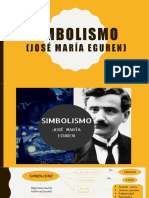Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Liberacion de Espacios Simultaneos
Liberacion de Espacios Simultaneos
Cargado por
Salin Sebastian LopezDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Liberacion de Espacios Simultaneos
Liberacion de Espacios Simultaneos
Cargado por
Salin Sebastian LopezCopyright:
Formatos disponibles
Aura de Fuentes: La liberacin de los espacios simultneos
Author(s): Emilio Bejel and Elizabethann Beaudin
Source: Hispanic Review, Vol. 46, No. 4 (Autumn, 1978), pp. 465-473
Published by: University of Pennsylvania Press
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/473104
Accessed: 24-03-2015 13:34 UTC
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content
in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship.
For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
University of Pennsylvania Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Hispanic Review.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 200.3.149.179 on Tue, 24 Mar 2015 13:34:42 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
AURA DE FUENTES: LA LIBERACION DE LOS
ESPACIOS SIMULTANEOS
Fuentes ha dicho que si el lenguaje de la barbarie
CARLOS
quiere forzarnos a vivir dentro de un determinismo lineal del
tiempo, el lenguaje de la imaginacion nos libera rompiendo los
espaeios simultaneos de lo real.' Esta aventura de la imaginacion
es la que se forja en Aura. La ruptura de los espacios simultaneos
se integra a una literatura que declara la muerte del realismo
burgues.2 A diferencia de este realismo, Aura no se vale de un
signo-de una lengua-que aparece como transparente, como medio
inocente que representa una "realidad" fuera del texto. En Aura
se subvierte precisamente este signo realista, y tal subversi6n se
lleva a cabo alli donde es mas profunda su violacion: en la relaci6n
espacio-tiempo y en la relacion pronominal yo-tui.
La subversi6n de la unidad pronominal se relaciona estrechamente con la subversi6n espacio-temporal. El efecto de "realidad"
del signo aceptado de la lengua es el fundamento de la percepci6n
de la cronologia lineal y de la "unidad" del sujeto. La linearidad
del tiempo y la unidad de la personalidad del narrador de un
discurso son productos de una relaci6n aceptada entre significante
y significado, relacion a la que nacemos y la cual nos es transmitida
por ese apuntar a que nos indica el camino trillado de la sociedad
y de la especie. Seguir este camino trillado seria asociar sistemas
de significaci6n que, por aceptados, nos mienten una transparencia
que interpreta la "realidad" como autosuficiente y como distinta
a la lengua, la cual se concibe entonces solo como un medio.
1 Carlos Fuentes, La nueva novela hispanoamericana,
1976), pig. 58.
2 Fuentes, La nueva novela, pags. 10-23.
5." ed. (Mexico,
465
This content downloaded from 200.3.149.179 on Tue, 24 Mar 2015 13:34:42 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
466
E. Bejel y E. Beaudin
HER,46 (1978)
Entendemos, pues, por "liberacion de los espacios simultaneos"
la subversi6n o ruptura del signo aceptado. Prestaremos especial
atenci6n a la violaci6n espacio-tiempo y a la relaci6n pronominal.
El resultado temporal de esta relaci6n pronominal es una proyeccion
doble o sea una simultaneidad que "significa un desdoblamiento
espacial en el interior del tiempo de la historia, desdoblamiento que
el tiempo de la estructura proyecta en su sucesion." 3
Escogemos como primera liberacion aquella en la que Aura es
parte de Consuelo, pero ambas viven al mismo tiempo. Esta
simultaneidad espacio-temporal se explica de la siguiente manera:
Aura, por ser Consuelo cuando joven, debe-de acuerdo con el
signo aceptado del causalismo-vivir antes que Consuelo. Fuentes
"libera" esta servidumbre que exige que la causa venga antes que
su efecto. Este tipo de liberaci6n espacio-temporal aparece en otras
obras literarias, como queriendonos indicar su importancia para el
arte. Borges, en Otras inquisiciones, recuerda que Coleridge, Wells
y Henry James utilizaron con frecuencia este tipo de liberaci6n,
creando de esta manera un regressus in infinitum, ya que la causa
es posterior al efecto, lo cual implica una repetici6n regresiva sin
fin, pues si el efecto precede a su causa, no puede hacerse mas que
volver una y otra vez al punto de partida (punto nunca definido,
cuya circunferencia no estaria en ninguna parte).4 El poder que
ejerce Consuelo sobre Aura se debe, tal vez, a que la abarca por ser
mas vieja, por ser "posterior" a Aura, y sin embargo ambas comparten el mismo espacio-tiempo.
La relaci6n Aura/Consuelo podria explicarse utilizando un
vocabulario ret6rico: Aura es la sinecdoque de Consuelo (es una
parte de Consuelo por ser mas joven), pero al ser contemporanea
de 6sta, y, por tanto, participar de un mismo espacio-tiempo, lleva
la sinecdoque a una especie de metafora, cuyos elementos comparativos serian Aura y Consuelo, unidas en una misma unidad
espacio-temporal. Por esta raz6n, podemos decir que esta primera
liberacion implica una sinecdoque-metafora.5
Oswald Duerot y Tzvetan Todorov, Diccionario enciclopedico de las
ciencias del lenguaje (Buenos Aires, 1974), pag. 362.
4 Jorge Luis Borges, Otras inquisiciones, en Obras completas (Buenos
Aires, 1974), especialmente en "La esfera de Pascal," "La flor de Coleridge," "El suefio de Coleridge" y "El tiempo y J. W. Dunne."
5 Si Aura y Consuelo son causa y efecto respectivamente, parte y todo,
y ademis participan de una misma unidad espacio-temporal, su relacibn no
This content downloaded from 200.3.149.179 on Tue, 24 Mar 2015 13:34:42 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
"Aura"
de Fuentes
467
La segunda liberacmiz es bastante parecida a la primnera: Felipe
vive al mismo tiempo que Aura y Consuelo, cuando en realidad
debia ser solo contemporaineo de Aura. Felipe, al ser el General
cuando joven, no deberia participar simultaeneanente del espaciotiempo de Aura y Consuelo a la vez. Esta simultaneidad invita a
fijar la atencion en las visiones de esta obra. El grado de conocimiento de Felipe es diferente al de Aura y, sobre todo, al de
Consuelo. Felipe sabe menos que Consuelo; su vision es deficiente
en comparacion con la de Consuelo. Para el mundo ficticio de esta
obra, Consuelo posee una visi6n que se acerca a la omnisciencia
(Todorov diria que esta en el ser al nivel de la historia).6 Todorov
considera que es importante entender que las visiones en una obra
literaria no se refieren a una percepci6n real del lector-como una
percepcion de factores exteriores a la obra-sino que la percepcion
tiene que ser inherente a la obra en si, dirigida a un destinatario
(o "narratario") virtual.7 La importancia literaria de las visiones
no se fija solamente en la percepci6n de lo que se percibe, sino que
incluye tambien quien percibe.8 Por eso es que nos ocupamos en
este trabajo no solo de los heehos narrados por Felipe, sino de Felipe
mismo en su papel de personaje-narrador.
es solo de sin6cdoque sino tambi6n de metafora, ya que, como se sabe, la
metafora es la ecuaci6n entre termninos desiguales (en el sentido habitual o
aceptado) en una misma unidad lingiistica (o espacio-temporal).
6
Segfin Todorov, las visiones pueden presentarse en dos niveles: en el
discurso y en la historia de la narraci6n. La relaeion entre los personajes
de la obra (Consuelo sabe mas que Felipe, por ejemplo) apunta al nivel de la
historia. La visi6n al nivel del diseurso "se refiere a la malnera en que los
acontecimientos relatados son percibidos por el narrador y, en consecuencia,
por el lector virtual" (Tzvetan Todorov, "Po6tica," en ,Que es el estructuralismo?, ed. Oswald Ducrot et al. [Buenos Aires, 1971], pag. 120).
7Las opiniones de cierta critica que pudieramos llamar tradicional,
impliean una percepci6n real del lector. Decir, por ejemplo, que la narraei6n
en segunda persona en Aura "facilita la entrada voluntaria y placentera del
lector en el mundo . . . de Felipe Montero" es, por un lado, una conjetura
sin base sobre las posibles reacciones de alguin lector real, y por otro, una
equivocaci6n semi6tica. AdemAs, en el caso especifico de Aura, la segunda
persona a la que se refiere el personaje-narrador Felipe Montero es este mismo
y no un supuesto leetor. Vease Robert G. Mead, Jr., "Carlos Fuentes, airado
Usamos el trminio
novelista mexicano," Hispania, 50 (1967), 229-35.
En ingles, Gerald
como equivalente al frances narrataire.
"narratario"
Prince sugiere el termino narratee. Vease Gerald Prince, "Notes Towards a
Genre, 4 (1971), 100-06.
Categorization of Fictional 'Narratees',"
8 Todorov, " Poetiea,"
124.
pag.
This content downloaded from 200.3.149.179 on Tue, 24 Mar 2015 13:34:42 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
468
E. Bejel y E. Beaudin
HR, 46 (1978)
Tamnbien en la segunda liberaci6n hay una sinecdoque-metafora,
ya que Felipe es tan s6lo una fracci6n de la vida del General, y,
por eso, una fraccion de Consuelo. Felipe participa (alrededor de
dos dias, al menos) del mismo espacio-tiempo de Consuelo. En este
nudo complejo de liberaciones, Consuelo juega un papel de mediade la obra.
dora, de medium, entre los diversos espacio-tiempos
Ella posee una visi6n mas omnisciente (o eficiente, si no se quiere
ilegar al extremo de la omnisciencia) que Felipe y que Aura. Por
otro lado, la visi6n de Felipe es mas dinamica: progresa desde el
parecer al ser al nivel de la historia.9 Felipe comienza en un estado
de ignorancia total de su identidad (en una hamartia), y va
descubriendola paulatinamente a medida que transcurren los tres
dias en casa de Consuelo, y que constituyen el tiempo de la acci6n
de la obra.10
La tercera liberacion podria presentarse al nivel pronominal.
Mucho se ha hablado ya de Aura como narraci6n en segunda
persona: un narrador (Felipe Montero) que habla de si mismo en
Este recurso pronominal constituye una simulsegunda persona."
de
taneidad
"personas" que se desdoblan y multiplican en vez de
9 Los conceptos de parecer y ser los utilzamos siguiendo a Todorov
("Po6tica," pgs. 101-73). Estar en el parecer al nivel de la historia se
refiere a aquella situaci6n de un personaje que deseonoce algo acerca de
alguien o acerca de si mismo. Podria decirse, usando la nomenclaturaaristotlica, que estar en el parecer es la hamartia (el desconocerse). Estar en el
ser al nivel de la historia es aquel estado en el que un personaje encuentra
una verdad que buscaba. Por tanto, pasar del parecer al ser es la anagnorisis
que resulta de una praxis, de esa actividad que se despliega en aras de su
verdad, es un proceso de desalienaci6n. Algo que estaba oculto, separado,
cortado, ahora se une y revela.
10Nos referimos especificamente al concepto elasieo de acci6n: aquello
que sucede en escena (o en la aeci6n que ocurre dentro de un novela).
Acci6n, por tanto, se diferencia de fdbula. Esta iltima incluye no s61o la
acci6n en si de una obra, sino ademtis todo aquello que sabemos por lo que
nos dicen los personajes y narradores de la obra, es deeir, lo que sucede
"fuera" o tantes" del periodo de tiempo en que la obra se desarrolla.
11Muchos criticos han hablado de esta caraeteristiea sobresaliente de
Aura. Varios han repetido que Aura y L'a Modification de Butor son los
ejemplos mas destacados de narraei6n totalmente en segunda persona. Para
un recuento de las obras que explotan la narraei6n en segunda persona, v6ase
Richard M. Reeve, "Carlos Fuentes y el desarrollo del narrador en segunda
persona: Un ensayo exploratorio," en Homenaje a Carlos Fuentes, ed. Helmy
F. Giacoman (Nueva York, 1971), pigs. 75-87.
This content downloaded from 200.3.149.179 on Tue, 24 Mar 2015 13:34:42 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
"Aura" de Fuentes
469
reducirse.l2 Desde cierto punto de vista, este desdoblamiento llama
la ateneion ("despierta al lector," diria Fuentes) sobre el proceso
mismo de la significacion. En relaci6n con
neste concepto de
autoenfoque, podria traerse a colacion un comentario del propio
Carlos Fuentes: "La palabra es fundaci6n del artificio: exigencia,
desnivel frente al lector que quisiera adormecerse con la facil
seguridad de que lee la realidad: exigencia, desafio que obliga al
lector a penetrar los niveles de lo real que la realidad cotidiana le
niega o vela."l3 El uso de una narraci6n en segunda persona,
como Aura, presenta ese "desafio" (o desviaci6n) de la "realidad
cotidiana" de la que habla Fuentes y exige una penetracion en otro
nivel, o, quizas, en el fundamento mismo de esos niveles.
Para adentrarnos en el proceso de significaci6n de Aura,
podemos recordar el conocido esquema de Jakobson para la comunicacion verbal: un HABLANTEenvia un MENSAJE a un OYENTE.14
Esto es, un yo se dirige a un tui sobre un algo, que es un el (o un
ello). En el caso de Aura, el HABLANTEy el OYENTEconvergen en
un mismo personaje, Felipe Montero, que habla en tu de simismo.1 5
Como Felipe habla a si mismo sobre si mismo, se convierte en sujeto
de la enunciaci6n a la vez que es sujeto del enunciado. Cualquier
enuneiado (e) tiene su sujeto (s), asi como la enunciaci6n (E)
tiene su sujeto (s). En Aura se puede formular la relacion entre
estos cuatro terminos como: SE= se.1e Esta ecuaci6n pronominal
es, parad6jicamente, un desdoblamiento, como ya hemos dicho
anteriormente en este trabajo. Tal ecuaci6n tiene sus consecuencias
en la proyecci6n espacio-temporal de la obra, ya que produce una
simultaneidad al desdoblar la relaci6n hablante-oyente (o relaci6n
Esto se debe a que el yo es el presente de su discurso, el
yo-t').
12RichardM. Reeve ha dieho que en la narraci6nen segundapersona
"the readerand the narratorare assimilatedinto one t4." Desde cierto
punto de vista el eomentariode Reeve parece tener sentido; sin embargo,
preferimosver la cuesti6ndesdeun &nguloque abarqueel asuntoen toda su
complejidad:la narraei6nen segundapersonaintegra y a la vez multiplica
(pues es un desdoblamientopronominal)las personasnarrativas. V6ase
RichardM. Reeve,"Aura de CarlosFuentes," Hispania,49 (1966), 355.
is Fuentes, La nueva novela, pAg. 56.
de lZngustique gnrale (Paris, 1963).
i V6ase Roman Jakobson, 88ssais
15 Convergenciaque, como dijimos, es tambi6n desdoblamiento.
le Para un estudio detallado de esta eeuaei6n, v6ase Nomi Tamir, "Personal Narrative and Its Linguistic Foundation," Publications of Theory of
Literature, 1 (1976), 403-29.
This content downloaded from 200.3.149.179 on Tue, 24 Mar 2015 13:34:42 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
470
E. Bejel y E. Beaudin
HR, 46 (1978)
ti es el futuro, y el el (o ello) es el pasado. Un discurso en el que
el yo se refiere a si mismo como tu, desarrolla una liberaei6n no s61o
pronominal sino tambien espacio-temporal, en la que se presentan
como simultaneos (y desdoblados a la vez) el yo y el tu, el presente
y el futuro. El hecho de que Felipe se hable en segunda persona
apunta hacia un futuro y un presente simultaneamente. El receptor
de un mensaje, el tu, es siempre el futuro de ese yo que envia el
mensaje, pero si el yo se ve como tu, se objetiva y provoca un
autoalejamiento (self-alienation), y, por eso, tambien adquiere
caracteristicas de un el, de tercera persona. El hecho de que el
narrador de Aura se hable en segunda persona, y el hecho de que
Felipe lea las memorias (el pasado) de si mismo cuando viejo (el
futuro de Felipe), constituye una coincidencia de c6digos que
propone una profunda liberaci6n (pronominal y espacio-temporal)
que atraviesa el signo aceptado, tornandolo opaco, autoenfocndolo,
lIevando el texto hacia un mundo mitico.
El desdoblamiento yo / ti' torna opaco el discurso y apunta al
sujeto de la enunciaci6n.17 En Aura este desdoblamiento se refiere
tambien a un desdoblamiento pasado / futuro de Felipe, pues 1e
esta investigando el pasado del General, que es su futuro. Por otro
lado, Aura es el pasado de Consuelo si se toma como presente la
enunciaci6n de la obra.18 Consuelo es el futuro de Aura, pero los
"tiempos" entre Consuelo y Aura se cruzan y desvian al aparecer
como simultaneos y desdoblados a la vez. Sin embargo, Felipe y el
General no aparecen simultaneamente (al menos durante los
un
primeros dos dias de la historia). El General queda relegado a
causalista
el
sentido
un
futuro
a
o
(en
las
(en
memorias)
pasado
de la relaci6n Felipe-General), pero no-excepto en el iltimo
momento de integracion-a un presente.
La relacion Aura-Consuelo y la relaci6n Felipe-General tienen
algunas semejanzas y algunas diferencias, como hemos indicado.
17 El concepto de opacidad del discurso lo desarrolla Todorov diciendo
manera
que es el resultado de una desviaci6n lingiistiea (o semi6tica) de la
acostumbradadel signo. La opacidad se opone a la transparenoia, que consiste
exaetamente en lo contrario: el resultado de una organizadi6nlingiistica (o
semi6tica) aceptada que, por habitual, se nos presenta como transparente y
referencial.
1sLa enuneiadi6n de cualquier narraei6n es siempre presente. Para
Todorov,el estudio del tiempo de una obra se determina por la relaoi6n entre
el tiempo de la enuneiaei6n (presente) y el tiempo del enuneiado (variado).
This content downloaded from 200.3.149.179 on Tue, 24 Mar 2015 13:34:42 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
"Aura"
de Fuentes
471
Entre las diferencias pudiera anfadirse la siguiente. La relacion
Aura-Consuelo es sinecdoquica (de parte / todo), pero ambos elementos estan presentes en la obra desde el principio. Esta
sinecdoque, como dijimos en paginas anteriores, se constituye en
metafora, al integrar en una misma unidad espacio-temporal dos
elementos comparativos. Tanto Aura como Consuelo estan presentes
en la comparaci6n. Por otro lado, en la relaci6n Felipe-General,
uno de los elementos, el General, esta ausente, elidido, hasta ya casi
el final de la obra. Por esto es que pudiera decirse que en vez de
una sinecdoque-metafora (como Aura-Consuelo), la relaci6n
Felipe-General es, primero, una sinecdoque-elipsis que se integra
al final en una sinecdoque-metafora.
El complejo desdoblamiento pronominal de Aura puede enfocarse desde varios angulos. Como se sabe, los pronombres personales pertenecen a los shifters, con sus dos funciones: la simb6lica
y la indicadora. Aura parece dislocar la funci6n indicadora y
desdoblar la funcion simbolica. Como Aura es una obra literaria
que prescinde de un contexto "real," los pronombres personales
de su discurso carecen de un respaldo indicador.19 Sin embargo,
cada pronombre personal conlleva siempre su funci6n simb6lica:
19 Los llamados shifters son palabras que, como yo, tN, el, aqui, alli . . .
seiialan situaciones circunstanciales y por eso se diferencian de otras palabras
(como casa, por ejemplo), que indican una relaci6n que depende menos de un
mensaje o contexto dado. Para comprender el significado de los shifters hay
que saber quien los emiti6, cuando y d6nde: "Shifters are distinguished from
all other constituents of the linguistic code by their compulsory reference to
Vease Roman Jakobson, " Shifters, Verbal Categories
a given message."
and the Russian Verb," en su Selected Writings (La Haya, 1970), iI, 130-47.
Burks sefiala que los shifters funcionan como simbolos (signos que representan
objetos por medio de una ley convencional) y como indices (signos que
Por esta raz6n Burks los nombra indexical symbols
apuntan a objetos).
Esto quiere decir que aunque los shifters dependen
(simbolos indicadores).
de un mensaje o contexto especifieo para su significaci6n completa, poseen
ademas su propio significado. El yo, por ejemplo, se refiere al emisor de un
mensaje, cualquiera que este sea. V6ase A. W. Burks, "Icon, Index, and
Symbol," Philosophy and Phenomenological Research, 9 (1949), 673-89. La
obra de ficci6n, por definiei6n, disloca la funcion indicadora, pues prescinde
de un contexto "real" que de consistencia al shifter. En Aura, ademas de
este recurso de obra de fieci6n, se desdobla (o desvia) la funci6n simb6lica,
pues desde el momento en que el narrador-personaje Felipe Montero se refiere
a si mismo como t', ha trastrocado el acuerdo lingiiistico de que el hablante
de un discurso es siempre un yo.
This content downloaded from 200.3.149.179 on Tue, 24 Mar 2015 13:34:42 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
472
E. Bejel
y E. Beaudin
HR, 46 (1978)
el yo, por ejemplo, se refiere siempre al hablante del discurso,
cualquiera que este sea y cualquiera que sea su situacion "real"
fuera del texto; el ti se refiere al oyente; y el el (o ello) al
mensaje.20Por eso es que el discurso de Aura, con su desdoblamiento
y su contexto literario, crea un espacio virtual, mitico, a varios
niveles.
La primera y segunda persona pueden tener un papel doble:
como participantes del evento del habla (sujeto de la enunciaci6n)
y como participantes del evento narrado (sujeto del enunciado).
La tercera persona, por el contrario, es basicamente pasada, y no
participa directamente del acto de comunicacion de un mensaje.
Cuando un yo habla a un tui de un -el, el yo y el tu deben de tener
algiin conocimiento de ese el para poder evocarlo; tienen que participar de un c6digo comun para poder efectuar el acto de comunicacion. Felipe Montero, al principio de la obra, no conoce su el;
desconoce su pasado, su identidad. Es al final de la obra cuando
descubre que es el General. Ahora bien, el General es Felipe Viejo;
por tanto, tambien es su futuro, su tt. Este nudo complejo al nivel
espacio-temporal de la obra, se refleja en el nivel pronominal del
discurso, ya que Felipe se refiere a si mismo en segunda persona.
Estas desviaciones espacio-temporales y pronominales subvierten
el signo aceptado de la lengua. Por medio de esta subversi6n del
signo se penetra en la base del proceso de la significaci6n en sus
aspectos pronominales y espacio-temporales.
En Aura, Felipe lee su propia historia al leer las memorias del
General. Este recurso ha sido utilizado en obras de distintas epocas
y culturas: Las mil y una noches, Hamlet, El Quijote, La invencion
de Morel, Cien anos de soledad, etc. Si Scherezade narra su propia
historia, Hamlet representa a Hamlet, Don Quijote lee el Quijote
en la segunda parte, el fugitivo participa de la invenci6n de Morel,
y el ultimo Buendia lee la historia de Macondo, tambien Felipe
Montero en Aura lee su propia historia, lo cual requiere una lectura
infinita.21 Este recurso puede considerarse como la cuarta liberacin de Aura. Felipe es el General cuando joven que lee las
memorias del General cuando viejo de manera inversa: desde la
vejez a la juventud del General (que finalmente coinciden en el
presente de Felipe, presente del discurso de Aura). Felipe es parte
20V6ase Jakobson, Essais de linguistique generale.
21 Borges, Otras inquisiciones, en Obras completas, pags. 667-69.
This content downloaded from 200.3.149.179 on Tue, 24 Mar 2015 13:34:42 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
"Aura" de Fuentes
473
del General por ser este de joven. Pero Felipe puede leer, abarcar,
la historia del General. Tal mecanismo implica una ecuaci6n entre
la parte y el todo: el todo (General) abarca a la parte (Felipe) y
la parte (Felipe) abarca al todo (General).22
Aura termina en un momento de integraciin, como seria de
esperar en un proceso de significaci6n. Pero esta integracion nunca
se lleva a la desaparici6n del desdoblamiento pronominal del
hablante de este discurso, que persiste en referirse a si mismo como
tu. Con todos estos recursos literarios, Aura se propone poner al
descubierto el funcionamiento mismo del signo aceptado, y nos
conduce, por tanto, no al significado sino a la significancia textual.23
Por eso es que Aura no pretende ser una representacion de la
"realidad," sino una representacion de la representacin.24
EMILIO BEJEL
ELIZABETHANN BEAUDIN
Fairfield University
22 Borges insiste que un hombre son todos los hombres, que un poema son
todos los poemas. Para Borges la ecuaci6n parte / todo es la iltima verdad
del Paraiso. Negar tal ecuaci6n implica una represi6n que elude el viaje
circular de la significaci6n. Esta idea de Borges podria traducirse al concepto
de la cinta de Moebius. El recorrido completo de la cinta de Moebius llevaria
siempre a una ecuaci6n parte / todo.
23 Por significancia entendemos el concepto de Kristeva de signifiance:
aquella actividad que se refiere a la deconstrucci6n de un sistema semi6tico y
no a la coincidencia convencional de c6digos, lo cual llevaria a la significaci6n.
Vease Julia Kristeva, "Semanilisis y producci6n de sentido," en Ensayos de
semi6tica poetica, ed. Algirdas J. Greimas et al. (Barcelona, 1976), pigs.
272-306.
24 Sobre el concepto de significaci6n de la significaci6n, vease Fuentes, La
nueva novela, pags. 56-57.
This content downloaded from 200.3.149.179 on Tue, 24 Mar 2015 13:34:42 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
También podría gustarte
- Influencias Entre La Geografía y La Literatura en La OdiseaDocumento22 páginasInfluencias Entre La Geografía y La Literatura en La OdiseaSalin Sebastian LopezAún no hay calificaciones
- Análisis Literario A Fondo de La Obra Edipo ReyDocumento38 páginasAnálisis Literario A Fondo de La Obra Edipo ReyCarito Muñoz Catalan44% (9)
- Evaluacion SeptimoDocumento2 páginasEvaluacion SeptimoSalin Sebastian LopezAún no hay calificaciones
- El Gran Libro Del DibujoDocumento121 páginasEl Gran Libro Del DibujoAcher0n3100% (37)
- CaperucitaDocumento1 páginaCaperucitaSalin Sebastian LopezAún no hay calificaciones
- La Corriente de Los AnnalesDocumento23 páginasLa Corriente de Los AnnalesSalin Sebastian LopezAún no hay calificaciones
- AIBAN WAGUA - en Defensa de La Vida y Su ArmoniaDocumento353 páginasAIBAN WAGUA - en Defensa de La Vida y Su ArmoniaSalin Sebastian LopezAún no hay calificaciones
- Historia Analisis Del Pasado y Proyecto Social - J FontanaDocumento335 páginasHistoria Analisis Del Pasado y Proyecto Social - J FontanaSalin Sebastian LopezAún no hay calificaciones
- La DualidadDocumento4 páginasLa DualidadSalin Sebastian LopezAún no hay calificaciones
- Historia: Análisis Del Pasado y Proyecto SocialDocumento335 páginasHistoria: Análisis Del Pasado y Proyecto SocialNatalia Catalina Leon GalarzaAún no hay calificaciones
- Robert Moore La Formacion de Una Sociedad Represora Poder y Disidencia en La Europa Occidental 950 1250Documento100 páginasRobert Moore La Formacion de Una Sociedad Represora Poder y Disidencia en La Europa Occidental 950 1250Salin Sebastian Lopez100% (1)
- En Defensa de La Vida y Su Armonia - OkDocumento353 páginasEn Defensa de La Vida y Su Armonia - OkSalin Sebastian LopezAún no hay calificaciones
- Antropologia y LiteraturaDocumento12 páginasAntropologia y LiteraturaSalin Sebastian LopezAún no hay calificaciones
- Práctica 1 Ejercicio Textos Andaluces y MeridionalesDocumento7 páginasPráctica 1 Ejercicio Textos Andaluces y MeridionalesHugo GarrotAún no hay calificaciones
- Prueba Sumativa Lenguaje 6BASICO Semana 14 2015Documento5 páginasPrueba Sumativa Lenguaje 6BASICO Semana 14 2015Barbara Soledad Retamal FuentesAún no hay calificaciones
- Coplas Por La Muerte de Su PadreDocumento5 páginasCoplas Por La Muerte de Su PadreBibiana VivasAún no hay calificaciones
- Las Noches en El Palacio de La NunciaturaDocumento9 páginasLas Noches en El Palacio de La NunciaturaAnonymous TlXnJC0% (1)
- Programa Concierto Especial 20 de Mayo. CORAL BOAYÉN de Boquiñeni. A4Documento2 páginasPrograma Concierto Especial 20 de Mayo. CORAL BOAYÉN de Boquiñeni. A4lcsimalAún no hay calificaciones
- Mesonero Romanos PDFDocumento6 páginasMesonero Romanos PDFJessicaAún no hay calificaciones
- Diaz Gonzalez GualbertoDocumento110 páginasDiaz Gonzalez GualbertoMorales OctavioAún no hay calificaciones
- Análisis de Los Heraldos NegrosDocumento4 páginasAnálisis de Los Heraldos NegrosVivianaNatalíChávezSantillán0% (1)
- La Cultura de La Incultura en ColombiaDocumento5 páginasLa Cultura de La Incultura en ColombiaEsteban Hernández100% (1)
- Enûma ElishDocumento6 páginasEnûma ElishJuanklos PachVegaAún no hay calificaciones
- Escuela Eulogio Goycolea GarayDocumento6 páginasEscuela Eulogio Goycolea GarayPaulita Pau PauAún no hay calificaciones
- POESIADocumento7 páginasPOESIAclaudiamarielromeroAún no hay calificaciones
- Alejandro Jodorowsky - PsicomagiaDocumento226 páginasAlejandro Jodorowsky - Psicomagiamanfredo4100% (2)
- Muye Breve Antología de Poesía Conversacional (David Anuar)Documento12 páginasMuye Breve Antología de Poesía Conversacional (David Anuar)David Anuar González VázquezAún no hay calificaciones
- La Historia InterminableDocumento4 páginasLa Historia Interminablecookie54321Aún no hay calificaciones
- PruebaDocumento5 páginasPruebamarcoAún no hay calificaciones
- 4° Ficha de Trabajo 04 de Mayo ComunicaciónDocumento4 páginas4° Ficha de Trabajo 04 de Mayo ComunicaciónEl ninjaAún no hay calificaciones
- Lista de Cotejo de VideoDocumento2 páginasLista de Cotejo de VideoJoshua Arturo Calderon RubioAún no hay calificaciones
- Guía N°4 La FábulaDocumento9 páginasGuía N°4 La FábulaBlanca SotoAún no hay calificaciones
- Romance Del Enamorado y La MuerteDocumento2 páginasRomance Del Enamorado y La MuerteMiguel Améstica Vergara100% (3)
- REGISTRO Criterios e Indicadores de Ev. LENGUA 2ºciclo Pr.Documento4 páginasREGISTRO Criterios e Indicadores de Ev. LENGUA 2ºciclo Pr.Lolo MesaAún no hay calificaciones
- Jose Maria EgurenDocumento11 páginasJose Maria EgurenGrecia De La CruzAún no hay calificaciones
- De Regreso en Las Sombras. Poemario de Mileiby Hernández Méndez 1992Documento12 páginasDe Regreso en Las Sombras. Poemario de Mileiby Hernández Méndez 1992Mileiby Hernández MéndezAún no hay calificaciones
- El Corno Emplumado - 18Documento260 páginasEl Corno Emplumado - 18Vangelis Robles GarduñoAún no hay calificaciones
- Quien Invento El AlfabetoDocumento2 páginasQuien Invento El AlfabetoANDRES FELIPE PACHECO BURGOSAún no hay calificaciones
- Guía para Elaborar Un Comentario LiterarioDocumento6 páginasGuía para Elaborar Un Comentario LiterarioKarla SalazarAún no hay calificaciones
- Figuras RetoricasDocumento15 páginasFiguras RetoricasHernandez Vanegas Claudia100% (1)
- Reseña de Clasificacion de Los LibrosDocumento2 páginasReseña de Clasificacion de Los LibrosAlejandro Arrecillas CasasAún no hay calificaciones
- El Güegüense Trabajo de HistoriaDocumento5 páginasEl Güegüense Trabajo de HistoriaErick Obando100% (1)