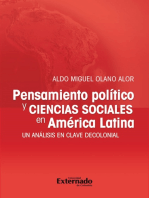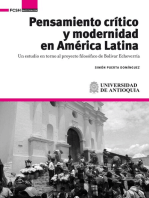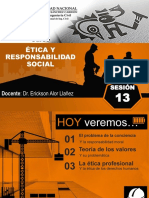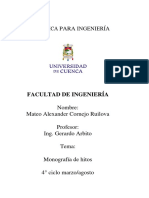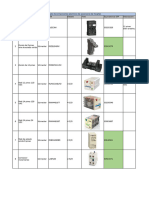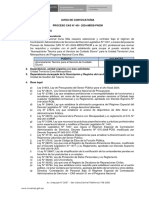Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Comunicacion y Cultura, La Corriente Critica Latinoamericana
Comunicacion y Cultura, La Corriente Critica Latinoamericana
Cargado por
Werner Vásquez von SchoettlerDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Comunicacion y Cultura, La Corriente Critica Latinoamericana
Comunicacion y Cultura, La Corriente Critica Latinoamericana
Cargado por
Werner Vásquez von SchoettlerCopyright:
Formatos disponibles
COMUNICACIN Y CULTURA .
LA CORRIENTE CRTICA LATINOAMERICANA
Comunicacin y cultura.
La corriente crtica latinoamericana
Silvia Gutirrez Vidrio
RESUMEN. El propsito de este artculo es hacer una exposicin de una corriente de
estudio de la cultura y la comunicacin que llamar latinoamericanismo cultural o corriente
crtica latinoamericana. Si bien existen otros trabajos que han abordado el tema de la
corriente crtica en Latinoamrica, estos han sido elaborados solamente desde el campo de
la comunicacin, por lo que considero necesario mostrar que el binomio cultura/
comunicacin en esta corriente es indisociable. Primeramente expondr algunos
argumentos que sustentan la idea de que los estudios que voy a examinar conforman una
tradicin terica propiamente latinoamericana y una corriente crtica. Posteriormente,
sealar los autores que conforman dicha aproximacin terica mencionando las temticas
que abordan y sus aportes fundamentales.
EN LAS LTIMAS DCADAS han surgido diferentes aproximaciones tericas que han
abordado las prcticas culturales: de los estudios culturales a la semitica de la cultura.
Hacer un recuento de estas aproximaciones sera muy extenso y no es el fin de este artculo. Lo que me interesa sealar es cmo a partir de los aos sesenta se fue conformando una corriente propiamente latinoamericana que ha trabajado el tema de lo
cultural estrechamente ligado al de la comunicacin. Este reporte tiene como objetivo
presentar una visin panormica del pensamiento latinoamericano en torno a la
interseccin entre cultura y comunicacin.
Esta corriente adems de abordar la problemtica desde lo propiamente
latinoamericano lo han hecho de una manera crtica, por lo que tambin podramos
definir a esta perspectiva terica como la escuela crtica latinoamericana. Algunas de
las razones para considerarla como una corriente crtica son las siguientes: primero,
porque los autores abordan el tema de la cultura desde la realidad econmica, poltica
y social de Latinoamrica. Segundo, porque buscan nuevas vas para analizar la cultura y
proponen alternativas tericas opuestas a las teoras predominantes en los aos sesenta,
es decir, el funcionalismo y el conductismo. Tambin se le puede denominar como
una teora crtica porque retoma de las teoras crticas existentes, bsicamente la
Escuela de Frankfurt y los Estudios Culturales, el espritu crtico pensando los
fenmenos comunicativo-culturales desde la realidad latinoamericana.
ANUARIO 2000 UAM-X MXICO 2001 PP. 223-233
223
CONSTRUCCIN DE CONOCIMIENTO, EDUCACIN Y PROYECTO SOCIAL
El surgimiento de esta lnea de pensamiento es resultado de una reaccin generalizada
de los cientficos sociales latinoamericanos ante la expansin de la sociologa empiricista
y la psicologa conductista norteamericana, as como el agotamiento del esquema
econmico de substitucin de importaciones que se consideraba como la base para un
desarrollo sostenido de la regin.
Ante este panorama es que se empieza a esbozar una teora crtica latinoamericana
que busca denunciar, dar armas, despertar y trazar estrategias, sin perder de vista el
carcter histrico y estructural de los procesos socio-culturales.
Por qu muchos de estos autores piensan a la cultura en vinculacin con los
medios de comunicacin? Dicho de otra manera por qu en la reflexin terica
renovadora, producidas desde el campo de la comunicacin, van a converger en
forma explcita una serie de trabajos provenientes del campo del anlisis cultural?
Aqu habra varias respuestas; segn Jess Martn Barbero, desde sus inicios pero
especialmente a mediados de los aos setenta, los estudios de comunicacin en
Amrica Latina han vivido desgarrados entre dos problemticas:
a) La tecnolgica. Es decir el hecho tecnolgico con su razn modernizadora
o desarrollista.
b) La cultural. La cuestin de la memoria y las identidades en su lucha por
sobrevivir y reconstruirse desde la resistencia y la reapropiacin.
La incertidumbre, la vacilacin terica de esos estudios, su difcil traduccin a
otros idiomas tiene no poco ver con la ambigedad de que se carga un saber
mestizo de dos lgicas: la del conocimiento regulado por leyes de acumulacin y
compatibilidad, y la del reconocimiento de las diferencias y las verdades culturales
(1989:31).
Desde esta lgica el tema de la identidad es el punto de entrada de la comunicacin
en las dinmicas culturales. Como lo seala Martn Barbero: la experiencia que la
gente tiene y el sentido que en ella cobran los procesos de comunicacin permiti
repensar desde ah el campo de la comunicacin como una modalidad constitutiva
de las dinmicas culturales. Lo que a su vez implicaba referir el sentido de las prcticas
comunicativas ms all de los medios, es decir, en los movimientos sociales y las
materialidades culturales (1994:33).
Esto no obedeca nicamente a deslizamientos internos del propio campo de la
comunicacin sino a un movimiento general de las ciencias sociales hacia un
reencuentro con lo cultural en cuanto mediacin que articula las solidaridades polticas
y los conflictos sociales, a la vez que da acceso al sentido que tiene hoy el desfase entre
innovaciones tecnolgicas y anacronas polticas.
Desde otra perspectiva Protzel (1989) seala que han existido dos vertientes en
el anlisis de la relacin entre comunicacin y cultura derivadas de experiencias y
224
COMUNICACIN Y CULTURA . LA CORRIENTE CRTICA LATINOAMERICANA
horizontes ideolgicos y profesionales diversos: una que afirma la reduccin de la
cultura a la comunicacin y la otra que subsume lo comunicativo a lo cultural.
La primera tendencia es aquella que en materia de comunicacin aspira a crear
una ilusin de totalidad, muy en la tradicin del universalismo occidental. Esta
tendencia se sustentaba en una base eminentemente instrumental: la teora de la
informacin. Gracias a ella todo es cuantificable, clasificable de modo que lo real se
agota en su sistematizacin y en el conocimiento de la lgica de sus procesos
constitutivos. No obstante, como seala Protzel, sera errneo afirmar que la reduccin
de la cultura a la comunicacin se detiene en los medios masivos, pensando que ambos
conceptos se intersectan slo en la televisin, el libro o el periodismo (1989:106).
En la segunda tendencia tiene lugar una actitud inversa y se subsume lo
comunicativo a lo cultural; esta actitud la encontramos en la tendencia que predomin
en las ciencias sociales en los aos sesenta a los setenta. Bsicamente la exclusin de
la pertenencia de los procesos constitutivos de la significacin y de su circulacin en
el entendimiento de la cultura. Los compartimentos estancos que separaban el ejercicio
de las diversas disciplinas propiciaron que la seleccin y construccin de objetos de
estudio estuviese con frecuencia subordinados a rutinas acadmicas o querellas
administrativas cuando no al dogmatismo.
La escisin entre en campo sociolgico y antropolgico es ejemplar a ese respecto
(vase Garca Canclini, 1994). La antropologa hall su terreno de ejercicio predilecto
en las reas andina y amaznica inventariando y clasificando acervos tradicionales.
Por otro lado el peso de la actitud etnogrfica y folklorista con su inclinacin a
observar comunidades cerradas y con una imagen esttica y pasadista de las culturas
andinas legada por el indigenismo. En la prctica de la sociologa aconteca algo
parecido. En la teora de la dependencia lo comunicativo/ lo cultural, era evacuado
del campo de anlisis para privilegiar el estudio de las fuerzas productivas y de las
relaciones sociales de produccin bajo el prisma de la crtica al desarrollo capitalista.
La sobredeterminacin de la instancia econmica conllevaba a expulsar lo cultural a
los dominios de la falsa conciencia.
Progresivamente, se impuso la necesidad de vulnerar las fronteras que separan a
las diferentes prcticas de las ciencias humanas. Como lo afirma Martn-Barbero:
Los lmites (al establecimiento de un campo de estudio) no provenan de una u
otra disciplina, sino del modelo que propone pensar los problemas desde ese
lugar teoricista y ahistrico que son las disciplinas (1985:10).
Otro de los antecedentes que propiciaron la emergencia de esta corriente crtica,
tiene que ver con la expansin de los regmenes militares en el cono Sur: ah donde
se elaboraban muchas de sus reflexiones. Muy pronto las ideas se encararon con
hechos sociopolticos de consecuencias dramticas. Como lo explica Schmucler:
225
CONSTRUCCIN DE CONOCIMIENTO, EDUCACIN Y PROYECTO SOCIAL
En el Cono Sur, lugar geogrfico donde crecan nuestras reflexiones, las ideas se
encaraban en hechos sociopolticos con consecuencias dramticas. En 1973 un
golpe militar terminaba con el gobierno de la Unidad Popular en Chile y la
muerte de Salvador Allende se convirti en el smbolo de un fracaso. Seis aos
antes, en Bolivia, la agona del che Guevara desencadenaba interrogantes
irresueltos hasta hoy. Cuando en 1974 sealbamos nuestra sospecha sobre los
lmites de algunas concepciones tericas, en Argentina se entretejan los hilos
de una tragedia que tendra un momento destacado en marzo de 1976 (1984).
Otro factor fue la migracin de los intelectuales a pases donde pudieran seguir
desarrollando sus ideas. Como ejemplos tenemos el de Hctor Schmucler y el de
Garca Canclini que llegan a Mxico y continan sus investigaciones en instituciones
mexicanas.
La funcin que tuvieron ciertos centros de investigacin tambin fue importante.
Entre esos centros podra mencionar al ILET (Mxico), FLACSO (Chile, Mxico),
CIESPAL (Ecuador). Estos centros dieron un gran impulso a la investigacin sobre la
comunicacin y la cultura.
La importancia que retom la investigacin tambin fue un elemento esencial en
la conformacin de esta corriente. Como seala Schmucler:
La ciencia consolidaba la autenticidad de los conocimientos, volva indiscutibles las opiniones de quienes ejercan la profesin e impona una exigencia
soberana: la investigacin. Investigar fue el fantasma que habit los sueos de
dignidad cientfica en los estudios de comunicacin. Obsesin y tormento. La
ecuacin era simple: la verdad se alcanza nicamente con la ciencia y la ciencia
es sinnimo de investigacin (1984:4).
Los esfuerzos tericos de los aos sesenta, setenta y principios de los ochenta
para explicar el fenmeno del subdesarrollo latinoamericano en trminos de dependencia adolecieron de una comprensin completa y adecuada del contenido cultural
que desde antes de la conquista y la colonizacin europea, influye en los estilos de
comportamiento colectivo, en los dispositivos psicosociales del progreso y en la
efectividad de las alternativas propuestas para alcanzar el bienestar de la poblacin.
Las modalidades de la teora de la dependencia, si bien dieron una mejor visin de la
dinmica sociopoltica interna de las naciones, no lograron fundamentar una accin
viable y eficaz de desarrollo socioeconmico. Sin embargo, la existencia de una nueva
conciencia del proceso histrico latinoamericano hizo posible la tematizacin del
problema de la dependencia cultural y en particular de la produccin de conocimiento.
Ahora pasar a describir las principales reas de investigacin de esta corriente.
Algunas de estas reas y los autores que las conforman, han sido trabajados por
226
COMUNICACIN Y CULTURA . LA CORRIENTE CRTICA LATINOAMERICANA
Benavides (1992) en relacin con la comunicacin por lo que yo me centrar en
resaltar aquellas reflexiones tericas que provienen ms del campo de la cultura.
La lnea antropolgica-histrico cultural
En esta aproximacin mencionar el trabajo de ciertos antroplogos que desde una
reflexin histrico cultural analizan temas de gran importancia para el entendimiento
de los procesos poltico-culturales en Amrica Latina.
Un primer autor es Darcy Ribeiro y su objetivo de construir una teora general
de la configuracin de los pueblos latinoamericanos. En su obra, Ribero se replantea
el esquema evolutivo y elabora una tipologa histrico-cultural de los pueblos americanos teniendo como punto de partida los procesos civilizatorios, es decir, las
principales etapas de la evolucin socio-cultural a travs de sucesivas revoluciones
tecnolgicas y a la difusin de sus efectos sobre diversos pueblos. Estos procesos
civilizatorios promueven transformaciones tnicas en los pueblos que alcanzan
remodelndolos mediante la fusin de raza, la confluencia de culturas y la integracin
econmica e incorporndolos en nuevas formaciones socio-culturales (1981).
En Mxico son muchos los autores que han abordado el tema de la cultura desde
una perspectiva antropolgica que toma en cuenta la realidad histrica y sociocultural
de nuestro pas, es decir, con una mirada hacia dentro; an sabiendo que varios autores importantes quedarn fuera de esta breve sntesis, solamente retomar los trabajos
de Guillermo Bonfil Batalla y Carlos Monsivis.
Son varios los temas que Bonfil Batalla aborda en sus textos (1982, 1987,1993).
Si bien Bonfil es ms conocido por sus estudios sobre la cultura indgena, sobre los
pueblos indios y la cultura popular, existen trabajos en los que aborda el tema de la
cultura de manera ms general. Por ejemplo, en su artculo El estudio de los
problemas culturales en Amrica (1993), toma como centro de inters el pluralismo
cultural en Amrica Latina, las relaciones entre los pueblos y grupos que participan
de culturas diferentes, la dominacin y la resistencia culturales, y la reflexin terica
y poltica que se ha hecho (y la que debe hacerse) en torno a estas cuestiones.
Considero que es hora de reconocer el trabajo de Carlos Monsivis (1976, 1981)
quien, con su estilo muy propio, ha contribuido al entendimiento de los complejos
procesos de la cultura mexicana. Monsivis ha trazado los hitos de la historia y el
mapa de las transformaciones fundamentales sufridas por lo popular urbano desde
comienzos del siglo. Como lo dice Poniatowska:
Sus anlisis de los movimientos sociales son tambin una gua a seguir porque
sealan un rumbo a futuro; su lealtad a la cultura popular; su crtica al gobierno;
la insistencia en la eficacia de la sociedad civil. Monsivis nos ancla en la vida de
227
CONSTRUCCIN DE CONOCIMIENTO, EDUCACIN Y PROYECTO SOCIAL
los barrios ms abandonados y ms entraables de nuestro pas. Y al hacerlo, l
mismo se vuelve entraable. Mejor que nadie, sabe que la historia de un pas no
se hace en el Congreso sino en la plaza pblica, en la calle, en las miscelneas, en
las vecindades y cocinas (2000).
La relacin entre lo poltico y lo educativo
Dos cuestiones fundamentales son rescatadas en esta corriente: a) la dimensin poltica
y no neutral de cualquier teora cientfica y b) la dimensin educativa necesaria por
dos razones: el alto ndice de analfabetismo y el analfabetismo funcional de la regin.
Primeramente mencionar los trabajos de Pascuali (1980), quien propuso la
distincin entre informacin y comunicacin. Ambos trminos, designan procesos
diferentes. La informacin consiste en el envo de mensajes sin posibilidades de retorno
y la comunicacin como una intercambio de mensajes con posibilidades de retorno.
Sus reflexiones permiten ver el carcter autoritario de la estructura tecnolgica de los
medios de difusin.
Paulo Freire (1973), pedagogo brasileo, ha sido uno de los autores que quiz
haya tenido ms impacto en los estudios crticos de cultura y comunicacin en
Amrica Latina. Dos de sus fuentes tericas fueron las teoras econmicas de la dependencia y las llamadas teoras de la liberacin. Desde esta perspectiva terica la
comunicacin y la educacin son dos procesos similares: horizontales y no autoritarios
que tienen su contrapartida en la extensin (como en extensin educativa) y en la
informacin que son procesos autoritarios y verticales.
Si bien estos aportes surgen del campo educativo y de la comunicacin han
tenido un impacto importante en la comprensin de los fenmenos culturales y en
las polticas culturales.
El paradigma de lo alternativo
El concepto de comunicacin alternativa dio un impulso terico importante para
poder visualizar al fenmeno comunicativo como un fenmeno social. Desde esta
aproximacin se intenta encontrar, desde lo poltico, nuevas propuestas para entender
la realidad cambiante de Amrica Latina. Tres autores representan esta aproximacin:
Daniel Prieto (1980) y su primer modelo de comunicacin alternativa, Mximo
Simpson (1986) con su visin de lo alternativo como proceso democratizador y
Fernando Reyes Matta (1981), quien ve a lo alternativo como un proyecto histrico.
Dado que existen otros trabajos que hacen una revisin profunda sobre estos autores
(vase Benavides, 1992), slo he mencionado de manera muy general los temas fundamentales que abordan, pero es importante resaltar que si bien sus aportes estn
228
COMUNICACIN Y CULTURA . LA CORRIENTE CRTICA LATINOAMERICANA
encaminados al campo de la comunicacin, el tema de lo alternativo abri el
camino para intentar, desde lo poltico, nuevas propuestas para entender la realidad
cambiante de Amrica Latina.
La mirada desde lo econmico-poltico
A fines de los aos sesenta y avanzados los setenta, los tericos de la regin centran su
atencin en el carcter poltico de los estudios comunicativos y culturales y ponen
nfasis en las condiciones socioeconmicas y polticas que limitaban el desarrollo
cultural y por ende comunicativo en Amrica Latina. Los temas ms abordados
dentro de esta corriente fueron los del imperialismo cultural, el compromiso poltico
y la trasnacionalizacin de la cultura.
El tema del imperialismo cultural es un tema que ha sido abordado por Luis
Ramiro Beltrn y Elizabeth Fox en su obra Comunicacin dominada. Ambos autores
vinculan la dinmica del imperialismo econmico estadounidense con el imperialismo
poltico y cultural. Los medios de difusin son, bajo esta perspectiva, instrumentos
de dominacin imperialista.
Durante los aos setenta, en el mbito de lo comunicacional, ciertos discursos
de los estudios crticos se centran en varias preocupaciones: las industrias culturales,
el carcter transnacional de las estructuras informativo-comunicacionales, las nuevas
tecnologas, el equilibrio informativo Norte-Sur y el imperialismo cultural. El hilo
conductor de estos estudios crticos va a ser el concepto de estructuras transnacionales.
La mirada desde lo poltico-cultural
Aqu mencionar autores que han tenido un peso terico bastante importante en el
campo de la cultura y de la comunicacin. Son autores que piensan crticamente los
fenmenos culturales y comunicactivos, entre ellos los de mayor influencia han sido
Nstor Garca Canclini, Jos Joaqun Brunner y Oscar Landi.
Los estudios de Brunner han significado uno de los aportes ms decisivos en la tarea de
repensar las relaciones entre poltica y cultura. En sus estudios son desenmascarados
los diferentes modos y niveles en que opera la concepcin instrumental de la cultura,
es decir, aquellas polticas que no pueden tomar en serio la cultura en cuanto
institucin y aparato de poder.
Brunner lleva a cabo una crtica radical a las formas de sacralizacin de la poltica
como instancia totalizadora devoradora de la realidad de lo social, esclareciendo cmo
en tiempos de crisis, los movimientos ms vivos de resistencia al aplastamiento de
la memoria histrica de un pueblo, y los reductos ms insobornables en la lucha por la
229
CONSTRUCCIN DE CONOCIMIENTO, EDUCACIN Y PROYECTO SOCIAL
democracia aparecen situados fuera de los espacios tradicionalmente considerados
polticos y ms cercanos a los peyorativamente considerados espacios de la cultura.
Un tema que tambin aborda Brunner con rigor es la problemtica relacin de
las culturas en Amrica Latina con la modernidad. En Amrica Latina; cultura y
modernidad (1992), Brunner aborda la modernidad en condiciones perifricas, la
internacionalizacin de los mercados, los procesos de masificacin cultural y la crisis
del Estado populista en los regmenes democrticos emergentes. Su propuesta terica
parte del cuestionamiento de una racionalidad nica, capaz por s sola de dar
cuenta de la compleja realidad latinoamericana.
Otro de los temas que tambin ha trabajado Brunner, al igual que los otros dos
autores que a continuacin expondr, es el de las polticas culturales (vase Garca
Canclini (ed.), 1987 y 1992). En su trabajo Polticas culturales y democracia:
hacia una teora de las oportunidades (1987) trata de dar respuesta a algunas de las
siguientes preguntas Dnde mirar cundo se quiere incidir mediante polticas en el
terreno de la cultura? Cmo moverse en este terreno sin caer en la generalidad de
que todo es cultura as como a veces se sostiene que todo es poltica?
La reflexin de Oscar Landi (1985, 1987), proveniente por formacin del campo
de los estudios polticos, ha introducido, en el anlisis de las relaciones entre poltica
y cultura y comunicacin, la cuestin de los sujetos, la trama de las interpelaciones
en que se constituyen los actores sociales.
Aunque de la obra de Nstor Garca Canclini hablar ms en la siguiente corriente,
veo la necesidad de mencionar sus primeros trabajos que surgen de esta mirada
poltica a los fenmenos culturales (vase 1985). El tema de las polticas culturales
es tambin una de sus preocupaciones fundamentales y sobre el cual ha producido
una gran cantidad de textos (1987, 1995, 1999).
La recepcin como punto de partida
La crtica cultural vino a destacar el papel del receptor en tanto se apropiaba y resignificaba
los mensajes de los medios y los usaba de un modo especfico de acuerdo a su contexto
social. El consumo constituye entonces, el punto de encuentro de dos vertientes, que desde
lo cultural vinieron a proponer nuevos esquemas tericos en Amrica Latina.
Dos vertientes fundamentales existen aqu, aquella que est sustentada en la teora
de las mediaciones de Martn-Barbero y la crtica culturalista, que pone nfasis en
los procesos de consumo, encabezada por Garca Canclini.
En su obra De los medios a las mediaciones (1987), que se ha convertido en uno de
los trabajos ms influyente de la segunda mitad de los aos ochenta, Jess Martn
Barbero sintetiz la crtica a los paradigmas anteriores. En esta obra encontramos un
esfuerzo de abstraccin para comprender la naturaleza econmica poltica y cultural
230
COMUNICACIN Y CULTURA . LA CORRIENTE CRTICA LATINOAMERICANA
que unifica Amrica Latina y una reconstruccin muy original de la historia de los
medios de comunicacin en la poca de los treintas a los cincuentas.
Al poner nfasis en las mediaciones y no en los medios, distingue dos grandes
etapas de los procesos de implantacin de los medios y la constitucin de lo masivo
en Amrica Latina.
Una de sus propuestas ms importantes es que sugiere cambiar el lugar desde el
cul se investigan los fenmenos comunicativos, situarse en el campo de la cultura
popular, pero no desligada de los procesos sociales y polticos que la sostienen.
Para Martn-Barbero ser necesario preguntarse sobre los modos de consumo y
apropiacin de lo masivo dentro de una praxis social, situndose en el terreno del
consumidor y desde los distintos escenarios de su recepcin: la familia, el barrio, la
calle, los mercados, etctera.
Desde una perspectiva culturalista, Nstor Garca Canclini coincide con el anlisis
hecho por Martn-Barbero. En sus escritos trata de descubrir cules son las formas
en que los receptores de los mensajes de los medios reformulan los contenidos vinculados
por ellos para adaptarlos, resignificarlos y transformarlos en algo nuevo, algo que ya
no pertenece de modo claro y diferenciado a una cultura o una clase determinada,
algo hbrido, que si bien puede ser moderno y tradicional al mismo tiempo hegemnico y subalterno (1989).
El tema del consumo y el de la globalizacin han sido el punto de partida para
sus reflexiones ms recientes (1995, 1999). En sus trabajos ha delineado una propuesta de anlisis sobre las maneras en que hoy se articulan la declinacin de las
viejas prcticas polticas y las maneras de consumir y de actuar pblicamente en
las sociedades latinoamericanas.
En Consumidores y ciudadanos (1995) analiza los cambios culturales en las formas
de hacer poltica: las campaas electorales se trasladan de los mtines a la televisin,
de las polmicas ideolgicas a la confrontacin de imgenes y las encuestas del
marketing. Garca Canclini explica estos cambios a partir de las transformaciones de
la vida cotidiana en las grandes ciudades y la reestructuracin de la esfera pblica
generada por las industrias comunicacionales. Tambin analiza el modo neoliberal
de globalizarnos y discute su manera de tratar las diferencias multiculturales agravando
la desigualdad.
En su obra ms reciente, La globalizacin imaginada (1999), propone analizar la
globalizacin desde una perspectiva socioantropolgica de la cultura que analice
tanto las estadsticas y los textos conceptuales como los relatos e imgenes que intentan
nombrar sus designios.
Para finalizar quiero mencionar que con esta exposicin de los autores que conforman esta corriente he tratado de mostrar cmo los campos de la cultura y la
comunicacin se intersectan y no pueden ser analizados desde un abordaje meramente
231
CONSTRUCCIN DE CONOCIMIENTO, EDUCACIN Y PROYECTO SOCIAL
cultural o comunicacional. Es necesario ver las intersecciones terico-culturales que
pueden servirnos para repensar crticamente lo latinoamericano. Parafraseando a Nelly
Richards (1996), hay que ver a los estudios comunicativo-culturales desde una mirada
transdisciplinar que aborda las fronteras acadmicas de divisin y clasificacin de los
objetos de estudio mezclando, de una manera crtica, diferentes prcticas tericas en
cruces de saberes plurales desde la realidad socio-econmica, poltica y cultural de
Amrica Latina. Como seala Garca Canclini:
Una tarea necesaria es poner en relacin los enfoques parciales: lo que la economa sostiene acerca de la racionalidad de los intercambios econmicos, con lo
que antroplogos y socilogos dicen sobre las reglas de convivencia y los conflictos, y con lo que las ciencias de la comunicacin entienden respecto al uso de
los bienes como transmisiones de informacin y significado (1991:2).
Bibliografa
Bonfil Batalla, G., Mxico profundo. Una civilizacin negada, Grijalbo, Mxico, 1987.
et al., Culturas populares y poltica cultural, Museo de Culturas Populares/SEP,
Mxico, 1982.
, El estudio de los problemas culturales en Amrica Latina, en Identidad y
pluralismo cultural en Amrica Latina, Centro de Estudios Antropolgicos y Sociales Sudamericanos, Buenos Aires, 1993.
Benavides, Jos Luis, La corriente crtica Latinoamrica, en Fundamentos del desarrollo de la tecnologa educativa, Comunicacin educativa y cultura, Maestra en
Tecnologa Educativa, ILCE, 1992, pp. 63-79.
Brunner, Jos Joaqun, Un espejo trizado. Estudios sobre cultura y polticas culturales,
FLACSO, Santiago, 1987.
, Amrica Latina: cultura y modernidad, Grijalbo, Mxico, 1992.
Garca Canclini, Nstor, Cultura y poder: dnde est la investigacin, Universidad de
Columbia, Nueva York, 1985.
(ed.), Polticas culturales en Amrica Latina, Grijalbo, Mxico, 1987.
, Culturas hbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, Grijalbo,
Mxico, 1989.
, Los estudios sobre comunicacin y consumo: el trabajo transdisciplinario en
tiempos de neoconservadores, Seminario sobre comunicacin y ciencias sociales, FELAFACS, Bogot, 1991.
, Los estudios culturales de los 80 a los 90: perspectivas antropolgicas y sociolgicas en Amrica Latina, en Posmodernidad en la periferia, Enfoques latinoamericanos de la nueva teora cultural, Langer Verlag, Berln, 1994.
, Consumidores y Ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalizacin,
Grijalbo, Mxico, 1995.
232
COMUNICACIN Y CULTURA . LA CORRIENTE CRTICA LATINOAMERICANA
, La globalizacin imaginada, Paids, Mxico, 1999.
Landi, Oscar, Cultura poltica en la transicin democrtica, CEDES, Buenos Aires,
1985.
, Campo cultural y democratizacin en Argentina, en Polticas culturales en
Amrica Latina, Grijalbo, Mxico, 1987.
Martn-Barbero, Jess, Retos a la investigacin de comunicacin en Amrica Latina,
en Comunicacin y Cultura, n. 9, UAM-Xochimilco, Mxico, 1980, pp. 99- 111.
, La comunicacin desde la cultura: crisis de lo nacional y emergencia de lo
popular, Seminario latinoamericano sobre cultura transnacional, culturas populares y polticas culturales, Bogot, 1985, mimeo.
, Procesos de comunicacin y matrices de cultura, Itinerario para salir de la razn
dualista, FELAFACS GG, Mxico, 1987.
, Identidad, comunicacin y modernidad en Amrica Latina en Contratexto
n. 4, Comunicacin y Culturas, Facultad de Ciencias de la Comunicacin, Lima,
Per, 1989, pp. 31-56.
Monsivis, Carlos, Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX, en Historia
General de Mxico, Colegio de Mxico, 1976.
, Entre el espritu y el presupuesto. Notas sobre difusin y poltica de la cultura, en Nexos, n. 41, Mxico, mayo de 1981.
Poniatowska, H. La Jornada, octubre 23, 2000.
Prieto Castillo, D., Discurso autoritario y comunicacin alternativa, Edicol, Mxico, 1980.
Protzel, Javier, Comunicacin y Cultura: dos conceptos para pensar una difcil
modernidad en Contratexto n. 4, Comunicacin y Culturas, Facultad de Ciencias de la Comunicacin, Lima, Per, 1989, pp. 103-122.
Reyes Matta, Fernando, La comunicacin transnacional y la respuesta alternativa,
en Simpson Mximo, (ed.), Comunicacin alternativa y cambio social, 1, UNAM,
Mxico, 1981.
Ribeiro, Darcy, Configuraciones histrico-culturales de los pueblos americanos, Universidad Autnoma de Sinaloa, Mxico, 1981.
Richards, Nelly, Signos culturales y mediaciones acadmicas, en Cultura y Tercer Mundo, v. I, Cambios en el saber acadmico, Nueva Sociedad, Venezuela, 1996, pp. 1-22.
Simpson, Mximo, Comunicacin alternativa y cambio social, Premi, 2da. Edicin,
1986.
Schmucler, Hctor, Un proyecto de comunicacin/cultura, en Comunicacin y
Cultura, n. 12, UAM-Xochimilco, 1984, Mxico, pp. 3-8.
233
También podría gustarte
- Proyecto Patios Abiertos 2023Documento12 páginasProyecto Patios Abiertos 2023Ees 7 ZarateAún no hay calificaciones
- Síntesis Estudios Sobre Las Culturas y Las Identidades Sociales Gilberto GiménezDocumento25 páginasSíntesis Estudios Sobre Las Culturas y Las Identidades Sociales Gilberto GiménezCatalina Morfin Lopez100% (2)
- Ensayo Sobre La Investigación Acción ParticipativaDocumento6 páginasEnsayo Sobre La Investigación Acción ParticipativaVictor Zamora Mendoza80% (15)
- Manual de teoría de la comunicación II: Pensamientos latinoamericanosDe EverandManual de teoría de la comunicación II: Pensamientos latinoamericanosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- 2 Grimson, Alejandro y Mirta Varela "Culturas Populares, Recepción y Política. Genealogías de Los Estudios de Comunicación y Cultura en La ArgentinaDocumento6 páginas2 Grimson, Alejandro y Mirta Varela "Culturas Populares, Recepción y Política. Genealogías de Los Estudios de Comunicación y Cultura en La ArgentinaAnonymous mCNTqaj2lpAún no hay calificaciones
- Incripciones críticas: Ensayos sobre cultura latinoamericanaDe EverandIncripciones críticas: Ensayos sobre cultura latinoamericanaAún no hay calificaciones
- Giménez Notas Sobre El Estatuto Teorico de Lasi DeologiasDocumento27 páginasGiménez Notas Sobre El Estatuto Teorico de Lasi Deologias1093titoAún no hay calificaciones
- Acerca de Causas y Azares, ResumenDocumento6 páginasAcerca de Causas y Azares, ResumenAgustin PerezAún no hay calificaciones
- Los Estudios Socio Culturales y La Comunicacion Un Mapa DesplazadoDocumento10 páginasLos Estudios Socio Culturales y La Comunicacion Un Mapa DesplazadoChristiancamilogilAún no hay calificaciones
- Saintout PDFDocumento10 páginasSaintout PDFSebastián HacherAún no hay calificaciones
- Programa 2020 Comu 2 Gandara PDFDocumento7 páginasPrograma 2020 Comu 2 Gandara PDFIsadora RomeroAún no hay calificaciones
- Mattelart A y Neveu E Los Cultural Studies Hacia Una Domesticacion Del Pensamiento Salvaje 2002 PDFDocumento47 páginasMattelart A y Neveu E Los Cultural Studies Hacia Una Domesticacion Del Pensamiento Salvaje 2002 PDFLuis Carlos PáezAún no hay calificaciones
- Estudios Culturales en LatinoamericaDocumento19 páginasEstudios Culturales en Latinoamericabelinda_rodriguez_1100% (1)
- ESCOSTEGUY A C (2002) Una Mirada Sobre Los Estudios Culturales LatinoamericanosDocumento22 páginasESCOSTEGUY A C (2002) Una Mirada Sobre Los Estudios Culturales LatinoamericanosSofía PérezAún no hay calificaciones
- Arte Digital Rojo. Montero-DonosoDocumento16 páginasArte Digital Rojo. Montero-DonosoFlavia GarioneAún no hay calificaciones
- Que Se Teje en La Sociologia LatinoamericanaDocumento84 páginasQue Se Teje en La Sociologia LatinoamericananeondreamerAún no hay calificaciones
- Programa T y Pde La Comunicación 2 - 2do Cuat. 2023 (Gándara)Documento9 páginasPrograma T y Pde La Comunicación 2 - 2do Cuat. 2023 (Gándara)SANDRA YULIETHAún no hay calificaciones
- Teorías y Prácticas de La Comunicación 2 - GándaraDocumento30 páginasTeorías y Prácticas de La Comunicación 2 - GándaraGuada BlascoAún no hay calificaciones
- Garcia Canclini de Que Estamos Hablando Cuando Hablamos de Lo PopularDocumento13 páginasGarcia Canclini de Que Estamos Hablando Cuando Hablamos de Lo PopularLucía MódenaAún no hay calificaciones
- Jesús Martín-Barbero.: Restrepo, EduardoDocumento4 páginasJesús Martín-Barbero.: Restrepo, Eduardomiabenardo65Aún no hay calificaciones
- López - Aproximaciones Al Concepto de Cultura Política PDFDocumento32 páginasLópez - Aproximaciones Al Concepto de Cultura Política PDFNajaParilliAún no hay calificaciones
- Semiótica y Estudios Culturales - Lucrecia EscuderoDocumento7 páginasSemiótica y Estudios Culturales - Lucrecia EscuderoMaxi SuarezAún no hay calificaciones
- EBSCO FullText 2024 04 13Documento19 páginasEBSCO FullText 2024 04 13FAIBER CARATARAún no hay calificaciones
- J. MARTIN BARBERO Pensar La Sociedad Desde La ComunicaciónDocumento8 páginasJ. MARTIN BARBERO Pensar La Sociedad Desde La ComunicaciónAngel Martínez ArmengolAún no hay calificaciones
- Barbero 32 Revista Dialogos Pensar La Sociedad Desde La ComunicacionDocumento5 páginasBarbero 32 Revista Dialogos Pensar La Sociedad Desde La ComunicacionEmiliana FloresAún no hay calificaciones
- Pensar La Sociedad Desde La Comunicación. Un Lugar Estratégico para El Debate de La ModernidadDocumento23 páginasPensar La Sociedad Desde La Comunicación. Un Lugar Estratégico para El Debate de La ModernidadJesús Martín Barbero100% (1)
- Final Comunicación 2, GándaraDocumento38 páginasFinal Comunicación 2, GándaraSofía PuyalAún no hay calificaciones
- Enfoques de Los Estudos Culturales LatinoamericanosDocumento5 páginasEnfoques de Los Estudos Culturales LatinoamericanosJoss MarAún no hay calificaciones
- Canclini Cultura y ComunicaciónDocumento10 páginasCanclini Cultura y ComunicaciónCecita Figueroa100% (3)
- Yuri Torrez Colonialidad ComunicaciónDocumento25 páginasYuri Torrez Colonialidad ComunicaciónAlejandra ZallesAún no hay calificaciones
- Comunicación y cultura popular en América Latina: Nuevas perspectivas en tiempos de crisisDe EverandComunicación y cultura popular en América Latina: Nuevas perspectivas en tiempos de crisisAún no hay calificaciones
- La Ideología Como Categoría Central en Los Estudios CulturalesDocumento13 páginasLa Ideología Como Categoría Central en Los Estudios CulturalesGerardo Mago Martinez Trujillo50% (2)
- Francisco Rodriguez - Modernidad e Identidad Cultural en America LatinaDocumento19 páginasFrancisco Rodriguez - Modernidad e Identidad Cultural en America LatinaAlexander OlmosAún no hay calificaciones
- Cultura PopularDocumento13 páginasCultura PopularFERNANDO DIMITRY CLAROS NUÑEZAún no hay calificaciones
- (CEL) Kahneman, Daniel. Pensar Rápido, Pensar Despacio. 1903pDocumento15 páginas(CEL) Kahneman, Daniel. Pensar Rápido, Pensar Despacio. 1903pRock GomezAún no hay calificaciones
- Itinerarios. Cap 4Documento27 páginasItinerarios. Cap 4Carolina SamaniegoAún no hay calificaciones
- Prácticas y Travesías de La Comunicación en América LatinaDocumento128 páginasPrácticas y Travesías de La Comunicación en América LatinaAna RodriguesAún no hay calificaciones
- Culturales IIDocumento305 páginasCulturales IICarlos Ivan Gajardo FicaAún no hay calificaciones
- Eduardo Restrepo (2015) - Diversidad, Interculturalidad e IdentidadesDocumento21 páginasEduardo Restrepo (2015) - Diversidad, Interculturalidad e IdentidadesfabianAún no hay calificaciones
- Pasado y Presente de La Comunicaciòn Comunitaria en Argentina y América LatinaDocumento6 páginasPasado y Presente de La Comunicaciòn Comunitaria en Argentina y América LatinaMelina EscalanteAún no hay calificaciones
- Garcia Canclini: Que Es Lo Popular?Documento8 páginasGarcia Canclini: Que Es Lo Popular?vane maz100% (4)
- Diversidad e Integración en Nuestra America III. ArtículoDocumento16 páginasDiversidad e Integración en Nuestra America III. ArtículoAgus NaciffAún no hay calificaciones
- Sociologia LatinoamericanaDocumento6 páginasSociologia LatinoamericanaalejandraAún no hay calificaciones
- Ni Folklórico Ni Masivo ¿Qué Es Lo PopularDocumento14 páginasNi Folklórico Ni Masivo ¿Qué Es Lo PopularJorge FrcAún no hay calificaciones
- Dialnet ReclamandoVocesContribucionLatinoamericanaALaComun 3664786 PDFDocumento20 páginasDialnet ReclamandoVocesContribucionLatinoamericanaALaComun 3664786 PDFPaola DimattiaAún no hay calificaciones
- Editorial Monográfico Nº43: Vindicación de La Cultura Popular AusenteDocumento9 páginasEditorial Monográfico Nº43: Vindicación de La Cultura Popular AusenteAmaru TextosAún no hay calificaciones
- Svampa, M. Los Intelectuales, La Cultura y El PoderDocumento5 páginasSvampa, M. Los Intelectuales, La Cultura y El PoderIsaac BenjaminAún no hay calificaciones
- Dialnet LaInvestigacionCulturalEnMexico 2212307 PDFDocumento20 páginasDialnet LaInvestigacionCulturalEnMexico 2212307 PDFTote DíazAún no hay calificaciones
- Eduardo Restrepo. Diversidad, Interculturalidad e IdentidadesDocumento20 páginasEduardo Restrepo. Diversidad, Interculturalidad e IdentidadesCarlosOlaya93Aún no hay calificaciones
- Diversidad Interculturalidad e Identidad RestrepoDocumento12 páginasDiversidad Interculturalidad e Identidad RestrepoAlexisMeisterAún no hay calificaciones
- Retorno Al Futuro. Las Ciencias Sociales Vistas de NuevoDocumento14 páginasRetorno Al Futuro. Las Ciencias Sociales Vistas de NuevoHinara BandeiraAún no hay calificaciones
- Comunicación y Cultura Popular en América Latina y El CaribeDocumento521 páginasComunicación y Cultura Popular en América Latina y El CaribeLaura JordánAún no hay calificaciones
- Folkcomunicación en América LatinaDocumento278 páginasFolkcomunicación en América LatinarottyAún no hay calificaciones
- Gandara Experiencias Sentidos y ClausuraDocumento18 páginasGandara Experiencias Sentidos y Clausuracami izzoAún no hay calificaciones
- Primer Parcial Comu 2Documento27 páginasPrimer Parcial Comu 2cami izzoAún no hay calificaciones
- Universidad Rafael LandívarDocumento5 páginasUniversidad Rafael LandívarEyma salesAún no hay calificaciones
- Culturas HíbridaisDocumento3 páginasCulturas HíbridaisDaniel De La HozAún no hay calificaciones
- Apuntes para Pensar El Periodismo Cultural: Los Usos Históricos Del Concepto CulturaDocumento7 páginasApuntes para Pensar El Periodismo Cultural: Los Usos Históricos Del Concepto CulturaAnaAún no hay calificaciones
- Ensayo SociologiaDocumento6 páginasEnsayo SociologiaYessica Alanoca requezaAún no hay calificaciones
- Estudios de Recepción - Denise CogoDocumento14 páginasEstudios de Recepción - Denise CogovictorellovAún no hay calificaciones
- El debate modernidad y posmodernidad en América Latina : Un diálogo con sus artífices: : Brunner,García Canclini y Martín-BarberoDe EverandEl debate modernidad y posmodernidad en América Latina : Un diálogo con sus artífices: : Brunner,García Canclini y Martín-BarberoAún no hay calificaciones
- Pensamiento político y ciencias sociales en América Latina. Un análisis en clave decolonialDe EverandPensamiento político y ciencias sociales en América Latina. Un análisis en clave decolonialAún no hay calificaciones
- Pensamiento crítico y modernidad en América Latina: Un estudio en torno al proyecto filosófico de Bolívar EcheverríaDe EverandPensamiento crítico y modernidad en América Latina: Un estudio en torno al proyecto filosófico de Bolívar EcheverríaAún no hay calificaciones
- Bravi 2022. Representaciones Sociales/visuales Las Imágenes de La Inundación en Santa FeDocumento153 páginasBravi 2022. Representaciones Sociales/visuales Las Imágenes de La Inundación en Santa Fe1093titoAún no hay calificaciones
- Libro Ciudades, Imaginarios y Representaciones SocialesDocumento185 páginasLibro Ciudades, Imaginarios y Representaciones Sociales1093titoAún no hay calificaciones
- 2022 - Trazos y Contextos. Épocas Trastocadas: Búsqueda de SentidosDocumento299 páginas2022 - Trazos y Contextos. Épocas Trastocadas: Búsqueda de Sentidos1093tito100% (1)
- Ponce - Tesis Multimodalidad AD CríticoDocumento66 páginasPonce - Tesis Multimodalidad AD Crítico1093titoAún no hay calificaciones
- Minello Algunas Notas Sobre Los Enfoques y AportesDocumento13 páginasMinello Algunas Notas Sobre Los Enfoques y Aportes1093titoAún no hay calificaciones
- Mouffe Hegemonia e Ideologia EngramsciDocumento19 páginasMouffe Hegemonia e Ideologia Engramsci1093titoAún no hay calificaciones
- La Reforma Educativa 2013 Vista Por Sus Actores. Un Estudio de Representaciones SocialesDocumento306 páginasLa Reforma Educativa 2013 Vista Por Sus Actores. Un Estudio de Representaciones Sociales1093tito100% (1)
- El Impacto de La Violencia Criminal en La Cultura PeriodísticaDocumento33 páginasEl Impacto de La Violencia Criminal en La Cultura Periodística1093titoAún no hay calificaciones
- Periodismo Social. La Voz Del Tercer SectorDocumento112 páginasPeriodismo Social. La Voz Del Tercer Sector1093titoAún no hay calificaciones
- Christian Plantin La Interacción ArgumentativaDocumento14 páginasChristian Plantin La Interacción Argumentativa1093titoAún no hay calificaciones
- El Discurso Periodistico en El Siglo Xxi PDFDocumento59 páginasEl Discurso Periodistico en El Siglo Xxi PDF1093titoAún no hay calificaciones
- El Marxismo y Sus CarenciasDocumento3 páginasEl Marxismo y Sus CarenciasLaDivinaDivaAún no hay calificaciones
- Clase 13 - Etica ProfesionalDocumento75 páginasClase 13 - Etica ProfesionalJose YarlequeAún no hay calificaciones
- 3 - SCM-LOG-2 - Uni 1 - Parte 1 - Importancia de Decisiones - Fases de Decision PDFDocumento61 páginas3 - SCM-LOG-2 - Uni 1 - Parte 1 - Importancia de Decisiones - Fases de Decision PDFRaquel CCoscco SalazarAún no hay calificaciones
- Matriz de Anàlisis de Elaboraciòn y Desarrollo de La Planificaciòn Curricular CarmelitaDocumento1 páginaMatriz de Anàlisis de Elaboraciòn y Desarrollo de La Planificaciòn Curricular CarmelitaJulian Zorrilla PenadilloAún no hay calificaciones
- Fuentes de Contaminacion Del AireDocumento9 páginasFuentes de Contaminacion Del Airepaot282100% (1)
- Guia de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Reto 3 Aprendizaje Unadista PDFDocumento8 páginasGuia de Actividades y Rúbrica de Evaluación - Reto 3 Aprendizaje Unadista PDFMaría Camela Baldovino NuñezAún no hay calificaciones
- Zonas de Vida HoldridgeDocumento4 páginasZonas de Vida HoldridgeDeysi LauraAún no hay calificaciones
- 06.16.05 Metrado Cerco Perimetrico Ptar C.P. CondorpampaDocumento1 página06.16.05 Metrado Cerco Perimetrico Ptar C.P. CondorpampaLeo Pauya RojasAún no hay calificaciones
- Practica Registros de AlmacenamientoDocumento4 páginasPractica Registros de AlmacenamientoAlex RMAún no hay calificaciones
- Documento Base Modelo de Calidad Academica UNID V3Documento54 páginasDocumento Base Modelo de Calidad Academica UNID V3Nancy AguilarAún no hay calificaciones
- PRIMERA GUERRA MUNDIAL - Documentos de GoogleDocumento2 páginasPRIMERA GUERRA MUNDIAL - Documentos de GoogleGonzaloAún no hay calificaciones
- Balance de LineaDocumento18 páginasBalance de LineaMayeli Vasquez RivasAún no hay calificaciones
- Calidad Del Yeso Natural para Uso AgricoDocumento4 páginasCalidad Del Yeso Natural para Uso AgricoCaro GentiliAún no hay calificaciones
- La Geosfera - Las Rocas y Los Minerales Tema 9Documento5 páginasLa Geosfera - Las Rocas y Los Minerales Tema 9makinaa1900Aún no hay calificaciones
- OmniScan MX2 ES A4 201508Documento8 páginasOmniScan MX2 ES A4 201508Victor Antonio Diaz FaundezAún no hay calificaciones
- Plan Preparación y Respuesta A Emergencias Casa-2Documento12 páginasPlan Preparación y Respuesta A Emergencias Casa-2Diego Fernandi Zuñigq LopezAún no hay calificaciones
- 03nor2012 Reglamento Transporte Comercial de Carga Liviana y MixtaDocumento12 páginas03nor2012 Reglamento Transporte Comercial de Carga Liviana y MixtaDE Los Angeles RomeroAún no hay calificaciones
- Trabajo 3 - Monografias HitosDocumento5 páginasTrabajo 3 - Monografias HitosMateo CornejoAún no hay calificaciones
- CLASE 1 Normas de AuditoriaDocumento41 páginasCLASE 1 Normas de AuditoriaAngelo Ol-artAún no hay calificaciones
- Texto de InclusiónDocumento57 páginasTexto de InclusiónDaniel Macas100% (1)
- Escala Hads Galindo 2015 - CuidadoresDocumento1 páginaEscala Hads Galindo 2015 - CuidadoresALETA44Aún no hay calificaciones
- Madurez de La PersonalidadDocumento2 páginasMadurez de La PersonalidadateyjanyAún no hay calificaciones
- Laboratorio 1 Auditoria IvDocumento4 páginasLaboratorio 1 Auditoria IvCesar HerreraAún no hay calificaciones
- Catalogo Analizadores de Redes PDFDocumento46 páginasCatalogo Analizadores de Redes PDFCesar Chilet100% (1)
- Manual para La Implementacion de Los Ciclos de Mejoramiento de La Calidad de Atención en Servicios de Segundo y Tercer Nivel de AtencionDocumento108 páginasManual para La Implementacion de Los Ciclos de Mejoramiento de La Calidad de Atención en Servicios de Segundo y Tercer Nivel de AtencionssucbbaAún no hay calificaciones
- Repuestos HospitalDocumento4 páginasRepuestos HospitalALEX GODOFREDO NUÑEZ ROMEROAún no hay calificaciones
- Proceso Cas #401 - 2024-Midis-PncmDocumento18 páginasProceso Cas #401 - 2024-Midis-PncmLeslie LandaAún no hay calificaciones
- Ex Amen Parcial 1Documento3 páginasEx Amen Parcial 1Eva Rodríguez PugaAún no hay calificaciones