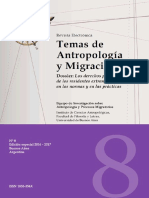Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Discurso Amoroso Como Un Modo de Habitar El Mundo
El Discurso Amoroso Como Un Modo de Habitar El Mundo
Cargado por
SaxophiaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Discurso Amoroso Como Un Modo de Habitar El Mundo
El Discurso Amoroso Como Un Modo de Habitar El Mundo
Cargado por
SaxophiaCopyright:
Formatos disponibles
Revista UNIVERSUM
N 16
2001
Universidad de Talca
EL DISCURSO AMOROSO COMO UN MODO DE HABITAR EL
MUNDO: AGUSTINI Y MISTRAL
Darcie Doll Castillo (*)
Me interesa proponer, desde la crtica feminista, un dispositivo de lectura centrado
en la percepcin del amor y del discurso amoroso como modo poltico, o
micropoltico, de insercin en el espacio de la cultura, utilizado por las mujeres
escritoras en los sistemas patriarcales.
Esto tiene que ver con aspectos que no suelen considerarse en la revisin de la
intelectualidad y de la escritura latinoamericana en las distintas disciplinas. An
cuando se afirme incluir las condiciones de produccin, contextos, factores polticos
y sociales, entre otros, no se ha llegado a percibir en su real dimensin, la incidencia
del derecho a voto, la planificacin familiar, la doble jornada o triple de la escritora
profesional, los modelos androcntricos de educacin y su influencia en la
autoestima de las mujeres, la configuracin de los modelos de pareja y las formas de
la intimidad amorosa y ertica,1 etc., y cmo afectan a los imaginarios de las mujeres
que escriben.
El discurso amoroso parece poco importante a la hora de preguntarnos por las
identidades, el pensamiento latinoamericano, la nacin, los cnones, lo social;
comnmente, este discurso ha sido ubicado en el polo de la irracionalidad, el
melodrama, el sentimentalismo y lo privado. Y las mujeres han sido, a su vez,
(*) Doctora Universidad de Chile. Universidad Catlica de Valparaso.
Ver, entre otros, el texto de Anthony Giddens La transformacin de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo
en las sociedades modernas. Ctedra, Madrid, 1998 y de Anna G. Jnasdttir, El poder del amor. Le importa el
sexo a la Democracia?, Ctedra, Madrid, 1996.
1
57
Darcie Doll Castillo
enclaustradas en esa habitacin del mundo. Es cierto, las mujeres hacen discurso
amoroso, y no se trata de negarlo, sino de leerlo de diferente modo, y en esa operacin,
aportar un elemento para la revaloracin de las intelectuales latinoamericanas y su
difcil y, a veces, conflictiva negociacin con los sistemas hegemnicos. Si el discurso
amoroso funciona como excusa para negar la importancia de las escritoras, una
reflexin profunda ha de mostrar que en medio de ese discurso se modelan las luchas
por el poder interpretativo; de sus discursos amorosos emergen las imgenes pblicas
que a veces ellas usaron para protegerse, para habilitar su palabra, o para escandalizar
y mostrar su presencia. El discurso amoroso o el discurso del desamor, son, en
mltiples ocasiones, la nica va para existir como figuras pblicas.
El amor y sus discursos pueden ser enfocados como un modo poltico de
negociacin, o un modo de habitar el mundo por parte del gnero sexual femenino;
un habitar el mundo entendido tambin como elaboracin de discursos que implican
poder y modos simblicos de negociacin. En este sentido, el concepto de amor
se refiere a prcticas de relacin socio-sexuales y no solamente a emociones de las
personas. La vida sexual no es slo objetivo del cambio, sino que conlleva en s
misma poderes formativos del cambio social, esto, en la perspectiva de las relaciones
entre los gneros sexuales como sistema de poder socio-sexual y poltico particular2.
Anna Jnnasdttir seala que El amor es una especie de poder humano alienable
y con potencia causal, cuya organizacin social es la base del patriarcado occidental
contemporneo3. En este contexto, el amor como poder humano alienable, es factible
de ser utilizado y controlado. En nuestras culturas, la forma de relacin socio-sexual
que predomina es la que indica que el poder del amor de las mujeres, entregado
libremente, es explotado por los hombres4, es decir, las mujeres pueden ser dueas
de la capacidad de amor, que pueden dar por libre voluntad (no hay, en nuestra
sociedad, reglas formales que la obliguen), no obstante, hay otro tipo de fuerzas, la
mujer necesita amar y ser amada para habilitarse socio-existencialmente, para ser
una persona. pero no controla de qu modo puede hacer uso, legtimamente, de su
capacidad, no posee autoridad para determinar las condiciones del amor en nuestra
sociedad5.
Pensando en Amrica latina, Sylvia Molloy describe dos nicos modos aceptables
de un yo femenino pblico, vigente hasta las primeras dcadas del siglo XX: el
convencionalmente efusivo de las poetisas, y el de las educadoras, que transmiten,
Jnasdttir, Anna, El poder del amor. Le importa el sexo a la Democracia?, Ctedra, 1993, Madrid, pp. 34 y ss.
El amor hace referencia a las capacidades de los seres humanos (poderes) para hacer y rehacer su especie, no
slo literalmente en la procreacin y socializacin de los nios, sino tambin en la creacin y recreacin de los
adultos como existencias socio-sexuales individualizadas y personificadas.
4
Ibd.
Ibd., p. 315.
58
El discurso amoroso como un modo de habitar el mundo: Agustini y Mistral
en vez de convenciones estticas, convenciones ticas. Esta doble figuracin social,
es la forma de los obstculos a partir de los cuales las mujeres ingresan en la esfera
6
pblica y la cultura. Seala Beatriz Sarlo citando a Molloy en un artculo sobre
Norah Lange y Victoria Ocampo. Este texto destaca, justamente la figura de mujernia que signa a Norah Lange, quien escribe en los aos 20; mujer-nia que no
podemos menos que asociar al aniamiento de Delmira Agustini, sombra que
contribuye a la marca de rareza e inexplicable doble faz de la poeta: nia burguesa
que vive su vida social en la claridad de su sala bajo la mirada de sus padres, y asiste
a los eventos culturales en su compaa, pero que escribe poesa de exacerbado
erotismo.
Disfraces de las mujeres en la negociacin inevitable con su poca, mujeres
nias, mujeres-sabias (Ocampo), mujeres-maestras/madres (Mistral, Storni, De
Ibarbourou) mujeres-suicidas/locas (Storni, Rivas Mercado), mujeres-raras (Storni,
Agustini, Mistral), podramos seguir agregando nombres, pero lo que importa es
evidenciar la atribucin de marcas que tienen en comn la rareza, la anormalidad, el
misterio, el enigma. Todas ellas se agrupan, de una u otra manera, en la poesa como
lo convencionalmente efusivo, o en el didactismo.
Y, seala Molloy:
algn da habra que analizar con detenimiento el cuidado, la energa que
dedican ciertos escritores a construir su imagen, a fabricar a aderezar su
persona. El problema es interesante, no slo por lo que revela del escritor o la
escritora eterno narciso entregado a su proyeccin sino por lo que revela del
pblico a quien va dirigida esa imagen y de las relaciones de mercado entre
escritor y lector. La imagen proyectada es el escritor y tambin es su mscara:
hecha de lo que se es, lo que se busca ser, lo que queda bien que se sea y lo que se
sacrifica para ser. Es espejo revelador pero tambin puede ser escudo opaco,
defensa. Estas consideraciones, vlidas para todo escritor, merecen especial
atencin, creo, en el caso de las mujeres, cuya imagen profesional me refiero a
la produccin literaria- es de por s ms fluctuante, menos estereotipada, que la
de los hombres. (al no saber con exactitud qu lugar ocupan, o creen ocupar, en
el mundo, menos sabrn qu lugar ocupan en la literatura.)7.
Lo sealado por Molloy podramos llamarlo actualmente polticas
comunicacionales de imagen, y agregar, que esta actuacin, no se realiza slo a
travs de una planeacin consciente, sino (tambin) de una internalizacin
6
Sarlo, Beatriz, Una modernidad perifrica: Buenos Aires 1920 y 1930. Ediciones Nueva Visin, Buenos Aires,
1988. Referencia en la p. 70.
7
Molloy, Sylvia, Dos lecturas del cisne, en La sartn por el mango, edicin de Patricia Gonzlez y Eliana
Ortega, Ediciones Huracn, 1985, pp. 58-59.
59
Darcie Doll Castillo
inconsciente de prcticas sedimentadas en el tiempo, construidas bajo la hegemona
de ciertos discursos. Ese hilo comn, o ese trabajo de imagen, viene construido por
la internalizacin del discurso amoroso en varias de las escritoras mencionadas. En
este contexto es que quisiera acercar a dos escritoras latinoamericanas, Delmira
Agustini8 y Gabriela Mistral9: desde el punto de vista de los discursos amorosos
presentes en la poesa de Agustini, y en las cartas de Mistral.
Delmira Agustini, en medio de esa dualidad de dos actuaciones antagnicas de
gnero sexual: la mujer-nia, (el elemento destacado y casi inevitable en la recepcin
crtica de diversa orientacin) y la mujer-ertica, (razn de la extraeza que causa su
imaginario potico), construye un imaginario amoroso en su poesa que da cuenta
de los discursos de su poca sobre el cuerpo, el amor y la mujer, de modo conflictivo
y complejo. Ella, creo yo, negocia, a travs de su imagen nia, la posibilidad de la
escritura potica, concesin que la sociedad le impone. Y mediante el discurso
amoroso, proporciona una imagen de mayor densidad, al mismo tiempo transgresora
y concesiva con los modelos de su tiempo.
En la escritura potica de Agustini, asistimos a la puesta en escena de una sujeto
que se desplaza bajo imgenes cannicas, pertenecientes al imaginario de la poca y
al imaginario modernista, en sus vertientes decadentistas y naturalistas. La recepcin
resalta en Agustini su exacerbado erotismo, y la fuerza de sus imgenes que se
destacan como prcticamente inditas en la poesa escrita por mujeres, al menos en
su contexto inmediato.
Ese erotismo, encarnado en las imgenes de la esfinge, la vampiro, Salom la
cortadora de cabezas, la estatua, la serpiente, corresponde a una representacin del
amor, una cara del amor, y, como discurso/dispositivo de actuacin en el mundo,
configuran un estilo corporal o modo de hacerse cuerpo. En este discurso
micropoltico si se quiere, ella negocia, a travs de sus mscaras, la posibilidad de
ser activa, duea, poderosa, generadora de un mundo construido en su imaginario,
mundo que da cuenta de la imposibilidad de un mundo real para su performance
amorosa. Un mundo que no accede a un sistema ideal, experimento que genera diosas
y monstruos, que se disuelve y confunde y no se estabiliza en la imagen de un cuerpo
completo, ni de la sujeto ni de sus objetos. Estas imgenes atraviesan toda su poesa,
8
Delmira Agustini public tres libros de poemas en vida: El libro blanco (1907), Cantos de la maana (1910), y
Los clices vacos (1913), pstumamente se publicaron El rosario de Eros y Los astros del abismo, en 1924. A
estos textos se agrega una coleccin de poemas escritos antes de la publicacin de su primer libro, entre 1896 y
1904, y lleva por ttulo La alborada. Citar los poemas de Agustini indicando el nmero de pgina que corresponde
a Obras poticas, edicin del Ministerio de Instruccin pblica, con prlogo de Ral Montero Bustamante, Talleres
grficos de institutos penales, Montevideo, 1940.
Me referir en este artculo a las cartas de Gabriela Mistral a Manuel Magallanes publicadas por Sergio Fernndez
Larran en el libro: Cartas de amor de Gabriela Mistral, Editorial Andrs Bello, Santiago, 1978. En lo sucesivo, se
indicarn las citas de las cartas recopiladas en este libro, anotando el nmero de pgina y de carta al pie de la cita.
60
El discurso amoroso como un modo de habitar el mundo: Agustini y Mistral
pero me detendr nicamente en el poema El vampiro, del libro Cantos de la
maana:
En el regazo de la tarde triste/ Yo invoqu tu dolor... Sentirlo era /Sentirte el
corazn! Palideciste / Hasta la voz, tus prpados de cera /
Bajaron...y callaste... Pareciste / Or pasar la Muerte... Yo que abriera / Tu herida
mord en ella -me sentiste?- / Como en el oro de un panal mordiera!
Y exprim ms, traidora, dulcemente, / Por la cruel daga rara y exquisita / De
un mal sin nombre, hasta sangrarlo en llanto, /
Y las mil bocas de mi sed maldita / Tend a esa fuente abierta en tu quebranto.
Por qu fui tu vampiro de amargura?... / Soy flor o estirpe de una especie
obscura /
Que come llagas y que bebe llanto? (pg.81)
Aqu es importante destacar la actuacin o performance activa de la sujeto: se
sita frente a un hecho que ya ocurri, accin consumada, y el texto evidencia el
poder del sujeto frente al otro: el amado/vctima al que hace pasivo. Ella lo calla, lo
ciega, abre su herida, lo exprime, lo sangra, lo bebe, desea provocarle sensaciones:
dolor, llanto. No obstante, al final, el texto cede y mediante una pregunta retrocede.
Desde su actividad pasa a otorgarle poder al destino, la pregunta Soy flor o estirpe
de una especie oscura....? es una pregunta por la naturaleza del yo, y tiende a
adjudicarla a un origen que est ms all del hecho consumado.
La figura del vampiro, ha sido encarnada en imgenes femeninas en Goethe,
Kipling, Gautier, Baudelaire y otros muchos en la literatura, y otros tantos en la
pintura y las artes visuales. La imagen de la mujer vampiro representa a la seductora
y devoradora de hombres. Erika Bornay explica que no es de extraar que, alrededor
de 1900, los varones vieran en el vampiro la imagen ms prxima a la temible New
Woman, codiciosa de sexo, poder y dinero. De esta poca procede, igualmente, la
an vigente denominacin de vampiresa para la mujer fatal10.
Pero la escena de Agustini combina la sensacin de poder y actividad, con el
dolor y placer en el acto evidentemente erotizado del vampirismo, mezcla de dolor
y placer debido a la naturaleza que obliga al/la vampiro a consumir la vida de los
seres que desea, y a la vez imperativo al que no puede negarse, el vampiro/a es
tambin vctima de un modo de ser no elegido.
Una nueva imagen femenina emerge de la relacin con las cabezas cortadas. En
Agustini es clara la razn de la inclinacin de la hablante por las cabezas, por un
10
Bornay, Erika, Las hijas de Lilith, Ctedra, Madrid, 1995, p. 285.
61
Darcie Doll Castillo
lado, la posesin total, y por otro, como cabezas cortadas, la tranquilidad de lo nopeligroso del amante muerto:
Engastada en mis manos fulguraba /Como extraa presea tu cabeza; /Yo la
ideaba estuches, y preciaba /Luz a luz, sombra a sombra su belleza.
Cuando en tu frente nacarada a luna /Como un monstruo en la paz de una
laguna, /Surgi un enorme ensueo taciturno...
Ah! Tu cabeza me asust... Flua /De ella una ignota vida... Pareca /No s que
mundo annimo y nocturno...
T dormas... (pg. 111)
El cuerpo del/los amantes se construye de fragmentos, la cabeza del amante es
una cabeza muerta, cortada que se convierte en una cosa que la sujeto puede poseer
y guardar. Cabeza que es inofensiva estando muerta, y con los ojos cerrados que
ella puede imaginar a su voluntad es como la estatua de otros textos, inmvil, esttica.
En los tercetos, la cabeza despierta, y la referencia es a la frente, que en el imaginario
remite al pensamiento, sector del cuerpo adjudicado a la razn y al sueo, y atemoriza
a la hablante, de esa frente/cabeza surge un mundo annimo, que ella no conoce, y
por lo tanto, no controla.
El amante muerto y el amante ausente es una figura privilegiada y reconocida
en la poesa de Mistral. Pero aqu me permitir poner en relacin dos tipos discursivos
diferentes, pues no slo en la produccin de poesa lrica tiene importancia el discurso
amoroso como construccin de imagen, la difusin de las cartas de amor de Gabriela
Mistral a Manuel Magallanes ha contribuido a fijar, mediante una recepcin que
tiende a asimilarse a los discursos hegemnicos del deber ser de las mujeres.
Contrariamente a la fosilizacin y naturalizacin de roles, en las cartas de Lucila/
Gabriela, podemos ver el recorrido de una sujeto tras un modo de amar que no
encuentra, as como Agustini ensaya a travs de la recuperacin de imgenes de una
iconografa pintura, grabados) que teme a las mujeres y las demoniza, la sujeto de
las cartas de Mistral recorre diversos discursos autorizados sobre el deber ser del
amor asumiendo una serie de mscaras construidas sobre la base de estos discursos.
Las cartas de Mistral a Magallanes estn fechadas entre 1913 y 1922, interrumpidas
por un lapso de dos aos (1918-1920). La recepcin11 destac esta correspondencia
enfatizando el dolor y la frustracin, y lleg a sugerirse una parte de fantasa e
11
El discurso pblico y tambin el discurso crtico literario en sus facetas ms conservadoras y tradicionales opt
por recuperar el lado menos peligroso, al mezclar los mitos elaborados en torno a su vida y supuestos amores
frustrados, con sus textos poticos, resultando as una amalgama que produca una lectura inocente de estas
misivas, muestra de ello es el prlogo de la 1 y 2 ediciones.
62
El discurso amoroso como un modo de habitar el mundo: Agustini y Mistral
irrealidad de parte de la escribiente, y mayoritariamente, se limit a destacar los
estereotipos construidos por los discursos hegemnicos en torno a la poeta e
intelectual chilena, como el misticismo o religiosidad, la vocacin de maestra rural,
o el estigma de madre estril, y en otros casos se hizo evidente el intento de resguardar
el misterio de la sexualidad de Gabriela Mistral. Pero a estas alturas, ya es bien
sabida la importancia que estas cartas y toda la amplia correspondencia de la autora
tienen para la configuracin de la imagen que la propia Gabriela quiso disearse,
entretejiendo la figura pblica y la privada, en parte como resguardo para ejercer su
trabajo intelectual.
Volviendo a las cartas, en ellas la sujeto acta los modelos que corresponden al
discurso melodramtico, al discurso religioso/espiritual, y al discurso fraterno/
maternal, todos ellos correspondientes a modos que asume el discurso amoroso, a
ellos se agrega un cuarto tipo, el discurso intelectual, que es utilizado para los mismos
fines.
Estas actuaciones/mscaras constituyen imgenes de una sujeto, imgenes
mviles y contradictorias; el modelo religioso es positivo y negativo a la vez, la
madre/hermana se sita afectivamente del lado del amado, la amante romntica es
digna y casta, pero todas estas autoimgenes, portan una figura inadecuada para el
amor. Al elaborar estas figuras se elaboran tambin imgenes de y para el amado,
Manuel, que resultan -deben resultar- paralelas y adecuadas. La sujeto desea verse
en el espejo del otro.
Utilizando estos discursos, que dan lugar a una serie de mscaras, o actuaciones,
la sujeto inicia un intento de transformacin que, si bien, no llegar a proponer una
alternativa distinta y se limitar al desplazamiento, constituir un recorrido que da
cuenta de una incomodidad e inestabilidad y un intento de fuga.
La construccin del discurso amoroso ubica, entonces, como ejes centrales las
coordenadas, las posiciones de sujetos para el amor, en el contexto de una negacin
de la sujeto Lucila, a la relacin ertica fuera de la escritura. La razn esgrimida es la
repulsin/rechazo a la relacin amorosa fsica. Pero, ms all de esta situacin que
conlleva la oscilacin entre el deseo y el rechazo manifestado a travs de la
correspondencia, es central la bsqueda de alternativas a una relacin amorosa.
En este sentido, se trata de una estrategia discursiva de seduccin amorosa, en la
cual, el nfasis se dirige casi exclusivamente al trabajo/negociacin de imgenes de
los sujetos. All se juega el discurso amoroso y se asiste a un verdadero ensayo, al
modo de ensayo y error: se ensaya una relacin amorosa y se ensayan las posiciones
de los sujetos. En realidad, podramos decir que en las cartas de Gabriela/Lucila, el
verdadero centro es la construccin de una subjetividad, la lucha por encontrar un
lugar para ejercer la ilusin de una subjetividad estable, adecuada, la habilitacin
para ser persona ha de darse a travs del amor, y se configura mediante cartas,
cartas que se envan para que el otro juzgue, responda, toque, o, de otro modo, cartas
que se hacen pedazo de cuerpo (metonimia) a falta programada del cuerpo fsico.
63
Darcie Doll Castillo
Decamos que el discurso amoroso exhibe la pugna entre la necesidad de articular
el deseo y la oposicin que intenta dominarlo. Aqu el desplazamiento por las figurasperformances marca justamente la fuerza del deseo que intenta una frmula para
expresarse. La ambigedad entre lo positivo y lo negativo, el desplazarse, el actuarse segn los modelos aprobados son las rupturas en el discurso que dan la posibilidad
al deseo. El discurso no se conforma, pues la sujeto no se con-forma, no se adapta a
una forma y emprende una fuga en cuanto no elige una de las imgenes que ha
ensayado para que sea percibida como coherente, en suma, el cuerpo no se adapta al
molde. Ni una ni otra o todas a la vez podran funcionar como representaciones
imaginables.
Un par de fragmentos de las cartas de Mistral como muestra:
Hoy me he visto tan miserable que he desesperado de ser capaz de hacer bien.
A nadie, a nadie puede dar nada quien nada tiene. Dulzura ! me he dicho. Per
o
si no la poseo. Consolacin ! Si er
es torpe y donde cae tu mano es para herir. Y
este demonio me ha azuzado cruelmente. No es a los dems a quienes odio en
estos das, es a m, a m. No s, el negror de los pinares se me entr en el espritu.
A propsito. Corrija en ellos cambiando en As el alma - era tapiz sonrosado,
tapiz por alcor. (c3, pg. 106)
Siempre le dije lo que soy, siempre. Y si no lo hubiese sabido por m, lo supiera
por la gente, y si ni esto hubiese sabido, con leerme un poco los versos habra
comprendido que soy la ms desconcertante y triste (lamentable) mezcla de
dulzura y de dureza, de ternura y de grosera. (c34, pg. 183)
Ambas, Delmira y Gabriela, avanzan por las posibilidades existentes de las
imgenes de mujer y los modelos que les ofrecen los discursos de la cultura de su
tiempo, adoptndolos por un momento, para luego dejarlos, revisados y trastornados,
al menos en parte. Ambas, Agustini sealada como precursora de la poesa de mujeres
en nuestra Amrica y Mistral como cima potica del siglo XX, nos sealan vas
seguidas por las mujeres escritoras latinoamericanas, y el inevitable uso del discurso
amoroso para negociar su posicin en el mundo, sea esta una figuracin pblica o
privada. Mistral dira:
Esta que era una nia de cera;
pero no era una nia de cera.
(...)
No era un rayito de sol siquiera:
Una pajita dentro de mis ojitos era.
64
El discurso amoroso como un modo de habitar el mundo: Agustini y Mistral
Y Agustini:
Yo soy el cisne errante de los sangrientos rastros
Voy manchando los lagos y remontando el vuelo.
BIBLIOGRAFA
Agustini, Delmira, Obras poticas, Talleres grficos de institutos penales,
Montevideo, 1940.
Bornay, Erika, Las hijas de Lilith, Ctedra, Madrid, 1995.
Fernndez, Sergio, Cartas de amor de Gabriela Mistral, Editorial Andrs Bello,
Santiago, 1978.
Giddens, Anthony, La transformacin de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo
en las sociedades modernas, Ctedra, Madrid, 1998.
Jnasdttir, Anna, El poder del amor. Le importa el sexo a la Democracia?, Ctedra,
Madrid, 1996.
Molloy, Sylvia, Dos lecturas del cisne en La sartn por el mango, edicin de Patricia
Gonzlez y Eliana Ortega, Ediciones Huracn, 1985.
Sarlo, Beatriz. Una modernidad perifrica: Buenos Aires 1920 y 1930, Ediciones
Nueva Visin, Buenos aires, 1988.
65
66
También podría gustarte
- Bustamante Otero, Luis - Una Aproximación Histórica A La Violencia de GéneroDocumento18 páginasBustamante Otero, Luis - Una Aproximación Histórica A La Violencia de GéneroHiromi ToguchiAún no hay calificaciones
- González, María Clementina - Las Primeras Mujeres en La UBADocumento9 páginasGonzález, María Clementina - Las Primeras Mujeres en La UBAHiromi ToguchiAún no hay calificaciones
- Aguero, O. Sociedades Indígenas, Racismo y DiscriminaciónDocumento10 páginasAguero, O. Sociedades Indígenas, Racismo y DiscriminaciónElvish Muñoz OleaAún no hay calificaciones
- Luis Rolando Alarcon Llontop y Karl Friederick Torres Mirez - Cholas de Pantalla. Estereotipos de La Mujer Andina en Los Programas de Humor de La Television PeruanaDocumento16 páginasLuis Rolando Alarcon Llontop y Karl Friederick Torres Mirez - Cholas de Pantalla. Estereotipos de La Mujer Andina en Los Programas de Humor de La Television PeruanaHiromi ToguchiAún no hay calificaciones
- Ana Cecilia Carrillo S. (Et Al) - Etnicidad y Discriminacion Racial en La Historia Del PeruDocumento171 páginasAna Cecilia Carrillo S. (Et Al) - Etnicidad y Discriminacion Racial en La Historia Del PeruHiromi ToguchiAún no hay calificaciones
- Inga Espinoza, Maria Del Carmen - Analisis Del Impacto Social, Economico y Atencion Sanitaria Sobre La Razon de Mortalidad Materna en El PeruDocumento55 páginasInga Espinoza, Maria Del Carmen - Analisis Del Impacto Social, Economico y Atencion Sanitaria Sobre La Razon de Mortalidad Materna en El PeruHiromi ToguchiAún no hay calificaciones
- Oliva Wong, Vivian Katherin - Factores Asociados Al Inicio Tardio de La Atencion Prenatal en Gestantes Adolescentes Atendidas en El Centro de Salud de MoronacochaDocumento64 páginasOliva Wong, Vivian Katherin - Factores Asociados Al Inicio Tardio de La Atencion Prenatal en Gestantes Adolescentes Atendidas en El Centro de Salud de MoronacochaHiromi Toguchi100% (1)
- El Imaginario de La Prostitucion en Chil PDFDocumento33 páginasEl Imaginario de La Prostitucion en Chil PDFHiromi ToguchiAún no hay calificaciones
- Esquivel Principe, Patricia Judith (Et Al) - Satisfaccion de Las Madres Con El Cuidado Obstetrico Durante El Parto y Puerperio, Maternidad de MariaDocumento9 páginasEsquivel Principe, Patricia Judith (Et Al) - Satisfaccion de Las Madres Con El Cuidado Obstetrico Durante El Parto y Puerperio, Maternidad de MariaHiromi ToguchiAún no hay calificaciones
- Chile, Mujeres Cantineras en La Guerra Del PacíficoDocumento7 páginasChile, Mujeres Cantineras en La Guerra Del PacíficoWalter Foral Liebsch100% (1)
- Rios Canales, Isaac & Vera Veliz, Ruben - Morbi-Mortalidad en Adolescentes Embarazadas Atendidas en El Hospital "Víctor Lazarte Echegaray". IV. EsSalud. TrujilloDocumento20 páginasRios Canales, Isaac & Vera Veliz, Ruben - Morbi-Mortalidad en Adolescentes Embarazadas Atendidas en El Hospital "Víctor Lazarte Echegaray". IV. EsSalud. TrujilloHiromi ToguchiAún no hay calificaciones
- Neria Monteza, Yessica Marisse - La Violencia Contra La Mujer y La Responsabilidad Del EstadoDocumento12 páginasNeria Monteza, Yessica Marisse - La Violencia Contra La Mujer y La Responsabilidad Del EstadoHiromi ToguchiAún no hay calificaciones
- Condorito 14Documento99 páginasCondorito 14Hiromi ToguchiAún no hay calificaciones
- Araucaria de Chile PDFDocumento224 páginasAraucaria de Chile PDFHiromi ToguchiAún no hay calificaciones
- Revista8 PDFDocumento226 páginasRevista8 PDFHiromi ToguchiAún no hay calificaciones
- CCG Ig Pub2001 Festa-da-Palabra 07Documento172 páginasCCG Ig Pub2001 Festa-da-Palabra 07Hiromi Toguchi100% (1)
- CCG Ig Pub2001 Festa-da-Palabra 08Documento164 páginasCCG Ig Pub2001 Festa-da-Palabra 08Hiromi ToguchiAún no hay calificaciones
- El Psicoanalisis y El Deseo de No Ser MadreDocumento24 páginasEl Psicoanalisis y El Deseo de No Ser MadreCARLOS GONZALEZ0% (1)
- De CerteauDocumento17 páginasDe CerteauMarce KabAún no hay calificaciones
- Gramsci - El Príncipe ModernoDocumento56 páginasGramsci - El Príncipe Modernonatibas100% (1)
- Tarea 1 - Fundamentos de La Antropología Psicológica.Documento6 páginasTarea 1 - Fundamentos de La Antropología Psicológica.andrea chinchillaAún no hay calificaciones
- Debates Sobre El SujetoDocumento293 páginasDebates Sobre El SujetoMayra Hernandez100% (1)
- Informe Metodología de La InvestigaciónDocumento13 páginasInforme Metodología de La InvestigaciónMirla CastellanosAún no hay calificaciones
- Lectura 1 - El Artista y Los Problemas de Nuestro Tiempo - ARTISTAS PROFESIONALESDocumento27 páginasLectura 1 - El Artista y Los Problemas de Nuestro Tiempo - ARTISTAS PROFESIONALESÁngel Augusto Córdova RamosAún no hay calificaciones
- 7 Saberes e MorinDocumento18 páginas7 Saberes e Morindamar5555Aún no hay calificaciones
- Diseño y Evaluacion de ProyectoDocumento22 páginasDiseño y Evaluacion de Proyectopaola floresAún no hay calificaciones
- Regionalismo BrasileñoDocumento18 páginasRegionalismo BrasileñoDaniel CasasAún no hay calificaciones
- Proceso de Servuccion y Todas Sus EtapasDocumento41 páginasProceso de Servuccion y Todas Sus EtapasJudith MataAún no hay calificaciones
- 7 Ejemplos de JustificaciónDocumento4 páginas7 Ejemplos de JustificaciónMiguel AnAún no hay calificaciones
- Politicas PublicasDocumento209 páginasPoliticas PublicasFabricio Aguilar RuizAún no hay calificaciones
- Mapa ConceptualDocumento1 páginaMapa Conceptualmanelys3Aún no hay calificaciones
- Tema 3. SOCIALIZACION DESVIACION Y CONTROL SOCIALDocumento86 páginasTema 3. SOCIALIZACION DESVIACION Y CONTROL SOCIALSara ViescaAún no hay calificaciones
- El Espíritu Bolivariano Está Colmado de Nobles Ideales deDocumento3 páginasEl Espíritu Bolivariano Está Colmado de Nobles Ideales deAngel ChirinosAún no hay calificaciones
- Cuadernillo de Tecnologia Segundo Bloque 2Documento34 páginasCuadernillo de Tecnologia Segundo Bloque 2esteban limonAún no hay calificaciones
- Democracia, Equidad, Paz, CiudadaníaDocumento8 páginasDemocracia, Equidad, Paz, CiudadaníaNohemi CarmonaAún no hay calificaciones
- PapaliaDocumento5 páginasPapaliaSabri MAún no hay calificaciones
- Foro 1 DerechoDocumento6 páginasForo 1 DerechoAlejandra FloresAún no hay calificaciones
- Ensayo - La Dinamica Actual de La SociedadDocumento4 páginasEnsayo - La Dinamica Actual de La SociedadEmiliano RodriguezAún no hay calificaciones
- Análisis MujeresDocumento3 páginasAnálisis MujeresRamiro GalvánAún no hay calificaciones
- Nuevo Estado Bolivariano VenezolanoDocumento9 páginasNuevo Estado Bolivariano VenezolanoCrysvette SilveraAún no hay calificaciones
- Examen Parcial Responsabilidad Social Empresarial 2Documento16 páginasExamen Parcial Responsabilidad Social Empresarial 2FABIAN A100% (2)
- Informe de Practica Profesional IIDocumento30 páginasInforme de Practica Profesional IIAlbertinaGomezAún no hay calificaciones
- Ficha de Lectura 4 Ed. Cívica 1º INSDocumento10 páginasFicha de Lectura 4 Ed. Cívica 1º INSYaxoAún no hay calificaciones
- Ensayo Modelo CiberhumanistaDocumento16 páginasEnsayo Modelo CiberhumanistaJairo Hurtado100% (1)
- La Importancia de La Educacion y Cambio Social en Los Procesos de AprendizajesDocumento8 páginasLa Importancia de La Educacion y Cambio Social en Los Procesos de AprendizajesAngela NavarroAún no hay calificaciones
- 3er informeCODocumento60 páginas3er informeCOBeto FongAún no hay calificaciones
- Metodologia de La Ciencia Aplicada para La Elaboracion de Un Trabajo de InvestigacionDocumento29 páginasMetodologia de La Ciencia Aplicada para La Elaboracion de Un Trabajo de InvestigacionDaniela Nicole Peña PeñaAún no hay calificaciones