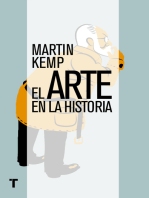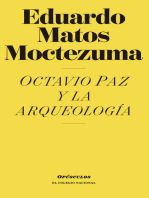Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2N5H5DG3TMMNCQRTSJSN54MDKEE9Q4
2N5H5DG3TMMNCQRTSJSN54MDKEE9Q4
Cargado por
Javier VillaseñorDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
2N5H5DG3TMMNCQRTSJSN54MDKEE9Q4
2N5H5DG3TMMNCQRTSJSN54MDKEE9Q4
Cargado por
Javier VillaseñorCopyright:
Formatos disponibles
ARTE, MODERNIDAD
Y NACIONALISMO
(1867-1876)
Jorge
Alberto M A N R I Q U E
E l Colegio
de
Mxico
D E S D E Q U E en 1 8 2 4 se constituy l a repblica liberal mexicana,
sta se planteaba como u n a posibilidad abierta a l a modernizacin. L o s liberales entendieron que el pas era preexistente a su
independencia, pero que haba permanecido a d o r m i l a d o bajo
el rgimen espaol, incapaz en aquella circunstancia poltica, de
realizar sus posibilidades. Justamente, l a f o r m a liberal y republicana que adoptaba a l constituirse era el sistema que permitira
la manifestacin cabal de sus posibilidades. C u a n d o , a l triunfo
de l a revolucin de A y u t l a , se reuni el Congreso Constituyente
que formulara l a Constitucin de 1 8 5 7 , aquella p r i m i t i v a idea
segua vigente, slo que ahora los legisladores advertan que no
bastaba ofrecer l a posibilidad de realizar al pas, sino que era
necesario, adems, que l a ley sealara lineamientos especficos
que p r o p i c i a r a n l a modernizacin y las reformas; el m i s m o criterio, todava ms decidido, fue el que gui l a promulgacin de
las Leyes de R e f o r m a de 1 8 5 9 . S i n embargo de todo esto, es
claro que no fue realmente sino hasta el t r i u n f o definitivo de l a
renblica (con l a desaparicin del i m n e r i o de Maximiliano")
c u a n d o de hecho se abra l a posibilidad real de las t a n anhela
das c o m o c a d a vez ms indispensables reformas a l pas, que
haran de l verdaderamente u n a nacin m o d e r n a . Parece in
dudable aue el sv&n
oDtimismo aue se aDoder en 1 8 6 7 de los
mexicanos no provena solamente del hecho de haber vencido,
sino de c[iie tal hecho permita, jpor f i n , mostrar a l mundo y
mostrarse ellos mismos aue Mxico era canaz de ser Cv de hacerse) u n a nacin a l a altura de las ms modernas del mundo. L a
1
ARTE, M O D E R N I D A D Y N A C I O N A L I S M O
241
preocupacin p o r poner en prctica l a legislacin de 1857 y 1859
y l a creacin de nuevas instituciones, como l a Escuela de Ingenieros y, sobre todo, l a Escuela N a c i o n a l Preparatoria, son claro
ejemplo de esta decisin. (Prieto encuentra que hasta el vestido
y el porte de los muchachos que acuden a l a Preparatoria " m a r can u n a poca nueva t o t a l m e n t e " ) . L a modernizacin, l a renovacin, l a reforma deban alcanzar a todos los rdenes de la
realidad mexicana.
2
Pero de veras a todos los rdenes? Incluso a ese coto cerrado y ajeno a l a circunstancia d i a r i a que era el arte especialmente las artes plsticas? E n qu modo podran las artes
p a r t i c i p a r en l a renovacin total de pas? Tratemos de ver, en
los prrafos siguientes, cmo fue ese problema considerado
por los mexicanos del siglo pasado en los aos siguientes a 1867,
despus del triunfo de l a repblica y antes de que Porfirio Daz
o c u p a r a la presidencia; es decir en l a poca que don D a n i e l Coso
V i l l e g a s h a l l a m a d o l a Repblica Restaurada.
3
E l l e n g u a j e esttico.
L a belleza
y el
progreso
L o primero que conviene advertir a l referirse a este tema es
que el lenguaje esttico de aquellos hombres que se sentan t a n
modernos segua siendo, salvo a l g u n a excepcin, el m i s m o lenguaje tradicional que haba quedado fijado en el m u n d o ms o
menos desde l a poca de Lessing, fundamentalmente de corte
clasicista; de hecho el romanticismo, incluso a pesar de R u s k i n , no
lleg a formularse en trminos tericos de altura
sino con
Baudelaire apenas unos aos antes del momento cjue estamos
tratando, y desde luego que en tan poco tiempo no haba alcanzando todava a las ms cultas personas de Mxico. Se sigue
h a b l a n d o de u n a belleza absoluta, l a Belleza, c o n normas d e f i n i tivas e inalterables fv a a u empieza el problema poraue ; c u les son esas normas? : n o las mismas ciertamente p a r a unos y
p a r a otros)
L o s erieeos del s i d o de Pericles cuyo prestigio
no haba menguado desde el R e n a c i m i e n t o y a u n se haba acentuado a partir de los descubrimientos arqueolgicos de l a p r i m e -
JORGE
242
A L B E R T O
M A N R I Q U E
ra m i t a d del siglo x i x eran quienes haban logrado plasmar
la Belleza o, por lo menos, quienes ms se haban acercado a l
i d e a l ; despus de los griegos, el R e n a c i m i e n t o : dos cimas nO
sobrepasadas p o r las realizaciones estticas de otras pocas (por
ms que ya se empezara entonces a hablar con menos desprecio
del arte g t i c o ) . Se trata de u n a belleza intemporal, eterna, y
as lo recalcan en toda ocasin quienes escriben artculos referentes a temas artsticos, pero que sin embargo no existi siempre,
sino que fue alcanzada en dos momentos nicos de l a his-
toria de l a h u m a n i d a d . U n o no puede dejar de sorprenderse
cmo se poda compaginar esa idea con l a otra, tan del siglo x i x
y tan indispensable en toda l a estructura mental de los hombres
de aquella poca, que es l a idea del progreso continuo de las
sociedades
Qu
entidad extraa era esa que no m a r c h a b a
parejamente o p o r lo menos no siempre parejamente c o n
el progreso de l a h u m a n i d a d ? T a l contradiccin,
ciertamente,
es u n fenmeno comn a l a c u l t u r a decimonnica y no exclusivo de l a mexicana. E n l a circunstancia nuestra l a a n t i n o m i a resulta palpable y a u n parece que de algn m o d o fueron conscientes de ella los escritores: mientras, p o r u n lado, no dejan de
poner los ojos en blanco por l a Belleza, h a b l a n simultneamente
de que los "progresos" ( c m o entonces?) del arte deben estar
a la altura de "las luces de nuestro siglo". As, Justo Sierra, refirindose en 1872 a u n C r i s t o pintado p o r R a m n Sagredo, no
deja de hacer alusin a u n presente y a u n f u t u r o : " l c o m p r e n di . . . el carcter a c t u a l del c r i s t i a n i s m o . . . L o s destellos del
pasado, l a fe en el p o r v e n i r ; estas dos irradiaciones h a n convergido en u n foco de luz, que reverbera en el interior de esa adorable cabeza de Cristo, p i n t a d a por Sagredo".
En E l M o n i t o r
R e p u b l i c a n o del 9 de enero de 1869, con el seudnimo " E l de
la O l l a "
apareca u n artculo en que su autor reconoca c o n
candidez:
" A pesar de ser altamente
republicanos, debemos
confesar que no hay arte ms noble que el de l a escultura, en
razn de su antigedad..
L a G r e c i a fue l a p r i m e r a c u n a de l a
bella e s c u l t u r a " ; y encontraba que algunos artistas modernos
"se h a n a p r o x i m a d o , a veces, a los sublimes artistas de l a c u l t a
Grecia".
E n ese artculo se siente realmente l a vergenza de
ARTE, M O D E R N I D A D Y N A C I O N A L I S M O
243
aceptar como superior algo " a n t i g u o " , y l a insegura concesin
de q u e algunos modernos casi se acercan a ese grado superior,
pero sin alcanzarlo. "Ningn arte h a superado a t u arte/ ninguna belleza h a superado a t u b e l l e z a . . . " deca Jorge H a m m e k e n
y M e x a en u n artculo de E l A r t i s t a
titulado precisamente
" A v e G r a e c i a ! " , y en otro artculo en el que c i t a profusamente
6
a T a i n e , se contradira a s mismo (y esto nos parece precisamente revelador de l a a n t i n o m i a insalvable en que se encontraba
a q u e l l a gente) : " E l dios P a n h a muerto . . .
N o debe el
arte buscar sus inspiraciones n i en l a G r e c i a n i en el R e n a c i miento. . ."
E n el caso particular de Mxico se presentaba u n a circunst a n c i a tambin" embarazosa. Aqu no haba u n a G r e c i a propia
qu seguir, pero de cualquier m o d o no poda negarse l a super i o r i d a d del arte de l a poca colonial - y especialmente de la
p i n t u r a frente a l arte p r o d u c i d o por l a repblica. Aqu tambin el progreso que presupondra l a v i d a independiente no era
acompaado p o r el arte, y haba que confesar que ese perodo
obscuro de nuestra historia era el que ms notables artistas haba p r o d u c i d o . N o slo lo reconocen as G o u t o o D i e z de B o n i lla
sino tambin liberales de intachables convicciones como
Olagubel o A l t a m i r a n o (por ms que algunos reparos hagan
a l a p i n t u r a del viejo Echave, Jos Jurez o C a b r e r a , reparos
dirigidos especilamente a sus t e m a s ) .
8
Desde luego exista, tambin como u n a subsistencia bastante
r a n c i a , l a idea de considerar a u n a o b r a de arte como compuesta p o r diversas partes que tenan independencia entre s: idea,
d i b u j o , color, sentimiento, concepcin, composicin, invencin,
etc. Tales componentes eran reducibles en general a dos: la
"filosofa" y l a " f o r m a " (contenido y f o r m a , se dira despus).
A l r e d e d o r de esos dos polos harn girar los crticos sus apreciaciones; entre ellos, por cierto, u n o de los mavores. Felipe Lpez
Lpez, que a l referirse a las pinturas de Clav y discpulos en l a
Profesa, dice textualmente en 1867: " E l objeto p r i n c i p a l de las
bellas artes es el portento; y e n t r a n e n su creacin el i d e a l i s m o
y l a ejecucin:
e l primero viene a ser l a Filosofa del arte, l a
segunda el A r t e d e l a p i n t u r a . . . " E n estricto rigor terico, f i 9
1 0
244
JORGE
A L B E R T O
M A N R I Q U E
losofa y f o r m a seran inseparables en l a ereccin de l a Belleza.
Y sin embargo, para los mexicanos de hace u n siglo l a famosa
divisin les permita u n a salida a su i n t r i n c a d o p r o b l e m a de l a
m o d e r n i d a d opuesta a u n a Belleza t r a d i c i o n a l . L a f o r m a , en
busca de l a Belleza, deba aceptar los cnones establecidos desde
G r e c i a , y a ella no caba ms posibilidad que acercarse a l a perfeccin ya existente. L a filosofa, en cambio, s abra posibilidades nuevas: ah s que los artistas podan estar a tono con su
siglo y ser modernos; l a frmula perfecta sera, pues, u n a filosofa nueva y u n a f o r m a clsica. L a salida es c l a r a : del mismo
modo que 'se alababa l a p i n t u r a colonial, pero se rechazaban los
temas, "muestras del obscurantismo de la p o c a " , l a salvacin
de u n arte moderno era y su m o d e r n i d a d m i s m a consista
en actualizar l a temtica. Y eso podra tal vez hacerse en todos
los terrenos, a u n en l a p i n t u r a religiosa, segn hemos visto las
alabanzas de Sierra a Sagredo por haber entendido " e l carcter
a c t u a l " d e l cristianismo.
E l a r t e y el m u n d o
prehispnico
U n p r o b l e m a , secundario en el plano terico, pero no desdeable p a r a el momento histrico que atendemos, era el de considerar las obras prehispnicas. L a actitud nacionalista y valor i z a d o de lo propio i n c l i n a b a a l a gente a alabar aquellas
obras. Pero se les poda considerar realmente c o m o obras de
arte? L o s tiempos no estaban todava p a r a eso: dnde encontrar a l g u n a similitud entre las obras del M x i c o precortesiano
y las de G r e c i a ? M u c h a s veces se les t r i b u t a n elogios de u n a v a guedad t a l que no llega uno a comprenderlos cabalmente; as,
J . M . Csares Escudero se refiere c o n ardor a l a c i u d a d de
U x m a l , pero a l f i n de su artculo queda l a sensacin de que lo
que m s ' le maravill en su visita aquel sitio fue el recuerdo
de los sacrificios humanos y el h o r r o r d e l trueno en l a s e l v a .
Exista tambin u n a alabanza c o n d i c i o n a d a y desde luego no satisfactoria: teniendo en cuenta el atraso de aquellos pueblos era
elogioso lo que haban llegado a hacer, p o r ms que estuviera a
11
12
ARTE, M O D E R N I D A D Y N A C I O N A L I S M O
245
una inmensa distancia de la Belleza. L a verdadera solucin terica del problema, dada la circunstancia cultural de hace un
siglo, era una que tambin ofreca, desde Kant, el lenguaje referido al arte: las obras prehispnicas eran s u b l i m e s , aunque
carecieran de la gracia griega; lo sublime, sobrecogedor (tan
caro precisamente al romanticismo), poda entenderse, ambiguamente, o como una forma de belleza o, ms bien, como una
categora cercana a lo bello, pero no identificable con ste. Si
las obras prehispnicas no eran bellas, s poda decirse, por lo
menos, que eran sublimes. U n caso curioso e interesante de este
proceso de revalorizacin y de la necesidad de ligar el pasado
indgena en trminos de arte con el presente progresista y
clasicista fue el del seor Snchez Sols, que haba reunido una
amplia coleccin de obras indgenas v eme simultneamente
haba encargado a algunos pintores una seri de cuadros de te
mas prehispnicos para Que adornaran los salones eme aloiaban
su coleccin; ah s se hermanaban la antigedad mexicana y
la modernidad E l resultado concreto no nuede sorprender a
nadie: los cuadros representaban hechos indgenas idealizados
a la manera, griega Hibridismo necesario que revela nos parece,
la peculiar estructura cultural mexicana de hace un siglo. E l
muv conocido leo de Tos Obreen L a invencin d e l b u l a u e
ejecutado ex-profeso para Snchez Sols, es el mejor ejemplo d
lo dicho.
1 3
E l a r t e y su u t i l i d a d : l o B e l l o y l o m e x i c a n o
Una pregunta debemos hacernos para proseguir el anlisis
de las ideas que los mexicanos de hace un siglo tenan sobre el
arte: Para qu serva el arte? Para qu serva especialmente
a Mxico en aqul momento? Se justificaba que el gobierno hiciera un esfuerzo por mantener a flote la Academia y por pensionar a los artistas? T a l pregunta la contestaron aquellos hombres de diversas maneras, algunas contradictorias.
L a respuesta ms a mano era la de que el arte enalteca las
costumbres de los pueblos, y arrancndolos de la vida vulgar y
JORGE
246
A L B E R T O
M A N R I Q U E
baja elevaba sus sentimientos. " N o alcanza l a imaginacin comn [deca C a v a l l a r i ] a comprender l a i m p o r t a n c i a que las bellas artes tienen en l a v i d a s o c i a l . . . " "
H a b a otra razn i m p o r t a n t e : el arte revela el adelanto de
los pueblos. E n el caso especial de Mxico, servir para mostrar
que l a nacin est a l a altura de las ms adelantadas del m u n d o ,
sueo dorado e inalcanzable, pero siempre perseguido. " L a s bellas artes y l a literatura h a n sido en todos los tiempos el ornato
y el termmetro del adelanto y l a c u l t u r a de las naciones c i v i l i z a d a s " . A n t e el poco inters del pblico p o r las obras artsticas, Lpez Lpez no poda dejar de e x c l a m a r : " Pesa hoy el ms '
cruel infortuno sobre vosotros, pobres artistas! L a sociedad est
lnguida y olvida el fausto de q u i e n sois h i j o s . . . " Y ya el ann i m o reseador de l a exposicin de 1862 deca con desencanto,
refirindose a los artistas que despus de trabajar con buenos
resultados en E u r o p a se suman en Mxico en l a mayor a b u l i a :
15
1 6
. . . Es que llegan a un pas, que si en otros ramos est poco adelantado por efecto de su juventud, en las artes lo est an ms, porque
stas huyen de la guerra y se refugian donde hay paz y una decidida
proteccin. Sin sta qu genio, por entusiasta y enrgico que sea, no
languidece y plega [sic]
las alas muriendo de abatimiento?"
Conviene, pues, impulsar a las artes p a r a brillo de l a nacin.
Pero, en l a coyuntura del t r i u n f o de l a repblica aparece u n a
idea n u e v a y de l a mayor i m p o r t a n c i a . Y a no se trata slo de
impulsar a las artes porque se suponen u n valor positivo. Sino
que stas estn obligadas
a c o n t r i b u i r a l a reforma del pas, y
a su modernizacin. D e b e n , tambin, tener u n sentido didct i c o : ser partcipes de l a formacin y vigorizacin de nuestra
n a c i o n a l i d a d . L a ms o menos vaga conveniencia que se artibua
a las artes se convierte ahora en u n a misin clara y precisa que
necesitan c u m p l i r , en bien de l a p a t r i a moderna. E l arte, por
tanto, debe expresar sentimientos del siglo y nacionales: mostrar
el carcter de l a nacin, relatar sus grandezas, sus herocidades,
SUS sufrimientos; debe p i n t a r sus paisajes y sus tipos.
Y a en 1867 Felipe Lpez Lpez deca a los jvenes artistas:
" M u c h a s cpulas os esperan: muchos edificios pblicos piden a
247
ARTE, M O D E R N I D A D Y N A C I O N A L I S M O
vuestros pinceles obras maestras que transmitan a las generaciones futuras los rasgos heroicos de nuestra h i s t o r i a . . . " L a historia, claro, relatada en escenas completas o a travs de alegoras, era l o que se peda a los pintores. Frente a u n cuadro de
Petronilo M o n r r o y que representa a l a Constitucin de 1857
G u i l l e r m o Prieto est a punto de desmayarse de gozo:
l s
Pero lo que caracteriza ese pensamiento es la fisonoma de la deidad,
con su cabello rizado y flotante, su frente abierta al pensamiento y al
amor, sus negros ojos como dos abismos de bano, en que duermen
los rayos de la pasin; su boca trmula de promesas, de caricias . . .
y ese color apionado y delicioso, que slo se matiza con nuestras
auroras y se fija en las mejillas de nuestras bellezas, con los voluptuosos besos de nuestras auras.
Es Mxico, es la patria querida, es la glorificacin de la razn . . . que
en el mundo se llama ley.
Divino! exclambamos.
Divino! Decamos a una voz Alcalde y yo . . . >
1S
Podra el c u a d r o n o ser t a n maravilloso, pero es evidente que
p a r a Prieto era y a u n mrito inmenso el que representara u n
asunto patrio, y el que l a mujer que representaba a l a p a t r i a
tuviera los rasgos de u n a mexicana.
Quienes sin d u d a ms claramente expresaron l a nueva idea
del arte republicano fueron Ignacio M a n u e l A l t a m i r a n o y M a nuel de Olagubel. E n ellos se presenta el mismo problema, que
ya he citado, de hermanar u n a Belleza absoluta y u n arte mexicano y m o d e r n o ; y l a solucin es l a m i s m a : l a f o r m a responder a l a Belleza, y l a filosofa responder a la m e x i c a n i d a d :
Tendiendo cada da ms a la eterna y serena belleza helnica, como el
objeto esencial, como el nico ideal de perfeccionamiento, puede sin
embargo [el arte] revestir nuevas formas, si vale expresarme as, y
asumir un carcter nacional que nos pertenezca o al menos que pertenezca a la Amrica
. . . estas escuelas [europeas] en su afn de volver a la fuente pura,
a la belleza antigua, afn que no excluye de ningn modo el sentimiento patritico, ni la idea filosfica moderna, ni aun el carcter local y moral de un pas, porque los eternos principios de lo bello se
adaptan a todas partes y revisten todas las formas, han logrado las ms
248
JORGE
ALBERTO
M A N R I Q U E
veces fundar una escuela nacional ms o menos perfecta, pero esencialmente propia.
20
Y a se ve aqu clara l a intencin: lo que se peda, lo que se
urga, era l a creacin de u n a verdadera "escuela m e x i c a n a " .
M a n u e l de Olagubel tambin clamaba p o r lo mismo, y c o n m i n a b a a los pintores a forjar u n arte nacional. E n u n artculo
titulado "Nuestros artistas. Pasado y p o r v e n i r " { E l A r t i s t a ,
1874) alaba a los grandes artistas coloniales y concluye:
Que aquellos hombres hubieran tratado tan slo el asunto religioso se
comprende fcilmente; muchos eran eclesisticos, y los que no lo eran
por su estado lo eran por su tiempo . . . La poca no es la misma . . .
Hay otro sentimiento, hay otro amor que es preciso cultivar, sentimiento conservador de las sociedades, amor que enaltece al individuo, el
sentimiento nacional, el amor a la patria.
Oh! lo digo con orgullo, en muy pocas historias han de encontrarse
hechos tan heroicos como en la nuestra . . . Si se trata del paisaje . . .
nuestra cordillera con sus bosques y sus caadas, nuestras costas de
ambos mares, nuestros ros, nuestro volcanes, nuestros lagos con sus
islotes pintorescos
Artistas, trabajad; seris grandes porque vuestro campo es muy extenso; para el gnero histrico contis con hroes
sublimes, para la pintura del interior, con tipos interesantes, y para
el paisaje con una naturaleza virgen.
21
L a m i s m a preocupacin, pero elevada a u n plano terico superior, se manifiesta en Jos Mart. l pudo entender ms claramente y sin l a i n g e n u i d a d de los otros l a naturaleza real del
problema. A l hacer l a resea crtica de l a exposicin de l a A c a demia de 1875, sin d u d a l a mejor resea de su tiempo, encuentra u n a obra del m a d u r o y m u y alabado J u a n C o r d e r o , S t e l l a
m a t u t i n a , u n a V i r g e n de l a Concepcin; l a c r i t i c a ponderadamente y con gran agudeza (en esto se revela de u n a g r a n sensib i l i d a d , pues c o n sus escasos elementos de juicio l a encuentra,
como l a juzgamos ahora, inferior a l a mayora de l a obra de
C o r d e r o ) , y despus d e l anlisis f o r m a l riguroso se pregunta p o r
qu u n artista de l a t a l l a de C o r d e r o pudo fallar. Y su respuesta es:
. . . un pintor demasiado humano no poda concebir ni ejecutar bien
una figura que no est probablemente en su corazn, y que no est
ARTE, M O D E R N I D A D Y N A C I O N A L I S M O
249
seguramente en la atmsfera que respira, en la sociedad en que se
mueve, en las necesidades por completo distintas de la vida actual . . ,
2 2
C o m o . s e ve y esta es l a i m p o r t a n c i a de l a crtica de M a r t aqu y a no se trata de proponer nuevos temas, o temas n a cionales, por convenientes que p u e d a n ser p a r a el pas en u n
d e t e r m i n a d o momento, sino que se condiciona, de plao, l a p o s i b i l i d a d de realizar l a belleza a u n a adecuacin entre lo que
se p i n t a y el tiempo en que se pinta. Y si M a r t recomienda a
C o r d e r o y a los dems pintores los temas propios e histricos
( " P i n t e C o r d e r o , ya que tanto a m a las tintas rojas de l a luz,
cmo a l pie de las espigas quebrantadas p o r los corceles del
conquistador, lloraba a l caer de l a tarde amargamente u n i n d i o " ) , su recomendacin tiene u n sentido diferente y ms a m p l i o , p o r q u e relaciona el valor belleza a u n a circunstancia
y
una poca. Puede advertirse, desde luego, que Mart no concibe
ya u n a Belleza, sino bellezas relativas, y esta idea, sin d u d a , era
novedossima en su tiempo, y no slo en el ambiente m e x i c a n o :
a
Todo anda y se transforma, y los cuadros de vrgenes pasaron. A
nueva sociedad, pintura nueva . . . no se ate la imaginacin a pocas
muertas . . . N i vuelvan los pintores vigorosos los ojos a escuelas que
fueron grandes porque reflejaron una poca original: puesto que pas
la poca, la grandeza de aquellas escuelas es ya ms relativa e histrica que presente y absoluta.
23
M s claramente no poda exponerse el problema. Mart enc o n t r a b a l a solucin a l a a n t i n o m i a e n que se enredaban los
dems crticos. N o es u n a problemtica Belleza absoluta aplicada a temas modernos y mexicanos lo que se necesitaba, sino u n a
belleza r e l a t i v a a su poca ( l a belleza de l a p o c a ) , que surgira
justamente de esa temtica nueva. N o por otra cosa, por cierto,
era p o r lo que clamaba Baudelaire.
El arte comprometido
con el progreso
de
Mxico
Y a p a r a l a exposicin de l a A c a d e m i a de 1869 se haban
establecido u n p r e m i o y u n accsit p a r a l a mejor obra histrica
250
JORGE
de tema m e x i c a n o .
A L B E R T O
21
M A N R I Q U E
Pero, ms que eso, u n acto peculiar fue
p a r a las ideas de los nuevos creadores de M x i c o p r o f u n d a m e n te significativo, y sancionaba de m a n e r a patente lo que varios
de ellos haban sostenido en escritos. E n noviembre de 1874 se
develaba en l a Escuela N a c i o n a l Preparatoria el m u r a l que c o n
el tema de L a c i e n c i a y l a i n d u s t r i a haba ejecutado C o r d e r o
por encargo de d o n G a b i n o Barreda. Q u e fuera justamente en
la Preparatoria - e s decir, en el centro educativo a l que ms
directamente competa l a transformacin y renovacin de M x i c o e n donde se llevara adelante el ensayo de u n a p i n t u r a
de temtica totalmente nueva es ciertamente m u y significativo.
E l p r o p i o G a b i n o B a r r e d a inicia su bello discurso alusivo recalcando esa circunstancia: "Asistimos hoy a u n a solemnidad al
parecer excepcional. . . " E l director de l a Preparatoria haba
encargado el m u r a l teniendo en mente justo las dos ideas que
manifestaba el grupo renovador: que el arte deba cambiar su
temtica, y que deba ser til para l a sociedad, y precisamente
p a r a esa sociedad en ese momento. Sobre esos dos puntos gira
la parte m e d u l a r de su discurso:
. . . es un error casi universal el de suponer que no hay poesa ni
belleza esttica sino en los asuntos que tan asombrosamente supieron
tratar los Homero y Virgilio, el Dante o el Tasso . . . Sin duda nosotros debemos imitar esos sublimes modelos [de la Antigedad y del
Renacimiento]: pero imitar no es copiar servilmente;
. . . los asuntos que ellos tan oportunamente supieron elegir deben
ya abandonarse como agotados e infecundos . . .
La misin del poeta y del artista debe ser sobre todo precursora, debe
siempre guiar por medio del sentimiento y guiar forzosamente hacia
adelante . . .
Todo asunto que sea contrario a los progresos espontneos de la poca
debe abandonarse como incapaz de inspirar al artista y como estril
para el mejoramiento social.
25
La
funcin del arte como u n o de los gestores d e l progreso
y de l a renovacin de Mxico era sancionada explcitamente:
"De
h o y ms, el artista pertenece a los fundadores de l a Escue-
la P r e p a r a t o r i a . . . " ; lo que equivala a d e c i r : adquiere e l c o m -
ARTE, M O D E R N I D A D YN A C I O N A L I S M O
251
promiso de estar c o n nosotros en l a creacin de u n Mxico
nuevo. B a r r e d a anunciaba que el artista tomara parte en las
luchas de los nuevos inventores de Mxico, participara de sus
triunfos y podra v e r realizada su "proftica inspiracin" en
u n futuro cercano, en "ese da cuya aurora h a comenzado
ya. . . "
NOTAS
El doctor Edmundo O G O R M A N ha mostrado esa actitud e inmejorablemente el sentido que por ella tiene la victoria republicana del 67 en
un estudio, " E l Triunfo de la Repblica en su marco histrico", que aparecer en breve, junto con otros, en edicin de la Secretara de Hacienda.
Guillermo PRIETO: "Crnica charlamentaria". E l M o n i t o r R e p u b l i c a n o , 5162 (Mxico, 17 enero, 1869).
1
Quienes ms extensamente y con mayor seriedad se han ocupado de
este problema son los doctores Justino FERNNDEZ C Ida RODRGUEZ. Cf.
del primero su A r t e m o d e r n o y contemporneo de Mxico, Mxico, U N A M ,
1952, y E l h o m b r e . Esttica d e l a r t e m o d e r n o y contemporneo de Mxico,
Mxico, U N A M , 1962; de la segunda su Introduccin a L a crtica de arte
en Mxico en el s i g l o X I X , (3 Vols.), Mxico, U N A M , 1964, compilacin
de la cual est tomada la mayora de los documentos que en este artculo
se invocan.
:i
Justo SIERRA: "En la exposicin de pinturas. (Impresiones)". E l
F e d e r a l i s t a , edicin literaria, I: 1 (Mxico, 7 enero, 1872). Cf. RODRGUEZ
4
PRAMPOLINI:
op. cit. H , p.
155.
' " L a escultura". E l M o n i t o r R e p u b l i c a n o , 5155 (Mxico, 9 enero, 1869).
Cf. o p . c i t . II, p. 125.
Jorge H A M M E K E N Y M E X A : " A v e Gra;cia!". E l A r t i s t a , i (Mxico,
enero, 1874). Cf. o p . c i t . II, p. 192.
Jorge H A M M E K E N Y M E X A : " E l arte y el siglo". E l A r t i s t a , I (Mxico, enero, 1874). Cf. o p . c i t . II, p. 207.
Cf. Jos Bernardo C O U T O : Dilogo sobre la h i s t o r i a de la p i n t u r a en
Mxico, edicin, prlogo y notas de Manuel TOUSSAINT, Mxico, Fondo de
Cultura Econmica, 1917; y Francisco D I E Z DE B O N I L L A : "Academia de
Bellas Artes. Colaboracin", E l S i g l o X I X , 23 enero, 1878.
Ese tipo de conceptos artsticos existia desde los primeros tratadistas
italianos de los siglos xv y xvi, pero quien ms minuciosamente los haba
codificado era Roger DES PILES, en las famosas "calificaciones" de su C o u r s
de p e i n t u r e par p r i n c i p e s , Pars, 1708.
Felipe LPEZ L P E Z : B e l l a s a r t e s . P i n t u r a s en la cpula de l a P r o f e s a . Mxico, Imprenta de La Constitucin Social, 1868. Cf. Justino F E R 8
1 0
JORGE
252
A L B E R T O
M A N R I Q U E
N N D E Z : " L a crtica de Felipe Lpez Lpez a las pinturas de la cpula del
templo de la Profesa", A n a l e s d e l I n s t i t u t o de I n v e s t i g a c i o n e s Estticas, 13
(Mxico, 1945).
Sobre esto vase de Justino F E R N N D E Z SU Coakue. Esttica d e l
a r t e indgena a n t i g u o , Mxico, U N A M , 1945.
J. M . CSARES ESCUDERO: "Una tarde en las ruinas de Uxmal". L a
1 1
1 2
Firmeza,
i : 37 (Mxico, 23 dic. 1874). Cf. RODRGUEZ PRAMPOLINI: op. cit
II, pp. 257-263.
PLADES [Pseud.]: "Boletn. Reunin artstica. Museo de antigedades. Breve ojeada sobre ellas". R e v i s t a U n i v e r s a l , 137 (Mxico, 17
junio, 1875). Cf. o p . c i t . H , pp. 269-271.
Javier CAVALLARI: "Discurso escrito para la solemne distribucin
de premios de la Academia Nacional de Bellas Artes de San Carlos, por
el seor director de la clase de ingeniera civil y arquitectura doctor
d o n . . . " E l S i g l o X I X , 422 (Mxico, 12 marzo, 1862). 1 3
"Exposicin en la Academia Nacional de San Carlos. 1862". E l
S i g l o X I X , 3 9 9 (Mxico, 17 febrero, 1862).
1 5
LPEZ LPEZ:
"
"Exposicin...
i L P E Z L P E Z :
op. cit. en nota
10.
1862" citado en nota 15.
op. cit. en nota
10.
Guillermo PRIETO: "Crnica charlamentaria". E l M o n i t o r R e p u b l i c a n o , 5162 (Mxico, 17 enero 1869). Cf. RODRGUEZ PRAMPOLINI: o p .
c i t . II, p. 129.
1 9
Ignacio M . A L T A M I R A N O : " L a pintura heroica en Mxico". E l A r I (Mxico, 1874), p. 7. Cf. o p . c i t . II, pp. 185 y 186.
Manuel de O L A G U B E L : "Nuestros artistas. Pasado y porvenir". E l
A r t i s t a , i (Mxico, 1874), p. 15. Cf. o p . c i t . n, pp. 187-190.
Jos M A R T : "Una visita a la exposicin de Bellas Artes". R e v i s t a
U n i v e r s a l , X : 297 (29 diciembre, 1875). Cf. o p . c i t . n, pp. 327-330.
Ibid.
Las bases del concurso en E l S i g l o X I X del 15 noviembre, 1869.
"Discurso pronunciado por el seor doctor Gabino Barreda a nombre
de la Escuela Nacional Preparatoria de Mxico, en la festividad en que
dicha escuela, laureando al eminente artista seor Juan Cordero, le dio
un testimonio de gratitud y admiracin por el cuadro mural con que embelleci su edificio". Gabino BARREDA: Estudios, seleccin y prlogo de
Jos F U E N T E S M A R E S , Mxico, U N A M , 1941. (Biblioteca del Estudiante
Universitario, 26).
2 0
tista,
2 1
2 2
2 3
2 5
También podría gustarte
- Schwartz, Jorge. Vanguardia y Cosmopolitismo en La DÇcada Del Veinte. Oliverio Girondo y Oswald de AndradeDocumento281 páginasSchwartz, Jorge. Vanguardia y Cosmopolitismo en La DÇcada Del Veinte. Oliverio Girondo y Oswald de AndradeAzul Irlaunde100% (2)
- Huizinga - El Problema Del RenacimientoDocumento27 páginasHuizinga - El Problema Del RenacimientoMarianaAún no hay calificaciones
- Sverlij Mariana - Arquitectura y Retorica ResumenDocumento14 páginasSverlij Mariana - Arquitectura y Retorica ResumenJuanAún no hay calificaciones
- Tarea Invente Una Historia Con NumerosDocumento8 páginasTarea Invente Una Historia Con NumerosDanneth MartirAún no hay calificaciones
- Estética ResumenDocumento9 páginasEstética Resumenlaisa50% (2)
- Historiografias Del Arte PDFDocumento178 páginasHistoriografias Del Arte PDFDiego Alfredo Ortiz Ancharek100% (2)
- Historia de Los Estilos Artísticos. Desde La Antigüedad Hasta El Gótico - HatjeDocumento82 páginasHistoria de Los Estilos Artísticos. Desde La Antigüedad Hasta El Gótico - HatjeEva Rosita100% (2)
- 1.-Historia de Las Ideas PedagogicasDocumento46 páginas1.-Historia de Las Ideas PedagogicasFrancisco Delgado100% (1)
- Ensayo Del Sociologo Herbert Spencer. 2020Documento7 páginasEnsayo Del Sociologo Herbert Spencer. 2020Vinicito VillegasAún no hay calificaciones
- Manual Basico de TaekwondoDocumento48 páginasManual Basico de TaekwondoAbel MontesAún no hay calificaciones
- 1135-Texto Del Artículo-1332-2-10-20210211Documento13 páginas1135-Texto Del Artículo-1332-2-10-20210211Alberto David Guzman ContrerasAún no hay calificaciones
- Hacia Donde Va El ArteDocumento19 páginasHacia Donde Va El ArteMaps No MaxAún no hay calificaciones
- Pintura ModernaDocumento519 páginasPintura ModernaChristian MazzucaAún no hay calificaciones
- Minera, María "Voces en Concierto"Documento5 páginasMinera, María "Voces en Concierto"rolandoramosrAún no hay calificaciones
- El Arte La Literatura y Las Estéticas Colectivas de La TierraDocumento7 páginasEl Arte La Literatura y Las Estéticas Colectivas de La TierraFernanda SaavedraAún no hay calificaciones
- Arthur Danto Cap 1Documento10 páginasArthur Danto Cap 1marisaluna654Aún no hay calificaciones
- El Paisajista Jose Maria Velasco 1840 1912Documento206 páginasEl Paisajista Jose Maria Velasco 1840 1912Eduardo SánchezAún no hay calificaciones
- Calinescu ModernidadDocumento42 páginasCalinescu ModernidadMelisa AliAún no hay calificaciones
- Arthur Danto - Moderno Posmoderno Contemporaneo PDFDocumento11 páginasArthur Danto - Moderno Posmoderno Contemporaneo PDFElena SalazarAún no hay calificaciones
- Artur Danto Moderno Posmoderno Y ContemporaneoDocumento11 páginasArtur Danto Moderno Posmoderno Y Contemporaneoelkonejo2007Aún no hay calificaciones
- Barash TranscriptoDocumento23 páginasBarash Transcriptoricardo fAún no hay calificaciones
- DANTO, A. 1999. Introducción. Moderno, Posmoderno y Contemporáneo. en Después Del Fin Del Arte, Barcelona, Paidós.Documento11 páginasDANTO, A. 1999. Introducción. Moderno, Posmoderno y Contemporáneo. en Después Del Fin Del Arte, Barcelona, Paidós.GriseldaAún no hay calificaciones
- Revista AullidoDocumento1 páginaRevista AullidoMarinaAún no hay calificaciones
- ALSINA - Teoría Literaria Griega CompressedDocumento46 páginasALSINA - Teoría Literaria Griega CompressedCmf Maris50% (2)
- La Historia de Arte en Mexico ManriqueDocumento6 páginasLa Historia de Arte en Mexico ManriqueMarcos Martinez100% (1)
- Bayón - Hacia Un Nuevo Enfoque Del Arte Colonial SudamericanoDocumento16 páginasBayón - Hacia Un Nuevo Enfoque Del Arte Colonial SudamericanoDiego Fernando GuerraAún no hay calificaciones
- La Espiral Sin Fin de La Historia - R DebrayDocumento9 páginasLa Espiral Sin Fin de La Historia - R Debrayflordemburucuya100% (1)
- Poesía de Circunstancias: Entrevista A Octavio PazDocumento9 páginasPoesía de Circunstancias: Entrevista A Octavio PazCésar A. SalgadoAún no hay calificaciones
- Las Artes en Mexico A Mediados Del Siglo XIX (1847-1867)Documento8 páginasLas Artes en Mexico A Mediados Del Siglo XIX (1847-1867)Carlos Felipe Suárez SánchezAún no hay calificaciones
- Eduardo Milán - Poesía y Realidad en La Otra América PDFDocumento18 páginasEduardo Milán - Poesía y Realidad en La Otra América PDFThomas LingAún no hay calificaciones
- Renacimiento FinalDocumento3 páginasRenacimiento FinalJuanse VargasAún no hay calificaciones
- Pedro - Cervantes,+17258 23695 1 CEDocumento8 páginasPedro - Cervantes,+17258 23695 1 CEpalomaAún no hay calificaciones
- La Arquitectura Española Del Sig Estado de La CuestiónDocumento16 páginasLa Arquitectura Española Del Sig Estado de La CuestiónJuan Gonzalo Escobar CorreaAún no hay calificaciones
- A La Zaga. Decadencia y Fracaso de Las Vanguradias Del Siglo XX (CLASE 3)Documento25 páginasA La Zaga. Decadencia y Fracaso de Las Vanguradias Del Siglo XX (CLASE 3)Julieta Diaz ArgentinoAún no hay calificaciones
- Caprichos Goya EnsayoDocumento30 páginasCaprichos Goya Ensayototo1424100% (1)
- Trópico Seligmann-Silva La Repetición DiferenteDocumento24 páginasTrópico Seligmann-Silva La Repetición DiferenteÍo SbAún no hay calificaciones
- Foster, Hal 1Documento14 páginasFoster, Hal 1ripax1Aún no hay calificaciones
- Estudios de arte contemporáneo, I: La mirada de Cézanne, la indiferencia de Manet, la ironía de Klee y otros temas de arte contemporáneoDe EverandEstudios de arte contemporáneo, I: La mirada de Cézanne, la indiferencia de Manet, la ironía de Klee y otros temas de arte contemporáneoAún no hay calificaciones
- Vivir en Lo Imposible de José CrusetDocumento1 páginaVivir en Lo Imposible de José CrusetAlfonsoCastilloPAún no hay calificaciones
- Análisis Malba + Artistas VanguardistasDocumento11 páginasAnálisis Malba + Artistas VanguardistasLyel AugustoAún no hay calificaciones
- El Intelectual y La Sociedad - Roque Dalton, Et Al (1969)Documento156 páginasEl Intelectual y La Sociedad - Roque Dalton, Et Al (1969)Aguileo Crhistian100% (1)
- Oscar Masotta Después Del Pop Nosotros Desmaterializamos PDFDocumento3 páginasOscar Masotta Después Del Pop Nosotros Desmaterializamos PDFMaría Soledad DelgadoAún no hay calificaciones
- José Fernández Vega La Belleza Ya No Es Lo Que EraDocumento2 páginasJosé Fernández Vega La Belleza Ya No Es Lo Que EraVictoria ZemanAún no hay calificaciones
- Graziano Valeria, Intersecciones Del Arte, La Cultura y El PoderDocumento8 páginasGraziano Valeria, Intersecciones Del Arte, La Cultura y El PoderLiliana PlateAún no hay calificaciones
- Mitología PinturaDocumento38 páginasMitología PinturaFotografia UPBAún no hay calificaciones
- Krauss Rosalind La Escultura en El Campo ExpandidoDocumento9 páginasKrauss Rosalind La Escultura en El Campo ExpandidoMiguel Gerardo Alvarez Cuevas100% (1)
- Oscar Masotta Después Del Pop Nosotros DesmaterializamosDocumento3 páginasOscar Masotta Después Del Pop Nosotros DesmaterializamosRosario ZavalaAún no hay calificaciones
- Corrientes Historiográficas - ApunteDocumento17 páginasCorrientes Historiográficas - Apuntecastolina100% (1)
- La Post CristiandadDocumento30 páginasLa Post CristiandadPatricia MercadoAún no hay calificaciones
- Artes L Funeral para El Cadaver EquivocaDocumento14 páginasArtes L Funeral para El Cadaver EquivocaMaqui SantanaAún no hay calificaciones
- Insula 648Documento30 páginasInsula 648maletadelibrosAún no hay calificaciones
- Rama Angel 1973 Las Dos Vanguardias LatinoamericanasDocumento5 páginasRama Angel 1973 Las Dos Vanguardias LatinoamericanasJulio PrematAún no hay calificaciones
- Laddagareinaldoesteticadelaemergencia 1 A 65Documento35 páginasLaddagareinaldoesteticadelaemergencia 1 A 65Gabriela MontoyaAún no hay calificaciones
- Estetica de La Emergencia.Documento149 páginasEstetica de La Emergencia.Dario Ramirez Segura100% (2)
- La Posmodernidad en La Poesia ContemporaDocumento14 páginasLa Posmodernidad en La Poesia Contemporaantonio fernandez lopezAún no hay calificaciones
- LaddagareinaldoesteticadelaemergenciaDocumento149 páginasLaddagareinaldoesteticadelaemergenciaperlaAún no hay calificaciones
- ARTE CONTEMPORANEO - Natalia DominguezDocumento12 páginasARTE CONTEMPORANEO - Natalia DominguezsaraAún no hay calificaciones
- LECTURA A Cuádo Empieza El Arte Contemporaneo Giunta.aDocumento5 páginasLECTURA A Cuádo Empieza El Arte Contemporaneo Giunta.aPaula PaulaAún no hay calificaciones
- 1995 Danto El Final Del ArteDocumento25 páginas1995 Danto El Final Del ArterafaspolobAún no hay calificaciones
- Los antiguos y los posmodernos: Sobre la historicidad de las formasDe EverandLos antiguos y los posmodernos: Sobre la historicidad de las formasCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Historia de la pintura y la escultura del siglo XX en España - Vol. I: I. 1900-1939De EverandHistoria de la pintura y la escultura del siglo XX en España - Vol. I: I. 1900-1939Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Manual de Ejercicios PDFDocumento6 páginasManual de Ejercicios PDFДанилоМонтесЧавес100% (1)
- El Elefante Blanco PDFDocumento7 páginasEl Elefante Blanco PDFMatías TrottaAún no hay calificaciones
- La Danza de Lester HortonDocumento4 páginasLa Danza de Lester HortonGladys VillalbaAún no hay calificaciones
- Notice Steadi Joie LILOBEBE ESDocumento11 páginasNotice Steadi Joie LILOBEBE ESVictor Blasco LiteAún no hay calificaciones
- Mi Cuento de HadasDocumento3 páginasMi Cuento de HadasLuzdey GalvisAún no hay calificaciones
- Lista de Luces y Sombras CitadeDocumento2 páginasLista de Luces y Sombras CitadeGotrekGurnissonAún no hay calificaciones
- Lengua y Literatura - Cuando Los Cuentos de Terror Pasean Por El BarrioDocumento7 páginasLengua y Literatura - Cuando Los Cuentos de Terror Pasean Por El BarrioGazel Zayad100% (1)
- Que Es W3C y Cual Es Su FuncionDocumento7 páginasQue Es W3C y Cual Es Su FuncionDaniel Dimas Perez0% (2)
- PonchoDocumento9 páginasPonchoMil J Mtz LorduyAún no hay calificaciones
- ADAN No Fue Un HombreDocumento3 páginasADAN No Fue Un HombreDario PinedaAún no hay calificaciones
- Ensayo de La Cultura ChorreraDocumento4 páginasEnsayo de La Cultura ChorreraRaulneko 090523667ramoAún no hay calificaciones
- Chapala y El Beso SoñadoDocumento19 páginasChapala y El Beso Soñadodantealejandro100% (1)
- SímboloDocumento8 páginasSímbolokarina AlvaradoAún no hay calificaciones
- San Pablo Conquistador Por CristoDocumento146 páginasSan Pablo Conquistador Por CristoJavier AndrésAún no hay calificaciones
- Electronica y Servicio 23 PDFDocumento83 páginasElectronica y Servicio 23 PDFivonne73Aún no hay calificaciones
- Qué Son Los KOLDocumento8 páginasQué Son Los KOLgaAún no hay calificaciones
- Duca de Medina de Las Torres 1600-1668Documento215 páginasDuca de Medina de Las Torres 1600-1668samuraijack7Aún no hay calificaciones
- Limpiar Carpeta WindowsDocumento3 páginasLimpiar Carpeta WindowsKEVIN JOSE MORENO AICARDIAún no hay calificaciones
- PolitonalidadDocumento6 páginasPolitonalidadLeonardo BermudezAún no hay calificaciones
- El Orgullo Viene Antes de La CaidaDocumento8 páginasEl Orgullo Viene Antes de La Caidae_moscolAún no hay calificaciones
- Limatambo (Datos Técnicos) PDFDocumento6 páginasLimatambo (Datos Técnicos) PDFClaudiaAún no hay calificaciones
- Historia Del Concreto y Su Llegada Al PerúDocumento3 páginasHistoria Del Concreto y Su Llegada Al Perúlexdolf87% (15)
- Goya Descubridor de Quevedo o La Modernidad Estetica de La Risa Luciferica PDFDocumento23 páginasGoya Descubridor de Quevedo o La Modernidad Estetica de La Risa Luciferica PDFYulissa AlvarezAún no hay calificaciones
- La Importancia de La MusicaDocumento3 páginasLa Importancia de La MusicaOriana Isabel Rojas MorenoAún no hay calificaciones
- La Flauta A Través Del TiempoDocumento1 páginaLa Flauta A Través Del TiempoMiguel Arturo Rivero ArandaAún no hay calificaciones