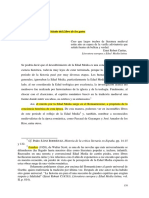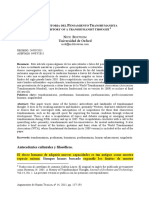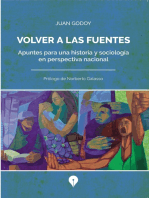Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Diego Guerrero Economia Franquista y Capitalismo
Diego Guerrero Economia Franquista y Capitalismo
Cargado por
antoniojmendezDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Diego Guerrero Economia Franquista y Capitalismo
Diego Guerrero Economia Franquista y Capitalismo
Cargado por
antoniojmendezCopyright:
Formatos disponibles
Economa franquista y capitalismo
Economa franquista y capitalismo.
Una interpretacin alternativa a la del
antifranquismo liberal postfranquista.
Diego Guerrero
Enero de 2009
0. Prembulo 2
1. Introduccin 3
2. Franquismo, capitalismo y democracia 9
2.1. Franquismo y liberalismo 9
2.2. Capitalismo y democracia. Capitalismo normal y capitalismo de excepcin 17
3. Resultados reales versus interpretacin liberal de la economa franquista 32
3.1. Crecimiento versus Estancamiento 32
Plan de Estabilizacin versus Autarqua: crecimiento y racionalidad econmica 42
3.2. Autarqua, Proteccionismo y librecambio 51
Los argumentos tericos a favor y en contra del Proteccionismo 52
3.3. Explotacin del trabajo y lucha de clases 60
3.4. La geografa econmica del franquismo 72
1 La clase capitalista franquista es sobre todo industrial y bancaria 73
2 La clase capitalista franquista es sobre todo catalana y vasca 76
3 La clase capitalista franquista es sobre todo reaccionaria y franquista 83
Apndice: Camb y el franquismo 91
Bibliografa 97
Economa franquista y capitalismo
0. Prembulo
1 Espaa tiene hoy, manejando el destino de la nacin, a un hombre, el
general Franco, que restituye a su patria su sentido histrico, su ideal nacional
y todo el contenido de su tradicin propia y autntica (Francesc Camb, 1937,
p. 301).
2 Aunque para muchas personas resulte irritante, el hecho es que este pas se
ha industrializado, bsicamente, entre 1939 y 1959 (Luis ngel Rojo, citado
en Braa, Buesa y Molero, 1979, p. 152).
3 Pero no vayan ustedes a creer, seores, que, al criticar la libertad de
comercio, nos proponemos defender el sistema proteccionista. El ser enemigo
del rgimen constitucional no significa que se sea, por ese solo hecho, amigo
del absolutismo. (Karl Marx, 1848, p. 335).
4 Tres nombres, tres reflexiones. Camb, el financiero espaol y cataln,
poltico, diputado, ministro, simpatizante del fascismo, apoyo slido de
Franco y su rgimen, defensor de su victoria total contra la amenaza roja,
comunista, anarquista Representa la guerra civil y el primersimo
franquismo. La autarqua, el primer franquismo en lo econmico:
estancamiento para unos, crecimiento para otros (y para los datos),
industrializacin para Luis ngel Rojo Luis ngel Rojo Duque, en los 50 y
60 rojo en la Facultad y duque en el Banco (Carlos Berzosa dixit), luego
gobernador del Banco de Espaa, un organismo aparentemente pblico, y
ahora en la banca privada El Banco de Espaa y la eterna reclamacin de
flexibilidad del mercado de trabajo y la moderacin salarial Marx,
para quien el librecambismo era preferible al proteccionismo, pero igualmente
crtico con ambas formas de capitalismo Muchos nombres, muchas historias.
Reyes como Alfonso XIII o Juan de Borbn partidarios de Franco, ste
obligado luego a criticar a Franco desde Yalta, antes padre del sucesor de
Franco, heredero inorgnico de la Democracia orgnica Liberales como
Olariaga, antiproteccionista y antiautrquico pero colaborador y banquero
con Franco desde el principio... Falangistas como Juan Velarde y Enrique
Fuentes Quintana, luego crticos, partidarios de la liberalizacin econmica,
luego premios Rey Juan Carlos de Economa, luego liberales, incluso
ministros. Todos, siempre contra los trabajadores. Siempre con el poder y
contra la democracia. Siempre en consejos de administracin
empresariales Siempre con el capitalismo.
Economa franquista y capitalismo
1. Introduccin
1. La economa franquista era, primero, economa capitalista, y luego economa en el
franquismo. Estructuralmente hablando, los objetivos, los actores y agentes econmicos,
las estructuras, las empresas, las relaciones de produccin, los bancos, los trabajadores y
los propietarios, hasta los protagonistas concretos, o sus hijos y nietos, sus padres y
abuelos, todos eran los mismos que antes, y que despus, del franquismo. Sobre todo,
las leyes sistmicas de la economa eran las mismas que hoy: las capitalistas. Si el
capital se invierte en China, tiene que aprender chino y adaptarse a ciertas costumbres
chinas; si el capital se invierte donde hay franquismo (o fascismo o nazismo o
pinochetismo), tiene que hablar el lenguaje del franquismo y aceptar sus costumbres;
pero es el capital el que rige en China y en el franquismo y en, no al revs.
2. La poltica econmica del franquismo fue evolucionando desde unos postulados
menos acordes con el neoliberalismo hoy en boga hasta la asuncin plena del
liberalismo econmico. En esta evolucin influy, claro est, la singularidad poltica del
rgimen; pero se olvida a menudo que el trasfondo y el contexto de la poltica
econmica espaola fue una poltica econmica mundial que experiment las mismas
tendencias bsicas que la espaola. Se olvida que el franquismo comienza en la dcada
de la gran crisis mundial de los aos treinta, que adems de crisis de la economa
capitalista fue crisis de la ideologa econmica procapitalista, y esto ltimo influy a la
poltica econmica por doquier y no slo en Espaa.
3. Los resultados econmicos a nivel agregado o macroeconmico deben interpretarse
siempre igual: con realismo analtico, no apriorsticamente. No es una prctica lgica
aplicar un anlisis de clase a determinados periodos, y a la vez un anlisis neutro, para
la economa como un todo, a otros periodos distintos. Si se habla del crecimiento del
PIB o del comercio exterior, estamos hablando de la economa del pas o la nacin, que
en parte se refleja en cifras y curvas que en s mismas puede tener sentido analizar (si se
comparan pases entre s o se comparan momentos distintos dentro de la evolucin
histrica de una misma nacin, y para ello no necesitamos tener presente a quienes
Economa franquista y capitalismo
forman el gobierno del pas). Si nos referimos a las condiciones de vida de las diferentes
clases sociales y preguntamos por las condiciones y relaciones del trabajo y de la
propiedad, estamos yendo ms all de la pregunta por la economa nacional. Lo natural
es combinar ambos tipos de anlisis siempre; y, en particular, cuando se compara la
economa franquista en el tiempo o en el espacio, como haremos aqu. Si no se hace as,
tiene que ser por razones ideolgicas que entenderemos mejor en el siguiente punto.
4. Las ideologas econmicas son otro cantar. Es tpico de la ideologa liberal
aplicarse a beneficio de inventario, escoger lo que ms le interesa (de cada sitio o
situacin) para fabricarse una representacin de la realidad lo ms acorde posible con
sus planteamientos tericos (que pocas veces van mucho ms all de sus propios
intereses econmicos), aunque sea a costa de la veracidad histrica. Pues bien, la
interpretacin liberal del franquismo, que ponemos en entredicho en este artculo, se
caracteriza tambin por la manipulacin de los datos con el fin ltimo, consciente o no,
de demostrar las bondades del mercado, del capital y del liberalismo econmico. Para la
mayora de los intrpretes actuales del franquismo, todos liberales, procedan del
franquismo o del antifranquismo, la economa franquista lleva el estigma de su pecado
original poltico; pero, aunque pueda parecer lo contrario, ste no es tanto el haber
surgido de un golpe de estado contra un rgimen constitucional, o de una guerra civil,
sino el haberse apartado de las directrices del capitalismo ms ortodoxo.
Pues bien, en el presente artculo se trata de los diferentes aspectos de la economa
espaola y el franquismo que se mencionan en los cuatro prrafos anteriores (sistema
econmico, poltica econmica, resultados e ideologas). Y se han mencionado as para
poner nfasis, desde el principio, en la necesidad de separar los diferentes planos
implicados, aunque puedan superponerse o entrecruzarse varios de ellos cuando al
analizar las dimensiones concretas del problema. As, por ejemplo, si se malinterpretan
las relaciones entre la poltica econmica y la estructura y leyes econmicas del
sistema1, se puede atribuir incorrectamente unos u otros resultados efectivos a quien no
es su verdadero responsable. Si, adems, esto se hace con el sesgo poltico e ideolgico
1
Y, aunque en el pobre catecismo econmico de Franco, el primer mandamiento era la sumisin de lo
econmico a lo poltico, lo cierto es que la poltica franquista se mostr impotente para imponerse a los
intereses econmicos: las fuerzas econmicas perseguidoras de un lucro () hicieron saltar los
mecanismos de control cuando y donde se lo propusieron (pp. 24, 32, 37).
Economa franquista y capitalismo
de quien quiere justificar al capitalismo como sea, podr responsabilizarse (en lo
negativo y en lo positivo) a una u otras segn interese; de forma que, partiendo de la
insulsa y falaz ecuacin liberal (capitalismo = democracia), e interpretando los
acontecimientos pro domo sua, podr siempre concluirse de acuerdo con la que ya eran
sus premisas: si los resultados son malos, no lo son a causa del capitalismo sino de la
falta de democracia, y si son buenos slo pueden serlo, aunque no haya democracia,
gracias al capitalismo.
La economa franquista en su conjunto creci, de hecho, a un ritmo 65% ms elevado
que el de la economa postfranquista hasta el da de hoy. La tasa de crecimiento anual
acumulativa del PIB al coste de los factores entre 1939 (ao de terminacin de la guerra
civil) y 1975 (ao de la muerte de Franco) fue de algo ms del 5.22%, mientras que, en
los 33 aos transcurridos desde entonces2, dicha tasa fue mucho menor: algo menos del
3.15% anual. Y lo ms sorprendente: esta tasa de crecimiento del postfranquismo es
incluso inferior a la de la etapa autrquica! (hasta 1959), la de menor crecimiento
econmico durante el franquismo3. Sorprendentemente, aunque stos son datos que
cualquiera puede contrastar (otra cosa muy distinta es que quiera alguien contrastarlos),
los economistas hablan una y otra vez de estancamiento para referirse al primer
Franquismo, pero a ninguno se le ocurre hacerlo para el periodo posterior a la muerte de
Franco. Ms que por enemistad con el rgimen de Franco, lo hacen por
desconocimiento de cmo funciona el capitalismo por ignorancia de lo mucho mayor
que es la fuerza del sistema que la de sus polticos o, sobre todo, por hacer verdad el
refrn de que es ms fcil ver la aguja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Ms en
concreto: es muy fcil ser hoy antifranquista, pero muy difcil, al parecer, ser un crtico
realista y siempre del rgimen capitalista.
Si estos analistas la mayora, historiadores y economistas aplicaran sus modos de
pensar a la parte de la realidad a la que no prestan atencin, llegaran a conclusiones
sorprendentes. Por ejemplo, si, como dicen, el Plan de Estabilizacin de 1959 introdujo
2
Los datos, hasta 2000, proceden de las Estadsticas histricas de Espaa de Carreras y Tafunell (eds.,
2006), cuadro 17.4, y de la nueva Contabilidad Nacional de Espaa del INE (base 2000), Serie contable
1995-2007. Los datos de 2008 son todava provisionales. Obsrvese que no se incluyen las previsiones
para el periodo 2009-2010, para el que todas las previsiones son de crecimiento negativo.
3
Que fue del 3,77% entre 1938-1958 (donde la primera tasa de variacin es la del ao 1939), 3,47%
entre 1938 y 1959 (incluyendo el ao del Plan de Estabilizacin, que deberamos adjudicar, por partes, a
los dos subperiodos).
Economa franquista y capitalismo
la eficiencia en la economa nacional, haciendo posible un crecimiento econmico
que el periodo anterior haba sido incapaz de conseguir, habra que concluir que tras la
muerte del Dictador la economa se hizo de nuevo ineficiente, incluso ms ineficiente
que antes!, ya que el indicador ms sinttico de los realmente existentes, el PIB4, nos
dice que entre 1975 y la actualidad la economa se ha comportado aun ms pobremente
que durante las dcadas de 1940 y 1950, en lo ms negro del Franquismo. Es verdad
que ahora tenemos ms estatura y nos sentimos ms europeos y menos cutres, pero no
por ello los datos estadsticos dejan de ser lo que son.
Lo mismo puede decirse del comportamiento del sector exterior, el taln de Aquiles
de la economa franquista. El famoso Plan de Estabilizacin no slo fue un fuerte
ajuste que pagaron los de siempre, sino que tambin signific ms apertura al exterior
(y liberalizacin interior). Pero si bien es verdad que la tasa de apertura aument 12.4
puntos en los veinte aos que siguieron al Plan (1959-1978), en los veinte aos
anteriores (1939-1958) ya haba subido otros 9.4, lo cual indica que el proceso de
apertura es anterior y tuvo una continuidad mucho mayor de lo que se suele creer. Por
otra parte, la economa espaola se haba cerrado, en realidad, no durante la autarqua
franquista, sino antes, como lo demuestra el hecho de que, entre 1919 y 1938 la tasa de
apertura descendiera 12.3 puntos. Adems, y mientras tanto, en Europa (Alemania,
Francia e Italia) haba sucedido algo muy parecido, de forma que, en esos pases, los
16.2 puntos de incremento de la tasa de apertura entre 1959-1978 seguan a los 12
puntos positivos de 1939-1958, que vinieron despus de los 15.2 negativos del periodo
1919-1938. Por su parte, la tasa de cobertura (el cociente entre las exportaciones y las
importaciones), que durante el franquismo haba sido de un 68% como media (periodo
1939-1975, sin el turismo), apenas pudo alcanzar tres puntos ms en el periodo
postfranquista (71.3% en 1976-2006); lo que significa una mejora ms bien magra, que
queda ms relativizada todava si se tiene en cuenta que durante la autarqua fue del
81.6% (en 1939-1959) y, sobre todo, que en los ltimos cuatro aos (2004-2008) ha
descendido a niveles inferiores a los del franquismo (el 67.8%).
Los datos no cambian si se miden las tasas correspondientes al PIB a precios de mercado, en vez del PIB
al coste de los factores. En vez de 3,77% (1938-58) y 3,15% (1975-2008), que corresponden al PIBcf,
tendramos 3,86% (1938-58) y 3,19% (1975-2008) para el PIBpm.
Economa franquista y capitalismo
En cuanto a la dinmica de la explotacin capitalista y la lucha de clases, debe tenerse
en cuenta que, en el periodo 1935-1940, slo el 45% de la poblacin ocupada estaba
compuesta por asalariados. Al morir Franco, ese porcentaje haba subido ms de 25
puntos (hasta el 70.1%), a los que hay que sumar otros 16.6 ms entre 1975 y 2007
(hasta el actual 86.7%). No disponemos de suficientes datos sobre la distribucin de la
renta entre salarios y beneficios para el comienzo del periodo sealado, por lo que
nuestra comparacin debe limitarse al que comienza en 1954, al que se refieren las
primeras series fiables de Contabilidad Nacional proporcionadas por el Instituto
Nacional de Estadstica. Pero si observamos, desde 1954, la evolucin de la parte de los
salarios en la renta nacional con la de la fraccin de los asalariados en la poblacin
ocupada, comparando el periodo franquista con el posterior, el ejercicio nos permite
llegar a resultados que, nuevamente, resultarn tan sorprendentes para algunos como los
ya sealados sobre crecimiento y comercio exterior. A los 15.4 puntos adicionales de
asalarizacin, en el periodo 1954-1975, le corresponden slo 7.5 puntos de aumento de
los salarios en el PIB; pero a los 9.2 puntos de asalarizacin adicional entre 1975 y 2001
les corresponden 13 puntos menos! como fraccin de los salarios en el PIB. De ah el
increble aumento en el grado de explotacin del trabajo que ha tenido lugar en el
postfranquismo (por mucho que, al mismo tiempo, mejorasen otras condiciones de
trabajo de los asalariados). Todo el que ignore el ABC de la economa de Marx, y
desconozca la diferencia entre el salario real y el salario relativo, nunca llegar a
entender bien en qu consiste la explotacin capitalista, y por qu, cuanto ms se
desarrolla un pas, ms elevado ser el grado de explotacin (no al revs).
Por ltimo, prestaremos atencin a la otra clase, el otro polo, de la relacin capitalista
esencial: los capitalistas mismos. Aqu son los historiadores quienes ms han
contribuido a la confusin. Porque, en lugar de esa oscura mezcla de pasivos nobles
terratenientes (caracterizados como feudales o semifeudales, o bien considerados
simples aristcratas castellanos, conservadores y franquistas), acompaados de las
capas u oligarquas tradicionales (Biescas, 1981, p. 21) de la banca y la industria, que
seran las supuestas clases dominantes del primer franquismo sobre todo, los primeros,
tal como se representa la situacin en el imaginario liberal, lo que tenemos en la
prctica es el dominio una clase capitalista pura y activa, es decir, formada por los
banqueros e industriales de siempre, y prcticamente idntica a la que dominaba en los
dems pases capitalistas de la poca. Esta burguesa espaola, compuesta de hecho (por
7
Economa franquista y capitalismo
historia y por tradicin) de protagonistas con apellidos mayoritariamente vascos y
catalanes, era la clase dominante del franquismo, como lo haba sido en la II Repblica
y en la I Repblica, como lo fue incluso antes de sta, y como lo sigui siendo en ambas
Restauraciones borbnicas, la de Alfonso XII y la de Juan Carlos I, pasando por las
Dictaduras de Primo de Rivera y de Franco. La influencia de cierta ideologa burguesa y
pequeo-burguesa, que est detrs del ruidoso nacionalismo perifrico espaol, se
extiende mucho ms all de su propio medio social, hasta obnubilar la conciencia de los
intereses de clase de quienes en realidad slo pueden encontrar la solucin de sus
problemas en el internacionalismo. Y ello explica, en ltimo trmino, que una verdad
tan evidente como la sealada pase en la actualidad tan desapercibida, cuando no
tergiversada. Por eso mismo, esa burguesa espaola (es decir, bsicamente vasca y
catalana), absolutamente reaccionaria y franquista en su mayor parte, como evidencia el
caso del financiero cataln Francesc Camb y su Lliga Regionalista de Catalunya, ha
podido pasar generalmente como una capa social crtica del franquismo (por oposicin
a una supuesta clase terrateniente)5.
A continuacin, antes de volver a estudiar, esta vez con mayor detalle, los principales
resultados econmicos reales del periodo franquista (vase el epgrafe 3 de este artculo:
Resultados reales versus interpretacin liberal de la economa franquista), y
compararlos con la interpretacin liberal de la economa franquista, haremos dos largas
reflexiones generales (que incluimos en el epgrafe 2: Franquismo, capitalismo y
democracia) sobre: 1) por una parte, las relaciones entre Franquismo ideolgico y
liberalismo; y 2) por otra parte, en ntima conexin con lo anterior, la cuestin de las
relaciones entre el capitalismo y el Franquismo reales y la democracia, como caso
histrico particular de la dualidad que cabe distinguir entre un capitalismo normal y
un capitalismo de excepcin (ya sea fascista, franquista, etc.).
Que la idea actual del terrateniente no tiene el menor fundamento, lo muestra, por ejemplo, una
noticia de prensa supimos que el mayor banquero espaol, y uno de los ms importantes del mundo, es el
propietario de la finca El Castao, vasta extensin de 11.000 hectreas que el banquero Emilio Botn
posee en Luciana (Ciudad Real) (Vase el reportaje Dos muertos al estrellarse una avioneta con 200 kilos de
hachs en una finca de Botn, en El Pas de 26-iv-2008). Esto es significativo, pues, aunque se sabe desde hace mucho
tiempo que capitalistas y terratenientes son hoy una misma y nica clase sa es la razn, por ejemplo, de que en El
capital reduzca Marx las tres clases sociales del capitalismo puro sealadas por los economistas clsicos, a slo dos:
capitalistas y asalariados, a veces parece olvidarse.
Economa franquista y capitalismo
2. Franquismo, capitalismo y democracia
2.1. Franquismo y liberalismo
Cuando se es un crtico comunista del capitalismo, se es necesariamente crtico del
franquismo, del postfranquismo y de muchas otras cosas6. Crtico de la derecha, por
ejemplo. Pero tambin de la izquierda, esa otra derecha.
Aunque a algunos les parezca lo contrario, aprovechar este espacio para criticar el
postfranquismo, cuando se est hablando del franquismo, es equivalente a criticar al
librecambismo cuando se est tratando del proteccionismo: una necesidad real y actual,
al menos desde el punto de vista de los intereses (reales, no espurios) de la clase
dominada bajo el capitalismo, con los que se identifica el autor. Slo dejara de ser una
necesidad esta crtica si uno fuera un crtico liberal ms del franquismo (es decir,
mayoritariamente, un procapitalista). Pero, como muestra la cita inicial de Marx sobre
proteccionismo y librecambio, tampoco en nuestro caso se puede entender a uno sin el
otro, ni al otro sin el uno (franquismo y postfranquismo). El autor est preparado para
recibir las crticas de cuantos absurdamente piensan que, por creer l que lo esencial es
la crtica de la formas econmicas y polticas ms acabadas y actuales del capitalismo
por ejemplo, en Espaa, la Democracia Inorgnica (o social y de mercado) actual en
la que nos encontramos inmersos y sumersos, y por haberla ejercido y ejercerla en la
prctica, se est colocando por ello en el campo de los partidarios de la Democracia
Orgnica franquista.
Si no tienen nada ms que decir, all ellos.
Pero lo cierto es que, como decamos, hay una derecha liberal y una izquierda liberal,
que son las dos caras de la defensa ideolgica del capitalismo. Desde hace bastante
tiempo, ambas confluyen, pragmticamente, al pedir, ora ms intervencin estatal, ora
menos, de acuerdo siempre con la situacin e intereses concretos de cada momento. Y
esto se percibe ms claramente que nunca en nuestros das. Si la situacin es de crisis
6
Cuando se es comunista, por ejemplo, se es republicano, porque queremos que todo sea pblico, pero
exige acabar, a la vez, con las monarquas burguesas y con las repblicas burguesas. No somos
romnticos.
Economa franquista y capitalismo
econmica grave, como la actual, podemos ver al ultraliberal George Bush actuar de la
misma forma que la izquierda liberal de los Gordon Brown y los Zapatero; o vemos a
los Felipe Gonzlez coincidir con los Berlusconi y los Sarkozy; o a los sindicatos
liberales de nuestro pas (CCOO y UGT, en particular)7, con Rajoy y Aznar. Cuando la
crisis es del sistema capitalista, todos cuantos creen que hay que salvar al capitalismo a
toda costa salen, raudos, en su defensa. La Tabla I nos ayuda a entender las razones que
tiene cada uno de los sectores del liberalismo para hacer esta defensa.
Tabla I. Las dos familias del liberalismo econmico
Izquierda liberal actual = socialismo
Lema:
burgus (por ejemplo, Proudhon),
Los burgueses lo son y deben seguir sindolo... en
segn Marx
inters de la clase trabajadora (Marx y Engels,
1848, pp. 53-54)
Derecha liberal actual =
Lema:
los economistas polticos, segn Marx
Los burgueses lo son y deben seguir sindolo... en
inters de la sociedad
Los representantes de la izquierda liberal no pueden dejar de intentar salvar el
sistema porque representan el socialismo burgus que ya denunciara el Manifiesto
comunista8 es decir, ese socialismo que, a la manera de Proudhon, desea mitigar las
injusticias sociales, para de este modo garantizar la perduracin de la sociedad
burguesa; ese socialismo que considerara ideales las condiciones de vida de la
sociedad moderna sin las luchas y los peligros que encierran; un socialismo que se
reduce, en efecto, a una tesis, y es que los burgueses lo son y deben seguir sindolo... en
7
Aunque en algn momento de su historia, ambos sindicatos fueron marxistas, hoy no es ste el caso,
como todo el mundo sabe. Ms bien, lo contrario: Marx es una referencia, pero no en la actualidad. Hay
que buscar las referencias actuales en la superacin de Marx y tenemos autores y pensadores ms
prximos que pueden ser referencias ms tiles para el momento. Marx no es el libro de cabecera en estos
momentos. (Respuesta de Ignacio Fernndez Toxo, nuevo secretario general de CCOO, a pregunta de
Esther Esteban, en El Mundo, 29-xii-2008, p. 11).
8
A la espera de poder demostrar, en el futuro, que los no liberales y los trabajadores podemos y debemos
prescindir de los capitalistas lo cual habremos de hacer, en todo caso, por nosotros mismos, podemos
y debemos hacer ya otras muchas cosas, e ir preparando el terreno, denunciando a los liberales y al
liberalismo. Y a esto quiere contribuir, modestamente, este artculo, donde el autor pretende inspirarse en
el magistral antiliberalismo de Marx. Los mitos de la Revolucin Francesa eran, para l, la pantalla tras la
que se esconda el orden burgus y la propiedad privada de los medios de produccin. La libertad era y
es la libertad para explotar a los trabajadores; la igualdad era y es la igualdad en el privilegio que
comparten con las antiguas clases dominantes; la fraternidad es la comunidad de intereses con los
dems hermanos capitalistas en la explotacin colectiva del conjunto de sus asalariados (aunque, por
supuesto, al igual que en el refrn: Qu buenos hermanos son, ponlos en particin!, la competencia
genera necesariamente una guerra competitiva entre ellos mismos).
10
Economa franquista y capitalismo
inters de la clase trabajadora (Marx y Engels, 1848, pp. 53-54). Los de la derecha
liberal, porque parafraseando ahora a Marx, en vez de citarlo encarnan la tesis de que
los burgueses lo son y deben seguir sindolo... en inters de la sociedad sin clases. Para
los liberales de todo tipo, los burgueses y su mayor obra, la explotacin de los
trabajadores son necesarios porque slo as, extrayendo suficiente plusvala, pueden
invertir y crear empleo para que los trabajadores pueden vivir.
Pues bien, puesto que de economa espaola vamos a hablar, nos centraremos en
autores espaoles para mostrar que los actuales liberales de derecha y de izquierda
afirman, en lo esencial, lo mismo. Adems, en ambos casos, lo que estos autores dicen,
o al menos sobreentienden y dan por supuesto, es a la vez la misma cosa que, en el
fondo (por mucho que la retrica del primer franquismo tradujera un pensamiento
aparentemente antiliberal), decan los defensores del rgimen franquista: ante todo,
capitalismo! Y es que, como muy bien supo captar Jacint Ros, lo que haba en el primer
franquismo era pura retrica9 antiliberal: slo una aversin por las formas, nada del
fondo, del capitalismo liberal (1977, p. 30).
Lo que afirman, pues, los liberales, y luego terminaron diciendo tambin los
franquistas (una vez pasada la moda del lenguaje anticapitalista de tipo fascista que
usaron en sus comienzos), es que el capitalismo es el mejor de los mundos posibles y,
9
La retrica antiliberal o vocabulario, como lo llama Vilar, 1978, p. 158 de los falangistas es bien
conocida, como tambin la de la Iglesia catlica franquista (y de la doctrina social de la Iglesia en
general), y eso tanto entre los tericos como entre los polticos. As, para uno de los primeros, ya estaba
superada la vieja polmica liberalismo-intervencionismo, y lo importante era criticar al capitalismo
liberal, con sus secuelas de monopolios, proletarizacin, paro y mala distribucin de la renta (Velarde,
1952b, p. 221; y 1952a, p. 241). Tambin los ministros opinaban lo mismo. Jos Sols hablaba de cun
nociva y disgregadora es la nocin de la empresa liberal (Sols, 1955, p. 289). Y el ultrafalangista Girn
de Velasco explicaba que cuando abominbamos del liberalismo como doctrina, abominbamos en
primer lugar porque es falsa como tal y en segundo lugar porque hacer de la libertad una bandera poltica
y mucho menos una bandera econmica es para nosotros una vileza como sera una vileza levantar una
bandera poltica o una bandera econmica a costa de cosas tan consustanciales con la criatura humana
como el honor o como el amor. Con la libertad no se comercia; por la libertad o se trabaja o se pelea o se
muere. (Girn, 1951, p. 26). En cuanto a la Iglesia, el den de Madrid, Andrs Coll, afirmaba en 1951 la
necesidad de combatir, s; pero en dos frentes a la vez, y esto es lo trgico: en el frente comunista y en el
capitalista, que son las dos serpientes terribles capitalismo y comunismo salidas del mar de la codicia y
enroscadas al cuerpo social, que, cual otro Lacoonte, lucha en vano y muere ahogado sin poder salvar a
sus hijos (Coll, 1951, vol. I, p. 19). Pero eso no le impeda aadir: El 18 de julio de 1936, el
Movimiento Nacional, salvador de Espaa, realiz una profunda Revolucin poltica, que pas en seguida
al campo del trabajo; no solamente destruyendo todo lo nocivo del Socialismo desde el Poder, sino
respondiendo positivamente a los imperativos de la justicia social (ibdem, vol. II, p. 97). Ahora bien, no
se crea que la retrica se termin con el franquismo. Como han sealado Martnez-Alier y Roca (1988),
la vieja retrica corporativista franquista fue sustituida por prcticas neocorporativistas que han
favorecido un aumento de la desigualdad en la distribucin del ingreso entre salarios y rentas de la
propiedad.
11
Economa franquista y capitalismo
por tanto, que lo ptimo y deseable es la omnipresencia de los mercados. Unos y otros
slo diferan y difieren en la manera de regular esos mercados. Mientras que los
liberales actuales dudan entre regularlos poco o nada, para los franquistas era preferible
regularlos mucho. Sin embargo, los ms hbiles de todos los liberales son los que menos
se comprometen, limitndose a criticar una situacin (no factible e imaginaria, en
realidad) en la que se supone que el mercado sin regular lo es todo, para lo cual basta
con proponer que se regule algo esos mercados para parecer un crtico. Es el caso de
Felipe Gonzlez10:
La virulencia y profundidad de la actual crisis financiera ha dado una
oportunidad a cuantos creen en la necesidad de gobernar el espacio pblico y no
dejarlo todo a merced de la mano invisible del mercado (Felipe Gonzlez,
2008; cursivas, mas: DG)11
En realidad, y por mucho que quiera atriburseles otra cosa, ni el liberal ms ultra
imaginable ha dicho nunca otra cosa. Pues saben, como los franquistas, que la pura
economa del libre mercado pasa a ser una entelequia (Velarde, 1955b, p. 289). Tiene
razn Manuel Pastor al afirmar que se ha insistido demasiado en el esquema
antagnico, puramente ideolgico, Fascismo versus Liberalismo, pues las
concomitancias son ms importantes que las diferencias entre ambos fenmenos
polticos:
es importante resaltar la diferencia cualitativa entre el antiliberalismo y el
antimarxismo en la ideologa fascista. El fascismo fue antiliberal porque
pretenda superar, radicalizar su liberalismo de origen. Mientras el sistema
liberal se mantuvo fuerte y dominante, no fue preciso el fascismo. Slo cuando
10
Otro hbil fue el banquero opusdesta Rafael Termes, que citaba as a su correligionario
democristiano y liberal Ludwig Erhard, padre del milagro econmico alemn: As pues no es misin
del Estado intervenir directamente en la economa; en todo caso, no lo es mientras la economa misma no
provoque su intervencin (1986, p. 163). Clarividente! Esto equivale a lo recientemente declarado por
otro hbil (ste de los ms obtusos), el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, que
recientemente ha abandonado los principios de la economa de mercado para salvar el sistema de
economa de mercado (entrevista con CNN a las intervenciones del Gobierno federal para afrontar las
crisis inmobiliaria, crediticia y del sector del automvil; citado por El Pas, 17-xii-2008).
11
Lo que dice Felipe Gonzlez ya lo deca Jos Calvo Sotelo, el protomrtir de la Cruzada franquista,
en la dcada de 1930: el sistema capitalista () ni est en quiebra ni parece prximo a sucumbir ()
Necesita freno, ponderacin, espiritualismo, prudencia () La iniciativa individual ser siempre su
cimiento, su raz vital. Es posible y quiz necesario () encauzarla, dirigirla (citado en Morodo, 1985,
p. 212).
12
Economa franquista y capitalismo
el marxismo posibilit la revolucin econmica, social y poltica, el fascismo
hizo su aparicin. Slo as podemos entender la concepcin fundamental del
fascismo como antimarxismo.12
Los falangistas, economistas o no, extrajeron su discurso antiliberal de la realidad
econmica subyacente en su poca, una realidad econmica que, ya antes de Franco,
pona en evidencia el fracaso del rgimen capitalista, ya que se trataba de la Gran
Depresin de los aos treinta. Hasta los liberales sintieron el golpe, de forma que hasta
el famoso economista ultraliberal Luis de Olariaga, refirindose a la crisis de 1929, se
mostraba ambivalente, sealando que la economa dirigida haba nacido de dos
padres: del presunto fracaso de la economa liberal en la crisis de 1929 y de la
necesidad en que se estn viendo los Estados de intervenir en varios aspectos de la vida
econmica para ayudar a la empresa privada a remontarla; en su opinin, dicha
intervencin debera ser un sistema de consejos a nuestros productores, a la manera
como procede mster Roosevelt en Estados Unidos (1934, pp. 495-496). En esa
poca, se poda decir que hasta los economistas estn hoy en entredicho, despus de
tantos fracasos recogidos (Gual Villalb, 1939, p. 281)13. Y poda escucharse tambin a
un Jos Antonio Primo de Rivera decir en un mitin lo que ha demostrado ser muy
verdad (especialmente en la actualidad), lo dijera l u otro:
El capitalismo, tan desdeoso, tan refractario a una posible socializacin de sus
ganancias, en cuanto vienen las cosas mal, es el primero en solicitar una
socializacin de las prdidas.14
12
(Pastor, 1975, pp. 90, 103-4). Y, en efecto, el punto 4 de nuestra dogmtica (la del manifiesto poltico
La Conquista del Estado) dice: es un imperativo del nuestra poca la superacin radical, terica y
prctica, del marxismo (ibdem, p. 132).
13
Desde luego, hay otro tipo de crtica hacia los economistas, que recuerdan a las que lanzara Marx
contra los sicofantes del capital: Tambin existe otro riesgo () El de poner la ciencia a disposicin
del poder, sea pblico o privado, y, aparentemente, sin dudarlo, con talante de turiferario, con vocacin de
adaptado perpetuo, a cambio, por supuesto, de suculentos ingresos. Es el pecado de la simona
intelectual (Velarde, 1992, pp. IX-LII, p. XXII).
14
Jos Antonio Primo de Rivera, citado en Velarde, 1952a, pp. 242-243. La cita completa es: Pero
despus, una de las notas ms simpticas y atractivas del periodo heroico del capitalismo falla tambin:
era aquella arrogancia de sus primeros tiempos en que deca: Yo no necesito para nada el auxilio pblico;
es ms, pido a los poderes pblicos que me dejen en paz, que no se metan en mis cosas. El capitalismo,
muy en breve, baj tambin la cabeza en este terreno; muy en breve, en cuanto vinieron las pocas de
crisis, acudi a los auxilios pblicos, y as hemos visto cmo las instituciones ms fuertes se han acogido
a la benevolencia del Estado, o para impetrar protecciones arancelarias, o para obtener auxilios en
metlico. Es decir, que como dice un escritor enemigo del rgimen capitalista, el capitalismo, tan
desdeoso, tan refractario a una posible socializacin de sus ganancias, en cuanto vienen las cosas mal, es
el primero en solicitar una socializacin de las prdidas.
13
Economa franquista y capitalismo
Los discpulos de Jos Antonio tenan, pues, razn. Y, como afirmaba entonces el hoy
premio Rey Juan Carlos de Economa, Juan Velarde:
El liberalismo y su hijo, el capitalismo, se han desenmascarado. Su fin es la
riqueza, no la libertad, pues esta es sacrificada a la primera cuantas veces es
menester () Mientras las cosas van bien para la burguesa punto de apoyo del
liberalismo, al empresario no se le caen de la boca las palabras libertad de
salarios, de precios, de beneficios; mas cuando llegan las crisis econmicas
reclama del Estado proteccin y seguridad (ibdem). (Velarde, 1955a, p. 231).
Pero no haca falta esperar a que lo confirmara Juan Velarde, un falangista en algn
momento trasmutado en liberal15, para comprender que los falangistas comenzaron a
modificar su lenguaje cuando empezaron a darse cuenta de que, a la postre, se poda
conseguir lo mismo regulando el mercado en una medida menor de lo que crean
necesario inicialmente. Hasta Franco se dio cuenta de ello y, progresivamente, fue
tomando medidas como la de despedir de su Gobierno a los falangistas que, como
Girn, tendan a creer que sus objetivos eran distintos de los de los liberales, cuando no
eran otra cosa, ni podan serlo, que lo que pretendan aquellos a cuyo servicio estaban (y
estn) el franquismo de entonces, el populismo burgus y pequeoburgus de ayer, o el
liberalismo socialista de hoy y de antes de ayer. Por muy rudimentarios que fueran los
conocimientos de Franco en economa, esto era muy fcil de comprender.
En cuanto a los liberales, es claro que, tras un liberal, siempre es posible encontrar
otro capaz de superarlo. De forma que hoy podemos ver al reconocido ultraliberal
Pedro Schwartz que no es menos discpulo del socializante John Stuart Mill, por
15
En esta parte de la conversacin el profesor se mueve con menos soltura. No elude hablar sobre sus
pasadas relaciones con el falangismo, pero lo hace con desgana, como si se tratase de un episodio
trasnochado sin excesiva importancia (Entrevista de Carlos Humanes y Rafael Alba, en Velarde, 2002).
Pero lo cierto es que Velarde, que transitaba por los espacios falangistas con facilidad, puede que
tuviera una explicacin de cmo se pasa del falangismo antiliberal a la socialdemocracia liberal: Hay
una cuestin que no se ha estudiado histricamente, y es que en el congreso de Falange de 1953 se
abandona el nacional sindicalismo y se adoptan posturas propias de la socialdemocracia; prcticamente
nadie ha hablado de aquello (ibdem). Debe tenerse en cuenta que los falangistas universitarios entraron
muy pronto en contacto con las ideas liberales: Cuando llegu a la Facultad pronto me di cuenta que la
economa que nos enseaban no tena nada que ver con la que apareca en los peridicos. All se nos
ensalzaban las ventajas del mercado libre, lo pernicioso del proteccionismo, la necesidad de una
arquitectura fiscal ortodoxa, en fin todo lo contrario de lo que era la poltica econmica oficial de la
poca (ibdem).
14
Economa franquista y capitalismo
cierto, de lo que puedan serlo los socialdemcratas actuales concluir que lo que la
presente crisis mundial (2008) muestra es que ha fallado el Estado, no el mercado
(ABC, 8 de octubre 2008). Pero ni siquiera un Schwartz olvida que es sin duda
necesario mejorar la regulacin, lo que de paso nos hace recordar que, como siempre,
lo que distingue hoy a unos procapitalistas de otros es la calidad de la regulacin
propuesta, adems de su grado o cantidad.
Por tanto, cuando vemos a Felipe Gonzlez afirmar que necesitamos Estados
modernos, fuertes y giles16, y recordar que regular el mercado no es sustituirlo, sino
enmarcarlo en su funcin correcta o cuando leemos que la aceptacin de la
economa
de
mercado
nos
ha
homologado
globalmente,
comprendemos
perfectamente por qu su conclusin no puede ser otra que sta: que hace falta
mercado con sistemas autoritarios incluso definidos como comunistas,
mercado con democracias liberales, pero mercado sin discusin (Gonzlez,
2008).
Obsrvese: mercados sin discusin! Pero volvamos a nuestros franquistas: qu es
realmente lo que decan stos? Para comprenderlo, dejemos hablar en primer lugar a
quien fuera el primer ministro de Comercio e Industria que tuvo Franco, nada menos
que Jos Antonio Suanzes, luego tambin primer presidente del INI. Para Suanzes, el
gobierno era antiintervencionista. Y lo era por cuanto
conoce perfectamente los defectos y los inconvenientes del sistema, repugna las
intervenciones no indispensables en cuanto traban y frenan la libre actividad y
16
l, y tantos como l, slo pueden aparentar cierta distancia del liberalismo haciendo de l una
caricatura, como el propio Schwartz ha denunciado. Porque es verdad que los neoliberales no se oponen
al Estado, ni mucho menos: La gente cree que los liberales perseguimos la destruccin del Estado. Muy
al contrario, he dicho y quiero probar ahora, el liberalismo como programa poltico es un programa estatal
y pblico (...) Los liberales, lejos de pretender la destruccin del Estado y su sustitucin por no s qu
orden social espontneo, buscan la restauracin de un Estado fuerte, limitado y capaz de cumplir sus
funciones necesarias: un Estado que sepa establecer y mantener el marco en el que vaya a florecer la
actividad individual (Schwartz, 1998, p. 183). En esto, Schwartz no hace otra cosa que seguir a su
maestro Milton Friedman, que en su obra Capitalismo y libertad, tras dejar claro que el liberal coherente
no es un anarquista, se distancia de ellos de estos recordando que los liberales buscamos un Estado
fuerte y pequeo, como baluarte de las libertades individuales; lo que pasa es que la actitud de los
liberales ante el Estado suele caricaturizarse por incomprensin, pues se cree que el liberal en el fondo
desea abolir el Estado, cuando busca centrarlo y reforzarlo (ibdem). Estado fuerte y pequeo, dice
Schwartz; Estado fuerte y gil, dice Gonzlez. Estado capitalista, quieren decir ambos.
15
Economa franquista y capitalismo
sabe muy bien que, en lneas generales, la prosperidad est en razn inversa a la
extensin del intervencionismo (citado en Molinero e Yss, 1990, p. 113).
Pero no se crea que el intervencionismo fue exclusivo de la etapa autrquica. No hay
que olvidar que, en realidad, no hay nunca una autntica desregulacin, sino una
nueva regulacin, o bien, como afirma Garca Delgado refirindose al Plan de
Estabilizacin de 1959, modificaciones en el plano normativo e institucional
econmico (Garca Delgado, 1982, p. 11). Y como afirma Richard Kuhn (2007),
refirindose a un fenmeno universal en las ltimas dcadas, las polticas neoliberales
de liberalizacin de mercados, privatizaciones y reduccin de las actividades estatales,
tambin eran polticas del Estado, concebidas principalmente para presionar a los
trabajadores que producen realmente la riqueza en que se basan los beneficios. Por eso,
en medio de tanta retrica encontramos una enseanza general de vigencia universal. Y
es que, mientras que algunos pasan por intervencionistas cuando, en realidad,
intervienen para dar libre juego al mercado, otros, que se dicen antiintervencionistas,
practican de hecho la mxima intervencin, aunque declaren que lo hacen para liberar al
mercado de normas anteriores. Adems, lo que unos y otros dicen es mercado, cuando
quieren decir realmente capital (pero sin nombrarlo, pues con slo mencionarlo se
despierta la mala conciencia de quienes convive gustosamente con l).
Concluyamos este epgrafe. Lo importante es comprender que los gestores del
capitalismo cambian pero el capitalismo permanece. El capitalismo de la II Repblica
espaola cambi para permanecer con el franquismo, y el del franquismo cambi para
permanecer en el postfranquismo. En un rgimen tras otro tambin gracias a los
gobernantes, aunque slo en parte sea su culpa, el capital se reproduce siguiendo sobre
todo sus dos leyes bsicas: las leyes de la explotacin y las leyes de la competencia17.
Tambin podramos decir que, por debajo del rgimen poltico, la economa permanece;
17
De las leyes de la explotacin hablaremos en 4.3, pero de las de la competencia no podemos hacerlo
aqu. Siguiendo a Marx y a Shaikh (2009), puede verse un resumen de la teora de la competencia basada
en la teora laboral del valor en Guerrero (2003) y una crtica de la tesis leninista del monopolio en
Guerrero (2005 y 2007) y Astarita (2009). Sin embargo, liberales como Milton Friedman, muchos
marxistas, como Paul Sweezy, y hasta la mayora de los fascistas defienden lo contrario. Por ejemplo,
Calvo Sotelo afirma que el capitalismo futuro deber ser, inevitablemente, de signo monopolista, es
decir, contrapuesto al sistema de libre competencia (1938, p. 153). La misma idea se defenda desde el
extremo opuesto del espectro poltico: por ejemplo, Fernando Claudn (1965) afirma que lo que est en
crisis hoy, repito, es la forma fascista, franquista, de dominacin poltica del capital monopolista; no est
en crisis el rgimen capitalista ni su expresin principal: el sistema de capitalismo monopolista de
Estado.
16
Economa franquista y capitalismo
economa que, con el capitalismo, es la economa de la extraccin del plusvalor. O que
slo la competencia cambia en l: cambia de forma; como lo hace tambin la cara
pblica y poltica del rgimen econmico: el Gobierno y toda la Administracin
Pblica.
Es decir, que debemos extraer una conclusin principal: indiscutiblemente, Jos
Antonio Suanzes no es Felipe Gonzlez, ni ste es el otro Jos Antonio (Primo de
Rivera). Hay enormes diferencias entre ellos, tan evidentes que no hace falta
explicitarlas aqu. Pero los tres sirvieron al capitalismo, que era bsicamente el mismo
capitalismo. Y lo hicieron, justamente, cuando, donde y como haba que hacerlo!
2.2. Capitalismo y democracia. Capitalismo normal y capitalismo de excepcin.
Podemos decir que, en condiciones normales, el capitalismo adopta una forma normal
y pacfica; en otras condiciones, una forma excepcional, ms violenta. Pero
entindase bien lo que queremos decir con lo de pacfico. No olvidamos en ningn
momento la exactitud de la tesis de que el capitalismo viene al mundo chorreando
sangre por todos los poros18 (Marx, 1867), pero la violencia econmica y poltica
especfica sobre la que descansa el capital no es la violencia sin ms, la pura y genrica
violencia de la fuerza bruta19.
18
Si el dinero, como dice Augier, viene al mundo con manchas de sangre en una mejilla, el capital lo
hace chorreando sangre y lodo, por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies (Marx 1867, p. 950).
Como eco falangista de estas palabras, encontramos las siguientes: Slo en una minscula parte el
proceso de capitalizacin fue fruto del ahorro individual. La base principal de la concentracin capitalista
se asienta en una gigantesca defraudacin, en el latrocinio (de tierras coloniales, de abastecimientos, de
monopolios, etctera), que dejaron un rastro de sudor, de sangre, de opresin Las grandes fortunas, las
grandes potencias financieras del siglo XIX se crean mediante la actividad de los grupos de presin que
preparan el camino de la oligarqua capitalista (Velarde, 1955b, p. 288).
19
Engels critic larga y convincentemente al socialista Eugen Dhring por identificar la violencia poltica
con el origen del poder poltico, dejando en segundo plano el papel del poder econmico. Frente a la
violencia que, segn Dhring, simboliza el cuchillo usado por Robinson Crusoe para someter a Viernes,
Engels responde con el argumento de que, al comparar unas sociedades con otras, el cuchillo estar en
general en manos de quien disponga de los recursos econmicos necesarios para fabricar las mejores
armas. Y descarta, por esa razn, que la violencia sea directamente una categora econmica, por la
misma razn que descarta el poder. se es, por cierto, el argumento bsico que lleva a Marx a combatir
ciertas formas de anarquismo por considerar, basndose en argumentos similares a los de Dhring, que es
el poder poltico (el Estado), y no el capital, el principal enemigo del proletariado. Pero dejemos a Engels
explicar su postura: Consideremos algo ms detenidamente ese omnipotente poder del seor Dhring.
Robinson somete a Viernes con el pual en la mano. Pero de dnde ha sacado el pual? () Del
mismo modo que Robinson ha podido conseguir un pual, podemos suponer que Viernes aparece un
buen da con un revlver cargado en la mano, en cuyo caso se invierte toda la relacin de poder () as
17
Economa franquista y capitalismo
Aclaremos esto antes de seguir. La normalidad capitalista se basa en la dinmica que
ya explicara Adam Smith: el capitalismo marcha moviendo sus dos piernas: una da el
primer paso extrayendo plusvala a los trabajadores, la otra le sigue acumulando parte
de esa plusvala para acrecentar progresivamente el capital y su poder. La mano
invisible que, econmicamente hablando, no es sino la tendencia a la igualacin de
las rentabilidades sectoriales, resultante de la bsqueda del mximo beneficio por parte
de cada capitalista (el gestor de una unidad de capital cualquiera), que a su vez regula
los movimientos de salida y entrada de capital desde unas ramas a otras es, en efecto,
la responsable de que la oferta se adapte verdaderamente a la demanda (contra lo que
creen sus crticos). Pero no hay que olvidar que aquello a lo que la oferta se adapta es la
demanda realmente existente, es decir, la demanda tergiversada del mundo capitalista,
donde el dinero no refleja adecuadamente las necesidades sociales autnticas.
El lado positivo (como opuesto a normativo) de la mano invisible es algo que
Marx acepta, aunque no as el otro: la metfora explica bien la realidad de esos flujos de
capital y la dependencia y adaptacin de la oferta a la demanda; pero esto no significa
que el capitalismo funcione bien. Al contrario: la existencia del capital presupone y
exige que la demanda realmente existente deba reflejar ms y mejor las necesidades de
quien ms dinero posee que las otras necesidades sociales, incluidas las de la mayora
de la poblacin. Un sistema que, por definicin, tiene que representar las necesidades
especficas del sistema econmico (resumidas en el lema: un euro, un voto) nunca
pues, el revlver triunfa sobre el pual, y con eso quedar claro incluso para el ms pueril de los
axiomticos que el poder no es un mero acto de voluntad sino que exige para su actuacin previas
condiciones reales, sealadamente herramientas o instrumentos () es necesario haber producido esas
herramientas, con lo que queda al mismo tiempo dicho () que la victoria del poder o la violencia se
basa en la produccin de armas, y sta a su vez en la produccin en general, es decir: en el poder
econmico, en la situacin econmica, en los medios materiales a disposicin de la violencia () Pero
la violencia no puede producir dinero, sino, a lo sumo, apoderarse del dinero ya hecho () As pues, en
ltima instancia el dinero tiene que ser suministrado por la produccin econmica; el poder aparece
tambin en este caso determinado por la situacin econmica () Armamento, composicin,
organizacin, tctica y estrategia dependen ante todo del nivel de produccin y de las comunicaciones
alcanzado en cada caso () En resolucin: en todas partes y siempre son condiciones econmicas y
medios de poder econmico los que posibilitan la victoria de la violencia, esa victoria sin la cual la
violencia deja de ser tal () Todos los acorazados turcos, casi todos los rusos, la mayora de los
alemanes, estn construidos en Inglaterra () Qu resulta ser precisamente lo primitivo del poder? La
potencia econmica, la disposicin de los medios de poder de la gran industria. (Engels, 1878).
18
Economa franquista y capitalismo
puede ni podr reflejar democrticamente las necesidades humanas (para hacerlo,
tendra que basarse en un principio completamente opuesto: un hombre, un voto)20.
Marx va ms all y explica cmo, junto a (y bajo la apariencia de) un autntico21
intercambio de equivalentes en el mercado intercambio en el que las partes son
formalmente iguales en derechos y obligaciones, se esconde un intercambio desigual
en el mbito de la produccin (el capitalista extrae ms trabajo, de la fuerza social de
trabajo, que el trabajo social que cuesta reproducirla). Y esto ocurre gracias,
precisamente, a que la produccin est regulada privadamente22 por las rdenes del
capitalista (porque impera el principio antidemocrtico de un euro, un voto) y as lo
determina y permite la otra ley: el Estado, un Estado que debe hacer eso
necesariamente, pues es un Estado de clase que representa esencialmente los intereses
de la clase capitalista23. Ante tamaa y doble disciplina, poco puede creer un asalariado
en su universalmente aclamada libertad, que empieza supuestamente por la libertad de
trabajo (o en su trabajo). Como muy bien saban los primeros seguidores de Marx por
ejemplo, los antiliberales conscientes que eran, a finales del siglo XIX, los fundadores
del Partido Socialista Obrero Espaol, esa libertad es falsa. As, Pablo Iglesias
denunci con rotundidad esta otra retrica, la del trabajo libre en el capitalismo, pues
aunque aceptaba que, en este sistema, comparado con el anterior, es verdad que el
pueblo tuvo, s, ms libertad, ms igualdad polticas, lo cierto es que tuvo, y tiene
tambin, ms explotacin, ms esclavitud econmica, que es el verdadero contenido de
la pomposa frase: trabajo libre (Iglesias, 1889, p. 190)24.
20
Por cierto, tanto como hablan los liberales, de Felipe Gonzlez a Juan Velarde, deberan definirse a
este respecto y explicarnos qu prefieren: el lema un hombre, un voto, o su contrario: un euro, un
voto.
21
Autntico porque el capitalista paga, por trmino medio, al obrero el valor de lo que este le vende: su
fuerza de trabajo.
22
Cada fabricante tiene para su uso particular un verdadero cdigo, una legislacin privada (Marx,
1848, p. 327).
23
El Estado es para Marx, en efecto, una especie de consejo de administracin de lo que podramos
considerar la empresa capitalista nacional. Sin embargo, para algunos representantes de la izquierda
liberal, como Antonio Elorza, esto no es siempre verdad bajo el capitalismo, sino slo verdad a veces,
segn quin sean quien ocupe el gobierno del Estado en cada momento. Cmicamente, para Elorza, slo
el PP ha hecho efectiva la frmula acuada por Marx del Gobierno de un pas como consejo de
administracin de sus principales intereses capitalistas (El Pas, 18-2-2000).
24
Tambin Velarde tena razn, aunque lo hiciera desde dentro del franquismo, al denunciar que las
amplias libertades econmicas de Calvo Serer son una defensa de la oligarqua econmica espaola
(1952b, pp. 223-224).
19
Economa franquista y capitalismo
Pues bien, en esta forma de esclavitud econmica moderna, que hemos pretendido
sintetizar, es en lo que consiste la normalidad capitalista. Pero el capitalismo no siempre
funciona dentro de esa normalidad de la mano invisible y la libertad de trabajo. A
veces, en situaciones excepcionales25 como las que se producen durante crisis muy
graves, sobre todo cuando el capitalismo se siente morir, el sistema busca sobrevivir por
otros medios. En realidad, por el medio que sea (siempre que sea eficaz). En
circunstancias as, puede ocurrir, por ejemplo, que la clase capitalista adopta el
fascismo como la nica solucin26 para sus problemas, de otro modo insolubles
(Sweezy, 1942, p. 379). O, en otras ocasiones, sin llegar al fascismo, se puede usar un
golpe de estado y una dictadura para conseguir resultados similares, como ocurri en
Espaa con la Dictadura de Primo de Rivera27. Como ha sealado Manuel Pastor, la
alta burguesa espaola rechaz sta ltima slo en un sentido ideolgico, pues en
realidad lo que haba era un tipo de apoyo condicionado que, como indic Carlos Marx
en su 18 Brumario, se suele dar en las dictaduras: un apoyo que no protagoniza
externamente la direccin poltica, pero que recibe y capitaliza los resultados28.
Estamos de acuerdo con Marx, Sweezy y Pastor en este punto, y creemos que algo
parecido es lo que ocurri con la crisis del capitalismo en Espaa durante la dcada de
1930, permitiendo el surgimiento de movimientos e ideas, parecidos al fascismo, que el
capital se vio finalmente obligado a utilizar en defensa de sus intereses. Los
economistas comprendieron esto perfectamente, y el mismo Velarde que, segn vimos,
serva de eco a las palabras de Jos Antonio, se mostr discpulo en esto del famoso
Perpi Grau, para quien
25
Poulantzas escribi que el fascismo no es ms que una forma particular de rgimen de la forma de
Estado capitalista de excepcin: existen otras, especialmente el bonapartismo y las diversas formas de
dictadura militar (Poulantzas, 1970, pp. 1-2). El Estado fascista es una forma especfica del Estado de
excepcin, que en ningn caso habra que confundir con las otras formas del Estado capitalista y una
forma crtica de Estado y de rgimen, correspondiente a una crisis poltica (ibdem, p. 3).
26
Otros autores hablan del franquismo como nica salida para el capital espaol (vid. Vidal Villa,
1976; Martnez Reverte, 1976; Estefana, 1977).
27
Cuando contemplamos la Dictadura de Primo de Rivera veremos, en primer lugar, una aplicacin de la
poltica econmica que venimos sealando, pero, como consecuencia de su rgimen autoritario, sin
aquellos frenos que obstaculizaban su radical desarrollo, a causa del rgimen liberal democrtico de la
Restauracin () desde finales de septiembre de 1923 a enero de 1930, la accin empresarial se iba a
aprovechar de algo que la Restauracin no haba sido capaz de ofrecer: la mencionada paz social ().
(Velarde, 2001).
28
Pastor, 1975, p. 15. Vase tambin Morodo, 1973, p. 23.
20
Economa franquista y capitalismo
en cuanto amenguan las condiciones de prosperidad con libertad, surge de sus
propias filas la reaccin aparentemente antiliberal, mas impregnada del mismo
ethos que dio nacimiento al liberalismo: La vida exclusivamente informada de
un fin econmico (citado en Velarde, 1952a, p. 242).
Sin desconocer las diferencias entre el franquismo y el fascismo (vanse, por ejemplo,
las que analizan Payne, 1989; Saz, 1999; o Pastor 1975), es claro que la dictadura
franquista en su conjunto ya se la considere simplemente autoritaria, en el sentido de
Arendt, 1983, o Juan Linz, ya totalitaria arranca de unas fuerzas similares (aunque
con movimientos de masas apenas significativos) a las que haban estado presentes en el
nacimiento del fascismo. Podemos estar de acuerdo, como punto de partida, con
Poulantzas, cuando afirma que el franquismo aparece como una forma compleja, que
participa igualmente del fascismo pero que pertenece ante todo al fenmeno de la
dictadura militar; ms en concreto, es una forma concreta combinada de fascismo y de
dictadura militar, con predominio de esta ltima29. Otros autores, sin embargo, han
procurado afinar ms la definicin de la naturaleza del franquismo en su relacin con
el fascismo. Aunque aqu slo nos interesa esto en su vertiente econmica, citemos al
jurista Torres del Moral, que recoge hasta 17 definiciones diferentes del rgimen franquista:
rgimen totalitario, rgimen fascista, rgimen autocrtico, dictadura, dictadura militar30,
dictadura militar-eclesistica, dictadura reaccionaria, dictadura emprico-conservadora,
dictadura constituyente, estado capitalista de excepcin, rgimen oligrquico totalitario,
rgimen bonapartista, rgimen cesarista, rgimen bismarckiano, rgimen autoritario,
rgimen autoritario personalista y rgimen autoritario conservador31.
Las precisiones de Josep Fontana tambin nos parecen tiles a este respecto:
29
Poulantzas, 1970, pp. 4, 424. Y aade, de forma poco convincente por lo vago que resulta: Esta
combinacin de las formas de regmenes de excepcin en un caso concreto depende, por lo dems, de la
etapa histrica en que se sita. En fin, un caso concreto de rgimen de excepcin puede, en su duracin
histrica, evolucionar de tal suerte que los caracteres que lo dominan se transformen, y que el predominio
de una o de otra forma de rgimen de excepcin se desplace en l (ibdem, pp. 424-425).
30
Sobre el peso de lo militar en el rgimen franquista, en particular por comparacin con la influencia del
fascismo italiano, es interesante contrastar los libros de Jordi Cataln (1995) y Gmez Mendoza (2000).
Por su parte, Javier Tusell habla de una autarqua cuartelera, basada en un nacionalismo militar ms que
fascista, as como de una voluntad autrquica basada en un nacionalismo militarista y paternalista
(1999, pp. 19, 43).
31
Torres del Moral, 1986, p. 240.
21
Economa franquista y capitalismo
Lo que hubo en las primeras formulaciones econmicas del franquismo fue una
mezcla de principios fascistas propuestos por los falangistas que no siempre los
comprendan bien, con una doctrina corporativa tradicional impregnada de
doctrina social de la Iglesia, por parte de los tradicionalistas, a lo que se
sumaran las ideas de los ingenieros militares y, al acabar la guerra civil, unos
planteamientos conservadores procedentes de economistas que haban vivido la
doble experiencia del fracaso monetario de la dictadura de Primo de Rivera y de
la crisis mundial de los aos treinta. Pero quisiera insistir en que adems,
arbitrando este conflicto e imponindose a unos y a otros, hay que tomar en
cuenta las ideas econmicas del propio general Franco [, cuyas] propuestas no
muestran ni el menor indicio de contagio fascista italiano o nacionalsocialista
alemn. Son del ms puro conservadurismo hispnico en versin cuartelera.
(Fontana, 2001, p. 15).
Pero, para nuestros fines, preferimos quedarnos con la posicin del economista Jacint
Ros, que, en consonancia con la mencionada tesis de Sweezy, advierte con razn de la
obligada consideracin del franquismo como instrumento de un capitalismo que
reacciona violentamente a la presin a la que estaba sometido (Ros, 1977, p. 10). Un
capitalismo, pues, que tiene una determinada orientacin ideolgica una concepcin
fascista-cristiana, base del Nuevo Estado y que descansar obviamente en la
reafirmacin de la propiedad privada que, dir, es un supuesto reconocido por todo el
fascismo europeo y, tambin, por las enseanzas de la doctrina catlica (Morodo,
1985, p. 217).
Pero, sea normal o extraordinario, el capitalismo no puede ser nunca ajeno a su propia
naturaleza. Por eso, nos parece sumamente importante analizar correctamente el
franquismo desde un punto de vista de clase, como se ha hecho otras veces con el
fascismo. Sweezy ha explicado muy bien cmo el fascismo, aunque nacido de las
clases medias, termina siendo un gobierno al servicio de la clase capitalista; lo cual
parece vlido tambin para el caso del franquismo32. Para Sweezy, los capitalistas
32
Para Sweezy, tanto los orgenes como la base de masas del fascismo hay que buscarlos en las clases
medias () La ideologa y el programa del fascismo reflejan la posicin social de las clases medias
(1942, pp. 363-364). Manuel Pastor cree, ms en concreto, que el fascismo en Espaa aparece por obra
de intelectuales pequeo-burgueses (1975, p. 66). Pero lo que da al fascismo coherencia y validez es su
nfasis en el nacionalismo, su demanda de restauracin de un fuerte poder de estado y su llamamiento de
22
Economa franquista y capitalismo
tienen, en un principio, una actitud de reserva y recelo y desconfan del fascismo,
sobre todo por sus ataques desaforados al capital financiero, lo cual era cierto33.
Ahora bien:
a medida que el movimiento se extiende y gana el apoyo popular, la actitud
de los capitalistas sufre una transformacin gradual () No debe suponerse que
los capitalistas estn totalmente satisfechos con el ascenso del fascismo. Es
incuestionable que preferiran resolver sus problemas a su modo si ello fuera
posible. Pero su impotencia los obliga a reforzar el fascismo, y cuando al fin las
condiciones del pas se vuelven del todo intolerables y una nueva situacin
revolucionaria asoma en el horizonte, los capitalistas, desde sus posiciones
dentro de la ciudadela de poder del estado, abren las puertas y dan entrada a las
legiones fascistas34.
una guerra de revancha y de conquista. Es esto lo que pone una base firme para el acercamiento entre el
fascismo y la clase capitalista (Sweezy, 1942, p. 365).
33
Por ejemplo: Si a la nacionalizacin de la Banca y a la reforma agraria unimos la lucha
antimonopolstica y la reforma fiscal banderas exclusivamente falangistas () (Velarde, 1956b, p.
263). En realidad, tiene razn Jess Prados cuando, saliendo al paso, diez o doce aos ms tarde, de
ciertas propuestas favorables a la nacionalizacin de la banca en Espaa, escribe: La influencia
ideolgica que ha empujado hacia la propuesta de la nacionalizacin bancaria es, sin duda, la firme
oposicin del nacionalsocialismo alemn hacia lo que denominaba el capital financiero (Das
Finanzkapital), oposicin curiosamente derivada de los estudios marxistas de Rudolf Hilferding, autor de
una obra con ese mismo ttulo (Prados, 1967, pp. 58-59). La influencia de Hilferding sobre los
falangistas, o la tcita de Lenin sobre Calvo Sotelo, es lo que explica, a su vez, la influencia de los
falangistas espaoles de la primera poca sobre los comunistas y socialistas posteriores de tipo
socialdemcrata, como Ramn Tamames o Juan Muoz (vanse Tamames, 1977, y Muoz, 1969). Todos
estos autores cometieron la simplificacin de suponer que concentracin equivale a monopolio; y, como
todos participaban de la idea (convencional y propagandstica) de las bondades de la competencia frente
al monopolio, eligieron como indicio de monopolio el grado de concentracin, denunciaron el grado
supuestamente elevado de concentracin de la banca espaola para atacar su poder monopolista y, con
ste, el poder en general. As, Muoz, Roldn y Garca Delgado (1969) denuncian que los cinco grandes
Bancos (Espaol de Crdito, Hispanoamericano, Central, Bilbao, Vizcaya) controlan 388.139,4 millones
de pesetas, que representa un 52,6 por 100 sobre el total de depsitos de la Banca privada. Si se considera
tambin, junto con los anteriores, al Banco de Santander, ese porcentaje asciende al 62,1 por cien. Los
once grandes Bancos controlan el 74,6 por 100 del total de recursos ajenos. (pp. 61-62). Sin embargo,
mal que les pese a algunos, quien tena razn aqu era Juan Llad Fernndez-Urrutia (adjunto a la
direccin del Banco Urquijo), que afirmaba que la concentracin bancaria espaola es de las ms
reducidas, en comparacin con la de la mayora de los pases europeos, pues los grandes Bancos, lejos
de representar en el total de la Banca un peso cada da mayor, estn reduciendo su importancia relativa,
de forma que la Banca, como medio de financiacin del sector privado del pas, est perdiendo
importancia, relativamente, aun cuando sigue manteniendo, de momento, un porcentaje muy elevado (en
total, 42 por 100). (Llad, 1968; citado en ibdem, p. 75).
34
Sweezy, ibdem, pp. 365-366. Y explica: como los elementos extremistas dentro del partido fascista
() erigen insistentemente una segunda revolucin, se produce una crisis en su seno y una purga de
los lderes disidentes () de aqu en adelante en adelante el partido fascista pierde su independencia y se
convierte en realidad en un mero auxiliar del aparato del estado. Por estos medios el fascismo transfiere
final e irrevocablemente su base social de las clases medias al capital monopolista (ibdem, p. 367). Se
produce entonces la interpenetracin de las cpulas fascista y capitalista, que da por resultado la
23
Economa franquista y capitalismo
En el caso espaol ocurri otro tanto. Y si algunos sectores burgueses se mostraron
republicanos en toda una primera etapa, luego ocurri que a la mayora la dinmica
de la guerra y la revolucin les ahuyent, las movi naturalmente a pasarse (Ros,
1977, p. 18). Quede claro que la actitud profranquista de los capitalistas espaoles no
evit por completo las crticas, aunque siempre dentro de ciertos lmites; y,
evidentemente, esta actitud crtica fue extendindose a medida que el propio
franquismo se alejaba de la guerra civil. Aun as, tambin en la segunda parte del
franquismo, cuando parece que a los medios financieros les hubiera gustado
liberarse de las ltimas trabas dirigistas, heredadas de los aos 40, sigui siendo
cierto que la la banca y la industria no queran correr el riesgo de un sistema
parlamentario y electoral (Vilar, 1978, p. 169). Simplemente, prefirieron la
racionalidad econmica a la poltica, pues indudablemente la banca ha sido el factor
esencial en la sustitucin de la autarqua por una poltica econmica racional en
Espaa (Prados Arrarte, 1968).
Para entender mejor por qu es la propia clase capitalista, y no otra, la que domina,
tanto en el fascismo como en el franquismo como tambin dominaba y domina en los
regmenes llamados democrticos, lo correcto es partir, como Marx y Sweezy, de la
idea de que el capitalista es un simple funcionario, agente, o incluso criatura, del
capital. Desde este punto de vista, est claro que la burguesa espaola fue la principal
vencedora de la guerra civil; pero con ello tambin se evita la ingenuidad
imperdonable de olvidar que suyo fue tambin el triunfo durante la postguerra y la
autarqua, como asimismo tras el Plan de Estabilizacin de 1959, o durante los Planes
de Desarrollo franquistas y el tardofranquismo, o en la inmediata Transicin
postfranquista, con sus Pactos de la Moncloa de 1977 y en el resto de la Democracia
inorgnica capitalista en que ha venido a desembocar la Democracia orgnica del
rgimen de Franco35. La burguesa nos derrota siempre. Hasta ahora.
creacin de una nueva oligarqua gobernante que dispone en forma coordinada del poder econmico y
poltico (ibdem).
35
Incidentalmente, es muy interesante sealar algo que ha recordado recientemente Ral Morodo: que,
hasta en el nombre, la democracia orgnica tuvo que ver con el pensamiento socialista liberal espaol.
Morodo, siguiendo un documentado estudio de Gonzalo Fernndez de la Mora (Fernndez de la Mora,
1981 y 1984) seala que algunos tericos socialistas espaoles, Besteiro y De los Ros, krausistas tardos
o residuales, son los que introducen la expresin democracia orgnica (Morodo, 1985, p. 206). No en
vano hay una coincidencia ideolgica entre ambas doctrinas [socialismo y krausismo], como han
24
Economa franquista y capitalismo
Se entiende as mejor que, bajo el franquismo, ocurri lo mismo que bajo el fascismo:
la clase gobernante es an la clase capitalista. Su personal, sin embargo, cambia un
poco () Pero estos nuevos miembros de la clase gobernante no traen consigo nuevos
mviles y objetivos que sean desacordes con las perspectivas de los capitalistas; al
contrario: como son ahora responsables ante el capital, tienen que esforzarse por
conservarlo y acrecentarlo como cualquier otro (Sweezy, 1942, p. 371). Se trata, pues,
de una diferencia especfica respecto al capitalismo normal, pues en el franquismo,
adems de la dictadura del capital, como en todo capitalismo, el rgimen poltico
tambin era una Dictadura. Y, adems, como resultado de esa doble dictadura, la
principal y la secundaria (es decir, la del capital y la del rgimen poltico), la poltica
econmica fue, lgicamente, dirigista.
Esto quiere decir, sobre todo, que el objetivo nmero uno de la produccin, bajo el
franquismo, era, claro est, la maximizacin de la ganancia que caracteriza a todo
capitalismo. Como ha sealado Manuel Romn:
Despus de cuarenta aos dedicados a la incansable bsqueda de cambios
estructurales favorables a la acumulacin de capital, es evidente que los polticos
vean en el incremento de la participacin de los beneficios en el producto su
mximo objetivo (Romn, 2002, p. 97).
Pero, en segundo lugar, est claro que el rgimen poltico franquista fue una
dictadura. Ahora bien, ninguna dictadura poltica puede sostenerse sin una dictadura
econmica (en el sentido de estructural). Ni siquiera los historiadores que conciben
la realidad franquista como una dictadura personal, o militar, o poltica,
pueden pasar por alto la dimensin econmica de esa dictadura. Algunos se refieren,
eufemsticamente, a una dictadura de los representantes ms destacados de la vida
econmica, que son los mismos amplios poderes fcticos amenazados por la
revolucin que apoyaron desde el principio la rebelin contra la II Repblica
(Domnguez Ortiz, 2000, pp. 344, 347). Otros hablan de la dictadura de una clase
defendido tambin, aparte de Fernndez de la Mora, Elas Daz y Carlos Ollero, que han resaltado la
conexin entre krausismo y tradicionalismo, o entre ellos y el socialismo (ibdem, p. 205).
25
Economa franquista y capitalismo
poltica dirigente de origen franquista (Tamames, 2005, p. 22) o de un mero conjunto
de castas dirigentes (Vilar, 1978, p. 158).
Nada de esto es suficiente. Ni siquiera basta con caracterizarla como la dictadura de
una vaga oligarqua contra unas indefinidas clases populares36. Ms bien, el
franquismo hizo posible la dominacin absoluta de la burguesa y sus aliados (clases
dominantes) (Tamames, 2005, p. 22); pero a ello hay que aadir dos cosas ms: 1)
que, aunque el franquismo lo hizo posible, tambin lo hacen posible todo tipo de
gobierno del capitalismo (en ambas modalidades, especial o normal); y 2) que la clase
que, en ltimo trmino, dicta su dictadura es la clase capitalista como un todo, por
supuesto, pero lo hace frente a y en contra de la clase trabajadora en su totalidad,
especialmente los asalariados.
Si no se tiene eso claro, corremos el riesgo de quedar atrapados en el interior de las
rivalidades intra-capitalistas (es decir, la competencia). Si fuera slo esto ltimo, si se
tratara, por ejemplo, de un control de la estructura econmica por la oligarqua
financiera, podramos ver en esta ambigua denuncia algo que podra haber surgido
tambin desde el interior de la clase propietaria; por ejemplo, algo perfectamente
compatible e incluso tpico, como hemos visto de las denuncias fascistas contra el
capital financiero (como hemos visto recogido en Sweezy). Lo cual no quita, tampoco,
que sea cierto que si ha habido algn sector invariablemente privilegiado de nuestra
economa en los ltimos treinta aos, ese sector ha sido la Banca privada (Tamames,
en dos artculos en el diario Madrid de 28-xii-1967 y 10-i-1968; citado en Muoz,
Roldn y Garca Delgado, 1969, p. 59). Y ocurrira igual si la denuncia fuera slo la de
la fraccin ms activa de los propietarios (que se cree con ms derechos) contra el
pasivo comportamiento de la otra fraccin, segn ellos menos legitimada: esto
ltimo ha sido siempre tpico de los ataques de la burguesa industrial, o productiva,
contra los ociosos terratenientes, posicin ideolgica que encontramos ya en los
economistas clsicos anglosajones de los siglos XVIII y XIX, y que, pasando por los
36
El rgimen de Franco utiliz un amplio repertorio de medidas para evitar el avance poltico de las
clases populares y sus necesarias reformas econmicas progresivas; a base de suprimir la democracia, el
derecho de sufragio, los partidos polticos, los sindicatos libres, las autonomas regionales, etctera. Todo
lo cual se hizo sistemticamente durante los primeros aos de la dictadura, para afianzarse el Caudillo en
el poder, con la oligarqua que representaba; tras la ms cruenta de las muchas guerras civiles que en
Espaa han sido. (Tamames, 2005, p. 16).
26
Economa franquista y capitalismo
famosos e insulsos John Stuart Mill y Henry George, y tantos otros, persiste en la
actualidad entre muchos capitalistas.
En cuanto a la poltica econmica, est claro que en el franquismo, al igual que en el
fascismo, el control del sistema econmico est centralizado, de forma que en ambos
casos observamos lo que los economistas nazis han llamado correctamente una
economa dirigida (gesteuerte Wirtschaft) en la que el capitalista individual debe
subordinarse a una poltica nacional unificada (Sweezy, 1942, p. 375). Dejemos de
lado que la autntica centralizacin es la centralizacin del capital, aunque sta
venga luego reforzada por otra de tipo poltico: en ese caso, el dirigismo falangista,
aunque luego cedi ante el liberalismo, fue un hecho incontestable, as como que en
los aos 1939-42 la Falange da el tono a la economa y a la legislacin tomada del
modelo nazi (Vilar, 1978, pp. 159, 163)37. Nada extrao, pues los polticos crean,
como casi todo el mundo en un contexto keynesiano, que el abstencionismo liberal en
materias econmicas seguido en los viejos tiempos es ya un vestigio histrico
(Velarde, 1953, p. 273). Luis Alarcn de la Lastra, por ejemplo, que en la inmediata
posguerra civil estuvo al frente del Ministerio de Industria y Comercio (de agosto de
1939 a octubre de 1940), consideraba que haba llegado el momento de crear una
economa dirigida (Fontana, 2004, p. 102). Pero ya antes, en 1935, en la Revista de
Ingeniera Industrial, Antonio Robert propondr, para que tenga lugar una intervencin
ordenadora estatal en ciertos sectores, una planificacin. El artculo, publicado en
noviembre de 1935, se titulaba Un plan nacional de industria (vid. Robert, 1943;
citado en Velarde, 2001).
Claro que, como dice Fontana, esta direccin no era slo por parte del Estado, sino
que su base seran las Comisiones reguladoras de la produccin, integradas por
representantes de la industria y del comercio junto a otros designados por el estado
(Fontana, 2004, p. 102). La naturaleza de clase del franquismo (denunciada por
Fontana) es evidente, como lo era tambin la de la Dictadura de Primo de Rivera y
como tambin lo es, ya lo hemos dicho, la de la democracia postfranquista. Pero
extraa la aparentemente ingenua sorpresa de este autor cuando escribe: Pero cuando
nos dice que por primera vez sern la propia industria y el comercio nacionales los
37
27
Economa franquista y capitalismo
que propongan al gobierno las soluciones reales a los problemas econmicos que se les
planteen, vemos que, como en tiempos de la dictadura del general Primo de Rivera, lo
que se nos propone es el esquema de una economa dirigida, pero no desde el gobierno,
sino desde la patronal (ibdem). Es que existe algn tipo de capitalismo donde esto
no haya sido as?38
Ms tarde, en 1964, se introduce, con los Planes de Desarrollo de Lpez Rod, un
nuevo tipo de dirigismo econmico junto al principio de subsidiaredad del sector
pblico39 y, de nuevo, una fuerte intervencin; pero esta intervencin se presenta
ahora como algo ms positivo, a pesar de que
se instrumentaba de muy diversas formas, que iban desde la concesin
graciable de subvenciones, hasta la existencia de circuitos privilegiados de
crdito y la garanta de adquisicin estatal de ciertas producciones a precios
fijados; desde el papel tutelar del Estado en las relaciones laborales, en las que
no exista autonoma de las partes y eran ilegales los sindicatos, hasta la
determinacin administrativa de una enorme cantidad de precios, por poner slo
algunos ejemplos significativos. Adems, a partir de 1964, se volvieron a
intensificar las prcticas intervencionistas instrumentadas por medio de unos
elevados
aranceles,
restrictivas
listas
de
productos
liberalizados
contingentacin de las importaciones (Segura, 1992, pp. 38-39).
Pues bien, esta clase dominante, la capitalista, aunque adaptada a la differentia
specifica del dirigismo en sus dos modalidades o pocas franquistas, tena muy clara
la solidaridad del rgimen con el gran capital, un capital que era a la vez interno y
externo, ya que no debe olvidarse que, por muy democrticos que fueran los pases
en los que se asentaba el capital extranjero, ste siempre sostuvo a Franco
38
Y aade Fontana: Alarcn de la Lastra dej el ministerio en octubre de 1940, y fue entonces cuando
Franco cre un Consejo de Economa Nacional, donde, entre los veintitantos consejeros, slo haba cinco
economistas (Jos Mara de Zumalacrregui, Manuel de Torres, Mariano Sebastin, Romn Perpi y
Gual Villalb, aunque en este ltimo caso la denominacin de economista resulte tal vez excesivamente
generosa). Pero este organismo supremo acab siendo tan slo consultivo y de su actuacin es difcil
sealar gran cosa ms que las inefables series de la renta nacional que comenzaron a publicarse en 1946,
basadas en clculos indirectos que llegaban a proporcionarnos sorpresas como la de sostener que la
economa espaola haba crecido en un 20 por ciento en un solo ao (ibdem). Vase tambin Gonzlez
Fernndez (2004).
39
En cambio, para Roldn, Muoz y Serrano, la actuacin del INI (1941) aparece desde el primer
momento como subsidiaria del sector privado (1977, p. 67).
28
Economa franquista y capitalismo
financieramente (Vilar, 1978, pp. 169, 150). Y, cuando es la clase capitalista la que
domina, quien lo paga es, en primer lugar, la clase de los asalariados; pero tambin
sufre el conjunto de los trabajadores, incluidos aquellos que, adems de trabajar, siguen
siendo pequeos propietarios de medios de produccin y pueden, por ello, desarrollar
un trabajo todava independiente o autnomo. Por tanto, no poda ser diferente
durante el franquismo, y el resultado fue que la burguesa espaola y, dadas las
condiciones histricas de nuestra industrializacin, decir burguesa espaola es decir
burguesa catalana y vasca, bsicamente, como veremos en 4.4 triunf sobre todos los
trabajadores y en todos los sentidos. A su victoria militar en la guerra civil le sigui la
victoria total posterior de un bando sobre otro: de un lado, el rebelde, el capital
industrial y financiero as como los terratenientes () del otro lado, bsicamente, las
fuerzas del trabajo (Ros, 1977, p. 17). Triunfo, pues, o victoria. Refirindose a los
aos posteriores al golpe de Estado de 1936, escribe el historiador Tun de Lara lo
siguiente:
La poca viene primariamente condicionada por la divisin entre vencedores y
vencidos () Dos Espaas? La respuesta afirmativa sera demasiado fcil
Porque no haba buenos ni malos, rojos ni azules, nacionales y enemigos de la
patria, sino clases dominantes y clases dominadas; y bloque de poder
oligrquico que ha conseguido vencer la crisis mediante la salida violenta ()
Los vencedores creyeron poder afirmar que la lucha de clases haba terminado
cuando ellos daban el ms vivo ejemplo de su prctica! (citado en Garca
Salve, 1981, pp. 35, 40).
Por supuesto, esto era algo que confirmaban a cada momento los propios vencedores
de entonces, como quien lleg a ser ministro de Exteriores de la Transicin
postfranquista y monrquica, el vasco Jos Mara de Areilza y Martnez de Rodas,
conde de Motrico. Para Areilza, lo que haba ocurrido era simplemente consecuencia
de la ley de guerra, dura, viril, inexorable y el fin de la ferocidad criminal de los
rojos, con todo su estigma de barbarie asitica; y conclua: Ha habido, vaya si ha
habido, vencedores y vencidos (citado en Garca Salve, 1981, pp. 36, 39). Y como
afirma el propio Garca Salve: como si no fuese bastante la guerra civil, empez la
masacre ms criminal de la historia de Espaa (ibdem, p. 36). Todo lo cual fue,
adems, y como es bien conocido, santificado rpidamente, como lo reflejan las
29
Economa franquista y capitalismo
palabras de Po XII al enviado de Franco, Serrano Ser: el Papa ve en la unin de las
dos naciones imperiales, Espaa e Italia, una trayectoria favorable para los planes
apostlicos de la Santa Sede (ibdem, p. 37). Pero quede claro: la matanza e injuria de
la guerra civil y la postguerra franquista fue responsabilidad de polticos, militares, de
la monarqua, la Iglesia y quien se quiera ms; pero sobre todo fue responsabilidad
de la clase capitalista, a cuya necesidad de capitalismo de excepcin, al que todos se
amoldaban, cabe atribuir estos trgicos y atroces resultados.
Una de las manifestaciones ms obvias del carcter clasista del rgimen franquista
quedara de manifiesto en la legislacin laboral, campo en el que las dos leyes
principales la Ley de Reglamentaciones de Trabajo (1942) y la Ley de Contrato de
Trabajo (1944), junto al intervencionismo estatal en la regulacin de las condiciones
de trabajo, reforzaron extraordinariamente la posicin del patrn (Molinero e Yss,
1990, p. 108). De forma que el final de la guerra civil trajo consigo un empeoramiento
extraordinario de la vida cotidiana de los asalariados, que se concretaba tanto en unas
nuevas condiciones laborales como en la disminucin del poder adquisitivo en un
marco de escasez generalizada40. Est claro, entonces, que lo que signific el primer
40
Ibdem. Los mismos autores explican razonada y largamente su afirmacin, que compartimos en todos
sus puntos: Ciertamente la dictadura franquista comport un empeoramiento radical de las condiciones
laborales porque el Nuevo Estado, despus de ejercer una represin sangrienta contra las organizaciones
polticas y sindicales que haban organizado y representado los intereses obreros, implant unas nuevas
normas que aseguraban la subordinacin de los trabajadores y la imposibilidad de defender sus intereses
colectivos. Mediante la legislacin laboral y la Organizacin Sindical Espaola OSE la dictadura
asegur la subordinacin y el control de los trabajadores. Un instrumento fundamental para esa poltica
fue la Ley de Reglamentaciones de Trabajo, que sustitua la ley republicana de jurados mixtos y que
estableci que la fijacin de las condiciones de trabajo era funcin privativa del Estado que se ejercitar
sin delegacin posible, por el Departamento ministerial de Trabajo. Las reglamentaciones de trabajo
regulaban las condiciones bsicas de las relaciones entre empresarios y trabajadores y han sido
consideradas como la expresin legal de la concepcin nacional-sindicalista de la empresa segn la cual
es imposible reconocer la existencia de intereses antagnicos entre los elementos que la componen. Sin
embargo y como es bien sabido, la filosofa armonicista no tuvo reflejo en la realidad laboral y en la
prctica las reglamentaciones de trabajo fueron una pieza esencial de un ordenamiento laboral que negaba
a los trabajadores la capacidad de negociacin de sus intereses individuales y colectivos. Por su parte, la
Ley de Bases de la Organizacin Sindical de 1940 estableca en el artculo 16 que la funcin principal de
sta era establecer la disciplina social de los productores, sobre los principios de unidad y cooperacin
dictando para ello las normas precisas. La afiliacin a la OSE se hizo obligatoria en 1942, pero los
trabajadores carecieron de cualquier posibilidad de participacin hasta 1944, cuando se cre la figura de
enlace sindical que tena como cometido, no la representacin de los trabajadores, sino colaborar en la
buena marcha de la empresa. Tanto las elecciones como la actuacin de los enlaces sindicales estuvieron
bajo el estricto control de la lnea de mando verticalista y de los empresarios y, en trminos
significativos, no fue hasta los aos sesenta que resultaron tiles para las reivindicaciones obreras. En
buena medida durante los aos cuarenta y cincuenta el conflicto se canaliz individualmente a travs de
las Magistraturas de Trabajo. Al margen de las consecuencias de ese nuevo sistema de relaciones
laborales, las condiciones de trabajo tambin se vieron afectadas por la aplicacin de numerosas leyes y
decretos que redundaban en el control y disciplinamiento obrero. La depuracin fue una de las primeras
medidas tomadas por el rgimen, una disposicin que ayuda a explicar la situacin de indefensin en la
30
Economa franquista y capitalismo
franquismo fue, precisamente, una primera respuesta a la necesidad de recomponer las
condiciones necesarias para la reanudacin normal del proceso de acumulacin de
capital, que en buena medida se haba visto interrumpido por las consecuencias
negativas que para dicha acumulacin tuvieron la Guerra civil y los intentos
revolucionarios fallidos en ciertas zonas del territorio nacional41.
Javier Tusell ha sealado que muchas de las medidas econmicas de la primera
etapa del franquismo como, por ejemplo, las bruscas alzas de salarios patrocinadas por
Girn o incluso toda la legislacin social o relativa a la Seguridad Social fueron
contrarias a los intereses capitalistas o aceptadas renuentemente por ellos (citado en
Molinero e Yss, 1990, p. 109). A lo que hay que hacer dos puntualizaciones: que los
capitalistas las aceptaron renuentemente, es cierto, porque el capital siempre prefiere
salarios ms bajos; pero que eso no le quita la razn al historiador conservador
Domnguez Ortiz cuando afirma que lo esencial de la Seguridad Social tal como hoy
la conocemos la llev a cabo Jos Mara Girn de Velasco, ministro de Trabajo entre
1941 y 1957; a l se debieron el Seguro de Enfermedad, el Plus de Cargas Familiares,
farmacia gratis, la paga de Navidad y otras conquistas (2000, p. 356)42.
que se encontraban los asalariados. Un decreto ley de 5 de diciembre de 1936 abra el proceso de
depuracin en la Administracin y dispona la separacin definitiva del servicio de toda clase de
empleados, que por su conducta anterior o posterior al Movimiento Nacional se consideren contrarios a
ste, y una orden del 17 de agosto de 1937 haca extensivo el decreto anterior a las empresas privadas.
En mayo de 1938 el Ministerio de Organizacin y Accin Sindical estableci que las empresas contaban
con tres meses desde el momento de la liberacin para comunicar a la Delegacin Provincial de Trabajo
respectiva el nombre de los trabajadores sancionables, relacin a partir de la cual la Delegacin Provincial
dictara resolucin con carcter inapelable. Fueron tantas las arbitrariedades practicadas que las
autoridades se vieron forzadas a introducir un plazo de alegaciones, despus del cual, y tras escuchar
nuevamente al empresario, el Delegado de Trabajo resolva definitivamente. La implantacin del rgimen
franquista comport tambin el retorno a la jornada de 48 horas y la anulacin consiguiente de las
mejoras de jornada que haban conseguido los asalariados en la etapa republicana. En realidad, la jornada
de 8 horas era la mnima, mientras que la ordinaria la superaba en 2 o 3 horas ms de media, como
resultado de la insuficiencia de los salarios, las presiones patronales y la recuperacin de guerra
impuesta. (Molinero e Yss, 2001, pp. 3, 5).
41
La connivencia objetiva de intereses inmediatos entre acumulacin de capital y crecimiento de los
salarios reales, tpica de las fases expansivas del proceso normal del capital, sufri un evidente retraso
durante los primeros aos de la postguerra; pues la naturaleza del capital hace que, cuanto ms rpido
sea el ritmo de la acumulacin y crecimiento de dicho capital, y cuanto ms larga sea la expansin
econmica en ella basada, mejores sern, dentro de su esclavitud sistmica, las condiciones de vida de
los trabajadores. En 4.3 estudiaremos cmo evolucionaron el salario real y el salario relativo a lo largo
del franquismo, y tambin del postfranquismo.
42
Claro que muy distinto es lo que afirma, con tono triunfalista, Juan Velarde: La extraordinaria tarea
del Ministerio de Trabajo () han contribuido eficacsimamente a impedir la lucha de clases. La prctica
inamovilidad de los asalariados en el empleo es una conquista social de primer orden, que tmidamente
empieza a pretender seguirse en el extranjero. En el terreno de la Seguridad Social, se han puesto ya ()
los cimientos para una eficaz redistribucin de la renta () La reduccin en lo posible del paro mediante
todos los procedimientos () es uno de los aspectos socialmente ms indiscutibles del Rgimen.
(Velarde, 1956a, p. 255).
31
Economa franquista y capitalismo
3. Resultados reales versus interpretacin liberal de la economa franquista
No podemos hacer un estudio exhaustivo de la ingente cantidad de datos econmicos
que hay que tener en cuenta para valorar de forma completa una economa nacional,
mxime cuando estamos hablando de un periodo que se extiende a lo largo de casi
cuatro dcadas. Nuestros datos no pretenden eso, sino que, como se da a entender con el
ttulo de este epgrafe, nuestra intencin es apuntar a un pequeo conjunto seleccionado
de indicadores, en cualquier caso muy relevantes, a nuestro juicio, para poner de
manifiesto cmo el sesgo ideolgico de cada cual condiciona el proceso de recogida e
interpretacin de los datos. Los mbitos seleccionados tienen que ver con el ritmo
global y sectorial de crecimiento, el comportamiento del sector exterior, la distribucin
de la renta entre capital y trabajo, y la distribucin socio-territorial de la burguesa
nacional.
3.1. Crecimiento versus estancamiento
Dentro de la economa franquista est comprendido el periodo de mayor crecimiento
econmico de toda la historia de Espaa. Eso, claro est, no es un mrito atribuible a
Franco. Pero quienes estn de acuerdo con esta ltima afirmacin deberan evitar
parecerse a los polticos (de derecha e izquierda) que, desde los medios de
comunicacin, acostumbran a arrojar sobre el gobierno la responsabilidad de los males
econmicos, cuando ellos estn en la oposicin, y a atribuirse ellos mismos los mritos
cuando la economa pasa por una etapa de bonanza. Como resulta que muy pocos
espaoles se encontrarn a priori dispuestos a creer que el crecimiento econmico
espaol de los ltimos 33 aos (1975-2008) no supera el crecimiento de la
supuestamente estancada etapa autrquica franquista de hecho, es claramente
inferior, nos parece relevante indagar en las causas de este desconocimiento, o al
menos intentar aportar algunos otros datos de alcance similar, a fin de descubrir qu
intereses ocultos se estn defendiendo cuando se pasan por alto datos de tamaa
importancia.
Famosos economistas espaoles, como Jos Luis Garca Delgado, al analizar el coste
econmico del primer franquismo o franquismo primigenio curiosamente, nadie
32
Economa franquista y capitalismo
habla del coste econmico del capitalismo de finales del siglo XX y principios del
siglo XXI, no se sabe muy bien por qu, pretende ilustrar el fracaso industrial de los
aos cuarenta y el desolador balance global de la cruda especificidad del caso
espaol en la inmediata postguerra, comparando el caso espaol con los casos italiano,
yugoslavo y griego, en el periodo 1946-195043. El lector desprevenido podra olvidar
que esos aos son los inmediatamente posteriores a la II Guerra Mundial (los de su
reconstruccin); por tanto, la comparacin correcta con esos pases exigira usar, en el
caso espaol, las tasas correspondientes al cuatrienio 1938-1942 (los de la inmediata
postguerra nacional), tasas que son 4 veces ms elevadas que las del periodo
seleccionado por estos autores (1946-1950)44.
La crtica del antiliberalismo franquista se acompaa aqu de lo que podramos llamar
un liberalismo republicano, pues, segn este autor la etapa de la autarqua (19391950) se caracteriza por la depresin, la dramtica escasez de todo tipo de bienes y la
interrupcin drstica del proceso de modernizacin y crecimiento iniciado por el
Gobierno de la Repblica45, cuando hemos visto que no hubo tal crecimiento
econmico durante la Repblica, y no puede confundirse la modernizacin cultural y
poltica que sin duda hubo en la Repblica con una supuesta modernizacin econmica
ms que dudosa. La crtica del franquismo no puede llevarnos a transformar lo que fue
una Repblica burguesa y enemiga de los trabajadores en un mitolgico paraso
anticapitalista. No se trata de aceptar lo que deca Girn en 195146, sino de repetir que,
como se ha sealado, s hubo crecimiento econmico en los 50 y tambin en los 4047, a
43
Vase Garca Delgado, 1995, en particular el cuadro realizado en colaboracin con Juan Carlos
Jimnez. Vase tambin Miranda (2003).
44
Por su parte, Garca Delgado y Jimnez siguen a Albert Carreras en su intento de cuantificacin del
producto perdido de la industria espaola (entre 1947 y 1974), en comparacin con la italiana. Pero lo
cierto es que los nicos datos que aparecen en su artculo muestran, para el especfico periodo 1946-1973,
un crecimiento del 960% en Italia, frente a uno del 680% en Espaa (aunque los ms recientes datos
espaoles dan para esos aos un crecimiento de 863% en Espaa). Mas si se evita el sesgo que significa
incluir la posguerra europea y a la vez excluir la espaola, obtenemos un crecimiento entre 1950 y 1973
que es, incluso con los datos de estos autores, un 38% superior en Espaa que en la media simple de los
otros 10 pases; y que, segn datos ms actualizados (Carreras y Tafunell, 2006), es un 77% superior (y
un 16% superior al del subconjunto formado por Italia, Grecia y Yugoslavia, los otros pases
mediterrneos a que se refiere Garca Delgado en su artculo).
45
Garca Delgado (1995).
46
Ni es decoroso, ni es inteligente, ni es serio, ni es de hombres, sino de mujerzuelas y de imbciles
hablar de descensos de la produccin y de los efectos nocivos de la proteccin a los econmicamente
dbiles por parte de un Estado cristiano () Nuestra poltica no slo no ha daado a la produccin, sino
que la ha hecho crecer increblemente () (Girn de Velasco, 1951, p. 20).
47
Aunque en la historiografa econmica espaola se observa una tendencia a valorar crecientemente el
crecimiento econmico de las dcadas de 1940 y 1950, muchos autores lo vieron desde el principio. Ya
33
Economa franquista y capitalismo
pesar de las ineficiencias productivas derivadas de dos conjuntos de factores: los
evidentes nuevos problemas asociados con la nueva situacin de bloqueo y aislamiento
internacional y los problemas estructurales tradicionales de la economa espaola.
Tambin los historiadores adoptan un hbito parecido. Por ejemplo: cuando sabemos
que en el periodo autrquico se dio un crecimiento igual, o algo superior, al del
postfranquismo, Pierre Vilar llega a hablar, lisa y llanamente, de que el despegue
fulminante de los sesenta se ve precedido por los veinte aos de estancamiento
prolongado de la autarqua (1978, p. 162), que otros autores reducen slo a la dcada
de 1940, como es el caso de Biescas (1981, p. 22) o de Gonzlez (2002), que escribe
que entre 1940 y 1950 la economa espaola permanece virtualmente estancada
(aunque seala que una parte de este retroceso es consecuencia de la propia Guerra
Civil: p. 132). Se podran multiplicar los ejemplos. Pero antes de pasar a los datos,
digamos que esta idea del estancamiento en la autarqua se ha vuelto tan popular que
hoy en da es omnipresente; por ejemplo, entre los exmenes del sistema espaol de
Selectividad para la entrada en la Universidad, a la pregunta El franquismo: Evolucin
poltica, econmica y social desde 1959 hasta 1975; la oposicin al rgimen, se
responde lo siguiente: La industria estaba estancada pese a la creacin del INI en
194148.
Veamos ahora los datos. En la Figura 1(a) se recogen las tasas anuales medias de
variacin del PIBcf (al coste de los factores) per cpita, en las 9 ltimas dcadas49 de
nuestra historia. Se observa en esta figura que la dcada de 1930 fue, como en casi todo
el mundo desarrollado, un periodo de larga depresin, agravada en nuestro caso por la
Guerra civil de 1936-39. Como afirma Ros, los resultados econmicos Republicanos
en 1960, por ejemplo, Ramn Tamames daba tasas de crecimiento de la produccin industrial del 1.5%
(en 1935-45) y del 5.9% (en 1945-1950).
48
En http://www.selectividad.tv/S_H_1_1_5_S_el_franquismo:_evolucion_ politica_economica_y_
social_desde_1959_hasta_1975._________la_oposicion_al_regimen..html. En cuanto a la poltica
industrial, y el INI en particular, Francisco Comn y Pablo Martn Acea defienden la tesis de la no
indispensabilidad del INI y consideran falso que sin el INI el crecimiento industrial no se hubiera
producido o hubiera sido ms lento (citados en Sudri, 2003). Por su parte, para Sudri nadie va a poner
en duda esa importancia, pero la pregunta relevante, en mi opinin, es si la presencia del INI impidi el
desarrollo de la empresa privada y si su actuacin fue perjudicial para el desarrollo econmico incluso en
el marco de la poltica econmica franquista (ibdem).
49
Cada dcada est compuesta por los diez aos de la decena, es decir, 1920-1929, 1930-1939, y as
sucesivamente. La excepcin es la ltima dcada, que se refiere a los aos 2000-2008.
34
Economa franquista y capitalismo
fueron, en todo caso, pobres (1977, p. 16); y en efecto: en trminos per cpita, la tasa
media del sexenio 1930-1935, antes de la guerra, fue negativa: un -0,94% (vase
tambin la Tabla II). Por su parte, el crecimiento del PIBcf por habitante de los cuarenta
fue raqutico (1,28%), pero, promediado con el de la dcada de los cincuenta50, da una
tasa media para el conjunto del periodo autrquico (1939-1958) del 3,00%, superior,
como hemos dicho, a la tasa del periodo 1976-2008 (2,36%). La Figura 1(b) ampla la
misma informacin para las tasas correspondientes al PIBcf y PIBpm.
Tasa media de crecimiento (por dcadas)
PIBcf per cpita
6,98
8,00
6,00
4,16
3,71
4,00
3,01
2,63
2,76
1,73
1,28
2,00
0,00
1920s
-2,00
1930s
1940s
1950s
1960s
1970s
1980s
-3,17
1990s
20002008
-4,00
Figura 1(a): Evolucin de la productividad por habitante (1920-2008)
(Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa, EPA, Carreras y Tafunell, 2006, y elaboracin
propia)
Tabla II. Tasas de variacin anual del PIBcf
per cpita:
1930
-4.33
1931
-3.49
1932
1.21
1933
-2.87
1934
2.81
1935
1.06
1936
-23.00
1937
-9.10
1938
-0.97
1939
6.95
Promedio
-3.17
Promedio 1930-1935
-0.94
50
Biescas ya recoga que, entre 1950 y 1958, la renta per cpita aumenta a una tasa anual del 6,8% (1981,
p. 24).
35
Economa franquista y capitalismo
Tasa media de crecimiento (por dcadas)
del PIBcf, PIBcf per cpita y PIBpm
10
8
6
4
2
0
-2
-4
1920s
1930s 1940s
1950s 1960s
1970s 1980s
1990s
20002008
P IB cf per c.
3,01
-3,17
1,28
3,71
6,98
4,16
2,63
2,76
1,73
P IB pm
4,20
-2,69
2,23
4,68
7,87
5,00
3,40
2,86
2,91
P IB cf
3,96
-2,60
2,01
4,52
8,13
5,24
3,02
3,08
2,83
PIBcf per c.
PIBpm
PIBcf
Figura 1(b): Evolucin de la productividad por habitante (1920-2008)
(Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa, Carreras y Tafunell, 2006, y elaboracin propia)
En la Figura 2 se observan las lneas de tendencia del crecimiento (en este caso, del
Producto interior bruto a precios de mercado) en los dos periodos (franquista y
postfranquista) en que hemos subdividido los ltimos setenta aos de nuestra historia. Y
en la Figura 3 aparece la evolucin secular, desde 1850, del PIBcf per cpita.
Variacin del PIBpm (1930 y 1975 = 100)
Escala sem ilogartm ica
10
1
1938 1941 1944 1947 1950 1954 1957 1960 1963 1966 1970
1975
1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 .2008
1938-1973 (36 aos)
1975-2008 (34 aos)
Figura 2: El crecimiento del PIB en los ltimos 70 aos.
(Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa, Carreras y Tafunell, 2006, y elaboracin propia).
36
Economa franquista y capitalismo
ndice del PIBcf per cpita (1850-2008)
1995 = 100 (escala sem ilogartm ica)
1000
100
10
1
1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Figura 3: Casi dos siglos de crecimiento econmico espaol
(Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa, Carreras y Tafunell, 2006, y elaboracin propia)
Por lo que respecta al sector industrial, las diferencias son aun ms acusadas. En la
Figura 4, junto a las tasas de crecimiento del PIBcf total correspondientes a las cuatro
principales etapas de nuestra historia reciente, aparecen las correspondientes tasas de
variacin del ndice de Produccin Industrial, que ya a primera vista presenta una
volatilidad mucho mayor entre diferentes periodos.
Tasas anuales acumulativas de variacin, en %
10
7,58
5
5,22
3,00
3,15
-5
1,47 0,26
Repblica
(1931-35)
Guerra civil
(1935-38)
Franquismo
(1938-75)
Post-f ranquismo
(1976-2008 y
1976-2000)
-10
-10,67-12,11
-15
PIBcf (1931-2008)
IPI (1931-2000)
Figura 4: Crecimiento de la produccin total (1931-2008) e industrial (1931-2000)
(Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa, Carreras y Tafunell, 2006, y elaboracin propia)
Se observa, junto a la tremenda cada que supuso la Guerra civil, que la ratio entre las
tasas de crecimiento industrial de antes y despus de Franco es de 2,52 a 1 (para el
37
Economa franquista y capitalismo
conjunto de la economa es slo de 1,65 a 1). Por su parte, en los dos subperiodos del
Franquismo, el crecimiento industrial fue rpido, aunque claramente mayor entre 1958 y
1975 (9,56% anual) que en la autarqua (slo 5,92%, antes de 1959). La conclusin es
que un crecimiento industrial de casi el 6% contradice por completo a Pierre Vilar, Jos
Luis Garca Delgado y a todos cuantos, inexplicablemente, llaman estancamiento a un
crecimiento industrial notable que se da a una tasa que es, adems, casi del doble que la
del periodo 1975-2000! (5,92% frente a 3,00%)51.
A continuacin, se complementan estos datos con los que aporta Maddison52 para
Espaa y otros pases (Tabla III y Figura 5), y con datos espaoles en una perspectiva
secular ms amplia, desagregados por dcadas (Tabla IV).
Tabla III: Tasas de crecimiento del ndice de la produccin industrial de algunos pases europeos
(1831-1999, en porcentaje)
1831-1850
1850-1870
1870-1890
1890-1913
1913-1935
1935-1950
1950-1973
1974-1999
Espaa
4.9
2.7
3.8
1.8
2.0
0.6
9.5
3.3
Alemania
3.5
3.8
4.1
-0.1
1.6
7.1
1.1
Austria
2.1
2.8
2.8
2.7
4.4
6.5
3.2
Finlandia
5.9
5.3
4.3
4.8
6.4
3.5
Francia
2.6
0.9
1.8
2.5
0.1
1.9
6.1
1.5
Gran Bretaa
3.3
3.0
2.3
2.0
1.6
2.6
3.0
1.2
Holanda
1.6
1.7
3.6
2.6
3.4
6.5
0.8
Hungra
0.6
2.0
4.1
3.6
4.7
8.2
2.1
Italia
1.2
3.0
1.9
2.5
7.6
1.8
Portugal
2.5
2.5
2.4
2.0
3.1
7.8
3.6
Rusia
5.5
5.1
5.0
4.3
8.6
-0.5
Suecia
2.4
4.1
2.6
4.7
4.7
1.7
Fuente: Carreras y Tafunell (2006): Estadsticas Histricas de Espaa, cuadro 5.2.
51
Cuando Perpi escriba que el desarrollo de la economa espaola no ha sido efecto de las medidas de
autarqua sino a pesar de las medidas de autarqua (citado en Velarde, 1992, p. XLVIII), estaba
reconociendo el crecimiento de aquella poca. Y recurdese la cita de Rojo recogida al comienzo de este
artculo: Aunque para muchas personas resulte irritante, el hecho es que este pas se ha industrializado,
bsicamente, entre 1939 y 1959 (citado en Braa, Buesa y Molero, 1979, p. 152). Todo lo cual debe
contrastarse con las triunfalistas apreciaciones de periodos posteriores, donde aparecen confundidos unos
periodos con otros, slo porque todos ellos comparten el signo liberal de la economa. Por ejemplo,
para Garca Delgado el (realmente estancado) periodo de la segunda mitad de los 70 y toda la dcada de
los 80 se cuenta (con sus tres millones adicionales de desempleados incluidos) dentro de la fase ms
brillante en dos siglos de economa espaola, ya que no es infundado sostener que las ltimas dcadas
la del desarrollo en los aos sesenta, la de la crisis durante toda una buena parte de los setenta, y la del
ajuste y recuperacin en los actuales ochenta componen, considerados como un todo, el lapso temporal
ms brillante de la economa espaola contempornea... (Garca Delgado, 1989, p. XIV).
52
Se trata de los datos de Maddison, 1995, Cuadros C.16a (Niveles del PIB en 17 pases capitalistas
avanzados, 1820-1994) y C.16b (Niveles del PIB en 5 pases de Europa Meridional, 1820-1994),
ambos expresados en millones de dlares Geary-Khamis de 1990 (pp. 255-261). Los 21 pases
considerados son dentro del primer conjunto (sin Estados Unidos): Australia, Austria, Blgica, Canad,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Japn, Pases Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia,
Suiza, Reino Unido; a los que hay que sumar dentro del segundo conjunto: Grecia, Irlanda, Portugal,
Espaa y Turqua. La razn de la exclusin de Estados Unidos es que el salto que da este pas entre 1938
y 1951 (pasa del 35,97% del total al 42,91%) supone una evolucin a la baja de todos los dems pases.
En cualquier caso, la participacin de Espaa en el conjunto de 22 pases (incluido Estados Unidos)
evolucion as (en los aos 1929-1938-1951-1958-1975-1994): 3,26%-2,30%-1,97%-2,39%-3,48%3,15%. Por su parte, Maddison (2003) proporciona nuevos datos que muestran que el porcentaje de
Espaa en el PIB del mundo, que pas del 1,15% al 1,75% entre 1950 y 1975, baj luego a 1,62% (en
1986) y 1,69% (2001). Vase tambin Maluquer de Motes (2005), que se remite a Prados de la Escosura
(2003), y Morella (1992).
38
Economa franquista y capitalismo
6%
5%
Peso del PIB espaol en e l total de 21 pases av anzados
(sin EEUU)
5,53%
5,46%
5,06%
4%
4,18%
3%
3,59%
3,72%
1938
1951
2%
1%
0%
1929
1958
1975
1994
Figura 5: Participacin del PIB espaol en un total internacional
(Fuente: Maddison, 1995)
Tabla IV: Tasas de crecimiento del
IPIES, 1831-1981 (Porcentaje)
1831-1842
3.32
1842-1851
7.61
1851-1861
3.50
1861-1871
1.78
1871-1881
3.35
1881-1891
1.51
1891-1901
2.65
1901-1911
1.59
1911-1921
1.16
1921-1931
3.41
1931-1941
-1.83
1941-1951
3.59
1951-1961
8.02
1961-1971
9.14
1971-1981
3.65
Fuente: Carreras (1984).
Los datos de Maddison confirman que el crecimiento de la economa espaola en la
dcada de 1940 no fue inferior al de los otros pases europeos. Por otra parte, como
consecuencia del dispar ritmo de crecimiento de la industria y la agricultura, la
estructura sectorial de la economa espaola cambi rpidamente (como fue habitual, en
esa poca o un peco antes, en los pases capitalistas desarrollados): vase la Figura 6.
Puede decirse que Espaa se convirti realmente en un pas industrial a lo largo del
periodo franquista. Por ltimo, en la Figura 7, que representa la parte del producto
industrial en el total formado por la suma de la industria y la agricultura, se observa
cmo el crecimiento de la citada fraccin se detiene a mediados de los setenta.
39
Economa franquista y capitalismo
Reparto del PIBcf entre los 3 sectores (1936-1975)
100%
90%
80%
Servicios
70%
60%
50%
Industria
40%
30%
20%
Agricultura
10%
0%
1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972
Figura 6: La estructura sectorial de la economa espaola, durante el franquismo
(Fuente: Carreras y Tafunell, 2006)
Producto industrial, como % del conjunto
del producto industrial y agrcola (escala logartmica)
100%
1939 1944 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999
10%
Figura 7: Un indicador de la industrializacin espaola bajo el Franquismo
(Fuente: Carreras y Tafunell, 2006, y elaboracin propia)
Por lo que respecta a los componentes de la demanda agregada, la dispar evolucin
del peso relativo de la inversin en el total, en los dos grandes periodos, es lgica
consecuencia de la intensa dinmica productiva e industrial que acabamos de ver. La
Figura 8 muestra, a su izquierda, que, en la etapa franquista, se produce un crecimiento
de 20 puntos en el peso de la formacin bruta de capital en la demanda final, lo cual
contrasta enormemente con la cada que experimenta este indicador en el cuarto de siglo
posterior a la muerte de Franco.
40
Economa franquista y capitalismo
Figura 8: Dos tendencias contrapuestas en el ritmo de la acumulacin de capital
(Fuente: Carreras y Tafunell, 2006, y elaboracin propia)
En cuanto al consumo privado, la evolucin comparativa ofrece un resultado similar.
En el franquismo en su conjunto, como veremos en 4.3, los salarios reales crecieron
mucho ms deprisa, por lo que no es extrao que, incluso en la Autarqua, el consumo
privado por habitante creciera ms rpidamente (en concreto, a una tasa acumulativa
anual del 3,35% entre 1936 y 1960) que en el postfranquismo (tasa del 1,92% entre
1975 y 2000), cuando los salarios reales comenzaron a estancarse cada vez con mayor
claridad. En la Figura 9 se observan ntidamente las tendencias sealadas.
ndices del consumo privado per cpita
(= 100 al comienzo de cada periodo)
2,5
2,3
2,1
1,9
1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
0,5
1938
1954
1975
1943
1959
1980
1948
1964
1985
1953
1969
1990
1936-1954
1954-1975
1958
1974
1995
2000
1975-2000
Figura 9: Fases alternativas de crecimiento y estancamiento de la demanda de
consumo privado por habitante
(Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa, Carreras y Tafunell, 2006, y elaboracin propia)
41
Economa franquista y capitalismo
Por lo que respecta a la demanda pblica, limitmonos a sealar que, tal como
muestra la Tabla V, su evolucin comparativa, con respecto a otros pases europeos, se
caracteriza sobre todo por la reduccin progresiva de la brecha existente entre nuestro
pas y los dems. Eso se debi a que, a medida que creca la economa espaola en los
sesenta y setenta, tambin creca el gasto social y lo haca a ms velocidad que en los
pases de la actual Unin Europea. Por otra parte, en la Tabla VI se descompone el
peso del gasto del sector pblico administrativo entre el Estado y sus dems
componentes.
En cuanto al sector exterior, todo lo que se relaciona con l se analiza en 3.2.
Tabla V: Peso del Gasto de las Administraciones Pblicas en el PIB, y Renta per cpita
(% de Espaa respecto a la media de Francia, Reino Unido y Alemania)
Gasto / PIB
Renta per cpita
1958-1960 (a)
31.5
44.4
1970-1972
45.8
65.6
1975
57.3
72.6
Fuente: Carreras y Tafunell (2006).
(a) 1956-1960 para el Gasto/PIB de Francia, Alemania y Reino Unido
Tabla VI: Gasto de las Administraciones Pblicas, 1959-1978 (% del PIB)
Administraciones Pblicas
Estado
Resto
1959-1963
14,5
10,4
4,1
1964-1973
18,8
11,7
7,1
1974-1975
22,2
11,6
10,6
1976-1978
25,7
12,7
13,0
Fuente: Vallejo, 2002; Comn, 1985; Uriel, Molt y Cucurella (2000), y elaboracin propia
Plan de Estabilizacin versus Autarqua: crecimiento y racionalidad econmica
No es sorprendente que el tratamiento que da la mayora de autores al Plan de
Estabilizacin de 1959 sea muy diferente al del periodo autrquico. Muchos estaran de
acuerdo en que, con la autarqua, esa mezcla inestable de conservadurismo
trasnochado, catolicismo social, fascismo desteido y utopismo militar llevaba la
economa espaola hacia el desastre (Fontana, 2001). Como veremos ms tarde, la
42
Economa franquista y capitalismo
comparacin entre los efectos econmicos del proteccionismo y del librecambismo
resulta desventajosa siempre para el primero, tanto para la teora econmica
convencional como desde el punto de vista de la economa marxista. Pero lo habitual
entre los crticos liberales del primer Franquismo es que no se limiten a comparar las
dos etapas, sino que tian sus reflexiones con lo que parece una desesperacin, antes y
ahora, por el retraso con que la economa espaola se adentr en la senda del
capitalismo puro y duro. Para Javier Tusell, el franquismo retras un desarrollo
econmico que hubiera podido darse antes y, de hecho, se dio en otras naciones
europeas que partan de una situacin peor que la espaola (Italia y Alemania) (Tusell,
1999, p. 19).
Pierre Vilar representa la interpretacin habitual del periodo posterior a 1959 cuando
escribe que los veinte aos de estancamiento prolongado de la Autarqua fueron
seguidos de un despegue fulminante a partir del Plan de Estabilizacin. Slo tras
enfatizar extraordinariamente la diferencia entre las dos etapas, admiten estos autores
que durante el franquismo tuvo lugar la transformacin ms decisiva de la sociedad y
la economa espaola (Tusell, 1919, p. 19). Y Antonio Domnguez Ortiz llega a
afirmar que las transformaciones experimentadas en las dcadas de los sesenta y
setenta no tienen igual en toda nuestra milenaria historia, y eso podr apreciarse cada
vez con ms claridad con la perspectiva que da la lejana (2000, p. 360). En cualquier
caso, se fue el desarrollo que le permite a Segura negar que la economa e industria
espaolas terminaran siendo finalmente un caso muy peculiar dentro del conjunto de
las economas occidentales desarrolladas; ms bien, constituyen un modelo bastante
tpico de lo que sera otro pas europeo cuya renta per cpita fuera el 75 por 100 de la
media de la CE (Segura, 1992, p. 35).
Para resaltar los logros de la va liberal, muchos autores hacen hincapi en los
negativos resultados de la Autarqua, que para la mayora llega hasta 195953, pero que
para algunos slo alcanza hasta el final de los cuarenta. Para Ros, en ese ao se produce
un cambio de modalidad en el sistema que pasa de la modalidad corporativa a la
modalidad neocapitalista y habla de fascismo econmico para referirse a la
53
Vanse tambin Estefana (1998), Berzosa (1977) o la revista de la Bolsa de Madrid, que, ya en el
ttulo de dos artculos conmemorativos de su 175 aniversario, deja claro cules son esos dos subperiodos
(vid. Bolsa de Madrid, 2006a y 2006b).
43
Economa franquista y capitalismo
primera etapa, y de neocapitalismo para la segunda, que es la explcitamente
capitalista de acuerdo con modelos de organizacin europeos en lo econmico (1979,
pp. 15, 18, 21, 32). Para Paul Preston, la poltica econmica falangista llega hasta casi
los aledaos del Plan de estabilizacin, cuando Navarro Rubio y Ullastres elaboran
nuevas directrices que son ahora fruto de la economa liberal y de la integracin en el
sistema capitalista internacional (Preston, 1994, pp. 831, 845). Lo de los aledaos de
1959 tiene que ver con que, como se suele sealar, en 1957 ya haba comenzado el
viraje hacia una poltica liberalizadora que culminara en el Plan de estabilizacin de
1959 (Fontana, 2004).
Algunos autores extienden la autarqua un poco ms all de 1959. Por ejemplo, para
Tamames, la prevalencia de la autarqua ya se vio reducida por el Plan de
Estabilizacin de 1959, pero todava hubo mucha autarqua, pudiendo asegurarse que
su sombra slo desapareci definitivamente con el ingreso de Espaa en la CE.
(Tamames, 2005, p. 20). En cambio, otros prefieren advertir contra el excesivo
simplismo en que muy reiteradamente se ha incurrido al distinguir tan slo dos grandes
perodos en la economa franquista autarqua, primero, apertura econmica y
desarrollo, despus, divididas por el ao crucial de 1959 (Garca Delgado, 1995). Para
este autor, que prefiere hablar de tres54 etapas o periodos, la autarqua finaliza con la
dcada de los cuarenta:
La economa espaola durante el franquismo tiene tres etapas bien
diferenciadas. La primera es la etapa de la autarqua (1939-1950), caracterizada
por la depresin, la dramtica escasez de todo tipo de bienes y la interrupcin
drstica del proceso de modernizacin y crecimiento iniciado por el Gobierno de
la Repblica. En la segunda etapa (1950-1960) se produce una vacilante
liberacin y apertura al exterior que genera un incipiente despegue econmico,
aunque muy alejado del ciclo de expansin que disfruta el resto de Europa
debido a las polticas keynesianas. Por ltimo, entre los aos 1960 y 1974 la
economa espaola se ve favorecida por el desarrollo econmico internacional,
54
Concuerda con l Manuel Jess Gonzlez (2002, p. 123), que distingue entre 1940-1950, o
franquismo de guerra; 1950-1959, o industrializacin mercantilista; y 1959-1975, o la gran
expansin. Y tambin Gonzalo Caballero, un seguidor de North, quien distingue entre el genuino
Estado depredador, 1939-1949, el depredador en adaptacin, 1950-1958 y finalmente el cambio
institucional hacia la modernizacin econmica, 1959-1975 (Caballero, 2004).
44
Economa franquista y capitalismo
gracias al bajo precio de la energa, a la mano de obra barata, y a las divisas que
proporcionan emigrantes y turistas.
Finalmente, otros llegan a distinguir hasta cuatro periodos dentro de la fase
autrquica. En el prlogo a Clavera et al. (1973), Joan Sard, que para Fabin Estap
fue el principal artfice del Plan de Estabilizacin, avala esta tesis al enumerar las
siguientes etapas55: 1) 1939-1945: en ella, la ideologa autrquica, puesta de moda por
el rgimen fascista de Italia y el nacional-socialista de Alemania, y el intervencionismo
y control estatal de todas las actividades econmicas practicado por los beligerantes
aliados, obligados por la guerra total, se imponen tambin en Espaa; 2) 1946-1950:
en ella es cuando se produce una divergencia entre la orientacin espaola y la del
resto del mundo, por lo que las dificultades y estancamiento econmico del pas
continan en forma semejante al periodo anterior (Clavera et al. hablan aqu de una
autarqua de repliegue, utilizando la terminologa de Perroux); 3) 1951-1956: es un
periodo de mayor crecimiento econmico, cuando el comienzo de la Guerra Fra
conduce a los Pactos Espaa-EE.UU. y desde el Ministerio de Comercio Arbura se
practica una poltica de mayor libertad, todo lo cual beneficia sobre todo a la Banca
espaola, que experimenta un alto grado de expansin y comienza la poca en que va
obteniendo el control de casi todo el aparato industrial espaol; 4) 1957-1959: son los
aos de la pre-estabilizacin y del Gobierno de los tecncratas del Opus Dei desde
comienzos de 1957 (en Clavera et al., 1973, pp. 17-18).
La distincin entre las dos primeras etapas que seala Sard plantea la importante
cuestin de hasta qu punto fue obligada o no la autarqua (o la poltica autrquica) en
Espaa. Aunque algunos parecen opinar lo contrario y no ven en la poltica autrquica
55
En Clavera et al., pp. 14-18. Tambin son 4, pero diferentes, las etapas que distingue Velarde (2001) en
el periodo anterior al Plan de Estabilizacin: De ah que tengamos, en lo econmico, cuatro etapas muy
diferentes en este perodo de reconstruccin. La primera, es la de economa de guerra a causa de la
situacin que emanaba del propio desarrollo de la II Guerra Mundial. Transcurre de 1939 tras los seis
meses que van del 1 de abril del 1939 al 2 de septiembre del mismo ao, en los que slo se pudo
comenzar a esbozar una poltica econmica de este tipo a 1945. La segunda abarca desde 1945 condena
de Potsdam hasta mediados de 1947, inicio de la Guerra Fra. Es la etapa en la que se acenta el
aislamiento y en la que existe una spera lucha guerrillera, que perpetuaba muchsimo tal esfuerzo de
reconstruccin. La tercera se desarrolla de 1947 a 1953, y se inicia, en lo econmico con el Primer Plan
de Estabilizacin, para hacer posible un esfuerzo productivo grande, al no existir presin internacional
enemiga en torno nuestro. El modelo adoptado fue el tradicional autrquico con una considerable dosis de
intervencionismo, sobre el que volveremos. La cuarta, presidida por la ayuda econmica norteamericana,
va a llegar de 1953 a 1959, y ofrecer, al par, un notable esfuerzo de desarrollo y un desmoronamiento,
cabalmente por ello, de todo el modelo de industrializacin con sustitucin de importaciones.
45
Economa franquista y capitalismo
una continuacin de la poltica proteccionista anterior56, los autores prologados por
Sard opinan que, como en el caso de Italia, parece que la ideologa autrquica
espaola de los cuarenta es ms una consecuencia que una opcin previa y
conscientemente asumida (ibdem, p. 79). Tambin Biescas afirma que hasta que
termin la segunda guerra mundial, adoptar una poltica con pretensiones autrquicas
era algo completamente necesario (1981, p. 23); y, para Tamames, la autarqua
espaola fue inevitable y derivada, no una poltica autnoma (2005, p. 21); lo
cual est en consonancia con la razonable tesis de Gurin (1975) y Bettelheim (1971),
para quienes la poltica autrquica es reflejo de una necesidad real y no de un
imperativo doctrinal. El propio Franco declaraba en 1957 aunque podra parecer una
justificacin ex post que nuestra economa cerrada era pura consecuencia de las
circunstancias exteriores que la condicionaban y el intervencionismo estatal y el
proceso inflacionista no tenan otra razn de ser que la coyuntura internacional en que
nos debatamos y el deseo de elevar a todo trance el nivel de vida de los espaoles
(citado en Fernndez Clemente, 1997).
En el caso espaol, Garca Delgado, Roldn y Muoz han sealado que la autarqua es
la opcin preferida por la burguesa nacional a lo largo de su historia (1973, p. 53). Y
tambin Roldn, Muoz y Serrano aluden a las constantes estructurales bsicas del
capitalismo espaol (1875-1959), presentes desde la poca de Cnovas y Camb,
considerados los principales y sucesivos representantes del bloque agrario-industrial
dominante (1977, pp. 10, 14, 17). Cabra decir, ms bien, constantes estructurales
bsicas de la poltica econmica espaola, que son, en efecto: el proteccionismo
arancelario, el nacionalismo econmico y el intervencionismo del Estado en la actividad
econmica (ibdem, p. 15). Pero tngase en cuenta que, ya en 1934, afirmaba Romn
Perpi que el sistema de poltica econmica de Espaa es claramente de tendencia a
una completa autarqua, sistema que no es orgnico y lgico sino de un empirismo
grande; y precisaba que el intervencionismo tradicional se reforz aun ms en el
periodo republicano (Perpi, 1952, pp. 345, 317, 357). Tambin Velarde ha insistido
en el continuismo de la II Repblica en este aspecto:
56
Por ejemplo, Sudri (2003) afirma que la poltica autrquica no pretende como sta favorecer a los
productores nacionales, sino que se impone para asegurar a toda costa la independencia econmica del
Estado. Las intervenciones sobre la produccin, la distribucin o los precios de los productos no se
establecen para favorecer a unos o a otros o para regular mercados monopolsticos, sino porque las
autoridades creen que son ellas las que deben determinar los flujos de bienes, servicios y capitales si no
en todos, s en la mayora de los sectores.
46
Economa franquista y capitalismo
La Repblica fue, pues, puente, no corte drstico de lo que vena de bastante
ms atrs. Ese puente trajo novedades; esencialmente, nuevos instrumentos de
ayuda a la produccin nacional; contingentes, acuerdos bilaterales restrictivos y
controles de cambios- nos dira Fraile Balbn. Es el momento, exactamente en
1933, en el que para Pedro Gual Villalb todo es lgico fruto del sagrado
egosmo de los pueblos que excita a los gobiernos a librarse, por medio de
recursos artificiales de poltica comercial, de los vnculos de interdependencia
del comercio exterior (Velarde, 2001).
En realidad, Fuentes Quintana sintetiza esta larga evolucin histrica sealando que
desde el arancel de 1892 haba en Espaa un desarrollo hacia dentro cuyo rasgo
bsico era (y cita de nuevo a Perpi) que la poltica econmica espaola ha tenido una
sola preocupacin: la produccin; y un solo medio: hacerla toda ella nacional (en
Fuentes Quintana, 1989, p. 8).
Si volvemos ahora la vista hacia el final de la autarqua, Clavera et al. han insistido en
el cambio de la orientacin general de la poltica econmica que tiene lugar a partir de
la dcada de los cincuenta: La poltica econmica anunciada por el Gobierno de julio
de 1951 present grandes cambios respecto al pasado, tanto en sus objetivos como en la
ideologa econmica de que parta. La voluntad de crecimiento rpido apoyado en la
industria de modo preferente y un ideario econmico de tipo liberal fueron las
caractersticas fundamentales del nuevo programa (1973, p. 229). El nuevo ideario
liberal se manifiesta en cuatro puntos: la ortodoxia de la poltica econmica, frente a
la discrecionalidad anterior; la sustitucin del ideal autrquico por la aceptacin de
la necesidad irrenunciable del intercambio internacional; la nueva creencia en los
mecanismos de mercado, la ausencia de controles administrativos y el clculo
econmico racional; y la confianza en la iniciativa privada (ibdem, pp. 229-231).
El cambio en el lenguaje empieza a ser total cuando los autores se refieren a las
medidas preparatorias y a la propia entrada en vigor del Plan de Estabilizacin de 1959.
Estos analistas no se limitan a registrar aspticamente un cambio evidente para
cualquiera, sino que comienzan una carrera competitiva hacia el ditirambo ms florido.
Descriptivos son quienes hablan de drstico cambio de timn (Ros, 1977, p. 56),
47
Economa franquista y capitalismo
golpe de timn (Gonzlez Fernndez, 2004), ao de inflexin de la poltica
econmica del rgimen (Caballero, 2004), ruptura (Ricardo Lovelace, 1979),
ruptura innovadora (Tamames, 1996, p. 73), viraje (Fontana, 2004), giro (Moral
Santn, 1981)
Pero qu fue, en esencia, el famoso Plan? Qu podemos decir de su contenido (sin
necesidad de entrar en el pesado detalle de toda la normativa que entr en vigor ese ao
o en los aos inmediatamente anteriores57 y posteriores)? Baste con decir dos cosas.
Primero, que, como escribe Ros, con el Plan se trataba slo de reformar drsticamente
la modalidad o forma del sistema capitalista () (1979, p. 20). Y, en segundo lugar,
que sus objetivos estaban muy bien definidos. Segn Alberto Ullastres, el ministro de
Comercio de la poca, esos objetivos eran, tal como se explicitaban en el Decreto-Ley
de Nueva Ordenacin Econmica: convertibilidad, estabilizacin, liberalizacin,
integracin. Objetivos que Tamames traduce as: Propsito de autoabastecimiento
() supresin de numerosas libertades en el rea de la economa, mediante toda clase
de intervencionismos () intervencin directa del Estado en el sistema productivo, a
travs del INI () (2005, p. 23), a lo que aade el control y explotacin de las clases
trabajadoras. Si se evita la tpica ingenuidad (liberal?) de creer que polticas
econmicas alternativas de tipo capitalista podran hacer desaparecer la explotacin,
podemos pasar a analizar los resultados del Plan, tras sealar que compartimos las
palabras de uno de los grandes artfices tcnicos del Plan, Luis ngel Rojo, para
quien el verdadero significado del Plan es que
implic el reconocimiento [oficial] de que las posibilidades de desarrollo del
pas, dentro de los esquemas caractersticos de la etapa de autarqua, estaban
agotadas y abri las puertas de una fase de incorporacin de nuevas formas de
produccin y de vida, cuyo resultado habra de ser un cambio social acelerado en
los aos siguientes (citado por Estefana, 1998).
57
Tamames describe as los antecedentes del Plan: Desde su entrada en el Gobierno, en el breve lapso de
1957 a 1959, se haba ya preparado lo que se ha dado en llamar las medidas preestabilizadoras, entre las
que destacan: la supresin del sistema de cambios mltiples en el comercio exterior, que fracasa al no
obrar en un marco general; bloqueo de sueldos de funcionarios; elevacin del tipo de descuento; la
reforma tributaria de diciembre de 1957; reorganizacin del mercado de crdito; programa de inversiones;
ingreso en 1958 en la OECE, el Fondo Monetario Internacional y el banco Internacional de
Reconstruccin y Fomento. (1974, pp. 279-281). Para una detallada lista de la normativa econmica
del Plan, vase el Apndice I de Ros, 1979, pp. 62 y ss.
48
Economa franquista y capitalismo
Habitualmente se pasan por alto los resultados inmediatos y a ms corto plazo, como
el fulminante ajuste conseguido, cuyo efecto depresivo recay fundamentalmente
sobre las clases trabajadoras (Vilar, 1978, p. 162). Vilar seala que el Plan acarrea un
estancamiento econmico nada ms aplicarse (ibdem, p. 160). Sin embargo, se presta
ms atencin al hecho de que el Plan pusiera las bases para iniciar el fuerte crecimiento
de la dcada de los aos sesenta (Biescas, 1981), un crecimiento sin precedentes
(Tortella) y acelerado, cuyos efectos fueron tambin inmediatos y realmente
alentadores, pues, al liberarse las fuerzas productivas antes trabadas por miles de
rigideces e intervencionismos, hizo posible la dinamizacin de la sociedad espaola,
con cambios en el comportamiento social y en las actitudes polticas (Tamames, 2005,
p. 24). Pues, en efecto, los cambios no slo fueron econmicos: Luis ngel Rojo piensa
que el resultado ltimo del Plan fue un cambio social acelerado en los aos siguientes.
Pero tambin la revolucin econmica es cierta, sin duda: los efectos econmicos del
Plan fueron excelentes y se produjeron rpidamente (Manuel Varela); muy
profundos, ms, probablemente de lo esperado por sus propios diseadores (Tortella,
1995); e inmediatos y espectaculares, ya que tambin operaron como un shock
psicolgico (Sard, 1970).
En el Plan de 1959 hay algo ms que pura economa en un sentido ideolgico: hay
un cambio de estilo, un cambio de mtodo, y toda una filosofa poltica y social nueva
(Fernndez Clemente, 1997, p. 5). Para Fuentes Quintana (1989, p. 9), el Plan sirvi
para poner fin a ese ambiente de invernadero de la poca precedente que preocupaba
cada vez ms a los espaoles. Y, en torno a esa fina frontera entre lo positivo y lo
normativo, podemos encontrar un sinfn de adjetivos diferentes que llenan toda la
distancia que separa la descripcin del panegrico. Varias generaciones de economistas
han detallado, desde entonces, los efectos benficos que tuvo sobre la economa
espaola este conjunto de medidas, considerado ms tarde por el FMI un plan
ejemplar. Y esta ejemplaridad no se queda slo en 1959. Por ejemplo, Ros llama
ejemplares a los aos 1960-64 (1977, p. 65). Para Clavera et al., 1973, todo el periodo
1959-1963 representa las ms altas cotas de coherencia, realismo, imaginacin,
altura y ambicin del futuro de toda la historia poltica econmica franquista. Para
otros autores, el decenio de 1960 y el primer tercio de los aos 70 representan el
autntico primer ciclo industrial propiamente moderno en Espaa (Garca Delgado,
1982, p. 11). En cualquier caso, el Plan signific uno de los cambios econmicos ms
49
Economa franquista y capitalismo
necesarios y esperados de la historia econmica espaola (Martn Acea y Comn), y
fue la operacin poltico-econmica mejor imaginada y estructurada que ha vivido la
economa de este pas durante el presente siglo (Estap, 2000, p. 192).
Pero la mayora de los autores insisten en una palabra clave: la racionalizacin que
introdujo el Plan de 1959 en la economa espaola (aunque algunos autores han puesto
en duda que cierto tipo de medidas combatidas por el Plan fueran tan irracionales58).
As, para Luis Gmir (1975), el Plan signific un intento de utilizar el mercado, de
abrirse al exterior y de mayor racionalidad econmica. Tambin Manuel Jess
Gonzlez (1979) seala que su impacto ms duradero fue un intenso proceso de
racionalizacin en el aparato productivo, pero este autor se muestra ms explcito al
precisar que esta racionalizacin consiste sobre todo en la eliminacin de muchas
empresas marginales, la mejora de los mtodos de gestin y comercializacin, las
preocupaciones por la calidad en unos mercados no dominados por la escasez y, en fin,
la supresin de muchas prcticas intervencionistas por los mecanismos de mercado.
Estos debieron ser los resultados positivos ms importantes de la nueva poltica
econmica.
Otros autores han relacionado la racionalizacin con determinadas filosofas
polticas o corrientes ideolgicas; por ejemplo, con el Opus Dei59 pero, de forma ms
interesante, tambin con la racionalidad socialdemcrata, consistente en que, como
demuestra el caso de la socialdemocracia alemana (el SPD), sta abjur del marxismo
y de la revolucin en Bad Godesberg para convertirse hoy en da en el gestor ms
racional del capitalismo en su fase actual; razn por la cual quizs muchos insignes
socialistas europeos son actualmente socios activos de la Comisin Trilateral
(Estefana, 1979, pp. 82, 97).
58
Roldn, Muoz y Serrano, 1977, p. 20: Pero los hechos tambin vinieron a demostrar que los restantes
instrumentos de la poltica econmica que han caracterizado la articulacin del capitalismo espaol
poltica fiscal, poltica crediticia, poltica monetaria o fijacin administrativa de los tipos de inters, etc.,
etc. tan irracionales sobre el papel y tan discutidas por la ortodoxia econmica, tambin contribuyeron
a consolidar el proceso de acumulacin de capital y su centralizacin a travs de la Banca.
59
Por ejemplo, esta racionalizacin de la economa espaola fue una tarea mancomunada entre los
sucesivos equipos ministeriales del Opus Dei, los consejos de Estados Unidos y de algunos organismos
del Mercado Comn (Vzquez Montalbn, 1988). O bien, la vehiculacin del Plan est dirigida e
inspirada en la filosofa racionalizadora del Opus Dei, fuertemente influenciada, a su vez, en las
tendencias econmicas imperantes en el contexto capitalista occidental (Moral Santn, 1981).
50
Economa franquista y capitalismo
Digamos, para terminar, que, como ya se seal, muchos autores consideran que a
partir de 1964, con los Planes de Desarrollo, se abre un periodo algo ms negativo y
que la filosofa de estos aos parece ser una vuelta atrs, al menos parcial. Algunos
hablaron de neointervencionismo econmico (Ros, 1977, p. 74), sealando que los
Planes espaoles presentan un mimetismo relevante respecto a los planes indicativos
franceses (1979, p. 31). Pero se comenz a debatir tambin sobre la
indispensabilidad o no de los Planes de Desarrollo60, que empezaron a cosechar
crticas cada vez ms numerosas. Y se lleg a decir, incluso, que los espaoles
logramos el desarrollo por un Plan de Estabilizacin y vimos frenado el crecimiento
potencial de nuestra economa por los Planes de Desarrollo (Fuentes Quintana, 1989,
pp. 4-5). El propio Fuentes cita a alguien, sin nombrarlo, segn el cual mientras el
plan de estabilizacin nos desarroll, los planes de desarrollo nos desestabilizaron
[citado en Fuentes Quintana, 1979, p. 93].
3.2. Autarqua, proteccionismo y librecambio
No se puede entender la Autarqua franquista si, adems de a los determinantes
nacionales inmediatos de esa poltica, no se presta atencin a otros determinantes de
ms largo plazo y de carcter mundial. Por consiguiente, antes de analizar los datos
creemos necesario hacer un repaso de ciertas cuestiones tericas implicadas, siempre
teniendo en mente cules son los autnticos intereses que subyacen al debate terico.
Hablaremos, pues, de los librecambistas, hermanos de explotacin de los
proteccionistas y miembros, como ellos, de la clase que hoy domina (Pablo Iglesias,
1889).
60
Como afirma Amando de Miguel, la tesis del desarrollo econmico de los ltimos aos a pesar de
ms que como consecuencia de la planificacin puede verse, por ejemplo, en los numerosos escritos de
toda una generacin de jvenes y prestigiosos economistas entre los que cabe citar a Sampedro,
Tamames, Rojo y Arturo Lpez Muoz (prrafo del captulo censurado del Informe Foessa (1970):
Vida poltica y asociativa, citado en A. de Miguel, 2003, p. 288; captulo que conclua, por cierto,
apostando por que el milagro de la modernizacin poltica se ha producido ya, por lo que hay que
congratularse de ello como en su da se recibi con alborozo el milagro econmico espaol: ibidem, p.
301).
51
Economa franquista y capitalismo
Los argumentos tericos a favor y en contra del Proteccionismo
Lo que hay de verdad en las crticas de la Autarqua franquista es lo que siempre cabe
predicar de un rgimen autrquico comparado con la alternativa del librecambio: que es
ste ltimo el que, como afirmara Marx, incrementa las fuerzas productivas (1848, p.
329). Esto es tan evidente que todas las leyes establecidas por los economistas, desde
Quesnay hasta Ricardo, se han formulado partiendo del supuesto de que dejen de existir
las trabas que todava entorpecen la libertad de comercio (ibdem, p. 332). Pero el
librecambio no es otra cosa que la libertad del capital; por eso aunque el discurso
librecambista pretende que la libre concurrencia sea sancionada, adems, por esta idea
de libertad, que no es, en realidad, otra cosa que el producto de un estado de cosas
basado en la libre concurrencia, no se trata de la libertad de un individuo con
respecto a otro, sino de la libertad que reclama el capital para poder aplastar al
trabajador (ibdem, pp. 333-334).
La autarqua, y en particular la franquista, es, como el sistema proteccionista en
general, contradictoria61, y por ello ha de tener como consecuencia no slo () impedir
la entrada de productos extranjeros, sino () entorpecer el progreso de la industria
nacional (Marx, 1847, pp. 321-2). Marx defenda que, a lo largo de la historia, el
sistema proteccionista fue un medio artificial para fabricar fabricantes, expropiar a
obreros independientes, capitalizar los medios de produccin y de vida de la nacin y
abreviar por la fuerza el trnsito del rgimen antiguo al rgimen moderno de
produccin (Marx, 1867, p. 643). Y Engels escribe que eso fue el proteccionismo al
surgir en el siglo XVII, y eso sigui siendo hasta bien entrado el XIX62; pero, ya
avanzado el siglo XIX, la consigna era, ahora, librecambio y la tarea inmediata de
los industriales ingleses y de sus portavoces, los economistas polticos, era difundir por
todas partes la fe en el evangelio del librecambio63.
61
Porque es solamente un medio para crear en un pueblo la gran industria, es decir, para hacer depender
a ese pas del mercado universal, y, desde el momento en que se depende del mercado universal, se
depende ya, en mayor o menor medida, del librecambio. Adems, el proteccionismo contribuye a
desarrollar la libre concurrencia dentro de un pas (ibdem, p. 335).
62
Engels, 1888, p. 359. Y contina: El sistema proteccionista constitua, entonces, la poltica normal de
todos los pases civilizados de la Europa Occidental () A la sombra de esta proteccin arancelaria naci
y se desarroll en Inglaterra, en el ltimo tercio del siglo XVIII, el sistema de la gran industria moderna
(ibdem).
63
Ibdem, p. 361. Y en las pginas siguientes se pregunta Engels: Y, ante esto, qu iban a hacer los
dems pases? Cruzarse de brazos y resignarse a verse degradados, as, al papel de simples apndices
agrarios de Inglaterra, taller del universo? (p. 362). No: Francia levant una muralla china de
52
Economa franquista y capitalismo
En esas condiciones, el librecambio constituye, en las condiciones actuales, una
necesidad para los capitalistas industriales (Engels, 1888, p. 372). Pero los capitalistas
de los pases menos desarrollados que Inglaterra no pueden hacer otra cosa que protestar
y exigir proteccin, como ya lo haba hecho y teorizado, desde principios de siglo, el
alemn Friedrich List, maestro de todos los proteccionistas contempornos:
La poltica, en cambio, reconoce que esta evolucin determinada por la libertad
mercantil generalizada es antinatural por completo () Para que la libertad
mercantil pueda producir sus naturales efectos, las naciones menos adelantadas
deben ser exaltadas, por medio de normas artificiales, a aquella etapa de
desarrollo que la nacin inglesa alcanz por los mismos procedimientos ()
deben utilizar el sistema proteccionista como el medio ms idneo para lograr
este fin (List, 1841, p. 217).
No parece, pues, acertada o, al menos, no parece muy relevante la opinin del
historiador Josep Fontana, sobre que una de las races de la poltica de autarqua del
primer franquismo fueron las ideas econmicas del propio dictador. La idea de la
autarqua tiene un origen ms profundo: el proteccionismo al que tienen que recurrir los
pases poco competitivos de la escena internacional, debido a que el comercio exterior
se rige por el principio de la ventaja absoluta, no de la ventaja comparativa, y contra lo
que creen todos los economistas liberales actuales, siguiendo a Ricardo (vase Shaikh,
2009) no existe ningn mecanismo automtico que corrija esa falta de competitividad
y evite la tendencia estructural al dficit comercial y de balanza de pagos al que se ve
aranceles protectores y prohibiciones de importacin (p. 362), y otro tanto hicieron Alemania y EEUU.
Pues el sistema proteccionista puede servir a una clase capitalista semidesarrollada, en lucha todava
contra el feudalismo (Alemania), pero tambin a una clase capitalista ascensional como la de EEUU
(p. 363). El sistema es una tuerca sin fin, y nunca se sabe cundo ha llegado al final, pues lo peor de la
proteccin arancelaria es que no resulta tan fcil desembarazarse de ella y el retorno al librecambio es
infinitamente ms difcil (pp. 364-365) () Y se entabla, as, una lucha larga y tenaz entre
librecambistas y proteccionistas, lucha cuya direccin no tarda en pasar de manos de los directamente
interesados a manos de los polticos profesionales () (p. 366). El elemento autofgico y el aire de
invernadero estn incluidos. Por ejemplo, en Alemania los aranceles protectores matan la gallina de los
huevos de oro (p. 368). Y en Francia se han convertido en una rmora cada vez mayor () Lo nico
que puede salvar o remediar la situacin, en Francia, es el paso audaz al rgimen del librecambio, que
saque a los industriales franceses de la atmsfera de invernadero a que estn acostumbrados y los obligue
a respirar al aire libre de la competencia abierta. (p. 369). Si no, ocurrir como en Rusia, donde la
extrema proteccin nos permite decir que el da en que se cierre el paso a toda mercanca extranjera sin
excepcin, aquel da dar en quiebra el gobierno ruso (p. 369). En EEUU existen ya bastantes indicios
para llegar a la conclusin de que el sistema proteccionista ha dado a los Estados Unidos cuanto poda dar
y de que es hora de despedirse de l (p. 370).
53
Economa franquista y capitalismo
abocado un pas poco competitivo. Ninguna autarqua puede, por tanto, durar. Y la
autarqua franquista tampoco dur porque, en efecto, construy una economa que iba
quedando al margen de la competencia internacional, con un claro sesgo
antiexportador (Segura 1992, p. 37) y autofgico (autocontradictorio) que ya haba
sealado Manuel de Torres, para quien el proceso de industrializacin autrquico
llevaba dentro un elemento autofgico que tenda a neutralizarlo provocando notables
embotellamientos en nuestra economa (1975, p. 50).
Cuando se quiere sobrevivir en el contexto de una competencia real entre los capitales
mundiales, los riesgos son muy elevados para quienes dejan mucho que desear en
trminos de eficiencia y competitividad. Por eso, Fuentes Quintana, saliendo al paso de
las quejas que suscita en nuestra economa la viva competencia promovida por el
proceso de liberacin externa e interior, afirmaba, en defensa del Plan de 1959, que
ste se ha hecho al servicio de la programacin del nico desarrollo concebible en
nuestro tiempo un desarrollo que supona la competencia y la integracin de la
economa espaola en la internacional y se ha llevado a cabo de forma cautelosa y
gradual (Fuentes Quintana, 1964; citado por Fernndez Clemente, 1997).
Es cierto que aqu interviene otro factor: que no se puede negar que haba en la
Espaa de 1939 toda una fuerte tendencia de nacionalismo de corte fascista, en la lnea
de lo expuesto por Paul Sweezy en su Teora de desarrollo capitalista (Tamames,
2005, p. 16). Pero cabra preguntarse si, en el origen del propio fascismo, no tiene
mucho que ver, como factor determinante, una previa tendencia autrquica de carcter
universal que, de hecho, signific el culmen de un viraje nacionalista observable en todo
el mundo, que se reflej cuando menos en las I y II Guerras mundiales. Haba una causa
universal, que provena incluso de un periodo anterior (finales del siglo XIX): como han
sealado otros autores, a partir de los setenta, la gran depresin, por una parte, y los
inicios del imperialismo, por otra, empezaron a extender las actitudes defensivas, de
forma que en el ltimo cuarto del siglo XIX los vientos de un nuevo intervencionismo
se cernan sobre Europa (Serrano Sanz, 2001a, pp. 183, 193). Por consiguiente, el
planteamiento de esta nueva poltica econmica, proteccionista e intervencionista, que
supona una crtica explcita a la escuela economista, segua una tendencia universal,
pues otros pases europeos y americanos marcaron las pautas (Serrano Sanz, 2001b, p.
197).
54
Economa franquista y capitalismo
Esto nos lleva a que, sin negar el elemento mussoliniano que percibe Tamames en la
poltica comercial franquista64 presente, por supuesto, en la actitud de Jos Antonio
Suanzes, verdadero paradigma de la autarqua, como primer presidente del INI ()
(Tamames, 2005, p. 17), lo que pedimos en una atencin ms amplia a la evidencia
emprica internacional y tambin al patrn secular del comercio exterior espaol. En la
Figura 10, por ejemplo, se reflejan datos65 que demuestran el parecido aparentemente
sorprendente del caso espaol con el europeo (entendiendo aqu por Europa el
conjunto formado por Alemania, Francia e Italia).
Tasas de apertura del comercio exterior
espaol y europeo (1920 = 100)
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1864 1873 1882 1891 1900 1909 1918 1927 1936 1945 1954 1963 1972 1981 1990 1999
-0,5
Espaa
Europa (Al., Fr. e It.)
Figura 10: Comportamientos del sector exterior espaol y del europeo
(Fuente: Carreras y Tafunell, 2006, y elaboracin propia)
La tasa de apertura (es decir, la suma de las exportaciones e importaciones de cada
pas, como porcentaje del PIB) sigue una evolucin secular muy parecida en Espaa y
en el resto de pases. Se observan, desde mediados del siglo XIX, tres grandes
subperiodos: un aumento de la tasa de apertura hasta principios del siglo XX, una cada
(ms rpida que la subida anterior) que dura hasta la dcada de 194066, y un nuevo
64
Pues, en efecto, el objetivo de la poltica autrquica no era otro que la consecucin de un elevado
grado de autarqua econmica, en el sentido de Mussolini, postulador de esa poltica econmica en Italia,
al afirmar que la autodeterminacin de los pueblos no se comprende si no est respaldada por la
independencia de su economa respecto del mercado exterior. (citado por Robert, 1943, p. 126).
65
Vase tambin Serrano Sanz (1997).
66
Las series europeas carecen de datos para los aos 1942-46: de ah que en el grfico aparezcan estos
aos con un valor igual a cero.
55
Economa franquista y capitalismo
periodo de crecimiento a partir de esa poca, pero a un ritmo mayor que en el siglo XIX
(especialmente acusado en el caso espaol).
Como importante complemento de lo anterior, algunos autores, como Julio Tascn,
han desafiado la extendida idea del reducido papel de la inversin extranjera en la
Espaa franquista anterior a la liberalizacin de 1959. En su opinin, que coincide
con la de Muoz, Roldn y Serrano (1978), la inversin extranjera desempe un
papel significativo en la promocin de la industrializacin espaola en el periodo en
que el rgimen de Franco desarroll una poltica econmica autrquica, lo que debe
contribuir a desmitificar el carcter repentino del milagro econmico espaol de la
dcada de 1960 (Tascn, 2001). Fue sobre todo la entrada de capital extranjero lo que
dinamiz tambin el ritmo de cambio tcnico en la industria espaola. Como ha
afirmado Julio Segura, dicho cambio tecnolgico, que se difundi en nuestro pas a
travs de actividades muy concretas: la industria qumica, las manufacturas metlicas y
la energa, destac por un intenssimo proceso de ahorro de trabajo; de forma que
la cantidad de empleo necesaria en 1975 para producir una demanda final dada era
inferior en un 55 por 100 a la requerida para hacerlo en 1962 (1992, pp. 41-42).
En cuanto a la tasa de cobertura de las importaciones, la Figura 11 muestra una
fluctuante evolucin a lo largo de dos siglos, en los que toma un valor medio del 86,5%.
Durante el siglo XIX, sobresalen dos cosas: una tendencia hacia una cobertura cada vez
ms elevada, y un alto nivel relativo de la tasa de cobertura en el conjunto del periodo,
que alcanza casi el 100% (concretamente, el 98,7%; que subira, si se aaden los veinte
primeros aos del siglo XX, hasta el 115,1% para el conjunto 1821-1919). Sin embargo,
en el siglo XX la situacin se deteriora de forma contundente. En el periodo 1920-1935,
no se llega al 70% de cobertura (68,8% sin turismo; 69,4% si se incluye la balanza
turstica en el total); y, si en la autarqua franquista se detiene momentneamente la
cada (al conseguirse un 80,3% de cobertura media entre 1936 y 1959, que asciende al
87,1% si se incluye el turismo), en el segundo Franquismo se termina imponiendo y se
acenta la tendencia a la baja (50,3% y 81,9%, respectivamente, entre 1960 y 1975).
Finalmente, el aumento de la tasa de cobertura entre 1976 y 1999 (medias del 70,3% y
90,6% respectivamente) parece consolidarse en los primeros aos del siglo XXI (hasta
el 73,9%, sin turismo), para deteriorarse rpidamente en los ltimos aos y caer hasta el
56
Economa franquista y capitalismo
67,1% en 2004-200867. En conjunto, la tasa de cobertura media durante el franquismo
(1936-1975) apenas es inferior (un 68,3%) que la del periodo posterior (70,5% para el
conjunto 1975-2008).
Tasa de Cobertura (1821-2008)
250
200
150
100
50
0
1821
1841
1861
1881
Tasa de Cobertura
1901
1921
1941
1961
1981
2001
Polinmica (Tasa de Cobertura)
Figura 11: Evolucin secular de la Tasa de Cobertura
de las importaciones espaolas
(Fuente: Instituto Nacional de Estadstica Estadsticas del sector exterior,
Carreras y Tafunell, 2006, y elaboracin propia)
Como hemos mencionado el turismo, hagamos un pequeo parntesis para decir que,
tambin aqu, y como muestra la Figura 12, la evolucin es bastante diferente antes y
despus de la muerte de Franco. Aunque el fenmeno sigue siendo enormemente
importante para nuestra economa, y Espaa contina siendo la segunda potencia
turstica mundial en este sector, el nivel general de la competitividad nacional est
fuera de toda duda, se puede observar en el postfranquismo una clara tendencia
descendente de la cuota que representa nuestro pas en el total mundial, que rompe la
tendencia dominante hasta entonces (que era un alza rapidsima de dos dcadas largas
desde niveles cercanos a cero en 1950). En efecto, el incremento de la competitividad
nacional en esa industria (el ascenso en la cuota del mercado mundial) se produce en el
periodo 1950-1973 (de menos del 1% a ms del 10% de los ingresos totales), mientras
67
Segn los datos ms recientes, recogidos por el diario El Pas, de 23-12-08
(http://www.elpais.com/articulo/economia/Turismo/reduce/107/aportacion/economia/espanola/elpepueco/
20081223elpepueco_1/Tes#despiece2), la tasa de cobertura en enero-octubre de 2007 fue del 65.2% y
slo ha comenzado a recuperarse algo (hasta un 66.4% en enero-octubre de 2008) gracias a la cada de las
importaciones resultante de la crisis desencadenada en este ao.
57
Economa franquista y capitalismo
que desde esas fechas dicha cuota no ha hecho ms que descender (del 10% al 6%-7%
del total, en la dcada de los noventa)68.
Cuota del turismo espaol respecto del mundial,
1950-2001 (porcentaje)
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998
C uota de nmero de turistas
C uota de ingresos por turismo
Figura 12: El turismo espaol, como % del turismo mundial, 1950-2001.
(Fuente: Carreras y Tafunell, 2006, cuadro 8.10)
Volviendo al sector exterior en su conjunto, lo importante es darse cuenta de que el
problema de competitividad de la economa espaola no empieza con el franquismo,
sino que vena de antiguo y, todava hoy, se manifiesta en un dficit comercial muy
importante que incluso ha crecido enormemente en los ltimos aos, hasta alcanzar
nada menos que un 10% del PIB (vase El Pas, 2-xi-08). Por esta razn, es al menos
dudoso que se pueda seguir diciendo que hoy existe una mejora de la posicin relativa
frente al exterior de la industria espaola (Garca Delgado 1982, p. 12). Que se trata de
un problema que procede del periodo anterior a la autarqua franquista lo demuestra, por
ejemplo, el famoso Dictamen de la Comisin nombrada por la Real orden de 9 de
68
Concretamente, un 6,6% en 2007. Segn El Pas (23-12-2008), la demanda turstica ha alcanzado los
111.984,2 millones de euros en el ao 2007, un 10,7% del Producto Interior Bruto (PIB), con una
variacin estimada del 1,5% en trminos reales y del 5,3% a precios corrientes, segn la Cuenta Satlite
del Turismo de Espaa publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadstica (INE). El crecimiento del
turismo receptor fue del 4,8%, inferior a la de aos precedentes, aunque Espaa ha mantenido su posicin
como segundo destino turstico internacional. As, el mercado espaol cont en 2007 con 59,2 millones
de visitantes, un 6,6% del turismo internacional mundial, y un 12,2% del europeo.
58
Economa franquista y capitalismo
enero de 1929, para el estudio de la implantacin del patrn oro, cuyos autores
rechazaron tajantemente la posibilidad de que Espaa se sometiera a la disciplina
monetaria impuesta por los pases ms competitivos del patrn-oro. Al respecto, este
informe se mostr
unnime en proponer al Gobierno la abstencin de todo acto de reforma de
nuestro rgimen de cambio encaminado a conectar indisolublemente el nivel de
precios de la Nacin con el de los Estados rectores de la economa del mundo;
porque una decisin de esa clase, en las condiciones presentes, podra, acaso,
mantenerse en lo futuro, pero es muy grande el riesgo de que hubiera que
retroceder en condiciones muy desfavorables69.
Ya durante el periodo republicano, Jos Antonio Vandells, que fue Jefe del Servicio
Central de Estadstica de la Generalitat de Catalunya, haba mostrado cmo la tasa de
cobertura del comercio exterior espaol de los aos 30 (situada entre el 70% y el 50%)
segua una tendencia a la baja, sealando que durante los ltimos aos de crisis
econmica mundial las exportaciones de mercaderas han bajado en mayor proporcin
que las importaciones, y esta tendencia se ha agudizado a partir de 1932; por lo que,
seguidamente, propona una poltica de fomento de las exportaciones que habra de
ir acompaada tambin de esfuerzos dirigidos a reducir la importacin (ibdem, p. 78).
Por su parte, los recientes esfuerzos realizados en el Banco de Espaa, en busca de
una nueva y mejor estimacin de las series del sector exterior durante el franquismo,
han dado como fruto datos que modifican en parte los relativos tanto a las
importaciones como a las exportaciones, y muestran una apertura mayor de la
economa, es decir, la rpida expansin de la importacin y el crecimiento ms lento,
pero tambin apreciable, de la exportacin en la dcada de los cincuenta, y tambin la
importancia del contrabando en los ltimos aos estudiados (Martnez Ruiz, 2003, p.
121). Adems, el rpido aumento del comercio de bienes a partir de 1950 llev a un
marcado incremento de la tasa de apertura de la economa espaola () La principal
partida responsable de este aumento fue la importacin, que se dobl entre 1947 y 1954,
69
Consejo Superior Bancario (1929), p. 55 (citado en Vandells, 1936, p. 31). Calvo Sotelo afirmaba por
entonces: La valoracin de la peseta debe ser exponente de realidades morales presentes y futuras y de
capacidades raciales, incompatibles con una depreciacin fulminante y arbitraria de nuestro signo
monetario (citado en ibdem, p. 28).
59
Economa franquista y capitalismo
pero hay que sealar tambin el auge exportador del trienio 1951-1953, que permiti
que la balanza comercial se acercase de nuevo al equilibrio. (ibidem, p. 124).
3.3. Explotacin del trabajo y lucha de clases
Aclaremos, antes de empezar, que no debe confundirse la explotacin del trabajo con
la sobre-explotacin de ciertos tipos de trabajo. Mientras que este ltimo trmino se
aplica a aquellos trabajadores que reciben un salario inferior al normal, o trabajan en
condiciones de trabajo peores que las habituales, la explotacin se refiere a todos los
asalariados, en la medida en que se ven obligados a trabajar gratuitamente una parte de
su jornada laboral como condicin inexcusable para poder trabajar. Veremos que la
rpida acumulacin de capital experimentada durante la expansin econmica de los
cincuenta, sesenta y comienzos de los setenta, adems de presionar al alza los salarios
reales, mantuvo en niveles relativamente bajos las tasas de desempleo, si bien es verdad
que una parte de la poblacin activa tuvo que encontrar una salida en la emigracin, en
busca de un mercado laboral europeo que se caracterizaba entonces por una falta
relativa de oferta de fuerza de trabajo y era capaz de absorber los excedentes
provenientes del sur de Europa. Aun as, el contraste entre las tasas medias de
desempleo del periodo franquista y del periodo posterior, tanto si se tiene en cuenta
como si no el fenmeno de la emigracin, es aplastante, tal y como muestra la Figura
13.
La rapidez con que se acumulaba capital durante la expansin que estaba teniendo
lugar bajo el Franquismo70, sobre todo desde mediados de los sesenta, incidi
decisivamente sobre el comportamiento de los salarios, y la desigualdad observable en
la evolucin de estos ltimos en los periodos franquista y postfranquista era, a su vez,
reflejo de la diferente evolucin del volumen total de ganancia que el sistema era capaz
de producir. Para empezar, la evolucin del nmero de asalariados del sector privado de
70
La acumulacin se estaba dando deprisa, y la inversin de la poca franquista fue ms dinmica que
posteriormente. El capital aportado en la constitucin de las nuevas sociedades annimas, en el periodo
1939-1975, ascendi a 89.149 millones de pesetas de 1995, mientras que en el periodo 1976-2000, que
parta sobre una base mucho ms elevada, ascendi a una cantidad mayor pero no tanto como cabra
esperar a priori: 145.723 millones. En cuanto al porcentaje que representaba la capitalizacin burstil
sobre el total del PIB, fue de 52,8% en 1961; 51,1% en 1970; 18,5% en 1980; 33,5% en 1990; y 90,9% en
2000.
60
Economa franquista y capitalismo
la economa fuente ltima del plustrabajo y el plusvalor, cuya expresin monetaria es
la ganancia, habla por s sola: eran menos de 4,97 millones en 1954 y subieron a ms
de 7,62 millones el ao de la muerte de Franco (un crecimiento de ms del 53% en 21
aos). Sin embargo, debido a la destruccin masiva de empleo desde la crisis de los 70,
no se super el nmero de asalariados empleados por las empresas capitalistas espaolas
en 1975 hasta el ao 1997 (22 aos despus de muerto Franco!). No puede sorprender,
por tanto, que la ganancia creciera a un ritmo medio muy inferior en el periodo
postfranquista que en el anterior, como muestra la Figura 14.
Tasa de desempleo (1964-2000), en %
30%
25%
20%
19,5%
16,8%
15%
10%
5,6%
5%
2,0%
0%
1964
1967
1970
1973
1976
1979
1982
sin contar emigrantes espaoles
1985
1988
1991
1994
1997
2000
incluyendo emigrantes
Figura 13: Evolucin de la tasa de paro en la economa espaola (1964-2000)
(Fuente: Carreras y Tafunell, 2006, y elaboracin propia)
ndice del volumen total de Ganancia (1954-2001)
(1954 y 1975 = 100)
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1954
1975
1959
1980
1964
1985
1969
1990
1954-1975
1974
1995
2000
1975-2001
Figura 14: La evolucin de la masa de beneficios totales en la economa espaola
(Fuente: Guerrero, 2006a)
61
Economa franquista y capitalismo
Por su parte, la evolucin de la Bolsa durante el Franquismo (vase la Figura 15), que
muestra un crecimiento acelerado a partir de finales de los sesenta y una cada ligada a
la crisis de la economa real en 1973-74, se parece mucho a la evolucin posterior. Por
su parte, las Tablas VII y VIII dan cuenta parcial de una de las dimensiones ms
importantes de la continuidad capitalista entre el pre-franquismo y el franquismo
(como sabemos que tambin sucede luego entre el franquismo y el postfranquismo).
Evolucin del ndice General de la Bolsa de Madrid
(1940-1975; 1940 y 1960 = 100, respectivamente)
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1940-1959
1960-1975
Figura 15: El comportamiento de la Bolsa durante franquismo
(Fuente: Bolsa de Madrid, 2006a y 2006b)
Tabla VII: Grandes sociedades annimas
(Porcentaje sobre el capital desembolsado por todas las S. A. del pas)
1922
1940
1959
1970
1973
1 empresa
2.99
4.03
7.20
7.93
9.33
5 primeras empresas
11.78
10.47
19.15
19.74
22.90
10 primeras empresas
17.79
16.65
25.72
26.78
29.82
15 primeras empresas
21.60
21.46
30.60
30.92
33.45
20 primeras empresas
25.03
24.59
33.83
33.97
41.78
Fuente: Roldn, Muoz y Serrano (1977), p. 27 (que aclara: Elaboracin propia en base al trabajo, an
indito, de J. Muoz, La concentracin de poder econmico en Espaa).
Tabla VIII: Nmero de Sociedades Annimas
62
Economa franquista y capitalismo
controladas por los 100 grandes capitalistas
Ao
Nmero
% sobre
Capital desembolsado de
de S. A.
el total
las S. A.
1922
431
11,38
4.274,6
1940
502
12,29
9.211,5
1959
849
7,00
107.775,1
1970
729
3,59
386.421,6
Fuente: Roldn, Muoz y Serrano (1977), p. 45.
% sobre el capital
desembolsado total
57,83
61,48
61,64
61,25
Por su parte, pasando de las rentas del capital a las del trabajo, podemos ver que el
salario real muestra la increble evolucin que refleja la Figura 16. Mientras que en los
ltimos 20 aos del Franquismo, prcticamente se triplic, su evolucin en el ltimo
cuarto del siglo XX muestra un perfil prcticamente plano (tendencia que, como
sabemos, gracias a datos recientes que an no hemos podido formalizar para este
trabajo, ha sido sustituida en la ltima dcada por otra ya claramente descendente71,
tanto en Espaa como en el resto del mundo).
ndice del salario real per cpita
(1954-2001; 1954 y 1975 = 100)
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1954
1975
1959
1980
1964
1985
1954-1975
1969
1990
1974
1995
1975-2001
2000
Figura 16: La evolucin del salario real en Espaa
(Fuente: Guerrero, 2006a)
71
Segn se pudo leer recientemente en la prensa diaria, la remuneracin media de los trabajadores
retrocede un 0,6% entre 2002 y 2006, en Espaa (El Pas, 6-xi-2008). Dentro de la misma informacin,
se comentaba adems que la OCDE, en un informe publicado hace ao y medio que levant polmica en
Espaa, cifr el retroceso del salario medio real entre 1995 y 2005 en el 4% (ibdem). Lo anterior puede
ponerse en relacin con lo mucho que se ha escrito sobre la legislacin laboral franquista y su influencia
en el comportamiento de los salarios. Ros critica el populismo salarial de Girn en el primer
franquismo (1977, p. 41), al que hace responsable de la inflacin de entonces, pues los precios suban
porque se tenan que financiar unos nuevos niveles de salario que haba impuesto demaggicamente
Girn (ibdem, p. 50). Por su parte, Manuel Jess Gonzlez habla de los signos de fatiga al doblar el
ao 1956, cuando Jos Antonio Girn subi tremendamente los salarios un 60% y los empresarios
acudieron a financiar la nmina al sistema bancario (2002, p. 145). Por su parte, Biescas seala que las
dos subidas de 1956 (abril y noviembre) en conjunto suponan un aumento del 30% de los salarios
monetarios (1981, p. 49). Por otra parte, en el franquismo posterior, los salarios reales crecen a tasas de
8% en 1961-66 y 5.3% en 1967-71[72]: Ros, 1977, p. 63). Ros (1979) incluye un cuadro de donde se
obtiene una tasa acumulativa del 7,28% entre 1963 y 1970.
63
Economa franquista y capitalismo
Si del conjunto de la economa pasamos al sector agrario, observamos que el
fenmeno es algo distinto en este caso. Como se observa en la Figura 17, el largo
estancamiento de los salarios reales agrcolas durante la dcada de 1940 y principios de
los cincuenta encuentra, sin embargo, un gran paralelismo en el periodo de igual
amplitud que comienza en 1975. No obstante, a diferencia de lo que ocurre en la dcada
y media anterior al ao 2000, cuando estos salarios crecen lentamente, en la segunda
mitad de los cincuenta y en la dcada de 1960 crecieron con bastante ms rapidez.
Salario real agrcola, 1941-66 y 1975-2000
[1941 y 1975 = 100, respectivamente]
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1941 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965
1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999
1975-2000
1941-1966
Figura 17: La evolucin del salario real en la agricultura espaola
(Fuente: Carreras y Tafunell, 2006, y elaboracin propia)
Pero si, siguiendo a Marx, que en esto segua a su vez a Ricardo, nos interesamos,
adems de por el salario real medio, por el salario relativo a escala global, o para el
conjunto de la sociedad asalariada (es decir, por la fraccin que representa la masa total
de la remuneracin de los asalariados en el total de la renta nacional), veremos la otra
cara de la moneda del crecimiento salarial. La Figura 18 representa la evolucin de
dicho salario relativo, donde se perciben sus dos momentos con total claridad.
Aunque se supone siempre que el Franquismo fue antiobrero (con razn) y que la
Democracia es una democracia social (insulso adjetivo para encubrir lo contrario de
socialista), los datos muestran que buena parte de esa retrica es slo producto de la
ideologa liberal que domina tanto en la izquierda como en la derecha polticas del
pasado y del presente. Estamos hablando de economa, y ms particularmente de
economa capitalista, y, para entender realmente lo que sucede en ese terreno, lo que
64
Economa franquista y capitalismo
cuentan son las leyes de la economa, ante cuya fuerza los gobiernos poco pueden
hacero, mejor dicho, poco pueden hacer una vez que esos gobiernos ya se han
comprometido previamente con la defensa del sistema econmico (modo de
produccin) en el que voluntariamente se insertan, y han renunciado a buscarle una
alternativa.
Salario relativo total, o parte de los salarios en la RN
(1954-2001)
65%
63%
61%
59%
57%
55%
53%
51%
49%
47%
45%
1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002
Figura 18: Evolucin de la parte salarial en la renta nacional
(Fuente: Guerrero, 2006a)
Pero, ciertamente, los asalariados no son todos los trabajadores. Si de los asalariados
pasamos a los trabajadores autnomos cuyo conjunto puede considerarse una clase
media, si por ello entendemos una capa social situada entre las dos clases protagonistas
(capitalistas y asalariados) del modo de produccin capitalista, que es el mayoritario y
dominante en Espaa, el procedimiento para conocer su posicin relativa en el
conjunto de la sociedad debe empezar tambin por considerar la parte que representa su
renta en el total. Pero, previamente, tanto para el caso de los asalariados como el de los
autnomos, hay que tener en cuenta cmo evoluciona su propio peso relativo en un
sentido puramente sociolgico o demogrfico (aunque mejor cabra decir laboral).
La Figura 19 muestra la evolucin de la estructura de la poblacin ocupada en Espaa
durante 8 dcadas. Se observa, sencillamente, que el peso de los asalariados en el total
se ha (ms que) duplicado a lo largo de ese periodo.
65
Economa franquista y capitalismo
Asalariados / Ocupados (en %)
100,0
86,7
90,0
80,0
70,0
58,5
60,0
45,4
50,0 42,3 44,6
48,5
60,9
64,7 66,8
70,1 71,5 72,4
75,0
78,3 80,1
52,7
52,9
40,0
42,8
30,0
20,0 25,9
26,4 28,2
24,0
10,0
46,0
38,2
35,4 34,5 35,1 34,0 34,3 35,7 36,4
32,1
0,0
1930
1940
1950
1960
1970
Economa
1980
1990
2000
Sector Primario
Figura 19: El proceso de asalarizacin del trabajo en Espaa (1930-2008)
(Fuente: Carreras y Tafunell, 2006)
Y se obtiene una nueva fotografa de este proceso (su negativo, por as decir)
atendiendo a la evolucin de la fraccin que las rentas de estas clases medias
representan en el conjunto de la renta nacional. Dicha fraccin se ha reducido a menos
de la mitad entre 1954 y 2001 (vase la Figura 20), no observndose aqu tampoco
grandes diferencias en el ritmo del proceso entre los periodos anterior y posterior a la
desaparicin del Franquismo.
Fraccin que representa la renta de los autnomos en la
renta nacional espaola (1954-2001)
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002
Figura 20: Cada relativa de la renta de la clase media (autnomos) (1954-2008)
(Fuente: Guerrero, 2006a)
66
Economa franquista y capitalismo
Lgicamente, la lucha del capital contra el trabajo directamente, en el caso de los
asalariados, que sufren la explotacin y extraccin de su plustrabajo; indirectamente, en
el caso de los autnomos, mediante la apropiacin de las transferencias de valor que la
mayor eficiencia de la produccin capitalista (en comparacin con la no capitalista)
genera en el contexto de la doble competencia, intrasectorial e intersectorial, que se
crea entre todo tipo de empresas y sectores que participan en la produccin ha dado sus
frutos de manera muy desigual en los dos periodos. En la Figura 21 se puede observar
que, mientras que la parte de los beneficios en el producto social baj durante la
democracia orgnica franquista, al capital le bast un cuarto de siglo de democracia
inorgnica para ganar 15 puntos! en el reparto del PIB.
Parte de los beneficios en la renta nacional (1954-2001)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002
Figura 21: La evolucin de la parte de los beneficios (1954-2001)
(Fuente: Guerrero, 2006a)
Lgicamente, lo anterior se refleja tambin en la Figura 22, que recoge la evolucin
del grado de explotacin (la tasa de plusvalor)72 experimentado por los trabajadores
72
Para el caso de la agricultura, hemos construido una aproximacin a la tasa de plusvalor, a partir de
los datos proporcionados por otros autores:
Tabla XII: Distribucin de la renta y tasa de plusvalor en la agricultura espaola (1964-1984)
Ao
Salarios
1964
20,5
Intereses de
capitales
ajenos
1,4
Impuestos
directos
Disponibilidades
empresariales
Total
Tasa de
plusvalor
1,5
76,6
100
79,5 / 20,5 = 3,88
67
Economa franquista y capitalismo
espaoles en las diferentes pocas consideradas (desde 1954), y permite observar la
diferencia fundamental que existe entre los dos periodos considerados, franquista y
postfranquista.
Evolucin de la Tasa de explotacin (1954-2001)
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
1954
1975
1959
1980
1964
1985
1969
1990
1954-1975
1974
1995
2000
1975-2001
Figura 22: La evolucin del grado de explotacin (1954-2001)
(Fuente: Guerrero, 2006a)
Por su parte, lo que sigue debe entenderse tras pasar del concepto de asalariado al de
proletario. Si definimos el proletariado desde el punto de vista econmico, como en
nuestra opinin hay que hacer, no se trata ms que del conjunto de los asalariados
ocupados (es decir, con un empleo) ms los parados (vase un desarrollo de esta
definicin en Guerrero, 2006a). Como residuo de la poblacin activa, llamamos
entonces no proletarios a la suma de tres colectivos que, en la terminologa de la
Encuesta de Poblacin Activa (del INE) de hace unos aos, son: los empleadores (es
decir, los capitalistas), los empresarios sin asalariados y trabajadores independientes
(es decir, los autnomos), y los miembros del sector de ayudas familiares (ocupados
normalmente en explotaciones de tipo familiar pero sin remuneracin fija).
1974
23,5
4,3
1,0
71,2
100
76,5 / 23,5 = 3,26
(1974/64: -16,1%)
1984
18,8
9,1
0,4
71,7
100
81,8 / 18,8 = 4,32
(1984/74: +32,7%)
Fuente: Garca Delgado y Cndido Muoz (1989), p. 147 (cuadro 20), a partir de datos del MAPA,
y elaboracin propia (la ltima columna).
68
Economa franquista y capitalismo
Evidentemente, la correspondiente tasa de proletarizacin73 que aparece en la Figura
23 y que es simplemente la fraccin que representan los proletarios (asalariados ms
parados) en el conjunto de la poblacin activa puede compararse con la tasa salarial
que en esa misma figura se llama parte salarial. Comparando los cocientes
representados en la parte superior de esa figura con los de la parte inferior, obtenemos el
coeficiente de depauperacin de los asalariados (lo que se suele considerar y llamar
una tasa salarial corregida74 con los cambios en la poblacin activa) que se recoge en
la Figura 24. Pues bien, como caba esperar despus de todo lo dicho, la evolucin del
citado coeficiente muestra que el empeoramiento lento durante el franquismo se acelera
posteriormente.
73
Tal y como ya previera Marx, la proletarizacin ha sido y es un hecho indudable en todo el mundo; y
lgicamente tambin ha sido as en Espaa. Y lo fue antes, durante y despus del franquismo.
Curiosamente, los falangistas de la poca, empezando por Jos Antonio Primo de Rivera, admitan este
fenmeno sin ambages al analizar lo que Iglesia ha llamado siempre el problema obrero (Coll, 1951, p.
23). En un famoso Discurso en el Cine Madrid, de 19 de marzo de 1935, Primo de Rivera habl del
aspecto econmico del problema atribuyendo, segn Coll, su gravedad a dos fenmenos: el fracaso
del capitalismo y la creacin del proletariado (ibidem, p. 27). Primo de Rivera afirm entonces: Los
artesanos, desplazados de sus oficios; los artesanos, que eran dueos de sus instrumentos de produccin, y
que, naturalmente, tienen que vender sus instrumentos, porque no les sirven para nada; los pequeos
productores, los pequeos comerciantes, van siendo aniquilados econmicamente por este gran avance
ingente, inmenso, incontenible del gran capital; y acaban incorporndose al proletariado; se proletarizan
(citado en ibdem). Y tena tambin claras las razones ltimas del fenmeno: Pero llega la gran
industria, que al producir ms barato, invade el terreno de las pequeas producciones y va arruinndolas
una detrs de otras y acaba por absorberlas, porque, en ella, aparte ese elemento, que se va a llamar por
Marx capital variable, hay una gran parte de sus reservas en capital constante, y por eso, para que
la produccin compense esta aglomeracin de capital muerto, de capital irreductible, no tiene ms
remedio () que producir a un ritmo enorme y, a fuerza de aumentar la cantidad, llega a producir ms
barato (ibdem).
74
Algunos autores han ofrecido hace tiempo datos sobre dicha evolucin corregida, es decir, teniendo
en cuenta y desinflando el simultneo proceso de asalarizacin del trabajo (que por s solo hace que se
inflen los datos de participacin salarial en la renta nacional). Miren Etxezarreta, ya en 1979, citando
un trabajo anterior de Roberto Carballo (1976), inclua en su cuadro 30 (p. 70) una columna que recoge
este tipo de correccin, donde el porcentaje simple se deflacta por el ndice de la poblacin asalariada.
se es el dato que recogemos en la Tabla IX:
Tabla IX: Salario relativo corregido (conjunto de los asalariados)
Ao
% de los salarios en
Ao
% de los salarios en
la RN (teniendo en
la RN (teniendo en
cuenta el aumento de
cuenta el aumento de
asalariados)
asalariados)
1960
49,69
1968
42,76
1961
49,43
1969
43,61
1962
49,14
1970
43,40
1963
49,43
1971
42,66
1964
48,90
1972
41,74
1965
46,52
1973
40,59
1966
47,38
1974
40,72
1967
44,22
Fuente: Etxezarreta (1979)
Para otros trabajos similares, en Espaa y en el extranjero, vase Guerrero (1989).
69
Economa franquista y capitalismo
Figura 23: El peso de los salarios en la renta nacional
y participacin de los proletarios en la poblacin activa (1954-2001)
(Fuente: Guerrero, 2006a)
Figura 24: La evolucin del coeficiente de depauperacin en Espaa (1954-2001)
(Fuente: Guerrero, 2006a)
Por su parte, la brecha existente entre los dos sectores citados de la poblacin activa,
proletarios y no proletarios, no ha hecho ms que aumentar. Eso es lo que se puede
70
Economa franquista y capitalismo
observar en la Figura 25, que llama nivel de vida relativo al cociente entre los
correspondientes niveles de vida absolutos de ambos subconjuntos de la poblacin. A
su vez, stos ltimos se obtienen comparando (dividiendo) la fraccin de renta de cada
uno de ellos por la fraccin que representan en la poblacin activa; por tanto, se trata del
ya conocido coeficiente de depauperacin de los proletarios y el correspondiente
coeficiente de enriquecimiento relativo de los no proletarios (que se obtiene de forma
completamente simtrica: vase Guerrero, 2006a). Observamos en la figura que,
mientras que el nivel de vida de los no proletarios, en relacin con el de los proletarios,
aument muy lentamente, y de forma poco firme, en el periodo franquista debido,
sobre todo, a la rpida mejora del poder adquisitivo de los asalariados, dicho desnivel
relativo a favorable a los no proletarios se dispar a partir de la dcada de los ochenta
del siglo pasado.
NIvel de vida relativo de las clases (1954-2001):
No proletarios / Proletarios (asalariados y parados)
2,5
1,5
0,5
0
1954
1975
1959
1980
1964
1985
1969
1990
1954-1975
1974
1995
2000
1975-2001
Figura 25: El desnivel de vida relativo entre propietarios y asalariados
(Fuente: Guerrero, 2006a)
Esto fue consecuencia de la rapidsima subida de las ganancias capitalistas en la renta
nacional, que compens con creces el descenso relativo que afect tambin a los
autnomos y ayudas familiares, en gran medida explicable por su rpida cada relativa
en la poblacin activa (como muestra la Figura 26).
71
Economa franquista y capitalismo
Figura 26: La des-autonomizacin del trabajo,
reverso del proceso de proletarizacin
(Fuente: Guerrero, 2006a)
Como conclusin, digamos que lo que afirma Biescas para el periodo de la postguerra
civil puede aplicarse, con mayor razn aun!, al periodo democrtico, en el que
volvieron a triunfar los que triunfan siempre (en el capitalismo universal, y en el
espaol en particular): El triunfo del bando que defendi los intereses econmicos de
las oligarquas tradicionales trajo como consecuencia un empeoramiento en el reparto
de la riqueza y de la renta que agrav la situacin de amplias capas de la poblacin
espaola () (Biescas, 1981, p. 21).
3.4. La geografa econmica del Franquismo
Analizada la situacin de los asalariados y los autnomos, podemos volver la mirada a la
clase capitalista misma. A continuacin, desarrollaremos una serie de argumentos para
demostrar que la clase capitalista espaola que (co-)protagoniza el franquismo es
claramente, cuando menos, tres cosas: 1) sobre todo industrial y bancaria; 2) sobre todo
catalana y vasca; 3) sobre todo, reaccionaria y franquista.
72
Economa franquista y capitalismo
1 La clase capitalista espaola es sobre todo industrial y bancaria
No slo se supone a veces que la clase dominante bajo el franquismo era otra, sino
que, incluso, a menudo se ha puesto en duda hasta el carcter capitalista de la economa
espaola de la poca, especialmente desde el mbito ideolgico de la izquierda. Pero
muchos historiadores no estn de acuerdo en absoluto, y en esto nos identificamos con
la posicin de un Miguel Artola, cuando afirma que el capitalismo espaol est
plenamente instalado, al menos, desde mediados del siglo XIX:
El proceso de liquidacin de la sociedad del Antiguo Rgimen fue simultneo a
la promulgacin de las medidas destinadas a configurar la nueva sociedad
clasista, organizada sobre los principios doctrinales de la libertad, igualdad y
propiedad () Mediada la centuria la nueva organizacin social puede
considerarse como definitivamente implantada, puesto que los elementos
discrepantes, entendiendo por tales los que en una u otra forma manifiestan su
disconformidad, no pasan de ser una nfima minora () La ley de sociedades
de crdito [1856] seala el triunfo del sistema capitalista por cuanto permite la
acumulacin piramidal del control, al autorizar la creacin, fusin y
transformacin de toda clase de empresas industriales, mercantiles y
concesionarias de obras pblicas () La revolucin del 68 complet el proceso
al suprimir todas las normas y controles hasta entonces a cargo del Estado, para
definir el principio de la ms absoluta libertad en la constitucin y actividades de
bancos y sociedades. (Artola, 1981, pp. 161, 85).
Esa libertad econmica era la libertad burguesa tpica del capitalismo, que consiste y
consista ya entonces en diversas libertades: la de explotacin de las tierras, de
industria, mercantil, contractual, quedando la contratacin de trabajo () sujeta a
la misma norma (ibdem, pp. 161-163). Sin embargo, dicha libertad burguesa no
benefici a todas las fracciones de la burguesa por igual, pues en el siglo XIX
Espaa llev a cabo como realizaciones fundamentales la creacin de un
moderno sistema de comunicaciones que cre las bases de un mercado nacional,
cuyos grandes beneficiarios seran las industrias catalana y vascongada que, por
73
Economa franquista y capitalismo
su condicin de pioneras y por su especializacin, disfrutaron de una exclusiva
sin competencia (ibdem, p.78).
Esto se debi a que el desarrollo industrial se polariz en los sectores textil y
siderrgico y de manera especial en el primero, en tanto el resto de actividades
quedaron ancladas en el originario nivel artesanal; de esa forma, en 1864 la
distribucin sectorial de las sociedades annimas revela que casi un 40% del capital
industrial 37,6 millones de pesetas estaba en empresas textiles localizadas en
Barcelona (ibdem, p. 113).
Pues bien, la economa franquista, en contra de lo que estuvo tan de moda afirmar
durante dcadas, fue una economa capitalista de principio a fin. Subsistan (como
subsisten ahora, aunque en menor medida) las relaciones de produccin precapitalistas,
correspondientes, como hemos visto, a los pequeos propietarios sin asalariados que
seguan trabajando con sus propios medios de produccin, especialmente en la
agricultura. Pero no haba ni rastro ya de economa ni de relaciones feudales de
ningn tipo. A lo sumo, cabra decir lo mismo que afirma Naredo pero obsrvese que
la suya no equivale a la tesis que estamos criticando cuando asegura que en la dcada
de 1950 se inicia una crisis sin precedentes de la sociedad agraria tradicional,
percibindose en la sociedad franquista una sociedad todava dual, o mixta, como la
que sirve de transicin, en la primera poca liberal, desde la sociedad feudal a la
puramente capitalista:
coexisten categoras claramente capitalistas, como el trabajo asalariado y la
movilidad de la mano de obra, junto con los agricultores familiares que, como en
la sociedad feudal, conservan la propiedad, o la tenencia, de sus medios de
produccin y cuyo trabajo no se encuentra todava subordinado al capital
(Naredo, 1996, pp. 120, 21).
Pero Naredo discrepa radicalmente de quienes hablan de relaciones feudales de
produccin en la poca de la II Repblica y del primer franquismo, al afirmar (tambin
Gonzlez de Molina 1996, p. 22) que las tareas de la revolucin burguesa en Espaa
se haban implementado con anterioridad a 1874, por lo que no hay duda del carcter
burgus de la sociedad decimonnica de nuestro pas. Expresin paradigmtico de la
74
Economa franquista y capitalismo
tesis que aqu criticamos es la del Partido Comunista de Espaa, que todava en 1970
haca decir a Dolores Ibrruri lo siguiente: Sobre esta cuestin estn llamados a
decidir, no slo las nacionalidades interesadas, sino todos los pueblos de Espaa, que
desean poner fin al dominio de terratenientes feudales, de monopolistas y financieros
sin patria ni conciencia (en un informe titulado Espaa, Estado multinacional,
presentado ante el Pleno ampliado del Comit Central del PCE, en septiembre de
1970)75. Y en ambientes menos politizados se defenda tambin la misma tesis. Por
ejemplo, Romn hablaba por la misma poca de la clase retardataria de los
latifundistas como clase de propietarios latifundistas, semifeudales y exponente de
las clases sociales defensoras del pasado feudal y los intereses latifundistas y
monopolistas (1970, pp. 116-117, 154). Frente a ella, los empresarios espaoles se
encontraron aprisionados entre el muro de la reaccin latifundista y la oleada de
exigencias obreras y se vieron abocados, en un contexto de equilibrio esttico, a una
economa sin innovacin, sin riesgo y sin progreso tcnico (ibdem, pp. 117, 121)76.
Como afirman Roldn, Muoz y Serrano, generalmente se ha venido insistiendo en la
existencia de un capital financiero-latifundista, y, en consecuencia, en el carcter
diferente de la oligarqua dominante en Espaa; pero lo cierto es que esta afirmacin,
que arranca de las interpretaciones realizadas durante la II Repblica, nunca ha
pasado de ser un juicio de valor ms o menos aventurado (1977, pp. 57-58). Y
Martnez Alier y Roca han explicado adecuadamente el porqu de esta posicin terica
del PCE y otros sectores que compartieron dicha tesis:
Para la mayor parte de la izquierda, la visin de la sociedad espaola como
atrasada, incluso semifeudal en el campo, era esencial para caracterizar al
75
Aqu aparecen varios puntos de la mitologa de cierta izquierda, que no es sino un trasunto oculto del
pensamiento liberal, pues obsrvese que, al criticar a los ociosos y atrasados terratenientes, a los
capitalistas del sector improductivo de las finanzas y a los monopolistas, lo que en el fondo se est
haciendo es piropear al capitalismo industrial, productivo, activo, moderno y competitivo. Esa izquierda
no lo sabe, pero lo hace. Por otra parte, se defiende el nacionalismo (anti-internacionalista, claro) que
hemos criticado en Guerrero (2006b) y que incide en lo que se trata en este apartado 4.4.
76
A pesar de este errneo anlisis, Romn tiene el mrito de haberse adelantado a expresar lo que sera,
un lustro ms tarde, el significado fundamental de los Pactos de la Moncloa: Semejante orientacin
solamente hubiera podido ser emprendida sobre la base de un nuevo contrato poltico entre la fuerza de
trabajo organizada y los empresarios industriales, capaces de dirigir la economa nacional por una va de
crecimiento autosostenido. Bajo el nuevo supuesto, sera necesario elaborar un acuerdo general por los
representantes polticos de ambos grupos, fijando los mrgenes admisibles de participacin en el producto
nacional, compatibles con el crecimiento equilibrado de la economa nacional. El acuerdo tendra que ser
poltico, puesto que el cdigo vigente de relaciones industriales se basa en consideraciones polticas
(ibdem, p. 156).
75
Economa franquista y capitalismo
rgimen de Franco no como una forma de dominacin burguesa (o de
dominacin militar en nombre de la burguesa), sino como la dominacin de una
camarilla y de una oligarqua financiera y agraria. Esta descripcin fue propuesta
por el Partido Comunista en los cincuenta y sesenta, y fue el anlisis necesario
para sostener la consigna de reconciliacin nacional desde el ao 1956 en
adelante, en la que tanto Carrillo como Claudn coincidan, incluso despus de
1964. Pero, en realidad, el desempleo (un fenmeno muy poco feudal) era el
principal motivo de queja de los trabajadores en el campo latifundista, tanto
antes como despus de la guerra civil () El campo era capitalista pero la
economa era atrasada (1988, pp. 27-28).
2 La clase capitalista espaola es sobre todo catalana y vasca
Lo que, como hemos visto en Artola, ocurra en el siglo XIX ese enorme
desequilibrio entre las industrias catalana y vasca, por una parte, y las del resto del pas,
por otra ha seguido ocurriendo en el XX y el XXI. Por lo que respecta al franquismo,
primero hay que tener en cuenta que las industrias vasca y catalana quedaron
bsicamente indemnes tras la guerra civil (Ros, 1977, p. 30) y fueron mimadas por el
franquismo (como lo haban sido en la Restauracin, en la Dictadura de Primo de
Rivera y en la II Repblica). El resultado es que, en la dcada de 1970, la industria
espaola est () extraordinariamente concentrada a nivel espacial, habindose
agudizado las diferencias ya existentes entre unas regiones y otras, pues el
proceso de industrializacin en su etapa ms reciente 1959-1974 no ha
alterado su proyeccin espacial y sigue concentrndose en determinadas zonas
geogrficas: Catalua (24,7 por ciento), Pas Vasco (11,5 por ciento) y Madrid
(12,7 por ciento) concentran conjuntamente el 48,9 por ciento, prcticamente la
mitad del producto industrial bruto. (Roldn, Muoz y Serrano, 1977, p. 23).
Lo mismo ocurre si pasamos del mbito industrial al global. Segn el Servicio de
Estudios del Banco de Bilbao, puede comprobarse que, si en 1955 el porcentaje de la
produccin total de las 5 primeras provincias (40.28%) dividido por el de las 10 ltimas
(6.60%) daba un cociente de 6.1, dicho cociente se haba elevado al 9.96 en 1975 (=
76
Economa franquista y capitalismo
44.61% / 4.48%) (citado en Martnez Serrano, 1982, p. 173). Podemos generalizar estos
datos, ponindolos en una perspectiva histrica ms amplia, que arranque desde los
comienzos de la industrializacin y llegue hasta nuestros das, como ocurre con los que
se recogen en las Tablas X y XI:
Tabla X: Estructura por Comunidades Autnomas de la industrializacin espaola:
porcentaje sobre el VAB industrial de Espaa, 1850-2000
1850
1900
1950
2000
Andaluca
17,91 (2)
17,24 (2)
10,24 (4)
8,23 (5)
Aragn
4,51 (8)
2,68 (9)
3,86 (9)
4,07 (8)
Asturias
2,83 (11)
2,86 (8)
4,96 (7)
2,52 (11)
Baleares
1,78 (13)
0,79 (16)
1,85 (12)
1,02 (16)
Canarias
0,38 (17)
0,26 (17)
1,18 (16)
1,76 (13)
Cantabria
2,98 (10)
1,31 (13)
2,46 (11)
1,36 (14)
Castilla y Len
14,19 (3)
5,46 (5)
6,34 (6)
6,27 (6)
Castilla-La Mancha
6,98 (4)
4,11 (7)
2,93 (10)
3,39 (9)
Catalua
21,50 (1)
30,62 (1)
23,64 (1)
26,14 (1)
Comunidad Valenciana
6,49 (6)
7,28 (4)
10,97 (3)
10,36 (3)
Extremadura
4,52 (7)
2,01 (11)
1,51 (15)
0,79 (17)
Galicia
6,82 (5)
2,48 (10)
4,26 (8)
5,45 (7)
Madrid
3,01 (9)
4,33 (6)
8,86 (5)
13,55 (2)
Murcia
2,97 (12)
1,58 (12)
1,61 (13)
2,01 (12)
Navarra
0,81 (16)
1,30 (14)
1,51 (14)
2,74 (10)
Pas Vasco
0,97 (15)
14,93 (3)
13,08 (2)
9,12 (4)
La Rioja
1,35 (14)
0,86 (15)
1,00 (17)
1,10 (15)
Espaa
100
100
100
100
Nota: Entre parntesis, la posicin ocupada en cada observacin por la industria de la
regin correspondiente.
Fuente: Parejo (2004).
Tabla XI: ndices de intensidad industrial por Comunidades Autnomas, 1850-2000
1850
1900
1950
2000
Andaluca
0,94 (9)
0,90 (4)
0,51 (13)
0,45 (15)
Aragn
0,79 (13)
0,54 (11)
0,87 (10)
1,36 (4)
Asturias
0,83 (11)
0,84 (8)
1,56 (4)
0,91 (10)
Baleares
1,04 (6)
0,46 (13)
1,23 (7)
0,53 (14)
Canarias
0,25 (17)
0,13 (17)
0,41 (15)
0,43 (16)
Cantabria
2,15 (1)
0,87 (5)
1,70 (3)
1,03 (7)
Castilla y Len
1,05 (5)
0,44 (14)
0,62 (11)
0,78 (12)
Castilla-La Mancha
0,89 (10)
0,63 (10)
0,40 (16)
0,99 (9)
Catalua
2,01 (2)
3,00 (2)
2,04 (2)
1,70 (3)
Comunidad Valenciana
0,80 (12)
0,85 (7)
1,33 (5)
1,02 (8)
Extremadura
0,98 (7)
0,43 (15)
0,21 (17)
0,29 (17)
Galicia
0,46 (14)
0,24 (16)
0,46 (14)
0,78 (11)
Madrid
0,97 (8)
0,97 (3)
1,27 (6)
1,07 (6)
Murcia
1,20 (3)
0,51 (12)
0,59 (12)
0,72 (13)
Navarra
0,42 (15)
0,80 (7)
1,10 (9)
2,09 (1)
Pas Vasco
0,36 (16)
4,91 (1)
3,45 (1)
1,72 (2)
La Rioja
1,20 (4)
0,86 (6)
1,22 (8)
1,25 (5)
Espaa
1
1
1
1
Varianza
0,18
1,33
0,79
0,24
Nota: En negrita, las regiones situadas por encima de la media espaola. Entre
parntesis, la posicin ocupada.
Fuente: Parejo (2004).
77
Economa franquista y capitalismo
Es evidente, a partir de estos datos, que, desde un punto de vista territorial, el
desarrollo capitalista espaol de los dos ltimos siglos ha beneficiado sobre todo a las
regiones industriales tradicionales, Catalua y el Pas Vasco, a las que se ha unido en
los ltimos tiempos la regin de Madrid. Aunque no habra problemas en incorporar a
esta ltima regin a las otras dos (al igual que se podra hacer con alguna otra de las
nuevas), preferimos retener slo a las dos primeras, las tradicionales, a efectos de
encajar mejor el anlisis en la perspectiva secular que le estamos dando tambin a este
apartado. Para una mejor comprensin de las dimensiones del fenmeno de
entronizacin capitalista de Catalua y el Pas Vasco (representativas de lo que a veces
la llama la periferia espaola), puede observarse su evolucin conjuntamente con la
experimentada por las regiones del centro (representadas aqu por las dos Castillas y
Andaluca). En la Figura 27 y en la Tabla XII se refleja la extrema desigualdad de estas
evoluciones, completamente opuestas. Una vez ms, el contraste entre la realidad de los
hechos y los discursos no puede ser ms brutal: mientras que, de hecho, el desarrollo
industrial capitalista ha hundido relativamente al centro frente a la periferia, el mensaje
que ha querido trasmitir cierta historiografa77 es que la poltica estatal ha operado
siempre en sentido contrario.
En la Figura 27 no se muestran datos de entre 1930 y 1983, por lo que no se puede
tener un mejor acercamiento a los resultados de la evolucin y la poltica practicada
durante el franquismo; pero s podemos observar que, mientras que en 1930 el PIB de
Catalua y el Pas Vasco (26,8%) era inferior al de Andaluca y las dos Castillas
(30,8%), en 1983 ya ocurra lo contrario (26,3% y 21,5% respectivamente). Que, en un
periodo que es bsicamente el del franquismo, el cociente entre los pesos de ambos
conjuntos haya pasado de 0,87 a 1,22 (con un crecimiento de ms del 40%), nos
demuestra que, sin entrar ahora en cul es la fuerza responsable de estos cambios la
propia dinmica de la economa de mercado o los efectos de la poltica econmica
estatal, el resultado ha sido que tambin en tiempos de Franco, la periferia catalana y
vasca se ha visto favorecida frente al centro castellano-andaluz.
77
Por ejemplo, Pierre Vilar, para quien la industrializacin franquista no slo fue tarda y rpida, sino
que estuvo inspirada en la autarqua y refuerzo econmico del centro peninsular (1978, p. 163).
78
Economa franquista y capitalismo
La poltica econmica franquista era una poltica procapitalista; tena que ser por
fuerza una poltica a favor de los capitalistas e industriales espaoles, que estaban, en
primer lugar, en Catalua. Por eso, a pesar del anticatalanismo primario inicial de
muchos de los sublevados de la guerra civil, la poltica econmica franquista en
beneficio de la burguesa nacional, no poda alejarse de los criterios de la racionalidad
capitalista. Jordi Cataln, para quien la historia de SEAT entre 1948 y 1972 es antes
que nada la de un xito en la aplicacin de polticas estratgicas a favor del desarrollo,
explica as cmo la decisin tomada en los aos cuarenta, de instalar la SEAT en
Barcelona, se hizo de acuerdo con los criterios capitalistas ms tpicos: El otro
argumento utilizado por Suanzes para justificar la apuesta por la capital catalana fue la
existencia de lo que hoy llamaramos un distrito industrial en la especialidad: fuerza de
trabajo adiestrada, proveedores especializados y acumulacin de conocimientos
tcnicos.
En
esta
lnea
argumental
insistiran
varios
testimonios
del
INI
correspondientes a 1948-49. Por ejemplo, el vicepresidente del Instituto, Joaqun
Planell, comunic a la Diputacin de lava que la apuesta por Barcelona se deba a su
tradicin en la fabricacin automovilstica, el apoyo de una extensa y variada industria
auxiliar en la provincia y las mayores facilidades para contratar mano de obra
especializada78.
Creemos, por tanto, que hay que concluir, con Biescas (que se refiere sobre todo el
periodo 1960-1973), que la polarizacin del crecimiento industrial en torno al Pas
Vasco y Catalua, as como el grado de proteccin arancelaria existente, son hechos que
se inscriben sin lugar a dudas en los orgenes del foso cada vez mayor que ha separado a
unas regiones de otras teniendo en cuenta las caractersticas que configuran el proceso
industrializador en la economa espaola (1981, p. 114).
78
Cataln (2006), pp. 147-8. Evidentemente, se le concedieron a SEAT las ayudas tpicas del Estado a
cualquier gran empresa capitalista. El Reglamento sobre Puertos, Depsitos y Zonas Francas de 22 de
julio de 1930 estableca que en stas las mercancas entraran con exencin de derechos arancelarios. Se
interpret, adems, que el mencionado reglamento permita la introduccin de maquinaria y equipo en el
recinto franco, sin necesidad previa de permiso de importacin. () SEAT, adems de contar con el
apoyo pblico por las vas de los decretos de desahucio de la Zona Franca, las exenciones fiscales
derivadas de su declaracin de industria de inters nacional y los desembolsos de capital va INI, tambin
se benefici de ventajas adicionales inspiradas en la legislacin preblica. La orden de 16 de abril de 1952
autoriz el funcionamiento en rgimen de depsito franco a la planta de SEAT, apoyndose en la orden
de Hacienda de 24 de febrero de 1932 que consideraba la fabricacin de automviles entre las
susceptibles de lograrlo. El decreto de 11 de agosto de 1953 le concedi las bonificaciones arancelarias
previstas en la ley de 16 de septiembre de 1932. Inclua una bonificacin escalada en funcin del
porcentaje de material nacional incorporado a la fabricacin de vehculos. En el cuarto ao, poda
implicar una reduccin del 50 por ciento de los aranceles de partes importadas (para un 50 por ciento de
fabricacin nacional del peso del vehculo) (ibdem).
79
Economa franquista y capitalismo
Peso de varias regiones en el Producto Nacional de Espaa
(1802-2004)
60%
50,0%
50%
40,3%
40%
34,7%
30,8%
30%
21,5%
26,3%
22,5%
26,8%
1930
1983
2004
20%
24,9%
20,3%
16,3%
10%
10,3%
0%
1802
1860
1901
Catalua y Pas Vasco
Dos Castillas y Andaluca
Figura 27: Evolucin de la participacin en el PIB espaol de varias regiones
(Fuente: INE: Contabilidad Regional de Espaa; Martn Rodrguez, 1988,
Guerrero, 2006b, y elaboracin propia)
Tabla XII: PIB, poblacin activa y PIB per cpita de Catalua y Pas Vasco (cpv)
y Andaluca y las dos Castillas (a2c)
1802
1900
2004
PIB1
20,6%
58,5%
110,7%
P. Activa2
22,6%
39,9%
73,8%
3
PIB/PA
91,1%
146,5%
149,9%
(1) PIBcpv / PIBa2c ; (2) PAcpv / PAa2c; (3) = (1)/(2)
Fuente: Elaboracin propia a partir de: INE: Contabilidad Regional de Espaa;
Martn Rodrguez (1988); Guerrero (2006b); y elaboracin propia.
Este podero econmico siempre se manifest al mismo tiempo en forma de una
influencia poltica muy superior. Catalua fue la gran impulsora de la Revolucin de
Septiembre de 1868 y aport al gobierno de Espaa valiosas figuras como, entre
otros, el cataln Laureano Figuerola, el introductor de la peseta como unidad monetaria
espaola (Ainaud, p. 170). Y, una vez asesinado en 1874 otro cataln, el general Prim,
presidente del gobierno, y hostiles a la bullanga republicana, los patronos catalanes se
entusiasmaron con la Restauracin y con el regreso de la gente de orden al gobierno.
80
Economa franquista y capitalismo
Hasta finales del siglo XIX, recelosos del movimiento federalista, antimonrquico y
republicano al que se vio abocada Barcelona tras el destronamiento de Isabel II, se
olvidaron de la descentralizacin y las leyes viejas. La Restauracin les trajo el fin de
los agitados das de la Repblica, les trajo en unos pocos aos el proteccionismo, tan
necesario a sus negocios (...) (Garca de Cortzar, 2003).
Sin embargo, en la propia Catalua no se vean las cosas como eran en realidad. Para
Camb, el fracaso de la I Repblica espaola, plagada de polticos catalanes, fortaleci
una especie de pacto nefando que, segn l, consisti en lo siguiente a partir de
entonces: Dejad que los catalanes se enriquezcan y que los castellanos manden (citado
en Ainaud, 1996, p. 40). El catalanista Camb futuro golpista, franquista y financiero
del franquismo, y antes ministro (de Fomento), en 1918, con el gobierno nacional de
Maura, y tambin en 1921-22 (de Finanzas) era de los que preferan enriquecerse y,
adems, queran la intervencin del catalanismo en la poltica espaola (ibdem, p.
57). En 1930 se deca que el rey estaba pensando en confiar a Camb el gobierno de
Espaa. Y todo eso ocurra a pesar de lo que decan los diferentes crculos catalanistas
de entonces y de ahora, y a pesar de que el propio Camb se expresaba, en un famoso
Manifiesto de 1916, en nombre de [Nosotros, desde] esta Catalua que no puede tener
ministros ni generales y casi ya ni siquiera obispos, desde esta Catalua eliminada
sistemticamente de toda intervencin activa en el gobierno de Espaa () (Ainaud, p.
170).
Para entender todo esto, hay que hacer mencin a cmo y hasta qu punto ha influido la
ideologa burguesa del nacionalismo en el pensamiento de izquierda espaol, as como en
muchos de los autores cuya lectura de la economa franquista estamos criticando.
Recordemos que, para Marx, el nacionalismo es uno de los mayores enemigos de los
trabajadores; todos sus mejores seguidores estn de acuerdo en un punto: el
nacionalismo, incluso si es sincero, entorpece las reivindicaciones del proletariado,
cuando no es un trapo tricolor que las burguesas nacionales agitan ante l para desviarlo
de sus verdaderos intereses de clase (Cabanel, 1997, p. 49). En el Manifiesto comunista,
Marx y Engels dejaron muy clara la postura internacionalista79 de los comunistas (aunque
79
Y en su trabajo contra el socialista Herr Vogt, Marx califica al emperador francs, Napolen III, de
entrepreneur de las artimaas de la emancipacin de las nacionalidades, aclarando que el Principio de
las nacionalidades fue usado de mala manera por Louis Bonaparte en los Principados del Danubio para
81
Economa franquista y capitalismo
luego muchos marxistas la convirtieran, lamentablemente, en lo contrario). Como
fenmeno cada vez ms burgus, Marx y Engels haban escrito ya en la Ideologa
Alemana (1845) que hoy da y en todas las naciones, la insistencia sobre la nacionalidad
se encuentra slo entre los burgueses y sus escritores. E igualmente clara es la posicin
que al respecto tuvieron los anarquistas ms serios (vase, por ejemplo, iguez, 2002,
sobre el IV Congreso de la CNT, en Madrid, 1931, que conden los nacionalismos).
Por su parte, Rosa Luxemburgo escribe en El derecho de las naciones a la
autodeterminacin:
En una sociedad de clases, la nacin como una entidad sociopoltica
homognea no existe. Lo que s existe en cada nacin son clases con intereses y
derechos antagnicos (...) En el mbito de las relaciones econmicas, las clases
burguesas representan los intereses de la explotacin, y el proletariado los
intereses del trabajo (...) En una sociedad as constituida no cabe hablar de una
voluntad colectiva y uniforme, de la autodeterminacin de la nacin. Cuando en
la historia de las sociedades modernas encontramos movimientos nacionales y
luchas a favor de intereses nacionales, suelen ser movimientos de clase de los
estratos dirigentes de la burguesa (...) (en Aubet, 1977, pp. 48-49).
Pues bien. La burguesa espaola, compuesta por burgueses nacidos en todo el territorio
nacional, especialmente catalanes y vascos pero tambin en otros sitios, se ha encontrado
con un aliado eficacsimo en forma de una ideologa nacionalista que, de pertenecer slo a
los burgueses y pequeoburgueses, ha pasado a estar omnipresente en toda la izquierda
perifrica80 (vase una crtica de esta traicin nacionalista en Guerrero, 2006b). Y ha
disfrazar su contubernio con Rusia, lo mismo que el gobierno austriaco en 1848-49 abus del Principio
de las nacionalidades para degollar la revolucin hngara y alemana por medio de los serbios, eslavones,
croatas, valacos, etc.. Asimismo, asegura que el reaccionario prncipe austriaco, Metternich, es el mayor
sostenedor de las nacionalidades.
80
Como afirma Oltra, ambos nacionalismos, cataln y vasco, haban apoyado de un modo u otro la
llegada de la Dictadura (1923), esperando conseguir estatus independientes a pesar de que no les faltaba
conciencia de que las promesas se frustraran; sin embargo, llegada la Repblica, la situacin para ambos
fue totalmente favorable (Oltra, p. 210), pero aqu radica, para Ramos Oliveira, uno de los grandes
problemas del fracaso de la Repblica, pues la experiencia demuestra que cuando se inicia una
revolucin concediendo autonomas se decreta el fracaso de la revolucin y de las autonomas (Ramos
Oliveira, 1970, pg. 119). Para Ramos, la Repblica se cre as un problema: La Repblica creaba un
nuevo inters y en torno a este nuevo inters se congregaban ya ilusiones y apetitos que cada da pediran
satisfaccin con mayor impaciencia y poder. As, el nacionalismo vasco llegara a contagiar, despus de
lograda la autonoma, a gentes afiliadas toda su vida al internacionalismo, ahora corrompidos
polticamente por el poder que la autonoma les puso en la mano; y en labios de viejos socialistas se oira
la extraa frase de que antes que socialistas eran vascos, cosa nunca escuchada hasta entonces (ibdem).
82
Economa franquista y capitalismo
sido este funesto nacionalismo el que ha hecho olvidar verdades como sta:
el nacionalismo fascista cumple dos funciones: una poltica y otra econmica. En
sentido poltico, el nacionalismo fascista es una reaccin frente al nacionalismo
regionalista () En sentido econmico, el nacionalismo, como concepto opuesto
a internacionalismo, intent sublimar la lucha de clases en el mito de la Nacin.
Curiosamente, los intereses econmicos burgueses y pequeoburgueses frente a
las demandas del proletariado, son muy coincidentes en el nacionalismo fascista y
el nacionalismo regionalista (Pastor, 1975, pp. 81-2).
Parece mentira que haya que recordar que los burgueses vascos y catalanes forman parte
de la burguesa espaola de hecho, como hemos visto, son casi la burguesa espaola
por s solos81, pero, debido al inaudito alcance actual de estos mitos e interpretaciones
burgueses y pequeoburgueses de la realidad histrica nacional de Espaa de los siglos
XIX a XXI, es necesario repetirlo una y otra vez.
3 La clase capitalista espaola es sobre todo reaccionaria y franquista
Y por qu era reaccionaria y franquista la clase capitalista espaola (bsicamente,
catalana y vasca) que tanto apoy y se aprovech del rgimen de Franco?
Contrariamente al mito de una burguesa catalana (y/o vasca, pero sobre todo catalana)
supuestamente progresista, opuesta a un bloque latifundista, reaccionario, feudal,
llamado incluso castellano o algo parecido, la realidad es que las burguesas catalana
y vasca82 (es decir, el ncleo de la burguesa espaola) fueron reaccionarias. Y fue
81
Algunos olvidan que una cosa es ser y otra sentirse. Algunos espaoles se sienten no espaoles y creen
que eso basta para dejar de serlo. O piensan que parte de la burguesa espaola no es espaola.
Simplemente, les pasa como a la gente de la Asimov deca: Negar un hecho es lo ms fcil del mundo;
mucha gente lo hace, pero el hecho sigue siendo un hecho.
82
Aunque no en toda ella, pero tambin en la burguesa vasca influy lo que Indalecio Prieto llamaba el
nacionalismo vasco rural y reaccionario (citado en Guerrero, 2006b), que para otros es directamente
racista. Como afirma Ramos Oliveira, desde un principio funda el nacionalismo vascongado su
derecho a gobernar al pueblo vasco en la diferenciacin racial. Y aunque este movimiento ha cambiado de
actitud respecto de otras cuestiones, el racismo no slo sigue siendo su leit-motiv, sino que en el
transcurso del tiempo, a medida que se desarrollaba el partido, se iba acentuando (1970, p. 140; citado en
Oltra, p. 209). Baste con recordar lo que dice Sabino Arana al comienzo del ltimo captulo de su libro
ms famoso: Si algn espaol te pidiera limosna, levanta los hombros y contstales, aunque no sepas
euskera: nik estatik erderaz (yo no entiendo espaol). Si algn espaol recin llegado a Bizkaia te
pregunta dnde est tal pueblo o tal calle, contstale: nik estatik erderaz. Si algn espaol que estuviera,
por ejemplo, ahogndose en la ra y pidiera socorro, contstale: nik estatik erderak. En cuanto a la
83
Economa franquista y capitalismo
especialmente reaccionaria en Catalua, debido a que fue all donde ms lejos haba
llegado la industrializacin del pas, donde ms se haba desarrollado la organizacin y
la resistencia de los trabajadores y, por consiguiente, donde ms temor poda inspirar el
proletariado a quienes no son sino sus expropiadores:
Los fabricantes catalanes compartiran sueos y mantel con Cnovas del
Castillo y sostendran la intransigencia ms cerril contra los rebeldes cubanos y
filipinos. Frente a mambises y tagalos fueron ms colonialistas que Weyler y
Polavieja, de la misma manera que aos despus, frente a la Semana Trgica y el
sindicalismo anarquista, cerraran filas en torno a la represin del conservador
Antonio Maura, el orden feroz ley de fugas incluida impuesto por el general
Martnez Anido, los pistoleros de raz carlista de los Sindicatos Libres o el
dictador Primo de Rivera, antecesor de otro dictador al que terminaran
ayudando en la guerra civil. (Garca de Cortzar, 2003).
Pues bien. Como ilustra el caso de Frances Camb, que se analiza en el Apndice, esta
burguesa apoy mayoritariamente a Franco, en lo material y en lo ideolgico, y el
rgimen de Franco se lo recompens con creces. No sorprende, entonces, que, como
ocurri tambin en el resto del pas, el agradecimiento de los capitalistas hacia Franco
fuera inmediato y generoso, especialmente en Catalua:
El triunfo franquista de 1939 signific para los industriales catalanes la
restauracin del orden social, lo que comportaba la recuperacin de sus
propiedades y de su preeminencia social. El orden burgus contara con un
Nuevo Estado que se propondra la destruccin definitiva de los movimientos
sociales, polticos y culturales, que haban amenazado la hegemona de las clases
dominantes, as como de las instituciones y las agrupaciones polticas que, por
su carcter democrtico, haban hecho posible la accin subversiva de aqullos.
(Molinero e Yss, 1990).
burguesa catalana: Catlica hasta las entraas y ferozmente proteccionista, la burguesa catalana fue
culturalmente muy poco avanzada, socialmente muy refractaria a cualquier reformismo y polticamente
muy conservadora (Garca de Cortzar, 2003).
84
Economa franquista y capitalismo
De ah que las manifestaciones de gratitud hacia el rgimen restaurador se
rep[itieran] durante los primeros aos cuarenta en todas las organizaciones patronales
catalanas83: porque la adhesin al rgimen franquista por parte de la burguesa
catalana no se basaba slo en la restauracin del orden social, sino tambin en la
poltica del Nuevo Estado, que colocaba a los propietarios en una posicin de absoluta
preeminencia en las relaciones sociales (Molinero e Yss, 1990). Lo que ocurri es que
media Catalua ocup a la otra media, y los miembros de la burguesa sintieron con
alivio la derrota republicana por aquello que se recuperaba con la entrada triunfal de
Franco en Barcelona: la paz social, las fbricas, las empresas, las tierras, los bancos, los
ttulos de propiedad y el viejo orden de poder econmico (Garca de Cortzar, 2003).
El agradecimiento de algunos burgueses se mantuvo inclume hasta despus de la
muerte de Franco, incluso por parte de algunos que han seguido siendo eminentes
personajes pblicos, adems de empresarios capitalistas, en el postfranquismo. Por
ejemplo, Juan Antonio Samaranch declar poco despus de morir Franco: Considero
que la figura y la obra realizada por el Caudillo se inscribir en la historia como uno de
los estadistas ms grandes del siglo XX. Para Espaa, el mandato durante 39 aos de
Francisco Franco ha supuesto la era de prosperidad y paz ms larga que ha conocido
nuestro pas desde hace muchos siglos84.
Como se ha dicho, no haba nada ms natural que este agradecimiento, pues, una vez
eliminados de la vida legal muchos tambin de la vida real todos aquellos
que cuestionaban la propiedad privada de los medios de produccin, integrados
en la definicin del Nuevo Estado sus valores esenciales (), la burguesa
industrial pudo ocuparse de sus negocios, dejando en manos del Estado buena
parte de sus antiguas preocupaciones.85
83
As, por ejemplo, el presidente del Gremio de Fabricantes de Sabadell, durante la visita de Franco a la
ciudad con motivo del tercer aniversario de la liberacin, llamaba a los industriales a mostrar toda
nuestra gratitud imperecedera al salvador de Espaa, recordando que despus de Dios es al
Generalsimo Franco y a su valeroso Ejrcito a quienes debemos la terminacin de nuestro cautiverio y la
conservacin de nuestros hogares y la recuperacin de nuestro patrimonio industrial. (ibdem).
84
En http://www.nodo50.org/redprogresista/foro/viewtopic.php?p=1757&sid=dfc9a05a8fe215b82054eeb
ff72b079d.
85
Las organizaciones patronales no fueron prohibidas, si bien tuvieron suertes diversas, y los
empresarios debieron integrarse en los Sindicatos Verticales ( [pero]) todas las organizaciones
patronales catalanas utilizaron a fondo su capacidad de presin sobre el aparato poltico. Por ejemplo, el
Fomento del Trabajo Nacional, la mxima organizacin patronal catalana, no desapareci pero,
reconvertida en Servicio de Alta Cultura Econmica en el seno de la Organizacin Sindical, qued en
85
Economa franquista y capitalismo
Como es lgico, a medida que, andando el tiempo, se fue liberalizando muy
gradualmente la poltica econmica franquista, y la poltica gubernamental en general,
los industriales (como los no industriales) comenzaron a mostrarse ms crticos con la
poltica anterior y a reclamar una dosis mayor de libre mercado. Pues, como sealaba
un informe de la Seccin Econmica del Sindicato Provincial de Transportes y
Comunicaciones de Barcelona, fechado en noviembre de 1948, la iniciativa privada ha
sido siempre a travs de la historia fuente inagotable de progreso y por tanto todo lo que
vaya en contra de la empresa libre ser siempre perjudicial en el terreno de la
economa (citado por Molinero e Yss, 1990, p. 112).
Ya vimos que, en realidad, la oposicin del franquismo al mercado y a la libre
empresa era ms retrica que efectiva. Es verdad que altas personalidades del Estado
hacan continuas declaraciones de ese tenor. Por ejemplo, el ministro de Trabajo, Girn:
Nosotros maldecimos la satnica concepcin del trabajo como mercadera que se
compra y que se vende y encontramos monstruosa la contratacin del msculo y no el
pacto entre los hombres (1951, p. 51). Igualmente otro ministro, Juan Antonio Suanzes
(ministro de Industria y Comercio de Franco y primer presidente del INI), despotricaba
contra el laissez faire, porque
un siglo de dejar hacer, de dejar pasar nos llevaron a 1936, no es
perfectamente justificado que, en economa como en tantas otras cosas,
utilicemos nuevos mtodos, nuevos sistemas, sin cerrarnos a tpicos o frases con
mucha ms fachada que contenido? (citado por Molinero e Yss, 1990, p. 113).
Sin embargo, el propio Suanzes no tena reparo alguno en declararse
antiintervencionista y asegurar que su Gobierno repugna las intervenciones no
indispensables en cuanto traban y frenan la libre actividad y sabe muy bien que, en
lneas generales, la prosperidad est en razn inversa a la extensin del
estado de hibernacin. Ello no supuso una modificacin trascendental para la defensa de los intereses
patronales, ya que, en el marco de la dictadura franquista, algunas de las funciones especficas de una
organizacin patronal tradicional se haban convertido en innecesarias. Otras organizaciones patronales,
singularmente las sectoriales, mantuvieron ntegramente sus estructuras, funciones e incluso
denominacin, integrndose formalmente en la estructura sindical oficial, pero con plena autonoma
funcional: es el caso, por ejemplo, de las patronales laneras Gremio de Fabricantes de Sabadell e Instituto
Industrial de Tarrasa. (ibdem).
86
Economa franquista y capitalismo
intervencionismo (en ibdem). De hecho, nada menos que el Fuero del Trabajo86 que
se basaba en la fascista Carta di Lavoro de Mussolini afirmaba, ya en 1938!, que el
Estado reconoce la iniciativa privada como fuente fecunda de la vida econmica de la
Nacin, por lo cual declara que el Estado no ser empresario sino cuando falte la
iniciativa privada o lo exijan los intereses superiores de la Nacin. Por consiguiente,
nos parece que se ha exagerado mucho el alcance de lo que pareca, en el primer
Franquismo, una desconfianza radical hacia la iniciativa privada (Segura, 1992, p.
36). Creer que el Nuevo Estado mostr una clara animadversin hacia el
capitalismo poco menos que equivale a compartir lo que opinaba Velarde por aquellos
aos: que el Fuero del Trabajo y otras Leyes Fundamentales de Franco son un paso
muy importante para pensar en desarraigar el capitalismo y el marxismo de la vida
espaola. (1956a, p. 255).
Es una ingenuidad dejarse engaar por ese tipo de retrica que usaban los 26 puntos
falangistas, Jos Antonio Primo de Rivera o la Iglesia catlica franquista (Coll).
Cmo creer seriamente ese tipo de declaraciones a favor de una tercera va que,
como todas las terceras vas, no son sino una cortina de humo para intentar que no se
vea tan claramente la defensa de los intereses capitalistas? Ros supo ver mejor en qu
consista esta ideologa de los rebeldes, con sus veleidades de tercer camino entre
capitalismo y socialismo (1977, p. 12). Ya en la dcada de 1930 se manifest esta
ideologa. Entre los veintisis puntos falangistas de 1936 haba cosas como
Repudiamos el sistema capitalista, hay que corregir los abusos del capitalismo o
Espaa ser nacional-sindicalista (Vilar, 1978, p. 156). Se trataba de una exaltacin
de la retrica antiliberal del momento, producto en buena medida del contexto mundial
depresivo de los aos treinta, y de las generalizadas crticas al sistema que provocaba
dicha situacin87. En esa situacin, hasta el ultraliberal Olariaga88 tena que reconocer la
86
Que proclamaba la disolucin de los sindicatos y organizaciones de clase, sindicato vertical nico,
supresin del derecho a la huelga, encarcelamientos, exilio, y repeticin del servicio militar para la
mayora de los trabajadores que ya haban servido en las filas del Ejrcito Republicano (Tamames, 2005,
p. 23).
87
Esto puede entenderse fcilmente en la actualidad (octubre-noviembre de 2008), cuando muchos
piensan que son los excesos en la llamada desregulacin de los mercados financieros los que han
producido esta nueva crisis.
88
Como han demostrado siempre los liberales, al parecer su ideologa es compatible con todo. Velarde
explica que, en 1936, Olariaga logra salir de zona republicana, donde se haba refugiado en la embajada
de Rumana, y al llegar a Burgos, pasa a dirigir la contrafigura del Consejo Superior Bancario (que haba
quedado en zona republicana), es decir, el Comit Central de la Banca Espaola, que en 1946, con la
Ley de Ordenacin Bancaria, pas a llamarse Consejo Superior Bancario (Velarde, 1992, p. xix). Como
87
Economa franquista y capitalismo
situacin verdaderamente catica de 1933, cuando el mundo se halla en plena
catstrofe y cunde el proteccionismo hasta en Inglaterra (Olariaga, 1992, pp. 479-481).
Y los tericos fascistas anteriores al franquismo, que quisieron ir ms all y teorizar esta
nueva posicin, tenan que reconocer la falacia de su anticapitalismo:
Nuestra concepcin econmica permite fundir los beneficios del Capitalismo
Econmico, base ineludible de toda Economa vigorosa, con los principios
sociales bsicos de un Fascismo cristiano. Esto es, en suma, lo que ha sucedido
en las otras Naciones Fascistas, Italia y Alemania, donde la Economa sigue
siendo Capitalista naturalmente, no Capitalista Liberal, pero s Capitalista y la
poltica es la que es Sindical o Corporativa (Pemartn: Qu es lo Nuevo?,
citado en Morodo, 1985, p. 201).
La misma ideologa se mantena desde el poder tres dcadas ms tarde, cuando
Navarro Rubio segua reclamando una tercera va intermedia entre las pretensiones
exclusivistas del liberalismo capitalista o del igualitarismo comunista, porque los dos
resultan abusivos y extremosos (1967, p. 91). Para Navarro, como la pugna actual
entre marxismo y occidentalismo produce demasiados equvocos, es preciso aclarar
esta posicin: Muchos, por no decir todos nosotros, nos hemos instalado
definitivamente dentro del bloque occidental, porque nos libera de la amenaza
fulminante del materialismo marxista. Pero esta es una reaccin defensiva que en modo
alguno supone la aceptacin plena de los sistemas polticos conformados en el ambiente
del mundo capitalista (ibdem, p. 88).
Pero, volviendo a las crticas de los capitalistas a la poltica econmica, fue
apareciendo en los cuarenta una lnea crtica al elevado grado de intervencionismo
estatal en la economa, responsabilizndolo en buena parte de los problemas ms graves
materias primas, energa, comercio exterior, y de defensa paralela de un modelo ms
liberal, ms acorde con la ortodoxia capitalista. (Molinero e Yss, 1990, p. 111). Pero
lo ms importante es entender la naturaleza de estas crticas, pues tanto ellas como las
propuestas alternativas que la acompaaban, eran muchas veces considerablemente
contradictorias, ya que se basaban en una extremada parcelacin de la realidad. As,
elemento de curiosidad, aadamos que Olariaga diriga la tesis doctoral de Jos Antonio Primo de Rivera,
que ste nunca acab (ibdem, p. xlv).
88
Economa franquista y capitalismo
lejos de formular unas propuestas alternativas coherentes, los industriales, muchas
veces, pedan intervencin o desregulacin, en funcin de sus intereses al ms corto
plazo. (ibdem).
Por otra parte, lo que movi al empresariado cataln, y por supuesto al resto de la
clase capitalista industrial espaola, a mostrarse ms satisfecha con la poltica
econmica de los aos cincuenta y sesenta que con la de los cuarenta, no fue tanto la
mayor libertad de empresa cuanto que, cada vez ms, el desarrollo era sinnimo de
industrializacin y de un progresivo desplazamiento en sus contenidos de base
agrarista a favor del industrialismo89. En realidad, esta favorecedora poltica industrial,
que fue siempre la fundamental para el rgimen franquista, ya exista desde los
cuarenta, mientras que el supuesto agrarismo de esta dcada, como ha demostrado
Javier Tbar en su investigacin del caso cataln, parece ser otro mito. Tbar seala que
el mito de la centralidad poltica campesina era una simple expresin retrica e
ideolgica compatible con una poltica econmica que en la prctica privilegiaba
forzar el proceso de industrializacin del pas (Tbar, 2005, p. 441).
Por supuesto, tampoco en la etapa posterior al Plan de Estabilizacin dejaron los
empresarios de criticar la poltica econmica. En particular, los industriales catalanes
fueron especialmente crticos ante la creacin de polos de desarrollo, el crecimiento del
sector pblico y la falta de inversin en infraestructuras en el ncleo industrial
barcelons (Molinero e Yss, 1990). Pero, al igual que hacan y hacen todos los
capitalistas del mundo, durante todo el tiempo, lo que ms les molestaba era cualquier
cosa que pusiera freno a la maximizacin de la explotacin en el lugar de trabajo,
empezando por la proteccin al puesto de trabajo fijada en la legislacin laboral
franquista.90
89
Lo que significaba, por cierto, mejores perspectivas para la extensin de sus mercados de exportacin
gracias a la previsible, y esperada, futura incorporacin de Espaa a la CEE, algo que ilusionaba a la
patronal y a las grandes empresas, pero que provocaba un sentimiento mucho ms ambiguo en la base
empresarial (Molinero e Yss, 1990). En general, esto ltimo era una simple manifestacin de algo
mucho ms general, como eran las contradicciones existentes entre los dirigentes patronales y muchos
empresarios, para los cuales mayor libertad o intervencin dependa exclusivamente de sus intereses ms
inmediatos.
90
De ah, que no pueda sorprendernos que la eterna e infatigable batalla por la flexibilizacin y la
liberalizacin del mercado de trabajo, que ya estaba bsicamente presente en la situacin que Marx
denuncia en El capital, y sobre todo en el postfranquismo, aparezca tambin bajo el franquismo. De
hecho, esa batalla, en la estela de lo que Fuentes Quintana y tantos otros han venido diciendo desde
siempre, se ha convertido en la bandera fundamental del capitalismo espaol de la poca democrtica, y
89
Economa franquista y capitalismo
Se ha dicho que, en el franquismo, haba un mercado de trabajo intervenido en el
que se intercambiaban salarios bajos por estabilidad legal del empleo (Segura, 1992,
p. 40). El que el precio a pagar por esos bajos salarios se consideraba demasiado
elevado para los empresarios lo demuestra su comportamiento de facto en el
postfranquismo. Pero, como ni siquiera los bajos niveles salariales eran
suficientemente bajos para ellos, lo que ms les molestaba era que esa estabilidad en el
empleo contribuyera a que los salarios no fueran aun ms bajos. Parafraseando a Julio
Segura, podemos decir que, si lo que haba con Franco era un mercado laboral rgido
caracterizado por bajos salarios a cambio de estabilidad laboral, lo que tenemos hoy
(2008-2009) en Espaa es algo todava peor: un mercado de trabajo libre y
flexible, caracterizado a la vez por bajos salarios y ausencia de estabilidad en el
empleo (vase la nota 70).
Los capitalistas criticaron la regulacin franquista del mercado laboral, pero lo hacan
muy selectivamente y de forma reaccionaria, pues, ante la creciente conflictividad
laboral de los aos sesenta fueron muy pocos los industriales que apostaron por un
nuevo marco de relaciones laborales, recurriendo sistemticamente a la represin,
ejercida directamente o con el auxilio de las fuerzas policiales (Molinero e Yss, 1990,
p. 123). Como afirmaba un autor autodenominado liberal-conservador, refirindose a
la dcada de 1960, el capitalismo espaol forma una unidad con el rgimen presente,
de forma que ambos se ayudan mutuamente. El rgimen asegura el orden pblico, y da
garantas de que los obreros no se levantarn contra una situacin que no les beneficia.
El capitalismo respaldar al rgimen con toda sus fuerzas y le sostendr en los
momentos de crisis (Mndez, 1963, p. 65).
en la ensea principal de cuantos deseaban ponerla en prctica ya bajo el franquismo, hasta que, una vez
llegados al Gobierno (como el propio Fuentes Quintana o los hermanos Fernndez Ordez), han
conseguido finalmente reunir las condiciones legales para ayudar eficientemente a los capitalistas a que la
tasa de explotacin se haya disparado en las ltimas dcadas. Si se quiere un ejemplo reciente de estos
comportamientos y arengas pblicas, atindase a las declaraciones del gobernador del Banco de Espaa,
M. . Fernndez Ordez, que ya se plantea incluso acabar directamente con los convenios colectivos,
que protegen a los trabajadores de los vidamente deseados (por los capitalistas como l) contratos
individuales (Joaqun Aparicio Tvar, en http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=2280).
Tambin fuera de Espaa una buena mayora de expertos economistas, con los del FMI a la cabeza,
siguen reclamando mayor flexibilizacin del mercado de trabajo como remedio de todos los males (quizs
porque les parece insuficiente el grado de explotacin ya alcanzado).
90
Economa franquista y capitalismo
Apndice: Camb y el franquismo
El financiero y poltico cataln Francesc Camb i Batlle (1876-1947), fue uno de los
mayores apoyos de Franco, como antes lo haba sido de la Dictadura del General Primo
de Rivera, ese antecedente frustrado del franquismo (Morodo, 1985, p. 21). Camb
pensaba, como sealara Joaqun Maurn en su poca, que la Dictadura espaola deba
fascinarse [es decir, fascistizarse, dicho en lenguaje actual: DG] si deba prolongar su
existencia (1930, p. 75). Y esto es lo que, al parecer, quiso poner en prctica con su
intervencin a favor del rgimen de Franco. Para Camb, la dictadura no era un
problema, ya que:
un gobierno dictatorial, gracias a su libertad de accin, puede ofrecer un
rendimiento mayor y ms rpido que un Parlamento. Puede decirse que un
gobierno parlamentario es una mquina que rinde, como mximo, nicamente el
cincuenta por ciento de su fuerza () Por eso las dictaduras casi siempre se
caracterizan por su eficacia, lo cual no significa, en cualquier caso, que sean un
acierto (citado en Ainaud, 1996, p. 69).
Y tampoco el fascismo era un problema serio: en su libro de (1925), mantuvo una
actitud eclctica frente al fascismo, pues ese rgimen dictatorial se haba convertido
en una necesidad poltica para las clases dominantes italianas (citado en Riquer, 1997,
p. 272).
Como se sabe, Camb es el representante ms conspicuo de la burguesa catalana
conservadora (Pastor, 1975, p. 87) y el alma, el verbo y la accin de la burguesa
industrial catalana, una burguesa inestable que () se adapta a las circunstancias del
momento (Maurn, 1930, p. 97). Para Velarde, Camb es el sucesor, sobre todo de
Maura, como director de la poltica econmica espaola, coautor de la Ley Bancaria
Camb-Bernis de 1921 y del Arancel Camb, de 1922, arancel que, para el ministro
de Instruccin Pblica en el mismo Gobierno, Santiago Alba, era la muralla china
arancelaria espaola, como se la acab pronto denominando en los medios de la
Sociedad de Naciones (Velarde, 2001). Y para Roldn, Muoz y Serrano, Camb era,
simplemente, la burguesa nacional (pie de foto de Camb, en 1977, p. 13).
91
Economa franquista y capitalismo
Pues bien: lo que ha hecho siempre la clase social a la que perteneca Camb es lo que
describa Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, en un artculo de 1923, al referirse a la
forma en que la burguesa catalana recibi al Dictador en Barcelona:
La clase patronal ha jaleado las pretensiones dictatoriales de Primo de Rivera, y
ellos los amantes de la independencia y de la civilidad catalanas no se han
quedado atrs en la exaltacin del personaje militarista () He aqu como
describe el cuadro el escritor seor Marsillach, corresponsal literario en
Barcelona de El Imparcial:
Sbado por la maana: llegada del capitn general. En los andenes y
alrededores de la estacin mucha gente, bien trajeada. Hay muchas caras
bien conocidas: comerciantes, industriales, rentistas, banqueros. Pero
qu es eso? Llega un personaje separatista, el caudillo del futuro
ejrcito libertador, o un alto funcionario del poder que nos tienen
reducidos a esclavitud? Porque apenas si en ninguna ocasin habamos
visto reunidos a tantos peces gordos del separatismo cataln. Qu
fenmeno poltico ha ocurrido para que as vengan a festejar a un general
espaol los mismos que llevan coronas a la estatua de Casanova, silban
cuando se tercia la bandera de la patria, educan a sus hijos en el odio a
Espaa y borran de sus comercios los rtulos en castellano, que
sustituyen por el cataln?
Pues eso y todo lo dems que dejamos sealado, lo hacen muchos separatistas,
muchos de los que palabreramente tanto quieren a Catalua y tanto aman a los
all nacidos, porque ante todo y sobre todo son enemigos de la clase trabajadora
y defensores de los que a sta explotan. Su amor, su verdadero amor, no es ver
libres y felices a todos los catalanes, sino poderosos y archimillonarios a los que
viven del trabajo ajeno. No son liberadores de Catalua, hombres que quieren su
independencia y su bienestar: son, s, servidores de la burguesa catalana (Pablo
Iglesias, 1923).
Pero, en realidad, ya antes de la Dictadura muestra Camb la autntica dimensin de
su visin del mundo. En esto, Camb sigue a otro cataln, el imperialista Prim, la
92
Economa franquista y capitalismo
personalidad catalana que ms poder ha tenido en Espaa y ltimo estadista espaol
que intent recuperar para su pas la categora de gran potencia mundial (Ainaud,
1996, p. 32). El sueo de Prim era la unin del imperio portugus de Ultramar y de
las colonias que todava conservaba Espaa, lo que habra dado lugar a una de las
grandes potencias mundiales (ibdem, p. 37). Pues bien: esto es lo mismo que propone
el manifiesto de Prat de la Riba91 y Camb, Per Catalunya i lEspanya gran (1916),
cuyos firmantes dicen querer un imperio peninsular de Iberia que tiene que ser el
ncleo original de la Espaa grande, y construir una Iberia imperial, el imperio de
Iberia, la unin ibrica: as es como esta Espaa menor de ahora puede convertirse
en una Espaa grande, una Iberia renaciente, y puede aspirar en la nueva constitucin
internacional a destinos ms esplendorosos, a aglutinar al conjunto de pueblos
americanos hijos de Castilla y Portugal () (ibdem, pp. 171-172, 174).
De forma que el nacionalismo expansivo e imperial, que con razn se atribuye a
los falangistas (Vilar, 1978, pp. 153-154), no era exclusivo de ellos. De hecho, hay un
plus de imperialismo nacionalista en los capitalistas catalanes, para quienes la guerra
es el supremo negocio industrial y no es posible prepararla, sostenerla ni dirigirla sin
una tcnica industrial, sin la industrializacin intensa, lo ms formidable posible, de
toda la vida econmica nacional (citado en Ainaud, 1996, p. 173).
Camb haba tenido siempre un doble ideal: ofrecer la libertad a Catalua y a Espaa
la grandeza; por eso y teniendo, como tena, a Bismarck por modelo, encaj bien la
crtica que le diriga Alcal Zamora al acusarlo de pretender ser a la vez Bolvar de
Catalua y Bismarck de Espaa: para Camb, esto resuma en una frmula feliz todo
el drama de mi vida, pues estaba convencido de que a Catalua le incumbe la misin
de poner toda su fuerza al servicio de la santa obra de procurar la salvacin y la
grandeza de Espaa (en ibdem, pp. 66-67).
Al proclamarse la II Repblica, Camb huy a Francia, convencido de que Espaa
estaba regida por la ms brbara y feroz dictadura de clase (Camb, 1936b, p. 290).
Ms tarde, el programa electoral del Frente Popular se consagraba a excitar los malos
91
Prat de la Riba se refera a Jaime I as: Nuestro rey fue grande, por haber hecho la Unin Catalana, por
haber derramado sobre los asuntos del mundo su accin. Nuestra patria fue grande porque era una, porque
era Imperio (citado en Garca de Cortzar, 2003).
93
Economa franquista y capitalismo
instintos de la plebe, de forma que empezaron los desmanes de las turbas, y los
decretos del gobierno republicano de entonces (sobre todo, la amnista general y la
readmisin obligatoria de los obreros despedidos) significaron que se destruy toda
disciplina en el trabajo (ibdem). Camb haba vuelto a Espaa, todava durante la
Repblica. Pero, tras el levantamiento franquista, se mostr desde el principio
convencido de que el golpe de Franco como manifestacin de patriotismo interesa a
Catalua, porque el terror rojo reina all ms violento y salvaje que en cualquier otra
regin de Espaa (Camb, 1936c, pp. 291, 293). En seguida, se dedic Camb a
difundir por todo el mundo la idea de que el golpe franquista interesaba en realidad a
todo el mundo capitalista; por eso advierte:
Y las grandes democracias de la Europa occidental, que miran con reserva y
prevencin la gran cruzada espaola, se empean en no ver que para ellas ser el
mayor provecho, como para ellas sera el mayor estrago si el bolcheviquismo
ruso tuviera una sucursal en la pennsula ibrica (Camb, 1937, p. 304).
Sabemos que en el franquismo hubo una identificacin de los empresarios con la
restauracin del orden social que el nuevo rgimen significaba, algo que no resulta
sorprendente en una zona en la que se produjo durante la guerra una profunda
revolucin, con la consiguiente colectivizacin de la mayora de las empresas (Pere
Yss, citado en Sudri, 2003). Pero Camb fue ms all y se coloc desde el principio
en el sector ms extremista de quienes apoyaron a los golpistas, y no se conformaba con
un triunfo a medias del ejrcito de Franco; al contrario, se mostr siempre vido de una
victoria total de ste:
Una vez tomada esta opcin, haba que ser consecuente y colaborar para que la
victoria de los militares fuese total. As pues, ser significativa la firme
oposicin de Camb a toda iniciativa de mediacin que intentase poner fin
rpidamente a la guerra mediante un pacto o con la intervencin de potencias
extranjeras (Riquer, p. 62).
El apoyo poltico y econmico de Camb a los militares sublevados fue claro, sin
dudas ni titubeos, como lo reflejar tambin su total y constante negativa a buscar
soluciones intermedias () Camb slo conceba el final de la guerra como una victoria
94
Economa franquista y capitalismo
total de los militares sublevados (Riquer, 1997, p. 270). Pero Camb no fue una
excepcin. Tan ardorosos como l fueron sus colaboradores en la Lliga Regionalista de
Catalunya, de la que haba sido cofundador en 1901 (con Joan Ventosa), pronto
conocida como el partit del rics i dels capellans (Riquer, 1997, p. 31). Inmediatamente
antes de conseguirse la victoria franquista, entre febrero y marzo de 1939, la mayora
de los dirigentes y militantes de la Lliga Regionalista, que durante la guerra se haban
quedado con sus familias, bien en la zona nacional, bien en el extranjero, bsicamente
en Italia o en Francia, volvieron a Catalua. Por fin regresaban junto a los suyos, podan
recuperar sus propiedades y presenciar el final de aquella pesadilla revolucionaria.
Algunos regresaban incluso como ex combatientes del ejrcito franquista o como
afiliados al partido nico, FET y JONS. (ibdem, p. 189).
Su principal colaborador, Joan Ventosa i Calvell, estuvo a punto de convertirse en el
ministro de Hacienda del primer gobierno de Franco (Ainaud, 1996, p. 161), de no
haberlo impedido in extremis Serrano Ser, Nicols Franco y Juan March. Por su
parte, Demetrio Carceller fue desde octubre de 1936 director de Comercio de la Junta
Tcnica de Burgos, y Joaquim Bau i Nolla, presidente de la comisin de Industria,
Comercio y Abastos de la Junta Tcnica del Estado (ibdem, pp. 160, 155-156). Estaba
claro: Camb y los dirigentes de la Lliga priorizaron la defensa de los intereses y del
modelo social al que siempre haban defendido y consideraron que aquello era, ms que
cualquier otra cosa, una guerra de clases (ibidem, p. 270).
Y algunos llegaron a ministros. A pesar de los extraos argumentos de algunos autores
para reducir este cmputo92, lo cierto es que la relacin de ministros catalanes dentro del
92
El propio Ainaud, nacionalista cataln que ha sido diputado del Parlamento cataln (1980) por
Convergncia Democrtica de Catalunya y regidor-presidente del Ensanche del Ayuntamiento de
Barcelona, asegura que algunos de los ministros catalanes de Franco fueron catalanes que ejercan de
ministros, pero no podemos afirmar que ejerciesen de ministros catalanes, como en su opinin era el
caso de Auns, Cortina o Garca Ramal (ibdem, p. 110). Para l, el caso de Manuel Duran Bas, ministro
con Francisco Silvela, era uno de los que, como ha ocurrido con frecuencia, eran catalanes que ejercan
de ministros antes que de catalanes (ibdem, p. 47). Simplemente, Ainaud confunde catalanista con
cataln, como le ocurre a tantos nacionalistas, y slo considera cataln a quien es un buen catalanista.
Para mostrar otro ejemplo del tipo de personajes que excluye Ainaud de la lista de ministros catalanes,
citemos el caso de Demetrio Carceller, un hijo de campesinos turolenses emigrados a Terrassa, donde
curs estudios de ingeniera textil, estuvo al frente del ministerio de Comercio e Industria durante cinco
aos, desde 1940, en que reemplaz a Alarcn de la Lastra, hasta 1945. En los estudios sobre el
franquismo se le suele describir como un falangista de primera hora, en quien se pens en los aos treinta
como en el autntico lder del fascismo espaol, ms adecuado para ello que el propio Jos Antonio, pero
tras su paso por el ministerio los contemporneos decan de l otras cosas. Unos papeles clandestinos
juanistas de 1944 aseguran que Demetrio Carceller lo controla todo en el terreno de la economa:
95
Economa franquista y capitalismo
rgimen franquista es mucho ms extensa de lo que en general se cree (Ainaud, 1996,
pp. 17, 110). Por otra parte, est el uso sistemtico que hicieron los empresarios
catalanes de los mecanismos de representacin establecidos en el seno de los sindicatos
verticales, sin que ello impidiera la persistencia de algunos de los antiguos foros
patronales o la creacin ms o menos furtiva de otros nuevos. (Pere Yss, citado en
Sudri, 2003). Y, en tercer lugar, los industriales catalanes sobre todo de los sectores
textil y metalrgico mantenan contacto con el dictador saltando a menudo por encima
de los ministerios, como en los casos de Miquel Mateu Pla o de Mariano Calvio, que
son un buen ejemplo de dicha influencia catalana dentro del rgimen franquista sin
ocupar ningn cargo en el ministerio (Ainaud, 1996, pp. 110-111).
Ni que decir tiene que la representacin del empresariado cataln tambin lleg al
aparato del Estado, y que sta se extendi por la segunda etapa franquista, posterior al
Plan de Estabilizacin. Desde 1957, el gran protagonista fue otro cataln, Laureano
Lpez Rod, a quien Tamames llama el padre fundador de la planificacin indicativa,
y para Fuentes Quintana fue el gran coordinador de la burguesa espaola (Tamames,
1996, p. 62), pero se es ya otro cantar. Digamos, simplemente, que fue Lpez Rod
quien convenci a Carrero Blanco, ya en 1957, para que nombrara ministros a Ullastres
y Navarro Rubio (Estap, 2000, p. 188), tambin del Opus Dei, que fueron quienes
iniciaron lo que Estefana llama la preestabilizacin (Estefana, 1998) as como el
Plan de Estabilizacin. Pero tambin el famoso Plan de Desarrollo tena un cierto
acento vernculo, pues, cuando llega Lpez Rod al Ministerio, en 1965, se rode
de un buen equipo de colaboradores catalanes: Lluc Beltran, Fabi Estap, Joan Sard
Dexeus, Carles Ferrer Salat, Joan Antoni Samaranch (Ainaud, p. 17).
Para terminar, recordemos al conjunto empresarios que protagonizaron en el
postfranquismo lo que Salvador Aguilar (1985) ha llamado una modernizacin relativa
de puertas hacia fuera y poltica reaccionaria elemental de puertas hacia dentro.
Simplemente, se trataba del ncleo dinamizador de la burguesa empresarial catalana
ninguno de los negocios, empresas, industrias, comercios, permisos de importacin, de exportacin,
negocios bancarios, establecimientos de industrias o su ampliacin, o de comercios, ni una sola actividad
industrial, comercial o de la banca espaolas puede realizarse sin contar con el beneplcito de don
Demetrio Carceller por cuyas manos pasan, aaden, miles y miles de millones de pesetas. Pasaban, es
verdad, pero no sin dejar peaje; a Carceller se le ha considerado como el iniciador de la corrupcin en
gran escala del franquismo. Y es evidente que dej el gobierno con una fortuna inmensa. (Snchez Soler,
2001, pp. 150-154).
96
Economa franquista y capitalismo
que pone en marcha y controla un proyecto modernizador de la accin colectiva
empresarial de mbito estatal (con Ferrer Salat en la presidencia de CEOE, Rafael
Termes en la Asociacin Espaola de la Banca, Josep Mara Figueras en la de las
Cmaras y Claudio Boada en la del Crculo de Empresarios y la Asociacin para el
Progreso de la Direccin), pero sin olvidar la preeminencia de antiguos verticalistas
en la direccin del Fomento, la patronal catalana.
Bibliografa
Aguilar, Salvador (1985): Burgueses sin burguesa? La trayectoria corporativa de la
burguesa empresarial catalana, Reis, Revista espaola de investigaciones sociolgicas,
31, pp. 183-212.
Ainaud de Lasarte, Jos Mara (1996): Ministros catalanes en Madrid (trad. Mara
Jos Furi), Barcelona: Planeta.
Arendt, Hannah. Los orgenes del totalitarismo. Madrid: Alianza Editorial, 1983.
Artola, Miguel (1981): La burguesa revolucionaria (1808-1874), Madrid: Alianza.
Astarita, Rolando (2009): Imperialismo, monopolio e intercambio desigual, Madrid:
Maia.
Aubet, Rosa Mara (1977): Rosa Luxemburg y la cuestin nacional, Barcelona:
Anagrama.
Barciela Lpez, Carlos (ed.): Autarqua y mercado negro: el fracaso econmico del
primer franquismo, 1939-1959, Barcelona: Crtica.
Barciela, Carlos; M Inmaculada Lpez, Joaqun Melgarejo y Jos A. Miranda (2001):
La Espaa de Franco (1939-1975). Economa, Madrid, Sntesis.
Berzosa, Carlos (1977): La acumulacin de capital en el perodo autrquico
franquista, Negaciones, n 3, mayo, pp. 197-209.
Bettelheim, Charles (1971): Lconomie allemande sous le nazisme, Maspro, Paris.
Biescas, Jos Antonio (1981): Espaa bajo la dictadura franquista, en M. Tun de
Lara (dir.) Historia de Espaa, t. X, Barcelona, Labor, 2 ed., pp. 19-164.
Bolsa de Madrid (2006a): La larga autarqua, 1940-1959, Bolsa, octubre, pp. 62-68
(175 aniversario de Bolsa de Madrid).
Bolsa de Madrid (2006b): Desarrollo econmico y apertura, 1959-1975, Bolsa,
octubre, pp. 72-77 (175 aniversario de Bolsa de Madrid).
Braa, F. Javier; Mikel Buesa y Jos Molero (1979): El fin de la etapa nacionalista:
industrializacin y dependencia en Espaa, 1951-1959, Investigaciones Econmicas, 9,
pp. 151-207.
Caballero, Gonzalo (2004): La economa poltica desde el Estado depredador
franquista al Estado contractual espaol, Revista de Investigaciones Polticas y
Sociolgicas, 3 (1), pp. 53-75, Universidad de Santiago Compostela.
Cabanel, Patrick (1997): La question nationale au XIXe sicle, Paris: La Dcouverte.
Calvo Sotelo, Jos (1938): El capitalismo contemporneo y su evolucin, Valladolid.
Camb, Francesc (1925): En torno del fascismo italiano, ed. Catalana, Barcelona.
Camb, Francesc (1929): Las Dictaduras, Espasa-Calpe, Madrid.
Camb, Francesc (1936a): Editorial de Occident [la revista profranquista ms
importante de Europa] (atribuido a F. Camb), n 1, octubre de 1937, citado en Riquer,
1997.
97
Economa franquista y capitalismo
Camb, Francesc (1936b): I. Democracia y conflicto espaol, The Daily Telegraph,
28-XII-1936. En Riquer, 1997, pp. 287-8.
Camb, Francesc (1936c): II. Espaa bajo la sombra de la tirana anarquista, The
Daily Telegraph, 29-XII-1936. En Riquer, 1997, pp. 291-295.
Camb, Francesc (1937): La Cruzada espaola, La Nacin, Buenos Aires, 17 de
noviembre de 1937 (en Riquer, 1997, pp. 302-305).
Carballo, Roberto (1976): Salarios, Anuario de las relaciones laborales en Espaa,
Madrid: Ediciones de la Torre, pp. 173-247.
Carreras, Albert (1984): La produccin industrial espaola, 1842-1981: construccin
de un ndice anual, Revista de Historia Econmica 127, II (1), pp. 127-157.
Carreras, Albert; y Xavier Tafunell (coords.) (2006): Estadsticas histricas de
Espaa (siglos XIX y XX), Fundacin BBVA.
Cataln, Jordi (1995): La economa espaola y la segunda guerra mundial, Barcelona,
Ariel.
Cataln, Jordi (2006): La SEAT del Desarrollo, 1948-1972, Revista de Historia
Industrial, 30. Ao XV (1), pp. 143-192.
Claudn, Fernando (1965): Una crisis poltica y social (Documento-plataforma
fraccional de Fernando Claudn, acompaado de las notas crticas de la redaccin de
Nuestra bandera), en Nuestra Bandera, revista terica y poltica del partido
comunista de espaa Madrid, enero, n 40, pp. 28-31.
Clavera, J.; Esteban, J. M.; Mones, M. A.; Montserrat, A., y Ros, J. (1978):
Capitalismo espaol: de la autarqua a la estabilizacin (1939-1959), Madrid: Edicusa,
2 edicin.
Coll, Andrs (Den de Madrid) (1951/52): Lecciones Pontificias de sociologa, vol. I:
El socialismo (1951); vol. II: La produccin (1952), Madrid: Vicente Rico.
Comn, Francisco (1985): Fuentes cuantitativas para el estudio del Sector pblico en
Espaa, 1801-1981, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales.
Consejo Superior Bancario (1929): Dictamen de la Comisin nombrada por real
orden de 9 de enero de 1929 para el estudio de la implantacin del patrn oro, Madrid:
Imprenta de Samarn y Ca.
(Tambin en Informacin Comercial Espaola, febrero de 1960, pginas 51-83).
Domnguez Ortiz, Antonio (2000): Espaa. Tres milenios de historia. Madrid:
Marcial Pons, editores.
Engels, F. (1878): La subversin de la ciencia por el seor Eugen Dhring (AntiDhring), Grijalbo (Crtica), Barcelona, 1977.
Engels, F. (1888): Proteccionismo y librecambio, Neue Zeit, julio 1888, donde se
presenta (EEV, p. 381) como prlogo (traducido por el autor) a la edicin inglesa,
publicada en Nueva York, del discurso de Marx sobre el problema del librecambio [en
Marx, Karl; F. Engels (1962): Escritos econmicos varios. Editorial Grijalbo, trad. W.
Roces, pp. 359-372].
Estap, Fabin (2000): Sin acuse de recibo [Memorias], ed. a cargo de Mnica
Terribas i Sala, Barcelona: Plaza y Jans.
Estefana, Joaqun (1979): La Trilateral Internacional del capitalismo (el poder de la
trilateral en Espaa), Madrid: Akal.
Estefana, Joaqun (1998): La larga marcha, El Pas Domingo, 3/5/1998.
Etxezarreta, Miren (con la colaboracin de Grassot, Monserrat, y por encargo de la
CNT) (1979): La economa espaola (1970-79). Un informe crtico para descifrar una
dcada de apogeo y crisis de la economa espaola. Fulgor y miseria del capital
nacional, El viejo topo, Barcelona.
98
Economa franquista y capitalismo
Fernndez Clemente, Eloy (1997): Mariano Navarro Rubio, en Varios autores: La
Hacienda en sus ministros: franquismo y democracia, 1997, pp. 53-90
Fernndez de la Mora, Gonzalo (1981): El organicismo krausista, Revista de
Estudios Polticos, julio 1981, pp. 99-184.
Fernndez de la Mora, Gonzalo (1984): Socialismo y democracia orgnica, Razn
Espaola, 6 (1984), pp. 203-13.
Fontana, Josep (2001): La economa del primer franquismo, ponencia presentada en
el VII Congreso de la Asociacin de Historia Econmica, Zaragoza, 19-21 de
septiembre, 19 pp.
Fontana, Josep (2004): La utopa franquista: la economa de Robinson Crusoe,
Cuadernos de Historia del Derecho, vol. Extraordinario, pp. 97-103.
Fraile Balbn, P. (1991): Industrializacin y grupos de presin: La economa poltica de
la proteccin en Espaa 1900-1950, Madrid.
Fuentes Quintana, Enrique (1959) (editorial sin firma, suyo) "La economa espaola
ante el Plan de Estabilizacin", Informacin Comercial Espaola, 311, pp. 3-15.
Fuentes Quintana, Enrique (1964) (editorial sin firma, suyo): El precio de la
eficacia, Informacin Comercial Espaola, n 368, pp. 19-25.
Fuentes Quintana, Enrique (1979): La crisis econmica espaola, Papeles de
Economa Espaola, nm. 1, pp. 84-136.
Fuentes Quintana, Erique (1989): Tres decenios de economa espaola en
perspectiva, en Garca Delgado (dir.): Espaa, economa, Espasa-Calpe, Madrid, pp. 175.
Gmir, Luis (1975): El periodo 1939-1959. La autarqua y la poltica de
estabilizacin, en Gmir, Luis (ed.): Poltica econmica de Espaa. Madrid, 3 ed., pp.
13-30.
Garca de Cortzar, Fernando (2003): Los mitos de la Historia de Espaa, Barcelona:
Planeta (cap. 4, extractado en el diario El Mundo de 16-xi-2003, con el ttulo
Desmontando mitos catalanes.
Garca Delgado, J. L. (1982): Prlogo, en Martnez Serrano, J. A. y otros (1982):
Economa espaola: 1960-1980. Crecimiento y cambio estructural, H. Blume
ediciones, Madrid, pp. 7-17.
Garca Delgado, Jos Luis (dir., 1989): Espaa Economa, Madrid: Espasa Calpe
Garca Delgado, Jos Luis (1995): La economa espaola durante el franquismo,
TEMAS para el debate, noviembre.
Garca Delgado, Jos Luis; Cndido Muoz Cidad (1989): La agricultura: cambios
estructurales en los ltimos decenios, en J. L. Garca Delgado (dir., 1989), pp. 119152.
Garca Delgado, Jos Luis; Santiago Roldn; y Juan Muoz (1973): La formacin de
la sociedad capitalista en Espaa, 1914-1970, Madrid.
Garca Salve, Francisco (1981): Por qu somos comunistas. Recuperemos las seas de
identidad del PCE, Madrid: Penthalon ediciones.
Girn de Velasco, Jos Antonio (1951): La libertad del hombre, meta de la revolucin
social espaola (conferencia en el Teatro San Fernando, Sevilla, 3-11-1951), Madrid:
Altamira.
Gmez Mendoza, Antonio (ed., 2000): De mitos y milagros. El Instituto Nacional de
Autarqua (1941-1963). Monografas de Historia Industrial, Ed. U.B.-Fundacin
Duques de Soria.
Gonzlez Mrquez, Felipe (2008): Vuelve la poltica, El Pas, 05/11/2008.
Gonzlez Gonzlez, Manuel Jess (1979): La economa poltica del franquismo
(1940-1970), Madrid, Tecnos.
99
Economa franquista y capitalismo
Gonzlez Gonzlez, Manuel Jess (2002): Impulsos de Espaa hacia Europa.
Perspectivas de cuarenta aos., pp. 119-161.
Gonzlez de Molina, Manuel (1996): Nota preliminar a Naredo (1996), pp. 7-70.
Gonzlez Fernndez, ngeles (2004): La representacin de los intereses
empresariales en el franquismo: los Consejos Provinciales de Empresarios, 1965-1975,
Pasado y Memoria, Revista de Historia Contempornea, n 3, ed. electrnica, 54 pp.
Gual Villalb, Pedro (1939): texto para Universidad de Barcelona: Aspectos y
problemas de la nueva organizacin de Espaa, Barcelona.
Gurin, Daniel (1975): Fascisme et grand capital: sur le fascisme, II, Maspro, Paris.
Guerrero, Diego (1989): Acumulacin de capital, distribucin de la renta y crisis de
rentabilidad en Espaa (1954-1987), Madrid: Universidad Complutense.
Guerrero, Diego (2003): Capitalist competition and the distribution of profits, en A.
Saad-Filho (ed., 2003): Anti-Capitalism: A Marxist Introduction, Londres: Pluto Press,
pp. 73-81.
Guerrero, Diego (2005): La cuestin del monopolio en la tradicin marxista y en
Paul Marlor Sweezy (1910-2004), Economic Analysis Working Papers, 4 (2) (vid.
http://www.journaldatabase.org/journals/211/Economic_Analysis_Working.html,
y
http://www.rebelion.org/docs/25352.pdf).
Guerrero, Diego (2006a): La explotacin. Trabajo y capital en Espaa (1954-2001),
Barcelona: El Viejo Topo.
Guerrero, Diego (2006b): La traicin de clase de la izquierda nacionalista en Espaa,
y su impacto sobre la economa espaola, Barcelona: X Jornadas de Economa Crtica,
marzo.
Guerrero, Diego (2007): Competencia y monopolio en el capitalismo globalizado,
en El futuro imposible del capitalismo (Ensayos en memoria de Jos Mara Vidal Villa),
eds. Javier Martnez Peinado y Ramn Snchez Tabars, Barcelona: Icaria, 2007, pp.
115-148.
Iglesias, Pablo (1889): Nuestro exclusivismo, en El Socialista, n 166, 10-V-1889,
pp. 1-2; citado en Pablo Iglesias. Escritos. I: Reformismo social y lucha de clases, y
otros textos, eds. Santiago Castillo y Manuel Prez Ledesma, Madrid: Ayuso, 1975, p.
190.
Iglesias, Pablo (1923): Servidores de la burguesa, recogido en Iglesias, Pablo,
1976b: Escritos 2. El socialismo en Espaa. Escritos en la prensa socialista y liberal
(1870-1925), Madrid: Ayuso, 1975, pp. 401-403.
iguez, M. (2002): Anarcosindicalismo, en Guerrero (2002, ed.): Lecturas de
economa poltica. Madrid: Sntesis, pp. 203-6.
Kuhn, Richard (2008): The Problem Is Capitalism, Not Just the Banks, Deutscher
Lecture at the reception of the 2007 Deutscher prize for his book Henryk Grossman and
the Recovery of Marxism.
List, Friedrich (1841): Das nationale System der politischen konomie. Mit einer
Einleitung von Heinrich Waentig. 3. Auflage, Jena (Gustav Fischer), 1920 [Sistema
Nacional de Economa Poltica, (con el anexo Esbozos de economa poltica
americana), Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1997].
Lpez Muoz, Arturo y Jos Luis Garca Delgado (1968): Crecimiento y crisis del
capitalismo espaol, Madrid: Edicusa.
Lovelace, Ricardo (1979): La economa espaola hacia el capitalismo desarrollado
(1959-1979), Zona Abierta, 19, pp. 21-36.
Llad Fernndez-Urrutia, Juan (1968): Ms datos para el anlisis de la Banca privada
espaola, Cuadernos para el Dilogo, IX extra, julio, pp. 90-94.
100
Economa franquista y capitalismo
Maddison, Angus (1995): Monitoring the World Economy. 1820-1992, OCDE, Paris,
OECD Development Centre. [La economa mundial, 1820-1992. Anlisis y estadsticas,
OCDE, Pars, 1997.]
Maddison, Angus (2003): The World Economy. Historical Statistics, OCDE, Paris.
Maluquer de Motes, Jordi (2005): Cunto, y cundo, progres la economa espaola
moderna? La Contabilidad Nacional retrospectiva de Prados de la Escosura, en Revista
de Historia Industrial, N. 28. XIV (2), pp. 189-200.
Martn, C.; Rodrguez, L. y Segura, J. (1981): Anlisis comparativo de estructuras
productivas entre Espaa y algunos pases de la CEE, Fundacin del INI, Madrid,
Martn Rodrguez, Manuel (1988): Evolucin de las disparidades regionales: una
perspectiva histrica, en Garca Delgado (dir.) Espaa Economa, Madrid: Espasa
Calpe, pp. 704-43.
Martnez Reverte, Jorge (1976): El rgimen franquista: los lmites de la autonoma
estatal, El Viejo Topo, n 1, extra.
Martnez Ruiz, Elena (2003): EL sector exterior durante la autarqua. Una
reconstruccin de las balanzas de pagos de Espaa (1940-1958) (Edicin revisada),
Estudio n. 43, Estudios de Historia Econmica Banco De Espaa, Banco de Espaa:
Servicio de Estudios.
Martnez Serrano, J. A. y otros (1982): Economa espaola: 1960-1980. Crecimiento
y cambio estructural, H. Blume ediciones, Madrid.
Martnez-Alier, Joan; y Jordi Roca Jusmet (1988): Economa poltica del
corporativismo en el Estado espaol: del franquismo al postfranquismo, Reis, Revista
espaola de investigaciones sociolgicas, 41, pp. 25-62.
Marx, Karl (1847): Los proteccionistas, los librecambistas y la clase obrera, en K.
Marx y F. Engels (1962): Escritos econmicos varios. Editorial Grijalbo, trad. W.
Roces, pp. 321-323.
Marx, Karl (1848): Discurso sobre el problema del librecambio, en K. Marx y F.
Engels (1962): Escritos econmicos varios. Editorial Grijalbo, trad. W. Roces, pp. 324335.
Marx, Karl (1867): El Capital. Crtica de la Economa Poltica. Libro I, Siglo XXI,
Madrid, 1978, 3 volmenes.
Marx, Karl (1894): El Capital. Crtica de la Economa Poltica. Libro III, Siglo XXI,
Madrid, 1978, 3 volmenes.
Marx, Karl; Friedrich Engels (1848): El Manifiesto Comunista, Ayuso, Madrid, 1977
(4 edicin).
Maurn, Joaqun (1930): Los hombres de la Dictadura, Madrid: Cnit.
Mndez, Jos Mara (1963): Agricultura y desarrollo econmico, Madrid: Rialp.
Miguel, Amando de (2003): El final del franquismo: testimonio personal, Madrid:
Marcial Pons Historia.
Miranda Encarnacin, Jos Antonio (2003): El fracaso de la industrializacin
autrquica, en Barciela (ed., 2003), pp. 95-122.
Molinero, Carme; Pere Yss (1990): Los industriales catalanes durante el
Franquismo, Revista de Historia Econmica, VIII (1), pp. 105-129.
Molinero, Carme y Pere Yss (2001): Las condiciones de vida y laborales durante el
primer franquismo. La subsistencia un problema poltico?, Comunicacin a la sesin
plenaria de La Economa del Primer Franquismo (1939-1959), Investigaciones y Tesis,
Portal de la A. H. E., 27 pp.
Moral Santn, Jos Antonio (1981): El cambio de rumbo del capitalismo espaol: de
la autarqua a la liberalizacin, del agrarismo a la industrializacin, en Carballo, R., G.
101
Economa franquista y capitalismo
Temprano, A. y Moral, J. A. (eds.): Crecimiento econmico y crisis estructural en
Espaa (1959-1980), Madrid: Akal, 1981, pp. 67-88.
Morella, Enric (1992): El producto industrial de posguerra: una revisin (19401958), Revista de Historia Econmica-Journal of Iberian and Latin American
Economic History, 10 (1), pp. 125-143.
Morodo, Ral (1973): El 18 Brumario espaol: la Dictadura de Primo de Rivera,
Triunfo, Madrid, septiembre, p. 23.
Morodo, Ral, 1985 (1 ed., 1980): Los orgenes ideolgicos del franquismo: Accin
Espaola, Madrid: Alianza.
Muoz, Juan (1969): El poder de la banca en Espaa, ZYX, Algorta (Vizcaya).
Muoz, Juan; Santiago Roldn y Jos Luis Garca Delgado (1969): La economa
espaola, 1968. Anuario del ao econmico (con la colaboracin de Mara Jess
Alonso, Javier Barn y Javier Landa), Madrid: Cuadernos para el Dilogo.
Muoz, Juan; Roldn, Santiago; Serrano, ngel (1978): La internacionalizacin del
capital en Espaa, Madrid: Edicusa.
Naredo, Jos Manuel (1971): La evolucin de la agricultura en Espaa, Barcelona:
Laia.
Naredo, Jos Manuel (1996): La evolucin de la agricultura en Espaa (1940-1990,
Granada: Universidad de Granada (nota preliminar de Manuel Gonzlez de Molina).
Navarro Rubio, Mariano (1967): La participacin social, Madrid: impreso por Ferreira,
S. A. (Conferencia pronunciada en la Casa de la Cultura, de Mlaga, con motivo de la
XXVI Semana Social de Espaa, el 7 de abril de 1967).
Olariaga, Luis de (1933): Espaa y la situacin econmica del mundo (conferencia
pronunciada en el saln de actos de la Cmara de Comercio de Madrid el da 3 de junio
de 1933), Economa Espaola, n 6, ao I, junio.
Olariaga, Luis de (1934): Orientaciones para la reconstruccin econmica de
Espaa, Economa Espaola, n 13, ao II, enero.
Olariaga, Luis de (1992): Escritos de reforma. Antologa de Luis Olariaga Pujana
(edicin e introduccin de Juan Velarde Fuertes), Madrid: Antoni Bosch, en coed. con
ICI, IEF y Sociedad Estatal Quinto Centenario
Oltra, Benjamn: Recensin del libro de Antonio Ramos Oliveira: La unidad nacional
y los nacionalismos espaoles, Mxico: Grijalbo, 1970. En Papers: revista de
Sociologa, Universitat Autnoma de Barcelona, 14, 1980.
Parejo, A. (2004): Andaluca en la industrializacin de las regiones espaolas (finales
del siglo xviii-finales del siglo xx), en M. Gonzlez de Molina y A. Parejo, eds., 2004:
La historia de Andaluca a debate. III. Industrializacin y desindustrializacin de
Andaluca. Barcelona: Anthropos/Diputacin Provincial de Granada, pp. 37-58.
Pastor, Manuel (1975): Los orgenes del fascismo en Espaa, Madrid: Tcar
ediciones.
Payne, Stanley G.: El fascismo. Madrid: Alianza Editorial, 1989.
Perpi, Romn (1952): De estructura econmica, Economa Hispana, Madrid, Rialp.
Poulantzas, N. (1970): Fascisme et Dictadure. La III e International face au Fascisme,
Ed. Franaise Maspro, Pars; 1 ed.) [Fascismo y dictadura. Madrid: Siglo XXI].
Prados Arrarte, Jess (1967): La Banca, gran cabeza de turco, Madrid, 26-xii1967, p. 6.
Prados Arrarte, Jess (1968): La Banca a la luz de Cuadernos para el Dilogo,
Cuadernos para el Dilogo, IX extra, julio, pp. 95-99.
Prados de la Escosura, Leandro (2003): El progreso econmico de Espaa (18502000), Bilbao: Fundacin BBVA.
Preston, Paul (1994), Franco, Caudillo de Espaa. Barcelona: Grijalbo.
102
Economa franquista y capitalismo
Ramos Oliveira, Antonio (1970): La unidad nacional y los nacionalismos espaoles,
Mxico: Grijalbo, 1970.
Riquer, Borja de (1997): El ltimo Camb, 1936-1947, Barcelona: Grijalbo.
Robert, Antonio (1943): Un problema nacional; la industrializacin necesaria,
Madrid.
Roldn, Santiago; Juan Muoz; ngel Serrano (1977): Qu es el capitalismo espaol?,
Barcelona: La Gaya Ciencia.
Romn, Manuel (1970): The Limits of Economic Growth in Spain (Spanish Economy in
the Sixties), Praeger Publishers [Los lmites del crecimiento econmico en Espaa: 19591967, Ayuso, Madrid, 1972].
Romn, Manuel (2002): Heterodox views of finance and cycles in the Spanish
economy. Aldershot: Ashgate.
Ros Hombravella, Jacinto (1977): La economa franquista, Barcelona: La Gaya
Ciencia.
Ros Hombravella, Jacinto (1979): La poltica econmica espaola (1959-1973),
Madrid: Blume.
Snchez Soler, Mariano (2001): Ricos por la patria, Barcelona: Plaza y Jans.
Sard, Juan (1970): El Banco de Espaa (1931-1962), en El Banco de Espaa. Una
historia econmica, Madrid, pp. 419-479.
Saz, Ismael (1999): El primer franquismo, en Juan C. Gay Armenteros, ed., ItaliaEspaa. Viejos y nuevos problemas histricos, Ayer, n 36, 1999, pp. 201-221.
Schwartz, Pedro (1998): Nuevos Ensayos Liberales, Madrid: Espasa.
Schwartz, Pedro (2008): Confianza, diario ABC, 8-10-2008.
Segura, Julio (1980): Cambios en la estructura interindustrial de la economa 19621975, Simposium internacional sobre la poltica industrial en la dcada de los 80,
MINER. OCDE, Madrid
Segura, Julio (1992): La industria espaola y la competitividad, Madrid: Espasa-Calpe.
Serrano Sanz, J. M. (1997): Sector exterior y desarrollo en la economa espaola
contempornea, Papeles de Economa Espaola, 73, pp. 308-335.
Serrano Sanz, J. M. (2001a): Economa y controversias de poltica econmica a finales
del XIX, en Fuentes Quintana, E. (Dir., 2001). Las crticas a la economa clsica
(Economa y Economistas espaoles, n 5), Barcelona: Galaxia Gutemberg/Crculo de
Lectores, pp. 155-196.
Serrano Sanz, J. M. (2001b): Las modestas realizaciones de la nueva poltica
intervencionista de la Restauracin, en Fuentes Quintana, E. (Dir., 2001). Las crticas a
la economa clsica (Economa y Economistas espaoles, n 5), Barcelona: Galaxia
Gutemberg/Crculo de Lectores5, pp. 197-238.
Shaikh, Anwar (2009): Teora del comercio internacional, Madrid: Maia.
Sols, Jos (1955): Nuestro sindicalismo, Madrid: Servicio Nacional de Informacin y
Publicaciones Sindicales (Coleccin Unidad).
Sudri, Carles (2003): Recensin de Snchez Recio, Glicerio y Tascn Fernndez,
Julio (eds.), Los empresarios de Franco. Poltica y economa en Espaa, 1936-1957,
Barcelona: Crtica, 2003.
Sweezy, Paul M. (1942): The Theory of Capitalist Development. Principles of
Marxian Political Economy, Oxford University Press, New York [Teora del desarrollo
capitalista, Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1945].
Tamames, Ramn (1974): Estructura econmica de Espaa, t. III, Madrid: Guadiana,
7 ed.
Tamames, Ramn (1977): La oligarqua financiera en Espaa, Planeta, Barcelona.
103
Economa franquista y capitalismo
Tamames, Ramn (1996), La economa espaola: de la transicin a la unin
monetaria, Madrid: Temas de Hoy.
Tamames, Ramn (2005): La autarqua espaola y las rmoras para el crecimiento
econmico posterior, Informacin Comercial Espaola, Noviembre, n 826, pp. 13-24.
Tascn, Julio (2001): International Capital before capital internationalization in
Spain, 1936-1959, Center for European Studies Working Paper n 79.
Tbar Hurtado, Javier (2005): Contrarrevolucin y poder agrario en el franquismo.
Rupturas y continuidades. La provincia de Barcelona (1939-1945), Tesis Doctoral,
Universidad Autnoma de Barcelona.
Tena, Antonio (2006): Sector exterior, en Carreras y Tafunell (coords.) (2006), cap.
8.
Termes Carrer, Rafael (1986): El poder creador del riesgo, Madrid: Unin Editorial.
Torres, Manuel de (1975): La economa espaola en 1958, en Trece economistas
espaoles ante la economa espaola, ED. Jacint Ros Hombravella, Barcelona: OikosTau, 1975.
Torres del Moral, Antonio (1986): Constitucionalismo histrico espaol, Madrid:
tomo ediciones.
Tortella, Gabriel (1995): El desarrollo de la Espaa contempornea. Historia
econmica de los siglos XIX y XX. Madrid: Alianza, 2006.
Tusell, Javier (1999): La Espaa de Franco, Madrid: Historia 16.
Uriel, E., Molto, M. L. y Cucarella, V. (2000): Contabilidad nacional de Espaa.
Series enlazadas 1954-1997 (CNEe-86), Bilbao: Fundacin BBV.
Vallejo Pousada, Rafael (2002): Economa y Hacienda Pblica durante los aos del
desarrollismo, 1959-1975, Hacienda pblica espaola, n 2002, pp. 191-228.
Vandells, Jos Antonio (1936): El porvenir del cambio de la peseta, Barcelona:
Orbis, Biblioteca de Economa espaola, 1974.
Varela, Manuel (1990): El Plan de Estabilizacin que yo recuerdo, Informacin
Comercial Espaola, 676-677. t. I, pp. 41-55.
Vzquez Montalbn, Manuel (1988): Sobre la memoria de la oposicin
antifranquista, El Pas, 26-x-1988.
Velarde, Juan (1952a): Despus de una encrucijada, en El nacionalsindicalismo
cuarenta aos despus, Madrid: Editora Nacional, 1972, pp. 237-249.
Velarde, Juan (1952b): Socialismo o liberalismo?, en El nacionalsindicalismo
cuarenta aos despus, Madrid: Editora Nacional, 1972, pp. 217-225.
Velarde, Juan (1953): Distribucin y sistema econmico, en El nacionalsindicalismo
cuarenta aos despus, Madrid: Editora Nacional, 1972, pp. 271-276.
Velarde, Juan (1955a): Crimen y castigo del mundo occidental?, en El
nacionalsindicalismo cuarenta aos despus, Madrid: Editora Nacional, 1972, pp. 227236.
Velarde, Juan (1955b): Sindicalismo y economa, en El nacionalsindicalismo
cuarenta aos despus, Madrid: Editora Nacional, 1972, pp. 285-293.
Velarde, Juan (1956a): Eliminacin de convidados, en El nacionalsindicalismo
cuarenta aos despus, Madrid: Editora Nacional, 1972, pp. 251-257.
Velarde, Juan (1956b): El 29 de octubre y la economa, en El nacionalsindicalismo
cuarenta aos despus, Madrid: Editora Nacional, 1972, pp. 259-263.
Velarde, Juan (1992): Introduccin, en Olariaga (1992), pp. ix-lii.
Velarde, Juan (2001): Informes y Perspectivas: la Economa Espaola en el siglo
XX, Estudios Econmicos de Desarrollo Internacional. AEEADE. Vol. 1, nm. 1.
Velarde, Juan (2002): Entrevista con Carlos Humanes y Rafael Alba para la Revista
Bolsa de Madrid (Con nombre propio), octubre 2002.
104
Economa franquista y capitalismo
Vidal Villa, Jos Mara (1976): El franquismo y la economa, El Viejo Topo, n 1,
extra.
Vilar, Pierre (1978): Historia de Espaa, trad. Manuel Tun de Lara y Jess Suso
Soria, 6 ed., renovada y puesta al da, Barcelona: Crtica.
269376 = 202 + 29 figs = 217 pp
105
También podría gustarte
- La Crítica Frente Al Enigmático Título Del Libro de Los GatosDocumento9 páginasLa Crítica Frente Al Enigmático Título Del Libro de Los GatosAn LehnsherrAún no hay calificaciones
- Fuentes Miguel Angel - Las Virtudes CardinalesDocumento283 páginasFuentes Miguel Angel - Las Virtudes CardinalesFrancisco González GómezAún no hay calificaciones
- Bases de Un Programa de Fomento para ColombiaDocumento24 páginasBases de Un Programa de Fomento para ColombiaJuan BalcazarAún no hay calificaciones
- Diario de Un Preso Político Chileno Haroldo QuinterosDocumento42 páginasDiario de Un Preso Político Chileno Haroldo QuinterosyankohaldirAún no hay calificaciones
- Contra El Enemigo ComúnDocumento7 páginasContra El Enemigo ComúnPloop Diseño Grafico Comunicación VisualAún no hay calificaciones
- 52 - La Filosofia Politica de Danilo Castellano o La Inteligencia Del Bien Comun PDFDocumento39 páginas52 - La Filosofia Politica de Danilo Castellano o La Inteligencia Del Bien Comun PDFApuntes y trabajos universidadAún no hay calificaciones
- Critica Del Programa de Gotha PDFDocumento39 páginasCritica Del Programa de Gotha PDFpablogutierrezvAún no hay calificaciones
- La Idea Del Comunismo Alain BadiouDocumento8 páginasLa Idea Del Comunismo Alain BadiouCristian Mauricio Londoño AristizábalAún no hay calificaciones
- Autobiografía y TeoríaDocumento10 páginasAutobiografía y TeoríaMiguel Ángel Pérez VargasAún no hay calificaciones
- Islam - Civilización y Sociedad - Paul BaltaDocumento5 páginasIslam - Civilización y Sociedad - Paul BaltagimnasiayesgrimaAún no hay calificaciones
- Carl FriedrichDocumento5 páginasCarl Friedrichricardo pascualAún no hay calificaciones
- Kant y Sus Convidados ArtículoDocumento13 páginasKant y Sus Convidados Artículolabm00911Aún no hay calificaciones
- Nick Bostrom. Una Historia PosthumanistaDocumento35 páginasNick Bostrom. Una Historia PosthumanistaFrancisco HerreríasAún no hay calificaciones
- Urbinati - El Fenómeno Populista (2013)Documento22 páginasUrbinati - El Fenómeno Populista (2013)andres ospina100% (1)
- Tema 6. La Etapa Final Del Franquismo, 1959-1975Documento28 páginasTema 6. La Etapa Final Del Franquismo, 1959-1975antonioAún no hay calificaciones
- Mark Lila - Isaiah Berlin Contra La CorrienteDocumento5 páginasMark Lila - Isaiah Berlin Contra La CorrienteMatias GonzalezAún no hay calificaciones
- Nietzsche para Tiempos de DesamparoDocumento8 páginasNietzsche para Tiempos de Desamparoehb_caliAún no hay calificaciones
- Romano AlquatiDocumento52 páginasRomano AlquatiAntonio OlivaAún no hay calificaciones
- El Mesías de EstocolmoDocumento3 páginasEl Mesías de EstocolmoErramuntxo BidaurrazagaAún no hay calificaciones
- NO PODRÉIS PARARNOS. La Lucha Anarquista Revolucionaria en ItaliaDocumento386 páginasNO PODRÉIS PARARNOS. La Lucha Anarquista Revolucionaria en ItaliaChristian AlfonsoAún no hay calificaciones
- Diego Guerrero. - Manual de Economia Politica (Parte I) 2002 PDFDocumento387 páginasDiego Guerrero. - Manual de Economia Politica (Parte I) 2002 PDFEneko Arista Biurrun100% (3)
- Leo Strauss PDFDocumento3 páginasLeo Strauss PDFganzichAún no hay calificaciones
- Antonio Marichalar - Jame Joyce en Su LaberintoDocumento14 páginasAntonio Marichalar - Jame Joyce en Su LaberintoLore BuchnerAún no hay calificaciones
- 1941 El Concepto de Imperio en El Derecho Internacional PDFDocumento20 páginas1941 El Concepto de Imperio en El Derecho Internacional PDFJuan Pablo SerraAún no hay calificaciones
- La Gran InvensionDocumento6 páginasLa Gran InvensionASSDJNAFAún no hay calificaciones
- BASILISCO. Entrevista A José Ferrater MoraDocumento7 páginasBASILISCO. Entrevista A José Ferrater MoraErnesto CastroAún no hay calificaciones
- Eltit y Spivak. Dos Visiones de La SubalternidadDocumento6 páginasEltit y Spivak. Dos Visiones de La SubalternidadPedro Luis SanchezAún no hay calificaciones
- La Izquierda Posmoderna y Su Afinidad NeoliberalDocumento4 páginasLa Izquierda Posmoderna y Su Afinidad Neoliberalpeio_vds5048Aún no hay calificaciones
- Reig Tapia, Alberto - Violencia y Terror (28422) (r1.0)Documento90 páginasReig Tapia, Alberto - Violencia y Terror (28422) (r1.0)Vte VteggsaAún no hay calificaciones
- CASTORIADIS, Cornelius - Sobre El Contenido Del Socialismo.Documento9 páginasCASTORIADIS, Cornelius - Sobre El Contenido Del Socialismo.diettervonAún no hay calificaciones
- 7 P. Grimal - La Formación Del Imperio Romano. El Mundo Mediterráneo en La Edad Antigua III PDFDocumento366 páginas7 P. Grimal - La Formación Del Imperio Romano. El Mundo Mediterráneo en La Edad Antigua III PDFAna Lucía PereiraAún no hay calificaciones
- El Estado y La Revolucion LeninDocumento90 páginasEl Estado y La Revolucion LeninPatricio Emiliano Vega GómezAún no hay calificaciones
- Aristoteles Heller y ArendtDocumento8 páginasAristoteles Heller y ArendtJavier CalvoAún no hay calificaciones
- Arte de Ingenio y Agudeza y Arte de IngenioDocumento18 páginasArte de Ingenio y Agudeza y Arte de IngenioJoaquín Jiménez BarreraAún no hay calificaciones
- URBINATI El Fenómeno PopulistaDocumento25 páginasURBINATI El Fenómeno PopulistaGuido Gimenez Lopez100% (2)
- EAGLETON Terry Tenia Razon MarxDocumento12 páginasEAGLETON Terry Tenia Razon MarxSieraden Van de Zee100% (1)
- Simone Weil - Escritos Políticos RTF BIENDocumento20 páginasSimone Weil - Escritos Políticos RTF BIENLuis Bienvenido PastorAún no hay calificaciones
- Carl Schmitt - La Teoría Política Del Mito (1923)Documento8 páginasCarl Schmitt - La Teoría Política Del Mito (1923)Anonymous 8CNcVVMDAún no hay calificaciones
- Arbil, Nº120 El - Principio Aristocrático" de Ángel López-AmoDocumento4 páginasArbil, Nº120 El - Principio Aristocrático" de Ángel López-AmoH�CTOR ALEJANDRO SALAS GUZM�NAún no hay calificaciones
- Chomsky Sintatica y Semantica Entero OcrDocumento128 páginasChomsky Sintatica y Semantica Entero OcrsilaumaltaAún no hay calificaciones
- Karl Marx, Jaime Vergara - La Ideología Alemana (I) y Otros Escritos Filosóficos-Losada (2010) PDFDocumento211 páginasKarl Marx, Jaime Vergara - La Ideología Alemana (I) y Otros Escritos Filosóficos-Losada (2010) PDFDavid F. A.Aún no hay calificaciones
- Pollock Sobre El Capitalismo de EstadoDocumento126 páginasPollock Sobre El Capitalismo de EstadoGogaAún no hay calificaciones
- El Viejo Topo, Nº 221, Junio 2006Documento89 páginasEl Viejo Topo, Nº 221, Junio 2006rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- Sostiene Pereira Una Sinfonía Literaria de Antonio TabucchiDocumento3 páginasSostiene Pereira Una Sinfonía Literaria de Antonio TabucchiVictor AhumadaAún no hay calificaciones
- La Ética de La Argumentación - Hans-Hermann HoppeDocumento32 páginasLa Ética de La Argumentación - Hans-Hermann HoppeAcracia AncapAún no hay calificaciones
- La Crisis Del Sistema Monetario Internacional - Ernest MandelDocumento8 páginasLa Crisis Del Sistema Monetario Internacional - Ernest MandelAdriana Veroes VivasAún no hay calificaciones
- Disertaciones Sobre La Historia de La Republica Mexicana Tomo 1 Lucas AlamanDocumento579 páginasDisertaciones Sobre La Historia de La Republica Mexicana Tomo 1 Lucas AlamanJaime He100% (2)
- WALTER BENJAMIN Fragmento Teológico PolíticoDocumento2 páginasWALTER BENJAMIN Fragmento Teológico PolíticoMartín Aulestia CaleroAún no hay calificaciones
- Bernhard Rust-La Educacion en El Tercer ReichDocumento12 páginasBernhard Rust-La Educacion en El Tercer ReichPablo FactumAún no hay calificaciones
- David Viñas Un Dios CotidianoDocumento27 páginasDavid Viñas Un Dios Cotidianocristinaban1Aún no hay calificaciones
- El Totalitarismo DemocraticoDocumento34 páginasEl Totalitarismo DemocraticoSEBALD77Aún no hay calificaciones
- Gustavo Bueno y El Materialismo FilosoficoDocumento4 páginasGustavo Bueno y El Materialismo FilosoficoTravis WiseAún no hay calificaciones
- Filosofia Del Derecho ResumenDocumento13 páginasFilosofia Del Derecho ResumenErik Hernandez GomezAún no hay calificaciones
- Programa FLenguajeDocumento13 páginasPrograma FLenguajeAlternativa RedesAún no hay calificaciones
- KuschDocumento10 páginasKuschjsilva_274Aún no hay calificaciones
- La Crisis de La Democracia y La Leccion de Los ClasicosDocumento21 páginasLa Crisis de La Democracia y La Leccion de Los ClasicosFelipe AlvaradoAún no hay calificaciones
- "A la lucha he venido": La campaña electoral de 1930 en ColombiaDe Everand"A la lucha he venido": La campaña electoral de 1930 en ColombiaAún no hay calificaciones
- Ciudadanía y legitimidad democrática en América LatinaDe EverandCiudadanía y legitimidad democrática en América LatinaAún no hay calificaciones
- El Sistema de Crédito Social chino: Vigilancia, paternalismo y autoritarismoDe EverandEl Sistema de Crédito Social chino: Vigilancia, paternalismo y autoritarismoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Volver a las fuentes: Apuntes para una historia y sociología en perspectiva nacionalDe EverandVolver a las fuentes: Apuntes para una historia y sociología en perspectiva nacionalAún no hay calificaciones
- Ya no lavan platos: Diez investigaciones científicas argentinas de los últimos añosDe EverandYa no lavan platos: Diez investigaciones científicas argentinas de los últimos añosAún no hay calificaciones
- Paez Casa Diego S 257Documento8 páginasPaez Casa Diego S 257cottard2013Aún no hay calificaciones
- PGE 2010 ArticuladoDocumento253 páginasPGE 2010 Articuladocottard2013Aún no hay calificaciones
- FranciscoJavierQuesada AcreedoresdeudoresDocumento23 páginasFranciscoJavierQuesada AcreedoresdeudoresEden RubioAún no hay calificaciones
- Redondismo y Literatura CentroeuropeaDocumento17 páginasRedondismo y Literatura Centroeuropeacottard2013Aún no hay calificaciones
- Clase1Documento58 páginasClase1cottard2013Aún no hay calificaciones
- Manual BQ Aquaris 4.0.4Documento69 páginasManual BQ Aquaris 4.0.4Yamila López GuerraAún no hay calificaciones
- Dialnet LasTeoriasDeLaRegulacionYPrivatizacionDeLosServici 3731126Documento18 páginasDialnet LasTeoriasDeLaRegulacionYPrivatizacionDeLosServici 3731126Diana GiraoAún no hay calificaciones
- Taller SocialesDocumento16 páginasTaller SocialesAlexandra LoretoAún no hay calificaciones
- Apunts II GMDocumento22 páginasApunts II GMMURTRA 99Aún no hay calificaciones
- Heart FieldDocumento108 páginasHeart FieldTavo Astuet100% (1)
- Ticio Escobar La Irrepetible ApariciónDocumento29 páginasTicio Escobar La Irrepetible ApariciónRox Gómez TapiaAún no hay calificaciones
- Las Huellas de La Politica PDFDocumento355 páginasLas Huellas de La Politica PDFFrancoAún no hay calificaciones
- 50 Partidos e IdeologiasDocumento109 páginas50 Partidos e IdeologiascarlosjohnnyAún no hay calificaciones
- Ssesion 13 - 4° HnsDocumento9 páginasSsesion 13 - 4° HnsWensley Ayay ChombaAún no hay calificaciones
- Doctrinas PolíticasDocumento5 páginasDoctrinas PolíticasDaniel RodriguezAún no hay calificaciones
- 1er Simulacro Tipo Admision1Documento8 páginas1er Simulacro Tipo Admision1Michell Temoche Cherres100% (2)
- Fascismo ItalianoDocumento20 páginasFascismo Italianoav780097Aún no hay calificaciones
- Prueba 1 - Cuadernillo de Fuentes - 4to HistoriaDocumento12 páginasPrueba 1 - Cuadernillo de Fuentes - 4to HistoriaSergio Valentino Chirinos EgusquizaAún no hay calificaciones
- Prueba BICENTENARIO HISTORIA 2DO MEDIO (ADECUADA)Documento13 páginasPrueba BICENTENARIO HISTORIA 2DO MEDIO (ADECUADA)alejandro lagosAún no hay calificaciones
- Eric Hobsbawm Y La Historia Crítica Del Siglo XX - Marisa GallegoDocumento132 páginasEric Hobsbawm Y La Historia Crítica Del Siglo XX - Marisa GallegoSpartakku100% (12)
- Tesis de PulacayoDocumento7 páginasTesis de PulacayoLeinad IgnacioAún no hay calificaciones
- Revolución Burguesa, Semifeudalidad y Colonialismo. Raíces Históricas Del Atraso y La Crisis de EspañaDocumento281 páginasRevolución Burguesa, Semifeudalidad y Colonialismo. Raíces Históricas Del Atraso y La Crisis de EspañaPelusillaNietzscheana100% (2)
- La Guerra Civil en España/ Revolución y Contrarrevolución, Felix Morrow, 1937.Documento100 páginasLa Guerra Civil en España/ Revolución y Contrarrevolución, Felix Morrow, 1937.estilo-animalAún no hay calificaciones
- Instituto de Profesores ArtigasDocumento10 páginasInstituto de Profesores Artigasjoaco46Aún no hay calificaciones
- Fascismo Power PointDocumento11 páginasFascismo Power PointfannylokaAún no hay calificaciones
- NacionalismoDocumento13 páginasNacionalismoAnabel YusteAún no hay calificaciones
- Educación en El FranquismoDocumento10 páginasEducación en El FranquismoBitor EgíoAún no hay calificaciones
- Jean-Luc Nancy Tal Vez La Democracia Sea Una MímesisDocumento28 páginasJean-Luc Nancy Tal Vez La Democracia Sea Una Mímesiscamogo100% (1)
- AdornoDocumento6 páginasAdornoLuciana Rodriguez RobainaAún no hay calificaciones
- Tema 17. - La Dictadura FranquistaDocumento8 páginasTema 17. - La Dictadura FranquistaEufrasioAún no hay calificaciones
- Tercer MilitarismoDocumento32 páginasTercer MilitarismoFRANKI RUIZ FIGUEROAAún no hay calificaciones
- Más Allá Del Tercer MundoDocumento4 páginasMás Allá Del Tercer Mundoharold mateus eraso ibarraAún no hay calificaciones
- Doctrinas TotalitariasDocumento9 páginasDoctrinas TotalitariasEnoc ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Arquitectura Del PoderDocumento7 páginasArquitectura Del PoderDaniel CuevasAún no hay calificaciones
- Articulo 52 Mario MurilloDocumento15 páginasArticulo 52 Mario MurilloTomas Fernandez TejerinaAún no hay calificaciones