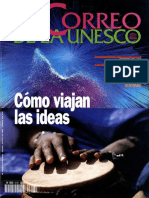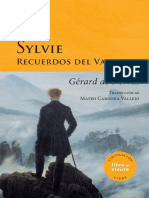Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Revista Internacional de Ciencias Sociales
Revista Internacional de Ciencias Sociales
Cargado por
PaolaCastilloDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Revista Internacional de Ciencias Sociales
Revista Internacional de Ciencias Sociales
Cargado por
PaolaCastilloCopyright:
Formatos disponibles
\
Revi st a i n t e r n a c i o n u 9
de ciencias
sociales Marzo 1994 139
Bal ance actual
de la sociologa I
Nei l J . Smelser
Karl M. van Meter
Mattei Dogan
Saskia Sassen
Michael Schudson
T.K. Oommen
Valentine M. Moghadam
Don Edgar y Helen Glezer
Editorial
Resmenes
Teoras sociolgicas
Metodologa sociolgica
Disgregacin de las ciencias sociales
y recomposicin de las especialidades
El complejo urbano en una economa mundial
L a cultura y l a integracin de las sociedades
nacionales
Raza, etnicidad y clase: anlisis de las
interrelaciones
L a mujer en l a sociedad
L a familia y l a intimidad. Las carreras
familiares y l a reconstruccin de l a vida privada
Servicios profesionales y documentales
Calendario de reuniones internacionales
Libros recibidos
Publicaciones de l a UNESCO
Nmeros aparecidos
3
5
9
25
37
55
79
101
115
139
163
167
169
173
El presente nmero de RICS, y tambin el que
l e seguir (Nm. 140, junio 1994), se hallan
consagrados a hacer balance de la sociologa
hoy. Los artculos de estos dos nmeros han
sido inicialmente redactados en ocasin de la
preparacin del primer volumen de una serie,
que ser publicada por UNESCO en 1994, en
colaboracin con Blackwell Publishers, bajo el
ttulo genrico de Ciencias sociales contem-
porneas. Estas obras que aparecern al rit-
mo de un volumen por ao desde una perspec-
tiva internacional, darn cuenta del estado de
la investigacin y de las principales tendencias
y estudios en las distintas disciplinas de las
ciencias sociales.
El mtodo que hemos adoptado para la
elaboracin de estos volmenes consiste en
escoger como autor a un investigador de re-
nombre y rodearlo de un equipo internacional
de especialistas de alto nivel, trabajando en los
diferentes dominios de la disciplina. Estos es-
pecialistas envan sus textos al autor, que es
libre de retomarlos en parte, o de utilizarlos
como fuentes informativas a partir de la re-
daccin del volumen y que estn, por otra
parte, publicados i n extenso y firmados por l
en la RICS.
Hemos escogido iniciar esta serie con la
sociologa. Los volmenes que l e seguirn,
preparados siguiendo el mismo mtodo, trata-
rn de la ciencia poltica, de las ciencias eco-
nmicas, la antropologa, la psicologa, la geo-
grafa, la demografa, la historia, las relaciones
internacionales, la lingstica, la estadstica y
las ciencias empresariales. El autor del presen-
te volumen sobre sociologa es Nei l J. Smelser,
de la Universidad de California en Berkeley.
Es uno de los ms prestigiosos nombres de la
sociologa contempornea, Vicepresidente de
la Asociacin Internacional de Sociologa y
responsable de los programas del XIII Congre-
so Mundial de Sociologa (Bielefeld, julio de
1994). Tambin nos ha parecido particular-
mente bien situado para redactar esta obra.
Los colaboradores que l e rodean, y cuyos ar-
tculos aparecen en la Revista, son igualmente
renombrados socilogos. Sus excelentes con-
tribuciones han ayudado a Nei l J. Smelser a
hacer un balance realmente internacional y
nosotros celebramos la aparicin de sus textos
en la Revista. Tambin hemos incluido en este
nmero un artculo de Mattei Dogan, fuera del
proyecto en que fueron concebidas las otras
contribuciones, dado su gran inters y comple-
mentariedad con los otros textos. La decisin
de empezar la serie Ciencias sociales contem-
porneas por la disciplina de la sociologa no
es, por supuesto, el reflejo de un cierto socio-
logismo, de inspiracin comtiana, es decir, de
la idea que la sociologa se encuentra situada
en la cima de una jerarqua de disciplinas
(como se sabe, Auguste Comte, seguido por
Emile Durkheim, vea en la sociologa, a la
cual l haba dado nombre, la coronacin del
sistema de las ciencias en su conjunto). Slo
cabe decir que, si n compartir en absoluto el
imperialismo que Auguste Comte ambiciona-
ba para esta disciplina, pensamos, segn la
opinin de Anthony Giddens, uno de los prin-
cipales tericos de la sociologa contempor-
nea, que la sociologa juega un papel clave en
la cultura intelectual moderna y ocupa un lu-
gar central entre las ciencias sociales. Por
esta razn, nos ha parecido apropiado inaugu-
rar la nueva serie de la UNESCO con esta dis-
ciplina. A.K.
RICS 139/Marzo 1994
Editorial
4
1. Anthony Giddens. Sociologv. Cambridge. U.K., Polity Press. 1984. P. 1
Resmenes
Teoras sociolgicas
Nei l J. Smelser
Esta resea de la teora sociolgica contempo-
rnea empieza con un anlisis del peso de la
teora en la materia. Se examina sobre todo las
relaciones entre la historia de la teora y los
sistemas tericos, los planos de formalizacin
de la teora, los usos y utilidad de la teora
sociolgica y la cuestin de la acumulacin
cientfica de la teora, trazndose luego un
mapa general de las teoras sociolgicas. L a
divisin principal corresponde a las teoras
macrosociolgicas y microsociolgicas y, den-
tro de cada una de ellas, se indican los princi-
pales subtipos y su interrelacin. Al mismo
tiempo, el trazado del mapa indica algunos de
los principales debates en la teora contempo-
rnea, por ejemplo, integracin y conflicto,
positivismo y fenomenologa y macro y micro-
sociologa. Al final del captulo aparecen algu-
nas preguntas crticas que hay que hacer para
poder comprender y criticar adecuadamente
una teora.
Metodologa sociolgica
Karl M. van Meter
La sociologa evoluciona por el avance conjun-
to tanto de la teora como de la metodologa.
La diversidad de sus mtodos tericos encuen-
tra eco en la diversidad de sus metodologas.
La distincin. entre metodologas ttcuantitati-
vas y metodologas cualitativas ha perdido
pertinencia o ha desaparecido por completo.
Tal vez sea ms constructivo distinguir entre
metodologa ascendente y descendente,
si n perder de vista en todo caso que ambas son
complementarias y pueden ser combinadas en
un proyecto de investigacin. Todas las meto-
dologas tienen un carcter no universal)),
por ms que cada una de ellas tenga sumbito
especial de competencia y pertinencia. E l an-
l i si s multimtodo es til para obtener resulta-
dos estables y abrir cauces de comunicacin
entre subdisciplinas. Se presenta un procedi-
miento general de investigacin sociolgica en
cuatro elementos clsicos, a los cuales se
aaden dos pasos fundamentales que a menu-
do quedan implcitos, la transformacin ini-
cial y la transformacin final de la informa-
cin durante el procedicimiento de investiga-
cin.
-
Disgregacin de las ciencias
sociales y recomposicin
de las especialidades
Mattei Dogan
El proceso de las ciencias sociales da lugar a
una especializacin creciente, que conlleva
una fragmentacin de las disciplinas formales.
Las especialidades se recombinan creando
nuevos sectores hbridos. Como no se trata de
disciplinas completas que se entrecruzan, la
nocin de interdisciplinariedad resulta enga-
osa. Las innovaciones cientficas se producen
con mayor frecuencia en las intersecciones en-
tre las especialidades y, por consiguiente, la
nocin de paradigma, vlida para las ciencias
naturales, no parece adecuada para las cien-
cias sociales. En el presente trabajo se describe
este proceso para cinco disciplinas clsicas: la
historia, la geografa, la ciencia poltica, la so-
RICS 139/Marzo 1994
Resmenes 6
ciologa y la ciencia econmica. Las ciencias
sociales tienen una progenie mestiza. Se esta-
blece as una red variada y compleja de nuevos
sectores mixtos, que desfiguran por completo
el viejo mapamundi de las ciencias formales.
El complejo urbano
en una economa mundial
Saskia Sassen
El presente artculo se refiere fundamental-
mente a las grandes y nuevas tendencias que
existen en la actualidad, especialmente en las
consecuencias urbanas de la mundializacin
de la economa. En la primera seccin se exa-
minan las nuevas desigualdades interurbanas,
particularmente la cuestin de la primaca y
los efectos de las nuevas y grandes tendencias
econmicas en los llamados sistemas urbanos
equilibrados. En la segunda seccin se exami-
nan con mayor detalle las desigualdades que
aparecen ante el sistema urbano que est sur-
giendo en el mundo. Se est desarrollando con
rapidez una corriente de investigacin segn la
cual nos hallamos ante los elementos de una
jerarqua mundial entre ciudades que funcio-
nan como lugares de produccin y mercados
para el capital mundial. L a tercera parte se
centra en las nuevas formas urbanas y alinea-
ciones sociales correspondientes. Se plantean
los interrogantes de s i estamos en presencia de
patrones en los que el concepto de ciudad,
utilizado en el sentido convencional, no es
adecuado para el estudio de lo que est ocu-
rriendo en las grandes y nuevas regiones urba-
nas, desde las nuevas ciudades del tercer mun-
do hasta l a nueva red regional de ndulos
internacionalizados que constituyen la base es-
pacial de muchas ciudades planetarias. y de s i
las nuevas alineaciones sociales dentro de las
ciudades constituyen una transformacin me-
ramente cuantitativa o tambin cualitativa.
La cultura y la integracin
de las sociedades nacionales
Michael Schudson
En la nacin Estado, el hecho de compartir un
idioma, unos smbolos, unos ritos y una histo-
ria no es condicin suficiente para la integra-
cin social; incluso con todo ello, los l mites o
la identidad de una sociedad nacional apenas
pueden distinguirse de sus caractersticas cul-
turales. L a nacin Estado es una comunidad
imaginada debido en parte a que las elites
nacionalizadoras y los gobiernos nacionales
han empleado conscientemente la poltica lin-
gstica, la educacin formal, los ritos colecti-
vos y los medios de comunicacin de masas
para asegurarse la lealtad de los ciudadanos.
Pero la cultura puede ser subintegradora, vin-
culando a la poblacin a una subcomunidad
cuyas lealtades quizs sean incompatibles con
las del Estado, o sobreintegradora, uniendo a
poblaciones de Estados distintos. Adems, los
mismos mecanismos culturales que utiliza el
Estado para reclamar la adhesin de los ciuda-
danos pueden ser objeto de resistencia o de
subversin: la cultura puede provocar tanto
conflictos como consensos.
Raza, etnicidad y clase:
anlisis de l as interrelaciones
T.K. Oommen
La raza es una categora biolgica, mientras
que el racismo es una forma de opresin basa-
da en la creencia de que algunas razas son
inferiores a otras. L a etnicidad se considera
cada vez ms como un concepto positivo, si-
nnimo de identidad cultural y es vista con
buenos ojos; si n embargo, la discriminacin
basada en diferencias culturales persiste. Para
corregir este desequilibrio conceptual, cabe
usar pares de trminos (racismo/raza y etnicis-
mo/etnia) para referirse a las dimensiones ne-
gativa y positiva, respectivamente, de los dos
fenmenos. Hay que insistir en la distincin
entre raza y etnicidad, as como entre etnici-
dad y nacionalidad. L a nacionalidad surge
cuando se funden territorio y cultura; la etnici-
dad es producto de la disociacin entre ellos.
L a raza y los grupos tnicos son orgnicos
mientras que las clases son colectividades
compuestas por reagrupacin de los indivi-
duos. En teora, cada clase podra tener repre-
sentantes en nmero proporcional a su impor-
tancia en el seno de las distintas razas y grupos
tnicos, pero, en realidad, la distribucin de
las clases vara drsticamente en razn de una
Resi nenes
1
combinacin de factores que es preciso inves-
tigar y explicar.
La mujer en la sociedad
Valentine M. Moghadam
En el presente artculo, que pretende ser un
marco comparativo del cambio en la posicin
social de la mujer en diversas sociedades, se
examinan algunas de las cuestiones tericas
que se plantean entre las feministas del campo
de las ciencias sociales y los socilogos del
sexo, tales como el dilogo entre la teora so-
ciolgica y la teora feminista: el debate sobre
el empleo de la mujer; el poder poltico y el
sistema patriarcal; el sexo y su interaccin con
la clase, el Estado, la accin colectiva y el
sistema mundial; la relacin entre macro y
microvnculos y los factores que mejor expli-
can los cambios en la posicin social de la
mujer en todo el mundo. Este artculo tambin
presenta datos empricos sobre las tendencias
de esta evolucin. L a autora expone que la
urbanizacin, la industrializacin y la proleta-
rizacin, as como el desarrollo de los movi-
mientos de mujeres, las reformas legales y la
educacin, han afectado de forma considera-
ble la posicin social de la mujer. La mujer a
su vez, ya sea mediante movimientos organi-
zados o mediante su presencia cada vez mayor
en l a vida pblica, ha contribuido a la intro-
duccin de cambios en instituciones funda-
mentales de la sociedad, especialmente en el
mercado de trabajo, la estructura poltico-
jurdica y la familia. Estos cambios generan a
veces una reaccin (como l a de los movimien-
tos fundamentalistas o contra el aborto) y,
como resultado, los problemas del sexo y la
mujer ocupan un lugar central en muchas co-
rrientes y teoras contemporneas. S i bien la
sociologa tiene una actitud relativamente ms
receptiva que la de las dems ciencias sociales,
el dilogo entre feministas y socilogos debe
proseguir.
La familia y la intimidad
Las ((carreras)) familiares y la
reconstruccin de la vida privada
Don Edgar y Hel e Glezer
El presente artculo trata de la transformacin
de la intimidad en las sociedades modernas.
Analiza los cambios estructurales e ideolgicos
en l a nocin de sexo, trabajo y carreras fa-
miliares para explicar la nueva prioridad dada
al autodescubrimiento mutuo y a la relacin
pura como base de las relaciones personales
ntimas. Los fenmenos del abandono del ho-
gar, las relaciones sexuales antes del matrimo-
nio, la mayor igualdad en el seno de la pareja,
los efectos del divorcio, la bsqueda de nuevas
parejas y el envejecimiento de la poblacin
son otros tantos factores que tienen conse-
cuencias para la naturaleza de la intimidad
entre los adultos, y entre stos y los nios. Las
estructuras del trabajo y la diferenciacin en-
tre los sexos son elementos centrales en esta
transformacin del ((trabajo del amor.
Teoras sociolgicas
Nei l J . Smelser
Normalmente nos referimos a la teora socio-
lgica como una unidad y a la teorizacin
sociolgica como una actividad especfica. Los
socilogos escribimos artculos y libros e im-
partimos cursos sobre las materias y algunos
decimos que nos especializamos en la teora.
Todo ello induce a error en un cierto sentido.
Cada objeto de investigacin emprica en
nuestra disciplina (por ms que est definido y
uno de estos objetivos requiere ms espacio
del que aqu dispongo y tal vez sea imprudente
tratar de abarcar tanto. Al mismo tiempo, no
es posible apreciar la teora contempornea
si n tener en cuenta estos dos objetivos.
La naturaleza y la diversidad
de l a teorizacin sociolgica
circunscrito en trminos estrictos) tiene sus
races en proposiciones ge-
nerales sobre el ser huma-
no y la sociedad, y contiene
las simientes del razona-
miento abstracto y la eva-
luacin normativa. Estos
elementos suelen permane-
cer ocultos o tcitos, pero
jams se hallan ausentes.
Por ello, la teora debe ser
considerada un aspecto in-
tegral de la indagacin so-
ciolgica y no una entidad
separada de ella. Sin em-
bargo, en otro sentido la
teora es individualizable.
Nei l J. Smelser es Profesor de Sociolo-
ga en la Universidad de California,
Berkeley, California, 94720, Estados
Unidos de Amrica, donde ensea des-
de 1958. Es autor de numerosas obras
en las disciplinas sobre la teora socio-
lgica, el cambio social, la sociologa
econmica, los movimientos sociales y
la sociologa de la educacin. Su obra
ms reciente es Social Paralysis and
Social Change: British Working-Class
Education i n the Nineteenth Century.
Es miembro de la National Academy
of Sciences (Estados Unidos de Amri-
ca) y la American Academy of Arts and
Sciences. Tambin es Vicepresidente de
la Asociacin Sociolgica Internacional.
Es posible y legtimo considerar las relaciones
entre los elementos generales en cuanto a tales
y, al hacerlo, entramos en el mbito de la
teora sociolgica y la teorizacin propiamente
dicha.
Con este artculo me propongo dos objeti-
vos; en primer lugar, hacer algunas observa-
ciones generales acerca de la teora sociolgica
(al principio y al final) y, en segundo lugar,
trazar un mapa general pero completo de las
variedades del pensamiento terico en la so-
ciologa contempornea (en el medio). Cada
Historia y teora
Frecuentemente distingui-
mos tambiti entre la his-
toria de la teora (o histo-
ria del pensamiento) y la
teora sistemtica. L a pri-
mera describe el pensa-
miento consciente sobre la
sociedad a partir de una
persona (Hobbes, Comte),
de una escuela o doctrina
(el utilitarismo) o un pero-
do (por ejemplo la Grecia
clsica). La segunda se re-
fiere a una reflexin ms
contempornea acerca de
la sociedad, estructurada mediante la utiliza-
cin de primeras hiptesis expresas, la deriva-
cin formal hiptesis especficas susceptibles
de ser invalidadas por datos empricos. En este
caso, la distincin entre ambas es ms una
cuestin de matices que de la existencia de
una clara lnea divisoria. Muchos pensadores,
a menudo considerados histricos en su im-
portancia (Adam Smith, J eremy Bentham,
Karl Marx, por ejemplo), eran muy sistemti-
cos y cientficos tanto en sus aspiraciones
como en su forma de pensar. Por lo dems,
RICS 139lMarzo 1994
10 Neil J. Snielser
gran parte del pensamiento contemporneo
que llamamos teora no es particularmente sis-
temtico como ciencia social; a menudo entra-
a la defensa de perspectivas generales, plan-
teamientos y preferencias ideolgicas, as
como el desarrollo de exposiciones tericas
formales y de proposiciones empricas. Por
ltimo, muchas perspectivas de la historia del
pensamiento (como la clsica teora evolutiva)
siguen sobreviviendo como elementos de las
teoras contemporneas. Por esas razones, en
sociologa la historia y la teora son pues
indisociables.
Grado de formalizacin variable
L a teora sociolgica se caracteriza por una
formalizacin mayor o menor segn su grado
de conformidad a las reglas cientficas de la
elaboracin terica. Ciertos tipos de discurso
que llamamos teora no son ms que perspecti-
vas generales acerca del ser humano y la socie-
dad apoyadas en conceptos un tanto impreci-
sos, una estructura lgica poco rigurosa y,
de haberlas, escasas proposiciones empricas
identificables, que uno no intenta corroborar o
descartar. A veces, estas perspectivas sirven de
fundamento o se integran a modelos ms o
menos formales, pero a menudo gran parte del
discurso terico entraa una argumentacin
de la importancia analtica o normativa de la
propia perspectiva.
Otras aproximaciones son por el contrario
construcciones verbales ms o menos formales
de supuestos y postulados generales, hiptesis,
variables (o causas) independientes, variables
(o efectos o resultados) dependientes y la cita
de datos relativos a l a verificacin emprica.
Por ejemplo, a pesar de que Robert Michels
(1959 [ 191 5]), al propiciar su principio inexo-
rable de la oligarqua, neg que estuviese
creando un sistema nuevo (pg. VIII), su
obra, puede ser calificada de razonamiento
sistemtico organizado con arreglo a las leyes
del proceso cientfico (Smelser y Warner,
1976, pgs 237 a 476). Igualmente, en la clsi-
ca obra de Durkheim titulada Suicide ( 1 95 1
[ 1897]), se encuentran todos los ingredientes
de una explicacin terica formalmente cons-
truida (Merton, 1968~; Smelser y Warner,
1976, pgs. 161 a 172). Parsons, hace medio
siglo, formul una definicin de este tipo de la
teora, que sigue siendo satisfactoria en mu-
chos aspectos y segn la cual la teora es un
conjunto de conceptos generalizados de refe-
rencia emprica que lgicamente dependen en-
tre s (1 954 [ 19451, pg. 21 2). Concebida as,
la teora contiene una serie de hiptesis o de
postulados interdependientes que se acercan a
la conclusin lgica, derivada de proposicio-
nes generales que se pueden presentar como
hiptesis empricas y que, en principio, son
verificables. Como hemos indicado, no todo l o
que calificamos de teora contiene todos estos
elementos, por l o que la definicin debe ser
considerada un desideratum ms que una des-
cripcin.
L a expresin ms formal de la teora es la
exposicin de relaciones, derivaciones e hip-
tesis en lenguaje mantenido. Este genero de
teoras se encuentra ms comnmente en eco-
noma pero han sido empleadas en sociologa
para generar explicaciones y predicciones rela-
cionadas con los procesos demogrficos, la
movilidad social, la difusin de invenciones y
tcnicas y el comportamiento de las organiza-
ciones.
Otra constante se refiere al grado del mbi-
to terico o de generalizacin. Un modelo se
refiere por regla general a un conjunto formal-
mente expuesto de hiptesis respecto a los re-
sultados empricos (as, el modelo es un tipo
de teora) pero limitado a una variedad estre-
chamente individualizable de situaciones. L a
teora del mediano alcance (Merton, 1968a) es
ms amplia y trata de incluir los principios
explicativos en un mbito mayor al tiempo, en
todo caso, de seguir refirindose a ((aspectos
delimitados de los fenmenos sociales)) (pgs.
39 y 40). L a teora general, como denota su
nombre, intenta desarrollar los principios ms
abstractos para explicar una amplia gama de
elementos regulares en el comportamiento co-
lectivo, las instituciones y el cambio social. .La
teorizacin sociolgica pasa lista a estos tres
aspectos.
Usos y utilidad de l a teora sociolgica
Si bien la teora es generalmente aceptada
como ingrediente legtimo en la sociologa, las
razones de esta aceptacin no siempre resultan
claras. Sera til, pues, recordar cules son los
usos y la utilidad de la teora para la propia
sociologa y para las sociedades en que tiene
lugar.
Teoras sociolgicas 11
Guardera infantil y Curi OSOS, Pars 1979. Rapho
- La teora es el mecanismo mediante el cual
se codifican e interrelacionan dentro de un
marco nico los resultados de las diversas
actividades de investigacin emprica, a me-
nudo concebidos en forma independiente
uno del otro y consignados en distintos con-
textos conceptuales.
- La codificacin implica la generalizacin. La
teora permite pasar a un grado de abstrac-
cin superior, aplicando las conclusiones y
los resultados de la investigacin sociolgica
a un campo ms vasto que aquel donde fue-
ron formuladas.
- Las formulaciones tericas tambin tienen
una funcin de toma de conciencia, que
consiste en advertir a quienes investigan
o comentan fenmenos sociales de la exis-
tencia de problemas y cuestiones concretas
que tal vez no sean fcilmente visibles s i
los fenmenos se examinan superficial-
mente, pero que pueden constituir la base
de su explicacin e interpretacin (Blumer,
1954).
- L a teora ofrece posibilidades de aplicacin,
de hacerse til en el diseo y la reforma de la
poltica, las organizaciones y las institucio-
nes, incluso en una transformacin revolu-
cionaria. Esto no significa que esa aplicacin
constituya una implantacin literal y com-
pleta de los sistemas tericos sobre la reali-
dad social. Ms bien se trata de ofrecer da-
tos, perspectivas y formas de examinar los
fenmenos sociales que pueden dar un ca-
rcter ms pertinente y efectivo a las activi-
dades prcticas.
- L a teora sociolgica es til en l a medida en
que entra en el discurso piblico general clari-
ficndolo y estimulndolo. En este sentido,
la teora sociolgica tiene un claro aspecto
ideolgico. Los crticos de la sociologa sue-
l en enfocarla con un criterio negativo (di-
ciendo que afianza el status quo o l o socava),
pero la afirmacin general que quiero hacer
es que la teorizacin sociolgica nunca tiene
carcter neutral en sus contextos sociocultu-
rales ms amplios.
12 Neil J. Smelser
La cuestin de la acumulacin
La sociologa, incluidos sus aspectos tericos,
es normalmente considerada como ci enci a SO-
cial. Histricamente las ciencias sociales se
desarrollaron en un intento de adaptar los mo-
delos y mtodos de las ciencias naturales al
estudio de las relaciones sociales y de la socie-
dad. Quienes las practican no tienen proble-
mas para definirse como cientficos sociales.
En este contexto, se suele preguntar s i el cono-
cimiento cientfico social aumenta en forma
acumulativa.
El modelo cientfico de acumulacin, que
generalmente se utiliza a efectos comparati-
vos, consiste en que el conocimiento cientfi-
co, incluida la teora, slo tiene validez en un
sentido temporal, siendo continuamente ab-
sorbido, desplazado o reemplazado por la acu-
mulacin sistemtica y agregada de nuevos
descubrimientos empricos y sus interpretacio-
nes tericas. En consecuencia, la historia de
las ciencias reviste inters bsicamente como
una cuestin de curiosidad, no de validez. por-
que la ciencia se va invalidando continuamen-
te en razn de su propio progreso.
Se ha aducido (Khun, 1962) que este mo-
delo idealizado no se aplica siquiera ni a las
ciencias naturales y, ciertamente, tampoco se
aplica al desarrollo del conocimieno terico en
la sociologa. La dinmica de la teora sociol-
gica, por contraste, se asemeja a l o siguiente:
de cuando en cuando, los acadmicos formu-
lan una exposicin oportuna, original o creati-
vamente sinttica acerca de las relaciones so-
ciales o la sociedad que responde a las preocu-
paciones del momento o que se presenta como
una sntesis particularmente innovadora (por
ejemplo, la idea de la evolucin lineal o pro-
gresiva). Ello suscita un inters inmediato si
ha sido formulado en el contexto intelectual o
social adecuado o puede quedar en suspenso
durante un tiempo para ser activado en su
momento. En todo caso, el inters suscitado
invariablemente incluye impugnaciones teri-
cas y empricas, as como la afirmacin y rea-
firmacin de interpretaciones alternativas. Es-
tas crticas, a su vez, dan lugar a declaraciones
de defensa y a la adaptacin y desarrollo de la
exposicin original por parte de sus defenso-
res. Como resultado de este proceso, una pers-
pectiva, un mtodo o una escuela ocupa un
lugar en la historia de la teorizacin. Con el
transcurso del tiempo, esa escuela puede sub-
sistir, ser desacreditada, reactivada o transfor-
mada a medida que se combina y recombina
selectivamente con otras ideas.
L a historia de la teora sociolgica (as
como su situacin actual) es el resultado no de
decenas, sino de cientos, de este tipo de episo-
dios. Es una historia de invencin, elabora-
cin, combinacin y recombinacin, activa-
cin, reactivacin y muerte ocasional de pers-
pectivas tericas. As pues, no se trata de un
proceso acumulativo en el cual el saber progre-
sara gracias al reemplazamiento de lo viejo
por lo nuevo a la luz de un conocimiento ms
adecuado o vlido sino ms bien una historia
de incremento del nmero, la complejidad y el
contenido de concepciones, marcos y teoras
sobre la sociedad humana expresados de for-
ma ms o menos sistemtica y que gravan
progresivamente en complejidad y profundi-
dad. Se trata tambin de una historia de conti-
nuo cambio a medida que el conocimiento
terico se desplaza internamente a travs de la
invencin, la controversia, la nueva investiga-
cin emprica y el debate en la materia reac-
cionando ante los cambios en las condiciones
y en las sociedades en que es generado. Por
ltimo, en cualquier momento de la historia,
el mapa de la teora sociolgica constituye un
mosaico complicado, un producto agregado de
ese cambio y no una acumulacin racional. L a
poca coherencia que tiene dimana bsicamen-
te de la interpretacin de los acadmicos que,
posteriormente, advierten patrones lgicos en
su desarrollo.
Un mapa contemporneo
de las teoras sociolgicas
L a sociologa, disciplina de enorme alcance, se
puede dividir de diversas maneras; en primer
lugar, en submaterias clasificadas por el conte-
nido, estratificacin social, sociologa de la fa-
milia, sociologa de la pobreza, sociologa del
medio ambiente, etc.; en segundo lugar, segn
el mtodo empleado, matemtico, estadstico,
comparado, experimental, etnogrfico y, en
tercer lugar, por las perspectivas tericas o los
paradigmas (a veces antagnicos). Es este lti-
mo aspecto l o que concentrar mi atencin en
el presente artculo.
Hay que hacer tres salvedades al principio:
Teoras sociolgicas 13
- El mapa que voy a trazar es en cierto modo
ahistrico; constituye una seccin transver-
sal sincrnica y hay pocas referencias a los
orgenes y desarrollo de las distintas partes
del conjunto.
- Mi anlisis, como cualquier otro, entraa un
cierto grado de arbitrariedad porque hay
muchas formas legtimas de dividir la teora.
L a obra de Max Weber, por ejemplo, puede
legtimamente ser calificada de teora ttfeno-
menolgica)), estructural, de mediano al-
cance y de conflicto; por l o tanto Weber
puede quedar situado en una o muchas par-
tes del mapa terico segiin la importancia
que se atribuya a cada una de estas facetas
de su obra.
- L a divisin en territorios distintos no debe
dar la idea de que hay mltiples batallones
de acadmicos, cada uno de los cuales est
movilizado en torno a una perspectiva teri-
ca. Algunos acadmicos se definen de esa
forma pero, en la prctica, la mayora tiende
a ser un tanto eclctica en sus opciones teri-
cas, destacando, tal vez, una perspectiva res-
pecto de otra pero utilizando y combinando
planteamientos cuando el problema intelec-
tual que les ocupa parece hacerlo necesario.
Pasemos ahora al mapa propiamente di-
cho. L a divisin fundamental se encuentra en-
tre las perspectivas macroscpicas, que se cen-
tran inicialmente en las organizaciones, las
instituciones, las sociedades y las culturas, y
las perspectivas microscpicas, que se centran
en la psicologa social de los individuos y los
procesos de interaccin entre ellos. En la prc-
tica, los niveles de anlisis se superponen: to-
das las teoras macroscpicas comprenden
como m nimo hiptesis psicolgicas tcitas y
todas las teoras microscpicas parten del su-
puesto de parmetros sociales ms amplios en
los cuales tienen lugar los microprocesos.
Teoras macrosociolgicas
El contraste ms frecuente suele encontrarse
entre las teoras que en principio insisten en la
integracin social y las que l o hacen en el
conflicto social.
Teoras de la integracin
Principalmente se encuentra comprendida en
este epgrafe la teora estructural-funcional,
que pasa por las obras de Herbert Spencer
(1 897). Emile Durkheim (1 947 [ 19 13]), Bro-
nislaw Malinowski (1 955) y Radcliffe-Brown
(1 952) y culmina con las obras de Talcott Par-
sons (1 95 1) y Robert Merton (1 968b). Todos
ellos conceban la sociedad como una estructu-
ra de partes relacionadas entre s que se sostie-
nen, en diverso grado, por mecanismos de
equilibrio. L a perspectiva estructural-funcio-
nal guarda tambin relacin con la consolida-
cin de la teora de la modernizacin, elabora-
da en los decenios siguientes a la Segunda
Guerra Mundial, en la cual se considera que el
desarrollo de la sociedad va superando obs-
tculos basados en la tradicin (correspon-
dientes bsicamente a la religin, la tribu y la
casta, la comunidad y el parentesco) y los
reemplaza por las instituciones diferenciadas,
ms modernas (incluidos los gobiernos de-
mocrticos), que se encuentran en los pases
desarrollados. Otra formulacin terica, el
fin de l a ideologa (Bell, 1960), queda tam-
bin comprendida en general en el epgrafe del
anlisis funcional. Los partidarios de esta te-
sis, formulada tambin en los decenios que
siguieron a la Segunda Guerra Mundial, adu-
can que las sociedades occidentales haban
llegado a un nuevo consenso, los trabajadores
haban alcanzado la ciudadana poltica, la
burguesa haba aceptado el Estado providen-
cia. y ambos haban aceptado el proceso de-
mocrtico. Los problemas ideolgicos que di-
vidan a la derecha y la izquierda haban
quedado reducidos a diferencias marginales en
cuanto a la importancia que haba que atribuir
a la propiedad pblica y a la planificacin de
la economa.
L a perspectiva estructurofuncional fue ob-
jeto de crticas en los turbulentos aos sesenta
y sigue sindolo an, en especial, aunque no
exclusivamente, por parte de socilogos radi-
cales y crticas y por muchos socilogos de
pases en vas de desarrollo. El aparato con-
ceptual del anlisis estructurofuncional (in-
cluida la clasificacin sistemtica de los im-
perativos funcionales, la idea de la supervi-
vencia de l a sociedad y el equilibrio estable)
no sobrevive indemne de estos ataques, pero
en buena parte la investigacin sigue recu-
rriendo a varias ideas bsicas relacionadas con
esa doctrina. a saber:
- Corresponde a las instituciones un papel po-
sitivo en el actual empeo de la sociedad por
14 Neil J. Srnelser
asegurarse de que sus objetivos principales
sean atendidos.
- Las instituciones avanzan hacia una mayor
coherencia; por ejemplo, os parmetros de
la educacin superior se ven configurados
por las necesidades funcionales de una eco-
noma de servicios altamente tecnolgica.
-Las presiones y contradicciones en la vida
institucional establecen procesos de equili-
brio que modifican a dichas instituciones
con el fin de adaptarlas; por ejemplo, cuando
gran nmero de los progenitores en las fami-
lias trabajan como asalariados, suelen mate-
rializarse sistemas alternativos de socializa-
cin (familia ampliada, guarderas infanti-
les).
- La diferenciacin estructural, el desarrollo
de estructuras sociales ms complejas y espe-
cializadas (Alexander y Colomy, 1990),
constituye una forma fundamental de cam-
bio en las sociedades en desarrollo.
El aspecto ms dbil del anlisis estructu-
rofuncional en el pensamiento contemporneo
consiste en la idea de que la integracin se
alcanza mediante el consenso sobre valores
comunes, posicin que sostienen fundamental-
mente Parsons.
Tambien se encuentran elementos del an-
lisis estructurofuncional en algunas perspecti-
vas tericas recientes. Una es la ((ecologa de
la poblacin)), que hace valer principios danvi-
nianos clsicos. Se aplica fundamentalmente
en el mbito de las organizaciones formales,
en las cuales el nacimiento, el crecimiento, la
transformacin y la desaparicin de organiza-
ciones econmicas y de otra ndole son consi-
derados resultado de una interaccin entre las
estrategias de adaptacin de dichas organiza-
ciones y las limitaciones (bsicamente atadas a
las posibilidades de recursos) que impone el
entorno (Hannan y Freeman, 1977). En segun-
do lugar se encuentra la teora de los siste-
mas)), desde hace tiempo relacionada con la
idea de que todas las variedades de sistemas
naturales, humanos y sociales manifiestan
principios anlogos de funcionamiento. Su ex-
presin contempornea ms importante se en-
cuentra en la obra de Niklas Luhmann (1 982)
que ha llevado ms all algunos aspectos de la
teora del sistema de Parsons y ha creado teo-
ras relativas a la diferenciacin estructural y a
la autoproduccin de sistemas (autopoesis), as
como a su evolucin.
Una tercera perspectiva es el meofuncio-
nalismo)), asociado con J effrey Alexander
(1985) y otros. Esta teora destaca como prin-
cipio central del cambio social la interrelacin
de las actividades de la sociedad, el anlisis en
el nivel socioestructural (macrosociolgico),
los mecanismos de desviacin y control social
y la diferenciacin estructural como forma
esencial de cambio. E l elemento nuevo est
constituido por el reconocimiento de que el
consenso cultural no es el motor ms impor-
tante de integracin en la sociedad sino que en
las dimensin social tienen un papel funda-
mental las coaliciones, los grupos de intereses
y otros intermediarios del conflicto, cabe pues
tener en cuenta la interaccin personal como
base de los procesos socioestructurales y la
necesidad de que la sociologa no se ocupa
exclusivamente de los sistemas sino tam-
bin de la accin. En suma, el neofunciona-
lismo constituye una especie de puente con las
teoras que atribuyen una funcin ms central
al conflicto, a las que pasar a referirme a con-
tinuacin.
Teoras del conflicto
Procede comenzar con otra exposicin terica
que sirva de puente entre las teoras de la
interaccin y el conflicto. Se trata de la teora
inspirada por la obra de Georg Simmel y con-
solidada por Lewis Coser (1 956). El punto de
partida de la teora de Coser es una crtica del
argumento funcional (bsicamente de Par-
sons) segn la cual el conflicto desestabiliza el
orden social. Coser sostiene que el conflicto
suele servir de base para la comunidad y la
unidad entre los combatientes y que el conflic-
to con un grupo exterior (como en una guerra
entre pases o una lucha civil) es una fuerza
que rene. En, cierto sentido, se trata de una
extensin del propio planteamiento funcional,
pues sigue centrado en la nocin de integra-
cin. En todo caso, la teora de Coser incorpo-
ra diversos tipos de conflicto en la perspectiva
funcionalista.
L a mayor parte de las teoras del conflicto
en la sociologa contempornea dimanan de
las tesis de Karl Marx, a saber, la historia nos
ensea que todas las sociedades (y especial-
mente el capitalismo burgus) se basan en una
forma econmica de produccin que produce
un sistema bipolar de clases sociales, una que
Teoras sociolgicas 15
Un lag: idecoracin, protesta o autoafirmacin? Di di er MailladRapho.
explota y otra que es explotada. En virtud de
esa relacin, las clases se encuentran en una
relacin de conflicto irrevocable entre s . Este
conflicto es adems el motor del cambio hist-
rico en la teora de Marx, ya que la victoria
definitiva de la clase explotada trae consigo un
nuevo tipo de sociedad y una nueva fase de
evolucin histrica (Marx, 19 1 3 [ 18591: Marx
y Engels, 1954 [ 18481).
Es evidente que la perspectiva marxista
constituye una enorme fuerza intelectual y po-
ltica y ha dado origen a una vasta gama de
teoras a fines del siglo XIX y en el siglo xx,
convirtihdose en la inspiracin ideolgica de
los partidos comunistas y socialistas y otros
partidos de izquierda, en su mayora de los
Estados avanzados y en vas de desarrollo:
constituy la ideologa de legitimacin para la
Unin Sovitica, la Repblica Popular China
y Europa Oriental y la sigue siendo en pases
tales como la Repblica Popular China, Cuba
y Corea del Norte.
En los decenios recientes, la influencia del
marxismo ha perdido su antiguo prestigio tan-
to entre los acadmicos de Europa occidental
como (en menor medida) entre los de Amrica
del Norte, desapareciendo prcticamente en
los pases de Europa oriental y en la ex Unin
Sovitica, donde los regmenes socialistas y
comunistas construidos sobre la base del mar-
xismo-leninismo han experimentado un dra-
mtico derrumbe. En todo caso, la perspectiva
materialista de las clases sigue encontrando
expresin en obras tericas y posturas polti-
cas de acadmicos del tercer mundo y algunos
acadmicos occidentales. Entre estos ltimss,
si n embargo, su vitalidad no se entiende como
una teora total de la sociedad (con excepcin
de la teora del capitalismo monopolista) sino
ms bien en sus aplicaciones a mbitos ms
concretos. Cabe mencionar las obras de Eric
Olin Wright (1985) relativas a l a continua y
determinante influencia de las clases econmi-
cas, los anlisis de Harry Braverman (1 974) y
Michael Burawoy (1974) sobre cambio y do-
minio en el lugar de trabajo y ciertas interpre-
taciones de las relaciones raciales contempor-
neas en los Estados Unidos como, por ejem-
16 Nei l J. Smelser
plo, el modelo de colonialismo interno de Ro-
bert Blauner (1 972), basado en gran medida en
la teora neomamista del colonialismo, la in-
terpretacin de la dominacin de la mujer por
el hombre como manifestacin especial del
dominio capitalista de la mano de obra (Hart-
mann, 1976) y la mueva criminologa (Tay-
lor, Walton y Young, 1973), basada en la pre-
misa de que la definicin y la sancin del
delito redundan bsicamente en inters de la
subsistencia del dominio capitalista sobre las
clases oprimidas.
En su mayora, las dems teoras contem-
porneas del conflicto mantienen uno o ms
elementos del marxismo, como la idea de cla-
ses opresoras y clases oprimidas, o la idea del
conflicto de grupo. Sin embargo, estas teoras
abandonan tantos otros elementos del marxis-
mo o los combinan con tantos conceptos no
marxistas que mal cabe decir que son ((marxis-
tas a menos que se estire mucho el trmino.
Constituye un ejemplo de este tipo de formu-
lacin terica la de Ralf Dahrendorf (1 959),
que rechaza la proposicin fundamental de
Marx de que las relaciones econmicas consti-
tuyen la base de la desigualdad en la sociedad
moderna, y critica la teora marxista de las
clases que dimanan de esa proposicin. Al
mismo tiempo, Dahrendorf conserva la idea
del dominio como principio de organizacin,
s i bien la imputa a una situacin de diferencia
en una relacin de autoridad (con lo que da a
su obra un tinte weberiano). En todo caso,
Dahrendorf s conserva la idea, similar a la de
Marx, de que los grupos de clases basados en
relaciones de autoridad se convierten gradual-
mente de grupos de intereses latentes en gru-
pos de accin a medida que sus intereses se
ponen de manifiesto a travs de la ideologa, la
conciencia, el liderazgo y la organizacin y que
esos grupos son los principales vectores del
conflicto y el cambio.
Otra gran teora del conflicto que dimana
en parte de la tradicin marxista es la escuela
crtica de la sociologa. Esencialmente alema-
na en su origen, esta escuela, llamada tambin
Escuela de Frankfurt surgi en el perodo de
entreguerras como confluencia de diversas
perspectivas marxistas, psicoanalticas y cultu-
rales. S u expresin ms reciente se halla en las
obras de Herbert Marcuse y J urgen Habermas.
Marcuse (1 964) mantiene el concepto marxis-
ta de que las sociedades contemporneas de
Europa y Amrica del Norte estn divididas
en dos grandes clases, opresores y oprimidos, y
que la opresin guarda relacin con la organi-
zacin capitalista de la economa. Si n embar-
go, a causa de la mayor abundancia como
consecuencia del avance tecnolgico, la distri-
bucin de la riqueza por conducto del Estado-
providencia y la continua transferencia de ri-
quezas del tercer mundo a los pases adelanta-
dos, el proletariado se ha hecho pasivo y ha
dejado de ser una fuerza revolucionaria. El
dominio opera a travs de la manipulacin
tecnolgica que ejerce el aparato gubernamen-
tal y se sostiene mediante los medios de comu-
nicacin, que perpetan una falsa conciencia
de bienester material en la poblacin. Como
resultado, las masas estn apaciguadas y los
conflictos son escasos (salvo en casos ocasio-
nales de desafo y violencia producidos por
minoras raciales marginadas y en situacin de
desempleo). El aparente consenso que existe
es, en todo caso, una cubierta superficial de la
dominacin y el conflicto reprimido.
En una teora conexa, Habermas (1975)
considera que el principal agente de dominio
en la sociedad capitalista postindustrial no son
las clases en el sentido marxista, sino ms bien
el aparato tcnico-administrativo del Estado,
que se basa en la racionalidad instrumental.
Este aparato se inmiscuye en la vida de grupos
e individuos y desvirta sumundo hacindole
cobrar un sentido excesivamente racional. E l
Estado participa en la organizacin y manipu-
lacin de la economa mediante la funcin
directa y, adems, entra directamente en la
actividad econmica, financiando la educa-
cin y formacin, supervisando y mantenien-
do la infraestructura de transporte y vivienda
y manteniendo grandes fuerzas militares. E l
Estado se asegura de la lealtad (muchas veces
pasiva) de las masas mediante el acceso de
stas a los bienes de consumo, la distribucin
de ayudas sociales y el control de los medios
informativos. Al mismo tiempo, Habermas
considera que el Estado tecnocrtico hace
frente constantemente a crisis tales como la
inflacin, inestabilidad financiera, errores de
planificacin, parlisis administrativa, incum-
plimiento de sus promesas y erosin de valo-
res culturales tales como la tica del trabajo.
Hay otras dos orientaciones tericas com-
patibles con la renovada importancia que se
atribuye al Estado. La primera es la obra de
Teoras sociolgicas 17
Theda Skocpol (1 979) y de otros pensadores
que han reafirmado que el Estado cobra vitali-
dad y autonoma por s mismo (lo que no est
reconocido en la teora marxista) y se corivier-
te en un motor primordial en los procesos de
crecimiento burocrtico, dominacin social y
desarrollo de revoluciones. L a segunda co-
rriente se expresa en la literatura europea acer-
ca de los nuevos movimientos sociales (Eyer-
man. 1992). Sus partidarios, observando que
los nuevos movimientos -feministas, ecolo-
gistas, antinucleares, antiblicos, contracultu-
rales y tnicos-raciales no tienen un funda-
mento de clase en el sentido marxista, atribu-
yen su auge bsicamente a la intervencin del
Estado burocrtico en la trama de la sociedad
y al dominio cultural ejercido por la industria
del conocimiento y los medios de comunica-
cin.
Otra caracterstica de la clsica visin mar-
xista del mundo es que la cultura (filosofa,
religin, ideologa) deriva de la subestructura
econmica de la sociedad y funciona primor-
dialmente en inters de las clases econmicas
dominantes. Varios movimientos tericos re-
cientes han atribuido mayor independencia a
la cultura. Una teora se refiere al anlisis de
los cdigos culturales propiamente dichos,
partiendo de l a obra seminal de Levi-Strauss
(1963) y de otros, que estn presentes en la
sociologa cultural tanto de los Estados Unidos
como de Europa. Otra destaca la fusin de la
cultura con el poder y el dominio.
Gran parte del impulso cobrado por esta
ltima orientacin terica es atribuible a An-
tonio Gramsci (1 97 1). Gramsci. que era mar-
xista, daba en todo caso un sentido indepen-
diente al concepto de ((hegemona cultural)),
un proceso por el cual las clases dominantes en
l a sociedad lograban serlo convenciendo a las
clases subordinadas de que sus opiniones cul-
turales. morales y polticas eran las correctas,
para l o cual recurran a procedimientos tales
como el sistema educativo y a los medios de
informacin. Dos tericos franceses, Michale
Foucault y Pierre Bourdieu, han desarrollado
en distintos sentidos el vnculo entre poder y
cultura. A Foucault (1 979) le interesa especial-
mente la importancia del conocimiento como
forma de dominio existente en todas las rela-
ciones estructurales de l a sociedad. Sus anli-
sis enfocan el ejercicio del conocimiento/
poder en marcos mdicos, psiquitricos y
correccionales. L a teora macrosociolgica de
Pierre Bourdieu (1 984) destaca tambin la lu-
cha de clases en la sociedad. Esta lucha entra-
a un elemento econmico pero Bordieu atri-
buye una mayor importancia a la dimensin
cultural o simblica. Las diferentes clases po-
seen cada una distintos niveles y tipos de ttca-
pita1 cultural, que es el producto de l a sociali-
zacin, la educacin acadmica y de las posi-
bilidades de cultivarse, lo que les sirve de
importante recurso para hacer valer y defen-
der su posicin como clases.
Por ltimo, hay otras teoras basadas en el
conflicto que han surgido como crticas de las
teoras de la modernizacin y que tienen ade-
ms un cariz internacinal. L a primera es la
teora de la dependencia, asociada al nombre
de Fernando Cardoso y otros autores latino-
americanos (Cardoso y Faletto, 1969). Estos
autores sostienen que el desarrollo no est de-
terminado primordialmente por factores inter-
nos de la sociedad tales como el espritu em-
presarial y el peso de la tradicin. Estos
tericos subrayan que el capital internacional,
las empresas multinacionales y el peso de la
deuda orientan el curso de l a evolucin econ-
mica y configuran pautas de dominio y con-
flicto entre clases en los pases en vas de
desarrollo. Las primeras formulaciones recal-
caban que el capital internacional impeda o
desvirtuaba el desarrollo, pero en variantes
ms recientes se han analizado casos (Corea
del Sur y Taiwn, por ejemplo) en que ha
habido un desarrollo econmico fuerte y posi-
tivo en un contexto de dependencia. L a segun-
da teora es la llamada de los sistemas mundia-
les, asociada con Fernand Braudel (1979) e
Immanuel Wallerstein ( 1 974). Esta teora par-
te del postulado segn el cual, histricamente,
el modo de organizacin social no se halla
determinado por condiciones endgenas sino
que refleja los cambios en el sistema de rela-
ciones econmicas entre sociedades. En parti-
cular, todo perodo histrico se caracteriza por
la presencia de un centro (Gran Bretaa en el
siglo XIX, los Estados Unidos en los decenios
siguientes a la Segunda Guerra Mundial, por
ejemplo), una periferia (pases coloniales, pa-
ses del tercer mundo) y una semiperiferia de
pases ms dbiles pero con cierta presencia en
el plano mundial (en l a actualidad, Mxico y
Argentina, por ejemplo). L a teora de los siste-
mas mundiales, en su aplicacin ms extrema,
18 Neil J. Sinelser
calificara la historia interna de las sociedades
de ramificaciones de las fuerzas econmicas
internacionales que se ejercen sobre ellas.
Teoras microsociolgicas
Mientras que la psicologa social y la interac-
cin social han formado parte de la sociologa
desde hace mucho tiempo, en los aos setenta
se registr una ((revolucin microscpica)) en
que se reactivaron o inventaron teoras basa-
das en la intervencin personal en oposicin a
la teora macrosociolgica que, segn se adu-
ca, objetivqba la vida social reducindola a
abstracciones, organizaciones, estructuras o
culturas.
El intercambio y l a opcin racional
Como indica su nombre, las teoras de esta
ndole toman elementos de las disciplinas de
la economa y l a psicologa. El conductismo
social de George Homans (1 974), por ejemplo,
incorpora los principios econmicos de la ma-
ximizacin del rendimiento, el rendimiento
marginal decreciente y el principio de la psico-
loga de que las regularidades se basan en co-
nexiones establecidas entre influencias del me-
dio externo (estmulos) y actos de conducta
individual (respuestas). Homans aduce en par-
ticular que cuanto mayor recompensa vea una
persona en la realizacin de un determinado
acto, con mayor solidez quedar fijado ese
acto en sus patrones de conducta. El compo-
nente de ((intercambio)) de la teora de Ho-
mans dimana de la afirmacin de que dos o
ms personas se comportarn entre s de con-
formidad con los principios de la recompensa
como forma de refuerzo y que todos los tipos
de relacin interactiva (la cooperacin y l a
autoridad, por ejemplo) pueden ser compren-
didos y explicados como manifestaciones de
ese intercambio. Otra variacin de la teora
del intercambio, la de Peter Blau (1 964). recu-
rre tambin a las ideas econmicas del inter-
cambio pero su versin es ms de ndole SO-
cioestructurab) porque prev el intercambio
entre personas que ocupan puestos en las es-
tructuras organizativas e incluye un anlisis
expreso del desarrollo de las diferencias socia-
les, las estructuras de poder y los valores colec-
tivos.
L a teora de la opcin racional dimana
tambin de la aplicacin de modelos psicolgi-
cos y de mercado -tomados de la economa- a
tipos de comportamiento y a instituciones que
no se consideran primordialmente econmi-
cas. El economista Gary Becker aduce (1 976)
que el principio del clculo racional est omni-
presente en la vida del hombre, aplicndolo a
temas tan diversos como la discriminacin ra-
cial, el matrimonio, la delincuencia y la droga-
diccin. El postulado sociolgico ms ambi-
cioso de la teora de la accin racional es el de
J ames Coleman (1 990), quien, partiendo del
punto de vista utilitario del actor que maximi-
za, calcula racionalmente y no se siente limita-
do por las normas, pasa a marcos ms amplios
y genera anlisis derivativos acerca de las rela-
ciones interpersonales, los sistemas de autori-
dad y mercado, la conducta colectiva, los mo-
vimientos sociales, y las estructuras institucio-
nales y las empresariales ms amplias.
Las teoras del microconflicto
El primer ejemplo de este planteamieno se
encuentra en la obra de Randa11 Collins
(1975), que habla de dos o ms sujetos que
ante una situacin de escasez tienden no a la
relacin con otros sujetos sino a su dominio.
Sin embargo, ve la interaccin como algo ms
que una simple lucha por el poder, porque
reconocen y desarrolla posibilidades de nego-
ciacin y contemporizacin. L a actual distri-
bucin del poder en la sociedad, en general, es
un tipo de resultado agregado a miles de situa-
ciones de microconflicto resueltas. El segundo
ejemplo corresponde a un mbito secundario
de la sociologa (comportamiento desviado y
control social) y es conocido generalmente con
los ttulos de teora de la etiqueta (Becker.
1963) o teora del estigma (Goffman. 1963).
Segn la teora funcional, el comportamiento
desviado tiene su origen en la motivacin indi-
vidual y constituye una violacin de una nor-
ma de la sociedad; para la teora de la rotula-
cin, en cambio, el comportamiento desviado
es producido por el ejercicio de poder de suje-
tos que tienen puestos de control social (mdi-
cos, jueces, policas) y que reprimen el com-
portamiento desviado segn su propia defini-
cin. As, el problema del comportamiento
desviado surge como una forma de conflicto
en torno al significado (en realidad un conflic-
to de poder), en el cual los ms poderosos
Teoras socioloxicas 19
generalmente pueden imponer su definicin s i
bien aquellos cuyo comportamiento es califi-
cado de desviado crean estrategias para desvir-
tuar o manipular esos significados. Se crean
nuevas estructuras sociales a medida que las
autoridades asignan a aquellos cuyo comporta-
miento califican de desviado a una especie de
clase inferior en situacin desventajosa.
Teoras fenomenolgicas
Varias teoras microscpicas se basan en la
premisa de que el estudio de la realidad social
debe tener como fundamento los sistemas de
significacin de cada uno de los sujetos. Cons-
tituye un ejemplo el concepto de interaccin
simblica, basado en la filosofa pragmtica de
J ohn Dewey, Charles Cooley y George Herbert
Mead y que ha encontrado expresin ms re-
cientemente en la obra de Herbert Blumer
(1 969). En un cierto sentido, el punto de parti-
da de Blumer entraa una polmica negativa:
el comportamiento humano no puede ser ca-
racterizado como el producto de fuerzas inter-
nas o externas, y se trata de instintos, impul-
sos, roles sociales, estructuras sociales o cultu-
ra. En cambio corresponde un lugar central a
los conceptos de significado subjetivo y sujeto.
Adems, se encuentra significado (como indi-
ca el nombre de la teora) en el proceso de
interaccin. Los sujetos se comunican entre s ,
crean y derivan significados y actan como
creen procedente. Adems, el sujeto sostiene
una comunicacin significativa consigo mis-
mo, dndose los mismos tipos de indicacin
que se encuentran en la interaccin interperso-
nal. Se trata de procesos complicados que en-
traan comprender l o que quieren decir los
otros, revisar un significado sobre la base de
esa comprensin, adivinar la interpretacin
que hacen los dems y modificar las prediccio-
nes y la conducta de uno mismo con arreglo a
esos procesos. Las relaciones sociales estables
se interpretan en gran medida como activida-
des conjuntas y de ensamblaje de actividades
significativas en formas ms o menos persis-
tentes.
L a etnometodologa constituye una teora
conexa, asociada bsicamente con Harold
Garfinkel (1 967). Sus partidarios rechazan
tambin la teora socioestructural porque con-
lleva objetivaciones sociolgicas y pierde de
vista las realidades de la interaccin estrecha.
L a teora etnometodolgica habla de un sujeto
libre, prctico, que improvisa y negocia y el
cual, en sus relaciones, tiene a su disposicin
diversos planes de accin y racionalidades.
La tarea del partidario de la etnometodologa
consiste en investigar el curso de accin que se
ha seguido, los fundamentos por los cuales se
ha hecho y las formas en que la accin es
orientada mediante supuestos que se dan por
descontados. L a estructura de la realidad so-
cial no viene dada sino que est continuamen-
te constituida, reconstituida, reproducida y
fundamentada en la interaccin. Un mbito
de investigacin de los partidarios de la etno-
metodologa ha consistido en descubrir o crear
situaciones en que la interaccin se rompa al
desestimar o transgredir sus supuestos, y bus-
car la forma en que el sentido existente se
restablezca o se negocie de nuevo. Por esta
razn, los partidarios de la etnometodologa
han sido calificados de microfuncionalistas
que estudian los procesos de equilibrio de la
interaccin social, tal como los macrofuncio-
nalistas estudian el proceso de equilibrio de la
sociedad en general.
J urgen Habermas (1 984) ha creado la lla-
mada teora de la accin comunicativa, que se
basa en parte en fuentes fenomenolgicas. Se
trata de una teora de la comunicacin vincu-
lada con un mundo en que se mueven indivi-
duos y grupos, que es un plano de organiza-
cin distanciado del mundo de la racionalidad
o de la instrumentalidad cognoscitiva que est
incorporada en las organizaciones estructura-
das, especialmente en el aparato estatal de la
sociedad postindustrial. Para Habermas, la ac-
cin comunicativa es una situacin de dis-
curso ideal en que individuos libres (sin res-
tricciones) se dedican al discurso argumentati-
vo y de esa manera crean definiciones objeti-
vas y construcciones intersubjetivas. Los crite-
rios para la validez de la accin comunicativa
no son racionales en el sentido cientfico' ins-
trumental sino que se encuentran ms bien en
las verdades que surgen de las dimensiones
moral, esttica, teraputica y expresiva de la
interaccin. Adems, segn Habermas, el dis-
curso comunicativo libera al individuo de las
distorsiones de un mundo excesivamente ra-
cionalizado y ofrece posibilidades de proceder
a una crtica fundamental y a la reconstruc-
cin de ese mundo.
Mencionar por ltimo una teora de Peter
20 Neil J. Smelser
Berger y Thomas Luckmann (1 967), de origen
a la vez fenomenolgico y microsociolgico,
pero que apunta tambin a desplazarse al nivel
macropsicolgico para volver luego al micro-
sociolgico. Segn esta teora, en el proceso de
interaccin el individuo estabiliza l o que es
intrnsecamente un mundo complejo e inesta-
ble (e incluso catico) mediante un proceso de
tipificacin y exteriorizacin de situaciones
sociales. El idioma es un instrumento para este
proceso. Mediante otro proceso, estas exterio-
rizaciones son objetivadas y legitimadas al
convertirse en expectativas institucionales y
culturales. Surgen tambin especialistas en el
mantenimiento de esta realidad social)) y el
crculo se completa cuando esta realidad cons-
truida de la sociedad se convierte en la base
para la socializacin y el control social de ge-
neraciones futuras, procesos que se llevan a
cabo momo si la realidad social construida
fuese objetiva y real.
Algunas salvedades acerca
del mapa
Al terminar este recorrido de teoras y para-
digmas. que podra haber sido ms amplio y
profundo si el espacio l o hubiese permitido, es
probable que el lector experimente una cierta
sensacin de cansancio y frustracin. El alcan-
ce de la teora sociolgica es inmenso; la diver-
sidad de formulaciones tericas es tal que uno
busca en vano la unidad y la mayor parte de
las posiciones tericas enunciadas incluyen un
elemento de crtica respecto de muchas de las
dems. En muchos aspectos esas ideas se justi-
fican; la teora sociolgica es dispersa, frag-
mentaria y se halla dividida por la polmica.
Para contrarrestar en cierto grado esta visin
negativa, me propongo introducir un cierto
matiz de continuidad haciendo algunas obser-
vaciones acerca del estado de la teora en la
prctica)), esto es, cmo enfocan los socilogos
la teora en su investigacin emprica.
L a mayora de los socilogos diran que, en
principio, prefieren una o ms de las perspec-
tivas tericas que hemos mencionado y no
otras. Esta predileccin tiende a destacar las
diferencias entre ellos. Sin embargo, es eviden-
te tambin que cuando los investigadores con
una formacin terica se dedican al anlisis de
problemas intelectuales concretos arraigados
en la realidad social, casi inevitablemente se
ven obligados a comprometer la pureza de
sus primeros principios y a incorporar otros.
Por ejemplo, los estudios empricos de Durk-
heim sobre el suicidio (1 95 1 [ 18971) y los estu-
dios empricos de Weber sobre los efectos de
la religin en la actividad econmica (1904-
1905) tienen mucho ms en comn que sus
manifiestos metodolgicos (Durkheim, 1958
[ 18951; Weber, 1949 [ 1904]), que estn diame-
tralmente opuestos en casi todos los aspectos
tericos y metodolgicos. L a misma observa-
cin procede respecto de la mayor parte de la
investigacin emprica. A pesar de la existen-
cia de diferencias metatericas y substantivas
en los puntos de partida, la complejidad de la
realidad social y las limitaciones metodolgi-
cas de la investigacin emprica invariable-
mente hacen que el investigador rompa con la
rigidez de las primeras formulaciones. En una
palabra, la investigacin emprica hace necesa-
rio inclinarse hacia el eclecticismo y la sntesis
terica parcial.
Adems, l a mayor parte de las perspectivas
tericas que se han reseado no existen en
forma alguna en estado puro. sino que se adap-
tan continuamente segiin las circunstancias
del caso. Por ejemplo, las perspectivas teri-
cas, que han tenido origen en su mayor parte
en Europa occidental y Amrica del Norte, se
modifican a medida que pasan a pases y re-
giones del mundo distintos del de su origen. Se
combinan y recombinan entre s y se adaptan
para hacerse aplicables a perspectivas, situa-
ciones y condiciones propias de esos pases y
regiones. Cabe prever tambin que, a medida
que estos pases desarrollan una infraestructu-
ra adecuada (universidades, academias y otras
instituciones que facilitan los estudios socia-
les), habr una actividad de teorizacin ms
independiente. En la actualidad, es objeto de
debate el grado de unificacin de la sociologa
y hasta qu punto existen sociologas naciona-
les y regionales distintas; evidentemente la po-
sicin correcta en ese debate consiste en que la
sociologa terica contempornea constituye
un complicado mosaico que incorpora fuerzas
sociales e intelectuales tanto universales como
particulares.
Cabe tambin reconocer que existen diver-
sas actividades y posturas que contrarrestan la
tendencia hacia l a oposicin polmica irres-
tricta entre posiciones tericas. En primer lu-
Teoras sociolgicas 21
gar, en la medida en que la investigacin so-
ciolgica cobra carcter cada vez ms interdis-
ciplinario (y hay muchas seales que apuntan
en ese sentido) tienden a combinarse teoras
interpretativas que, en abstracto, podran con-
siderarse opuestas. En segundo lugar, se ad-
vierten en la actualidad diversos intentos de
sntesis terica, entre los que cabe mencionar
los siguientes:
- el intento de generar vnculos analticos y
empricos entre los pianos microsociolgico
y macrosociolgico (por ejemplo, Alexander
y otros, 1987);
- el intento de establecer un vnculo terico
entre la actividad de individuos y grupos
(agentes) y el contexto socioestructural en
que residen (Gidens, 1984);
- el intento de crear teoras limitadas que, en
todo caso, dimanan de una variedad de pun-
tos de vista tericos; la teora feminista, por
ejemplo, s i bien est formulada en gran parte
en trminos de conflicto y dominacin, tam-
bin incorpora otros puntos de vista, inclui-
dos el psicoanaltico y el fenomenolgico
(Lengermann y Niebrugge-Brantley, 1922).
En tercer lugar, en los dos ltimos decenios
ha decrecido la guerra polmica que caracteri-
zaba a la sociologa y a muchas de las otras
ciencias sociales en los aos sesenta y setenta.
El ambiente ms caracterstico de los aos
noventa parece acercarse al pluralismo pac-
fico, un reconocimiento de que la indagacin
sociolgica da legtima cabida a diversas pers-
pectivas y mtodos, por evidente que sea la
existencia de preferencias claras entre grupos
individualizados de tericos e investigadores
empricos.
La lectura de las teoras
sociolgicas
Mi carrera acadmica como socilogo comen-
z con un curso de teora sistemtica que di en
la Universidad de California (Berkeley) en
otoo de 1958. En los siguientes decenios y
hasta hoy en da he seguido impartiendo cur-
sos de esa ndole. Durante este perodo de
estudio y enseanza he formulado una serie de
interrogantes que, a mi juicio, son esenciales
para comprender las teoras sociolgicas y
compararlas entre s . Querra concluir este ar-
tculo presentando esos interrogantes a los lec-
tores para su reflexin:
-Qu modelo o imagen del conocimiento
cientfico informa u orienta la labor de un
terico o de una tradicin terica? Esta pre-
gunta obedece a dos razones. En primer lu-
gar, las ciencias sociales se desarrollaron his-
tricamente a la sombra intelectual de las
ciencias naturales y, en muchos casos, las
han tomado como modelo. En segundo lu-
gar, la sociologa y las dems ciencias socia-
les siguen justificando su legitimidad en
crculos acadmicos y universidades adu-
ciendo que son ciencias sociales. Por lo tan-
to, resulta difcil para una teora no tener en
cuenta las reglas y los mtodos de las cien-
cias. Con ello no quiero decir que todas las
teoras utilicen un modelo positivista de la
ciencia. Algunas lo hacen evidentemente (la
teora de la opcin racional es un ejemplo),
pero especialmente en este momento las hi-
ptesis bsicas de muchas teoras sociales
constituyen crticas explcitas de la ciencia
positiva. En todo caso, algn modelo de
ciencia sigue siendo un punto de referencia
por ms que la actitud hacia ella sea negati-
va.
- Qu elementos formales, sustantivos y espe-
cficos del lenguaje cientfico se incorporan y
cules son rechazados? Esta pregunta es una
especificacin de la primera.
- Qu concepto tiene el investigador terico
de los individuos y de los grupos que consti-
tuyen los sujetos de teorizacin? Son agen-
tes activos, neutrales o pasivos del cambio y
la historia? Tiene importancia su punto de
vista en la formulacin del conocimiento
cientfico? (los conductistas dicen que no,
los fenomenlogos dicen que s). En suma,
qu imagen de la naturaleza humana tiene
el terico?
- En qu forma concibe el terico su propio
papel en la gnesis del conocimiento cient fi-
co? Activo o pasivo? Conservador, neutral
o crtico? Esta pregunta surge porque los
profesionales de las ciencias sociales son ine-
ludiblemente intelectuales que se mueven en
la sociedad, e invariablemente reflexionan
sobre las consecuencias de ese hecho.
- Cul es el grado de compromiso del terico
respecto del nivel primario del anlisis (cul-
Neil J. Smelser
22
tural, sistema social, socioestructural, grupo
o individuo) que constituye el objeto pri-
mordial de la sociologa? Otra pregunta es-
trechamente relacionada con la anterior,
cul es el elemento ms sobresaliente res-
pecto de ese nivel (integracin, conflicto, li-
bertad, opresin)?
- Est bien formulada la teora respecto a las
reglas de la lgica: claridad (o ambigedad),
coherencia interna, conclusin lgica, cone-
xin entre los postulados y las proposiciones
derivadas? Est bien formulada desde el
punto de vista de los principios empricos a
efectos de reunir datos, cercionarse de que
sean fidedignos y demostrar la validez de lo
que se afirma en cada proposicin? Incluso
los tericos que niegan que el discurso lgico
y emprico sea pertinente o por lo menos que
sea posible, se encuentran invariablemente
procediendo a l, y su labor puede ser eva-
luada segn los principios aplicables.
S i el estudioso de la teora se hace estas
preguntas en forma minuciosa, profunda y de-
sapasionada, habr avanzado mucho en la ta-
rea de trazar su propio mapa de la teora so-
ciolgica y de enunciar, en forma razonada, su
propia preferencia terica.
Traducido del ingls
Referencias
ALEXANDER, J . (ed.). 1985.
Neojitnctionalism. Beverly Hills.
Sage Publications.
ALEXANDER, J. y COLOMY, P.
1990. Differentiation Theory and
Social Change: Comparative and
Historical Perspectives. Nueva
York: Columbia University Press.
ALEXANDER, J ., GIESEN, B.,
MUNCH, R. y SMELSER, N.J . (eds.).
1987. The Micro-Macro Li nk.
Berkeley: University of California
Press.
BECKER, G. 1976. The Economic
Approach to Human Behaviour.
Chicago: University of Chicago
Press.
BECKER, H. 1963. Oictsiders.
Nueva York: The Free Press.
BELL, D. 1960. The End of
Ideology. Nueva York: The Free
Press.
BERGER, P. y LUCKMANN, T.
1961. The Social Constncction of
Rea1it.v. Garden City, Nueva
York. Doubleday.
BLAU. P. 1964. E.xchange and
Power in Social Life. Nueva York:
Wiley.
BLAUNER, R. 1972. Racial
Oppression in America. Nueva
York: Harper & Row.
BLUMER, H. 1954. What i s
Wrong with Social Theory?
American Sociological Review
1913-1 O.
BLUMER. H. 1969. Symbolic
Interactionism: Perspective and
Method. Englewood Cliffs, NJ :
Prentice-Hall.
BOURDIEU, P. 1984. Distinction: A
Social Critique of t he Judgment of
Tuste. Cambridge, MA: Harvard
University Press.
BRAUDEL, F. 1979. The
Perspective of the World. Nueva
York: Harper & Row.
BRAVERMAN, H. 1974. Labor and
Monopoly Capital. The
Degradation of Work i n the
TwentieTh Cent ur y. Nueva York:
Monthly Review Press.
BURAWOY, M. 1979.
Manufacturing Consent. Changes
i n the Labor Process under
Monopoly Capitalism. Chicago:
University of Chicago Press.
CARDOSO, F. y FALETTO, E. 1979.
Dependency and Development i n
Lat i n America. Berkeley:
University of California Press.
COLEMAN, J . 1990. Foundations of
Social Theory. Cambridge, MA:
Belknap Press of Harvard
University Press.
COLLINS, R. 1915. Conflict
Sociology. Nueva York: Academic
Press.
COSER, L. 1956. The Functions of
Social Conflict. Glencoe, IL: The
Free Press.
DAHRENDORF, R. 1959. Class and
Class Conjlict i n Industrial
Society. Stanford, CA: Stanford
University Press.
DURKHEIM, E. 1951 [1897].
Suicide. Glencoe, IL.: The Free
Press.
Teoras sociolgicas 23
DURKHEIM, E. 1958 [1895]. The
Rules of Sociological Method.
Glencoe, IL: The Free Press.
DURKHEIM, E. 1974 [1913]. The
Eleinentary Fortns of Religious
Lifr. Glencoe, IL.: The Free Press.
EYERMAN, R. t 992. Modernity
and Social Movements)), en
Haferkamp, H. y Smelser, N.J .
(eds.), Social Change.
FOUCAULT, M. 1980. Power.
Knowledge. Nueva Y ork Par and
Moderni1.v. Berkeley, C.A.:
University of California Press.
Pgs. 37-54.
GARFINKEL, H. 1969. Studies in
Ethnomethodology. Englewood
Cliffs. N.J .: Prentice-Hall.
GIDDENS. A. 1984. The
Constitution of Society: Outline of
a Theory of Structitration.
Berkeley, C.A.: University of
California Press.
GOFFMAN, E. 1963. Stigina: Notes
on the Managemetit of Spoiled
Zdentity. Englewood Cliffs, N.J .:
Prentice-Hall.
GRAMSCI, A. 197 1. Selectiotis
from the Prison Notebooks.
Londres: Lawrence and Wishart.
HABERMAS, J . 1975. Legitirnation
Crisis. Bsoton: Beaco n Press.
HABERMAS, J. 1984. Theory of
Communicative Action. Boston:
Beacon Press.
HANNAN, M. y FREEMAN, J . 1977.
The Population Ecology of
Organizations.)) American Journal
of Sociology. 82:989-64.
HARTMANN, H. 1 Y 76.
((Capitalism, Patriarchy, and J ob
Segregation.)) Signs. 1: 137-69.
HOMANS, G. 1974. Social
Behavior: Zts Elementary Forms.
Nueva York: Harcourt Brace
J ovanovich.
KUHN, T. 1962. The Sfructure of
Scientific Revoliitions. Chicago:
The University of Chicago Press.
LENGERMANN, P.M. y
NIEBRUGGE-BRANTLEY. 1992.
((Contemporary Feminist
Theory)), in Ritzer, G.
Contemporarj, Sociological
Theory. Tercera edicin. Nueva
York: McGraw-Hill, pgs. 308-57.
LEVI-STRAUSS. C. 1963. Structural
Anthropology. Nueva York: Basic
Books.
LUHMANN, N. 1982. The
Dl;fferentiation of Society. Nueva
York: Columbia University Press.
MALINOWSKI, B. 1955. Magic.
Science arid Religiori and Other
Essays. Carden City. N.Y.:
Doubleday, 1955.
MARCUSE, H. 1964. One
Dimensional Man. Boston:
Beacon Press.
MARX, K. 1913 [1859]. A
Coiitribiition to the Critique oj'
Political Econot n~~. Chicago: Kerr.
MARX, K. y ENGELS, F. 1954
[ 18481. The Commitriist
Manifesto. Chicago: Henry
Regnery.
MERTON, R.K. 1968a. On
Sociological Theories of the
Middle Range)). Social Theory
and Social Structitre. 1968
Enlarged Edition. Nueva York:
The Free Press, pgs. 39-72.
MERTON. R.K. 1968b. ((Manifest
and Latent Functionsn. Social
Theory and Social Structitre.
1968. Edicin ampliada, Nueva
York: The Free Press, pags.
73-138.
MERTON. R.K. 1968c. The
Bearing of Sociological Theory on
Empirical Research)).)) Social
Theory and Social Structitre.
1968. Edicin ampliada, Nueva
York: The Free Press, pgs.
139-155.
MICHELS, R. I Y 59 [ 1 Y 1 51. Political
Parties: A Sociological Stitdy of
the Oligarchical Tetidencies of
Modern Democracj,. Nueva York.
Dover Publications.
PARSONS, T. 195 1. The Social
System. Glencoe. IL.: The Free
Press.
P.ARSONS, T. 1954 [ 19451. The
Present Position and Prospects of
Systematic Theory in Sociology.
Essavs i n Sociological Theory.
Edicin revisada, Glencoe, 1.L.:
The Free Press, pgs. 217-37.
RADCLIFFE-BROWN. A.R. 1952.
Striictuve and Fiinction i t i
Pr i mi t i w Society. Glencoe. 1.L
The Free Press.
SKOCPOL. T. 1979. Stafes and
Social Revoliitions. Nueva York:
Cambridge University Press.
SMELSER, N.J . y WARNER, R.S
1976. Sociological Theory:
Historical arid Formal.
Morristown, N.J .: General
Learning Press.
SPENCER. H. 1897. The Principies
ofSociology. Nueva York: D.
Appleton.
TAYLOR, L.. WALTON, P. y
YOUNG, J . 1973. The New
Criminology: For a Theory of
Social Deviance. Nueva York:
Harper & Row.
WALLERSTEIN, 1. 1974. The
Modern R'orld-System: Capitalist
Agriculture and the Origins of the
Eiiropean World-Economy iii the
Sixteenth Century. Nueva York:
The Academic Press.
WEBER, M. 1930 [1904-OS]. The
Protestant Ethic and the Spiril of
Capitalism. Nueva York:
Scribner's.
WEBER, M. 1909 [1904].
(('Objectivity' in Social Science
and Social Policy)), en Weber,
The Methodology of the Social
Sciences. Glencoe, I.L.: The Free
Press, 1949.
WRIGHT, E.O. 1985. Classes
Londres: Verso.
Karl M. van Meter
ce conjunto tanto de la teo-
r a como de la metodolo- Karl M, van Meter es investigador en
ga. Una deficiencia en ciencias sociales en el Centro de Inves-
una se manifiesta en algn tigacin Cientfica Nacional de Fran-
cia (CNRS), 54 Boulevard Raspail,
momento en la Otra y por 75006, Pars (Francia). Ha publicado
supuesto en la SOCiOlOga especialmente artculos Y obras sobre
en general. Los avances en sociologa, pero tambin sobre ciencias
temticas. En 1983 fund el Bulletin de
desarrollo de la otra y de Mklhodologie Sociologjgile que sigue
toda la disciplina. dirigiendo. Es miembro del Comit
L~ diversidad de plan- Ejecutivo de la Asociacin Sociolgica
Internacional y Vicepresidente del I ns-
teamientos tericos en so- tituto Internacional de Sociologa.
ciologa encuentra eco en
una contribuyen, pues, al
Politias, antropologa, psicologa Y ma-
la diversidad de sus meto-
dologas. De hecho, dos es-
Teora o mtodo?
de reconocer la pertinencia
de un idioma, e incluso su
belleza, y tratar luego de
traducirlo a otro idioma
sin desmedro de los valo-
res Culturales de la COmU-
nidad receptora. Este obje-
ble es el que tratamos de
alcanzar en el presente ar-
tculo.
tivo prcticamente imposi-
Metodologa
y definiciones
cin de comunidades idiomticas en las cuales
la metodologa es el idioma que se habla. Esta
RICS 139/Marzo 1994
26 Karl M. van Meter
gar, la distincin entre metodologas (cuanti-
tativas)) y cualitativas haba perdido perti-
nencia o desaparecido por completo; en segun-
do lugar, todas las metodologas tienen un
carcter no universal)) y cada una tiene su
mbito especial de competencia y pertinencia
y, en tercer lugar, el anlisis multimtodo es
til para obtener resultados estables y abrir
cauces de comunicacin entre las subdiscipli-
nas. Estas son las tres principales afirmaciones
que esperamos demostrar en este captulo.
Antes de seguir adelante, procede, en todo
caso, hacer algunas definiciones. Emplearemos
los trminos metodologa y mtodo. El mto-
do, empleado por s solo, denotar general-
mente un mtodo de anlisis de datos a menos
que se indique otra cosa. Naturalmente, puede
usarse en combinacin con otros trminos me-
todolgicos a fin de indicar una etapa o fase
determinada en la metodologa sociolgica,
como ((mtodos de reunin de datos o m-
todos de codificacin de datos)). ((Metodolo-
ga se emplear como trmino general que
abarca todos los distintos aspectos y pasos que
entraa la investigacin sociolgica. De hecho,
para cierta metodologa se requiere incluso un
grado de conocimiento prctico y no formali-
zado sobre investigacin como l a ponderacin
correcta en los sondeos electorales para poder
determinar correctamente el resultado o sa-
ber manejarse)) para encontrar drogadictos o a
un primer informante.
El carcter ((cualitativo))
y el carcter ((cuantitativo))
Es fcil definir el trmino formalizado di-
ciendo que es lo que puede hacerse mediante
computadora)). Esto significa que los mtodos
formalizados de anlisis son los que se hacen
por computadora, ya se trate de textos, con-
versaciones, documentos u otros datos califi-
cados de ((cualitativos)) o de valores categri-
cos, a escala o numricos, generalmente llama-
dos ((cuantitativos)).
Naturalmente, no existe en sociologa una
definicion ni una distincin sencilla entre me-
todologas (cualitativas)) o ((cuantitativas)).
Los grandes debates entre los partidarios de
cada metodologa antes de la Segunda Guerra
Mundial culminaron con la creacin de una
gran linea divisoria en sociologa, la consolida-
cin de las respectivas posiciones y en muy
poco ms. L a utilizacin masiva de la investi-
gacin por encuesta, durante la guerra y des-
pus de ella, situ decididamente a la metodo-
loga ((cuantitativa)) en una posicin predomi-
nante. Sin embargo, con el desarrollo de plan-
teamientos crticos a partir de los aos sesen-
ta, la metodologa cualitativa ha cobrado
importancia en el mbito social, impulsada
por nuevos problemas sociales tales como las
drogas o el SIDA. De hecho, y a pesar de que
se tienda a creer errneamente l o contrario,
hace ya muchos aos que la American Natio-
nal Science Foundation no indica una prefe-
rencia por la metodologa (cuantitativa)), sino
que se limita a exigir que la metodologa se
adapte al problema que se est estudiando.
Quien lea las obras tericas relativas a la
distincin entre metodologa cualitativa y
cuantitativa)) y haya seguido durante dece-
nios la evolucin de la metodologa sociolgi-
ca, tiende a encontrar que ambos criterios tie-
nen algo que aportar y que el conflicto es en
gran medida de ndole institucional. Incluso
en un reciente intento detallado de ((determi-
nar los distintos significados que componen la
distincin entre cualitativa y ((cuantitativa))
(hammersley, 1982, 170), incluidas las pala-
bras y los nmeros, los marcos naturales y los
artificiales, el significado y el comportamien-
to, el enfoque inductivo y el deductivo, las
pautas culturales y las leyes cientficas, el idea-
lismo y el realismo, se llega a la conclusin de
que ha habido un exceso de simplificacin y
de que la prevalencia de la distincin entre
mtodos cualitativos y cuantitativos tiende a
encubrir el complejo carcter de los problemas
a que hacemos frente y plantea el peligro de
que nuestras decisiones sean menos eficaces
de l o que podran ser (1 982, 172).
Otros autores dan un paso ms y afirman
que nadie practica exclusivamente la investi-
gacin cualitativa o exclusivamente l a
cuantitativa (Combessie, 1984; Wilson,
1986) y que ambas estn estrechamente rela-
cionadas entre s y se complementan. De he-
cho, la informacin de ambas tiende a reforzar
esta tendencia y se encuentran actualmente en
la investigacin sociolgica ejemplos bastante
interesantes de mezcla.
L a etnometodologa, antes considerada
uno de los mejores ejemplos de metodologa
(cuantitativa)), y que constitua una de las
Metodologa sociolhgica 27
Consulta al Centro de asesoramiento e investigacin de la Asociacin marroqu de lucha contra el SIDA. El
estudio de las ((poblaciones ocultas presenta un desafo metodolgico para el socilogo. E. BarrarasiRapho.
mejores crticas de la metodologa cuantitati-
va, arrojaba resultados en cuanto al turn
taking y el repair en el curso de conversa-
ciones entre personas. Estos dos conceptos
cualitativos han sido formalizados e incor-
porados en un programa informtico en la
Universidad de Surrey, que colabora con Bri-
tish Ainvays. La computadora es capaz ahora
de responder con una voz sinttica llamadas
telefnicas para pedir informacin acerca de
horarios de llegada o de salida. Los investiga-
dores han cuantificado el concepto de turn
takinp) a un perodo de 0,8 a 1,2 segundos con
una precisin de aproximadamente 0,2 segun-
dos. Tras ese perodo, tal vez sea necesaria una
(cepair)) en la conversacin y hay que recono-
cer que este resultado no es malo para la meto-
dologa cualitativa.
A la inversa, en Francia los analistas de
encuestas estn tropezando con dificultades
hace unos pocos aos al tratar de distinguir
las actitudes polticas de derecha e izquierda
en cuanto a la propuesta de reforma de la es-
critura en francs. Las variables normales en
los cuestionarios, analizadas cn mtodos esta-
dsticos clsicos, en este caso el anlisis de
correspondencia, simplemente no arrojaban
la distincin necesaria. Al final del cuestio-
nario, que consista nicamente en preguntas
cerradas, se incluy una pregunta abierta.
Simplemente se peda a los encuestados que
escribieran qu pensaban de la propuesta de
reforma. Estos datos cualitativos (texto es-
crito) fueron analizados mediante mtodos
de anlisis de contenido y los resultados fue-
ron incluidos directamente en los de los gr-
ficos del anlisis de correspondencia. La dis-
tincin cualitativa era bastante clara; en
las respuestas de la derecha se incluan tr-
minos como valor cultural, nuestro pasa-
do y (muestra identidad)), mientras que en las
de la izquierda se incluan trminos tales
como ((injerencia del gobierno, falta de de-
bate, o consulta con la poblacin. Se trata
de un ejemplo de idioma que arroja resultados
cuantitativos.
Karl M. van Meter
28
Metodologas ascendentes
y descendentes
El carcter complementario de estos dos plan-
teamientos y l a demostrada dificultad histri-
ca de distinguir entre ellos, hace necesario bus-
car una alternativa constructiva a la caracteri-
zacin de extremos de la metodologa sociol-
gica. Por nuestra parte, proponemos los con-
ceptos de metodologa ascendente y metodolo-
ga descendente, y nos apresuramos a destacar
que lo que proponemos son instrumentos de
organizacin y no ((resultados cientficos. No
estamos demostrando que la distincin en-
tre metodologas cualitativas y cuantitati-
vas sea errnea, sino que simplemente
creemos que hay formas ms constructivas de
organizar la metodologa sociolgica. Tal vez
la mejor manera de enfocarlos consista en dar
un vistazo a los actuales problemas sociales de
las drogas y el SIDA, cuyo estudio entraa
metodologas de investigacin originales,
como el estudio de la poblacin oculta o
furtiva (Van Meter, 1990a).
Las dificultades que entraa el estudio de
poblaciones ocultas revelan una contraposi-
cin entre la metodologa de encuestas am-
plias y las de reunin intensiva de datos. Esta
contraposicin establece la distincin entre la
metodologa ascendente y descendente y pue-
de encontrarse tanto en l a reunin de datos
como en los mtodos de anlisis. La metodolo-
ga descendente entraa estrategias formula-
das y ejecutadas en el plano de poblaciones
extensas o generales. Por l o tanto, se necesitan
cuestionarios muy normalizados y muestras
estrictas de poblacin; adems, ms por razo-
nes histricas y econmicas que por considera-
ciones metodolgias, suele entraar anlisis
estadsticos tradicionales. Los gobiernos han
empleado normalmente esta metodologa para
sacar conclusiones estadsticas y decidir la po-
ltica social en el futuro. El rigor cientfico
estricto de esta metodologa, incluso en sus
mejores ejemplos, es fcil de criticar (Gutt-
man, 1984), pero ello no menoscaba la utili-
dad de sus resultados. Existen, si n embargo,
problemas con las metodologas descendentes,
particularmente cuando se necesitan datos ob-
tenidos de poblaciones ocultas o relativos a
ellas.
Las metodologas ascendentes entraan es-
trategias de investigacin formuladas en el
plano local o de la comunidad y adaptadas
especficamente al estudio de determinados
grupos sociales o de comportamientos sociales
como, por ejemplo, una poblacin oculta de
prostitutas en una gran ciudad. Los medios de
reunin de datos, para ser eficientes, tienen
que ser por lo general selectivos e intensivos.
Las formas ms comunes de reunin de datos
en la metodologa ascendente son el ((snowball
samplinp), los antecedentes personales y las
monografas etnogrficas. Los mtodos de
anlisis en este tipo de metodologa tienen que
estar adaptados tambin a la forma concreta
de datos que se proporciona y a los objetivos
concretos de la investigacin. Entre las formas
habituales de anlisis ascendente de datos se
encuentran el anlisis del contenido, el anlisis
de clasificacin ascendente (a menudo llama-
do anlisis de clusten>y el anlisis de redes
sociales egocntricas.
No es posible hacer una adaptacin espec-
fica de la metodologa ascendente si n perder
posibilidades de generalizacin. Siempre exis-
ten problemas de distorsin en una estrategia
de reunin de datos y stos son particularmen-
te agudos en el estudio de las poblaciones ocul-
tas y en la utilizacin de cualquier metodolo-
ga ascendente. Por ms que las estrategias
ascendentes ofrezcan soluciones al problema
de la reunin de datos entre poblaciones ocul-
tas, la formalizacin de sus sesgos en el mues-
treo parece estar fuera del alcance de las esta-
dsticas actuales, s i bien se han hecho en este
sentido admirables intentos.
A la inversa, en el estudio de grandes po-
blaciones es posible utilizar metodologas as-
cendentes, tal como el anlisis de redes, s i bien
el costo material es grande y se necesita una
rigurosa normalizacin. Encontramos el mejor
ejemplo en el Atlas of Corporate Interlocks. de
J oel H. Levine, un anlisis de redes que abar-
can todas las grandes empresas del mundo
(Levin, 1984).
L a metodologa descendente, en cambio,
no puede abarcar poblaciones ocultas si n pro-
ceder antes a adaptaciones concretas (Van me-
ter, 1990b). Por ejemplo, en un important ar-
tculo sobre la sociologa del uso de drogas,
Kozel y Adams (1986) hacan una crtica de
los modelos epidemiolgicos tradicionales en
la medicina e indicaban que esta metodologa
descendente no era adecuada, si bien los auto-
res no usaban este trmino. Criticaban asimis-
Metodologa sociolgica 39
mo el intento de clasificar el comportamiento
de consumo de drogas en una o dos categoras
aparentemente separadas)), al tiempo de ob-
servar que la investigacin actual tiende a es-
tudiar ((patrones de uso indebido)) que no pue-
den ser rigurosamente caracterizados por unas
pocas variables descriptivas. Por ms que sea
evidente la utilidad de las encuestas para ob-
servar las tendencias en el consumo de drogas
y la existencia de uso indebido, los autores
llegaban a la conclusin de que das epidemias
de drogas suelen estar localizadas y afectar a
subpoblaciones especficas que hacen dif cil
proceder a la vigilancia en base a los sistemas
de datos nacionales)). Se trata de una indica-
cin explcita de que las metodologas descen-
dentes han tropezado con graves problemas en
el estudio de poblaciones ocultas.
Segn estos autores, la encuesta por hoga-
res que levanta el American National I nstitute
of Drug Abuse constituye la medicin ms
importante del uso indebido de drogas en
nuestra poblacin en general)) (la de Estados
Unidos). Sin embargo, admiten abiertamente
sus limitaciones, que obedecen a un sesgo en el
muestre0 que omite una poblacin oculta im-
portante y muy activa, los grupos de las perso-
nas de paso o no residentes. L a Comisin Pre-
sidencial sobre l a Delincuencia Organizada
(PCOC, 1986) ha destacado tambin que la
encuesta por hogares y la encuesta en el ltimo
ao de la escuela secundaria han sido objeto
de crticas porque no incluye informacin so-
bre estos grupos, jvenes que han dejado los
estudios secundarios y personas sin residencia,
que frecuentemente utilizan drogas)) (1 986,
340). Como solucin, l a Comisin propone el
((sobremuestreo)), que implica una metodolo-
ga ascendente, encontrar determinados tipos
de personas en poblaciones ocultas. L a Comi-
sin reconoce que las ((encuestas de consumi-
dores de cocana demuestran que no hay un
cocainmano tipo (1986, 25) y que hay
que emplear el concepto de pautas de consu-
mo de drogas.
Reconoci adems que la comunidad cons-
titua el plano necesario de estudio, preven-
cin y tratamiento (1 986, 325).
Entre las crticas concretas de la metodolo-
ga ascendente que hace la Comisin se inclu-
yen l a falta de datos yobre el precio y l a canti-
dad de droga adquirida, las fuentes de los
fondos y la fuente de los datos, as como la
ndole poco fiable del anlisis por negocia-
cin)), en el cual las estimaciones definitivas
del consumo de drogas son resultado de un
proceso de negociacin entre los organismos))
(1986, 343). Segn Hall (1988), stas son las
mismas lagunas que trata de colmar la epide-
miologa de la comunidad, una forma de me-
todologa ascendente, centrndose en las con-
secuencias del abuso ms que en la prevalen-
cia del uso.)) A efectos locales, suele ser ms
til determinar las respuestas a las preguntas
quin y dnde que a cuntos, pudiendo
de esta manera emplear l o ms efectivamente
posible recursos que son limitados para obte-
ner un mayor beneficio (1988, 2). Tal vez se
necesiten metodologas ascendentes similares
para supervisar la propagacin heterosexual
del SIDA en l a poblacin en general, ya que
est reconocido que el SIDA ser una epide-
mia larga y prolongada a medida que se pro-
pague por los distintos grupos vulnerables y en
distintos lugares en los prximos decenios))
(Anderson, 1987).
Las investigaciones recientes suelen confir-
mar el carcter complementario de las meto-
dologas ascendentes y descendentes. L e Guen
y J affeux (1 989), por ejemplo. no slo utiliza-
ron un mtodo ascendente de anlisis, el anli-
sis de la clasificacin automtica, para estable-
cer clases separadas en sus datos, sino que
tambin confirmarori este anlisis mediante la
utilizacin del anlisis factorial de correspon-
dencias. tpico mtodo francs de anlisis
descendente. Utilizando estas clases, los auto-
res procedieron luego a determinar el prome-
dio para cada clase, l o que permita una des-
composicin de los medios y variables segn
clases concretas que haban sido construidas
en forma ascendente sobre la base de la simila-
ridad.
Esto es bantante distinto del mtodo tradi-
cional anglosajn de descomponer la varia-
ble en una poblacin entera. Adems, esta aso-
ciacin complementaria de metodologas as-
cendentes y descendentes sirve de medio fia-
ble de situar partes determinadas de la varia-
ble en clases distintas o poblaciones ocultas, al
tiempo de permitir la reparacin de estimacio-
nes generales de la poblacin.
Parece ser una combinacin particular-
mente provechosa de metodologas ascenden-
tes y descendentes y, al mismo tiempo, de
mtodos franceses y ((anglosajones)).
30 Kar l M. van Met er
Las metodologas no universales))
Hasta ahora, no slo hemos dado sobrados
ejemplos de la prdida de pertinencia de la
distincin entre metodologas cuantitativas
y cualitativas (al tiempo de proponer una
forma distinta de organizar la metodologa so-
ciolgica), sino que adems hemos dado varios
ejemplos del carcter no universal)) de ciertas
metodologas de investigacin, l o que constitu-
ye el segundo gran propsito de este captulo.
Lo mismo afirma Lcuyer (1 988) en su detalla-
do estudio de los experimentos de Hawthrone;
los mtodos y los resultados de los experimen-
tos no eran falsos si se tena en cuenta su
contexto limitado y claramente definido. Sin
embargo, tanto el mtodo como los resultados,
una vez adoptados por una escuela de pensa-
miento (el movimiento de las relaciones hu-
manas) fueron aplicados mucho ms all de
los l mites de su validez y pertinencia.
Para afinar este concepto el carcter no
universal de todas las metodologas, definire-
mos un procedimiento general de investiga-
cin sociolgica que tendr en cuenta la mayo-
r a de estas consideraciones y arrojar como
resultado la definicin y descripcin del anli-
sis del multimtodo, que es el tercer gran obje-
tivo del presente captulo.
El procedimiento general
de investigacin
S i bien la seccin siguiente no est necesaria-
mente limitada a la investigacin sociolgica
emprica en sentido estricto, nos situaremos
en el marco de la investigacin emprica a fin
de economizar las consideraciones generales.
L a informacin contenida en datos fisiol-
gicos es objeto de un tratamiento a fin de que
arroje los resultados que el investigador proce-
de luego a interpretar. Es bien sabido que los
resultados producidos por la investigacin so-
ciolgica dependen de: l) los individuos esco-
gidos en la poblacin que se investiga; 2) las
variables descriptivas escogidas para caracteri-
zar a estos individuos; 3) el sistema de codifi-
cacin de datos empleado y, cuando proceda,
el sistema de reunin de datos, y 4) el mtodo
de anlisis utilizado. As ocurre en el caso de
una muy amplia variedad de metodologa so-
ciolgica y no slo de la ipvestigacin empri-
ca o ni siquiera de la investigacin por encues-
ta. Un examen de los procedimientos de inves-
tigacin en relacin con cada una de estas
cuatro etapas indica que esta dependencia es
de distinta ndole y distinta importancia en
cada etapa.
Al tener en cuenta estas caractersticas del
procedimiento de investigacin sociolgica se
manifiesta un importante aspecto relativista
de la investigacin en la materia, aspecto que
no siempre aparece expresamente en nuestra
produccin cientfica y que probablemente
constituye la causa primaria de la falta de
estabilidad de los resultados y una importante
fuente de dificultades en la comunicacin en-
tre las diferentes subdisciplinas de la sociolo-
ga. Varias orientaciones de la investigacin
metodolgica en sociologa, y especialmente
los trabajos en materia de metodologa compa-
rada y anlisis multimtodo, convergen hoy en
da en estas mismas conclusiones y ofrecen
solucin a muchos de los problemas.
Teniendo en cuenta los cuatro elementos
mencionados, hemos dividido el procedimien-
to general de investigacin sociolgica en las
cuatro etapas siguientes, que se extienden des-
de los primeros datos hasta los resultados defi-
nitivos:
1)
la seleccin de las variables descriptivas
utilizadas para caracterizar a cada uno de
los individuos de la poblacin que se exa-
mina;
11) la seleccin de los individuos que constitu-
yen la poblacin que se examina;
111) la codificacin o recodificacin de los da-
tos iniciales para caracterizar a cada indi-
viduo por las variables descriptivas y,
cuando procede, la forma de reunin de
datos;
IV) los mtodos de anlisis utilizados para el
tratamiento y transformacin de los datos
a fin de que arrojen resultados formales, y
en muchos casos, resultados estadsticos.
El procedimiento de investigacin incluye
por lo menos otros dos pasos de importancia
que van ms all de estos cuatro del procedi-
miento general: (O) la transformacin inicial
de la informacin contenida en la representa-
cin mental abstracta que hace del individuo
de fenmenos sociales, su representacin ex-
terna de esos fenmenos en informacin for-
Metodologia sociolgica 31
La cultura Raggu, Londres 1992. Un automvil GTI descapotable para recorrer el vecindario, es el smbolo de
referencia de la juventud Ragga. Gabi n Smith/lmapress.
malizada e incluso en formacin numrica;
(V) la transformacin definitiva por el investi-
gador de resultados formales o matemticos
en resultados definitivos que se presentan en
una disertacin pblica o en un texto cientfi-
co. En el primer caso (O) se trata de transfor-
mar una forma de expresin en datos formali-
zados mientras que, en el segundo (V), se trata
de una transformacin inversa, de la interpre-
tacin de resultados formales o numricos
para transformarlos en una exposicin a fin de
presentarlos o describirlos. Estos dos pasos del
procedimiento de investigacin estn situa-
dos, respectivamente, antes y despus de las
etapas 1 a I V antes mencionadas y que hemos
denominado procedimiento general de investi-
gacin.
Se considera en general que la etapa 1 (se-
leccin de las variables) dista de constituir un
proceso formalizado de investigacin. Tiende
a indicar la ndole acumulativa de la construc-
cin del conocimiento sociolgico, as como la
influencia que ejerce el contexto institucional
y social sobre la prctica y la metodologa de la
investigacin. De hecho, suele sealarse que
las escuelas de pensamiento o los centros de
investigacin tienden a utilizar tipos especfi-
cos e identificables de variable, que en muchos
casos pueden servir de rasgos caractersticos
de su investigacin. En todo caso, la seleccin
de las variables tal vez siga constituyendo la
tarea ms original y creativa del investigador
y, por lo tanto, la que ms suele distar de las
posibilidades de formalizacin e incluso de
sistematizacin. Los trabajos en la metodolo-
ga comparada e histrica en este mbito ata-
ban de empezar y han arrojado pocos resulta-
dos salvo el de indicar, como se ha menciona-
do antes, la ndole acumulativa de este tipo de
conocimiento sociolgico y la fuerte influencia
que ejerce el contexto institucional y social
sobre su desarrollo (Desrosihres y otros, 1983).
Una solucin emprica conocida de este
problema es la metodologa de las encuestas,
formulada desde los aos setenta por el grupo
francs Agoramtrie para su encuesta anual de
32 Karl M. van Met er
la estructura de la opinin de los franceses
respecto de los conflictos sociales (Durand y
otros, 1990). En este caso, se emplea un mto-
do formalizado para seleccionar las variables
(las preguntas) que figuran en el cuestionario
cada ao. Un mes antes de la encuesta, se hace
un anlisis de todos los artculos de peridicos
y revistas semanales de Francia y de todos los
programas de radio y televisin. Cada vez que
se encuentra un tema relacionado con el con-
flicto social, se procede a incluirlo en la lista,
que luego es presentada a un grupo de expertos
de la encuesta, junto con una indicacin de la
importancia relativa del tema. A continuacin
se procede a formular las preguntas (variables)
segn todo el universo de conflictos sociales
experimentados por el pblico francs por
conducto de los medios de comunicacin. Es
el nico ejemplo que conocemos de un caso en
que un procedimiento formal garantiza la defi-
nicin, independientemente de las variables
que se tienen en cuenta, as como el carcter
representativo de esas variables en relacin
con el universo social objeto de estudio.
A diferencia de la etapa 1, la etapa 11 (selec-
cin de los individuos) se ha convertido en
una ciencia casi exacta en s misma (teora del
muestreo) y constituye una disciplina especia-
lizada con sus propias obras cientficas. D e
hecho, el contraste es tal que resulta posible
ubicar las otras dos etapas del procedimiento
general de investigacin entre los dos extre-
mos constituidos por la etapa 1 (seleccin de
las variables) y la etapa 11 (seleccin de los in-
dividuos).
Estabilidad de los resultados
Dentro del marco de las cuatro etapas de pro-
cedimiento general de investigacin sociolgi-
ca, pasaremos a examinar dos grandes aspec-
tos de organizacin y estructura:
A) las propiedades y la estructura de la infor-
macin que figura en los datos iniciales:
B) la relacin entre estos datos iniciales y los
resultados que anuncia o presenta el inves-
tigador y que se basan en un anlisis mu-
chas veces formalizado o incluso estadsti-
co de esos datos.
Estos dos elementos de organizacin tienen
una relacin bastante distinta con las cuatro
etapas del procedimiento de investigacin.
La relacin entre las etapas 1 y 11 y el
elemento A (propiedades y estructura de los
datos iniciales) es de influencia directa; la se-
leccin de las variables y la seleccin de los
individuos ejercen influencia directa sobre las
propiedades y la estructura de los datos inicia-
les y, en muchos casos, se cuentan entre los
principales factores determinantes. Todos los
dems factores no experimentales que deter-
minan las propiedades y la estructura de los
datos son generalmente considerados parte de
la etapa 111. Estos factores, tambin considera-
dos controlables y accidentales, incluyen la in-
fluencia del entrevistador, la forma en que se
consignan los datos, los errores en la consigna-
cin de los mismos, etc.
En cuanto a la relacin entre el elemento B
y las etapas 1 y 11, habida cuenta de que las
opciones relativas a las etapas 1 y 11 preceden
al elemento A, nicamente surten efectos so-
bre el elemento B por conducto del elemento
A y no pueden ser consideradas en forma sepa-
rada o independiente de ste.
La relacin entre la etapa 111 (codificacin y
recodificacin de los datos iniciales y forma de
reunin) y el elemento A (informacin inicial)
se describe normalmente como un isomorfis-
mo (cambio entre dos cdigos equivalentes) o
una suryeccin (recodificacin de la informa-
cin inicial con otro sistema de codificacin)
de una serie a otra. As, es posible que se
pierda informacin, pero no que se deformen
las propiedades de esa informacin. No obs-
tante, un examen minucioso de la forma en
que se genera y obtiene informacin de en-
cuestas, procedimiento que el investigador
querra pensar que queda determinado por las
selecciones de 1 y 11 como mencionamos en el
prrafo precedente, pone de manifiesto la in-
fluencia fundamental de la etapa O (transfor-
macin de una exposicin o presentacin per-
sonal en informacin formalizada). Esto pue-
de introducir en los datos un sesgo importante
y as ocurre en particular en las formas de
reunin de datos que siguen constituyendo un
procedimiento sumamente socializado, inclu-
so con los cuestionarios ms sistematizados
para entrevistas. En todo caso, las metodolo-
gas especiales y las entrevistas con ayuda in-
formtica estn cambiando lentamente esta si-
tuacin.
En cuanto a la relacin entre la etapa 111 y
el elemento B (entre la informacin inicial y
hfetodolo.yia sociolbnica 33
los resultados definitivos), es necesario modi-
ficar el cdigo (recodificacin) a fin de evaluar
sus efectos sobre la estabilidad de los resulta-
dos definitivos. En un proyecto de investiga-
cin sobre el delito intelectual en Francia, de-
mostramos (Van Meter, 198 l) que una recodi-
ficacin utilizada con frecuencia en la investi-
gacin en ciencias sociales (la recodificacin
de variables numricas como variables de ca-
tegora utilizando sus formas principales)
transforma en gran medida la estructura gene-
ral de los datos reunidos, dejando al mismo
tiempo prcticamente intactas las estructuras
locales (bsicas o muy detalladas). Tenemos
que mencionar que este tipo de recodificacin,
que suele calificarse de depuracin de un ar-
chivo de datos brutos. es un proceso muy
comn. La modalidad de reunin de datos
indicada en la etapa 111, tambin hay que mo-
dificarla para evaluar la estabilidad de los da-
tos obtenidos, Se han hecho experimentos de
esta ndole y comparaciones de modalidad,
que han arrojado directrices claras en el caso
de la investigacin por encuesta.
En cuanto al elemento B (relacin entre la
informacin inicial y los resultados definiti-
vos) y la etapa I V (mtodos de anlisis), hay
que observar que los mtodos formalizados
aplican algoritmos (a menudo mtricos, o n-
dices de similitud), que tienden a correspon-
der especficamente a cada mtodo, a fin de
generar los resultados que se han de interpre-
tar. En muchos sistemas informticos de pro-
gramas de anlisis de datos, como SPSS,
BMDP, OSIRIS o SAS. suele existir la posibi-
lidad de cambiar los algoritmos para el mto-
do determinado que se seleccione. Los investi-
gadores exigen cada vez ms esta caractersti-
ca, que est comenzando a formar parte inclu-
so de los sistemas ms pequeos de progra-
mas. En todo caso, en el procedimiento de
investigacin, y con escasas excepciones, la
seleccin del mtodo de anlisis determina la
seleccin de un algoritmo y, por l o tanto, los
resultados obtenidos. Se desprende de esto
tambin que la nica manera de estudiar la
influencia de la etapa I V en relacin con el
elemento B consiste en cambiar los mtodos
de anlisis (o algoritmos cuando sea posible) y
utilizar varios mtodos, de ah el trmino an-
l i si s de multimtodo.
Trabajando con los datos que hemos men-
cionado acerca del delito intelectual, hemos
demostrado mediante l a utilizacin de cuatro
mtodos distintos de anlisis que l a estructura
general de los resultados vara sobremanera
segn el mtodo que se utilice (Van Meter,
1983). Sin embargo, una vez ms, las estructu-
ras locales tienden a mantenerse si n variacio-
nes aunque se modifiquen un tanto los l mites
entre los distintos grupos de personas que per-
tenezcan a ellas.
Por ltimo, en relacin con el elemento A
(propiedades y estructura de la informacin
inicial) y la etapa I V (seleccin del mtodo de
anlisis), segn Cibois ( 1 980) los investigado-
res en sociologa tienen la tendencia a prever
una estructura en sus datos a fin de dar un
marco descriptivo o explicativo para el fen-
meno social que estudian. Segn Schiltz
( 1 983), el investigador aplica un procedimien-
to no formalizado (que hemos llamado proce-
dimiento de investigacin))) animado por una
conviccin nti ma acerca de l o que sus datos
han de revelar. Sin embargo, al incorporar en
la seleccin de un mtodo nico de anlisis
esta ((conviccin ntima)) y esta previsin de la
estructura de los datos iniciales de l a investiga-
cin, no hay mayores posibilidades de que el
investigador se encuentre con que los datos
iniciales tienen propiedades imprevistas.
El anlisis multimetodo
L a investigacin demuestra con creces que si
un socilogo opta por un solo representante
para el contenido de cada una de las etapas I a
IV, no cabe considerar que los resultados de l a
investigacin sean estables o independientes
de estas opciones, e incluso pueden verse con-
tradichos por otro anlisis absolutamente
aceptable de los mismos datos iniciales (Flo-
rens, 1984; Combessie, 1984). Si las opciones
de representantes de las etapas I a I V estn
muy limitadas, o incluso reducidas a la unidad
(se emplea un solo tipo de codificacin, se
depuran los datos de archivo para suprimir
a los individuos no pertinentes)), y nicamen-
te a ellos) y se emplea un slo tipo de mtodo
de anlisis), cabe entonces presentar los resul-
tos de l a investigacin como los nicos posi-
bles, ya se trate de una clasificacin, de una
tipologa, de una correlacin o de una factoria-
lizacin. Sin embargo, estos resultados siguen
dependiendo casi en su integridad de los lmi-
34 Karl M. van Meter
tes que se hayan impuesto previamente en el
procedimiento de investigacin, y cuyo origen
ha de buscarse en el contexto institucional y
social que en gran medida determina el marco
donde se realiza la investigacin. As, los re-
sultados de la investigacin dependen de res-
tricciones previas de ndole social y no de un
conocimiento adquirido y expresado que sea
transmisible por una forma distinta de la asi-
milacin por conducto del aprendizaje de esta
prctica social. En estas circunstancias, cabe
prever que cualquier investigacin en ciencias
sociales en que intervenga una pluralidad de
equipos o que se refiera a una pluralidad de
disciplinas ha de tropezar con enormes dificul-
tades, y as ocurre en la realidad (Fennessey,
1977; Soukup, 1972; Verges, 1978).
Habida cuenta de que hay cada vez ms
mtodos informatizados de anlisis de datos
sociolgicos y. en particular, sistemas de pro-
gramas que permiten utilizar varios mtodos
distintos de anlisis, la forma ms fcil de
realizar un m nimo de metodologa compara-
da consiste en el anlisis multimtodo. Sin
embargo. a pesar de este papel fundamental
que puede caber al anlisis multimtodo en el
procedimiento de investigacin, hasta ahora
las tentativas de unir o sistematizar el conoci-
miento o la prctica en un anlisis de esa
ndole son escasos. Esos intentos en s mismos
siguen independientes y aislados uno del otro
en diferentes disciplinas de las ciencias socia-
les, por l o cual en gran medida siguen limita-
dos a su asociacin original con esa determina-
da disciplina (Gower, 1971; Conner, 1982:
Harter, 1980).
Asimismo, se tiende a presentar los resulta-
dos como el fruto de un zinico mtodo de
anlisis, con l o que soslayan la cuestin de la
estabilidad en relacin con las etapas 1 a I V.
D e hecho, muchas veces se ha tratado de co-
rregir l o que se concibe como puntos dbiles
de ciertos mtodos utilizados en la disciplina
de que se trate. En todo caso, l o que se califica
de ((puntos dbiles suele ser en realidad la
imposibilidad de la metodologa utilizada, no
del mtodo aplicado, para arrojar resultados
estables. Como ya hemos visto, ello se refiere a
los factores 1 a 111 y no al factor I V nicamente
(la seleccin del mtodo de anlisis). As, el
anlisis multimtodo es una modalidad conve-
niente pero m nima para llegar a resultados es-
tables.
En el mbito del desarrollo del nio, en dos
proyectos separados de investigacin se reali-
zaron anlisis mltiples de distintos tipos y se
lleg a la siguiente conclusin: la existencia
de una estructura compleja de datos nos ha
indicado los lmites de los mtodos (emplea-
dos) y el peligro de una interpretacin dema-
siado rpida de los resultados obtenidos sepa-
radamente con cada mtodo (Pottier. 1976).
Este trabajo en particular se refera a la utiliza-
cin de anlisis de correspondencia factorial,
anlisis de proximidad, anlisis de clasifica-
cin de jerarqua ascendente y anlisis del es-
pacio ms reducido.
Adems de la utilizacin de por l o menos
dos tipos de mtodos de anlisis, en un nme-
ro considerable de trabajos se emple un solo
mtodo varias veces y en varios casos con una
diferencia en relacin con la etapa 1 (variables
seleccionadas), la etapa 11(individuos seleccio-
nados) o la etapa 111 (codificacin y modalidad
escogidas). En este contexto y para el caso de
los anlisis factoriales mltiples, cabe citar la
labor realizada en arqueologa respecto de las
nforas etrusco-itlicas, investigacin estads-
tica sobre la estabilidad de los anlisis de com-
ponentes principales, en que el investigador ha
modificado la ponderacin de las modalidades
de la subpoblacin analizada, y la investiga-
cin sobre el anlisis factorial de varios archi-
vos distintos de datos que comparten una fuer-
te estructura mutua. Adems, en el contexto
de estos anlisis factoriales mltiples, se pue-
den encontrar tambin trabajos de simulacin
con mtodos Bootstrap y J ack-knife (m-
todos de simulacin por computadora), inclui-
dos trabajos de validacin en los cuales se
cambia sistemticamente la subpoblacin de
individuos analizados y trabajos relativos a
agrupaciones medias que dimanan de varios
anlisis factoriales de distintos grupos de va-
riables para los mismos individuos.
Conclusiones
Los aspectos positivos y negativos de una me-
todologa nunca son ms que consideraciones
relativas frente a otras metodologas existen-
tes, consideraciones que por l o general se ba-
san a s u vez en la comparacin de resultados
que en la mayora de los casos se efecta en
forma no sistemtica habida cuenta de que no
Metodologa sociolgica 35
hay un marco de referencia absoluta y estable.
S i n embargo, es posible prever que las pro-
piedades atribuidas a los datos sociolgicos se
mantengan si n variaciones en los sistemas de
transformacin caracterizados por las etapas 1
(seleccin de las variables), 11 (seleccin de los
individuos), 111 (seleccin de la codificacin y
la modalidad) y I V (seleccin del mtodo de
anlisis). Para estas transformaciones el inves-
tigador en sociologa necesita que los resulta-
dos sean estables. Estos conceptos compren-
den el sistema en su totalidad el cual, al
mismo tiempo, queda definido y limitado por
caractersticas singulares (Granger, 1982) que
son las opciones hechas en las etapas 1 a I V en
la prctica real de la investigacin sociolgica.
En el estado actuaI del conocimiento sociolgi-
co no podemos exigir los mismos requisitos de
estabilidad en relacin con las etapas O y V y,
para ello, habr que esperar otras investigacio-
nes.
L a presentacin que antecede y los estu-
dios de la adopcin de decisiones en el curso
del procedimiento de investigacin en ciencias
sociales, as como en las ciencias fsicas, indi-
can con demasiada frecuencia que estas opcio-
nes metodolgicas estn, de diversas maneras,
determinadas socialmente. En todo caso, la
investigacin sociolgica, especializada en el
estudio de los fenmenos sociales, constituye
tambin la disciplina ms idnea para el estu-
dio de esta cuestin de la determinacin social
del procedimiento de investigacin en ciencias
sociales. Esta orientacin de la investigacin
en el futuro parece ser tanto ms prometedora
que la inversa, que consiste en tratar de imitar
a las ciencias fsicas y hacer ms precisos los
conceptos empleados imponiendo un rigor
cuantitativo de definicin y medida.
Adems, la aplicacin actual de anlisis
factoriales y de clasificacin en las ciencias
fsicas para absorber las enormes cantidades
de informacin generadas por experimentos
computadorizados, implica que las ciencias f-
sicas estn evolucionando en su metodologa
de investigacin hacia posiciones mucho ms
cercanas a la metodologa sociolgica y al an-
l i si s multimtodo en particular.
Las opciones metodolgicas de la ciencia
rara vez son de naturaleza objetiva o estn
previamente determinadas en forma sistemti-
ca sobre la base de conocimientos acumula-
dos. Algunos trabajos epistemolgicos en so-
ciologa estn llevando actualmente hacia con-
sideraciones similares: En este sentido, los
procedimientos y mtodos que limitan los
puntos de vista respecto del objeto, eliminan-
do las relaciones y generando una sensacin de
finalizacin y cierre, son tambin retrica de la
conviccin: tienden a encadenar el consenso
dentro de los l mites que ellas se asignan.
A la inversa, los mtodos que multiplican
los puntos de vista, diversifican las imgenes
de un objeto y yuxtaponen las particiones pro-
ducidas segn los mtodos y a escalas a veces
distintas, juegan con la conviccin y la recha-
zan; nace la tentacin de calificarlos de bri-
llantes o seductores. S u virtud consiste en
suscitar interrogantes e inquietud; su tenta-
cin mayor es la de ceder ante la alusin o la
impresin. En todo caso, este peligro no debe
ocultar el hecho de que la intencin de objeti-
var es tambin la intencin de encontrar nue-
vos planteamientos, nuevos instrumentos y
nuevos objetos (Combessie, 1986).
Traducido del ingls
Referencias
ANDERSON A. 1987. ((President's COMBESSIE, J.-C. 1984. dopt i que heuri sti que et
commission in turmoi l )), Nature, ((L' vol uti on compart e des obj ecti vati on)), Bulletin de
329, 6140. ingalites: problkmes Mthodologie Sociologique. 1 O,
CIBOIS, PHILIPPE. 1980. L'usage
social de l'analyse factorielle des CONNER R.F. (edi tor). 1982.
correspondences)), Znformatique et COMBESSIE, JEAN-CLAUDE. 1986. Methodological Advances in
Sciknces Humaines, 46-41, 56-135. Evaluation Research. Sage
statistiques)), Revue Frangaise de 4-24.
Sociologie. 25, 233-254.
A propos de mthodes: effets
36 Karl M. van Meter
Publications, London. Research
Progress Series in Evaluation,
Volumen 10.
DESROSIERES ALAIN, GOY ALAIN
and THEVENOT LAURENT. 1983.
((Lidentit sociale dans le travail
statistique: la nouvelie
nomenclature des professions et
catgories socioprofessionnelles)),
Economie et Statisliqiie, 152,
55-8 1.
DURAND, J ACQUES, PAGES
J EAN-PIERRE, J EAN-BRENOT y
MARIE-HLENE BARNY. 1990.
Public Opinion and Conflicts: A
Theory and System of Opinion
Polls, Internalional Joitrnal of
Public Opinion Research. 2. 1.
30-53.
FENNESSEY. J . 1977. dmproving
Inference for Social Research and
Social Policy: The Bayesian
Paradigm)), Social Sciencr
Research, 6, 4. 309-327.
FLORENS J .-P. 1984. ((Ingalit et
dpendance statisquen. Revite
Franpi se de SocioloKie. 25,
255-263.
GOWER, J .C. 197 1 . Statistical
Methods of Comparing Different
Multivariate Analysis of the Same
Data)), in Hodson, Kendall and
Tauto (editores), Mathema1ic.s on
the Archaeological and Historicul
Sciences, Edinburgh University
Press, Edimburgo, 138- 149.
GRANGER, G.-G. ((Modeles
qualitatifs, modeles quantitatifs
dans la connaissance
scientifique)), Sociologie et
Socits, 4, 1. 7-14.
GUTTMAN, Louis. 1984. What i s
Not What in Statistics. Statistical
Inference Revisited. The Illogic of
Statistical Inference for
Cumulative Sciencen, Bzilletin de
Mthodologie Sociologique, 4,
3-35.
HALL, JIM. 1988. The
community-based drug
epidemiology networh), Direccin
de Salud de la Comisin de las
Comunidades Europeas, Bruselas.
HAMMERSLEY, MARTYN. 1982.
Whats Urong w?th Ethnography?
Methodological e.xplorations.
Londres. Routledge.
HARTER. H.L. 1980. Early
History of Multiple Comparison
Tests)), en P.R. Krishnaiah
(editor), Handbook of Statistics,
Volume 1, Analvsis of Variance,
North Holland, Londres, captulo
19.
KOZEL N.J . y ADAMS, E.H. 1986.
Epidetniology of driig use: An
overview)). Science, 234, 970-974.
LE GUEN M. y J AFFEUX C. 1989.
La conjonction analysis de
donees et statistique infrentielle
pour conduire a un meilleure
perception visuelle)), Reviie
Slatistiqiie Applique. 37, 3, 75-97.
LCUYER BERNARD-PIERRE. 1988.
~Rationalit et idologie dans les
sciences de lhomme: l e cas des
expriences Hawthorne
( 1 924-1 933) et de leur rexamen
historique)). Revue de S.vnth&e.
cuarta serie, 3-4, 401-427.
LEVINE, J OEL H. 1984. .4tlas of
Corporate Interlocks. Worldnet,
Hanover NH.
POTTIER, F. 1976. Analjxis
Comparalive de Mthodes
Stutisliques Appliqices a des
Donnes de Psychology de
IEnfant. Universit de Paris V,
Docteur de Troisiekme Cycle
thesis.
Presidents Commission on
Organized Crime (PCOC). 1986.
Report to the President and
Att0rne.v General. America s Driig
Habit: Drug Abuse, Drug
Traficking. and Organized Crime.
Superintendent of Documents,
U. S. Government Printing Ofice,
Washington DC.
SCHILTZ, MARIE-ANGE. 1983.
((Llimination des modalits non
pertinences dans un
dpouillement denquete par
analysis factorielle, Bzilletin de
Mthodologie Sociologiqiie. 1 ,
19-40.
SOUKUP, M. ((Methodological
problems in the international
comparison of sociological data)).
Sociol. Cas., 8, 3, 174-182.
VERGES, P. 1978. aMthode
dapproche du changement
conomique et social)). Econorriie
et Hunianisme, 239, 35-46.
VAN METER, KARL M. 198 1. Une
analysis de la criminalit
daffaires par la classification
aittornatique, CNRS. Pars,
informe de investigacin.
VAN METER, KARL M. 1983.
((Sociologie de la criminalit
daffaires - Dewux mthodes
diffrents, deux reprsentations
sociales distinctes, Bidlefin de
Mthodologie Sociologiqiie. 1,
3-18.
VAN METER, KARL M. 1990a.
((Methodological and Design
Issues: Techniques for Assessing
the Representatives of Snowball
Samples)). en Elizabeth Y.
Lambert and W. Wayne Wiebel
(editores), The Collection and
Interpretation of Data frorn
Hidden Popitlations, National
Institute on Drug Abuse,
Washington DC, Research
Monograph 98, pgs, 31 a.43.
VAN METER, KARL M. 1990b.
((Sampling and
Cross-classification Analysis in
International Social Research)),
En Else Oyen (editor),
Comparative Methodology: Theory
and Practice i n International
Social Research. Londres. Sage.
pgs. 172 a 186.
THOMAS P. WILSON. 1986.
~Qualitative Versus
Quantitative Methods in Social
Research)), Bulletin de
Mthodologie Sociologiqiie, 1 O,
25-5 1.
Disgregacin de l as ciencias sociales
y recomposicin de l as especialidades
Mattei Dogan
La literatura sobre la interdisciplinariedad se
compone sobre todo de defensas, recomen-
daciones y generalidades, ms que de investi-
gaciones en el sentido que se da al trmino en
la historia o la sociologa de la ciencia. Con
raras excepciones, esta literatura padece de un
error de ptica, ya que recomienda la fusin
de disciplinas completas y no tiene en cuenta
un fenmeno esencial en la historia de la cien-
cia: la especializacin derivada del proceso de
fragmentacin de las disci-
plinas formales.
La nocin de
interdisciplinariedad
La palabra interdisciplina-
riedad aparece por prime-
ra vez en 1937, y su inven-
tor es el socilogo Louis
Wirtz. Antes, la Academia
Nacional de Ciencia de los
Mattei Dogan es Director del Centro
Nacional de Investigacin Cientfica
de Pars, y profesor de ciencia poltica
de la Universidad de Cilifornia, Los
Angeles. Asimismo preside el Comit
de Sociologa Comparada de la Asocia-
cin Internacional de Sociologa y el
Comit sobre las Elites Polticas de la
Asociacin Internacional de Ciencia
Poltica. Entre sus publicaciones ms
recientes figuran: Pathways to Power
(1989) y Linnovation dans les sciences
sociales: l a rnargi nal i t cratri ce
(1 99 1). Su direccin es la siguiente: 72
boulevard Arago, 7501 3 Pars, Francia.
L
Estados Unidos haba em-
pleado la expresin ((cruce
de disciplinas, y el I nsti-
tuto de Relaciones Humanas de la Univer-
sidad de Yale haba propuesto el trmino
((demolicin de las fronteras disciplinarias
(Sills, 18).
Es sorprendente comprobar que Thomas
Kuhn, en su obra por l o dems capital para la
sociologa de la ciencia, no abord el problema
de la interdisciplinariedad, aunque s trat el
problema de la especializacin. Tampoco hay
referencia alguna a la interdisciplinariedad en
el libro clsico de Robert Merton sobre la so-
ciologa de la ciencia, pero Merton se interes
en este problema a partir de 1963, cuando
escribi en su obra The mosaic of the beha-
vioral sciences lo siguiente: los intersticios
entre las especialidades se van llenando gra-
dualmente con especialidades interdisciplina-
rias (Merton, 253). Obsrvese que Merton
habla de especialidades y no de ((discipli-
nas.
En la obra monumental publicada por la
UNESCO. ((Principales tendencias de la inves-
tigacin en las ciencias so-
ciales y humanas)) (1970),
el problema de la recombi-
nacin de las especialida-
des se examina apenas de
modo fugaz. E l captulo de
este libro redactado por
J ean Piaget, con el ttulo
((Problemas generales de la
investigacin interdiscipli-
naria y mecanismos comu-
nes, trata de problemas
muy importantes, pero el
tema que parece anunciar
el ttulo apenas se aborda
- en las dos ltimas pginas,
que no obstante tienen el mrito de proponer
la expresin ((recombinacin gentica)), res-
pecto de las muevas ramas del saber (Piaget,
524).
En el Handbook OfSociology (1 988), publi-
cado bajo la direccin de Nei l J . Smelser, figu-
ra un captulo titulado ((Sociology of Science,
de Harriet Zuckerman, en el cual, entre la
abundante informacin facilitada, no figura
ninguna referencia a la interdisciplinariedad.
Otros autores s mencionan este tema, ad-
mitiendo que es difcil de encuadrar. As, por
RICS 139lMarzo 1994
38 Muttei Dogun
ejemplo, Edgar Morin dice lo siguiente: He
utilizado si n definirlos los trminos de inter-
disciplinariedad, multi o polidisciplinariedad
y transdisciplinariedad. S i no los he definido
es porque son polismicos e imprecisos. Por
ejemplo, la interdisciplinariedad puede signifi-
car pura y simplemente que distintas discipli-
nas se consideren al mismo tiempo, del mismo
modo que los diferentes pases se renen en las
Naciones Unidas en una misma asamblea si n
que puedan hacer ms que afirmar, indivi-
dualmente, sus propios derechos nacionales y
sus propias soberanas en relacin con la inje-
rencia del vecino (Morin, pg. 28). Es cierto
que Morin aade enseguida que ((interdiscipli-
nariedad puede significar tambin intercam-
bio y cooperacin, y da algunos ejemplos, en
particular el de la colaboracin entre el lin-
gista J akobson y el antroplogo Levi-Strauss
respecto del estructuralismo.
Hoy en da nadie puede conocer ms de
una sola disciplina en su totalidad. La ambi-
cin de dominar dos o ms disciplinas com-
pletas es poco realista y utpica. Al partir del
supuesto de que es posible conocer y combinar
disciplinas completas, la nocin de interdisci-
plinariedad inducen a engao.
La dificultad de que un solo cientfico sea
verdaderamente multidisciplinario ha movido
a algunos especialistas en metodologa a preco-
nizar el trabajo de equipo. Esto es lo que pro-
puso Pierre de Bie en la obra mencionada de
la UNESCO. El trabajo de equipo es producti-
vo en los grandes laboratorios de ciencias na-
turales, pero con las ciencias sociales es difcil
de poner en prctica. Los nicos ejemplos de
investigacin en equipo que hayan tenido xi-
to son los relativos a la produccin o la reco-
leccin de datos, y muy pocas veces ocurre lo
mismo con un trabajo de interpretacin o de
sntesis, excepto en el campo de la arqueolo-
ga.
Los grandes programas de las instituciones
internacionales o nacionales consisten en ge-
neral en el fomento y la coordinacin de inves-
tigaciones que se consideran prioritarias. Las
publicaciones resultantes llevan con frecuen-
cia la firma de una sola persona, o a lo sumo
de dos o tres, pero pocas veces ms.
La historia de las ciencias sociales ofrece
numerosos ejemplos de proyectos interdisci-
plinarios que fracasaron. M e limitar a uno
solo, la encuesta realizada en el Finistere, en
Plozevet (Francia), a comienzos de los aos
sesenta. Era un proyecto ambicioso, que en
Francia absorbi gran parte de los recursos
financieros disponibles en aquella poca para
las ciencias sociales, y moviliz a socilogos,
demgrafos, especialistas en gentica, etnlo-
gos, psiclogos, lingistas e historiadores. Los
organizadores de la encuesta queran que la
investigacin realizada en Plozevet fuera CO-
lectiva y total. Esta encuesta interdisciplina-
ria no dio resultados dignos de mencin, pero
de todos modos la leccin se aprendi, y la
experiencia no se ha repetido ms en Francia.
En la obra de la OCDE sobre La interdis-
ciplinariedad)) se lee lo siguiente: das prime-
ras experiencias analizadas en tres pases (Ale-
mania, Francia e Inglaterra) dan una impre-
sin general de fracaso (OCDE, 25). El captu-
lo de este mismo trabajo titulado El archipi-
lago interdisciplinario)) acaba reconociendo el
((sentimiento de una simple amalgama (idem,
7 1). Se habla de la interdisciplinariedad como
de un concepto ((epistemolgicamente inge-
nuo (idem, 71).
El enfoque multidisciplinario es engaoso
porque propugna la divisin de la realidad en
diversos fragmentos. En algunos trabajos se
procede por divisiones: enfoque filolgico, an-
tropolgico, histrico, etnolgico, psicolgico
y sociolgico. Este desfile de disciplinas, que
no coinciden casi nunca, permite en el mejor
de los casos un paralelismo til, pero no una
sntesis. Esto es lo que hizo el historiador de
las religiones Mircea Eliade que, en su bsque-
da de los dioses, moviliz a ocho disciplinas:
la etnologa, la filologa, la lingstica, la an-
tropologa, la psicologa, la historia, la sociolo-
ga y la filosofa, que no convergen nunca. El
autor proede a un erudito paralelismo discipli-
nario, pero no a una conjugacin de los facto-
res (Eliade).
En realidad, cuando se emprenden investi-
gaciones relativas a varias disciplinas, lo que
se hace es combinar segmentos de disciplinas y
de especialidades, no disciplinas completas.
Por ello yo prefiero la nocin de hibridacin,
que denota la recombinacin de fragmentos de
ciencias.
Hoy en da la especializacin a la vanguar-
dia de la ciencia pocas veces es monodiscipli-
naria: un investigador en cancerologa, por
ejemplo, puede tener una licencia en fsica, un
diploma en biofsica y trabajar con inmunolo-
Disgregacin de las ciencias sociales y recomposicin de las especialidades
39
Los Novios. cuadro de Lucas de Leyde (1489-1533). El desposorio representa un compromiso personal y social,
cuyo estudio se apoya en la psicologa, la sociologa. la antropologa, la historia y la economa. EdimediaiArchives of the
Fine Arts Museum of Sirasbourg
gistas en un centro de investigacin mdica,
ensear l a bioqumica en una facultad de cien-
cias, publicar en revistas cientficas o mdi-
cas ... (de Certaines, 117). En las ciencias so-
ciales, como en las ciencias naturales, el pro-
greso cientfico se logra sobre todo en las
interfases, en los intersticios de las disciplinas.
Las innovaciones ms originales y fecundas
resultan de la recombinacin de especialida-
des situadas en el punto de confluencia de
varias disciplinas, que no son necesariamente
contiguas. El punto de contacto fecundo se
establece entre especialidades y sectores, y no
paralelamente a las fronteras disciplinarias.
Francois Kourilsky plantea el problema en sus
verdaderos trminos: Entendmonos bien so-
bre l o que es o no es interdisciplinariedad. Si
se quiere conseguir progresos, l a investigacin
debe ser extremadamente especializada y tras-
pasar la frontera de los conocimientos en pun-
tos muy precisos, y con un temario estrecha-
mente definido)) (Kourilski, 16).
Una gran biblioteca especializada, por
ejemplo de bioqumica, slo abarca una pe-
quea parte de la qumica y de l a biologa, que
coinciden en determinados puntos. Observe-
mos l o que hacen los investigadores en esta
biblioteca: se concentran en un punto preciso,
de l a clasificacin numrica de materias, que
representa menos de un uno por mil de la
documentacin sobre el tema. Buscan una in-
formacin precisa en un sector sumamente es-
40 Mat t ei Dogan
pecializado. En el mismo momento, centena-
res de investigadores hacen lo mismo, cada
uno en su hiperespecialidad. L a investigacin
se efecta simultneamente sobre centenares
de puntos. Pero esos puntos no estn necesa-
riamente dispersos, sino que forman parte de
un conjunto de conocimientos, conceptos, m-
todos, intuiciones, hiptesis y visiones. Con
frecuencia sucede, como demuestra la historia
de las ciencias, que algunos de estos puntos
chocan entre s haciendo saltar chispas. En
este momento, previsto o fortuito, es cuando
se produce el descubrimiento, programado o
inesperado. Estos puntos pueden situarse en
sectores distintos, a veces alejados entre s. Se
habla entonces de un descubrimiento interdis-
ciplinario. Pero, como en realidad son especia-
lidades y no disciplinas completas las que
coinciden, la nocin de interdisciplinariedad
debera sustituirse por la nocin, ms adecua-
da, de transespecialidad o poliespecialidad.
Existen paradigmas en las
ciencias sociales?
S i es cierto que las disciplinas se fragmentan y
que la mayora de las innovaciones ms im-
portantes se producen en las fronteras inter-
disciplinarias, jcmo conciliar esta tesis con la
nocin de paradigma disciplinario? Terica-
mente, existe una incompatibilidad entre las
dos nociones: una ciencia dominada por un
paradigma debera ser suficientemente cohe-
rente para evitar la apertura, la fragmentacin
en especialidades y dejar que estas especialida-
des se recombinen a uno y otro lado y de la
frontera disciplinaria. Cabe dudar pues de la
validez de la nocin de paradigma en general,
y de su aplicabilidad a las ciencias sociales.
En la obra Rejlections on my critics. Tho-
mas Kuhn propuso sustituir la expresin re-
volucin cientfica, que l mismo reconoca
una ((exageracin retrica, por la expresin
((matriz disciplinaria. Adems, la nocin de
revolucin cientfica fue impugnada por nu-
merosos cientficos, Imre Lakatos por ejem-
plo, ya que la revolucin copernicana se pro-
dujo a lo largo de un siglo y medio, y la
newtoniana a l o largo de toda una generacin.
No hubo un alud sbito, sino ms bien un
largo debate. El descubrimiento de los micro-
bios por Pasteur fue desde luego una revolu-
cin cientfica que acab con la idea de gene-
racin espontnea, pero podemos llamarlo
paradigma?
S i n embargo, admitiendo que para las cien-
cias naturales la nocin de paradigma es ade-
cuada, conviene subrayar que los paradigmas
aparecen muy frecuentemente en el punto de
convergencia de las especialidades interdisci-
plinarias. Tomemos por ejemplo la biologa
molecular que es una sntesis de varias espe-
cialidades. La biologa molecular no naci de
los amores ideales y espontneos entre la fsica
y la biologa, sino de un complicado entrecru-
zarse de ideas e investigaciones sumamente
diversas (Thuiller, 14). En la biologa mole-
cular se fundieron solamente segmentos de la
fisiologa celular, la gentica, la bioqumica, la
virologa y la microbiologa, y no la totalidad
de las disciplinas. Cada una de estas materias
no tienen nada que ver en su mayor parte con
la biologa molecular (J acob, 55).
L a misma observacin puede hacerse res-
pecto de las placas tectnicas continentales, la
oceanografa, la biogeologa o la geoqumica, o
cualquier otra especialidad en la entera gama
de las ciencias.
No obstante, puede decirse que la nocin
de paradigma sea pertinente tambin para las
ciencias sociales? Thomas Kuhn admiti ex-
plcitamente que en esas ciencias sera excesi-
vo hablar de paradigma, dados los desacuer-
dos permanentes que las caracterizan. En su
prefacio a La structure des rvolutions scienti$-
ques (p. VI I I ) explica que fue en ocasin de su
estancia en el &enter for Advanced Studies
de Palo Alto, en California, dentro de un gru-
po dominado por representantes de las cien-
cias sociales cuando se vio obligado a formular
la nocin de paradigma, precisamente para
sealar la diferencia esencial entre las ciencias
naturales y las ciencias sociales. Y si n embar-
go, hoy en da el trmino paradigma es de uso
corriente en las ciencias sociales. El uso y abu-
so de esta bonita palabra es especialmente fre-
cuente en la sociologa y la economa. Quizs
se trata de un lamentable caso de mimetismo.
Existen en las ciencias sociales alteracio-
nes paradigmticas anlogas a las que produje-
ron Coprnico, Newton, Danvin o Einstein?
Podemos calificar de paradigmticas las teo-
ras de Keynes, Chomsky o Parsons? El pro-
greso en las ciencias sociales, se obtiene me-
diante revoluciones paradigmticas o median-
Disgregacin de las ciencias sociales J ' recomposicin de las especialidades 41
tes procesos acumulativos? Existen verdade-
ramente paradigmas en las ciencias sociales?
En el interior de una disciplina formal pue-
den cohabitar diversas teoras principales,
pero el paradigma se da nicamente s i una
sola teora verificable domina a todas las de-
ms, y es aceptada por el conjunto de la comu-
nidad cientfica. Ahora bien, en el campo de
las ciencias sociales asistimos, en el mejor de
los casos, a la confrontacin de varias teoras
no verificables. L a mayora de las veces ni
siquiera se produce la confrontacin: los teri-
cos se evitan cuidadosamente o se ignoran
soberbiamente. lo que es relativamente fcil s i
se tiene en cuenta el tamao de las comunida-
des cientficas, divididas en escuelas. Esto ocu-
rre en todos los pases, grandes o pequeos.
Esta ignorancia mutua es un viejo hbito
de la sociologa. A comienzos de siglo, los
grandes socilogos apenas se comunicaban en-
tre s , o no se comunicaban en absoluto. En los
escritos de Weber no hay ninguna referencia a
su contemporneo Durkheim. Sin embargo,
Weber conoca el Anne Sociologique)). Por
su parte Durkheim, que poda leer en alemn,
slo cita a Weber una sola vez, de modo fugaz.
Y si n embargo trabajaron sobre algunas mate-
rias comunes, como la religin. Durkheim alu-
de slo brevemente a Simel y Tonnies.
Severamente criticado por Pareto, Durk-
heim no cit nunca los trabajos de Pareto ... El
juicio de Pareto sobre el libro de Durkheim El
Suicidio es negativo. A este respecto escribe el
socilogo italiano: por desgracia, el razona-
miento es muy poco riguroso en toda l a obra
(Valade, pg. 207).
Weber parece haber ignorado la teora de
Pareto sobre la circulacin de las lites y, a su
vez, Pareto no menciona para nada la teora
weberiana del liderazo poltico. Weber y Croce
slo se encontraron una vez, brevemente. We-
ber y Freund no sostuvieron ningn intercam-
bio. Ernst Bloch y Geor Lukacks trataron bas-
tante a Weber en Heidelberg pero en sus
trabajos no se detecta ninguna influencia we-
beriana. Tampoco hay ninguna comunicacin
entre Weber y Spengler. El nico contempor-
neo de Weber que l o cita es Karl J aspers, pero
se trata de un filsofo (vanse Mommsen y
Osterhammel). Como observ Raymond
Aron, os tres grandes fundadores de la socio-
loga siguieron, cada uno por su lado, una va
solitaria)).
Ms cerca de nosotros, hay mltiples ejem-
plos de socilogos que coexisten si n influen-
ciarse recprocamente, como Angus Campbell
y Paul Lazarsfeld, que si n embargo dedicaron
gran parte de su vida al estudio de un mismo
comportamiento poltico. Esta observacin
puede extrapolarse a otras disciplinas.
L a confrontacin de las teoras no es de por
s objetable. Pero es menester que haya deba-
te. En las ciencias sociales no hay paradigmas
porque tampoco hay en el interior de cada
disciplina, una comunicacin suficiente.
Para que haya paradigma es necesaria otra
condicin: las teoras deben referirse a aspec-
tos esenciales de l a realidad social. Ahora bien,
cuanto ms ambiciosa sea una teora, menos
posible es ponerla a prueba directamente con
los datos disponibles. En las ciencias sociales
no se hacen descubrimientos fundamentales,
como ocurre de vez en cuando en las ciencias
naturales, ms bien se construyen teoras no
verificables, en parte porque la propia realidad
social cambia. Adems. y sobre todo, los
errores de los gigantes de las ciencias naturales
son insignificantes en comparacin con los
fundamentales errores cometidos por las lum-
breras de las ciencias sociales y econmicas
(Andreski, 30).
Tomemos por ejemplo el malthusianismo.
Es una teora o un paradigma? El malthusia-
nismo es una de las grandes teoras de l a histo-
ria de las ciencias sociales. Ha influido en
numerosos cientficos, y sobre todo en Charles
Danvin, quien reconoci en l una de sus prin-
cipales fuentes de inspiracin. Una multitud
de socilogos, demgrafos y economistas se
definieron en relacin a esta teora, para apro-
barla o combatirla. Sin embargo, la evolucin
de la realidad demogrfica de Occidente priv
de validez a sus proyecciones, y acabaron con-
siderndole un falso profeta. Con todo, s i con-
sideramos el desfase actual entre el desarrollo
econmico y el crecimiento de la poblacion en
frica, Asia o Amrica Latina, podramos pro-
clamarlo un gran visionario. Basta con aceptar
una comparacin asincrnica entre la Inglate-
rra de su tiempo y el tercer mundo actual para
admitir la validez asincrnica de su teora.
Debemos ir ms lejos y hablar de un paradig-
ma malthusiano? Por mi parte no veo l a utili-
dad, pero, de todos modos, si hay un paradig-
ma se trata de una fusin de diversos seg-
mentos de la economa, la demografa, l a so-
42 Mattei Dogan
ciologa y la historia, o sea de un paradigma
compuesto.
Las expresiones teora fundamental o
importante progreso me parecen ms ade-
cuadas y ms justas para las ciencias sociales
que la nocin de paradigma, que conlleva toda
una serie de implicaciones tericas ausentes de
las ciencias no experimentales.
Existe por l o menos un progreso acumula-
tivo en las ciencias sociales? Existe evidente-
mente, ya que cada disciplina tiene un patri-
monio propio, compuesto de conceptos, mto-
dos, teoras y praxis. Se ve enseguida si alguien
es un profesional o un aficionado. Existen pro-
gresos acumulativos incluso- en el mbito de la
teora. Una teora puede quedar anticuada,
pero siempre subsistir algo de ella, que se
integrar en las nuevas teoras, ya que se
aprende mucho de los errores. Un error de-
nunciado no se repite. En pocas ms recien-
tes, los progresos de las ciencias sociles son
imputables a una larga serie de descubrimien-
tos empricos sectoriales. Por ejemplo, la co-
rrelacin establecida por D. Lerner entre los
grados de urbanizacin, alfabetizacin y co-
municacin se ha incorporado definitivamene
al acervo de nuestros conocimientos. En estos
sectores especializados -sean hbridos o mo-
nodisciplinarios- no hacen falta teoras ambi-
ciosas, nos contentamos con lo que Robert
Merton llam teoras medias.
Tomemos como ejemplo concreto un pro-
ceso acumulativo. Uno de los grandes hallaz-
gos de la ciencia poltica es la influencia de las
tcnicas electorales en los sistemas de los par-
tidos polticos. Una bibliografa sobre este
tema, incluso muy selectiva, podra compren-
der fcilmente de dos a trescientos ttulos en
ingls, si n hablar de las mltiples y variadas
observaciones procedentes de la experiencia
directa de los polticos en numerosos pases.
Desde Condorcet, J ohn Stuart Mill, Bachofen,
Hare y dHondt hasta Hermens, Downs, Du-
verger, Lipjhart, etc., la teora se nutre de las
contribuciones y mejoras sucesivas introduci-
das por un nmero muy elevado de especialis-
tas. Otros ejemplos de procesos acumulativos
pueden verse en la obra que publiqu con
Robert Pahre, titulada Linnovation dans les
sciences sociales: la margi nal i t cratrice
(1 99 1).
Es un hecho reconocido que ningn para-
digma importante propone ya ordenar, y an
menos unificar, el campo de las ciencias socia-
les (Annales, 1989, 1322). Como escribi
Mark Blaug: el trmino paradigma debera
excluirse de los trabajos sobre la materia, o
escribirse siempre entre comillas (Blaug,
149).
Habiendo resuelto pues la aparente contra-
diccin terica entre la hibridacin de las es-
pecialidades y el paradigma disciplinario, pa-
saremos ahora a un examen ms detenido del
proceso de fragmentacin de las disciplinas en
especialidades.
Fragmentacin de las disciplinas
y reestructuracin de las
especialidades
Conviene distinguir entre la especializacin en
el interior de una disciplina formal y la espe-
cializacin en la interseccin de especialidades
monodisciplinarias. La segunda especializa-
cion, la llamada hibridacin, no puede produ-
cirse sino despus de que la primera haya lle-
gado a la fase,de maduracin.
En la historia de las ciencias se observa un
doble proceso: por una parte, una fragmenta-
cin de las disciplinas formales, y por la otra
una recombinacin de las especialidades deri-
vadas de la fragmentacin. El nuevo sector
hbrido puede acabar siendo completamente
independiente, como en el caso de la psicolo-
ga social -vanse las obras de J ean Stoetzel y
Serge Moscovici- o seguir reconociendo una
doble paternidad, como en el caso de la geo-
grafa poltica. En este ltimo caso, podramos
dudar entre una incorporacin a la geografa o
una integracin en la ciencia poltica. Dnde
clasificar el libro de F. Grenstein y M. Lener,
A source book for the studv of Personality and
Politics. en la psicologa o en la ciencia poiti-
ca? Y el de David Apter Pour IEtat, contre
IEtat, en ciencia poltica o en sociologa? El
criterio podra ser la preponderancia de uno u
otro elemento, o la afiliacin formal del autor.
La antropologa poltica es una rama de la
antropologa, pero tambin un subsector de la
ciencia poltica. Dnde acaba la sociologa
histrica y dnde comienza la historia social?
An es ms dudoso cuando se.produce una
triple recombinacin, como en el caso del libro
de Georges Balandier Anthropologie politique,
donde la sociologa ocupa un lugar destacado.
Disgregacin de las ciencias sociales v recomposicin de las especialidades 43
Como la dosificacin no siempre se ve con
claridad, subsiste un margen de arbitrariedad
en la identificacin primordial, tanto ms
cuanto que el grado de parentesco entre las
disciplinas vara considerablemente: la socio-
loga y la psicologa social son consanguneas
pero la geologa y la geografa social l o son en
grado mucho menor a pesar de las apariencias.
S i combinsemos cada una de las doce
ciencias sociales principales con todas las de-
ms, obtendramos tericamente un tablero
con 144 casillas. Algunas casillas quedaran
vacas, pero ms de las tres cuartas partes se
ocuparan con especialidades hibridizadas que
gozaran de una cierta autonoma.
Estas especialidades hbridas se ramifican
a su vez, dando a luz, en la segunda genera-
cin, a un nmero an mayor de hbridos. El
cruzamiento de las disciplinas de dos en dos,
incluso al nivel de la segunda generacin, no
permite hacer un inventario completo de to-
das las combinaciones existentes, porque algu-
nos de los sectores hbridos ms dinmicos
tienen un origen mltiple. Este es el caso de la
ciencia cognitiva y de las investigaciones sobre
el medio ambiente o la urbanstica.
Adems, sectores hbridos como la prehis-
toria o la protohistoria, algunas de cuyas races
se encuentran en las ciencias naturales, no
aparecen en el tablero de 144 casillas, que se
limita a las recombinaciones de segmentos de
las ciencias sociales. L a configuracin de los
sectores hbridos cambia constantemente. L a
psicologa social, la sociologa poltica, la eco-
loga humana o l a economa poltica son disci-
plinas reconocidas desde hace tiempo, mien-
tras que la psiquiatra social todava tiene que
luchar para ser admitida. Algunos especialistas
de la ciencia cognitiva anuncian el prximo
fin de la vieja psicologa como disciplina aut-
noma. La psicologa, ((llegada a su punto de
madurez, debera disolverse finalmente en una
neurofisiologa, l o que demostrara, un poco
como cuando la qumica sustituy a la alqui-
mia, el carcter ilusorio y precientfico de las
categoras de la psicologa (Proust, 15). Qu
rama de la lingstica est en el buen camino,
la lingstica estructural o la gramtica genera-
tiva? Los estructuralistas critican el historicis-
mo de la gramtica comparada y los generati-
vistas rechazan los supuestos previos de los
estructuralistas.
Estudios sociomtricos demuestran que
numerosos especialistas estn ms relaciona-
dos con colegas dedicados oficialmente a otras
disciplinas que con colegas de su propia rama.
L a ((Universidad Invisible descrita por Ro-
bert Merton, Diana Crane y otros socilogos
de la ciencia, es una institucin eminentemen-
te interdisciplinaria, ya que asegura la comuni-
cacin no slo entre las universidades a travs
de las fronteras nacionales, sino tambin y
sobre todo entre especialistas asignados admi-
nistrativamente a disciplinas diferentes. Las
redes de influencia transdisciplinaria dejan si n
efecto la vieja clasificacin de las ciencias so-
ciales.
Siete disciplinas pertenecen a l a vez a las
ciencias sociales y a las ciencias naturales: l a
antropologa, l a geografa, la psicologa, l a de-
mografa, la lingstica, la arqueologa y la
ciencia cognitiva. Esto slo hace que cada una
de estas disciplinas est fracturada, y la coha-
bitacin de las dos partes bajo un mismo techo
disciplinario plantea a veces un problema. A
continuacin examinaremos algunas discipli-
nas, tratando de demostrar para cada una de
ellas el proceso de especializacin, su fragmen-
tacin, y la recombinacin de los fragmentos
por hibridacin.
Historia
L a historia es si n duda la disciplina ms hete-
rognea, ms desperdigada en el tiempo y en el
espacio. Tambin es, por su propia naturaleza,
la disciplina ms abierta. Ms tarde o ms
temprano, todo acaba cayendo en l a cesta del
historiador.
El debate sobre el papel y las fronteras de l a
historia, que se remonta a Durkheim, Simiand
y Seignobos, no parece haberse extinguido.
Tres generaciones despus, la historia fue ex-
cluida de las ciencias sociales bajo la autoridad
de una organizacin internacional, l a UNES-
CO. En efecto, la historia no figura entre las
ciencias llamadas nomotticas, incluidas en el
primer volumen publicado por esta Organiza-
cin sobre Las principales tendencias de las
ciencias sociales. Los historiadores no pare-
cen haber reaccionado con vigor a esta afrenta.
No slo esto, sino que algunos de ellos l a acep-
tan. As por ejemplo, para Pierre Chaunu, el
progreso de la historia de los ltimos cincuen-
ta aos es fruto de una serie de matrimonios:
con l a economa, despus con la demografa,
44 Mattei Dogan
incluso con la geografa ... con la etnologa, la
sociologa y el psiconlisis. En definitiva, la
mueva historia se nos aparece como una
ciencia auxiliar de las otras ciencias sociales
(Chaunu, 5). H e aqu un gran historiador que
pronuncia la palabra auxilian>, que tanto re-
sentimiento ha causado. Esta no es la opinin,
evidentemente, de la Escuela de los Anales
(Annales. 1989, 1323), partidaria resuelta de la
interdisciplinaridad: La historia slo puede
progresar en el seno de la interdisciplinaridad,
y una de su stareas es la elaboracin de una
interdisciplinaridad renovada)) (Le Goff, 4).
Teniendo en cuenta la distancia que los
separa, y el procedimiento comparativo, pue-
de determinarse una coincidencia entre Durk-
heim y Braudel. En trminos distintos dicen a
sesenta aos de distancia, ms o menos lo
mismo: La historia no puede ser una ciencia
en la medida en que compara, y slo es posible
explicar comparando ... Desde el momento en
que compara, la historia deja de distinguirse
de la sociologa)) (Durkheim, en el primer n-
mero del Anne Sociologique). Por su parte,
Braudel es igualmente claro: En el piano de la
historia a largo plazo, la historia y la sociologa
no slo coinciden y se respaldan, sino que
incluso se confunden (Braudel, 93). Pero se
trata de una parte solamente de la historia, la
que establece la comparacin a largo plazo, ya
que otros sectores de la historia tienen que ver
muy poco o nada con la sociologa. Adems,
muchos socilogos no necesitan la historia
para estudiar un determinado problema.
Durkheim y Braudel podran haber sido ms
explcitos s i en vez de considerar en su totali-
dad su disciplina se hubieran referido clara-
mente a su condominio, l o que hoy da se
llama historia social comparada o sociologa
histrica. Desde el momento en que se admite
que la historia y la sociologa slo se interpe-
netran en algunos sectores, desde luego impor-
tantes pero limitados, la vieja disputa territo-
rial entre la historia y la sociologa queda
superada.
Como todas las ciencias sociales formales,
la historia debe ocuparse de sus propias pro-
vincias)) (el trmino figura en un manifiesto
de los Annales, 1988, 293). Pero slo es un
sector de la historia el que se encuentra enfren-
tado con un sector de otra disciplina. As, los
intercambios con la economa han dado naci-
miento a la historia econmica, que slo inte-
resa a determinados historiadores y economis-
tas, suficientemente numerosos, no obstante,
para alimentar varias revistas importantes.
Cada actividad humana tiene su historia-
dor y ste, para llevar a cabo su tarea, debe
cazar en cotos ajenos: por ejemplo, en la histo-
ria de la urbanizacin donde encontramos
gegrafos, demgrafos, economistas y socilo-
gos, el historiador puede levantar su propio
pabelln.
Con todo, la historia urbana no es un sec-
tor autnomo, mientras que la historia econ-
mica est bien implantada.
A su vez, la historia cuenta con el apoyo de
otras disciplinas, a veces de modo inesperado.
Un ejemplo inslito es la contribucin de la
biologa, o ms exactamente de una especiali-
dad de la biologa, la hematologa, a ese sector
particular de la historia que es el origen de los
pueblos antiguos que no conocan la escritura.
La sangre es un documento histrico, ya que
las caractersticas de la sangre de un ser huma-
no sobreviven a su muerte en la sangre de sus
descendientes.
Como observa J ean Bernard la geografa
de la hemoglobina y la geografa de los monu-
mentos del arte jmer casi pueden superponer-
se ... Los l mites del antiguo imperio jmer es-
taban definidos por la arqueologa: hoy los
podemos definir por la hematologa (Ber-
nard, 49).
La hematologa ha servido para estudiar las
migraciones de los vikingos y los ain, y para
dilucidar ciertos misterios de los altiplanos an-
dinos.
Muchos especialistas de una docena de dis-
ciplinas se han interrogado sobre las causas de
la cada del Imperio Romano. Una de las ms
importantes no se adivin hasta 1924, ni pudo
demostrarse hasta 1965, gracias al anlisis qu-
mico de los esqueletos: el envenenamiento por
plomo de la clase dirigente romana durante
numerosas generaciones (Gilfillan). As, los es-
pecialistas del saturnismo ... envenenaron la
teora de la circulacin de las elites de Pareto.
Por lo dems, muchas teoras, tanto en las
ciencias sociales como en las naturales, mue-
ren repentinamente vctimas de un ataque in-
terdisciplinario. Deliberadamente he elegido
estos dos ejemplos del recurso de la historia a
las ciencias naturales, porque dentro del cam-
po de las ciencias sociales podran aducirse
abundantes ejemplos de intercambio.
Disgregacin de las ciencias sociales y recomposicin de las especialidades
45
Nio en Beijin. El socilogo, como el nio. es a la vez observador y participante en el mundo. orion Pressisipa PXSS.
Geografa
En los programas de las grandes universidades
figuran dos docenas de ramas distintas de la
geografa. Estas subdivisiones implican rela-
ciones con todas las disciplinas, desde la an-
tropologa hasta la zoologa, y han adquirido
tal importancia que hacen olvidar el viejo pa-
ralelismo entre la geografa humana y la geolo-
ga.
L a fragmentacin debe ser suficientemente
profunda para que lleguemos a preguntarnos,
como Roer Brunet: Puede hablarse de una
especificidad de la geografa? Qu aporta
realmente; tiene un campo propio o no es ms
que una reliquia de una antigua divisin del
trabajo, actualmente superada? Existe de al-
gn modo una identidad propia del gegrafo y,
si existe, de qu se compone?)) (Brunet, 1982,
pg. 402).
L a geografa est rodeada de numerosos
sectores hbridos. Por el lado de la demografa
se encuentra la geografa de la poblacin: la
explosin demogrfica del tercer mundo da a
este sector una importancia considerable,
como muestran las publicaciones del Banco
Mundial. Un sector de la ciencia poltica, las
relaciones internacionales, est directamente
conectado con la geografa de la poblacin.
L a geografa econmica tiene ms impor-
tancia para los gegrafos que para los econo-
mistas, ya que stos no consideran central la
dimensin espacial.
Los factores geogrficos)) llamaron la
atencin de los socilogos durante mucho
tiempo, hasta la publicacin en 1924 de la
obra Civilization and Cl i mate del socilogo
Ellsworth Huntington, severamente criticado
por Pitirim Sorokin. A partir de este momen-
to, y durante ms de tres decenios la sociolo-
ga, por l o menos en los Estados Unidos, cort
toda relacin comprometedora con la geogra-
fa. Slo recientemente, en el marco de las
investigaciones sobre el medio ambiente y la
ecologa, los socilogos se han vuelto a intere-
sar en los ((factores geogrficos)), en particular
del clima.
L a colaboracin ms fructfera entre la geo-
46 Mattei Dogan
grafa y la sociologa se ha dado en el campo
de la urbanstica.
En el sector de la cartografa, tcnica privi-
legiada de los gegrafos, son en pocas recien-
tes los meterelogos, los gelogos, los geofsi-
COS, los geoqumicos y los especialistas de la
ecologa vegetal los que han introducido inno-
vaciones ms importantes)) (J ones, 103). L a
fotografa por satlite, que puede abarcar su-
perficies de 1 O0 km de dimetro, ha renovado
el inters en ciertos aspectos de la vieja geogra-
fa humana y de la geografa urbana.
En cuanto a los intercambios entre la geo-
grafa y la historia, son tan conocidos, en la
tradicin de los Anales, que nada til podemos
aadir aqu a este respecto.
Ciencia poltica
L a especializacin en la ciencia poltica se re-
fleja en la variedad de revistas destinadas a los
politlogos, para documentarse o para publi-
car en ellas. Segn un inventario reciente (va-
se Brunk). efectuado en las grandes bibliotecas
estadounidenses, hay unas 500 revistas acad-
micas que interesan a los politlogos, de stas,
un 80% estn escritas en ingls, y solamente
una dcima parte de ellas puedn considerarse
de carcter general. siendo las otras especia-
lizadas (administracin pblica, poltica com-
parada, instituciones polticas) o bien relacio-
nadas principalmente con otras disciplinas
formales, o dedicadas a una regin del mundo,
como Amrica Latina o Asia (area studies).
que son interdisciplinarias por excelencia. La
mayora de los politlogos se informan en re-
vistas especializadas que se entrecruzan poco
en el interior de la disciplina-matriz, pero que
se abren a sectores conectados con otras disci-
plinas.
En su prefacio al Handbook of Political
Science, Greenstein y Polsby, directores de
esta importante obra, confiesan su malestar
ante el carcter amorfo de la disciplina y
reconocen su profunda fragmentacin, reflejo
de su diversidad.
Al politlogo estadounidense William An-
drews l e inquieta el hecho de que la existen-
cia de la ciencia politica no se justifique lgi-
camente)), ya que no posee una metodologa
propia. No tiene un objetivo claramente defi-
nido ... se interfiere con las disciplinas herma-
nas. Sus diversas partes pueden sobrevivir
simplemente como historia poltica, sociologa
poltica, geografa poltica, filosofa poltica,
psicologa poltica. .. Todas las disciplinas rei-
vindican un fragmento de l a ciencia poltica
(Andrews, 1988, 2).
Varios autores americanos o europeos se
felicitan de que la ciencia poltica importe
si n ambages, y se abra ampliamente a otras
ciencias sociales. Su vigor actual es resultado
de este proceso de imitacin. Pero tambin
con ello se reconoce su dispersin terica y
metodolgica, y la falta de un ncleo central.
L a ciencia poltica se ha beneficiado de la
influencia de muchos socilogos (Parsons, La-
zarsfel, Adorno, Dahrendorf) y economistas
(Downs, Arrows, Galbraith, Schumpeter, Mor-
genthau, Myrdal), sin olvidar a los filsofos
(Popper, Friedrich, Habermas).
En algunos sectores no es posible disociar a
la ciencia poltica de l a historia social, ya que
las dos estn vinculadas con frecuencia a la
economa. El funcionalismo estructural que ha
predominado durante varios decenios en el
anlisis comparado internacional se inspiraba
en la teora del antroplogo Malinowski, que
demostr que una cultura transferida a otra
puede cambiar de significado y desempear
una funcin muy distinta en el nuevo contex-
to. La teora de los juegos, que se adapt al
estudio de los conflictos internacionales, fue
formulada por el matemtico J ohn von Neu-
mann y el economista Oskar Morgenstern. El
economista Herber Simon tom de los psic-
logos el concepto de racionalidad limitada y
dedujo una teora que tuvo un gran xito en la
ciencia poltica estadounidense. Los politlo-
gos han tomado en prstamo no slo teoras
sino tambin mtodos: la mayor parte de la
literatura matemtica sobre la ciencia politica
es obra de intrusos, gente que no se consideran
investigadores en ciencias polticas (Benson.
108).
Para poner de relieve la influencia de las
diversas disciplinas en la ciencia poltica, J ean
Laponce ha hecho un recuento, para cada de-
cenio, del nmero de referencias a revistas
representativas de otras disciplinas, apareci-
das en la American Political Science Review. El
perodo considerado es medio siglo: de 1935 a
1986. Al inicio del perodo, el derecho era la
nica disciplina vinculada a la ciencia poltica.
En los aos cincuenta hay ms referencias a
revistas de sociologa que a revistas de dere-
Disgregacin de las ciencias sociales y recomposicin de las especialidades
41
cho; empiezan a aparecer revistas de historia y
de filosofa. En los aos setenta las citas de
revistas de derecho escasean, la historia y la
filosofa se mantienen, las referencias a la so-
ciologa se hacen frecuentes y aparecen revis-
tas de economa, psicologa y matemticas. En
los aos ochenta el nmero de citas de la eco-
noma y la sociologa va en aumento, y lo
propio ocurre con la psicologa y las matemti-
cas (Laponce, 1980 y 1988). De esta evolu-
cin, Laponce concluye que dos politlogos
que consiguieron que sus artculos fueran
aceptados por una de las principales revistas, y
a los que, por consiguiente, sus colegas consi-
deran creativos, parecen sabios que miran de
soslayo)) (Laponce, 1988). En otro estudio, La-
ponce analiz la exportacin-importacin en-
tre siete disciplinas, con la misma tcnica ba-
sada en las notas de pie de pgina en doce
revistas, seis de ellas inglesas. Los intercam-
bios ms intensos de la ciencia poltica se pro-
dujeron en 1975 con la sociologa y en 1981
con la ciencia econmica (Laponce, 1983,
550).
Muchos de los politlogos ms destacados
estudian fenmenos o problemas hbridos: el
clientelismo poltico (en relacin con la antro-
pologa y la psicologa social), la socializacin
(inspirada en la sociologa y la antropologa
social), el nacionalismo (inseparable de la his-
toria y la sociologa), el desarrollo (vinculado a
todas las ciencias sociales), etc.
La apertura de la ciencia poltica no es un
fenmeno reciente. Hoy no podemos ms que
confirmar lo que ya se deca en otros tiempos:
La ciencia poltica ha pedido siempre presta-
do a otras disciplinas. Probablemente es la
ms eclctica de todas las ciencias sociales. L a
historia de su desarrollo es la historia de la
seleccin de ideas, temas y mtodos en otras
ciencias sociales ... de prstamos y de adapta-
ciones)) (Sarouf, 22). E l ttulo del libro de Ga-
briel Almond, publicado un cuarto de siglo
despus, supone en cierto modo un diagnsti-
co: A discipline divided, Schools and Sects in
Political Science)). Este libro subraya las divi-
siones tericas, ideolgicas y metodolgicas de
la disciplina.
Sociologa
En el espacio de cuatro decenios la sociologa
ha registrado, primero una fuerte expansin
monodisciplinaria y despus una acusada dis-
persin ms all de sus fronteras. Recin con-
cluida la Segunda Guerra Mundial, la sociolo-
ga slo se reconoca como disciplina acadmi-
ca oficial en unos pocos pases, entre ellos
Estados Unidos y el Canad. En Europa, sobre
todo en Alemania y en Italia, fue necesario
partir prcticamente de cero. L a expansin de
la disciplina a partir de 1955 fue espectacular
en varios pases, en particular en Escandina-
via.
En Francia, el nmero de universitarios
que en 1950 podan considerarse socilogos
profesionales no alcanzaba si n duda las dos
docenas; dos ctedras universitarias, algunos
ttulos superiores y un reducido nmero de
investigadores en el CNRS. Otros universita-
rios, si n ser principalmente socilogos (histo-
riadores, psiclogos, gegrafos, filsofos) apor-
taban su contribucin al renacimiento de la
sociologa. Cuatro decenios despus, la Socio-
logia Franqaise et Francophone, que es el di-
rectorio de la sociologa de Francia, contaba
con unos 1.500 nombres, de los cuales alrede-
dor de 1.300 eran franceses, con 1.1 O0 socilo-
gos autnticos y 200 asimilados, y entre ellos
500 parisienses, lo que supone la mayor con-
centracin de socilogos del planeta.
En los Estados Unidos el nmero de soci-
logos miembros de la American Sociological
Association se duplic en los aos cincuenta y
se volvi a multiplicar por dos en los aos se-
senta.
Paradjicamente, fue en el momento en
que sus dimensiones eran modestas cuando la
sociologa manifest tendencias imperialistas.
Sera fcil multiplicar las citas a este respecto,
pero nos limitaremos a una sola. En 1962,
cuando la sociologa no era todava una disci-
plina autnoma en Oxford o en Cambridge, y
apenas l o empezaba a ser en Londres, W.G.
Runciman escriba lo siguiente: Si la sociolo-
ga se define como el estudio sistemtico del
comportamiento humano colectivo, las disci-
plinas de la economa, la demografa, la crimi-
nologa o la poltica deberan considerarse ra-
mas de la sociologa)) (Runciman, 1).
A partir de 1970 el nacimiento fue acom-
paado de un proceso de fragmentacin, hasta
el punto de que hoy en da la sociologa es, en
las democracias avanzadas, una disciplina he-
terognea y centrfuga. En efecto, segn la de-
finicin que se adopte, podemos contar de 35
48
a 40 sociologas sectoriales, que abarcan todos
los campos: historia, economa, poltica, dere-
cho, agricultura, industria o religin. No hay
ninguna actividad social que no disponga de
su socilogo propio: sociologa de la educa-
cin, de la familia, de la criminalidad. de las
comunicaciones, del esparcimiento, de la ve-
jez, de la medicina, de las organizaciones ... la
lista sera muy larga.
Como subraya Neil Smelser en la introduc-
cin a su obra Handbook of Sociologv. Las
probabilidades de que la palabra sociologa
designe a un sector identificable son escasas.
El apego a la disciplina en general tiende a
debilitarse. Equipos y grupos se identifican
ms fcilmente con sectores especializados en
el marco de la Asociacin Americana de So-
ciologa, o con otras asociaciones u organiza-
ciones)) (Smelser. 13).
Esto es l o que ocurre, por ejemplo, con la
sociologa urbana. El urbanismo cuenta hoy
con ms expertos e investigadores que toda la
sociologa tradicional. Entre esos expertos fi-
guran algunos representantes de la sociologa
urbana, pero son minoritarios en la masa de
urbanistas procedentes de mltiples discipli-
nas: geografa, economa, arquitectura, etc.,
que han cortado el cordn umbilical con la
disciplina madre. Pero la disciplina que tiene
ms adeptos en los Estados Unidos es la socio-
loga de la medicina, cuyas investigaciones
acaban, en su mayora, en un callejn si n sali-
da, desprovisto de horizonte terico.
Desde el momento en que el problema
planteado atae a la sociedad en su conjunto.
la transespecializacin es inevitable. hasta el
punto de que muchas veces hace falta reunir a
diversos especialistas. As se presenta una obra
que en su tiempo tuvo un cierto xito: Cada
autor tiende puentes entre diversas discipli-
nas: Boulding conecta la economa con las ma-
temticas y la sociologa; Etzioni, la sociologa
de las organizaciones con las relaciones inter-
nacionales; Kardiner, la psiquiatra y la antro-
pologa; Klausner. l a sociologa y l a psicologa;
Levy, la teora social y la sinologa; Pool, la
sociologa y la ciencia poltica; Rapoport, la
biologa, las matemticas, la filosofa, la psico-
loga y la sociologa y Tiryakian, la sociologa
y l a filosofa. Todos estos autores fueron elegi-
dos por su condicin de investigadores fami-
liarizados con los intercambios entre discipli-
nas, para llegar a obtener una imagen global de
Mattei Dogan
la sociedad)) (Klausner, XV). Sustityase la
palabra disciplina por la palabra ((poliespecia-
lidad)) y adase una buena dosis de historia,
y se tendr una idea ms precisa del verdadero
contenido de este libro.
Al madurar y extender sus tentculos en
todas las direcciones, la sociologa ha tomado
conciencia de su excesiva fragmentacin y dis-
persin, y ha sentido la necesidad de recen-
trarse, si n que hasta ahora l o haya logrado.
Ralph Thurner describe ese proceso: La so-
ciologa ha recorrido un ciclo, formulando pri-
mero teoras desprovistas de toda base empri-
ca, para pasar despus a un empirismo despro-
visto de toda perspectiva terica, y acabar
dando prioridad a las investigaciones que pue-
dan contribuir a la formulacin de grandes
teoras)) (Turner, 63). Sin embargo, en ningn
momento ha aceptado atrincherarse detrs de
sus fronteras oficiales.
La ciencia econmica
Existen dos percepciones de l a ciencia econ-
mica. Para algunos es una disciplina de gran
coherencia, postulados fecundos y alcance
bien delimitado. Otros, en cambio, creen que
la ciencia econmica est profundamenta divi-
dida entre los econometristas y los tericos,
que se ignoran mutuamente. Pero se trata si n
duda de una excesiva polarizacin, ya que en-
tre las dos opiniones hay posiciones ms mati-
zadas, cuyos representantes reconocen a la vez
la fuerte identidad de la ciencia econmica
con sus fundamentos tericos y metodolgicos
y su apertura e intercambios con otras ciencias
sociales. Cabe reconocer tambin que, en l o
relativo a la hibridacin de las especialidades,
la ciencia econmica se presta mucho menos
que las otras ciencias sociales al proceso de
interaccin (lo propio puede decirse de la lin-
gstica).
Como la primera percepcin es sobrada-
mente conocida, ser mejor concentrarnos en
la segunda. Las divisiones de la ciencia econ-
mica l e parecen tan profundas a Michel Beaud
que, segn l, los economistas no estn de
acuerdo ni sobre el objeto de sus trabajos, ni
sobre los mtodos, ni sobre los instrumentos
tericos, ni sobre la finalidad de las investiga-
ciones)) (Beaud, 157). Y concluye este autor,
no hay una ciencia econmica, ni una econo-
m a poltica, sino una variedad muy amplia de
Disgregacin de las ciencias sociales 1 7 recornposiciri de las especialidades 49
discursos que pretenden serlo ... los conoci-
mientos que se derivan se inscriben en un
espacio profundamente heterogneo, estructu-
rado por dos galaxias, una de predominio
axiomtico y otra orientada hacia el conoci-
miento de lo real)). Beaud considera que la
ciencia econmica ((padece las consecuencias
del hecho de que sus principales progresos
-conceptualizacin, teorizacin, modeliza-
cin, matematizacin- van acompaados de
un excesivo distanciamiento con respecto a las
otras ciencias sociales.
J acques Lesourne, en su informe sobre el
Congreso Mundial de Econometra y de la
Asociacin Econmica Europea en 1990, afir-
ma que la ciencia econmica se ha ((balcaniza-
do, disgregado en una multitud de disciplinas,
cada una de las cueles se organiza en torno a
una o dos revistas. L o mismo cabra decir de
los congresos mundiales de sociologa, demo-
grafa, psicologa o historia.
El monetarista George Stigler puso en duda
que pudiera hablarse de las ((contribuciones
excepcionales de seis especialistas en econo-
metra (Tinbergen Samuelson, Malinvaud y
sus predecesores, Moore, Frisc y Fisher), ya
que, segn l, la econometra no tiene un
ncleo terico unificado ni una metodologa
unificada)) ni ha tenido un impacto impor-
tante en la ciencia econmica (Deutsch, Mar-
kovitz y Platt. 342). Pero despus, tres de esos
seis economistas recibieron el premio Nobel,
al igual que el propio Stigler.
En 1982 se establecieron tres listas de con-
tribuciones importantes de la ciencia econ-
mica, en un coloquio celebrado en Berln. L a
primera, preparada por W. Krelle, constaba de
30 nombres; la segunda, de Y. Timbergen, de
36 nombres, y la tercera, de B. Fritsch y G.
Kirchgassner, de 44 nombres. Dos nombres
solamente coincidan en las dos primeras listas
(Klein, premio Nobel y el propio Krelle), y
nueve nombres figuraban a la vez en la prime-
ra y en la tercera lista. Ningn nombre se
repeta en las dos ltimas listas (Deutsch. Mar-
kovitz y Platt, pg. 350). Semejante discrepan-
cia en la valoracin de los jefes de fila no
refleja una gran coherencia de la ciencia eco-
nmica. Igual opina el economista Kenneth
Boulding, que habla de una ((ciencia econmi-
ca desorientada comparndola a la historia
del ciego y el elefante. En el mismo momento,
el premio Nobel Wassily Leontieff no era ms
indulgente: Ao tras ao. los economistas
tericos producen modelos matemticos y no
son capaces de progresar en la comprensin de
la estructura y el funcionamiento del sistema
econmico real)) (citado en Deutsch, Martko-
vitz y Platt, 350).
As pues, la ciencia econmica tambin
est divida, pero si n duda alguna en menor
grado que las otras ciencias sociales. Si ha
podido mantener una cierta coherencia, el pre-
cio ha sido elevado: un empequeecimiento
considerable de su campo de accin.
Consecuencias del aislamiento
monodisciplinario
Qu ocurre cuando una disciplina tiende a
replegarse sobre s misma, no se abre suficien-
temente, no se produce un proceso de hibridi-
zacin de sus especialidades, no progresa en
simbiosis con otras ciencias sociales))? Cuando
eso sucede. los territorios vecinos no permane-
cen desrticos. A este respecto, el caso de la
ciencia econmica es ejemplar.
L a ciencia econmica consideraba a la
ciencia poltica con una cierta condescenden-
cia, sobre todo en los Estados Unidos y el
Canad. Esta actitud tuvo como resultado que
apareciese, justamente frente a ella y en posi-
cin competidora, una nueva entidad corpora-
tiva, muy activa y numerosa en los Estados
Unidos, Inglaterra o Escandinavia: la econo-
m a poltica, protegida por uno solo de sus
progenitores y rebautizada aprovechando un
viejo nombre de la nomenclatura cientfica
francesa. L a economa poltica constituye ac-
tualmente una de las principales disciplinas de
la ciencia poltica americana, con abundante
produccin y notables revistas. Es uno de los
sectores ms populares entre los estudiantes
del doctorado de ciencias polticas. Economis-
tas clebres, entre ellos varios premios Nobel
-Arrow, Downs, Herbert Simon, Hirsch-
mann- abandonaron la ciencia econmica y
actualmente son ms conocidos y citados
como expertos en ciencia poltica.
Como en muchos pases bastantes econo-
mistas se han encerrado en su torre de marfil,
mbitos disciplinarios enteros han quedado
fuera de su campo de investigacin. As por
ejemplo, su contribucin al problema del desa-
rrollo del Tercer Mundo es ms bien modesta
50 Mat t ei Dogan
en comparacin con los trabajos de los soci-
logos, los politlogos, los demgrafos y los
estadsticos. Esto puede decirse, en particular,
de los Estados Unidos, Amrica Latina y la In-
dia.
Algunos economistas eclcticos denuncian
el reduccionismo propugnado por otros econo-
mistas, en particular respecto de las investiga-
ciones sobre el desarrollo: el desarrollo queda
reducido al desarrollo econmico; ste al creci-
miento; ste, a suvez, a la inversin, es decir a
la acumulacin (Sachs, ). Hacen falta varios
decenios para destronar al PI B por habitante
como indicador sinttico del desarrollo
(idem, 3). Y Sachs cita a Myrdal, que atacaba
a los economistas partidarios de modelos uni-
disciplinarios.
A causa de su aislamiento terico, la cien-
cia econmica ha abandonado tambin la his-
toria de la economa, en la que adquirieron
renombre no slo historiadores sino tambin
ex economistas, expulsados del paraso por sus
colegas tericos.
En un determinado momento, la ciencia
econmica se encontr ante un dilema: poda
haber elegido entre la expansin intelectual, la
penetracin en otras disciplinas, a costa de
convertrise en una actividad heterognea y di-
versificada y correr el peligro de la dispersin
(que la sociologa ha asumido); en cambio,
prefiri seguir siendo pura y dura, con lo
que perdi enormes territorios. No obstante,
numerosos economistas estiman que la elec-
cin de la pureza, el rigor metodolgico y el
lenguaje hermtico fue acertada.
Dirase que la autarqua -para emplear un
trmino familiar a los economistas- entraa
ms tarde o ms temprano un retroceso en las
fronteras. Pero no se ha producido un empo-
brecimiento general, ya que otros cultivaron
rpidamente las tierras abandonadas por los
economistas. Estas tierras abandonadas enar-
bolan hoy da su propio estandarte: gestin,
economa poltica, ciencia y desarrollo, estu-
dio comparado de los pases del Tercer Mun-
do, historia econmica y social. El lugar de la
ciencia econmica, en la constelacin de las
ciencias sociales, habra podido ser an ms
envidiable s i no se hubiera replegado sobre s
misma.
Esta situacin es tanto ms sorprendente
cuanto que pocos socilogos clsicos -desde
Mam y Weber hasta Schumpeter, Polanyi,
Parsos y Smelser (vase Martinelle y Smelser),
si n olvidar a Pareto- consiguieron asignar un
lugar central en sus teoras a la relacin entre
la economa y la sociedad.
Todo un regimiento de economistas ameri-
canos famosos estudiaron preferentemente los
fenmenos polticos. Entre ellos podemos citar
a Downs, Buchanan, Tullock, Musgrave,
Arrow, Lindbom, Blac, Bamoul, Davis, Rot-
henberg, Harsanyi, Mckean, Olson, etc. (vase
Mitchell, pg. 103). Pero ninguno de ellos cor-
t sus relaciones con la ciencia econmica.
La hibridacin en la cumbre
Las investigaciones monodisciplinarias de-
sempean un papel capital en el progreso cien-
tfico. Sera ridculo no reconocerlo. Sin em-
bargo, este reconocimiento no es incompatible
con la tesis de la fecundidad por la hibrida-
cin, que podra formularse brevemente como
un teorema: en las ciencias sociales hay inte-
rrogantes primordiales y cuestiones de menor
importancia; cuanto ms importante es un
problema, ms compleja es la causalidad;
cuando la causalidad es mltiple, la existencia
de un trado interdisciplinario es mayor.
Con ciertas excepciones, no es posible inte-
rrogarse sobre los grandes fenmenos de la
civilizacin desde una perspectiva estricta-
mente monodisciplinaria. Hay que situarse en
la encrucijada de mltiples saberes para expli-
car el hundimiento de la democracia en la
Repblica de Weimar, la implosin de la
Unin Sovitica, la proliferacin de metrpo-
l i s gigantescas en el Tercer Mundo, la deca-
dencia de Inglaterra en la ltima mitad de
siglo, el fenomenal crecimiento econmico del
J apn, la cada del Imperio Romano, la inexis-
tencia de un partido socialista en los Estados
Unidos o el modo en que el nio aprende a ha-
blar.
Cada vez que planteamos una cuestin de
esta amplitud, nos situamos en la interseccin
de mltiples disciplinas y especialidades. En el
catlogo de una biblioteca un libro puede figu-
rar bajo distintas rbricas a la vez, pero slo se
l e coloca en una estantera. Dnde deberan
colocar los bibliotecarios el libro de Karl Witt-
foge sobre Le despotisme oriental, o The Ame-
rican Di l emma de Gunner Myrdal, o bien el
libro de Louis Dumont, Humo Aequalis, o el
Disgregacin de las ciencias sociales y recomposicin de las especialidades 51
de Alfred Crosby sobre Ecological Imperia-
lism: The Biological Expansion of Europe 900-
1900, o el de Andrew Kamark, Les tropigues et
le dveloppement conomique, o incluso el li-
bro de J oseph Schumpeter, Capitalismo, socia-
lismo y democracia? En el sector de l a econo-
ma, en el de la historia, en el de la sociologa,
en el de la ciencia poltica, en el de la geogra-
fa, en el de la economa o en el de la agrono-
ma? En estas grandes obras se dan cita mlti-
ples subdisciplinas o, ms precisamente, nu-
merosas especialidades. Quince o veinte espe-
cialistas pueden figurar en el ndice analtico
del libro de Paul Bairoch, De Jericho a Mexi -
co, villes et conomie dans Ihistoire. o bien en
el de Barrington Moore, Los orgenes sociales
de la dictadura y de la democracia. Podramos
citar aqu numerosas obras de autores france-
ses, actuales o del pasado.
En la introduccin a su libro The Modern
Wolrd-System, Immanuel Wallerstein no duda
en derribar las murallas disciplinarias: Cuan-
do se estudia un sistema social, las divisiones
clsicas de la ciencia social pierden todo su
significado)) (Wallerstein, 1, pg. 11).
En el ndice acumulativo de los siete vol-
menes del Handbook of Political Science, pu-
blicado bajo la direccin de F.I. Greenstein y
N.W. Polsby, se cita a ms de 3.500 autores.
De los citados una docena de veces por l o
menos, alrededor de la mitad pueden conside-
rarse cientficos hbridos. Ni que decir tiene
que el grado de hibridacin vara mucho.
Dei centenar de innovaciones principales
catalogadas por Karl Deutsch y sus colega en
su obra Advances i n the Social Sciences. dos
tercios estn situadas en la interseccin de
diversas disciplinas o especialidades.
Cuando ms se asciende en la escala de las
innovaciones, ms posibilidades hay de que se
borren las fronteras entre las disciplinas.
Segn numerosas investigaciones biblio-
grficas, durante los cuatro ltimos decenios,
en el nivel ms elevado de las ciencias sociales
-con excepcin de la historia, la antropologa
y la geografa- las innovaciones tericas y me-
todolgicas ms importantes, as como los
principales descubrimientos, se registraron,
con algunas salvedades, en menos de una do-
cena de pases, en particular en los Estados
Unidos y en cinco pases europeos (incluida
Escandinavia, considerada como un solo pas).
En las ciencias sociales hay los centros de crea-
tividad y las periferias que, ms que crear,
consumen y propagan. Las proporciones son
desde luego diferentes para las ciencias natura-
les y la tecnologa (vase Sarton). Hoy en da
deben de tenerse en cuenta J apn y Rusia. L a
situacin sera an ms diferente s i se conside-
rase la cultura en general, ya que en este caso
habra que incluir a China, India y otros mu-
chos pases. Algunas organizaciones interna-
cionales, como la UNESCO, ven as frustrada
su ambicin de universalidad por esta concen-
tracin de la creatividad cientfica en unos
pocos pases privilegiados. L o que nos importa
aqu es que, en esos templos del saber, las
poliespecialidades son ms frecuentes que en
la periferia.
Recapitulacin
L a principal idea de este ensayo es que el
progreso cientfico se consigue en su mayor
parte mediante la recombinacin de las espe-
cialidades resultantes de la fragmentacin de
las disciplinas. Las ciencias sociales estn ge-
nticamente programadas para dar a luz a
mestizos. Se establece as una red variada y
compleja de nuevos sectores hbridos, que ha-
cen irreconocible el antiguo mapamundi de las
ciencias formales. L a mayora de los especia-
listas hbridos no estn situados en el centro
de la disciplina, lugar reservado ms bien a los
generalistas monodisciplinarios, sino que apa-
recen en la periferia de la disciplina, en con-
tacto con otros cientficos, tambin transgreso-
res de fronteras. Slo se producen intercam-
bios entre ciertos sectores. El psiclogo social
que estudia los motivos no se interesa en el
funcionamiento de la administracin central y
por consiguiente no se pondr en contacto con
el socilogo de las organizaciones.
Esta recomposicin se ve claramente en la
investigacin concreta, pero no es necesario
que se introduzca en la enseanza universita-
ria, donde la monodisciplinariedad desempe-
a an un papel muy til en la transmisin del
saber: los conocimientos generales deben pre-
ceder necesariamente a los conocimientos es-
pecializados.
Traducido del francs
Mattei Dogan
52
Referencias
L a recherche en biologie
molculaire, Pars, Seuil, 1975.
BALANDIER, Georges. (1969).
Anthropologie politique, Pars,
PUF.
BEAUD, Michel. ( 1 99 1).
Economie, thorie, histoire, essai
de clarification)), Revue
conomique, 2, pp. 155-172. .
BENSON, Olivier. (1 967). The
Mathematical Approach to
Political Sciencen en J ames C.
Charlesworth (ed.) Conetemporary
Political Analysis.
BERESOLN, Bernard. (1963). Ed.
The Behavioral Sciences Today,
Nueva York. Basic Books.
BERNARD, J ean. ( 1 983). L e sang et
Ihistoire, Pars, Buchet-Chastel.
BLAUG, Mark. (1 976). Khun
versus Lakatos on Paradigms
versus Research Programmes in
the History of Economics)), en
Spiro J . Latsis, Method and
Appraisal i n Economics,
Cambridge, Cambridge University
Press, pp. 149- 170.
BRAUDEL Fernand. Histoire et
Sociologie)) en G. Gurwitch, op.
cit., pp. 82-93.
BRUNK GREGORY G. (1 989).
Social Science J ournals: A
Review of Research Sources and
Publishing Opportunities for
Political Scientistsn, Political
Scicence, P.S., Set, pp. 617-627.
CERTAINES, J .D. (de) La
biophysique en France: critique
de la notion de discipline
scientifique)), en Lemaine et al.
op. cit., pp. 99-122.
CHAUNU, Pierre. (1979). Le
courrier dir CNRS, 33, julio, p. 5.
DOGAN Mattei y PAHRE Robert.
(1 990). Creative marginality:
Innovation at the Intersections of
Social Sciences, Boulder,
Colorado. West view Press.
EASTON, David y SCHELLING F.
Corinne. (1 99 1). Divided
Knowledge, Accross Disciplines,
Accross Cultures, Newbury Park,
Calif., Sage.
ELIADE, Mircea. ((Religionsn,
Revista Internacional de Ciencias
Sociales. Vol. XXIX, 4, 1977, p.
6 15-627. (Nmero especial sobre
((Aspectos de la
Interdisciplinariedad))).
FRIEDEN, J EFFRAY A. y LAKE
David A. (1991). International
Political Economy, Nueva York,
Saint-Martin Press.
GIDDENS. Anthony. Weber and
Durkheim: Coincidence and
Divergencen, en Mommsen et
Osterhammel, op. cit.
GILFILLAN, S.C. (1 965). Roman
Culture and Oxygenic lead
Poisoningv, Manki nd Quarterly. 5
(3), 3-20.
GREENSTEIN, FRED J . y POLSSY
NELSON W. (1975). Eds.
Handbook of Political Science.
vol. VIII, Cumulative Index.
Reading, Mass. Addison-Wesley.
GURVITCH, Georges. (1 960). Ed.
Trait de Sociologie, 2 vol., Pars,
PUF.
J ACOS, Francois. ((Biologie
molculaire: la prochaine tape))
en L a recherche en biologie
molculaire. op. cit., pp. 57-62.
IZARD, Michel. (1 988).
((Prsentation de IAnthropologie
politique aujourdhui)), Revue
Franfaise de Science politique. 38,
5, oct.
J ONES, Emrys. (1 979).
Geography, New Perspectives on
an Old Science)) en S. Rokkan
(ed.) A Quarter of Century of
international Social Science.
Delhi, Concept Compagny,
pp. 95-1 10.
KLAUSNER, Samuel Z. (1967). Ed.
The Study of Total Societies.
Carden City, Nueva York.
Anchor Book.
KOURILSKY, Francois. (1 990).
dntroduction)) en Artes du
colloque Carrefour des sciences,
Pars, CNRS, pp. 13-17.
KHUN, Thomas. (1 970). The
Structure of Scientifc
Resolutions, University of
Chicago Pres, University of
Chicago Press, 2.=edicin.
LAPONCE. J ean. (1 983). Political
Science: An Import-Export
Analysis of J ournals and
Footnotes)), Political Studies. pp.
401-4 19.
-. (1 983). Ciencia poltica y
geografa)), Revista Internacional
de Ciencias Sociales, pp. 449-458.
-. (1988). ((Political Science and
Interdisciplinarity)), informe del
Congreso Mundial de Ciencia
Poltica, Washington.
LE GOLF, J acques. (1 991).
((Discours lors de la rception de
la mdaille dour du CNRS)).
LEMAINE. G.; MACLEOD, R;
MULKAY. M y WEIGAST, P.
(1 976). Eds. Perspectives on the
Emergence of Scientific
Disciplines, La Haya Mouton.
LESOURNE, J acques. (1 990). Une
science balkanise)), Le Monde,
16 octubre.
MARTINELL!, Alberto y SMELSER.
NEIL Y. (1990). ((Economic
Sociology, Historical threads and
analytic tissues)), Current
Sociolog~, 38. 2, otoo, pp. 1-49.
MERTON, WILLIAM C. The Shape
of Political Theory to come: From
Political Sociology to Political
Disgregacin de las ciencias sociales y recomposicin de las especialidades 53
Economy, en S.M. Lipset, ed.,
op. cit., pp. 101-136.
MIKESELL, MARVIN W. ( 1 969).
The Borderlands of geography as
a social sciencen en Sherif,
Muzafer. Interdisciplinury
Relutionships i n the Social
Sicences. Chicago, Aldine.
227-348.
MOMMSEN, Woifgang J . y
OSTERHAMMEL J ORGEN. (1 987).
Max Uber and hi s
Contemporaries. Londres,
Allen-Unwin.
MORIN, Edgar. (1990). De
linterdisciplinaritn en CNRS,
Artes dii colloqiie Carrejour des
sciences. Pars, CNRS. pp. 21-39.
OCDE (Organizatin de
Cooperacin y Desarrollo
Econmicos). ( 1 972).
Interdisciplinary Problems of
Teaching and research in
Universities, Pars, OCDE.
PROUST, J oelle. (1 99 I ).
Linterdisciplinarit dans les
sciences cognitives)), informe para
la UNESCO.. No se ha publicado
an.
RUNCIMAN, W.G. ( 1 962). Social
Science and Political Theory,
Cambridge, Cambridge University
Press.
SACHS. Ignacy. ( 1991). Le
dveloppement: un concept
transdisciplinaire par excellence)),
informe para la UNESCO, no se
ha publicado an.
SAROUF, Francis J. ( 1 965).
Political Science, an informal
overview, Columbus, Ohio, Merrill.
SARTON. G. (1 927). Introduction
to the History of Science, Nueva
York. Williams & Wilkins.
SILLS, David L. (1986). A note
on the origine of
Interdisciplinary)), ITEM, Social
Science Research Council, marzo.
SMELSER. Nei l . (1988). Ed.
Handbook of Sociology, Beverly
Hills. Sage Publications.
STOETZEL, J ean. (1963). L a
Psychologie sociale, Pars.
Flammarion.
THUILLIER. Pierre. Comment est
ne la biologie molculaire)), en
L a recherche en biologie
molculaire. op. cit., 13-36.
VALADE, Bernard. ( 1 990). Pareto:
la naissance dune autre
sociologie, Pars, PUF.
WALLERSTEIN, Irnmanuel. ( 1 976).
The Modern Ur l d Systern. vol . 1,
1 1, Nueva York, Academic Press.
El complejo urbano
en una economa mundial
Saskia Sassen
Introduccin
En los veinte ltimos aos se han registrado
profundas transformaciones tanto en las carac-
tersticas de las ciudades como en la sociologa
urbana. Entre las transformaciones prcticas
hay una serie de hechos ya bien conocidos. En
primer lugar, 17 de las 30 ciudades ms gran-
des del mundo se encuentran en pases en vas
de desarrollo. Este crecimiento ha ido acom-
paado de una intensifica-
cin del deterioro fsico,
particularmente evidente
en stas y en muchas otras
grandes ciudades cuya in-
fraestructura fsica ya no
puede proporcionar servi-
cios al nmero de habitan-
tes que los necesita. En se-
gundo lugar, tanto en los
pases desarrollados como
en los pases en vas de de-
sarrollo, se ha registrado
una suburbanizacin y me-
tropolitanizacin cada vez
cambios en la economa se advierten, aunque
de modo distinto, tanto en los pases desarro-
llados como en proceso de desarrollo.
Se han registrado tambin diversas trans-
formaciones menos evidentes que apuntan ha-
cia una nueva configuracin urbana. En pri-
mer lugar, hay que mencionar la aparicin de
nuevas o mayores desigualdades dentro de las
ciudades y entre ciudades en los planos mun-
dial, nacional y regional. Estas desigualdades
revisten formas sociales,
Saskia Sassen es Profesora de Urbanis-
mo en la Universidad de Columbia
(Nueva York, N.Y. 10027, Estados
Unidos de Amrica. Sus dos obras ms
recientes son Tl i e Mobility of Labor
and Capital, 1988. y The Global City:
New York, London, Tokvo, 1993. Pr-
ximamente aparecern Social Class
and Visual Scule (en colaboracin con
Gail Satler) y Econoinic Internationali-
zatiori und Industrial Restructiiririg
(con M. Patricia Fernndez Kelly). Ha
publicado adems un gran nmero de
artculos especializados y libros acad-
micos.
mayores. En tercer lugar, '
hay una concentracin cada vez mayor de po-
bres, personas si n hogar y desempleados en
grandes ciudades, especialmente de pases en
vas de desarrollo, aunque tamben ahora con
mayor frecuencia cada vez esto ocurre en los
pases desarrollados. Se ha producido, en cuar-
to lugar, una notable transformacin de la es-
tructura econmica de las grandes ciudades:
cabe mencionar en particular l a mayor fre-
cuencia de industrias de servicios y empleos
en el sector terciario y el declive, a menudo
muy marcado, del sector industrial. Estos
econmicas y espaciales
concretas y estn atadas a
los grandes movimientos
econmicos, l o que plantea
interrogantes a la interpre-
tacin tradicional de l a re-
lacin entre centro y peri-
feria en trminos de avan-
ce y retroceso, de desarro-
llado-subdesarrollado. En
segundo lugar, vemos apa-
recer un nuevo tipo de sis-
tema urbano en los planos
mundial y regional trans-
- -
I
nacional. Se trata de sis-
temas en los cuales las ciudades constituyen
ndulos cruciales para la coordinacin inter-
nacional y la prestacin de servicios a econo-
mas de carcter cada vez ms transnacional.
L a marcada orientacin hacia los mercados
mundiales puesta de manifiesto en esas ciu-
dades plantea interrogantes acerca de la articu-
lacin con el interior de sus pases y con el
Estado-nacin de que forman parte. Plantea
tambin interrogantes tericos acerca de un
postulado clave de l a teora sobre los sistemas
urbanos, el de que promueven la integracin
RICS 139IMarzo 1994
56 Saskia Sassen
territorial de las economas regional y nacio-
nal.
Se observan dos tendencias bsicas en la
teora. Una consiste en la relacin detallada de
los cambios en la morfologa de las ciudades,
incluidas algunas de las grandes tendencias
que hemos indicado antes, donde se destacan
las obras relativas a las megaciudadesl. La se-
gunda constituye todo un cuerpo nuevo de
obras tericas y empricas donde se examinan
los efectos de la mundializacin de la econo-
m a sobre los sistemas urbanos de los pases y
sobre la estructura socioeconmica interna de
las ciudades, y en ella se destacan las obras
relativas a las ciudades planetarias y a la nue-
va economa urbana2. Gran parte de las obras
acadmicas relativa a la mundializacin de la
economa se ha centrado en las actividades de
las empresas multinacionales y en las de los
bancos, en ellas se expone que la clave de la
mundializacin consiste en el podero de las
empresas multinacionales. La inclusin de las
ciudades en este anlisis aade dos importan-
tes dimensiones al estudio de la mundializa-
cin de la economa. En primer lugar, desplaza
el centro de atencin del poder de las grandes
empresas sobre los gobiernos y las economas
hacia la diversidad de actividades y modos de
organizacin necesarios para poner en prctica
y mantener una red mundial de fbricas, de
servicios y mercados. Se trata de procesos que
las actividades de las empresas transnaciona-
les y los bancos slo abarcan en parte. La
segunda dimensin centra el anlisis en el lu-
gar, el orden poltico y social de las ciudades
atadas a estas actividades. En esa dimensin,
los procesos de internacionalizacin de la eco-
noma son reconstituidos como complejos de
produccin concretos que estn situados en
lugares concretos y en los que hay una multi-
plicidad de actividades e intereses, en muchos
casos si n relacin alguna con procesos mun-
diales.
Esta dimensin nos permite especificar
una geografa de lugares estratgicos a escala
mundial y de las microgeografas y polticas
que se desarrollan dentro de estos lugares.
Las nuevas tendencias empricas y las nue-
vas corrientes tericas han hecho que las ciu-
dades ocupen nuevamente un primer plano en
la mayora de las ciencias sociales. Las ciuda-
des han resurgido no slo como objeto de estu-
dio sino tambin como lugares estratgicos
para la teorizacin de una amplia diversidad
de procesos sociales, econmicos y polticos de
importancia crtica para la era actual: la inter-
nacionalizacin de la economa, la migracin
internacional, la aparicin de los servicios al
productor y de las finanzas como el sector de
mayor crecimiento en las economas avanza-
das, los nuevos pobres3. En este contexto, vale
la pena mencionar que estamos tambin en
presencia del principio de una reubicacin de
las ciudades en el mbito poltico. Se destacan
dos ejemplos. Uno es el reciente programa del
Banco Mundial, encaminado a preparar anli-
sis que indiquen la importancia central de la
productividad de economas urbanas para los
resultados macroeconmicos4. El otro se refie-
re a la clara competencia entre grandes ciuda-
des para tener acceso a mercados de carcter
cada vez ms internacional en busca de recur-
sos tales como la inversin extranjera, las se-
des e instituciones internacionales, el turismo
o las convenciones5.
E l tema del complejo urbano es sumamen-
te amplio y tambin lo es la teora al respecto.
El presente artculo se centra en los aconteci-
mientos empricos y conceptuales ms recien-
tes y menos conocidos porque constituyen una
expresin de grandes cambios en la economa
urbana y nacional y en los modos de investiga-
cin al respecto. Este enfoque es inevitable-
mente parcial y por lgica no puede tener en
cuenta la experiencia de un gran nmero de
ciudades que tal vez no hayan experimentado
grandes cambios en los dos ltimos decenios6.
Sin embargo, las principales caractersticas del
perodo histrico en curso y la necesidad de
que los socilogos urbanos, junto con otros
profesionales de las ciencias sociales, se ocu-
pen de esos cambios justifican que centremos
nuestra atencin en las grandes novedades, y
especialmente en las consecuencias urbanas de
la internacionalizacin de la economa y las
nuevas desigualdades.
En la primera seccin del presente artculo
figura una resea amplia de las nuevas desi-
gualdades interurbanas, prestando slo aten-
cin a dos cuestiones clave en las obras teri-
cas. Una es la cuestin de la primaca y la
segunda se refiere a los efectos de las nuevas y
grandes tendencias econmicas sobre los lla-
mados sistemas urbanos equilibrados. En la
segunda seccin se hace una referencia ms
detallada a un caso concreto de las nuevas
El complejo urbano es uxa economa social 5 1
Suministro de oxgeno en un bar de Tokyo. Luna moda o una necesidad en las grandes metrpolis? orlo" Press/Sipa
Press
-
desigualdades interurbanas, al sistema urbano
que est surgiendo en el mundo. Est crecien-
co con rapidez una corriente de investigacin
segn la cual nos hallamos ante una jerarqua
mundial entre ciudades que funcionan como
lugares de produccin y mercados para el gran
capital.
L a tercera parte se centra en las nuevas
formas urbanas y en sus estructuras sociales.
Se plantean los interrogantes de s i estamos
en presencia de patrones segn los cuales el
concepto de ciudad, utilizado en el sentido
convencional, no es adecuado para el estudio
de l o que est aconteciendo en las grandes
regiones urbanas nuevas, desde las megapolis
del tercer mundo a la nueva red regional de
ndulos urbanos internacionales que constitu-
yen la base espacial de muchas ciudades plane-
tarias, y de s i las nuevas alineaciones sociales
dentro de ciudades constituyen una transfor-
macin meramente cuantitativa o tambin
cualitativa.
Nuevas desigualdades
interurbanas
Los gandes acontecimientos econmicos en el
perodo en curso han surtido efectos distintos
sobre diferentes tipos de sistemas urbanos. En
el presente artculo nos referiremos a los efec-
tos del desplazamiento hacia una economa de
servicios y a la mundializacin de l a economa
sobre los sistemas urbanos, tanto si son equili-
brados como s i estn dominados por otra ciu-
dad. Tpicamente se ha pensado en Europa
occidental como ejemplo de l o primeros y en
Amrica Latina de los segundos. L a investiga-
cin ms reciente indica algunos cambios muy
marcados en las dos regiones, a los que nos
referiremos a continuacin. Hay dos grandes
tendencias evidentes en la geografa y caracte-
rsticas de las jerarquas urbanas. Existe por
una parte una articulacin cada vez mayor en
el plano transnacional entre ciudades, l o que
se manifiesta tanto en el plano regional como
58 Suskiu Sussen
en el mundial; en ambos casos, se encuentra lo
que cabra calificar de geografa supuerpuesta,
de articulacin o jerarqua superpuesta en pla-
nos mltiples. Por la otra, las ciudades y las
zonas que estn fuera de estas jerarquas tien-
den a quedar en la periferia totalmente o, por
lo menos, ms que en un perodo anterior.
Los efectos sobre los sistemas urbanos
equilibrados: el caso de Europa
En Europa observamos por lo menos tres ten-
dencias. En primer lugar, han surgido varios
sistemas regionales subeuropeos'. En segundo
lugar, dentro del territorio de la Comunidad
Econmica Europea y en varios pases inme-
diatamente adyacentes (Austria, Dinamarca,
Grecia), un nmero reducido de ciudades ha
consolidado su papel en un nuevo sistema ur-
bano europeo8. Por ltimo, varias de estas ciu-
dades forman tambin parte de un sistema
urbano que funciona en el plano mundial.
Estos acontecimientos afectan tambin al
sistema urbano de las naciones europeas9. Las
tradicionales redes urbanas nacionales estn
cambiando. Puede ocurrir que ciudades que
antes tenan una posicin predominante en la
nacin pierdan esa importancia y, al mismo
tiempo, ciudades situadas en zonas fronterizas
o en centros de transporte cobren nueva im-
portancia. Puede ocurrir, adems, que las nue-
vas ciudades internacionales de Europa atrai-
gan parte de los negocios, la demanda de
servicios especializados y las inversiones que
antes iban a las capitales de los pases o a
grandes ciudades de provincia. Las ciudades
situadas en la periferia sentirn los efectos de
la brecha cada vez mayor que las separa del
centro, tal como lo define y ubica la nueva
geografa.
Las ciudades de regiones perifricas y los
viejos puertos han perdido bsicamente terre-
no en el sistema urbano de sus pases como
consecuencia de las nuevas jerarquasL0. Estn
cada vez ms desconectadas de los grandes
sistemas urbanos europeos. Algunas de estas
ciudades que han pasado a la periferia y tienen
bases industriales obsoletas han resurgido con
nuevas funciones y como parte de nuevas re-
des, como Li l l e en Francia o Glasgow en el
Reino Unido. Otras han perdido funciones
poltico-econmicas y es poco probable que las
recuperen en el futuro previsible. Los cambios
en la poltica de defensa, como consecuencia
de los cambios en el Este, causarn el deterio-
ro de ciudades que antes constituan centros
cruciales de produccin o centros cruciales de
control en los sistemas de defensa nacional".
Las ciudades portuarias ms pequeas o las
grandes que no hayan mejorado o moderniza-
do su infraestructura se hallarn en desventaja
en la competencia con las ciudades portuarias
grandes y modernas de Europa. No se observa
nada en el futuro prximo que parezca asegu-
rar la revitalizacin de antiguos centros indus-
triales sobre la base de las industrias que antes
constituan su ncleo econmicoL2. Los casos
ms dif ciles corresponden a ciudades peque-
as y medianas situadas en zonas perifricas o
un tanto aisladas y que dependen de las indus-
trias del carbn y el acero. Es probable que su
medio ambiente se haya deteriorado y, por lo
tanto, no tengan siquiera la posibilidad de
convertirse en centros tursticos.
Segn Kunzmann y Wegener (1992), la
predominancia de las grandes ciudades se
mantendr, en parte porque la competencia
entre las ciudades del viejo continente para
obtener inversiones europeas y no europeas
seguir favoreciendo a las ciudades industria-
les con servicios de alta tecnologa ms desa-
rrollados. Esta polarizacin espacial se profun-
dizar adems en razn del desarrollo de
corrddores de comunicaciones e infraestructu-
ra de transporte de alta velocidad, que unirn
grandes centros, o centros sumamente especia-
lizados, esenciales para el sistema econmico
moderno13. Por ejemplo, el lugar que ocupa
Li l l e en el centro de Europa occidental ha
consolidado su papel de ncleo de transporte y
comunicaciones y, de una ciudad industrial
moribunda, se ha convertido en sede de masi-
vos proyectos de infraestructura.
Es posible que nos encontremos en un pro-
ceso de recentralizacin de algunas ciudades
que han sido un tanto perifricas. Es probable
que el Mercado Europeo Unico redunde en
beneficio de algunas de las ciudades ms pe-
queas de Europa (Aachen, Estrasburgo, Niza,
Lieja, Arnheim, por ejemplo) en la medida en
que stas puedan ampliar su interior y funcio-
nar como nexo con una regin europea ms
amplia. Es probable que los cambios en Euro-
pa oriental refuercen el papel de ciudades de
Europa occidental que solan tener, antes de la
Segunda Guerra Mundial, extensos vnculos
El complejo iirbuno es itna economia social
59
interregionales, especialmente Hamburgo, Co-
penhague y Nuremberg, lo que, a su vez, pue-
de surtir el efecto de debilitar la posicin de
otras ciudades perifricas en esas regiones. Las
ciudades que limitan con Europa oriental pue-
den asumir nuevas funciones o recuperar las
que tenan antes; Viena y Berln estn surgien-
do- como plataformas de negocios internacio-
nales para toda la regin de Europa central".
Por ltimo, las grandes ciudades de Europa
oriental, como Budapest, Praga o Varsovia, tal
vez recuperen parte de la importancia que te-
nan en la preguerra. Budapest es un buen
ejemplo: hacia fines de los aos ochenta se
haba convertido en el principal centro de ne-
gocios internacionales en la regin de Europa
oriental. Las empresas de Europa occidental o
de otros continentes que queran hacer nego-
cios en Europa oriental instalaban oficinas en
Budapest para las transacciones en la regin.
Budapest tiene ahora un complejo internacio-
nal de negocios bastante elegante y de aparien-
cia occidentalizada que ofrece las comodida-
des, los hoteles, los restaurantes y los servicios
comerciales necesarios que an no ofrecen la
mayora de las grandes ciudades de Europa
oriental.
Se prev que la inmigracin aumentar
convirtindose en un factor importante en
muchas ciudades de EuropaIs. Las ciudades
que funcionan como puertas de Europa recibi-
rn corrientes de inmigracin cada vez mayo-
res procedentes de Europa occidental, frica y
el Oriente MedioI6. Muchas de estas ciudades,
particularmente antiguas ciudades portuarias
como Marsella, Palermo o Npoles, ya experi-
mentan un descenso en su economa y no po-
drn absorber los gastos ni la mano de obra
adicionale~l~. Por ms que estas ciudades fun-
cionen bsicamente como centros de distribu-
cin y se prevea que una proporcin variable
de inmigrantes se traslade a otras ciudades
ms dinmicas, existir en todo caso la ten-
dencia al aumento de la poblacin de inmi-
grantes residentes. L a sobrecarga de sus in-
fraestructuras y servicios las dejarn en una
condicin an ms perifrica en la jerarqua
urbana que vincula a las principales ciudades
de Europa, l o que contribuir an ms a la
polarizacin. En cambio, algunas de las ciuda-
des internacionales de Europa, como Pars y
Frankfurt, que se encuentran en el centro de
grandes redes de transporte, constituyen el lu-
gar de destino final para muchos inmigrantes,
que constituyen una proporcin importante de
su poblacin y su fuerza de trabajo1*. Berln,
que segn algunos est surgiendo como ciudad
internacional, constituye tambin el lugar pre-
ferido de muchas migraciones nuevas, y l o
mismo ocurre con Viena. En el pasado, Berln
y Viena eran centros de vastos sistemas de
migracin regional y parecen estar recuperan-
do esa funcin. Las pequeas ciudades de
paso, como Salnica o Trieste, parecen tener
una funcin ms limitada como lugar de tran-
sicin y no parecen estar tan abrumadas como
algunas de las otras ciudades ms grandes que
sirven de acceso.
Existe pues en Europa mltiples geografas
de la centralidad y de la marginalidad en este
momento. Hay una jerarqua urbana central
que vincula a las grandes ciudades, muchas de
las cuales desempean a su vez un papel cen-
tral en el sistema mundial ms amplio, como
Pars, Londres, Frankfurt, Amsterdam o Zu-
rich. Hay una gran red de capitales europeas
financieras-culturales de servicios, algunas con
una sola de estas funciones, otras con varias,
que unen la regin europea y tienen una orien-
tacin hacia la economa mundial un tanto
menor que Pars, Frankfurt o Londres. Existen
luego diversas configuraciones geogrfias de la
marginalidad: l a divisin entre Este y Oeste, la
divisin entre Norte y Sur a travs de las
fronteras en el seno mismo de un pas. Dentro
de Europa oriental, ciertas ciudades y regiones
son bastante atractivas para la inversin, tanto
europea como no europea, mientras otras que-
darn cada vez ms rezagadas, especialmente
Rumana, Yugoslavia o Albania. Vemos dife-
rencias similares en el sur de Europa; Madrid,
Barcelona y Miln ganan terreno en l a nueva
jerarqua europea, Npoles y Roma, y proba-
blemente Atenas, l o pierden.
Efectos sobre los sistemas principales
Est ampliamente demostrado que muchas re-
giones del mundo se han caracterizado duran-
te mucho tiempo por la primaca urbana; as
ha ocurrido en Amrica Latina, el Caribe,
grandes regiones de Asia y, en cierta medida,
frica19. Est ampliamente documentada la
aparicin de megaciudades, fenmeno que se
supone debe continuar, estas ciudades no slo
son populosas sino que, adems, les corres-
60 Saskia Sassen
-
CUADRO 1. Poblacin de 20 grandes aglomeraciones
I
I
Pars
Tianjin
Mosc
Osaka
Londres
L o s Angeles
El Cairo
Beijing
Buenos Aires
J akarta
Ro
Tehern
Sel
Shangai
Nueva York
Bombay
Calcuta
d
Tokyo
Sao Paulo
Mjico
-
-
I
L 1
I
I I I I I 1
l I
I I
l 1
I E 2000 1
l o 1970 I
ponde una parte importante del PNB (vame
los cuadros 1 y 2).
Menos conocido y demostrado es el hecho
de que en los aos ochenta se registr una
disminucin de la primaca en varios pases,
aunque no en todos. Esta tendencia no ha de
poner trmino al crecimiento de las megaciu-
dades, pero vale la pena examinarla con cierto
detalle.
El desplazamiento general de las estrategias
de crecimeinto hacia el desarrollo orientado a
la exportacin, promovido en buena parte por
la ampliacin de los mercados mundiales de
productos bsicos y por la inversin extranjera
directa de las empresas multinacionales, cre
polos de crecimiento que aparecieron como
alternativas para los emigrantes de las ciuda-
des principalesz0. Sin embargo, algunos de es-
tos polos de crecimiento surtieron el efecto
opuesto al estar situados en ciudades principa-
les o en la regin de estas ciudades. El aumen-
to de la suburbanizacin o metropolitaniza-
cin ha tenido tambin el efecto de descentra-
lizar parte de la poblacin de las ciudades
principales, si bien al mismo tiempo aumen-
taban la densidad y la escala de las regiones
ms amplias que las rodean. El crecimiento
del turismo en algunos casos ha sido suma-
mente importante para desacelerar la prima-
ca2'. Para ciertos autores, la desaceleracin
puede ser tambin el resultado de la satura-
cin de la capacidad de crecimiento de las
ciudades principales22, que pueden haber lle-
gado a su lmite para absorber poblacin. Al
mismo tiempo los posibles migrantes se dan
cuenta del rendimiento decreciente de la mi-
gracin a las ciudades pri nci pal e~~~. La mayo-
ra de las megaciudades constituyen ejemplos
El cornplejo urbano es una econornia social 61
CUADRO 2. Indicadores de la importancia econmica estimada de ciertas regiones
Regin urbana
Ingresos Gastos Medidas de la produccin
Ao Poblacin Empleo pfiblicos pblicos
Brasil
Sao Paulo 1970
China
Shangai 1980
Repblica
Dominicana
Santo Domingo 1981
Ecuador
Hait
Guayaquil's)
Total zonas urbanas 1976
Puerto Prncipe -
Otras regiones -
urbanas
Total zonas urbanas
Total zonas urbanas
Nairobi
Otras regiones
urbanas
Total zonas urbanas
Distrito federal
Pakistn
Karachi
Per
Lima
Filipinas
Manila
Tailandia
Bangkok
Turqua
Total zonas urbanas
Tnez
India
Kenya
Mjico
I970l71
1976
~
-
1970
-
1974175
1980
1970
1972
1981
1975
(a) Provincia de Guayas
(d) Inversiones pblica, J ederales slo
1,2 -
24,O -
13,O -
24,2 15,6
15.0 7,7
9,2 7.9
60,O
14.2
6.1
-
28,O -
, 12,o
-
10,9 14,0(e)
47,O 42.0
16.0 17,2
3.6 del P I N
48,O del producto industrial
neto
12.5 del producto industrial
bruto
70,O de las transacciones
comerciales y bancarias
56.0 del crecimiento
industrial
30,O del PI B
57,6 del ingreso nacional
38.7 del ingreso nacional
18,9 del ingreso nacional
38,9 del P I N
30.3 del ingreso
20,O del ingreso
10.3 del ingreso
79.7 del ingreso del hogar
33,6 del ingreso del hogar
43.0 del PI B
43.0 del PI B
25.0 del PI B
37,4 del PI B
70,O del PI B
(b) Gastos ordinarios slo
(e) Cifras de 1970
(c) Obreros
(0 Cifras de 1969
Fueni es: Friedrick Kahneri. dmproving Urban Employment: and Labor Productivityn, Banco Mundial. Debate Paper n.O 10.
mayo 1987.
de casos en que se han alcanzado estos l mites.
Ha habido un grado considerable de con-
vergencia en la determinacin de grandes pa-
trones, pero no necesariamente en su evalua-
cin. En muchos estudios se ha observado el
hecho de que la primaca sigue en aumento, en
lugar del mayor equilibrio en los sistemas ur-
banos nacionales que caba prever con la mo-
derni~acin'~. Se ha reconocido que la desin-
tegracin de la economa rural, incluido el
desplazamiento de los pequeos propietarios
en razn de la ampliacin de la agricultura
comercial a gran escala, y la continua desigual-
dad en la distribucin espacial de los recursos
institucionales son factores fundamentales
para conservar la prima~ a'~.
L a convergencia es menor cuando se inves-
tiga sobre los efectos de las crisis econmicas
62 Saskia Sassen
de los aos ochenta sobre las ciudades y la
implantacin generalizada de medidas de aus-
teridad: los llamados programas de ajustej.
Algunos investigadores sostienen que la crisis
ha frenado el aumento de l a supremaca, que
no ha acentuado l a polarizacin espacial como
caba haber previsto en razn de que los secto-
res crticos de la clase media se encontraron
ante la necesidad de adoptar las mismas estra-
tegias de supervivencia que los pobres y que el
sector no estructurado, en lugar de simplemen-
te crecer como consecuencia de la crisis, era
incapaz de absorber el enorme aumento del
desempleo?.
En suma, la ampliacin de las industrias de
exportacin y el turismo han modificado los
patrones de urbanizacin tpicos de los aos
sesenta y setenta. Ha surtido el efecto de redu-
cir el papel central y a menudo exclusivo de las
ciudades principales como polos de crecimien-
to y, naturalmente, ha establecido diversos
vnculos nuevos, incluidos los postcoloniales
con mercados mundiales y pases desarro-
llados.
L a internacionalizacin de la produccin,
estrategia que aplican fundamentalmente las
empresas multinacionales, y el crecimiento
orientado hacia la exportacin en los pases en
vas de desarrollo han surtido el efecto de
desplazar parte de las altas funciones de coor-
dinacin y planificacin de la economa nacio-
nal de las ciudades principales a los mercados
mundiales o hacia los grandes centros interna-
cionales de negocios del mundo desarrollado
donde estn situados en la prctica muchos de
estos ((mercados mundiales)).
Estos cambios implican en parte una modi-
ficacin de las pautas econmicas del desarro-
llo, de un perodo de recesin en las importa-
ciones a otro de su fomento.
El desarrollo basado en la recesin de im-
portaciones ha tenido el efecto de concentrar
el desarrollo industrial en unos pocos lugares
donde existe la infraestructura necesaria y el
acceso a los servicios necesarios, l o que ha
atrado a emigrantes del campo.
Al implantarse el desarrollo basado en el
fomento de la exportacin se cre una multi-
plicidad de polos de crecimiento; l a migracin
en cierta medida se reorient hacia los nuevos
polos de crecimiento creados por l a agricultu-
ra, la pesca y las manufacturas para la expor-
tacin.
Haca una jerarqua mundial
L a combinacin de l a dispersin geogrfica de
las actividades econmicas y la integracin, de
importancia central en nuestra era econmica,
han contribuido a que las grandes ciudades
tengan una funcin estratgica en la actual
etapa de la economa mundial. Esas ciudades,
ms all de su, a veces, largo historial de cen-
tros comerciales y bancarios, funcionan ahora
como puntos de mando en la organizacin de
la economa mundial, como lugares y merca-
dos clave para las ms importantes industrias
del perodo (finanzas y servicios especializa-
dos para empresas) y como centros generado-
res de innovacin para esas industriasz8. Un
nmero reducido de ciudades surgen como lu-
gares transnacionales para la inversin, para el
establecimiento de empresas, para la produc-
cin de servicios e instrumentos financieros y
para los diversos mercados interna~ionales~~.
Estas ciudades han llegado a concentrar recur-
sos tan vastos y las principales industrias han
ejercido en ellas una influencia tan masiva en
el orden econmico y social, que se plantea la
posibilidad de un nuevo tipo de urbanizacin,
de un nuevo tipo de ciudad. Para calificar este
nuevo tipo de ciudad se ha incorporado en la
teora del urbanismo el viejo concepto de
Weltstadt que ha reaparecido en el ltimo
decenio en la forma de la ((ciudad-mundo
(Friedman y Wolf, 1992; vase tambin Hall,
1962) y el nuevo concepto de ciudad planeta-
ria (global city) *Sassen, 1984; 1991). Entre
los ejemplos ms importantes de los aos
ochenta se encuentran la ciudad de Nueva
York, Londres, Tokio, Pars, Frankfurt, Ams-
terdam. Zurich, Los Angeles, Hong Kong, Sin-
gapur, Sao Paulo y Sydney. Ese anlisis sugiere
que la formacin de bloques regionales de co-
mercio reforzar la concentracin de las fun-
ciones de planificacin estratgica. coordina-
cin y prestacin de servicios especializados
en las grandes ciudades de las regiones de que
se trate30. Muchas de estas ciudades, especial-
mente las que son capitales de pas, pueden
haber perdido funciones de ms alta jerarqua
en aras de un nuevo sistema urbano interna-
cional, pero asumirn nuevas funciones en el
plano regional3.
Observemos en las grandes ciudades la for-
macin de una nueva economa urbana. Desde
hace tiempo esas ciudades han sido centros de
El complejo urbano es itna econoniia social
63
comercio y finanzas. L o que ha cambiado a
partir de finales de los setenta es la estructura
de los sectores comerciales y financieros, la
magnitud de esos sectores y su peso en la
economa de esas ciudades37. En el perodo
anterior, un nmero reducido de grandes em-
presas y unos pocos bancos comerciales de
gran envergadura dominaban un mercado que
se caracterizaba por un alto grado de regla-
mentacin, una inflacin baja y tasas de creci-
miento moderadas pero viables. Estas condi-
ciones cambiaron en razn de la elevada
inflacin en los aos setenta, la crisis de la
deuda del tercer mundo y el hecho de que las
empresas prestatarias recurrieran con cada vez
mayor frecuencia al Euromercado. Hacia me-
didados de los ochenta, un gran nmero de
empresas constitua el 'centro de los sectores
comerciales financieros y corresponda a ellas
la mayor parte del crecimiento del sector pri-
vado y un gran volumen de transacciones eco-
nmicas. L a reorganizacin de la industria fi-
nanciera en los aos ochenta entra cambios
fundamentales, en particular, un menor grado
de reglamentacin, una mayor diversificacin,
una mayor competencia, la prdida de merca-
do para los grandes bancos comerciales y un
aumento masivo de los niveles de transaccio-
nes internacionales. Esas tendencias pusiron-
se de manifiesto. s i bien con un orden de
magnitud distinto, hacia finales del decenio de
1980 en varias ciudades del mundo en vas de
desarrollo, Sao Paulo, Bangkok, Taipei y M-
xico, D.F. Habida cuenta del tamao de algu-
nas ciudades, los efectos urbanos no fueron
siempre tan evidentes como en el caso del
centro de Londres o de Frankfurt. D e todas
maneras, se han venido produciendo los fen-
menos de desreglamentacin de los mercados
financieros, el desarrollo de las finanzas, el de
los servicios especializados y la integracin en
los mercados mundiales, l o que seguir ocu-
rriendo a pesar de la desaceleracin debida a
la reciente crisis financiera.
Cada vez resulta ms evidente que el tama-
o no basta por s slo para explicar el grado
de poder econmico de una ciudad en la eco-
noma mundial. En alguna de las ciudades ms
grandes del mundo no hay sedes de grandes
empresas o bancos mundiales33. En cambio,
ciudades tales como Londres, Pars, Tokio y
otras tienen una concentracin desproporcio-
nada de las sedes ms importante en los secto-
res de servicios financieros, manufactureros,
comerciales y para el productor, por ms que
distan de contarse entre las ciudades con ma-
yor nmero de habitante^^^. En ellas se en-
cuentran muchas de las empresas transnacio-
nales industriales a las que corresponde entre
el 70 y el 80% del comercio mundial de las
economas de mercado. S i observamos 10 de
las ciudades ms populosas del mundo, encon-
tramos que en la mitad de stas no existe sede
alguna de estas sociedades, mientras que en las
otras cinco, el nmero va de 14 en Los Angeles
a 59 en la ciudad de Nueva York.
Por otra parte, el empleo de la concentra-
cin de sedes como un indicador necesita algu-
nas aclaraciones. Un cierto nmero de varia-
bles determinan la circunstancia de qu sedes
se concentran en los grandes centros interna-
cionales de las finanzas y de los negocios. En
primer lugar, depende de cmo medimos o
simplemente contamos las sedes. Con frecuen-
cia, el tamao de la sede constituye la medida
fundamental desde el punto de vista del em-
pleo e ingresos generales. En este caso, algunas
de las empresas ms importantes del mundo
siguen siendo empresas manufactureras y mu-
chas no necesitan estar situadas en un centro
internacional, ya que sus mercados son pri-
mordialmente nacionales. Fueron empresas de
esa ndole las que, con tanta publicidad, deja-
ron sus sedes en la ciudad de Nueva York en
los aos sesenta y setenta. S i miramos el ndice
de las 500 empresas ms grandes de los Esta-
dos Unidos segn la revista Fortune, nos en-
contramos con que muchas han salido de la
ciudad de Nueva York o de otras grandes ciu-
dades. En cambio, s i empleamos para la medi-
cin la parte de los ingresos totales que corres-
ponde a las ventas internacionales los resulta-
dos cambian dramticamente; el 40% de las
empresas estadounidenses la mitad de cuyos
ingresos corresponde a las ventas internacio-
nales tienen sus sedes en la ciudad de Nueva
York. El segundo factor es la naturaleza del
sistema urbano de un pas35. Una marcada
primaca urbana de una ciudad sobre las otras
generar por l o general una concentracin des-
proporcionada de sedes, sea cual sea el criterio
de medida. En tercer lugar, las distintas tradi-
ciones comerciales y el distinto hsitorial eco-
nmico pueden combinarse para arrojar resul-
tados diferentes. Por ltimo, la concentracin
de las sedes puede guardar relacin con una
64 Saskia Sassen
determinada etapa de la economa. Por ejem-
PO, a diferencia de Nueva York, el nmero de
sedes de empresas en Tokio ha venido en au-
mento mientras que Osaka y Nagoya, los otros
dos grandes centros econmicos del pas, estn
perdiendo sedes que se trasladan a Tokio. Ello
parece guardar relacin con l a mundializacin
cada vez mayor de la economa de J apn y el
correspondiente aumento de las funciones cen-
trales de mando y prestacin de servicios (va-
se Sassen (1991), cap. 1 y 7).
Una forma de medir l a dimensin empri-
ca de esta evolucin consiste en centrarse en
los servicios al pr od~c tor ~~. Por ejemplo, el
orden jerrquico de los ms grandes centros
bancarios y bolsas de valores en el mundo de
los aos ochenta, de gran crecimiento, o a
principios de los noventa (vase los cuadros 3,
4 y 5) indica una marcada concentracin de
estas actividades en un nmero reducido de
pases.
Otra medida consiste en la concentracin
de los servicios especializados. Las empresas
ms importantes que proporcionan modernos
servicios al producto han establecido vastas
redes multinacionales con vnculos geogrficos
e institucionales especiales, que hacen que re-
sulte provechoso a los clientes utilizar una
diversidad cada vez mayor de los servicios
ofrecidos por el mismo proveedor37. L a inte-
gracin mundial de las filiales y los mercados
hace necesario utilizar tecnologa avanzada de
informacin y telecomunicaciones que puede
llegar a representar una parte importante de
los gastos, no slo de los operacionales sino
tambin, y tal vez esto sea ms importante, de
los de investigacin y desarrollo en el caso de
productos nuevos o de perfeccionamiento de
productos existentes. La necesidad de econo-
mas a gran escala explica el reciente aumento
del nmero de fusiones y adquisiciones, que
ha consolidado la posicin de unas pocas em-
presas de gran tamao en muchas de estas
industrias. Estas empresas pueden controlar
una parte importante de los mercados nacio-
nales e internacionales, como se ha puesto par-
ticularmente de manifiesto en el caso de la
contabilidad y la publicidad. Las agencias pu-
blicitarias multinacionales pueden ofrecer
campaas publicitarias a un segmento espec-
fico de su clientela potencial en todo el mundo
(Noyelle y Dutka, 1988). A mediados del dece-
nio de 1980, las cinco empresas de publicidad
ms grandes del mundo controlaban el 38 O/o
del mercado de Europa occidental y alrededor
del 56 O/ o de los de Amrica Latina y de l a
regin del Pacfico. Se trataba de ventajas im-
portantes para las empresas que funcionan en
un mercado mundial. Los gabinetes de aboga-
dos de los Estados Unidos y el Reino Unido en
Nueva York y Londres mantienen estrechos
vnculos con las instituciones financieras de
esas ciudades, l o que les da una ventaja en la
competencia con otras empresas (Noyelle y
Dutka, 1988; Thrift, 1987; Leyson, Daniels y
Thrift, 1987); con el tiempo, acaban trabajan-
do para empresas de diversos pases en el ex-
tr anj er ~~~. En los grandes centros comerciales
prosperan pequeas empresas independientes
en razn de la subcontratacin que reciben de
empresas mayores y de la multiplicidad de
mercados especializado^^^.
Una de las cuestiones que se plantean se
refieren a los efectos de la mundializacin de
las grandes industrias sobre los sistemas urba-
nos nacionales, desde la fabricacin de auto-
mviles hasta las finanzas. Con escasas excep-
ciones (Walter, 1985; Chase-Dunn, 1985) en
los estudios de los sistemas urbanos se parte
del supuesto de que l a unidad de anlisis es el
Estado-nacin y que los sistemas urbanos tie-
nen el mismo alcance que los Estados-nacio-
nes. Sin embargo existen casos en que un Esta-
do-nacin puede abarcar varios sistemas urba-
nos y, a la inversa, otros sistemas urbanos
pueden abarcar ms de un Estado-nacin. El
caso descrito por Hall (1 966) en su importante
estudio denominado The World Cities no al-
canza a explicar ntegramente las transaccio-
nes que vinculan ciudades internacionales.
Adems de las funciones de centro que desem-
pean esas ciudades en el plano mundial,
como sostiene Hall (1 966) y Friedman y Wolff
(1 982), estas ciudades estn relacionadas entre
s de forma sistemtica y clara. Por ejemplo l a
interaccin entre Nueva York, Londres y To-
kio, en cuanto a las finanzas y la inversin,
indica particularmente la posibilidad de que
constituyan un sistema. No se trata simple-
mente de que estas ciudades compitan entre s
por el mismo negocio: hay un sistema econ-
mico que se basa en los tres tipos distintos de
emplazaminto que estas ciudades representan.
L a descentralizacin de sus industrias ms im-
portantes en los planos internos e internacio-
nal ha perjudicado a ciudades tales como De-
El complejo urbano es una economa social 65
CUADRO 3. Dimensin de los mercados de ciertas bolsas, 1990
Valor del Obligaciones Sociedades Sociedades Firmas
Ciudades mercado (millones de cotizadas cotizadas miembros
Nueva York 2.692.123 1.610.175 1.678 96 516
Tokyo 2.28 1.660 978.895 1.627 125 124
Reino Unido 858.165 576.291 1.946 613 410
Acciones dlares EU) Nacionales Extranjeras ( 4
(Londres)
Frankfurt
Pars
Zurich
Toronto
Amsterdam
Miln
Australia
Hong Kong
Singapur
Taiwan
Corea
341.030
304.388
163.416
241.925
148.553
148.766
108.628
83.279
34.268
98.854
110.301
645.382
48 1 .O73
158.487
166.308
588.757
46.443
656
98.698
6.551
71.353
-
389
443
182
.127
260
220
.O85
284
150
199
699
354
226
240
66
238
37
15
22
-
-
-
214
44
27
71
152
113
90
686
26
373
23
Fuentes: Tokyo Stock Exchange 1997 Fact Book (Tokyo, Direction asuntos internacionales). Bolsa de Tokyo, abril
1992.
CUADRO 4. Partes respectivas de los Estados Unidos, J apn y Reino Unido
en los 1 O0 primeros bancos del mundo, 199 1.
Pas N Crditos Capital
J apn 27 6.572.416 975.192
Estados Unidos 7 91 3.009 104.726
Reino Unido 5 791.652 56.750
Total parcial 39 8 277.077 1 136.668
Todos los dems pases 61 7 866.276 1263.771
TOTAL 1 O0 16 143.353 2 400.439
Fuentes: The Uall Street Jorunal. World Business, jueves 24 setiembre 1997, R 27.
CUADRO 5. Estados Unidos, J apn y Reino Unido.
Cincuenta primeros mercados de valores, 199 1
Pas N Crditos Capital
J apn
Estados Unidos
Reino Unido
Total parcial
Todos los dems pases
TOTAL
10 171.913 61 871
11 340.5 58 52 430
2 44.574 3.039
23 557.045 1 17.340
2 6.578 ,5.221
25 ,563.623 122.561
Fuentes: The Wall Street Jorunal, World Business. jueves 24 setiembre 1997, R 27.
66 Saskia Sassen
troit, Liverpool, Manchester, Marsella, las ciu-
dades del Ruhr y ahora, cada vez ms, a
Nagoya y Osaka. Segn la hiptesis desarrolla-
da en otro trabajo (Sassen, 199 l), este proceso
de descentralizacin ha contribuido al creci-
miento de las industrias de servicios que pro-
ducen los recursos especializados necesarios
para organizar procesos de produccin disper-
sos y mercados mundiales de medios de pro-
duccin y productos. Estos servicios especiali-
zados (servicios jurdicos y contables interna-
cionales, consultoras de administracin, ser-
vicios financieros) estn muy concentrados en
los centros comerciales y financieros, ms que
en ciudades industriales.
Es preciso que conozcamos la forma en
que, a nivel nacional, estos aconecimientos
modifican las relaciones entre las ciudades
planetarias y las que fueron en su momento los
principales centros industriales de sus pases.
Hay que preguntarse s i la mundializacin con-
lleva relaciones triangulares de manera que la
suerte de Detroit, por ejemplo depende de
Nueva York en un grado que no se daba cuan-
do esta ciudad era el principal centro indus-
trial en la fabricacin de automviles y consti-
tua una industria exclusivamente estadouni-
dense, tanto desde el punto de vista de la
concentracin geogrfica como del de la pro-
piedad. En caso afirmativo, cabe preguntarse
adems en qu forma esa circunstancia modi-
fica la relacin entre grandes ciudades tales
como Chicago, Osaka o Manchester. en su
momento grandes centros industriales del
mundo, y l a de los mercados nacionales y
mundiales en general, perdiendo tambin estas
ciudades terreno en su funcin de, por ejem-
plo, centros financieros. Tanto Chicago como
Osaka eran y siguen siendo importantes cen-
tros financieros4". Han perdido terreno en
esas funciones como resultado de su menor
importancia en los mercados industriales del
mundo? O han experimentado una transfor-
macin paralela hacia el fortalecimiento de las
funciones de servicios? Los datos correspon-
dientes a ambas ciudades indican que su parti-
cipacin en los mercados financieros es menor
(Sassen, 199 1, captulo 7). Cmo les ha ido a
los centros industriales de Europa? Ha cam-
biado la relacin entre los que en su momento
fueron los principales centros industriales y los
mercados nacionales de otras grandes ciuda-
des? Una ciudad como Chicago constitua y
sigue constituyendo el centro de un masivo
complejo agroindustrial, una vasta economa
regional. En qu forma ha afectado a Chicago
el declive de su sistema econmico regional?
El nuevo crecimiento de los servicios del pro-
ductor y los servicios financieros, qu ha en-
traado para los distintos niveles de la jerar-
qua urbana nacional? Y en qu medida ha
modificado la descentralizacin de las manu-
facturas la base econmica de las ciudades
ms pequeas en la jerarqua urbana nacional?
L a descentralizacin de las fbricas, las ofici-
nas y los servicios, junto con la ampliacin de
las funciones centrales, como consecuencia de
la necesidad de administrar esa organizacin
descentralizada de las empresas, bien puede
haber creado condiciones que contribuyan al
crecimiento de subcentros regionales, versio-
nes en menor escala de lo que Nueva York,
Londres, Pars, Frankfurt, Tokio, Sydney o
Sao Paulo hacen a escala nacional y mundia141.
Nuevas formas urbanas
y nuevas alineaciones sociales
Estos procesos de internacionalizacin cmo
se constituyen en la prctica en ciudades que
funcionan como centros regionales o mundia-
les? Qu relaciones tienen con otros compo-
nentes de la estructura econmica y social de
una gran ciudad? Despus de todo, las grandes
ciudades son entidades complejas que contie-
nen una gran diversidad de procesos econmi-
cos y sociales.
Cules son las consecuencias de esa evolu-
cin para las condiciones socioeconmicas ge-
nerales de los ciudadanos? L a fabricacin en
serie de productos standar, mientras fue l a
actividad predominante de los pases desarro-
llados y la de pases en vas de desarrollo como
Argentina y Chile, contribuy a la expansin
de la clase media. L a sindicalizacin y l a im-
portancia central del consumo domstico para
el crecimiento industrial facilitaron el aumen-
to de los salarios reales de grandes sectores de
la fuerza de trabajo. Sabemos mucho menos
acerca de l o que ocurre en una economa do-
minada por los servicios y menos todava acer-
ca de una economa urbana dominada por un
complejo de industrias de servicios orientadas
hacia los mercados transnacionales4*.
Las investigaciones recientes muestran un
El complejo iirbano es una economa social 6 1
Obrero de la construccin, Calcuta. Camera Press
68 Saskia Sassen
grave aumento de las desigualdades socioeco-
nmicas y espaciales dentro de las grandes
ciudades del mundo desarrollad^^^. Segn una
corriente terica, ello representa una transfor-
macin en la geografa del centro y de la peri-
feria, y no simplemente un aumento cuantita-
tivo del grado de desigualdad. Se trata de un
indicio de que tienen lugar procesos de perife-
rializacin en zonas que antes se consideraban
centrales, ya sea en los planos mundial, re-
gional o urbano y, junto con la agudizacin de
los procesos de periferializacin, este centralis-
mo se ha hecho tambin ms evidente en los
tres planos.
En los pases desarrollados estn surgiendo
tres pautas claras en las grandes ciudades y sus
regiones. En los aos ochenta se registra un
aumento del nmero de empresas por Km2 en
el centro urbano tradicional, asociada con el
crecimiento de los sectores ms importantes y
de las industrias secundarias. Se registr tam-
bin este tipo de crecimiento en algunas de las
ciudades ms dinmicas de los pases en vas
de desarrollo, como Bangkok, Taipei, Sao Pau-
lo, Mxico, D.F. y, hacia fines de decenio,
Buenos Aires. J unto a este crecimiento de la
gran ciudad, se formaron grandes redes de
centros comerciales y ncleos de actividad
econmica ms densa en una regin urbana
ms amplia, pauta que no se observa en los
pases en vas de desarrollo con la excepcin
de los polos de crecimiento orientados hacia la
exportacin a que se ha hecho referencia an-
t e ~ ~ ~ . Estos centros revestan distintas formas,
complejos suburbanos de oficinas, ciudades
limtrofes, polos exgenos, que no se manifies-
tan (an?) en los pases en vas de desarrollo.
En estos ltimos, la norma ha sido una gran
dispersin urbana con una metropolizacin
tentacular, que parece no tener fin, de la re-
gin que circunda a las ciudades, esto es lo que
ha dado lugar a las megaciudades que surgie-
ron en los dos ltimos decenios. En los pases
desarrollados, el centro urbano revitalizado y
los nuevos centros regionales constituyen jun-
tos la base espacial de las ciudades que se
encuentran en la cumbre de las jerarquas
transna~ionales~~. L a tercera pauta se refiere a
la intensidad cada vez mayor del carcter local
o marginal de las zonas y sectores que operan
fuera de este susbsistema orientado hacia el
mercado mundial, lo que incluye un aumento
de la pobreza y las desventaja^^^. Resulta inte-
resante observar cmo funciona esta dinmica
general en ciudades con mecanismos econmi-
cos, polticos, sociales y culturales muy diver-
so~~. Otro problema que vale la pena exami-
nar es s i este nuevo mbito de centralidad
est diferenciado, es decir, s i bsicamente, la
vieja ciudad central, sigue siendo el ncleo
ms grande y ms denso, constituyendo tam-
bin el ncleo ms estratgico y poderoso.
Cabe preguntarse s i tiene algn tipo de poder
de gravitacin sobre la regin, haciendo que la
nueva red de ncleos y sus carreteras digitales
tenga coherencia como aglomeracin espacial
compleja. Desde una perspectiva transnacio-
nal ms amplia, se trata de regiones centrales y
enormemente ampliadas. Esta reconstitucin
del centro constituye tambin una novedad en
el sentido de que es distinta de las pautas de
aglomeracin que siguen imperando en la ma-
yora de las ciudades donde no se ha registra-
do una ampliacin masiva de su papel como
lugar de emplazamiento para las funciones de
una ciudad internacional ni el nuevo rgimen
de acumulacin que ello entraa. Estamos en
presencia de una reorganizacin de las dimen-
siones de la economa urbana en el tiempo y
en el espacio.
Es bajo esas condiciones, que el permetro
tradicional de la ciudad, una forma de perife-
ria, desarrolla todo su potencial de creci-
miento industrial y estr~ctural ~~. El desarrollo
del espacio comercial y de oficinas da lugar a
una forma especfica de reconcentracin en la
periferia de las ciudades de la actividad econ-
mica descentralizada. Esta reorientacin geo-
grfica guarda relacin con las decisiones de
las empresas nacionales y transnacionales res-
pecto del lugar en que se emplazarn, y que
hacen de la periferia urbana el centro de creci-
miento de las industrias ms dinmicas49. A
este respecto, es preciso distinguirlo de la su-
burbanizacin o la metropolitanizacin pri-
mordialmente residencial.
Es posible que estemos en presencia de una
diferencia en la pauta de formacin de la ciu-
dad mundial en ciertos lugares de los Estados
Unidos y de Europa occidental. En los Estados
Unidos, ciudades tales como Nueva York y
Chicago tienen importantes centros que se han
reconstruido muchas veces, habida cuenta del
enorme descuido de gran parte de la infraes-
tructura urbana y de la obsolescencia impues-
ta, tan caracterstica en las ciudades de ese
El complejo urbano es iinu rcononiiu social
pas. El descuido y la aceleracin de la obsoles-
cencia crean vastos espacios para reconstruir
el centro segn las necesidades del rgimen de
acumulacin urbana o de la pauta de organiza-
cin espacial de su economa, la que impera en
un momento determinado. En Europa, los
centros urbanos estn mucho ms protegidos y
muy pocas veces se encuentran en ellos exten-
siones importantes de espacio abandonado. L a
ampliacin de los lugares de trabajo y la nece-
sidad de edificios inteligentes debern en parte
y necesariamente tener lugar fuera del centro
antiguo. El complejo de L a Defense, constitu-
ye, naturalmente, el caso ms extremo de l o
que hemos venido diciendo, un ejemplo expl-
cito de poltica y planificacin pblicas. S i n
embargo, en los Docklands de Londres se en-
cuentra otra variante de esta ampliacin del
centro en tierras antes perifricas. L a vasta
y poco usada zona portuaria de Londres, cono-
cida como los Docklands. fue escenario de un
costoso y avanzado proyecto de urbanizacin
que obedeca al propsito de atender el rpido
aumento de la demanda de espacio de oficinas
en el centro. En los aos ochenta se empren-
dieron en varias ciudades importantes de Eu-
ropa, Amrica del Norte y el J apn proyectos
similares de recentralizacin de zonas perifri-
cas.
Lo que antes era zona suburbana, perme-
tro urbano o periferia urbana se ha convertido
ahora en emplazamiento de un intenso desa-
rrollo comercial. Pero ello no significa que ya
no exista periferia. La condicin de periferia
se encuentran en diferentes mbitos geogrfi-
cos segn la dinmica econmica que preva-
lezca en distintos contextos de espacio y tiem-
po. Observamos nuevas formas de periferiali-
zacin en el centro de grandes ciudades de
pases desarrollados. A poca distancia de algu-
nos de los terrenos comerciales ms caros del
mundo, se encuentran (tghetos urbanos no
slo en os Estados Unidos y en las grandes
ciudades europeas sino tambin en Tokioso.
Adems, podemos ver la periferializacin en el
centro tambin desde el punto de vista de la
organizacin5. Desde hace mucho tiempo se
habla de l a fragmentacin de los mercados de
trabajo. Sin embargo, el deterioro de stos, el
declive de la industria manufacturera y la des-
valorizacin del trabajo no especializado en
las principales industrias que hoy observamos
en esas ciudades, van ms all de la fragmenta-
69
cin y constituyen de hecho un caso de perife-
rializacin.
Tal vez vale la pena sealar que l o que
cabra calificar de tnica dominante en la
mundializacin econmica es la epopeya del
desalojo (Sassen, 1991). Los conceptos funda-
mentales en este contexto (internacionaliza-
cin. economa de la informacin y telemti-
cas) sugieren que el lugar ya no importa. En la
descripcin predominante tiene ms impor-
tancia la capacidad de transmisin de infor-
macin en el mundo entero que las concentra-
ciones de infraestructura construida que hacen
posible la transmisin. Revisten tambin ma-
yor importancia los productos de informacin
que los trabajadores que los producen, desde
los especialistas hasta los secretarios, y tiene
ms importancia la nueva cultura, incluidas
las culturas de las empresas transnacionales,
que la multiplicidad de entornos culturales de
los emigrantes que cambian de territorio, den-
tro de los cuales se dan muchos de los otros
puestos de trabajo de la economa mundial de
la informacin.
El efecto general de todo ello es una prdi-
da de los l mites geogrficos de importantes
componentes de la economa de la informa-
cin, quedando fuera del mbito de l a mun-
dializacin toda una gama de actividades y
tipos de trabajadores que forman parte inte-
grante de ella en la misma medida que las
finanzas internacionales. Al desalojar esas ac-
tividades y esos trabajadores, se excluye la
diversidad de contextos culturales dentro de
los cuales existen, diversidad tan presente en
los procesos de mundializacin como en la
nueva cultura de las empresas transnacionales.
L a internacionalizacin puede entonces ser ca-
lificada de proceso que entraa no slo la eco-
noma de las empresas transnacionales y su
nueva cultura sino tambin, por ejemplo, las
economas y las culturas de trabajo de los in-
migrantes que se ponen de manifiesto abierta-
mente en nuestras grandes ciudades52.
Por lo general pensamos en las finanzas y
en los servicios especializados como cuestin
ms de pericia que de produccin. Los servi-
cios comerciales de alto nivel, desde la conta-
bilidad hasta la adopcin de decisiones, no se
analizan por l o general desde el punto de vista
de su produccin. As, no se ha prestado sufi-
ciente atencin a los distintos tipos de puestos
de trabajo, desde los de alta remuneracin
70 Saskia Sassen
hasta los de baja remuneracin, que participan
en la produccin de esos servicios. De hecho,
la preparacin de instrumentos financieros,
por ejemplo, requiere aportaciones del dere-
cho, la contabilidad, la publicidad, etc. En la
economa avanzada de servicios existe un
complejo de produccin que aprovecha la
aglomeracin. Adems, el proceso real de pro-
duccin incluye a diversos trabajadores y a
diversas empresas que normalmente no se
consideran parte de la economa de informa-
cin, especialmente secretarias, personal de
mantenimiento y de limpieza. Estos ltimos
puestos de trabajo constituyen tambin com-
ponentes fundamentales de la economa de
servicios. As, por alto que sea el lugar que
ocupe la ciudad en las nuevas jerarquas trans-
nacinales, tendr una proporcin importante
de trabajadores que no slo estn mal remune-
rados sino que se consideran adems fuera de
lugar en una economa avanzada de la infor-
macin.
Las nuevas formas de crecimiento que se
encuentran en la periferia significan tambin
crisis: violencia en el gueto de inmigrantes en
los suburbios, habitantes de zonas exurbanas
que quieren controlar el crecimiento para pro-
teger su entorno, nuevas formas de adminis-
tracin urbana53. La modalidad regional de
reglamentacin en muchas de esas ciudades se
basa en el antiguo modelo centro-suburbio y,
por ello, es posible que sea cada vez ms insu-
ficiente para superar los conflictos ((intraperi-
fricos)), esto es, los conflictos entre distintos
tipos de integrantes del permetro urbano o la
regin urbana. Frankfurt, por ejemplo, es una
ciudad que no puede funcionar si n las ciuda-
des y pueblos vecinos; al mismo tiempo, esta
regin urbana tan especial no habra surgido
sin las modalidades especiales de crecimiento
del centro en Frankfurt. K ei l y Ronneberger
(1 993) sealan que hay una motivacin ideo-
lgica cuando los polticos instan a que se
tenga en cuenta la regin, para as reforzar la
posicin de Frankfurt en la competencia inte-
rurbana mundial; se trata tambin de un argu-
mento en favor de la coherencia y de la idea de
intereses comunes entre los muchos intereses,
objetivamente distintos, de la regin; los con-
flictos entre sectores que tienen distintos gra-
dos de ventajas quedarn desplazados a un
proyecto de competencia con otras regiones.
Surge entonces el regionalismo como concepto
que sirve de puente entre la orientacin mun-
dial de los sectores ms importantes y los di-
versos intereses locales.
Tambin en este caso vemos una cierta
diferencia entre esos tipos de ciudades. As, en
ciudades como Nueva York o Sao Paulo pre-
domina la ideologa de la ciudad sobre la del
regionalismo. E l problema consiste en cmo
tender un puente entre el ((gueto urbano)) o los
marginados de la periferia al centro urbano.
En las ciudades plurirraciales, ha surgido el
multiculturalismo como forma de este puente.
Tal vez est empezando a aparecer una ideolo-
ga regional, pero hasta ahora ha quedado
totalmente sumergida bajo el concepto de su-
burbanizacin y sugiere a la vez un xodo de
la ciudad y una dependencia de sta. El con-
cepto de conflicto dentro de la periferia urba-
na, esto es, entre intereses diversos e integran-
tes de la regin urbana, no ha tenido mayor
importancia. En el plano regional, la cuestin
ms delicada ha consistido ms bien en la
articulacin entre los suburbios residenciales y
la ciudad.
Traducido del ingls
El cor?ipiejo urbano es una economa social
71
Notas
1. Vase una resea en Dogan y
Kasarda ( 1 988): vase tambin
Hardoy ( 1 975) : Linn ( 1 983) y
Stren y White (1989).
2. Friedman (1986); Prigge
(1991); Wentz (1991); Sassen
(1991): Savitch (1988).
3 . Mollkenkopf y Castells (1991);
Fainstein, Gordon, Harloe ( 1 992);
Goldsmith y Blakeley ( 1 997):
Abu-Lughod ( 1980); Beneria
( 199 1 ); Harvey ( 1 985): Kowarick
y otros ( 1 99 1); Lomnitz ( 1 985);
Mioni ( 1 99 I ); Prez-Sainz ( 1992);
Mayer (se publicar
prximamente): Pradilla Cobos
(1 984).
4. Banco Mundial ( 1 992)
5. Eurocities (1989), Kunzmann y
Wagener (199 I ); Logan y Molotch
(1987).
6. O en las que el cambio revista
la forma de un aumento de la
pobreza y el estancamiento de la
economa (Prez-Sainz ( 1 993);
Vidal y Viard ( 1 990).
7. Kunzmann y Wegener (1991);
CEMAT ( 1 988).
8. Eurocities (1989; Hall y Hay
( 1 980): RECLUS ( 1 989).
9. Friedrichs (1985); Kunzmann y
Wegener (1991); Eurocities
( 1 989); Roncayolo ( 1 990).
10. Van den Berg y otros (1 982):
Vidal y Viard (1990); Siebel
(1984); Parkinson y otros (1989).
1 1. Markusen (1 985): Castells
( 1 989).
12. Hausserman y Siebel (1987);
van den Berg y otros (1 982);
Roncayolo ( 1 Y Y O).
13. Masser y otros (1 990).
14. El fortalecimiento de Berln,
tanto en razn de la reunificacin
como de la recuperacin de su
condicin de capital, puede
modificar en parte las relaciones
de poder entre Budapest, Viena y
Berln. Muchos analistas creen
que Berln se convertir en el
principal centro internacional de
negocios para Europa central lo
que. en consecuencia, reducir la
funcin de Budapest y Viena.
Cabra tambin afirmar que esas
tres ciudades pueden crear un
sistema urbano transnacional para
toda la regin, en el cual tanto la
competencia como una divisin
de funciones surtan el efecto de
incrementar las posibilidades de
negocios internacionales en la
regin en general.
15. Balbo y Manconi ( 1990);
Brown ( 1984): Canevari (1 99 1):
Cohen (1987); Tribalat y otros
( 199l ) , Gillette y Sayad (1984).
Por primera vez en la historia del
J apn, se encuentra tambin en
ese pas inmigracin legal e ilegal
(Sassen (1 99 I ), captulo 9: iyotani
( 1989); AMPO ( 1 988); Asociacin
de Mujeres de ASIA (1988)).
16. Pugliese ( 1 983); Prader ( 1992)
17. Mingione (1 99 1); Nada1 y
Viard ( 1 99 1).
18. Gillette y Sayad (1 988);
Body-Gendrot y otros (1 992);
Blaschke y Gemershausen (1989).
19. Dogan y Kasarda (1988);
Naciones Unidas ( 1 987); Lozano
y Duarte ( 1992); Lee (1 Y 89); Linn
(1983); Stren y White (1989);
Abreu y otros (1989).
20. Portes y Lungo (1 992a;
1992b); Landell, Mills y otros
(1989). Vase tambin el caso
especial de ciudades fronterizas,
tales como Tijuana, que han
tenido un crecimiento explosivo
en razn de la
internacionalizacin de la
produccin y se han convertido
en importantes lugares de destino
para inmigrantes (Snchez y
Alegra ( 1993)) y de las nuevas
zonas en China (Sklair (1985)).
2 1. Uno de los casos ms claros
es el de J amaica, en que el ndice
de primaca bajo de 7,2 en 1960 a
2,3 en 1990 como consecuencia,
en buena parte, del desarrollo de
la industria turstica en la costa
septentrional del pas, la
reactivacin de la produccin de
bauxita en el interior, orientada
hacia la exportacin, y el
desarrollo de ciudades satlites en
los bordes de la zona
metropolitana del Gran Kingston.
En el caso de Costa Rica, sin
embargo, el resultado ha sido
distinto. Se trataba de un pas
cuyo sistema urbano era ms
equilibrado antes de la promocin
del turismo y la manufactura para
la exportacin; ambas industrias
se han concentrado en l a zona
metropolitana de la ciudad
principal, San Jos, y en las
ciudades inmediatamente
adyacentes. En otros pases. l a
extrema violencia poltica y
militar ha hecho imposible este
tipo de desarrollo (vase J onas
( 1 991)).
22. Hardoy y Satterthwaite
( 1 969); Lee (1 989) de Queiroz.
Kowarick y otros ( 1 99 1).
23. Los municipios han tratado
de difundir esa informacin. El
de Sao Paulo, por ejemplo, ha
producido pelculas para la
televisin que muestran cun
miserable es la vida en los
asentamientos de marginados,
instando a los posibles emigrantes
para que no vayan a la ciudad.
24. El-Shaks (1972); Walters
( 1 Y 8 5); Edel ( 1 Y 86); Roberts
(1976); Smith (1985).
25. Kowarick y otros ( 1 99 1);
PREALC (1987).
26. Banco Mundial (1991);
Kowarick y otros (1991); Portes y
Lungo (1 Y Y 2a, b).
Saskia Sassen
72
27. Prez Sainz ( 1 992); Beneria
(1989); Nabuco y otros (1991);
Linn (1983); Mayo y otros ( 1 986);
Stren y White (1 989).
28. El marcado aumento de la
descentralizacin de la actividad
econmica implantada por
grandes empresas, en su mayor
parte de pases desarrollados a
escala nacinal y mundial, ha
generado nuevas necesidades de
ampliar el control y la
administracin central para que la
dispersin tenga lugar en
condiciones de continua
concentracin econmica. El
enorme aumento de las licencias y
las filiales intensifica an ms
esta ampliacin de las funciones
centrales. En principio, la
descentralizacin territorial de la
actividad econmica poda haber
venido acompaada de una
descentralizacin concomitante de
la propiedad y, por lo tanto, en la
distribucin de las utilidades. Si
bien las grandes empresas han
recurrido con mayor frecuencia a
la subcontratacin con empresas
ms pequeas de pases
desarrollados y en vas de
desarrollo y, como consecuencia,
muchas empresas de estos ltimos
pases han crecido con rapidez,
esta forma de crecimiento forma
parte en ltima instancia de una
cadena en la cual el nmero
reducido de empresas sigue
controlando el producto final,
quedndose con las utilidades que
entraa la venta en el mercado
mundial.
29. As, la internacionalizacin y
la ampliacin de las finanzas ha
hecho que se desarrollara un gran
nmero de mercados financieros
ms pequeos, l o que a su vez ha
impulsado la ampliacin de la
industria internacional. Sin
embargo, la administracin y el
control superiores de la industria
han quedado concentrados en
unos pocos centros financieros,
especialmente en Nueva York,
Londres y Tokio y, ms
recientemente, tambin en Pars y
Frankfurt, a los que corresponde
una parte desproporcionada de
todas las transacciones financieras
y que adems han crecido con
rapidez desde principios de los
aos ochenta.
30. Kunzmann y Wegener (1991);
Rimmer (1986); Sassen (1991);
Kowarick y otros ( 1 99 1).
31. Hall y Hay (1980); Masser y
otros ( 1 990); van den Berg y otros
(1 982); Gardew y otros ( 1 982);
Carleial y Nabuco (1 989); Santoso
(1991): Smith y Feaging (1987);
Seiko (1987); Prigge (1991).
32. Sassen ( 1 991); Thrift ( 1 987);
Machimura ( 1 992); Stanback y
Noyelle ( 1 982); Marshall y otros
(1986): Seiko (1987); Teresaka y
otros (1988).
33. Sassen (1991). captulo 7.
34. bid.
35. Es interesante observar que
as ocurra tambin en los grandes
imperios no occidentales del
pasado (vese Abu-Lughod
(1989)).
36. La ampliacin de estos
servicios constituye una
caracterstica central del actual
crecimiento de los pases
desarrollados y tambin de
grandes ciudades de pases en
vas de desarrollo que se han
convertido en importantes
recursos de la organizacin de
todas las industrias, desde las
manufactureras hasta las de
servicios propiamente tales. Estos
servicios son tambin
componentes fundamentales de
todas las transacciones
internacionales. Los servicios al
productor pueden ser
considerados una parte de la
capacidad de la oferta de una
economa. Ejercen influencia en
la forma en que sta se ajusta a
los cambios en las circunstancias
econmicas)) (Marshall y otros
(1 986: 16) y representan un
mecanismo que contra el pago
de honorarios, organiza el
intercambio econmico y hace de
intermediario)) (Thrift (1 987)).
Forman parte de una economa
de intermediacin ms amplia. Es
perfectamente posible que las
empresas se ocupen por s mismas
de estas actividades y muchas lo
hacen. o que adquieran esos
servicios en el mercado. L os
servicios al productor
comprenden cuestiones
financieras, jurdicas y de
administracin general: la
innovacin. el desarrollo, el
diseo, la administracin, el
personal, la tecnologa de
produccin, el mantenimiento,
transporte. comunicaciones,
distribucin al por mayor,
publicidad, servicios de limpieza
para empresas, seguridad y
almacenamiento. Los
componentes centrales de la
categora de servicios al productor
son diversas industrias con
mercados mixtos de empresas y
consumidores. Se trata de los
seguros, la banca, los servicios
financieros, las empresas
inmobiliarias, los servicios
jurdicos, la contabilidad y las
asociaciones profesionales.
37. Noyelle y Dutka (1988);
Marshall y otros (1 986); Delaunay
y Gadrey ( 1 987); Thomas (1 983).
38. Noyelle y Dutka (1988);
Thrift (1 987); Leyson, Daniels y
Thrift (1 987).
39. Parkinson y otros (1 989);
Sassen (1 991); Stanback y Noyelle
( 1 982); vase tambin Lash y
Urry (1 987).
40. Sassen ( 1 99 1).
4 l. De Queiroz Ribeiro ( 1990);
Rodrguez y Feagin ( 1 986); Portes
y Luego ( 1 992a, b).
42. Gershuny y Miles (1 983);
Giarini (1 987); Sassen (1 988,
1991).
43. Harrison y Bluestone (1 988);
Susser (1 982); Pretecille (1986);
Renooy ( 1 984); Vieillaf-Baron
(1991); Wilson (1987): Lash y
Urry ( 1 987); Colon y otros
(1988); Deere y otros (1991);
Fainstein y otros (1 993); J enkins
(1991); Scott (1988).
El complejo itrbano es una economa social 73
44. De Queiroz Ribeiro (1990);
Abella (1 99 1); Beneria ( 1 989);
Prez-Sainz ( 1 992); Nabuco y
otros (1 99 1); Vieillard-Baron
(1 99 1); Vidal y Viard ( 1990);
Wilson ( 1 987).
45. Cabe preguntarse aqu s i el
tipo de organizacin espacial
caracterizado por densos mdulos
estratgicos dispersos en una
regin ms amplia constituye o
no una forma de organizacin del
territorio del centro ms que,
como en el enfoque ms
convencional, un caso de
suburbanizacin o dispersin
geogrfica. Estos diversos
ndulos, en la medida en que
estn articulados por lo que
denomino ciber-rutas o
carreteras digitalew, representan
el nuevo correlato geogrfico del
tipo ms avanzado de centro.
L o que queda fuera de este nuevo
trazado de carreteras digitales es
la periferia. Se plantea aqu la
cuestin de s i ello ocurre en
mayor grado que en perodos
anteriores, cuando el terreno
econmico urbano o no central
estaba integrado al centro porque
se hallaba primordialmente
orientado hacia l.
46. Brosnan y Wilkinso (1 987):
Cheshire y Hay (1989); Renooy
(1984); Harrison y Bluestone
(1988); Cohen (1987): Fernndez
Kelly y Garca (1 989); Gans
(1 984). Vase tambin Pradilla
Cobos (1 984).
47. Bestor ( 1 989); Komori ( 1 983):
Kowarick y otros (1 99 1 ): Brosnan
y Wilkinson (1 987); Hardoy y
Satterthwaite (1 989); Henderson y
Castells (1 987).
48. Castells ( 1 989); Sassen ( 1 99 1 ):
Chase-Dunn ( 1 984); Daniels
(1984): Gershuny y Miles (1983).
Gregos. y Urry ( 1 985): Knight y
Gappert ( 1 989): Masser y otros
( 1 990); Rimmer (1 986): Saskai
(1991); Thrift (1987): Wentz
(1991).
49. Polos exgenos. complejos
suburbanos de oficinas.
50. Kupi (1 98 1); Nakabayashi
(1 987); Komori ( 1 983).
5 1. Sassen-Koob ( 1 987); Wilson
(1 988); Brosnan y Wilkinson
(1987); Susser (1982); Vieillard
Baron (1991); Nkabayashi (1987);
Portes y Sassen-Koob ( 1 987).
52. Cmo se inscribe la
mundializacin en el espacio
construido? La respuesta habitual
consiste en que l o hace en los
espacios de la nueva cultura de
las empresas transnacionales. Al
volver a introducir el concepto de
lugar teniendo en cuenta el otro
heterogneo. queda claro que hay
competencia para el espacio de la
cultura de la empresa
transnacional. Las torres de las
grandes empresas que
ejemplifican esa cultura estn
tambin ocupadas por ejrcitos de
trabajadores de oficina con
salarios bajos, en su mayor parte
mujeres. y en muchos casos
inmigrantes de color. Durante la
noche, una fuerza de trabajo
totalmente distinta se instala en
las torres, incluidas las oficinas de
los presidentes y directores, e
inscriben en esos espacios una
variedad de culturas distintas de
la de la empresa. Cabe
preguntarse si, de tener en cuenta
estas formas de ocupacin, no
habra que redefinir la
arquitectura de las grandes
empresas (vase Sennet (1 992)).
En trminos ms generales. esta
descripcin deja en claro en
cuntos lugares la
internacionalizacin se inscribe en
el espacio urbano.
53. Keil y Ronneberger (1993),
Cardew y otros (1982); Cheshire y
Hay ( 1 989); Logan y Molotch
( 1 987), Clavel (1 986); Leborgne y
Lipietz (1 988); Preteceille (1 986);
Siebel (1 984); Vieillard-Baron
(1991); Mayer (se publicar
prximamente).
Referencias
ABELLA, Manolo 1.
( 1 99 l).Structural Change and
Labour Migration within the
Asian Region, Regional
Development Dialogue 12(3),
otoo.
ABREU, Alfonso, COCCO, Manuel,
DESPRADEL, Carlos, MICHAEL
GARCIA, Eduardo y PEGUERO,
Arturo. (1989). Las Zonas
Francas Industriales: El Exi t o de
l a Poltica Econmica. Santo
Domingo, Centro de Orientacin
Econmica, 1989.
Asu-Lughod, J anet L. (1980).
Rabat: Urban Apartheid in
Morocco. Princeton, Princeton
University Press, 1980.
AMPO. (1988). J apans Human
Imports: As Capital Flows, Out,
Foreign Labor Flows In,
Nmero especial de, Japan-Asi
Quarterly Review 19( 1).
Asian Womens Association.
(1 988). Women f r o Across the
Seas: Mi grant Workers in Japan.
Tokyo, Asian Womens
Association.
BALBO, Laura y MANCONI, Luigi.
(1 990). I Razzisini Possibili.
Miln, Feltrinelli.
Banque mondiale. (1 99 1). Urban
Policy and Economic
Development: An Agenda for te
I990s, Washington, DC., 199 1.
BENERIA, Lourdes. (1 989).
((Subcontracting and Employment
Dynamics in Mexico Cityn, en A.
74 Saskia Sassen
Portes y div. aut., dir. publ., The
Informal Economy: Stiidies in
Advancec and Less Developed
Countries. Baltimore. J ohns
Hopkins University Press.
BESTOR, Theodore. Neighborhood
Tokyo. Stanford, Stanford
University Press, 1989.
BLASCHKE. J . y GERMERSHAUSEN.
A. (1989). ((Migration und
ethnische Beziehungen)),
Nord-Sud Aktuell. 3-4, 1989.
BODY-GENDROT. Sophie, MA
MUNG. Emmanual, HODIER.
Catherine (dir. publ.). (1992).
((Entrepreneurs entre deux
mondes: les crations
dentreprises par les trangers:
France, Europe, Amrique du
nord. Nmero especial de Revue
europemnne des migrations
internationales. vol. 8, n.o 1,
pgs. 5 8 .
BOISSEVAIN, J eremy. (1992). Les
entreprises ethniques aux
Pays-Baw, Rerue eitropenne des
migrations inlernationurls 8 (i),
pgs. 97.106.
BOYER, Christine. ( 1 983).
Dreaming thr Rutional City.
Cambridge, MIT Press, 1983.
BOYER. Robert (dir. publ.). 1986).
L a jk-cibilil du travail en Europe.
Paris, La dcouverte, 1986.
BROSNAN. P. y WILKINSON, F.
( 1 987). Cheap Labour: Britains
False Economy. Londres, Low
Pay Unit. 1987.
BROWN, C. (1 984). Bluck und
White Brilain. Londres,
Heinemann, 1984.
CANEVARI, Annapaola. (1991).
Immigrati Prima Accoglienza: E
Dopo? Dis T Rassegnu di Sludi e
Ricerche del Diparlimento di
Scienze del Trri tori o del
Politecnico di Milano, 9
septiembre, pgs. 53-50.
CARDEW, R.V.. et LANGDALE. J .V.
et RICH, D.C. (dir. publ.) (1982).
Why Cities Change: Urban
Developrnent and Economic
Change in Sidney. Sidney, Allen
and Unwin.
CARLEIAL, L. et NABUCO, M.R.
(org.). (1989). ((Trunsformances na
Divisao Inter-regional no Brasil)).
Anpec/Caen/Cedeplar. Sao Paulo,
1989.
CASTELLS, M. (1989). The
Informational Citv. Londres,
Blackwell.
CASTELLS. M. (1983). The City
and the Grassroots: .4
Cross-Cullural Theory of Urban
Social Movernents. Berkeley,
University of California Press,
1983.
CHASE-DUNN, C. (1 984).
((Urbanization in the World
System: New Directions for
Research)), dans M.P. Smith (dir.
publ.). Cities in Transformation.
Beverly Hills, Sage.
CLAVEL, P. (1986). The
Progressive Cit-y. New Brunswick.
Rutgers University Press. 1986.
COBOS PRADILLA. Emilio. (1984).
Contribucin a la Crtica de la
((Teora Urbana)) del ((Espacio)) a
la ((Crisis Urbana)). Mxico, D.F..
Universidad Autnoma
Metropolitana Xochimilco.
COHEN, R. (1987). The New
Helots: Migrants in the
Inlernational Division of Labour.
Londres Avebury, 1987.
COLON, Alice, Muoz, Marya,
((Trayectoria de la Participacin
Laboral de las Mujeres en Puerto
Rico de los Aos 1950 a 1985,
en Crisis, Sociedad y Mujer:
Estudio Comparativo entre Pases
de Amrica (1950-198S), La
Havana (Cuba), Federacin de
Mujeres Cubanas, 1988.
DANIELS, Peter W. (1985). Service
Indiutries: A Geographical
Appraisal. Londres et New York,
Methuen. 1985.
GARCIA et I DSA Alegra. (1 988).
DAUHAJ RE, Andrs, RILEY, E.,
MENA. R. et GUERRERO, J .A.
( 1 989). Impacto Econmico de las
Zonas Francas Industriales de
Exportacin en la Repblica
Dominicana. Santo Domingo,
Fundacin Economa y
Desarrollo, Inc.
DEERE, Carmen Diana,
ANTROBUS, PEGGY, BOLLES, Lynn.
MELNDEZ, Edwin. PHILLIPS,
Peter, RIVERA, Marcia et SAFA,
Helen. (1990). I n the Suhows of
the Sun: Caribbean Development
Alternatives and U.S. Policy.
Boulder, Westview Press.
DELAUNEY. J ean-Claude y
GADREY, J ean (1987). Les enjeitx
de la socit de service. Paris.
Presses de la Fondation des
sciences politiques. 1987.
DOGAN, M. et KASARDA, D. (dir.
publ.) ( 1 988). A World of Giant
Cities, Newbory Park, DA, Sage.
DUARTE, R. (1989).
((Heterogeneidade no Setor
Informal: Um Estudo de
Microunidades Produtivas em
Aracaju e Teresina)), Estudios
Economicos. Fipe, n. O 19.
Nmero especial pgs. 99-123,
1989.
EDEL. Matthew. (1986).
((Capitalism, Accumulation and
the Explanation of Urban
Phenomena)), en Michael Dear et
Allen Scott (dir. publ.).
Urbanization and Urban Planning
in Capitalist Societv. New York,
Methuen.
EL-SHAKS, Salah. (1 972).
((Development, Primacy and
Systems of Cities, Journal of
Developing Areas. 7 (october),
pgs. 11-36.
FAINSTEIN UL L Y M.P. y GARCfA,
A.M. (1 989). Informalization at
the Core: Hispanic Women,
Homework, and the Advanced
Capitalist State, en Portes et div.
aut. (dir. publ.), The Informal
Economy: Studies in Advanced
and Less Developed Countries.
Baltimore, J ohns Hopkins
University Press, 1989.
75
El complejo urbano es una economa social
FRIEDMAN. J ohn. ( 1 986). The
World City Hypothesisn,
Development and Change 17, 1986,
pgs. 69-84.
FUJ ITA, Kuniko. (1991). (A World
City and Flexible Specialization:
Restructuring of the Tokyo
Metropolisn, International Joitrnal
of Urban and Regional Research.
15- 1, 199 1, pgs. 269-284.
GANS, Herbert. ( 1 983). ((American
Urban Theory and Urban Areas
dans Ivan Szelenyi (dir. publ.),
Cities i n Recession, Berberly Hills.
Sage, J984.
GERSHUNY, Jonathan y MILES.
Ian. (1983). The New Service
Econorny: The Transforrnation of
Employment in Industrial
Societies, New York. Praeger,
1983.
GIARINI. Orio. (1987). The
Emerging Service Economy,
Oxford y New York, Pergamon
Press, 1987.
GILLETTE, A. y SAYAD, A. (1984).
Limmigration algrienne en
Frunce (segunda edicipn), Paris,
Editions Entente. 1984.
GLICKMAN. N.J . (1979). The
Growth and Management of the
Japaneses Urban System, New York,
Academic Press. 1979.
GREGORY, Derek y URRY, J ohn (dir.
publ.). (1985). Social Relations and
Spatial Structiires. Londres,
Macmillan, 1985.
HALL, Peter. (1 988). Cities of
Tomorrow, Oxford. Blackwell.
HALL, Peter. (1966). The World
Cities, New York, McCraw Hill.
HALL. P. et HAY, D. (1980).
Growth Centers in the European
Urban Systern. Londres,
Heinemann Educational Books.
HARDOY, J .E. (1 975).
Urbanization in Lat i n America,
Carden City, Anchor Books.
HARDOY, J orge y SATTERHWAITE
David. (1 989). Squatler Citizen:
Liye in the Urban Thi rd World,
Londres, Earthscan Publications.
HARRISON, B., BLUESTONE, B.
(1988). The Great U-Tum, New
York, Basic Books.
HARVEY. David. (1985). The
Urbanization of Capital, Oxford,
Blackwell.
HAUSSERMAN, HARTMUT et
WALTER SIEBEL. ( 1 987). Neue
Urbanitat. Fracfort, Suhrkamp
Verlag.
HENDERSON, J eff y CASTELLS
Manuel (dir. publ.). (1 987).
Global Restructuring and
Territorial Development, Londres,
Sage.
HINO, Masateru. (1 984). The
Localition of Head and Brach
Offices of Large Enterprises in
J apan, Science Reports of
Tohoku University (Sendav.
Japanj, Geographv Series. 34 ( 2) .
ISHIZUKA, HIROMICHI y YORIFUSA
ISHIDA. (1 988). Tokyo: Urban
Growth and Planning, 1968-1988.
Center for Urban Studies, Tokyo
Metropolitan University.
170, TATSUO, et MASAFUMI
TANIFUJ I. (1 982). The Role of
Small and Intermediate Cities in
National Development in J apann
en O.P. Mathur (dir. publ.), Small
Cilies and National Development.
Nagoya, CNUDR.
IYOTANI, Toshio. ( 1 989). The
New Immigrant Workers in
Tokyon, texto dactilografiado,
Tokyo University of Foreign
Studies.
JENKINS, Rhys. ( 1 991). The
Political Economy of
Industrialization: A Comparison
of Latin American and East Asian
Newly Industrializating
Countries, Development and
Change (Sage). 1 1, pgs. 197-23 1.
J ONAS, S. The Battle for
Guatemala: Rebels. Death Squads,
and U.S. Power, Boulder,
Westview Press.
KASARDA, J ohn D, et CRENSHAW,
Edward M. ( 1 99 1). Third World
Urbanization: Dimensions,
Theories and Determinants)),
Annual Review of Sociology, 17,
pgs. 467-501.
KEIL, Rober, y RONNEBERGER
Klaus. (1 992). Going Up
Country: internationalization and
Urbanization on Frankfutis
Notihern Fringe. Presentado en
IUCLA International Sociological
Association, Research Committee
29, A New Urban and Regional
Hierarchy? Impacts of
Modernization, Restructuring and
the End of Bipolarity. Abril 24-26.
KNIGHT. R.V.G. y GAPPERT (dir.
publ.). (1989). Cities in a Global
Society, vol. 35, Urban Affairs
Annual Reviews. Newbury Park,
CA, Sage Publications.
KOMORI, S. (1983). dnner City in
J apanese Context)), Citv Pianning
Review, 125, pgs. 11-17.
KOWARICK, L., CAMPOS, A.M. y
DE MELLO, M.C., Os Percusos de
Desiguldade)). dans ROLNIK, R.,
KOWARICK, L. et SOMEKH N. Sao
Paulo, Crise e Mudanca, Sao
Paulo, Brasiliense, 1991.
KUPI. (1981). Policy of
Revitalization oflnner Ci6y.
Kobe, Kobe Urban Problems
Institute.
LASH, Scott et URRY J ohn. (1987).
The End of Organized Capitalisrn,
Cambridge, Polity Press.
LANDELL-MILLS, Pierre,
RAMCOPAL Aganvala y PLEASE
Stanley. (1 989). Sub-Sagaran
.4fricn: From Crisis to Sitstainable
Growth. Banco mundial.
LAVINAS, Lena y NABUCO. Maria
Regina. (1 992). ((Economic Crisis
and Flexibility in Brazilian Labor
Markets.)) Presentado en IUCLA
Internacional Sociological
Association, Research Committee
29, A New Urban and Regional
Hierarchy? Impacts of
Modernization, Restructuring and
the End of Bipolarity, Abril 24-26.
Saskia Sassen
76
LEBORGNE. D. y LIPIETZ A.
((L'apres-fordisme et son espace)),
les tenips rnodernes, 43, pgs.
75-1 14.
LEYSON, A. DANIELS. P. y THRIFT,
N. ( 1 987). Large Accountancy
Firms in the U.K.: Spatial
Development)). Documento de
trabajo, St. David's University
College, iampter, Royaume-Uni.
y Universit de Liverpool.
LOGAN, J .R. et MOLOTCH. H.
(1 987). Urban Fortunes: The
Political Economy of Place,
Berkeley, University of California
Press.
LOMNITZ, Larissa. ( 1985).
Mechanisms of Articulation
between Shantytown Settlers and
the Urban System)). Urban
Anthropology, 7, 185-205.
MACHIMURA. Takashi. (1 992).
The Urban Restructuring
Process in the 1980s:
Transforming Tokyo into a World
City, International Joirrnal of
Urban and Regional Research,
16-1, pgs. 114-128.
MARCUSE, Peter. Abandonment,
Gentrification, and Displacement:
The Linkages in New York City)),
en Nei l Smith et Peter Williams
(dir. publ.), Gentrificution of the
City, Boston. Allen and Unwin,
1986.
MARIE, Claude-Valentin. Les
trangers non-salaris en France,
symbole de la mutation
conomique des annes 80,
Revue europenne des niigrations
internationales, vol. 8, n. O 1,
1992, pgs. 27-38.
MARKUSEN. A. (1 992). Profit
Cycles, Oligopoly. and Regional
Developrnent, Cambridge,
MAMI T Press. .'
MARSHALL, J .N. y div. aut.
( 1 986). Uneven Development in
the Service Economy:
Understandirzg the Location and
Role of Producer Services.
Rapport du Producer Services
Working Party, I nstitute of
British Geographers et de I'ESRC,
aoit.
MASSER. I., SVIDEN, O. y
WEGENER. M. Eirrope 2070:
Long-term Scenarios of Transport
and Communications in Europe.
document no publi destin a la
Fondation europenne de la
science.
MAYER. Margit. Shifts in the
Local Political System in
European Cities since the 80w,
dans Mick Dunford/Grigoris
Kafkalas (dir. publ.), Competition,
Regiilation and the New Eiirope,
Londres, Belhaver (prxima
aparicin).
MINGIONE, E. (1991). Fragmented
Socities; A Sociology of economic
Li j e beyond the Market Paradigm,
Oxford, Blackwell.
MINGIONE. E. y PUGLIESE, E.
(1 988). La questione urbana e
ruraie: tra superamento teorico e
problemi di confini incerte)), L a
Critica Sociologica. 85, p. 17-50,
MIONI, Alberto. (1 99 1 ).
((Legittimita ed Efficacia del
Progetto Urbano. Dis T Rassegna
di Studi e Ricerche del
Dipartimento di Scienre del
Territorio del Politecnico di
Milano, 9 setiembre, p. 137-150.
NABUCO, M.R., MACHADO, A.F. y
PIRES, J . (1991). ((Estrategias de
vida e sobrevivencia na industria de
confoccoes de Belo Horiznte)), Belo
Horizonte, Cedeplar/UFMG .
NOYELLE, T. y DUTKA, A.B. (1988).
International Trade in Business
Services: Accounting. Advertising.
Law and Management Consulting.
Cambridge. MA, Ballinger
Publishing.
PARKINSON, M., FOLEY y J UDD,
D.R. (dir. publ.). (1989).
Regenerating the Cities: The U.K.
Crisis and the U.S. E-xperience,
Glenview, IL, Scott Foresman,
1989.
PEREZ-SAINZ, J .P. ( 1 992).
Informalidad Urbana en Amrica
Latina: Enfoques, Problemticas e
Znterrogantes. Caracas, Editorial
Nueva Sociedad.
PORTES A. y LUNGO, M. (dir.
publ.). (1 992a). Urbanizacin en
Centroamrica, San J os, Costa
Rica, Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales - FLACSO.
PORTES, A. y LUNGO, M. (dir.
publ.). ( 1 992b). Urbanizacin en
el Caribe. San J os. Costa Rica,
Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales. FLACSO.
PORTES, A. y SASSEN-KOOB, s.
(1 987). Making it Underground:
Comparative Material on the
Informal Sector in Western
Market Economies)), American
Journal of Sociology, 93, p. 30-61.
PRADER, T. (dir. publ.). (1992).
Moderne Sklaven: Asy!, und
Migrations politik i n Osterich.
Vienne. Promedia.
PREALC. ( 1 987). Ajuste y
Deuda Social: Un Enfoque
Estructural)), Santiago de Chile,
L'Oficina Internacional del
Trabajo.
PRETECEILLE, E. (1986).
((Collective Consumption, Urban
Segregation, and Social Classes)).
Environment and Planning D:
Society and Space 4, p. 145-54.
PRIGGE, Walter. (1991). ((Zweite
Moderne: Modernisierung aund
stadtische Kultur in Frankfurt)),
en Frank-Olaf Brauerhoch (dir.
publ.), Frankfurt am Mai n: Stadt.
Soziologie und Kultur. Francfort,
Vervuert, p. 97-105.
PUGLIESE, E. ( 1 983). Aspetti dell'
Economia Informale a Napoli)).
Znchiesta. 13 (59-60), enero-junio
1983. p. 89-97.
de QUEIROZ RIBEIRO, Luis
Csar. ( 1 990). ((Restructuring in
Large Brazilian Cities: The
Center/Periphery Model in
Question)), Research Institute of
Urban and Regional Planning,
Universit fdrale de Ro de
J aneiro.
El complejo urbano es una economa social
77
RENOOY. P.H. (1984). Twilight
Economy: A Survey of the
Informal Economy in the
Netherlands, compte rendu de
recherche, Facultad de Ciencias
Econmicas. Amsterdam.
RAMIREZ, Nelson. SANTANA,
Isidor. MOYA de Francisco et
TACTUK, Pablo. ( 1 988). Repiiblica
Dominicana: Poblacin y
Desarrollo 1950- 1985. San J os,
Costa Rica, Centro
Latinoamericano de Demografa
(CELADE).
ROBERTS, B. ( 1 973). Organizing
Strangers: Poor Families i n
Guatemala City, Austin,
University of Texas Press.
ROBERTS, B. (1 973). Cifies of
Peasants, Londres, Edward
Amold.
RODRIGUEZ, Nstor, P. et
FEAGUIN, J .R. (1986). Urban
Specialization in the World
System)), Urban .4flairs Qiiarterl)?
22(2), p. 187-220.
RONCAYOLO, M. (1990).
,L imaginaire de Marseille.
Marseille, Chambre de commerce
et dindustria de Marseille.
ROY, Olivier. (199 1). ((Ethnicit.
bandes et communautarisme)),
Esprit, febrero, p. 37-47.
SANCHEZ, Roberto y ALEGRfA,
Tito. (1992). Las Ciudades de la
Frontera Norte)), Departamento
de Estudios y Medio Ambiente,
El Colegio de la Frontera Norte,
Tijuana, Mxico.
SANTOSO, Oerip Lestari Djoko.
( 1 99 1). The Role of Surakarta
Ara in the Industrial
Transformation and Development
of Central J ava. Regional
Development Dialogue. vol. 13,
n.o 2, t.
SAKAI, Nobuo. (1991). Tocho: MO
Hitotsii no Seifu (The Tokyo
Metropolitan Government:
Another Central Government),
Tokyo, Iwanami Shoten.
SASSEN. Saskia. (199 1). The
Global City: New York. London.
Tokyo, Princeton, Princeton
University Press.
SASSEN, Saskia. ( 1 988). Tlie
Mobi l i ty of Labor and Capital: A
Stiidy in International Investmerit
atzd Lahor Flow. New York,
Cambridge University Press.
SASSEN-KOOB, Saskia. ( 1980).
dmmigrants and Minority
Workers in the Organization of
the Labor Process)), Joiirnal of
Ethnic~ Stiidies. 8 (primavera),
1980, p. 1-34.
SAVITCH, H. (1988).
Post-Industrial Citirs. Princeton,
Princeton University Press, 1988.
SCOTT, ALLEN J. (1988).
Metropolis: From the Division of
Labor to Urhari Form, Berkeley.
University of California Press.
1988.
SEIKO. Sugioka. (1987).
dnternationalization and
Regional Structure)), Chiba,
J apon, Chiba University.
SENNET. R. (1992). The
Coriscience ofthe Eye. New York,
Norton.
SIEBEL, W. (1984).
Kriseripli,zor?zerie de
rStadtentwickliing arch i d, 75/76.
67-70.
SKLAIR. Lesiie. ( 1 Y 85). dhenzhen:
A Chinese Development Zone in
Global Perspectiven, Devrloprnent
and Charzge. 16, 1985, p. 571-602.
SMITH, Caro1 A. (1 985) . ((Theories
and Measures of Urban Primacy:
A Critique)), dans M. Timberlake
(dir. publ.). Lkbanization i n t l i e
Uorld-Econotny. New York,
Academic Press, 1985.
SMITH. M.P. y FEAGIN, J .R.
( 1 987). The Capitalist City:
Global Restructiiring and
Territorial Development. Londres,
Sage.
SMITH, N. y WILLIAMS. P. (1986).
Gentrification of the City, Boston.
Allen and Unwin.
SONOBE M. (1987). Spatial
Dimension of Socio-Economic
Structure and Segregation)) (en
japons). Tokyo. Sophia
University. Department of
Sociology.
STANBACK. T.M. y NOYELLE, T.J .
(1982). Cities in Transition:
Clianging Job Structiires in
Atlanta. Denver, Biffalo. Phoenis.
Coliirnbirs (Ohio). Nasli ville.
Charlotte, New J ersey, Allenheld,
Osmun.
SUSSER, Ida. Nortnan Street.
P0vert.v an2 Politics itz an Urban
Nrigliborliood, New York, Oxford
University Press.
TERESAKA. Akinobu y div. aut.
(1988). The transformation of
RegionalSystems in an
Information-Oriented Society.
Geographical Review qf Japan 6 1
(1). p. 159-173.
THOMAS, Margaret. (1 99 3). The
Leading Euromarket Law Firms
in Hong-Kong and SingaPore)),
Interantional Finaricial Law
Review. (junio). p. 4-8.
THRIFT, N. (1987). The Fixers:
The Urban Geography of
international Commercial
Capital)), en Henderson J . et
Castells, M. (dir. publ.), Global
Restructitritig and Territorial
Development, Londres, Sage. 1 Y 87.
TIMBERLAKE, M. (dir. publ.).
( i Y 85). Urbanization in the World
Econoiny. Orlando, Academic
Press.
TREJ OS, J .D. Informalidad y
Acumulacin en el Area
Metropolitana de San J os, Costa
Rica.)) dans Prez-Sainz, J .P. et
Menjivar Larin. R. (dir. publ.),
in.forinalidad Urbana en
Centroamrica: Entre la
.4citmulacin y la Subsistencia.
Caracas, Editorial Nueva
Sociedad.
78 Saskia Sassen
TRIBALAT, M., GARSON, J .P.,
MOULIER-BOUTANG, Y. y
SILBERMAN, R. (1991). Cent ans
dimmigration, trangers dhier,
Francais daujourdhui. Pars:
Presses universitaires de France,
Institut national dtudes
dmographiques.
VAN DEN BERG, L., DREWETT, R.,
KLASSEN, L. J ., ROSSI, A. y C.H.T.
(1982). Vijverger. Urban Europe:
A Study of Growth and Decline,
Oxford, Pergamon Press,
1982.
VIDAL, Sarah, VIARD, J ean y div.
aut. (1 990). Le deuxi he Sud,
Marseille ou le prsent incertain,
Arles, Editions Actes Sud, Cahiers
Pierre-Baptiste.
WALTERS, Pamela Barnhouse.
(1985). dystems of Cities and
Urban Primacy: Problems of
Definition and Measurement)), en
M. Timberlake (dir. publ.).
Urbanization i n the World
Economy, New York, Academic
Press, 1985.
WENTZ, Martin (dir. publ.).
(1991). Stadtplanung in Frankfurt:
Wohnen. Arbeiten, Verkehr,
Francfort, New York, Campus.
WHITOL de WENDEN, Catherine
(dir. publ.). (1988). L a
citoyennet, Pars, Edilic,
Fondation Diderot.
WILSON, W.J . (1987). The Truly
Disadvantaged: The Inner City,
the Underclass and Public Policy.
Chicago, University of Chicago
Press, 1987.
La cultura y l a integracin
de las sociedades nacionales
Michael Schudson
El bien primordial que nos distribuimos mu-
tuamente es la participacin en alguna comu-
nidad humana. Pero, qu comunidad hu-
mana? Qu sociedad poltica? Hoy en da,
cuando se oye hablar cada vez ms de institu-
ciones transnacionales, de culturas fronterizas
o de la desintegracin de Estados -la ex Unin
Sovitica, la ex Yugoslavia, la ex Checoslova-
quia- de subculturas y de subnacionalismos.
de multiculturalismo y de la criollizacin
del mundo. la complejidad
del problema es bien visi-
ble. L a dificultad en iden-
tificar los l mites de la so-
ciedad debera suscitar al-
gunas dudas acerca de la
prctica habitual en las
ciencias sociales de tomar
a la nacin Estado como
unidad bsica de anlisis.
J ohn Agnew ha criticado a
Marx, Durkheim y Weber,
calificndolos a todos ellos
de nacionalistas metodo-
lgicos, que aceptan la
equiparacin de las fronte-
cultura en la incorporacin a una sociedad es
aplicable particularmente a la nacin Estado.
Las sociedades humanas, sean o no nacio-
nes Estados, tienden a perdurar y mantienen
su cohesin con varios mecanismos de integra-
cin. La integracin territorial mantiene jun-
tas a las poblaciones por su contigidad en el
espacio y por la adhesin compartida a un
lugar. L a familia es otro medio importante de
integracin. El tab del incesto se explica-
Michael Schudson es Profesor de So-
ciologa y Comunicacin en la Univer-
sidad de California. San Diego (La J o-
Ila. California 92093, EE.UU.), donde
ensea desde 1980. Sus materias prin-
cipales de estudio son los medios de
comunicacin de masas, la sociologa
de la cultura y la cultura poltica. Es
autor de las obras Discovering the
Nem: .4dvertising. the Uneasy Persiia-
sion. y Uatergale i n American Me-
rnory En la actualidad est escribiendo
una historia de la ((esfera pblica)) en
los Estados Unidos.
ras estatales con las de las sociedades o
economas que estn interesados en estu-
d i a r ~~.
No obstante, el error de la teora social
clsica no consisti en utilizar a la nacin
Estado como unidad de anlisis, sino en no
considerarla una construccin social e histri-
ca problemtica4. Pero no es errneo recono-
cer que la nacin Estado es el tipo de sociedad
humana predominante en todo el mundo en
los dos siglos ltimos. As pues, la cuestin
que planteo sobre el papel que desempea la
ba a veces como un meca-
nismo de integracin: al
hacer que las pasiones se-
xuales deban satisfacerse
forzosamente fuera de l a
familia las personas esta-
blecen vnculos sexuales,
conyugales, econmicos,
pol ticos y emocionales
con otros grupos y reducen
as las posibilidades de que
se produzcan conflictos o
incluso guerras. En el ca-
so de la integracin eco-
nmica, son el comercio
y los mercados quienes
vinculan entre s a l a gente.
L a integracin poltica consiste en que per-
sonas que pueden estar separadas territorial o
culturalmente se agrupan bajo un gobierno
central. Cuando un rgimen unifica a l a pobla-
cin no slo mediante un sistema de justicia,
un mecanismo administrativo fiscal y un cen-
tro comn de adhesin poltica, sino tambin
mediante la leva de ejrcitos de ciudadanos, l a
integracin poltica puede ser especialmente
poderosa. Compartir una experiencia blica
puede generar memorias culturales e institu-
RICS 139/Marzo 1994
80 Michael Schitdson
ciones sociales, como organizaciones de vete-
ranos, que son poderosas fuerzas de integra-
cin incluso en tiempos de paz5. Cuando un
rgimen poltico adopta un sistema republica-
no, aceptando la soberana popular por l o me-
nos en teora y estableciendo instituciones re-
presentativas, la participacin en la sociedad
toma la forma de la ciudadana. L a ciudadana
suscita esperanzas y favorece la identificacin
con l a nacin Estado en un conjunto que con-
tribuye decisivamente a la integracin.
Por ltimo, la lengua, los smbolos, los ri-
tos y la historia -la cultura, en una palabra-
agrupan a individuos y familias de diversas
circunstancias y antecedentes en una colectivi-
dad con la que la poblacin puede identificar-
se estrechamente, de la que extrae un significa-
do primordial y que encuentra emocionalmen-
te satisfactoria. Los smbolos e historias ms
importantes y de mayor difusin suelen tener
origen en la religin organizada, amenazando
a veces a l a soberana de la nacin Estado al
ofrecer un centro diferente y trascendente de
lealtad. Otra posibilidad es que los smbolos
ms poderosos pasen a formar parte de una
religin civil)) a modo de exaltacin fantica
del amor a la patria (cuya representacin ex-
trema es l a Alemania nazi) o como una serie
de principios ticos que van ms all del Esta-
do y que ste, como ha sugerido Robert Bellah,
debe respetar6.
L a cultura es, paradjicamente, la fuerza
ms visible y a la vez ms problemtica de
integracin social. Es la ms visible porque la
nacin Estado moderna utiliza consciente-
mente la poltica idiomtica, la educacin for-
mal, los ritos colectivos y los medios de comu-
nicacin de masas para integrar a los ciudada-
nos y asegurarse su lealtad. Un principio muy
antiguo de l a teora social y poltica es que las
sociedades pueden y deben integrarse median-
te smbolos comunes, una cultura comn y
una educacin igualmente comn. En la histo-
ria del pensamiento moderno, este axioma se
remonta por l o menos a Montesquieu, en su
estudio de la homogeneidad necesaria para el
xito de una repblica. Montesquieu afirmaba
que la homogeneidad social es necesaria para
que los ciudadanos adquieran el sentido de
fraternidad que precisa la repblica. Los ciu-
dadanos de una repblica deben socializarse
mediante una educacin cvica patritica, fre-
cuentes ritos pblicos, la censura de los disi-
dentes e, idealmente, una religin nica. No es
sorprendente que tantos estadounidenses de
finales del siglo XVIII y comienzos del XIX
viesen a su pas como una nacin esencialmen-
te cristiana, o esencialmente protestante, y a
menudo identificasen a la repblica con sus
antepasados del norte de Europa o incluso de
Inglaterra'. Tampoco l o es que los cabecillas
de la Revolucin Francesa estuvieran tan deci-
didos a poner a su servicio la historia, la escue-
la y las canciones, para construir al nuevo ciu-
dadano.
Pero s i la cultura se ha utilizado conscien-
temente como instrumento de integracin na-
cional, no es su condicin nica, ni siquiera
suficiente. Podra incluso no ser una condi-
cin necesaria. Suiza, por ejemplo, con sus
cantones tan localistas y su poblacin dividida
en cuatro grandes grupos idiomticos, subsiste
a pesar de que los suizos tienen una escasa
inversin emotiva en la nacim8. L a integra-
cin de Italia se bas en relaciones personales
clientelistas entre el gobierno central y los no-
tables locales, a falta de un fuerte mito nacio-
nal o de una cultura nacional uniforme9.
Cuando Italia se convirti en una nacin pol-
ticamente unida en 1860, menos del 3 Yo de su
poblacin utilizaba el idioma italiano en su
vida cotidianalo. El carcter o la calidad del
sentimiento nacionalista difiere enormemente
en las diversas sociedades] l.
Hay motivos para dudar del papel central
de la cultura en la integracin social. Es ms,
la mayora de socilogos e historiadores no
creen que la cultura sea el mecanismo central
de integracin de las sociedades nacionales.
Un estudioso de la China moderna observa,
por ejemplo, que desde 1949 la cultura popu-
lar de las aldeas est sometida a la influencia
de la alta cultura del Partido Comunista, pero
que los mayores progresos en la uniformidad
cultural se lograron no con el diluvio de pro-
paganda ideolgica de los ltimos aos de
Mao, sino durante la primera reforma agraria
nacional y los primeros esfuerzos de colectivi-
zacin de los aos cincuenta12. Edward Shils
observa, asimismo, que fue la integracin eco-
nmica y poltica, y no las fuerzas culturales,
la causa principal de l a integracin de las ma-
sas en los Estados modernos13. Esto, me parece
un punto de partida ms interesante que acep-
tar el mito de la unidad cultural)), que Marga-
ret Archer ha denunciado si n ambages14. L a
L a cultura y l a inegracin de las sociedades nacionales 81
La muchedumbre manifestndose ante la estatua de Wenceslas, smbolo del nacionalismo checo, Praga, 23 de
noviembre de 1989. Leht i kuvdJaakko Avi kai nenl ak
82 Mi chael Schirdsoii
cultura, es decir, una serie de smbolos,
creencias y estilos de pensamiento con una
estructura reconocible, aunque sea coherente y
unificada de por s no promueve necesaria-
mente la integracin a nivel de la accin so-
cial.
No hay motivo para dar preferencia a la
integracin sociocultural sobre el orden polti-
co o a la coordinacin social como elementos
de la integracin social. Es preferible pensar,
no que hay varias fuerzas que ayudan a las
sociedades a mantener su cohesin, sino que
hay varios medios distintos de integrar a una
sociedad. Las sociedades pueden ser rdenes
coherentes, en las que el control poltico se
ejerce efectivamente. Pueden estar coordina-
das coherentemente, es decir, que personas
que desempeen diferentes papeles, o defien-
dan distintos intereses y valores, consiguen
interactuar pacficamente mediante diversos
mecanismos formales e informales. Y pueden
ser comunidades coherentes, que compartan la
adhesin a un conjunto comn de creencias y
valores. Todas estas modalidades de integra-
cin se basan en un nivel de entendimiento
cultural comn y en algn medio colectivo de
comunicacin, pero el orden poltico recurre
en particular a la organizacin y la fuerza, la
coordinacin social al mercado, el comercio y
la interaccin personal, y la comunidad socio-
cultural a las relaciones sociales orientadas ha-
cia prcticas, papeles y smbolos culturales co-
munes
Reconociendo todo esto, no deja de ser
cierto que las naciones Estado no pueden en-
tenderse, o ni siquiera definirse, s i no consi-
guen un cierto grado de identidad cultural. S i
nos preguntamos no ya qu fuerza integra la
sociedad, sino qu es lo que define o identifica
los l mites de la sociedad en que se integran los
individuos, las caractersticas culturales sern
un elemento esencial de la respuesta. El nacio-
nalismo, dice Akhil Gupta, es una forma cul-
tural claramente moderna que ((trata de crear
una nueva clase de metanarrativa espacial y
mitopotica; es tpico que este atuor, como
otros muchos, recurra a la teora literaria o a la
narrativa para dar un significado al nacionalis-
mo y a la nacin Estado15.
Todas las sociedades son ficticias. L a iden-
tificacin personal con un grupo de personas,
aparte de las personas con las que se est en
contacto en la vida cotidiana (o quizs tam-
bin con ellas), exige un esfuerzo de imagina-
cin. Las claves culturales pueden conducir a
la gente a identificarse con correligionarios o
con personas que residen en el territorio, tra-
bajan en la misma empresa o son ciudadanos
de un Estado, o bien con un amplio grupo
familiar, o con hermanos y hermanas de un
grupo tnicamente definido. Cada una de estas
identificaciones forma parte de l o que Bene-
dict Anderson llam la comunidad imagina-
da16. Un sentido de comunidad se basa en
ciertas caractersticas sociales concretas y ob-
servables; pero cules son esas caractersti-
cas? La imaginacin hace ver al individuo que
uno u otro (o a veces varios) de estos grupos
sociales son la base primordial de la identidad
personal y el establecimiento de vnculos de
fidelidad extrafamiliares.
Teora de la cultura y l a nacin
Estado
Los tericos no coinciden en sus definiciones
del vnculo entre cultura e identidad de la
nacin Estado. Para Emile Durkheim, la uni-
dad moral que necesita una sociedad est en-
raizada en la experiencia de sus miembros que
se unen en una relacin directa en torno a
smbolos comunes y sagrados del grupo en
momentos de efervescencia colectiva)).
Estos momentos son exaltantes para los
miembros del grupo y su recuerdo, preservado
o reavivado mediante objetos y prcticas ri-
tuales, contribuye a la coherencia social. L a
raz de la solidaridad social debe buscarse en
este momento de sumisin esttica a la autori-
dad ms alta del grupo en su conjunto, y 'esta
solidaridad se sostiene en cierta medida por la
autoridad atribuida a los smbolos y prcticas
cultbrales. En sus primeros trabajos Durkheim
afirma su creencia de que ste es el modelo
ms adecuado para las sociedades. Sin embar-
go, en las sociedades modernas donde la gente
lleva a cabo tareas distintas, y donde la inte-
gracin puede ser un producto de la diferen-
ciacin y la interdependencia ms que de la
comunidad, la integracin moral y simblica
de la sociedad es menos vital que en las socie-
dades mltiples. Ms tarde Durkheim abando-
n esa posicin, arguyendo que las creencias y
ritos colectivos y el tono moral y emocional
L a czcltirra y la inegracin de las sociedades nacionales
83
compartido que engendran son esenciales para
todas las sociedades.
Al igual que Durkheim, Edward Shils des-
taca la naturaleza consensual de la integracin
cultural, pero en su formulacin se dan una
tensin perpetua y una fuente constante de
conflictos, que no se encuentran en Durkheim.
Para Shils, cada sociedad tiene un centro cul-
tural con una poderosa fuerza de radiacin,
pero el hecho de que exista un centro implica
tambin la existencia de una periferia. Esta
zona central influye por diversos conceptos en
los que viven dentro del rea ecolgica en la
que existe tal sociedad. L a participacin en
dicha sociedad, en un sentido ms amplio que
el ecolgico, consistente en estar situado en un
territorio delimitado y adaptarse a un entorno
afectado o formado por otras personas situa-
das en el mismo territorio, est constituido
por la relacin con esta zona centralls.
Y qu es este centro? Es el centro del
orden de los smbolos, valores y creencias que
gobiernan la sociedad)), y participa en la na-
turaleza de lo sagrado)). Es igualmente una
estructura de actividades, funciones y perso-
nas en las que estn encarnadas las creencias.
Merece la pena considerar la idea general
de la relacin existente entre el centro y la
periferia. Esta idea capta mejor que Durk-
heim las prolongadas divisiones culturales de
la nacin Estado, que ni siquiera un naciona-
lismo ardiente consigue superar por mucho
tiempo. Cuando se la orienta hacia un cen-
tro, o incluso, a veces, cuando entra en comu-
nin con lo que este centro tiene de sagrado, la
gente se percata de la distancia que la separa
precisamente en dicho centro. Antes de que
apareciese la nacin Estado, la mayora de la
gente viva fuera de la sociedad)), como escri-
be Chils, y slo su incorporacin a la sociedad
l e hizo sentir su alejamiento del centro como
un dao perpetuo que se le inflige19. En el
modelo de Durkheim, donde todos los miem-
bros de una sociedad se unen en torno a las
mismas representaciones colectivas sagradas,
lo nico preocupante parecera ser la posibili-
dad de que el poder emocional de estas repre-
sentaciones se disuelva con el tiempo y deba
restablecerse mediante experiencias colectivas.
Un elemento intrnseco de la visin que pro-
pone Shils es la tensin y ansiedad perpetuas
respecto de la cercana del centro, o de los
daos que causa la situacin perifrica.
Hasta hace poco el concepto de ((integra-
cin pareca algo anticuado. Era una referen-
cia constante de los tericos de la moderniza-
cin de los aos cincuenta y sesenta, y pareca
incorporar sus hiptesis generales en el sentido
de que podemos hablar de una sola lnea de
desarrollo por la que pasan todas las naciones,
de una nica entidad psicolgica, social, cultu-
ral, econmica y poltica llamada moderni-
dad, y dejar de lado la lealtad tnica como un
vnculo primordial que se superar a medida
que se vaya difundiendo un pensamiento ms
moderno y racional. Estas hiptesis fueron
abandonadas totalmente en los 20 ltimos
aos, e incluso se abandon el lenguaje mismo
de la integracin social. Este trmino, en la
medida en que aparece de un modo reconoci-
ble en los estudios ms recientes, ha acabado
adquiriendo una connotacin negativa, por
entenderse que alude a los actores nacionales
centrales de la economa mundial que incorpo-
ran a las naciones perifricas en un sistema
universal, al tiempo que las mantienen en una
posicin subordinada o, dentro de las naciones
Estado, a las elites que incorporan a regiones
menos desarrolladas o a grupos tnicos desfa-
vorecidos en posiciones integradas, pero su-
bordinadas. Los estudios de la asimilacin o
integracin de los grupos inmigrantes en la
sociedad estadounidense daban por supuesto,
en un momento determinado, la conveniencia
de asimilarse en un crisol, mientras que hoy
en da este objetivo se considera, en el mejor
de los casos, dudoso. Las nociones de conrien-
ci a colectiva o de centros sagrados han cedido
el paso a las teoras de la hegemona o el
colonialismo interno*O.
En este sentido la obra de Antonio Grams-
ci ha sido particularmente influyente. A juicio
de Gramsci, el centro no es tanto el conjun-
to de valores a los que habitualmente se atri-
buye un significado sagrado, sino el hogar de
una clase dominante que promueve una visin
mundial de la poblacin general, sirviendo a
sus propios intereses a expensas de los intere-
ses de los dems. Esta visin mundial, cuando
la hegemona cultural opera con xito, acaba
siendo aceptada por los grupos subordinados
como algo natural, de mero sentido comn, y
as su estado de subordinacin les hace aceptar
creencias y valores que justifican la distribu-
cin desigual del poder y los beneficios de la
sociedad.
84 Michael Schudson
Benedict Anderson, cuya obra ha tenido en
aos recientes una enorme repercusin en el
estudio del nacionalismo dentro de diversas
disciplinas, expone un argumento que no es
incompatible con la teora hegemnica. pero
que atribuye mayor importancia a la primaca
psicolgica de la nacin para sus miembros.
Segn Anderson. la nacin es una (comunidad
imaginada)). Es imaginada porque sus
miembros nunca conocen a la mayora de los
miembros restantes, ni siquiera de odas, y si n
embargo se ven a s mismos como miembros
de la misma unidad, cuya importancia es ab-
soluta. Esta entidad imaginada se concibe
como una relacin profunda y horizontal de
camaradera)) y esto contribuye a explicar que
muchos millones de personas estn dispuestas
a morir por este objeto imaginario, la nacin.
Liah Greenfeld expone con ms precisin el
carcter de esta comunidad imaginada. cuan-
do escribe que ei nacionalismo sita la fuente
de la identidad individual de un pueblo, que
se considera portador de la soberana como
objeto central de la lealtad y base de la solida-
ridad c~lectiva~.
As pues, la integracin cultural o normati-
va, aunque es ms dif cil de medir que otras
modalidades de integracin social, define no
obstante a la nacin, incluso frente a la auten-
ticidad dudosa de una determinada cultura
compartida. Con frecuencia las proclamacio-
nes son smbolos nacionales comunes. anti-
guos patrimonios, largas tradiciones, o unida-
des tnicas o familiares cuyos orgenes se
pierden en el tiempo, son invenciones, o inclu-
so podra decirse, si n exagerar, falsificacio-
nesz4. No obstante, pueden ofrecer una base
psicolgica sustancial al sentido de la perte-
nencia. El origen de estas invenciones puede
estar en una administracin central que trate
de consolidar su poder, como indic Eric
Hobsbawn, o bien en los deseos de poder y
significado de la clase media, como ocurri
con los movimientos nacionalistas romnticos
en la Europa de comienzos del siglo XIX, o
incluso, por ejemplo, con los nacionalismos
arabistas del siglo xx o los movimientos de
resistencia, especialmente en el combate anti-
colonial.
L a cultura, en relacin con la nacin Esta-
do, puede imponer una integracin o demasia-
do incluyente, o demasiado poco. En el prime-
ro de estos casos, la cultura puede estar al
servicio no slo de las sociedades nacionales
sino tambin de entidades imperiales, mun-
diales o transnacionales. Los J uegos Olmpi-
cos, especialmente s i son televisados, evocan
la participacin en una cultura mundial: la
difusin de las ciencias naturales de raz occi-
dental, del pensamiento de Marx y Engels, y
del Corn en los sistemas educativos naciona-
les, son otras tantas afirmaciones de lealtad
que exceden los lmites de la sociedad nacio-
nal: la moda de los pantalones vaqueros, el
ftbol y la msica rock en la cultura de consu-
mo contribuye a determinar gustos y aficiones
que ponen en entredicho los valores de las
sociedades nacionales. Algunas de las revolu-
ciones ms recientes en la tecnologa de los
medios de comunicacin ofrecen muchas posi-
bilidades de centralizar o descentralizar la cul-
tura. Los tableros de anuncios informatizados,
la televisin por cable, las grabadoras de vi-
deocasetes y las cmaras de vdeo manuales o
((camcorders)) son otros tantos medios para
eludir la autoridad del Estado o de los medios
centralizados de un Pas. L o propio puede de-
cirse de las nuevas formas de transmisin de
seales por radio, a travs de satlite. Un mi-
nistro del gobierno socialista francs previno a
la poblacin contra los ((satlites de la Coca-
Cola y la invasin de programas estadouni-
denses de televisin emitidos directamente
por satlitez5. Las potencias hegemnicas re-
gionales expanden su influencia, y esto es cier-
to no solamente para los Estados Unidos o
para las naciones europeas en sus antiguos
imperios coloniales. Egipto, en tiempos de
Nasser, especialmente, export su cultura y su
influencia poltica a todos los pases rabes a
travs de la radio y el cinez6.
Los medios de comunicacin de masas y
otros sistemas simblicos pueden ser subinclu-
yentes, es decir, pueden integrarse en un grupo
ms pequeo que el constituido por l a socie-
dad nacional. Las tradiciones musicales y ar-
tsticas regionales, los idiomas y las culturas y
las literaturas de grupos tnicos o de grupos
religiosos dentro de las sociedades nacionales
pueden contribuir a la desintegracin de la
sociedad nacional, como en el caso de los con-
flictos tnicos en la ex Unin Sovitica, la ex
Yugoslavia o Sri Lanka, o de los persistentes
conflictos idiomticos en el Canad o los en-
frentamientos constantes entre grupos religio-
sos de Irlanda del Norte o en la India.
L a cultura y la inegracin de las sociedades nacionales 85
L a capacidad de los Estados de superar los
criterios locales y la promocin de la idea del
Estado por parte de los nacionalismos, se han
visto considerablemente impusados por los
adelantos en el transporte, las comunicacio-
nes, la organizacin formal y la burocracia, as
como por la ideologa poltica, especialmente
la idea de la soberana del pueblo. Slo estos
medios dan a las sociedades nacionales la ca-
pacidad de aproximarse a la integracin cultu-
ral. Para entender la cultura como fuerza de
integracin o fuente de definicin de l a perte-
nencia es necesario considerar estos mecanis-
mos concretos de rectificacin, transmisin y
distribucin de la cultura.
Idioma, imprenta y escolaridad
L a imprenta ha sido el medio estrechamente
relacionado con la integracin masiva de las
poblaciones en las sociedades nacionales, a
travs de la participacin poltica. Benedict
Anderson lo ha demostrado de un modo cate-
grico. Para l, l a nacin Estado es un produc-
to del (capitalismo de la imprenta)) o, de
modo ms completo, de la interaccin del ca-
pitalismo como sistema de produccin, la im-
prenta como tecnologa de la comunicacin, y
el hecho fatal de la diversidad lingstica hu-
mana. El capitalismo de la imprenta consoli-
d las muchas y muy diversas lenguas habla-
das en los primeros tiempos de l o que hoy es
Europa en un nmero mucho ms reducido de
idiomas escritos, de fcil acceso, cuya difusin
en el mercado se efectu por medio de libros u
otro material impreso. Esto sent las bases de
la conciencia nacional)) creando un cuerpo de
lectores relacionados entre s a travs de textos
de lectura comn. Asi se obtuvo tambin una
nueva fijacin del lenguaje)), que contribuy
a afirmar la ficcin de la antigedad de un
determinado idioma, cultura o nacinz7.
L a conjuncin de los lectores fue una crea-
cin tanto del mercado como de la tecnologa
de la imprenta. En la Europa del siglo XVIII, el
mercado de la palabra impresa produjo dos
nuevos gneros literarios de gran xito, la no-
vela y la prensa escrita. Ambas formas propul-
saron la representacin simblica de la nacio-
nalidad. Las dos institucionalizaron un nuevo
tipo de simultaneidad (Anderson llama a la
novela un complejo creado en torno a l a pala-
bra entretanto). Los elementos heterogneos
de un peridico estn unidos por el hecho de
que han ocurrido, o se han dado a conocer, o
han adquirido importancia al mismo tiempo:
desde finales del siglo XVIII, en el mismo da.
L a lectura de los peridicos cre una ((extraor-
dinaria ceremonia de masas: el consumo casi
exactamente simultneo (creacin de imge-
nes) del peridico como ficcin)). la gente lee
su peridico, a menudo en privado, sabiendo
en todo momento que miles o incluso que
millones de semejantes hacen la misma cosa al
mismo tiempo*.
Desde luego la lectura puede ser local o
nacional, pero como los primeros peridicos
eran medios de comunicacin de las elites po-
ltico-econmicas, stas contribuyeron a dar
un sentido de identidad local al lugar en que se
publicaban y a hacer que los habitantes de la
localidad se abriesen a un mundo ms amplio
mediante las noticias financieras y polticas.
En el siglo XIX, los peridicos de las ciudades
ms pequeas en los Estados Unidos contribu-
yeron a fomentar l a participacin en la vida
pblica local, al tiempo que conectaban a los
ciudadanos con la nacin promoviendo el
alto ideal de la conciencia de ciudadano, de-
finido por la velocidad, la precisin, la regula-
ridad y la actualidad del conocimiento del
mundo9. L a prensa escrita, que se benefici
de una circulacin mucho ms amplia en los
Estados Unidos que en Europa, contribuy,
junto con el gobierno representativo, a que los
ciudadanos rurales estadounidenses se orienta-
ran mucho ms activamente hacia la nacin
Estado que sus homlogos europeos.
L a aparicin del peridico en Europa no
sigui inmediatamente a la creacin de la im-
prenta. hasta comienzos del siglo xvn no em-
pezaron a publicarse regularmente hojas de
noticias, primero en los Pases Bajos y en In-
glaterra. En Francia y en Alemania la prensa
escrita se desarroll con ms lentitud, y esen-
cialmente como un instrumento del gobierno.
Pero en el siglo XVIII, a medida que las institu-
ciones representativas empezaban a desempe-
ar su papel ms importante en el gobierno de
Inglaterra y sus colonias americanas, la comu-
nicacin poltica se fue orientando ms hacia
el pblico. A mediados del setecientos, un n-
mero creciente de folletos y peridicos de las
colonias americanas iban destinados a todos
los votantes potenciales, y no slo a los legisla-
86 Michael Schudson
dores y las elites, y podan imprimirse en va-
rios miles de ejemplares y leerse en voz alta en
las oficinas electorales. E l lenguaje de los tex-
tos polticos empez a cambiar tambin, pres-
cindiendo de las referencias clsicas que auto-
mticamente limitaban su comprensin a una
elite adecuada, adoptando un estilo ms llano
y republicano30.
El desarrollo de la prensa escrita en los
Estados Unidos y Europa corri parejo a la
aparicin de los partidos polticos, y a la cam-
paa para generalizar el derecho de voto. La
generalizacin del derecho de voto hizo que-
ms gente tuviese un inters directo en la vida
poltica y quisiera informarse al respecto. Tan-
to en Inglaterra como en los Estados Unidos
los peridicos crecieron paralelamente a los
partidos y movimientos (y con frecuencia mu-
rieron con ellos). Los partidos polticos, al
igual que la propia prensa, se transformaron
en el siglo XIX, dejando de ser instrumentos de
las elites gobernantes para convertirse en rga-
nos de comunicacin poltica de masas, y des-
pus (a travs de las redes interpersonales y de
organizacin) en medios de comunicacin e
integracin social al igual que los peridicos
que patrocinaban. Los partidos movilizaron a
los ciudadanos para que participasen en la
poltica. En os Estados Unidos del siglo XIX, y
en gran parte del mundo hasta la Segunda
Guerra Mundial, los peridicos existieron
principalmente como rganos de partidos pol-
ticos, y esto fue un factor esencial en su accin
integradora.
Los intelectuales tuvieron que ver con la
contribucin del capitalismo impreso a la fi-
jacin)) del lenguaje, especialmente en la Euro-
pa del siglo XIX. Los eruditos tradujeron las
obras clsicas a los idiomas vernculos. En
1800 se consideraba que el ucraniano era
una lengua de patanes. Pero en 1804, con la
fundacin de la Universidad de Kharkov, los
intelectuales provocaron un auge de la litera-
tura ucraniana. L a primera gramtica ucrania-
na se public en 18 19 y, en 1846, un intelec-
tual cre la primera organizacin nacionalista
ucraniana3'. Los noruegos compartieron du-
rante mucho tiempo un lenguaje escrito con
los daneses, pero la aparicin del nacionalis-
mo noruego coincidi con la publicacin de
una gramtica noruega en 1848, y un dicciona-
rio en 1850. El nacionalismo finlands surgi
en l a misma poca. En el siglo XVIII la lengua
de gobierno en Finlandia era el sueco. Salvo
entre los campesinos, era tambin el idioma de
la vida privada. Pero a comienzos del siglo XIX
los intelectuales, inspirados en las ideas del
nacionalismo romntico, se dedicaron a
aprender el finlands mientras que los folkio-
ristas redescubran, y en parte inventaban, una
tradicin pica nacional finlandesa, repre-
sentada entre otros por el Kalevala. En 1900
haba ya bastantes escuelas en lengua finlande-
sa, y el nmero de alumnos de la escuela se-
cundaria que hablaban finlands era superior
al de los que hablaban sueco. Los eruditos
serios saban que el Kalevala no era en verdad
una epopeya antigua, sino ms bien un batibu-
rrillo de historias populares articuladas en for-
ma de narracin pica por el folklorista Elias
Lonnrot, pero las escuelas, los medios de co-
municacin y la mayora de los finlandeses
siguieron creyendo hasta mucho despus de la
Segunda Guerra Mundial que el Kalevala era
el ncleo sagrado y genuino de su patrimonio
antiguo32.
Nunca se insistir bastante en la importan-
cia del idioma. El idioma es el medio funda-
mental de comunicacin de los humanos. Es el
medio de comunicacin de masas a travs del
cual se expresan todos los dems medios. Nin-
gn otro medio est tan profundamente enrai-
zado. Tiene una carga emocional tan fuerte y
ofrece una base tan firme para las aspiraciones
polticas, que no existe ningn otro obstculo
tan serio a los esfuerzos de los Estados para
utilizar los medios modernos con objeto de
ejercer un control hegemnico. Un idioma no
es un medio neutral de comunicacin sino un
objeto cultural altamente condicionante. El
uso del idioma no slo permite actos de comu-
nin acerca de objetos determinados, como los
objetos sagrados o centrales)), escribe Edward
Shils, sino que es, de por s , un acto de comu-
n i n ~~~. S i bien no existe un paralelismo entre
las fronteras nacionales y el empleo de idio-
mas determinados, l o que Benedict Anderson
llama el hecho fatal de la diversidad lingsti-
ca humana)) ha influido mucho en la creacin
de las naciones Estado34.
El lenguaje evoluciona y un lenguaje co-
mn acaba siendo compartido por un grupo
social si n necesidad de directrices polticas ex-
plcitas. Pero en la era moderna, la nacin
Estado ha desempeado un papel cada vez
ms importante en la explotacin del lenguaje
L a citltitra y la inegracin de las sociedades nacionales 87
con fines de integracin social. L a nacin Esta-
do empez a utilizar l a cultura para promover
la integracin nacional con la organizacin de
la educacin formal, que a fines del siglo XIX
era una exigencia en la mayora de los Estados
europeos. Esto significaba por l o general la
atribucin de prioridad a la enseanza del
idioma: incluso hoy da la enseanza del idio-
ma en las escuelas elementales de todo el mun-
do -casi siempre en el idioma nacional oficial
y no en el local- absorbe alrededor de un
tercio de la horas de clase35. L a escolaridad
nacional obligatoria centrada en el idioma es
un elemento social de lo que llamamos nacin
Estado; en ciertos aspectos define a la socie-
dad moderna. Como escribe Ernest Gellner,
el monopolio de la educacin legtima es aho-
ra ms importante y ms central que el mono-
polio de la violencia legtima^^^.
Francia ofrece un ejemplo de l o que ocu-
rri en el siglo XIX en toda Europa, y ms
tarde en todo el mundo. Una ley de 1833
exiga que cada municipio sostuviera una es-
cuela elemental; en 1847 el nmero de escue-
las en Francia se haba multiplicado por dos.
En 1881 se decret la gratuidad de la educa-
cin elemental, y en 1882 su obligatoriedad.
En 1.789 la mitad de la poblacin francesa
no hablaba en absoluto francs37. En 1863,
por l o menos una quinta parte de la pobla-
cin francesa no hablaba el idioma reconoci-
do oficialmente como francs: para muchos
alumnos, la enseanza en francs supona
aprender un segundo idioma. Un informe de
1880 sobre Bretaa recomendaba el ((afiance-
samiento)) de la pennsula mediante la escuela,
que ((unificara verdaderamente al pas con el
resto de Francia y completara los vnculos
histricos de anexin, siempre a punto de,di-
s~lverse~*.
El francs se impuso en las escuelas a ex-
pensas del orgullo o la autoestima. Los alum-
nos que en la escuela hablaban bretn en vez
de francs eran castigados o se les expona a la
vergenza pblica, aunque, como indican re-
cientes investigaciones, haba fuerzas locales,
adems de las nacionales, interesadas en el
afrancesamiento~~~. A los nios se l e ense
un nuevo patriotismo en la escuela. Aprendie-
ron que la patria no era el lugar donde ellos
o sus padres vivan, sino algo vasto e intangi-
ble llamado Francia)), y su educacin en el
idioma, as como en la historia y la geografa,
form parte de l a tarea de hacerse una imagen
de la nacin4O.
En los Estados Unidos, a comienzos del
siglo XIX los primeros libros de texto de Noah
Webster trataban de establecer un idioma co-
mn en toda la geografa nacional, y unos
conocimientos comunes a todas las regiones.
Webster escribi que su libro de ortografa
trataba de destruir los prejuicios provinciales
que se originan en las diferencias banales de
dialecto causando un ridculo recproco, y pro-
mover el inters por la literatura y la armona
de los Estados Unidos)). El Superintendente de
las escuelas de Illinois recomend en 1855 el
diccionario Webster para las escuelas, por en-
tender que ayudara a conseguir la pureza y
uniformidad del idioma que tanto son de de-
sear. Ello servir de vnculo para la fraterni-
dad nacional^^'.
Actualmente, los Estados del Tercer Mun-
do, como afirman Bruce Fuller y Richard Ru-
binson, ((consideran que la institucin escolar
es sagrada; la ven como el nico mecanismo
de organizacin capaz de proporcionar opor-
tunidades a las masas y fomentar el crecimien-
to econmico y la integracin nacional^^'. Se-
gn Francisco Ramrez y Richard Rubinson,
en todas las naciones l a educacin hace hinca-
pi en la transmisin de una cultura y unos
smbolos nacionales y un idioma igualmente
nacional. Por consiguiente, es un organismo
institucional destinado a crear uniformidades
nacionales entre los grupos heterogneos, por
su clase y su condicin, de la sociedad)). Se
trata no solamente de un cierto contenido pro-
pagandstico en los planes de estudio, sino
tambin de la percepcin de la escolaridad
como un mecanismo institucional igualitario
que legtima la desigualdad posterior de las
situaciones econmicas y polticas43. Los siste-
mas escolares, en los cuales la socializacin se
convierte en un objetivo bien determinado
centrado en los individuos como ciudadanos,
y los medios de comunicacin de masas que
hacen de la cultura un elemento consciente y
deliberado, orientado hacia los individuos
como consumidores, permiten captar l a idea
misma de la sociedad nacional. Antes de que
existieran las naciones Estado, los imperios y
otras sociedades tenan que resolver desde lue-
go problemas de integracin, pero l o hacan
por medios burocrticos y militares, integran-
do a grupos y a notables, si n que les hiciera
Mi chael Schudson
88
falta encontrar mecanismos de participacin
para los individuos propiamente dichos. L a
participacin universal del pueblo, o incluso
de los varones blancos con propiedades, no se
consideraba una base necesaria de al cohesin
social.
As pues, los sistemas educativos no contri-
buyen tanto a integrar al pueblo de una nacin
,como a reificar la idea de la propia nacin.
Ernerst Geliner estima que el nacionalismo
opera mediante el autoengao: el del apogeo
emotivo a los smbolos y valores primordiales
del pueblo, cuando en realidad la esencia del
nacionalismo es la imposicin de una alta cul-
tura desde el centro sobre las culturas popula-
res relativamente aisladas de una zona deter-
minada. En cierto sentido la nacin Estado
slo cumple los precentos de Gramsci cuando
se presenta como una nocin plenamente
durkheimiana.
La cultura mundial de consumo
y las sociedades nacionales
El Estado no es el nico factor de integracin
cultural. El partido poltico, como hemos indi-
cado brevemente, es otro de estos factores. Un
tercero es la empresa privada como producto-
ra de bienes de consumo simblicamente sig-
nificantes. L a economa tiene una dimensin
simblica en los significados atribuidos a los
bienes materiales. En la sociedad moderna,
muchos bienes se producen en masa y son
ampliamente distribuidos, y estos bienes pue-
den convertirse no slo en instrumentos de
importancia prctica sino tambin en estruc-
turas simblicas que llaman la atencin y evo-
can la devocin o la adhesin, por supropia
naturaleza y por el hecho de haber sido com-
partidas. La mejor descripcin de esta cultura
de consumo es la de Mary Douglas y Baron
Isherwood, en su obra The World of Goods.
Douglas e Isherwood afirman que los bienes
son elementos de los esquemas de clasificacin
cultural que la gente utiliza para (construir un
universo i ntel i gi bl e~~~.
En los dos ltimos siglos ese universo inte-
ligible ha sido, de modo creciente, un universo
nacional. En l se ha registrado, por ejemplo,
la aparicin de asociaciones deportivas profe-
sionales o aficionadas, que se organizan den-
tro de los lmites de la nacin Estado y estable-
cen normas y prcticas que trascienden las
variaciones locales45. Se organizan equipos de
ftbol para campeonatos nacionales, que han
contribuido a centrar la atencin del pblico
en lo nacional46. Daniel Boorstin ha descrito
la aparicin en los Estados Unidos, a fines del
siglo XIX, de lo que llama (comunidades de
consumo. A medida que el mercado estable-
ca nuevas relaciones entre la gente, sta acab
distinguiendo y reconociendo sus relaciones y
diferencias con respecto a los dems en fun-
cin de los bienes que consuma. Mientras que
en 1800 el 80 % de las prendas de vestir para
hombres y nios en los Estados Unidos se
confeccionaban en el hogar, un siglo despus
casi todas ellas se fabricaban fuera del hogar.
En aquella poca muchas mujeres todava se
confeccionaban los vestidos, pero cada vez
ms con patrones comprados en los estableci-
mientos de artculos para la mujer. La moda se
convirti en un sistema de seales ms amplio
y exacto, que situaba a la gente no slo en el
espacio social en relacin con los dems, sino
tambin en un tiempo social; se poda estar en
la avant garde, estar au courant, o estar pasado
de moda47. En los aos veinte, Robert y Heley
Lynd describieron en su libro Middletown
el cambio hacia un mundo de bienes de consu-
mo de produccin masiva y comnmente re-
conocibles. Segn estos autores, los cambios
en las estructuras del empleo, el uso creciente
del automvil y el conocimiento de un mundo
externo a Middletown por las pelculas y
otros medios de comunicacin de masas, hi-
cieron que las madres y las abuelas dejaran de
ser guas de consumo, cediendo el paso a las
revistas femeninas. En la metfora de Robert y
Hel en Lynd, el orden social pas de un con-
junto de mesetas a una sola montaa, y esto
proporcion un nuevo campo de visin demo-
cratizado y, junto con l, lo que podramos
llamar una democratizacin de los deseos48.
Los bienes de consumo pueden ser los ins-
trumentos del centro en su obra de coloniza-
cin de la periferia. Hoy en da en las tierras
altas del Ecuador el pan blanco de levadura.
asociado con la cultura metropolitana domi-
nante, ha ido sustituyendo gradualmente a las
gachas de cebada, que eran el desayuno tradi-
cional de los nativos. M.J . Weismantel, que
estudi las prcticas culinarias de la ciudad de
Zumbagua, observa que la gente sufre un
bombardeo continuo, desde dentro y desde
L a ciiltura y la inegracin de las sociedades nacionales
89
Una tienda de juguetes en Francia se prepara para la venta de dinosaurios en ocasin del estreno de la pelcula
Jtirassic Park de Steven Spielberg. Las culturas nacionales corren el peligro de ahogarse bajo una ola de productos
culturales de masa que surgen de Estados Unidos? Del age/Si pa Press.
fuera, de imgenes que presentan sus prcticas
culturales como sistemas retrasados y err-
neos. La integracin de los nativos de las tie-
rras altas es fcil de observar ((cuando se ense-
a a los alumnos a saludar la bandera ecuato-
riana; si n embargo, escribe Weismantel, est
igualmente presente ((cuando la madre duda
sobre la comida que tiene que servir a su fami-
lia, temerosa de que haya algo inadecuado en
los alimentos cultivados en el hogar, si n acom-
paamiento de condimentos comprados fue-
ra49. E l contraste de los productos de panifica-
cin con la avena o la cebada hervida ha sido
el tema de otros contactos culturales, en los
que de ordinario se deja sentir el peso emocio-
nal de la jerarqua cultural del centro y la peri-
feria.
La nacionalizacin de los bienes de consu-
mo no entraa necesariamente su uniformiza-
cin. En los dos ltimos decenios mujeres ur-
banas de clase media de la India han escrito
libros de cocina india en ingls con gran xito
editorial. Las nuevas aspiraciones y gustos ali-
mentarios en los hogares de clase media han
coincidido con otros aspectos de al integracin
social: la nueva cocina, tanto nacional como
regional, se aprende en las cantinas de las esta-
ciones de ferrocarril, en los vagores restauran-
tes, en los cuarteles del ejrcito (la cocina colo-
nial india sigui presente en los manuales y
procedimientos militares despus de la inde-
pendencia), albergues estudiantiles y restau-
rantes. Arjnun Appadural observa que la idea
de una cocina nacional india se da por senta-
da, y ello supone no slo un esfuerzo por
definir principios culinarios para toda la In-
dia, sino tambin la integracin de las varia-
bles regionales en el paladar naciona150.
En el caso de la India existe una interac-
cin dialctica entre los regionalismos y el na-
cionalismo. En la contribucin de los bienes
de consumo a la integracin social se da una
compleja interaccin entre el nacionalismo y
el internacionalismo. L a condicin social de
90 Michael Schudson
los bienes de consumo parece ser un idioma
internacional, y los adolescentes soviticos lle-
van pantalones vaqueros al tiempo que los
jvenes japoneses visten chaquetas con distin-
tivos de las universidades americanas.
Persistencia y transformacin de
la experiencia colectiva de Durkeim
Un instrumento importante en l a integra-
cin social es el ritual colectivo, l a actividad
social repetida y sacralizada cuya funcin fun-
damental consiste en afirmar simblicamente
los valores fundamentales. Sin ritos y smbo-
los, sostiene el antroplogo David Kertzer,
no hay naciones51.
En la sociedad contempornea los ritos
pueden adoptar diversas formas. Como ocurre
con todo medio colectivo, el rito puede ser un
factor de integracin o de desintegracin. Los
comunistas chinos crean que los mitos locales
y religiosos imponan un serio obstculo a sus
esfuerzos de integracin y transformacin po-
ltica. Criticaban los ritos populares como su-
persticiones feudales que favorecan la persis-
tencia del viejo orden. En los aos que siguie-
ron a l a revolucin de 1949, el Estado confisc
salas y templos ancestrales y los convirti en
escuelas, oficinas y fbricas. Ms tarde viejos
rboles, sagrados para l a comunidad, fueron
sacrificados para alimentar los hornos doms-
ticos. Durante la Revolucin Cultural se des-
truyeron templos y se prohibi la participa-
cin de las comunidades en las ceremonias de
los entierros, nacimientos, bodas, funerales y
homenajes a los antepasados; los ritos de este
tipo que subsistieron quedaron confinados a
los hogares. En cambio en la China rural de
hoy, despus de l a liberalizacin de la poltica
estatal, incluso los dirigentes comunistas han
reconstituido sus altares domsticos, mientras
que vuelven a celebrarse las ceremonias tradi-
cionales y extravagantes de los funerales y las
bodass2.
Los ritos colectivos patrocinados por el Es-
tado, aunque durante siglos haban sido im-
portantes en las monarquas, recibieron un
considerable impulso con el desarrollo de los
Estados europeos que trataban de legitimar
sus imperios coloniales a finales del siglo XIX y
comienzos del xx. Este fue el momento culmi-
nante de la ((invencin de la tradicin)), en
frase de Eric Hobsbawm, poca en que la ela-
boracin de las ceremonias, los festivales y la
falsificacin de los orgenes histricos cobra-
ron dimensiones universaless3.
En el siglo XX, la revolucion bolchevique
increment considerablemente la funcin de
los ritos estatales. Durante la Primera Guerra
Mundial, la penuria de papel de peridico li-
mit las posibilidades de la propaganda con-
vencional, y los bolcheviques inventaron los
agit-trenes y los ((agit-buques que transpor-
taban libros, folletos, carteles, pelculas y agen-
tes de subversin al frente, para mezclarse con
los soldados. El nuevo Estado comunista orga-
niz vastos festivales en el 1 .O de mayo y en el
aniversario de la Revolucin de Octubre, eri-
gi estatuas y monumentos y foment el culto
a LennS4. El fascismo se dedic tambin a
inventar ritos colectivos, o a apropiarse de
ellos, y a crear una cultura patritica comn.
Hitler se apropi de smbolos (la cruz gamada)
y tradiciones populares alemanas, invent fies-
tas patriticas y organiz reuniones y festiva-
les de masas en un esfuerzo por fomentar al
adhesin ferviente al Tercer Reichss.
L a nacin Estado parece necesitar una his-
toria, y dedica considerables recursos a hacer-
las6. ((Independientemente del artificio cultu-
ral o la ficcin histrica en que se base la
nueva entidad nacional, sta necesita un senti-
miento sagrado de la unidad, y parecer una
unidad social y cultural)), escribe David
Kertzer. Los dirigentes polticos indonesios,
sigue diciendo este autor, hablan de los 350
aos de sufrimientos de Indonesia bajo el rgi-
men colonial, a pesar de que el concepto de
Indonesia es por entero una invencin del si-
glo xxn, y que gran parte de l o que actualmen-
te es Indonesia slo qued sometida al rgi-
men colonial a finales del siglo x1xS7. Y esto
no es exclusivo de Indonesia. Una interpreta-
cin errnea de su historia forma aprte del ser
de una nacin, escribi Ernest Renanss.
Las elecciones constituyen quizs el princi-
pal rito central de las democracias modernas.
Sea cual fuere el papel que desempean en la
formulacin de las polticas, legitiman clara-
mente el poder estatal y reafirman las relacio-
nes ntimas de los individuos con la sociedad
en su totalidad, y con el Estado. Se ha sugerido
incluso que ste es el principal servicio que
prestan5. Desde luego, est bien demostrado
que las elecciones poseen una calidad ritualis-
L a cultura y l a inegracin de las sociedades nacionales 91
ta y pueden analizarse con los instrumentos
que utilizan los antroplogos para examinar
los ritos de las sociedades tradiciona1es6O. Lo
mismo puede decirse de otras manifestaciones
polticas nacionales, como ha demostrado J eff
Alexander en relacin con Watergate y como
puede verse en las actividades de conmemora-
cin de acontecimientos incluso tan divisorios
como la guerra de Viet Nam, respecto de los
cuales no hay un consenso social establecido6.
La radiodifusin y l a televisin,
y l a identidad colectiva
En la mayora de las naciones la radiodifu-
sin estuvo sostenida desde un principio al
control o regulacin estrictos del Estado. No es
sorprendente pues que la legislacin regulado-
ra de los sistemas de radiodifusin identificara
claramente sus objetivos nacionales, integra-
dores y de participacin. En el Canad, la
radiodifusin dio comienzo como un esfuerzo
para afirmar la autonoma cultural contra la
hegemona de los Estados Unidos. Sin embar-
go, tambin supuso una decisin de favorecer
el poder federal sobre el regional en el Canad,
con miras a promover el sentimiento nacio-
naP . L a Canadian Broadcasting Corporation,
en su solicitud de renovacin de licencia, en
1978, afirmaba que la misin verdadera de la
CBC es la creacin de una conciencia nacio-
nal. Segn la CBC, su misin consista en dar
expresin a la identidad canadiense)) y se
haba convertido en una ((institucin viva del
Canad, un smbolo de la nacionalidad cana-
diense, un elemento central de la estructura
que mantiene unido a este pas63.
As como la radiodifusin incorpora el me-
dio del lenguaje y hasta cierto punto lo altera
nacionalizando una versin estandarizada o
preferida, tambin ha acabado incorporando y
alterando los ritos colectivos. Sera excesivo
sostener, como han hecho algunos crticos cul-
turales, que la televisin es la iglesia o el altar
de las sociedades modernas, o que la gente
adquiere sus valores principalmente en la tele-
visin y no en las enseanzas de padres o
tutores. Ni siquiera creo que la televisin haya
hecho mucho por desterritorializan> la iden-
tidad personal, aunque J oshgua Meyrowitz
sostiene con elegancia que los elementos tra-
dicionalmente imbricados del lugar han sido
~~
separados por los medios de comunicacin
electrnicos65. Para este autor los medios
electrnicos han debilitado el vnculo entre el
lugar y el acceso a la informacin (algo que ya
se haba dicho, reconozcmoslo, de la escritu-
ra y de la imprenta). Meyrowitz cree que los
mensajes electrnicos en la televisin, el tel-
fono y la radio democratizan y homogenizan
lugares permitiendo que la gente experimente
e interacte con los dems a pesar de su aisla-
miento fsico. Los medios electrnicos em-
piezan a superar las identidades de grupo ba-
sadas en la copresencia, y crean muchas
formas nuevas de acceso y asociacin que
tienen poco que ver con la ubicacin fsica65.
Sera absurdo negar que esta afirmacin
tiene algo de verdad, aunque no pueda acep-
tarse si n reservas. En primer lugar, esta opi-
nin presupone una ruptura radical con los
medios electrnicos que no est justificada. L a
identificacin personal con vastos conjuntos
de seres humanos a los que no se ha conocido
nunca, en particular en el caso de la nacin
Estado, es anterior a los medios electrnicos.
Es un error pensar que la actualidad nada
tiene que ver con un pasado en el cual la
identidad dependia del territorio. Como han
escrito los antroplogos Akhil Gupta y J ames
Fergurson. estamos empezando a reconocer
que las culturas territorialmente distintas, que
los antroplogos afirmaban estar estudiando,
nunca fueron tan autnomas como se haba
imaginado; la antropologa convencional per-
mit a que el poder de la topografa ocultase
con xito la topografa del poden). En una
palabra, la mayora de las sociedades tribales
que estudiaban los antroplogos no eran au-
tnticas ni autnomas, sino que venan defini-
das en grado considerable por su encuentro
con los poderes imperiales y sus agentes. La
gente ha sido siempre, si n duda alguna, ms
mvil y de identidad menos fija de l o que
indican los enfoques estticos y tipificantes de
la antropologa clsica66.
En segundo lugar, la gente tiene mucha
prctica en la utilizacin de nuevas tecnolo-
gas y formas culturales para reforzar los viejos
hbitos sociales. El telfono, que tericamente
liber a las personas de su dependencia con
respecto al lugar en que vivan, se utiliza prin-
cipalmente para llamar a amigos cercanos y
vecinos6. Las visiones de nuevos mundos y
amplios horizontes que facilitaron la radiodi-
92 Michael Schudson
fusin y la televisin nacional, y despus inter-
nacionales, se consideran la mayora de las
veces un medio selectivo de reforzar actitudes
y creencias preexistentes.
Sin embargo, la radiodifusin y televisin
constituyen una nueva forma de perpetuar e
inventar ritos colectivos que pueden cautivar a
audiencias tan amplias como son las socieda-
des en gran escala de hoy. Daniel Dayan y
Elihu Katz han estudiado la transmisin direc-
ta de ((acontecimientos mediticos)), como los
funerales de Kennedy, la visita de Sadat a
J erusaln, o las bodas reales de Carlos y Dia-
na, y tambin las transformaciones polticas
en Europa oriental donde, a diferencia de lo
que ocurri en los aos sesenta, la revolucin
se transmiti incluso por televisin. En esos
casos, los comentaristas de televisin dejan de
lado cualquier pretensin de objetividad para
convertirse en animadores de toda la nacin.
El acontecimiento absorbe a los comentado-
res y la informacin se hace reverencia1 o cele-
bratoria. Esto permite a los locutores y a sus
organizaciones confirmar su adhesin a los
valores centrales de la comunidad68.
Esto es aplicable tanto a las audiencias
como a los locutores. Un estudiante indio des-
cribe cmo su familia se prepar para asistir,
en el cine, al funeral de Gandhi: se lavaron y
vistieron como s i furamos a estar fsicamen-
te presentes en la escena. Mi madre insisti en
que llevsemos vestiduras largas y nos cubri-
semos la cabeza en seal de respeto)). La gente
se congreg en los cines, si n distincin de fa-
milia ni clase, para ver el noticiario junto con
sus criados69. De modo anlogo, los principa-
les acontecimientos mediticos en los Estados
Unidos suelen ser ocasin de reuniones solem-
nes o festivas7". El acontecimiento transmitido
por los medios de comunicacin da a la au-
diencia la experiencia de la communitas, una
comunin directa con el centro social, ya
que la gente participa junta en la ceremonia, a
pesar de su dispersin7'.
El tono ceremonial puede formar parte
tambin de la televisin cotidiana. Daniel Ha-
llin sostiene que en la informacin cotidiana
en los Estados Unidos funciona una especie de
((esfera de consenso. Los periodistas que in-
forman de un fenmeno respecto del cual dan
por sentado la existencia de un consenso so-
cial, dan a conocer sus valores y abandonan las
regias de una informacin objetiva72. Cuan-
do los periodistas daban por supuesto que el
feminismo no era todava aceptado, presenta-
ban a las organizaciones y manifestaciones fe-
ministas con un tono jocoso, trivializndolas y
marginndolas de modo aut~mti co~~. En las
transmisiones de las fiestas del Cuatro de J ulio
o de cualquier otra ceremonia de exaltacin
nacional, los locutores hablan como s i todo el
mundo compartiese los mismos valores.
La transmisin por radio o por televisin,
al igual que la escolaridad, debe ajustarse a las
diferencias de lenguaje y cultura de los diver-
sos Estados. En Zambia, por ejemplo, donde
hay unos 73 grupos tnicos o tribus que
hablan de 15 a 20 idiomas principales, la ra-
dio, siguiendo la poltica de ((equilibrio tribal
establecida por el Presidente Kenneth Kaunda
cuando la independencia de Zambia. en 1964,
ha reconocido diversos idiomas. En 1967, las
transmisiones se hacan en ingls, bemba y
nyanja. A mediados de los ochenta se dio cabi-
da al kaonde, el lozi, el lunda, el luvale y el
tonga, pero en 1988 todos los idiomas de Zam-
bia quedaron excluidos del servicio radiofni-
co general. Desde 1990, Radio 2 y Radio 4
transmiten solamente en ingls. Por Radio 1,
siete idiomas zambianos comparten un tiempo
de antena igual, aunque los idiomas que repre-
sentan a los principales grupos de poblacin
tiene asignadas las mejores horas de transmi-
sin. E l primum inter pares)) es el ingls,
idioma nacional, idioma de gobierno y de la
enseanza superior y nica lengua que es t-
nicamente neutral porque no es nativa de
ninguno de los grupos indgena^'^. Para resol-
ver la competencia entre los grupos lingsti-
COS el ingls es el idioma de preferencia, que
contribuye a la incorporacin de Zambia al
sistema poltico-econmico mundial. En Tan-
zania, el swahili pudo convertirse en el idioma
nacional debido en parte a que haba muy
pocos nativos que lo hablasen, y no represen-
taban una amenaza poltica para los grupos
tnicos ms poderoso^^^.
Es cierto, como dice la especialista de los
medios de comunicacin de la Unin Soviti-
ca Ellen Mickiewicz, que la radiodifusin y
televisin estatal es hoy da una poderosa in-
fluencia homogenizadora? Antes de la desinte-
gracin de la Unin Sovitica, Mickiewicz
describa la televisin sovitica como una po-
derosa fuerza de integracin)) y un medio
nacional que trata de forjar una conciencia
L a czilticra y la inegracin de las sociedades nacionales
93
nacional y una cultura tambin nacional. Re-
conociendo que la etnicidad era una potente
fuerza centrfuga en el Estado sovitico, esta
autora entenda no obstante que los medios de
comunicacin de masas la estaban superando
lentamente. En Azerbaiyn, por ejemplo, los
programas en idiomas azer y ruso reciban un
tiempo igual de antena, pero los programas
nacionales tenan valores de produccin muy
superiores y un contenido que facilitaba el
aprendizaje del idioma. A juicio de Ellen Mic-
kiewicz, los programas ms populares en len-
gua azer pocas veces ofrecan algo ms que
sesiones de msica tnica, y no servan para
transmitir la cultura del pas. En la Unin
Sovitica, como en los dems lugares, las dife-
rencias y las tradiciones estn desapareciendo
lentamente a medida que la televisin nacio-
nal usurpa el papel de protector del patrimo-
Es evidente que los acontecimientos subsi-
guientes hacen dudar de la posicin de Mickie-
wicz. No queremos decir con esto que la tele-
visin no tenga una capacidad de nacionaliza-
cin. Ciertamente la televisin sovitica figu-
raba entre los medios de comunicacin que
promovan la nacionalizacin, aunque, como
nos recuerda el modelo del centro-periferia, es
posible tambin que haya nutrido simultnea-
mente el resentimiento entre los pueblos de la
periferia de un Estado centrado en Rusia. En
Europa Oriental quizs sea ms fcil recono-
cer la limitada eficacia de los medios de comu-
nicacin nacionales. En una coleccin de ensa-
yos publicada en 1977, varios expertos britni-
cos en Europa Oriental sealaban la existencia
de una brecha enorme, y cada vez mayor, en-
tre los mensajes de orgullo y unidad nacional
de los medios oficiales de comunicacin y la
apata y el cinismo con que el pblico los
reciba habi t~al mente~~. Las tradiciones y las
interpretaciones nacionales de la poltica y la
historia no parecan afectadas por toda una
generacin de elites dedicadas a crear un nue-
vo hombre socialista)).
Puede decirse que la radiodifusin y la
televisin contribuyen a la integracin social
al fomentar la participacin poltica? Eviden-
temente es a travs de la radio y la televisin
como los nios adquieren conciencia poltica,
por lo menos en las democracias occidenta-
les7s. Pero los jvenes con vocacin poltica
complementan sus conocimientos en medida
ni^^^.
considerable con la palabra escrita, ya desde la
adolescencia. Se ha afirmado que el recurso
exclusivo a la televisin puede relacionarse
con una socializacin que aparta al sujeto de la
poltica^'^. Saniel Dayan y Elihu Katz creen
que la ((televisin despolitiza a la sociedad,
porque mantiene a la gente en sus casas y
contribuye a dar una falsa ilusin de participa-
cin polticag0.
No obstante, las emisiones televisadas han
tenido notables efectos institucionales en los
sistemas electorales de muchos pases del
mundo, a medida que los partidos polticos
perdan influencia. En los Estados Unidos, la
televisin se ha convertido en un mecanismo
poltico esencial, en detrimento de los parti-
dosg1. En el mbito de stos y de las diversas
candidaturas, expertos en relaciones pblicas,
sistemas electorales y publicidad sin base elec-
toral territorial han prosperado a expensas de
los dirigentes de los partidos o de los caciques
locales. En los pases escandinavos, la televi-
sin constituye actualmente la fuente ms im-
portante de informacin poltica durante las
campaas electorales. En las primeras eleccio-
nes en que la televisin desempe un papel
decisivo, los partidos polticos retuvieron el
control del tiempo de antena, pero los medios
de radiodifusin y televisin se han converti-
do e? actores cada vez ms independientes, al
tiempo que los medios impresos pasaban de
una actitud partidaria a otra de neutralidad. El
resultado es que los medios de informacin
han dejado de ser un cauce efectivo para las
campaas, y se han convertido en un actor
independiente de las campaas electorales,
que ejerce una fuerte influencia en las cuestio-
nes que se debatens2. En Francia, la televi-
sin es el principal campo de batalla de los
partidos)) desde 1965. L a poltica se ha nacio-
nalizado ms (aunque la televisin no es la
nica explicacin de ese fenmeno). En 1965
se celebr la primera eleccin directa para el
cargo de Presidente de la Repblica. En los
Estados Unidos, el carcter presidencial del
sistema poltico ha contribuido a organizar la
vida poltica y ha creado una conciencia na-
cional durante algn tiempos3. Sin embargo, la
televisin nacional puede promover cierta-
mente el proceso de nacionalizacin, como ha
ocurrido en Noruega, resaltando, ms que
cualquier otro medio, que la nacin es el con-
texto adecuado para el debate polticos4.
Mi chael Schudson
94
La resistencia a la hegemona
y el centro
Los medios de comunicacin de masas se ven
a menudo como una poderosa fuerza de inte-
gracin, tanto positivamente -asimilando a
pueblos diferentes en una misma cultura civil-
como negativamente -privando a muchos
pueblos de sus culturas propias y absorbindo-
los en una cultura hegemnica general pro-
ducida por las elites en el centro de la socie-
dad. En cualquier caso, a menudo se da por
supuesto que las sociedades se hacen ms ho-
mogneas, y sus pueblos ms dciles, a medida
que los medios de comunicacin adquieren un
mayor poder y extienden sus tentculos. Esta
hiptesis est muy difundida, no slo por refe-
rencia a los sistemas en que los medios de
comunicacin estn controlados por el Estado
y regulados con arreglo a una ideologa que
propugna su uso para fines de propaganda,
como en las sociedades comunistas, sino tam-
bin en las democracias liberales donde la pro-
piedad privada y la primaca de la rentabili-
dad ejercen una fuerte presin para convertir
los medios de informacin en maquinarias de
esparcimiento, en vez de motores del autogo-
bierno y foros pblicos de debate. Los trabajos
de J rgen Habermas. al igual que los anterio-
res trabajos de la escuela de Frankfurt, recal-
can la refeudalizacin de los medios de co-
municacin, despus de un momento de
emancipacin de la ((esfera pblica burguesa))
en Europa a finales del siglo XVIII y comien-
zos del XIXs5. Pero la hiptesis de una audien-
cia aquiescente se ha impugnado repetidamen-
te en el ltimo decenio, en estudios que
demuestran que diferentes audiencias inter-
pretan de un modo distinto los mismos mate-
riales culturaless6. S i bien muchos de estos
estudios se basan en muestras pequeas y en
materiales culturales bastante limitados, su
aseveracin de que la poblacin retiene un
control considerable sobre la interpretacin de
los mensajes de los medios de comunicacin
se confirma claramente con los evidentes pro-
blemas de integracin de la ex Unin Soviti-
ca, l a ex Yugoslavia y la ex Checoslovaquia,
por no mencionar las conflictivas divisiones
tnicas, lingsticas, religiosas y culturales en
otros lugares del mundo.
Incluso los ritos patrocinados por el Estado
con fines directamente propagandsticos inte-
grados pueden ser subvertidos por grupos disi-
dentes, como demostr la sublevacin de los
estudiantes chinos en la Plaza de Tiananmen
en 1989. Un momento crtico para los estu-
diantes fue el entierro de Hu Yaobang, fun-
cin estatal que se convirti en una manifesta-
cin de protesta. Los funerales de personalida-
des chinas poltica o financieramente impor-
tantes han sido desde hace tiempo objeto de
ritos pblicos, y las procesiones de los entie-
rros ofrecan a las elites la oportunidad de
demostrar y reforzar simblicamente el orden
social. Pero la legitimidad misma de estas reu-
niones proporciona a los disidentes un medio
de darse a conocer al pblicos7,
Los historiadores J oseph Esherick y J effrey
Wasserstrom hacen una interesante indica-
cin: se trata en este caso de teatro poltico,
ms que de ritos polticos. El teatro, escriben,
tiene un poder crtico que nunca posey el
rito: puede exponer los absurdos de la tradi-
cin (o el absurdo de abandonar la tradicin),
burlarse de las elites sociales o revelar el dolor
y el sufrimiento de la vida cotidianass. Mien-
tras que el rito tiene un papel invariablemente
hegemnico en la confirmacin del orden pol-
tico y social, el teatro puede muchas veces
subvertirlo simblicamente. En los pases con
gobiernos menos represivos que el de China,
donde existe una sociedad civil ms desarro-
llada, como en los de Europa Oriental, las
fiestas y las conmemoraciones de aniversarios,
as como las reuniones de masas a que dan
lugar, han dado pie con frecuencia a protestas
de tipo teatral, como ocurri en Polonia y
Hungra en los aos anteriores a la revolucin
de terciopelo de 1989.
No hace falta que celebremos las ((armas de
los dbiles y el poder de los marginados de
hacerse con el mando poltico. L a otra leccin
de la Plaza de Tiananmen, despus de todo, es
que la resistencia fue aplastada y se reafirm
la hegemona del Estado. Se trat de un ejerci-
cio de poder poltico y militar puro, para inte-
grar a una nacin donde dcadas de poltica
cultural no haban conseguido hacerlo.
Conclusin
Las imbricaciones de las culturas locales, re-
gionales, nacionales y mundiales hoy en da
son de una complejidad infinita. Las culturas
La cziltitra y la inegraciii de las sociedades nacionales
95
entran, salen y cruzan las fronteras de los Esta-
dos; dentro de los Estados, el centro se proyec-
ta hacia la periferia, pero sta influye tambin
en el centro: en el sistema mundial se repite
este mismo fenmeno, y la cultura fluye en
muchas direcciones, hasta el punto de que el
antroplogo Ulf Hannerz pudo afirmar que,
culturalmente, Pars, Londres, Bruselas y Mia-
mi figuran entre las principales ciudades del
Tercer Mundo)). Hannerz arguye que el siste-
ma mundial, en vez de crear una homogenei-
dad cultural masiva a escala global, est susti-
tuyendo una diversidad por otra: y la nueva
diversidad se basa relativamente ms en las
interrelaciones y menos en la autonomas9.
L a nacin Estado retiene una influencia pre-
dominante, pero en un mundo que se est
reconstituyendo de un modo nuevo y sorpren-
dente. Los Estados rabes se ven confrontados
a ideologas panrabes y panislamistasgO. Los
Estados europeos han visto cmo la ttcomuni-
dad Europea pona en entredicho sus institu-
ciones nacionales de comunicacin. La Comi-
sin de las Comunidades Europeas cree que la
televisin europea tiene una funcin que de-
sempear en la defensa de la identidad cultu-
ral y la expansin econmica de Europa frente
a sus niveles americanos y japoneses9.
L a nacin Estado podra perder la partida,
no slo frente a los superestados sino tambin
frente a las empresas transnacionales. Los cr-
ticos del imperialismo de los medios de co-
municacin)) o del imperialismo cultural)) del
Occidente suelen pensar en las empresas trans-
nacionales, empresas privadas de alcance
mundial sin una ubicacin geogrfica concre-
ta9. Con una economa mundial y unas comu-
nicaciones globales cada vez ms en manos de
particulares, no est clara la capacidad de la
nacin Estado de ejercer la autonoma en sus
propios asuntosg3.
En los dos ltimos siglos la nacin Estado
ha sido el principal espacio de participacin
poltica y social. Tambin ha sido la principal
defensora de l a teora de que una cultura co-
mn es necesaria para la integracin social. En
el presente contexto mundial, con empresas
transnacionales de tanta importancia y entida-
des subnacionales que suscitan nuevas emo-
ciones, hay razones sobradas no slo para te-
ner en cuenta los desafos a la nacin Estado,
sino tambin para poner en duda la validez de
la teora de l a cultura que sta propugna.
L a sociologa ha cedido con demasiada fre-
cuencia y facilidad el control sobre su propio
mbito, el estudio de la condicin, el respeto y
la pertenencia a las comunidades humanas.
Los fenmenos sociales se han explicado, o
refutado, como caractersticas econmicas,
polticas o culturales del paisaje humano. A
veces la culpa la han tenido los socilogos de
la cultura y de los medios de comunicacin.
No se ve claramente cmo proceder a la reo-
rientacin de l o social, y a una exploracin
renovada del papel del significado y l a perte-
nencia como elementos constitutivos de l o so-
cial. Pero las perspectivas mundiales en 1993
hacen que por todas partes se eleven voces en
favor de esta reorientacin.
Traducido del ingls
96 Michael Schudson
Notas
1. Michael Walzer, The
Distribution of Membership)) en
Peter G. Brown y Henry Shue,
eds. Boundaries: National
Autonomy and Its Li mi t s
(Totowa, N.J .: Rowman y
Littlefield, 198 l), pg. 1.
2. Edward Shils, Center and
Periphery)) en Edward Shils,
Center and Periphery: Essays i n
Macrosociology (Chicago:
University of Chicago Press,
1975), pg. 7. Primera edicin de
1961.
3. J ohn A. Agnew, The
Devaluation of Place in Social
Sciencen en J ohn A. Agnew y
J ames S. Duncan, The Power of
Place (boston: Unwin Hyman,
1989), pg. 19.
4. Edward A. Tiryakian y Nei l
Nevitte han estudiado los
precedentes intelectuales del
estudio del nacionalismo en la
sociologa y han encontrado en
diversos puntos de la obra de
Weber algunos comentarios
valiosos sobre la idea de la
nacin. Vase Edward A.
Tiryakian y Nei l Nevitte,
Nationalism and Modernityn, en
Edward A. Tiryakian y Ronald
Rogowski, New Nationalisms of
the Developed west (Boston: Allen
y Unwin, 1985), 57 a 86.
5. Vase George Mosse, Fallen
Soldiers; Reshaping the Memory
of the World Wars (Nueva York,
Oxford, 1990). Respecto de los
militares y la creacin de
naciones en Europa, vase Samuel
E. Finer, &ate-and
Nation-Building in Europe: The
Role of the Military)), en Charles
Tilly, ed. The Formation of
National States in Western Europe
(Princeton: Princeton University
Press, 1975), pgs. 84 a 163.
6. Vase la nota de pie de pgina
para la publicacin en forma de
libro Civil Religion in America)),
publicada originalmente en 1967,
en Robert N. Bellah, Beyond
Belief (Nueva York: Harper and
Row. 1970). pg. 168.
7. Roger M. Smith, The
American Creed and American
Identitv: The Li mi t s of Liberal
Citizenship in the United Statem.
Western Political Quarterly 4 1
(1988), pgs. 231 y 234.
8. Regina Bendix. ((National
Sentiment in the Enactment and
Discourse of Swiss Political
Ritual)), American Ethnologist 190
( 1 992), pgs. 784.
9. Sidney Tarrow, Between Center
and Periphery: Grassroots
Politicians in Ital y and France
(New Haven: Yale University
Press, 1977).
10. Eric J . Hobsbawm, Nations
and Nationalism Since 1780
(Cambridge University Press,
1990) pgs. 60 y 6 1.
1 1. Vase Akhil Gupta, The
Song of the Nonaligned World:
Transnational Identities and the
Reinscription of Space in Late
Capitalism)), Cultural
Anthropology 7 (1 992), pg. 63.
Gupta distingue entre los
nacionalismos del primer mundo
y los del tercer mundo. Bruce
Kapferer contrasta los
nacionalismos jerrquicos e
igualitarios en los casos de Sri
Lanka y Australia. Bruce
Kapferer, Legend of People,
Myths of State (Washington, D.C.
Smithsonian Institution Press,
1988). Liah Greenfeld recalca las
importantes diferencias entre los
nacionalismos
colectivistas-totalitarios e
individualistas-libertarios. Liah
Greenfeld, Nationalism: Five
Roads to modernity (Cambridge:
Harvard University Press, 199 1),
pgs 8 a 12.
12. Vivienne Shue, The Reach of
the State: Sketches of the Chinese
Body Politic (Stanford, CA:
Stanford University Press, 1988),
pg. 65. Vase tambin William
L. Parish, dommunication and
Changing Rural Life)), en Godwin
C. Chu y Francis L.K. Hsu, eds.
Moving a Mountain: Cultural
Change in China (Honolulu:
University Press of Hawaii,
1979), pgs. 363 a 383, en la que
se ofrecen indicaciones que
confirman estos extremos.
13. Edward Shils, denter and
Peripheryn, pg 14. El gegrafo
Torsten Hagerstrand sostiene que
hay dos principios de integracin
en toda sociedad: un principio
territorial basado en la
proximidad, en el que la
integracin est condicionada por
el lugar, y un principio funcional
basado en la similitud y exento
de la limitacin del lugar. Vase
su obra Decentralizacin and
Radio Broadcasting: on the
Possibility Space of a
Communication Technologyn,
European Journal of
Communication 1 (1986), pgs. 7
a 26.
14. Margaret Archer, The Myth
of Cultural Unityn, British
Journal of Sociology 36 (1985),
pgs. 333 a 353.
15. Gupta, dong of the
Nonaligned World)), pg. 7 1.
16. Benedict Anderson, Imagined
Communities (Londres: Verso,
1983).
17. Vase el anlisis de Steven
Lukes. Durkheim: Hi s Li f e and
Work (Stanford: Stanford
University Press. 1985), pg. 5.
18. Edward Shils, denter and
Periphery)), pg. 3.
19. Edward Shils, pg. 13.
20. Respecto de la nocin de
((colonialismo interno)), vase
Michael Hechter, Interna1
La cultura y la inegracioii de las sociedades nacionales
91
Colonialism (Berkeley: University
of California Press, 1975).
2 1. Antonio Gramsci, Selectioris
frorn the Prison Notebooks (Nueva
York: International Publishers,
197 1). Un anlisis lcido de la
utilizacin de Gramsci en la
historiografa estadounidense
figura en la obra de T.J . J ackson
Lears, The Concept of Cultural
Hegemony)). American Historical
Review 85 (1095), 561 a 593.
22. Benedit Anderson, Imagined
Communities. pgs. 15 y 16.
23. Liah Greenfeld. Nationalisni:
Five Roads to hfoderriitji
(Cambridge: Havars University
Press, 1992). pg. 3.
24. Eric Hobsbawn.
Mas-Producing Traditions:
Europe, 1 870- 19 I4, en Eric
Hobsbawn y Terence Ranger,
eds., The Invention of Tradition
(Cambridge: Cambridge
University Press. 1983). Respecto
al nacionalismo rave sirio, vase
Philip S. Khoury. ((Continuity
and Change in Syrian Political
Life: The Nineteenth and
Twentieh Centuries)), Anierican
Historical Review 96 ( 1 99 1). 13 14
a 1395.
25. Michael Palmer, Media and
Communications Policy in France
under the Socialists. 198 1-6:
Failing to Grasp the Correct
Nettle?)): in George Ross y J olyon
Howorth Contemporary France: .4
RevieMs of lnlerdisciplinary Stitdies
(Londres: Frances Pinter, I987),
pg. 133.
26. Albert Hourani, A Historv of
the Arab Peop1e.y (Cambrigge:
Harvard University Press. 1991).
pgs. 392 y 393.
27. Anderson. pgs. 46 y 47.
28. Anderson, pg. 39.
29. William J. Gilmore, Reading
Becomes a Necessity of Life
(Knoxville: University of
Tennesse Press, 1989), pg. 112.
30. Un resumen de la situacin
figura en la obra de Michael
Schudson. Toward a
Comparative History of Political
Communication)), Comparative
Social Research 11 (1989), 151 a
163.
31. Anderson, pg. 72
32. William A. Wilson, Folklore
and Nationalism i n hfoderii
Finland (Bloomington: Indiana
University Press, 1976).
33. Edward Shils. The
Integration of Society)), en
Edwards Shils. Center and
Peripliery: Essays i n
Macrosockdogy (Chicago:
University of Chicago Press,
1975), pg. 76.
34. Anderson, pg. 46.
35. Aaron Benavot, Yun-Kyung
Cha, David Kamens, J ohn W.
Meyer, y Suk-Ying Wong.
((Knowledge for the Masses:
World Models and National
Curricula, 1920-1 986, ilnierican
Sociological Review 56 (1991 ): 85
a 100.
36. Ernest Geliner, Nations and
Nationalisrn (Ithaca: Cornell
University Press, 1983). pg. 34.
37. E.J . Hobsbawn, Nations and
Nationalisni, pg. 60.
38. Citado en la obra de Eugen
Weber. Peasant into Frendirrien
(Stanford: Stanford University
Press, I976), pg. 3 13.
39. Maryon McDonald, We Are
Not French!)) Language. Ciilture
and Identity in Brittariy (Londres:
Routtledge, 1989).
40. Eugen Weber, pgs. 332 y 333.
41. Carl F. Kaestle, Pi l l an of the
Repitblic: Comrnorn Schools and
American Society, 1780-1860
(Nueva York: Hill & Wang.
1983). pg. 99.
42. Bruce Fuller y Richard
Rubinson, eds. The Political
Constritction of Education (Nueva
York: Prager, 1992). pg. 4.
43. Francisco O, Ramrez y
Richard Rubinson. Creating
Members: The Political
Incorporation and Expansion of
Public Educationn en J ohn W.
Meyer y Michael T. Hannan,
Nutional Development and the
World Systern (Chicago:
University of Chicago Press.
1979), pgs. 79 y 80.
44. Mary Douglas y Baron
Ishenvood. The UJorld of Goods
(Nueva York: Basic Books, 1979).
Vase tambin Robert D. Sack,
The Consumers World: Place as
Contextn. Annals of the
Association of Arnerican
Geographers 78 (1 988): 642 a 664.
45. Eric Hobsbawn,
Mas-Producing Traditions:
Europe. 1 870- 19 14, en Eric
Hobsbawn y Terence Ranger, eds.
The Invetion of Tradition
(Cambridge: Cambridge
University Press, 1983). pg. 301.
46. J ohan Goudsblom, Dutch
Society (Nueva York: Ramdom
House. 1867). pgs. 11 3 a 11 5.
47. Vase Michael Schudson,
24dvertising, the Uneasv
Persitasion Nueva York: Basic
Books, 1984), pgs, 156 y 157.
48. Robert y Helen Lynd.
Middletown (Nueva Yorl:
Harcourt Brace, 191=29). pg. 83.
Vase el debate en Schudson,
pgs. 181 y 187.
49. M.J . Weismaniel, The
Children Cry for Bread: .
Hegemony and the
Transformation of Consumptionn,
en Henry J . Ruiz y Benjamin S.
Orlove, The Social Economy of
Consiiinption (Lanham, MD.,
University Press of America.
1989), pg. 88.
50. Arjun Appadurai, How to
Make a National Cuisine:
Cookbooks in Contemporary
India. Comparative Stiidies in
98 Michael Schudson
Societv and History 30 (1 988).
1-24.
5 1. David Kertzer, Ritual,
Politics. and Power (New Haven:
Yale University Press, 1988), pg.
179.
52. Helen F. Siu, Recycling
Rituals: Politics and Popular
Culture in Contemporary Rural
China)), en Pery Link, Richard
Madsen y Paul G. Pickowicz,
Unofjcial China: Popular Culture
and Thought i n the Peoples
Republic (Boulder: Westview
Press, 1989), pgs. 121 a 137.
53. Eric Hobsbawm y Terence
Ranger, eds. The Invetion of
Tradition (Cambridge: Cambridge
University Press, 1983). Vase
tambin un estudio de los ritos
colectivos modernos en la obra de
J oseph R. Gusfield y J erzy
Michalowicz, Secular
Symbolism: Studies of Tirual.
Ceremony, and the Symbolic
Order in Modern Life)). Annual:
Review of Sociology 1 O (1 984).
417 a 435.
54. Vase Nina Tumarkin, Lenin
Lives! (Cambridge: Harvard
University Press, 1983).
55. George Mosse, Mas Politics
and the Politic Liturgy of
Nationalismn, en Eugene
Kamenka, ed. Nationalism
(Nueva York: St. Martins, 1976),
pgs. 38 a 54.
56. Mosse, 1976, pg. 40.
57. Kertzer, pg. 179.
58. Citado en Eric Hopbsbawn,
Nations and Nationalism, pg. 12.
59. Benjamin Ginsberg, The
Captive Public (Nueva York:
Basic Books, 1986).
60. Vase J ean Baker, Affairs of
Party (Ithaca: Cornell University
Press. 1983) donde se hace un
anlisis de las elecciones
presidenciales estadounidenses en
el siglo XIX, dentro del marco
conceptual que el antroplogo
Victor Turner elabor para
estudiar los ritos en las culturas
africanas tradicionales.
6 1. J effrey Alexander, Three
Models of Culture and Society
Relations: Toward An Analysis of
Watergaten, en J effrey Alexander.
Action and I t s Environments
(Nueva York: Columbia
University Press, 1988), pgs. 153
a 174. Vase tambin Michael
Schudson, Watergate in American
Memory (Nueva Y ork Basic
Books, 1992). En lo relativo al
memorial del Vietnam en
Washington, vase Robin
Wagner-Pacifici y Barry Schwartz.
The Vietnam Veterans
Memorial: Commemorating a
Dificult Pastn, American Journal
of Sociology 97 (1991) 376 a 421.
La cuestin de la memoria
colectiva y la reconstruccin del
pasado ha sido objeto de mucha
atencin en los ltimos aos. Un
examen de algunos de los trabajos
sobre este tema figura en la obra
de Schudson, Watergate i n
American Memory, pgs. 5 1 a 66.
62. Marc Robay. Public
Television. the National Question
and the Preservation of the
Canadian State, en Phillip
Drummond y Richard Paterson.
eds. Television i n Transition
(Londres: BFI Publishing, 1985)
64 a 86.
63. Citado en Richard V.
Ericson, Patricia M. Baranek y
J anet B.L. Chan, Visualizing
Deviance: A Studv of News
Organization (Toronto: University
of Toronto Press, 1987). pg. 28.
64. J Oshua Meyrowitz, No Sense
of Place: The Impact of Electronic
Media on Social Behavior (Nueva
Y ork Oxford University Press,
1985), pg. 308.
65. Meyrowitz, pg. 144.
66. Akhil Gupta y J ames
Fergurson, Beyond Culture:
Space, Identity, and the Politics
of Differencen, Cultural
Anthropology 7 (1992). pgs. 8 y
9.
67. Claude Fischer, American
Calling (Berkeley: University of
California Press, 1992).
68. Dayan and Katz, Media
Events: The Live Broadcasting of
History (Cambridge: Harvard
University Press, 1992), pgs,
108, 116 y 193.
69. Dayan y Katz, pg. 123.
70. Dayan y Katz, pg. 130.
7 1. Dayan y Katz, pg. 146.
72. Daniel C. Hallin. The
Lncensored Ur : The Media and
Vietnam (Nueva Y ork Oxford
University Press, 1986).
73. Respecto de las primeras
informaciones periodsticas sobre
el movimiento feminista, vase la
obra der Gaye Tuchman, Maki ng
News (Nueva York: Free Press,
1978): observaciones generales
sobre el modo en que los
principales medios de
comunicacin trivializan y
marginan los movimientos
sociales amenazadores. se
encuentran en la obra de Todd
Gitli. The Whole World I s
Watching (Berkeley: University of
California Press. 1979).
74. Debra Spitulnik, Radio
Time Sharing and the Negotiation
of Linguistic Pluralism in
Zambian. Pragmatics 2 (1 992).
335 a 354.
75. Al Mazrui y Michael Tidy,
Nationalism and New States i n
Africa (Nairobi: Heinemann,
1984), 303 a 325.
76. Ellen Mickiewiez, Split
Signals: Television and Politics in
the Soviet Union (Nueva York:
Oxford. 1988). pgs. 207. 7.
77. J ack Gray, Conclusions, en
Archie G. Brown y J ack Gray.
eds. Political Cultiire and Political
Change in Commiinist States
(Nueva York: Holmes y Meier,
1977), pgs. 253 a 272.
78. Steven H. Chaffee y
Seung-Mock Yang,
La ci i l tura y la inegrucin de las sociedades nacioriulrs
99
Communication and Political
Socialization)), en Orit Ichilov.
ed. Polirica1 Socializatiori. Citiren
Ediication, and Deniocracy
(Nueva York: Teachers College
Press, 1990). pg. 138.
79. Chaffee y Yang, pg. 143.
80. Dayan y Katz, pg. 59.
8 1. Nelson Polsby, Conseqiienres
oj'Purty Rrforin (Nueva York:
Oxford, 1983). Vase tambin
Nelson Polsby, The News Media
as an Alternative to Party in the
Presidential Selection Process)) en
Robert Goldwin, ed. Political
Purties in the Eighties
(Washington: American
Enterprise Institute, 1980), pgs.
50 a 66.
87. Peter Esaiasson,
Scandinavia. en David Butler y
Austin Ranney, eds.
Electioneering: '4 Comparative
Study of Continiiity und Charige
(Oxford: Clarendon Press, 1992),
pg. 213.
83. En lo relativo a Francia,
vase J ean Charlot y Monica
Charlot. France en David
Butler y Austing Ranney. eds
Elrctioneering: '4 Comparative
Study qf Continuity and Charige
(Oxford: Clarendon Press, 1992).
pgs. 145 y 146.
84. Tor Bjorklund. ((Election
Campaigns in Post-War Norway
(1 945-1 989): From
Party-Controlled to Media-Driven
Campaigns)) , Scandinuvian
Political Stzidies 14 (1 99 1). pg.
787.
85. J urgen Habermas. The
Striictiirul Transformation of the
Public Sphere (Cambridge, MA:
M.I.T. Press, 1989).
86. Por ejemplo, vase Tmar
Liebes y Elihu Katz, The Esport
of Meaning: Cross-Cultural
Readings of Dallas (Nueva York:
Oxford University Press, 199);
J anice Radway. Reading the
Romance (Chape1 Hill: University
of Noreth Carolina Press, 1984)
y, en una versin extrema, J ohn
Fiske, Television Ciiltiire
(Londres: Methuen. 1987).
87. J oseph W. Esherick y J effrey
N. Wasserstrom, dcti ng Out
Democracy: Political Theater in
Modern China)), Joiirnal of ilsian
Sti i di a 49 (1990), pgs. 835 a 866
at 840.
88. Esherick and Wasserstrom.
pg. 845.
89. Ulf Hannerz, The World in
Creollisation, Africa 57 ( 1 987),
pgs. 549 a 555.
90. Vase Rahis Khalidi. d r a b
Nationalism: Historical Problems
in the Literature)), dnierican
Hislorical Review 96 (1991) 1363
a 1373.
91. Vase Philip Schlesinger.
Media, State and Nation
(Londres: Sage, 1991). pgs. 139 a
141.
97. Vase Herbert Schiller,
((Electronic Information Flows:
New Basis for Global
Domination?)) en Philip
Drummond y Richard Paterson,
Television in Transition (Londres:
BFI Publishing. 1985). pgs. 11 a
70.
93. Paul A. Kennedy. Preparing
for the Rwenty-First Centitry
(Nueva York: Randoni House,
1993). pgs. 47 a 64 y 122 a 134.
Referencias
ANDERSON, Benedict. 1983.
hriagined Cornniitnities. Londres:
Verso.
ARCHER, Margaret. 1985. The
Myth of Cultural Unity)). British
Journal ofSoc%dogv 36:33-353.
CALFiouN, Craig. 1988. ((Populisl
Politics, Communications Media
and Large Scale Societal
Integrationv. Sociological Theory
6:219-241.
DAYAN, Daniel y ELIHU Katz.
1992. Media Events: The Li ve
Broadcasting of History.
Cambridge: Harvard University
Press.
DURKHEIM, Emile. 19 15.
Elementary Forrns of the
Religious Llfe. Nueva York:
Macmillan.
ESHERICK, Joseph W.. y J J effrey N.
1990. Wasserstrom. dcti ng Out
Democracy: Political Theater in
Modern China)), Journal of Asian
Stiidies 49:875-866.
GELLNER, Ernest. 1983. Nations
und Nationalism. Ithaca: Cornell
University Press.
GINSBERG. Benjamin. 1986. The
Captive Public~. Nueva Y ork
Basic Books.
GRAMSCI, Antonio. 197 1.
Sel ect i ons f rom t he Pr i son
Notebooks. Nueva York:
International Publishers.
GREENFELD. Liah. 1992.
Nationalism: Five Roads to
Modernity. Cambridge: Harvard
University Press.
GUPTA, Akhil y J AMES Ferguson.
1992. ((Beyond 'Culture': Space,
Identity. and the Politics of
Difference)), Cultural
Anthropology 7: 6-2 3.
GUSFIELD, J oseph R., y J ERZY
Michalowicz. 1984. Secular
Symbolism: Studies of Ritual
1 O0 Michael Schudson
Ceremony. and the Symbolic
Order in Modern Lifm. Annual
Review os Sociology 10:417-435.
HABERMAS, J rgen. 1989. The
Structural Transformation of the
Public Sphere. Cambridge. MA:
M.I.T. Press.
HANNERZ. Ulf. 1987. The World
in Creolisation)), Africa 57:549,
555.
HOBSBAWN. Eric J. 1990. Nations
and Nationalism Since 1780.
Cambridge: Cambridge University
Press. y RANGER Terence, eds.
1983. The Invention of Tradition.
Cambridge: Cambridge University
Press.
KERTZER. David. 1988. Ritual.
Politics, and Power. New Haven:
Yale University Press.
MEYROWITZ, J oshua. 1985. No
Sense of Place: The Impact of
Electronic Media on Social
Behavior. Nueva York: Oxford
University Press.
MOSSE. Goerge. 1976. Mas
Politics and the Politica Liturgy
of Nationalism. En Eugene
Kamenka, ed. Nationalism: The
Natitre and Evolittion of un Idea.
Nueva York: St. Martin's. pgs.
39-54.
SHUDSON, Michael. 1989.
Toward a Comparative History
of Political Communication)),
Comparative Social Research
11:151-163.
SHILS, Edward. 1975. Ceiiter and
Periphery: Essavs i n
Macrosociology, Chicago:
University of Chicago Press.
SMITH. Anthony F. 1983. Theories
of Nationalism. Nueva York:
Holmes y Meier.
WAGNER-PACIFICI, Robin. y BARRY
Schwartz. 199 1. The Vietnam
Veterans Memorial:
Commemorating a Difficuit Pas)).
Americari Joitrnal of Sociologji
97:376-42 1.
WEBER, Eugen. Peasants i nt o
Frenchmen. Stanford: Stanford
University Press.
WILSON, William A. 1976.
Folklore and Nationalistn i n
Moderri Finland. Bllomington:
Indiana University Press.
Raza, etnicidad y clase:
anlisis de las interrelaciones
T.K. Oommen
Los trminos raza, etnia y clase son trminos
de uso corriente no slo en las ciencias sociales
contemporneas sino tambin en el quehacer
cotidiano y, si n embargo, no podemos soste-
ner que dichos trminos sean empleados con
precisin. Por lo tanto, se tratar de hacer
algunas aclaraciones conceptuales, aunque en
forma indirecta mediante el anlisis de las
relaciones entre ellos.
Raza y racismo
L a clasificacin antropol-
gica tradicional de las ra-
zas se basa en caractersti-
cas fsicas y biolgicas ob-
servables, como el ndice
ceflico, la textura del ca-
bello, el grupo sanguneo,
etc. La categorizacin de
las tres grandes razas hu-
manas, caucsica, mongo-
loide, negroide y sus subti-
pos, se basa en caractersti-
cas biolgicas o genticas.
tamiento humano, siguen siendo una variable
pertinente desde el punto de vista sociolgico.
Ciertos acontecimientos histricos, que en
realidad constituyen accidentes de la historia,
afianzan y alimentan la creencia de la superio-
, ridad de tal o cual raza. As, la afirmacin de
que la raza blanca es superior suele justificarse
aduciendo al grado ms alto de desarrollo eco-
nmico y de avance cientfico que han alcan-
zado los pases habitados por esa raza, pero
T.K. Oommen es Profesor de Sociolo-
ga en el Centro de Estudios de Siste-
mas Sociales de la Escuela de Ciencias
Sociales, Universidad J awaharlal Neh-
ru, Nueva Delhi, 110067, India. Ac-
tualmente es tambin Presidente de la
Asociacin Sociolgica Internacional.
Es autor de numerosos artculos de in-
vestigacin en revistas profesionales y
dos de sus libros ms recientes son Pro-
test and Change (1990) y State and
Society (1 990).
Sin embargo, el racismo comienza cuando esta
categorizacin va sumada a la creencia de que
determinadas razas, de hecho personas de dis-
tinto color, son fsica e intelectualmente supe-
riores y tienen derecho a dominar a las dems.
Por lo tanto, l o importante no es s i el trmino
raza tiene o no una justificacin cientfica.
Aunque se base en una distincin biolgica,
falaz resultante de la confusin entre el genoti-
PO y el fenotipo (Montagu, 1964), la raza y el
color de la piel, cuando se tratan de nociones
sociales que configuran la actitud y el compor-
, _
desestimando a) que algu-
nos no han alcanzado el
mismo grado de desarrollo
(los blancos de Amrica
Latina, por ejemplo), b) la
tremenda ventaja que les
dio la dispersin geogrfi-
ca hacia el Nuevo Mundo
(Amrica del Norte, Aus-
tralia) y c) la enorme ri-
queza acumulada median-
te la explotacin econmi-
ca de las colonias, pobla-
das en su mayora por
otras razas.
Igualmente, dentro de
-
la raza blanca se crea que algunas colectivida-
des tnicas (los protestantes en general y los
calvinistas en particular) tenan valores reli-
giosos que facilitaban su calidad de precurso-
res del desarrollo econmico. Sin embargo, la
importancia de la raza blanca y el protestantis-
mo (un aspecto de la etnicidad) en el desarro-
llo econmico y el avance tecnolgico qued
en entredicho tras el progreso alcanzado por la
raza amarilla)), budista o confucionista. Este
proceso de cuestionamiento de la superioridad
de la raza y la etnicidad fue acelerado por la
RICS 139/Marzo 1994
1 o2 T.K. Oommen
prosperidad alcanzada por algunos sectores de
las razas cobriza y negra, as como por hindes
y musulmanes. En todo caso, la tendencia a
considerar las razas o grupos tnicos con un
criterio jerrquico subsiste como resultado de
la secuencia entre las diferentes colectividades
respecto del desarrollo econmico y el avance
tecnolgico.
Las razas existen desde hace tiempo, pero
el racismo surgi nicamente despus de que
se estableciera un contacto entre ellas, general-
mente en un contexto colonial. Antes de las
exploraciones geogrficas en el siglo XVI, haba
ciertos lmites comunes entre territorio y raza:
frica negra, Europa blanca, Asia sudorienta1
amarilla, Asia meridional cobriza, etc. Sin em-
bargo, tras la aparicin de un nuevo mundo,
de la colonizacin y la inmigracin, este pa-
trn cambi y surgieron sociedades multirra-
ciales. Al principio. la interaccin entre las
razas era limitada por los colonizadores y se
creaban sociedades ((plurales)) en las colonias
donde las distintas razas vivan en el mismo
lugar e intercambiaban bienes y servicios en el
mercado, pero sin que hubiera mestizaje fsico
o cultural (Furnivall, 1948). En estas socie-
dades, generalmente se asignaba a las ((razas
inferiores)) determinadas formas de trabajo,
la esclavitud para los negros, la agricultura
para los nativos y la servidumbre para los ama-
rillos y cobrizos inmigrantes. As, pues, la re-
lacin entre raza y clase tiene un largo histo-
rial.
En cambio, siempre ha habido interaccin
entre etnias de la misma regin geogrfica,
cuyos habitantes profesaban distintos credos
religiosos o hablaban idiomas diferentes. Ade-
ms, la divisin del trabajo basada en la etnia
nunca fue tan clara como la basada en l a raza.
En todo caso, en algunas sociedades haba una
correlacin general entre etnia y clase, particu-
larmente en ciertas etapas de su historia. As.
en los Estados Unidos por ejemplo, al comen-
zar el siglo es evidente que los protestantes
alemanes estaban en mejor situacin econmi-
ca que los catlicos irlandeses, aunque ambos
eran blancos.
Los tres trminos, raza, etnia y clase, se
refieren a tres tipos de colectividad, la biolgi-
ca, la cultural y la civil y, si n embargo, ltima-
mente ha surgido la tendencia, que persiste
obstinadamente, a encerrar la raza en la etnia'.
Es necesario encontrar la razn de ello, pero
procede primero hacer algunas declaraciones
conceptuales preliminares.
Aclaraciones conceptuales
L a raza es un hecho biolgico, pero el racismo
es una ideologa y una prctica basada en la
supuesta superioridad de algunas razas, tradi-
cionalmente slo la blanca pero ltimamente
tambin la amarilla. L a etnicidad es esencial-
mente un asunto cultural y el hecho de ser
culturalmente diferente no entraa superiori-
dad ni inferioridad. Sin embargo, no es inusi-
tado que ciertas colectividades culturales se
definan como culturalmente superiores y con-
sideren inferior la cultura de otros. Algunos
autores proponen el trmino etnicismo para
calificar la discriminacin basada en la etnia
(vase Bacal, 1991). En cambio, la etnia es
considerada cada vez ms como un fenmeno
positivo, una seal de identidad, una bsque-
da de races (vase ms adelante). As, se em-
plean los dos trminos, etnia y etnicismo, para
referirse a los aspectos positivo y negativo,
respectivamente, de la identidad tnica.
Si bien en todo el mundo se condena el
racismo, el hecho de enorgullecerse de la pro-
pia raza es una afirmacin de la individuali-
dad colectiva si n que ello redunde necesaria-
mente en desmedro de las otras razas. Ello
podra ser calificado de positivo pero no tene-
mos un trmino para referirnos a la dimensin
positiva de la raza. Propongo usar a estos efec-
tos el trmino racialidud, que se refiere a la
tendencia por parte de quienes pertenecen a
un tipo fsico determinado (raza, color) a esta-
blecer contacto y lazos dndose mutuo apoyo
y socorro cuando se ven frente a una fuerza
opresora. Los mecanismos a los que normal-
mente se recurre a estos efectos son la forma-
cin de grupos primarios, asociaciones volun-
tarias, partidos polticos, entre otros, para
darse apoyo mutuo y luchar contra la injusti-
cia. As, s i el racismo es un instrumento de
opresin y estigma, la racialidad podra ser un
instrumento para hacer frente a una situacin
de dominio y desigualdad.
L a modernizacin y la urbanizacin indus-
trial ha creado las actuales clases. Sin embar-
go, mientras en las sociedades tnicas mono-
rraciales y mononacionales las clases cobran
importancia como signos de identidad y bases
Raza, etnicidad y clase: anlisis de las interrelaciones 103
Cortejo de jueces de la Cmara Alta, Londres 1987, entre los cuales una mujer con tacones altos y un Sikh con
turbante blanco. Li me1 Cherruaultilmapress.
104 T.K. Oommen
de la desigualdad, en el caso de las sociedades
multirraciales y pluritnicas la formacin de
las clases reviste caractersticas distintas. A
pesar de la aparicin de clases, persisten las
divisiones raciales y tnicas. Dado que lo que
nos preocupa principalmente es comprender la
relacin recproca entre raza, etnia y clase, es
til y necesario desarrollar el anlisis con refe-
rencia a las sociedades multirraciales y plurit-
nicas. Sin embargo, estas sociedades presentan
grandes diferencias desde el punto de vista de
la condicin jurdica asignada a las razas y a
los grupos tnicos. En las sociedades contem-
porneas, el racismo y el etnicismo se dan en
su forma ms virulenta en Sudfrica. Al otro
extremo est el Brasil, donde se ha tratado de
establecer l a democracia racial no slo me-
diante instrumentos jurdicos sino tambin
por conducto de la mezcla de razas. Los casos
de Estados Unidos de Amrica y el Reino
Unido quedan en el centro ya que la discrimi-
nacin basada en la raza y el origen tnico,
aunque prohibida por la ley, se halla muy pre-
sente en la vida cotidiana. Por l o tanto, me
propongo desarrollar el presente anlisis pro-
porcionando datos empricos correspondien-
tes a esas sociedades cada vez que sea necesa-
rio y posible.
Tras el virtual derrumbe del colonialismo
europeo y la condena universal del nazismo y
el fascismo, no puede mantenerse ms la
creencia en la superioridad de las razas. En
cambio, la etnia ha cobrado legitimidad; las
personas pueden reivindicar abiertamente
cualquier identidad tnica si n desmedro de su
estima, pueden incluso demostrar que estn
orgullosa de ella y, en muchos casos, movili-
zarse activamente a favor de la supresin de
desigualdades, de las cuales creen ser vctimas,
si n ser acusadas de anatema. (Bjorklund,
1987, 23).
L a identidad tnica, pues, suele ser resulta-
do de una autoafirmacin colectiva y de l a
bsqueda de races, y por l o tanto parecer
legtima. S i n embargo, hacer de la raza un
elemento de l a etnia ha servido en la prctica
para ocultar la opresin basada en argumentos
raciales.
Por lo tanto, para revelar la naturaleza y la
prctica del racismo hay que reconocer el con-
cepto de racismo cotidiano que guarda rela-
cin inseparable con el tejido social de las
sociedades multirraciales (Essed, 199 1). Hacer
de la raza un aspecto de la etnia, es negar
emprica y conceptualmente, la existencia del
racismo cotidiano.
El racismo cotidiano nicamente puede
practicarse cuando las colectividades que inte-
ractan son fsicamente distintas y se mani-
fiesta incluso en el contexto de encuentros im-
personales y annimos con ocasin de viajes,
compras, comidas, etc. Sin embargo, este tipo
de racismo tambin cambia en el curso del
tiempo a medida que cambian los prejuicios
contra determinadas razas. As, en otras po-
cas todos los que no eran blancos eran objeto
de racismo en las relaciones cotidianas, aun-
que en distinto grado, pero la aparicin del
J apn y de los tigres de Asia como potencias
econmicas ha cambiado la actitud hacia la
raza amarilla2. de hecho, la raza blanca la
considera hoy una amenaza econmica porque
hay una evaluacin positiva de los trabajado-
res, los productos, la tecnologa o la adminis-
tracin del J apn. El racismo cotidiano no se
limita a los contextos impersonales y anni-
mos de la interaccin, sino que se extiende
tambin al mbito institucional.
Cabe mencionar aqu la diferencia entre el
racismo y el etnicismo cotidiano. Este ltimo,
en la medida en que la etnia tiene sus races en
la cultura y no en la biologa, slo aparece
cuando hay una interaccin con otros grupos
tnicos. As, el origen lingstico de uno se
manifiesta nicamente al hablar con el en-
cargado del almacn o la azafata del avin.
L a forma en que se habla el mismo idioma
es muy distinta; as, por ejemplo, el ingls es
muy distinto en el caso de los angloparlantes
blancos nativos del Reino Unido y los de
los Estados Unidos. L a diferencia en el modo
de hablar resulta ms marcada entre anglo-
parlantes nativos, por una parte, y quienes
hablan francs y alemn por otra. Aunque
no exista ninguna diferencia racial, la dife-
rencia tnica manifestada en las variaciones
del idioma es una seal de identidad. Lo mis-
mo cabe decir, por otra parte, de las comuni-
dades de credo (budistas, cristianas, musulma-
nas) que pueden tener distintas razas. El
origen tnico puede manifestarse nicamente
en determinadas situaciones de interaccin (el
culto, por ejemplo). Esta comunin tnica
puede moderar en parte l a discriminacin ba-
sada en la raza. Vale decir que la intensidad de
la discriminacin queda determinada conjun-
Raza. etnicidad 1: clase: anlisis de las interreluciones 105
tamente por combinaciones concretas de raza
y etnia.
Por ms que se reconozca la existencia del
racismo en los planos interpersonal e institu-
cional, esto es, en los contextos de la interac-
cin y la estructura, por l o general son consi-
derados dos mbitos distintos, el privado y el
pblico. Esta forma de conceptualizacin no
puede comprender la relacin entre los dos.
En cambio, en el racismo cotidiano se vincu-
lan el micronivel (experiencia) y el macronivel
(estructura e ideologa) y se revela la continui-
dad entre ambos. Los mecanismos del racismo
cotidiano son: a) la marginalizacin, esto es, la
perpetuacin de los valores y normas de los
grupos dominantes, con l o cual indirectamen-
te se pone un lmite artificial a las aspiraciones
del grupo dominado, b) el cuestionamiento de
la manera en que el grupo dominante concibe
la realidad, arguyendo su incompetencia o
prejuicios, y c) el control de su oposicin
mediante la intimidacin, el paternalismo, la
actitud de superioridad, la presin asimilato-
ria, el aislamiento cultural y la negacin del
propio racismo (Essed, 1991, 289).
Raza y etnia:
l a necesidad de una distincin
Una vez observado el peligro que entraa en-
cerrar la raza en la etnia, hay que enumerar
porqu razones procede mantener la distin-
cin entre ambas. En primer lugar, an no se
ha descartado la idea tradicional de la inferio-
ridad gentica de los no blancos en general y
de los negros en particular (vase Duster,
1990). Por otra parte, cada vez con mayor
frecuencia en lugar de hablar de inferioridad
de los negros se habla de deficiencia cultural,
esto es, una culturalizacin del racismo (Stein-
berg, 1981). Los estereotipos raciales de los
negros (los no blancos) en el sentido de ser
incivilizados, feos, brbaros, sucios y tontos
son reemplazados en parte por creencias cultu-
rales que los describen como perezosos o agre-
sivos. Persisten resueltamente los estereotipos
segn los cuales los trabajadores negros son
incompetentes, los estudiantes negros no son
inteligentes o los negros son delincuentes, se
quejan demasiado, cometen actos de violencia
y no son ms que una molestia (vase Essed,
199 1). El ejemplo ms reciente de l o que ante-
cede es el nuevo racismo en Europa occiden-
tal, gracias a la dispora negra tras la Segunda
Guerra Mundial (vase Barker, 198 1). Y desde
que la etnia ha surgido como poderosa varia-
ble explicatoria de l a sociologa, especialmente
en los Estados Unidos, la deficiencia cultural
de los negros se ha empleado en forma genera-
lizada como argumento para echarles la culpa
de que su progreso sea lento. As. el racismo ha
pasado de la racionalizacin biolgica a la cul-
tural y simplemente ha sido rebautizado como
etnicismo (Chesler, 1976, 21 a 71).
En segundo lugar, los que son tnicamente
distintos pueden transformarse en el curso de
un periodo mediante un proceso de asimila-
cin e incorporacin cultural, cuyos mecanis-
mos son la conversin religiosa, la sustitucin
de la lengua materna por otra adquirida o la
adopcin de un nuevo estilo de vida. S i n em-
bargo, quienes son de raza diferente no pue-
den transformarse de esa forma incluso cuan-
do el mestizaje es aceptado y aplicado sistem-
ticamente como ideologa y sistema de valo-
res. Eso no puede llevar ms que a una
reformulacin de los tipos fsicos como en el
Brasil (Ianni. 1970, 256 a 278).
En tercer lugar, pueden existir grupos tni-
COS dentro del mismo tipo fsico o de la misma
raza. As, todos los que pertenecen a la misma
raza tal vez no profesen la misma religin,
hablen el mismo idioma o tengan el mismo
estilo de vida. Para comprender estas diferen-
cias intrarraciales es preciso reconocer la dis-
tincin conceptual entre raza y etnia y reservar
este ltimo concepto a las distinciones basadas
en la cultura.
En cuarto lugar, s i no mantenemos la dis-
tincin entre raza y etnia, ya no podemos con-
servar la distincin entre la etnia como atribu-
to y la etnia como interaccin (Oommen,
1989, 303) y es necesario y til conservarla
porque no es posible desestimar el factor cul-
tural en las situaciones en que coe.xisten dife-
rencias de raza y etnia, por ms que el factor
crucial que regule la interaccin sea la raza.
As, l a distancia social entre un cristiano blan-
co y un musulmn negro puede ser mayor, en
igualdad de circunstancias, a la que haya entre
un cristiano negro y un cristiano blanco.
En quinto lugar, en muchos pases o regio-
nes la atencin se centra en la raza o en la
etnia. Este criterio colectivo parece obedecer
en gran medida a razones pblicas o a la con-
106 T.K. Oomrnen
veniencia de la cultura o raza dominante. Esa
tendencia ha dado origen a l o que cabe califi-
car de racismo agregado. As, en Gran Breta-
a, en el trmino negro quedan incluidos los
africanos, los afrocaribeos, los asiticos, etc.,
en resumen, todos los no blancos. Y ello, s i
bien es cmodo desde el punto de vista de los
blancos dominantes, soslaya las diferencias en-
tre los no blancos que suscita resentimiento
entre las razas superiores)). As, los asiticos
amarillos del sudeste se consideraran superio-
res a los asiticos cobrizos del sur que, a su
vez, se consideran superiores a los negros. Es-
tas distinciones carecen de justificacin cient-
fica, pero son importantes en el contexto de la
vida cotidiana porque individuos y grupos son
diferenciados y discriminados en razn de su
color. En todo caso, los no blancos son tnica-
mente diversificados pues proceden de una
amplia variedad de orgenes culturales.
En sexto lugar, la inclusin de la raza en la
etnia necesariamente oculta algunos estereoti-
pos profundamente arraigados y vinculados
con la raza. Uno de los estereotipos que persis-
ten es el de la hipersexualidad de los negros, l o
que conduce al racismo sexual. En la historia
de los Estados Unidos, los negros han sido
objeto de odio y temor, siendo golpeados, en-
carcelados o asesinados sobre la base de de-
nuncias por hostigamiento sexual de blancas.
Tambin se ha agredido a mujeres negras por
ser consideradas propiedad sexual de hombres
blancos. Estas interpretaciones histricas de la
sexualidad de los negros persisten incluso en
nuestros das (vase Davis, 1981). De no dis-
tinguir la raza de la etnia, es imposible aislar
ciertas dimensiones del racismo, como la se-
xual.
Por ltimo, s i asimilamos los conceptos de
raza y etnia, no se obtendrn algunas de las
respuestas basadas en la raza. En trminos
generales, los blancos poseen el hbito del do-
minio absoluto. Cmo reaccionan como cate-
gora racial cuando constituyen una minora
en situacin de desventaja? L a nica manera
de contestar realmente estas preguntas consis-
te en separar el concepto de raza del de etnia.
Al parecer, los blancos tienden a desarrollar
sentimientos negativos respecto de las situa-
ciones de mezcla racial en las cuales constitu-
yen una minora demogrfica por ms que
conserven su condicin dominante. As se
pone de manifiesto en un estudio del racismo
en las universidades, con especial referencia a
la Universidad de California (vase Duster y
otros, 1991). Por otra parte, los estudiantes no
blancos suelen desarrollar una mentalidad de
desconfianza y una mana persecutoria negn-
dose a reconocer sus defectos e interpretando
invariablemente que no les va bien porque son
discriminados por profesores racistaw3. Los
estudiantes no blancos creen en general que
los estudiantes blancos de otra etnia (alemanes
o franceses, por ejemplo) no comparten sus
desventajas por ms que tengan verdaderas
dificultades con el idioma ingls. Una vez ms
se observa que el carcter distintivo de la raza
respecto de la etnia consiste en que blancos y
no blancos suelen ser categorizados y pueden
incluso funcionar como bloques separados
prescindiendo de sus diferencias tnicas.
Etnia y nacionalidad:
cmo evitar la confusin
Es relativamente sencillo definir la raza y enu-
merar sus signos de identidad. En cambio, el
concepto de etnia no se presta a una definicin
clara y ello se debe en parte a que se menciona
una gran variedad de atributos para describir-
la. Adems, a menudo habr que descubrir y
fomentar la conciencia tnica. Para complicar
las cosas. mientras la mayora de los profesio-
nales de las ciencias sociales incorporan la
raza en la etnia, muchos otros confunden la
nacionalidad y la etnia. Por l o tanto, es necesa-
rio especificar las caractersticas esenciales de
la etnia y de los grupos tnicos.
Segn Weber, uno de los primeros en defi-
nirlos, los grupos tnicos son los que tienen
una creencia colectiva en su origen y patrimo-
nio comunes. Esa sensacin de comunidad
puede obedecer a un fenotipo o a una cultura
similares, as como a recuerdos histricos si-
milares de migracin y colonizacin. Si bien
Weber prefera el trmino nacionalidad, tam-
bin deca que era el ms molesto, por la
carga emocional que encerraba)) ( 1968, 1,
395). Be11 (1 975, 157) dice que un grupo tnico
es un grupo culturalmente definido. S i el con-
cepto de etnia es de orden cultural, el de nacio-
nalidad deja de ser necesario porque tambin
su contenido lo es. El intento de definir la
nacin o la nacionalidad como entidad polti-
ca no se sostiene porque a) da lugar a otra
Raza, etnicidad y clase: analisis de las interrelaciones
107
Valla publicitaria en frica del Sur, marzo de 1978, que refleja el esp ritu de las futuras relaciunes igualitarias
entre los grupos tnicos. Abbal
confusin conceptual, entre Estado y nacin, y
b) no es empricamente correcto porque el
principio. atribuido a Napolen, de A cada
nacin un Estado, en cada Estado una nacin
no se ha materializado ni tan siquiera en Euro-
pa occidental, cuna del Estado-nacin moder-
no. Por lo tanto, es necesario encontrar un
nuevo modo de conceptualizar a la nacin/
nacionalidad y a la etnia, para evitar as la
confusin imperante.
H e sostenido en otro trabajo (Oommen,
1993) que hay nacinlnacionalidad cuando
existe una unin entre territorio y cultura: la
nacin es la patria de un pueblo que comparte
una cultura comn. L a etnia aparece cuando
cultura y territorio estn disociados; se trata
de un producto de la conquista, la coloniza-
cin y la inmigracin. A la larga, una etnia
puede reivindicar el territorio al cual se ha
desplazado y. tal vez, convertirse en nacin.
Sin embargo, no es necesario, e histricamente
ra establecer su ttulo legal respecto de ese
territorio, esto es, que la nacin ha de estable-
cer necesariamente su propio Estado. Hay va-
rios Estados multinacionales en el mundo con-
temporneo. Desde este punto de vista, la
etnia se refiere a la cultura de un pueblo mi-
grante y sus principales caractersticas son la
religin, el idioma y el estilo de vida.
Es bastante comprensible que el trmino
etnia se utilice de forma generalizada en los
Estados Unidos, habida cuenta de que ste es
un pas de inmigrantes. Sin embargo, en un
principio los grupos tnicos eran descritos
como
... subgrupos minoritarios y marginales al
borde de la sociedad; grupos que haban de
asimilarse, desaparecer o sobrevivir como
elementos exticos o molestos para los
principales componentes de una sociedad
(Glazer y Moyniham, 1975, 5).
es incorrecto, suponer que, tras haber reivindi-
cado moralmente un territorio, la nacin quie-
Los grupos minoritarios y marginales
impugnaban, si n embargo, el empleo un tanto
T.K. Oommen
108
peyorativo del trmino tnico. En todo
caso, empricamente ha quedado demostrado
que era falsa la expectativa de que esos grupos
tenan que desaparecer o asimilarse. En conse-
cuencia, la nueva conceptualizacin incluye a
todos los grupos, dominantes y dominados,
que poseen signos de identidad especficos.
Sin embargo, ello entraa dificultades nuevas.
En primer lugar, cuando se califica de tni-
COS a todos los grupos que pueden identificarse
sobre la base del carcter especfico de su cul-
tura, se est soslayando. la distincin funda-
mental entre los grupos tnicos priviliegiados
y los subprivilegiados. Para rectificar esta omi-
sin, hay que distinguir entre la etnia como
smbolo y la etnia como instrumento (Oom-
men, 1989, pgs. 279 a 307). L a etnia como
smbolo se refiere bsicamente a la construc-
cin y mantenimiento de lmites sociocultura-
les, esto es, a la bsqueda de una identidad.
As proceden la mayor parte de los grupos
tnicos, incluso cuando no sufren privaciones
materiales, econmicas o polticas (Gans,
1979, 1 a 19); su privacin consiste en la pr-
dida real o probable de su cultura. En cambio,
la etnia como instrumento apunta a combatir
la desigualdad material. Por lo tanto, la etnia
que busca una identidad y la que lucha en pro
de la igualdad son cualitativamente distintas.
En segundo lugar, cuando un grupo tnico
se halla muy disperso y entremezclado con
otros grupos tnicos (los cuales son todos in-
migrantes en el nuevo territorio) la etnicidad
le sirve para reivindicar derechos individuales
o colectivos, humanos, culturales, polticos y
econmicos. Sin embargo, cuando los habitan-
tes de un territorio son nica o predominante-
mente miembros del grupo tnico migrante,
las posibilidades de que ste reivindique su
territorio como patria exclusiva son enormes
(como ocurre en el caso de los franceses en
Quebec). Se trata de un proceso por el cual
una etnia se transforma en una nacin4. El
significado de etnicidad vara enormemente
en las dos situaciones. En la primera, si rve de
smbolo o de instrumento segn cual sea
la naturaleza de las fuentes de la privacin;
rara vez es ambas cosas al mismo tiempo.
En el segundo, nos encontramos ante una
combinacin de etnicidad como smbolo y
como instrumento que lleva a la transforma-
cin de la etnia en nacin. Sin embargo,
como ya he indicado, no es necesario que la
nacin procure siempre establecer su propio
Estado.
Por ltimo, tenemos que reconocer los ca-
racteres especficos de las dos colectividades
culturales, nacin y etnia, y no confundirlas.
Mientras la nacin es una colectividad cultural
con fundamentos morales legtimos para rei-
vindicar un territorio, la etnia es una colectivi-
dad cultural que existe lejos de supatria ances-
tral. Al comienzo, la etnia tiene la condicin y
la actitud de transente, por decirlo as, al pas
al cual emigra y evolucionar o no hacia la
condicin de nacin segn diversos factores, el
ms importante de los cuales parece ser la
poltica pblica. As, s i la poltica del Estado
receptor permite que el migrante con el tiem-
po obtenga la residencia y la ciudadana, ello
tal vez l e impulse a considerar que ese pas
constituye su propia patria. Sus posibilidades
son distintas segn los pases.
Raza, etnia y clase:
vnculos recprocos
Una vez hechas estas aclaraciones acerca de
los conceptos de raza y etnia, podemos empe-
zar a formular las interrelaciones entre raza,
etnia y clase. En primer lugar hay que observar
la diferencia bsica entre raza y etnia, por una
parte, que constituyen colectividades orgni-
cas, y clase, por la otra, que es una colectivi-
dad por acumulacin. Esto significa que a) los
lmites de las razas y los grupos tnicos son
relativamente rgidos mientras que el de la
clase resulta ms fluido, y b) las unidades de
funcionamiento en los casos de la raza y los
grupos tnicos estn constituidos por grupos o
subgrupos y, en el de las clases, por indivi-
duos.
Los tres conceptos arrojan tres vnculos:
raza-etnia, raza-clase y etnia-clase. Es evidente
que estos vnculos existen y son pertinentes
nicamente s i las sociedades analizadas son
multirraciales o pluritnicas. Hemos observa-
do ya que puede haber varios grupos tnicos
dentro de la misma raza. Igualmente, dentro
de la misma raza o del mismo grupo tnico
pueden encontrarse todas las clases, s i bien en
proporciones diferentes.
La formulacin de dicotomas constituye
una antigua y persistente forma de anlisis en
la sociologa, y el mbito que nos ocupa no
Raza. etnicidad y clase: anlisis de las interrelacioties 109
constituye una excepcin. As, suele hablarse
de dicotomas raciales (blanco-negro, por
ejemplo) o tnicas (catlico-protestante, va-
ln-flamenco, por ejemplo). E l problema con
esta forma de anlisis consiste en que se con-
centra nicamente en ztna de las identidades y
desestima otras identidades y contextos. El
hecho emprico es que cualquier individuo o
cualquier colectividad tiene varias identidades
(racial, tnica o de clase, por no hablar de las
polticas e ideolgicas) y estas identidades se
hacen visibles y cobran importancia en deter-
minados contextos. Hay que tener presente
este importante hecho para hacer un anlisis
adecuado de los vnculos entre raza y clase y
entre etnia y clase.
Las tres identidades y los vnculos recpro-
cos de que nos ocupamos en el presente traba-
jo, no solamente funcionan dentro de determi-
nadas sociedades sino tambin en el plano
mundial. Las colectividades que pertenecen a
una misma raza inferior parecen tener una
afinidad tcita, cuya importancia se hace valer
en determinados contextos de interaccin en-
tre razas, especialmente en momentos de opre-
sin. L a ansiedad por expresar esta afinidad es
mayor entre la raza ms oprimida y rara vez se
encuentra en la raza dominante, a menos que
este dominio se halle en un proceso sbito y
marcado de erosin. Los negros estn desarro-
llando una nueva identidad en el mundo al
identificarse con la patria y la civilizacin afri-
cana; la msica negra, los deportes, la literatu-
ra son, entre otros, los instrumentos en este
empeo. El rechazo de viejos eptetos como
nigger o negro. y el empleo del nuevo
trmino black y el de frases tales como
black i s beautifub deben considerarse meca-
nismos para promover el ego colectivo en los
negros. As, se puede advertir en el plano mun-
dial el intento de los negros de contrarrestar la
opresin de que han sido objeto, de establecer
la igualdad con otras razas y de reivindicar la
especificidad como civilizacin, que podemos
llamar racialidud para recordar el trmino que
propuse anteriormente en relacin con el as-
pecto positivo de la identidad racial.
Esta tendencia tambin se manifiesta en la
raza amarilla, aunque de manera diferente, en
su afn por demostrar su superioridad sobre
otras razas, incluida la blanca. Sin embargo,
las condiciones de existencia de determinadas
razas varan mucho en los distintos Estados-
sociedades como se observa, por ejemplo, con
los negros en Sudfrica, los Estados Unidos o
el Brasil y los amarillos en el J apn, Malasia o
el Reino Unido.
En este punto de nuestro anlisis es conve-
niente comparar el vnculo raza-clase entre el
Brasil, ((paraso racial, y Sudfrica, si n lugar
a dudas la ms racista de todas las sociedades
contemporneas.
En el Brasil de hoy, la mezcla de caracters-
ticas fsicas ha sido tal que encontramos toda
una gama: desde el caucasoide, pasando por
diversos grados de apariencia mixta, hasta el
negroide, representados en su extremo por una
minora. Los extremos, pues, sirven de punto
de referencia, pero la mayor parte de la pobla-
cin est comprendida en el espacio interme-
dio entre ellos. A pesar de que no hay grupos
sociales que se distingan formalmente uno de
otro por el color, se encuentran pocos negros
en las clases altas siendo pobres en su gran
mayora (Worsley, 1984, 265).
En Sudfrica, la disparidad econmica en-
tre blancos y negros es realmente muy marca-
da. ... la desproporcin en los ingresos comen-
z a aumentar al establecerse en 1926 un
sistema legal de cuotas por color en las minas
con arreglo al cual los trabajos calificados esta-
ban reservados a los blancos. Despus de la
Segunda Guerra Mundial, cuando el apartheid
se convirti en ley del pas, la desproporcin
haba subido de 11,7 a 1 antes de la Primera
Guerra Mundial a 20 a 1 en 1969. Los salarios
de los mineros africanos eran en trminos rea-
les probablemente ms bajos que en 1911,
mientras que los de los europeos haban au-
mentado en un 70 O/o (Worsley, 1984, 240).
Dicho de otro modo. aunque exista una
disparidad de ingresos entre blancos y negros
tanto en el Brasil como en Sudfrica, en este
ltimo pas es mucho mayor y est ratificada
por la ley.
En el caso de los grupos tnicos, l a diferen-
cia no entraa necesariamente una inferiori-
dad o superioridad cultural ni un desfase en
los ingresos, como ocurre entre franceses y
alemanes o hindes y budistas, pero si n duda
conlleva una afirmacin de identidad. En
cambio, s i las colectividades tnicas se postu-
lan como una relacin entre superior e inferior
(como en el caso de protestantes y judos o de
ingleses y gujaratis), adems de establecer su
identidad apuntarn a establecer l a igualdad.
110 T.K. Oommen
Si bien l a discriminacin es comn a las dos
situaciones tnicas, existe entre ambas una di-
ferencia cualitativa en el sentido de que, en la
ltima, se ve agravada por las privaciones ma-
teriales. El elemento comn de las colectivida-
des tnicas y raciales es la segmentacin terri-
torial en la expresin de su solidaridad. As,
rara vez se encuentran negros en Asia o budis-
tas en frica.
El caso de l a solidaridad de clase es distin-
to, ya que la explotacin de clase constituye
realmente un fenmeno mundial que se en-
cuentra en todas las regiones y en todas las
razas y grupos tnicos. No obstante, hasta hace
poco tiempo, las instituciones mediadoras que
establecan y afianzaban esta estratificacin de
clases no slo eran distintas en las sociedades
socialistas y capitalistas, sino que utilizaban
tambin bases diferentes para la formacin de
clases. En las sociedades capitalistas, l o que
crea l a estratificacin de clases es esencialmen-
te la propiedad de recursos materiales. Las
relaciones de produccin y los mercados tie-
nen un papel fundamental al dar igualdad de
oportunidades. En las sociedades socialistas, la
estratificacin tiene como base la distribucin
de bienes y servicios, y el Estado desempea
una funcin de intervencin y reglamentacin
que modera las fuerzas del mercado. Sin em-
bargo, con la cada de la mayor parte de los
regmenes socialistas y la rpida aparicin de
un mercado mundial, se puede hablar de cla-
ses como categoras universales. Y, si n embar-
go, cuando hay una cristalizacin de clases
dentro de una sociedad multirracial y plurit-
nica, opera el proceso de segmentacin por
clase ya que las categoras de las cuales dima-
nan las clases quedan en una relacin de desi-
gualdad dentro de la estructura social. Por lo
tanto, para comprender el carcter especfico
de los vnculos entre raza y clase y entre etnia
y clase hay que estudiar determinadas socieda-
des, tarea que escapa al alcance del presente
artculo. Concluiremos pues con una visin
esquemtica de los vnculos entre raza, etnia
y clase desde una perspectiva mundial (Cua-
dro l).
No pretendo sugerir que los antecedentes
raciales o tnicos de las categoras de clase que
se describen en el Cuadro 1 sean exactos: lo
que s digo es que se ajustan en gran medida a
la realidad social en el plano mundial.
Traducido del ingls
Raza. etnicidad y clase: anlisis de las interrelaciones 111
CUADRO 1. Resea del vnculo entre raza, etnia y clase
Razacolor Grupo tniconacionalidad (ejemplos) Clases
Blancos Catlicos-italianos;
protestantes-alemanes
Todas las clases, pero es probable
que haya ms capitalistas entre los
protestantes alemanes y ms
proletarios entre los catlicos
italianos y que ambos tengan una
clase media considerable.
Negros Musulmanes negros Habra pocos capitalistas y la clase
media sera reducida; bsicamente
clase obrera.
en los Estados Unidos;
protestantes negros en Sudfrica:
mestizos en el Brasil
Amarillos Budistas japoneses; Existe una cla5
confucionistas chinos entre los budis
prcticamente
confucionistas
son, en gran m
siendo los prin
de clase media
Cobrizos Hindes-gujaratis;
budistas cingaleses
;e capitalista sustancial
,tas japoneses pero
inexistente entre los
chinos; estos ltimos
iedida, proletarios,
neros. en gran medida,
Los hindes-gujaratis se componen
de una enorme clase capitalista, de
una considerable clase media, y de
una clase obrera reducida. Los
budistas cingaleses se componen de
una clase capitalista reducida
mientras las clases media y obrera
son considerables.
112 T.K. Oomi ri en
Notas
. 1 Hay numerosos ejemplos de
ella. Uno de los primeros
corresponde a Montagu (1964);
otro, bien conocido, a Gordon
(1 978) y uno reciente a Bulmer
(1 986), segn el cual Un 'grupo
tnico' es una colectividad en el
marco de una sociedad ms
amplia que tiene antecedentes
comunes reales o putativos,
recuerdos de un pasado comn y
uno o ms elementos simblicos
que sirven de centro cultural y
definen la identidad del grupo,
como familia, religin, idioma,
territorio comn, nacionalidad o
apariencia fsica ( 1 986, 54).
2. En Europa oriental y en Asia
meridional resulta habitual ver
que los comerciantes persiguen
incesantemente a los turistas
blancos y amarillos. En cambio,
en Europa occidental
invariablemente se hace caso
omiso de negros y cobrizos
cuando preguntan algo acerca de
una mercanca. Tuve la divertida
experiencia de ver como en St.
Petersburgo un vendedor hizo de
inmediato caso omiso de un
chino con el que yo viajaba
cuando se enter de su identidad.
El vendedor crea que era un
japons rico.
3. Durante mi estancia en los
Estados Unidos y mis visitas a
universidades de este pas me he
encontrado con varias historias de
esa ndole. A veces, estas
discriminaciones dan lugar a
movilizaciones y
contramovilizaciones.
4. Hay que distinguir este proceso
de la tendencia mal llamada
((depuracin tnican. y que est
de moda en Europa oriental y
Asia meridional, a expulsar
colectividades culturales
(religiosas o lingsticas) de su
propia patria, de hecho, las
vctimas de estos procesos son
compatriotas y, en realidad se
hallan sometidos a un proceso de
etnificacin. La etnificacin, es
un proceso por el cual se
convierte en etnia y se expulsa del
territorio a una parte de su
poblacin, es decir, de los que
consideran un determinado
territorio como patria ancestral,
porque no comparten ciertas
caractersticas (religin e idioma,
por ejemplo) de la comunidad
dominante o del grupo cultural.
La etnificacin tiene lugar cuando
la colectividad de que se trata es
una minora, carece de poder y se
ve obligada a huir de su patria.
Este proceso no tiene nada que
ver con la migracin voluntaria
de individuos y grupos de su
patria ancestral en busca de
mejores oportunidades
econmicas. Segn diversos
factores (la poltica del Estado a
cuyo territorio migran, su
inclinacin a aceptar el nuevo
territorio como una nueva patria
o a quedarse en l como
transentes, los factores de
atraccin o rechazo que operen en
el punto de partida) siguen siendo
una etnia o se convierten en una
nacionalidad.
Referencias
BACAL, A. 1991. Ethniciiy in the
Social Sciences. Coventry, Centre
for Research in Ethnic Relations,
University of Warwick.
BELL, D.. 1975. ({Ethnicity and
Social Chango), en Nathan Glazer
y Daniel P. Moynihan (eds.).
Etlmicity: Theory and Experirncr,
Cambridge, Mass., Harvard
University Press. pgs. 141 a 174.
BJ ORKLUND, U., 1987. ((Ethnicity
and the Welfare State)),
International Social Scirnce
Journal, 111, pgs. 19 a 30.
BULMER, H., 1986. Race and
Ethnicity)) en R.G. Burgess (ed.)
Key Variables in Sociological
Investigation. Londres, Routledge
y Kegan Paul.
CHESLER. M.. 1976.
((Contemporany Sociological
Theories of Racism)), en P. Katz
(ed.) Towards Elirninating
Racism. Nueva York. Plenum,
pgs. 21 a 71.
DAVIS, A.Y., 1981. Women, Race
and Class. Nueva York, Random
House.
DUSTER. T., 1990. Backdoor to
Eugenics, Londres, Routledge y
Kegan Paul.
DUSTER. T., y otros, 1991.
Diversily Project, Berkeley,
Institute for the Study of Social
Change. University of California.
ESSED. P., 199 1. Understanding
Ever-vday Racism, Newbury Park.
Sage Publications.
FURNIVALL, J.S.. 1948. Colonial
Policy and Practice: A
Comparative Study of Burma and
Netherlands India, Cambridge
University Press.
GANS, H.J ., 1979. ((Symbolic
Ethnicity: The Future of Ethnic
Groups and Cultures in
America)), Ethnic and Racial
Studies, 2, pgs. 1 a 11.
Raza, etnicidad y clase: anlisis de las interrelaciones
113
GLAZER, N. y MOYNIHAN, Daniel
P. (eds.), 1975. Op. cit.
GORDON, M.M., 1978. Hziman
Natirre, Class and Ethnicity.
Nueva York, Oxford University
Press.
IANNI, O., 1970. ((Research on
Race Relations in Brazil)), en
Magnus Morner (ed.), Race and
Class i n Lat i n America, Nueva
York. Columbia University Press,
pgs. 256-278.
MONTAGU, A. (ed.), 1964. The
Concept of Race. Nueva York,
Free Press.
OOMMEN, T.K., 1989. ((Ethnicity,
Immigration and Cultural
Pluralism: India and the United
States of America)), Melvin L.
Kohn (ed.), Cross-National
Hesearch i n Sociology, Newbury
Park, Sage Publications, pgs. 279
a 307.
OOMMEN, T.K., 1993. ((State,
Nation and Ethnie: The
Processual Linkagew, en Peter
Ratcliffe (ed.), 1993, Race,
Ethnicity and Nation:
International Perspective on Social
Conflirt, Londres, London
University College (por aparecer).
STEINBERG. S., 198 1. The Ethnic
Myt h, Boston, Beacon Press.
WEBER, M., 1968. Economy and
Society: An Oirtline of Interpretive
Sociology, Nueva York,
Bedminister Press, Vol. 1.
WORSLEY, P., 1984. The Three
Worlds, Chicago, Chicago
University Press.
La mujer en la sociedad
Valentine M. Moghadam
Introduccin
Que el siglo XX se haya visto marcado por la
rpida y profunda evolucin del papel jugado
por la mujer, es un hecho que nadie discute. El
consenso es menor cuando se trata de las cau-
sas de esta evolucin acelerada y hay un alto
grado de desacuerdo en la evaluacin del costo
y los beneficios del cambio para la sociedad,
las culturas y las mujeres de distintas clases.
Qu conceptos permiten
explicar mejor tanto la es-
tabilidad como el cambio
en la condicin de la mu-
jer? Qu marco cabe apli-
car provechosamente a
distintas regiones del mun-
do?
L a sociologa. discipli-
na que examina los siste-
mas de estratificacin y los
procesos de cambio, ofrece
teoras y mtodos muy ti-
les para el estudio de la
mujer en la sociedad, la
evolucin de sus roles y de
L a teora feminista ha obligado a las cien-
cias sociales a tener en cuenta l a naturaleza
sexuada de la realidad social, que las acadmi-
cas feministas tratan de precisar en el marco
de sus respectivas disciplinas (vame, por
ejemplo, los ensayos en Hess y Ferree, 1987).
Algunas feministas, si n embargo, insisten en la
estabilidad de la situacin de la mujer y utili-
zan el concepto de patriarcado en el tiempo
y el espacio para explicar la subordinacin de
Valentine M. Moghadam es directora y
coordinadora del Programa de Investi-
gacin sobre la Mujer y el Desarrollo
en el Instituto Mundial de Investiga-
cin sobre Economa para el Desarro-
llo de la Universidad de las Naciones
Unidas, Annankatu 42C, O0100 Hel-
sinki, Finlandia.
Su investigacin se ha centrado esen-
cialmente en la mujer y el fundamenta-
lismo, los sexos y la reestructuracin en
Europa oriental y la Unin Sovitica y
la relacin entre patriarcado y desarro-
llo. Recientemente ha publicado Mo-
derni zi ng Women: Gender and Social
Change i n the Mi ddl e East (1 993).
su condicin. L a incorporacin del sexo en la
teora de la estratificacin social y el reconoci-
miento de que ste es fuente de desigualdad
han enriquecido la sociologa. Sin embargo,
sta, particularmente en los Estados Unidos de
Amrica, tiende a centrarse en la dinmica de
una sociedad (generalmente la de algunos de
los pases industrializados y avanzados del
Norte). As, al explicar la situacin de la mu-
jer, los socilogos del sexo han insistido por l o
general en el impulso interno de la sociedad en
pro del cambio.
la mujer por razones de
sexo.
En los aos ochenta, al-
gunas feministas tericas
del posestructuralismo co-
menzaron a criticar l o que
calificaban de supuestos
etnocntricos de la teora
feminista convencional y
de las ciencias sociales
occidentales que, a su
juicio, eran improcedentes
para el estudio de los pue-
blos del Tercer Mundo
(vase, por ejemplo, Barret
y McIntosh, 1985). Algu-
nos autores han ampliado l a crtica que hizo
Edward Said del orientalismo (Said, 1978) a
una condena general de las crticas negativas
neocolonialistas de ciertas prcticas cultura-
les. incluido el uso del velo y la excisin (van-
se Abaza y Stauth, 1988; Ertrk, 1992). El
posestructuralismo rechaza los marcos univer-
salistas (metateoras o metanarrativas) y pare-
ce sugerir que las culturas y las sociedades son
inconmensurables, no pueden realmente ser
objeto de comparacin y nicamente se pue-
den estudiar en sus propios trminos.
RICS i39/Marzo 1994
116 Valmtine k. Moghadam
Aunque estos planteamientos hayan apor-
tado nuevos planteamientos sobre la cuestin
de la mujer, el problema de l a desigualdad y la
comparacin transcultural, ni el relativismo
cultural ni las generalizaciones sobre la base de
l a experiencia de los pases occidentales pue-
den servir de orientacin eficaz para la investi-
gacin y el anlisis.
Un planteamiento ms provechoso incluye
los conceptos del sistema mundial, el Estado,
el sexo, la clase y los movimientos socia-
les para una explicacin tanto de la estabi-
lidad como del cambio en la situacin de la
mujer.
El cambio en l a condicin de la mujer y en
las jerarquas del sexo tampoco constituye una
caracterstica de las distintas sociedades sino
que, ms bien, es mundial en su naturaleza. L a
industrializacin por ejemplo, como fuente
fundamental de cambio, es un proceso mun-
dial interactivo que afecta a las trabajadoras
tanto del Norte como del Sur. El movimiento
feminista tambin es un fenmeno mundial y,
como resultado, las activistas y las tericas del
feminismo en el Norte y en el Sur ejercen entre
s una influencia mutua y sirven de inspira-
cin unas a otras. Un planteamiento universal,
al captar la interaccin de las regiones y
las sociedades, as como de los grupos den-
tro de ellas, se presta mas a la comparacin. Y,
con el debido respeto por las feministas que
slo ven formas cambiantes de patriarcado
y opresin de l a mujer, yo creo que es nece-
sario indicar los progresos en la situacin fe-
menina porque, adems de realzar la teora,
es til a efectos de adopcin de medidas pol-
ticas.
El presente artculo tiene dos partes. L a
Parte 1 comienza con una resea de algunos de
los principales problemas tericos entre los
especialistas de las ciencias sociales de orienta-
cin feminista y los socilogos que se intere-
san por la diferenciacin social entre los sexos.
En particular, 1) a la interaccin de la teora
feminista y la teora sociolgica y 2) a los de-
bates relativos al empleo de la mujer, el poder
poltico y el patriarcado como sistema. Se pre-
sentan tambin datos empricos acerca de las
tendencias en la condicin de l a mujer en todo
el mundo. En la Parte 11 se propone un marco
explicativo para l a estabilidad y el cambio en
la situacin de l a mujer, aplicable tanto en el
Norte como en el Sur.
Parte I
Desigualdad por razones de sexo,
debate terico y tendencias
empricas
A mediados de los aos ochenta, J udith Stacey
y Barrie Thorne sostenan que la teora femi-
nista haba surtido escaso efecto en las perpec-
tivas tericas centrales de la sociologa (Stacey
y Thorne, 1985). Aducan que un ((paradigma
sexuado servira para comprender mejor los
hasta entonces llamados fenmenos sociales,
tales como la segregacin por motivos de sexo
de los mercados de trabajo, el dominio del
hombre en la familia y la violencia sexual, as
como la estructura de clase, el Estado, la revo-
lucin social y el feminismo. Un nuevo para-
digma feminista colocara a la mujer y a su
vida, as como a la diferenciacin social entre
los sexos, en su lugar central a efectos de com-
prensin y explicacin de las relaciones socia-
les en su conjunto. Ese paradigma no slo
planteara nuevos interrogantes acerca de la
mujer y de los sexos sino que servira tambin
para preparar una descripcin ms completa y
adecuada de la sociedad capitalista industrial.
J oan Acker, en un ensayo posterior, reiter
el argumento de Stacey y Thorne y trat de
explicar por qu no haba habido una revolu-
cin feminista en la sociologa (Acker. 1989).
Demostr que parte de la respuesta se encon-
traba en el poder y la organizacin de la disci-
plina, pero que tambin se hallaba en el subde-
sarrollo de l a teora feminista. Vale decir que
una de las razones por las cuales la teora
feminista no se ha integrado en la sociologa (o
que no haya cambiado el paradigma en la
sociologa) consiste en que el feminismo sigue
estando subdesarrollado en algunos de los m-
bitos fundamentales que estudian los socilo-
gos. Segn Acker. ((hasta ahora no hemos po-
dido sugerir nuevas formas de enfocar las
cosas que sean evidentemente mejores que las
antiguas para comprender toda una diversidad
de problemas. desde cmo funcionan las orga-
nizaciones hasta cmo los procesos de acumu-
lacin de capital modifican la estructura de
clases. Sabemos mucho ms acerca de cmo
afecta esto a la mujer, pero desde hace poco he-
mos empezado a aprender en qu forma la di-
ferenciacin sexual tiene una intervencin fun-
damental en los procesos)) (Acker, 1989, 72).
L a mujer en la sociedad 117
Mani f est aci n de mujeres, Al geri a, 8 de marzo de 1989. P. HamodImapress
Acker menciona otro problema que obsta-
culiza la revolucin feminista en sociologa.
Seala que hablar de la discriminacin sexual,
significa hablar de la mujer y ello equivale a
trasladar la teora de lo general a lo especfi-
co, lo cual parece redundar en detrimento
de la teorizacin acerca de l o abstracto y lo
general. En consecuencia, se puede creer que
al hablar del sexo y la mujer se estn triviali-
zando importantes cuestiones tericas o se
est perdiendo de vista l o realmente importan-
te (Acker, 1989, 74). Sugiere luego que el
esquema marxista constituye un til punto de
partida terico, ya que, en su afn de com-
prender la opresin, analiza las cuestiones de
clase, Estado, capitalismo y poltica. Coincido
con sus anlisis del problema y con su reco-
mendacin. S i bien las feministas del campo
de las cieniias sociales, incluidas las socilogas
de la discriminacin entre los sexos estn em-
pezando a producir un importante cuerpo te-
rico que se ocupa de la naturaleza sexuada de
las instituciones sociales (la familia, el lugar de
trabajo, la organizacin poltica, el derecho)',
gran parte de la teora feminista occidental
contempornea (especialmente la corriente
psicoanaltica) sigue centrada en microproce-
sos, en lo subjetivo y en l o especfico. A mi
juicio, tenemos que elaborar una teora relati-
va a la dinmica relacionada con el sexo en los
procesos econmicos y polticos, y a la par, la
estabilidad y el cambio en la situacin de la
mujer y en las jerarquas fundadas en el sexo.
El sistema marxista es verdaderamente til
como punto de partida, ya que promueve la
teorizacin acerca de l o abstracto y lo general
y sirve de acicate para que las socilogas femi-
nistas tercien sobre el sexo en la naturaleza de
las estructuras de clase, el Estado, el sistema
capitalista, los movimientos polticos, etc.
Como seala Acker, si bien muchos tericos
aceptan ahora la necesidad de una teora que
incluya tanto el sexo como la clase, en la prc-
tica las feministas siguen hablando de la clase
y el sexo como dos cosas separadas, a pesar de
que Michael Mann declar en 1986 que la
118 Ialentine M Moghadam
((estratificacin es sexual y que los sexos
estn estratificados (Mann, 1986, 50).
Con el debido respeto a Acker y a Stacey y
Thorne, creo que la disciplina sociolgica ha
estado ms abierta a la teora feminista que las
otras, especialmente la economa. El mbito
de la estratificacin ha reconocido l a discrimi-
nacin sexual como fuente de desigualdad y
esto ha ejercido su influencia sobre el anlisis
de la segmentacin en los mercados de trabajo.
Los resultados no han sido tan buenos en
cuanto a la integracin de l a diferenciacin
social en el estudio de la acumulacin de capi-
tal, la revolucin, la dinmica del sistema
mundial, el cambio social, el Estado y el poder
poltico. L o que se necesita es una teora com-
pleja que pueda articular l o general y l o espec-
fico, l o macro y l o micro, l o objetivo y lo
subjetivo y, a mi juicio, la mejor manera de
hacerlo consiste en combinar los conceptos
tericos y las metodologas del feminismo
(anlisis de la diferenciacin social de los se-
xos), el marxismo y la sociologa. A su vez, se
puede enriquecer el anlisis de la diferencia-
cin social de los sexos con un planteamiento
comparado (que destacara los factores que
mejor explican las similitudes y las diferencias
en la situacin de la mujer) y un planteamien-
to del sistema mundial, que indicara en qu
forma la teora poltica internacional surte
efectos estructurales y contingentes sobre la
condicin femenina3.
En la segunda mitad del artculo elaborare-
mos el marco terico y en la seccin siguiente
pasaremos a examinar problemas de defini-
cin, indicadores sociales y tendencias empri-
cas recientes.
Evaluacin y estudio comparado
sobre la condicin de la mujer
Qu entendemos por (condicin de la mujer
y cules son los indicadores apropiados? En un
ensayo de 1977, J anet Giele examinaba siete
opciones formuladas por Rae Lesser Blum-
berg: casarse o no y, en caso afirmativo, con
quin; fin del matrimonio; libertad sexual, an-
tes y fuera del matrimonio; libertad de despla-
zamiento; acceso a la educacin; poder dentro
del hogar y control respecto de la reproduc-
cin y dimensin de la familia. Llegaba luego a
la conclusin de que varias de esas opciones
pueden combinarse y que haba que agregar
otras dos que eran cruciales, la participacin
poltica y la expresin cultural. S u lista de seis
mbitos distintos, til para el anlisis empri-
co y cuantitativo y apropiada desde el punto
de vista transcultural, es la siguiente:
Elcpresin poltica: Qu derechos tiene la mu-
jer, oficialmente o no? Puede tener propieda-
des por s sola? Puede expresar su desconten-
to dentro de sus propios movimientos polti-
cos y sociales?
Trabajo y movilidad: Cul es la situacin de
la mujer en el sector estructurado de la mano
de obra? Qu grado de movilidad tiene, cmo
est remunerada, qu categora tienen sus
puestos de trabajo y qu posibilidades de es-
parcimiento tiene?
Fami l i a, formacin, duracin y dimensin: A
qu edad suelen casarse las mujeres? Escoge
la mujer a su cnyuge? Puede divorciarse?
Cul es la condicin de las mujeres solteras y
viudas? Tiene la mujer libertad de desplaza-
miento?
Educacin: Qu acceso a la educacin tiene la
mujer? y Hasta qu punto puede llegar en sus
estudios? Es el programa de estudios igual
para el hombre que para la mujer?
Salud y control sexual: Cul es el ndice de
mortalidad de la poblacin femenina, a qu
enfermedades y afecciones (fsicas y mentales)
est ms expuesta y qu control tiene sobre su
propia fecundidad?
Expresin cultural: Qu imgenes imperan de
la mujer y de su lugar y en la sociedad, y en
qu medida stas reflejan o determinan la rea-
lidad? Qu puede hacer la mujer en el mbito
cultural?
Las Naciones Unidas emplean un esquema
anlogo para evaluar y comparar la condicin
de la mujer en todo el mundo4.
Tendencias regionales
En una publicacin reciente en las Naciones
Unidas, The Worlds Women 1970-1.990:
Trends and Statistics. se utiliza una estructura
similar a la propugnada por Blumberg y Giele
para describir las tendencias mundiales refe-
rentes a la condicin de la mujer y comparar
su situacin en distintos regiones y pases. El
informe contiene seis temas generales: 1) la
mujer, la familia y el hogar, que incluye indi-
cadores sobre formacin, duracin, dimensin
y estructura de la familia, abordando tambin
La rni i j er en la sociedad
119
el problema de la violencia en el hogar; 2) par-
ticipacin en la vida poltica y poder de deci-
sin; 3) educacin e instruccin: 4) salud y
maternidad, que incluye datos sobre esperanza
de vida al nacer, causas de mortalidad, salud
de las nias y fecundidad; 5) vivienda, asenta-
mientos urbanos y medio ambiente, que inclu-
ye indicadores sobre la migracin y el acceso
de la mujer a servicios bsicos y 6) el trabajo
de la mujer y la economa. Segn el informe, a
partir de 1970 se han registrado importantes
cambios en las actividades de la mujer, volun-
tariamente o por necesidad, segn las dificul-
tades con que tropiece y las posibilidades que
se l e presenten. El siguiente resumen de las
tendencias en la condici y la situacin social
de la mujer en cada regin ha sido tomado del
informe de las (Naciones unidas, 1991 1 y
2).
Segn las Naciones Unidas, en Amrica
Lati na y en la regin del Caribe la mujer de las
zonas urbanas registr algunos avances signifi-
cativos con arreglo a indicadores de salud,
maternidad, educacin y participacin econ-
mica, social y poltica. S i n embargo, en las
zonas rurales prcticamente no hubo cambios
y el grave deterioro de la macroeconoma en
muchos pases latinoamericanos en los aos
ochenta repercuti incluso en desmedro de los
avances conseguidos en las zonas urbanas a
medida que avanzaba el decenio.
En frica al sur del Shara mejor un poco
la situacin de la mujer en materia de salud y
educacin, pero los indicadores correspon-
dientes suelen distar an de los que seran
mnimamente aceptables en la mayora de los
pases. La fecundidad sigue siendo muy eleva-
da y hay seales de que el grave deterioro en la
economa, junto con el rpido crecimiento de
la poblacin, estn socavando incluso los po-
cos avances conseguidos en materia de salud y
educacin. La participacin y la contribucin
econmica y social de la mujer es alta en la
regin. Sin embargo, habida cuenta de las
grandes diferencias entre el hombre y la mujer
en la mayora de los indicadores econmicos,
sociales y polticos a principios de los aos
setenta, de lo poco que se ha avanzado desde
entonces para salvar esas diferencias y del de-
terioro general de la economa, la situacin de
la mujer en frica sigue siendo grave.
En frica septentrional y Asia occidental se
registraron avances en cuanto a la salud y la
educacin de la mujer. L a fecundidad, si bien
disminuy un poco, sigue siendo muy elevada,
5,5 hijos en frica septentrional y 5,3 en Asia
occidental. L a mujer de esas regiones sigue a la
zaga en lo tocante a su participacin econmi-
ca, social y en la adopcin de decisiones. El
auge de los movimientos fundamentalistas po-
dra perjudicar los avances realizados por la
mujer en los ltimos 20 aos al insistir en que
a sta slo l e cabe una funcin domstica. Sin
embargo, incluso algunos movimientos funda-
mentalistas demuestran variabilidad y flexibi-
lidad en cuanto a la cuestin femenina. En
pases tales como el Irn, Turqua y Egipto, los
movimientos islmicos cuentan con muchas
partidarias con estudios cursados (Moghadam,
1993).
En Asia meridional, la salud y la educacin
de la mujer ha mejorado, pero al igual que en
frica los indicadores distan de alcanzar nive-
les mnimamente aceptables y siguen estando
muy lejos de los del hombre. El crecimiento
econmico, cuando l o ha habido, tampoco ha
ayudado a la mujer, l o que parece obedecer a
su escasa participacin social, poltica y eco-
nmica, tanto en las zonas urbanas como en
las rurales.
En gran parte del Asia oriental y suborien-
tal, el nivel de vida de la mujer mejor de
forma constante en los aos setenta y ochenta.
Muchas de las desigualdades entre el hombre y
la mujer, en la salud, la educacin y el empleo,
se redujeron tanto en las zonas urbanas como
e9 las rurales y la fecundidad tambin dismi-
nuy considerablemente. De todas formas, en
gran parte de la regin persisten considerables
desigualdades poiticas y econmicas porque
las mujeres estn limitadas a los trabajos y
sectores peor remunerados y de menor jerar-
qua, adems de estar excluidas del proceso de
adopcin de decisiones.
En todas las regiones desarrolladas, la sa-
lud de la mujer es generalmente, buena y s u
fecundidad es baja. En otros mbitos, si n em-
bargo, los indicadores de su condicin arrojan
resultados dispares. L a participacin econmi-
ca de la mujer es elevada en Europa del Norte,
Amrica del Norte y, hasta la privatizacin, en
Europa oriental y en la URSS. Es ms baja en
Australia, el J apn, Nueva Zelanda y Europa
meridional y occidental. En todas partes, la
segregacin ocupacional, la discriminacin en
los salarios y la deficiente capacitacin conspi-
120 Valentine M. Moghadam
ran en contra de la mujer. En referencia a su
participacin poltica y a la adopcin de deci-
siones durante 1992, la mujer nicamente es-
taba bien representada en Europa septentrio-
nal.
Tras haber examinado las tendencias regio-
nales en la situacin de l a mujer, segn las
describen las Naciones Unidas, tenemos que
plantearnos dos tipos de interrogantes.
a) Qu factores sirven para explicar mejor las
diferencias en la situacin de la mujer en el
mundo y en el tiempo? b) Se ha registrado en
general una mejora de la condicin poltica,
econmica y social de la mujer? O en la prc-
tica, por razones de sexo, la desigualdad no ha
disminuido sino que ha cambiado de forma?
Sigue el sistema de patriarcado y de desventa-
j a institucionalizada rigiendo l a vida de la mu-
j er en todas partes? Pasemos ahora a examinar
algunas respuestas que aportan los especialis-
tas procedentes de la sociologa de los sexos y
del dominio que podramos llamar asexos y
desarrollo)).
Cun importantes son el ingreso,
l os recursos econmicos y el empleo?
Sylvia Walby define el patriarcado como un
sistema de estructuras y prcticas sociales en
que el hombre domina, oprime y explota a la
mujer)) (Walby, 1992, 5). En su obra relativa al
Reino Unido, expone que el sistema patriarcal
en los 150 ltimos aos se ha compuesto de
seis estructuras: las relaciones patriarcales
aplicadas al trabajo domstico, las relaciones
de patriarcado en el trabajo remunerado, el
estado patriarcal, la violencia del hombre, las
relaciones de patriarcado en la sexualidad y las
relaciones de patriarcado en las instituciones
culturales (Walby, 1992, 12). Su trabajo sugie-
re que el sistema patriarcal es sumamente esta-
ble y resalta los aspectos negativos del trabajo
remunerado de la mujer. En cuanto a la cues-
tin de s i existe una relacin positiva entre los
cambios en el trabajo remunerado y los que
existen en otras dimensiones de la vida de la
mujer, su respuesta consiste en rechazar el
ttmodelo base segn el cual la base econmica
determina la superestructura de elementos ta-
les como la participacin poltica y la autono-
m a sexual (Walby. 1992, 17).
Rae Lesser Blumberg y J anet Chafetz, en
cambio, han destacado la importancia deter-
minante de los procesos de cambio al macroni-
ve1 y sus efectos en el micronivel, como l a
conciencia de pertenencia sexual y las relacio-
nes dentro del hogar. Como explica Chafetz
( 1990), el macronivel generalmente se refiere a
fenmenos que abarcan a toda l a sociedad (y
segn algunos tericos a todo el mundo), tales
como los sistemas econmicos y polticos, los
sistemas de estratificacin por clase y sexo y
los sistemas ideolgicos y de credo amplia-
mente aceptados. S i bien existe cierto desa-
cuerdo entre los socilogos en cuanto a los
l mites, normalmente el micronivel se refiere a
fenmenos intrapsquicos, en l a medida en
que son afectados por factores sociales y cultu-
rales, y a interacciones directas entre indivi-
duos, especialmente en combinaciones de dos
y dentro de grupos pequeos. Para los socilo-
gos de la diferenciacin entre los sexos, la
familia constituye la institucin ms impor-
tante al micronivel (Chafetz, 1990, 14). Segn
Chafetz, la divisin del trabajo segn el sexo
(en la cual recae sobre la mujer el grueso de las
obligaciones relacionadas con los nios y el
hogar mientras los hombres trabajan fuera de
l) es un reflejo de la desigualdad en las rela-
ciones de poder en la sociedad y dentro de la
familia (Chafetz, 1984, 58 a 60; Chafetz, 1990,
3 I y 32). Chafetz sostiene l o siguiente: Cuan-
do mayor sea la divisin del trabajo por razo-
nes de sexo en l o tocante a los roles laborales,
a los cuales corresponden recursos materiales
(esto es, la macrodivisin del trabajo), mayo-
res sern los recursos de micropoder que ten-
gan los maridos respecto de sus esposas, ms
se plegarn las mujeres ante las exigencias de
sus maridos (Chafetz, 1990, 48). En otras
palabras, se parte de una divisin del trabajo
al macronivel que asigna una parte despropor-
cinada de los recursos materiales al hombre y
sostiene que las interacciones al micronivel
entre maridos y esposas consolidan esa divi-
sin del trabajo. Sus otros postulados se refie-
ren al vnculo entre la concentracin de los
recursos econmicos en manos del hombre y
su mayor participacihn en el seno de la elite
poltica, as como las definiciones sociales que
valoran los atributos asociados con la masculi-
nidad por encima de los asociados con la femi-
nidad y las cuestiones de sexo en la niez que
reflejan y perpetan esta divisin.
Blumberg ( 1 984, 199 1) adopta un criterio
similar: vincula tambin el anlisis al macro y
L a i nuj er en la sociedad
131
al micronivel y resalta tambin los factores
econmicos. Si bien suteora de la estratifica-
cin por sexo dista de ser monocausal. insiste
en que cuanto mayor es el poder econmico
relativo de la mujer, mayor control tiene sobre
su propia vida (Blumberg, 199 1, 100). Sostie-
ne adems que, a medida que aumente el po-
der econmico de la mujer, mayores sern las
probabilidades de que su fecundidad ((obedez-
ca a sus propias preferencias (y no a las de su
cnyuge, su familia, el Estado, etc.) (Blum-
berg, 1991, 101). Afirma asimismo que el de-
terioro de la base de recursos controlados in-
dependientemente por la mujer suele conducir
a una disminucin bastante rpida de s u situa-
cin de relativo poder en las decisiones de
carcter domstico (ibid.).
L a obra de Blumberg, adems de su refina-
miento terico, arroja datos acerca de las con-
secuencias que en el micronivel tiene para la
mujer el hecho del control de sus ingresos, e
incluye ejemplos procedentes de pases en vas
desarrollo. El control sobre el ingreso da a la
mujer poder en el micronivel y produce au-
toestima, afirmacin que han hecho otros in-
vestigadores. Sylvia Chant, por ejemplo, ha
determinado que, para las mujeres de un pue-
blo industrial de Mxico, ganar dinero es muy
importante y el trabajo extradomstico consti-
tuye una fuente importante de poder y presti-
gio (Chant, 1987). D e hecho, seala que mu-
chas mujeres de Quertaro mencionaron que,
s i bien la crisis haba hecho ms dif cil la
supervivencia, por su parte estaban disfrutan-
do de su nueva libertad para encontrar un
trabajo y tener por fin un cierto grado de
independencia econmica (Chant, 1992, 24).
Hel en Safa (1 992) ha estudiado a las mujeres
que trabajan en zonas francas de exportacin
en la Repblica Dominicana, donde las condi-
ciones de trabajo son bastante duras, pero la
experiencia del empleo ha tenido interesantes
efectos sobre la mujer en el micronivel. Segn
Safa, el empleo aumentaba el poder de nego-
ciacin de la mujer dentro del hogar y l e daba
ms control sobre su fecundidad. Finlay, en su
estudio comparado de mujeres que trabajan en
fbricas y de amas de casa en una comunidad
de la Repblica Dominicana, encontr tam-
bin distintos niveles de conciencia, aspiracio-
nes, patrones de adopcin de decisiones, dis-
tribucin de las tareas domsticas y fecundi-
dad entre los dos grupos de mujeres (Finlay,
1989). Las trabajadoras que entrevist en una
gran planta farmacutica en Casablanca (Ma-
rruecos) dijeron que les gustaba su trabajo y
que no l o dejaran incluso s i su familia dejara
de necesitar los ingresos adicionales (Mogha-
dam. 1993, 65).
Y a se ha examinado ampliamente el vncu-
lo que hay entre empleo y fecundidad y existe
un consenso en que la mujer que tiene un
empleo remunerado se casa ms tarde, co-
mienza a tener nios ms tarde y tiene menos
hijos que la que se mantiene fuera de la fuerza
estructurada de trabajo. Existe un vnculo en-
tre empleo y educacin, en el sentido de que la
mujer con estudios secundarios y terciarios
tiende a entrar en la fuerza de trabajo. A la
inversa, son las mujeres pobres, analfabetas y
de bajo nivel educacional quienes tienen un
grado de fecundidad ms alto. En los pases en
vas de desarrollo, las tasas ms elevadas de
fecundidad y las tasas excesivas de mortalidad
infantil, problemas de salud en la mujer y
mortalidad de la madre. En algunos estudios
se ha sugerido que la existencia de una menor
proporcin de mujeres es en parte el resultado
de su baja participacin en la fuerza de traba-
jo. Dicho de otro modo, cuando las mujeres
son nicamente esposas y madres, y no son
consideradas econmicamente activas, la asig-
nacin de recursos les es tan desfavorable que
sus posibilidades de supervivencia se reducen
(vase Blau y Feber, 1992, 41). En el Pakistn,
la India, Bangladesh y el Irn, entre otros pa-
ses, las tasas de participacin de l a mujer en la
fuerza de trabajo son bajas, la ideologa tanto
oficial como popular asocia a l a mujer con la
natalidad y los coeficientes de poblacin son
dis miles (vase Moghadam. 1992). Parece
existir una relacin positiva entre la alfabeti-
zacin y l a actividad econmica y el control
por parte de l a mujer de su propia fecundidad.
as como de su salud y esperanza de vida al
nacer. En los pases industrializados, las tasas
de fecundidad han bajado como resultado di-
recto de la educacin universal y l a participa-
cin masiva de la mujer en la fuerza de traba-
jo. En los pases en vas de desarrollo, l o han
hecho entre las mujeres que han cursado estu-
dios y entre las que trabajan.
Segn estudios recientes, en todo el mundo
el sector pblico emplea ms a la mujer que el
sector privado. L a mujer que ha cursado estu-
dios trabaja en el sector pblico porque suele
122 Valentine M. Moghadam
ofrecerle mejores condiciones de trabajo, segu-
ridad en el empleo, prestaciones y mayores
ventajas sociales que el sector privado. En nu-
merosos pases con regiones desarrolladas y en
proceso de desarrollo (Finlandia, Dinamarca,
Mxico, Filipinas y Suecia), la administracin
pblica est asumiendo un papel de vanguar-
dia en el empleo de mujeres (Naciones Uni-
das. 1991, 34). En los Estados Unidos, el lla-
mado lmite invisible)) es mucho ms alto en
el sector pblico que en el privado, donde las
posibilidades de progreso para la mujer son
menores.
Es importante sealar que en todo el mun-
do. y en un plano agregado dentro de la socie-
dad, l a mujer suele estar en situacin de des-
ventaja respecto del hombre en lo que toca al
acceso a puestos de trabajo estables. bien re-
munerados y de alta categora. Sin embargo,
esta desventaja parece haberse reducido en el
curso del siglo, existiendo una cierta tendencia
hacia un mayor control por parte de la mujer
sobre los recursos econmicos y, en conse-
cuencia, tambin sobre su propia fecundidad.
Llegamos as a la conclusin de que el acceso a
los recursos econmicos, la participacin en la
fuerza del trabajo y el control sobre los ingre-
sos constituyen condiciones necesarias para la
igualdad de los sexos y el poder de la mujer.
Qu ocurre entonces con otros aspectos de
la vida de la mujer? Qu ocurre con la partici-
pacin poltica, la vida pblica, la direccin y
los movimientos de mujeres?
La mujer y la actividad poltica
Comencemos por observar que algunos es-
pecialistas del campo de las ciencias sociales
de orientacin feminista utilizan el trmino
patriarcado para describir al Estado (todos los
Estados) y el trmino patriarcado pziblico o
patriarcado social para describir al Estado pro-
videncia y a los ex Estados socialistas (vase
Walby, 1992; Dolling, 199 1). Segn el para-
digma patriarcal, la mujer ha dejado de depen-
der del hombre para pasar a depender del
Estado. Ocurre realmente que el reino de la
poltica sigue siendo masculino y los Estados
providencia no han hecho ms que cambiar la
forma de dependencia de l a mujer? LO es que
el poder poltico se ha redistribuido un tanto,
para pasar de la concentracin exclusiva en el
hombre a un cierto poder compartido con la
mujer, en algunos pases ms que en otros? Y
cules son los indicadores apropiados del po-
der poltico?
Segn un informe de las Naciones Unidas,
en unos pocos pases (Bahamas, Barbados,
Dominica, Finlandia y Noruega) el nmero de
mujeres que ocupan puestos de adopcin de
toma de decisiones es suficiente para tener
una fuerte influencia. Sin embargo, en las re-
giones en que la mujer ha quedado limitada a
su rol tradicional (como en frica septentrio-
nal, Asia oriental y Asia occidental), su repre-
sentacin y su influencia en la adopcin de
decisiones resulta insignificante (Naciones
Unidas, 199 1, 3 1). L a mayora de las mujeres
que ocupan altos cargos de gobierno l o hacen
en ministerios tales como los de educacin,
cultura, bienestar social y asuntos de la mujer.
Constituye una interesante excepcin Finlan-
dia, un pas donde en 1992 el Director del
Banco Central y los Ministerios de Defensa
J usticia y Medio Ambiente eran mujeres. En
1986, l a Primera Ministra de Noruega, Gro
Harlem Brundtland, form un Gabinete inte-
grado casi en su mitad por mujeres. L a repre-
sentacin de la mujer en las principales orga-
nizaciones de Noruega en 199 1 era la siguien-
te: miembros del Parlamento, 35,8 %; Consejo
General de la Confederacin de Sindicatos,
24 %, y J unta Ejecutiva de la misma Confede-
racin, 20 %; funcionarios superiores de la ad-
ministracin pblica, 10,9 %: profesores uni-
versitarios, 7,2 O/o; directores de grandes em-
presas, 3,3 O%I (Skjeie, 1991, 89). Antes de
1989, en Europa oriental y la Unin Sovitica
corresponda a las mujeres alrededor del 33 O/ o
de los escaos en el Parlamento. Resulta irni-
co que la democratizacin haya causado una
marcada baja en la representacin de la mujer
(por ejemplo, 17 Yo en la URSS, 6 Yo en Che-
coslovaquia, 7 Yo en Hungra y 3,5 Yo en Ruma-
na), l o que ha llevado a dos activistas de
Europa oriental, Slavenka Drakulic y J ulia
Szalai, a acuar los trminos democracia
masculina y ((democratizacin con rostro de
hombre. El descenso en la participacin de
mujeres en el Parlamento ha coincidido con la
eliminacin de muchos servicios y prestacio-
nes sociales en beneficio de la mujer, especial-
mente la de las madres que trabajan (vase
Moghadam, por publicarse).
Si de lo que se trata es de la participacin
de las mujeres en la vida poltica, los Estados
La muj er en la sociedad
Unidos se hallan situados por debajo de otros
pases industrializados, e incluso de muchos
pases en vas de desarrollo. Si bien la mujer
estadounidense obtuvo el derecho a voto en
1920, en 1987 slo l e corresponda un 5,3 Oh
de los escaos parlamentarios, ms o menos la
misma proporcin que en Tnez, Malasia, el
Brasil, el Per y la Repblica Dominicana
(Naciones Unidas, 1991, Cuadro 3. pgs. 39 a
42). En cambio, el nmero de mujeres designa-
das para desempear funciones en el Gobierno
era relativamente ms alto en ese pas, aunque
no fueran funciones ministeriales5. No es coin-
cidencia que los Estados Unidos constituyan
el nico pas industrializado, donde no hay un
programa nacional de seguridad social, que
incluya, como en muchos pases, generosas
prestaciones para mujeres y familias (vase
Social Security Administration, 1990).
L a participacin en la comunidad y en las
organizaciones de base ha sido desde hace lar-
go tiempo una extensin del papel tradicional
de la mujer en la comunidad y de su responsa-
bilidad por la salud y el bienestar de su fami-
lia. En los ltimos 20 aos han surgido gran
cantidad de grupos encabezados por mujeres o
integrados por una elevada proporcin de mu-
jeres. En todo el mundo se han formado gru-
pos de mujeres para oponerse a las prcticas
discriminatorias, el aumento de la pobreza, la
violencia contra la mujer, los peligros para el
medio ambiente, el militarismo y las conse-
cuencias negativas de los programas de estabi-
lizacin y ajuste de la economa. Muchos de
estos grupos se han oficializado como organi-
zaciones no gubernamentales u organizaciones
comunitarias.
La movilizacin de la mujer constituye uno
de los indicadores ms significativos de la evo-
lucin de la condicin femenina y de la discri-
minacin jerrquica por motivos de sexo. En
todo el mundo, y muy particularmente en los
pases en vas de desarrollo, se registra un
incremento enorme de la movilizacin poltica
de la mujer.
El movimiento de mujeres de la India, uno
de los ms activos y avanzados, ha originado
con gran publicidad campaas en contra de la
inmolacin de novias y el sati (simulacin de
inmolacin ritual de viudas) y en pro de un
cdigo civil igual para todas las comunidades
religiosas, as como campaas de sensibiliza-
cin hacia las cuestiones de desarrollo. En los
123
aos ochenta surgieron organizaciones femeni-
nas independientes en muchos pases del
Oriente Medio y el frica del Norte. En Arge-
lia se formaron grupos feministas para prime-
ro, oponerse contra los intentos de Gobierno
de implantar normas conservadoras sobre de-
recho familiar y organizarse luego contra el
intgrisrne. Las feministas argelinas se organi-
zaron en forma militante y audaz en dos mo-
mentos cruciales, a principios de los aos
ochenta, cuando se estaba preparando el Cdi-
go de l a Familia de Argelia, y en 1990, cuando
el movimiento islmico avanzaba poltica-
mente.
En Egipto, la Asociacin de Solidaridad de
l a Mujer Arabe vincul la cuestin de l a mujer
a problemas polticos, econmicos, sociales y
culturales y su firme postura en contra de l a
Guerra del Golfo en 199 1 hizo que el Gobier-
no del pas la proscribiera.
En Turqua, el movimiento femenino co-
br impulso en los aos ochenta al organizarse
en torno a cuestiones tales como el tratamien-
to de las prisioneras polticas, el hostigamiento
de mujeres en lugares pblicos y el maltrato de
esposas.
Los grupos de mujeres han ejercido tam-
bin presin sobre el Gobierno para que ponga
ntegramente en prctica la Convencin de las
Naciones Unidas sobre la eliminacin de to-
das las formas de discriminacin contra la
mujer (Moghadam, 1993).
Amrica Latina, segn un anlisis, est
experimentando una nueva era de moviliza-
cin femenina comparable en muchas formas
al movimiento de emancipacin de l a mujer a
principios del siglo XX, pero de alcance mu-
cho mayom (J aquette, 1989, 4).
En el Brasil, la Argentina, el Uruguay, el
Per y Chile se han combinado tres modalida-
des distintas de movilizacin de l a mujer para
dar al movimiento una funcin reconocida en
la transicin hacia la democracia, los grupos
de mujeres en pro de los derechos humanos,
los grupos feministas y las organizaciones de
mujeres pobres de zonas urbanas (J aquette,
1989, 4).
Esta organizacin poltica de l a mujer si n
lugar a dudas se concretar en una mayor re-
presentacin en las instituciones polticas ofi-
ciales.
Por ahora, Noruega y Finlandia siguen
siendo los pases en que la mujer ha avanzado
i 24 Valentine M. Moghadam
de forma ms impresionante en el mbito de
las instituciones polticas oficiales. Cabe pre-
guntarse si las cifras reflejan una mayor ten-
dencia hacia la igualdad de los sexos, o s i lo
que ocurre es que la mujer se est integrando
en instituciones antes poderosas que gradual-
mente han perdido eficacia (Skjeie, 199 1, 83).
Segn los partidarios de la tesis de la igualdad
de los sexos, los logros de la mujer obedecen a
factores contextuales favorables tales como la
representacin proporcional o la competencia
pluripartidista, una cultura poltica receptiva
favorable a los principios de justicia, igualdad
y solidaridad (regla de las cuotas) o el activis-
mo poltico de un movimiento de la mujer
relativamente fuerte.
Otros, si n embargo, indican que la burocra-
cia estatal, las universidades y, especialmente,
las grandes empresas, siguen siendo renuentes
a la participacin de la mujer y sugieren que
tal vez stas justamente sean las instituciones
sociales ms poderosas.
No corresponde en el presente artculo en-
trar en ese debate6. En todo caso, es importan-
te sealar que la tesis de la prdida de poder
de las instituciones minimiza la importancia
de la lucha de la mujer por obtener la condi-
cin de ciudadana plena, en la medida que se
da por entendido que en realidad la mujer no
produjo el cambio por s sola sino que su tarea
se vio facilitada.
Adems, Skejie presenta datos segn los
cuales la proporcin de mujeres en juntas,
consejos y comits pblicos (rganos del Esta-
do encargados de legislar y mantener gran par-
te de las normas sociales en beneficio de la
mujer) ha aumentado en forma constante del
7 O/o en 1967 al 35 O/o en 1989, y, segn Frances
Fox Piven (1 985,267), la mujer est afirman-
do que el Estado debe representarla, tal como
ella desea ser.
Por ltimo, en cuanto al concepto de que
todos los Estados contemporneos son patriar-
cales, cabe distinguir entre Estados tales como
la Arabia Saudita y Kuwait, donde la mujer no
vota y el poder poltico est firmemente en
manos de una lite de hombres, y Estados
como Noruega, Finlandia y Barbados, donde
la mujer ha avanzado considerablemente para
ocupar puestos en instituciones polticas y de
adopcin de decisiones en los que impera una
democracia parlamentaria.
Parte II.
Estabilidad y evolucin
en la condicin de la mujer:
un marco macroestructural
Y a me he referido en el presente artculo a la
necesidad de un marco conceptual que oriente
la investigacin y la comparacin concreta de
la situacin de la mujer y ayude en la tarea de
integrar el anlisis de la diferenciacin social
de los sexos y la teora sociolgica. A mi juicio,
los conceptos ms importante son el sistema
mundial, el Estado, la consciencia de sexo, la
clase y los movimientos sociales. Estos con-
ceptos, cabe sealarlo, representan fuerzas so-
ciales dinmicas e interactivas.
El sistema mundial
y el trabajo de la mujer
L a premisa bsica de la teora del sistema
mundial consiste en que hay una economa
mundial capitalista que ha integrado un con-
junto geogrficamente vasto de procesos de
produccin. L a organizacin econmica del
sistema mundial consiste en una divisin ni-
ca del trabajo en todo el mundo que agrupa los
mltiples sistemas culturales de la poblacin
mundial en un sistema econmico nico e in-
tegrado. Las zonas econmicas del sistema
mundial son el centro, la periferia y la semipe-
riferia. E l contexto poltico dentro del cual se
ha desarrollado esta divisin del trabajo ha
sido el de un sistema interestatal. La fuerza
motriz de este sistema mundial es la acumula-
cin general. La economa mundial capitalista
funciona mediante ritmos cclicos (ondas de
Kondratieff u ondas largas), un proceso apa-
rentemente regular de expansin y contraccin
de la economa mundial en su conjunto. Segn
Wallerstein, en el curso de 400 aos sucesivas
expansiones han transformado la economa
mundial capitalista de un sistema centrado
primordialmente en Europa a uno que abarca
todo el planeta (Wallerstein, 1984; Hopkins y
otros, 1982; Chase-Dunn, 1984; Shannon,
1989).
En el sistema mundial moderno, las rela-
ciones sociales evolucionan en parte con crite-
rios de clase. Los tericos del sistema mundial,
siguiendo a Marx, conciben las clases sociales
como agrupaciones sociales determinadas por
La ni i i j er en la sociedad 125
su relacin con los medios de produccin. Se-
gn Chase-Dunn, la estructura de clases en el
mundo se compone de capitalistas ... y de tra-
bajadores sin propiedades. Este sistema de cla-
ses incluye tambin al pequeo productor que
controla sus propios medios de produccin
pero no emplea mano de obra ajena y una
clase media cada vez mayor de trabajadores
calificados o con certificado profesional
(Chase-Dunn, 1983, 73).
S i bien la teora se ha ocupado menos del
lugar que corresponde al sexo en la estratifica-
cin del sistema mundial. en realidad no hay
una buena razn terica para ello. De hecho,
en un nivel muy general de anlisis, cabra
empezar por explicar las jerarquas fundadas
sobre el sexo y la situacin de la mujer en todo
el mundo y dentro de cada sociedad segn el
lugar que ocupe en el centro, la periferia y la
semiperiferia. Por ejemplo, la teora del siste-
ma mundial sostiene expresamente que las
condiciones sociales reinantes en las socieda-
des perifricas son el resultado de la incorpo-
racin de dicho sistema al contexto mundial.
Kathryn Ward (1 985) aplicaba este marco a su
estudio del ndice permanentemente elevado
de fecundidad en la periferia. Desde el punto
de vista de la teora de la modernizacin, el
desarrollo econmico tendra como conse-
cuencia una disminucin constante de la tasa
de fecundidad. En cambio, Ward lleg a la
conclusin de que el desarrollo econmico
causaba desigualdades an mayores, entre pa-
ses, entre clases dentro de pases y entre hom-
bres y mujeres. En los pases perifricos. el
reducido nmero de puestos de trabajo en el
sector estructurado quedaba bsicamente en
manos de los hombres. Igualmente, los hom-
bres han trabajado primordialmente en el co-
mercio, la agricultura para la expotacin y
otros sectores de la economa de exportacin,
mientras que la mujer se ha visto relegada a
actividades en el sector no estructurado de
servicios en la economa urbana y en la agri-
cultura de subsistencia en el campo. As, el
trabajo de la mujer subvenciona el sector de la
exportacin permitiendo una superexplota-
cin de la mano de obra esencialmente mascu-
lina en dicho sector. L a fecundidad aumenta
porque la mujer est en una situacin socioe-
conmica de inferioridad respecto al hombre y
no tiene los medios de limitar su fecundidad o
porque los nios son necesarios como futura
mano de obra o como factor de seguridad en la
vejez. As. l o que parece ser un enigma para la
teora de la modernizacin se hace comprensi-
ble al aplicar la teora del sistema mundial. L a
situacin perifrica en el sistema mundial ejer-
ce presin para que la fecundidad sea elevada
(vase Shannon. 1989, 95).
L a lgica puede ser distinta en el caso de l a
mujer en la semiperiferia y en el centro. Ade-
ms, los cambios en las corrientes trabajo-
capital, conocidos como reestructuracin
mundial, tienen consecuencias distintas para
la condicin de la mujer y para su situacin en
la fuerza de trabajo interna. A su vez, l a acu-
mulacin no slo guarda relacin con las dife-
rencias entre clases y entre regiones sino que,
como proceso, tambin se relaciona con la
pertenencia a un sexo. En los prrafos siguien-
tes procuraremos formular una teora expli-
cando cmo la distincin entre los sexos juega
un papel importante en la dinmica de la rees-
tructuracin, cosa que an no se ha hecho.
Por reestructuracin mundial se entiende
la aparicin de una especie de cadena de mon-
taje mundial en la cual la investigacin y la
gestin son controladas por los pases del cen-
tro -los pases desarrollados- mientras que el
trabajo en la lnea de montaje queda relegado
a los pases perifricos o semiperifricos que
ocupan lugares menos privilegiados en l a eco-
noma mundial. Curiosamente, la reestructu-
racin concentra el control sobre lugares de
produccin y organizaciones descentralizadas
cada vez ms dispersos mediante la subcontra-
tacin y la diferenciacin de productos. Como
explica un terico, el criterio de la lnea de
montaje mundial para la produccin resulta
atractivo para las empresas transnacionales y
para los empresarios que buscan un mayor
acceso a los mercados, una difusin del costo
poltico y econmico, mejores posibilidades de
competencia y diversidad de productos. Den-
tro de los pases en vias de desarrollo, la rees-
tructuracin se caracteriza por el crecimiento
del sector se los servicios y por la especializa-
cin en industrias de exportacin, como la
electrnica. la del vestir y la de los productos
farmacuticos como estrategia de desarrollo.
L a reestructuracin se caracteriza tambin por
la utilizacin cada vez mayor de trabajadoras
industriales en el sector no estructurado
(Ward, 1990, 1 y 2). En los pases capitalistas
avanzados, el proceso ha adoptado l a forma de
126
una reestructuracin industrial y un desplaza-
miento de las manufacturas a los servicios
(Bluestone y Harrison, 1982; Harvey, 1989).
El elemento central de la reestructuracin
mundial es el aumento de trabajadoras y de
trabajadores en el sector no estructurado, en el
cual, a diferencia del sector estructurado, tan-
to la remuneracin como las condiciones de
trabajo no se rigen por la legislacin del traba-
jo. L a existencia de este sector es til para el
capital porque constituye una fuente alternati-
va de mano de obra barata. El empresario, al
subcontratar la produccin industrial a empre-
sas del sector no estructurado o a gente que
trabaja en su hogar, puede minimizar los ries-
gos en l a competencia, los salarios y el peligro
de sindicalizacin, al tiempo de maximizar su
flexibilidad respecto de la contratacin, de sus
gastos generales y de sus procesos de produc-
cin (Ward, 1990, 2). En los Estados Unidos,
el desarrollo del sector no estructurado ha sido
paralelo al empleo cada vez mayor de inmi-
grantes como mano de obra (Portes y Sassen-
Koob, 1987, 48) y a un nmero especialmente
considerable de mujeres hispanas que ha ocu-
pado puestos de trabajo en los sectores estruc-
turado y no estructurado de las industrias del
vestir y de productos electrnicos de Nueva
York y California (Sassen y Fernndez-Kelly,
1992). L a temporalidad, los salarios compara-
tivamente ms bajos y la menor afiliacin a
sindicatos u otras organizaciones obreras cons-
tituyen caractersticas adicionales del empleo
de l a mujer7.
L a internacionalizacin de la economa ha
llevado a l o que Susan J oekes 91987) califica
de ((mundializacin de la mano de obra feme-
nina y Guy Standing (1989) de feminizacin
del trabajo. Una importante caracterstica de
la reestructuracin mundial del empleo con
efectos para las trabajadoras ha consistido en
que industrias con alta densidad de mano de
obra se han desplazado de pases industrializa-
dos a pases en vas de desarrollo en bsqueda
de mano de obra barata, bsicamente de muje-
res jvenes, solteras y si n experiencia para
trabajar como obreras (OIT/INSTRAW, 1985,
pg. 21). Las industrias textiles y del vestir
fueron las primeras en desplazarse, seguidas
por las de elaboracin de alimentos, productos
electrnicos y, en algunos casos, productos far-
macuticos. En este proceso, se concertaron
diversas formas de acuerdos de subcontrata-
Palentirie M. Mogliadam
cin, a fin de trasladar la produccin, o se
establecieron filiales con capital extranjero o
con parte de capital nacional. Este traslado ha
surtido efectos primordialmente en mujeres de
Amrica Latina y el Caribe y de Asia sudorien-
tal. Las industrias textil. de vestir y electrnica
han constituido los mbitos de actividad ms
importantes para los inversionistas extranjeros
en pases en vas de desarrollo en el sector de
la manufactura para l a exportacin. L a magni-
tud de las actividades en las zonas francas
industriales es particularmente importante en
Hong Kong, Corea del Sur, Puerto Rico, Sin-
gapur y Taiwn y un poco menos importante,
aunque sea de todas formas considerable, en el
Brasil, Hait, Malasia y Mxico (J oekes y Moa-
yedi, 1987, 21). En el curso de los aos, la
mayora de los puestos creados en el sector
industrial de exportacin han sido ocupados
por mujeres (Standing, 1989). D e hecho, J oe-
kes y Moayedi observan la desproporcin en
el acceso de la mujer al empleo en l a industria
para la exportacin y su enorme importancia
como abastecedoras de ese sector)). J oekes
(1 987, 8 1) llega a la conclusin de que la in-
dustrializacin en el Tercer Mundo ha tenido
como base tanto a la mujer como a las expor-
taciones y que as ha ocurrido particularmente
en los pases recientemente industrializados
del Asia sudoriental, las que ahora se denomi-
nan economas dinmicas de Asia. Estos pa-
ses han crecido en gran parte porque han inte-
grado masivamente a la mujer en la produc-
cin industrial, tal como haban hecho antes
los ex pases socialistas.
Desde los aos setenta, y particularmente
en los ochenta, l a reestructuracin mundial se
ha caracterizado por el paso de la industriali-
zacin, basada en la sustitucin de importa-
ciones, al crecimiento basado en las exporta-
ciones, de la propiedad estatal a la privatiza-
cin, de los precios y el comercio regulados
por el gobierno a la liberalizacin, de una fuer-
za de trabajo estable y organizada al trabajo
flexible, del empleo en el sector estructura-
do a la proliferacin y ampliacin de los secto-
res no estructurados. Es probable que este pro-
ceso contine en los aos noventa. L a crisis
econmica mundial y la necesidad de los pro-
gramas de ajuste estructural contribuyeron a
estos fenmenos en los pases en vas de desa-
rrollo durante los ochenta (vanse los ensayos
que aparecen en Standing y Tokman, 1991).
La mujer en la sociedad i 27
instituto Pasteur, Bangu, Repblica Centroafricana, 1989. Gloaguen/Rapho.
128 Val ent i ne M. Moghadanz
En los Estados Unidos y en Gran Bretaa, l a
competencia internacional y el descenso de las
utilidades del sector manufacturero hicieron
que el capital adoptara una postura ms com-
bativa y rompiera el pacto social con el traba-
jo. En Gran Bretaa, la proporcin de ((traba-
jadores flexibles aument en un 16% (8.1
millones) entre 198 1 y 1985 mientras que la de
puestos permanentes bajaba en un 6 Yo (a 15,6
millones). Aproximadamente en el mismo pe-
rodo, casi una tercera parte de los diez millo-
nes de nuevos puestos de trabajo en los Esta-
dos Unidos se consideraban temporales
(Harvey. 1989, 152). L a flexibilidad es en
nuestros das el sine qita non de la economa
internacional8. Algunos encomian la especia-
lizacin flexible)) como un avance para la mu-
jer, por l o menos en el caso de Tokio (Fujita,
1991). Me inclino hacia la evaluacin de Har-
vey de que las nuevas estructuras del merca-
do de trabajo. no slo facilitan la explotacin
del trabajo de la mujer a jornada parcial.
reemplazando trabajadores mejor remunera-
dos y ms difciles de despedir por trabajado-
ras peor remuneradas, sino que adems el re-
nacimiento de la subcontratacin y de los
sistemas de trabajo familiar y domstico per-
miten que reaparezcan prcticas de patriarca-
do y del trabajo en el hogar (Harvey, 1989,
153). Tambin Standing critica la feminiza-
cin mundial a travs del trabajo flexible por-
que coincide con el declive del trabajo organi-
zado y ofrece a la mujer un empleo inestable y
en condiciones de explotacin.
L a reestructuracin de la economa, fen-
meno de carcter mundial, se haba propagado
en 1990 al ex bloque socialista. Cul es la
dinmica de este proceso de un sexo al otro?
A nivel de los sexos, la repercusin ms
evidente en la reestructuracin ocurrida en los
ex pases socialistas, se encuentra por supuesto
en el cambio introducido en la condicin de la
mujer como trabajadora. En una regin del
mundo que en un tiempo se distingui por
tener las tasas ms elevadas de participacin
de la mujer en la fuerza de trabajo y, lo que es
ms importante, la mayor proporcin de mu-
jeres con empleos remunerados, la mujer hace
frente ahora al desempleo, a la marginaliza-
cin del proceso productivo y a la prdida de
beneficios y formas de seguridad social de que
antes disfrutara, como la licencia de materni-
dad o los servicios de guardera. En la Ex
Repblica Democrtica Alemana, el empleo
de la mujer se vio facilitado por el hecho de
que el Estado proporcionaba servicios de guar-
dera y daba licencias de maternidad, adems
de implantar una poltica de discriminacin
positiva. Antes de la unificacin y la reestruc-
turacin, ms del 90% de las mujeres de la
RDA tenan empleo seguro y el 92 O/o haba
tenido por l o menos un hijo al cumplir los 23
aos de edad (Mussall, 1991, pg. 22). L a pri-
vatizacin en la actual Alemania del este signi-
fica que las empleadas pierden su puesto de
trabajo antes que los empleados y que en las
empresas no rentables la guardera es el primer
beneficio que desaparece. Refirindose a la
Unin Sovitica, Guy Standing observ que
el desempleo se ha convertido ya en una posi-
bilidad especialmente grave para las trabaja-
doras y para las minoras tnicas en las diver-
sas partes del pas (Standing, 1991. 10). En
Mosc, en 1992, un 80 Yo de los desempleados
eran mujeres (Novikova, en Weir, 1992).
L a circunstancia de que sean los empresa-
rios privados quienes deban hacerse cargo del
costo y las prestaciones sociales para las traba-
jadoras, gastos que antes eran sufragados por
el Estado o las empresas socialistas, surtir
probablemente el efecto de reducir la deman-
da de mujeres para trabajar, limitar el acceso
de stas al empleo a jornada completa y redu-
cir sus ingresos en el sector estructurado. Por
qu? Desde el punto de vista del mercado, la
trabajadora en Europa oriental es ms cara
que el trabajador (a pesar de que existe una
diferencia en la remuneracin similar a la que
hay en los pases occidentales) en razn del
costo de la maternidad y los servicios de guar-
dera que generalmente sufragan las empresas.
Es evidente que se tiene la impresin de que el
trabajo de la mujer en los pases socialistas era
de ndole distinta a la mujer como mano de
obra barata y descartable de los pases ,del
Tercer Mundo en proceso de industrializa-
cin, donde no haba legislacin laboral o sus
normas no eran estrictas. Este fundamento
econmico, as como la tendencia a favor del
hombre, explica lo que parece ser un esfuerzo
concertado para descartar a la mujer del mer-
cado de trabajo estructurado en el contexto de
la reestructuracin y l a privatizacin de la eco-
noma. Ello puede resultar rentable para los
empresarios pero, para l a mujer, las conse-
cuencias son nefastas. Es probable que la desa-
L a mujer en la sociedad
129
paricin del apoyo del Estado a las madres en
activo en los ex pases socialistas reduzcan la
imagen de la mujer trabajadora y reproductora
en provecho de una ideologa que valorice su
sola funcin procreadora (Pearson, 1990). En
este sentido, no slo es la mujer la ms perju-
dicada a corto plazo en el proceso de reestruc-
turacin sino que puede ocurrir que a largo
plazo los efectos consistan en la consolidacin
de aspectos patriarcales en cuanto al rol del
hombre y de la mujer.
El sexo y los procesos de cambio social
El concepto de sexo es similar al de clase en el
sentido de que se refiere a una relacin estruc-
tural de desigualdad. Con respecto a la clase,
esta relacin dimana de las diferencias en el
control sobre los medios de produccin, expre-
sndose en el conflicto entre capital y trabajo;
con respecto al sexo, dimana de la funcion
reproductiva de la mujer y se expresa en la
divisin del trabajo por sexos. Como dice Pa-
panek, Las diferencias por sexo, basadas en la
construccin social y las diferencias biolgicas
entre los sexos, constituyen una de las grandes
lneas de fractura de las sociedades marcando
la diferencia de categoras entre las personas
que rigen el reparto del poder, la autoridad y
los recursos)). Para de Lauretis, el paso de la
nocin biolgica al concepto cultural de sexo y
la asimetra que, aunque distinta en cada caso,
cracteriza el trato reservado a uno y otro sexo
en todas las culturas, estn atados de forma
sistemtica a la organizacin de la desigualdad
social (Papanek, 1990, 163; de Lauretis, 1987;
Moghadam 1990b, particularmente las pgi-
nas 1 a 3).
L a asimetra entre los sexos es universal,
pero el grado de desigualdad y las formas que
reviste el sexo en el tiempo y el espacio guar-
dan ntima relacin con factores polticos y
econmicos, sobre todo la estructura social y
la naturaleza del Estado. Esto quiere decir que
las jerarquas que se establecen por motivos de
sexo son distintas segn se trate de un contex-
to cuyas estructuras sean industrializadas y
avanzadas, en vas de desarrollo, de estructu-
ras agrarias o de estructuras ordenadas segn
los lazos familiares. E l tipo de rgimen poltico
y la ideologa del Estado influyen tambin so-
bre el sistema. Los Estados marxistas (la ex
Repblica Democrtica Alemana, por ejem-
plo), teocrticos (Arabia Saudita), demcratas
y conservadores (los Estados Unidos) o social-
demcratas (los pases nrdicos) tienen leyes
muy distintas respecto de la mujer y una pol-
tica muy distinta respecto de la familia. LOS
sistemas contemporneos suelen depender de
la ideologa y estar implantados en la ley, justi-
ficados por la costumbre y aplicados mediante
la poltica. Las jerarquas se mantienen me-
diante procesos de socializacin y se consoli-
dan a travs de distintas instituciones incluido
el mercado del trabajo. La investigacin en
materia de sociologa del trabajo y sociologa
de los sexos ha tratado de explicar la segrega-
cin ocupacional por motivos de sexo desde el
punto de vista de la desigualdad entre ellos
(Reskin, 1988, 1991).
Los sistemas que rigen las relaciones entre
los sexos no son fijos ni inmutables y estn
sujetos a cambios en razn de las fuerzas eco-
nmicas y polticas que tambin pueden hacer
cambiar la definici de sexo. Por ejemplo, el
aumento del comercio, la inversin multina-
cional y las corrientes transregionales de capi-
tal y trabajo han incorporado cada vez ms a
la mujer en el proceso de mundializacin y
reestructuracin de la economa. Ello ha surti-
do el efecto de socavar el concepto de papel
exclusivamente domstico de la mujer y de
utilizarla como mano de obra barata y flexible
en el Tercer Mundo. En el presente siglo, la
definicin de los sexos ha cambiado en razn
de los factores siguientes: 1) la mayor utiliza-
cin de trabajadoras en la economa de los
pases, en la Unin Sovitica primero y, luego,
en el perodo siguiente a la Segunda Guerra
Mundial, en Europa (oriental y occidental), en
Amrica del Norte y en los pases en proceso
de modernizacin de Asia y Amrica Latina;
2) los intentos de organismos internacionales,
particularmente de las Naciones Unidas y sus
organismos especializados9 por hacer ms visi-
ble la participacin de la mujer en el desarro-
llo nacional y mejorar su condicin jurdica; 3)
la actividad de los movimientos de mujeres y
de investigadoras feministas en todos los pa-
ses del mundo; 4) el notable avance de la
mujer en los pases nrdicos, Finlandia, No-
ruega y Suecia, donde la proporcin de muje-
res en la fuerza de trabajo y en las institucio-
nes polticas es casi igual a la de los hombres
(Haavio-Mannila y otros, 1985, y Skjeie,
1991). El efecto sumado y acumulativo de es-
130 Vul ent i ne M. Moghudum
tos acontecimientos ha sido el de un mayor
reconocimiento en todo el mundo de la mujer
como trabajadora y ciudadana, como agente
econmico y poltico y como partcipe (si bien
no siempre como beneficiaria) en el desarro-
llo. L a mundializacin parece socavar los peo-
res aspectos de las ideologas y prcticas pa-
triarcales (como las restricciones a la movili-
dad de la mujer, su acceso a la educacin y al
empleo, su posibilidad de elegir cnyuge y el
control sobre su fecundidad), s i bien la desi-
gualdad entre los sexos an persiste en todas
partes.
Sin embargo, el cambio social es desigual y
no es lineal. As, la ampliacin de la funcin
de la mujer en la produccin y su presencia en
la vida pblica ha dado lugar a una reaccin
en diversos pases. Al parecer, los hombres de
ciertas clases sociales (como la clase media
baja conservadora y los que estn en una posi-
cin econmica insegura) consideran una ame-
naza que la mujer tenga una funcin ms am-
plia en la vida pblica. Para algunas mujeres,
la desaparicin de la ideologa del hombre
como sostn de la familia y de la mujer como
madre es motivo de ansiedad. Estos temores
dimanan de la disminucin del ((salario fami-
liam, debido al mayor desempleo del hombre,
de la inflacin y los menores ingresos y del
hecho de que la mujer tenga que buscar em-
pleo para atender a las necesidades del hogar
no porque l o quiera sino por una cuestin de
absoluta necesidad econmica. En los Estados
Unidos, estas personas gravitan hacia el movi-
miento contra el aborto y otros movimientos
de derecha. En el Oriente Medio, son atradas
por los movimientos islamistas (Moghadam,
1991a). En ambos casos, los conservadores
quieren que l a mujer vuelva a la vida domsti-
ca y a los valores tradicionales.
La clase y su relacin con el sexo
A pesar de que en los ltimos aos se ha
intentado negar que la clase constituya una
caracterstica destacada de la ((sociedad pos-
tindustriah, se trata de una unidad bsica de
l a vida social y, por l o tanto, de l a investiga-
cin social. Estamos hablando de las clases en
el sentido marxista, esto es, determinadas por
la propiedad o el control de los medios de
produccin; las clases sociales tienen tambin
distintas posibilidades de acceso al poder pol-
tico y al Estado. En el plano de l a cultura y la
ideologa, la clase configura las prcticas cultu-
rales, las modaliddes de consumo, el estilo de
vida, la reproduccin e incluso la visin que se
tiene del mundo. Como dice Ralph Miliband,
la divisin de clases ((encuentra expresin des-
de el punto de vista del poder, el ingreso, la
riqueza, la responsabilidad, las posibilidades,
el estilo y la calidad de la vida y todo l o dems
que configura el tejido de la existencia (Mili-
band, 1989, 25).
L a educacin pblica en todo el mundo ha
tenido como resultado cierto grado de movili-
dad social y un aumento del nmero de muje-
res que quieren y pueden ocupar puestos ad-
ministrativos y de bienestar en los sistemas
estatales, en continua ampliacin, y en el sec-
tor privado. Esto ha contribuido a la redefini-
cin del sexo. En muchos pases en vas de
desarrollo, si n embargo, el acceso de la mujer
a los recursos, incluida la educacin, sigue es-
tando determinado en gran medida por la cla-
se a la que pertenezca.
L a dialctica de la clase y el sexo est cons-
picuamente ausente de las teoras del patriar-
cado, que postulan un sistema estable de su-
bordinacin de todas las mujeres a todos los
hombres. Esto constituye una simplificacin
excesiva de las diferencias entre el Norte y el
Sur, entre el centro, la periferia y la semiperie-
ria y entre las distintas clases o los distintos
grupos dentro de la sociedad. De hecho, la
clase tiene en cuenta en gran medida el nivel
de desventaja en que se encuentra la mujer por
su calidad de tal. En la mayor parte de las
sociedades, especialmente en aquellas donde
las diferencias sociales son grandes, las muje-
res urbanas de clase alta y de clase media alta
tienen un mayor nmero de opciones (eviden-
temente en comparacin con las mujeres de
clase media baja, de clase obrera, pobres urba-
nas o campesinas) y , as, suelen estar mucho
ms emancipadas. Safilios-Rothschild escri-
bi en 1971 que, en los pases en vas de
desarrollo, las funciones profesionales y el ma-
trimonio se hacan compatibles en razn de la
disponibilidad de trabajo domstico barato y
de l a red familiar ampliada (Safilios-Roths-
child, 1971). As ocurre cada vez con mayor
frecuencia en el caso de las mujeres profesio-
nales en los Estados Unidos, que emplean tra-
bajadoras inmigrantes para que cuiden a sus
hijos. Otras madres trabajadoras tienen que
La mujer en la sociedad 131
arreglrselas con nieras poco fiables o guar-
deras no registradas o situadas en lugares dis-
tantes.
Algo parecido ocurre con el papel de la
mujer en la produccin y en el trabajo en
general, la clase configura tambin las opcio-
nes y las prcticas de la mujer en el mbito de
la reproduccin; las profesionales educadas de
clase media y alta tienden a tener menos hijos
mientras que las campesinas o las pobres nece-
sitan hijos como mano de obra o como seguri-
dad para la vejez. En pocas palabras, el com-
portamiento y las necesidades en materia de
fecundidad de las campesinas, las proletarias,
las pobres y las profesionales difieren por ra-
zones que tienen que ver con su relacin con
los medios de produccin y el lugar que ocu-
pan en el seno de la red de distribucin.
El Estado: la poltica y la gestin
El Estado desempea en la mayora de los
pases un importante papel en la formulacin
de la poltica social, de las estrategias de desa-
rrollo y de la legislacin, que configuran la
estructura de las oportunidades para la mujer.
El derecho de la familia, las disposiciones rela-
tivas a las madres que trabajan y a las restric-
ciones que les afectan, la poltica en materia
de educacin. salud, poblacin y otros compo-
nentes de la poltica social que formula el Es-
tado ejercen una influencia crucial sobre la
condicin de la mujer y su relacin con los
hombres. Los Estados fuertes que pueden ha-
cer cumplir sus leyes tal vez socaven las estruc-
turas consuetudinarias de patriarcado y discri-
minacin, o tal vez las consoliden. El Estado
puede facilitar u obstaculizar la integracin de
las ciudadanas en la vida pblica. Como sea-
l J ean Pyle en el caso de l a Repblica de
Irlanda, la poltica del Estado puede tener ob-
jetivos contradictorios: el desarrollo de la eco-
noma y l a ampliacin de los servicios y el
mantenimiento de la ((familia tradicional
(Pyle, 1990). Esos objetivos contradictorios
pueden crear conflictos funcionales entre las
mujeres que se encuentran, por un lado, entre
la necesidad econmica o el deseo de trabajar
y, por el otro, la ideologa que insiste en que a
la mujer l e incumbe el papel slo en la familia.
A la inversa, el desarrollo econmico y la edu-
cacin patrocinada por el Estado pueden tener
consecuencias imprevistas, como el desarrollo
de un estrato de mujeres con estudios cursados
que ejerciendo una profesin y participando
en la vida poltica desafen las normas cultura-
les o la ambivalencia de las autoridades. En
este contexto, el Estado y el sector pblico han
constituido una importante fuente de sustento
para la mujer. El ingreso de la mujer en la vida
pblica se ha visto facilitado por la educacin
patrocinada por el Estado y por oportunidades
de trabajo en la administracin pblica y en el
sector de servicios en expansin.
Egipto es un ejemplo de cmo la poltica
del Estado puede afectar a la condicin econ-
mica y social de la mujer. A finales de los aos
cincuenta, durante el Gobierno de Gama1 Ab-
del Nasser, el sector pblico del pas se ampli
considerablemente en virtud de una serie de
decretos de nacionalizacin (1956-1959) que
daban al Gobierno el control de propiedades
extranjeras, tales como el Canal de Suez. Lue-
go, a principios de los aos sesenta se adopt
una poltica de desarrollo sumamente centrali-
zada, registrndose por ello una ola masiva de
nacionalizaciones de empresas de propiedad
privada en la industria, la banca, el comercio y
el transporte. Al mismo tiempo, el Gobierno
lanz una campaa de empleo en virtud de la
cual las empresas estatales se vieron obligadas
a incluir en sus objetivos anuales la creacin
de un considerable nmero de nuevos puestos
de trabajo; el aparato administrativo del Esta-
do se ampli tambin con rapidez tanto en el
nivel central como en el municipal. Igualmen-
te importante era el objetivo de ampliar los
servicios de salud y educacin en zonas urba-
nas y rurales con el correspondiente aumento
de los empleos pblicos en esos servicios (OIT,
1990, 52). El hecho de que el Estado garantiza-
se trabajo a todos los graduados de universida-
des y escuelas secundarias alent a las muje-
res, incluidas las procedentes de familias de
clase obrera y clase media baja, a aprovechar
la poltica de educacin gratuita.
Una de las caractersticas del Estado nasse-
rista era el apoyo poltico a la educacin de la
mujer y a su integracin en el desarrollo nacio-
nal. L a Ley 91 de 1954, adems de garantizar
la igualdad de derechos y de remuneracin,
inclua disposiciones especiales para la mujer
casada y para las madres. Estas disposiciones
fueron ampliadas luego en el Gobierno de Sa-
dat, para facilitar la participacin de la mujer
en el mercado de trabajo. Esta ley se aplicaba
132 L al rnti ne M. Moghadam
primordialmente en los sectores pblico y de
gobierno, lo que haca que el trabajo en ellos
resultase particularmente atractivo para la
mujer. Como resultado, el Estado pas a ser el
empresario ms importante de mujeres
(Hoddfar, 1991).
En el Norte, es mucho ms probable que
sean las autoridades, animadas por ideologas
de igualitarismo o solidaridad social, las que
formulen una poltica propicia para una ma-
yor participacin de la mujer en la vida pbli-
ca, como ocurre en los pases escandinavos. A
la inversa, las autoridades estatales conserva-
doras pueden ser ms partidarias de la natali-
dad y renuentes a aplicar una poltica que
modifique radicalmente la divisin del trabajo
segn el sexo y las tradiciones a causa del sexo,
como ocurre en pases tales como Irlanda, Po-
lonia y Hungra despus del comunismo.
Los movimientos sociales
y el poder de la mujer
Los movimientos sociales suelen aparecer en
pocas de rpido cambio social para impugnar
las instituciones y las relaciones sociales esta-
blecidas mediante la organizacin y la inter-
vencin con un fin determinado. Los movi-
mientso sociales son vehculos mediante los
cuales el ser humano procura colectivamente
ejercer influencia sobre el curso de los aconte-
cimientos a travs de su organizacin formal.
Una forma peridica, aunque infrecuente, de
movimientos social es la revolucin, que The-
da Skocpol defini como una transformacin
rpida y bsica de la estructura de clases y del
Estado en una sociedad, acompaada y en
parte llevada a cabo, por revueltas procedentes
de la base por motivos de clase)) (Skocpol,
1979, 4). La sociologa de la revolucin no ha
tenido en cuenta la dinmica del sexo en la
misma, si bien las feministas han demostrado
la importancia de la cuestin de la mujem y
su importante participacin en movimientos
revolucionarios. H e procurado en otras obras
teorizar sobre el sexo y la revolucin (Mogha-
dam, 1990a, 1993). En todo caso, el movi-
miento femenino, en su primera manifesta-
cin (a fines del siglo XIX y principios del
siglo XX) o en su calidad de uno de los nuevos
movimientos sociales de fines del siglo XX, ha
sido objeto de amplia investigacin desde el
punto de vistade la dinmica de los sexos. E l
estudio hecho por J ayawardena de los princi-
pios del feminismo demuestra el vnculo exis-
tente entre feminismo y nacionalismo en par-
tes de Asia (J ayawardena, 1986), mientras
Rowbotham y Weeks (1 977) demostraban la
compatibilidad entre feminismo y socialismo.
Simon y Danzinger ( 1 99 1) evaluaron los efec-
tos de los movimientos de mujeres en los Esta-
dos Unidos sobre las actitudes y la evolucin
en poltica, lugar de trabajo y familia. J elin y
otros (1990) examinan la accin colectiva de
la mujer y su papel cada vez ms destacado de
los movimientos sociales de Amrica Latina.
Parece haber consenso en que la mujer,
como grupo, se ha convertido en sujeto y actor
poltico por primera vez en la historia, segn
seala Maxine Molyneux en su examen de la
accin colectiva de la mujer. Segn Molyneux,
ahora es necesario tener en cuenta tanto el
feminismo como la participacin generaliza-
da y cada vez mayor de la mujer en el mbito
de la poltica a escala mundial, como partici-
pante en movimientos populares junto al
hombre, como agente con necesidades concre-
tas y en sus propios movimientos autnomos))
(citada en Rowbotham, 1992, 309). West y
Blumberg ( 1 990) han tratado de ilustrar y cla-
sificar las distintas formas de protesta social
de la mujen): 1) como participante y lder en
luchas organizadas para combatir problemas
que amenazan directamente su supervivencia
econmica y la de sus familias e hijos; 2) como
participantes en protestas sociales centradas
en cuestiones de nacionalismo, raciales o tni-
cas; 3) como animadoras y participantes en
movimientos que se ocupan de cuestiones de
inters general tales como la paz, el ecologis-
mo, la educacin pblica, etc.; 4) como acti-
vistas en pro de sus propios derechos como
mujeres y de los de diversos grupos de mujeres
(mujeres maltratadas, ancianas, madres ado-
lescentes, y nias comprometidas en matrimo-
nio) (West y Blumberg, 1990, 13) . El movi-
miento proletario en pro de los derechos de la
mujer ha puesto en evidencia la opresin por
razones de sexo de que son vctimas, alentan-
do a las activistas, ejerciendo presin sobre
elites y gobiernos y dando lugar a importantes
cambios en la legislacin y la poltica social,
creando en muchos pases un nuevo e impor-
tante electorado: el electorado femenino.
Cmo explicar el auge y la difusin del
movimiento femenino? Chafetz y Dworkin
La muj er en la sociedud
133
(1 986, 1989) l o hacen desde el punto de vista
de procesos de cambios en el macronivel, tales
como la urbanizacin, el aumento de la educa-
cin. el acceso de la mujer al empleo y el
desarrollo de la clase media. Para Piven
(1 985), se trata de la convergencia de la eco-
noma moral de la vida en familia)) (ideas
tradicionales que la mujer hace de s misma
derivada de su rol familiar y materno) y de un
(cambio en las circunstancias objetivas de las
mujeres)), que ha hecho necesario el activismo
poltico en pro de mayores derechos para ellas
como ciudadanas, madres y trabajadoras.
Conclusiones
Comenc el presente artculo evocando l o que
Stacey y Thorne calificaban de ((ausencia de
revolucin feminista en sociologa)) y con la
respuesta de Acker de que la alternativa femi-
nista no estaba todava lo suficientemente
bien desarrollada como para impugnar clara-
mente los paradigmas dominantes. Es eviden-
te que el dilogo debe continuar: una mayor
atencin a la cuestin del sexo puede enrique-
cer a la sociologa y, a la vez, sigue siendo
necesario que la teora feminista y el anlisis
de la diferenciacin social entre los sexos ex-
pliquen procesos sociales tan amplios como la
acumulacin del capital, el Estado, el desarro-
llo econmico y la revolucin, si bien las femi-
nistas del campo de las ciencias sociales ya
haban empezado a ocuparse de esas cuestio-
nes. Proced luego a pasar revista a parte de
los debates que actualmente se dan entre las
feministas del campo de las ciencias sociales
en cuanto a la situacin social de la mujer y la
definicin de los sexos. Por ltimo. formul un
marco conceptual basndome en los microfac-
tores que tal vez sean los ms aptos para expli-
car la estabilidad y el cambio en la condicin
femenina. A mi juicio. estos factores son din-
micos e interactivos y, por l o tanto, siempre
preferibles a la teora esttica y general del
patriarcado; adems, este marco es ms com-
patible con la teora y la investigacin empri-
ca de las ciencias sociales, siendo aplicable
tanto en los pases del Norte como en los del
Sur.
L a urbanizacin, la industrializacin y la
proletarizacin, al igual que el desarrollo del
sistema educativo, las reformas jurdicas y los
movimientos de la mujer, han afectado consi-
derablemente su situacin social. L a mujer, a
su vez, (mediante movimientos organizados o
mediante una presencia cada vez mayor en la
vida pblica) ha contribuido a la introduccin
de cambios en instituciones fundamentales de
la sociedad: el mercado de trabajo (una mayor
participacin de la mujer en la fuerza de traba-
j o en todo el mundo, incluido un gran aumen-
to del empleo de mujeres casadas y de madres
con hijos pequeos: cambios en los estereoti-
pos profesionales, tpicamente masculinos o
femeninos): la estructura poltica (una mayor
participacin poltica de la mujer, especial-
mente en los pases nrdicos, con afiliacin
poltica) y la familia (cambios en la estructura
familiar: mayor nmero de hogares en que el
sustento est a cargo de la mujer: la adopcin
ms equitativa de decisiones en el hogar: la
presin cultural sobre los hombres, sobre todo
en los pases occidentales, para que sean mejo-
res padres, se ocupen en parte del trabajo en el
hogar, para escoger cnyuges que tengan igual
educacin y posibilidades de ingresos; la vir-
tual desaparicin de la virginidad como requi-
sito para las nias en los pases occidentales y
en algunos pases en vas de desarrollo: el ma-
trimonio a edad ms avanzada y el control
sobre la fecundidad en todo el mundo). En el
presente ensayo, se han tomado ejemplos y
comparaciones de pases de Asia, Amrica La-
tina, la regin nrdica, los Estados Unidos y
los ex pases socialistas embarcados en un pro-
ceso de privatizacin y democratizacin.
En la evaluacin de estos cambios, si n em-
bargo, hay que reconocer las consecuencias
tanto negativas como positivas sobre el traba-
j o y la situacin de l a mujer en trminos de
igualdad de sexos. Es cierto que ha aumentado
en todo el mundo el empleo de l a mujer, pero
tambin es cierto que ello coincide con una
disminucin del poder social del trabajo; el
auge de los mercados de trabajo flexible y el
deterioro de las condiciones de trabajo (la fe-
minizacin del trabajo))). Es evidente que la
mujer tendr que organizarse, con o si n el
hombre, para mejorar sus condiciones de tra-
bajo. Como hemos visto, la mujer ha logrado
avances en el mbito poltico, especialmente
en Finlandia y Noruega. Lo que no est claro
es s i podemos esperar cambios fundamentales
en la poltica interior y exterior. L a presencia
cada vez mayor de l a mujer y sus demandas de
134 Valentine M. Moghadam
igualdad constituyen una revolucin cultural.
Los medios de difusin, las instituciones reli-
giosas, los libros de texto y las artes se han
convertido en campos de batalla donde se de-
fiende una cierta imagen de la mujer, los can-
ceptos de igualdad, de identidad y diferencia
cultural, Sin embargo, tambin tiene lugar una
brutal reaccin cultural que, en algunas partes
del mundo, revista la forma de movimientos
fundamentalistas en pro del velo para la
mujer o de la abolicin del aborto.
Cabe llegar a la conclusin de que, al termi-
nar el siglo XX, los cambios que se han descri-
to ponen de manifiesto que el cambio social,
incluido el cambio en la condicin de la mu-
jer, no es lineal. Por otra parte, s i bien el ritmo
del cambio puede tropezar con obstculos
como la contrarreaccin cultural, la educacin
universal, la mayor participacin en la econo-
ma y la movilizacin poltica de la mujer
servirn de garanta de la continuacin de l o
que parece ser una tendencia continua hacia
una menor desigualdad entre los sexos.
Traducido del ingls
Notas
1. Vase, por ejemplo,
Symposium on Gendered
Institutions. Contemporarary
Sociology 21 (5) (septiembre de
1992), 565 a 595.
2. Mara Mi es (1986) hizo un
encomiable intento por demostrar
la naturaleza sexuada de la
acumulacin mundial. Sin
embargo, presenta algunos efectos
tericos y empricos propios del
paradigma de dependencia que
utiliza.
3. En cierta medida, los
investigadores que estudian el
papel de la mujer en el desarrollo
(denominado ahora con mayor
frecuencia sexo y desarrollo)))
utilizan un planteamiento tomado
de la economa poltica
internacional.
4. Vase en particular The 1989
World Sirrve.v on the Role of
Women i n Development (Nueva
York, Naciones Unidas, 1989) y
The Worlds Women 1970-1990:
Trends ans Stalistics (Nueva
York, Naciones Unidas, 1991).
5. Esto parece estar cambiando
en el Gobierno de Clinton.
6. Para un minucioso examen de
la mujer y el Estado providencia,
vanse los ensayos que figuran en
Gordon ( 1 990) y Haavio-Mannila
y otros (1985).
7. Datos procedentes de la
Oficina de la Mujer del
Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos ( 1 99 1) indican
que el 26 YO de las trabajadoras en
los Estados Unidos tenan empleo
a jornada parcial en 1989. El
ingreso medio de las mujeres que
trabajaban a jornada parcial todo
el ao 1988 ascenda a 17.606
dlares. En cuanto a la
sindicacin no ha sido masiva
entre los trabajadores
estadounidenses en comparacin
con los de la mayora de los
pases de Europa occidental. Sin
embargo, entre 1970 y 1985. el
porcentaje de trabajadores
sindicados en los Estados Unidos
descendi enormemente, mientras
aumentaba o se mantena estable
en la mayora de los dems pases
occidentales (Dollars and Sense.
septiembre de 1988. pg. 22). En
cambio, la sindicacin en el
sector pblico ha ido en aumento
en los Estados Unidos (Freeman,
1988) y los mayores avances han
correspondido al sector femenino,
particularmente en cuanto a la
equidad en la remuneracin, el
hostigamiento sexual y las
prcticas justas de empleo en el
sector pblico ( WZN News. 199 1,
72).
8. Segn otra escuela de
pensamiento, la de la Escuela
Francesa de la Reglamentacin, la
reestructuracin representa el
paso del fordismo (((produccin
en masa))) al porfordismo
(acumulacin flexible))) en los
pases capitalistas avanzados y
una combinacin de acumulacin
flexible (en muchos casos
mecanismos de trabajo familiar) y
de ((fordismo perifrico)) en los
pases en vas de
industrializacin. Para ms
detalles, vase Harvey ( 1 989).
Parte 11.
9. Especialmente la Oficina
Internacional del Trabajo
(Ginebra), la Divisin para la
Promocin de la Mujer (Viena).
la Oficina de estadstica de las
Naciones Unidas (Nueva York) y
el Instituto de Capacitacin e
Investigacin para la Promocin
de la Mujer (Santo Domingo).
L a mujer en la sociedad
135
Referencias
ABAZA, MONA y GEORG STAUTH.
1988. ((Occidental Reason,
Orientalism, and Islamic
Fundamentalkm, International
Sociology 3 (4)
(diciembre):343-364.
ACKER, J OAN. 1989. Making
Gender Visible)), en Feminism
and Sociological Theory, editado
por Ruth A. Wallace, vol. 4, Key
Issues in Sociological Theory
(Newbury Park, CA: Sage
Publications).
BAKER, STEPHANIE. 199 1. Second
Sex takes second place in E.
Europe, The Guardian (Nueva
York), 3 de julio.
BARRETt, MICHELE y MARY
MCIINTOSH. 1985. ((Ethnocentrism
and Socialist-Feminist Theory)),
Feminist Review 20:23-47.
BLAU, FRANCINE D. y MARIANNE
A. FERBER. 1992. Womens
Work, Womens Lives: A
Comparative Economic
Pespective)). Eh Hilda Kahne and
J anet 2. Giele, eds., Women S
Work and Women S Lives: The
Continuing Struggle Worldwide.
Boulder, CO: Westivew Press,
pgs. 28 a 44.
BLUMBERG RAE LESSER. 198 1. A
General Theory of Gender
Stratification)), pgs. 23 a 101 en
Sociological Theory 1984, editado
por Randa11 Collins. San
Francisco: Fossey-Bass.
-. 1991. dncome Under Female
Versus Male Control: Hypotheses
from a Theory of Gender
Stratification and Data from the
Third World)). pgs 97 a 127 en
Gender, Familv, and Economy:
The Triple Overlap, editado por
Rae Lesser Blumberg. Newbury
Park: Sage Publications.
CHAFETZ, J ANET SALTZMAN. 198 1.
Sex and Advantage: A
Comparative, Macrostriictural
Theory of Sex Stratification.
Totowa, NJ : Rowman and
Allanheld.
-. 1990. Gender Eqtiity: An
Integrated Theory of Stability and
Change. Newbury Park: Sage
Publications.
CHAFETZ, J ANET SALTZMAN y A.
GARY DWORKIN. 1986. Female
Revolt: Wornen S Morernents i n
Uorld and Historical Perspective.
Totowa, NJ : Rowman and
Allanheld.
-. 1989. Action and Reaction:
An Integrated, Comparative
Perspective on Feminist and
Antifeminist Movements)). pgs
329 a 25 I en Cross-Nattional
Research i n Sociologv, editado
por Melvin L. Lohn. Newbury
Par, CA: Sage Publications.
CHANT, SYLVIA. 1987. Family
Structure and Female Labour in
Quertaro, Mexico)), pgs. 277 a
293 en Geography of Gender in
he Thi rd World, editado por
J anet Monsen y J anet Townsend.
Londres: Hutchinson.
-. 1992. Women and Poverty in
Urban Latin America: Mexican
and Costa Rican Experiences)).
Por aparecer en Poverty i n the
1990s: The Responses of Urban
Women, editado por
ISSCIUNESCO. Oxford y Pars:
Berg/ISSC en cooperacin con la
UNESCO.
CHASE-DUNN, CHRISTOPHER. 1983.
The Kernel of the Capitalist
World-Economy: Three
Approachesn, pgs. 35 a 78 en
Coniending Approaches in
World-System Analvsis, editado
por W. Thompson. Beverly Hills,
CA: Sage Publications.
-. 1984. The World-System
Since 1950: What Has Really
Changed?)), en Charles Berquist,
ed., Labor i n the Capitalist
World-Econorny. Beverly Hills,
CA: Sage.
DE LAURETIS, TERESA. 1987.
Technologies of Gender.
Bloomington: University of
Indiana Press.
DOLLING. IRENE. 1991. ((Between
Hope and Helplessness: Women
in the GDR after the Turning
Point. Feminsit Review 39
(invierno).
ERTRK, YAKIN. 1992.
((Convergente and Divergence in
the Status of Women: The Cases
or Turkey and Saudi Arabia.
International Sociolotn. 6 (1)
(Sept.): 307-320.
FINLAY, BARBARA. 1989. The
Women of Azua: Work and
Farnily in the Rural Dominican
Republic. Nueva York, Praeger.
FREEMAN ROBERT. 1988.
dontraction and Expansion: The
Divergence of Private Sector
Public Secgor Unionism in the
United States)). J ournal of
Economic Perspectives, vol. 2. n. O
2 (Primavera).
FUJ ITA, KUNIKO. 199 1. Women
workers and flexible
specialisation: the case of Toky0.n
Economy and Society 20
(3):260-282.
GIELE, J ANET 2. 1977.
dntroduction: The Status of
Women in Comparative
Perspective.)), pgs. 1 a 31 en
Women: Roles and Status in Eight
Coitntries. editado por J anet
Zollinger Giele y Audrey
Chapman Smock. New York:
J ohn Wiley & Sons.
GORDON, LINDA, ed. 1990.
Women, the State and Wevare.
Madison: University of Wisconsin
Press.
HAAVIO-MANNILA. ELINA y otros,
1985. Unifinished Democracy:
Women i n Nordic Politics.
Oxford: Pergamon Press.
136 Valentine M. Moghadum
HARVEY, DAVID. 1989. The
Condition of Postrnodernity: An
Enquirv into the Origins of
cultural Change. Londres, Basil
Blackwell.
HESS, BETH y MYRA MARX
FERREE. 1987. drialyzing Gender.
Beverly Hills: Sage Publications.
HOODFAR, HOMA. 1 99 1. Return
to the Veil: Personal Strategy and
Public Participation en Egyptn.
pgs. 104 a 124 en Working
Umen: International Perspectives
on Labour and Gender Ideology.
Editado por Nanneke Redclift y
M. Thea Sinclair. Londres y
Nueva York: Routledge.
HOPKINS, T., 1. WALLERSTEIN, R.
BACH. C. CHASE-DUNN, y R.
MUKHERJ EE. 1982. World-System
Analysis: Theory and
Methodology. Beverly Hills. CA:
Sage.
OIT/INSTRAW. 1985. Women i n
Econornic Activity: A Global
Statistical Survey 1950-2000.
Ginebra: Oficina Internacional
del Trabajo y Santo Domingo:
Instituto de Investigaciones y
Capacitacin para la Promocin
de la Mujer.
Oficina Internacional del Trabajo.
1990. World Labour Report 1989.
Ginebra: OIT.
J AQUETTE, J ANE (ed.). 1989.
Uomen S Movrment i n Latin
America: Ferninism and the
Transition to Dernocrac.v. Boston:
Unwin Hyman.
J AYAWARDENA, KAMARI. 1986.
Feininism and Nationalism i n the
Thi rd World. Londres: Zed.
JELIN. ELIZABETH, ed. 1990.
U oni rn and Social Change i n
Latin America. Londres: Zed
Books y UNRISD.
J OEKES, SUSAN. 1987. Wornen i n
the World Econorny: An
INSTRA W Stiidy. Nueva York,
Oxford University Press.
J OEKES, SUSAN y ROXANNA
MOAYEDI. 1987. Women and
Export Manufacturing: A Review
of the Issues and AI D Policy.
((Washingotn. DC: ICRW (julio).
MANN. MICHAEL. 1986. A Crisis
in Stratification Theory?)). pgs.
40 a 56 en Gender and
Stratification, editado por
Rosemary Crompton y Michael
Mann. Cambridge. Reino Unido,
Polity Press.
MIES, MARIA. 1986. Patriarchy
and Acciirnulation on a Ur l d
Scale: Women i n [he International
Divisiori of Laboiir. Londres: Zed
Books.
MILIBAND. RALPH. 1989. Divided
Societies: Class Strziggle i n
Contemporary Cupitalisrn.
Oxford: Clarendon Press.
MOGHADAM, VALENTINE, M.
1990a. ((Revolution en-gendered:
Notes on the Woman Question in
Revolutions)). Trabajo presentado
en el XII Congreso Mundial de
Sociologa, Madrid (J ulio).
-. I990b. Gender. Development
and Policy: Toward Eqitity and
Empowerment. Helsinki: WIDER
Research for Action Series
(noviembre).
-. 1992. ((Patriarchy and the
Politics of Gender in Modernizing
Societies: Iran, Pakistan, and
Afghanistan.)) International
Sociology 7 (1):35-54.
-. 1993. Modernizaing Wotnen:
Gender and Social Change i n the
Middle East. Boulder, CO: Lynne
Rienner Publishers.
-, (ed.) Por aparecer. Dernocratic
Reform und the Position of
Women i n Transitional
Economies. Oxford: Clarendon
Press.
MUSSALL, BETTIN4. 1 Y 9 l.
Women are Hurt the Most)), Der
Spiegel. Hamburg. reproducido en
Uorld Prrss RevieM: junio.
PAPANEK, HANNA. 1990. To Each
Less Than She Needs. From Each
more Than she Can Do:
Allocations. Entitlements. and
Value)). pgs. 162 a 183 en I rene
Tinker, ed.. Persistent
Zneyiiulities. Nueva York, Oxford:
Oxford University Press.
PRIVEN, FRANCES Fox. 1985.
Women and the State: Ideology.
Power, and the Welfare State)).
pgs. 2654 a 387 en Gender und
[he Lije Coiirse. editador por
Alice S. Rossi. Nueva York:
Aldien Publishing Co, for the ASA.
PORTES, ALEJ ANDRO y
SASSEN-KOOB. 1987. Making in
Undergorund: Comparative
Material on the Informal Sector
in Western Market Economies)).
.4niericari Joitrnal of Sociology 93
(1):30-61.
PYLE. J EAN. 1990. Export-Led
Development and the
Underdevelopment of Women:
The Impact of Discriminatory
Development Policy in the
Republic of Ireland)), pgs. 85 a
1 1 en Kathyrn Ward., ed.,
Ut r i r n Urkers und Global
Restriicturing. Ithaca, NY: I LR
Press.
RESKIN. BARBARA. 1988.
Bringing the Men Back In: Sex
Differentiation and the
Devaluation of Womens Work)),
Gender & Societv 2:58-8 l.
-. 1 Y91. Labor Markets as
Queues: A Structural Approach to
Changing Occupations Sex
Composition)). pgs. 170 a 1 92 en
J oan Huber. ed.. Macro-Micro
Linkages i n Sociology. Newbury
Park, CA: Sage Publications.
ROWBOTHAM, SHEILA. 1992.
Woinen i n Movernent: Feminism
and Social .4ction. Londres:
Routledge.
ROWBOTHAM, SHEILA y J EFFREY
WEEKS. 1977. Socialism une the
New Life. Londres: Pluto.
SAFA, HELEN. 1993. Gender
Inequality and Womens Wage
Labor: Theoretical and Empirical
Analysis)). Preparado para una
La mujer en la sociedad
137
Conferencia UNU/WI DER
(Helskinki: 6 y 7 de julio).
Aparecer en Trajectories of
Patriarchy and Development:
Theoretical and Comparative
Studies. editado por Val
Moghadam.
SAFILIOS-ROTHSCHILD.
CONSTANTTNA. 197 1. A
Cross-cultural Examination of
Womens Marital, Educational
and Occupational Options)). en
Women and Achievement, editado
por M.T.S. Mednick, y otros,
Nueva York: J ohn Wiley and Sons.
SAID. EDWARD. 1978. Orientalisin.
Nueva York: Vintage.
SASSEN, SASKIA y PATRICIA
FERNNDEZ-KELLY. 1992.
((Recasting Women in the Global
Economy: Internacionalization
and Changing Definitions of
Gender)). En Women and
Development in the Thi rd World,
editado por E. Acosta-Belen y C.
Bose. Newbury Park. California:
Sage Publications.
SHANNON, THOMAS RICHARD.
1989. An Introduction to the
World-System Perspective.
Boulder. CO: Westview Press.
SIMON, RlTA J y GLORIA
DANZIGER. 199 1. Womens
Movements in A4merica. Their
Successes. Disappointments, and
Aspirations. Nueva Y ork Praeger.
SKJ EIE, HEJ E. 199 1. The Uneven
Advance of Nonvegian Women.
New Le@ Review 187
(mayo-junio): 79-102.
SKOOPOL. Theda. 1979. States and
Social Revolutions. Cambridge,
MA: Harvard University Press.
SOCIAL SECURITY
ADMINISTRATION. 1990. Social
Secziritv Programs Throughoitt the
World - 1989. Washington DC:
Government Printing Office for
U.S. Department of Health and
Human Services.
STACEY, JUDITH y BARRIE
THORNE. 1985. The Missing
Feminist Revolution in
Sociology. Social Problems 32
(4): 30 1-3 I 6.
STANDING, Guy. 1989. Global
Feminisation Through Flexible
Labour.)) Working Paper n.o 31,
Labour Market Analysis and
Employment Planning, WEP.
Ginebra, OIT.
STANDING, GUY y VICTOR
TOKMAN. eds. 199 1. Towards
Social Adjustment: Labour Market
Issues in Structural Adjustment.
Ginegra, OIT.
Naciones Unidas. 199 1. The
Uorlds Women: Trends and
Statistics 1970-1990. Nueva Yorl:
Naciones Unidas.
U.S. Department of Labor. 1991.
Handbook on Women Workers.
Washington, DC: U.S.
Department of Labor, Office of
the Secretary, Womens Bureau.
WALBY, SYLVIA, 1992. The
Declining Significance or the
Changing Forms of
Patriarchy?)). Preparado para una
Conferencia UNU/WI DER
(Helnsinki: 6 y 7 de julio).
Aparecer en Trajectories of
Patriarchy and Development:
Theoretical and Comparative
Studies, editado por Val
Moghadam.
WALLERSTEIN, IMMANUEL. 1984
Long Waves as Capitalist
Process , Review 4: 5 5 9- 5 76.
WARD. KATHRYN. 1985. The
Social Consequences of the World
Economic System: The Economic
Status of Women and Fertilityn.
Review 8:561-593.
-. 1990. dntroduction and
Overview)). Pp. 1-22 in Women
Uorkers and Global Restructitring,
editado por Kathryn Ward.
Ithaca. NY: ILR Press.
WEIR, FRED. Russian Working
Women a Public Enemy:
Interview with Elvira Novikova.
The Guardian (NY). 15 de Abril,
pgs. 12 y 13.
WEST, GUIDA y RHODA LOIS
BLUMBERG. 1990. dntroduction:
Reconstructing Social Protest
from a Feminist Perspective.))
Pgs. 1 a 35 en Women and
Social Protest. editado por Guida
West y Rhoda Lois Blumberg,
Nueva Y ork Oxford University
Presc.
La familia y l a intimidad
Las carreras familiares
y l a reconstruccin de l a vida privada
Don Edgar y Hel e Glezer
Introduccin
La sociologa de la familia pocas veces se ha
planteado la cuestin de la intimidad propia-
mente dicha, ni tampoco, sorprendentemente,
el concepto del amor. Existen muchos estudios
sobre las relaciones prematrimoniales, la elec-
cin de la pareja, la vida de las familias dentro
y fuera del matrimonio. las causas del divorcio
Y la reconstruccin de la vida familiar bajo
otras formas. Pero con fre-
cuencia se considera que
las cuestiones del amor y la
intimidad pertenecen al
mbito de la psicologa so-
cial y, por consiguiente, se
dan por supuestas de un
modo que contradice la
ideologa subyacente sobre
la familia y el hecho de que
las relaciones en la socie-
dad se dan entre ambos se-
En el presente estudio
adoptamos una visin ms
estructural de la vida fami-
xos.
las familias siempre han existido, el matrimo-
nio no ha sido la regla en diferentes pocas y
sociedades, el matrimonio en realidad, apare-
ci como un mecanismo para controlar la he-
rencia y legitimar las relaciones sexuales nece-
sarias para la perpetuacin de la sociedad.
As pues, para recalcar el hecho de que la
familia es una nocin cuyo significado cambia
con el tiempo, aunque quede oscurecido por la
vida emotiva que acomnaa a las relaciones
Don Edgar es Director del Australian
Institute of Family Studies, 300 Queen
St., Melboume, Victoria 3000. Australia.
organizacin del Gobierno federal
creada para investigar los factores que
afectan la estabilidad familiar. El pro-
fesor Edgar es socilogo y ha enseado
en las universidades de Chicago, Mo-
nash y La Trobe; ha publicado artcu-
los sobre la pobreza, la desventaja edu-
cativa y la primera infancia, y trabajos
relacionados con la poltica familiar.
Hele Glezer, sociloga, es becaria del
Australian Institute of Family Studies;
se ha interesado por la formacin de la
familia, valores y comportamientos. y
el trabajo y las responsabilidades en el
seno familiar.
liar y examinaremos los cambios que se han
producido desde una perspectiva a la vez his-
trica e interpretativa de la realidad. Nuestro
punto de partida es el reciente debate sobre la
transformacin de la intimidad)) en la socie-
dad moderna (Giddens, 1990, 1992). Nuestro
anlisis se basa en un concepto de la vida
familiar que tiene en cuenta las limitaciones
polticas y econmicas de un lugar y tiempo
determinados, y no da por supuesto el ciclo
vital como un fenmeno natural. A este res-
pecto, nos limitaremos a observar que aunque
ntimas, preferimos utili-
zar el concepto de carre-
ra familiar (family ca-
reen)) para hacer hincapi
a la vez en el cambio hist-
rico registrado en la con-
cepcin de la vida privada
y en la opcin ms racio-
nal de l a sociedad moder-
na, en relacin con l a so-
ciedad premoderna.
El concepto de marre-
ra familiar se basa en la
negociacin y la orienta-
cin futura, que son carac-
tersticas de la vida fami-
liar moderna. Conceptos anteriores, como el
de ((ciclo vital (dife cycle))), partan del su-
puesto de que cada individuo recorre toda una
serie de etapas fijas o normativas en su desa-
rrollo, desde l a infancia hasta l a edad adulta:
primero se abandona el hogar, despus se en-
cuentra la pareja y a continuacin viene el
matrimonio y la formacin de una nueva fa-
milia con la consiguiente procreacin, l o que
renueva el ciclo.
Ms recientemente, los autores prefieren
hablar de curso vital ((dife course))) para
RICS 139IMarzo 1994
140
Do n Edgar y Hel en Gl ezer
describir la vida familiar. Con este trmino se
trata de indicar la diversidad de las trayecto-
rias que siguen los individuos y los diferentes
grupos en la sociedad, desde la dependencia
infantil hasta las diferentes clases de vida
adulta que cada individuo se construye. El
concepto de curso vital es descriptivo, y por
consiguiente es preferible a la nocin de un
ciclo vital que todos recorremos forzosa-
mente. Los estudios del curso vital se centran
en las posibilidades y limitaciones que expli-
can las diferentes trayectorias que puede se-
guir el curso de la vida del individuo.
No obstante, el cambio ms importante
que parece haberse producido en la sociedad
moderna es que el curso vital est cada vez
ms abierto a la negociacin y reconstruccin
por parte de los individuos y de los grupos,
casi del mismo modo en que las carreras (tanto
profesionales como familiares) se trazan y se
preparan de antemano. Las carreras necesitan
formacin y preparacin, suponen una adop-
cin liberada de decisiones y requieren un co-
nocimiento ntimo de l o que es mejor para el
individuo, as como una evaluacin racional
de la probabilidad de alcanzar ciertos objeti-
vos. Los estudios longitudinales revelan clara-
mente cmo los modelos, funciones y relacio-
nes de la familia cambian con el tiempo y se
asemejan ms a una carrera decidida dentro
de ciertas limitaciones, que a simples aconteci-
mientos que suceden en el transcurso de la
vida (Moxnes, 1991). Este planteamiento ra-
cional parece contradecir otras imgenes que
presentan al hombre moderno como un ser
confuso, alienado y a la deriva, carente de
normas y tradiciones slidas. Sin embargo,
ello no excluye en absoluto la existencia de
oportunidad y obstculos que evidentemente
deben producirse en cualquier estructura so-
cial, y con los que se enfrenta el individuo que
trata de seguir una trayectoria predetermina-
da.
En la mayora de las sociedades industriali-
zadas de Occidente, y cada vez ms en las
sociedades en vas de desarrollo de otras regio-
nes, la familia ha experimentado un cambio
que actualmente est bastante bien estudiado.
Es cada vez ms frecuente que los nios naz-
can o vivan gran parte de su infancia, en fami-
lias de un solo progenitor, por la disminucin
del nmero de matrimonios o el aumento de
los divorcios. As pues, suprimer contacto con
el grupo primario ms bsico difiere, en su
naturaleza, de l o que supone la presencia de
una madre y un padre, y a menudo de otros
familiares En las sociedades occidentales la
gente tarda ms en casarse, mientras que por
otra parte las relaciones sexuales ntimas son
cada vez ms precoces. Esto significa que un
nmero creciente de mujeres y de hombres ha
tenido relaciones ntimas con varias parejas,
en vez de limitar su vida privada a la relacin
ntima con una sola pareja, con los familiares
y con unos pocos amigos, habitualmente del
mismo sexo.
Igualmente, estn bien documentados los
cambios en la naturaleza de las relaciones con-
yugales, caracterizados por la atribucin de
una importancia creciente a la calidad de la
relacin de la pareja, ms que al desempeo de
ciertos papeles en las esferas privadas de la
vida privada y pblica. La proliferacin de los
divorcios tiene consecuencias para la naturale-
za de la intimidad, por cuanto supone una
disolucin relativamente dolorosa de los estre-
chos vnculos tejidos durante la relacin de
amor conyugal, y la creacin de nuevas rela-
ciones con ideas distintas sobre lo que cabe
esperar de la pareja y de la vida familiar.
Otro cambio importante relacionado con la
transformacin de la intimidad es la ruptura
de las mujeres con la esfera privada de la vida
familiar, que recuerda la ruptura de los hom-
bres con esta misma esfera durante la revolu-
cin industrial. Esto ha tenido dos efectos
principales: en primer lugar ha dado a la mujer
la posibilidad de establecer nuevos contacto
en otros lugares (posibilidad slo reservada
anteriormente al hombre), con el consiguiente
peligro de revelar los aspectos insatisfactorios
de la antigua relacin matrimonial; en segun-
do lugar, ha cambiado la naturaleza de las
relaciones ntimas dentro del hogar, tanto para
la pareja como para sus hijos.
Otro cambio asociado con la modernidad
es la mayor longevidad de los hombres, y an
ms de las mujeres. Esto plantea problemas
para la continuidad de una relacin, y hace
que la naturaleza de la vida humana pueda
cambiar a l o largo del curso vital. Las personas
de mayor edad, y en particular las mujeres, se
ven ante la posibilidad de emparejarse de nue-
vo, ya que sus cnyuges mueren antes, o bien
de entablar nuevas relaciones con personas de
la misma edad, que pueden durar muchos
La Sainilia 1' la intimidad. Las carreras)> familiares v la reconsiriiccin de la vida urivada
141
Casarse en Las Vegas. F. Durand/Sipa Press.
142 Don Edgar y Hel en Gl c er
aos. Este final de l a carrera familiar no ha
sido an muy investigado, pero suscita algunas
cuestiones interesantes.
El concepto de intimidad
L a intimidad supone claramente relaciones
primarias ms estrechas que las relaciones ins-
trumentales en la distancia y en las estructuras
de autoridad. Esta nocin de cercana implica
una comprensin mutua, una historia compar-
tida y la comunicacin de sentimientos, a dife-
rencia de lo que ocurre con las relaciones de
autonoma y distancia. L a cercana, y la histo-
ria compartida, suponen evidentemente una
relacin de confianza, ya que las creencias y
sentimientos revelados no se utilizan pblica-
mente para perjudicar a la pareja. L a nocin
de ((cultura familiar como subserie de cultu-
ras particulares tnicas o de clase que estructu-
ran los sistemas de creencias de la vida fami-
liar privada, no es infrecuente. Los hijos nacen
en un contexto de relaciones establecido con
arreglo al cual modelan su propia interaccin
con otras personas, su distincin entre amigos
y extraos en el sentido sociolgico del tr-
mino.
A un nivel ms amplio, los socilogos dis-
tinguen a menudo entre la vida personalizada
y comunitaria de las sociedades tradicionales,
donde las relaciones de parentesco y la comu-
nidad garantizan la estabilidad temporal y es-
pacial de los vnculos sociales y la interperso-
nalidad de la vida social moderna, que confa
en sistemas abstractos. Es la distincin fami-
liar entre ((gerneinschaft)) y geselleschaft.
Mientras que en las sociedades tradicionales l a
confianza dependa menos de las relaciones
ntimas que de las alianzas comunitarias con-
tra los enemigos y, los vnculos de camarade-
r a basadas en la sinceridad y el honor, los
sistemas abstractos de las sociedades moder-
nas no pueden proporcionar la reciprocidad o
la intimidad que las relaciones de confianza
personal ofrecen. En estas sociedades los me-
dios de establecer vnculos sociales son las
relaciones personales de amistad y la intimi-
dad sexual, l o que requiere una estrecha comu-
nicacin y una reciprocidad en la respuesta.
Inevitablemente, esta reciprocidad es objeto
de negociacin, renegociacin e inestabilidad.
Los crticos conservadores de la sociedad
moderna, como Berger (1 973, 1983). conside-
ran que la disolucin de la sociedad civil y de
los vnculos comunales es perjudicial para la
calidad de la vida personal. L a esfera privada
ha resultado desinstitucionalizada por la buro-
cracia y la sociedad de masas, mientras que l a
vida pblica se ha institucionalizado excesiva-
mente. El resultado es que la vida personal se
interioriza, y la sociedad civil sufre las conse-
cuencias de este proceso. L a crtica marxista
arguye que el capitalismo y el consumismo
han debilitado la esfera privada, o como dice
Habermas (1 987) han separado los sistemas
tcnicos del mundo vital. Otros autores,
como Fischer (1982), sostienen que se estan
creando nuevas formas de vida comunitaria,
donde sta no existe simplemente como algo
opuesto al Estado, sino que adopta diversas
formas. Existen las relaciones comunitarias en
los diversos barrios; los vnculos familiares: las
relaciones de intimidad personal entre iguales,
como la amistad, y las relaciones ntimas, sean
matrimoniales o no. Si bien las relaciones co-
munitarias y los vnculos familiares han cam-
biado paralelamente a la reestructuracin de
las actividades cotidianas, no por ello han de
reducirse al apoyo que proporcionan a la fami-
lia y a la vida privada.
Sin embargo, como seala Giddens (1 990)
es cierto que los sistemas administrativos abs-
tractos, en particular las leyes de mercado, han
transformado l a naturaleza de la amistad: ante
la rutina de los sistemas abstractos tan imper-
sonal y amoral, las relaciones personales de
lealtad y autenticidad se han convertido en un
elemento esencial de la vida moderna. Segn
este autor, estas relaciones no se establecen al
margen de la sociedad civil en el sentido socio-
lgico tradicional, sino que vinculan estrecha-
mente los sistemas abstractos globales con la
vida personal y sus relaciones sociales. Gid-
dens (1990, pg. 121) ve en este proceso la
transformacin de la intimidad: la confianza
personal no se centra solamente en las redes
locales y familiares, la confianza se convierte
en un proyecto de apertura a los dems. No
existen para ello normas fijas, la confianza
debe ganarse mediante una actitud abierta y
calurosa, afianzndose en un mutuo proceso
de autoapertura.
Este mismo autor afirma que la experien-
cia de la modernidad consta de varias intersec-
ciones (1 990, pg. 140 y siguientes). En primer
L a j a falnilia . v la intimidad. Las carreras .familiares 11 la reconstruccion de la vida privadu
143
lugar figura la interseccin del desplazamiento
o alejamiento respecto a las cosas y la reincor-
poracibn o la familiaridad con ellas. Mientras
que los sitemas culturales y de informacin
globalizados desplazan al individuo de su en-
torno local, los transportes y telecomunicacio-
nes modernos recrean los contactos de proxi-
midad y parentesco reincorporando al indivi-
duo a comunidades globales de experiencias
compartidas.
L a segunda interseccin se produce entre la
intimidad, o confianza personal, y la imperso-
nalidad. No es cierto, afirma este autor, que la
modernidad signifique vivir en un mundo de
extraos. Los nuevos lugares y espacios crean,
tambin, nuevos entornos de confianza y dan
la posibilidad de forjar nuevos vnculos perso-
nales con los que antes eran extraos. Es posi-
ble sostener relaciones ntimas a distancia y,
con dinero, uno puede ser ayudado en la ex-
ploracin de su universo personal y ntimo.
No obstante, la confianza es ms ambivalente
porque la posibilidad de romper los vnculos
siempre est presente, y la nueva exigencia de
abrirse al otro combina la seguridad con una
profunda ansiedad, ya que la confianza perso-
nal exige un conocimiento de s mismo y una
autoexpresin basadas en la reciprocidad y el
apoyo del otro, que es objeto de nuestra con-
fianza.
Esto implica una tercera interseccin, entre
la especializacin y el reciclaje. El mundo de la
vida personal ha sido ocupado por los expertos
-psiclogos y psicoterapeutas- pero en la so-
ciedad moderna personas no expertas se apro-
pian de las tcnicas y los conocimientos de los
especialistas con el afan de construir mejor sus
relaciones de carcter privado. Es necesaria
una confianza bsica en la continuidad del
mundo moderno, a pesar de la angustia exis-
tencial reinante, pero ms importante an es
la relacin de confianza en el mundo de la
vida familiar privada. El concepto de Gid-
dens, de la ((modernidad como un peligro la-
tente)) se opone a la visin marxista de la
modernidad como un monstruo)), o a la ima-
gen de Weber de una jaula de hierro de racio-
nalidad burocrtica)) (Weber, 1976). L a ima-
gen del peligro latente significa que la caracte-
rstica de la modernidad es la ((inevitabilidad
de vivir amenazados por peligros que escapan
al control no slo de los individuos sino tam-
bin de las grandes organizaciones, incluidos
los Estados (1990, pg. i31), y este peligro
latente puede materializarse en cualquier mo-
mento aunque nuestras decisiones permitan
un cierto control.
L a pertinencia de esta visin de la moder-
nidad para con la naturaleza cambiante de la
vida familiar y la estructura de la intimidad
estriba en el hecho de que el lugar del indivi-
duo, de su propia identidad, en la vida social y
moderna se ha convertido en un factor proble-
mtico. Actualmente es menos probable que el
individuo se incorpore a una comunidad ce-
rrada de relaciones comunales y familiares,
estando la familia como unidad menos vincu-
lada a las convenciones de una poca y lugar
determinados. En otras palabras, tanto la vida
privada como la pblica se han hecho ms
reflexivas y abiertas a la negociacin. Antes la
familia habitualmente asociada al matrimonio
constitua el lmite de la intimidad entre la
vida privada y las relaciones comunitarias de
carcter pblico, mientras que ahora estos 1-
mites son ms permeables. El individuo perte-
neciente a una familia se ve obligado a cons-
truirse una vida privada, cuando antes se la
estructuraban otros. Si bien es cierto que in-
cluso en los matrimonios de conveniencia la
experiencia de la sexualidad creaba inevitable-
mente una cierta intimidad (Collins, 1979,
una cierta nocin de un mundo compartido de
mutuo entendimiento, no dejaban de existir
limitaciones familiares y comunitarias. El con-
trol patriarcal de este mundo privado y su
separacin de las estructuras pblicas de poder
significaba que la intimidad se defina en tr-
minos masculinos bastante limitados, y las
mujeres y los nios tenan que conformarse
con los espacios sociales que se les reservaba.
El amor romntico y la vida familiar
Para explicar los cambios registrados en la
vida familiar tenemos que considerar no slo
los cambios econmicos en l a naturaleza del
trabajo, sino tambin los cambios ideolgicos
subsiguientes. En el paso de la sociedad tradi-
cional a la sociedad moderna el proceso social
subyacente fue el creciente imperio de la ra-
zn, gracias al cual la comprensin racional de
los procesos fsicos y sociales fue sustituyendo
gradualmente la norma arbitraria del misticis-
mo y el dogma. Para ello ha sido esencial la
144 Don Edgar . v Hel en Glezrr
distincin entre sexualidad y la reproduccin y
la nocin de amor romntico, por una parte, y
el creciente control de la mujer sobre el mun-
do domstico y el cuidado de los nios, por la
otra. A esto suele llamrsele el ((triunfo del
amor romntico)), que a finales del siglo XVIII
y comienzos del XIX se produjo paralelamen-
te a la creacin del hogar como entidad separa-
da del lugar de trabajo, la invencin de la
maternidad y el cambio de las relaciones entre
padres e hijos (Shorter, 1975; Stone, 1982,
1990; Giddens, 1992; Dally, 1982; Badinter,
198 1). Inevitablemente, el poder patriarcal fue
a menos en el medio domstico, al producirse
la separacin entre el hogar y lugar de trabajo.
El control de la reproduccin, cuando se opt
por reducir el tamao de la familia, coincidi
con el auge de la psicologa y la puericultura.
Por primera vez se vea a los nios como seres
vulnerables que necesitaban proteccin, ali-
mentacin y un desarrollo vigilado, cuando
antes se les consideraba adultos en pequeo
que haba que someter a control (Aries, 1962).
Este movimiento fue acompaado de la ideali-
zacin de la madre y de la esposa y la divisin
de las funciones, que reservaba a la mujer el
papel de protectora del amor, la subordinacin
al hogar y la segregacin respecto al mundo
exterior (Reiger, 1985).
Paradjicamente, esta transformacin era
subversiva en potencia, porque confera a la
mujer un poder autnomo dentro del hogar,
aunque a expensas de la privacin en otros
terrenos (Mount, 1982; Ryna, 198 1). Este ca-
rcter subversivo se mantuvo bajo control me-
diante la asociacin constante del amor ro-
mntico con el matrimonio y la maternidad.
L os hombres quedaron en libertad para entre-
garse al amor pasional en sus relaciones extra-
maritales, si n acercarse tampoco mucho al rei-
no floreciente de la intimidad femenina en el
hogar. El amor romntico es un fenmeno
especfico de Europa occidental y guarda rela-
cin con la idea de la maternidad, la infancia y
el hogar familiar. Es importante porque pone a
la intimidad por encima de la pasin como
base de las relaciones sexuales y presume, en
su forma idealizada, que el otro se realiza me-
diante una estrecha comunin.
Giddens afirma que esto transform la na-
turaleza de las relaciones ntimas, a pesar del
dominio masculino y de la separacin entre el
mundo privado y la vida pblica. Esto ha
abierto un camino hacia el progreso, cierta-
mente limitado en su poca al matrimonio y al
compromiso de por vida, pero en el cual la
entidad del individuo dependa del descubri-
miento del otro mediante las relaciones nti-
mas (Giddens, 1992, pgs. 41 a 45). D e esta
suerte, la sexualidad se separa de la reproduc-
cin y hace que la intimidad dependa de la
creacin de una biografa narrativa mutua. En
otros trminos, la intimidad supone una rene-
gociacin del acuerdo entre los sexos y pone
en un primer plano la naturaleza de la propia
relacin, frente a las expectativas estructura-
das de los papeles de hombre y la mujer. En
cambio, en pocas anteriores, cuando se men-
cionaba el amor en relacin con el matrimonio
se trataba de una especie de compaerismo))
vinculado a la posibilidad mutua de los dos
cnyuges con respecto a la administracin del
hogar o la finca. El amor romntico era esen-
cialmente un amor femenino (Cancian, 1987;
Radway, 1984). Con la divisin entre la fami-
lia y la vida laboral, el amor se convirti bsi-
camente en un empeo femenino.
Como explica Giddens (1992, pg. 43), el
desarrollo de estas ideas fue tambin una ex-
presin del poder de las mujeres, una afirma-
cin contradictoria de autonoma frente a la
privacin)). Mientras que se negaba a la mujer
la igualdad con el hombre en l o tocante a la
duplicidad sexual, la fusin de los ideales del
amor romntico y la maternidad permiti que
las mujeres delimitaran nuevas esperas de po-
der ntimo. S i las amistades masculinas en su
conjunto fueron relegadas en gran parte a acti-
vidades marginales, como el deporte, el espar-
cimiento o la guerra, las mujeres se convirtie-
ron en ((especialistas del corazn)). Esto cre
nuevas exigencias en la relacin matrimonial,
porque el amor romntico da por supuesta una
cierta introspeccin y reciprocidad con la pa-
reja en l o relativo a la confianza y el apoyo
mutuo. De hecho, los hombres fueron los per-
dedores en este combate de la intimidad, pues-
to que no estaban tan bien preparados para las
exigencias de la ((relacin pura que caracteri-
za a la era moderna (Giddens, 1992, pgs. 49 a
64). No obstante, su dominio en la familia y
en l a vida pblica estuvo seguro en tanto que
las mujeres no pudieron incorporarse tambin
a l a vida econmica. Mientras que la familia
creada en el siglo XIX se basaba en la limita-
cin deliberada del nmero de hijos, la ideolo-
L a familia y la intimidad. Las carreras familiares y la reconstruccin de la vida privada 145
ga de la maternidad, que mantena a la mujer
encerrada en el hogar y subordinada al poder
econmico del varn, aplaz la inevitable con-
secuencia de esta transformacin de la intimi-
dad (Rubin, 1990).
L a consecuencia de este cambio en las rela-
ciones afectivas entre el hombre y la mujer fue
la tranformacin de la vida privada. La inti-
midad es sobre todo comunicacin afectiva
con otros y consigo mismo en un contexto de
igualdad interpersonal. Las mujeres han alla-
nado el camino hacia la expansin de las rela-
ciones ntimas con su revolucin afectiva en el
mundo moderno. Ciertas disposiciones psico-
lgicas han sido condicin previa y resultado
de este proceso, y lo propio puede decirse de
los cambios materiales que permitieron a la
mujer reclamar la igualdad. Esto nos induce a
examinar ms de cerca las condiciones mate-
riales en que se produjo el cambio respecto a
la igualdad, porque la divisin del trabajo
entre los sexos permanece sustancialmente in-
tacta; tanto en el hogar como en el trabajo, en
la mayora de contextos de la sociedad moder-
na, los hombres generalmente se hallan poco
dispuestos a soltar las riendas del poder. El
poder est condicionado por los intereses y
hay evidentemente varias consideraciones ma-
teriales que explican este hecho. Sin embargo,
en la medida en que el poder masculino se
basa en la sumisin de la mujer y en los servi-
cios econmicos y afectivos que sta propor-
ciona, este poder corre peligro (Citas de Gid-
dens, 1992. pgs. 130 y 13 1).
La impugnacin de la divisin
del trabajo
La crtica feminista de la teora social, y en
particular del trmino indiscriminado el pa-
pel de los sexos, ha puesto en entredicho la
defensa ideolgica de la llamada separacin
entre lo pblico y lo privado, mediante la exal-
tacin de la familia como refugio en un mun-
do despiadado)) (Lasch, 1977): ello implica
unas relaciones fundamentalmente distintas
de las que se crean en el mundo utilitario del
trabajo. Como sugiere Ferree (1990), en un
estudio que nos ha servido mucho para el
presente trabajo, el feminismo pone en tela
de juicio todos los aspectos de esta visin pri-
vatizada)). Ferree afirma que la familia est
plenamente integrada en el sistema ms am-
plio del poder econmico y poltico y recono-
ce, e incluso denuncia, los intereses discrepan-
tes y a veces conflictivos entre los miembros
de una misma familia.
Autores tales como Connell(I98 5) y Lopa-
ta y Thorne (1 978) han criticado duramente la
teora del papel de los sexos)) demostrando
que sus creadores tericos, Parsons y Ries-
man, reaccionaron a los cambios en la relacin
de los sexos (por ejemplo, las mejoras en la
educacin y el empleo de las mujeres), cons-
truyendo tipos ideales de comportamiento
masculino y femenino. Ferree seala que la
oportunidad estructural permite predecir me-
jor que la socializacin las orientaciones futu-
ras de la vida de la mujer descritas por Acker
(1988) y Gerson (1985), en obras donde las
mujeres explican como su identidad se ha vis-
to transformada a l o largo de sus vidas. Otros
autores han llegado incluso a pensar que no es
justo considerar la visin de la familia como
un residuo de la tradicin que a veces crea
tensiones en el mundo del trabajo (J ones,
1984; Rapp, 1982; Zavella, 1987). Las fami-
lias tambin son instituciones de apoyo y re-
sistencia para las mujeres, cuando stas se ha-
llan confrontadas a otras formas de opresin
social, ofreciendo una base cultural para la
autoestima y una posible red de intercambio
de recursos concretos (Ferree, 1990, mencio-
nando los trabajos de Baca Zinn, 1990; Dill,
1988, y Glenn, 1987).
Esta denuncia de la interpretacin sexista
de la virilidad y la feminidad tan desigual
socialmente, pone de relieve la nocin de do-
minio y da prioridad a los conceptos de cate-
gorizacin y estratificacin sobre la dinmica
de la socializacin en la primera infancia (Res-
kin, 1988; Anderson, 1990). Esas investigacio-
nes feministas denuncian el carcter preconce-
bido de las conductas en determinadas situa-
ciones y abren la posibilidad de examinar los
recursos y limitaciones que configuran la inte-
raccin entre las personas en las esferas de la
vida privada e ntima y en la vida pblica.
Una visin ms elaborada de la familia nos
permite superar el planteamiento simple de las
relaciones familiares como base de la opresin
femenina y prestar mayor atencin a las diver-
sas oportunidades, condicionadas por la raza,
la clase y los diferentes sistemas econmicos,
que tiene la mujer de romper el crculo del
146 Don Edgar y Helen Glezer
hogar y de ocupar una posicin de mayor
igualdad, que a su vez podria transformar las
relaciones ntimas. Debe hacerse una clara dis-
tincin entre los hogares corresidenciales y el
trmino familia, como ideologa que deter-
mina quines han de vivir juntos, compartir
los ingresos y llevar a cabo ciertas tareas co-
munes (Rapp, 1982). El ideal de la relacin
personal estrecha dentro de un sistema fami-
liar coherente y armnico queda as puesta en
entreciho como una nocin cultural que legiti-
ma el dominio del varn, apoyndose en la
ideologa de la maternidad y el hogar para
justificar el sacrificio de las mujeres y no de-
nunciar las limitaciones que stas sufren.
L a terminologa utilizada a propsito de l a
vida familiar cambia muchas cosas porque el
poder de definir es una forma de control so-
cial. Por ejemplo, en vez de utilizar el trmino
tradicional para describir las relaciones fa-
miliares premodernas, autores como Scott
(1 986) prefieren el trmino convencional.
que reconoce una mayor diversidad de clase y
etnicidad en las convenciones sexistas que se
mantienen pero varan dentro de la sociedad
moderna. L a idea de convencin recalca la
dimensin temporal e histrica y la naturaleza
culturalmente definida por supuestas tradicio-
nes, sugiriendo que stas se crean y se mantie-
nen, pero pueden impugnarse en un proceso
de negociacin.
Conociendo el carcter dinmico de la ne-
gociacin que precede en el seno de la unidad
familiar a las acciones comunes destinadas a
producir economas de escala y beneficios mu-
tuos, cabe pensar que l a familia no es una
vctima pasiva del cambio social, sino que ms
bien promueve dicho cambio Cfamilia feber,
de Elise Boulding). Es en la dinmica de l a
negociacin familiar donde las exigencias del
mercado de trabajo respecto de la legislacin
sobre la igualdad de oportunidades se transfor-
ma en una realidad de comportamiento de
impacto duradero (Edgar, 1992).
Muchos estudios han documentado los or-
genes de la dicotoma hombre proveedor/
mujer ama de casa. El plan de salario fami-
liar de Henry Ford (mayo de 1897) hizo de
las mujeres las aliadas de los empresarios al
imponer stas una disciplina del trabajo. L a
imagen social de una aristocracia obrera de
hombres blancos con trabajos especializados y
seguros, que permiti que l a ideologa de las
dobles esferas se convirtiese en un ideal de la
clase trabajadora, fue tpica de comienzos del
siglo XIX (Hareven, 1982; Parr, 1987). L a
irona de todo ello es que as se cre la posibi-
lidad de que l o domstico se convirtiese en un
ideal para ambos sexos, al permitir que los
propietarios masculinos hicieran alarde de los
nuevos valores burgueses de la ciudadana, el
autodesarrollo y la responsabilidad moral,
mientras que de las madres se esperaba la
creacin del capital humano futuro, cuidando
de sus hijos y sirviendo de voluntarias en el
sector pblico, mediante un trabajo que con-
tribuyese a legitimar la posicin de la clase
familiar como algo ganado con esfuerzo (Da-
niels, 1989; Ostrander, 1984). A esto se llam
la contribucin de la mujer a la mejora de la
condicin social de l a pareja, o la carrera de
la pareja (Papenek, 1973; Finch, 1893; Fowl-
kes, 1980).
Los maridos se han liberado as de las obli-
gaciones familiares y, aunque las mujeres ad-
quirieron un nuevo poder dentro de la esfera
domstica, incluso el trabajo con el que com-
plementaban los ingresos familiares serva
para mantenerlas en su lugar. Las contradic-
ciones internas de esta concepcin de la vida
privada y profesional han sido claramente ex-
puestas en estudios que muestran que los tra-
bajadores se resistan con frecuencia a este
papel de proveedor de la familia, y crean que
sus mujeres les ((obligaban a trabajar, cosa que
odiaban (Luxton, 1980). Ehrenreich (1 983;
1987), escribiendo acerca del rechazo del va-
rn a comprometerse, afirma que los maridos
modernos comprendieron antes que sus espo-
sas que l a nueva igualdad era parcial. Si bien
ella proporcionaba nuevas oportunidades para
las mujeres, tambin daba a los hombres la
posibilidad de rechazar la carga que representa
la familia. L a renuencia a ser el nico sosten
de l a familia era supuestamente una caracte-
rstica propia de los negros, pero cada vez se
ha ido haciendo ms aplicable a los blancos.
Gronseth (1 977) describa el papel del ma-
rido como la trampa del sostn de la fami-
lia, y en 1987 se cre inciuso (en Noruega)
una comisin ministerial para estudiar las
consecuencias para los hombres de los esfuer-
zos hechos a favor de la igualdad de la mujer
(NOU, 1991).
Investigadores noruegos como Waerness
(1 982), Blakar (1 973), Gronseth (1 977) y Hol-
ter (1 984) han estudiado las formas modernas
de opresin de la mujer en el seno de la fami-
lia, sealando la eficiencia social del papel del
marido como nico sostn familiar. al tiempo
que obstaculiza la satisfaccin de las necesida-
des de intimidad de padres e hijos (Ericksen y
Wetlesen, 1992, pg. 5).
Subsisten importantes obstculos para el
logro de la igualdad en el trabajo asalariado y
las labores del hogar, ya que la mayora de
empleos y carreras estn condicionados por
consideraciones sexistas y estructuras de apo-
yo familiar que reducen a la mujer al mbito
de la vida privada (Moen. 1989; Goode, 1982;
Weiss, 1987). Los anlisis del significado sim-
blico de las labores del hogar. y el hecho de
que el trabajo domstico de las mujeres se
ignore al calcular el PBN (Tiano, 1987; Wa-
ring, 1988, e Ironmonger, 1989), reflejan la
confusin acerca de las categoras empleadas e
indican que no existe desde luego una com-
pensacin econmica real ni un equilibrio au-
tntico entre el hombre y la mujer en l o que
respecta a los salarios y las horas de trabajo
familiar. La mujer sigue asumiendo una doble
carga, incluso en los casos en los que trabaja a
jornada completa (Hood, 1983: Hochschild,
1989; Glezer 1992). Es ms, las labores del
hogar se han convertido en la lnea divisoria
sobre la cual hombres y mujeres renegocian la
estructura de la vida familiar privada, pero las
estructuras del trabajo fuera de la familia se
ajustan muy lentamente a estas nuevas necesi-
dades familiares.
Esta contradiccin estructural estriba en el
hecho de que una economa moderna debe
aprovechar la educacin y los conocimientos
de hombres y mujeres en su condicin de uni-
dades individuales, que son transferibles entre
los diversos empleos y zonas geogrficas. Y si n
embargo, debido al predominio varonil en las
posiciones de poder de la estructura empresa-
rial l a mayora de las prestaciones familiares
se consideran todava prestaciones para la mu-
jer, como los cuidados infantiles, y no estruc-
turas ms flexibles que permitan tanto a los
hombres como a las mujeres vivir mejor su
vida privada al tiempo que siguen siendo
miembros productores de la fuerza laboral
(Friedman, 1991; Galinsky et al., 1991). A
pesar de las dificultades, en muchas familias
no parece haber un conflicto explcito con res-
pecto a las labores del hogar (Berk, 1985;
La familia y la intimidad. Las ((carreras)) familiares 1' la reconstrucciii de la vida privadu 147
-
Pleck, 1985; Komter. 1989). Esto refleja la
legitimacin sexista del status quo, pero hace
pensar tambin que automticamente se en-
tiende que las labores del hogar corresponden
a la mujer, como expresin a la vez de amor y
de subordinacin, y que probablemente lle-
guen a convertirse en un elemento peligroso
que puede ((resquebrajar los muros del edificio
familiar (Ferree, 1990, pg. 877).
Actualmente las investigaciones se ocupan
ms de determinar quin controla las finanzas
en el hogar familiar. ya que el control financie-
ro es un elemento importante de las relaciones
entre los sexos. Un anlisis adecuado de las
diferencias de clase es importante en este con-
texto, porque en muchas familias los dos pro-
genitores trabajan a jornada completa y si n
embargo estn todava por debajo de la lnea
de la pobreza, mientras que en otras familias
cuyos ingresos estn muy por encima de la
lnea de pobreza hay miembros que no com-
parten el mismo nivel de vida por causa del
control sobre la asignacin de fondos y bienes
dentro de la familia (Pahl, 1980: Blumberg,
1988; Charles y Kerr, 1987, y Edwards, 1983).
No obstante, el hecho mismo de que las muje-
res puedan obtener ingresos por cuenta propia,
si n tener que depender del nico sostn de la
familia. significa que la familia se est convir-
tiendo en un lugar de negociacin, donde las
desigualdades entre los sexos podrn renego-
ciarse legtimamente.
As. pues, el mundo privado de la familia
puede verse ya como un campo de batalla. y
no como el reino del hombre. El modelo de
conflicto cooperativo en el que se produce una
negociacin activa de los acuerdos ms efica-
ces (Sen, 1983). se acerca ms a la verdad que
la vieja imagen de un sistema familiar domi-
nado totalmente por los varones.
La reconstruccin de la vida
privada
En este contexto debemos considerar pues los
cambios, que ya hemos descrito, aportados
por la sociedad moderna a la naturaleza de la
intimidad. En la actualidad las vidas privadas
se organizan en el marco de una negociacin
ms abierta de las relaciones en l o privado, y a
una intensa renegociacin del poder relativo
de hombres y mujeres, tanto en la esfera eco-
nmica como en la privada.
148 Don Edgar v Hei en Glezer
Durante las negociaciones del contrato de boda, la novia espera en otra sala. Regin de Benha, delta del Nilo,
Egipto. J. MartheloEdimedia.
L a familia y la intimidad. Las carreras faniiliares y la reconstruccin de la vida privada 149
Ei fin del Contrato de Casamiento. J Marihelot/Edimedia
150
Don Edgar y Hel en Glezer
Relaciones prematrimoniales
L a cuestin de las relaciones prematrimoniales
y del matrimonio es reveladora a este respecto.
El matrimonio tardo se ha convertido en un
fenmeno muy frecuente. En los Estados Uni-
dos de Amrica, la proporcin de hombres de
20 a 24 aos de edad que no se haban casado
todava era del 78 O/ o en 1988, un 23 O/ o ms
que en 1970. Para las mujeres de este grupo de
edad, la proporcin de mujeres solteras au-
ment del 36 Yo en 1970 al 61 Oh en 1988 (Ofi-
cina del Censo de los EE.UU., 1988). Esta
misma tendencia se observa para las personas
del grupo de edad de 25 a 29 aos, y el prome-
dio de edad del primer matrimonio ha aumen-
tado hasta 23,6 aos para la mujer y 25,9 aos
para el hombre, el nivel ms alto desde co-
mienzos de siglo. El matrimonio tardo es ms
habitual entre negros que entre blancos. Sin
embargo, si bien se ha sugerido que ello deno-
ta un desinters general por las relaciones es-
trechas o los compromisos, investigaciones
ms recientes sobre la cohabitacin hacen pen-
sar que ello no es cierto. Lo que s se ha
registrado es un considerable aumento del n-
mero de parejas que cohabitan si n casarse, y
en 1988 el total de hogares de parejas no casa-
das era de 2,6 millones. Un tercio de una
muestra de personas de 23 aos de edad ha-
ban convivido si n casarse, y entre los que se
haban casado a esta edad un tercio de las
mujeres y dos quintas partes de los hombres
haban cohabitado antes (Thronton, 1988). Se-
gn una encuesta nacional, en una muestra de
13.000 personas de 19 aos o ms de edad,
casi la mitad haban vivido con otra persona
antes de los treinta, y un 4 O/o de la poblacin
practicaba la unin libre (Sweet, Bumpass y
Call, 1988; Bumpass y Sweet, 1989). Adems,
de cada diez parejas concubinas, cuatro tenan
hijos y no era probable que siguiesen yendo a
la universidad (Bumpass, Sweet y Cherlin,
1989). Los datos relativos a la raza, la edad y
la educacin eran homogneos (Spanier,
1983), aunque las actitudes hacia la vida fami-
liar eran ms liberadas y tenan probablemen-
te antecedentes de un hogar con padres inesta-
bles (Boothy J ohnson, 1988; Bumpass y Sweet,
1989; DeMaris y Leslie, 1984). Este tipo de
parejas resulta ms inestable que los casados,
como demuestra el hecho de que el 40 Yo de las
relaciones se hubieran roto a los dos aos, y
que el 23 Yo acabasen con el matrimonio de las
parejas. Asimismo, quienes cohabitan antes
del matrimonio tienen ms probabilidades de
romper con su pareja cuando se casan (Glezer,
1993; Thronton, 1991). En Noruega, en el de-
cenio de los setenta las relaciones sexuales n-
timas comenzaban pronto; alrededor del 42 Yo
de las personas de 23 aos haban tenido ya
una experiencia de cohabitacin, con un ndi-
ce muy elevado de inestabilidad en compara-
cin con las personas casadas (Eriksen y We-
tlesen, 1992; Kristiansen, 1986).
No obstante, la importancia de la preferen-
cia por un perodo de cohabitacin antes que
por un matrimonio precoz, es que los jvenes
experimentan diversas relaciones antes de ca-
sarse, lo que puede crear un modelo de relacio-
nes mongamas en serie. Existen indicaciones
de que la heterogamia es cada vez ms fre-
cuente (Glen, 1982, 1984; Schoen y Wooldred-
ge, 1989), debido en parte al pluralismo de la
sociedad moderna y al mayor grado de inter-
seccin entre las diferentes afiliaciones socia-
les del individuo; por ejemplo, el trabajo, que
por su movilidad facilita el matrimonio exog-
mico (Blau, Blum y Schwartz, 1982; Blau, Bea-
ker y Fitzpatrick, 1984), y, en parte, por la
educacin, que es un factor importante de as-
cendencia social. Las investigaciones demo-
grficas sobre la proporcin entre los sexos y
las posibilidades de eleccin matrimonial indi-
can que un nmero excesivo de mujeres debi-
lita la funcin tradicional de stas, mientras
que los hombres que disponen de ms mujeres
para elegir se sienten menos inclinados al ma-
trimonio (Glick, 1988; Gutengag y Secord,
1983).
Interesantes investigaciones sobre las redes
sociales en las relaciones prematrimoniales in-
dican que el desarrollo de la intimidad en el
seno de las parejas se halla estrechamente ata-
do a la influencia de las personas del entorno y
que afectan las relaciones. La tendencia de las
parejas a apartarse de los crculos sociales de
amigos a medida que se hace ms ntima su
relacin (J ohnson y Leslie, 1982) se ha visto
modificada: recientes investigaciones mues-
tran que durante el noviazgo, a medida que la
pareja forma su propia cultura y desarrolla
una relacin ntima basada en la autorrevela-
cin mutua, esta tendencia a apartarse no se
registra con los familiares (Surra, 1985; Milar-
do, J ohnson y Huston, 1983; J ohnson y Milar-
L a familia J ' la intimidad. Las carreras familiares y la recoristruccin de la vida privada 151
do, 1984). Lo que ocurre ms bien es que las
personas incorporan a su pareja a los crculos
de familiares y allegados. como parte del pro-
ceso por el que se formalizan los compromisos
y se acelera el proceso hacia una relacin de
intimidad duradera (Milardo, 1983; Eggert y
Parkes, 1983). Como es obvio las diferencias
tnicas y de clase son importantes en este pro-
ceso, y las investigaciones han demostrado la
realidad del efecto Romeo y J ulieta, deter-
minando que la injerencia o desaprobacin
familiar perjudicaba el mantenimiento de los
lazos amorosos (Driscoll et al., 1972; Surra,
1987). Estas investigaciones avalan la idea de
Giddens (descrita antes brevemente) de que
las parejas siguen una carrera en un contex-
to social particular, basada en la calidad de su
relacin ntima negociada y en el entorno so-
cial circundante. Asimismo, ello corrobora la
opinin de que la supervivencia de una rela-
cin ntima depende cada vez ms de la cali-
dad de la relacin y l a satisfaccin recproca
que obtienen de ella las parejas (Kate, Lloyd y
Long, 1988; Michaels et al., 1984).
Las explicaciones que dan las parejas sobre
s u decisin de pasar de la convivencia al ma-
trimonio ponen de relieve la naturaleza doble,
recproca e igual, de la relacin de la pareja
(Surra y Huston, 1987). Adems, se ha obser-
vado una asociacin entre los compromisos
derivados de una relacin y los niveles ms
altos de felicidad conyugal subsiguiente. Este
proceso depende de diversas consideraciones,
como el tiempo que la pareja pasa junta, el
conocimiento mutuo y el intercambio de in-
formacin; es decir, l a clase de inferencias que
tpicamente se asocian con cambios lentos y
moderados en el compromiso. Los compromi-
sos derivados de una relacin reflejan ms
fielmente los procesos racionales de eleccin
que se consideran importantes para el xito
del matrimonio (Surra, 1990, pg. 856). Esto
confirma de nuevo la idea de que la intimidad
se basa ms en un proceso racional y elabora-
do de sinceridad mutua que en la existencia de
un amor apasionado e incluso romntico.
Stephen y Markman (1 983) elaboraron un
ndice de relaciones que permiten determinar
las opiniones respecto a las relaciones ntimas.
Este ndice apunta menos a una imagen de
similitud de estilos al comienzo que a la nego-
ciacin de la similitud por los dos miembros
de la pareja mediante interacciones e inter-
cambios estrechos. Los individuos adquieren
informacin acerca de las caractersticas, valo-
res, funciones y tendencias de cada miembro
de la pareja de modo continuo, y no a interva-
los durante la relacin (Murstein, 1976, 1987).
La independencia de los jvenes
adultos
En relacin con este proceso de seleccin de l a
pareja y formacin de relaciones ntimas, debe
tenerse en cuenta el cambio estructural produ-
cido en la costumbre de los jvenes de abando-
nar el hogar paterno para hacer una vida inde-
pendiente. Investigaciones en varios pases
occidentales han revelado que el matrimonio
ya no se considera un signo de independencia
(manifestado por el abandono de l a casa pater-
na), sino que los jvenes tienden a abandonar
pronto el hogar, habitualmente con fines edu-
cativos, pero regresan rpidamente y recurren
a los padres para obtener apoyo econmico y
emocional (Aquilino y Supple, 199 I ; Avery,
Goldscheider y Speare, 1992; Boyd y Priof,
1989). As pues, el abandono del hogar pasa
ahora por diversas fases. Los jvenes estadou-
nidenses tienen ms probabilidades de dejar el
hogar para adquirir una educacin universita-
ria que los britnicos o australianos, y un ma-
yor nmero de mujeres abandonarn proba-
blemente el hogar para casarse. Los varones
australianos tienen ms probabilidades que los
britnicos de abandonar el hogar para afirmar
su independencia y evitar el conflicto con los
padres, y es menos probable que regresen al
hogar que los que l o han abandonado para
proseguir sus estudios (Hartley, 1993).
Todo esto significa que durante un largo
perodo los jvenes pasan por diversas fases en
las que pueden establecerse relaciones ntimas
fuera del hogar paterno, pero que es probable
que este perodo vaya seguido de otros durante
los cuales los jvenes regresan a casa y han de
mantener las relaciones ntimas bajo l a mirada
vigilante de los padres (Eggert y Parks, 1987).
Los padres que viven estas situaciones aceptan
difcilmente las relaciones sexuales adultas
(aparte de las suyas propias) bajo su techo,
pero tienen que aceptar cada vez ms l a reali-
dad de tales relaciones. El problema es ms
dif cil en el Reino Unido que en los Estados
Unidos o en Australia, debido en parte a los
152 Don Edgar v Hel en Glezer
niveles ms altos de desempleo, y tambin a
las pocas disponibilidades de vivienda para los
jvenes.
Intimidad matrimonial
Una vez se ha contrado matrimonio, la cues-
tin de la calidad de la vida matrimonial se
convierte en un elemento importante para de-
terminar los cambios en la naturaleza de la
intimidad. Los estudios revela una y otra vez
que una comunicacin matrimonial satisfacto-
ria requiere la capacidad de revelar o comuni-
car al cnyuge los pensamientos y sentimien-
tos ntimos (Hendrich, 198 1: Schaap, 1988;
Christensen, 1988). Trabajos autobiogrficos y
estudios sobre la naturaleza de la interaccin
matrimonial cotidiana indican que las parejas
felices pasan ms tiempo juntas que las parejas
mal avenidas, y que cuando la pareja est casa-
da existe una menor discrepancia en las reve-
laciones respectivas (Chelune et al., 1984: Da-
vidson et al., 1983; Kirchler, 1989). Las prue-
bas de la hiptesis de J essie Bernard, segn el
cual el matrimonio es bueno para el bienestar
del hombre y malo para el de l a mujer. han
mostrado las diferencias que existen en el sen-
timiento de soledad, pero poco ms (Mox-
nes, 1985). El altruismo y l a capacidad de
empata de la mujer pueden privarla de los
medios de cuidarse de s misma. Varios estu-
dios llegan a l a conclusin, hoy da comn, de
que l a capacidad de los maridos de codificar y
descodificar los mensajes parece ms crtica
que l a de las mujeres. Los cnyuges en estado
de tensin descodifican con menor precisin
los intentos de comunicacin de sus parejas. y
los maridos son menos capaces de responder
acertadamente a la comunicacin de sus muje-
res (Noller, 1984; Gottman y Porterfield,
198 1; Sillars y Scott, 1983). Las mujeres pare-
cen expresar a la vez ms negatividad y ms
positividad, mientras que los maridos no son
muy expresivos en la relacin (Noller, 1984;
Gottman, 1982: Balswick, 1986; Rubin, 1983).
Segn Weiss ( 1 984) los esposos ((utilizan a
menudo su familiaridad mutua como base de
datos, en vez de utilizar la informacin para la
interaccin, como lo haran dos extraos)). Se
ha creado una tipologia de los tipos matrimo-
niales (Fitzpatrick, 1984, 1988), basada en tres
dimensiones esenciales de la vida matrimo-
nial: ideologa, interdependencia y prevencin
de conflictosexpresividad. Las personas tra-
dicionales sustentan valores convencionales
acerca del matrimonio y la familia, son muy
interdependientes en el matrimonio y discuten
fcilmente las cuestiones serias. Las personas
independientes tienen ms valores liberales en
su vida matrimonial y familiar, son relativa-
mente interdependientes y estn acostumbra-
das a los conflictos. Los divorciados tienen
valores familiares ambivalentes, no son muy
interdependientes y tienden a evitar los con-
flictos matrimoniales.
Haavind (1 984) describe el carcter asim-
trico del matrimonio. Los hombres invierten
ms energa en la esfera del trabajo debido a
las exigencias sociales y econmicas, utilizan-
do a su familia como trampoln para el xito
en la carrera y en las relaciones sociales. Las
mujeres, que tienen una visin de la familia
basada en el amor y la felicidad. se encuentran
en una posicin negociadora ms dbil.
Estos esquemas de la intimidad y la capaci-
dad de compartir de las parejas precisan ms
investigaciones para identificar las distintas
condiciones en que aparecen los distintos
comportamientos matrimoniales (Sillars et al.,
1983). Las investigaciones futuras debern
centrarse evidentemente en la identificacin
de contextos particulares y otros factores que
expliquen el desarrollo de estos comporta-
mientos y prcticas interactivas, antes de con-
siderar cualquier otra cuestin. Los modelos
mentales del yo y las relaciones, los objetivos
del matrimonio y la expresin de apego entre
los adultos, son otras tantas cuestiones que
deben esclarecerse, habiendo pruebas tan evi-
dentes de que la sinceridad mutua y la capaci-
dad de leer mensajes en la comunicacin inte-
ractiva son cruciales para el xito de una
relacin matrimonial (Hazan y Shaver, 1987;
Fitzpatrick, 1990).
La intimidad y el divorcio
El divorcio es un fenmeno tan extendido que
Martin y Bumpass (1989) estiman que dos
tercios del total de primeros matrimonios en
los Estados Unidos acabarn en divorcio. Esto
hace pensar que el alto ndice de divorcios no
es un fenmeno exclusivo de la generacin del
((baby boom)), ni que tampoco se limita al
153
La familia y la intimidad. Las carrerus .familiares y la reconstriiccin de la vida privada
-
decenio de lo setenta. que es cuando empez a
manifestarse. Ms bien su explicacin debe
buscarse en toda una serie de cambios ma-
croestructurales y en la naturaleza de las rela-
ciones ntimas. Aunque la disminucin de los
divorcios litigiosos en favor de los divorcios
por mutuo acuerdo no puede relacionarse di-
rectamente con los ndices de divorcio, no
cabe duda de que ello ha legitimado l a renun-
cia al apoyo jurdico para la observancia de las
obligaciones vitalicias y las expectativas de
una recompensa por el cumplimiento de esas
normas (Weitzman. 1985).
Algunos autores no ven el divorcio como el
final de la familia sino como una parte normal
del proceso familiar, que exige que tanto los
padres como los hijos hagan reajustes emoti-
vos y prcticos (Haaland, 1988; Moxnes.
1985).
Algunos estudios sugieren que la crisis eco-
nmica hace disminuir el nmero de divor-
cios, mientras que la prosperidad los aumenta
(Cherlin, 1981: Glick y Lin, 1986). Mientras
que South (1985) afirma que la prosperidad
puede facilitar el divorcio, esto se ve contra-
rrestado por sus efectos positivos en las rela-
ciones personales. Una mejor explicacin se-
ra, probablemente, que las sociedades indus-
triales ofrecen fuentes alternativas de seguri-
dad financiera, servicios personales, satisfac-
cin y esparcimiento de la persona, fuera de la
institucin familiar (Davis, 1985; Becker,
198 1 ; Cherlin y Furstenberg, 1988: Popenoe,
1988); esto ha reducido la importancia de la
familia y de la estabilidad familiar (Schoen,
Urton. Woodrow y Baj, 1985). Si bien el alto
ndice de divorcios no es una caracterstica
comn de todos los pases industrializados,
hay ciertas indicaciones de que la proporcin
ms elevada de mujeres aumenta el ndice de
divorcios, porque depara a los hombres mayo-
res posibilidades fuera del matrimonio (Gu-
tentag y Secord, 1983). El lugar de trabajo se
ha convertido en un nuevo campo para las
relaciones amorosas y puede tener una in-
fluencia desestabilizadora en las relaciones
matrimoniales (South y Spitze, 1986; Spitze y
South, 1985). Dan una indicacin paralela los
datos segn los cuales existe una relacin entre
l a incorporacin de l a mujer a l a fuerza laboral
su independencia econmica y el aumento de
los ndices de divorcio (Lee, 1982; Becker,
1981; Schoen et al, 1985; Cherlin y Fursten-
berg. 1988). Asimismo parece que el grado de
integracin social, o sea la medida en que la
gente observa normas sociales rgidas en su
actuacin matrimonial y familiar disminuye
las probabilidades de divorcio (Gle y Shelton,
1985). L a hiptesis de un mayor individualis-
mo en detrimento de los valores comunitarios
compartidos ha sido defendida por los autores
franceses Roussel y Thery ( 1 988).
No obstante, las actitudes suelen seguir al
cambio estructural, y no precederlo. Un matri-
monio temprano tiene ms probabilidades de
acabar en divorcio (Thronton y Rogers, 1987):
Martin y Bumpass, 1989); de ello debera se-
guirse que la costumbre actual de casarse ms
tarde ha de dar lugar a una reduccin del
ndice de divorcios. Irnicamente, la literatura
sobre la felicidad matrimonial en relacin con
el divorcio no es muy abundante, y ofrece ms
garantas la teora del intercambio segn la
cual la existencia de alternativas y los benefi-
cios y prdidas relativos de una relacin matri-
monial son los factores desencadenantes del
proceso (Booth et al., 1986; Kitson, Holmes y
Sussman, 1983: Morgan, 1988). Es evidente
que la mayor participacin de las mujeres en
la fuerza laboral supone nuevas oportunidades
de establecer relaciones satisfactorias con el
otro sexo (Rank, 1987; Spitze y South, 1985),
pero otros estudios muestran que el trabajo de
la mujer le permite llevar una vida ms agra-
dable y favorece la estabilidad matrimonial
(Greenstein, 1990; Spitze y South, 1985).
Las justificaciones tradicionales del divor-
cio (matrimonios precoces, embarazos, etc.) se
aducen menos que las que sostienen que se
trata de un desafo al dominio masculino, y
creen que el divorcio es un modo de satisfacer
expectativas de calidad en sociedades que tie-
nen en cuenta a la mujer y al nio fuera del
matrimonio (Moxnes, 1985). El que ahora
sean las mujeres las que ms tiendan a iniciar
los trmites de divorcio parece corroborar l a
teora de que la autonoma relativa de la vida
conyugal podra ser el factor crtico (Hill,
1988; Spitze y South, 1985). Todava no se
han aplicado adecuadamente criterios feminis-
tas a las explicaciones del divorcio, pero es
evidente que ste abre una serie de oportuni-
dades para cambiar l a vida ntima de quienes
dejan de ser miembros de una familia. Pueden
formarse nuevas relaciones, pero sobre una
base distinta respecto al matrimonio original.
154 Don Edgar y Hel en Glezer
Muchas personas divorciadas recrean una re-
lacin pero no vuelven a casarse, l o que indica
una cierta desconfianza hacia los vnculos le-
gales y una mayor importancia atribuida a la
calidad de la nueva relacin que se constituye.
Parece ser que el primer matrimonio es ms
estable que los matrimonios subsiguientes
(Martin y Bumpass, 1989; Coleman y Ganong,
1990). y que muchas mujeres en particular
prefieren establecer una nueva relacin ntima
donde la autonoma y la igualdad sean mayo-
res que las que conocieron en su primer matri-
monio.
Nosotros creemos que la teora de la trans-
formacin de la intimidad expuesta por Gid-
dens, descrita brevemente en nuestra intro-
duccin, podra constituir un marco integra-
dor para la reflexin sobre los motivos de que
se produzcan estos cambios en la naturaleza
de la intimidad, antes, durante y despus del
matrimonio. Este autor afirma que la separa-
cin entre la sexualidad y la reproduccin
abri la posibilidad de diversos tipos de activi-
dades sexuales. Como muestra la investigacin
de Lilian Rubin ( 1 983), actualmente se espera
ms, desde el punto de vista sexual, del matri-
monio y de todas las relaciones ntimas. Cuan-
do se separ del proceso crnico del embarazo
y el parto, la sexualidad se hizo ms maleable,
convirtindose en un bien del individuo que
puede modelar a su antojo. La creacin de la
sexualidad plstica, separada de sus viejos
vnculos con la reproduccin, la familia y las
generaciones, fue la condicin previa de la
revolucin sexual de los ltimos decenios
(Giddens, 1992, pg. 27). El argumento de
Giddens se basa en el hecho de que la defini-
cin de la identidad del individuo se hizo ms
problemtica en la vida social moderna, por la
naturaleza ms abierta y reflexiva del plantea-
miento del pasado, el presente y el futuro, y el
lugar del yo que no sabe dnde situarse en este
contexto. Esto condujo a la revolucin de la
autonoma sexual femenina y al florecimiento
de l a homosexualidad en ambos sexos. LO que
este autor llama la relacin pura)) (pg. 58) se
refiere a una situacin en que la relacin social
se establece como un fin en s misma, si n
ninguna expectativa respecto al matrimonio.
Si los hombres han quedado retrasados en el
desarrollo de esta nueva forma de amor con-
fluyente)), es porque han buscado, si n xito, su
propia identidad en el trabajo, y no en l a
calidad de las relaciones basadas en la sinceri-
dad mutua y el intercambio afectivo.
Esta es quizs la explicacin psicolgica de
los cambios registrados en las relaciones nti-
mas, pero su base es la mayor igualdad que
existe entre hombres y mujeres, y la liberacin
de la conducta sexual con respecto a las con-
tingencias de la reproduccin y el control im-
puesto por la familia.
Intimidad infantil y familiia
En l o relativo a la infancia se observa tambin
un nuevo nfasis en la calidad de las relaciones
de los nios con los padres, y la intimidad que
sustituye a la relacin es de autoridad paterna.
L a madre tiende a ejercer una forma ms sua-
ve e igualitaria de autoridad en la educacin
que el padre, y los nios tienen derecho a que
se ocupen de ellos desde el punto de vista
afectivo. Varios autores han afirmado, desde
una perspectiva freudiana (Reibstein y Ri-
chards, 1992), que la adquisicin temprana de
la propia identidad y el potencial de intimidad
aparecen primero con la figura materna de
importancia decisiva. L a confianza bsica que
informa esa relacin se interrumpe en los hijos
varones, que tienen que apartarse del mbito
femenino y quedan abandonados al mundo
de los hombres)). As, Giddens predice que a
medida que los padres vayan participando
ms de cerca en el cuidado de los nios, y que
los hombres hagan frente a la mayor exigencia
de sus parejas en l o tocante a la expresin de
los sentimientos y a un mayor grado de con-
fianza, irn incorporndose al nuevo mundo
de intimidad creado por la mujer. Sin embar-
go, como la calidad de la relacin se ha con-
vertido en el centro de la bsqueda de la pro-
pia identidad y de las opciones en la vida
privada, esto abre la posibilidad de legitimar
una serie de relaciones sexuales ntimas que en
su da se consideraban perversas.
Como seala Eriksey y Wetlesen ( 1 992), la
investigacin psicolgica sobre la divisin
existente entre la autonoma de los jvenes y
la tendencia hacia la vida de pareja de las
muchachas, as como los efectos disfunciona-
les provocados por esta oposicin sobre la
efectividad y la interdependencia mutua, no
aclara el cmo y el porqu de este proceso. En
cambio, los estudios sobre el desarrollo del
155
La familia v la intimidad. Las carreras familiares y la reconstruccin de la vida privada
-
sentimiento maternoinfantil desde una pers-
pectiva de interaccin prctica parecen mas
prometedores. El conocimiento ntimo del
nio permite incluirlo en marcos sociales y
asociarlo a actividades que favorezcan meca-
nismos sociales y cognitivos, l o que fomenta
un sentimiento de seguridad y autoestima y
satisface sus necesidades emocionales bsicas,
tanto de apego como de independencia (Haa-
vind, 1984). Esto hace pensar no slo que las
jvenes tienen ms oportunidades de desarro-
llar su capacidad de empata, sino tambin
que se producirn diferencias de clase entre
chicas y chicos s i los padres dejan que stos se
cuiden por s solos o s i desempean un papel
mayor o menor en la socializacin del nio
(Tiller, 1986; Gullestad, 1984). Ve (1989) ha
demostrado, por ejemplo, que la intimidad de
las hijas con sus madres no excluye la proximi-
dad con el padre o con amigos. Sobre este
punto hay mucho a investigar vistos los cam-
bios en las relaciones ntimas entre padres e
hijos.
Esta forma de abordar el problema basada
en el aprendizaje social ha sido explorada indi-
rectamente en las investigaciones sobre el de-
sarrollo infantil, pero no ha llegado hasta los
estudios sobre la naturaleza de las relaciones
ntimas. Ciertamente, hay pruebas de que mu-
chos hombres no pueden, o no quieren, hablar
abiertamente de sus sentimientos con sus res-
pectivas parejas, y que en ello difieren de las
mujeres como lo confirman las oportunidades
que stas tienen en los crculos femeninos de
aprende. a confiar y someter a examen sus
propios sentimientos y las motivaciones de los
dems, lo que se confirma claramente en los
consultorios matrimoniales y en los estudios
sobre las relaciones conyugales. (Wolcott y
Glezer, 1989).
Tenemos que limitarnos a especular sobre
las oportunidades de aprendizaje social que se
estn creando para los nios que crecen some-
tidos a una mayor influencia de los hermanos
y hermanas, situados en contextos sociales ex-
ternos al mundo privado de la familia, cuida-
dos por personas que no son los padres. Aqu
tambin hay muchas posibilidades de investi-
gacin, y de una elaboracin terica ms refi-
nada.
Si bien hay muchos hijos de padres solte-
ros, slo un pequeo porcentaje de ellos nacen
de madres si n compaero masculino. Asimis-
mo, el nmero de nios que viven con un
hermano o una hermana es muy superior a lo
que indican los datos censales sobre el tamao
de la familia (J ensen, 1989; McDonald, 1993;
Quortrup, 1987). As pues, el mundo ntimo
familiar del nio no se limita necesariamente a
la madre y al propio nio, con exclusin de
todos los dems. Los hermanos son cada vez
ms importantes para la socializacin y las
relaciones privadas en el hogar familiar (Ed-
gar, 1992). Por lo contrario, la hiptesis segn
la cual los nios sufren el desinters afectivo y
la dimisin paterna de los adultos, ms preo-
cupados por sus propios problemas, ntimos,
dada la frecuencia de divorcios y la posible
construccin de nuevas parejas, debera ser
verificada a travs de amplias investigaciones.
La intimidad en l a tercera edad
En su estudio de las familias de la tercera
edad, Brubaker (1 990) adopta una posicin
evolucionista con respecto a los cambios de la
estructura familiar y los sentimientos de obli-
gacin y afecto. L a historia y la continuidad de
las familias son esenciales para entender las
estrategias adoptadas por la gente de la tercer
edad para hacer frente al cambio.
Los altos ndice de divorcio (Estados Uni-
dos cerca del 50 %, Australia el 35 Yo y el Rei-
no Unido 37%) nos hace olvidar fcilmente
que el resto de las parejas (50 Yo, 65 %, 63 O/o)
permanecen casadas toda la vida, y esta vida
es ms larga que antes. Eso significa que los
esposos estarn uno al lado del otro a lo largo
de una carrera familiar comn. L a satisfac-
cin matrimonial parece disminuir en los aos
intermedios, y volver a aumentar ms adelan-
te, cuando los cnyuges se hacen compaa y
se proporcionan apoyo contra viento y marea
(Booth, 1986; Gilford 1984). La calidad de sus
relaciones refleja configuraciones anteriores, y
est influenciada por los tipos de jubilacin
(Brubaker, 1985; Lee y Shehan, 1989), la situa-
cin financiera y la salud (J ohnson, 1985).
S i n embargo, el divorcio afecta ciertamente
a las formas de vida privada, y el fallecimiento
de un miembro de la pareja irrevocablemente
la naturaleza de la intimidad familiar. Las an-
cianas divorciadas estn peor vistas y tienen
una interaccin social ms limitadas que las
viudas (Kitson et al, 1980); los contactos con
156 Don Edgar y Hel en Glezer
la familia y con los amigos van hacindose
cada vez ms raros, particularmente para los
hombres que pueden quedarse muy solos en la
vejez (Keith, 1989). S i sus propios hijos adul-
tos se divorcian, las redes potenciales de apoyo
social se alteran (Berardo, 1983) y los abuelos
paternos (que no se encargan de la custodia de
los hijos) pierden parte de sus contactos con
los nietos (Cherlin y Furstenberg, 1986). En su
conjunto se han estudiado poco las diferencias
que existen en la vida privada e ntima de las
personas de edad recin divorciadas)) por
motivos de carrera familiar y los o ((divor-
ciados en serie)) (Brubaker, 1990, pg. 964).
Parece ser que a la viudez la acompaan difi-
cultades econmicas, siendo mayor la posibili-
dad de un nuevo casamiento para los ms
acomodados (Zick y Smith, 1988); asimismo
ello coincide con una mayor salud fsica y
emocional (Ferraro, 1985; Breckrenridge et al,
1986). Los sistemas de apoyo social estableci-
dos durante el matrimonio se mantienen des-
pus del fallecimiento de uno de los dos cn-
yuges (Kohen, 1983); aqu las viudas son ms
capaces que los viudos de recurrir a amigos,
hijos y parientes para obtener ayuda, y es ms
probable que l o hagan (Anderson, 1984: Ko-
hen, 1983).
L a investigaciones efectuadas sobre los
nuevos matrimonios en la tercera edad sugie-
ren que ambos sexos buscan una relacin nti-
ma a largo plazo, y los hombres es ms pro-
bable qeu se centren en la necesidad de intimi-
dad y confianza)) como una ((proteccin con-
tra la soledad)) (Brubaker, 1990, pg. 967,
citando a Bulcroft y OConnor, 1986). Es inte-
resante observar que hay pocas indicaciones
que corroboren la afirmacin de que las pare-
jas ancianas si n hijos sean menos felices o
tengan un nivel ms bajo de satisfaccin con-
yugal que los que no los tienen (Lee, 1988;
Glenn y McLanahan, 198 1), aunque s mantie-
nen menores contactos sociales (Bachrach,
1980). Puede ocurrir que se produzca un inter-
cambio entre las redes de apoyo y l a seguridad
financiera y la salud (Rempel, 1985).
L a investigacin sobre el proceso de enve-
jecimiento no ha determinado la existencia de
la falta de cuidados o de proximidad que algu-
nos predecan como resultado del menor ta-
mao de las familias y de s u movilidad nu-
clear en la sociedad moderna. Por el contrario,
la llamada ((generacin sandwich)) (Schlesin-
ger, 1992) ayuda a sus hijos cuando fundan
familias, y el problema de esta generacin-eje
consiste en tener que ocuparse a l a par de los
nietos y de los padres ancianos (Hagestad,
1986, 1990). Adems, el menor tamao de las
familias puede significar una relacin ms in-
tensa entre padres e hijos que la que se da en
las familias ms grandes, por la menor disper-
sin geogrfica y el contacto ms frecuente por
telfono o gracias al automvil (McDonald et
al, 1993). Pero la solidaridad familiar puede
adoptar una nueva forma de ((solidaridad in-
tergeneracional)) entre la madre y la hija adul-
ta (Eriksen y Wetlesen, 1992, pg. 18); entre-
tanto, el lugar del varn en la estructura de l a
intimidad familiar seguir siendo remoto y
ambiguo. El envejecimiento conlleva tambin
la prdida de amigos, confidentes e ntimos
por causa de fallecimiento, mala salud o cam-
bio de residencia (Matras, 1990), que alteran
las estructuras sociales de la intimidad, espe-
cialmente para la mujer.
Conclusin
Los demgrafos predicen un envejecimiento
constante de las sociedades occidentales, que
llegarn a tener entre el 15 o el 20 Oh de habi-
tantes de 65 aos y ms. Como seala Matras
(1 990, pg. 297) la paternidad slo abarcar
una porcin relativamente reducida de la exis-
tencia. En la hiptesis de un aumento de la
fertilidad. slo una parte de la poblacin debe-
r a ocuparse de los nios ... Un mayor nmero
de mujeres estarn disponibles para un empleo
lucrativo, con una estructura similar a la de los
antecedentes y trayectorias del trabajo mascu-
lino ... Es probable que se produzca un movi-
miento considerable hacia las estructuras no
lineales de la vida laboral ... (y) el Estado ten-
dr que intervenir an ms activamente en
... la transferencia y los sistemas de manteni-
miento de los ingresos)). Estas tendencias alte-
rarn necesariamente la naturaleza de las rela-
ciones ntimas en las ((sociedades de pequeas
familias. En particular, l a dependencia de los
hijos con respecto a los padres adultos se redu-
cir, mientras que las obligaciones de los hijos
adultos con respecto a sus progenitores irn en
aumento y sern ms prolongadas. El hecho de
que los hijos alcen el vuelo)) ms pronto, hara
que el mi do vaco)) ocupe la mayor parte de l a
La familia J , la intimidad. Las carreras)> familiares y la reconstruccin de la vida privada
157
vida familiar de las parejas intactas, y alterar
los l mites de las obligaciones intergeneracio-
nales ms duraderas.
Lo que acabamos de describir no es slo un
cambio en la cronologa de la carrera fami-
liar, sino tambin una compleja modificacin
en la naturaleza y la experiencia infantil y
adulta y en la negociacin de las estructuras y
procesos de la relacin nima. Una mayor tole-
rancia hacia l a diversidad en la vida familiar,
que es uno de los hechos consumados, bajo
cuyo rasero se juzga a nuestros sistemas cultu-
rales de referencia, no es el menos importante
de estos cambios.
El dilema central se produce entre las exi-
gencias de autonoma individual, la bsqueda
del yo, de las necesidades de cada indivi-
duo, y la necesidad opuesta, pero inherente-
mente social, de intimidad. Quiz l o que ms
contribuye a mantener la generalizada y omni-
presente ideologa del individualismo sean
ms las exigencias de una economa de merca-
do basada en el consumo, complementadas
por una ingenua visin psicolgica del modo
en que pueda desarrollarse o sostenerse una
entidad como el yo, si n obligaciones rec-
procas ni relaciones de confianza. Cabe pre-
guntarse, ciertamente, sobre las consecuencias
para los nios de las futuras generaciones y
para la solidaridad social s i los individos persi-
guen la relacin pura, en l a que Giddens ve
la esencia misma de la intimidad moderna.
A nuestro modo de ver, la naturaleza social
del intercambio humano prevalecer sobre la
bsqueda del yo, propia de la sociedad de
mercado. Escribiendo acerca de las necesida-
des de investigacin en el futuro, Erikse y
Wetlesen (1 992) sealan las reas poco investi-
gadas de das relaciones matrimoniales dura-
deras, las relaciones entre hermanos, la inte-
raccin familiar relacionada con el amor y la
intimidad, la sexualidad, y las relaciones am-
pliadas de parentesco)) y se preguntan si (el
hombre y el padre) est siendo marginado de
la vida familiar y excluido de l a esfera nti-
ma. Es lgico pensar que s i los condiciona-
mientos laborales de los hombres y mujeres
sigue cambiando, y la exigencia para los hom-
bres de una nueva forma de amor confluyen-
te, de igualdad y apertura con su pareja (Gid-
dens, 1992) sigue aumentanco, l o contrario
puede ser ms cierto. Los hombres podrn
aprender de manera ms efectiva el proceso de
la intimidad y ser capaces de construir sus
vidas privadas de un modo que antes no esta-
ba a su alcance. S i ello es as, todos los aspec-
tos de la vida familiar pueden verse profunda-
mente transformados.
Tradircido del ingls
Referencias
ACKER, J. (1988). Class, Gender,
and the Relations of Distribution,
Signs, 13. pp. 473-497.
ANDERSON, T.B. (1 984).
((Widowhood ans a Li fe
Transition: I ts Impact of Kinship
Ties. Journal of Marriage and
the Familiy, 46, pp. 105-104.
and parent's satisfaction with
living arrangements when adult
children live at home. Journal of
Marriagr atid the Familiy, 53,
pp. 13-27.
ARIES, P. ( 1 962). Centziries of
Childhood: A Social History oj'
Family Li l e. Londres, Cape.
BACA ZINN, M. (1990). Family,
Feminism and Race en America,
Gender and Societji. 4. p. 68-82.
BAHRACH. c.a. (1 980).
Childlessness and Social
Isoaltion Among the Elderly)).
Jozirnal oj' karriage and the
Farnily. 42, pp. 627-637.
ANDERSON. M. (1 990). Feminism
and the American Family Ideal.
Joiirnal of Comparative Farnily
AVERY, R., GOLDSCHEIDER y
SPEARE, A. J nr. (1992).
BADINTER, E. (1981). Mj ' t h of
Motherhood. Londres. Souvenir.
Studies, prxima publicacin.
AQUILINO, W.S. y SUPPLE. K.R.
( 1 99 1). ((Parent-child relations
((Feathered nestjGilged cage:
parental income and leavint home
in the transition to adulthood)),
Dernograph.v. 29. pp. 375-388.
BALSWICK. J . (1 986). The
Inexpressive Male, Lexington,
MA, Lexington Books.
158
Don Edgar y Helen Glezer
BECKER, G.S. (1 98 1). A Treatise
on the Fami1.v. Harvard
University Press.
BERARDO, P. y BERGER, P. (1983).
The Ur Overt the Familiy.
Londres, Hutchinson.
BERK, S.F. (1985). The Gender
Factory: The Apportionment of
Work i n American Househoulds,
Nueva York. Plenum.
BLAKAR, R.M. (1973). Language
is Power. Oslo, Pax.
BLAU, P.M., BLUM, T.C. y
SCHWARTZ, J .E. (1982).
Heterogeneity and Inter-Marriage,
American Sociological Review. 47,
pp.b45-62.
BLUMBERG, R.L. (1988). Income
Under Female Versus Male
Control: Hypotheses form a
Theory of Gender Stratification
and Data form the Third World,
J ournal of Family Issues, 9, pp.
5 1-84.
BOOTH, A.. J OHNSON, D., WHITE,
L. y EDWARDS, J . (1986).
((Divorce and Marital Instability
Over the Li fe Course, Journal of
Family Issues, 1, pp. 421-442.
BOOTH, A. y J OHNSON, D. (1988).
((Premarital Cohabitation and
Marica1 Successn, Journal of
Fami1.v Issues. 9, pp. 255-272.
BOYD, M. y PRYOR, E.T. (1989).
Young adults living in their
parents homesn, Canadian Soial
Trends, Verano, pp. 17-20.
BRECKENRIDGE, J .N., GALLAGHER,
J .N., THOMPSON, L.W. y
PETERSON, J . (1986).
((Characteristic Depressive
Symptoms of Bereaved Elders)),
Journal of Gerontology. 4 1, pp.
163-168.
BRUBAKER, T.H. (1985). Later
Life Families, Sage.
BRUBAKER, T.H. ( 1 990). ((Families
in Later Life; A Burgeoning
Research Area), Journal of
Marriage and the Farnily, 52, pp.
959-981.
BUMPASS, L.L. y SWEET, J .A.
(1 989). National Estimates of
Cohabitation, Demography, 26,
pp. 61 5-625.
BUMPASS, L.L., SWEET, J .A. y
CHERLIN, A. (1989). The Role of
Cohabitation in Declining Rates
of Marriage, NSFH Working
Paper No. 5. Madison, University of
Wisconsin, Centre for Demography
and Ecology.
CANCIAN, F.M. (1987). Love i n
America. Cambridge. Cambridge
University Press.
CHARLES, N. y KERR. M. (1987).
J sut thw way it i s: Gender and
Age Differences in Food
Consumption. In Brannen, J . &
G. Wilson (eds.). Give and Take
i n Families: Studies i n Resource
Dislribuion, Boston, Allen &
Unwin.
CHELUNE, G., WARING. E.M.,
VOSK, B.N., SULTAN. F.E. y
OGDEN, J .K. (1984).
Self-Discloure and i ts
Relationship to Marital
Intimacy, Journal of Clinical
Psychology, 40, pp. 2 16-2 19.
CHERLIN, A.J . (1 98 1). Marriage.
Divorce, Remarriage, Cambridge,
MA, Harvard University Press.
CHERLIN, A. y FURSTENBERG, F.
J nr. (1 986). The New American
Grandparent. A Place i n the
Family, A Li j e Apart, New York,
Basic Books.
CHERLIN, A. y FURSTENBERG. F.
(1988). The Changing European
Family, Journal of Family Issues.
9, pp. 291-297.
CHODOROW, N. (1978). The
Reproduction of Mothering.
Berkeley, University of California
Press.
CHRISTENSEN, E. (1 986). Nordic
Intimate Couples Wi th Children.
Copenhague, Hans Reitzel.
COLEMAN, M. y GANONG, L.H.
(1 990). Remariage and Stepfamily
Research in the 1980s: Increased
Interest in an Old Family Form.
Journal of Marriage and the
Family, 52, pp. 925-940.
COLLINS, R. (1975). Conjlict
Sociology: Towards an
Explanatory Science, Academic
Press, Nueva York.
CONNELL, R.W. ( 1 985).
Theorizing Gender, Sociology. 19,
pp. 260-272.
DALLY, A. ( 1 982). Znventing
Motherhood, Londres, Burnett.
DANIELS, A.K. (1989). Invisible
Careers: Women Civic Leaders.
Chicago, University of Chicago
Press.
DAVIDSON, B., BALSWICK, J . y
HALVERSON. C. ( 1 983). Affective
Self-Disclosure and Marital
Adjustment: A Test of Equity
Theory, Journal of Marriage and
the Family, 45, pp. 93-102.
DILL, B.T. (1988). Our Mother's
Grief: Racia/Ethnic Women and
the Maintenance of Families,
Journal of Family History. 13,
pp. 415-431.
DRISCOLL, R., DAVIS, K.E. y
LIPETZ, M.E. (1972). ((Parental
Interference and Romantic Love:
The Romeo and J uliet Effectn.
Journal of Personality and Social
Psycholoty, 24, pp. 1-10,
DeMARIS, A. y LESLIE, G.R.
( 1 984). Cohabitation with the
Future Spouse: I ts Influence
Upon Marital Satisfaction and
Communcationn. Journal of
Marriage and the Family, 46.
pp. 77-84.
EDGAR, D. (1992).
Conceptualising Family Life and
Policies, Family Matters. 32, pp.
28-37.
EDGAR, D. (1992). aChildhood in
ti s Social Context: The
Under-Socialised Child)), Family
Matters. No. 33, diciembre, pp.
32-36.
EDWARDS, M.A. (1983). The
Zncome Unit i n the Australian
L a faniilia y la intimidad. Las carreras familiares y la reconstruccin de la vida privada
159
Tax and Social Secitritj, Systenis.
Australian I nstitute of Family
Studies.
EGGERT, L.L. y PARKS, M.R.
(1 987). Communication Network
Involvement in Adolescents
Friendships and Romantic
Relationships, Comrnuriication
Yearbook, Newbury Park. CA,
Sage, Vol. 10, pp. 283-322.
EHRENREICH, B. (1983). The
Hearts of Men, Londres, Pluto.
EHRENREICH, B. et al (1 987).
Remaking Love, Londres,
Fontana.
ERIKSEN. J . & WETLECEN, T.S.
(1 992). Family Theory and
Research in Nonvay: A Review
Essay of the 1980s artculo no
publicado. escrito para el nmero
especial de Marriage and Familv
Review
FERRARO, K.K. (1985). The
Effect of Widohwhood on the
Health Status of Older Personso.
Internatinal J ournal of Aging and
Human Development, 2 1,
pp. 9-25.
FERREE, M.M. (1990). Beyond
Separate Sphres: Feminism and
Family Research, Journal of
Marriage and the Familj3. 52, pp.
866-884.
FINCH, J . ( 1 983). Married t o the
Job: Mives Incorporation inlo
Mens Work, Londres, Alle &
Unwin.
FISCHER, C. ( 1 982). To Dwel l
.4nZOng Friend.,, Berkeley,
University of California Presc
(mencionado en Giddens, 1990).
FITZPATRICK, M.A. (1 984). A
Typological Approach to Marital
Interaction: Recent Theory and
Research)), en Berkowitz. L. (ed.).
Advances in Experimental Social
Psychoogy, Vol. 18, Academic
Press, pp. 1-47.
FITZPATRICK, M.A. ( 1 988).
Between Husbands and Wives.
Sage.
FITZPATRICK, M.A. (1 990). Models
of Marital Interaction. En Giles,
H. y W.P. Robinson (eds).
Handbook of Language and Social
Psychology, Chichester, J ohn
Wiley and Sons, pp. 433-45 1.
FOWLKES. M. ( 1 980). Behind
Every Successjd Man. Nueva
York, Columbia University Press.
FRIEDMAN. D. (1991). Li nki ng
Work-family Issues to the Bottom
Line, Cortference Board. Nueva
York.
G.~LINSK,: E., FRIEDM~N. D. y
HERN~NDEZ, C. (1991). The
Corporate Reference Giiide to
Work and Farni /y Prograins.
Families and Work Institute,
Nueva York.
GERSON, K. (1 985). Hard Choices.
Berkeley. University of California
Press.
GIDDENS. A. ( 1990). The
Conseqitenws of Modernity, Polity
Press, Cambridge.
GIDDENS, A. ( 1 992). The
Transforrnation of Intiniacj3:
Se.xitality, Love & Eroticism in
Modern Socielies, Polity Press.
Cambridge.
GILFORD, R. ( 1 984). dontasts in
Marital Satisfaction Throughout
Old Age: An Exchange Theory
Analysiw, Journal of Geroritology,
39, pp. 325-333.
GLENN. N. y MCLANAHAN, S.
( 198 1 ). The Efects of Offspring
on the Psychological Wellbeing of
Older Adults)). Journal of
Marriage and the Farnilv, 43. pp.
409-42 l.
GLENN. N.D. y SHELTON, B.A.
( 1 985). Regional Differences in
Divorce in the US, J ournal of
Marriage and the Family. 47, pp.
641-652.
GLENN, N.D. (1 982).
dnterreligious Marriage in the
US: Patterns and Recent Trends)).
Jozirnal of Marriage and the
Family. 44. pp. 555-566.
GLENN, E.N. (1987). Gender and
the Family. En Hess, B. y M.M.
Fefee (eds.). Analvsing Gender,
Beverly Hills. CA. Sage.
GLEZER, H.. D. EDGAR y
PROLICKO A. (1 992). The
mportance of Family Background
and Early Experiences on
Premarital Cohabitation and
Marital Dissolutiom. ponencia
presentada en la Conferencia
internacional sobre Formacin y
Disolucin de las Familias:
Perspectivas en Oriente y
Occidente, Taiwn. mayo de 1992.
GLICK, P.C. (1988). Fifty Years of
Family Demography: A Record of
Social Change. Journal of
Marriage and the Faniil.v, 50. pp.
861-873.
GLICK, P. y LIN S.L. (1 986).
Recent Changes in Divorce and
Remarriage)), Joitrnal of Marriage
lind the Familv. 48, pp. 737-747.
GOODE, W.J . (1982). Why Men
Resist. En Thorne, B. with M.
Yalom (eds.), Rethinking the
Family: Sorne Feminist Qitestions,
Nueva York, Longman.
GOTTMAN, J .M. (1 982). Emotional
Responsiveness in Marital
Conversations, Journal qf
Coinmitnication, 32, pp. 108-1 70.
GOTTMAN, T.N. y PORTERFIELD,
A.L. (1 98 1). ((Communicative
Competence in the Nonverbal
Behavior of Married Couples, ,
Joitrnal of Marriage and the
Family, 43, pp. 817-824.
GREENSTEIN, T.N. (1 990).
Marital Disruption and the
Employment of Married
Women)), Journal ofMarriage
and the Farnily, 52, pp. 657-676.
GRONSETH, E. (1977). The
Husband Provider Role - A
Critica1 Appraisal. En Michel, A.
(ed.) Family Issiies of Working
Wornen in Europe and America,
Leyden, pp. 11-31.
GULLESTAD, M. (1984).
Kitchen-Table Society: A Case
Stirdy of the Farnily Life and
160 Don Ednar y Helen Glezer
Friendships of Young
Working-Class Mothers i n Urban
Norway, Oslo, Nonvegian
University Press.
GUTTENTAG, M. y SECORD, P.F.
(1983). Too Many Women? The
Sex Ratio Question, Beverly Hills,
CA, Sage.
HAALAND, K.R. (1988). The
Family After Divorce. Experience
Wi th Shared Custody
Arrangements, Oslo, Cappelen.
HAAVIND, H. (1984). Love and
Power in Marriage. En Holter, H.
(ed.). Patriarchy i n a Weljare
Society, Oslo, Nonvegian
University Press, pp. 136-167.
HABERMAS, J. (1987). The
Philosophical Discourse of
Modernity, Cambridge, Polity
Press.
HAGESTAD, G.O. (1986). The
Aging Society as a Context for
Family Life. Daedalus, pp.
119-139.
HAGESTAD, G.O. (1990). Changing
Societies - Changing Families:
international Perspectives on
Lives and Relationships. In
Conrade, P. & V. White (eds.),
The Changing Family i n an Aging
society: Caregiving Traditions,
Trends, Tomorrows?, Ottawa,
Canadian Gerontological
Association.
HAREVEN, T. (1982). Family Ti me
and Industrial Time, Cambridge,
MKA, Harvard University Press.
HARTLEY, R. (1992). No More
Than a Phone Cal1 Away, Adult
Children and Their Parents)),
Family Matters, N . O 32, agosto,
pp. 38-40.
HAZAN, C. y SHAVER P. (1987).
Romantic Love Conceptualized as
an Attachment Process, Journal of
Personality and Social Psychology,
52, pp. 51 1-524.
HENDRICH, S. (1 981).
delf-disclosure and marital
satisfaction)), Journal of
Personality and Social Psychology,
40, pp. 1 150-1 159.
HILL, M. (1988). ((Marital
Stability and Souses Shared
Time, Journal of Family Zssites,
9, pp. 427-45 1.
HOCHSCHILD, A. con MACHUNG,
A. (1 989). The Second Shi f,
Nueva York, Viking.
HOLTER, H. (1984). Patriarchy in
a WeIfare Society, Oslo,
Nonvegian University Press.
HOOD, J. (1983). Becoming a
Two-Job Family, Nueva York,
Praeger.
IRONMONGER, D. (ed.) (1989).
Households work: productive
activities. women and income i n
the household economy, Allen &
Unwin, Sydney.
J ENSEN, A.M. (1 989).
Reproduction in Nonvay: An
Area of Non-Responsibility. En
Close, P. (ed.). Family divisions
and Inequalities i n Modern
Society. Londres, MacMillan.
J OHNSON, M.P. y MILARDO, R.M.
(1984). Network interference in
pair relationships: A Social
Psychological Recasting of Slaters
Theory of Social Regression,
Joitrnal of Marriage and the
Famil.v, 46, pp. 893-899.
J ONES. J. (1984). Labor ofLove.
Labor of Sorrow: Black Women.
Work and Family f i om Slavery lo
the Present. Nueva York. Basic
Books.
KEITH. P.M. (1989). The
Unmarried i n Later Life, Nueva
York, Praeger.
KITSON, G., LOPATA, H., HOLMES,
W. y MEYERING, S. (1980).
((Divorcees and Widows,
Similarities and Differencesn,
Journal of Orthopsychiatry, 50,
pp. 291-301.
KIRCHLER, E. (1 989). Everyday
Life Experiences at Home: An
Interaction Diary Approach to
Assess Marital Relationships,
Journal of Family Pshychology, 2,
pp. 31 1-336.
KOHEN, J .A. (1983). Old But
Not Alone: Informal Social
Supports Among the Elderly by
Marital Status and Sexn,
Gerontologist, 23, pp. 57-63.
KOMTER, A. (1 989). Hidden
Power in Marriage, Gender and
Society, 3, pp. 187-216.
KRISTIANSEN, J.E. (1986). The
Changing Family. A Demographic
Perspective. En Kristiansen, J .E.
y T.S. Wetlesen (eds.), The
Changing Family, Oslo, Cappelen,
pp. 17-45.
LASCH, C. (1987). Haven i n a
Heartless World, Nueva York,
Basic Books.
LEE, G. (1 982). Farnily Structure
and Interaction. A Comparative
Analysis, University of Minnesota
Press.
LEE, G.R. ( 1 988). ((Marital
Satisfaction in Later Life: The
Effects of Nonmarital Roles,
Journal of Marriage and the
Family, 50, pp. 775-783.
LEE, G.R. y THORNE, B. (1978).
On the Term Sex Roles, Signs,
3, pp. 718-721.
LUXTON. M. ( 1 980). More rhan a
Labour of Love: Three
Generations of Womens Work in
the Home, Toronto, Womens
Press.
MCDONALD. P. ET AL (1993). The
Berwick Report, Australian Living
Standards Study. Australian
Institute of Family Studies. pp.
16-17.
MARTIN, T.C. y BUMPASS L.L.
(1 989). Recent TrendS in Marital
Disruptionn, Demography, 26, pp.
37-5 1.
MATRAS, J. (1 990). Dependencv,
Obligations and Entitlenients,
Prentice Hall. New Yersey.
L a familia y la intimidad. Las ((carreras)) familiares y la reconstruccin de la vida privada
161
MAY, M. (1987). The Historical
Problem of the Family Wage: The
Ford Motor Company and the
Five-Dollar Day. En Gerstel. N. y
H.E. Gross (eds.). Families and
Uork, Filadelfia, Temple
University Press.
MILARDO. R.M., J OHNSON. M.P. y
HUSTON, T.L. (1 983).
((Developing Close Relationships:
Changing Patterns of Pair
Relationshipsn, Journal of
Personalitjt and Social Psychology,
44, pp. 964-976.
MOEN, P. (1 989). Uorking
Parents, Madison. University of
Wisconsin Press.
MORGAN, L. (1 988). ((Outcomes
of Marital Separation)), Journal of
Marriage arid the Fainily. 50, pp.
493-498.
MOUNT, F. ( 1 982). The Subversive
Family: An Alternative History of
Love and Marriage. Londres,
Unwin.
MOXNES, K. ( 1 99 1). Changes in
Family Patterns - Changes in
Parenting. A Change Toward a
More or Less Equal Sharing
Between Parents? En Bjornborg,
U. (ed.). European Parents i n the
1990s. Contradictions and
Comparisons, New Brunswick.
Transaction Publishers.
MURSTEIN, B.I. (1976). Uho Wi l l
Marry Whom: Theories arid
Research in Mari tal Choice,
Nueva York, Springer.
MURSTEIN, B.I. (1987). A
Clarification and Extension of the
SVR Theory of Dyatic Pairingv.
Joiirnal of Marriage and the
Familv, 49, pp. 929-933.
NOLLER, P. (1 984). Nonverbal
Commiinication and Mari tal
Znteraction, Oxford, Pergamon.
NOLLER, P. y FITZPATRICK, M.A.
( 1 990). Marital Communication
in the Eighties, Joiirnal of
Marriage and the Fami1.v. 53. pp.
832-843.
Nou (1 984). Demographic
Changes i n Norway, Report from
the Governmental Population
Commission. Oslo: Nonvegian
University Press.
OSTRANDER, S. (1984). Women of
the Upper Class. Filadelfia,
Temple University Press.
PAHL. J. (1 980). Patterns of
Money Management Within
Marriage, Journal of Social Policy,
9. pp. 313-335.
PAPANEK, H. (1 973). Men,
Women, and Work: Reflections of
the Two-Person Career. En
Huber, J. (ed.). Changing Uomen
i n a Changing Society. Chicago.
University of Chicago Press.
PARR, J . ( 1987). ((Rethinking
Work and Kinship in a Canadian
Hosiery Town. 19 1 O- 1950)).
Femiriist Studies. 13. pp. 137- 162.
PLECK, J .H. (1 977). The Work
Family-Role System. Social
Problems. 4, pp. 41 7-427.
PLECK, J . (1985). Working
WivedUorking Htisbands.
Beverly Hills, CA, Sage.
POPENOE, D. ( 1 988). Disturbing
the Nest: Fami1.v Change and
Decline i n Modern Societies,
Nueva York, Aldine de Gruyter
QVORTRUP, J. ( 1 990). Childhood
as a Social Phenomenon - An
Introditction to a Series of
National Reports, Eurosocial
Report. 36, European Centre,
Viena.
RADWAY, J .A. ( 1 984). Reading the
Romance, Chape1 Hill, University
of North Carolina Press.
RANK, M. (1 987). The
Formation and Dissolution of
Marriages in the Welfare
Population)), Joiirnal of Marriage
and the Famil.v, 49, pp. 15-20.
RAPP, R. (1982). Family and
Class in Contemporany America.
En Thorne, B. con M. Yalom
(eds.), Rethinking the Family:
Some Feminist Qttestions. Nueva
York, Longman.
REIBSTEIN, J. y RICHARDS M.
( 1 992). Seicual Arrangements:
Marriage and Affairs, William
Heinemann, Londres.
REIGER, K. (1 985). The
Disenchantment of the Horne.
Modernizing the Australian
Family, Melbourne, Oxford
University Press.
REMPEL, J. (1 985). ((Childless
Elderly: What Are They
Missing?, Journal of Marriage
and the Fami1.v. 47. pp. 343-348.
RESKIN, B. (1988). Bringing the
Men Back in: Sex Differentiation
and the Devaluation of Womens
Work, Gender and Society. 2. pp.
58-81.
ROUSSEL, L. y THERY 1. (1988).
France: Demographic Change and
Family Policy Since World War
11, Joiirnal of Fami1.v Issues, 9,
pp. 336-353.
RUBIN, L. (1990). Erotic Wurs,
Nueva York. Straus and Giroux.
RUBIN, L. (1 983). Zntimate
Strangers, Nueva York, Harper
and Row.
RYAN, M. (1981). The Cradle o/
the Middle Class, Cambridge,
Cambridge University Press.
SCHAAP, S. ET AL (1988).
((Marital Conflict Resolutiono,
pp. 203-244 in Noller, P. y M.A.
Fitzpatrick (eds.), Perspectives on
Mari tal Znteraction, Clevedon,
Reino Unido.
SCHLESINGER, B. y SCHLESINGER
R.A. ( 1 992). Canadian Families
i n Transition, Canadial Scholars
Press.
SCHOEN. R.. URTON, W.,
WOODROW, K. y BAJ , J . (1985).
((Marriage and Divorce in 20th
Century American Cohorts)),
Demographv, 22, pp. 101-1 14.
SCHOEN, R. y WOOLDREDGE, J.
(1 989). Marriage Choices in
162
Don Edgar v Helen Glezer
North Carolina and Virginia,
1969-7 1 and 1979-8 1, Journal of
Marriage and the Family, 5 1, pp.
465-48 1.
SCOTT, J . (1986). Gender: A
Useful Category of Historical
Analysis, American Historical
Review, 91, pp. 1053-1075.
SEN, A. (1 983). Economics and
the Family, Asian Development
Review, 1. pp. 14-26.
SHORTER, E. ( 1 975). The Marking
of the Modern Family,
Fontana/Collins.
SILLARS, A.L. y SCOTT, M.D.
(1983). Interpersonal Perception
Between Inmates: An Integrative
Review, Human Communication
Research, 10, pp. 153-176.
SOUTH, J . (1 985). Economic
Conditions and the Divorce
Raten, Journal of Marriage and
the Family. 47, pp. 31-41.
SOUTH, S. y SPITZE, G. (1986).
Determinants of Divorce Over
the Marital Li fe Course, American
Sociological Review, 5 1, pp.
583-590.
SPITZE, G. y SOUTH, S. (1985).
Womens Employment, Time
Expenditure and Divorce,
Joi trnal of Fami1.v Issues, 6. pp.
307-329.
STONE, L. (1982). The Family.
Sex and Marriage in England
1500-1800, Harmondsworth,
Pelican.
STONE, L. (1990). The Road to
Divorce. England 1530-1 987,
Oxford, Oxford University Press.
SURRA, C.A. ( 1 985). ((Courtship
Types: Variations in
Interdependence Between
Partners and Social Networks.
Joitrnal o j Personalitv and Social
Psvcholog~, 49, pp. 357-375.
SURRA, C.A. ( 1 987). Reasons for
Change in Commitment:
Variations by Courtship Type,
Journal of Social and Personal
Relationships. 4, pp. 17-33.
SURRA. C.A. y HUSTON, T.L.
(1987). Mate Selection as a
Social Transition)). En Perlman,
D. y S. Duck (eds.), Zntimate
Relationships: Development,
Dynamics and Deterioration. Sage.
pp. 88-120.
SURRA, C.A. ( 1 990). Research and
Theory on Mate Selection and
Premarital Relationships in the
1980s. Journal ofMarriage and
the Family, 52. pp. 844-865.
SWEET, J.A., BUMPASS, L.L. y
CALL, V.R.A. (1 988). The Design
and Content of the national
Sitrvey of Families and
Hoiueholds. NSFH Working Party
N. o 1, University of Wisconsin.
THORNTON, A. (1 988).
(Kohabitation and Marriage in
the 1980s~. Demography, 25, pp.
497-508.
THORNTON, A. y ROCERS W.
( 1 987). The Influence of
Individual and Historical Time
on Marital Dissolution)).
Demography. 24, pp. 1-22.
THORNTON, A. (1 99 1). dnfluence
of the Marital History of Parents
on the Marital and Cohabitational
Experiences of Childrenn.
American J ournal of Sociology,
Vol. 96, N . O 4, J anuary, pp.
868-894.
TIANO, S. (1987). Gender. Work
and World Capitalism: Third
World Womens Role in
Development. En Hess, B. y
M.M. Ferree (eds.), Anal.vsing
Gender, Beverly Hills, CA, Sage.
Servi ci os
profesi onal es
y documental es
Cal endari o de reuniones i nt ernaci onal es
La redaccin de la Revista no puede ofrecer ninguna informacin complementaria sobre estas reuniones.
1994
Cuba Federacin Internacional de asociaciones de bibliotecarios y biblioteca-
rias: Conferencia general.
IFLA. P.O. Box 95312, 2509 CH La Hayya (Paises Bajos)
Tropical Science Center: Curso de Dendrologa tropical
Dr. H. Jimnez Saa, Tropical Science Center, P.O. Box 8-3870-1000,
San Jos (Costa Rica)
21 marzo-8 abril San Jos
11-14 abril Birmingham Center for Urban and Regional Studies; European Network for Housing
Research. 2.0 Coloquio: Hbitat urbano para los pobres - El hbitat,
l a pobreza y los pases en vas de desarrollo.
Ri ck Groves, Center for Urban and Regional Studdies, The Univer-
sity of Bi rrni ngham. Edgbaston, Bi rrni ngham B I 5 2TT (Royaume-
Un i )
25 abr.-13 mayo San Jos Life zone ecology course.
Dr . H. Jimnez. Tropi cal Science Center, P.O. Box 8-3870-10000,
San Jos (Costa Rica)
5-7 mayo Mi ami Population Association of America: Reunin.
(Estados Unidos) PAA, 1722 N. Street NW, Washington, DC 20036 (Estados Unidos
de Amrica)
Chinese Higher Education Society; Ontario Institute for Studies in
Education: Conferencia internacional sobre l a sabidura indgena y
el intercambio cultural.
23-27 mayo Changsha
(China)
8-1 1 junio Chicago Association for the Advancement on Baltic Studies: 14.a Conferen-
cia de estudios blticos (Tema: Independencia e identidad),
AABS, 11 1 Knob Road, Hackettstown, N. J. 07840 (Estados Unidos
de Amrica)
Offce of Continuing Education; University of Guelph: 1 .e[ Colo-
quio internacional (Tema: Salud, ecosistema y medicina).
Mr . R. Petrolongo, Office of Conti nui ng Educati on, 159 Johston
Hal l . University of Guelp, Ontario, NI G 2 W I (Canada)
(Estados Unidos)
19-22 J unio Ottawa
RICS 139/Marzo 1994
164 Servicios profesionales v documentales
3-7 julio Helsinki Consejo internacional de Accin Social: 26.a Conferencia inter-
nacional.
Global Welfare 94. Conference Secretariat. P.O. Box 63, Sf-00501
Hel si nki (Finlande)
18-23 julio Bieyeld Asociacin internacional de sociologa: 13. O Congreso mundial.
(Alemania) ISA, Faculty of Pol i ti cal Sciences and Sociology, University Complu-
tense, 28223 Madr i d (Espaa)
20-26 agosto Manchester 6.0 Congreso internacional de Ecologa.
(Reino Unido) The Secretarv. 6th Internat. Congress of Eccology, Dept. of Envi ron-
mental Biology, The University, Manchester, M I 4 9PL (Reino
Unido)
22-26 de agosto Praga Uni n Geogrfica Internacional: Conferencia regional sobre el en-
torno y l a calidad de vida en Europa Central.
Dr . T. Kucera. Secr. of the Organi zi ng Committee, I GC, Albertov 6,
128 43 Prague 2 (Repblica Checa)
5-1 3 septiembre El Cairo Fondo de las Naciones Unidas para las actividades de poblacin:
Conferencia Internacional Poblacin y desarrollo)).
Population 94, I CPD Secretariat d o UNFPA, 220 E. 42nd Street,
New York, NY 1 O01 7 (Estados Unidos)
2-9 octubre Tsukuba Federacin internacional para la informacin y la documentacin:
47.a Asamblea General, conferencia y congreso.
Prof Y. Fuj i wara. University of Tsukuba, Insti tute of Electronics and
Infonn. Science, Tsukuba, Ibaraki , 3055 (Japn)
(Japn)
5-9 diciembre Cotonoii Asociacin internacional de desarrollo y accin comunitarios: colo-
quio internacional La accin comunitaria en l a instauracin de un
desarrollo estable y l a consolidacin de un proceso de democratiza-
cin.
AI DA, 1 79 rue du Dbarcadere, 6001 Marci enl l e (Belgique)
1995
Cuba
30 marzo-I abril
Uni on gographique internationale: Conferencia regional.
IGU Secretariat. Dept. of Geography, University of Alberta, Ed-
monton, Alberta T6G 2H4 (Canad)
Population Association of America: Reunin.
PAA. 1722 N Street NW, Washington, DC 20036 (Estados Unidos)
Abril Copen hagite Naciones Unidas. Cumbre mundial del desarrollo.
Naciones Unidas, New York, N. Y. 1001 7 (Esados Unidos de Amb
rica)
I 3- 18 agosto Diibln Federacin mundial para l a salud mental: Congreso mundial.
M.J. O Mahony. Ment al Heal th Assoc. of Irel and, 6 Adelaide Street.
Dun Laoghaire, County Dubl i n (Irlande)
Servicios profesionales .y documentales 165
Septiembre Pekn Naciones Unidas: 4.a Conferencia mundial sobre las mujeres: igual-
dad, desarrollo y paz.
Mme. Meslem, Di r . Di vi si on for the Advancement of Women, Vien-
na Internati onal Center, P. O.B. 500, A- Viena (Austria)
1996
4- 1 O agosto La Haya Unin Geogrfica Internacional: 28.0 Congreso Internacional.
Dr . J. Vries, President, 28th I GC Org. Committee, Faculty of Spati al
Sciences, University of Groningen, P.O. Box 800, 9700 A V Groni n-
gen (Pases Bajos)
1997
6-11 julio Lathi Federacin mundial para la salud mental: Congreso mundial.
Pi rkko Laht i , Fi nni sh Assoc. for Ment al Heal th, Lauttaasarentie
28-30, 00200 Hel si nki (Finlande)
(Finlandia)
Li bros recibidos
Generalidades,
documentacin
Bibliografia mundial de seguridad
social. Ginebra, Association inter-
national de la scurit sociale,
1993. 88 p. ndice.
Brown, Lester R.; Kane, Ha] ; Ayres,
Ed. Vital Signs, 1993: The Trends
Ihat are Shaping our Future. Wash-
ington. Worldwatch Institute.
1993. 15Op. fig. tabl. US$10.95;
CAN$I3.99.
South-Afiican Directory of Hurnan
Science Research Institutions, 1st
ed.. 1993. Pretoria, Human Science
Research Council, 1993. 152 p.
Psicologa
Rozenbladt, Emmanuel . Conlre la
ralit: Lgitimit de la fuite vers un
monde intrieur. Paris. La Pense
universelle, 1993. 3 15 p. tig. bibl.
140 F.
Ciencias Sociales
Brown, Ri chard Harvey (ed.). Wri-
ting the Social Teict: Poetics and Po-
litics in Social Science Discoitrse.
New York, Aldine de Gruyter,
1993. 230 p. bibl. ndice.
Phillips, D.C. The Social Scientist s
Bestia-: A Gitide to Fabled Threats
lo. and Defenses of; Naturalistic So-
cial Sciences. Oxford: New York:
Seoul: Tokyo, Pergamon Press.
1992. 166 p. fig. ndice.
Sociologa
Bel , Mai t en; Tort aj ada, Ramn.
(Bajo la direccin de Europeforma-
[ion et citoyenett dentreprise. Mi-
nerve, 1993. 203 p. graph. bibl.
140 F.
France. Commi ssari at gnral du
pl an. Cohsion sociale et prvention
de Iexciusion: Rapport de le Com-
mission, par Hlene Strohl et Fr-
drique Leprince. Paris, La Docu-
mentation -franqaise, 1993. 266 p.
130 F.
Lemonni er, Pi erre (ed.). Technologi-
cal Choices: Transformation i n Ma-
terial Cultures since the Neolithic.
London: New York. Routledge,
1993. 420 p. ill. bibl. ndice.
Poblacin
Corporacin Centro Regi onal de Po-
blacin; Centro de Estudios sobre
Desarrol l o Econmico. Seminario
sobre poblacin y desarrollo, Paipa.
23-26 Sept. 1990, ed. por Rodolfo
Heredia Bentez. (Bogot). CCRP;
CEDE; Universidad de los Andes,
( 1 99 1) . 163 p. tabl. bibl.
Uni t ed Nati ons. Department of Eco-
nomic and Soci al Informati on and
Pol i cy Anal ysi s. Population Growth
and Policies in Mega-Cities: Sao
P d o . New York, United Nations,
1993. 35 p. carte. bibl.
-.-. World Population Prospects: The
1992 Revision. New York United
Nations, 1993. 677 p. graph. tabl.
Ciencias polticas
Li pschutz, Ronni e D.; Conca, Ken
(eds). The State and Social Power i n
Global Environmental Politics. New
York, Columbia University Press,
1993. 363 p. ndice.
Nol t e, Hans-Hei nr i ch. Di e eine
Welt: Abriss der Geschichte des in-
ternationalen Systems. Hannover,
Fackeltrager, 1993. 2 15 p. graphs.
Obasanjo, Olusegun; Mosha, Fl i x
G.N. (eds). Africa: Rise to Challen-
ge - Towards a Conference on Secu-
rity, Stability, Developrnent and
Cooperation i n Afiica. New York,
Africa Leadership Forurn, 1993.
433 p. ill. tabl.
Wel aratna, Usha. Beyond fhe Ki -
lling Fields: Voices of Nine Cambo-
dian Survivors i n America. Stan-
ford, Stanford University Press,
1993. 285 p. ill. bibl. $29.95.
Ciencias econmicas
Brenner, Carl i ene. Technology and
Developing Country Agriculture:
The Impact of Economic Reform.
Paris. Development Centre,
OECD. 1993. 136 p. tabl. bibl.
l nt ernat i onal Labour Oi f c e. Bulle-
ti n of Labour Statistics / Bidlelin
des statistiques du travail / Boletn
de estadsticas del trabajo. 1933(3).
Ginebra, ILO, 1993. 168 p. tabl.
Syed A.H. Abi di (ed). Integrated
Rur al Development i n Uganda,
2 vols. Kampala, Foundation for
African Development, 1991. 372 p.
(African Development Series)
Uni t ed Nati ons. Department of Eco-
nomi c and Soci al Devel opment .
Tr ansnat i onal Corporat i ons and
Management Di vi si on. Transnatio-
nal Corporations from Developing
Countries: Impact on their Home
Countries. New York, United Na-
tions, 1993. 102 p. tabl. bibl.
Uni t ed Nati ons. General Assembly.
Official Records: Report of the
High-leve1 Committee on the Re-
view of Technical Cooperation
among Developing Countries. New
York, United Nations, 1993. 25 p.
(Supplernent, 39, A/48/39), (also in
French).
Derecho
Dani el , John; Vl ami ng, Frederi ek
de; Ni gel , Har t l ey; Nowak, Manf r ed
(eds). Academic Freedom. 2: Hu-
man Rights Report. London, Zed
Books /for/ World University Ser-
vice, 1993. 168 p. ndice.
Organi sati on des Et at s Amri cai ns.
Rapport sur la situation des droits
de Ihomme en Haiti. Washington,
Organisation des Etats Amricains,
1993. 70 p.
Ouguergouz, Fat sah. L a Charte
africaine des droits de Ihomme et
des peuples: Une approche juridique
des droits de Ihomme entre tradi-
[ion et modernit. Paris, Presses
RICS 139/Marzo 1994
168 Libros recibidos
universitaires de France, 1993.
479 p. graph. ndice. 390 F.
Administracin pblica
Organi sati on mondi al e de l a sante.
Evaluation des rcents rforrnes
opres dans le financernent des ser-
vices de sant: Rapport d' i t n groupe
d'tudes de I'OMS. Ginebra, OMS,
1993. 86 p. fig. tabi. bibl. (Srie de
Rapports techniques, 829). 10 Fr.s.
Previsin y accin social
Orme, Joan; Gl astonbury, Bryan.
Cave Management: Tasks and
Workloads. Basingstoke, The Mac-
rnillan Press Ltd, 1993. 209 fig. n-
dice.
Educacin
Epskamp, Kees. Learning by Perfor-
ming Arts: From Indigenous Cultu-
ral Development. The Hague, Cen-
tre for the Study of Education in
Developing Countries, 1992. 290 p.
ill. bibl. (CESO Paperback, 16).
$12.50.
Comercio
Konr ad Adenauer Foundat i on.
Foreign Trade Policy and National
Development Seminar. Kampa-
la, Uganda, 1-3 Nov. 1989: Pro-
ceedings, ed. by Sayed A.H. Abidi.
Karnpala, Konrad Adenauer Foun-
dation, 1990. 231 p. tabl.
Uni t ed Nati ons Conference on Tra-
de and Development. Trade and De-
velopment Report, 1993. New York,
United Nations. 1993. 221 P.
graph. tabl.
-. Programme on Transnati onal Cor-
porations. Small and Medium-Sized
Transnational Corporations: Role,
Impact and Policy Implications.
New York, United Nations, 1993.
225 p. tabl.
World Investment Report. 1993:
Transnational Corporations and I n-
tegrated International Prodiiction.
New York. United Nations, 1993.
289 p. fig. tabl.
World Investment Report. 1993:
Transnational Corporations and I n-
tegrated International Production:
An E.xecutive Sitmmary. New York,
United Nations. 1993. 32 p. fig.
tabl.
Antropologa social
y cultural
L e Li vre terre humaine. l er vol..
prf. de J ean Malaurie. Paris, Plon;
1993. 317p.
Medicina, salud
Organi zaci n Mundi al de l a Salud.
L a stratgie inondiale de l utte con-
tre l e SIDA. Ginebra, OMS, 1993,
78 p. (Srie OMS SIDA, 11). 9 Fr.s.
-. Ofi ci na regi onal de Europa. Les
biits de la sant pour tous: L a politi-
que de sant de I'Europe. Ginebra.
OMS, 1993. 254p. fig. tabl. (Serie
europea de la salud para todos. 4).
36 Fr.s.
Organi zaci n mundi al de l a Salud.
Of i ci na regi onal de Europa. Les ser-
vices gntiqites au sein de la collec-
tivit en Europe: Rapport sur une
enqute. Ginebra, OMS, 1993.
148 p. fig. tabl. (OMS. Publicacio-
nes regionales, serie europea, 38).
24 Frs.
Ordenacin del territorio
Uni t ed Nati ons. Economic Commis-
sion for Europe. Hoitsing Po1ic.v
Guidelines: The Experience of ECE
with Special Reference to Coitntries
in Transition. prep. by L. Kieffer,
N. Karadirnow, M. Lujanen (et al).
New York, United Nations, 1993.
47 p. ill. (aiso in French).
Biografa, geografa
The Americas Before and After
1492: Current Geographi cal Re-
search)), Annals of the Association
of American Geographers. v. 82(3),
Sept. 1992.
Syed A.H. Abi di (ed.). Challenges to
Leadershi p i n the Devel opi ng
World: Speeches of Dr . Samson Ki -
sekka. Karnpala, Kisekka Founda-
tion, 1992. 549 p.
Publ i caci ones de l a Unesco
(Incluidas las ms recientes)
Annitaire statistique de IUNESCO.
1992. Paris, UNESCO, 1992. 1 .O96
p. tabl. 375 F.
Bibliographie internationale des
sciences sociales: Anthropologie so-
ciale et cultirrelle / International Bi -
bliography of the Social Sciences:
Social and Cultural Anthropology.
vol. 37, 1991. London; New York,
Routledge I forl The British Library
of Political and Economic Science;
The Internat. Committee for Social
Science Inform. and Doc., 1993.
238 p. ndice. (Difusin: Offilib,
Paris). 1.120 F.
Bibliographie internationale des
sciences sociales: Science conomi-
que / International Bibliography of
the Social Sciences: Econornics, vol.
40 199 1. London; New York, Rou-
tledge Iforl the. British Library of
Political and Economic Science;
The Internat. Committee for Social
Science Inform. and Doc., 1993.
668 p. ndice. (Difusin: Offilib,
Paris) 1.120 F.
Bibliographie internationale des
sciences sociales: Science politiqite /
International Bibliography of the
Social Science: Political Science.
vol. 40 1991. London; New York,
Routledge Iforl the British Library
of Political and Economic Science;
The Internat. Committee for Social
Science Inform. and Doc., 1993.
458 p. ndice. (Difusin: Offilib.
Paris) 1.120 F.
Bibliographie internationale des
sciences sociales: Sociologie / Inter-
national Bibliography of the Social
Sciences: Sociology, vol. 41 199 l.
London; New York, Routledge lforl
the British Library of Political and
Economic Science; The Internat.
Committee for Social Science In-
form. and Doc., 1993. 513 p. ndi-
ce. (Difusin: Offi l i b, Paris)
1.120F.
Biothique et droits de lhomme:
Rapport f i nal et recommandations
de la runion internationale sur la
biothiqtte et les consquences socia-
les de la recherche biomdicale.
Moscou, 13-15 mai 1991. Paris,
UNESCO, 1992. 31 p. (Enseanza
sobre los derechos del hombre, vol.
VII, 1992).
Compagnons dtt soleil. Paris, Edi-
tions de la Dcouverte; UNESCO,
1993. 681 p. 165F.
Citlture des iles et dveloppement.
Paris. UNESCO, 1992. 245 p. fig.
tab. (Estudios prospetivos) I O0 F.
Des politiqztes a la plantique/ From
Politics to Planetics. 29-30 nov.
1991: Actes. por Claudine Brelet-
Rueff. Paris, FNSP; UNESCO,
1992. 64 p. ill.
Destins croiss: Cinq si6cles de ren-
con1re.r avec les Amerindiens. Paris.
Albin Michel; UNESCO, 1992.
61 1 p. ill. 195 F.
Develouuement cullurel et environ-
nerneni ,. par Georges Tohm. Paris.
UNESCO; BIE, 1992. 127 p. 50 F.
Le devenir de la famille: Dynami-
que familiale dans les dijjrentes
aires cultirrelles, por Djamchid
Behnam. Paris. UNESCO; Publi-
sud, 1992. 181 p. bibl. 180 F.
((Droits des femmes du Maghreb,
Paris, 6-8 mars 1990: Actes du co-
Iloque)), Babel, enero 1992 (3-4).
Paris, CEDETIM; UNESCO, 1992.
74 p. 80 F.
Entre savoirs - L interdisciplinarit
en acte: Enjeux. obstacles. perspecti-
ves. estudiosos reunidos bajo la di-
reccin de Eduardo Portella. Tou-
louse, Eres, 1992. 355 p.
LEnvironnement a travers la scien-
ce gographique. Titnis 6-10 fvrier
1992: 4ctes dit colloque. Tunis.
Centre dtudes et de recherches
conomiques et sociales, 1992.
327 p. fig. ill. carte. (Cahiers du
C.E.R.E.S. - Srie gographique, 7).
((Environnement et dveloppe-
ment)), bajo la direccin de A. Be-
nachenhou. Revue Tiers-Monde,
tome XXXIII (1 30), abril-junio
1992.
Etudes a Ietranger / Study Abroad /
Estudios en el e.utranjero, vol. 28.
Paris, UNESCO, 1993. 1.300 p.
100 F.
Familles en mittation dans une so-
cit en mittation, Bruxelles. 8-1 O
fvrier 1992: Actes du Colloque. Pa-
ris. UNESCO; Consejo internacio-
nal de las mujeres. 1993. 303 p. n-
dice.
Les femrnes et les techniqites de la
communication, por Silvia Prez-
Vitoria. Paris, Editions UNESCO,
1993. 54p. bibl. 30F. (Etudes et
documents sur la communication.
108).
Gitide pratiqite du dveloppement
en Afriqite / Afvican Development
Sourcebook, I ere d. Paris, UNES-
CO, 1991. 157p. 70F.
Index translationztm. v. 39, 1986.
Paris, UNESCO. 1992. 1.323 p.
350 F.
Internati onal Directory on the
Young Child and the Family Envi-
ronment. 1st ed. / Rpertoire inter-
national sur le j e me enfant el le
milieu familial. Paris, UNESCO,
1991. 326 p. graph. tabl.
Paroles dvoiles: Nottvelles choi-
sies. por Nedim Grsel. Paris,
UNESCO. 1993. 278p. (Col.
UNESCO de obras representativas,
serie europea). 130 F.
COmo adquirir las publicaciones mencionadas: a) las publicaciones que llevan precio pueden adquirirse en las Ediciones UNESCO.
Servicio de Ventas, 7. Place de Fontenoy. 75352 Pars 07 SP. o a travs de los distribuidores nacionales: b) las co-publicaciones de
la UNESCO pueden obtenerse en cualquier librera de una cierta importancia o en las ediciones Unesco.
~
RICS 139/Marzo 1994
170
Publicaciones de la Unesco
Planijication des ressources humai-
nes: Mthodes, expkriences, prati-
ques, par Olivier Bertrand. Paris,
UNESCO; IIPE, 1992. 180 p. tabl.
(Principes de la planification de l-
ducation, 41), 50 F.
Pri x UNESCO de lenseignement
des droits de lhomme / UNESCO
Prize for the Teaching of Human
Rights. Paris, UNESCO, 1992.
32 p.
Rapport mondial sur Iducation.
1991 / World Education Report. Pa-
ris, UNESCO, 199 l. 149 p. tabl. ill.
150 F.
Regard sur la biologie contemporai-
ne, par Francois Gros. Paris, Galli-
mard; UNESCO, 1992. 318 p.
gloss.
Rpertoire dorganisations de soins
et dducation de la prime en Afri-
que subsaharienne. Paris. UNES-
CO, 1992. 316 p. tabl. index.
Repertorio internacional de organis-
mos de juventud. Paris, UNESCO.
1992. 160 p.
Paris, Jeunesse et patrimoine inter-
national. UNESCO, 1993. 1 17 p.
ill.
Savoir et pouvoir: Une alphabtisa-
tion pour les femmes, por Krystyna
Chlebowska. Paris, UNESCO,
1993. 45 F.
Inventario selectivo de servicios de
informacin y documentacin en
ciencias sociales. Paris, UNESCO;
Oxford. Blackwell, 1993. 388 p.
(Repertorios mundiales de infor-
macin sobre las ciencias sociales).
545 pases industrializados. g27.50
pases en vas de desarrollo.
La iolrance aujourdhui - Analyses
philosophiques: XIXe Congres mon-
dial de philosophie. Moscou, 22-39
aoGt 1993: Document de travail. Pa-
ris, UNESCO, 1993. 128 p.
L a tolrance: Essai danthologie.
por Zaghloul Morsy. Paris, UNES-
CO, 1993. 321 p. (Coll. Les droits
de lhomme en perspective). 65 F.
Repertorio mundial de instituciones
de investigacin y de formacin en
materia de derechos hitmanos. Pa-
rs, UNESCO 1992. 290 p. (Reper-
torios mundiales de informacin
sobre las ciencias sociales). 125 F.
Repertorio mundial de instituciones
de investigacin y de formacin so-
bre la paz Pars, UNESCO, 1991.
353 p. (Repertorios mundiales de
informacin sobre las ciencias so-
ciales). 120 F.
Repertorio mundial de instituciones
de ciencias sociales. Pars, UNES-
CO, 1990. 1.21 1 p. (Repertorios
mundiales de informacin sobre las
ciencias sociales). 225 F.
Repertorio mundial de instituciones
de formacin y de investigacin en
derecho i nt er naci onal . Pars.
UNESCO, 1990. 387 p. (Reperto-
rios mundiales de informacin so-
bre las ciencias sociales). 90 F.
Lista mundial de revistas especiali-
zadas en ciencias sociales. Pars,
UNESCO, 1991. 1.262 p. ndice.
(Servicios mundiales de informa-
cin sobre ciencias sociales). 150 F.
Nmeros aparecidos
Desde 1545 hasta 1958, esta Revista se public con el ttulo de Internati onal Social Science Bul l eti n/Bul l eti n i nternati onal des
sciences sociales. Desde 1978 hasta 1584, la RI CS se ha publicado regularmente en espaol y, en 1987, ha reiniciado su edicin
espaola con el nmero 1 14. Todos los nmeros de la Revista estn publicados en francs y en ingls. Los ejemplares anteriores
pueden comprarse en la UNESCO. Divisin de publicaciones peridicas, 7, Place de Fontenoy, 75700 Pars (Francia).
Los microfilms y microfichas pueden adquirirse a travs de la University Microfilms Inc., 300 N Zeeb Road, Ann Arbor, MI 48106
(USA), y las reimpresiones en Kraus Reprint Corporation, 16 East 46th Street, Nueva York, NY 10017 (USA). L a s microfichas
tambin estn disponibles en la UNESCO, Divisin de publicaciones peridicas.
Vol. XI, 1959
Nm. 1 Social aspects of mental health*
Nm. 2 Teaching of the social sciences in the USSR*
Nm. 3 The study and practice of planning*
Nm. 4 Nomads and nomadism in the arid zone*
Vol. XI I , 1960
Nm. 1 Citizen participation in political life*
Nm. 2 The social sciences and peaceful
Nm. 3 Technical change and political decision*
Nm. 4 Sociological aspects of leisure*
Vol. XI I I , 1 96 1
Nm. 1 Post-war democratization in J apan*
Nm. 2 Recent research on racial relations*
Nm. 3 The Yugoslav commune*
Nm. 4 The parliamentary profession*
Vol. XIV, 1962
Nm. 1 Images of women in society*
Nm. 2 Communication and information*
Nm. 3 Changes in the family*
Nm. 4 Economics of education*
Vol. XV, 1963
Nm. 1 Opinion surveys in developing contries*
Nm. 2 ComDromise and conflict resolution*
co-operation*
Nm. 3 Old age*
Nm. 4 Sociology of development in Latin America*
Vol. XVI, 1964
Nm. 1 Data in comparative research*
Nm. 2 Leadership and economic growth*
Nm. 3 Social aspects of African resource
Nm. 4 Problems of surveying the social science
Vol. XVII, 1965
Nm. 1 Max Weber todaylBiologica1 aspects of race*
Nm. 2 Population studies*
Nm. 3 Peace research*
Nm. 4 History and social science*
development*
and humanities*
Vol. XVI I I , 1966
Nm. 1 Human rights in perspective*
Nm. 2 Modern methods in criminology*
Nm. 3 Science and technology as development
Nm. 4 Social science in physical planning*
Vol. XIX, 1967
Nm. 1 Linguistics and communication*
Nm. 2 The social science press*
Nm. 3 Social functions of education*
Nm. 4 Sociology of literary creativity
Vol. XX, 1968
Nm. I Theory, training and practice
Nm. 2 Multi-disciplinary problem-focused research*
Nm. 3 Motivational patterns for modernization*
Nm. 4 The arts in society*
Vol. XXI, 1969
Nm. 1 Innovation in public administration
Nm. 2 Approaches to rural problems*
Nm. 3 Social science in the Third World*
Nm. 4 Futurology*
Vol. XXI I , 1970
Nm. 1 Sociology of science*
Nm. 2 Towards a policy for social research*
Nm. 3 Trends in legal learning*
Nm. 4 Controlling the human environment*
Vol. XXI I I , 19 71
Nm. 1 Understanding aggression
Nm. 2 Computers and documentation in the social
Nm. 3 Regional variations in nation-building*
Nm. 4 Dimensions of the racial situation*
Vol. XXIV, 1972
Nm. 1 Development studies*
Nm. 2 Youth: a social force?*
Nm. 3 The protection of privacy*
Nm. 4 Ethics and institutionalization in social
factors*
in management*
s c i e n c e s *
science*
RICS I39IMarzo 1994
174 Nmeros aparecidos
Vol. XXV. 1973
Nm. 112 Autobiographical portraits*
Nm. 3 The social assessment of technology*
Nm. 4 Psychology and psychiatry at the crossroads
Vol. XXVI , 1974
Nm. I Challenged paradigms in international
Nm. 2 Contributions to population policy*
Nm. 3 Communicating and diffusing social science*
Nm. 4 The sciences of life and of society*
Vol. XXVl l , 1975
Nm. I Socio-economic indicators: theories
Nm. 2 The uses of geography
Nm. 3 Quantified analyses of social phenomena
Nm. 4 Professionalism in flux
Vol. XXVI I I , 1976
Nm. I Science in policy and policy for science*
Nm. 2 The infernal cycle of armament*
Nm. 3 Economics of information and information
for economists*
Nm. 4 Towards a new international economic
and social order*
Vol. XXI X, 1977
Nm. I Approaches to the study of international
organizations
Nm. 2 Social dimensions of religion
Nm. 3 The health of nations
Nm. 4 Facets of interdisciplinarity
Vol. XXX, 1 9 78
Nm. I La territorialidad: parmetro poltico
Nm. 2 Percepciones de la interdependencia mundial
Nm. 3 Viviendas humanas: de la tradicin
al modernismo
Nm. 4 La violencia
Vol. XXXI, 1979
Nm. 1 La pedagoga de las ciencias sociales:
algunas experiencias
Nm. 2 Articulaciones entre zonas urbanas y rurales
Nm. 3 Modos de socializacin del nio
Nm. 4 En busca de una organizacin racional
Vol. XXXI I , 1980
Nm. 1 Anatoma del turismo
Nm. 2 Dilemas de la comunicacin: itecnologa
Nm. 3 El trabajo
Nm. 4 Acerca del Estado
Vol. XXXI I , 1981
Nm. I La informacin socioeconmica: sistemas,
usos y necesidades
Nm. 2 En las fronteras de la sociologa
Nm. 3 La tecnologa y los valores culturales
Nm. 4 La historiografa moderna
relations*
and applications*
contra comunidades?
Vol. XXXIV. 1982
Nm. 9 I Imgenes de la sociedad mundial
Nm. 92 El deporte
Nm. 93 El hombre en los ecosistemas
Nm. 94 Los componentes de la msica
Vol. XXXV, 1983
Nm. 95 El peso de la militarizacin
Nm. 96 Dimensiones polticas de la psicologa
Nm. 97 La economa mundial: teora y realidad
Nm. 98 La mujer y las esferas de poder
Vol. XXXVI, 1984
Nm. 99 La interaccin por medio del lenguaje
Nm. 100 La democracia en el trabajo
Nm. 101 L a s migraciones
Nm. 102 Epistemologa de las ciencias sociales
Vol. XXXVII, 1985
Nm. 103 International comparisons
Nm. 104 Social sciences of education
Nm. 105 Food systems
Nm. 106 Youth
Vol. XXXVI I l , 1986
Nm. 107 Time and society
Nm. 108 The study of public policy
Nm. 109 Environmental awareness
Nm. 110 Collective violence and security
Vol. XXXIX, 1987
Nm. I I I Ethnic phenomena
Nm. 112 Regional science
Nm. I 13 Economic analysis and interdisciplinary
Nm. 114 Los procesos de transicin
Vol. XL. 1988
Nm. 1 15 L as ciencias cognoscitivas
Nm. 1 16 Tendencias de la antropologa
Nm. 1 17 L as relaciones locales-mundiales
Nm. 1 18 Modernidad e identidad: un simposio
Vol. XLI , 1989
Nm. I 19 El impacto mundial de la Revolucin
Nm. 120 Polticas de crecimiento econmico
Nm. 12 1 Reconciliar la biosfera y la sociosfera
Nm. 122 El conocimiento y el Estado
Vol. XLI I , 1990
Nm. 123 Actores de las polticas pblicas
Nm. 124 El campesinado
Nm. 125 Historias de ciudades
Nm. 126 Evoluciones de la familia
Vol. XLI I I , 1991
Nm. 127 Estudio de los conflictos internacionales
Nm. 128 La hora de la democracia
Nm. 129 Repensar la democracia
Nm. 130 Cambios en el medio ambiente planetario
francesa
Nzimeros aparecidos 175
Nm. 13 1 La integracin europea
Nm. 132 Pensar la violencia
Nm. 133 La sociologa histrica
Nm. 134 Amrica: 1492-1 992
Vol. XLK 1993
Nm. 135 La innovacin
Nm. 136 La sociologa poltica comparativa
Nm. 137 Investigar el futuro
Nm. 138 Las Organizaciones Internacionales
Nm. 139 Balance actual de la Sociologa 1
*Nmeros agotados
Director: Ricardo Pozas Horcastas
Editora: Sara Gordon Rapopolf
rgano oficial del instituto de investigaciones Sociales de la Universidad Nacional
Autnoma de Mxico, Torre II de Humanidades, 70. piso, Cd. Universitaria, C.P. 04510
Nc1M. 2 /ABRIL-J UNIO / 1993
LAS INSTITUCIONES DE LA POLTICA EN MXICO
Eseirelas de interpreiacin del si st ema poltico iiiexicano
J UAN MOUNAR HORCASITAS
El presidencialrsiiio. Del popiilisiiio al neoliberalisino
LORENZO MEYER
Estado y partidos: tina per-iodizacin
J OSE WOLDENBERC
El.fiii del ,sisieriin de pai-/ido Iiegeiiirirco
J ACQUELLNE PEXHARD
Lo tercera re$indaciii del PN
J ORGE ALCQCER
VICTOR R~NOSO
El Parlido Acci i i Nacioiinl: la oposicin liarh gobierno?
CULTURA. POLiTlCA Y PRCTICAS SOClALES
Orden j' cirltirra poltica eri Mxi co
REN MILIN
Haci a iinn antr-opologin de la nacionalidad inexicana
El cal -eni si i i o revisado: 10 ter-cera va JJ otras titopias inciertas
EL Estado j ' la I gl esi a catlica: balarice ypei-spectivas de una relacin
MARTA EUGENW GAR C ~ UGARTE
Los eri i pi -esari os en el escenari o del cambio
MAIILDE LUNA Y ~UCAROO TIRADO
La dei-rola de la sociedad
SEKCIO ZERNENO
TENDENCIAS DE LA REFORMA
Pnx (i7orte)nriiei-icnr1n. Ariirica Lnina de.c;oirPs de 10 girerra.fi-ia
(' ori crp/o j' c..r/rniegrn d e la ' .i-e,fOrnia del E,rrndo ' '
dModerri i sorr(j ri edircntrvn o riroderiiisncri>ri del npnir~fo edircnrivo?
La polilica .social j ' el Progrniiia Nacional de Solidaridad
SAW GOR~ON
SECCIN BIBLIOGRRCA
CLAUDIO LOhlNIi7
AN SEMO
J0.K :i. ~O W~U O R T H
FKkNClSKI \'Loes uG\LDE
/lUROIL4 LOYO BK4i\iBIL,\
GINA Z;\sLUDO\X?i ~ REBECA DE &RTARl -EUCENIAJ . OUGLlN
liiforiiies \- susci.ipcioiics: Depiirrameiico de L' ei i cas
Tzlfoiio: 623-03-08
CIS
Reis
Revista Espaola
de Investigaciones
Sociolbgicas
61
Enero-Mano 1993
Dlrector
Joaquln Arango
secretarla
Mercedes Contreras Porta
Conrojo de Redaccin
in& Alberdi, Jos Jimenez Blanco. Emilio
Lamo de Espimu. &So Marla Maravall.
Juan Dlez Nicols. Jess M. de Miguel.
Ludolfo Paramio. Alfonso Prez-Agote,
J ose F. Tezanos, Angeles Valero
Redeccbn y ruscripciones
Centro de Investigaciones Socblgicas
Montalbn. 8.28014 Madrid (Espaa)
Tds. 580 70 O01 580 76 07
Dldrlbucln
Siglo XXI de Espana Editores, S. A
Raza, 5.28043 Madrid
Tds. 759 48 O9 I 759 45 57
Recbo de ruocrlpcin
Anual (4 numeros): 4.000 ptas. (45 $ USA)
Nmero suelto del ltimo ao: 1.200 ptas.
(12s USA)
Apdo. Postal 48023
Alfonso Prez-Agote
Las paradojas de la
nacin
Salvador Glner
Religi6n civil
Jullo lgleslar de
Ussel y Lluis Fiaquer
Familia y anlisis
socioldgico: el caso
de Espaa
Jorge Rodriguez
Ment
Movilidad social
y cambio mi al
en Espaa
Andrs Bilbao
Hobbes y Smih:
Poltica, econornia
y orden social
Margarlta Baraano
Veblen y el .Horno
Oeconornicus-
Cristlnr Gardr Sainz
Revisi6n de conceptos
de la encuesta de
poblacin activa
Teodoro Hemhndez
de Frutos
El *status aiiainmenb
a mitad de camino
entre teora y tecnica
analtica
Margarita araano
Presentacin.
Thorstein Veblen:
un alegato en favor de
la ciencia
Thorstein Veblen
El lugar de la ciencia
en la civilizacin
moderna
Crtica de libros
Revi st a de l a CEPAL
Sant i ago de Chi l e Di ci embr e de 1993 Nmer o 51
Inauguracin de la Sala Fernando Fajnzylber y lanzamiento
de la Revista de la CEPAL, No 50.
Gert Rosenthal y Alejandro Fdey.
Las transnacionalaes y la industria en los pases en desarrollo.
Michael Mortimore.
Dnde estamos en poltica industrial?
wilson Peres Ner
El desafo de la competitividad industrial.
Rudolf M. Buitelaar y Leonard Mertens.
Integracin y desintegraci6n social rural.
Martule Dirven
Los pueblos indgenas y la modernidad.
John Durston
Productividad y trabajo de la mujer en los Estados Unidos.
Ins Bustillo y Nancy S. Barrett.
Efectos de las corrientes de capital sobre la base monetaria.
Helmut Reisen
Viejas y nuevas polticas comerciales.
Daniel Ledemuur.
Integracin y desviacin de comercio.
Remo Baumann
Integracidn europea y comercio latinoamericano.
Miguel Iuun
El actual debate sobre los recursos naturales.
Fernando Snchez Albavera
Orientaciones para los colaboradores de la Revista de la
CEPAL.
Publicaciones recientes de la CEPAL.
La Revista de la CEPAL se publica en espafiol e ingls, tres veces por ao, y
cada ejemplar tiene un valor de USSlO (diez dlares o su equivalente en
moneda nacional). El valor de la suscripcin anual es de US16 (en espaol)
y de USS18 (en ingls). Como todas las publicaciones de la CEPAL y del
ILPES, esta
de l a CEPAL, Casilla 179-D, Santiago de Chile, o de Publicaciones de las
Naciones Unidas, Seccin Venias: DC-2-866, Nueva York, 10017. Estados
Unidos de Amrica, o Palais des Nations, 1211 Ginebra 10, Suiza.
se puede adquirir a travs de la Unidad de Disiribucin
3193
Editor
Koiirad-Adenauer-Stiltung
hsoclacln Civil
Centro lnterdlsclplinario de
Estudios sobre el Desarrollo
Latinoamericano
Dl rect or
iiermann Scliiielder
W Temas
Alberto A. Borea Odra
Iradiciones y reformas constitucionales en
Anzrtca Latina
Carlos M. Balmelli
Estado actual de la disnisfdn sobre la reforma
coizstiticio;ial en Anirfca Laftna
Carlos Santiago Nino
Presidencinlismo y reforma constitucional en
Anirica Latina
Carlota Jackiscli
Elecciones en la democracia representativa
Jai me Ordez
Derechos fundamentales y Constitucin
Ricardo Combellas
La jusricia coiisfitucfonal
Pu b i i c ac i h t r i mest r al de la
K o d d d c n a u c r - S t i n g
k C . - Cent r o
i n t c r c l i ~i p l i n at i o de
Est udi os sobre c l Desar r ol l o
Lat i r i oamcr i cano CIEDLA
A o X- NQ3 ( 3 9 )
j ul i o-sct i cmbr c, 1993
ConseJo de Redaccin
Carlota J ickisch
l'lionias Klockncr
iiermann Schiieider
Laura Viliarruel
Secretaria de Redaccin
Laura Villarruel
W Ensayos
Ronald Clapliam
Poitfca econbniica en lospases en vas de
desarrollo
Gerd Langgiitli
AfeniAnkZ ante nuevos desapos de a p0itiCa
europea e iiiteriiacioiial
Docunieiitos, coment ar i os y I i ed i o s
J iirgcii Ii ci ns
Lleccioties presirlerzcizles eri IJoliuia
Ecorior~ltc Surrl rl l f r '33
Il oci ri i i ei i to 1;i rzri l de ILI III Ci i t ,i Dr e I Der o i i ?i er l c~~t ~~~
l i i i r i <pc ( h i wl h ncri i al
La cr i i z de i i i i esr r a t ) ~o&r t i i dr i c I ,
por A1cj:indr;i S:iliii:is
Redaccin Adminisiracin: CIEDLA,
Leandro N.Alem 690-20?Pso
10Jl Buenos Aires, Repblica Argenlina,
Telfono (00541) 3153521
Derechos adquiridos por KONRAD-
Reg. de la Propiedad lnlelectual N' 266.319
Hecho el depsito que marca la l ey 11.723
FAX( OW1) 3112902
ADENAUER ~STIRUNG A.C.
Temas
CONTRIBUCIONES
4/93
Edi t or
Konrad-Adenauer-Stiftung
Asociacin Civil. Centro
Interdisciplinario de Estudios sobre
el Desarrollo Latinoamericano
Di rect or
Hermann Schneider
Hartmut Kiatt
Bases conceptuales del federalismo y la descentralizacin
Rainer-Olaf Schultze
El federalismo en los pases industrializados: una
perspectiva comparada
Pedro Fras
Federalismo y reforma del Estado en la Argentina
Sergio Boisier
Desceniralizacin en Chile: antecedentes, situacin
actual y desafiosjturos
Miguel von Hoegen
El proceso de descentralizacin: el caso de Guatemala
Guillermo Len Escobar
La desceniralizacin en Colombia o la distancia entre un
propsiio y la realidad
Enrique Castillo
La descentralizacin en el Per
Luis Salamanca
El centralismo latinoamericano y venezolano en ires
grandes jornadas
J ulio Csar Fernndez Toro
Alcances y perspeciivas de la descentralizacin en Venezuela
Publ i caci n t ri mest ral de l a
Konrad-Adenauer-S t i f t ung
A.C. - Cent r o
Int erdi sci pl mari o de
Estudios sobre el Desarrol l o
Lat i noameri cano CI EDL A
Ai i o X - No 4 (40)
octubre - di ci embre,l 993
Consejo de Redacci n
Theresa Durnbeck
Carlota J ackisch
Thomas Klockner
Hermann Schneider
Laura Villarruel
Secretari a de Redacci n
Laura Villarruel
Documentos, comentarios y hechos
Comunicado Final de la Reunin Conjunta del Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial
Thomas Kropp
Situacin poltica en Argenlina luego de los comicios
del 3 de octubre de 1993
Udo Bartsch
Elecciones presidenciales y parlamentarias del 11 de
diciembre de 1993 en Chile
Heinrich Meyer
Elecciones en Honduras
Reinhard Willig
Cmputos finales provisorios de las elecciones
presidenciales en Venezuela del 5 de diciembre de
1993
Dieter Nohlen
Handbuch der Wahldaten Lateinamerikas und der
Karibik. Politische Organisation und Reprsentation
in Amerika.
por Carlota J ackisch
Redacci n Admi ni st raci n: CIEDLA
Leandro N. Al em 690 - 20" Pi so
1 O01 Buenos Ai res, Repbl i ca Ar gent i na,
Tel f ono ( 0 0 5 4 1 ) 3 1 3 - 3 5 2 2
FAX ( 0 0 5 4 1 131 1 - 2 9 0 2
Derechos adqui ri dos por KONRAD-ADENAUER-
STIFTUNG A.C.
Reg. de l a Propi edad Int el ect ual No 2 6 6 . 3 1 9
Hecho el depsi t o que mar ca l a l ey 1 1 . 7 2 3
4
7
c
v
)
\
3
a
"
i
También podría gustarte
- Obra en Blanco: Notas sobre la filosofía de Julio Enrique Blanco Periodo 1909-1920De EverandObra en Blanco: Notas sobre la filosofía de Julio Enrique Blanco Periodo 1909-1920Aún no hay calificaciones
- Lundwall, Sam - Historia de La Ciencia FiccionDocumento153 páginasLundwall, Sam - Historia de La Ciencia FiccionalberdiAún no hay calificaciones
- Eleccion Racional 1Documento30 páginasEleccion Racional 1Luisa Casanova RamírezAún no hay calificaciones
- RODRÍGUEZ GIMÉNEZ, R. Por Una Lectura Política de La Relación Cuerpo-Educación-EnseñanzaDocumento22 páginasRODRÍGUEZ GIMÉNEZ, R. Por Una Lectura Política de La Relación Cuerpo-Educación-EnseñanzaraumarrgAún no hay calificaciones
- Educación y Sociedad, Nº 05, 1986Documento202 páginasEducación y Sociedad, Nº 05, 1986rebeldemule2Aún no hay calificaciones
- Arnau H y Otros Que Es El Utilitarismo PDFDocumento111 páginasArnau H y Otros Que Es El Utilitarismo PDFPedro J. Eljuri100% (1)
- Revista Sociología PolíticaDocumento196 páginasRevista Sociología Políticaw hAún no hay calificaciones
- 4 - Alcmeón de Crotona by Kranz DielsDocumento20 páginas4 - Alcmeón de Crotona by Kranz DielsPsicoorientación FamiliarAún no hay calificaciones
- Malawi, Perfil de La PobrezaDocumento20 páginasMalawi, Perfil de La PobrezaDina EuniseAún no hay calificaciones
- Unesco (1997) Cómo Viajan Las IdeasDocumento52 páginasUnesco (1997) Cómo Viajan Las IdeasGon ChoAún no hay calificaciones
- 2012 RelacionesDocumento58 páginas2012 RelacionesAlejandra LlamasAún no hay calificaciones
- Investigación Social I Beatríz Del RazoDocumento164 páginasInvestigación Social I Beatríz Del RazoIsabel BarrancoAún no hay calificaciones
- Thomas Kuhn. El Paso de La Racionalidad Algorítmica A La Racionalidad Hermenéutica - Gabriel J. Zanotti PDFDocumento50 páginasThomas Kuhn. El Paso de La Racionalidad Algorítmica A La Racionalidad Hermenéutica - Gabriel J. Zanotti PDFFaber Eduardo Villalobos SierraAún no hay calificaciones
- Antigona Palabra, Silencio y Cuerpo FemininoDocumento4 páginasAntigona Palabra, Silencio y Cuerpo FemininoThais Neves MarceloAún no hay calificaciones
- FERNANDO WULFF ALONSO Miito, Épica, Género, Misoginia - de Gilgamesh A Los Nihe - Lungos PDFDocumento370 páginasFERNANDO WULFF ALONSO Miito, Épica, Género, Misoginia - de Gilgamesh A Los Nihe - Lungos PDFAlejandro Santiago Oltra SangenaroAún no hay calificaciones
- Adquisición de Palabras Redes Semánticas y LéxicasDocumento16 páginasAdquisición de Palabras Redes Semánticas y LéxicasAlvaro Antonio Escobar SorianoAún no hay calificaciones
- Sylvie, Recuerdos Del ValoisDocumento49 páginasSylvie, Recuerdos Del ValoisJorge RodríguezAún no hay calificaciones
- Educación y Sociedad, Nº 01, 1983Documento221 páginasEducación y Sociedad, Nº 01, 1983rebeldemule20% (1)
- BARNES. Barry Como Hacer Sociologia Del ConocimientoDocumento12 páginasBARNES. Barry Como Hacer Sociologia Del ConocimientoarthurmAún no hay calificaciones
- Filosofia de La Cultura Jesus Mosterin Páginas 1, 2, 8 20Documento15 páginasFilosofia de La Cultura Jesus Mosterin Páginas 1, 2, 8 20RubAún no hay calificaciones
- LAS DEL: Hijas FuegoDocumento286 páginasLAS DEL: Hijas FuegoCarlos FndAún no hay calificaciones
- Armand Mattelart - Historia de La Sociedad de La Información (2002, Paidós)Documento191 páginasArmand Mattelart - Historia de La Sociedad de La Información (2002, Paidós)10812454Aún no hay calificaciones
- Episteme y DoxaDocumento36 páginasEpisteme y Doxadivaldo27Aún no hay calificaciones
- SociologíaDocumento22 páginasSociologíaDulce Cuaya100% (1)
- El Basilisco, Nº 15, Marzo-Agosto 1983Documento107 páginasEl Basilisco, Nº 15, Marzo-Agosto 1983rebeldemule2100% (1)
- Ideología y PedagogíaDocumento24 páginasIdeología y PedagogíaRosa BriceñoAún no hay calificaciones
- La Filosofia Latinoamericana en El Siglo XXDocumento29 páginasLa Filosofia Latinoamericana en El Siglo XXXime PerezAún no hay calificaciones
- Antologia de EtnografiaDocumento90 páginasAntologia de EtnografiaRuben SolorzanoAún no hay calificaciones
- Aproximaciones Al EstructuralismoDocumento45 páginasAproximaciones Al EstructuralismogecevilmedAún no hay calificaciones
- Lyotard FenomenologíaDocumento166 páginasLyotard Fenomenologíapanchamar100% (2)
- Encrucijadas de La Investigación MultidisciplinariaDocumento89 páginasEncrucijadas de La Investigación MultidisciplinariaSepim UcemAún no hay calificaciones
- Subjetividad y Sujetos Sociales en La Obra de ZemelmanDocumento17 páginasSubjetividad y Sujetos Sociales en La Obra de ZemelmanHermes Ferney Angel PalominoAún no hay calificaciones
- Estudios de Historia de La Medicina y de Antropologia Medica Tomo I PDFDocumento375 páginasEstudios de Historia de La Medicina y de Antropologia Medica Tomo I PDFDiegoJoséCastroCastaño100% (1)
- Octavi FullatDocumento10 páginasOctavi FullatEdgar Del Angel MarAún no hay calificaciones
- EL CAMINO A ELEUSIS Hofmann Wasson y RucDocumento246 páginasEL CAMINO A ELEUSIS Hofmann Wasson y RucJosé EstradaAún no hay calificaciones
- Cicerón, Alma y Destino PDFDocumento40 páginasCicerón, Alma y Destino PDFpreformanAún no hay calificaciones
- Ledesma y BiologíaDocumento30 páginasLedesma y BiologíaJUAN CARLOS DE JESUS SILVA CORTESAún no hay calificaciones
- El Problema Del Destino en La Filosofía de Cicerón - Angel CappellettiDocumento40 páginasEl Problema Del Destino en La Filosofía de Cicerón - Angel CappellettiKenko13100% (1)
- Dacuy-Feuerbach, Límite y Supresión de Dios-2021Documento248 páginasDacuy-Feuerbach, Límite y Supresión de Dios-2021omarlo56Aún no hay calificaciones
- La Otredad Cultural Entre Utopia y CienciaDocumento5 páginasLa Otredad Cultural Entre Utopia y CienciaVicios PetrozzaAún no hay calificaciones
- ProyectosNacionales Varsavsky PDFDocumento170 páginasProyectosNacionales Varsavsky PDFLíaAún no hay calificaciones
- Cassirer El Problema Del Conocimiento I en La Filosofia y en La Ciencia Moderna, I El Renacer Del Problema Del Conocimiento. El Descubrimiento Del Concepto de LDocumento311 páginasCassirer El Problema Del Conocimiento I en La Filosofia y en La Ciencia Moderna, I El Renacer Del Problema Del Conocimiento. El Descubrimiento Del Concepto de LguilhermefsantosAún no hay calificaciones
- El Rio Del Tiempo Sobre Utopias y DistopiasDocumento48 páginasEl Rio Del Tiempo Sobre Utopias y DistopiasJeison Alfonso100% (1)
- Manuel Cruz La Tarea de PensarDocumento7 páginasManuel Cruz La Tarea de PensarEduardo Luis Bianchini0% (1)
- Sexto EmpíricoDocumento24 páginasSexto EmpíricoGusGutAún no hay calificaciones
- Miro Quesada. Posibilidady Limites de Una FilosofíDocumento8 páginasMiro Quesada. Posibilidady Limites de Una FilosofíAngie Barrios Pérez100% (2)
- Corrientes - Epistemologicas Construccion Del ConocimientoDocumento9 páginasCorrientes - Epistemologicas Construccion Del ConocimientoJAIME MARINAún no hay calificaciones
- 9.a.4. Actas Palimpsestos 2017 - p.156Documento256 páginas9.a.4. Actas Palimpsestos 2017 - p.156Belen RandazzoAún no hay calificaciones
- Actas IIJornadasFilosofiaMedieval2016 PDFDocumento258 páginasActas IIJornadasFilosofiaMedieval2016 PDFfernandoAún no hay calificaciones
- Diversidad AnimalDocumento122 páginasDiversidad Animalalexis rivera castroAún no hay calificaciones
- Ardener, Edwin (1971) Antropología Social y LenguajeDocumento169 páginasArdener, Edwin (1971) Antropología Social y LenguajeLliu YawarAún no hay calificaciones
- La Interpretacion Historicista de Las Ciencias Sociales PDFDocumento29 páginasLa Interpretacion Historicista de Las Ciencias Sociales PDFjorgeAún no hay calificaciones
- EscepticemiaDocumento153 páginasEscepticemiaWilmer G LopezAún no hay calificaciones
- Spanish 27 Task Teaching and LearningDocumento37 páginasSpanish 27 Task Teaching and LearningLuis Fernando Gallego MarinAún no hay calificaciones
- Ciencia Ficcion y Filosofia Tesis de Mae PDFDocumento91 páginasCiencia Ficcion y Filosofia Tesis de Mae PDFJonSAún no hay calificaciones
- 53.ayres J 2005Documento19 páginas53.ayres J 2005Epi SidaAún no hay calificaciones
- ¿Por qué seguir contando historias de la filosofía?: reflexiones sobre la historia y la historiografía de la filosofíaDe Everand¿Por qué seguir contando historias de la filosofía?: reflexiones sobre la historia y la historiografía de la filosofíaAún no hay calificaciones
- El culto a la innovación: Estragos de una visión sesgada de la tecnologíaDe EverandEl culto a la innovación: Estragos de una visión sesgada de la tecnologíaAún no hay calificaciones
- Conocimientos, sociedades y tecnologías en América Latina: Viejos modelos y desencantos, nuevos horizontes y desafíosDe EverandConocimientos, sociedades y tecnologías en América Latina: Viejos modelos y desencantos, nuevos horizontes y desafíosAún no hay calificaciones