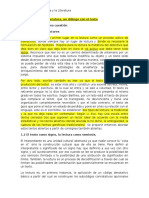Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Enfoque Enunciativo Paruolo PDF
El Enfoque Enunciativo Paruolo PDF
Cargado por
Paola UrtizbereaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Enfoque Enunciativo Paruolo PDF
El Enfoque Enunciativo Paruolo PDF
Cargado por
Paola UrtizbereaCopyright:
Formatos disponibles
El enfoque
enunciativo
Ana M. Paruolo (Editora)
Norma A. Andrs
Mnica Berman
Sergio Etkin
Pablo Leona
ndice
A modo de Prlogo pg
Pretexto pg.
Paruolo Ana M.
Emile Benveniste y la Teora de la enunciacin pg
Sergio Etkin
La deixis pg.
Norma A. Andrs
Modalidades pg.
Mnica Berman
Ideologa y Sujeto en el discurso pg.
Pablo Leona
Enunciacin y Polifona pg.
Ana M. Paruolo
Bibliografa pg.
Notas pg.
A MODO DE PRLOGO
Este libro tiene como pretensin mostrar un enfoque que cuestiona, en
cierto modo, el carcter de asistematicidad del Habla propuesto por Saussure en el
Curso de lingstica general. Aun cuando se mantenga la distincin metodolgica
entre lo observable (prcticas del lenguaje) y el objeto terico que se construye
para explicarlo (lengua) se piensa que este objeto comporta de una manera
constitutiva indicaciones referidas al acto de hablar, es decir que contendra una
descripcin general y una clasificacin de las diferentes situaciones de discursos
posibles e instrucciones sobre el comportamiento lingstico ciertos tipos de
influencias que se pueden ejercer al hablar, roles que podemos ejercer o imponer a
los otros-.
Numerosos lingistas y filsofos del lenguaje ya haban investigado el
tema, pero podramos decir que es a partir de Emile Benveniste, Oswald Ducrot,
Catherine Kerbrat Orecchioni, Dominique Maingueneau, Mijal Bajtin, Julia
Kristeva, Gerard Genette que estableceremos los ejes de nuestro estudio sobre el
enfoque enunciativo.
Frente a un enunciado cualquiera, nos hacemos preguntas como: Quin?,
a quin?, cundo?, dnde?, cmo?, dijo quien dijo, aquello que dijo. La Teora
de la enunciacin se ocupa de las marcas en el enunciado acerca del momento,
sujeto, modo, emociones, intenciones: las huellas de su enunciacin.
Este libro pretende mostrar cmo a partir de distintos postulados tericos
se pueden aportar elementos para la teora y el anlisis del discurso.
Comienza con un aporte sobre los componentes que se ponen en juego en
todo acto de comunicacin, y cmo a partir de su jerarquizacin se construyen los
diferentes tipos de discursos y se establecen algunas nociones acerca de la
terminologa utilizada en el desarrollo de esta teora.
Sergio Etkin trabaja sobre la teora y sus orgenes, estableciendo un
panorama del estado de situacin desde el enfoque del enunciativismo de Emile
Benveniste.
Norma Andrs, expone el tema de la deixis, su sistematizacin y cmo a
partir de estos indicadores, se pueden reconocer las huellas del locutor y alocutario,
tiempo y espacio de enunciacin, y qu efectos de sentido producen en los
discursos las combinaciones de dichos elementos.
Mnica Berman, se ocupa de un tema bastante complejo: las modalidades,
a partir de distintos puntos de vista analiza la actitud del enunciador frente a su
decir o frente a los otros.
Pablo Leona, trabaja la inscripcin del sujeto en su enunciacin y las
determinaciones que permiten al lector o a los alocutarios establecer el mayor o
menor grado de distanciamiento, cercana, compromiso, juicios de valor que pone
entre l y sus dichos un enunciador.
Por ltimo, un artculo sobre Polifona que trata los distintos modos en que
los textos se relacionan entre s y cmo dichas relaciones producen efectos de
sentido diferentes, cada vez que se puede dar cuenta de la presencia de otra u otras
voces en su entramado.
Ana M. Paruolo
PRETEXTO
Antes de hablar sobre las diferencias terminolgicas para la mejor
compresin de la Teora de la enunciacin, mencionaremos el Esquema de
comunicacin, propuesto por Roman Jakobson, en Ensayos de Lingstica general
(1956) en su artculo: Lingstica y Potica en el cual habla de los polos del
lenguaje, metonmico y metafrico, que ya han sido tratados en el libro
Perspectivas sobre el lenguaje y propone un esquema con seis componentes que se
encuentran presentes en todo acto de comunicacin, ampliando el esquema de
Bhler que se limitaba a tres funciones: emotiva, connotativa y referencial.
Contexto/Referente
Emisor/Destinador Mensaje Receptor/Destinatario
Canal/Contacto
Cdigo
La jerarquizacin de alguno de los componentes de este esquema,
determina la funcin del lenguaje que predomina, lo cual no significa que
desaparezcan los dems componentes. Si predomina el referente, estaremos frente
a la funcin referencial (textos informativos, con predominio de la tercera persona,
por ejemplo el discurso periodstico: Se allan un taller mecnico que encubra un
desarmadero). Si predomina el receptor, estaremos frente a la funcin apelativa o
connotativa, (los discursos persuasivos, por ejemplo la publicidad y la propaganda
poltica, organizados en base a la segunda persona y el modo imperativo: Compre
ya). Si se hace hincapi en el emisor, estaremos frente a la funcin emotiva (textos
en los que se manifiesta la actitud del sujeto, con presencia de la primera persona
del singular y a menudo, de interjecciones, pero no necesariamente pues
Stanislavsky -segn Jakobson- tena un ejercicio para sus actores que consista en
decir la frase Esta tarde con alrededor de cuarenta matices emocionales
distintos); si se privilegia el cdigo, estaremos frente a la funcin metalingstica
(en esta funcin se inscribe la crtica literaria); si se privilegia el mensaje,
estaremos frente a la funcin potica. En qu consiste el criterio lingstico
emprico de la funcin potica? En concreto cul es el rasgo inherente
indispensable de cualquier fragmento potico
i
Para reconocer el elemento de la
lengua cuya presencia resulta indispensable en toda obra potica, debemos
considerar dos elementos bsicos que se utilizan en una conducta verbal: la
seleccin y la combinacin, teniendo en cuenta que la funcin potica traslada el
principio de equivalencia del eje de la seleccin al eje de la combinacin, elevando
la equivalencia al rango de proceso constitutivo, Lo que da su esplendor al
lacnico mensaje de victoria de Csar es la simetra de los tres verbos disilbicos
con consonante inicial y vocal final idnticas: Veni, vidi, vici
ii
. Si se privilegia el
canal o contacto, estamos frente a la funcin ftica (sin sentido o frmulas
ritualizadas, solamente para mantener el contacto o el canal de comunicacin
abierto: -Hola me escucha? Y del otro lado del telfono: -Aj!). Esta funcin es
la primera que adquieren los nios, ya que estn dispuestos a comunicarse antes de
estar capacitados para enviar y recibir informacin.
En los aos ochenta, Catherine Kerbrat Orecchioni reformula el esquema
propuesto por Jakobson multiplicando por dos el constituyente cdigo -uno del
lado del sujeto emisor y otro del lado del sujeto receptor quienes para movilizar los
conocimientos que poseen de su lengua para un acto enunciativo, hacen funcionar
reglas generales que rigen los procesos de codificacin y decodificacin Dicha
movilizacin de conocimientos y de reglas, teniendo en cuenta las competencias de
cada sujeto, dar como resultado dos modelos: de produccin y de interpretacin.
Las competencias lingstica y paralingstica (mimo-gestuales) no se pueden
separar puesto que la comunicacin oral es multi-canal, cuando hablamos
seleccionamos diversas categoras de soportes formales (lengua, gestos, mmica,
etc.) Los sistemas semiticos pueden ser usados alternativamente, co-
ocurrentemente o privilegiando uno de ellos. Las competencias culturales e
ideolgicas tienen relacin con la enciclopedia de cada sujeto o sea los
conocimientos del mundo y de los otros, y con los sistemas de evaluacin e
interpretacin del universo referencial. Las determinaciones psi (psicolgicas)
cumplen un papel importante en las operaciones de codificacin y decodificacin e
inciden en las elecciones lingsticas. Las restricciones del universo del discurso
son filtros que limitan las posibilidades de eleccin y dependen de las condiciones
concretas de la comunicacin y de las caractersticas temticas y retricas del
discurso (las restricciones del gnero).
Los niveles de enunciacin, pueden superponerse en la instancia emisora
por ejemplo cuando se refieren otros enunciados. El emisor puede ser complejo,
por ejemplo en una campaa publicitaria (enunciador y agencia), o en la
comunicacin teatral el autor es relevado por otros que lo interpretan (director,
actores, iluminador, escengrafo, vestuarista, maquillador, etc.)
La instancia del receptor es compleja, ya no se trata de un receptor nico
como el propuesto por el esquema anterior- sino que puede haber varias capas de
recepcin, por ejemplo en la entrevista por radio: el entrevistado, los oyentes; en la
comunicacin teatral: el pblico, los otros actores. El receptor puede complejizarse
ya que tanto los directos como los indirectos pueden estar presente o ausentes
fsicamente, pueden o no tener la obligacin o responsabilidad de responder, la
respuesta puede o no ser inmediata.
RECEPTOR
alocutario no alocutario
o destinatario directo
previsto por el locutor no previsto
o destinatario indirecto receptores adicionales
Los receptores, pueden ser reales, virtuales o ficcionales y adems:
presente + locuente (intercambio oral cotidiano)
presente + no locuente (conferencia magistral)
ausente + locuente (comunicacin telefnica)
ausente + no locuente (casi todas las comunicaciones
escritas)
El referente es exterior al mensaje y rodea a la comunicacin, pero a la vez
se inserta en ella, una parte est concretamente presente y es perceptible en la
comunicacin (lo que se entiende por situacin de discurso), a la vez otra parte se
convierte en contenido del mensaje y por ltimo, el referente se refleja en la
competencia ideolgica y cultural de los sujetos.
El canal es el soporte de los significantes, y stos de las significaciones, a
su vez funciona como un filtro suplementario, ya que debido a su naturaleza, incide
en las elecciones lingsticas.
Los protagonistas de una comunicacin van modificando, adaptando o
ajustando su cdigo al del otro, ya que todo acto de habla supone realizar un
esfuerzo para ponerse en el lugar del otro.
ESQUEMA DE COMUNICACIN REFORMULADO
REFERENTE
Competencias Competencias
lingsticas lingsticas
y paralingsticas y paralingsticas
Codificacin Decodificacin
EMISOR RECEPTOR
MENSAJE
Canal
Competencias Competencias
ideolgicas id eolgicas
y culturales y culturales
Determinaciones psi Determinaciones psi
Restricciones Restricciones
del universo del universo
del discurso del discurso
Modelo Modelo
de Produccin de Interpretacin
Algunas consideraciones acerca de la terminologa
Enunciacin
Segn Oswald Ducrot (1984) es necesario establecer una convencin
terminolgica, ya que enunciacin sirve para denominar una multitud de cosas
diferentes, para el lingista la actividad lingstica es el conjunto de procesos
psicolgicos y fisiolgicos que posibilitan la produccin del habla, en un individuo
dado, en un punto particular del espacio y del tiempo, forman parte de ella todo lo
que Austin denomina actos locutorios y actos perlocutorios, es decir al mismo
tiempo los actos que producen el habla, considerada como el punto de realizacin
final de aquellos y los que la motivan (englobndola como instrumento en una
estrategia de conjunto)
iii
El autor de esta actividad es llamado por Ducrot sujeto
hablante cualquiera sea el contenido de lo que diga. Imaginemos entonces que X
pretendiera ser el portavoz de Y. Se supone que el sacerdote es en algunas
circunstancias el portavoz de Dios: un funcionario subalterno puede presentarse
como el portavoz de un funcionario superior cuyas rdenes ejecuta; cuando
recitamos o leemos un texto que confesamos no haber escrito personalmente somos
tambin portavoces. Esto no va a impedir que consideremos a X como sujeto de las
palabras que ha pronunciado efectivamente (sin dejar de atriburselas a Y) ni que
nos interesemos por las motivaciones y los mecanismos que se ponen en juego para
que X cumpla la actividad lingstica que fue la suya
iv
.
A diferencia de la actividad lingstica que es un proceso de produccin
del enunciado, enunciacin es el hecho mismo de que el enunciado haya sido
producido, el acontecimiento histrico en que consiste su aparicin. El concepto
de enunciacin no implica la nocin de un autor, menos an el que el enunciado se
dirija a otra persona. Se trata de la mera ocurrencia de una frase en la lengua,
efectivizada, en una forma particular, en un punto y un momento particulares.
Interpretar un enunciado es leer en l una descripcin de su enunciacin; el sentido
de un enunciado es cierta imagen de su enunciacin, imagen que no es objeto de un
acto de asercin, de afirmacin, sino que se muestra, se percibe el enunciado
como dando prueba de que su enunciacin tiene o caractersticas particulares. Los
personajes o los grupos de personajes que se vinculan con la enunciacin, son el
locutor -al que Ducrot llama autor- y el alocutario -a quien se dirige el locutor en
su enunciacin-, estos dos seres no poseen una realidad emprica entendiendo por
ello que su determinacin forma parte del sentido del enunciado, y no puede
efectuarse si no se comprende ese sentido, mientras que el oyente y el sujeto
hablante pueden revelarse se presenta como portavoz de Y, llamar Y al locutor,
aunque no sea el sujeto hablante. En cambio, si Y habla por s mismo, es a la vez
sujeto hablante y locutor. Ahora bien, es evidente que hay que comprender lo que
dijo X para adivinar a quin se atribuye el habla, para adivinar quin es su locutor,
en el sentido que acabo de conferir a este trmino
v
.
El segundo aspecto en la calificacin de enunciacin que, constituye el
sentido del enunciado es hacer comprender la enunciacin como productora de
efectos jurdicos, es decir, como fuente de creacin de derechos y deberes de los
interlocutores, no se puede describir el sentido de un enunciado sin especificar que
sirve para el cumplimiento de diversos actos ilocutorios como la promesa, la
asercin, la orden, la pregunta. Afirmar esto equivale a reconocer que el enunciado
comenta su propia enunciacin presentndola como creadora de derechos y
deberes. Decir que el enunciado equivale a una orden es decir que su enunciacin
se presenta en l como poseyendo el poder exorbitante que consiste en obligar a
alguien a actuar de tal o cual manera, decir que es una pregunta es decir que su
enunciacin se da como capaz por s misma de obligar a alguien a hablar, y a
elegir, para ello, uno de esos tipos de habla que se han catalogado como respuestas.
En resumen, si efectuar un acto ilocutorio equivale a pretender que su enunciacin
tiene el valor de un contrato que liga a los interlocutores y si el sentido del
enunciado incluye una mencin de los actos ilocutorios que se cumplen gracias a
l, entonces es preciso decir que todo enunciado representa su enunciacin,
especificando los diferentes contratos que la enunciacin produce
vi
.
Diferencia entre enunciado y oracin
Una serie lingstica producida por un locutor constituye un enunciado, es
decir que el enunciado es una serie efectivamente realizada (una entidad concreta),
una ocurrencia particular de entidades lingsticas, ese locutor al producirla se
presenta asumiendo la responsabilidad de la misma. Dos sujetos diferentes pueden
asumir la responsabilidad de una misma oracin puesto que la oracin es una
entidad abstracta y formal, no pertenece a lo observable, sino que es un elemento
del objeto terico lengua- que se construye con la finalidad de dar cuenta de lo
dado.
A.M.P.
Benveniste y la teora de la enunciacin
El enunciativismo y la teora enunciativa de mile Benveniste
Dentro de las posiciones tericas que enlazan con Saussure a la vez que se
distancian crticamente de l, evidentemente tiene un lugar especial y casi
paradjico la postura de lingistas que, a partir del contacto ms cercano con
Saussure, se orientan hacia la enunciacin, esto es, hacia el conjunto de actos que
efecta el sujeto hablante para construir en un enunciado un conjunto de
representaciones comunicables.
vii
Nos referimos a los enfoques enunciativos
propuestos, desde los aos 20, por algunos discpulos directos de Saussure, como
A. Sechehaye
viii
y Ch. Bally.
ix
Dentro de este marco, nos detendremos en la versin de la teora de la
enunciacin que ofrece el lingista mile Benveniste (1902-1976). Benveniste
entronca con Saussure en tanto que discpulo del lingista comparatista Antoine
Meillet quien, por su parte, fuera discpulo de Bral, tambin impregnado de las
ideas enunciativistas,
x
y del propio Saussure (entre 1881 y 1891). mile
Benveniste, junto con Andr Martinet (1908-1999), son considerados dos de las
figuras ms influyentes de su generacin dentro de la lingstica francesa. Los dos
coinciden en colaborar, en los aos treinta, con el Crculo Lingstico de Praga y
en plantear enfoques estructurales para el estudio del lenguaje, que tienen en cuenta
tanto la dimensin histrica de las lenguas, como el lugar central de la
comunicacin a la hora de analizar los fenmenos lingsticos.
1. Dos planos de la lengua, dos lingsticas distintas
Benveniste representa un hito fundamental dentro de la llamada teora de
la enunciacin, toda una tradicin de reflexin sobre la subjetividad en el lenguaje
que caracteriza a la lingstica francesa. Sus ideas son presentadas en una serie de
artculos y de reportajes, publicados entre los aos 1946 y 1970. Benveniste parte
de una crtica a Saussure: la oposicin saussureana entre lengua y habla debe ser
sustituida por una nueva diferenciacin, que est inscripta dentro de la lengua
como dos dimensiones suyas. Se trata de la distincin entre el sistema de la lengua,
como universo cerrado, y la enunciacin:
El signo y la frase son dos mundos distintos y que requieren descripciones distintas.
Instauramos en la lengua una divisin fundamental, del todo diferente de la que Saussure intent entre
lengua y habla. Nos parece que hay que trazar a travs de la lengua entera una lnea que separe dos
especies y dos dominios del sentido y de la forma, por mucho que sean y he aqu una de las
paradojas del lenguaje los mismos elementos los que residen de una parte y de otra, dotados sin
embargo de diferente estatuto. La lengua tiene dos maneras de ser lengua en el sentido y la forma.
Acabamos de definir una; la lengua como semitica; hay que justificar la segunda, que llamamos la
lengua como semntica (La forma y el sentido en el lenguaje, pp 225-6).
Estos dos planos de la lengua, el semitico y el semntico, son
pensados como abismalmente distintos, al punto de que se proponen para su
estudio dos disciplinas diferentes:
Cuando Saussure defini la lengua como sistema de signos ech el fundamento de la
semiologa lingstica. Pero vemos ahora que si el signo corresponde en efecto a las unidades
significantes de la lengua, no puede erigrselo en principio nico de la lengua en su funcionamiento
discursivo. Saussure no ignor la frase, pero es patente que le creaba una grave dificultad y la remiti
al habla, lo cual no resuelve nada; es cosa precisamente de saber si es posible pasar del signo al
habla. En realidad el mundo del signo es cerrado. Del signo a la frase no hay transicin ni por
sintagmacin ni de otra manera. Los separa un hiato. Hay pues que admitir que la lengua comprende
dos dominios distintos, cada uno de los cuales requiere su propio aparato conceptual. Para el que
llamamos semitico, la teora saussuriana del signo lingstico servir de base para la investigacin.
El dominio semntico, en cambio, debe ser reconocido como separado. Tendr necesidad de un
aparato nuevo de conceptos y definiciones. (Semiologa de la lengua, pp 68-9).
En otro lugar de este ltimo artculo, diferencia Benveniste dos criterios
de validez distintos, uno para lo semitico y otro para lo semntico, que
corresponden a dos facultades mentales diferentes: lo semitico activa la facultad
de comprensin, definida como la capacidad de captar la identidad y la diferencia
por comparacin con elementos ya conocidos; lo semntico, la facultad de
reconocimiento, en tanto que habilidad para asignarles sentidos a enunciados que,
por su carcter histrico, son siempre nicos, nuevos, inditos. Mientras que los
signos lingsticos o bien se reconocen como pertenecientes al sistema de cada
lengua particular, o bien se rechaza su pertenencia a dicho sistema; los discursos
se comprenden o no se comprenden: se captan las relaciones entre locutor e
interlocutor, las relaciones conceptuales entre los trminos, las connotaciones, las
resonancias histricas, culturales, emotivas, estticas, etc., que dan textura a un
discurso, o no se captan.
Desde otro punto de vista, Benveniste distingue, como si se tratara de
mundos diferentes, las condiciones de empleo de las formas, que son las reglas
que gobiernan el uso de los signos lingsticos (reglas semiticas o del sistema de
signos), de las condiciones de empleo de la lengua, es decir, las reglas, tan
permanentes, estables y necesarias como las primeras, que condicionan el uso de la
lengua misma (reglas semnticas o del discurso).
xi
Para Benveniste, mientras que el
estudio del componente semitico de la lengua cuenta con un amplio desarrollo de
teoras para su estudio, a saber, las gramticas estructurales que llegan hasta el
lmite de la oracin, edificadas a partir de los lineamientos impartidos por
Saussure, el componente semntico de la lengua carece an de una elaboracin
terica que permita explicarlo adecuadamente: por lo tanto, semejante teora, o sea,
una teora de la enunciacin, est, para l, por construirse y constituye su propio
programa terico.
Benveniste proyecta que la enunciacin puede estudiarse al menos desde
tres puntos de vista distintos: (1) el nivel fontico, es decir, el de la produccin
fontico-articulatoria de los enunciados, dado que este aspecto material, si se
quiere, de la enunciacin es tambin de ndole concreta e histrica, ya que cada
acto articulatorio es nuevo cada vez que se produce y es irrepetible; (2) el nivel de
lo que l llama la significancia, esto es, el de las conexiones entre los sentidos y
las palabras que los vehiculizan concepto que desarrolla este autor en su artculo
Semiologa de la lengua (1969) y que ya haba postulado antes en su conferencia
La forma y el sentido en el lenguaje (1967): se trata aqu de ver cmo el
sentido se forma en palabras, en qu medida puede distinguirse entre las dos
nociones y en qu trminos describir su interaccin. Es la semantizacin de la
lengua lo que ocupa el centro de este aspecto de la enunciacin, y conduce a la
teora del signo y al anlisis de la significancia; y (3) el nivel de las categoras
formales que surgen de la enunciacin y, que a la vez, la conforman, es decir, el
plano de lo que denominar el aparato formal de la enunciacin (cf. El aparato
formal de la enunciacin, pp 83-4).
En Francia, el estudio del nivel fontico y fonolgico alcanzar un notable
desarrollo por obra del lingista A. Martinet, antes mencionado, en el marco de su
lingstica funcional y de su concepto de la doble articulacin del lenguaje.
Benveniste, por su parte, se dedicar a desarrollar los otros dos aspectos de la
enunciacin que marcan, segn l, los mtodos que deberan seguirse para una
exposicin terica del nivel semntico de la lengua.
2. Las operaciones y los tipos de unidades de la semitica y de la semntica.
Definicin de enunciacin
Benveniste vincula con el plano semitico, como su operacin
constitutiva, las relaciones paradigmticas y, como su unidad de anlisis, el signo
lingstico. Las operaciones de comprensin que supone, como sealbamos antes,
el componente semitico se realizan en el nivel de las redes de asociaciones en las
que entran los signos lingsticos en sus relaciones recprocas, que son, para l,
relaciones de conexin. A tal operacin y a tal unidad de anlisis, les contrapone,
en el plano semntico, lo sintagmtico y la palabra, respectivamente: el sentido
semntico se realiza en el sintagma y por l, en la medida en que es preciso prestar
atencin a cada combinacin de palabras especfica y concreta para interpretar los
sentidos que ellas ponen en juego. Las relaciones sintagmticas son caracterizadas
por como relaciones de sustitucin. La palabra es, entonces, para Benveniste la
unidad mnima del mensaje y la unidad necesaria de la codificacin del
pensamiento. El sentido de la frase es en efecto la idea que expresa; este sentido es
realizado formalmente en la lengua por la eleccin, la disposicin de las palabras,
por su organizacin sintctica, por la accin que ejercen unas sobre otras. Todo
est dominado por la condicin del sintagma, por el nexo entre los elementos del
enunciado destinado a trasmitir un sentido dado, en una circunstancia dada. (La
forma y el sentido en el lenguaje, p 227).
Hecha esta oposicin de partida entre semitica y semntica, y en procura
de una teora para la dimensin semntica de la lengua, esto es, la dimensin
discursiva y enunciativa, Benveniste comienza por definir la enunciacin: la
caracteriza en trminos de acto, de proceso, y la diferencia del texto o de los
enunciados concretos, es decir, de los productos de ese proceso intercambiados por
los participantes de cada acto de comunicacin. La enunciacin es definida como
un acto individual de utilizacin que consiste en poner a funcionar la lengua a
travs de semejante acto (El aparato formal de la enunciacin, pp 82-3). La
enunciacin es el acto mismo de producir un enunciado y no el texto del
enunciado (...) Este acto se debe al locutor que moviliza la lengua por su cuenta. La
relacin entre el locutor y la lengua determina a los caracteres lingsticos de la
enunciacin. Debe considerrsela como hecho del locutor que toma la lengua por
instrumento, y en los caracteres lingsticos que marcan esta relacin. (op. cit.).
3. Caracterizacin de los planos semitico y semntico: funcin cognitiva y
funcin enunciativa de la lengua
Como decamos, Benveniste hace corresponder el plano de lo semitico, el
plano del signo lingstico saussureano, a la funcin del lenguaje privilegiada, en
general, por las posturas hegemnicas en el campo de la lgica anteriores a J. L.
Austin, segn las cuales las proposiciones describen estados de cosas en forma
verdadera o en forma falsa. As, Benveniste hablar de un uso cognitivo de la
lengua o de su funcin representativa y lo equiparar a la significacin como
denotacin habla de designacin,
xii
en la cual, con la terminologa de
Saussure, a cada significante le corresponde un nico concepto. De acuerdo con
Benveniste, a esta dimensin es preciso oponer tajantemente el plano de lo
semntico, esto es, el plano de la enunciacin y del discurso, de donde se originan
ciertas formas lingsticas que slo tienen un sentido en la medida en que estn
referidas a los participantes del intercambio verbal y a su situacin de
comunicacin. Pero el acto mismo de la enunciacin genera ciertos signos que son
completamente independientes del uso cognitivo de la lengua. En otras palabras,
hay entidades lingsticas propias de la lengua en su uso como instrumento de
descripcin del mundo,
xiii
y signos, tambin constantes y necesarios, pero que se
refieren a los elementos fundamentales del proceso de enunciacin: sus
participantes y sus circunstancias de tiempo y de lugar.
xiv
Estas dos clases de
signos son, para Benveniste, tajantemente diferentes, pertenecen a dos mundos de
realidades lingsticas diferentes y deben ser estudiados por dos tipos de disciplinas
diferentes: las teoras gramaticales y las teoras de la enunciacin, respectivamente
(cf. El aparato formal de la enunciacin, pp 86-7). Benveniste entiende estos
signos de la enunciacin como metalingsticos: tendran un carcter primigenio,
que consistira en el hecho de que estn referidas a la situacin de enunciacin, en
la medida en que yo significa el que est hablando u hoy, el da en el cual
yo estoy hablando. Los conceptualiza como metalingsticos justamente en el
sentido de que son formas de hablar (palabras) que se refieren al hablar (al
enunciar). Desarrollaremos con ms detalle estas propiedades semnticas de los
signos de la enunciacin (oponerse a las categoras lxicas, ser signos constantes y
necesarios, ser signos metalingsticos, etc.) ms abajo.
Podemos hacer corresponder, entonces, el concepto de funcin cognitiva
de la lengua (plano semitico) con el de denotacin, significado primero o central
de una palabra, y el concepto de funcionamiento enunciativo de la lengua (plano
semntico), con el de connotacin, en tanto que un plus de valores subjetivos que
se agregan a ese ncleo duro de significado conceptual. Se trata, repetimos, de dos
dominios o dos modalidades de sentido drsticamente diferenciados. El sentido
semitico es un sentido cerrado sobre s mismo y contenido, en cierto modo, en s
mismo, un sentido nico y conocido desde antes, podramos decir, ms all de
cada enunciacin, si se domina el sistema de la lengua de la que se trate
(recordemos la propiedad de reconocimiento que le atribuye Benveniste al plano
semitico). En cambio, el sentido semntico es el sentido histrico de las palabras:
supone un plus de significacin, implica connotaciones, debido a que cada
situacin histrica en que ocurre cada acto comunicativo es nueva, nica, indita, y
a que cada sintagma verbal, si lo consideramos como organizado por un cierto
sujeto enunciador y destinado a otro u otros sujetos, los interlocutores del hablante,
en un cierto momento espacial y temporal, tambin es singular y novedoso, esto es,
no tiene un significado dado de antemano que pudiera reconocerse, sino un sentido
que es necesario interpretar y entender en funcin de esa situacin histrica y de
esa enunciacin en particular.
xv
El sentido semntico es el resultado del
encadenamiento, de la adecuacin a la circunstancia y del ajuste de los diferentes
signos entre ellos. Es absolutamente imprevisible. Es un abrirse al mundo (cf.
Estructuralismo y lingstica , pp 23-4).
En resumen, Benveniste considera como perfectamente encaminada la
parte de la lingstica que se dedica al estudio del plano semitico de la lengua,
pero como un proyecto, como algo por hacerse, la otra parte, la lingstica de la
enunciacin, que repetimos toma como un programa propio. Expondremos a
continuacin las propiedades ms relevantes que Benveniste adjudica al plano de lo
semntico, a travs de las cuales va definiendo el objeto de estudio y los mtodos
de su teora de la enunciacin.
4. Propiedades del signo semntico
4.1 Lo semntico como territorio de la referencialidad
Para Benveniste, el nivel de la referencialidad depende de la enunciacin,
dado que el evocar objetos del mundo ocurre y se ubica dentro de un marco de
referencias, en funcin de las coordenadas subjetivas, temporales y espaciales que
configuran cada acto de comunicacin. Toda evocacin de objetos reales a travs
del lenguaje gira alrededor del yo como centro de referencias: o son cosas que
estn o que estuvieron o que estarn en el lugar donde un yo habla ahora, o
sucedieron en otro lugar y en otro tiempo que el locutor sita en relacin con esa
instancia efectiva de enunciacin, o le fueron contadas por alguien que, en un
momento anterior, fue locutor y efectu todas estas mismas operaciones, etc., etc.:
En la enunciacin, la lengua se halla empleada en la expresin de cierta relacin con el
mundo. La condicin misma de esta movilizacin y de esta apropiacin de la lengua es, en el locutor,
la necesidad de referir por el discurso y, en el otro, la posibilidad de correferir idnticamente, en el
consenso pragmtico que hace de cada locutor un colocutor. La referencia es parte integrante de la
enunciacin. Estas condiciones iniciales van a gobernar todo el mecanismo de la referencia en el
proceso de enunciacin (El aparato formal de la enunciacin, p 85).
Los referentes son un elemento de lo semntico en la medida en que se
establecen a partir de las intenciones y de las motivaciones comunicativas del
locutor y a partir de las relaciones intersubjetivas que unen al locutor con su
interlocutor, mientras que, en el plano semitico, siempre se trata de un sistema
cerrado de interrelaciones entre signos lingsticos: si un mensaje verbal fuera una
mera suma de signos, parece querer decir Benveniste, todos sacaramos de l los
mismos resultados, todos interpretaramos lo mismo, situacin que dista mucho de
ser la ms frecuente; nuestros mensajes no pueden reducirse a una sucesin de
unidades por identificar separadamente; no es una suma de signos la que produce el
sentido es, por el contrario, el sentido concebido globalmente, el que se realiza y se
divide en signos particulares, que son las palabras. En segundo lugar, lo
semntico carga por necesidad con el conjunto de los referentes, en tanto que lo
semitico est, por principio, separado y es independiente de toda referencia.
xvi
El
orden semntico se identifica con el mundo de la enunciacin y el universo del
discurso. (Semiologa de la lengua, pp 67-8).
Tambin en su conferencia La forma y el sentido en el lenguaje,
desarrolla Benveniste su concepto de significancia, como el tipo de sentido que
surge del discurso, un sentido que no emerge de la suma de los sentidos
individuales de cada una de las palabras que se combinen en un sintagma, sino de
una intencin de comunicacin, primera y prioritaria, que se realiza en palabras
organizadas sintagmticamente: la nocin de semntica nos introduce en el
dominio de la lengua en uso y en accin (...). Ya no se trata, esta vez, del
significado del signo, sino de lo que puede llamarse lo intentado, lo que el locutor
quiere decir, la actualizacin lingstica de su pensamiento. De lo semitico a lo
semntico hay un cambio rotundo de perspectiva (...) Lo semitico se caracteriza
como una propiedad de la lengua, lo semntico resulta de una actividad del locutor
que pone en accin la lengua. (La forma y el sentido en el lenguaje, p 226). Esa
suma, reiteramos, si fuera una operacin cuasi-matemtica o absolutamente lgica,
arrojara siempre un resultado idntico. Todos los hablantes de una lengua
conocemos el sentido individual de cada palabra y de cada frase hecha de nuestra
lengua, pero esto no nos asegura, ni mucho menos, una comprensin de cada frase
que recibamos en cada situacin: aun comprendiendo el sentido individual de las
palabras, bien puede, fuera de la circunstancia, no entenderse el sentido que resulta
de la reunin de las palabras; es una experiencia corriente que muestra que la
nocin de referencia es esencial (La forma y el sentido en el lenguaje, pp 228-
9). Esto es as porque cada situacin de comunicacin, factor determinante de la
referencia y del sentido semntico, es una condicin nica, cuyo conocimiento no
puede ser suplido por nada (ibd.), en la medida en que es histrica, nica e
irrepetible. Las frases que se producen en su mbito son, por lo tanto, igualmente
diferentes cada vez, igualmente singulares e inditas, y requieren, en consecuencia,
una interpretacin nueva, que les es especfica: la frase es cada vez un
acontecimiento diferente; no existe ms que en el instante en que se la profiere, y
se borra en el acto; es un acontecimiento evanescente (ibd.). Por ello es que
permanentemente confundimos sentidos, no entendemos alusiones,
presuposiciones, dobles sentidos, ambigedades, indirectas. La denotacin y la
connotacin, el sentido lxico primero y los sentidos contextuales, el signo y la
palabra semntica, estn en una tensin permanente: en cada acto de comunicacin,
reconocemos los primeros y tenemos que comprender los segundos, darles valor,
interpretar qu funcin tienen en esa situacin en especial:
Lo que se llama polisemia no es sino la suma institucionalizada (...) de tales valores
contextuales, siempre instantneos, aptos continuamente para enriquecerse, desaparecer en una
palabra, sin permanencia, sin valor constante Todo recalca as el estatuto diferente de la misma
entidad lxica, segn se la tome como signo o como palabra. De ello resultan dos consecuencias
opuestas: por una parte, se dispone a menudo de una variedad bastante grande de expresiones para
enunciar, como se dice, la misma idea (...) Por otra parte, pasando a palabras, la idea debe sufrir el
constreimiento de las leyes de su unin; hay aqu por necesidad una mezcla sutil de libertad en el
enunciado de la idea, de constreimiento en la forma de dicho enunciado, que es la condicin de toda
actualizacin del lenguaje. Es en virtud de su coadaptacin como las palabras contraen valores que no
posean en s mismas y que hasta contradicen los que poseen en otras partes (...) As el sentido de la
frase est en la totalidad de la idea percibida por una comprensin global; la forma es obtenida por
la disociacin analtica del enunciado empujada hasta las unidades semnticas, las palabras. Ms all,
las unidades no pueden ser ya disociadas sin cesar de desempear su funcin. Tal es la articulacin
semntica (ibd.).
En sntesis, los sintagmas que emitimos y que recibimos son provocados,
segn Benveniste, por un cierto estado de cosas (...), la situacin de discurso o de
hecho a la que se refiere y que jams podemos ni prever ni adivinar (ibd.). Dicho
de otro modo, el locutor rene palabras que en este empleo tienen un sentido
particular (ibd.), palabras que tienen una funcin especfica, en un sintagma
particular, que est ligado a un contexto, que es nico. Lo semntico es, pues, el
plano de los referentes, desde el momento en que estos son definidos por este
autor como el objeto particular al que la palabra corresponde en lo concreto de la
circunstancia o del uso (ibd.).
4.2 Lo semntico como sedimento cultural
Lo semntico absorbe y retiene, segn este enfoque, la historia completa de
una cultura: es una suerte de sedimentacin de todo lo que ha vivido
lingsticamente una sociedad humana, un sustrato vital para la formacin de la
subjetividad ya que abre el acceso al mundo de conocimientos que cada cultura ha
conquistado a lo largo del tiempo. En su movimiento de renovacin permanente,
que acompaa la expansin de los conocimientos, de las tcnicas, de los hbitos,
que va produciendo una cultura, la lengua se reconstruye a s misma sobre la base
de s misma, se ampla y se transforma a partir de lo que era, a partir de un
movimiento que surge de s, de los nuevos signos y de las nuevas interpretaciones
de signos que se van necesitando y se van construyendo. Con este aspecto cultural,
empalma Benveniste la cuestin de la diacrona o de la evolucin histrica de las
lenguas: mientras que, para Saussure, por su ndole asistemtica, la diacrona slo
tiene un lugar precario dentro de una lingstica general concebida como una
ciencia rigurosa y debe ceder el primer puesto a la sistematizacin de las lenguas
en sincrona; para Benveniste, la historia de la lengua, dado que se integra al
sistema de la lengua por formar parte de su componente semntico, constituir, con
pleno derecho, una parte del objeto de estudio de la lingstica.
Benveniste sostiene, de la definicin saussureana de lengua, su
caracterstica de ser algo social: una lengua es primero que nada un consenso
colectivo (Estructuralismo y lingstica, pp 23-5). Este consenso social supone,
desde la adquisicin de la lengua materna en nuestra niez, el aprendizaje de la
propia cultura: el nio nace en una comunidad lingstica, aprende su lengua,
proceso que parece instintivo, tan natural como el crecimiento fsico de los seres o
de los vegetales, pero lo que aprende (...) es el mundo del hombre (ibd.). Con el
desarrollo de la facultad natural de la lengua que es tambin una idea
saussureana,
xvii
se adquiere la cultura de la propia comunidad:
La adecuacin del lenguaje al conjunto de los datos que le incumbe traducir, la adecuacin
de la lengua a todas las conquistas intelectuales que permite el manejo de la lengua (...) el proceso
dinmico de la lengua, que permite inventar nuevos conceptos y por consiguiente rehacer la lengua,
sobre ella misma en cierto modo. Pues bien, todo esto es el dominio del sentido. Por lo dems, estn
las clases elementales de sentido, las distinciones que la lengua hace constar o no, as las distinciones
de color, por tomar un caso clsico. No hay dos lenguas que organicen los colores de la misma
manera. Difieren acaso los ojos? No, es la lengua lo diferente. Por consiguiente, algunos colores no
tienen sentido en cierto modo, otros, en cambio, tienen demasiados, y as por el estilo (...). Todo lo
que es del dominio de la cultura participa en el fondo de valores, de sistemas de valores (...), tales
valores son los que se imprimen en la lengua (ibd.).
Como decamos antes, esta polisemia, esta panoplia semntica, de las
que habla Benveniste, la acumulacin de sentidos en el mismo signo, ms all de
su sentido primero o de designacin, es resultado de un proceso acumulativo y
de ndole ante todo cultural. As explica este autor que la parte ms importante de
las palabras de toda lengua carguen con una multitud de sentidos distintos: son
capas que se van acumulando a partir de sus distintos usos que ha hecho de ellas
toda una cultura, un concepto cercano a la nocin bajtiniana de polifona:
Los diccionarios yuxtaponen cantidad de cosas muy dispares. (...) entonces topamos con
cuestiones fundamentales: Cmo es que la lengua admite esta polisemia? (...) La lengua arrastra
toda suerte de datos heredados; la lengua no se transforma automticamente a medida que la cultura
se transforma. Y esto es justamente lo que provoca a menudo la panoplia semntica (...) una
estratificacin de cultura que deja rastro en los diferentes empleos posibles. Todos stos estn
comprendidos hoy por hoy por la definicin de la palabra, porque son an susceptibles de ser
empleados con su verdadero sentido en la misma fecha. Vemos aqu el correlato de una definicin
acumulativa de las culturas. A nuestra cultura de hoy est integrado todo el espesor de otras culturas
(ibd.).
4.3 La dimensin semntica es metalingstica
De la suma de la dimensin semitica y la dimensin semntica en la
lengua, deriva Benveniste su funcin metalingstica, es decir, su capacidad para
hablar de s misma y de cualquier otro sistema de signos, rasgo constitutivo y
definitorio de la lengua, el que la diferencia de todos los otros sistemas de signos y
justifica su predominio frente a ellos. Este predominio se desprendera de la doble
manera de significar, que sera propia de la lengua: su significancia semitica y su
significancia semntica. Esta doble significancia es la que habilita a la lengua para
hablar acerca de s misma, es decir, tener una funcin metalingstica. Es en
estos trminos que Benveniste interpreta el concepto saussureano de la lengua
como norma de todas las dems manifestaciones del lenguaje y como modelo de su
proyectada semiologa:
La naturaleza de la lengua, su funcin representativa, su poder dinmico, su papel en la
vida de relacin, hacen de ella la gran matriz semitica, la estructura modeladora de la que las otras
estructuras reproducen los rasgos y el modo de accin (...) La lengua combina dos modos distintos de
significancia, que llamamos el modo semitico por una parte, el modo semntico por otra. (...) Los
dems sistemas tienen una significancia unidimensional: o semitica (gestos de cortesa) (...), sin
semntica; o semntica (expresiones artsticas), sin semitica. El privilegio de la lengua es portar al
mismo tiempo la significancia de los signos y la significancia de la enunciacin. De ah proviene su
poder mayor, el de crear un nuevo nivel de enunciacin, donde se vuelve posible decir cosas
significantes acerca de la significancia. Es en esta facultad metalingstica donde encontramos el
origen de la relacin de interpretancia merced a la cual la lengua engloba los otros sistemas.
(Semiologa de la lengua, pp 66-8).
Retomaremos la cuestin de la funcin metalingstica de la lengua al
analizar las propiedades definitorias del signo semntico, dado que el hecho de que
la lengua tenga una funcin metalingstica deriva, de acuerdo con este autor, de
las formas de la enunciacin son metalingsticas ellas mismas.
4.4 Lo semntico como el espacio de las categoras formales de la enunciacin
Benveniste explica que lo semntico se incorpora a la lengua bajo la forma
de categoras elementales del discurso: se refiere ante todo a los decticos
personales, temporales y espaciales, que slo pueden estudiarse en el marco de una
teora de la enunciacin que analice el uso del lenguaje a partir del discurso. Dos
de los artculos en los cuales teoriza sobre estas categoras ms sistemticamente
son los titulados La naturaleza de los pronombres (1956) y De la subjetividad
en el lenguaje (1958). Los rasgos caractersticos, que van a ir repitindose en las
sucesivas presentaciones de este tema, aparecen en estos artculos todos juntos.
4.4.1 La oposicin entre formas decticas (signos semnticos) y nociones
lxicas (signos semiticos)
Las formas decticas se oponen a las palabras que designan objetos de la
realidad extralingstica o, con los trminos de Benveniste, nombres que se
refieren a nociones lxicas. Las formas de la enunciacin son pragmticas:
refieren a los que usan la lengua en el momento en que la usan:
Entre yo y un nombre que se refiera a una nocin lxica, no hay solamente las diferencias
formales, muy variables, que impone la estructura morfolgica y sintctica de las lenguas
particulares. Hay otras, derivadas del proceso mismo de la enunciacin lingstica y que son de
naturaleza ms general y ms profunda. El enunciado que contiene yo pertenece a ese nivel o tipo de
lenguaje que Charles Morris llama pragmtico, que incluye, con los signos, a quienes lo usan. (La
naturaleza de los pronombres, pp 172-3).
Las nociones lxicas o los signos nominales son conceptuales, esto es,
refieren a un universo de discurso, a una clase y a todos sus miembros. El concepto
de mesa, denotado por el signo semitico mesa, es una nocin lxica. Esto
implica que ella refiere a todas las mesas del universo, no a una en particular y a
todas las dems no. La palabra mesa, para designar a una mesa en particular,
exige el agregado de una forma de la enunciacin: formas como un artculo
definido, un pronombre demostrativo, un pronombre posesivo: slo cuando
decimos Ponelo en la mesa, Apoyalo en esta mesa o Esta es mi mesa, las
mesas en cuestin se vuelven particulares e individuales y no universales: esta
mesa que est en esta situacin, la mesa histrica, individual, nica, irrepetible. Los
signos de la enunciacin actualizan, segn este punto de vista, los significados que
las nociones lxicas contienen en forma virtual: Cada instancia de empleo de un
nombre se refiere a una nocin constante y objetiva, apta para permanecer virtual
o para actualizarse en un objeto singular, y que se mantiene siempre idntica en la
representacin que despierta. (La naturaleza de los pronombres, p 173).
Hay, entonces, dos clases de signos en la lengua: los que sirven para lo
universal, para el concepto (los signos semiticos), y los que sirven para lo
particular, para la especificacin y para la individualizacin (las formas
semnticas). Ambos son absolutamente irreductibles porque tienen formas diversas
de referir: unos refieren a conceptos,
No hay concepto yo que englobe todos los yo que se enuncian en todo instante en boca
de todos los locutores, en el sentido en que hay un concepto rbol al que se reducen todos los
empleos individuales de rbol. El yo no denomina, pues, ninguna entidad lxica. Podr decirse
entonces que yo se refiere a un individuo particular? De ser as, se tratara de una contradiccin
permanente admitida en el lenguaje, y la anarqua en la prctica: cmo el mismo trmino podra
referirse indiferentemente a no importa cul individuo y al mismo tiempo identificarlo en su
particularidad? Estamos ante una clase de palabras, los pronombres personales, que escapan al
estatuto de todos los dems signos del lenguaje. (De la subjetividad en el lenguaje, p 182).
En sntesis, las formas semnticas son realidades discursivas; los signos
semiticos, en cambio, son signos nominales, cuyos significados son conceptos
que se refieren a objetos de la realidad: [yo o t refieren] slo una realidad de
discurso (...) Yo no puede ser definido ms que en trminos de locucin, no en
trminos de objetos, como lo es un signo nominal (La naturaleza de los
pronombres, pp 172-3).
4.4.2 Las formas semnticas son nicas
La unicidad de la referencia dectica es una consecuencia de su oposicin a
las designaciones nominales en tanto que denotadoras de conceptos: como
sealbamos antes, las nociones lxicas designan universalmente, esto es, son
conceptos que se refieren a una totalidad de objetos de la misma clase: por ejemplo
la palabra mesa se refiere a todas las mesas, de todos los lugares, de todos los
tiempos; en cambio, el dectico personal yo se refiere, cada vez que se usa, a una
nica persona: la que, como se observaba antes, se ha apropiado o ha asumido la
lengua al producir un discurso. Este rasgo de unicidad es derivado por Benveniste
de la dependencia de los decticos respecto de la situacin de enunciacin, que, por
su naturaleza concreta e histrica, es nica e irrepetible:
Yo tiene su referencia propia, y corresponde cada vez a un ser nico, planteado como tal.
(...) De nada sirve definir estos trminos y los demostrativos en general por la deixis, como se hace,
de no agregarse que la deixis es contempornea de la instancia de discurso que porta el indicador de
persona; de esta referencia extrae el demostrativo su carcter cada vez nico y particular, que es la
unidad de la instancia de discurso a la cual se refiere. (La naturaleza de los pronombres, p 173-4).
4.4.3 Las categoras de la enunciacin son formales, esto es, vacas de contenido
A partir de la oposicin entre formas de la enunciacin y signos
semiticos, Benveniste deriva otra propiedad ms: estas categoras de la
enunciacin son estrictamente formales, porque, segn l, son vacas, son aptas
para ser llenadas por la referencia a distintos sujetos hablantes, en contraposicin
con las formas lxicas o de funcin denominativa: El lenguaje propone en cierto
modo formas vacas que cada locutor en ejercicio de discurso se apropia, y que
refiere a su persona (De la subjetividad en el lenguaje, p 184). Por esto es, que
slo las nociones lxicas, por tener un contenido constante, se relacionan con la
posibilidad de integrar proposiciones verdaderas o falsas. Ntese adems que, al
exponer su idea de que los signos semnticos son formales y vacos, Benveniste
insiste en hablar de su apropiacin por parte del hablante: el dar cada vez
contenido a estas formas vacas de la enunciacin implica un acto de apropiacin,
asumir la lengua, activarla o habilitarla por el hecho de usarla, ya que, segn este
autor, para que la palabra garantice la comunicacin es preciso que la habilite el
lenguaje, del que ella no es sino actualizacin (De la subjetividad en el
lenguaje, p 180). Con estas formas vacas, agrega Benveniste, ha resuelto el ser
humano el problema de su comunicacin con sus semejantes: comunicarse implica
hablar de la realidad con los signos semiticos (describir el mundo en trminos de
verdad y falsedad, la funcin informativa, o cognitiva o representacional del
lenguaje) y hablar de los que hablan, hablar acerca de lo dicho, hablar sobre la
lengua, hablar sobre el hablar con las formas semnticas (con la famosa
terminologa que aplica R. Jakobson, se englobaran en esto todas las otras
funciones del lenguaje: la funcin ftica, la funcin expresiva, la funcin conativa,
la funcin metalingstica, la funcin potica):
Es, con todo, un hecho a la vez original y fundamental el que estas formas pronominales
no remitan a la realidad ni a posiciones objetivas en el espacio o en el tiempo, sino a la
enunciacin, cada vez nica, que las contiene y hagan reflexivo as su empleo. La importancia de su
funcin se medir por la naturaleza del problema que sirvan para resolver y que no es otro que el de la
comunicacin intersubjetiva. El lenguaje ha resuelto este problema creando un conjunto de signos
vacos, no referenciales por relacin a la realidad, siempre disponibles, y que se vuelven llenos
no bien un locutor los asume en cada instancia de su discurso. Desprovistos de referencia material, no
pueden usarse mal; por no afirmar nada, no estn sometidos a la condicin de verdad y escapan a toda
denegacin. Su papel es ofrecer el instrumento de una conversin, que puede denominarse la
conversin del lenguaje en discurso. (La naturaleza de los pronombres, p 175).
4.4.4 La enunciacin como actividad de apropiacin
Como surge de las citas anteriores, vemos que con este rasgo de
formalismo, de tratarse de signos vacos, asocia Benveniste permanentemente otra
de las caractersticas que atribuye a las formas de la enunciacin: que cada discurso
implica una apropiacin de la lengua por parte del hablante. Benveniste habla de
aduearse de la lengua en el sentido de que al mismo tiempo que la usamos nos
instituimos como ejes de las referencias personales que hagamos, y fijamos el
momento y el lugar en que hablamos como ejes de referencia de todas las
indicaciones de tiempo y de lugar que hagamos a lo largo de nuestro enunciado:
El hbito nos hace fcilmente insensibles a esta diferencia profunda entre el lenguaje como
sistema de signos y el lenguaje asumido como ejercicio por el individuo. Cuando el individuo se lo
apropia, el lenguaje se convierte en instancias de discurso, caracterizadas por ese sistema de
referencias internas cuya clave es yo, y que define el individuo por la construccin lingstica
particular de que se sirve cuando se enuncia como locutor. (La naturaleza de los pronombres, p
175).
En tanto que realizacin individual, la enunciacin puede definirse, en relacin con la
lengua, como un proceso de apropiacin. El locutor se apropia el aparato formal de la lengua y
enuncia su posicin de locutor mediante indicios especficos, por una parte, y por medio de
procedimientos accesorios, por otra. (...) El acto individual de apropiacin de la lengua introduce al
que habla en su habla. (El aparato formal de la enunciacin, pp 84-5).
4.4.5 Las formas de la enunciacin son metalingsticas y reflexivas
Como sealbamos en el apartado 4.3, el mbito de lo semntico es
metalingstico porque las formas de la enunciacin son metalingsticas, encarnan
la capacidad inherente a la lengua de hablar acerca de s misma y de los dems
sistemas de signos, porque ellas nos hablan acerca del hablar acerca de quin le
habla a quin, de cundo habla el que habla, de dnde habla el que habla; por
oposicin a ellas, las nociones lxicas, propias del uso cognitivo de la lengua,
refieren al mundo extra-lingstico: La enunciacin es directamente responsable
de ciertas clases de signos que promueve, literalmente, a la existencia. Pues no
podran nacer ni hallar empleo en el uso cognitivo de la lengua. Hay pues que
distinguir las entidades que tienen en la lengua su estatuto pleno y permanente y
aquellas que, emanadas de la enunciacin, slo existen en la red de individuos
que la enunciacin crea y en relacin con el aqu-ahora del locutor. Por ejemplo,
el yo, el eso, el maana de la descripcin gramatical no son sino los nombres
metalingsticos de yo, eso, maana producidos en la enunciacin (El aparato
formal de la enunciacin, pp 86-7). En otras palabras, las formas decticas, por
oposicin a las nociones lxicas, son reflexivas, dado que se refieren a su propio
uso.
4.4.6 Las formas semnticas involucran relaciones tan constantes y necesarias
como las de los signos semiticos
Otra propiedad tpica es la de que esta asociacin entre las formas decticas
y las instancias de discurso (o situaciones de enunciacin) es, segn Benveniste,
constante y necesaria. La referencia de los decticos se obtiene ubicando a los
participantes de cada acto comunicativo concreto en su situacin de enunciacin y
no hay otra forma de obtenerla de aqu su carcter necesario. Afirmaciones como
la de que el lenguaje no dispone sino de una sola expresin temporal, el presente
(El lenguaje y la experiencia humana, pp 77) o la de que esta presencia en el
mundo que slo el acto de enunciacin hace posible, pues (...) el hombre no
dispone de ningn otro medio de vivir el ahora y de hacerlo actual ms que
realizarlo por insercin del discurso en el mundo (El aparato formal de la
enunciacin, p 86), entre muchas otras, refuerzan con claridad este carcter de lo
que es necesario por no existir otra opcin para su realizacin.
A la vez, todos los hablantes hacemos esto siempre de la misma manera y
de un modo comn: ni cambiamos esta forma de referir, ni tenemos cada uno una
forma propia de hacerlo:
xviii
as como las nociones lxicas se apoyan en una
relacin constante entre significantes y significados en el nivel del signo, y de los
distintos significantes entre s y los distintos significados entre s en el nivel del
signo completo integrado al sistema de la lengua, las formas de la enunciacin se
llenan de una manera constante con un mismo tipo de referencia: la referencia a los
participantes de la enunciacin y a las coordenadas espacio-temporales en que ella
se lleva a cabo: por una parte, surgen del uso de la lengua, son absolutamente
subjetivas, hasta el punto que son la condicin de posibilidad de que exista una
subjetividad; por la otra, no su empleo no es ni arbitrario, ni caprichoso, ni
contingente, ni azaroso, ni individual: todos las usamos igual; su carcter es, antes
bien, como expondremos ms adelante, intersubjetivo: La presencia del locutor en
su enunciacin hace que cada instancia de discurso constituya un centro de
referencia interna. Esta situacin se manifestar por un juego de formas especficas
cuya funcin es poner al locutor en relacin constante y necesaria con su
enunciacin. (El aparato formal de la enunciacin, pp 84-5).
Esta caracterstica de las formas de la enunciacin, representadas por las
formas decticas, es decisiva para entender por qu, en un enfoque basado en la
enunciacin, este tipo de formas son indudablemente susceptibles de un estudio
sistemtico y cientfico, posibilidad que les hubiera negado Saussure, quien
confinaba todo lo discursivo y lo histrico al terreno del habla, individual,
contingente y caprichosa por definicin. Benveniste es sumamente insistente con
esta idea de la ndole sistemtica de las formas de la enunciacin, y suele agregar la
advertencia de que, sin este recurso, la comunicacin humana sera poco menos
que imposible:
El empleo tiene, pues, por condicin la situacin de discurso, y ninguna otra. Si cada
locutor, para expresar el sentimiento que tiene de su subjetividad irreductible, dispusiera de un
indicativo distinto (...), habra prcticamente tantas lenguas como individuos y la comunicacin se
tornara estrictamente imposible. El lenguaje ataja semejante riesgo instituyendo un signo nico, pero
mvil, yo, que puede ser asumido por cada locutor, a condicin de que no remita cada vez sino a la
instancia de su propio discurso. De suerte que este signo est ligado al ejercicio del lenguaje y declara
al locutor como tal. (La naturaleza de los pronombres, p 175).
Necesariamente idntica en la forma (el lenguaje sera imposible si la experiencia cada vez
nueva debiera inventarse, en boca de cada quien, una expresin cada vez distinta), esta experiencia no
es descrita, est ah, inherente a la forma que la trasmite, constituyendo la persona en el discurso y por
consiguiente toda persona en cuanto habla. (El lenguaje y la experiencia humana, p 70-1).
La lengua debe por necesidad ordenar el tiempo a partir de un eje, y ste es siempre y
solamente la instancia de discurso. Sera imposible desplazar este eje de referencia y plantarlo en el
pasado o en el porvenir; no puede ni imaginarse qu sera de una lengua en que el punto de partida de
la ordenacin del tiempo no coincidiese con el presente lingstico y donde el eje temporal fuera, l
mismo, una variable de la temporalidad. (dem, pp 76-7).
4.4.7 La marcas de la enunciacin como un dato universal
Como una consecuencia del rasgo de sistematicidad, Benveniste vincula
tambin con esta actividad de apropiacin que es la enunciacin, el carcter
universal de las formas decticas, esto es, su presencia indispensable en todas las
lenguas conocidas:
Todas las lenguas tienen en comn ciertas categoras de expresin que parecen responder a
un modelo constante. Las formas que adoptan estas categoras quedan registradas e inventariadas en
las descripciones, mas sus funciones slo aparecen con claridad si son estudiadas en el ejercicio del
lenguaje y en la produccin del discurso (...) en toda lengua y en todo momento, el que habla se
apropia el yo. (El lenguaje y la experiencia humana, p 70-1).
Sin embargo, distingue entre categoras universales presentes en todas las
lenguas stas seran completamente necesarias y constantes de las realizaciones
lingsticas concretas, que seran particulares de cada lengua: as, para este autor es
universal la categora de persona o la categora de tiempo presente; sin embargo,
no es indispensable que en todas las lenguas se expresen a travs de pronombres y
en el sistema verbal, como se vehiculizan fundamentalmente, por ejemplo, en
espaol.
4.4.8 La intersubjetividad: las formas decticas son inversibles, complementarias
y semelnativas
Tambin del carcter formal y vaco de las formas lingsticas de la
enunciacin, deriva Benveniste primero, en un artculo temprano y, luego, en De
la subjetividad en el lenguaje otra de sus propiedades: son formas reversibles
porque suponen un cambio constante de roles en la alternancia intersubjetiva del
dilogo, dado que yo en la comunicacin cambia alternativamente de estado: el
que lo oye lo vincula al otro, de quien es signo innegable; pero, cuando habla a su
vez, asume el yo por cuenta propia. (El lenguaje y la experiencia humana, pp
70-1):
Otra caracterstica es que yo y t son inversibles: aquel que yo define como t se
piensa y puede invertirse a yo, y yo se vuelve un t. Ninguna relacin parecida es posible entre
una de estas dos personas y l, puesto que l en s designa especficamente nada y nadie.
(Estructura de las relaciones de persona en el verbo, 1946, p 166).
De acuerdo con Benveniste, entonces, yo se vuelve t/vos/usted y
t/vos/usted se vuelven yo; son formas complementarias porque dependen
recprocamente: no hay yo sin t/vos/usted, ni t/vos/usted sin yo:
Yo plantea otra persona, la que, exterior y todo a m, se vuelve mi eco al que digo t y
que me dice t. La polaridad de las personas, tal es en el lenguaje la condicin fundamental (...) no
pasa de ser una consecuencia del todo pragmtica. Polaridad (...) cuyo equivalente no aparece en parte
alguna, fuera del lenguaje. Esta polaridad no significa igualdad ni simetra: ego tiene siempre una
posicin de trascendencia con respecto a t; no obstante, ninguna de los dos trminos es concebible
sin el otro; son complementarios, pero segn una oposicin interior/exterior, y al mismo tiempo son
reversibles. Bsquese una paralelo a esto; no se hallar. nica es la condicin del hombre en el
lenguaje (De la subjetividad en el lenguaje, p 181).
Con lo de semelnativo semel es una palabra latina que significa una
vez Benveniste alude a que las referencias de las formas de la enunciacin nacen
una sola vez, son nicas, son fugaces, como la temporalidad misma, en el sentido
de que cada yo que nace y que cada presente que nace se inauguran cada vez
que se inaugura un acto de comunicacin y terminan tan pronto como el hablante
cede su voz a otro (por un cambio en el turno de habla, porque cita directamente las
palabras de otros, etc.). De este modo, cuando se repita la palabra yo por segunda
vez, se inaugurar un segundo yo que no se refiere al mismo hablante que el
primero. El signo semntico se renueva con cada produccin de discurso (El
aparato formal de la enunciacin, p 86), se reinventa determinado por los
cambios de hablantes, ya que cada yo que habla, cada presente en el que se habla,
cada lugar en el que se habla son, una vez ms, de ndole histrica y, en
consecuencia, nicos: Este presente es reinventado cuanta vez un hombre habla
porque es, al pie de la letra, un momento nuevo, no vivido an. (El lenguaje y la
experiencia humana, p 77). Las formas de la enunciacin se activan en el
momento mismo en que la lengua es puesta en funcionamiento por el hablante y,
en consecuencia, se desactivan tan pronto como el acto de comunicacin alcanza
una culminacin, aunque sea provisoria, momento en el cual se alternan los roles
de hablante e interlocutor y todas estas formas se invierten: el estatuto de estos
individuos lingsticos [pronombres personales, demostrativos] procede del
hecho de que nacen de una enunciacin, de que son producidos por este
acontecimiento individual y, si puede decirse, semelnativo. Son engendrados de
nuevo cada vez que es proferida una enunciacin, y cada vez designan de nuevo
(El aparato formal de la enunciacin, p 86).
Como surge de las citas anteriores, Benveniste repite insistentemente que
exclusivamente el lenguaje humano exhibe este tipo de reversibilidad y de
complementariedad.
4.4.9 Las formas de la enunciacin constituyen la subjetividad humana
Llegamos, por fin, al rasgo central, por sus implicancias filosficas, propio
de estas categoras de la enunciacin: son ellas constitutivas de la subjetividad.
Benveniste advierte que en base a estas mismas formas de la enunciacin es que se
construye la experiencia subjetiva, el nivel de lo vivido por cada individuo. Toda
nuestra experiencia pasa por el filtro del lenguaje y, al mismo tiempo, deja sus
marcas en l, tanto en los enunciados particulares que producimos, como en el
sistema de la lengua en su conjunto a travs de estas categoras de la enunciacin:
no habra concepto de yo si no hablramos de un yo, no habra concepto de
presente si no lo situramos en referencia al momento en que hacemos uso de la
lengua:
Son categoras elementales que son independientes de toda determinacin cultural y donde
vemos la experiencia subjetiva de los sujetos que se plantean y se sitan en el lenguaje y por l. (El
lenguaje y la experiencia humana, pp 70).
Es en la instancia de discurso en que yo designa el locutor donde ste se enuncia como
sujeto. As, es verdad, al pie de la letra, que el fundamento de la subjetividad est en el ejercicio de
la lengua. Por poco que se piense, se advertira que no hay otro testimonio objetivo de la identidad del
sujeto que el que as da l mismo sobre s mismo (...) El lenguaje es pues la posibilidad de la
subjetividad, por contener siempre las formas lingsticas apropiadas a su expresin, y el discurso
provoca la emergencia de la subjetividad, en virtud de que consiste en instancias discretas. (...) La
instancia de discurso es as constitutiva de todas las coordenadas que definen el sujeto. (De la
subjetividad en el lenguaje, p 182-4).
Su papel [el de las formas decticas] es ofrecer el instrumento de una conversin, que
puede denominarse la conversin del lenguaje en discurso. Es identificndose como persona nica
que pronuncia yo como cada uno de los locutores se pone sucesivamente como sujeto. (La
naturaleza de los pronombres, p 175).
La constitucin de la subjetividad se basa, para Benveniste, en el dilogo,
es decir, en el carcter inversible y complementario de las formas de la
enunciacin, puesto que la conciencia de la propia individualidad y de la propia
identidad slo puede vivirse como un contraste con un otro, con alguien
diferente: ese yo y ese otro slo pueden ser el yo y el otro de la comunicacin
verbal, el hablante y su interlocutor: el dilogo constituye a las personas (cf. De la
subjetividad en el lenguaje, pp 80-1: Es en y por el lenguaje como el hombre se
constituye como sujeto; porque el solo lenguaje funda en su realidad, en su realidad
que es la del ser, el concepto de ego. La subjetividad de que aqu tratamos es la
capacidad del locutor de plantearse como sujeto.
El mismo planteo hecho a propsito de la subjetividad en trminos
personales, reaparece en la concepcin benvenisteniana del tiempo en tanto que un
resultado de una insercin del discurso en el mundo, es decir, en tanto que
producido en el acto de enunciacin y como consecuencia de l:
Podra creerse que la temporalidad es un marco innato del pensamiento. Es producida en
realidad en la enunciacin y por ella. De la enunciacin procede la instauracin de la categora del
presente, y de la categora del presente nace la categora del tiempo. El presente es propiamente la
fuente del tiempo. (...) A partir de este presente continuo, coextensivo con nuestra presencia propia, se
imprime en la conciencia el sentimiento de una continuidad que llamamos tiempo; continuidad y
temporalidad se engendran en el presente incesante de la enunciacin que es el presente del ser
mismo, y se delimitan, por referencia interna, entre lo que va a volverse presente y lo que acaba de no
serlo ya. (El aparato formal de la enunciacin, p 86).
A modo de sntesis final, valga este fragmento de Benveniste, que
condensa en un solo lugar prcticamente todos los rasgos de las formas de la
enunciacin que hemos ido analizando como propiedades distintas:
Una dialctica singular es el resorte de esta subjetividad. La lengua suministra a los
hablantes un mismo sistema de referencias personales que cada uno se apropia por el acto del
lenguaje y que, en cada ocasin de su empleo, no bien es asumido por su enunciador, se torna nico y
sin igual, y no puede realizarse dos veces de la misma manera. Pero fuera del discurso efectivo, el
pronombre no es ms que una forma vaca, que no puede adherirse ni a un objeto ni a un concepto.
Recibe su realidad y su sustancia del discurso nada ms. El pronombre personal no es la nica forma
de esta naturaleza. Algunos otros indicadores comparten la misma situacin, en particular la serie de
los decticos. Al mostrar los objetos, los demostrativos ordenan el espacio a partir de un punto central,
que es Ego, segn categoras variables: el objeto est cerca o lejos de m o de ti, est orientado as
(delante o detrs de m, arriba o abajo), visible o invisible, conocido o desconocido, etc. El sistema de
las coordenadas espaciales se presta as a localizar todo objeto de no importa qu campo, una vez que
quien lo ordena se ha designado a s mismo como centro y punto de referencia. Entre las formas
lingsticas reveladoras de la experiencia subjetiva, ninguna es tan rica como las que expresan el
tiempo (...) quisiramos mostrar sobre todo que la lengua conceptualiza el tiempo de muy otro modo
que la reflexin (El lenguaje y la experiencia humana, p 71).
L LA A D DE EI IX XI IS S
p po or r N No or rm ma a A Al li ic ci ia a A An nd dr r s s
ENUNCIACIN, SUBJETIVIDAD Y DEICTIZACIN
La enunciacin es la puesta en funcionamiento de la lengua por un acto individual
de utilizacin. No es el habla en el sentido de Saussure sino que se refiere al acto
mismo de producir el enunciado. Es el acto por el cual el hablante moviliza la
lengua por su cuenta, toma la lengua por instrumento y la convierte en discurso. El
locutor es el primero que se introduce ya que, por medio de la enunciacin que
produce, hace que la lengua se efecte en una instancia de discurso. Pero en cuanto
se declara locutor y asume la lengua, implanta al otro delante de l, postula un
alocutario.
La presencia del locutor en su enunciacin hace que cada instancia de discurso se
convierta en un centro de referencia interna. La referencia al sujeto parlante es
siempre en relacin con la enunciacin que cada vez es nica e irrepetible
Salga de mi vista
Es un enunciado producto de una enunciacin que puede haber utilizado un nico
locutor en diferentes oportunidades o bien distintos locutores en oportunidades
diversas. El enunciado es el mismo pero la enunciacin tiene marcas, seales,
ndices que establecen la situacin como nica e irrepetible. En esta ocasin, el jefe
se lo ha dicho a su empleado. Es el jefe quien implanta su yo, se coloca como
locutor y como tal se dirige a un t, que es su empleado aqu, en la oficina, en este
momento.
El usted implcito en la desinencia verbal y el mi son signos que no tienen una
referencia plena pero que por medio de la instancia del discurso se han llenado de
significacin resolviendo el problema de la comunicacin intersubjetiva.
As el que habla se apropia de ese yo que en el inventario de las formas de la
lengua es un dato lxico como cualquier otro, pero puesto en accin por el discurso
inserta la presencia de la persona sin la cual no hay lenguaje posible. Cuando el
pronombre yo aparece en un enunciado evoca explcitamente o no el pronombre t
para oponerse en conjunto a l y as se instaura una experiencia humana y revela el
instrumento lingstico que la funda. Cuando se lo pronuncia, se lo asume. As, el
pronombre yo de elemento de un paradigma se transmuta en una designacin nica
que produce cada vez una persona nueva. Este yo en la comunicacin cambia
alternativamente de estado: el que lo oye lo vincula al otro, de quien es signo
innegable, pero cuando habla, lo asume por cuenta propia
Resumiendo podemos decir que el locutor se pone como sujeto cuando se
identifica como persona nica que pronuncia yo y lo hace por medio de un signo
nico pero mvil que le da la opcin a cada locutor de asumirlo con la condicin
de que cada vez que sea usado remita a su propia instancia de discurso. Esta
propiedad es la que funda el discurso individual en el que cada locutor asume por
su cuenta el lenguaje entero.
Y lo hace mediante un juego de formas especficas cuya funcin es poner
al locutor en relacin constante y necesaria con su enunciacin. A ese juego de
formas los denominamos decticos, palabra que proviene del verbo griego deikno
que significa sealar, exponer, poner a la vista, mostrar con la mano
Son trminos abiertos cuya referencia no est fijada de antemano ni se
mantiene constante sino que se establece crucialmente cada vez que cambian el
hablante, el oyente o las coordenadas espacio-temporales de los actos de
enunciacin. La interpretacin de estas expresiones referenciales gira alrededor del
centro dectico de las coordenadas espacio-temporales del contexto dectico YO,
AQU, AHORA
Para considerar una unidad como dectica deben combinarse las
propiedades de referencialidad y egocentricidad.
Es muy importante tambin la relacin entre la deixis y la mostracin
gestual. Referir decticamente muchas veces consiste en mostrar o indicar y para
ello el trmino correspondiente es acompaado por una mirada o un ademn, un
movimiento de cabeza, o un sealamiento con el dedo ndice
CLASES DE DEIXIS
2.1. DEIXIS PERSONAL
La SUBJETIVIDAD es la capacidad del locutor de plantearse como sujeto.
Se define como la unidad psquica que trasciende la totalidad de las experiencias
vividas que rene y que asegura la permanencia de la conciencia. El fundamento de
la subjetividad se determina por el estatuto lingstico de la persona. Es ego quien
dice ego y lo hace dirigindose a alguien que en su alocucin ser t. Esta
condicin de dilogo es la constitutiva de la persona.
Los pronombres personales constituyen especies diferentes segn el modo
de lenguaje del que sean signos. Unos pertenecen a la sintaxis de la lengua (l, ella,
ellos, ellas, ello), otros son caractersticos de las instancias del discurso (actos
discretos y cada vez nicos merced a los cuales la lengua se actualiza en la palabra
de un locutor).
2.1.1. PERSONA
ELENA Parece que usted est decidida a aumentarme la edad a
la fuerza ... no s si se habr dado cuenta que entre usted y yo hay
un montn de aos de diferencia
MADRE S, vlgame Dios. Salta a la vista. Usted es una seora
muy joven. Pero ya est casada. .. tiene su hogar ... en fin, ya tiene
la vida hecha
xix
Las dos interlocutoras, cuando les corresponde hacer uso de la palabra, se
apropian de la instancia del discurso instaurando la categora del alocutario, que en
este caso es usted. El usted que se repite en ambos casos significa la persona a
quien se dirige la enunciacin, que en el primer caso se refiere a la madre y en el
segundo, a Elena. Debido a la instancia comunicativa en la que participan, los roles
se han invertido y quien era el locutor se ha vuelto el alocutario y viceversa. Esto
nos lleva a poder afirmar, en general, que el enunciado que contiene yo pertenece a
ese tipo o nivel de lenguaje que denominamos pragmtico, lo mismo sucede con t.
Las instancias de su empleo no constituyen una clase de referencia puesto que no
hay objeto definible como yo al que pudieran remitir idnticamente estas
instancias. La realidad a la que se refieren yo o t es tan solo una realidad de
discurso. Yo puede ser definido solo en trminos de locucin, nunca en trminos de
objeto. Yo significa la persona que enuncia la presente instancia de discurso que
contiene yo, instancia nica por su definicin vlida solo en su unicidad. La forma
yo no tiene existencia lingstica ms que en el acto de palabra que la profiere. Por
lo tanto en este proceso hay una doble instancia conjugada:
Instancia de yo como referente
Instancia de discurso que contiene yo como referido.
A partir de esto podemos definir de la siguiente manera a yo y a t
Yo es el individuo que enuncia la presente instancia de discurso que contiene la
instancia lingstica yo
T es el individuo al que se dirige la alocucin en la presente instancia de discurso
que contiene la instancia lingstica t
Esta referencia a la instancia de discurso constituye el rasgo que une a yo/t una
serie de indicadores participantes.
De todo esto se infiere que la persona es propia de las posiciones yo y t. Dos son
las caractersticas de las dos primeras personas:
Unicidad especfica: Yo y t cada vez que se utilizan son nicos,
irrepetibles. l puede ser una infinidad de sujetos o ninguno
Inversibilidad: Yo puede volverse t y t se invierte en yo. Nunca
podra hacerse esto mismo con cualquiera de estas dos personas y l,
ya que l designa especficamente nada y nadie.
2 2. .1 1. .1 1. .1 1. . U Us so o d de e l la a s se eg gu un nd da a p pe er rs so on na a e en n A Ar rg ge en nt ti in na a
El espaol como otras lenguas romances ha desarrollado formas especiales
para gramaticalizar el tratamiento. La forma usted deriva de Vuestra Merced.
Se coloca el pronombre en posicin posverbal, acompaando al Imperativo,
cuando se quiere lograr un efecto contrastivo
Termine usted de una vez el balance
Tambin es contrastivo en el Indicativo cuando se lo coloca en posicin
posnominal, detrs de un sintagma sujeto.
Los estudiantes de tercero, estn ustedes muy bien preparados
para el Concurso de Poesa.
Pero usted puede ser colocado detrs del verbo en Indicativo y no tiene valor
contrastivo.
Cmo puede usted hacer de este modo las cosas?
En la Argentina, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala, el sistema pronominal
de segunda persona es el siguiente:
SINGULAR PLURAL
CONFIANZA
FORMALIDAD
VOS
USTED
USTEDES
2 2. .1 1. .1 1. .2 2. . S Su uj je et to o a ar rb bi it tr ra ar ri io o e en n s se eg gu un nd da a p pe er rs so on na a
La segunda del singular puede usarse fuera de la alocucin y hacerla entrar
en una variedad de impersonal. Esto hace que se defina al t como el no yo. Tiene
referencia genrica porque remite a todo un grupo de individuos, en estos casos se
interpreta como cualquiera o todo el mundo.
Cuando ests cansado, penss que todo el mundo debera estar durmiendo
En este enunciado, el sujeto se interpreta en general como un yo encubierto
Tambin se usa en ciertas construcciones especiales en las cuales la lectura
genrica se ve favorecida por la presencia de ciertos elementos denominados
activadores de genericidad, entre los que se encuentran las estructuras
condicionales y ciertas construcciones adverbiales antepuestas
a. Si te dicen una cosa as, te hunden.
b Imaginte, cuando te tratan mal, te bloques.
En ciertos contextos es posible interpretar en sentido impersonal el posesivo
singular de segunda persona al igual que su correspondiente cltico te o el sujeto
elptico de 2 persona singular Se pueden parafrasear colocando de uno en lugar
de tu
a. Cuando tu familia est en peligro, te pons en guardia.
Cuando la familia de uno est en peligro, uno se pone en guardia
2.1.2. NO PERSONA
La tercera persona trae una indicacin de enunciado sobre alguien o algo, pero no
referido a una persona especfica. El elemento variable y propiamente personal
falta aqu. Entonces la tercera no es una persona, es ms, tiene la funcin de
expresar la no persona. La tercera persona es en virtud de su estructura misma la
forma no-personal de la flexin verbal
Por no implicar persona puede adoptar cualquier sujeto o no tener ninguno y este
sujeto nunca ser planteado como persona. Este sujeto agrega una precisin
necesaria para la inteligencia del contenido pero no para la determinacin de la
forma.
2 2. .1 1. .2 2. .1 1. . U Us so os s d de e c ct ti ic co os s
Los de tercera pueden tambin presentar un uso dectico, pero incluye la
llamada deixis ad oculos que los asemeja ms a los demostrativos, exige la
presencia de un gesto que acompaa lo dicho.
Veamos este breve pasaje de una obra de Pirandello.
PADRE.-- Por supuesto, como usted ve, ella no es aquella niita
con las trenzas sobre la espalda El drama surge ahora, seor. La
miseria, seor. Apenas falleci el padre regresan aqu sin yo
saberlo, por la simple estupidez de ella...
xx
El padre est hablando con el director y alrededor de ambos estn la hijastra
y la madre. La presencia del alocutario se hace visible en usted y en el vocativo
seor. En dos oportunidades dice ella. Si el locutor no acompaa la expresin con
el ademn correspondiente, el segundo ella se vuelve confuso. Solo porque seala
a la madre, uno comprende de quin est hablando. En los dos casos, por supuesto,
el uso es dectico.
La deixis tpica para los de tercera persona se ve en situaciones como las
siguientes:
Aqu, elemento adverbial
Aqu, el seor Muiz
Sintagma nominal acompaado de un ademn con el que se seala a
s mismo
A este cura!
2.1.3. PLURAL
En el pasaje al plural se plantean otros problemas. El trnsito del singular al
plural no es una simple pluralizacin. La unicidad y la subjetividad del yo
contradicen la posibilidad de una pluralizacin. Nosotros no es una multiplicacin
de objetos idnticos sino una yuncin entre un yo y un no-yo. El resultado es una
totalidad nueva y de un tipo particularsimo ya que sus componentes no son
equivalentes sino que hay un yo que somete al elemento no-yo en virtud de su
cualidad trascendente.
Nosotros puede ser:
Yo + vosotros = forma inclusiva. Aqu es t el que sobresale
Yo + ellos = forma exclusiva. Aqu yo es el subrayado.
2 2. .1 1. .3 3. .1 1. . P Pl lu ur ra al le es s f fi ic ct ti ic ci io os s e en n p pr ri im me er ra a d de el l p pl lu ur ra al l
Se los denomina as porque el locutor procura demostrar que ha participado
junto con otros, que son su alocutario y/o la no persona, del hecho al que se refiere
el enunciado.
2.1.3.1.1. Plural de modestia o de autor
Generalmente es utilizado por escritores y conferenciantes que consideran
altanero o demasiado familiar el uso del yo en pblico. El hablante se refiere a s
mismo con la primera persona del plural.
La concepcin de la argumentacin que aqu se defiende no es
normativa. No intentaremos saber, por lo tanto, si los argumentos
que utilizan los participantes, en el debate son aceptables,
racionales o lgicamente vlidos, sino que nos interesaremos ms
bien en los efectos que estos argumentos producen en el
desarrollo de la interaccin. Para ello, se observar si el
argumento de autoridad es aceptado o no por el interlocutor y,
cuando no lo sea, se observar cmo justifica este ltimo su
rechazo.
xxi
2.1.3.1.2. Plural mayesttico
Se usa nos con sentido de singular en ocasiones solemnes. Antiguamente lo
utilizaban reyes y emperadores y en la actualidad es empleado en ciertos
documentos fundamentalmente eclesisticos. El uso de la pluralidad afecta a los
pronombres posesivos, es por eso que se utilizar nuestro en lugar de mi.
Nos os bendecimos y os damos nuestro perdn
2.1.3.1.3. Plural sociativo
Se utiliza familiarmente con significado de segunda persona del singular
Qu ricas empanadas que estamos comiendo!
Quien las come es el alocutario, quien generalmente es un nio, un anciano o
un enfermo
2.1.3.1.4. Inclusin del locutor, por afinidad con el agente real, en una
accin de la que no ha participado
Qu partidazo! Cmo ganamos, eh! El equipo argentino actu
de primera.
2.2.4. LOS APELATIVOS
Es un trmino del lxico que se emplea en el discurso para mencionar a una
persona
2 2. .2 2. .4 4. .1 1. . V Vo oc ca at ti iv vo os s
2.2.4.1.1. Vocativos de apelacin pura
Se usa para llamar la atencin del oyente
Nombre comn
Bomberos!
Frases nominales
Los de esa ventana, dejen de mirar
Pronombre acompaado de aposicin
Usted, patrn, por qu tiene que echar al chico?
Pronombre con imperativo verbal
Vos callte!
2.2.4.1.2. Vocativos de tratamiento
Se usa para dirigirse al alocutario con mxima cortesa
2.2.4.1.2.1.Cortesa formal
Uso de usted como apelativo
Por favor, usted, pase al consultorio.
Tratamientos como Vuestra Seora o Vuestra Eminencia que
presuponen el tratamiento de Vos, desde el siglo XVI fueron
sustituidos por la tercera persona, lo que hizo que vuestro fuera
reemplazado por su (su seora, su excelencia, sus majestades. su
alteza imperial, su santidad )
a. Flix -- Alteza, ... No me atrevo a interpretar esas palabras
xxii
b. Don Lope -- Esta es, Seor, la mayor temeridad de un villano,
que vio el mundo, y vive Dios que a no entrar en el lugar tan
aprisa. Seor, Vuestra Majestad, que haba de hallar luminarias
puestas por todo el lugar
xxiii
Ocupaciones (gobernador, doctor, profesor)
Jurez Yo no pienso ceder, profesor!
Rivas Yo, tampoco, doctora
xxiv
Nombres que denotan edad (seor, seora, caballero, doa)
a. Mndez Hbleme sin rodeos, seora. Ya sabe que usted nunca
me cansa. Necesita usted ...?
xxv
b. Eh doa, no deje de comprarme lo que le muestro
2.2.4.1.2.2. Cortesa informal
Vos o ustedes
Nombres de parentesco (Pap, pa, viejo, padre, abuelo, abu, abue,
nono, opa)
-- No andars en un mal paso, hijo?
-- No, madre le digo --, me voy al trabajo. A dnde quiere que
vaya?
xxvi
Apodos (flaco, chabn, pendejo, pendex, borrego, nabo, imbcil,
nene)
a. Mujer --- Bueno, mndense a mudar de aqu. A ver si llamo a
la comisara! Atorrantes!
xxvii
b. Aurelia -- Abre, canalla, gandul, tonto! S que ests ah.
Abre, hombre! Vers qu cosas hace Max ahora. Ese es un
hombre y no t, zascandil, que no vales para nada... Abre
xxviii
Nombres que connotan trato ntimo (amigo mo, camarada, colega,
amor mo)
Y me agrada muchsimo, amor mo, pero no hasta esos extremos
2.2.4.1.3. Vocativos retricos
Apela a una entidad no personal o inanimada como los objetos de la naturaleza
Dulce tarea es contemplarte, noche que me has acompaado sin
descanso
xxix
2 2. .2 2. .4 4. .2 2. . E En n p pr ri im me er ra a y y t te er rc ce er ra a p pe er rs so on na a
a. Ay, yo, qu desgraciado soy
b. La nia, vaya una guerra que ests dando
c. Qu quiere el seor?
2.2. DEIXIS POR OSTENSION
Como ya dijimos anteriormente, el lenguaje est organizado de tal forma
que permite a cada locutor apropiarse la lengua entera designndose como yo. En
torno al sujeto tomado como punto de referencia se organizan las relaciones
espacio-temporales que indican la deixis
Esto no me parece correcto; aqu hay gato encerrado Ahora voy
al despacho del jefe y all lo aclarar
El locutor, que es un empleado de oficina, identifica una situacin al
mismo tiempo que indica que est cerca de donde se encuentra con esto y aqu.
Por eso es que el despacho lo seala con all. Y como al mismo tiempo que se
pronuncia la instancia del trmino se lleva a cabo un gesto que designa al objeto,
por eso lo denominamos deixis por ostensin.
2.2.1. DEMOSTRATIVOS
Son decticos cuando muestran los objetos ordenando el espacio a partir de
un punto central que es EGO (yo). El objeto est cerca o lejos, orientado hacia
delante o atrs, hacia abajo o hacia arriba, visible o invisible, conocido o
desconocido. Una vez que quien lo ordena se designa a s mismo como centro y
punto de referencia, el sistema de las coordenadas espaciales se presta a localizar
cualquier objeto.
CERCANA MEDIANA LEJANA
ESTE ESTA ESE ESA AQUEL AQUELLA
ESTOS ESTAS ESOS ESAS AQUELLOS AQUELLAS
ESTO ESO AQUELLO
Tienen UN VALOR ESPACIAL porque se acompaan obligatoriamente con
un gesto que designa al objeto o por lo menos con una mirada dirigida
ostensiblemente hacia el denotado. Esto hace que solo se lo pueda interpretar
correctamente en la situacin concreta de la comunicacin.
Dos son los rasgos semnticos bsicos que combinan:
Identificacin referencial
Localizacin dectica
Por eso afirmamos que son unidades decticas personales y locativas al
mismo tiempo ya que toman como centro al EGO que habla y a partir de este punto
cero del contexto dectico expresan cercana, grado intermedio o lejana.
En algunas ocasiones se utiliza aqu y/o este para sealar aquello que est
junto al locutor; del mismo modo, ese y ah para sealar algo que est cercano al
alocutario. Aquel y all indican localizaciones distintas de las ocupadas por el
locutor o por el alocutario.
Aqu duerme mi Manolo. Ya se puede figurar cmo cuido yo este
cuarto! Ah, en ese armario que est junto a usted, puede colocar
su ropa. Voy a la cocina, all le preparar la cena
Pero en general se los puede considerar como tres crculos concntricos que se
alejan del centro dectico siendo el propio hablante quien determina sus lmites
2 2. .2 2. .1 1. .1 1 U Us so os s a an na af f r ri ic co os s y y c ca at ta af f r ri ic co os s
xxx xxx
El demostrativo sigue obligatoriamente a su antecedente cuando est
dentro de un mismo enunciado.
Cuando Pedro se encuentra con Juan, este siempre lo saluda
Es muy frecuente en la prosa analtica y en laS narraciones usar
aquel para referirse al ms distante y este, para el ms cercano. Se
trata de un uso anafrico y al mismo tiempo dectico ya que los
demostrativos son correferentes con sus respectivos antecedentes.
Como vemos, la estructura temporal del discurso se reinterpreta
como lejana o cercana en el espacio con respecto al centro dectico
de la enunciacin
Divididos estaban caballeros y escuderos, estos contndose sus
vidas y aquellos, sus amores
xxxi
Demostrativo catafrico con subsecuente oracional
Aunque no se pueda demostrar deben creer esto: Dios existe.
2.2.1.1.1. Situaciones en las que se prefiere un demostrativo anafrico:
Si el antecedente es una frase referencial que denota una entidad
humana, se usa el pronombre personal mientras que si es una entidad
animada no humana o un objeto, empleamos el demostrativo.
Cuando conseguimos forzar el armario, este se abri de golpe
Cuando se desea evitar que se produzcan ambigedades en la
interpretacin de los enunciados
Juan y Pedro no se entienden porque este es de izquierda
Juan y Pedro no se entienden porque aquel es de izquierda
2 2. .2 2. .1 1. .2 2. . P Pr ro on no om mb br re es s d de em mo os st tr ra at ti iv vo os s n ne eu ut tr ro os s
Son expresiones referenciales con un valor dectico locativo. Identifican:
entidades de primer orden (personas a quienes se las trata
peyorativamente, objetos)
Pero, cmo te puede gustar? Eso no es una mujer sino un
zafarrancho.
Quiero eso
entidades de segundo orden (acontecimientos, situaciones, estado de
cosas del mundo fsico)
Esto s que es una mquina Qu auto!
Entidades de tercer orden ( proposiciones, ideas)
Eso es una magnfica idea
2.2.1.2.1. Relacin con el artculo definido
Los demostrativos comparten dos de los valores de lo:
Lo individuativo con denotacin absoluta
Identifica una entidad individual o compleja no humana de la que se predica
una proposicin o una propiedad.
a.Qu ests mirando? Eso negro
b. Eso de hierro que est ah,qu es?
c. Dej de hacer eso que te est matando
Se lo emplea:
Cuando va acompaado por una frase nominal especfica
Eso de la moneda nica
Modificado por frases preposicionales introducidas por otras
preposiciones diferentes de de
Eso con colores tan estrafalarios y sin gusto
Cuando va acompaado por una proposicin adjetiva que incluye
una preposicin
Esto de lo que estamos hablando no tiene que saberlo nadie
Lo factivo
Se lo utiliza
Cuando precede a oraciones en infinitivo o a oraciones con
morfemas de tiempo introducidas por la conjuncin que
Eso de que lo llamen tonto a uno
2 2. .2 2. .1 1. .3 3. . P Pr ro on no om mb br re es s d de em mo os st tr ra at ti iv vo os s p po os sp pu ue es st to os s
Se coloca detrs de un sustantivo que va precedido por el artculo definido.
Mientras el artculo definido se encarga de la identificacin, el demostrativo se
hace cargo de la deictizacin, aporta un valor dectico locativo, adquiere el
significado dectico puro propio de los adverbios pronominales de lugar.
Al final compr las rosas esas
Tiene por funcin restringir y definir la referencia de los sintagmas
nominales, o sea la relacin entre las expresiones nominales y las entidades a las
que los hablantes aluden por medio de tales expresiones. El rasgo de definitud
xxxii
que caracteriza al artculo, a los pronombres personales y a los demostrativos sirve
para restringir la construccin de una interpretacin adecuada por parte del
receptor.
Si el referente al que el hablante pretende aludir es perceptible o
identificable de forma unvoca para el receptor en la situacin de habla, el
contenido de unicidad del artculo definido es suficiente para hacer posible un uso
dectico, quizs reforzado por un gesto de sealamiento del objeto
2.2.2. ADVERBIOS DEMOSTRATIVOS LOCATIVOS Y NOCIONALES
Doble marca?
Todos los adverbios demostrativos son decticos puros. Son opacos o sea que
necesitan el gesto para completarlos aqu, ah, all, ac, all, as
2 2. .2 2. .2 2. .1 1. . A Ad dv ve er rb bi io os s l lo oc ca at ti iv vo os s o o d de e l lu ug ga ar r
CERCANIA MEDIANIA LEJANIA
AQU AH ALLI
CERCANA LEJANA
ACA ALLA
Se dan algunos casos en que los que hemos reconocido como decticos
plenos no se usan como tales. Para que se los pueda considerar decticos es
necesario relacionarlos con el eje de referencia, el que obligatoriamente debe ser el
hablante.
De los adverbios nominales, los transitivos como encima, debajo,
delante, detrs de, dentro, fuera, enfrente, alrededor, cerca y
lejos, antes, despus son no decticos. Se comportan como decticos
cuando se omite el referente (deixis por defecto), porque se da por
sobreentendido que el referente es el sujeto de la enunciacin
La casa ya est cerca, pronto llegaremos.
En cambio los direccionales o intransitivos arriba, abajo, adelante,
atrs, adentro y afuera son bsicamente decticos.
El gato est escondido detrs de la silla .
Esto seala que la silla est entre el hablante y el gato y en relacin con su subjetividad
utiliza la expresin referencial detrs de.
Para identificar el espacio dectico no se puede dejar de tener en
consideracin la deixis analgica en la que un determinado espacio
dectico evoca por analoga otro espacio dectico
Iremos aqu de vacaciones
Este aqu va acompaado por un movimiento del dedo ndice que seala el
lugar exacto hacia donde el grupo familiar se dirigir.
Le duele mucho aqu
Est hablando de otra persona y mientras lo hace, en vez de utilizar la palabra
correspondiente, usa el dectico mientras con sus manos se toma el estmago.
2 2. .2 2. .2 2. .2 2. . A Ad dv ve er rb bi io o n no oc ci io on na al l o o d de e m mo od do o
2.2.2.2.1. Con la apoyatura de un gesto
a Es as de grande
b. Haba as de gente
2.2.2.2.2. Uso simblico
a. Yo no soy as
b. Recurdalo as como era de joven
2.3. DEIXIS TEMPORAL
2.3.1. NOCIN DE TIEMPO LINGSTICO
De una u otra manera una lengua siempre distingue tiempos, categora
elemental donde vemos la expresin subjetiva de los sujetos que se sitan en el
lenguaje.
Para llegar al tiempo especfico de la lengua habr que reconocer
sucesivamente dos nociones diferentes de tiempo.
El tiempo fsico: es un continuo uniforme, infinito, lineal. Cada individuo
lo mide de acuerdo con sus emociones y el ritmo de su vida interior.
Nuestro tiempo vivido que corre sin retorno tiene puntos de referencia y se
sita en una escala reconocida por todos que corresponde al tiempo crnico. Es el
tiempo de los acontecimientos el que responde a determinadas condiciones
necesarias:
Un acontecimiento resulta tan importante que sirve de punto cero del
cmputo, se vuelve el momento axial.
A partir del eje de referencia los acontecimientos se enuncian
mediante los trminos opuestos antes de, despus de
Se fijan unidades de medida que tiene por finalidad nombrar los
intervalos constantes entre la reiteracin de fenmenos csmicos
(das, semanas, meses, estaciones, aos)
Todas las sociedades humanas han instituido una divisin del tiempo
crnico fundado en la recurrencia de fenmenos naturales: los calendarios de las
diferentes civilizaciones son la muestra.. Los acontecimientos a partir de eje
establecido se han producido antes o despus de un acontecimiento de tal magnitud
que ha logrado modificar el curso de la historia. De este modo un acontecimiento
puede ser perfectamente localizado en la cadena crnica por su coincidencia con tal
o cual divisin particular. Pero indudablemente, el tiempo crnico fijado en un
calendario es ajeno al tiempo vivido y no puede coincidir con l.
La experiencia humana del tiempo se manifiesta por la lengua y el tiempo
lingstico es irreducible al tiempo crnico y al tiempo fsico. Tiene su centro
generador y axial a la vez en el presente de la instancia de la palabra. Cuando un
locutor emplea la forma gramatical del presente sita el acontecimiento como
contemporneo de la instancia de discurso que lo menciona. Este presente no puede
ser localizado en una divisin particular del tiempo crnico, es reinventado cada
vez que se lo pronuncia es un momento nuevo, no vivido an. Por lo tanto la
temporalidad lingstica se realiza en el universo intrapersonal del locutor como
una experiencia subjetiva imposible de transmitir. Pero, y esto es lo importante, esa
temporalidad que es propia del locutor, cuando enuncia su discurso, es aceptada
como suya por su interlocutor, quien identifica la temporalidad del locutor con la
temporalidad que informa su propia palabra cuando se vuelve locutor. Es as como
el tiempo del discurso funciona como un factor de intersubjetividad.
2.3.2. LOCALIZACIN TEMPORAL
Este presente se desplaza con el progreso del discurso sin dejar de ser
presente y constituye la lnea divisoria con el pasado, momento en que el
acontecimiento ha dejado de ser presente y exige ser evocado por la memoria, la
retrospeccin, y el futuro, momento en que el acontecimiento todava no se ha
producido, va a estarlo y por eso surge en prospeccin.
Expresar el tiempo, entonces, significa localizar un acontecimiento sobre
el eje antes / despus con respecto a un momento T0 tomado como referencia.
Mientras la temporalidad retrospectiva se manifiesta desde siempre, la prospectiva
se temporaliza en fecha reciente en tanto previsin de experiencia.
PROCESO ANTERIOR
PROCESO
CONCOMITANTE A
TIEMPO 0
PROCESO
POSTERIOR
Pretrito Perfecto Simple
del Indicativo
Pretrito Imperfecto del
Indicativo
Pretrito Perfecto
Compuesto del Indicativo
Presente
Futuro Imperfecto del
Indicativo
Presente del Subjuntivo
Pero en el discurso, la temporalidad del locutor es aceptada como propia
por el interlocutor. El tiempo del discurso funciona como un factor de
intersubjetividad que permite de ese modo la comunicacin lingstica
Solo se pueden juntar el tiempo crnico y el tiempo lingstico cuando
estn ubicados dentro de un conjunto de coordenadas espacio-temporales. Desde el
presente, el tiempo 0, se puede ir hacia atrs o hacia delante solo dos das Si
consideramos que anteayer y pasado maana no tienen expresin lxica
independiente, nos quedan solo ayer y hoy. Lo mismo sucede con prximo y
ltimo.
Cuando por razones pragmticas el locutor debe alejarse ms de dos das,
utilizar dentro de o hace. Aunque son expresiones propias del tiempo crnico,
siguen siendo indicios del distanciamiento subjetivo
El cuadro siguiente lo ejemplifica.
ANTERIORIDAD SIMULTANEIDAD POSTERIORIDAD NEUTRALIDAD
Ayer
Anteayer
El otro da
La semana pasada
Hace un rato
Recin
Recientemente
En este momento
Ahora
Maana
Pasado maana
El ao prximo
Dentro de dos das
Desde ahora
Dentro de poco
En seguida
Hoy
El lunes
Esta maana
Este verano
2.3.2.1. Usos no decticos
Presente genrico:
Es una forma temporal propia de enunciados correspondientes a cierto
tipo de discursos como mximas, textos tericos, textos jurdicos.
Presente histrico:
Es el empleado en un relato, en lugar del Pretrito Perfecto Simple con
el cual alterna sin dificultad. El locutor narra como si comentara.
3. SISTEMAS DE ENUNCIACIN O TIPOLOGIA DE DISCURSOS
3.1. HISTORIA
Pero en un texto escrito no es ya el signo del presente lingstico salvo que
se le anexe una correspondencia explcita con una divisin del tiempo crnico Y lo
mismo pasa con el pronombre de persona. Cuando se pasa a la narracin es
necesario reajustar las coordenadas espacio-temporales. Por eso la lengua recurre a
una serie de trminos distintos que se refieren a los objetos reales y a los tiempos y
lugares histricos
DISCURSO HISTORIA
PERSONA Yo l
OSTENSION Aqu All
Ahora Entonces
SIMULTANEIDAD
Hoy Ese da
Ayer
El da anterior
La vspera
Anteayer El da anterior
Hace tres das Tres das antes
La semana pasada La semana anterior
ANTERIORIDAD
El ltimo verano El verano anterior
Maana El da siguiente
Pasado maana Dos das despus
La semana prxima La semana siguiente
T
I
E
M
P
O
POSTERIORIDAD
Dentro de cuatro das Cuatro das despus
A partir de que la relacin entre tiempos gramaticales no bastan para dar
cuenta de la organizacin de las diversas formas temporales en el sistema verbal,
Benveniste llega a la conclusin de que los tiempos del verbo se distribuyen en dos
sistemas distintos y complementarios disponibles para cada hablante y que
corresponden a dos planos de enunciacin diferentes: la historia y el discurso. Para
l estos dos tiempos no estn realmente en concurrencia en la medida en que
surgen de dos sistemas distintos de enunciacin.
La enunciacin histrica narra los acontecimientos pasados sin ninguna
intervencin del hablante en el relato. No puede usar otra persona que la tercera
El tiempo verbal que se utiliza como centro del proceso en la esfera del
pasado es el Pretrito Perfecto Simple del Indicativo.
RETROSPECCIN
(PROCESO
ANTERIOR)
SIMULTANEIDAD
PROSPECCIN
(PROCESO
POSTERIOR)
Pretrito
Pluscuamperfecto del
Indicativo
Pretrito Imperfecto del
Indicativo
Pretrito Imperfecto del
Subjuntivo
Condicional simple del
Indicativo
Pretrito Imperfecto del
Subjuntivo
Futuro perifrstico ( ir a +
infinitivo)
3.2. DISCURSO
En la enunciacin discursiva, alguien se dirige a alguien, se enuncia como
hablante y organiza lo que dice en la categora de la persona. Ocupa el lugar de la
historia cuando cita el discurso de otro en trminos de acontecimiento (Discurso
Indirecto)
Como ejemplo veamos un pasaje de La isla desierta de Roberto Arlt Es la
parte final de esta obra en un acto, en la cual los empleados de una oficina que han
sido enviados desde el stano hasta un dcimo piso con ventanal que da al puerto,
suean, ayudados por Mulato, con la idea de viajar hasta una isla paradisaca y don
Manuel, el ms reacio, acaba de tomar la decisin de marcharse de la oficina.
MULATO Ved cun noble es su corazn. Ved cun responsables son
sus palabras. Ved cun inocentes son sus intenciones . Ruborizaos,
amanuenses. Llorad lgrimas de tinta. Todos vosotros os pudriris
como asquerosas ratas entre estos malditos libros. Un da os
reencontraris con el sacerdote que vendr a suministraros la
extremauncin. Y mientras os unten con aceite la planta de los pies , os
diris:Qu he hecho de mi vida? Consagrarla a la tenedura de
libros. Bestias.<...> Seores, procedamos con correccin. Cuando
don Manuel declar que l era el chismoso, una nueva aurora pareci
cernirse sobre la humanidad. Todos lo miramos y nos dijimos:He aqu
un hombre probo; he aqu la estatua misma de la virtud cvica y
ciudadana. Don Manuel, usted ha dejado de ser don Manuel. Usted se
ha convertido en Simbad el Marino
MANUEL Ahora lo que hay que buscar es la isla desierta
EMPLEADO 2 -- Y nosotros? Y a nosotros nos van a largar aqu?
MULATO Vengan ustedes tambin
TODOS Eso ... vmonos todos
xxxiii
El mulato se dirige a los empleados usando como vocativo amanuenses , primero
y bestias al final. Elige vosotros para enfatizar lo que a este conjunto de t
(dectico puro) los espera en el futuro. Confronta la segunda persona con l en
empleo dectico para sealar a don Manuel, quien ha tomado una decisin
contrastiva. Retoma la segunda persona modificndola por ustedes y utiliza la
misma relacin anterior: se dirige a los empleados y habla de don Manuel. En esta
oportunidad se retrotrae al pasado para relatar el acto de confesin de don Manuel
y el efecto logrado en los oyentes que se vuelve nosotros (ustedes y yo, nosotros
inclusivo) En un momento anterior el mulato y los empleados estuvieron juntos
mientras en el momento de la decisin siguen separados. Termina dirigindose a
don Manuel y utiliza el Pretrito Perfecto Compuesto para marcar la vigencia en
el presente del cambio producido en el viejo empleado.
Don Manuel utiliza el genrico hay que buscar que se podra
parafrasear busquemos. La ambigedad hace pensar en la eleccin de don Manuel
y el mulato con la exclusin del resto.
Entre pregunta y respuesta se llega al nosotros inclusivo que toma a todos
los empleados y al mulato sin distincin. El camino va desde el interrogativo Y
nosotros?, reforzado por el locativo aqu y el prospectivo van a largar, sigue con
la propuesta lanzada hacia la segunda ustedes y concluye con la aceptacin final
:el demostrativo eso acompaado por el imperativo y reforzado por el cuantificador
todos.
De la inseguridad y la duda se ha pasado a la conviccin conjunta de la
importancia de la decisin que se ha tomado.
En este ejemplo vemos cmo el mulato se ha colocado como centro de
referencia y todas las coordenadas espacio-temporales giran a su alrededor. La
segunda persona que alternativamente han sido o los empleados o don Manuel a lo
largo de la alocucin se ha vuelto un ustedes y yo =nosotros inclusivo Todos nos
vamos a ir. El aqu de la oficina se opone al all de las posibles islas. El ahora de
la indecisin, a la toma de conciencia anterior de don Manuel y al futuro
despreciable de los que no se atreven a cambiar.
Los decticos permiten que el locutor se relacione con su enunciacin y nos
permiten reconocer los efectos que logra en los alocutarios. Para eso cada locutor
pone en juego todas las posibilidades que el lenguaje le brinda haciendo de su
enunciacin un acto nico e irrepetible.
Modalidades
por Mnica Berman
La red lxica que rene a los trminos modalidades, modal, modalizacin
es utilizada de mltiples maneras y en muchas ocasiones, remite a cuestiones
diversas con la consecuente aplicacin de los trminos en mbitos ambiguos o
inadecuados.
La gramtica tradicional tambin los utiliza en los marcos de la categora
verbal de modo, actitud del hablante respecto del enunciado, matices del
pensamiento, etc.
Si se hace un poco de historia habr que reconocer la influencia de la
filosofa en la gramtica. De acuerdo con lo que planteaba la primera, era posible
considerar los juicios como asertricos, problemticos y apodcticos. Los primeros
eran neutros, es decir, no modalizados, de ellos poda predicarse verdadero o falso.
En cambio, tanto los juicios problemticos, en los que el hablante no se
comprometa, y se construan desde el lugar de la duda o de la incertidumbre,
como los apodcticos (obligacin/ necesidad) eran considerados modalizados. En
este terreno las interrogaciones y las rdenes quedaban excluidas por no tratarse de
juicios.
Charles Bally
xxxiv
mucho tiempo despus deja de restringir la nocin de
modalidad a los juicios mencionados y por ende, la nocin adems de plantearse
de un modo ms sistemtico, se hace ms abarcativa.
Define la modalidad como la forma lingstica de un juicio intelectual, de
un juicio afectivo o de una voluntad que un sujeto pensante enuncia a propsito de
una percepcin o de una representacin de su espritu
xxxv
A partir de su concepcin se considera que la modalidad es lo que expresa
la actitud del hablante con respecto al contenido de una proposicin. De este
modo la frase tendra dos componentes: 1) el dictum, que corresponde al contenido
representado, es la proposicin que la oracin transmite y 2) el modus o la
modalidad que remite a la operacin psquica que tiene por objeto al dictum.
La relacin entre dictum y modalidad no es constante pero sigue una
gradacin de lo explcito a lo implcito o sinttico ( la modalidad incorporada al
dictum). Es decir, habra enunciados fuertemente modalizados, otros que se hallan
menos marcados y otros sin marca de modalidad.
Es necesario que usted se vaya.
Debera irse
Vyase.
Mmica ( de echar a alguien)
En todos estos casos el dictum es el mismo, lo que vara es la modalidad.
Bally piensa que la modalidad est siempre presente. Aun cuando no est marcada,
entonces llueve correspondera, segn el autor, a (yo compruebo que) llueve.
En esta concepcin la nocin de modalidad aparece extremadamente
ampliada. No hay enunciado que no est modalizado aun cuando la modalidad no
est marcada sino implcita. En todo enunciado, segn esta perspectiva, subyace el
enunciador planteando su postura frente a lo que dice.
La lingstica y la gramtica hicieron sus aportes para seguir avanzando en
este terreno. Revisaremos algunos modos de abordar la cuestin.
Maingueneau
xxxvi
inicia el tema afirmando Penetramos en uno de los
dominios menos estables, uno de los ms confusos tambin de la teora de la
enunciacin; lamentablemente el anlisis del discurso est obligado a recurrir a l
constantemente. Aqu nuestras ambiciones sern todava extremadamente
modestas luego de presentar su organizacin concluye Todos estos problemas
son de una complejidad aterradora, pero el anlisis del discurso hara
evidentemente grandes progresos si estos fenmenos todava muy oscuros
encontraran su explicacin en una teora sintctica coherente
Inserta entre sus enunciados fuertemente modalizados una distincin para
clasificar modalidades
Maingueneau siguiendo a Meunier , a su vez inspirado en Halliday,
distingue las modalidades de enunciado, las modalidades de enunciacin y la
modalidades de mensaje. Estas ltimas remiten al valor modalizador de ciertas
transformaciones sintcticas y por lo tanto, en el marco de este trabajo, no sern
consideradas.
Modalidades de enunciacin.
Exigen una relacin entre los protagonistas de la comunicacin. Una frase
no puede recibir ms que una modalidad de enunciacin que puede ser declarativa,
interrogativa, imperativa, exclamativa y que especifica el tipo de comunicacin
entre el hablante y el o los oyentes.
Es decir, los tipos corresponden a las clases de oraciones segn la actitud
del hablante que postulan algunos modelos gramaticales tradicionales. Algunas de
estas modalidades tienen marcas lingsticas definidas y universales, por ejemplo,
la interrogativa y la volitiva propia de rdenes o pedidos.
La interrogacin en espaol puede marcarse a travs de un pronombre
interrogativo o del desplazamiento de un elemento lingstico a la primera posicin
de la oracin y la entonacin ascendente:
Qu hora es?
Cont los das?
En el caso de las modalidades volitivas se marcan a travs del modo verbal
(imperativo) verbos modales y operadores pragmticos:
Abr la ventana.
Por favor, podras abrir la ventana?
Modalidades de enunciado.
Maingueneau sostiene, en este caso, que son una categora lingstica
menos evidente porque no se apoyan en la relacin hablante/ oyente sino que
caracterizan el modo en que el hablante sita su enunciado de acuerdo con
diferentes parmetros: verdad, falsedad, probabilidad, certidumbre, verosimilitud,
en este marco se consideran las modalidades de enunciado lgicas:
Es posible que mi amigo venga hoy.
Mis amigos estarn seguramente en la fiesta.
Si por el contrario se relacionan con juicios del tipo lo feliz, lo triste, lo til
, etc. se las considera modalidades de enunciado apreciativas
Por suerte mis amigos estn en la fiesta.
Lamentablemente mi ex est en la fiesta.
Daniel Romero afirma que un enunciado puede tener al mismo tiempo una
modalidad lgica y apreciativa, no podran en cambio admitirse dos modalidades
lgicas porque el enunciado sera contradictorio.
Es cierto que Pablo viene a la fiesta y me preocupa.
Es cierto y lamentable que Pablo haya reprobado su examen
#Es verdad y probablemente Pablo aprob su examen.
En cambio es posible que un enunciado tenga dos modalidades
apreciativas siempre y cuando estas sean de distinta naturaleza.
Me preocupa pero es una suerte que Pablo llegue hoy a Buenos Aires
Las modalidades de enunciacin y de enunciado pueden combinarse
siempre que se respeten las restricciones.
Ser posible que, por suerte, haya terminado el examen?
Romero afirma que los elementos lingsticos que sirven de soporte a las
modalidades de enunciado son diversos y que, por ende, es muy difcil
clasificarlos, ya que entran en juego desde los modos verbales, los operadores
pragmticos, los adverbios de enunciacin, etc.
Esta complicacin que surge para establecer algn tipo de orden se da porque
contrariamente a lo que esperaba Maingueneau no puede resolverse desde lo
sintctico, sino que se cruzan en este mbito cuestiones diversas, rasgos
prosdicos, lxicos, sintcticos, pragmticos.
Otro modo de clasificacin de las modalidades es el siguiente:
a)las que refieren a la relacin hablante- oyente que se establece en el acto
de la enunciacin y que tienen que ver con lo interlocutivo.
b)las que refieren a la relacin del hablante con su enunciado.
El primer tipo de modalidades puede pensarse, tal como lo planteaba
Benveniste, desde los procedimientos accesorios de los cuales se sirve el
enunciador para influir de algn modo en el comportamiento de su alocutario.
En este marco la interrogacin es una enunciacin construida para suscitar
una respuesta, la intimacin establece una relacin viva e inmediata entre el
enunciador y el otro, en una referencia necesaria al tiempo de la enunciacin y la
asercin que tanto en su sesgo sintctico como en la entonacin apunta a
comunicar una certidumbre y es la manifestacin ms comn de la presencia del
locutor en la enunciacin.
Estos tipos se construyen para que el otro responda, para que el otro haga
o para presentarle una certeza. Esta construccin de la influencia en el interlocutor
se especificar en una teora de los actos de habla y este aporte para trabajar las
modalidades ser fundamental porque la introduccin de esta perspectiva va a
desarticular la equivalencia entre el tipo de oracin clasificado de acuerdo con la
actitud del hablante y la relacin interlocutiva tal como eran planteadas las
modalidades de enunciacin.
Con respecto al segundo tipo de modalidades, implican al locutor frente a
lo que dice.
Hace calor.
Es una constatacin, y se presenta en tanto modalidad de enunciado, en
grado cero, esto significa que la asercin no est matizada.
S lo est en el caso Por suerte hace calor
Habamos visto hasta ahora que cuando el locutor se implicaba frente a su
decir poda hacerlo proponiendo su dictum como verdadero, probable, posible ( lo
que se llamaban modalidades de enunciado lgicas) o calificndolo como feliz,
lamentable (modalidades de enunciado apreciativas) etc.
Ahora bien, en la bsqueda de sistematizacin y de explicaciones, el
trabajo focalizado en una clase de palabra (los adverbios) contribuye a aportar ms
datos con respecto a las modalidades.
Entre los adverbios, pueden distinguirse tipos diferentes segn el alcance,
es decir, a quien modifiquen. Pueden funcionar como constituyentes de frase o
como introductores del locutor dentro del enunciado, que a su vez, se dividen en
adverbios de enunciacin y adverbios de enunciado.
Empecemos por los primeros:
Juan habl sinceramente.
El adverbio sinceramente modifica nicamente al verbo, es un
circunstancial. Tanto uno como otro, pertenecen al mismo nivel oracional.
Cuando estamos frente a los constituyentes de frase no modalizan el
enunciado.
Observemos qu ocurre con los que introducen al locutor dentro del
enunciado:
a) los adverbios de enunciado: modifican al enunciado al nivel de la
oracin. Es la actitud del hablante frente al contenido del enunciado. La relacin
del locutor con su enunciado que puede postularse a travs de juicios apreciativos o
evaluativos.
Felizmente Juan habl.
El locutor se postula como feliz frente a lo que dice. Le provoca
felicidad el contenido de la proposicin, es decir, que Juan haya hablado.
b) los adverbios de enunciacin tienen que ver con la situacin de
interlocucin, califican la enunciacin. No hablan del contenido del enunciado.
Sinceramente Juan habl bien.
El hablante se propone sincero, asegura que hablar con sinceridad. El test
para probarlo es Te digo.
Sinceramente te digo que Juan habl bien.
La calificacin del hablante es para su propia enunciacin.
Francamente el tema de las modalidades es complejo.
El locutor indica que va a ser franco en su decir, no postula opinin
respecto del contenido.
Lo que no puede decirse es Falsamente o Poco sinceramente porque la
palabra no se denuncia a s misma como mentirosa.
Es decir que en este marco se amplan las posibilidades de la modalizacin
ya que encontramos que se puede modalizar tanto el contenido de la proposicin
como el propio acto de enunciacin.
Presentaremos ahora otro modo de organizar, de clasificar las
modalidades.
xxxvii
Recordemos que el enunciado se divide en dos componentes: a) la
proposicin o dictum, que puede ser objeto de una asercin y como tal, es
verdadera o falsa.
1. La primera comedia romana se enlaza con la griega
b) la modalidad o modus, que la modifica en tanto expresa alguno de los siguientes
significados: certeza, probabilidad, posibilidad, obligacin, necesidad, permiso,
volicin, intencin, duda
2. Es posible que la comedia romana se haya enlazado con la griega
Ojal que la comedia romana se enlace con la griega
Es necesario que la comedia romana se enlace con la griega.
La modalidad, marca privilegiada de la subjetividad del hablante en el
enunciado, puede ser entendida de acuerdo con diferentes alcances. Mientras que
todo enunciado tiene marcas temporales y aspectuales, no todos estn
necesariamente modalizados.
De este modo 1. es un enunciado modalmente neutro, puesto que carece de
marcas de modalizacin, el hablante se hace cargo de su enunciado presentndolo
como verdadero. Por el contrario, en los ejemplos de 2. que estn modalizados, el
hablante explicita su opinin acerca del contenido, en tanto lo considera, posible,
deseable o necesario.
A diferencia de lo que planteaba Bally no todos los enunciados estn
modalizados.
En este marco la modalidad presenta diferentes manifestaciones que se
conectan con distinciones que se entrecruzan:
El tipo al que pertenece la oracin principal:
Las oraciones pueden clasificarse en tipos sintcticos: declarativa,
interrogativa, imperativa, exclamativa, optativa o desiderativa. Se agrega la
ponderativa
Es necesario aclarar, sin embargo, que esta caracterizacin que divida las
oraciones segn la actitud del hablante, es decir, un sistema de tipos de oraciones,
es regida por un criterio sintctico y por eso como vimos al principio, se las debe
definir por sus propiedades formales distintivas. Pero las categoras semnticas, los
actos de habla, no coinciden siempre con las categoras sintcticas, los tipos de
oraciones.
La nocin de acto de habla, remite a los propsitos del hablante al realizar
su emisin. Ahora bien, una directiva, en tanto acto de habla puede ser realizada a
travs de distintos tipos de oraciones:
Cerr la puerta. (Imperativa)
Te ordeno que cierres la puerta. (Declarativa)
Cerraras la puerta? (Interrogativa. Es un acto de habla indirecto)
Es decir, no hay necesariamente correspondencia entre los actos de habla y
los tipos de oraciones.
Es una lstima que no venga a la fiesta (Declarativa)
Qu lstima que no venga a la fiesta! (Exclamativa)
Ven a la fiesta (Imperativa)
En el caso de las oraciones ponderativas (di Tullio- Masullo) que no son
equivalentes a cualquier declarativa (no pueden ser interrogadas, ni aparecer en
imperativo, ni ser negadas) el elemento que indica el alto grado puede ser (a)
suprasegmental, (b) morfolgico, (c) sintctico:
(a) Juan tiene la casa.
(b) Juan me re gusta.
(c) Juan se camin todo para conseguir el repuesto.
La modalidad puede estar dada a travs de una entidad pragmtica, como
es el acto de habla, o a travs de un tipo de oracin, en donde entra en juego lo
sintctico. Pero no es la nica manera en que pueden manifestarse las modalidades,
tambin pueden hacerlo a travs del modo gramatical, a travs de auxiliares
modales, los disyuntos (adverbios y subordinadas adverbiales que modifican a la
oracin en su conjunto)
Los operadores que tienen alcance sobre la oracin:
Los operadores modales inciden en el orden de las palabras, en el nfasis
prosdico con que estn marcadas y en otras propiedades formales distintivas.
Ojal (que) llegue pronto.
Lstima que no haya llegado a tiempo!
Bien que podra haberse apurado.
Los adjuntos que modifican a la oracin:
Los disyuntos (como acabamos de ver, adverbios y subordinadas
adverbiales) aportan informacin modal
Lamentablemente, no vino a la fiesta.
Aunque parezca mentira, no apareci en mi casa.
Las lenguas presentan importantes diferencias en la expresin de la
modalidad. Por lo tanto la tipologa lingstica deber establecer distinciones a
partir de:
Nociones semnticas sobre las que se construye el sistema de la modalidad como
por ejemplo:
a) modalidad epistmica o dentica: auxiliares poder, deber.
La modalidad epistmica ( posibilidad, probabilidad o necesidad) y la
modalidad dentica (obligacin o permiso)
El maestro puede llegar al pueblo (en tanto, tiene permiso para hacerlo
o es posible que lo haga)
El maestro debe llegar al pueblo (en tanto tiene la obligacin o la
posibilidad de hacerlo)
b) valoracin o evaluacin: gracias a Dios, menos mal, por suerte, etc.
c) evidencial para indicar que el hablante no se compromete con la
verdad.
El maestro habra llegado al pueblo el viernes.
Marcadores modales que pueden ser de diferentes tipos: prosdicos, lxicos y
gramaticales ( o una combinacin de ellos) Entre los elementos gramaticales se
destacan los auxiliares modales y el modo, que es la gramaticalizacin de la
modalidad.
Pablo puede/ debe aprobar el examen.
Que Pablo apruebe el examen.
Clases de palabras a las que pueden pertenecer los marcadores modales lxicos.
Son transcategoriales: adverbios, adjetivos, sustantivos, expresiones interjectivas:
Probablemente, Pablo apruebe el examen.
Es probable que Pablo apruebe el examen.
Es una probabilidad que Pablo apruebe el examen.
Lstima que Pablo no haya aprobado el examen.
Como acabamos de ver, son estas mltiples posibilidades de manifestacin
que poseen las modalidades las que hacen tan complejo el tema en cuestin. Este es
tan slo un acercamiento, una introduccin que habr que seguir trabajando.
Ideologa y sujeto en el discurso
por Pablo Leona
Las lecturas crticas del modelo lingstico saussuriano se orientaron hacia la
rectificacin de lo que se ha llamado la amputacin (prescripta desde las pginas
fundamentales del Curso) del sujeto como punto de vista (psicolgico, ideolgico,
esttico, etc.) de cualquier enunciado real (nocin tambin soslayada por la escuela
de Ginebra). A continuacin, se presentan dos de tales intervenciones.
1
En Marxismo y filosofa del lenguaje
xxxviii
, Voloshinov
xxxix
afirma que en la
prctica discursiva la conciencia lingstica del hablante (y del receptor) no se
relaciona con la lengua como un sistema objetivo de formas incuestionables y
normativamente idnticas sino con el lenguaje en cuanto conjunto de los posibles
contextos de uso de una forma lingstica dada. Lo que se entiende por sistema de
la lengua es el producto de una reflexin sobre el lenguaje que no se da en la
conciencia del hablante nativo de una lengua determinada que tenga el propsito
inmediato de hablar. De acuerdo con esto, un hablante de la lengua materna (y no
un lingista) no se enfrenta a la palabra extrada del diccionario (a un signo con un
significado y una referencia determinados), sino a la palabra que forma parte de los
enunciados ms diversos pertenecientes al consorcio lingstico A, al consorcio B,
al consorcio C
xl
, con los cuales comparte la lengua. Al hablante no le importa la
forma lingstica como una seal estable y siempre igual a s misma, sino como un
signo en permanente cambio, y apropiado para las condiciones concretas de una
situacin dada.
Contra la concepcin saussuriana, que concibe el significado del signo como
algo estable, en tanto emanado de las relaciones opositivas que contrae dentro del
sistema (social) de la lengua -su valor-, para Voloshinov el sentido de una palabra
se define plenamente por el contexto ideolgico de su ocurrencia, como
consecuencia de lo cual una palabra tendr tantos sentidos como diversos sean sus
contextos de uso. Tal contexto es ideolgico no en un sentido metafsico o
psicolgico (como una emanacin del ser o de la conciencia), sino en la medida en
que se lo razone como la manifestacin en acciones, gestos y palabras propios de la
interaccin social organizada. La naturaleza de tal organizacin, por su parte, no
puede sino ser econmica; de tal modo, las relaciones de produccin (y la
formacin poltico-social condicionada directamente por aquellas) determinan
todos los posibles contactos entre los hombres, incluyendo las formas y modos de
su comunicacin verbal que, a su vez, determinan tanto las formas como los temas
de las manifestaciones discursivas
xli
.
De lo anterior se sigue que el tema (toda realidad que llega a formar parte
del horizonte social de una poca por las relaciones que guarda con sus
presupuestos socio-econmicos) de un signo (de un enunciado) est siempre
afectado por una acentuacin valorativa de carcter ideolgico y de rango
sociolgico. Como las distintas clases sociales en pugna comparten una misma
lengua, en cada signo ideolgico se cruzan tantos acentos como intereses sociales
existen. El signo ideolgico es, dice Voloshinov, multiacentuado, y llega, por eso,
a ser la arena de la lucha de clases. Esto ltimo se verifica claramente en la
voluntad distorsionadora con la que la ideologa dominante pretende desconocer el
carcter dialctico de la semitica verbal, negando la lucha ideolgica entre las
diversas acentuaciones de un signo con la intencin de imponer como dada (como
natural) la acentuacin especfica que es funcional a sus propios intereses de clase.
Por cierto, las valoraciones de un tema ideolgico interesan tambin a la conciencia
del individuo (que, por ello mismo, es concebible como ideolgica), que al
absorverlos y hacerlos propios los transmuta en una suerte de acentos individuales,
no obstante lo cual el acento valorativo es siempre interindividual.
An as la palabra no pierde su unidad ni se desintegra en los contextos
correspondiente a su uso; la unidad no se asegura, desde luego, tan slo por la
unidad de su composicin fontica, sino tambin por el factor de unidad propio de
(comn a) todas las significaciones. Voloshinov seala entonces que el problema
principal de la significacin es resolver dialcticamente (en vez de soslayarla,
como hace el estructuralismo) la conciliacin entre la polisemia fundamental de la
palabra con su unidad necesaria a la comunicacin. A menudo, los contextos de
uso de una misma palabra estn contraorientados; un caso obvio de tal
contraposicin son las rplicas de una discusin: en tal caso, una misma palabra
figura en dos contextos, opuestos y en colisin; en la medida en que la discusin
sigue siendo posible, la palabra se revela como integracin (parcial) de sus
mltiples acentuaciones. En la realidad, todo enunciado concreto en una u otra
forma, y en diferentes grados, expresa una conformidad con algo o una negacin de
algo.
Considrense lo que ocurre con el conjunto de sustantivos que denotan la
adhesin a los diferentes partidos del sistema poltico nacional
xlii
: peronismo,
comunismo, radicalismo, liberalismo,... Cul es el acento ideolgico valorativo de
cada una de esas palabras? Ciertamente, depender de si aparece en el contexto de
un(os) enunciado(s) cuya orientacin general adscribe, es indiferente o est en las
antpodas de la formacin ideolgica en cuestin: La comunidad organizada, el
diario Clarn, un t canasta de las Damas de Sociedad de Pilar, una asamblea de la
FUBA, un congreso de la Cuarta Internacional, un discurso de campaa de Sol,
la tesis de un estudiante norteamericano especializado en Argentina, etctera.
Para atestiguar la polisemia derivada de la (en potencia, infinita)
pluriacentualidad de la palabra, es de particular inters el caso en el que la injuria
es convertida por el destinatario en trmino de identificacin con valoracin
afectuosa: tal lo que sucede cuando Evita comienza a llamar a las bases que asisten
a los actos oficiales mis grasitas/ cabecitas/ descamisados
xliii
. Asimismo, hacia
fines de la dcada del ochenta se volvi corriente que las hinchadas de ftbol (la de
River en primer lugar) comenzaran a identificarse como colectivo utilizando
(invirtiendo y, por lo tanto, neutralizando en su intencin hiriente) los vocativos
que hasta entonces haban sido patrimonio exclusivo de las dems hinchadas: Soy
bostero.../ gallina.../ leproso.../ cuervo...
xliv
.
2
En La enunciacin (1980), tambin Kerbrat-Orecchioni denuncia la
necesidad de completar el programa del Curso (por supuesto, llevndolo ms all
del lmite que el principio de no contradiccin y la satisfaccin de las condiciones
epistemolgicas dentro de las cuales la lingstica poda aspirar al status scientae
le imponan a Saussure) en los siguientes trminos:
Hay dos frentes desde los que atacar la nocin de lengua como cdigo al que
deben remitirse todos los hechos de habla:
-[E]n Saussure, quien concibe la lengua como un tesoro externo a los individuos, quienes
se la apropian por memorizacin [...] la hiptesis es la de un cdigo nico. Ahora bien, un
objeto tal no tiene ninguna realidad emprica. La lengua no es sino un mosaico de
dialectos, sociolectos e idiolectos, y la lingstica debe dar cuenta de esos diferentes
lectos, sin perjuicio de integrarlos, pero slo en un segundo tiempo, en un objeto
abstracto al que a veces se lo llama diasistema
-Por otra parte, se trata de repensar la antinomia lengua/habla en trminos dialcticos [...]
subsiste el misterio sobre la manera en que la lengua se manifiesta en el habla durante
un acto comunicativo individual, y ya es tiempo de preguntarse sobre los mecanismos de
esta conversin del cdigo en discurso y sobre las propiedades de un modelo de
actualizacin(en sus dos vertientes: de produccin y de interpretacin) que tendra como
objetivo dar cuenta de ellos.
xlv
En el libro desarrolla la idea de que los subjetivemas son, junto a los
decticos y las modalidades, marcas de la inscripcin ideolgica (en el sentido
amplio del trmino) del sujeto de la enunciacin en el enunciado. Para Kerbrat, la
atencin debe dirigirse hacia las particularidades que conciernen a los usos
individuales del cdigo comn, palpable toda vez que el sujeto de una enunciacin
debe optar, ante la necesidad de verbalizar un objeto referencial, entre un modo
objetivo del discurso (cuya caracterstica es la de tratar de disimular la presencia de
una subjetividad enunciadora) y un modo subjetivo (en el cual el enunciador
aparece, explcita o implcitamente, como la fuente evaluativa de la enunciacin).
La posibilidad de hacer un anlisis de la presencia del sujeto en su enunciado exige
una definicin eficiente de las unidades que la soportan y un principio de
calsificacin. La localizacin de las unidades subjetivas, compromete sobre todo
la intuicin del analista. Esa intuicin puede apoyarse en comprobaciones como las
siguientes:
- Mientras la clase denotativa de los trminos objetivos tiene lmites de
relativa estabilidad, la de los trminos subjetivos es un conjunto fluido: la
pertenencia de x a la clase de los viceministros, los zurdos, los ex conscriptos [aun
cuando, utilizados metafricamente, estos trminos se subjetivicen] o aun de los
objetos porosos es admitida o rechazada ms unnimemente y puede verificarse
con mayor facilidad- que su atribucin a la clase de los imbciles o de las
delikatessen.
- Cuando predican sobre objetos presentes en la situacin de comunicacin
(oral, sobre todo), las expresiones objetivas estn desprovistas de todo valor
informativo (son totalmente redundantes y, por ello, antieconmicas, excepto en
los casos en los que la redundancia tenga un valor retrico enftico o sarcstico- o
argumentativo justificacin causal de un juicio subjetivo):
(1)Usted no est calificado para ejercer el puesto. [De hecho] Viste una
remera con la cara de Jim Carrey y lleva un alfiler de gancho en la nariz.
(justificacin causal)
(2)Te pintaste los ojos y te pusiste la blusa verde! (enfatizacin, segn el
caso, elogiosa o crtica)
- Algunos lexemas parecen fuera de lugar en determinados tipos de
discurso (cientfico, lexicogrfico, etc.) que se pretenden objetivos. Es imposible,
por caso, encontrar una definicin de guanaco en trminos tales como:
(3) m. Mamfero taimado, de unos 13 decmetros de altura hasta la ridcula
cruz, y poco ms de largo desde el pecho hasta el extremo de la curiosa
grupa; cabeza ms bien fecha con orejas largas aunque seductoras; ojos
negros, brillantes y tiernos, etc.
Estas observaciones permiten tomar consciencia de que el eje de oposicin
subjetivo/objetivo no es dicotmico sino gradual: las unidades de la lengua estn
ellas mismas (en la lengua) cargadas con un peso mayor o menor de subjetividad.
Por ejemplo
[+OBJETIVO] cordobs azul duro insensible [+SUBJETIVO]
Por otra parte, el porcentaje de subjetividad vara de un enunciado a otro en
la medida en que las unidades pertinentes desde este punto de vista pueden estar
presentes en mayor nmero o con mayor densidad.
Se define como subjetivema a toda unidad significante cuyo significado
presenta el rasgo [subjetivo]
xlvi
y cuya definicin semntica exige la mencin de (la
posicin ideolgica de) el sujeto que ha optado por ella. Segn la clasificacin
funcional, pueden ser subjetivemas los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios.
Sustantivos axiolgicos
xlvii
Para denominar a un individuo x [Chamam], puede decirse
xlviii
:
(4) Chamam es cabo segundo
el trmino enuncia una propiedad objetiva del denotado, fcilmente verificable
como verdadera o falsa.
(5)Chamam es un imbcil/ un genio
estos sustantivos suman dos tipos de informacin, indisociables:
- una descripcin del denotado
- un juicio evaluativo, de apreciacin o depreciacin, aplicado a ese
denotado [es decir, al referente] por el sujeto de enunciacin.
En la medida en que los trminos imbcil/ genio implican una evaluacin
de Chamam, que se corresponde con los sistemas de a(de)preciacin del hablante;
en la medida en que, aunque Chamam permanezca invariable, de una enunciacin
a otra se podr optar por uno u otro trmino; en la medida, en fin, en que debern
ser evitados en todo discurso con pretensiones de objetividad, en el que el hablante
se rehse a tomar posiciones respecto de Chamam, pueden considerarse como
portadores semnticos de un rasgo semntico [subjetivo], es decir, como
subjetivemas.
En la medida en que los axiolgicos le permiten al hablante ubicarse
ntidamente en relacin con los contenidos de su enunciacin, conviene evitar
escrupulosamente su uso en ciertos tipos de discurso con pretensiones de
objetividad [jurdico, cientfico, lexicogrfico]. Ms all de esos casos, la mayora
de los enunciados que se producen en una lengua natural se caracterizan por la
presencia ms o menos masiva de trminos axiolgicos, y los comportamientos
lingsticos, por la preocupacin constante de erigir una barrera terminolgica
entre el bien y el mal.
Algunos parmetros vlidos para la descripcin de los axiolgicos son las
siguientes
a) El rasgo peyorativo/ elogioso recibe un soporte significante especfico:
los sufijos peyorativos -acho/a (pueblo/ poblacho); -aco (libro/
libraco); ejo/a (animal/ animalejo);-ete (viejo/ vejete); -ucho
(mdico/ medicucho); -astro (poltico/politicastro). Ocasionalmente,
los diminutivos tienen valor despectivo y los aumentativos, elogioso.
b) El rasgo axiolgico se localiza en el nivel del significado de la unidad lxica, el
cual se define por su relacin triangular con el significante, por un lado, y con
el denotado, por el otro
(6)[auto/ tut/ vehculo] vs. [mquina/ batata].
(7)[boquense/ hincha de boca] vs. [xeneixe/ bostero]
(8)[riverplatense/ hincha de river] vs. [millonario/ gallina]
Los trminos de cada primer conjunto slo se oponen entre s por las
variedades de lengua a las que pertenecen (registro ms o menos coloquial,
cronolecto ms o menos vigente, etc)
xlix
; en cuanto al juicio apreciativo del
hablante, puede considerrselos no marcados. En cambio, cualquiera de esos
trminos se oponen a los dos de los segundos conjuntos por el hecho de estar
stos ltimos marcados positiva y negativamente.
c) El valor axiolgico de un trmino puede ser ms o menos estable o inestable.
Un trmino neutro puede axiologizarse o ser invertido su valor habitual:
(9)No me fastidia el espectculo de un abogado, de un ratero, de un
coronel, de un tonto, de un lord, de un tahr, de un poltico, de un rufin.
l
Segn Kerbrat, tal como cualquier palabra, inserta en un co(n)texto apropiado o
acompaada de determinados significantes entonacionales o grficos especficos,
puede resultar investida por una connotacin (des)valorizadora indita, as tambin,
en el lmite, la totalidad de los sustantivos (de los verbos y de los adjetivos)
ingresa(n) en la clase de los axiolgicos.
Adjetivos subjetivos
Son objetivos los adjetivos del tipo nativo/ extranjero; monolinge/
polglota; mongamo/bgamo; y todos los adjetivos cromticos o de color. En la
opcin por ellos, el hablante da informacin sobre el referente (lexicalizado por el
sustantivo al cual modifican) pero no sobre su posicin personal al respecto.
Por otra parte, toda vez que, adems de enunciar alguna propiedad del
objeto al que determinan, los adjetivos testimonian la valoracin del hablante
frente al objeto, debe analizrselos como subjetivemas. Segn la ndole de esta
segunda informacin, se clasifican en tres tipos:
- Adjetivos evaluativos axiolgicos.
Su uso vara segn la naturaleza particular del sujeto de la enunciacin, cuya
competencia ideolgica reflejan, e implica una doble norma referida a:
la clase de objeto al que se atribuye la propiedad (no son fieles en el mismo
sentido una pareja, un amigo, un perro y un instrumento);
el sujeto de la enunciacin y sus sistemas de evaluacin esttica, tica, moral,
etctera (no hay identidad entre el sentido de fiel para Otello y para
Desdmona)
El referente denotado por el sustantivo que determinan es objeto de un juicio
de valor, positivo o negativo, que implica una toma de posicin, favorable o no, del
enunciador.
Como los sustantivos axiolgicos, hasta los adjetivos no marcados en la lengua
pueden axiologizarse en ciertas condiciones de uso y, en cambio, los adjetivos
marcados pueden ver invertirse su connotacin usual. Es, pues, el contexto el que
se encargar de especificar el valor axiolgico del trmino:
(10) Maldicin, va a ser un da hermoso!.
- Adjetivos evaluativos no axiolgicos
Comprende a todos los adjetivos que expresan una evaluacin cualitativa o
cuantitativa (sobre el tamao, edad/antigedad, peso, costo, temperatura, etc.) del
objeto denotado por el sustantivo al que determinan. Su uso se basa, por ello, en
una doble norma:
inherente al objeto al que se atribuye la cualidad (se entiende que fro/a tiene
un valor distinto si se refiere a una cmara frigorfica, un helado, un da de
primavera, una ducha, etctera);
especfica del hablante (en razn de lo cual pueden ser considerados
subjetivos: no es raro que la temperatura objetiva de una ducha fra sea
diferente para dos personas)
Otros ejemplos: poco, barato, alto, importante, pesado, flaco, bastante, etc.
- Adjetivos afectivos (enuncian al mismo tiempo una propiedad del objeto y una
reaccin emocional del sujeto frente a tal objeto; indican un compromiso afectivo
del enunciador): admirable, espantoso, cruel, exasperante, aburrido, enternecedor,
etctera:
(11) Los espejos y la paternidad son abominables porque multiplican y
divulgan al visible universo.
li
Verbos subjetivos
Aparte del hecho de que todo enunciado puede llegar a interpretarse como
subjetivo, es evidente que algunos verbos son intrnsecamente subjetivos, es decir,
implican una evaluacin cuya fuente siempre es el sujeto de la enunciacin. La
subjetividad en los verbos puede implicar un juicio axiolgico y/o modalizador.
- En el caso de los verbos intrnsecamente axiolgicos, la evaluacin del
enunciador puede referirse al proceso denotado por la accin del verbo o bien a
alguno de los actantes
lii
involucrados en la accin referida por el verbo.
a) Evaluacin del proceso denotado (y, de contragolpe, de uno y/u otro de sus
actantes):
(12) Hollywood, por tercera vez, ha difamado a Robert Louis Stevenson
liii
= ha hecho una mala adaptacin.
(13) Uno empieza por asesinar a un hombre, contina asaltando bancos,
llega incluso a faltar al precepto dominical y termina postergando las
cosas para maana
liv
(Thomas de Quincey)
En la medida en que un verbo de ese tipo implica una evaluacin hecha por
el enunciador sobre el proceso denotado (y de rebote sobre el agente Hollywood
(De Quincey) responsable)
De naturaleza axiolgica: la descripcin del proceso se hace en trminos
desvalorizadores (irnicos) podemos considerarlo(s) como elemento(s) de la clase
general de los peyorativos.
Como sus homlogos adjetivos y sustantivos, los verbos estn marcados
como peyorativos cuando la connotacin axiolgica se inscribe sobre un
significante especializado (por ejemplo, un afijo: apretujar/ sobajar por apretar/
sobar)- y/o cuando existe en el lxico una serie de parasinnimos que slo se
oponen sobre este eje (por ejemplo: abrevar/ libar/ catar/ sorber/ tomar/ ingerir/
tragar/ emborracharse/ escabiar/ alzar [empinar] el codo/ colar[se]/ despachar/
zamparse, etc.)
Algunos ejemplos de verbos que implican todos una evaluacin ms o
menos ntida o difusa (generalmente depreciativa) del proceso denotado son:
los verbos de decir como ulular, graznar, vociferar, cacarear, chillar,
eructar, etc.
heder, apestar es decir, oler [algo] mal (segn el enunciador)
perpetrar, cometer actos necesariamente malos (segn el enunciador)
reincidir en actos o hbitos repudiables (para el enunciador)
claudicar dejar de hacer lo correcto (para el enunciador)
fracasar, en la medida en que siempre es materia opinable y el fracaso
puede no ser tal para aqul a quien el enunciador se lo imputa
infligir algo malo o injusto (segn el enunciador) a alguien
revolcarse en rebajarse a algo que es repudiable (segn el enunciador)
degenerar devenir en algo peor (segn el enunciador)
b) Evaluacin de uno y/u otro de los actantes comprometidos en el proceso
denotado (y, con ms frecuencia, de su objeto)
merecer: X merece Y = Y pertenece (en general) a la categora de lo bueno.
servirse de/ aprovechar Y = Y pertenece (en general) a la categora de lo
bueno.
correr el riesgo: X corre el riesgo de Y = Y pertenece (en general) a la
categora de lo malo.
exponerse a Y = Y pertenece (en general) a la categora de lo malo.
infligir X inflige Y a Z Y = Y pertenece (en general) a la categora de lo
malo.
soportar idem
confesar idem
- Son verbos intrnsecamente modalizantes
lv
(cuando la evaluacin es en
trminos de lo verdadero/ incierto/ falso):
a) los verbos de juzgar: si se comparan
(14) Juan critica a Mara por haberlo delatado
(15) Juan acusa a Mara de haberlo delatado
Es claro que slo en el primer caso el enunciador admite como
necesariamente verdadero Mara delat a Juan.
b) los verbos de decir: si el enunciador toma
lvi
implcitamente posicin respecto
de la verdad/falsedad de lo afirmado por un enunciador enunciado; por
ejemplo:
el verbo pretender: en la oposicin
(16) Juan dice que hizo lo que le haban pedido/ Juan pretende que hizo lo
que le haban pedido.
Slo el segundo enunciado tiene carga subjetiva: el enunciador implica que, a
su juicio (no al de Juan), es falso/incierto que Juan haya hecho lo que le
haban pedido.
los verbos reconocer, confesar, admitir: antnimos de pretender, implican que
en
(17) Juan confiesa/ admite/ reconoce que hizo lo que le haban pedido.
el enunciador presupone como verdadero que Juan haya hecho lo que le
haban pedido.
el verbo pretextar: igual que pretender comporta un sema enunciativo
subjetivo, pero en este caso el enunciador impugna como incierto o falso la
validez explicativo-causal de una proposicin:
(18) Juan pretexta que as lo hizo porque as se lo haban pedido.
el verbo contradecirse.
el verbo jactarse.
c) los verbos de opinin: el enunciador asume una actitud evaluativa ante la
actitud intelectual del enunciador enunciado:
(19) Juan sabe que lo estn buscando (y para el enunciador es verdadero
que lo estn buscando)
(20) Juan imagina/alucina que lo estn buscando (y para el enunciador es
falso que lo estn buscando)
(21) Juan cree/ piensa/ est convencido de/ est seguro de que lo estn
buscando (y para el enunciador no existe certeza de que lo estn buscando)
Enunciacin y Polifona
por Ana M. Paruolo
POLIFONA
Cuando hablamos de Polifona, podemos decir como una primera
aproximacin, que se trata de un aspecto particular del enfoque enunciativo. Los
fenmenos que han sido englobados bajo el nombre de Polifona (poli: muchos/-as,
fonos: voces) son aquellos que registran la relacin -explcita o secreta - que un
texto tiene con otro u otros, dentro de una secuencia discursiva. Esta relacin o
interaccin, se encuentra en textos orales y escritos, en todo tipo de discursos
(cientfico, literario, poltico, periodstico) y constituye una suerte de enrejado en
el que los recursos participan para orientarse hacia los otros discursos u oponerse a
lo ya dicho, lo ya escrito.
Para reconocer las mltiples voces que un texto tiene, mencionaremos a
continuacin una serie de fenmenos sobre los cuales mucho se ha discutido en el
campo terico.
Ruptura de la isotopa estilstica
Isotopa
El trmino isotopa pertenece al campo de la Fsica y define la calidad de
istopo, del griego. (isos), igual y (topos), lugar. El istopo es un
nucleido que tiene el mismo nmero atmico que otro, cualquiera que sea su
nmero msico. Todos los istopos de un elemento tienen las mismas propiedades
qumicas.
Extrapolada del campo cientfico al cual pertenece, la nocin ha sido
analizada por A.J.Greimas quien ha tratado de definir desde el punto de vista
formal, unidades de discurso mayores que un enunciado. Desde este enfoque, lo
que garantiza la existencia de la isotopa es la repeticin de algunos elementos
semnticos de un enunciado a otro, como un haz de categoras justificativas de una
organizacin paradigmtica. La isotopa designa la iteratividad a lo largo de una
cadena sintagmtica de unidades de contenido, que aseguran la homogeneidad del
discurso. La nocin de isotopa como las de coherencia y cohesin, estn basadas
en la existencia de redundancia, de reiteracin o de repeticin de elementos
similares o compatibles que van armando la red isotpica.
Ruptura
Se tomar el trmino ruptura, como la accin y efecto de separar con ms o
menos violencia las partes de un todo, quebrar o hacer pedazos una cosa: un hueso,
una taza, un discurso. En el caso de una lengua o un discurso, la pertenencia a un
gnero, a un estilo determinado, a un lecto, es quebrada a menudo por uno o varios
trminos que se refieren a variedades distintas. Esta presencia opera como una
cua, que fractura o quiebra la homogeneidad del texto y produce diferentes
efectos de sentido.
Los efectos de sentido producidos por la ruptura o fractura de la isotopa
estilstica, operan como smbolo de prestigio, erudicin, ideologa, punto de vista
del enunciador, pertenencia cultural, estrato social. Y suelen subrayar el aspecto
concepcin del mundo a partir de la friccin que se produce por el contraste de
las redes isotpicas.
Las marcas que vehiculizan este recurso, pueden ser unidades que remiten
a distintos estados de lengua (arcasmos), grupos diferenciados tanto por la
geografa (dialectos), por la edad (cronolectos), por el estrato social (sociolectos);
la presencia de un registro coloquial dentro de un texto formal; de palabras
extranjeras; de trminos cultos en un texto en donde predominan trminos en
lunfardo; de otra materialidad (fragmentos de diarios o publicidad) formando parte
del cuerpo de una novela; la escritura entre lneas en donde no se espera; la
disposicin de las palabras en el espacio de la hoja; o la contaminacin de cdigos
(literal e icnico), como ocurre en la poesa vanguardista con los caligramas o
poemas con forma
Sudaba como si una fuerza misteriosa lo hubiera centralizado en el trpico [...] El
astrlogo, embutido en su silln forrado de rado terciopelo verde, diserta cruzado de
piernas, mientras que Barsut, en traje de calle, se obstina en tratar de conservar sin que se
fragmente el largo cilindro de ceniza en que se convierte su cigarrillo. Hiplita, sin
sombrero, permanece recostada en la silla hamaca. Su mirada verdosa est fija en la oreja
arrepollada del Astrlogo y su monglico semblante... Barsut, a momentos, detiene los
ojos en el peinado rojo de la joven, que en dos lindos bands le cubre la punta de las orejas.
El astrlogo baraja pensamientos.
Roberto Arlt, Los
siete locos
Dominique Maingueneau
lvii
bajo el nombre de interferencias lxicas tambin
cuestiona el carcter unitario y homogneo del discurso. Las interferencias pueden
circunscribirse al lxico o abarcar unidades ms amplias, se clasifican en:
- interferencias diacrnicas: provienen de la presencia en un mismo
discurso de palabras que pertenecen a estados de lengua diferentes, por
ejemplo una palabra como fierro perteneciente a la gauchesca- en el
cuento El brujo postergado de Jorge L.Borges.
- interferencias diatpicas: es la presencia de palabras que se usan en reas
diferentes: choco (perro en la zona de Cuyo en la Repblica Argentina)
en un texto en espaol de Buenos Aires
- interferencias diastrticas: contraste entre lexemas de niveles de lengua
diferentes uso de lengua familiar en un texto publicitario, por ejemplo.
- interferencias diafsicas: utilizacin de trminos cientficos, poticos,
etc. En otro tipo de discurso
Las interferencias lxicas no deben dar la impresin de que las palabras
intervienen en un discurso como unidades plenas que poseen una carga semntica
fija, dada de antemano. El anlisis del discurso debe apuntar a integrarlas en el
funcionamiento de un texto y no limitarse a sealar una sucesin desordenada de
efectos de sentido.
Intertextualidad
La intertextualidad es el armado de un corpus de textos que el lector puede
conectar con el que tiene frente a sus ojos, este corpus tiene lmites flexibles e
indefinidos y se ir expandiendo en la medida en que sus lecturas se expandan, es
decir en la medida en que aumente su competencia, tanto cultural como ideolgica.
La intertextualidad hace estallar la linealidad del texto, relacionndolo con
otros que forman una red referencial ausente o con mnimas presencias que el texto
atrae, y que opera como una suerte de orientacin, a la que llamamos efecto de
sentido.
Desde lo ms a lo menos explcito, la intertextualidad se presenta bajo la
forma de la cita marcada por lo general grficamente (comillas, itlica, bastardilla)
Existen distintos tipos de cita, de los cuales se mencionarn slo algunos:
Cita de autoridad
La cita de autoridad es de uso frecuente en textos argumentativos, con este
tipo de cita el proponente pretende validar su propio argumento, es decir que si X
dice que P y X es una autoridad en la materia, la cita de las palabras del otro
autorizado, aceptado, con capital simblico, funciona como garanta de su
argumento. Cuando se utiliza en el discurso acadmico, se considera como una
muestra de rigor cientfico.
En el caso especfico de los epgrafes, suelen garantizar la inscripcin en
un canon generalmente reconocido por la sociedad o los posibles receptores. En el
caso de los escritores, es comn enmarcar sus textos de este modo, aunque algunas
veces el epgrafe est citado en tono irnico.
Lo dems es silencio.
Shakespeare, La tempestad
Augusto Monterroso Lo dems es silencio La vida y obra de Eduardo Torres
Para la cita de autoridad existen dos casos: el de la autoridad manifestada
directamente por el interlocutor, informador o fuente de afirmaciones y el de la
autoridad citada por el interlocutor con el fin de apoyar sus afirmaciones. Como
ocurre con la argumentacin ad hominem (sobre la persona), la argumentacin de
autoridad acta sobre las imgenes de los argumentadores.
La autoridad mostrada: si el interlocutor es una fuente creble (en la
credibilidad tiene mucho que ver la apariencia, alguien prolijo, bien vestido, que se
expresa bien, tendr mayor credibilidad que alguien que presente una apariencia
contraria) Por otro lado, si el interlocutor es veraz, tal vez porque aparenta
modestia o tiene capital simblico, quin se atrevera a contradecirlo, "el que calla
otorga" dice un viejo refrn. Para resumir, cuando la autoridad se manifiesta, lo que
dicen los locutores se tiene como verdadero.
En los casos de autoridad citada, citar a esos locutores es decir la verdad.
Con los enunciados realizativos la autoridad es puramente lingstica, si
alguien dice "Prometo que ir a la fiesta" ha prometido ir, este es un uso corriente
que cualquier hablante de una lengua pone en prctica. Si el presidente de una
sesin del Congreso declara "Se abre la sesin" ipso facto la sesin se abre, no hay
posibilidad de error pues sus enunciados estn investidos por la autoridad que le
otorga una institucin. Si un testigo de un hecho delictivo afirma "Le dispar por la
espalda" tiene crdito porque estuvo all. Y si alguien dice "Me duelen los pies", se
lo considera como creble pues tiene un acceso privilegiado a la informacin, ya
que nadie puede saberlo mejor que l.
Existen en la sociedad fuentes autorizadas por sus roles sociales y su carisma
personal, adems los profesionales o expertos y tambin actores annimos como "la
sabidura de los ancianos", "los proverbios chinos", la Ciencia, la Opinin: "La
mayora de los funcionarios del F.M.I piensa que la situacin argentina mejora.
Luego la situacin mejora".
A veces las expresiones connotan discursos que pueden gozar o dejar de
hacerlo, del crdito propio de un mbito especfico, por ejemplo ciertos enunciados
como "especificidad del objeto" o "pertinencia del material", "represin del
significado" que tienen validez en el mbito acadmico y an dentro del mismo, en
disciplinas diferentes.
Alusin, este fenmeno considerado como una forma de intertextualidad-
requiere de mayor destreza o competencia por parte de los receptores, ya que
muchas veces, puede pasar desapercibida si no hay puntos de contacto entre las
competencias o no se comparte el mismo imaginario.
En el ejemplo siguiente, es necesario haber visto alguna vez haber
recogido con la mirada significado del verbo latino legere: leer- las palabras de
Csar Vini, vici, vici, su traduccin: vine, vi, venc, para leer en este texto no slo
la alusin, sino tambin el rasgo de irona en: lleg, vio y fue siempre vencido...
EPITAFIO *
Aqu yace Eduardo Torres
quien a lo largo de su vida
lleg, vio y fue siempre vencido
tanto por los elementos
como por las naves enemigas.
Monterroso, Augusto, Lo dems es silencio.
El terico francs Gerard Genette, en su libro Palimpsestos
lviii
define la
intertextualidad
como una forma de transtextualidad, agregando a la cita y a la alusin una tercera
forma, el plagio, fenmeno que ser explicado ms adelante.
Cmo se citan o refieren los enunciados?
Los enunciados referidos, como las interferencias lxicas
lix
, tienen en
comn el hecho de romper la continuidad del discurso, de introducir desajustes, de
abrir el discurso en otras direcciones. Un texto no es una unidad homognea en
relacin con la cual los enunciados referidos o las interferencias debieran ser
considerados como parsitos inoportunos, por el contrario estos fenmenos
constituyen una de las leyes de funcionamiento de todo discurso y son
absolutamente indisociables de l.
El modo de referir las palabras de otro en las gramticas tradicionales,
tiene dos formas principales: el discurso directo y el discurso indirecto.
Discurso directo
El discurso directo introduce las palabras de otro tal cual fueron dichas o
escritas, tiene marcas grficas como los dos puntos y las comillas o los guiones del
dilogo, conserva las marcas de su enunciacin y los lmites entre el discurso que
refiere y el referido, son ntidos. La presencia de este tipo de enunciados en un
discurso autentifica los enunciados citados, supone mayor objetividad y no tiene
casi, intervencin del enunciador, claro que la seleccin del fragmento a citar y su
inclusin en otro contexto, refuerza la idea de que la objetividad en estado puro no
existe, y an en el discurso periodstico cuyo objetivo es presentar los hechos tal
como ocurrieron, acta como un efecto de sentido ms.
Menem dijo: No renunciar al ballotage, no huir de las
responsabilidades!
Discurso indirecto
El discurso indirecto refiere las palabras del otro, pero con mayor
intervencin del enunciador, pierde su autonoma, generalmente cambian los
tiempos verbales, se subordina sintcticamente al discurso citante y se borran las
marcas de la enunciacin (cambio de shifters, neutralizacin de los giros
expresivos, normalizacin de las oraciones, relleno de las elipsis). Supone una
interpretacin del discurso del otro y al hacerse cargo del discurso citado se ponen
de manifiesto las posiciones ideolgicas o afectivas.
En los aos 20, el lingista sovitico Voloshinov haba observado la
existencia de una oposicin discursiva en el interior de los textos literarios a
propsito de la cita, a partir de la cual el enunciado que cita puede o no entrar en
continuidad: la lengua del narrador y de los personajes puede ser semejante o
diferente. Los enunciados pueden sufrir transformaciones, el discurso del narrador
puede asimilarse al de los personajes que presenta, por ejemplo en Dostoievski; en
el estilo indirecto existe una tendencia a asemejar el enunciado citado al enunciado
que cita, pero esto no es exclusivo de los textos literarios, puede encontrarse en
todo tipo de discursos:
Menem haba dicho que no se bajara de las elecciones y asegur que no huira
como un cobarde.
Contaminacin de voces
Cuando los lmites del discurso citado y del discurso citante son inciertos,
hablamos de contaminacin de voces. Son formas hbridas, entre las cuales
mencionaremos el Discurso indirecto libre, la Construccin incidental y el
Discurso directo no regido. Para registrar la contaminacin de voces, es necesario
reconocer el contacto fluido entre el discurso citado y el citante, ya que no existen
marcas grficas ni de subordinacin habituales.
Discurso Indirecto Libre
No se puede reconocer una fuente enunciativa nica, ya que el narrador y
el personaje hablan al mismo tiempo.
Haba sido una villana de Wells empujarlo dentro de la fosa, y todo porque no le
haba querido cambiar su cajita de rap por la castaa pilonga de l, de Wells, por aquella
castaa vencedora de cuarenta combates. Qu fra y qu pegajosa estaba el agua! Un
chico haba visto una vez saltar una rata al foso. Madre estaba sentada con Dante el
fuego, esperando que Brgida entrase con el t.
Joyce, James Retrato de un artista adolescente.
Construccin incidental
Tambin llamada discurso citante en el discurso citado, es un modo de
referir indirecto y suele presentar un verbo de decir en posicin intercalada, a
veces entre comas, que permite su articulacin sin subordinacin sintctica
Dominga de Adviento, una negra de ley que gobern la casa con puo de fierro
hasta la vspera de su muerte, era el enlace entre aquellos dos mundos. Alta y sea, de una
inteligencia casi clarividente, era ella quien haba criado a Sierva Mara. Se haba hecho
catlica sin renunciar a su fe yoruba, y practicaba ambas a la vez, sin orden ni concierto.
Su alma estaba en sana paz, deca, lo que le faltaba en una lo encontraba en la otra.
Mrquez, Gabriel Garca Del amor y otros demonios
Discurso Directo no regido
Se trata de un enunciado incrustado dentro de otro, sin comillas que
separen los distintos registros:
Tales recuerdos enternecan a Rosendo Maqui. Por dnde se encontrara
Benito? Vivira an? Esperaba que viviera todava lo crea as con el fervor que depara el
afecto. Su vieja mujer llegaba a asegurar que cualquier rato asomara de regreso, alegre y
fuerte como si no hubiera pasado nada. Ella rememoraba a su Benito frecuentemente,
diciendo que era el hijo que ms lgrimas le haba costado. Quiz por eso lo quera ms
intensamente, con esa ternura honda que produce en las madres el pequeo travieso y el
mozo cerril en quien se advierte al hombre cuyo carcter har de su existencia una dura
batalla. Maqui no deseaba recordar la forma en que se desgraci Benito, y menos cmo
l, austero alcalde, haba dejado de ser justo una vez.
Alegra Ciro, El mundo es ancho y ajeno
Cabe destacar que en los fragmentos citados, las formas no se encuentran
aisladas, sino en una intrincada red que dificulta el anlisis.
Addenda
En el marco de la teora de la enunciacin, autores como Berrendoner
lx
,
1981, Ducrot
lxi
, 1984, Reyes
lxii
, 1984, 1994, han estudiado la irona como un acto
de desdoblamiento polifnico. Sus estudios parten de Sperber y Wilson
lxiii
(1984)
quienes consideran que la irona guarda semejanza con el discurso citado y puede
ser analizada como una mencin que se comporta como un eco, de una situacin,
de un pensamiento, de un enunciado pronunciado anteriormente, de una actitud,
etctera, que ha sido formulada para mostrar su pertinencia, su falta de precisin,
su carcter de absurdo.
Segn Ducrot en los enunciados irnicos un locutor (L) presenta su
enunciacin como si expresara el punto de vista del enunciador (E), aunque se sabe
que no se responsabiliza de este punto de vista y que, adems lo considera
inadecuado o absurdo. L slo es responsable de sus propias manifestaciones
mientras que se atribuyen a E los puntos de vista expuestos en estas
manifestaciones. Para remarcar que L es diferente de E, L recurre a una evidencia
situacional, al conocimiento compartido, a la entonacin, etc. As pues, la irona
sirve para construir un discurso que crea su propio espacio de enunciacin, donde
el enunciador legitima su voz al separarse del discurso citado; donde crea un
contraespacio propio, distinto de otros espacios posibles.
La conexin entre mis palabras y sus orejas tan atentas como las de Van Gogh
(que por or perdi una de ellas, con el resultado que conocemos: desde entonces se le
conoce como Vincent Van), esa conexin por supuesto soy yo mismo. Ahora que lo
recuerdo (casi lo olvido: soy un amnsico que escribe sus memorias), no olvidar ser
breve.
Guillermo Cabrera Infante, Ser o no ser breve en Vidas para leerlas
La irona como estrategia, implica generalmente, una crtica dirigida contra
el destinatario, contra una tercera persona, contra una situacin o contra el propio
orador autoirona- algunos autores como Leech
lxiv
(1983) sostienen que es un
modo de romper las reglas de cortesa sin ser descorts.
Dimensin dialgica del discurso argumentativo
Cuando los discursos entablan relaciones, operan en una dimensin
dialgica que adquiere distintos matices. En el libro Perspectivas sobre el lenguaje
se ha hablado sobre Mijal Bajtn, quien entre otras cosas, sostiene que la
pluralidad de estilos llega a su punto culminante en la novela, ya que este gnero
puede incluir e integrar gneros primarios y secundarios; literarios y
extraliterarios,
lxv
estableciendo de ese modo, un dilogo con los discursos
preexistentes. Podramos pensar entonces, que la dimensin dialgica se expande y
as como la relacin es anafrica -hacia atrs, con los discursos preexistentes- los
discursos actuales se podrn relacionar con los discursos futuros.
Con la aparicin de la novela polifnica, un nuevo tipo de novela, las
voces estn en libertad para hablar de modo subversivo o chocante sin que el autor
se interponga entre el personaje y el lector -fenmeno llamado carnavalizacin- ya
que es durante el carnaval, fiesta popular y colectiva, cuando se invierten las
jerarquas, se subvierte el orden imperante: el rey se transforma en mendigo y el
mendigo en rey, el loco en sabio y lo sagrado se profana, es el desplazamiento
carnavelesco del hombre de su vida normal, de su medio; la prdida por l de su
lugar jerrquico
lxvi
Preguntas y encadenamientos
Cuando nos encontramos frente a un discurso argumentativo, es frecuente
no slo la presencia de encadenamientos sino la postulacin de un alocutario
lxvii
al
cual el texto se dirige y que se busca convencer. Estas presencias pueden ser
explcitas y algunas veces aparecen bajo la forma de pregunta - monlogo interior-
que el enunciador se hace (a veces respondindose a s mismo como si fuera otra
voz) y que coincide con la demanda de los alocutarios a los que se la traslada,
otras, se produce un distanciamiento, en el caso de un profesor frente a su clase,
esto permite un doble juego, incluir a los alumnos y a la vez mantener la autoridad.
Se debe tener en cuenta que si la autoridad es autoreferencial, puede resultar
riesgoso y aparecer como un contramodelo, abriendo una brecha demasiado grande
entre el profesor y los alumnos, provocando un rechazo por parte de estos ltimos.
Facundo toma el camino de Mendoza, llega, ve y vence, porque tal es la rapidez
con que los acontecimientos se suceden. Qu ha ocurrido? Traicin, cobarda?. Nada de
todo esto. Un plagio impertinente hecho a la estrategia europea, un error clsico por una
parte, y una preocupacin argentina, un error romntico por otra, han hecho perder del
modo ms vergonzoso la batalla.
Sarmiento, Domingo F. Facundo
Segn Perelman y Olbrechts-Tyteca
lxviii
(1958 y 1977) el argumento de
autoridad establece una relacin entre una persona y sus acciones, sus juicios, sus
obras. Segn estos autores el argumento de autoridad se construye a partir de un
razonamiento de tipo inductivo, pero la eficacia del argumento estar condicionada
a la aceptacin por parte del auditorio.
Bajo la forma de la arenga, la proclama o el discurso de campaa electoral,
la presencia del otro se hace explcita bajo la forma del vocativo:
Queridas compaeras, queridos compaeros. Queridos hermanos de provincia,
queridos argentinos.
Venimos a cerrar la campaa para las elecciones internas del Partido
Justicialista de nuestra provincia y lo hacemos en un da muy caro para el corazn de los
peronistas: hace 80 aos naca una extraordinaria mujer, que ha trascendido la frontera
de los tiempos. Eva Pern perteneca a esa raza de soadores que sealan el camino de las
grandes utopas.
Discurso pronunciado por Eduardo Duhalde, cierre de campaa, eleccin
interna del Partido Justicialista bonaerense. Lans. Provincia de Buenos
Aires 7 de mayo de 1999.
Compaeros:
A nadie, y menos a nosotros, le pasa desapercibido la honda trascendencia de
los momentos que vivimos: graves e inquietantes momentos! No hace falta una gran
sagacidad para contemplar el perfila cada vez ms acentuado y claro de las corrientes de
fuerzas presentes, la corriente de fuerzas regresivas, antihistricas, reaccionarias, que se
polarizan con ritmo acelerado frente a stas, el torrente histrico vital de fuerzas
creadoras, reprimidas descarada o srdidamente por los que quieren hacer retroceder el
curso ascendente de la historia.
Manifiesto de los intelectuales catalanes (octubre de 1936)
Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para que sacudiendo el
ensangrentado polvo que cubre tus cenizas te levantes a explicarnos la vida secreta y las
convulsiones internas que desgarran las entraas de un noble pueblo!
Sarmiento, Domingo F. Facundo
TRANSTEXTUALIDAD
Gerard Genette en los comienzos de su investigacin llama
paratextualidad a los fenmenos que ponen en relacin unos textos con otros, y
sostiene que el objeto de la potica no es el texto considerado en su singularidad,
sino el architexto o architextualidad del texto, es decir el conjunto de categoras
generales o trascendentes: tipos de discursos, modos de enunciacin, gneros
literarios, etc. del que depende cada texto singular. En su libro Palimpsestes
(1962) ampla los conceptos que se manejaban hasta entonces y llama
transtextualidad, a los fenmenos que exceden el espacio del texto que se tiene a la
vista o al odo, abarcando bajo esta denominacin las formas de paratextualidad,
intertextualidad, architextualidad, hipertualidad y metatextualidad.
Paratextualidad
Como el prefijo griego (para) lo indica, los fenmenos de
paratextualidad son formas que se encuentran junto, paralelas a los textos, aunque
no siempre en situacin de afinidad y que entablan un dilogo con el cuerpo
principal del texto, por ejemplo:
los epgrafes:
y los animales fornican directamente,
y las abejas huelen a sangre, y las moscas
zumban colricas
Pablo Neruda, Residencia en la tierra
La brevedad
Con frecuencia escucho elogiar la brevedad y, provisionalmente, yo mismo me
siento feliz cuando oigo repetir que lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Sin embargo, en la stira 1, I, Horacio se pregunta, o hace como que le pregunta a
Mecenas, por qu nadie est contento con su condicin, y el mercader envidia al soldado y
el soldado al mercader. Recuerdan, verdad?
Lo cierto es que el escritor de brevedades nada anhela ms en el mundo que
escribir interminablemente largos textos, largos textos en que la imaginacin no tenga que
trabajar, en que hechos, cosas, animales y hombres se crucen, se busquen o se huyan, vivan,
convivan, se amen o derramen libremente su sangre sin sujecin al punto y coma, al punto.
A ese punto que en este instante me ha sido impuesto por algo ms fuerte que yo,
que respeto y que odio.
Monterroso, Augusto, Movimiento Perpetuo
los eplogos:
Fe de erratas y advertencia final
En algn lugar de la pgina 45 falta una coma, por voluntad consciente o
inconsciente del linotipista de turno que dej de ponerla ese da, a esa hora, en esa
mquina; cualquier desequilibrio que este error ocasione al mundo es responsabilidad suya.
Salvo por el ndice, que debido a razones desconocidas viene despus, el libro
termina en esta pgina, la 151, sin que eso impida que tambin pueda comenzar de nuevo
en ella, en un movimiento de regreso tan vano e irracional como el emprendido por el lector
para llegar hasta aqu.
Monterroso, Augusto, Movimiento Perpetuo
los prlogos:
Agradecimientos
Este libro jams habra podido ser escrito sin la generosa ayuda y la asistencia
permanente de don Eugenio Pereda Salazar, entomlogo, don Alberto Jimnez R.,
domador, y don Luis Reta, experto en costumbres de las aves nocturnas que aparecen en el
texto; y mucho menos sin el libre acceso que las autoridades del Jardn Zoolgico de
Chapultepec, de la ciudad de Mxico, permitieron al autor, con las precauciones pertinentes
en cada caso, a diversas jaulas y parques del mismo, a fin de que pudiera observar in situ
determinados aspectos de la vida animal que le interesaban.
La reconocida modestia de otras personas que lo auxiliaron con su invaluable
consejo las inclin a pedirle no ser mencionadas aqu. Sintindolo, el autor cumple su
deseo.
Monterroso, Augusto, La oveja negra y dems fbulas.
Son fenmenos de paratextualidad las fajas que cruzan la tapa
mencionando otros ttulos del mismo autor, premios recibidos, etc
TEXTO INDITO
PARA INAUGURAR
LA BIBLIOTECA CALVINO
lxix
.
Se considera como fenmeno de paratextualidad la figura del comentador,
en algunos textos compilador, que aparece como nota al pie, o marcada con
asterisco como en el caso del ejemplo siguiente, que cumple otro rol actancial:
EPITAFIO *
Aqu yace Eduardo Torres
quien a lo largo de su vida
lleg, vio y fue siempre vencido
tanto por los elementos
como por las naves enemigas.
*El padre Benito Cereno, cura prroco de San Blas tiene depositado, en la urna
funeraria correspondiente, el epitafio de Eduardo Torres. Compuesto por el propio Torres,
ser grabado algn da en su lpida. Contra su deseo, casi todo lo suyo empieza a
conocerse antes de su muerte, que esperamos an lejana. Otros eruditos samblasenses
consultados quisieron ver en este epitafio, aparte de las acostumbradas alusiones clsicas
tan caras al maestro una nota ms bien amarga, cierto pesimismo ineludible ante la
inutilidad de cualquier esfuerzo humano.
lxx
Intertextualidad
Como hemos mencionado ms arriba, Genette agrega a la clasificacin
primitiva
(cita y alusin) el plagio, este fenmeno consiste en tomar prestado pero sin
declararlo, las palabras de otro en forma literal. Para el reconocimiento de esta
forma, se requiere de un lector avezado ya que el plagio no tiene, como la alusin,
ninguna connotacin grfica ni referencia, y es bastante frecuente que estas dos
formas aparezcan contaminadas:
El interior de la casa, iluminado por dos ventanas abiertas a la mar grande,
estaba arreglado con el preciosismo vicioso de un soltero empedernido. Todo el mbito
estaba ocupado por una fragancia de blsamos que induca a creer en la eficacia de la
medicina. Haba un escritorio en orden y una vidriera llena de pomos de porcelana con
rtulos en latn. Relegada en un rincn estaba el arpa medicinal cubierta de un polvo
dorado. Lo ms notorio eran los libros, muchos en latn, con lomos historiados.
Gabriel Garca Mrquez Del amor y otros demonios
Del saln en el ngulo oscuro,
de su dueo tal vez olvidada,
silenciosa y cubierta de polvo
vease el arpa.
Gustavo A. Bcquer Rimas - VII
Arquitextualidad
La arquitextualidad o architextualidad (de arch, : el primero, dar
origen [a algo], comenzar [algo]) es la relacin del texto con el conjunto de
categoras generales a las que pertenece, como gneros literarios, tipos de discurso,
modos de enunciacin. Por ejemplo Poemas de lvaro de Campos II Tabaquera
y otros poemas con fecha, de Fernando Pessoa es un libro de poemas, responde a lo
que se enuncia en el paratexto. En La novela de Pern, de Toms Eloy Martnez
nos encontramos frente a una novela tambin responde a su paratexto- pero es un
tipo particular: novela histrica y el oxmoron que enuncia el ttulo puede hacer
dudar, ya que si bien se trata de una novela, el nombre Pern tiene su referente en
la historia.
La percepcin genrica, entonces, parece determinar el horizonte de
expectativas del lector y, de algn modo, la recepcin de la obra, pero en algunos
casos la articulacin paratextual y la inscripcin en las categoras generales suele
ser engaosa, por ejemplo Ensayo sobre la ceguera de Jos Saramago, un lector
frente a ese ttulo podra pensar que se trata de un ensayo y no de una novela.
Metatextualidad
La metatextualidad es la relacin que entabla un texto con otro ya
existente, a veces sin citarlo siquiera, generalmente se denomina comentario. La
metatextualidad es una relacin crtica por excelencia, a continuacin se menciona
un caso especfico: la crtica literaria.
El escribir propio y ajeno es una constante de sus textos; se manifiesta casi
festivamente, despojado, casi con liviandad, lo que no quiere decir que falte la dimensin
frustrante que acompaa la mejor tradicin de los relatos de la incapacidad. Eso se ve
bien en el cuento Leopoldo (sus trabajos), un verdadero clsico de la imposibilidad, lo
mismo que en el autobiogrfico Llorar a orillas del ro Mapocho, texto en el cual el
lmite que presenta el escribir tiene el peso que implica la traduccin, la obligacin, el
exilio y el hambre, casi lo mismo que pudo hacer de Cervantes un Cervantes y que, en la
ocasin, no haca todava de Monterroso un Monterroso.
No Jitrik, Buscar el vrtigo existencial en Monterroso en Refraccin
Hipertextualidad
Es la relacin que mantiene un texto con otro anterior, del cual deriva por
transformacin (directa o simple) o por imitacin (transformacin indirecta).
El Ulises de Joyce remite a La Odisea de Homero, es una transformacin simple o
directa, Joyce hace transcurrir la accin en Dubln, en apenas unas horas - de las
ocho de la maana del da 16 de junio de 1904 hasta las primeras horas del da
siguiente- en lugar del periplo que le lleva a Ulises varios aos de viaje por islas y
mares remotos hasta su regreso a taca.
Borges en el cuento El brujo postergado realiza una transformacin del Enxiemplo
XI del Libro del Conde Lucanor et Patronio del Infante Don Juan Manuel, un
clsico de la literatura espaola medieval, adecundolo al siglo XX, mencionando
la fuente como nota al pie y utilizando el trmino deriv. El mismo tipo de
transformacin podra pensarse para Antgona Vlez de Leopoldo Marechal, en
relacin con Antgona de Sfocles.
Una transformacin indirecta es La Eneida de Virgilio pues no se traslada
la accin de Ogigia a Cartago y de Itaca al Lacio, el hroe se llama Eneas y no
Ulises y se cuenta una historia distinta en el afn de constituir un poema pico
nacional con un origen ilustre -para la poca Grecia era ese origen-.
Parodia
El sistema aristotlico considera cuatro formas en la Potica: accin alta en
modo dramtico, la tragedia; accin alta en modo narrativo, la epopeya; accin
baja en modo dramtico, la comedia; accin baja en modo narrativo, la parodia
().
La parodia es considerada como un desvo con una mnima transformacin,
en la novela Yo El Supremo de Augusto Roa Bastos (novela histrica en clave
pardica) se parodia el discurso de la historia.
Travestimiento
Es una transformacin en el estilo y tiene funcin degradante, es tpico el
travestismo popular en la fbula.
El zorrito incumplidor
A Juan Len el zorrito, zalamero,
un apoyo de pan le requera:
-Yo dar a tus cachorros la amnista
y tendrn lo que es suyo el da primero!
Igualmente al Gorila ms cabrero
perseguir a los leones ofreca
y acabar con Juan Len les prometa
si una torta ganaba con esmero.
Pero el zorro Arturn era maoso
y aspiraba a la larga o a la corta
con el pago a los dos hacerse el oso.
Y pasa el tiempo y eso es lo que importa
porque el zorro, al final, por ambicioso,
quedar sin el pan y sin la torta.
Zooneto de Lope de la Barca, Garca, Revista de humor poltico, junio 1958
lxxi
Transposicin
Transformacin seria (amplitud textual) con cierta ambicin esttica o
ideolgica, Pierre Menard de Borges, Bartleby y Ca de Enrique Vila-Matas. Las
formas ms tradicionales son la traduccin y el resumen.
Pastiche
Es la imitacin de un estilo sin funcin satrica Homenaje a Roberto Arlt
en Prisin Perpetua de Ricardo Piglia
Caricatura
Pastiche satrico en donde se imita exagerando los rasgos, como en la
grfica, por ejemplo A la manera de... de Conrado Nal Roxlo en este texto se
imita el estilo de varios escritores.
Continuacin
Imitacin seria 2da. parte de El lazarillo de Tormes, texto annimo como El
Lazarillo... pero publicado un ao despus.
BIBLIOGRAFA
Arnoux, Elvira, (1986) Polifona, Buenos Aires, Semiologa CBC.
Benveniste, ., Estructura de las relaciones de persona en el verbo (1946), La
naturaleza de los pronombres (1956), De la subjetividad en el lenguaje
(1958), La forma y el sentido en el lenguaje (1967), Estructuralismo y
lingstica (1968), Semiologa de la lengua (1969), El aparato formal
de la enunciacin (1970) en Problemas de lingstica general I, Mxico,
Siglo veintiuno, 1997.
Cros, A. (2003) Convencer en clase. Argumentacin y discurso docente, Ariel,
Barcelona
BOSQUE-DEMONTE ?
Di Tullio, A. Seminario Gramtica y enunciacin Maestra de Anlisis del
Discurso FFyL. UBA.
Donaire, M. L. (2000) Polifona y punto de vista, Revista Iberoamericana de
Discurso y Sociedad, 4,vol.2
Ducrot, O., (1984) El decir y lo dicho, Buenos Aires, Hachette
Ducrot O. - Todorov, T. (1974) Diccionario enciclopdico de las ciencias del
lenguaje, Buenos Aires, S.XXI
Filinich, M I.(2001) Enunciacin, Buenos Aires, Eudeba
Garca Negroni, M M. La distincin Pretrito Perfectos Simple/Pretrito Perfecto
Compuesto. Un enfoque discursivo. En: Discurso y Sociedad vol
1(2),Barcelona, Gedisa, 45-60
Seminario Introductorio de la Maestra de Anlisis del Discurso. FFyL.
UBA
Garca Negroni, M. M. y Tordesillas Colado, M. (2001) La enunciacin en la
lengua: De la deixis a la polifona, Madrid, Gredos
Genette, G.,(1979) Introduction larchitexte, Paris, Seuil
(1989) Palimpsestos, Madrid, Taurus (Palympsestes,Pars, Seuil, 1982)
Greimas y Courtes, (1982) Semitica - adaptacin de la Ctedra de Semiologa, de
Smiotique: dictionnaire raisonn de la thorie du langage, 1979
Hernanz, M. L. (1990) En torno a los sujetos arbitrarios: la 2 persona del
singular En Demonte, V. Y Garza Cuaron, B. Estudios de lingstica de
Espaa y Mxico, UNAM, 151-178
Hutcheon, Linda (1981) Ironie, satire, parodie Potique, 46, Paris, Seuil
(1994) Ironys Edge: The Theory and Politics of Irony, New York,
Routledge
Jakobson, R, Lingstica y Potica (1983) en Ensayos de Lingstica General,
Madrid, Ctedra.
Jitrik, No (1995) Buscar el vrtigo existencial en Monterroso, Refraccin.
Augusto Monterroso ante la crtica, Mxico, Era
Kerbrat Orecchioni, C, (1987) La Enunciacin. De la Subjetividad en el lenguaje.
Buenos Aires, Hachette
Kristeva, J., (1981) Semitica 1 y Semitica 2, Madrid, Fundamentos
Leech, G.N. (1983) Principles of pragmatics, Londres y Nueva York, Longman
Leonetti, M. (1999) Los determinantes, Madrid, Arco/Libros
Maingueneau, D. (1980) Introduccin a los mtodos de anlisis del Discurso,
Buenos Aires, Hachette
Malmberg, B., Los nuevos caminos de la lingstica, Mxico, Siglo XXI, 1967.
Mounin, G., Claves para la Lingstica, Barcelona, Anagrama, 1976.
Parret, H. (1983). L`enonciation en tant que deictisation et modalisation En:
Langages 70, Pars, Larousse, 83-97
(1995) De la semitica a la esttica. Enunciacin, sensacin, pasiones, Buenos
Aires, Edicial
Perelman, C. Y Olbrechts-Tyteca, L. ( 1989) Tratado de la argumentacin. La
nueva retrica. Madrid, Gredos
Perret, D. (1970) Les appellatifs En: Langages 17, Pars, Didier-Larousse,112-
118
Portols, J, (1998) Discurso oral y discurso escrito en Marcadores del discurso,
Barcelona, Ariel Practicum
Romero, D. (compilador) Elementos bsicos para el anlisis del discurso.Ed. Los
libros del Riel. Buenos Aires.1997
Sazbn, J., Saussure y los fundamentos de la lingstica, Buenos Aires, Centro
Editor de Amrica Latina, 1976.
Selden, R. (1987) La teora literaria contempornea, Ariel, Barcelona.
Sperber; D. y Wilson, D (1978) Les ironies comme mentions , Potique, 3
Notas
i
Jakobson, R (1983) Lingstica y Potica Ensayos de lingstica general, Madrid,
Ctedra : pp 39-40
ii
Op. Cit. pp 41
iii
Ducrot, Oswald (1984) El decir y lo dicho, Buenos Aires, Hachette, pp 188
iv
Op. cit.iii pp. 188
v
Op.cit. iii: pp 189
vi
Op.cit. iii pp 189
vii
Cf. Encyclopdie Philosophique Universelle, Vol. Notions, tome 1, PUF, Paris 1990; en Internet,
http://www.ai.univ-paris8.fr/CSAR/Hdr.GB/Vol2Trav/09Enonci.pdf, con acceso el 1 de junio de
2003; traduccin nuestra).
viii
Sechehaye cuenta como el primero en proponer una teora enunciativa del lenguaje en su Essai sur
la structure logique de la phrase (1926). Cf. Encyclopdie Philosophique Universelle, Vol. Notions,
tome 1, PUF, Paris 1990; en Internet, http://www.ai.univ-
paris8.fr/CSAR/Hdr.GB/Vol2Trav/09Enonci.pdf, con acceso el 1 de junio de 2003; traduccin
nuestra.
ix
Charles Bally, por su parte, emplea la palabra enunciacin como trmino tcnico de la lingstica
hacia 1920 y desarrolla, desde el ao 1932, su teora general de la enunciacin. Para Bally, el
lenguaje no tiene fronteras netas: la entonacin, la interjeccin, lo gestual (lo arbitrario y lo simblico
no estn ausentes de su enfoque), son intermediarios entre el lenguaje y la accin. Es que, como la
accin transforma el entorno fsico, la enunciacin es un acto psquico que transforma las
representaciones mentales tanto del locutor como del auditorio. Para los enunciativistas, la estructura
misma del lenguaje es el reflejo de las condiciones que lo constituyen; de aqu se siguen las funciones
que aquel cumple. (Encyclopdie Philosophique Universelle, Vol. Notions, tome 1, PUF, Paris 1990;
en Internet, http://www.ai.univ-paris8.fr/CSAR/Hdr.GB/Vol2Trav/09Enonci.pdf, con acceso el 1 de
junio de 2003; traduccin nuestra).
x
Bral incide fuertemente tambin sobre Sechehaye y Bally: su obra Essais de smantique se publica
en el ao 1904. En todos estos enfoques enunciativistas est presente el intento de derivar los
fenmenos gramaticales ms relevantes de los aspectos centrales de la situacin de comunicacin. El
padre comn, aunque slo el antecedente ms inmediato, de toda esta tendencia en Francia es el
historiador, filolgo y filsofo romntico Ernest Renan (1823-1892) (cf. Encyclopdie Philosophique
Universelle, Vol. Notions, tome 1, PUF, Paris 1990; en Internet, http://www.ai.univ-
paris8.fr/CSAR/Hdr.GB/Vol2Trav/09Enonci.pdf, con acceso el 1 de junio de 2003; traduccin
nuestra.
xi
Cf. Benveniste, E., El aparato formal de la enunciacin, pp 82-3.
xii
Cf. Benveniste, E., Estructuralismo y lingstica, p 25: [Si se considera la palabra francesa
homme, se tiene por una parte] el empleo del trmino como designacin; por otra, los nexos de que es
susceptible esta palabra homme, y que son numerosos. Por ejemplo, el honnte homme, concepcin
que data de cierta fase del vocabulario, que se remonta a un aspecto de la cultura clsica francesa. Al
mismo tiempo, una locucin como je suis votre homme se refiere a la edad feudal. Ah tiene usted una
estratificacin de cultura que deja rastro en los diferentes empleos posibles. Todos stos estn
comprendidos hoy por hoy por la definicin de la palabra, porque son an susceptibles de ser
empleados con su verdadero sentido en la misma fecha..
xiii
Tomamos, en un sentido bastante laxo, como referidos a un mismo fenmeno, trminos como uso
cognitivo de la lengua, funcin representativa, funcin informativa, descripcin de la realidad
extralingstica, contenido proposicional, etc., es decir, todo lo que remite al plano del dictum de
un enunciado, con prescindencia de sus modalizaciones.
xiv
Tanto el rechazo por el logicismo como el inters por la temtica de la referencialidad son
caractersticos de todos los enunciativista. Para Renan, por ejemplo, el juicio es la forma natural y
primitiva del ejercicio del entendimiento; la idea, como la entienden los lgicos, no es ms que un
fragmento de este ejercicio; para Meillet, no se trata de lgica, sino del sentimiento a expresar y de
la accin a ejercer sobre un interlocutor; o para Sechehaye, la lgica no est en las cosas; est en
nosotros, en lo que pensamos a propsito de las cosas.
xv
La oposicin ducrotiana entre significado y sentido no es planteada en esos trminos por
Benveniste.
xvi
Benveniste despliega esta idea en su conferencia La forma y el sentido en el lenguaje: todo lo
que concierne a lo semitico tiene por criterio necesario y suficiente el que pueda ser identificado en
el seno y en el uso de la lengua. Cada signo ingresa en una red de relaciones y de oposiciones con
otros signos que lo definen, que lo delimitan en el interior de la lengua. Quien dice semitico dice
intralingstico. Lo propio de cada signo es lo que lo distingue de otros signos. Ser distintivo y ser
significativo es lo mismo. De ello resultan tres consecuencias de principio. Primero, en ningn
momento, en semitica, se ocupa uno de la relacin del signo con las cosas denotadas, ni de las
relaciones entre la lengua y el mundo. En segundo lugar, el signo tiene siempre y solamente valor
genrico y conceptual. No admite, as, significado particular u ocasional; todo lo que es individual
queda excluido; las situaciones de circunstancia han de tenerse por no dadas. Terceramente, las
oposiciones semiticas son de tipo binario. (op. cit., pp 224-5).
xvii
Cf., por ejemplo, el siguiente fragmento, en el cual Benveniste rechaza la nocin del lenguaje
como instrumento: todos los instrumentos son artificios que pueden inventarse o no; el tener una
lengua, como sostena Saussure, es connatural al ser humano: la comparacin del lenguaje con un
instrumento [de comunicacin] y con un instrumento material ha de ser, por cierto, para que la
comparacin sea sencillamente inteligible debe hacernos desconfiar mucho, como cualquier nocin
simplista acerca del lenguaje. Hablar de instrumento es oponer hombre y naturaleza. El pico, la
flecha, la rueda no estn en la naturaleza. Son fabricaciones. El lenguaje est en la naturaleza del
hombre, que no lo ha fabricado. (Benveniste, E., De la subjetividad en el lenguaje, pp 179-80).
xviii
Kerbrat-Orecchioni retiene, en su definicin de decticos puros, este rasgo indicado por
Benveniste; segn ella, para recibir un contenido referencial preciso los pronombres personales
exigen del receptor que tome en cuenta la situacin de comunicacin y ello de manera necesaria y
suficiente en el caso de yo y t (t, vos/usted): son decticos puros; necesaria pero no suficiente en
el caso de l, ellos y ella(s), que son a la vez decticos (negativamente: indican simplemente que el
individuo que denota no funciona ni como locutor ni como alocutario) y representantes (exigen un
antecedente lingstico). (La enunciacin, p 52).
xix
Gorostiza, C. (1974) El puente. Buenos Aires, Kapelusz, 123
xx
Pirandello, L. (1974) Seis personajes en busca de un autor Buenos Aires, Barros Merino,
.65
xxi
Doury, M.. El argumento de autoridad en situacin: el caso del debate meditico sobre
astrologa En: (1998) Escritos, Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje, 17-18, 103
xxii
Buero Vallejo, A. (1989) Casi un cuento de hadas, Buenos Aires, Abril, 79
xxiii
Calderon de la Barca, P.(1969) El alcalde de Zalamea. Buenos Aires, Sopena
Argentina, 118
xxiv
Fernndez Tiscornia, N. Exmenes. En: (1991) Guiones televisivos. Buenos Aires,
Colihue, 164-165
xxv
Buero Vallejo, A. (1989). Irene o el tesoro, Buenos aires, Abril,, 131
xxvi
Sueiro, D. Mi asiento en el tranva En: (1991) Cuentos espaoles contemporneos,
Buenos Aires, Colihue, 174
xxvii
Gorostiza, C. (1974) El puente, Buenos Aires, Kapelusz, 52
xxviii
Buero Vallejo, A. (1984) Irene o el tesoro, Buenos aires, Abril, 134
xxix
Bernardez F. L.. La noche. En: Bernardez, F. L.(1979). La ciudad sin Laura, Buenos
Aires, Kapelusz, 25
xxx
Anafrica es la relacin correferencial que existe entre un pronombre y su antecedente.
Catafrica es la relacin correferencial que existe entre un pronombre y su subsecuente
xxxi
Cervantes Saavedra, M. de.(1958) Don Quijote de La Mancha. Barcelona , Juventud,
624
xxxii
La definitud consiste en la indicacin de que el referente del sintagma nominal puede
identificarse sin ambigedad en el contexto de uso Esta condicin es considerada requisito
de unicidad
xxxiii
ARLT, R. (1974) .La isla desierta, Buenos Aires Kapelusz, 50-51
xxxiv
Charles Bally Syntaxe de la modalit explicite, Cahiers Ferdinand de Saussure
(1942)
xxxv
Ch, Bally (1942) p.3
xxxvi
Maingueneau D. Las modalidades Introduccin a los mtodos de anlisis del
discurso
xxxvii
La siguiente presentacin es la que ha propuesto Angela Di Tullio en el seminario
Gramtica y enunciacin dictado en el marco de la Maestra en Anlisis del Discurso
(FFyL. UBA)
xxxviii
Publicado en la Rusia sovitica de 1929 -es decir, escasos trece aos despus de la
publicacin del Curso- y en polmica declarada contra el objetivismo abstracto del
modelo saussuriano (una de cuyos ms profundos errores es la ruptura entre la lengua y su
capacidad ideolgica).
xxxix
Es probable que en nombre encubra, en realidad, el de Mikhail Bajtn (1895-1975).
Docente, escritor e influyente terico ruso, alrededor suyo se congregaron varios
intelectuales que, eventualmente y ante sus conflictos con el estalinismo, le prestaban su
firma para publicar.
xl
A la imagen del consorcio puede relacionrsele la de la segmentacin del universo
discursivo en campos discursivos. Maingueneau [1999] define como tales a los espacios en
los que un conjunto de formaciones discursivas est en una relacin de competencia en
sentido amplio, delimitndose recprocamente: esto sucede con las diferenes escuelas
filosficas o estticas y corrientes polticas que se enfrentan, explcitamente o no, en cierta
coyuntura. El campo (un campo puede incluir subcampos) no es una estructura esttica sino
un juego de equilibrios inestables entre diversas fuerzas que, en cierto momento se
balancea para tomar una cierta configuracin. Un campo no es homogneo: siempre hay
dominantes y dominados, posicionamientos centrales y perifricos.
xli
Cfr. con el apunte El problema de los gneros discursivos, en el primer cuadernillo (pp
57).
xlii
Lo mismo vale para los apelativos que tienen en comn el rasgo [encuadramiento
poltico partidario del individuo en el partido x]: peronista, comunista, radical, liberal, etc.
Recurdese la boutade de Borges cuando le preguntaron si en su juventud haba sido
rosista: Eso no es cierto contest; por otro lado, tampoco he sido antropfago
xliii
Por supuesto, la valoracin axiolgica positiva est soportada tambin por el posesivo y,
en los dos primeros casos, por el sufijo diminutivo, sendos ndices afectivos.
xliv
Esto se hizo luego extensivo a toda una serie de prcticas semiticas alentadas por la
industria del cotilln futbolstico: gorros con forma de cabeza de chancho, con forma de
gallina, llaveros con forma de cuervo, etc. ltimamente, el centrodelantero riverplantense
Cavenaghi festeja sus goles aleteando con sus brazos en jarra: como una gallina.
xlv
La enunciacin, pp.10-11.
xlvi
E, internos a sta, los rasgos [afectivo] y [axiolgico].
xlvii
La palabra axiolgico supone la distribucin de los lexemas subjetivos en posiciones
relativas al eje neutral -o no marcado-, segn sean portadores de un rasgo evaluativo del
tipo bueno/malo; de tal modo, lo que se analiza es en qu trminos el enunciador considera
bueno/malo al objeto denotado por el trmino.
xlviii
En ambos casos, los enunciados tienen referencia absoluta, es decir, la decodificacin
de x [de Chamam] slo involucra tomar en consideracin a tal objeto x, sin el concurso de
ninguna otra informacin o conocimiento sobre la circunstancia de la enunciacin.
xlix
Kerbrat considera estas diferencias como connotaciones estilsticas.
l
J.L. Borges, Arte de injuriar (1933). Inmediatamente, el autor anota: Algunas palabras,
en esa buena enumeracin, estn contaminadas por las vecinas
li
J.L. Borges, Tln, Uqbar, Orbis Tertius (1940).
lii
En este caso, se entiende por actantes las funciones de sujeto (agente) y objeto (paciente)
de la accin del verbo.
liii
J.L. Borges, El Dr. Jekyll y Edward Hyde, transformados (1932).
liv
En esta cita de De Quincey la gradatio de las acciones enumeradas (empieza por, ...
contina..., llega incluso a...y termina...) entra en contradiccin con su valoracin: el efecto
cmico se produce porque el crescendo de los conectores enumerativos es invertido por el
diminuendo axiolgico de los verbos (o las expresiones verbales) correspondientes.
lv
Ver el artculo XXX, en las pp. XX de este mismo cuadernillo.
lvi
Al grado cero (o no modalizado) de los verbos de decir corresponden, por ejemplo, decir,
afirmar, declarar, sostener, etc.
lvii
Maingueneau, D (1989) Introduccin a los mtodos de anlisis del discurso, Buenos
Aires, Hachette
lviii
Genette, Gerard, Palimpsestos, Madrid, Taurus, 1989. Trad. Celia Fernndez Prieto
(Palympsestes, Pars, Seuil, 1982)
lix
Op- cit i pp 137
lx
Berrendoner, A (1981) lements de pragmatique linguistique, Pars, Minuit
lxi
Ducrot, O (1984) Le dire et le dit, Pars, Minuit, El decir y lo dicho Barcelona, Paidos,
1986
lxii
Reyes, G (1984) Polifona textual. La citacin en el relato literario, Madrid, Gredos. Op
cit ii
lxiii
Sperber, D y Wilson, D (1978) Les ironies comme mentions . Potique, 36: pp 399-
412
lxiv
Leech, G.N (1983) Principles of pragmatics, Londres y N.York, Longman
lxv
Ossorio Domecq, Camila (2003) El problema de los gneros discursivos Perspectivas
sobre el lenguaje: pp 57-60
lxvi
Bajtin, M. (1981) Esttica de la creacin verbal, Mxico, Siglo XXI, pp 333
lxvii
Andrs, Norma (2003) Enunciacin, subjetividad y deictizacin en este mismo libro
pp........
lxviii
Perelman, C y Olbrechts-Tyteca, L (1958) Tratado de la argumentacin. La nueva
retrica. Madrid, Gredos, 1989
lxix
Faja aparecida sobre la tapa del libro De Fbula, de talo Calvino, Madrid, Siruela, 1998
lxx
Augusto Monterroso en Lo dems es silencio, Mxico, Anagrama, 1991 juega con esta
figura a partir del asterisco que llama a la otra voz, el compilador, para aclarar
irnicamente un epitafio, escrito por el que todava no muri. Cabe aclarar que el epitafio
es una inscripcin que se pone, o se supone puesta sobre un sepulcro o en la lpida o lmina
colocada junto al enterramiento.
lxxi
Vzquez Lucio, Oscar (Siulnas) (1987) Historia del humor grfico y escrito en la
Argentina Tomo 2 -
1940 -1985, Buenos Aires, Eudeba: pp 273. Los zoonetos de Lope de la Barca (seudnimo
del director de la revista Garca que aparece en 1958) eran slo una muestra del humor
satrico que apuntaba a los polticos de la poca.
También podría gustarte
- FaisalDocumento8 páginasFaisalChucky Berry Jr.100% (1)
- Pragmatica Linguística - Brigitte Schlieben LangeDocumento35 páginasPragmatica Linguística - Brigitte Schlieben LangeVictor AlmeidaAún no hay calificaciones
- GARRIDO MEDINA J - Estilo y Texto en La LenguaDocumento147 páginasGARRIDO MEDINA J - Estilo y Texto en La LenguaJohn E. Almeida C.Aún no hay calificaciones
- La Observación de Clase en Lengua ExtranjeraDocumento9 páginasLa Observación de Clase en Lengua ExtranjeraAntonella PérezFarroAún no hay calificaciones
- Los Clasicos Segun Fontanarrosa PDFDocumento96 páginasLos Clasicos Segun Fontanarrosa PDFNoelia Anton100% (4)
- Biografia de AbrahamDocumento2 páginasBiografia de AbrahamPancho Lopez100% (4)
- Un Capitan de Quince AñosDocumento12 páginasUn Capitan de Quince Añosbaredo1Aún no hay calificaciones
- Análisis, El Ciprés de Jose Eusebio Caro 6to SemestreDocumento9 páginasAnálisis, El Ciprés de Jose Eusebio Caro 6to SemestreUrieGalazAún no hay calificaciones
- Resumen de La Teoría de la Enunciación: RESÚMENES UNIVERSITARIOSDe EverandResumen de La Teoría de la Enunciación: RESÚMENES UNIVERSITARIOSAún no hay calificaciones
- De Nuevo Sobre Los Procedimientos de Atenuacion Version 2Documento27 páginasDe Nuevo Sobre Los Procedimientos de Atenuacion Version 2vcautinAún no hay calificaciones
- Fuentes RodríguezDocumento24 páginasFuentes RodríguezMónicaRiccaAún no hay calificaciones
- ZAYAS y Rodriguez - Textos37 2004 Sintaxis y Educacion Literaria LibreDocumento8 páginasZAYAS y Rodriguez - Textos37 2004 Sintaxis y Educacion Literaria LibreMarcela AfioneAún no hay calificaciones
- Marcadores Contra Argumentativos CelestinaDocumento25 páginasMarcadores Contra Argumentativos CelestinaLinda MarAún no hay calificaciones
- AproximacionesDocumento132 páginasAproximacionesAlicia MellaAún no hay calificaciones
- Gutierrez - Fraseología y Estereotipos en Español PDFDocumento18 páginasGutierrez - Fraseología y Estereotipos en Español PDFjuanAún no hay calificaciones
- Lopez Samaniego Precisamente Estaba Pensando en TiDocumento35 páginasLopez Samaniego Precisamente Estaba Pensando en TiMarcos RaballAún no hay calificaciones
- El Termino Analisis en Las Gramaticas de PDFDocumento20 páginasEl Termino Analisis en Las Gramaticas de PDFClaus NegreteAún no hay calificaciones
- Informe Final GramáticaDocumento29 páginasInforme Final GramáticaValentina Miranda TrigoAún no hay calificaciones
- La Reflexion Gramatical en Un Proyecto de Escritura Manual de Procedimientos NarrativosDocumento9 páginasLa Reflexion Gramatical en Un Proyecto de Escritura Manual de Procedimientos NarrativosNinoshka GodoyAún no hay calificaciones
- RAITER 1994 La Especificidad Del Discurso Politico PDFDocumento11 páginasRAITER 1994 La Especificidad Del Discurso Politico PDFGermán S. M. TorresAún no hay calificaciones
- La Definicion Nocional Del Sustantivo y La Definitud e Indifinitud de La Frase Nominal (MA Thesis)Documento265 páginasLa Definicion Nocional Del Sustantivo y La Definitud e Indifinitud de La Frase Nominal (MA Thesis)Carlos Molina VitalAún no hay calificaciones
- TD - Alberto Cueva Lobelle PDFDocumento444 páginasTD - Alberto Cueva Lobelle PDFCadaveriaDKAún no hay calificaciones
- Semántica 7Documento13 páginasSemántica 7Euvatar ValaAún no hay calificaciones
- Beaugrande DresslerDocumento27 páginasBeaugrande DresslerClaudia SotoAún no hay calificaciones
- ETKIN Representación Semántica (Fragmento) en Lenguaje y Comunicacion v2 2017Documento23 páginasETKIN Representación Semántica (Fragmento) en Lenguaje y Comunicacion v2 2017Rodrigo AlvarezAún no hay calificaciones
- Desplazamientos SemánticosDocumento15 páginasDesplazamientos Semánticoslaura_ma_kAún no hay calificaciones
- Loureda Et Al. 2021 Comunicacion Particulas Discursivas y Pragmatica Experimental 13-35Documento22 páginasLoureda Et Al. 2021 Comunicacion Particulas Discursivas y Pragmatica Experimental 13-35Arelis LizanoAún no hay calificaciones
- Sobre Chomsky 57 y 65Documento5 páginasSobre Chomsky 57 y 65lanochecircularAún no hay calificaciones
- (Semántica) Ruiz Gurillo Leonor. Metáfora y Metonimia (Madrid, Liceus, 2006)Documento0 páginas(Semántica) Ruiz Gurillo Leonor. Metáfora y Metonimia (Madrid, Liceus, 2006)Manuel BujalanceAún no hay calificaciones
- Adam J, Linguistica TextualDocumento18 páginasAdam J, Linguistica TextualErnesto CisnerosPriego100% (1)
- 03 Joaquin Garrido - El Significado Como Proceso de ConnotacionDocumento24 páginas03 Joaquin Garrido - El Significado Como Proceso de ConnotacionNiiNa KaroliinaAún no hay calificaciones
- Objetos Que Esconden Acciones: Una Reflexión Sobre La SincategorematicidadDocumento24 páginasObjetos Que Esconden Acciones: Una Reflexión Sobre La SincategorematicidadAlejandro RujanoAún no hay calificaciones
- Camps, A. & Zayas, F. Secuencias Didácticas para Aprender Gramática. Selección de Capítulos 8-14 (2006)Documento106 páginasCamps, A. & Zayas, F. Secuencias Didácticas para Aprender Gramática. Selección de Capítulos 8-14 (2006)Marcelo F VidettaAún no hay calificaciones
- Linguistica Cognitiva Extractos Del LibroDocumento90 páginasLinguistica Cognitiva Extractos Del LibroJania Álvarez SandovalAún no hay calificaciones
- Martínez - La Situación de EnunciaciónDocumento29 páginasMartínez - La Situación de EnunciaciónLuciana RubioAún no hay calificaciones
- Gramatica ContrastivaDocumento18 páginasGramatica ContrastivaAdriana ScaglioneAún no hay calificaciones
- El Abecé de La Pragmática Graciela Reyes 1Documento72 páginasEl Abecé de La Pragmática Graciela Reyes 1Santi MartínezAún no hay calificaciones
- La Elisión Sintactica en Españoll Elisintesp1987 PDFDocumento135 páginasLa Elisión Sintactica en Españoll Elisintesp1987 PDFAlejandroAún no hay calificaciones
- U3. Martínez Celdrán Fonologa Funcional Del Español PDFDocumento20 páginasU3. Martínez Celdrán Fonologa Funcional Del Español PDFwr3d Luchas wweAún no hay calificaciones
- Aspectos Sobre La Relacion Entre La Idiomaticidad - OlzaDocumento35 páginasAspectos Sobre La Relacion Entre La Idiomaticidad - OlzadrociogtAún no hay calificaciones
- PC1 Luis Fernando Lara - El Objeto Del Diccionario (Lectura Adicional)Documento10 páginasPC1 Luis Fernando Lara - El Objeto Del Diccionario (Lectura Adicional)Melissa PcAún no hay calificaciones
- SEMINARIO Gramática Del Texto 2020Documento5 páginasSEMINARIO Gramática Del Texto 2020Melisa MartiAún no hay calificaciones
- Miranda - 2014 - Lingüística Del Texto - Gramática Del Texto PDFDocumento10 páginasMiranda - 2014 - Lingüística Del Texto - Gramática Del Texto PDFHernán Robledo NakagawaAún no hay calificaciones
- GUTIERREZ BRAVO, Rodrigo. La Identificación de Los Tópicos y Los Focos PDFDocumento39 páginasGUTIERREZ BRAVO, Rodrigo. La Identificación de Los Tópicos y Los Focos PDFJavier Martínez100% (1)
- EL TEXTO Y SUS PROPIEDADES-apuntesDocumento6 páginasEL TEXTO Y SUS PROPIEDADES-apuntesGabriela ZaharaAún no hay calificaciones
- Aurora Villalba MuñozDocumento228 páginasAurora Villalba MuñozramonAún no hay calificaciones
- Divulgacion Del Discurso Cientifico. La PDFDocumento22 páginasDivulgacion Del Discurso Cientifico. La PDFDsns NbsdfnAún no hay calificaciones
- Problema Del Analisis SintacticoDocumento32 páginasProblema Del Analisis SintacticoMichel MendozaAún no hay calificaciones
- Giammatteo Et Al 2018 Prol y Caps2a5Documento91 páginasGiammatteo Et Al 2018 Prol y Caps2a5Carina CastilloAún no hay calificaciones
- Los Marcadores Discursivos y Otros Mecanismos de Enlace de Oraciones en El DiscursoDocumento18 páginasLos Marcadores Discursivos y Otros Mecanismos de Enlace de Oraciones en El DiscursoDan MaViAlAún no hay calificaciones
- Demonte - Pasivas Léxicas y Pasivas Sintácticas en EspañolDocumento10 páginasDemonte - Pasivas Léxicas y Pasivas Sintácticas en Españoltenshinhan2000Aún no hay calificaciones
- VILLALBA, Xavier - La Estructura Informativa en La Interfaz Entre La Sintaxis y La SemánticaDocumento24 páginasVILLALBA, Xavier - La Estructura Informativa en La Interfaz Entre La Sintaxis y La SemánticapistoleroovetensisAún no hay calificaciones
- Tema 1Documento32 páginasTema 1Euvatar ValaAún no hay calificaciones
- Presentacion - libros-BEATRIZ TABOADA PDFDocumento20 páginasPresentacion - libros-BEATRIZ TABOADA PDFmonicaAún no hay calificaciones
- LECTURA COMENTADA 1 Roca Pons PDFDocumento2 páginasLECTURA COMENTADA 1 Roca Pons PDFSibelaAún no hay calificaciones
- El Complemento AgenteDocumento23 páginasEl Complemento AgenteRosa Rodrigo MagranerAún no hay calificaciones
- Literatura EspañolaDocumento77 páginasLiteratura EspañolaAnonymous 3t40jfG3Aún no hay calificaciones
- MARCOVECCHIO, Ana MaríaDocumento9 páginasMARCOVECCHIO, Ana MaríaClarita AvilésAún no hay calificaciones
- Semántica 8Documento3 páginasSemántica 8Euvatar ValaAún no hay calificaciones
- El Sonido PDFDocumento22 páginasEl Sonido PDFfperez_29814Aún no hay calificaciones
- Los Estudios de Morfologa Del Espaol en Espaa Durante Los Ultumos 25 AosDocumento17 páginasLos Estudios de Morfologa Del Espaol en Espaa Durante Los Ultumos 25 AosNando DeafAún no hay calificaciones
- Gutierrez Ordoñez 1997 Estructuras ComparativasDocumento41 páginasGutierrez Ordoñez 1997 Estructuras ComparativasLuisa LopezAún no hay calificaciones
- Aprendizaje CooperativoDocumento3 páginasAprendizaje CooperativoabrahamqaaAún no hay calificaciones
- Enseñar A TraducirDocumento129 páginasEnseñar A TraducirInés BellesiAún no hay calificaciones
- Boogie El Aceitoso 2 PDFDocumento26 páginasBoogie El Aceitoso 2 PDFInés BellesiAún no hay calificaciones
- Boogie El Aceitoso 1 PDFDocumento51 páginasBoogie El Aceitoso 1 PDFInés Bellesi100% (1)
- La Traducción en El Teatro Jorge DubattiDocumento8 páginasLa Traducción en El Teatro Jorge DubattiInés BellesiAún no hay calificaciones
- Boogie El Aceitoso Tomo 1Documento51 páginasBoogie El Aceitoso Tomo 1Inés BellesiAún no hay calificaciones
- Hamlet Por Inarco Celenio PDFDocumento162 páginasHamlet Por Inarco Celenio PDFInés BellesiAún no hay calificaciones
- Tutorial PraatDocumento9 páginasTutorial PraatInés BellesiAún no hay calificaciones
- 13 Signos Del Teatro y Los Teatros de GuatemalaDocumento10 páginas13 Signos Del Teatro y Los Teatros de GuatemalaMiguel OrtegaAún no hay calificaciones
- Una Mirada A La Literatura de Las AntillasDocumento3 páginasUna Mirada A La Literatura de Las AntillasOrnela Sofia ComparinAún no hay calificaciones
- Elementos de ComunicaciónDocumento3 páginasElementos de ComunicaciónRossMadder100% (1)
- ACTIVIDAD BIBLIOTECA 3º A y B PDFDocumento7 páginasACTIVIDAD BIBLIOTECA 3º A y B PDFjorgelina vegaAún no hay calificaciones
- Salmos 21. 1-7Documento12 páginasSalmos 21. 1-7Roger Vergaray100% (1)
- 3 Características de Una IntroducciónDocumento15 páginas3 Características de Una IntroducciónVladimir MiramareAún no hay calificaciones
- Cuestionario Del Libro ComplementarioDocumento2 páginasCuestionario Del Libro ComplementarioJeannette Alejandra Silva CelisAún no hay calificaciones
- Legado El Servicio La Opinion de Bill 5787Documento0 páginasLegado El Servicio La Opinion de Bill 5787mlcgta100% (1)
- Abril 13. Génesis de La OralidadDocumento19 páginasAbril 13. Génesis de La Oralidadjhonsalchichon5Aún no hay calificaciones
- La Venganza Del Cordero Atado InstitucionalDocumento3 páginasLa Venganza Del Cordero Atado InstitucionalSOPHIA SOLEDAD QUINTEROS SEMPERTEGUIAún no hay calificaciones
- LENGUAJE DRAMATICO Tomas-Motos Georges LaferriereDocumento4 páginasLENGUAJE DRAMATICO Tomas-Motos Georges LaferriereBlanca Cervantes100% (1)
- Guia 1. Ciclo Vi. Lengua CastellanaDocumento8 páginasGuia 1. Ciclo Vi. Lengua CastellanaDORYS JANETH REYES RUEDAAún no hay calificaciones
- El Libro SalvajeDocumento1 páginaEl Libro SalvajeGilbertoMiguelMarcialVillegasAún no hay calificaciones
- Entre Visillos, Carmen Martà N GaiteDocumento34 páginasEntre Visillos, Carmen Martà N GaiteImasb8Aún no hay calificaciones
- 10 Datos Sobre CervantesDocumento2 páginas10 Datos Sobre CervantesRosalía CarruiteroAún no hay calificaciones
- Ridao (2011) Las Teorías de Grice y Sperber y WilsonDocumento19 páginasRidao (2011) Las Teorías de Grice y Sperber y WilsonjcalderamAún no hay calificaciones
- El Gótico y Amparo Dávila.Documento20 páginasEl Gótico y Amparo Dávila.Iratxe LópezAún no hay calificaciones
- Amigos Por El Viento PDFDocumento12 páginasAmigos Por El Viento PDFMarcyAvila50% (2)
- Plan Lector 3° 2018 Del Área de ComunicaciónDocumento3 páginasPlan Lector 3° 2018 Del Área de ComunicaciónKRUXAún no hay calificaciones
- Guia Con Respuesta El Diablo en La BotellaDocumento6 páginasGuia Con Respuesta El Diablo en La Botellamatis2009Aún no hay calificaciones
- VasilisaDocumento13 páginasVasilisaJorge Chorolque0% (1)
- Triptico Genero DramaticoDocumento2 páginasTriptico Genero DramaticoKari Reyes Durán80% (5)
- Narrativa EnsayoDocumento2 páginasNarrativa EnsayoDanny GalindoAún no hay calificaciones
- Carlos Thunermany El Pensamiento Político de Rubén DaríoDocumento14 páginasCarlos Thunermany El Pensamiento Político de Rubén DaríoErnesto ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Aincrit - Jornadas NacionalesDocumento754 páginasAincrit - Jornadas NacionalesAntito Gonzalez100% (2)
- Fuente de AguaDocumento4 páginasFuente de AguaRoland Swat LeonAún no hay calificaciones