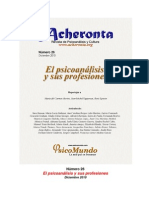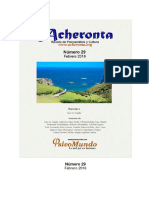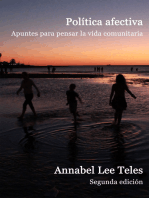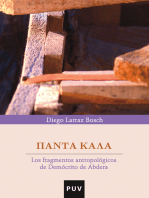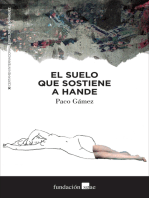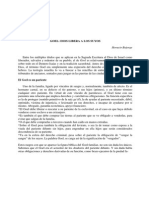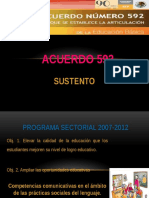Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Niño y El Juego PDF
El Niño y El Juego PDF
Cargado por
Andres FlorezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Niño y El Juego PDF
El Niño y El Juego PDF
Cargado por
Andres FlorezCopyright:
Formatos disponibles
N?
34
El nio y el juego
Planteamientos tericos y
aplicaciones pedaggicas
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE EDUCACION (Nueva serie)
Publicados en francs y en ingls, y en espaol los marcados con un asterisco
Listr;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 o.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
I de los ttulos publicados o en preparacin:
Lducation dans les pays arabes i la lumiere de la
Confrence de Marrakech (1970)/Education in the
Arab region viewed from the 1970 Marrakesh
Conference
Agriculture et enseignement gnral/Agriculture
and general education
Le personnel enseignant et llaboration de la poli-
tique de lducation/Teachers and educational
policy
de los edificios destinados a la enseanza secundaria
Lalphabtisation pour le travail. Lalphabtisation
fonctionnelle en Tanzanie rurale/Literacy for
working: functional literacy in rural Tanzania
*Derechos y deberes de los jvenes (tambin en ruso)
Perspectives de Iducation en Asie : expansion et
transformation/Growth and change: perspectives
of education in Asia
Lquipement sportif i Icole dans les pays en voie
de dveloppement/Sports facilities for schools in
developing countries
Possibilits et limites de lalphabtisation fonction-
nelle : Iexprience iraniennelpossibilities and limi-
tations of functional literacy : the Iranian
experiment
Lalphabtisation fonctionnelle au Mali : une for-
mation pour le dveloppement/Functional literacy
in Mali: training for development
educacin
Vers un modele conceptuel dducation permanente/
Towards a conceptual model of life-long education
Planification des programmes denseignement et
problemes sanitaires actuels/Curticulum planning
and some current health problems
Rpertoire ALSED de spcialistes et dinstitutions
de recherchel A L S E D Directory of specialists and
research institutions
adultos - el M O B R A L
una evaluacin
*Estudio comparado de los costos de construccin
*Antropologa y lingstica en el desarrollo de la
*La experiencia brasilea de alfabetizacin de
*Concepcin y fabricacin de mobiliario escolar:
17. *Un mtodo pedaggico centrado en la experiencia:
ejercicios de percepcin, comunicacin y accin
18. *Enseanza de la nutricin: Concepcin, idoneidad
y adaptacin de los programas de estudio
19. *La educacin preescolar en el mundo
20. *El seminario operacional, mtodo innovador de
21.
formacin para el desarrollo
Les aspirations des jeunes travailleurs migrants en
Europe occidentale/The aspirations of young
migrant workers in Westem Europe
22. Guide pour la transformation de bibliotheques
scolaires en centres multimedia. Guide for the
conversion of school libraries into media centres
23. *Formas actuales y evolucin de las instituciones
y los servicios de juventud
24. *Las tcnicas de grupo en la formacin
25. Lducation en Afrique la lumiere de la
Confrence de Lagos (1976)/Education in Africa
in the light of the Lagos Conference (1976)
(tambin en rabe)
cinco estudios monogrficos
familias (tambin en rabe)
contempornea
26. *Edificios y locales para uso escolar y comunitario :
27. *La educacin de los trabajadores migrantes y de sus
28. *Educacin sobre poblacin : una perspectiva
29. *Experiencias de educacin popular en Portugal
30. *Tcnicas para mejorar l os programas radiofnicos
31.
(1974-1976)
educativos
Mthodes et techniques dans lenseignement
postsecondaire. Mthods and techniques in post-
secondary education
32. Langues nationales et formation des maitres en
Afrique. National languages and teacher training in
Africa
33. *La regulacin en los sistemas educativos.
34. *El nio y el juego.
35. Education non formelle et politiques ducatives :
les cas dii Ghana et du Sngal. Non-formal education
and policy in Ghana and Senegal
1 I
I
La Unesco edita tambin las siguientes publicaciones peridicas sobre educacin:
Perspectivas. Revista trimestral de educacin
Educacin de adultos. Notas de informacin
Documentation et infomation pdagogiques. Bulletin du Bureau intemational dducation
I
El nio y el juego
Planteamientos tericos y
aplicaciones pedaggicas . - -
ISBN 92-3-301658-7
Edicin francesa 92-3-201658-3
Edicin inglesa 92-3-101658-X
Publicado en 1980 por la Organizacibn,
de las Naciones Unidas para la Educacion,
la Ciencia y la Cultura
7, place de Fontenoy, 75700 Pars (Francia)
Impreso en los talleres de la Unesco
6 Unesco 1980
Prefacio
En el marco del programa aprobado por l a Conf erenci a
General de l a Unesco en su 19a. reuni n cel ebrada en
Nai robi en 1976, se establ eci que l a Secretar a esti mu-
l ar el uso de tecnol og as apropi adas y de f ormas senci l -
l as y poco costosas de organi zaci n de l os recursos huma-
nos y mat eri al desti nados al desarrol l o de l a educaci n,
emprendi endo para ello en parti cul ar l a preparaci n de
monograf as sobre el aprovechami ento de l as tradi ci ones
cul tural es naci onal es para concebi r y establ ecer tcni cas
de educaci n adaptadas al medi o. En esta perspecti va se
i nscri be el presente estudi o sobre l a uti l i zaci n del j uego
como tcni ca pedaggi ca en di versos contextos soci o-
cul tural es. Los j uegos pueden proporci onar verdadera-
ment e a l a prcti ca pedaggi ca, mucho ms al l de la
escuel a de prvul os, un medi o de esti mul ar l a creati vi dad,
y la psi col og a moderna ha puesto de rel i eve l a i nfl uenci a
de l os comportami entos y de los obj etos I di cos, model ados
evi dentemente por el entorno cul tural y soci al , sobre el
desarrol l o de l a personal i dad.
Estas pgi nas se desti nan en parti cul ar al personal
docente y a l os f ormadores de personal de educaci n,
pero podr an mer ecer tambi n l a atenci n de etnl ogos,
soci l ogos y psi cl ogos que se i nteresen por l a i nfanci a.
La obra consta de t res partes. pri nci pal es : despus de un
anlisis del j uego desde l os puntos de vi sta antropol gi co,
psi col gi co, soci ol gi co y pedaggi co, presenta estudi os
de casos real i zados durante l os l ti mos aos en di versos
Estados Mi embros ; a conti nuaci n ofrece i nstrumentos
de trabaj o y model os a qui enes deseen a su vez utilizar
en la enseanza mt odos y materi al es i nspi rados en l os
j uegos o l os j uguetes de su entorno. Por l ti mo, una
bi bl i ograf a sumari a vi ene a compl etar el conj unto.
La secretar a ha pedi do a l a Sra. Jul i ette Raabe, espe-
ci al i sta en cul turas popul ares y autora de vari as obras
sobre l os j uegos, profesora del Centro I nternaci onal de
Estudi os Pedaggi cos (Par s-Si vres), que si st emat i ce el
materi al aqu reuni do y redact e l a pri mera parte de l a
obra. En l a segunda parte se agrupan estudi os en su
mayor a i ndi tos, real i zados en di sti ntos Estados a pe-
ti ci n de l a Unesco : en Costa de Marf d por l a Srta. C.
Lombar d, en la Repbl i ca Democrti ca Popul ar Lao por la
Sra. M. Mauri ras- Bousquet, en Per por la Srta. C. I za-
gui rre, as como i nf ormes sobre experi enci as real i za-
das en I tal i a por el Sr. J . B. Bal grano, en Franci a pos el
Muse des enfants (Pars) y en l a I ndi a por el Consej o
Naci onal de I nvesti gaci n y f ormaci n Educaci onal es
(Nueva Delhi). La t ercera parte comprende i nstrumentos
metodol gi cos y fi chas pedaggi cas t omados de trabaj os
de l a Sra. Wi nnykamen, psi cl oga, de los Sres. R. Dogbeh
y S. N Di aye, expertos de l a Unesco que han real i zado
sobre el terreno un i mportante trabaj o de i nvesti gaci n,
y de la Sra. A. Popova, que presenta l as apl i caci ones
pedaggi cas posi bl es de un j uego popul ar en Mongol i a.
El conj unto debe tambi n mucho al profesor Yahaya S.
Toureh, autor de un estudi o ti tul ado Guide pour ltude
et 1 utilisation en pdagogie des activits et matriels
Zudiques, preparado para l a Unesco. Por l ti mo, la Secre-
tar a expresa su grati tuda l a Fundaci n Rernard Van Leer ,
que l e ha permi to generosamente utilizar sus mat eri al es.
Por ms que l a Unesco haya esti mado til reuni r aqu
l os resul tados de l os trabaj os e i nvesti gaci ones de l os
di versos especi al i stas ci tados, l a responsabi l i dad de l as
opi ni ones expresadas en l as pgi nas que si guen i ncumbe
ni camente a sus autores, no habi endo necesari amente
una coi nci denci a entre esas opi ni ones y l as de l a Unesco,
del mi smo modo que l as desi gnaci ones uti l i zadas y l a
presentaci n de l os hechos no i mpl i can, por parte de l a
Organi zaci n. t oma de posi n al guna en cuanto a l a
condi ci n j ur di ca de tal o cual pa s o terri tori o o de sus
autori dades, ni en cuanto al trazado de sus fronteras.
1 nd ice
Captulo 1 Distintos puntos de vista sobre el juego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A . punto de vista terico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B . punto de vista psicolgico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C . punto de vista sociolgico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D . punto de vista etnolgico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E . punto de vista pedaggico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo i Juegos y juguetes en diversos pases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A . juegos y juguetes de los nios marfdenses . . . . . . . . . . . . . . . .
B . los juegos la0 y su posible empleo en pedagoga . . . . . . . . . . . .
C . actividades ldicas en la enseanza india de primero
D . juego y enseanza en las capas socioculturales
desfavorecidas del Per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E . una experiencia italiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F . el juego y la creatividad entre nios de orgenes
socioculturales diversos en Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
y segundo grado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Captulo 111 Instrumentos y modelos :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A . modelos generales de fichas de estudio de juegos.
B . estudio de las actividades psicolgicas de los nios.
juguetes y materiales ldicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
durante sus juegos. que se prestan a una
explotacin pedaggica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C . iniciacin al estudio etnolgico de los juegos de nios . . . . . . . . .
D . fichas pedaggicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capitulo iV La explotacin de las actividades 1dicas con
fineseducativos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bibliografi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
8
10
14
19
24
24
27
32
34
42
43
45
45
46
49
59
66
70
4
Captulo I
Distintos puntos de vista sobre el juego
A. PUNTO DE VISTA TEORICQ
Todos los nios del mundo j uegan, y esta acti vi dad
es tan preponderante en su exi stenci a que se di r a que es
l a razn de ser de l a i nfanci a. Ef ecti vamente, el j uego es
vi tal ; condi ci ona un desarrol l o armoni oso del cuerpo, de
l a i ntel i genci ay de l a afecti vi dad. El ni o que no j uega es
un ni o enf ermo, de cuerpo y de esp ri tu. La guerra, l a
mi seri a, al dej ar al i ndi vi duo entregado ni camente a
l a preocupaci n de l a supervi venci a, haci endo con ello
di f ci l o i ncl uso i mposi bl e el j uego, hacen que se marchi te
l a personal i dad.
Si bi en l a evol uci n del ni o y de sus j uegos, como l a
necesi dad del j uego en general , se nos presentan como rea-
l i dades uni versal es, no por ello dej a de estar el j uego
enrai zado en lo ms prof undo de los puebl os, cuya i den-
ti dad cul tural se l ee a travs de los j uegos y los j uguetes
creados por ellos : l as prcti cas y l os obj etos l di cos son
i nfi ni tamente vari ados y estn marcados prof undamente
por l as caracter sti cas tni cas y soci al es espec fi cas. Con-
di ci onado por l os ti pos de hbi tat o de subsi stenci a,
l i mi tado o esti mul ado por l as i nsti tuci ones f ami l i ares,
pol ti cas y rel i gi osas, f unci onando l mi smo como una
verdadera i nsti tuci n, el j uego i nfanti l , con sus tradi -
ci ones y sus regl as, consti tuye un autnti co espej o soci al .
A t ravs de l os j uegos y de su hi stori a se l ee no sl o
el presente de l as soci edades, si no el pasado mi smo de l os
puebl os. Una parte i mportante del capi tal cul tural de
cada grupo tni co resi de en su patri moni o l di co, enri -
queci do por l as generaci ones sucesi vas, pero amenazado
tambi n a veces de corrupci n y exti nci n. 1
El j uego consti tuye por lo dems una de l as acti vi dades
educati vas esenci al es y merece entrar por derecho propi o
en el marco de l a i nsti tuci nescol ar, mucho ms al l de
l os j ardi nes de i nfantes o escuel as de prvul os donde con
demasi ada frecuenci a queda conf ui ado. En efecto, el
j uego ofrece al pedagogo a l a vez el medi o de conocer
mej or el nio y de renovar los mt odos pedaggi cos. Su
i ntroducci n en l a escuel a, emper o, pl antea numerosos
probl emas, mxi me cuando l os estudi os sobre el j uego
son todav a rel ati vamente escasos y no han conduci do
a l a el aboraci n de una teor a que responda a l as di versas
i nterrogantes que susci tanl as acti vi dades l di cas.
1. Vase el cap. 11 : Per, p. 35
Un poco de arena, algunos guijaros ; no hace falta ms para que,
por encima del tiempo y del espacio, se renan los nios de A@CQ y los nios de Europa
El juego de la yossette, segdn un grabado francs del Siglo XVIII,
tomado de UM recopilacin de Jeux et plaisirs de 1enfancepor
Jacques y Chdine Bouzounet-Steh (reedicin Dover book).
Doc. I laiopicdod de b rrirtonr).
Juego de at practicado por nios marfilenses.
(Doc. 2 - propiedad de Ch. Lombard - Unesco)
5
Qu es el juego ?
Existen indiscutiblemente comportamientos irreducti-
bles a las diversas actividades de supervivencia - bsqueda
de alimentos, reproduccin, defensa, etc. - , as como
objetos, producidos por la industria humana, que no
pueden clasificarse en ninguna de las rbricas habituales
- armas, herramientas, prendas de vestir, elementos nece-
sarios para la ornementacin o el culto. N o obstante,
nada permite decir con certeza que un comportamiento
es efectivamente un juego y que un objeto es un juguete.
Ningn signo objetivo observable ofrece la posibilidad de
concluir con certidumbre y, en esta materia, todo juicio
est impregnado de subjetividad. El mismo objeto, martil-
lo o serrucho por ejemplo, puede ser ora un instrumento
para el carpintero que lo manipula, ora un juguete para
el hijo de ste o para el adulto que lo utiliza en una acti-
vidad puramente recreativa. En estas condiciones, es
explicable que, segn las diferentes disciplinas, los inves-
tigadores hayan podido llegar a teoras diferentes y a
veces opuestas.
El juego en el animal
Varios especialistas del comportamiento animal han
intentado aclarar el problema del juego en el hombre
mediante la Observacin de los animales. As, ya a princi-
pios de siglo, Groosl formulaba su teora del ejercicio
preparatorio. Segn l, el juego constituira, en la pri-
mera edad de los humanos como en la primera edad de
los animales, un procedimiento instintivo de adquisi-
cin de comportamientos adaptados a las situaciones que
el adulto tendr que afrontar utleriormente.
Juego de gato, dibujo de Mirande (Biblwth2que des Arts Dcom-
tifs, Paris).
Ms cerca de nosotros, Konrad Lorenz, analizando los
comportamientos de los gatos jvenes, escriba :
i En qu difieren estos comportamientos ldicos de
los de la vida real ? En el plano formal, el ojo ms expe-
rimentado no puede detectar ninguna diferencia. Sin
embargo, la hay. En todos estos juegos, en los que se
realizan los movimientos necesarios para capturar una
presa, atacar a otro gato y rechazar al enemigo, el que
desempea estos papeles jams es herido realmente. La
inhibicin social que prohibe la verdadera mordedura, el
zarpazo profundo, se observa escrupulosamente durante el
juego, mientras que en una situacin real es modificada
por la emocin. La situacin real pone al animal en un
estado psicolgico particular, que entraa la prctica de
una cierta conducta, y slo de eila. Lo especfico del juego
es que en l se experimenta una conducta precisa sin el
1. K. Groos, Die Spiele der Thiere, Jena, G. Fischer, 1896.
Die Spiele der Menschen, Jena, G. Fischer, 1899.
estado emocional correspondiente. De manera que en
todo juego hay teatro, puesto que en l el ju ador simula
la presencia de una emocin que no siente$. El juego
constituira pues una especie de ensayo ficticio de las
actividades de caza y de defensa.
Definicin y clasificacin
Paralelamente a estas tentativas para captar lo especfico
del juego mediante la observacin de conductas particu-
lares, varios autores se han esforzado, en cambio, por
acotar el problema del juego a partir de una teora general.
Uno de los ms importantes, por la influencia que ejerce
todava hoy, es el francs Roger Caillois. Publicada hace
justamente veinte aos, su obra Les jeux et les hommesj
constitua un intento de definicin y de clasificacin
universal del juego.
A partir de las definiciones propuestas por el holands
Huizinga4, Caillois precisaba las caractersticas que per-
miten distinguir el juego de las otras prcticas humanas :
el juego se define entonces como una actividad :
1) - libre : a la que el jugador no puede ser obligado
sin que el juego pierda immediatamente su carcter de
diversin atractiva y gozosa ;
2) - separada : circunscrita en lmites de espacio y de
tiempo precisos y fijados de antemano ;
3) - incierta : cuyo desarrollo no puede determinarse,
y cuyo resultado no puede fijarse previamente, dejndose
Obligatoriamente a la iniciativa del jugador cierta latitud
en la necesidad de inventar ;
4) - improductiva : que no crea bienes, ni riqueza, ni
elemento nuevo alguno ; y, salvo transferencias de pro-
piedad dentro del crculo de los jugadores, conducente
a una situacin idntica a la del comienzo de la partida ;
5) - reglamentada : sometida a reglas convencionales
que suspenden las leyes ordinarias e instauran moment-
neamente una legislacin nueva, nica que cuenta ;
6) -ficticia : acompaada de una conciencia espec-
fica de realidad segunda o de franca irrealidad en relacin
con la vida ordinaria.
As defindos, los juegos pueden clasificarse en cuatro
grandes categoras :
1) -juegos que hacen intervenir una idea de competi-
cin5, de desafo, lanzado a un adversario o a uno mismo,
en una situacin que supone una igualdad de oportunida-
des al comienzo ;
2) -juegos basados en el azarb, categora que se opone
fundamentalmente a la anterior ;
3)-juegos de simulacro7, juegos dramticos o de
ficcin, en los que el jugador aparenta ser otra cosa que
lo que es en la realidad ;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
K. Lorenz, So kam der Mensch auf den Hund, Mnchen,
Deutscher Taschenbuch Verlag, 1965. Traducido al espaol
con el ttulo de : Cuando el hombre encontr al perro, por R.
Ibero, Barcelona, Tusquets, 1977.
R. CaiUois, Les jeux ef les hommes, p. 4243, Paris, Gallimard,
1958.
El juego es una accin o una actividad voluntaria, realizada en
ciertos lmites fijados de tiempo y lugar, segn una regla libre-
mente aceptaba, pero completamente imperiosa y provista de
un fm en s, acompaada de un sentimiento de tensin y de
alegra y de una conciencia de ser de otra mnera que en I
vida ordimria., en J. Huizinga, Homo Ludens. Proeve eener
bepaling van het spel-element der cultuur. Haarlem, 1938. Tra-
ducido al espaol con el titulo : Horno ludens, por E. Imaz,
Buenos Aires, Emece, 1957.
Algunos pueblos ignoran casi totalmente este tipo de juego
(vase el cap. 11, p. 29)
Lo mismo ocurre con los juegos de azar : ibidem, p. 28.
Puede verse un ejemplo en el cap. 11, p. 37.
6
4)-fi nal mente los j uegos que se basan en l a bs-
queda del vrtigo1 y que consi sten en un i ntento de
destrui r, por un i nstante, la estabi l i dad de l a percepci n
y de i mponer a la conci enci a l ci da una especi e de pni co
vol uptuoso2.
Funciones psicolgicas del juego
Frente a este esfuerzo tendente a descri bi r los j uegos
como obj etos se si tan l os di versos enf oques psi col gi cos
que tratan de captar el papel que desempea el j uego en
l a evol uci n de l a psi que i ndi vi dual .
Para el i ngl s Henry Bett3, l os j uegos son un resurgi -
mi ento i nvol untari o de i nsti ntos vi tal es que han perdi do
hoy su si gni fi caci n; para otros, el j uego es una acti vi dad
funci onal de di stensi n, o bi en el medi o de i nverti r un
excedente de energ a que l as acti vi dades de supervi venci a
no pueden, o ya no pueden, absorber.
En esta esfera, dos teor as marcan l as i nvesti gaci ones
que se real i zanactual mente :
La teor a psi cogenti ca, f undada por J ean Pi aget4 ve
en el j uego a l a vez la expresi n y l a condi ci n del de-
sarrol l o del ni o. A cada etapa est i ndi sol ubl emente
vi ncul ado ci erto ti po de j uego, y si bi en pueden compr o-
barse de una soci edad a otra y de un i ndi vi duo a otro
modi fi caci ones del ri tmo o de l a edad de apari ci n de l os
j uegos, l a sucesi n es la mi sma para todos. El j uego cons-
ti tuye un verdadero revel ador de l a evol xci n mental
del nio.
El Camino de lomos: realizado por los nios dogones, combine
competicin y vrtigo. (documento tonudo de Grinule, Yeux
dogons, p. 140).
Estas teor as recogi das por J. Chat eaus y H. Wal l on6
son tanto ms i mportantes cuanto que conducen a una
pedagog a enteramente renovada, razn por la cual
se evocarn varias veces en estaobra7.
Para lateor a psi coanal ti ca freudi ana, el j uego puede
emparentarse a otras acti vi dades fantasmti cas del ni o, y
ms parti cul armente al sueo8. La funci n esenci al del
j uego resul ta ser e, ntonces l a reducci n de l as tensi ones
naci das de lai mposi bi l i dad de realizar l os deseos ; pero, a
di ferenci a del sueo, el j uego se basa en una transacci n
permanente entre l as pul si ones y l as regl as, entre lo
i magi nari o y loreal 9.
Segn J . Henri ot I(j, eI juego se (JLscoIcII(?~~~;~~~ eri-
tonces en tres moment os distintcis .
1) captado por su j uego. ei j ~ ~ g x h %;:.rc c CI ::ari:!tio
por l a i l usi n. Metani orfosea el nawlic?. ],a dIcL ni) ci i ~ i i l i
si l l a, si no un autom9vi l . La mueca dueiirie. i*,I ph nc)
es un pedazo de mader a, sino una espodal1.
2) En real i dad, el j ugador permsnei - c hicid.2. N~WICI
es engaado. Sabe que l a silla no es sino IJV cikr T qiii: lij
mueca no vi ve11.
3) Es necesari o sin embargo un cieri:: zrsdo de ihh
si se queda uno fuera, si no j uega uno, co~ie el x i s ~ ~ c de
no comprender de qu j uego se trota ni incl~iso si s(: t ~at i i
de un j uegol 2.
Es evi dente que, en l a medi da en que el ,j~.iegc &seni-
pea un papel f undamental en l a f ormaci n de l a pmo..
nal i dad y en el desarrol l o de l a i ntel i genci a, s u furicin
en l os procedi mi entos de aprendi zaj e es esenci al . Val ve-
remos sobre est a f unci n13, que correspunde al desenvci l -
vi mi ento del ni o a l a vez como indi~iduo y c(>i>Jo mi em-
bro acti vo de l a soci edad.
- -
Juego y sociedades
La uni versal i dad del j uego en l a &bi )raci Gn de la
psi que i ndi vi dual va acompaada, cono :x ha vi sto,
una vari abi l i dad que se mar ca de una :poca a o m? J e una
cul tura a otra, de un ti po de soci edad a otro. Frente a les
esfuerzos de general i zaci on ms arri ba evaciidos, se siiiri
pues toda una seri e de i nvesti gaci ones que tiiriden, piji el
contrari o, a si tuar el j uego en su con~eocu ~ici~)-liistOh:c~
Basta consi derar, en efecto, t.1 aspecto I i ngi sti co p s m
ver aparecer di vergenci as sigiiificarivs en la nocin
mi sma de j uego. La eti mol og a nos ensea pos ejemplo
que el adj eti vo l di co (o l di cro) dei que derivan
trmi nos modernos como I ud. oteca proccilc d c I:i pd
bra l ati na l udus que si gni fi caba a ia w; : d i ~ w i r j r :
i nfanti l , j uego, chanza y escuel a. Una evuhciri1i C:;IX~XJJ
rabl e conduce del gri ego sch.ola - que sigriificaLxi <:ii t : ? -
pri nci pi o oci o antes de adqui ri r e! seritido dc w
dedi cado al estudi o - a Sentld6J acl
As pues, para l as soci edades aiitiguni,, 1;
j o/ oci o o j uego est lejos de ser t a i
soci edades i ndustri al es que, desde ei siglo XVIII, v&mti
el trabaj o producti vo en dctri mentu de
consi derada como i mproducti va. Ot r a opo
i nteresante se revel a por l a exi stencj a de
nos di sti ntos para desi gnar lo que el espaiid j uegc . . , i.:
francs j eu, el al emn Spi el , el ruso i gra, J
con un vocabl o ni co. As el ingls di sti n-guc c h
entre el j uego como acti vi dad desor dei i ada y o:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Igualmente desconocidos en la Repblica Uemou-tica Popu!ir
Lao ; vase la p. 21.
R. Caillois, op. cit., p. 67.
H. Bett, The Garnes of children, Eondon, Methuen, 1926.
J. Piaget, La formation du s.vrnbole cke.! lenfant, Neii, hd?r:l
Paris, Delachaux et Niestl, 1945.
J. Chateau, Le rel et limaginuire daans kjeu de leiz,f&zi P,<.I;:~
Vnn, 1955 ;Lenfanl etlejeu, Paris,Editionsdu Scard~Ge, L9V.
H. Wallon, L volution psychologiqur de lciijknt, iirk, A.
Colin, 1941.
Vase ms adelante, p. 8 a 10, 19 etc. y, en lo quc se rdizrr , . ;i
clasificacin de los juegos segn la psicogenctiw da: P?a:t:t. C Y L ~
111, p. 46 y ss.
Ph. Gutton,Lejeu chez Ienfant, p. 21, Parir, Larousse, 1973.
Sobre la teora psicoanalitca del juzgo. vasc igiialrnentc
B. Punto de vista micolgico. -
10.J. Henriot, Lejeu, Paris, Presses Universitaixs dc France, 1969.
11. J. Henriot, op. cit., p. 87.
12.J. Henriot,op. cit., p. 88.
13.Vase rns adelante, p. 19 y ss.
7
mente turbulenta, play, y el juego que obedece a reglas
estrictas, game. U n estudio sistemtico, que no se
ha intentado todava, aportara elementos interesantes al
estudio de las relaciones entre juego y cultura. Desde el
punto de vista etnolgico, en efecto, el juego es un verda-
dero indicador cultural, lo mismo que los modales en la
mesa o los ritos ; sin embargo, su estudio en este aspecto
es todava demasiado parcial 1.
U n terico como Huizinga2 considera incluso que el
juego constituye el fundamento mismo de la cultura, en la
medida en que es el nico comportamiento irreductible
al instinto elemental de supervivencia. Afirma que el juego
est en el origen de todas las instituciones sociales, del
poder poltico, de la guerra, del comercio, cuyo elemento
ldico pone de manifiesto. Segn l, el juego est tambin
en el origen del arte y es cierto que el juego contiene una
parte importante de actividad creadora y presenta analo-
gas con el arte, aunque a diferencia de ste escapa a todo
proyecto de duracin 3.
Contrariamente a Huizinga, el sueco Yrjo Hi m4 ve en
los juegos el resultado final de un proceso de decompo-
sicin de las instituciones sociales, dando como prueba de
ello los numerosos ritos desaparecidos de los que los
juegos representan la supervivencia degradada.
Es indudable, por otra parte, que si bien el juego est
anclado en lo ms profundo de las tradiciones culturales
de un pueblo, evoluciona igualmente con las sociedades ;
y la historia nos ensea que el juego toma forma en
funcin de los sistemas econmicos y polticos. As, al
juguete sencillo, fabricado con los medios disponibles, a
menudo por el propio nio, cuya huella puede encontrarse
todava en el pasado reciente de la sociedades occiden-
tales5, ha sucedido en la edad industrial el juguete produ-
cido y comercializado, fuente de beneficios considerables.
La pedagoga y el juego
Por las mismas razones, segn los tipos de sociedades,
el juego se integra o no en la educacin ; es aceptado y
estimulado, o bien rechazado como obstculo para la pro-
ductividad del ciudadano.
No obstante, cualquiera que sea la actitud de una
sociedad frente a los juegos infantiles, stos tienen siempre
un papel esencial en la educacin. Puede decirse incluso
que el juego funciona como una verdadera institucin
educativa fuera de la escuela. Los pedagogos ansiosos de
renovacin no podan permanecer indiferentes ante las
considerables posibilidades ofrecidas por las actividades
ldicas. Ya en la antigedad y durante el Renacimiento,
algunos fdsofos haban subrayado la importancia del
juego. Sin embargo, en los pases europeos en proceso de
industrializacin el juego fue considerado como cosa
intil y aun perjudicial, y fueron precisos los primeros
trabajos de Claparede en 1916 6 para rehabilitar las activi-
dades ldicas a los ojos de los pedagogos ms avanzados.
En su investigacin sobre las posibilidades de educacin
de los deficientes mentales, el doctor Ovide Decroly7
deba llamar la atencin sobre las utilizaciones prcticas
de esta verdadera herramienta pedaggica. Despus de l,
la peda oga activa basada en los trabajos de Clestin
dero espritu de juego, es decir de entusiasmo, de creati-
vidad, de descubrimiento. El juego no puede empero
sustituir enteramente a la escuela, y el pedagogo, en esta
materia, debe estar informado y ser prudente. Como dice
J. Chgteau, el propio nio percibe frecuentemente el
juego como una actividad infantil, opuesta a las tareas
Freinet i se esfuerza por infundir a la escuela un verda-
serias del adulto, y reclama algunas veces trabajos ms
tradicionales, que exijan de l un esfuerzo consciente
y sostenido.
B. PUNTO DE VISTA PSlCOLOGlCOi
Para estudiar la evolucin de las actividades ldicas
desde el nacimiento hasta la adolescencia conviene refe-
rirse por una parte a la teora psicoanaltca, que explica
el juego por la nesecidad de reduccin de las pulsiones y le
atribuye un papel preponderante en la formacin del yo ;
y por otra parte. a los psiclogos de la infancia que, a
partir de la psicogentica de Piaget 9, se han servido del
juego como de un instrumento para medir los procesos
de maduracin y el desarrollo mental y afectivo. Estas dos
teoras descansan en el postulado de una universalidad
humana que explicara que las etapas del desarrollo se
suceden en un orden que es siempre el mismo para todos ;
lo importante es este concepto de orden, por ser general,
y no las edades de aparicin de las etapas, que pueden
variar, no solamente de una cultura a otra, sino tambin
entre los individuos oriundos de una misma cultura 10.
Sin embargo, como vamos a ver, las condiciones socio-
econmicas de la vida del nulo pueden influir de manera
considerable sobre la importancia relativa de esas distintas
etapas.
Primera infancia
En el recin nacido y hasta la edad de tres meses, el
juego se reduce al balanceo o mecedura, que reproducen
las sensaciones sentidas en el vientre de la madre. En las
sociedades en las que la madre ileva consigo al nio casi
continuamente, esta mecedura no constituye en realidad
un juego, ya que forma parte del estado natural y perma-
nente del nio. En esta fase, el nio se percibe como un
todo indisociable y no ha adquirido todava conciencia de
la distincin entre su propio cuerpo y el mundo exterior.
Llevado por sumadre, amamantado en cualquier momento,
el nio africano, por ejemplo, no est dotado sistemti-
camente del chupete que caracteriza los primeros meses
El chupete existe tambin en Costa de Marfil, pero
~~~
1. Vanse las p. 14 y ss.
2. J. Huizmga, op. cit.
3. Sobre las relaciones entre el juego y el arte, v&se el cap. 11,
Francia H P. 43.
4. Y. Hirn, Barnlek ; dgrakapitel o m visor, danser och s d teatrar
(Juegos infantiles ; unos captulos sobre las canciones, las dan-
zas y los teatriilos). HeLsingfors,Wahlstrom och Widstrand, 1916.
5. Vanselos grabados de J. Sella, p. 5 y 15.
6. E. Claparede, Ps.vchobgie de Ienfant, Geneve, Kunding, 1916.
7. O. Decroly y Mlle. Monchamp, L inithtwn d Iactivit intellec-
tueile et motrice par les jeux ducatifs, Neuchitel y Paris, Dela-
chaux et Niestl, 1937.
8. C. Fremet, Les mthodes naturelles de Irr pdagogie moderne,
Paris, Editions Bourrelier. 1956.
9. J. Piaget, Ln formatwn du symbole chez Ienfant, op. cit.
10.Vase F. Winnykamen, Estudio de las actividades psicol-
gicas de los nios, durante sus juegos, que se prestan a una ex-
plotacin pedaggica, cap. 111 de esta obra, B, p. 4649.
8
del ni o eur opeo. Con el chupet eo aparece para el ni o la
pri mera posi bi l i dad de una f r agment aci n de su cuer po y,
cuando el obj et o chupado no es su dedo, se encuent r a
ant e l a mani pul aci n l di ca ( pr i mer ament e sl o bucal ). de
un verdadero prej uguet e. Tambi n en l as soci edades
i ndustri al es el beb, al ej ado muy pr ont o de l a madr e,
reci be de sta el j uguet e que l a represent a, l a susti tuye
ant e su hi j o y se of rece a su mani pul aci n. Tal es el papel
del sonaj ero, que se ve aparecer mucho ms pr ont o en l a
vi da del ni o de l as soci edades i ndustri al es.
I
El mmjm es con frecuencia el primer juguete del nio. En cuanto
ste reacciona a lo que le rodea, sus padres fabrican o adquieren
un objeto que pueda entretenerle y estimular sus primeros gestos.
La forma de los sonajeros y los materiales con que se fabrican
varan segn las tradiciones locales. (Foto Chantal Lombard).
La penosa desapari ci n de l a madr e, segui da del pl acer
de su reapari ci n - pl acer pr ont o acompaado de l a
angusti a de ver que l a desapari ci n se pr oduce de nuevo -
const i t uye en l os bebs separados pr ont o de sumadr e el
punt o de parti da de numer osos desequi l i bri os y pert urba-
ci ones del desarrol l o ps qui co. Se expl i ca as el j uego de
ensear y ocul tar, uno de l os pr i mer os j uegos pract i cados
por el nio, car gado ya de un si mbol i smo i ndudabl e, el
. del deseo y l aprohi bi ci n. En un pasaj e cl ebre de su obr a
Jenseits des Lustpnnzips ( Ms al l del pri nci pi o del pl acer),
Fr eud ha descri to y anal i zado el j uego de l a bobi na,
j uego f avori to de su ni eto de di eci ocho meses : el ni o
pose a una bobi na de mader a, r odeada de un cordel , con
l acual se ent regaba r epet i dament e a un j uego muy curi oso.
Lanzando l a bobi na l ej os de sucama, l ahac a desaparecer
de su vi sta, para hacerl a reaparecer en segui da t i rando del
cordel . La reapari ci n de l a bobi na parec a darl e si empr e
l a ms vi va sati sf acci n ; no obst ant e, se apresuraba a
hacerl a desaparecer arroj ndol a de nuevo. Fr eud puso de
mani f i esto el dobl e pr oceso del j uego : domi nar l a pena
causada por l a ausenci a de l amadr e, represent ando vol un-
t ari ament e su parti da, y despes su regreso, de maner a
i ndi soci abl e.
As , desde el segundo ao, una parte i mpor t ant e de
si mbol i zaci n exi ste en el j uego del ni o, el cual , haci a l a
mi sma poca, empi eza a adqui ri r el l enguaj e habl ado. No
obst ant e, esta pr i mer a parte de l a vi da anteri or a l os tres
aos parece t odav a ms l a de los j uegos f unci onal es,
j uegos sensori mot ores, cuyo pl acer resi de en el f unci ona-
mi ent o mi smo : movi mi ent os de l as di sti ntas partes del
cuer po, ri tmos o equi l i bri os, acti vi dades vocal es, gri tos,
cant urreos, mur mul l os ... A esa edad, el nio pasa t ambi n
l argo t i empo ant e i mgenes, ant e el espej o que le l l eva
poco a poco a adqui ri r conci enci a de su yo.
1. Ph. Gutton,op. cit., p. 63.
2. Ch. Lombard, Programme dducation tlvisuelle de Cbte
divoire, tomo XiiI, p. 40.
Escolaridad primaria
Est a adqui si ci n de l a i dent i dad que pasa por el descu-
bri mi ent o del otro, si no hace desaparecer l os j uegos sen-
sor i mot or es de l apr i mer a edad, se convi erte en el el ement o
domi nant e de l os j uegos de i mi t aci n, o de f i cci n, segn
l os autores. Est os j uegos son esenci al es a parti r de dos o
tres aos. El j uego i nf anti l se present a c omo una di al c-
ti ca entre l as i denti f i caci ones sucesi vas y l ai dent i dad cada
vez reconsi derada, por lo que su papel es esenci al en l a
el aboraci n del yo 1.
A esta edad, el ni o j uega const ant ement e asumi endo
un papel fi cti ci o : es ora un ani mal , ora l avendedor a o el
doct or , ; o bi en es l mi smo, per o se represent a en una si -
t uaci n fi cti ci a, c omo l a ni a que decl ara que j uega a
dor mi r o a l l orar.
As , l a i denti f i caci n al model o amado, a l amadr e por
ej empl o, no es l a ni ca f or ma de i denti f i caci n ; pues el
nio puede t ambi n j ugar a ser l mi smo, o bi en a ser el
mal o que le casti ga o le da mi edo. En este pr oceso de i den-
ti f i caci n, el mueco desempea un papel i mpor t ant e, y
raros son l os puebl os que no lo uti l i zan. El mueco es en
ef ecto a l a vez un obj et o y el Otro : l amadr e, el her mano
o el ni o, c omo revel a esta redacci n de una ni a de una
escuel a de Bouak 2 :
Cuando era pequea pref er a j ugar con l a mueca. Me
gust aba por que admi r aba a mi madr e que, t odas l as tardes,
l avaba a mi her mano, le vest a, le daba el pecho y se lo
pon a a l a espal da. Yo quer a hacer lomi smo. Mi padr e al
vol ver de un vi aj e me compr una gran mueca de pel o
l argo. Cada d a en l ugar de i r a cl ase yo i ba a ver a t odos
l os sastres del puebl o y el l os me daban si empr e retal es. Yo
un a l os pedazos de tel a y cuando eso era un poco gr ande
cort aba una cami sa para mi mueca con un cuchi l l o oxi-
dado que hab a en l a caj a de costura. Yo i ba por t odas
partes con mi mueca a l a espal da y l acaj a en los brazos.
Ten a un pauel o que me at aba al pecho en f or ma de teta.
A veces i ncl uso dec a que el beb l l ora y l edaba de mamar .
Mi madr e que era una muj er que se ocupaba bi en de sus
hi j os me hab a dado un mal et n donde yo pon a l a r opa
de mi mueca ; yo perd a mucho t i empo en l avar y coser
esa ropa. Los pel os, a f uerza de ti rar, se ca an const ant e-
i ente. Mi s compaer as que no t en an mueca est aban
cel osas de l a m a. Si empr e quer an pegar me en el cami no
de l a escuel a. Ent onces un d a que mi madr e me envi
dej mi mueca cerca de mi s compaer as y al vol ver vi que
Los juegos de imitacin adquieren una importancia fundamental a
partir de la edad de tres aos, La mueca constituye para una nia
el soporte casi universal de los juegos de hacer como m a d ! En
lo ilustracin, una mueca realizada con retales por una nia
afgana de seis aos. Pantaln, tnica .v velo se reproducen fielmente.
fPhoto Grard Pavenl
9
la cabeza de mi mueca haba desaparecido. Llor mucho.
Mi madre m e compro otra, pero sta no m e gust tanto
como la primera.
Como se expresa perfectamente en la redaccin citada,
la mueca es a la vez la representacin de la nia y su hija,
y por medio de ella la nia se prepara desde los primeros
aos a sus futuras funciones de madre de familia.
Si bien se observa desde esta edad una neta distincin
entre los juegos de las nias y los de los ni os, hay que
observar no obstante que tanto las unas como los otros
gustan de practicar todos los juegos de representacin
con mmica o con palabras, al mismo tiempo que se de-
sarrolla el gusto del dibujo y del modelado.
Suele considerarse que los nios se inician en la vida de
grupo a partir de cinco o seis aos. Antes de cinco aos,
aunque nunca juegen realmente juntos, no les gusta
jugar solos, y es raro que haya un solo nio de esta edad
junto al espacio de arena de un parque infantil 1. A
partir de cinco aos, el nio prefiere ms bien las activida-
des colectivas, pero su integracin se hace poco a poco.
Primeramente espectador pasivo del juego de los mayores,
debe realizar una especie de aprendizaje antes de ser admi-
tido por derecho propio en el grupo del que J. Chateau
escribe 2 : No es en modo alguno un grupo fijo, como un
equipo de scouts, sino un grupo de fronteras siempre
cambiantes. El grupo tiene un centro y una periferia. En la
periferia se encuentran los pequeos, en una zona flotante ;
algunos pequeos slo son aceptados en el grupo cuando
no se rechaza a nadie, cuando se trata de hacer nmero ;
stos marcan el lmite extremo del grupo.
Hacia la misma poca, que corresponde al primer
periodo de la escolaridad primaria, e indudablemente en
relacin con este descubrimiento de la vida de grupo, los
juegos de proezas permiten una afirmacin de la fuerza,
del valor, y consolidan la pertenencia al grupo o el papel,
de jefe. Estas proezas (equilibrios difciles, resistencia al
dolor, etc.) pueden presentar riesgos importantes, pero
parecen tener una funcin psicolgica positiva y no se
puede prohibirlas sin proponer a los ni os otras equivalen-
tes, tal vez menos peligrosas, pero igualmente ricas en
significacin.
Preadolescencia
En el periodo siguiente quedan en cierto modo relega-
dos los juegos simblicos, por lo menos los que suponen
la identificacin con un modelo real, familiar (padre o
madre) o social (cazador, maestra, jefe...). En cambio, los
juegos de ficcin, que dan amplia cabida a la imaginacin,
continuan m u y vivos hasta los doce aos o menos : juegos
de piratas, de cow-boys y de indios, de cosmonautas, de
artistas de cine o televisin entre las nias, etc.
Simultaneamente, es decir hacia los diez aos, el nio
descubre los juegos de procedimientos llamados general-
mente juegos de sociedad. Esta edad, calificada por
Piaget de hipottico-deductiva, corresponde al desarrollo
de las actividades de fabricacin (tejido, costura, trabajos
manuales) y al gusto por deporte ; al mismo tiempo, el
equilibrio bsico entre las pulsiones y la regla que el juego
hace necesaria se inclina poco a poco hacia la lgica y la
formalizacin. El refuerzo del yo hace que los desplaza-
mientos simblicos sean menos flexibles, la imaginacin
se empobrece y el nio descubre el placer de los juegos
desprovistos de contenidos narrativos, con reglas estrictas,
muchas veces complicadas, y que exigen un esfuerzo de
atencin y de reflexin importante : tales son los juegos
de cartas, los juegos de tableros (el awel de los bauls y
sus diferentes versiones, las damas, el ajedrez). Estos juegos
Juego de no reir! Este tipo de juego es corriente entre nios del
segundo nivel de la escuela primaria (8 a 11 aos). Se encuentran
vanhntes en el mundo entero.
pueden conservar una parte del placer funcional y a veces
simblico, pero su caracterstica esencial es la regularidad
lgica que imponen a los jugadores.
El final de este periodo marca al mismo tiempo el final
de la infancia. El paso de una edad a otra constituye una
prueba difcil, que algunas sociedades facilitan mediante
diversos ritos de iniciacin. En el mundo occidental, la
sociedad en su conjunto se niega actualmente a asumir
esta funcin. As se explica probablemente, la situacin
particularmente dolorosa de los adolescentes de uno y
otro sexo cuya actividad ldica desaparece casi por com-
pleto y que no pueden encontrar ni en la palabra, que
muchas veces no dominan bien, ni en su cuerpo en plena
transformacin, ni en el grupo familiar o social, el apoyo y
la integracin que necesitan. Phippe Cutton explica as la
frecuencia, en esta edad, de acciones frecuentemente
dramticas (delincuencia, suicidios) que son la consecuen-
cia del abandono social y cultural en que se encuentra el
adolescente.
C. P U N T O DE VISTA SOCIOLOGICO
Las sociedades y sus juegos
Al evocar las etapas esenciales del desarrollo psquico
del nio, tal como se transluce a travs de sus juegos, se ha
visto aparecer ms de una vez la estrecha dependencia con
respecto al medio : cualquiera que sea la perspectiva desde
la que se mira, el juego del nio est en relacin directa
con la sociedad.
Presencia o ausencia precoz de la madre, organizacin
familiar, condiciones de vida y de hbitat, medio ambiente,
medios de subsistencia, influyen directamente sobre las
prcticas ldicas, que no pueden desarrollarse cuando la
situacin del nio es demasiado desfavorable. 3 El juego
es una actividad de lujo que implica ocios. Quien tiene
hambre no juega, escribe Roger Caillois en el prefacio de
Les jeux et les hommes. 4
E n efecto, el juego no puede tener lugar en cualquier
lugar, en cualquier momento ni de cualquier manera. Se
desarrolla - escribe Y.S. Toureh - en un medio que, sin
estar plenamente dedicado a l, admite la existencia de un
espacio dinmico que puede Uamarse rea ldica. Esta
~~
1. Miss Gardner, The children pay-center, citado por Denyse Oet-
tinger, Lenfant et son jeu, leurs relations, Dossiers pdagogi-
ques (Paris, AUDECAM), no 8, noviembrediciembre de 1973,
p. 22.
2. J. Chaieau, op.cit.
3. Vase cap. 11, p. 36
4. Roge- Caillois, op. cit., p. 22.
10
rea est consti tui da por l as componentes si gui entes :
a. el espaci o del i mi tado pos sus di mensi ones y su
b. el i ndi vi duo con sus experi enci as, sus medi os y sus
c. l as presi ones procedentes del exteri or,
d. l a adaptabi l i dad a l as modi fi caci ones. 1
Puede deci rse as que hasta l a edad de un ao el rea
l di ca del ni o est del i mi t ada por su cuna, su estera, su
cocheci to o l aespal da de l a madr e que l el l eva, l a cabecera
y el pi e de l a cama, el col chn, l as sbanas y mantas, l os
paal es, as como el propi o cuerpo de l amadr e y del ni o.
En otros trmi nos, el rea ldica est consti tui da por
un conj unto f ormado por un i ndi vi duo y un espaci o espe-
c fi co a l a vez establ e y di nmi co que expresa l a di al cti ca
de l a vi da. As pues una mul ti pl i ci dad de cul turas y de
reas l di cas corresponde a una mul ti pl i ci dad de i ndi vi -
duos di sti ntos, pues en un l ti mo anlisis el rea laica no
es si no un f ragmento del espaci o soci ocul tural y el l ugar
en que se encuentran fuerzas de di verso ori gen para crear
ese centro de fusi n creadora que es l apersonal i dad. 2
Se puede pues habl ar de un espaci o l di co espec fi co,
establ eci do por l a soci edad en ruptura con l as prcti cas de
l a vi da coti di ana, tanto en el pl ano propi amente espaci al
como en el pl ano temporal . Segn l as soci edades, rural es o
urbanas, i ndustri al es o en v as de desarrol l o, el nio di s-
pondr unas veces de una extensi n prcti camente ilimi-
t ada de campos, bosques, praderas para recorrer a su
antoj o, o se encontrar otras veces pri si onero de un
espaci o superpobl ado e hi per-raci onal i zado al que no
podr sustraer el menor ri ncn de terreno l i bre. En l os
pa ses de ti po i ndustri al , i ncl uso cuando l as condi ci ones
de l a vi vi enda son correctas, puede verse que muchos
padres, con l a i l usi n de favorecer as el j uego de su hi j o,
abarrotan su habi taci n con un mont n de muebl es y
obj etos compl i cados, convenci onal es, extraos al nio y
que no ti enen ms efecto que paral i zar casi por compl eto
su acti vi dad l di ca. El mi smo f enmeno puede observarse
en al gunos l ocal es de recreo, transf ormados en anexo del
aul a por un exceso de equi po.
En el pl ano t empor d, condi ci ones muy di versas pueden
conduci r a una si tuaci n obj eti vamente desfavorabl e al
j uego. Al gunos ni os, abandonados por compl eto a s
mismos, i ncapaces de perci bi r l a sucesi n de los di sti ntos
moment os de suvi da, pi erden l a apti tud para el j uego, y
otro tanto l es ocurre a los que, meti dos en el c rcul o
i nfernal de l as tareas coti di anas - parti ci paci n en los
trabaj os de los adul tos o deber es escol ares - no di sponen
si qui erade algunos mi nutos de hol ganza al d a.
La acti tud de l os adul tos frente al j uego del ni o,
reflejo de esquemas i deol gi cos, es i gual mente det er mi -
nante. Hosti l es o i ndi ferentes, o por el contrari o acapara-
dores, l os adul tos pueden ani qui l ar l as posi bi l i dades de
j uego del ni o tanto rechazndol as como confi scndol as o
desvi ndol as en benefi ci o propi o. En tal caso el nio,
verdaderamente cosi fi cado, no es ya si no un j uguete entre
l as manos de l os adul tos, que esceni fkan por medi o de l
sus probl emas psi col gi cos i ndi vi dual es o el si st ema de
val ores al que se adscri ben. En cuanto al j uguete, sobre
todo cuando se compra antes de ser ofreci do, ocupa su
l ugar en todo un si st ema de si gni fi caci ones vi ncul adas al
regal o. Al gunas prcti cas ri tual i zadas del regal o, tal es
como el potlatch practi cado antao por los i ndi os de
Col umbi a Bri tni ca 3, entraban en una estructura l di ca
1. Y.S. Toureh, Guide pour Itude et lutilisation en pdagogie
des activits et rnatriels ludiques. (Doc. Unesco indito.)
2. Y.S. Toureh. ibid.
conteni do,
aspi raci ones,
de desaf o. Los regal os navi deos, habi tual es en el mundo
occi dental , son para l os padres la ocasi n de mani festar a
suhijo o a su hija una atenci n tanto ms expl ci ta cuanto
que no si empre encuentra medi o de expresarse en l a vi da
coti di ana. Pueden ci tarse muchos casos de ni os poco o
mal queri dos pero cubi ertos de regal os. En l as soci edades
. de consumo, el j uguete es un producto i ndustri al , fuente
de benefi ci os comerci al es consi derabl es, exal tado por
ml ti pl es publ i ci dades, exhi bi do en f eri as y en escapa-
rates ruti l antes. Para el que lo ofrece, es un si gno de
ri queza y de ni vel de vi da, e i nstal aentre l os ni os de una
mi sma escuel a o de un mi smo barri o una cruel desi gual dad
soci al corrompi endo l as rel aci ones de veci ndad o de
camar ader a con una competi ci n basada en el val or
mercanti l de l os j uguetes pose dos. Ms todavi a: el
j uguete i ndustri al , por su perfecci n tcni ca excesi va, por
su fabri caci n en seri e, pi erde una gran parte de sus
cual i dades l di cas. Es un obj eto cerrado, que opone una
barrera a l a creati vi dad y a l ai magi naci n. Casi si empr e es
preferi bl e el j uguete el emental , pal o o pi edra, que el
pequeo j ugador transformar a suantoj o en i nstrumento
de msi ca, herrami enta, arma, veh cul o o nav o, mueca o
ani mal .
As , por una parte, se i nvi ta a mi l l ones de ni os a con-
formarse con l as mi smas muecas, los mi smos aut om-
vi l es, fabri cados en cadena en un uni verso despersonal i -
zado ; en otros l ugares, el j uguete, fabri cado por el propi o
ni o, por un hermano o una hermana de ms edad, por
un pari ente, por el artesano de la al dea, conserva su
caracter democrti co y suestrecha dependenci a del medi o
f ami l i ar y cul tural .
A di ferenci a de la soci edades modernas y excesi va-
mente estrati f i cadas, en l as l l amadas tradi ci onal i stas (en
Afri cay en al gunos pa ses de Amr i ca y Asia) todas l as
f ormas de acti vi dad l di ca son accesi bl es a todas l as cat e-
gor as soci al es. Este caroter democrti co se expl i ca t al
vez por el hecho de que l as acti vi dades l di cas se real i zan
ante todo en un campo abi erto a todos y en parti cul ar a
los nios i nventores, ej ecutores y fabri cantes de sus
j uguetes (ni os que con frecuenci a son todo eso a l a vez).
Porque en esos ti pos de soci edad no se hace ese di sti ngo
i nj usto que al gunos padres pretenden hoy l amentabl e-
ment e i ncul car a la fuerza en sus hi j os en nombr e del
respeto y l a admi raci n que creeen tener derecho a
exi gi r a causa de su f ortuna. 4
Fabri car sus propi os j uguetes es al go que el ni o del
mundo occi dental apenas ti ene ya posi bi l i dad de hacer :
su entorno se ha vuel to pobre en materi al es (si vi ve en la
ci udad, carece de ellos en absol uto ; i ncl uso 1.0s vertederos
pbl i cos desaparecen poco a poco). En cuanto a l as
herrami entas, l a obsesi n de la seguri dad conduce a
proponerl e no ms que el marti l l o de mader a o l a si erra
de pl sti co, tri stes engaos, sin pel i gro para el cuerpo
pero t emi bl es en el pl ano del desarrol l o ps qui co. NO es
esto lo que ocurre en Af ri ca, por ej empl o, donde l os
padres dej an que el ni o utilice sus propi as herrami entas
o fabri can ara ellos herrami entas de t amao menor , pero
utilizables.! Si n embargo, en esas soci edades el adul to
est si empre atento para repri mi r toda conducta l di ca
cuando sta se aparta de l os model os tradi ci onal es. Fi nal -
ment e, no est di spuesto a dej ar que el ni o dedi que
demasi ado ti empo a esas futi l i dades que podr an
prol ongar una edad de la que hay que sal i r cuanto antes,
3. Vase a este respecto J. Cazeneuve en Encyclopdie de la
Pliade, op. cit., p. 759.
4. Y.S. Toureh,op. cit.
5. Vase ms adelante, p. 26.
La invasin amenazadora de los juguetes transforma El sueo de Navidad en una verdadera pesadilla.
Grabado de Jules Tavernier, aparecido en el suplemento del Hurpers Weeklydel30 de diciembre de 1871.
(Reedicin Dover Book)
12
ya que el pequeo afri cano, en nombre de regl as soci o-
educati vas no escri tas pero si empre presentes, tendr que
madurar muy rpi damente para ocupar el l ugar que l e
corresponde en l a f ami l i a y en la col ecti vi dad como mi em-
bro producti vo con todos sus derechos y obl i gaci ones : 1
No por ello hay que deduci r que el ni o occi dental es ms
ri co en el pl ano del j uego. Al contrari o, cuantos ms
j uguetes reci be el ni o, ms se l e manti ene fuera de la
soci edad, ms pobre es su j uego y ms di f ci l es su
rel aci n con el adul to. Se puede i ncl uso pensar que la
i mportanci a de l as acti vi dades l di cas es i nversamente
proporci onal al papel que se l es concede en l a f ormaci n
de la personal i dad del ni o. En l as soci edades de ti po
tradi ci onal , l os contactos f si cos entre el adul to y el ni o
son muy frecuentes (en el ti empo y en el espaci o), de
manera que aquel l a i mportanci a queda reduci da ; mi entras
que en l as soci edades modernas (de ti po europeo) la
ausenci a del adul to l e l l eva a concebi r j uegos y j uguetes
que son susti tuti vos de sus pensami entos, de susensi bi l i dad
y de sucapaci dad tecnol gi ca 2.
Juegos e instituciones
Los j uegos y l as soci edades estn tan estrechamente
vi ncul ados que al gunos teri cos han podi do apuntar l a
hi ptesi s de una estrecha dependenci a entre l os pri nci pi os
y l as regl as de los j uegos de estrategi a practi cados y los
model os soci oeconmi cos: as el aj edrez, el bri dge, el
monopol y son caracter sti cos de l as soci edades basadas
en el comerci o 3, mi entras que l os j uegos de ti po awel
- mancal a corresponden a i ntercambi os por trueque 4.
El j uego est pues en rel aci ndi recta con l as i nsti tuci ones
soci al es y no sl o con l as condi ci ones de vi vi enda y subsi s-
tenci a. No sinrazn Hui zi nga 5 ve a en el j uego el ori gen y
l a prefi guraci n de l as di versas i nsti tuci ones. Bast a evocar
l as di ferentes component es l di cas de l as competi ci ones
fsicas e i ntel ectual es y el papel que desempean por
ej empl o en la sel ecci n de los j ef es (torneos, desaf os
oratori os de l as campaas el ectoral es, etc.).
Ntense, por lodmes, expresi ones como los i ntereses
en j uego, la marcha del j uego pol ti co, la entrada en
j uego de la j usti ci a. Novel as, pel cul as y fol l etones
establ ecen un estrecho v ncul o entre el j uego y la i nves-
ti gaci n pol i ci al , a travs de la constante narraci n de
mi l es de casos cri mi nal es real es o fi cti ci os. El j uego ti ene
tambi n su parte en l as especul aci ones fi nanci eras o de l a
bol sa, sinhabl ar de l os grandes j uegos de di nero : l oter a,
qui ni el as, carreras de cabal l os o apuestas di versas que,
como en Franci a el tierc, ti enen l acategor a de verdaderas
i nsti tuci ones naci onal es.
Mi entras que este l ti mo ti po de j uego parece propi o
de l as soci edades i ndustri al es, el j uego asume en otros
l ugares una f unci n esenci al en el moment o de pasar de
una edad a la edad superi or, en f orma de pruebas o ritos
de i ni ci aci n, con frecuenci a dol orosos o pel i grosos, pero
con un el emento l di co, y que dan l ugar a f i estas y rego-
cijos col ecti vos. Preparado durante aos para el desarrol l o
de l as pruebas medi ante si mul acros, j uegos sobre el
j uego, el ni o crece entonces en si mbi osi s con sumedi o.
I ncl uso en l as soci edades de ti po i ndustri al , en l as que l os
ritos de paso a laadol escenci a o a l a edad adul ta son ocul -
tados o negados por el conj unto de l a soci edad, l os j venes
de uno y otro sexo reconsti tuyen espontneamente
ci ertas pruebas (carreras de mot os, droga ...) ; no obstante,
estos j uegos t emi bl es han perdi do todo v ncul o con el
conj unto del grupo el cual los rechaza, l es ni ega todo
val or y se esfuerza por i mpedi rl os sin proponer otros
equi val entes.
La funcin social del juego implica una parte importante de sacra-
lizacin, pero tambin de desacralizacin. y pueden verse nios
praticando como pura diversin juegos que de otro modo estn
reservados a ceremonias rituales. (Foto Hoa-Qui).
Los j uegos de i ni ci aci n ponen de mani fi esto el nexo
estrecho entre el j uego y lo sagrado. Roger Cai l l oi s obser-
vaba l as posi ci ones si mtri cas y anti tti cas del j uego y de lo
sagrado en rel aci n con Io que se consi dera coti di ano, as
como ci ertas anal og as entre l as emoci ones que susci tan
uno y otro 6. La di sti nci n, sin embargo, es a veces
di f ci l de hacer : el etnl ogo Levy- Bruhl 7 escri be lo
si gui ente a propsi to de una observaci n real i zada por un
vi aj ero en Nueva Gui nea : As el j uego del col umpi o, que
se practi ca medi ante un trozo de caa de i ndi as o rota
suspendi do de la r ama de un rbol , se cree que ti ene una
buena i nfl uenci a sobre l as pl antaci ones reci entes de ame.
As pues, en ese moment o j venes y vi ej os, hombres y
muj eres, estnen sus col umpi os. Y aade : Los j uegos ...
son una ocupaci n seri a y sagrada, obl i gatori a durante
al gn ti empo, prohi bi da en cual qui er otro moment o.
Ahora bi en, en una mi sma soci edad pueden coexi sti r
prcti cas l di cas profanas y sagr adas, como ocurre con el
awel , que se ej ecuta todav a de manera ritual en muchas
soci edades afri canas, pero que puede verse, fuera del
contexto temporal o espaci al del ri to, como si mpl e
di versi n que escapa a los i mperati vos y a los tabes. A
veces, una acti vi dad l di ca profana es i ndi ci o de un rito
hoy compl etamente desapareci do : as los vol adores de
Amr i ca Central , que ej ecutan ahora sus hazaas con
ocasi n de f i estas popul ares y f eri as, real i zaban antao
su danza acrobti ca arroj ndose desde loaltode un mstil
atados con una cuerda, durante ceremoni as de sacri fi ci o. 8
Este ti po de prcti cas (a l as que vol veremos a referi rnos
en la secci n sobre el punto de vi sta etnol gi co) debe
rel aci onarse con la f unci n de transgresi n asumi da por el
j uego. Si se ti ene presente la cl ase de j uegos defi ni da por
Roger Cai Uoi s 9 con el nombr e de i l i nx o vrti go, y
si se admi te por otra parte l a i nterpretaci n psi coanl i ti ca
del j uego como f orma de sol uci n de tensi ones l i bi di -
nal es 9, se comprende l a frecuenci a de l as prcti cas
1. Y.S. Toureh, op. cit.
2. Y.S. Toureh, op. cit.
3. Von Neumann y Morgenstern, The theory of games and
economic behaviour, Universidad de Princeton, 1942.
4. A. Popova, Le Mancala (indito).
5. J. Huizinga, op. cit.
6. R. Caillois, Lhomme et le sacr, p. 199-213, Paris,Gallimard,
1950.
7. L. Lvy-Bruhl, La mentalit primitive, 15a ed., p. 335-356,
Paris, Presses Universitaires de France, 1960.
8. Vase J. Cazeneuve, en Encyclopdie de la Pliade. op. cit., p.
701 y ss.
9. Vase antes la seccin Punto de vista terico.
13
ldicas durante las cuales el jugador trata deliberadamente
de desafnr la muerte, de colocarse en una situacin
fsica y psicolgica en el lmite de lo soportable, de provo-
car en s mismo el espanto o el horror. El foikore universal
es rico en fiestas de mscaras, cuentos que evocan la
muerte, personajes imaginarios como brujas, fantasmas,
cocos, ogros, etc. En Mxico se venden calaveras y tibias
de azucar, con los que disfrutan tanto los nios como los
viejos. Innumerables juegos verbales y grficos permiten
burlar las prohibiciones del decoro, de la moral o de la
lgica (absurdos). Los juegos de simulacro permiten al
nio, por intermedio de un oso o de una mueca, burlarse
de la jerarqua familiar parodiando las autoridades pater-
nales o sociales, o incluso escenificar, mediante juegos
dramticos, la muerte del padre o de la madre. En diversas
culturas, la transgresin ldica est institucionalizada en el
marco de fiestas permisivas o carnavales. Puede decirse
que el juego funciona, de hecho, como una verdadera
institucin de la transgresin, que no puede ser repri-
mida sin hacer correr al nio - y al adulto - graves riesgos
psicolgicos y sin alterar profundamente su aptitud para
la integracin.
Funcin educativa del juego
No hay que extraarse de que el juego, espacio acotado
por la sociedad para que puedan desahogarse libremente
las fuerzas reprimidas por ella, constituya a la vez una
vlvula de seguridad vital y una verdadera institucin
educativa espontnea. El juego asuma esta funcin antes
de que existiera la escuela, y la asume todava, antes de la
escuela o paralelamente a ella. Mediante el juego se
transmiten tecnologas o conocimientos prcticos, y aun
conocimientos en general. Sin los primeros conocimientos
debidos al juego, el nio no prodra aprender nada en la
escuela ; se encontrara irremediablemente separado del
entorno natural y del entorno social. 1 Jugando, el nio se
inicia en los comportamientos del adulto, en el papel que
tendr que desempear ms tarde ; desarrolla sus aptitudes
fsicas, verbales, intelectuales y su capacidad para la comu-
nicacin. Institucin que penetra la sociedad entera, el
juego constituye un factor de comunicacin ms amplio
que el lenguaje verbal ; abre el dilogo entre individuos de
orgenes lingsticos o culturales distintos ; permite el
contacto entre el psicpata y su terapeuta2.
Por su aspecto institucional, por el carcter arbitrario de
sus reglas y su forma de transmisin casi obligatoria, por la
estructura jerarquizada del grupo de jugadores, el juego
constituye una microsociedad a travs de la cul el nio
realiza su primer aprendizaje de la vida social. Jean Piaget,
observando los juegos de canicas de los nios de la regin de
Ginebra, constataba la manera inmutable como se trans-
mitan unas leyes cuyo carcter obligatorio aceptaba
espontneamente cada nio sin tener la menor idea de las
maneras y de las personas que haban intervenido en la
transmisin de esas leyes. As ocurre con los diversos
modelos culturales.
En los juegos colectivos, el nio aprende a situarse
en el marco de estructuras defindas y jerarquizadas. Este
descubrimiento le lleva a comprenderse como miembro
del grupo, a determinar su estatuto personal, y despus
a percibir el grupo en relacin consigo mismo y con otros
grupos3. Mediante el juego se realiza la acogida o el
rechazo del recin llegado. Jugando interiorizan los nios
los valores ticos de la sociedad a la que pertenecen. El
grupo o la asociacin de nios asume un papel esencial. El
etnlogo Pierre Erny4 describe de la siguiente manera la
funcin del grupo entre los nios africanos :
Muy pronto se mezclan los niios de toda una aldea o
de todo un barrio : las individualidades se yuxtaponen, las
actividades son ante todo paralelas y despus poco a poco
se interfieren para hacerse finalmente comunes, con una
madurez que se adquiere rpidamente. En el interior de la
sociedad infantil se instaura as una especie de educacin
mutua que se ejerce ms o menos al margen del mundo
adulto y en la que quiz no sea exagerado ver el factor de
socializacin preponderante en un medio consuetudinario.
Y concluye: En el grupo de edad organizado como
verdadera institucin educativa el nio encuentra un
medio diferente de la familia en el que el aprendizaje de la
vida social puede realizarse fuera de los vnculos demasiado
estrechos de afectos, pertenencia y dependencia. En la
atmsfera que respira all se encuentra en germen la que
caracterizar ms tarde la vida pblica del adulto. La so-
ciedad se le aparece en un aspecto nuevo, por etapas suce-
sivas, se prepara para entrar en ella y responder a todas sus
exigencias.
Por supuesto que esta institucin ldica educativa es
vehculo no slo de la herencia cultural, sino tambin de
ciertas normas sociales, como por ejemplo la segregacin de
nios y nias, que pueden quedar caducas5. Sin dejar de
respectar el juego, el educador podra, en cuanto tal, esfor-
zarse por proponer modelos nuevos. Una de las ms impor-
tantes cualidades del juego consiste en ser a la vez un agente
de transmisin particularmente eficaz y un espacio siempre
disponible para la innovacin y la creatividad. Ms de una
vez, por su contenido tecnolgico o ideolgico, los juegos
infantiles pueden adelantarse en relacin con el medio
social y constituir una fuente viva de intencin y de
progreso. Toda sociedad que aspira al desarrollo debe pues
conceder un lugar preponderante al juego, sin dejar de
vigilar todos los signos precursores de su decadencia. En los
pases industriales, en los que el nio, glorificado y confi-
nado en su papel de nulo, se ve a la vez frustrado del sen-
timiento de una real diferencia con el adulto con el que
comparte el lenguaje, los espectculos, la manera de vestir,
etc., tiene lugar a menudo una prdida dramtica de las
facultades ldicas simblicas y una recuperacin de los
nios y de los adolescentes - verdadera clase socioecon-
mica de seres ociosos ms o menos afortunados - por las
estructuras comerciales y publicitarias de una sociedad de
consumo.
D. PUNTO DE VISTA ETNOL~GICO
De la misma manera que el parentesco o los modales
en la mesa, las prcticas ldicas constituyen para el etn-
logo una fuente de investigacin y de teorizacin sorpren-
dentemente poco explotada.
Ello se debe tal vez a que los juegos se perciben-ya sea
como prcticas religiosas que hay que estudiar como tales,
ya sea como actividades puramente infantiles, todava
informales y en cierto modo preculturales.
Pero se trata de hecho de una parte importante de las
prcticas de un sector de los miembros de la comunidad y
1.
2.
3.
4.
5.
Vase cap. 11. p. 27 y 28.
Respecto al juego y su extensin ms amplia que la de la len-
gua, vase Comoe Krou, La fonction ducative du jeu, Dos-
sien pdagogiques (Paris, AUDECAM), no 8, noviembredi-
ciembre de 1973, p. 7.
R. Dogbeh y S. N Diaye, LVilisation des jeux et des jouets a des
fins pdagogiques. (Doc. Unesco indito).
P. Emy, L enfnnt et son rnilieu en Afrque Noire, Pans, Payot,
1972, citado por Denyse Oettinger, Lenfant et son jeu, leurs
relations, Dossiers pdagogiques, op. cit., p. 24.
Vase cap. 11, p. 24.
14
no cabe ver al l una col ecci n de el ementos anecdti cos
reuni dos al azar. Se trata, ms bi en, de una estructura
compl ej a, un todo coherente, que debe ser estudi ado de
l a mi sma manera que l as mi tol og as y en el que todas l as
modi fi caci ones arti fi ci al mente i ntroduci das al canzan al
conj unto de l aestructura, que puede verse prof undamente
al terada.
Un j uego tan uni versal como el de l amueca, practi cado
por l as ni as de l a casi total i dad de l as soci edades cono-
ci das 1, est l ej os de presentarse con una apari enci a uni f or-
me y desprovi sta de si gni fi caci n.
A este respecto, el etnl ogo P. Erny 2 observa : Cuan-
do l a ni a afri cana j uega con su mueca, se trata ci erta-
ment e de una ocupaci n propi amente i ni anti l , que cumpl e
l as mi smas funci ones psi cl ogi cas que en el resto del
mundo ; sin embargo, a oj os del adul to, este j uego no es
una pura di versi n ; se lereconoce una si gni fi caci ny una
efi caci a que el ni o no perci be al pri nci pi o, pero que
descubri r poco a poco, a veces en el transcurso de una
ver dader a i ni ci aci n. Par a esas soci edades tradi ci onal es,
podr a deci rse que no exi sten chi qui l l adas sin val or. La
mueca pertenece a los dos mundos, el de los mayores y el
de los pequeos, pero de una manera muy di sti nta: en
ste es mani pul ada con l a i nconsci enci a propi a del j uego,
en aqul se contempl a e i nterpreta ese j uego y se especul a
respecto a l.
As , Charl es Bart 3 constataba ya que obj etos apa-
rentemente i dnti cos serv an en una al dea a l as ni as que
los mani pul aban como lo hacen en todas partes con sus
muecas, y a l as muj eres estri l es o al as madr es que hab an
perdi do un hijo como obj eto mgi co dotado de una f unci n
sagrada.
Un estudi o reci ente de Suzanne Lal l emand sobre Si m-
bol i srno de l as muecas y aceptaci n de l a mat er ni dad
entre l os Mossi s, pon a de mani fi esto el papel ambi guo
que desempean en esta et ni a de Al to Vol ta l as figurillas
de mader a real i zadas por el herrero de l a al dea ; esos
ni os de mader a desti nados en parti cul ar a l as reci n
casadas o a l as muj eres estri l es ti enen como pri mera
f unci n l a de atraer al ni o. Cuando nace un hijo real ,
el ni o de mader a si gue si endo obj eto de mi nuci osos
cui dades, reci bi endo i ncl uso l a pri mera gota de l a l eche
materna. Despus, si es una ni a l a que ha naci do, se l e
entregar ese mi smo ni o de mader a para que lo ma-
ni pul e durante aos tratndol o a l a vez como un verdadero
ni o y como un mueco, di vi rti ndose, pero sabi endo
tambi n que un acci dente, prdi da o rotura del obj eto,
podr a tener malas consecuenci as sobre supropi a descen-
denci a.
Es fci l constatar que, segn l as etni as, los di versos
j uguetes presentan di ferenci as que son reflejode l a cul tura
en que estn arrai gados. As , mi entras que l os ni os de
todo el mundo se entregan a uno de sus j uegos favori tos
que consi sten en trasl adar obj etos, ani mal es u otros
1. Algunos pueblos, sin embargo, han ignorado o ignoran el uso
de la mueca. Vame la p. 29 (Rpublica Demcratica Popu-
lar Lao) y la p. 35 (Per).
2. P. Erny, Lenfant et son milieu en Afrique Noire, Pans, Payot,
1972, citado por Denyse Oettinger, Lenfant et son jeu, leurs
relations, Dossiers pdagogiques, op. cit. p, 22.
3. Ch. Bart, Jeux et jouets de EOuest afncain, Dakar, IFAN, 1955.
El Trineo
Lu tradicin de lo traccinaparece, en cambio, en este grabado de Jacques y laudine Bouzounet Stella, tomado de
su obra tituhdo Jeux et pLzisirs de Ienfoncepub1icnda en Poris en 1657 (reedicin Dover Book) (coleccin de lo autora).
15
El principio de la rueda empujada reaparece continuamente en
los juegos de los nios africanos. Mhbajo pueden verse diversas
variaciones tecnolgicas en torno a este tema.
Dibujos de Renaud de la Ville en k?ograrnme d ducatwn tlvi-.
suelle de C6te d Ivoire, vol. MI., kim. IV.v VI.
En Costa de Marfil, la creatividad tecnoMgica da lugar a mlti-
ples variantes del tema tradicional de la rueda empujada.
Frogramme dducatwn tlvisuelle de a t e dlvoire, vol.
XIII, km. IV.v V.
mrram carrete alambre y lata de conservas
de semia
madera y clavos horquilh
alambre articulado mango de rafia perforado carraca de metal carretia
16
ni os (i mpri mi r un movi mi ento es af i r mar el doyi ni o
sobre algo), pueden observarse vari aci ones consi derabl es
en la sel ecci nde l os obj etos trasl adados y en el procedi -
mi ento uti l i zado para real i zar ese trasl ado. Se ver que
ci ertos puebl os marcan una preferenci a constante por la
tracci n (con ayuda de un cordel , por ej empl o), mi entras
que otros uti l i zanpredomi nantemente si stemas de empuj e.
Tal vez haya que poner esta preferenci a en rel aci ncon el
pasado de la soci edad : es posi bl e que ste haya si do pre-
ponderantemente agr col a o pastoral y sobrevi va en el
j uguete.
I ncl uso cuando un j uego ti ene un rea de di fusi n muy
ampl i a hay di ferenci as l ocal es que dan testi moni o de la
vi da de las cul turas. Tomando por ej empl o el j uego de
las doce casi l l as, el awel de l os Baul l , aparecen el e-
ment os comunes a t ravs de l os centenares de regl as
conoci das de este j uego practi cado en toda Afri ca, en el
mundo medi terrneo, en I ndonesi a y AsiaSudori ental , en
una parte de Amri ca Central y de Amri ca del Sur. J uego
de estrategi a, puesto que hay un el emento de competi -
ci n y requi ere una refl exi n anti ci pada de l os movi -
mi entos, aun cuando ne se pueda habl ar si empre de cl -
cul o en un senti do estri cto. El campo de j uego est
consti tui do por un tabl ero que consta de dos fi l as de
casi l l as, pero tambi n de t res o cuatro en al gunas versi ones ;
cada uno de l os dos adversari os di spone de su fi l a(o de sus
dos fi l as, o de una filapersonal y de una fi l acomn), y de
peones i ndi ferenci ados di spuestos al pri nci pi o en l as
casi l l as del j uego, que har ci rcul ar medi ante una seri e de
j ugadas al ternati vas en t omo al tabl ero con el obj eti vo
de recoger (ms bi en que capturar) el mxi mo de peones,
con locual se determi nar el resul tado de l a parti da.
La presenci a de vari antes del j uego en una extensa
parte del mundo cambi a l a cuesti n de l a convergenci a o
de la di semi naci n, de i nters para l os etnl ogos : cabe
preguntarse, en efecto, si se trata de un j uego ni co,
i nventado en un l ugar preci so (j cul ?) y transmi ti do
despus (por qui n?) al resto del mundo. Cabe tambi n
pensar, por el contrari o, que en el ori gen del j uego hay un
model o ni co, una herrami enta que di versas soci edades
han podi do dar f orma i ndependi entemente una de otra.
Esta es l a hi ptesi s que sugi ere Jul i ette Raabe 2, qui en ve
en el awel un anti guo baco, una mqui na de cal cul ar
equi val ente a l os tabl eros de bol as uti l i zados todav a
ampl i amente en Ori ente y en Europa Central y Ori ental ,
que permi ten real i zar sumas, restas, mul ti pl i caci ones y
di vi si ones si n conoci mi entos ari tmti cos del pri nci pi o
teri co de l as cuatro operaci ones. Como el baco de l os
gri egos y de l os romanos, t al i nstrumento habr a si do
uti l i zado pri meramente con f i nes adi vi natori os ; despus,
al decaer l a f unci n adi vi natori a, predomi n la f unci n
uti l i tari a, mi entras que el recuerdo de la f unci n sagr ada
permanece vi vo en l a prcti ca l di ca. Esta va acompaada
de regl as ri gurosas, de prescri pci ones y de tabes, y est
presente i ncl uso de manera determi nante en el desarrol l o
de ci ertas ceremoni as rel i gi osas. As , entre l os al l adi anos de
J ackvi l l e, al mori r un j ef e, l os candi datos a ese puesto
deben demostrar su val or en un torneo de j uegos cuyas
pruebas van precedi das de ceremoni as conj uratori as. Por
suparte, el etnl ogo E. Labouret 3 observa que entre l os
mandi ng, el j uego (que l l eva el nombr e de Wari ) desem-
pea un papel esenci al en l os ri tos de ci rcunci si n que
marcan el pqo de l os j venes a la edad superi or. A ra z de
laoperaci n stos son someti dos, en efecto, a una recl usi n
col ecti va de sei s d as durante la cual l a ni ca ocupaci n
autori zada consi ste en l a prcti ca del j uego.
Entre l os dogones, Marcel Gri aul e4 ha puesto de
mani fi esto las rel aci ones estrechas que l as regl as y la
El medio ambiente, el hbitat, las tradicionales culturales de cada
pueblo modulan las innumerables variantes del Juego de las 12
casillas, el awel de los Baul. Se trata aqu de nios nmadas
del Sahara meridional improvisando una partida en un tablero
trazado en el suelo, con boigos de camello como peones. (Foto
Dominique Darbois)
f orma del j uego ti enen con l a cosmogon a de este puebl o.
Si empre a propsi to del mi smo j uego, Assi a Popova 5 ha
mostrado un parentesto entre l os pri nci pi os del j uego y l os
del trueque : la equi val enci a entre l a ci rcul aci n de l os
peones y la de l as pal abras y los bi enes. As , el j uego
ofrece una i magen fi el del f unci onami ento de las soci eda-
des afri canas de antao.
De manera general , l os j uegos proporci onan un medi o
excel ente de aprendi zaj e de l os val ores cul tural es de la
soci edad, l os cual es son representados de manera si m-
bl i ca : en l as regl as del j uego y medi ante el empl eo de
moti vos decorati vos tradi ci onal es.
Graci as al j uego, observan R. Dogbeh y S. N Di aye6
el ni o afri cano di sfruta del repertori o de f ormas y soni -
dos desacral i zados que ordena a su manera. En l a edad
adul ta, en cambi o, l e estar prohi bi do mani pul arl os. La
comuni dad al deana ayuda al ni o a el evar al mxi mo su
aprendi zaj e en el campo estti co antes de que aparezcan
l as prohi bi ci ones.
En efecto, el conoci mi ento y l a traducci n de l os
s mbol os y de l os ri tmos f orman parte de l a i ntegraci n
soci al . La fabri caci n de j uguetes, aunque se dej e a la
i ni ci ati va de l os ni os, no es i ndi ferente al conj unto de l a
soci edad. Medi ante el j uego y el j uguete, el ni o entra en
rel aci ncon l os mi tos consti tuti vos de su puebl o. Si n em-
bargo, por i ntermedi o del j uguete i ndustri al , arti fi ci al y
costoso, el ni o del mundo occi dental queda sumergi do
desde sus pri meros aos en l a i deol og a domi nante de su
soci edad. Puede deci rse que el j uego y el j uguete, al mi smo
ti empo que si rvende veh cul o para l os val ores tradi ci onal es,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vase el cap. 111, ficha pedaggica nmero 5, p. 62.
J. Raabe, Lejeu de lawl, Paris, d. de la Courtille, 1972.
E. Labouret, Les Manding et leur langue, Paris, d. de La Rose,
1934.
M. Griaule, Jeux dogons Journal de la Socit des Afncanistes.
(Paris), tomo XVIII, 1, 1948.
A. Popova, Le mancala (indito).
R. Dogbeh y S. NDiaye, op. cit. ; la Repblica Demcratica Po-
pular Lao, cap. 11, p. 27 y s~., ofrece un ejemplo notable de
interpenetracin entre las tradiciones culturales artsticas y
musicales y el juego.
17
Mueca congolea de mdula
de banano (escala 611 O).
Obsrvese la acentuada estilizacin
de la idea de persona y el empleo de
lneas geomtricns pertenecientes
al acervo de motivos decorativos
tradicionales (Foto Centner)
pueden resultar tambin instrumentos de desculturacin o
de perversin de esos valores. De ah la necesidad de una
vigilancia de la que hablaremos ms ampliamente en la
parte hnto de vista pedaggico.
C o m o conclusin, citaremos las observaciones de R.
Dogbeh y S. N Diaye acerca del aprendizaje de los
valores culturales de la comunidad : NO hay la menor
duda de que el juego, en una sociedad de tipo comunitario,
revela ms que en una sociedad individual la ndole de las
relaciones entre los hombres (nios y adultos, hombres y
mujeres, jvenes y viejos) por una parte, y entre el hombre
y su entorno, por otra parte.
En un estudio titulado The Games of African children
(Childcare, vol. 22) y dedicado a los juegos de los nios
kenyanos, Julius Carlebach piensa con nosotros que los
juegos ms tradicionales de los nios muestran claramente
la importancia del papel que desempean en la socializacin
del nio. L o s papeles sociales y la funcin de los padres
y otros adultos en la sociedad se comprenden claramente
y son objeto de experimentacin. Esta forma natural de
socializacin es as mucho ms directa y eficaz que la que
pueda existir entre los nios cuyos padres desempean
una funcin confusa o percibida con dificultad .en el
entorno del nio, como ocurre en las sociedades ms
adelantadas. Esto podra explicar en parte la perturba-
cin relativamente grave en la conducta de los nios
africanos educados en el difcil ambiente de las grandes
ciudades africanas. La confusin y la perplejidad de estos
nios no son menores que las de sus padres o incluso que
las de muchos habitantes de las ciudades en todo el mun-
do .
Se observar que la inexistencia de barreras entre la
concepcin del mundo en el adulto y su comprensin
por el nio hace que el juego sea en Africa una preparacin
para la vida social. Los instrumentos utilizados por el nio
para jugar o fabricar su juguete son generalmente las
herramientas de trabajo del adulto ; nios y nias reu-
nidos por grupos de edad se preparan para sus funciones
respectivas, para sus tareas futuras de productores de
bienes de consumo, de administradores de los bienes del
hogar familial. El juego en la comunidad aldeana es un
vehculo para la transmisin de una forma de vida.
calabaza adornada
con un collar
de barro
mueca
Algunas muecas de confeccin muy sencilla para nias
marfilenses.
(Dibujos de Renaud de la Ville, en Pmpamme dduccltion
rlvisuee de Cte d Ivoire , tomo XIII, Inm. VII).
18
E. PUNTO DE VISTA PEDAG~GICO
Por una part e, l as acti vi dades y l os materi al es l di cos
const i t uyen los mej or es medi os de que di spone el ni o
para expresarse y l os mej or es t est i moni os a parti r de los
cual es el adul t o puede i ntentar compr ender l e ; por otra
part e, esas acti vi dades y esos materi al es pueden servi r de
f undament o de l as tcni cas y los mt odos pedaggi cos que
el al umno qui ere l l egar a el aborar con el pensami ent o
puest o en ese ni o cuya educaci n le est conf i ada. 1
Par ece nat ural , en ef ect o, que el j uego ocupe su l ugar en
la escuel a. Hace ya cerca de dos mil aos, el maest r o de
retri ca l ati na Qui nt i l i ano f or mul aba el deseo que el
est udi o sea para el ni o un j uego. Si n embar go, pese
a l as teor as i nnovador as f or mul adas por Cl apar kde y
ms t arde por Decr ol y y Frei net 2 el papel del j uego est
l ej os de ser r econoci do por t odas l as i nsti tuci ones educa-
ti vas. Al gunos adul t os, en ef ect o, det est an o i ncl uso
r epr i men l as acti vi dades l di cas del ni o, como si stas
f ueran una prdi da de t i empo y de energ a, cuando
el ri sten cosas ms urgent es y ms seri as de l as que deber a
ocuparse. Tal es la acti tud de al gunos educador es i mpa-
ci entes por ver al ni o al canzar lo ms r pi dament e
posi bl e la edad de la r azn y de al gunos padres para
qui enes el nio es una i nversi n que debe ser rentabl e
para el l os desde el moment o en que sabe andar , habl ar y
di sti ngui r l a mano i zqui erda de la der echa, escri be
t ambi n Y.S. Tour eh, aadi endo : Tal es el caso de
esos padres de medi o soci oeconmi co medi ocr e en el que
se abrevi a o se supr i me la edad de los j uegos para t rans-
f or mar al ni o en un pequeo adul t o que debe dedi carse
a acti vi dades de subsi stenci a aun ant es de haber apr endi do
r eal ment e a j ugar. 3
Est a negaci n del j uego no es una caracter sti ca excl u-
si va de l os pa ses en desarrol l o o de l as f ami l i as pobres. En
l as soci edades en l as que se val oran excesi vament e l os
est udi os como f or ma i deal de la pr omoci n soci al , el
j uego se consi dera t ambi n c omo i mpr oduct i vo. Por esta
r azn es excl ui do con demasi ada f recuenci a de l a escuel a
desde el fi nal de la et apa preescol ar, cuando empi eza l a
escuel a seri a, quedando r educi do a una si mpl e acti vi dad
recreati va. Por que la escuel a tradi ci onal se basa en la
i dea de que en el moment o en que el ni o empi eza a
apr ender a l eer, a escri bi r, a cal cul ar, en cuant o se trata de
i mparti r conoci mi ent os para la adqui si ci n de t tul os o
di pl omas, el j uego no es ya si no una acti vi dad pueri l ,
dest i nada a ocupar el t i empo l i bre y a descansar de l a
fati ga muscul ar y cerebral . 4
Per o r econocer l a i mpor t anci a f undament al del j uego
no si gni fi ca t ampoco conf undi rl o con l as acti vi dades
escol ares. Comoe Krou ha l l amado la at enci n sobr e el
pel i gro de tal conf usi n : Cuando el adul t o i ntervi ene en
el j uego c omo adul t o, el j uego dej a de ser unj uego i nfanti l .
Si se dej a que el j uego del ni o se desarrol l e l i br ement e,
no cor r esponde al deseo del educador , el cual qui si era
encauzarl o para r esponder a los f i nes educat i vos concebi -
dos por el . 5 En estas condi ci ones, el j uego corre el ri esgo
de converti rse en un trabaj o c omo cual qui er otro, pu-
di endo caer en la t r ampa el pedagogo que sabe que el
j uego ti ene una f unci n educat i va per o que no puede
recuperarl o c omo l desea. 5
Hay que compr ender pues que la f unci n del j uego es
aut oeducat i va. A nuest ro parecer, lo ni co que puede
f avorecer el adul t o es f avorecer la creaci n de gr upos de
j uego, r esponder a l as pregunt as que le hagan espont -
neament e l os ni os con ocasi n de esos j uegos y aport ar
l os materi al es que el l os puedan pedi rl e. 5 La tarea es
di f ci l , por que ensear evi t ando dar la buena respuest a
es un arte ; pero no por el l o hay que caer en el otro
ext r emo : sentarse y mi rar pasi vament e como j uegan los
ni os. Establ ecer un i nt er cambi o con los ni os y l l evarl es
a exper i ment ar sus propi as hi ptesi s sobre l os obj et os y
l os seres humanos es un arte, para el cual no cabe i nventar
una receta. 6
No puede pedi rse al educador que, movi do por un
i ngenuo ent usi asmo, i nt r oduzca el j uego en su cl ase si n
haber ref l exi onado pr i mer o det eni dament e sobre lo que
puede esperar del j uego en su prcti ca prof esi onal .
Reconocer y favorecer el juego
Par a el educador el j uego ser ant e t odo un excel ent e
medi o para conocer al ni o, t ant o en el pl ano de l apsi co-
l og a i ndi vi dual como de los component es cul tural es y
soci al es. Graci as a la observaci n del j uego del ni o se
podr ver cmo se mani f i esta una pert urbaci n del de-
sarrol l e af ecti vo, psi comot or o i ntel ectual , se podr
i denti f i car l a f ase de desarrol l o ment al a que ha l l egado el
ni o y que habr que t ener en cuent a si se desea per-
f ecci onar l as tcni cas de aprendi zaj e uti l i zadas y descubri r
l os mt odos que t i enen ms probabi l i dades de xi to. 7
Por que el ni o, a cual qui er edad que se le consi dere,
pert enece a una cul tura dada que hay que apr ender a
respetar y a compr ender . 8 El hecho de capt ar l os di sti n-
tos sent i dos de esta cul tura puede ayudar al educador , en
consecuenci a, a conocer l amaner a de pensar, l as creenci as,
l as experi enci as y l as aspi raci ones de l os ni os que se le
han conf i ado y, a parti r de ah , a el aborar su estrategi a
pedaggi ca. 9
Medi ant e el j uego se i nstaura l a comuni caci n entre los
al umnos, o entre el maest r o y l os al umnos, cuando el l en-
guaj e verbal fal ta. El j uego, en fi n, r ompe el desarrol l o
de l as acti vi dades escol ares y coti di anas compul si vas,
suspende los i mperat i vos de la di sci pl i na de trabaj o o de
gr upo, abr i endo una escapatori a cuyo papel esenci al c omo
i nsti tuci n de la transgresi n se ha puest o de mani f i est o
en la secci n sobre el punt o de vi sta soci ol gi co.
As , convenci do de que el j uego es una necesi dad
vi tal para el nio y const i t uye a l avez un espaci o reservado
aparte y la pr i mer a de l as i nsti tuci ones educat i vas, el
maest r o empezar por dar cabi da al j uego, i ncl uso ant es de
buscar lamaner a de i ntegrarl o en su pedagog a.
Trat ar de encont r ar , concr et ament e, en el l ugar y en el
t i empo escol ares, un espaci o l di co l i bre que el ni o
podr uti l i zar segn sus necesi dades al mar gen de laraci o-
nal i zaci n pedaggi ca. No es necesari o deci r que, segn l as
condi ci ones del ambi ent e y de la vi da, este espaci o podr
adopt ar f or mas muy di sti ntas. En el mundo rural , podr
ser deseabl e estructurar una ext ensi n vasta e i nf or mal
medi ant e punt os de ref erenci a, obst cul os, seal es,
mi ent ras que en medi o ur bano el espaci o de recreo ms
ef i caz ser segur ament e un t erreno vac o, no caract eri zado,
cat i co, como pueden serl o ci ertos t errenos bal d os,
l t i mos ref ugi os del j uego ci udadano. Asi mi smo, una total
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Y.S. Toureh, op. cit.
Vase Punto de vista terico, p. 8.
Y.S. Toureh,op. cit.
R. Dogbeh y S. NDiaye, op. cit.
C. Krou, La fonction ducative du jeu, Dossiers pdagogi-
ques, op. cit., p. 9.
M. Schwebel y J. Raph, Piaget in the classroom, p. 9. New
York, N.Y., Basic Books, 1973.
Vasc cap. 11, Repblica Demcratica Popular Lao, p. 30 y ss.
U n maestro peruano se ha valido de la tradicin local de
canciones infantiles y adivinanzas para transcribir de manera
familiar las lecciones de cosas del programa (vase cap. 11, Per,
p. 39).
Y.S. Toureh, op. cit.
19
libertad ser conveniente para los ni os encerrados en un
sistema de vida superordenado, mientras que para losnios
que se ven con frecuencia abandonados a s mismos,
desculturados, es preferible una organizacin del juego
durante los ocios.
En un primer tiempo, el educador utilizar pues medios
discretos que favorezcan el juego sin controlarlo, limitn-
dose a un estmulo tcito al que los nios se notarn
muy sensibles en la medida en que stos perciban que el
adulto est verdaderamente contento de ver jugar a los
nios sin querer mezclarse en sus juegos. Sin embargo, el
papel del pedagogo ser muchas veces determinante en la
circulacin de los conocimientos ldicos, que se esforzar
por promover mediante intercambios entre nios y nias,
grupos de edad, orgenes sociales o tnicos distintos.
Ayudar as a constituir un verdadero dispositivo de
desarrollo de los conocimientos adquiridos mediante las
actividades ldicas en el medio natural.
Juego y aprendizaje
Antes de introducir el juego en la clase, el educador
deber definir claramente sus objetivos pedaggicos y ver
de qu manera los juegos y los juguetes de los ni os
pueden responder a esos objetivos. Inspirndose en la
taxonoma de Bloom R. Dogbeh y S. NDiaye definen las
finalidades pedaggicas con arreglo a siete objectivosl :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nivel del simple conocimiento :
memorizacin y retencin de informaciones regis-
tradas
Nivel de la comprensin :
transposicin de una forma de lenguaje a otra, inter-
pretacin de los datos de una comunicacin, extrapola-
cin de una tendencia o de un sistema
Nivel de la aplicacin :
escoger y utilizar abstracciones, principios y reglas en
situaciones nuevas, para una solucin original en rela-
cin con las situacioiies y los problemas de la vida
corriente
Nivel del anlisis :
analizar un conjunto complejo de elementos, de rela-
ciones o de principios
Nivel de la sntesis :
estructura (resumen, plan, esquema, razonamiento) de
los elementos diversos procedentes de distintas fuentes
Nivel de la evaluacin :
juicio crtico de las informaciones, las ideas, los m-
todos
Nivel de la invencin y de la creacin :
transferencia del conocimiento adquirido a una ope-
racin creadora.
En ms de un punto, el juego responde precisamente a
estos objetivos, puesto que hace participar :
todas las actividades perceptivas tales como el contacto
con el objeto, la vista, el odo, etc.
todas las actividades sensonmotnces tales como la
carrera, el salto de altura o de longitud, los movimientos
rtmicos, la prensin, el lanzamiento, etc.
todas las actividades verbales tales como la vocalizacin
y todas las formas de expresin que se sirvan de las pala-
bras, las frases, etc.
todas las actividades en las que intervenga la afectividad
tales como la atraccin, la repulsin, la identificacin, la
representacin de los diversos papeles y funciones fami-
liares, escolares y sociales.
todas las actividades en las que intervenga el intelecto
tales como los procedimientos cognitivos, es decir la obser-
vacin, la descripcin, la comparacin y la clasificacin,
en una palabra todos los diversos procesos del razona-
miento correcto a partir de datos concretos, verbales,
situacionales (o sociales).
todas las actividades relativas a la construccin o la
fdricacin de objetos que movilizan tanto la energa
fsica como las capacidades intelectuales y afectivas,
apoyndose total o parcialmente en experiencias pret-
ritas.
todas las actividades de expresin corporal y esttica
tales como la gimnasia, la coreografa, el teatro, la msica,
el dibujo, el modelado, el recorte, el collage. 2
De manera ms precisa, el juego supone la capacidad de
comprensin y de retencin en la memoria de elementos
complejos como las diversas reglas de juego, al mismo
tiempo que se mantiene la apertura a la invencin y a la
innovacin, puesto que son los nios los que se dan a s
mismos sus proprias reglas, mientras que, en el campo del
saber escolar, la norma viene dada desde fuera.
Mientras que los juegos de procedimiento y juegos lgi-
cos y de sociedad contribuyen indiscutiblemente al manejo
de la abstraccin y al desarrollo de la aptitud para formar
imgenes mentales (jugadas previstas de antemano), no es
menos cierto que todo juego tiene su lgica y que, en los
juegos de construccin por ejemplo 3, se recurre a la vez
a las cualidades de observacin, de anlisis, de sntesis y de
invencin.
En el plano del razonamiento, los tests consistentes en
series que hay que completar estn muy emparentados
con el juego, y las actividades ldicas con cartas y naipes
constituyen un entrenamiento eficaz, pese al prejuicio
desfavorable de que suelen ser vctimas. Los juegos de
cartas, por ejemplo, son una realizacin prctica de
operaciones abstractas como la seriacin 4, la asociacin,
la comparacin, la clasificacin 5.
Muchos juegos requieren una atencin vigilante y una
percepcin viva e inteligente del medio ambiente (agua,
viento, arena, seres vivos, etc.) 6
Es tambin conocida la aficin de los nios a los juegos
de ficcin, mediante los cuales se identifican con la
vendedora, el doctor, un pirata, etc. y que desempean
un papel esencial en los procesos de identificacin y de
interiorizacin de los modelos familiares o sociales. El
grupo de jugadores, minisociedad que dispone de sus
cdigos y a veces de sus lenguajes secretos, inicia al ni o
en las distintas funciones sociales : relaciones interperso-
nales, permanencia e inestabilidad, mando, aprendizaje de
las conductas colectivas , escucha del otro, aceptacin de
bromas, del fracaso, asuncin de responsabilidades, accin
en comn ...
En cuanto a os juegos sensorimotores o funcionales,
constituyen un ejercicio con frecuencia ms fructfero
que la cultura fsica tradicional. Estos ejercicios funcio-
nales ejercen y desarrollan una funcin en proceso de ma-
duracin o ya madurada en el nio, como las actividades
de balanceo cuya finalidad es el placer del funcionamiento
en s mismo, los juegos de equilibrio o de ritmo (acroba-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
R. Dogbeh y S. NDiaye, op. cit.
Y.S. Toureh, op. cit.
Vanse en la p. 26 las diversas etapas de la realizacin de un
automvil de alambre por nios marfilenses.
Seriacin : capacidad de captar y ordenar las cualidades sin
ceder a la ilusin y a la llamatividad en la percepcin de las.
formas variables y del espacio (as un 4 de oros y un 4 de bastos
tienen el mismo valor pese a las diferencias de forma y de color).
As todas las asociaciones de cartas (par, berlanga, tute,pquer,
etc.) necesarias para la prctica de numerosos juegos. Gracias
al juego, las abstracciones del clculo se hacen accesibles ;vase
cap. 11 (India), p. 33 y 34.
Vase cap. 111, ficha pedaggica no 1 (la flotacin), p. 59.
20
ci as, col umpi o, danzas, etc.), que estnen estrecha rel aci n
con el desarrol l o de l a capaci dad de aguante y de lahi gi ene
fsicay con la t oma de conci enci a del cuerpo y del esque-
ma corporal , a lo cual contri buyen i gual mente l as prcti -
cas l di cas que requi eren un despl azami ento con l os oj os
cerrados (gallinita ciega), l os tanteos, l as i nterpretaci ones
por el o do o por el tacto. Estos ti pos de j uegos exi sten
en todas l as cul turas, pero su i mportanci a es desi gual
segn l as etni as. As , en Af ri ca, los ni os son especi al -
mente afi ci onados a los j uegos de equi l i bri o 1, de aguante
o de autocontrol 2 que permi ten el domi ni o de s mi smo
ante el dol or, el pel i gro, los i nsul tos o l as burl as, y ocupan
i ncl uso un l ugar i mportante en l as ceremoni as de i ni ci a-
ci n o paso a un grupo de edad superi or. 3
Puede deci rse pues que el j uego consti tuye un verdadero
si st ema educati vo espontneo que f unci ona antes de la
escuel a y paral el amente a sta. Se presenta al mi smo
ti empo como un medi o pedaggi co natural y barato,
capaz de combi narse con medi os ms ri gurosos y ms
tradi ci onal es.
Juego y prctica pedaggica
El educador no se l i mi tar a tol erar o i ncl uso esti mul ar
el j uego ; faci l i tar en ocasi ones su entrada en la cl ase,
cui dando de que se respeten l as condi ci ones ecol gi cas y
el equi l i bri oy lasal uddel cuerpo.
En tal caso, el profesor podr, cuando lo esti me
necesari o, destacar ms una acti vi dad dada, parti endo de
un j uego en el que sta est muy presente, sinperj ui ci o
de modi fi car (si mpl i fi car, acl arar o, por el contrari o, com-
plejificar) l as condi ci ones del j uego. El hecho de parti r
del j uego para utilizarlo con fi nes educati vos no supone
que vaya a perder sus caracter sti cas propi as, ni que hayan
de ser escl avos de l os caracteres absol utamente espec f i -
cos de un determi nado j uego, si mpl emente porque exi ste
como tal . Ser en el pl ano l ocal , en cada cul tura, donde se
podrn buscar l as estructuras subyacentes a l os j uegos, y
que se refi eren a l as acti vi dades que l os ni os l l evan a
cabo durante su desarrol l o. 4 La ni ca condi ci n i mper a-
ti va para esta uti l i zaci n pedaggi ca del j uego es que
nunca haya i mposi ci n, aun cuando pueda ser necesari o
encauzar u ori entar l a acti vi dad l di ca transfi ri ndol a o
general i zndol a.
En todo caso, es conveni ente parti r de j uegos y mat e-
ri al es (j uguetes) perteneci entes al repertori o del grupo de
referenci a del ni o. La uti l i zacn de j uegos y obj etos
l di cos endgenos es fi nanci eramente menos gravosa que
l a i mportaci n de j uegos y j uguetes que, por lo dems,
no se adaptan necesari amente al caso. En efecto, aquel l os
ti pos de materi al es pueden encontrarse sobre. el terreno o
fabri carse a partir de materi al es natural es o arti fi ci al es
l ocal es y uti l i zando l as competenci as de i ndi vi duos &l a-
dos o en grupo 5. Adems de estas razones, l a opci n por
l os j uegos endgenos corresponde a una mayor efi caci a
psi copedaggi ca. Sl o excepci onal mente y con mucha
precauci n se podr recurri r a j uegos exgenos o hete-
rgenos. Sinembargo, el respeto de l os j uegos y j uguetes
endgenos no debe conduci r al feti chi smo que a veces se
observa. Hay que tener en cuenta tambi n l a rapi dez con
1. Por ejemplo el camino de lomos de los jvenes dogones
presentado en la p. 7.
2. As en el juego marfiense de no reir evocado en la pgina 10.
3. Entre los muchachos kabreses, la prctica del salto peligroso
constituye un ejercicio previo a la iniciacin acompaado de
cantos rtmicos. Respecto al problema del juego en los ritos de
iniciacin, vase la seccin Punto de vista sociolgico, p. 13..
4. Vase cap. 111 (F. Winnykamen), p. 46.
5. Y.S. Toureh, op. cit.
que los ni os asi mi l an los el ementos nuevos y admi t i r que
al gunos j uegos adoptados o adaptados pueden l l egar a ser
tansuyos como l os j uegos tradi ci onal es. Hay que guardarse
de mantener el el j uego practi cado en l a escuel a al gunos
el ementos heredados del pasado como l a segregaci n
sexual , practi cada en l as acti vi dades l di cas i nfanti l es de
numerosos pa ses.
El educador deber proceder a un censo si stemti co y
al estudi o de l os mat eri al es l di cos, j uegos y j uguetes,
exi stentes l ocal mente, que se agruparn en ci nco ti pos
pri nci pal es :
1. Conjunto de ejercicios, acti tudes y comportami entos
f si cos : carrera, sal to, persecuci n, etc.
2. Conjunto de expresiones verbales : canti l enas, rel atos,
cuentos, adi vi nanzas, j uegos l gi cos y de razonami ento.
3. Conjunto de objetos concretos, fi gurati vos y si mb-
l i cos: muecos y muecas, mscaras y otros obj etos
si gni fi cantes.
4. Conjunto de comportamientos plsticos : coreograf a,
teatro, transformaci n de l as apari enci as, di buj o, mode-
l ado.
5. Conjunto de objetos que no ti enen ni ngn desti no
l di co preci so, pero que pueden adqui ri rl o por l aatracci n
que ej ercen y el servi ci o que pueden prestar al suj eto.
Una vez real i zado el censo, el educador eval uar l os
materi al es l di cos en funci n de los obj eti vos que es
preci so al canzar. Pueden presentarse entonces tres posi bi -
l i dades :
a) l as acti vi dades y l os obj etos l di cos se consi deran per-
f ectamente adaptados a l os obj eti vos persegui dos ;
b) l as acti vi dades y los obj etos pueden mej orarse para
responder a esos obj eti vos, conservando su ori gi nal i dad ;
c) es necesari o i ntroduci r novedades, que l l eguen i ncl uso a
susti tui r l as acti vi dades y los obj etos l di cos l ocal es, ya
qu esas novedades corresponden mej or a l as necesi dades
naci das de l a modi fi caci n de l as condi ci ones de vi da.
No se dej ar de l ado en este pl anteami ento l a i mpor-
tante aportaci n consti tui da por l as l ecturas (novel as,
di ari os, hi stori etas de di buj os), los espectcul os (ci ne,
tel evi si n) y, de manera ms general , l os medi os de
comuni caci n de masas (publ i ci dad). Aunque quepa
l amentarl o, es un hecho que l a di fusi n mundi al de
al gunos t emas (hi stori as del Oest e ameri cano, por ej em-
plo), de al gunos personaj es (Mi ckey Mouse, etc.) contri -
buye a dar a l os ni os del mundo entero l as bases de una
nueva mi tol og a 6.
El educador deber pues dej ar que l os ni os i ntroduz-
can en l a cl ase su uni verso i magi nari o, aun cuando ste
se al i mente de hi stori etas de di buj os y de esl ganes
publ i ci tari os. Se esforzar por ayudar a l os ni os a extraer
de esa nueva cul tura un nexo con l as tradi ci ones hereda-
das del pasado y una apertura al mundo moderno. Fomen-
tar por todos l os medi os pedaggi cos (notas, premi os,
etc.) la comuni caci n dentro de l a cl ase de l os j uegos prac-
ti cados fuera y el ensayo de nuevos j uegos. I nci tar a l os
ni os a reuni r en l a escuel a todo lo que necesi ten para
fabri car ellos mi smos sus j uguetes y sus materi al es educa-
ti vos.
1) materiales naturales : r amas, hoj as, cortezas de rbol ,
caas, tallos de bamb o de cereal es, paj a, cal abazas,
vai nas, cscaras de huevos o de nueces, frutos secos y
semi l l as, huesos de frutas, espi nas veget al es, pal mas,
serr n, ceni zas, carbn, negro de humo, pl umas de pj a-
ros, pel os de mam f eros, huesos de ani mal es, espi nas de
peces, pi el es curti das, conchas mari nas, arena, arci l l a,
gui j arros.
~~- ..
6. Vase cap. 111, D., Ficha pedaggica no 4, p. 61.
21
2) objetos de desecho recuperados : envases vacos de
cartn o metal, cajas de fsforos, papel, cordel, rafia, cajas
vacas, tablas, botellas, viejos recipientes, utensilios de
cocina, trozos de ladrillos, cermica, vidrios, caucho (neu-
mticos) utensilios usados, tomillos y tuercas, clavos,
alambres, papel, bobinas, gomas elsticas, tapones de cor-
cho y de plstico, retales e hilos de todos los colores y
todas las materias.
3) material barato que se puede comprar :
pasta de modelar, cuentas, juegos de cartas
4) herramientas : martillo, serrucho, cuchillo, pun-
zn, yunque, banco de trabajo, paleta, gato de carpin-
tero, destornillador, garlopa, puntas y agujas de todas
clases, colas, pegamentos, cintas adhesivas, lpices de co-
lores, tintes, pinturas.
Mediante la acumulacin de un material ldico impor-
tante, el educador podr ir ms all de la pedagoga activa
que da cabida a una cierta parte de juego, pero que no
es juego, y para la cual la referencia a ste es sobre todo
un llamamiento a la motivacin. Puede esperarse ms
de la introduccin del juego en la clase, y en particular
13 obtencin de nuevos instrumentos didcticos que
permitan cierto nmero de operaciones definidas :
adquisicin de conocimientos a travs del trabajo
manual, reforzando las aptitudes y ayudando de concien-
cia ;
paso de lo concreto a lo abstracto ;
realizaciones meritorias (fsicas, memorsticas, lgicas,
verbales) ;
nuevos procedimientos de control de conocimientos ;
facilitacin de la comunicacin y de la expresin ;
desarrollo de la imaginacin.
As, la escuela moderna, al ser menos directiva, for-
mular necesariamente su estrategia con referencia a la
autoinformacin y a las actividades ldicas, para que la
homogeneidad y la continuidad de su accin pedaggica
caractericen las formas de aprendizaje que el nio puede
utilizar tanto en la clase como en la calle, en su casa y en
todas partes. En esta intencin de favorecer la reutiliza-
cin de materiales y la transferencia de los principios
educativos se encuentra la idea de no contraponer ya
conocimientos y experiencia global de la vida; escuela y
familia; cultura tradicional y modernidad. 1
Para illustrar estas consideraciones pedaggicas genera-
les, se presentan al final del captulo 111 varias fichas peda-
ggicas relativas a la utilizacin de los juegos en distintos
tipos de aprendizaje. En la segunda parte de la obra varios
estudios de casos mostrarn de qu manera, en la prctica,
en regiones y sociedades m u y diversas, el educador puede
esforzarse por conocer los juegos de los nios y extraer de
ellos una nueva pedagoga.
1. R. Dogbeh y S. NDiaye, op. cit.
En el concurso de juguetes no industriales organizado en Birming-
ham (Reino Undo) en otoo de 1972, estos instrumentos de
msica obtuvieron el tercer premio :
Cajas de margarina rellenas con tomillos, semillas, cascabeles, etc. ;
las tapaderas, de distintos colores, llevan letras o cifras para ense-
ar a los nios a distinguir sonidos, a contar y a reconocer las
letras del alfabeto. El jurado consider que estaban hechas con
matenides adecuados e uiteresantes para nios de tres aos.
Tienen adems las ventajas de la senciUez, la baratura y el aspecto
atractivo.
El primer premio fueadjudicado a estos elementosde construcci6n :
Ladrillos encajables
Estos lodrillos acanalados hechos con trozos de madera estn
concebidos para desarrollar el sentido de la tercera dimensin. El
jurado apreci la senciUez de la forma, de los materhles y de la
construccin, y el hecho de que el juguete se presta a una gran
variedad de usos segn el nivel de desarrollo del nio. %tulquiera
puede hacerlo en cualquier parte, coment. Es fuerte, barato,
fciI de sustituir y de conservar.
(Documentos de la Fundacin Van Leer)
22
En el marco de un vasto proyecto para el desarrollo de la educacin en Jamaica, se fabrican numerosos juguetes con mate-
riales baratos, naturales o de desecho : bamb, nuez de coco, conchas marinas, mazorcas. (Documentos de la Fundacin
Van Leer)
Pez hecho con conchas marinas pegadas a una corteza de rbol
(mango, rbol del pan, ciruelo, guango, etc.)
Los servidores de nuestra comunidad son el tema de la ltima
seccin. Entre ellos la enfermera, el agente de polica, el agricultor,
el pintor y el barrendero. Incluso los colores utilizados por el pintor
se hacen con materiales naturales como arcilla mezclada con goma
arbiga y colorantes exiraidos de la corteza del palo campeche y
de las flores de hibiscus.
ENFEMERA : el rostro es de cartn .v el pelo de lana ; cuello,
brazos y piernas se hacen con mazorcas. El uniforme se hace con
retales y las manos, pies .v gorro con cartn o cartulina blanca.
TORTUGA hecha con una nuez de coco y pasta de papel.
SERPIENTES hechas con virutas o semillos ensartadas (en este
caso, vainas de poinciuna).
23
Captulo I I
Juegos y juguetes en diversos pases
A. JUEGOS Y JUGUETES
DE LOS NINOS MARFILENSES
Este estudio, basado en un inventario de los juegos de
los nios marfilenses, fue realizado en 1973 por la Srta.
Chantal Lombard, consultora de la Unesco, para la tele-
visin de Bouak. Se subraya aqu lo que el estudio de los
juegos y de los juguetes aporta al conocimiento de una
poblacin infantil y de una cultura en general. Reprodu-
cimos lo esencial de la reflexin terica, junto con
ejemplos precisos tomados del proprio inventario, as
como la clasificacin propuesta y sugerencias relativas
a la utilizacin de los juegos y de los juguetes con fines
pedaggicos.
El conocimiento de los juegos infantiles es uno de los
medios de acceso ms directos al medio natural en que
viven y se expresan los nul os. En efecto, en las actividades
ldicas, en las que el jugador produce lo que le interesa por
gusto y no para una utilizacin funcional - distincin que
hace el nio entre la actividad de caza y el juego de la
caza - se integran, se viven y se transforman los datos
ecolgicos, culturales y psicolgicos del grupo social.
El comportamiento ldico introduce al observador
hasta las races del deseo del nio : en el juego se expresan
las aspiraciones de invencin, de competicin, de comuni-
cacin o de destruccin. Los jugadores componen una so-
ciedad infantil con su cdigo, sus valores, sus ritos y sus
smbolos.
El psicopedagogo encontrar en el desarrollo de los jue-
gos una informacin sobre la sociabilidad de los nios y
sobre las reglas del juego social. Los pedagogos podrn
encontrar en el inventano ideas de actividades manuales
o de ejercicios intelectuales, de vocabulario, de atencin
y de memoria. Las disciplinas cientficas podrn ilusrarse
con casos inspirados en la experiencia tcnica que los ni-
os hayan adquirido con ocasin de la construccin de
juguetes de rotacin, de empuje o de viento. En cuanto a
las matemticas, siguiendo el ejemplo de Nicole Picard,
Mathmatiques et Jeux d enfants, podrn escoger sus
ejemplos de ejercicios lgicos en los numerosos juegos de
reglas o de clculo que son los ms familiares entre los
jvenes marfilenses.
Se ha procurado acercar los juegos a la vida de los nios.
La situacin actual de cambio en la que los medios tra-
dicionales y modernos coexisten, se integran o se exclu-
yen, se observa tambin a nivel de la infancia y de las acti-
vidades ldicas. En las aldeas donde no ha penetrado la
escuela, donde el tipo de vida es rural y tradicional, los
ni os juegan en un marco consuetudinario muy definido.
L o s ni os participan en los trabajos del campo, sujetos a
la espalda de su madre cuando son muy pequeos, o bien
en el suelo mirando como trabajan los otros y entretenidos
con ni os de su edad. El nio colabora desde muy joven
en los trabajos : segn su edad y su fuerza, se le pide que
rena hojas y ramas secas, que plante el ame
o escarde, o que vide los campos. Los nios juegan en
el-monte o en el campo, ya sea para entretenerse mien-
tras los adultos se ocupan de las actividades agrarias poco
absorbentes, ya sea porque vayan all para jugar en los
das de reposo o durante la estacin seca. Los juegos en
el monte son propios de los jvenes varones. Estos son li-
bres y van en bandas de la misma edad, traficando en
su sector del monte ; la manifestacin ms representativa
de estas actividades secretas es la asociacin del Kld. Esta
reune a muchachos de seis a doce aos y realiza de vez en
cuando en la aldea una danza de mscaras.
Las nias juegan menos en el campo : se encargan de
vigilar a los pequeos y de alimentar a los trabajadores y
son menos dadas a la talla de juguetes en madera o a las
actividades de caza y pesca. Su dominio es el de las vela-
das en la aldea. Una vez terminada la cena y lavada la vajil-
la, corren a reunirse en la plaza de la aldea para bailar y
cantar : dedican canciones a los acontecimientos cotidia-
nos, a sus enamorados, a los pequeos sucesos relativos a
cada una de ellas. Son las informadoras pblicas de la
aldea, las trobadoras de la historia africana.
En la sociedad africana tradicional, las actividades de las
muchachas eran distintas de las actividades masculinas, tan-
to en los juegos como en el campo de la vida social.
La escolarizacin por una parte y la urbanizacin por
otra han contribuido al movimiento de aculturacin en
el que se han iniciado cambios socioeconmicos. Se han
modificado las formas de vida y han evolucionado las acti-
vidades ldicas. La escuela se encuentra en el origen de la
ruptura con la tradicin: los nios de ambos sexos re-
ciben el mismo trato, las caractersticas tnicas pasan a
segundo plano, los ni os se ven inmersos en una cultura
importada cuyo lenguaje, cuyos valores y cuya forma de
vida se apartan del medio familiar. i No sern los juegos
del recreo el reflejo de esta aculturacin ? Las observa-
ciones realizadas en algunos establecimientos escolares
de la regin de Bouak ofrecen una ilustracin concreta de
esta funcin nica que asume la escuela en la renovacin,
el enriquecimiento y el abandono de los juegos de ni os.
La vida en la ciudad ofrece a todos los ni os - escolariza-
dos o no - una familiaridad con el mundo moderno. Los
nios contempEn un universo de objetos fascinantes que
24
casi si empre es i naccesi bl e para el l os, fasci naci n de un
bi en mi steri oso que no puede ser de su propi edad ; ms
que en el medi o rural , el uni verso de l os adul tos l es est
prohi bi do. En la ci udad, los ni os ti enen ms i ntereses y
menos posi bi l i dades, aunque haya que mati zar esta afi r-
maci n, porque el ni o ci udadano di spone de mat eri al es
ms numerosos y de i nstrumentos ms perfecci onados que
en l a al dea, se enri quece con el espectcul o coti di ano y
vari ado de la calley di spone de un ti empo librei mportante.
El ni o en la soci edad moderna marfi l ense cambi a de
condi ci n : No es ya el ni o que se ti ene prisa en trans-
f ormar en pequeo adul to, es un i ndi vi duo que evol u-
ci ona con su ri tmo propi o, sus acti vi dades espec fi cas. Por
lo dems, muy a menudo l os padres se conf i nan en su
f orma de vi da tradi ci onal dej ando a l os maestros l a res-
ponsabi l i dad de la f ormaci n compl eta. Los esl abones de
la transmi si n natural de l a cul tura tradi ci onal desapa-
recen, l os ni os no aprenden ya de sus mayores los cuen-
tos y l eyendas y, evi dentemente, se pi erden l a suti l i dadde
l os provkrbi os, el arte de hacer obj etos de cuerda, los gran-
des j uegos de caza.
En la encuesta, los nios se ve an muchas veces apura-
dos para expl i car el senti do de sus j uegos ; l osj venes, anti -
guos al umnos, i gporaban los j uegos de l aal dea. Laencuesta
se l i mi t as a la observaci n de parti das de j uegos en t res
al deas de l os baoul s y al anlisis de rel atos de al umnos del
pri mer ao de la enseanza medi a en t res establ eci mi entos
de Bouak. Se ha tratado de establ ecer as un cuadro de l a
si tuaci n l di ca en l a regi n de Bouak : medi o i nteresante
en el que coexi sten f ormas de vi da tradi ci onal es y moder -
nas y en el que estn reuni das numerosas y vari adas tni as.
En este i nf orme, l os j uegos tradi ci onal es baoul s aparecen
j unto a j uegos escol ares cuyo ori gen est vi ncul ado tal vez
a l a i mpl antaci n de l aescuel a ; l a real i dadl di ca es compl e-
j a : se puede escuchar as a al deanas anal fabetas que can-
tan rondas francesas i gnorando susenti do.
i A que se llama juego ?
En baul l os j uegos se desi gnan con el trmi no ngoa,
pal abra que se apl i ca al mi smo ti empo a toda acti vi dad
cuya fi nal i dadpri nci pal es l absqueda del pl acer.
Se respet la l i bertad de l os escol ares i nterrogados de
l l amar j uego a aquel l o que desi gnaban con esa pal abra.
i Como clasificar los juegos ?
Cabe concebi r di sti ntos cri teri os de cl asi fi caci nde l os
j uegos. En el contexto marfi l ense, se ha consi derado con-
veni ente agrupar l os j uegos recurri endo a acci ones compa-
rabl es. El conj unto de l os j uegos y los j uguetes i nventari a-
dos se ha reparti do pues con arregl oa las rbri cas si gui entes :
1 - Prcticas ldicas en las que intervienen juguetes1
Caza y pesca
Automvi l es
J uguetes del mundo tcni co
Muecas - fi guras - estatui l l as
La casa y su mobi l i ari o
Ani mal es
Ornamentaci n - di sf races
I nstrumentos de msi ca
2 -Juegos de habilidad 2
J uegos de l anzami ento
J uegos de construcci n
J uegos de despl azami ento
-Juegos de movimiento
Carrera - persecuci n
Escondi te
Sal tos
Lucha
Col umpi o
-Juegos de ingenio
J uegos de atenci n
J uegos de control
J uegos verbal es
Adi vi nanzas
J uegos de cl cul o
-Juegos dramticos
Pant omi ma
J uegos ri tual es
.Juegos cantados
Cantos acompaados de movi mi entos (manos-pi ernas)
Cantos con m mi ca
Cantos en corro
J uegos cantados con gui j arros
Cantos escol ares
t -Juegos de azar
Dados
Acertar
Sel ecci onar al azar
Ordal as
8 - Cuentos
9 -Danzas
Las fichas de clasificacin
Los j uegos se han regi strado en fi chas. En el anverso se
anotan el nmer o de orden, el nmer o de j uego, l a cat e-
gor a l di ca, el ori gen tni co y fi nal mente una descri p-
ci n del j uego. En el reverso, l a fi cha se descompone en
vari os el ementos: l os j ugadores, l a parti da, l a f unci n
l di ca3 y el ori gen de l a i nf ormaci n.
Juego y juguetes en la vida del nio
Si bi en en Costa de Marf d el ni o construye casi si empre
sus propi os j uguetes, casi nunca lo hace antes de la edad
de si ete aos. Cuando es pequeo reci be un chupete de
mader a que se l e ata a la mueca y despus una sspeci e
de andaderas que l e permi ten mantenerse en pie y avanzar
antes de haber aprendi do compl etamente a andar. Se l e
dan sonaj eros o pel otas para que l as mani pul e o l as acari -
ci e. Despus, haci a los dos o t res aos, empezarn l os
j uguetes empuj ados o arrastrados : automvi l es, avi ones.
La ni a reci be una mueca, una mano de mortero y tro-
zos de tel a para hacer vesti dos ; haci a los ci nco o sei s
aos puede observarse a l os ni os j ugando a cazar con
escopetas de corteza de pal mera o de rafi a ; a esa edad los
ni os conocen l as hoj as y l os frutos y pueden hacerse ci n-
turones, pul seras, sombreros, etc. Fabri can tambi n obj etos
de barro.
1. Estos juguetes suelen ser fabricados por los propios nios con
materiales locales : madera, bamb, arcilla, alambre, latas de
conservas.
2. Estos juegos pueden practicarse con medios auxiliares como
trozos de madera, guijarros, trapos.
3. En el sentido en que la entiende Roger Caillois (vase p. 6 y ss.).
La fase siguiente es la de la caza y la pesca, la talla de
objetos en madera o bamb, el descubrimiento de los prin-
cipios tecnolgicos elementales. Este progreso encuentra
su apogeo hacia los doce o trece aos, cuando el nio es
capaz de hacer ruedas, torcer hierros, cortar con una hoja
de afeitar, en una palabra realizar juguetes perfeccionados
que corresponden a sus ambiciones.
Pero no hay que perder nunca de vista que la funcin
del juguete se sita tanto en el nivel simblico como en el
tecnolgico y que un juguete de fabricacin aparentemente
sencilla puede responder a los deseos y a las necesidades del
nio lo mismo que un juguete de factura ms elaborada.
Observaciones sobre algunos juguetes
Los juguetes ms corrientes y que interesan tanto a
los ms pequeos como a los preadolescentes son los que
imitan el automvil. Tirado con un cordel o ms amenudo-
empujado con un palo, lleva generalmente un volante y
un dispositivo que permite dirigir las ruedas delanteras.
Los mismos materiales naturales - madera, bamb, cor-
tezas, granos, etc - o recuperados - alambre, latas de conser-
vas, cpsulas de botellas - sirven a los nios para reproducir
medios de transporte (aviones, bicicletas) o los objetos
ms diversos de la tecnologa occidental : mquinas de
coser, magnetfonos, aparatos de radio o de televisin,
cmeras fotogrficas ...
Todos los elementos de la aldea, casas y mobiliario,
son reproducidos en rafia o tallados en madera blanda,.
como lo son tambin los diversos animales del bosque,
muchas veces articulados y movidos mediante un sistema
de balanceo.
Los juguetes musicales son innumerables, m u y rudimen-
tarios como el bidn de aceite o el tallo de papayo que se
hace vibrar, o ms elaborados como el arco musical o el
xilfono tallado con cuidado en una madera especial. Los
nios conocen tambin los rboles cuyos frutos dan un
bonito sonido, la liana cuya semilla m u y dura se utiliza
para rascar.
Las muecas que se dan a las nias son con frecuencia
m u y elementales : una calabaza bien redonda adornada
con un collar y una braga, un manojo de hierba con races
trenzadas para representar el cabello. La nia, por su parte,
se encarga de vestir y adornar su juguete.
D e donde viene el saber tcnico de los nins ?
Rara vez de los adultos, a quienes se invita a admirar el
juguete terminado, pero que apenas participan en su fa-
bricacin. Cierto saber, sin embargo, se transmite por
intermedio de los abuelos y de los tutores.
El aprendizaje escolar parece desempear un papel
ms bien negativo. Fascinados por la tcnica que observan
de lejos, los ni os pierden a veces su habilidad manual
cuando la escuela les permite desarrollar ms los instru-
mentos que son el lenguaje y los conocimientos tericos.
D e todas maneras la escuela sigue siendo un foco de crea-
tividad manual, a condicin de no esforzarse en desviar
sus finalidades primordiales. La escuela, en todo caso,
favorece el descubrimiento de materiales y modelos nuevos,
as como el enriquecimiento del patrimonio cultural me-
diante el cruce de las etnias.
En el aprendizaje de las tcnicas del juguete, el papel
esencial corresponde a los grupos de edad anteriores, que
ensean a los ms jvenes y construyen para ellos los
juguetes que stos a su vez fabricarn ms tarde.
Procedimiento de fabricacin de un automvil de alambre
Aunque los materiales utilizados sean naturales o mate-
riales de desecho recuperados, el nio se sirve habitual-
mente para sus realizaciones de instrumentos verdaderos,
manipulados con gran habilidad y evitando todo accidente.
A ttulo de ejemplo, he aqu la ficha tcnica de construc-
cin de un automvil de alambre :
MATERIALES DE CONSTRUCCI~N
Seleccin y origen de los materiales :
alambre utilizado en las cercas, caucho de cmara de
bicicleta
piedra, martillo, machete, alicates, tijeras, hoja de
afeitar
torsin del alambre con la mano o con ayuda de un
martillo, ligadura de los extremos del alambre con
tiras de caucho cortadas con las tijeras ;
Fases de la construccin :
construccin bsica :
chasis y carrocera obtenidos con alambres torcidos y
ligados ;
sistema de suspension y ruedas :
las ruedas se obtienen enrollando el alambre en tomo a
una lata de conservas. La fijacin del bloque ruedas -
eje y del volante se realiza mediante un gancho de
alambre.
Montaje del volante :
El volante est constituido por un largo alambre recto
con frecuencia ms grueso, fijado por un extremo en
gancho entre dos anillas de caucho y al que se da en el
otro extremo la forma circular del volante propiamente
dicho.
Herramientas de fabricacin :
Tcnicas de fabricacin :
AUTOM~VIL T~PICO DE ALAMBRE
Chasis rectangular,
bloque ruedas-eje trasero fijado por dos varas al chasis,
bloque rueda-eje delantero fijado por una vara al chasis,
ms pequeo que el trasero, controlado por el volante.
Modelos de automviles realizados por nios marfienses (Pro-
gramme dducation tlvisuelle de C6te dIvoire, tomo XIII,
lmina VI)
26
La di recci n se transmi te a l as ruedas del anteras ;
ej e del vol ante bastante l argo(+/ - 1 m) correspondi ente
a la estatura del ni o ;
Si escasea el materi al , el ej e del vol ante puede ser de
mader a.
B. LOS JUEGOS LA0 Y SU POSIBLE EMPLEO EN
PEDAGOGIA
Durante suestanci a en l a Repbl i ca Democrti ca Popu-
l ar La0 de 1974 a 1976, Martine Mauri ras Bousquet cat a-
l og vei nti nj uegos especi fi cos del pa s. Se reproducen a
conti nuaci n ampl i os estractos de este estudi o y l as ref l e-
xi ones teri cas a que di l ugar.
Desde el punto de vi sta etnogrfi co, l a Repbl i ca
Democrti ca Popul ar La0 es uno de l os pa ses ms ri cos
del mundo. Cada una de sus etni as ti ene un ori gen, una
l engua, unas costumbres, una rel i gi n di ferentes y, en es-
peci al , hbi tos l di cos parti cul ares. No tendr a ni ngn
senti do mezcl ar en un mi smo trabaj o los j uegos de un
conj unto tan di verso. Este estudi o se l i mi t a pues al m-
bi to l ao propi amente di cho, es deci r al pa s de l as l l anuras
y de los val l es baj os.
Origen de los juegos lao
La cul tura l ao ha sufri do las i nfl uenci as de Chi na,
I ndi a, Camboya y Bi rmani a, Tai l andi a y, ms reci ente-
ment e, Vi et-Nam, Franci a y, en !os !timor aosj los Er-
tados Uni dos de Amr i ca.
No es di f ci l reconocer tal o cual de estas i nfl uenci as en
los j uegos l ao. Pese a estos or genes muy di versos, el acervo
de j uegos l ao est parti cul armente bi en i ntegrado y posee
caracter sti cas comunes que j usti fi canel i ntento de estu-
di arl o como un f enmeno di sti nto y de extraer de ese
estudi o concl usi ones sobre la psi col og a y l a soci ol og a
del grupo de pobl aci n de que se trata y sobre l as apl i ca-
ci ones pedaggi cas para l a escuel a l ao.
Carcter especafico de los juegos lao
Una pr i mer a i ndi caci n de laori gi nal i daddel acervo de
j uegos l ao vi ene dada por el hecho de que l os La0 no
practi can en general al gunos de l os j uegos ms popul ares
de sus veci nos, por ms que l os conozcan bi en.
As por ej empl o l os combates, muy extendi dos en
Chi na y Tai l andi a, nunca han teni do gran xi to en Laos.
Tampoco practi can los La0 el col umpi o suspendi do, que
es un j uego t pi co de festej oen Tai l andi a. En cuanto a l os
zancos, que f ueron i ntroduci dos como j uego recreati vo en
l as escuel as francesas haci a 1930, nunca se di vul garon como
tal j uego. Ahora bi en, en el campo, l os zancos consti tui dos
por dos tallos de bamb con sendas muescas, se uti l i zan
coment ement e para ci rcul ar de una casa a otra en peri odos
de i nundaci n. Se trata de una tcni ca utilitaria que no
entra, para los j venes l ao, en el mbi to de l osj uegos. Todo
parece i ndi car que el j oven l a0 no acept a cual qui er j uego
que se l e presente desde el exteri or, si no sl o l os que cor-
responden a los hbi tos y a l as estructuras l di cas parti -
cul ares de l a cul tura l ao.
Se han podi do descri bi r en la actual i dad vei nti n j ue-
gos, casi todos ellos endgenos y al gunos de l os cual es no
exi sten si no en l a Repbl i ca Democrti ca Popul ar Lao.
Desde el punto de vi sta pedaggi co que ha ori entado esta
i nvesti gaci n, lo esenci al es que el j uego est perf ecta-
ment e asi mi l ado en el medi o cul tural l ao. Este medi o
mani festa, por lo dems, la notabl e capaci dad de crear
j uegos nuevos, autnti camente l ao, a parti r de obj etos
i mportados. Por ej empl o :
El juego de las chancletas, que se j uega con ayuda de
sandal i as de caucho, muy di fundi das desde hace unos
trei ntaaos ;
El juego de las imgenes, que se si rve de vi et as publ i ci -
tari as de procedenci a tai l andesa ;
El juego de los elsticos, muy popul ar en todo el pa s.
Situacin de los juegos lao con referencia a la clasifica-
cin de Roger Caillois
Con respecto a esas categor as, el caso de l a Repbl i ca
Democrti ca Popul ar Lao es muy notabl e. Mi entras que
Charl es Bart1 ha podi do demostrar que l a mayor a de
los j uegos afri canos pertenec an a l as dos categor as de
si mul acro y vrti go, conf i rmando lo que se pod a saber
por otro l ado de l as estructuras de la soci edad afri cana,
l os j uegos l ao se di stri buyen de manera muy desi gual
entre l as cuatro grandes categor as. Entre los 21 j uegos
descri tos se encuentran 15 j uegos de competi ci n, 2
j uegos de azar, 1 j uego mi xto de competi ci n y azar,
1 j uego de si mul acro, 1 j uego mi xto de si mul acro y habi -
l i dad, 1 j uego mi xto de vrti go y habi l i dad. Si se enume-
raran todos l os j uegos practi cados en l aRepbl i ca Democr -
ti ca Popul ar Lao, el porcentaj e de la competi ci n2 ser a
tedav a ms al to. Nos encontramos pues frente a un
model o l di co espec fi co, muy di sti nto del model o afri -
cano descri to por Bart ; ahora bi en este model o l di co
mi nando l as estructuras cul tural es y soci al es del pa s. LOS
j uegos y l asoci edad son i nseparabl es.
Apenas hay en la Repbl i ca Democrti ca Popul ar Lao
j uegos de vrti go. Esto es bastante comprensi bl e en una
cul tura muy prof undamente budi sta, hecha de espi ri tua-
l i dad raci onal i sta y poco dada a l os pl aceres del extrav o,
ya sea mental o f si co. Las ni cas excepci ones son el muy
vi ol ento j uego de pol o y el mstil de cucaa. Hay que notar
sinembargo que se trata de j uegos de f i esta, es deci r j ue-
gos excepci onal es ; el Ti -khi (pol o) se j ugaba una vez al
ao en Vi enti ane con ocasi n de una ceremoni a real , y
es por lo dems un j uego de habi l i dadtanto como de vr-
, ti go ; el mstil de cucaa es tambi n un j uego de fi esta y
ti ene un ori gen utilitario (la recol ecci n de l as nueces
de arek).
Las combi naci ones vrti go si mul acro son, por l as mi s-
mas razones, bastante raras. Es t pi co, por ej empl o, que
l os nios no se i denti fi quen con l os ani mal es durante sus
j uegos. Lani ca excepci n es l a del j uego del j i nete ; pero
l a parte de si mul acro es en l muy secundari a. Tampoco
exi sten, tradi ci onal mente, j uegos de f antasmas ; en cuanto
a los j uegos de guerra, hay que rel aci onar su apari ci n r e-
ci ente con l a actual i dad vi vi da.
En general , el si mul acro no es muy frecuente y se l i mi ta
a dos categor as : los di sf races cmi cos y el j uego de fami l i a.
Con ocasi n de di versas f i estas budi stas, se hacen proce-
si ones de mscaras grotescas. Muchos nios se vi sten
para acompaar l as mscaras, pi ntarraj endose l a cara con
hol l n o con pol vos de col or y cubri ndose con trapos
rotos, hoj as, etc. Propi amente habl ando, no hay i ntenci n
de i mi t ar a tal o cual ser real o fantsti co ; se trata ms
bi en de un atav o ri d cul o para hacer re r a l os dems.
coi.i.espIide jiei a lo se i i a?ui a pi-e.-ei- exa-
1. Charles Bart : Recherche des lments dune sociologie des
peuples afncains 2 partir de leurs jeux, Paris, Prsence africaine,
1970.
2. La competicin, desafo y deseo de realizar una hazaa frente a
otro o frente a si mismo, incluye naturalmente los juegos de
habilidad tanto como los juegos de ingenio.
27
Obsr vese tambi n que no se trata de un j uego habi tual ,
si no de un aconteci mi ento festi vo.
Apenas hay separaci n entre la vi da y el j uego : la
ni a j uega a l i mpi ar la casa, a hacer l a coci na, a vender
en el mercado ..., acti vi dades todas que muy pronto se-
rn suyas, pues desde l os sei s aos una ni a l aoempi eza a
parti ci par en l as t areas domsti cas. Cl aro que se trata
todav a de una i mi taci n, pero una i mi taci n en laque el
el emento de evasi n se reduce al m ni mo.
Los j uegos enteramente basados en el azar son rel ati va-
ment e escasos. Los ms conoci dos son dos j uegos de car-
reras sobre tabl ero : la carrera de cabal l os y la subi da al
ci el o. Esta escasez se expl i ca qui zs por el hecho de que
los La0 i gnoran el uso de los dados.
El sorteo se hace entre ellos echando paj as, a cara o
cruz con una pi edra mar cada con una cruz en una de sus
caras, o con di versas vari antes del j uego de morra (con los
dedos o con pi edreci l l as).
El ni co ej empl o conoci do de j uego que mezcl a azar y
habi l i dad es el j uego de nai pes naci onal , el phay- tong.
Todos los dems j uegos - tal vez el 95 %del total - entran
en la categor a de la competi ci n.
Hay que observar l a abundanci a de j uegos de habi l i dad
fsica(l anzar y apuntar, l anzar y recoger) : j uego de bol os,
j uego de bol as, torneo de peonzas, pel ota vol ante, pel otas
de mi mbre, cri cket, pol o, j uego de semi l l as. Estos j uegos
guardan rel aci n con l a gran destreza manual de l os Lao
(tej edura de seda, bordados, di versos trabaj os en bamb,
fi l i grana de pl ata, etc) ; una pobl aci n hbi l gusta natural -
ment e de los j uegos de destreza, pero puede pensarse tam-
bi n que estos j uegos contri buyen a l ahabi l i dad y que l as
ni as que recogen tan hbi l mente l as semi l l as de tamari ndo
se ej erci tan sin saberl o en el del i cado manej o de los hi l os
de seda.
No menos i mportantes son l os j uegos de agi l i dad men-
tal : j uegos de refl exi n y j uegos de expresi n. Los Lao
practi can vari ous j uegos de ref l exi h muy senci l l os, como
el j uego del ti gre y l os cerdi tos, o muy compl i cados, como
el j uego de nai pes naci onal phay- tong, en el que parti -
ci pan a la vez la l gi ca combi natori a, l a memori a vi sual ,
l a psi col og a y l os ri tos.
Pero los j uegos en que ms destacan son l os de expre-
si n. Los ni os l ao conocen muchas canti l enas o conj un-
tos verbal es en apari enci a i nformal es en l os que aparecen
pal abras y, a veces, frases si gni fi cati vas. Con frecuenci a los
ni os i mprovi san. A partir de si ete u ocho aos, cantar, y
en especi al cantar i mprovi sando (casi si empre canci ones de
amor) es un pasati empo favori to, sobre todo en l as ni as.
En cuanto a los ni os, casi todos practi carn, en al guna
medi da, el arte del khene, armoni o bucal hecho con
tubos de bamb uni dos con cera, del que un viejo prover-
bi o di ce Los que comen arroz pastoso, vi ven en casas
sobre pi l otes y j uegan al khene, no hay duda al guna de
que son l ao.
El aprendi zaj e musi cal y poti co de los j venes l ao se
mani f i esta en l a costumbre de l os cursos de amor. En
l as f i estas del templ o o buns de l aestaci nseca, que es
tambi n l a estaci n t empl ada, l os j venes de uno y otro
sexo i ntercambi an di l ogos cantados que recuerdan l os
cantos al ternados de la Chi na campesi na arcai ca de 10s
que se han conservado al gunos ej empl os en el Li bro de
l as canci ones. Las poes as cantadas de los cursos de amor
son ora tradi ci onal es, ora i mprovi sadas.
Esta i mportanci a de los j uegos de expresi n corres-
ponde a la excepci onal capaci dad de comuni caci n de
l os Lao ; desde el siglo XI X, todos l os vi aj eros extranj eros
se han sorprendi do en Laos por l a faci l i dad de l as rel a-
ci ones humanas, l a apti tud para comuni car, la ri queza
del l enguaj e corri ente, l l eno de i mgenes ori gi nal es cons-
tantemente renovadas. Es evi dente el papel que corres-
ponde a l os j uegos en el desarrol l o de estos notabl es
rasgos cul tural es.
Juego y realidad
Si los j uegos y la cul tura l a0 estn bi en i ntegrados,
puede deci rse tambi n que el j uego est bi en i ntegrado
en el conj unto de la vi da. Si se l es pregunta sobre el peri odo
del ao y la hora en que se practi can los j uegos, l os La0
responden : Se j uega cuando se di spone de ti empo l i bre,
j ugamos cuando t enemos ganas.
Ci ertamente exi stenj uegos vi ncul ados a una f i esta par-
ti cul ar: desfi l es grotescos y mascar adas erti cas de la
Fi esta de l os Cohetes, carreras de pi raguas, j uego del mal l o
ritual del Ti -khi . Pero, en general l as fi estas son sl o una
ocasi n parti cul ar de practi car l os j uegos de todos l os
d as : organi zar un torneo con bal as de mi mbr e, un j uego
del ci ego que r ompe l as marmi t as, etc. Por lo dems,
durante la estaci n seca, es deci r de novi embre a abri l ,
j uegos y fi estas se suceden, mezcl ados estrechamente con
l a vi da coti di ana.
Hay que observar tambi n que apenas exi sten di feren-
ci as entre j ugadores y pbl i co ; t odo el mundo, hbi l o no,
parti ci pa en l os j uegos ; ni si qui era hay una di ferenci a muy
taj ante entre adul tos y ni os. Las ni as de sei s a si ete aos
empi ezan, como hemos vi sto, a ej erci tarse en l as canci ones
de l os cursos de amor ; l os ni os se mezcl an en l as mscar as
del Bun Phavet y de l a f i esta de los cohetes ; y hace todavi
una vei ntena de aos nadi e ve a mal i ci a en el hecho de que
mani pul aran uno de esos enormes fal os, s mbol o de l a
lluvia f ecundante y di verti do espantaj o para l a j venes
que r ena carcaj adas mi entras escapan de l .
Hay tambi n j uegos de ni os que i mi tan l os grandes
j uegos reservados a l os adul tos : as , en el j uego de lacar -
rera de pi raguas, l os ni os hacen desl i zar sobre una super-
fi ci e pl ana - no sobre el agua - bambes que representan la
pi ragua ; en el mak Ti - khi l os ni os si mul an - con bas-
tante l i bertad por otra parte - el f amoso j uego de pol o de
la fi esta del That Luang. Se trata en ci ertomodo de j ugar
a j ugar, i mi tanto unos j uegos presti gi osos.
Pero lo que es ms i nteresante todav a es que muchos
j uegos l ao, con frecuenci a de l os ms corri entes, no se
di sti nguen de una manera absol uta de l as acti vi dades prc-
ticas. Las ni as j uegan a hacer y vender pastel es prepara-
dos de manera muy real i sta con ti erra ; al gunas veces su
madr e l es da un poco de hari na verdadera para hacer fal -
sos pastel es que nadi e comer ; maana, ayudarn a hacer
pastel es verdaderos. Por su parte los ni os, armados con
arcos y hondas que ellos mi smos se han fabri cado, j uegan
a la caza atrapando roedores, l agartos, pj aros ; a veces
organi zan verdaderas expedi ci ones en pequeo en el bosque
veci no. Tambi n pueden i r a j ugar a pescar al arrozal ... Pero
si l l egana pescar un si l uro, ste i r verdaderamente a parar
a la marmi ta. i, Donde termi na el j uego y donde empi eza
l a bsqueda del sustento ? Nos encontramos aqu en una
soci edad ms fl ui daque l as soci edades europeas y en l aque
la vi da, tambi n, es ms fl ui da. No hay una frontera ab-
sol uta entre el oci o y el ej erci ci o de un ofi ci o, entre el
j uego y el aprendi zaj e, entre l a di stracci n y el trabaj o.
Material de juego reducido al mnimo
Apenas exi ste un j uguete l ao que se pueda comparar a
l os j uguetes de Europa, I ndi a o Chi na, en el senti do de
que puede deci rse que estos j uguetes preexi sten y sobre-
vi ven al j uego mi smo. En la Repbl i ca Democrti ca Popu-
28
l ar Lao, l a fabri caci n del j uguete f orma ya parte del j uego
y el j uguete est desti nado a mori r con el j uego.
Los j uguetes ms usual es se hacen con los si gui entes
mat er i al es :
semillas : Las hermosas semi l l as negras y bri l l antes del
tamari ndo si rven como cani cas y l as castaas de un
gran rbol tropi cal si rven para hacer bol as y bol os del
j uego de ba.
banano : Tradi ci onal mente los nios tal l an l os troncos y
l as r amas del banano para hacerse cabal l os ; ms reci en-
temente, han empezado a hacerse una met ral l et a que,
graci as a unas muescas real i zadas en la mader a puede
produci r un rui do de rfaga bastante real i sta ; l a fi bra
del banano si rve para f abri car t teres y di sf races.
bamb : Una de l as ms presti gi osas real i zaci ones en bam-
b es la escopeta de pi stnque l anza a dos o t res metros
pequeas semi l l as ver des muy duras o, en la cui dad,
bol as de pasta de papel ; trozes de bamb ms o menos
l argos se uti l i zantambi n para hacer mazos, bol as, pi ra-
guas, i nstrumentos de msi ca, etc.
lianas : Con l i anas trenzadas se hacen cuerdas para sal tar
o cuerdas para bal l esta.
nuez de coco : Si rven para hacer mar mi t as y reci pi entes
para l as comi di tas de l as ni as ; dos nueces de coco
at adas con cordel es a un bamb que se lleva sobre el
hombr o permi ten i r a buscar agua al r o, como lohace
l a madr e con sus j arras.
De hecho, todo lo que encuentra a mano puede servi r
para el j uego. De todos l os j uguetes l ao, los ms usual es
son todav a los gui j arros y lati erra. Con ti erraj uegan l as
ni as a la coci na y a l as compras ; tambi n sobre la ti erra
se trazan l as fi guras de l os j uegos de tabl ero : carreras de
cabal l os, subi da al ci el o, ti gre y cerdi tos.
Los ni cos j uguetes permanentes son la peonza, l a bal -
l esta y la honda, si se puede habl ar de j uguetes respecto a
estos l ti mos obj etos que son i nstrumentos de caza tanto
como de j uego. Pero estos j uguetes, por lo menos en el
campo, es deci r en el 90%de los casos, son fabri cados
si empre por sus usuari os. La peonza, en parti cul ar, es un
obj eto de preci si n, tal l ado paci entemente en una mader a
dura y que consti tuye el orgul l o de l os campeones- arte-
sanos.
Lani ca excepci n est consti tui da por los nai pes, que
se compr an a l os tenderos chi nos del mercado.
Es notabl e el contraste, no sl o con Europa si no t am-
bi n con l os pa ses veci nos. LaI ndi a, por ej empl o, no sl o
ti ene suntuosos j uegos de caturanga y de caupur tara-
ceados y de marfi l ; l os bazares estn l l enos de j uguetes
popul ares baratos : ani mal es de barro o de pasta de papel ,
muecas de paj a trenzada, i mgenes i nfanti l es ... En Bi r-
mani a, en la frontera con la Repbl i ca Democrti ca Popu-
l ar Lao, todos l os mercados de l os templ os venden j uguetes
(cocodri l os de madera arti cul ados, cabal l os col oreados,
muecas con pel o, dragones-carreti l l a, etc). I ncl uso en
Tai l andi a, de costumbres tan prxi mas, l os mercados cam-
pesi nos ofrecen al gunos j uguetes popul ares : desde l uego
cometas, pero tambi n j uegos de comi di tas para muecas,
cestos en mi ni atura, carri tos.
El caso de l a Repbl i ca Democrti ca Popul ar La0 es
pues real mente excepci onal . Los ni os, en senti do propi o,
j uegan sinnada. En l as al deas, l as ni as ni si qui erati enen
muecas. Ms todav a : l os bbs l ao no ti enen sonaj ero.
Esto no se debe a i gnoranci a, porque las tri bus H mong y
Yao l os ti enen, y trabaj ados con esmero. Hay que ver en
esta i ndi ferenci a respecto al j uguete un rasgo de lasabi duri a
budi sta que recomi enda no apegarse a l as cosas? Esa
i nfanci a l l ena de j uegos, pero vac a de j uguetes es, en
efecto, una excel ente escuel a de desasi mi ento.
El juego iao es un juego abierto
El j uego puede estar, al empezar. ms o menos defi ni do.
El aj edrez, el bri dge, el rugby, por ej empl o, of recen a los
j ugadores regl as preci sas y no dej an mar gen para la i m-
provi saci n. Al gunos j uegos enri quecen sus regl as con un
ci erto argumento ; es el caso del j uego de l a oca, del
monopol y, el j uego de pol i c as y l adrones, en l os que hay
una hi stori aque vi ene a superponerse al mecani smo Idico
propi amente di cho.
En la Repbl i ca Democrti ca Popul ar- Lao n.o hay ver da-
deros j uegos de convenci ones. Aun cuando el nombr e del
j uego pueda evocar una i magen (j uego de la carrera de
cabal l os, j uego de recoger l os huevos de la tortuga, j uego
de l a serpi ente y l as ranas, j uego del ti gre y l os cerdi tos), l a
fbul a no pasa de ah , y nada en el desarrol l o del j uego
evoca, ni de cerca ni de l ej os, cabal l o, tortuga ni rana. Ade-
ms, l a estructura del j uego l ao tradi ci onal no es compl e-
tamente cerrada. Al principio del juego, los jugadores se
ponen de acuerdo sobre las modalidudes de l a partida. Cada
parti da es en ci ertomodo un j uego nuevo ; se crea el j uego
j ugndol o.
Es muy notabl e la di ferenci a entre el Mak- Kat o, (j uego
de bol as de mi mbre tradi ci onal , cuyas regl as se reducen a
dos : no tocar l a bol a con l as manos y no dej arl a caer a
ti erra) y el Sepak Takraw, versi noficial del mi smo j uego
uti l i zada en l as competi ci ones de todo el sudeste asi ti co,
en el que todo est ri gurosamente codi fi cado.
El j uego l ao tradi ci onal se reduce a menudo a una sim-
ple i dea de j uego.
El espritu de juego lao es poco competitivo
Aunque al gunos j uegos l ao vayan acompaados de
apuestas en di nero, es raro que el j uego sea muy compe-
ti ti vo. J ams hay di sputas ni i ncl uso di screpanci as en cuanto
al resul tado de una parti da. Se j uega para di verti rse y no
para ganar.
La recompensa, cuando exi ste, es una prenda amabl e o
di verti da : el venci do da un vaso de agua al vencedor, ci
bi en l el l eva en tri unfo a cuestas.
A veces l a competi ci n se f al sea vol untari amente. As
ocurre en el Ti - khi , el gran j uego de mal l o de la f i esta del
That Luang ; uno de l os equi pos est aba consti tui do antao
por j venes del puebl o y el otro por l os hi j os de los nota-
bl es, y era tradi ci onal que ese d a - una vez al ao no es
costumbre - l os notabl es dej aron ganar al puebl o.
Los juegos en la educacin lao antes de 1975
En los ci ncuenta l ti mos aos, l a escuel a l ao ha si do una
i nsti tuci n extranj era i mportada con sus estructuras, SUS
programas y sus mtodos. Tant o l os maestros como los
al umnos ve an la escuel a como una real i dadapart e si n ni n-
guna rel aci n con la real i dad coti di ana vi vi da. Era pues
normal que csta escuel a ofi ci al i gnorara compl etamente
el j uego, acti vi dad prof undamente i ntegrada en la vi da del
puebl o l ao. Se j ugaba pues antes y despus de la cl ase ;
pero la cl ase mi sma era el anti -j uego y una pedagog a
l di ca era i mpensabl e en ella.
No por ello era menos consi derabl e el papel del j uego
en l a educaci n l ao ; pero no ten a nada que ver coa l a
escuel a. Dehecho, era el j uego el que, con l apagoda, conti -
nuaba aportando al ni o la cul tura naci onal que l a escuel a
no pod a darl e.
El j uego, como hemos vi sto, es ante todo una escuel a,
al parecer muy ef i caz, de habi l i dad f si ca y destreza. El
j uego proporci ona un pr i mer aprendi zaj e profesi onal :
aprendizaje de la casa y del mercado para las nias, apren-
dizaje de la caza y de la pesca para los nios, pero tamben
aprendizaje del trabajo manual a travs de la fabricacin de
los juguetes. El juego es, sobre todo, una escuela de vida
social. Por su relativa ausencia de competicin, el juego no
alimenta la mana del lucro individual ; por la ausencia de
casi todo elemento de evasin, no estimula el desdobla-
miento de la vida ; por la ausencia de todo juguete dura-
dero, est en armona con la moral de desasimiento. El
juego ayuda as al joven La0 a integrarse en los grupos en
los que el gran problema no consiste tanto en superar a
los dems como en sentirse a gusto con ellos y no tanto en
poseer como en estar contento consigo mismo.
El divorcio entre el juego y la escuela, sin embargo, no
existe en la totalidad del territorio lao. Desde hace unos
quince aos, en el nordeste del pas, en la zona controla-
da por las fuerzas del Frente Patritico, se ha desarrollado
una escuela de un tipo muy diferente ;una escuela nacional
y revolucionaria que trabaja con los medios disponibles
localmente : materiales locales y mano de obra aldeana
para la construccin de la escuela, campesinos y soldados
recientemente alfabetizados para la enseanza, problemas
de la vida poltica y laboral para los programas, usos y
costumbres nacionales para los mtodos y el estilo. Este
ambiente tena que ser, evidentemente, mucho ms acoge-
dor para el juego. No se practican all juegos educativos
en el sentido de juegos preconcebidos, juegos en caja que
se encuentran actualmente en el mercado occidental ;
pero el espritu del juego penetra en toda la enseanza.
La manifestacin ms interesante es el trabajo en equipo ;
los alumnos se dividen en grupos de diez (y en subgrupos
de cinco) tanto para la formacin intelectual, cvica y
fsica como para el trabajo en el jardn; los alumnos
no reciben calificaciones individuales sino por grupo ;
la competicin no se realiza ya entre los individuos
sino entre los grupos ; los jvenes vuelven a encontrar
as en la escuela una frmula de organizacin social an-
loga a sus grupos de juego y, en este marco, estudios,
deporte, jardinera, debates pueden recibir el dinamismo
del juego. Asmismo, la insistencia que se pone en el tra-
bajo manual prct.ico (se cultivan las legumbres que se
consumen, se participa en la construccin y, en todo caso,
en la conservacin de la escuela) devuelve a la escuela su
papel de aprendizaje de la vida real.
Finalmente, la educacin fsica ocupa en la zona del
Frente Patritico un lugar mucho ms importante que en
la escuela convencional y, de manera que la escuela da
cabida, en el marco de los ejercicios fsicos, a toda clase
de juegos de movimiento, de habilidad y de fuerza, la
mayor parte de ellos tradicionales.
Perspectivas de la pedagoga Idica en la escuela la0
Cuando se habla de pedagoga ldica, no se trata de
limitarse a introducir sistemticamente en la escuela los
juegos que practican los nios fuera de ella.
Lo que el estudio de los juegos infantiles aporta, en
primer lugar, son informaciones insustituibles sobre los
procesos de aprendizaje no institucionalizado en una
poblacin determinada. En efecto, el nio en clase no es
fundamentalmente diferente de lo que es en el juego ;
cuando se le conoce bien en el juego, se puede adivinar su
actitud en clase, prever lo que har de buen grado y lo que,
por el contrario, le desagradar o le dejar indiferente, lo
que comprender fcilmente y lo que le ser muy difcil.
Pero, adems de su contribucin a la seleccin de una
pedagoga posible, el estudio de los juegos de una socie-
dad puede ayudar tambin a dar dinamismo a la pedagoga
escogida introduciendo el espritu de juego en el conjunto
de las actividades escolares.
Adaptacin de ciertos juegos lao a la enseanza
Juegos de letras o de cifras : El juego de las imgenes -
mak houp - en el cual el jugador gana las imgenes a las
que consigue dar la vuelta sin mover las dems, podra ju-
garse con cartas que representaran letras o cifras. Se trata-
ra, por ejemplo, de completar una palabra, de alcanzar un
total, de constituir una serie de cifras o de letras.
Asimismo, en el juego de las sandalias 1 podan susti-
tuirse los billetes de banco por cifras teniendo cuidado de
que las cifras mayores sean las ms difciles de alcanzar. El
ganador sera el que llegara a un total ms alto.
El juego de bolos, los juegos de azar con progresin
sobre una figura trazada como los caballitos y la
subida al cielo constituyen buenos ejercicios de adicin.
Su uso podra ser estimulado mediante la organizacin de
torneos. Estos mismos juegos podran dar lugar a una ilus-
tracin que escenificara las etapas de un proceso social :
creacin de una cooperativa, ejecuccin de obras, etc.
Juegos de habilidad o de simulacro : Estos juegos
pueden utilizarse sistemticamente en la escuela de
prvulos. Pueden ser enriquecidos, en particular los juegos
de simulacro limitados actualmente al juego de las comidi-
tas y de la vendedora, haciendo entrar otras situaciones
sencillas de la vida civil y econmica de la aldea.
Juegos que sirven de punto de partida para observa-
ciones, por ejemplo cientficas :
As la peonza es un buen punto de partida para una
explicacin sobre el centro de gravedad y el equilibrio es-
ttico o en movimiento, as como para una reflexin sobre
el movimiento relativo. El juego de las cuatro esquinas pue-
de dar lugar a un ejercicio de qumica : cada nio repre-
senta un tomo y se trata de formar una molcula deter-
minada ; los jugadores que no han podido entrar en una
combinacin han perdido.
Contribucin de los juegos a la eleccin racional de una
pedagoga
Como ya se ha dicho, este es quizs el inters mayor del
estudio de los juegos.
Siendo los juegos lao poco competitivos y basndose
ms bien en la solidaridad, es probable que tenga xito una
pedagoga sin competicin o con una competicin colec-
tiva moderada. Esto implica la posibilidad de educacin
mutua, de funcionamiento en pequeos grupos de alumnos,
de aceptacin de responsabilidad y de evaluaciones colec-
tivas del aprendizaje.
El juego la0 es generalmente un juego abierto, en el que
no todo est d e f ~ d o de antemano. Este elemento parece
una indicacin para una pedagoga centrada en la crea-
tividad y la iniciativa.
Hay pocos juguetes duraderos, y los juguetes existentes
son casi siempre fabricados por los jugadores ; esto indica
que la enseanza en la Repblica Democrtica Popular La0
puede hacerse sin un material muy elaborado y que los
alumnos podran construir UM parte al menos del mate-
rial de experimentacin y de demostracin.
Finalmente, los juegos lao estn cerca de la vida ; las
actividades recreativas y el trabajo no estn separados de
manera absoluta. Este hecho abre la posibilidad de asociar
1. El juego de las sandalias consiste en tratar de tocar, arrojando.
una sandalia de caucho, billetes dispuestos en crculo.
30
estrechamente el trabajo manual productivo con los estu-
dios tericos mediante la creacin por ejemplo de granjas-
escuelas, escuelas-talleres, escuelas-cooperativas, etc.
Contribucin de los juegos a la dinmica de la pedagoga
escolar
E n una poblacin en la que el ocio y el trabajo estn
estrechamente mezclados, es normal que la escuela est
penetrada por un espritu ldico. No habra entonces
discontinuidad entre los principios del juego y los del
aprendizaje institucionalizado.
Se podra enmarcar as el conjunto de las actividades
productivas escolares en un sistema de intercambios que
constituira una especie de gran juego permanente. Los
establecimientos de distintos tipos participaran as en
un sistema de relaciones econmicas no comerciales que
constituira un excelente entrenamiento para la vida
econmica adulta.
El entrenamiento en los juegos de expresin podra
favorecer la instauracin de una especie de juego perma-
nente de la discusin, con intervenciones orales indivi-
duales o colectivas, distribucin de papeles, etc. Estas acti-
vidades se animaran mediante torneos en distintos campos
pedaggicos (torneos de matmaticas, por ejemplo).
Conclusin
Sin desdear la importancia de estas perspectivas,
conviene recordar que el objetivo ms importante de los
educadores debe ser respetar y favorecer por todos los
medios la vida ldica tradicional de los nios y de los
jvenes. Esta vida ldica parece haber alcanzado en la
Repblica Democrtica Popular La0 un nivel de equili-
brio ecolgico que hace de ella un factor no desdeable
y siempre actual de la vida de sociedad.
LISTA Y CLASIFICACION DE LOS JUEGOS LA0 CATALOGADOS
Clase de juego Subciase
JUEGOS DE COMPETICION lanzar-apuntar
(tagn )) lanzar-apuntar
lanzar-apuntar
lanzar-apuntar
lanzar-recoger
lanzar-recoger
lanzar-recoger
lanzar-recoger
lanzar-recoger
destreza
flexibilidad
carreras
carreras
fuerza
reflexin
Juego de carrera
juego de carrera
juego de cartas
identificacin a un moi-Ao
familiar o profesional
JUEGOS DE A Z A R
J U E G O S MIXTOS DE
REFLEXION Y A Z A R
J U E G O S DE S I M U L A C R O
JUEGOS MIXTOS DE S I M U L A C R O juegodanza
Y HABl LIDAD
JUEGOS MIXTOS DE VERTIGO
Y HABl LlDAD
Nombre del juego
Mak Ba
Mak Ti Pek
Mak Dit K6ne Kham
Mak Khang
Mak Kato Pikai
Mak Kato
Sepak Takraw
Mak Ti-khi
Mak Y u
Mak Houp
Mak Gnat Khay Tao
Mak Baloun
Mak Ty
Mak Gnou Sao
Mak Seua Kinn M o u
Souang M a
Kheun Savanh
Phay Tong
Ling Keuang Heuang
Ngou Kinn Kiet
Ti-Khi
caracterstica secundaria
construccin
construccin
juego de equipo
simulacro
juego de equipo
juego de equipo
juego de equipo
juego de equipo
31
EJEMPLO DE UN JUEGO DE A Z A R
1. Nombre : c
#
1.1 escrituraao :?a3 UQ1
J . 2
1.3
1.4
transcripcin fontica : s : ag ma :
transcripcin francesa usual : Souang Ma
traduccin : Carrera de caballos
JUGADOR 1
/
JUGADOR 111
JUGADOR iv
(En el juego lao, los puntos no estn numerados)
2. Descripcin : Se trazan en el suelo tres cuadrados
concntricos cortados por la mitad por dos ejes perpen-
diculares. Cada jugador tiene un caballo representado por
un guijarro de color o tamao netamente distinto de los
de sus rivales. Se trata de hacer pasar el caballo desde una
posicin de partida (o) colocada en el eje del jugador, pa-
sando por todos los puntos de interseccin entre los ejes
y los cuadrados y por todos los vrtices de los ngulos
para llegar a la posicin central (que lleva aqu el nmero
25 para la explicacin). La marcha se realiza en el sentido
inverso a las agujas des reloj.
Los La0 no tienen dados. En su lugar se utiliza un sis-
tema bastante complicado y muy ingenioso. En primer
lugar los jugadores sortean echando pajas (con palitos)
para conocer sus cifras. El que tiene el palito ms corto
o ms largo (segn acuerdo previo) ser el jugador 1 y se
le atribuirn tres cifras : 1, 5 (es decir 1+ 4) y 9 (5 + 4),
contndose los jugadores a partir de l. El jugador de su
derecha ser el 11 y tendr en consecuencia las cifras 2,6
y 10 y as sucesivamente.
uno se ha aprendido bien sus cifras
empieza el juego. Cada jugador tiene en las manos, a su
espalda, tres piedrecitas de las que presenta las que quiere
a una seal dada. Supongamos que el total de las piedras
presentadas por los cuatro jugadores sea 1 1 (lt 2+0+8).
En este caso es el jugador 111 (al que pertenecen las cifras
3, 7 y 11) el que gana y adelanta su caballo un puesto, es
decir desde el punto O frente a l hasta el punto 5 ; la
prxima jugada, si el total es de nuevo 3,7 u 11, el mismo
jugador pasar desde el punto 5 hasta el punto 6, etc. ;
cuando haya dado la vuelta completa hasta el punto 5,
pasar despes al punto 13 en el segundo cuadrado,
despes a los puntos 14, 15, 16,9, 10, 11,12, hasta el 13
de nuevo desde el que pasar al 21en el tercer cuadrado, y
Cuando cada
despes al 22, 23, 24, 17, 18, 19, 20 y de nuevo al 21
desde el que pasar al centro (25) y ganar.
Por su parte el jugador 1 ira de O a 1 y despes a 2,3 ... ;
cuando haya vuelto a 1, en la prxima jugada que le fa-
vorezca la suerte podr pasar al cuadrado siguiente en el
punto 9, etc.
Cualquiera que -sea el nmero de piedrecitas sacadas, el
jugador avanza solamente un puesto ; si el punto est ya
ocupado, ocupa el lugar del ocupante anterior, el cual
retrocede un puesto. El juego es por consiguiente bas-
tante lento ; su inters se mantiene por la diversidad de las
operaciones.
3. Jugadores :
3.1
3.2
3.3 etnia : la0
3.4 estructura del grupo : xito individual y compe-
3.5
3.6
sexo : nios o nias
edad : a partir de 11 aos y adultos
ticin con los dems jugadores
nmero de jugadores : 4
factor de agrupacin : ocasin
4. Recompensas, penalidades : Los adultos juegan gene-
ralmente dinero.
5. Origen : Origen indio o tibetano ; los cuadrados con-
cntricos son recuerdos de los mandalas. El juego de
Souang ma tuvo antao un papel parareligioso en el
conjunto de los ritos seudobrahmnicos, llamados Phm,
cuyas ceremonias de baci (ritos propiciatorios de bien-
venida o despedida) son los vestigios ms conocidos.
6. Epoca del ano en que se juega : indiferente
7. Lugar : En la casa (estacin de las lluvias) o al aire libre
8. Hora : indiferente
9. Duracin : media hora y ms
10. Actualidad del juego : bastante popular
11. Facultades ejercitadas : Adicin rpida, memorizacin
de cifras, sentido de la rotacin y del itinerario.
12. Utilizacin pedaggica :
12.1 actual ,: ninguna
12.2 posible : este juego puede ser la base de toda clase
de ejercicios aritmticos o topolgicos.
c. ACTIVIDADES LUDICAS EN LA ENSE~ANZA
INDIA DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO
El texto que sigue es una adaptacin de diversas par-
tes de un informe presentado por el Departamento de En-
seanza Preprimaria y Primaria en el Consejo Nacional de
Investigacin y Formacin en Materia de Educacin (Nue-
va Dehli, marzo de 1974).
Consideraciones generales
La enseanza primaria es el fundamento de toda edu-
cacin. Para que sea eficaz, es necesario dotarla de instala-
ciones materiales convenientes, de personal competente
y de programas apropiados, teniendo en cuenta las nece-
sidades sociolgicas y psicolgicas de los alumnos. Adems,
los maestros deben utilizar un material de enseanza y
tcnicas pedaggicas que hagan del acto de aprender una
experiencia agradable. Este aspecto tiene una importancia
particular en los dos primeros aos, cuando los nios aca-
ban de salir del hogar para entrar en el ambiente ms for-
malista de la escuela y encuentran generalmente difcil
acostumbrarse a ese nuevo entorno, a menos, evidente-
mente, que se consiga despertar su inters.
Para que lOs@os primeros aos de estudios resulten
una experiencia agradable, es preciso programar las ac-
___ ~~
32
Nias D e Bjapur (Indie Central) en un columpio fabricado con
dos neumticos de bicicleta enganchados en una barra.
(Foto Chantal Lombard)
ti vi dades escol ares en f unci n de l as parti cul ari dades de
l os ni os de ese gr upo de edad, i ncapaces t odav a de f or-
mul ar un r azonami ent o, i nsensi bl es a l as i deas abstractas
y atra dos ni cament e por cosas concret as y tangi bl es.
Sl o pueden concent rar su at enci n en un t ema parti cul ar
dur ant e un t i empo bast ant e cort o. La curi osi dad es su
caracter sti ca domi nant e. Les gusta compr ender lo que
ocurre a su al rededor. Teni endo un exceso de energ a,
l es cuest a mant ener se tranqui l os mucho t i empo y l es gust a
parti ci par en t oda cl ase de acti vi dades. Su ment e rara
vez est en r eposo. Necesi t an senti r que se r econocen y
apreci an sus menor es real i zaci ones.
El maest r o consegui r hacer ms i nteresante l a ense-
anza para este gr upo de edad si crea en la cl ase un am-
bi ent e de l i bertad. Par a el l o se puede arti cul ar l a ense-
anza en torno a acti vi dades l di cas.
Reconoci endo l a i mpor t anci a de este enf oque, el
Depar t ament o de Enseanza Prepri mari a y Pri mari a ha
f or mul ado un pr ogr ama que t i ende a esti mul ar al personal
docent e a i nventar su propi o materi al de enseanza, as
c omo a recoger y di f undi r acti vi dades I di cas usual es en
l as escuel as pri mari as. Par a empezar , este pr ogr ama sl o
se apl i ca en l os dos pr i mer os aos de estudi os. Ul teri or-
ment e ser ext endi do a l as dems cl ases pri mari as.
Los cri teri os adopt ados para lasel ecci n de l as acti vi da-
des l di cas son l os si gui entes :
1) deben t ener rel aci n con el pr ogr ama prescri to ;
11) deben contri bui r a dar a l a enseanza un aspect o
f ami l i ar y permi ti r una parti ci paci n suf i ci ente del ni o ;
111) deben ayudar a desarrol l ar en el ni o los val ores, l as
cost umbr es y l os compor t ami ent os que se desea i ncul carl e ;
IV) deben haber si do practi cadas r egul ar ment e en el
est abl eci mi ent o escol ar y haber dado buenos resul tados ;
V) no deben ser demasi ado cost osas y deben poder ser
uti l i zadas en una escuel a i ndi a de t i po corri ente.
Con arregl o a estos cri teri os, se sel ecci onaron 54 j uegos
pract i cados en escuel as de Raj ast han, Ut t ar Pr adesh, Madh-
ya Pr adesh, Andhr a Pr adesh, Kar nat aka, Guj arat y Del hi .
Se redact aron i nf or mes sobre l a mayor parte de estos j ue-
gos, despus de haber si do obser vada su prcti ca y de ha-
berse mant eni do un debat e pr ol ongado con l os maest r os
correspondi ent es.
Es de esperar que estas acti vi dades ayudar n a los dems
maest r os a mej or ar los pr ogr amas de la enseanza pr i ma-
ri a, pudi endo ser ti l es en parti cul ar para l os establ e-
ci mi ent os pri mari os que practi can una enseanza sincl ases.
I gual ment e pueden ayudar a asi gnar ej erci ci os a gr upos de
al umnos de di sti ntos ni vel es. Cabe esperar que l as escuel as
nor mal es estatal es adapt en estos j uegos pedaggi cos en l as
di sti ntas l enguas regi onal es y los di f undan entre los maes-
tros de l aenseanza pri mari a.
Fichas descript vas
He aqu al gunos ej empl os de f i chas descri pti vas sel ecci ona-
das entre l as 54 rel ati vas a l os j uegos pedaggi cos men-
ci onados ant eri orment e.
Discos de suma y resta
Est e j uego se practi ca en l as dos pri meras cl ases de l a es-
cuel a pri mari a estatal de Bi charl i Mohal l a ( Beawar , Raj as-
than). Su obj eti vo es :
1) ensear a sumar y restar a los ni os de una maner a
atracti va ;
11) ensear a l os ni os a compr obar el l os mi smos l os
resul tados.
El materi al necesari o se compone de cart n f uerte, ma-
der a cont r achapeada y pi nt ura negra.
Se recort an en el cart n o l amader a cont r achapeada dos
di scos de di mensi ones di sti ntas. El ms pequeo se apl i ca
sobre el mayor , en el cual se i nscri ben l as ci fras que hay que
sumar y restar. Cuando el al umno ha t er mi nado una ope-
raci n, hace gi rar el di sco superi or para real i zar l a oper a-
ci n si gui ente. El si gui ente croqui s i l ustra este mt odo :
Disco de contro1
Los ni os se di vi den en grupos. Cada gr upo di spone de
un di sco de cont rol que l eper mi t e compr obar si l os resul -
t ados de l as operaci ones son exact os.
Juego de la pesca
Est e j uego se practi ca en el pr i mer ao de l a escuel a
pbl i ca model o agregada a l aEscuel a Nor mal del Est ado de
Al l ahabad (Uttar Pradesh). Su f i nal i dad es f ami l i ari zar al
al umno con l as ci fras y ayudarl e a segui r l as i nstrucci ones
de l os i nstructores, desarrol l ando al mi smo t i empo un
esp ri tu de compet i ci n y un compor t ami ent o deport i vo.
33
El material requerico es papel y cartn.
Se trazan en el terreno dos lineas de juego que repre-
sentan un ro. Se recortan peces en cartn o papel. Cada
pez lleva una cifra. Los peces se reparten a lo largo del
rio .
Los alumnos se dividen en grupos pequeos, cada uno
de ellos con su jefe. El jefe de grupo pide a sus camaradas
que le traigan un pez que lleve tal o cual nmero. Despes
de haber cumplido su misin, el alumno escribe el nmero
del pez en su pizarra. El maestro controla las pizarras con
ayuda de los jefes de grupo.
Carrera de cifras
Este mtodo se utiliza en la primera clase de la escuela
central G.C.F. Estate, Jabalpur (Madhya Pradesh). Su
finalidad principal es ayudar a los nios a reconocer las
cifras, desarrollar en ellos la capacidad de atencin y au-
mentar la rapidez de sus reacciones.
El maestro escribe algunas cifras en el suelo en cual-
quier orden, por ejemplo :
6 0 1 4 10 2 10
3 4 5 7 9 8 5
8 3 9 O 12 4 6
9 7 10 2 1 2 3
L o s alumnos se dividen entonces en pequeos grupos y
se les invita a correr en torno al espacio en el que se en-
cuentran las cifras. Mientras que corren, el maestro dice
una cifra, por ejemplo 6. L o s alumnos que se colocan
sobre esa cifra ganan, mientras que los que se colocan
sobre otras cifras o son incapaces de reconocer la cifra
6 quedan excluidos del juego. El juego se repite con los
ganadores de cada uno de los grupos hasta el final del
periodo fijado.
Para comprobar lo que han aprendido los alumnos, el
maestro les distribuye hojas multicopiadas con cifras. Les
pide que subrayen las cifrds que l lee. El maestro puede
saber as si los alumnos reconocen las distintas cifras.
Juego de palabras
Este juego se practica en el primer ao de estudio de la
escuela pblica modelo agregada a la Escuela Normal Esta-
tal de Allahabad (Uttar Pradesh).
El maestro establece listas de palabras que se suponen
conocidas por los alumnos de primer ao. Escribe despus
en una serie de cartoncitos las letras que componen esas
palabras.
Los alumnos se dividen despus en grupos y los cartones
se ponen en el centro de cada grupo. Cada alumno toma
uno y copia en su propia pizarra la letra que le ha tocado.
Cuando los alumnos han escrito en su pizarra un cierto
nmero de letras, el maestro escoge una palabra en la lista
establecida previamente y la escribe en el encerado. Los
alumnos cuyas pizarras llevan las letras correspondientes
vienen a alinearse ante el encerado de manera que formen
la palabra deseada. Los perdedores en el juego son los que
teniendo una de las letras de la palabra no acuden al ence-
rado, no ocupan el lugar que les corresponde en la fila o
no sostienen su pizarra correctamente.
Utilizaci6n del tiempo libre
La actividad siguiente se practica en la Escuela Moder-
na, Humayun Road, Nueva Dehli-3 :
Algunos alumnos aventajados de las primeras clases ter-.
minan sus deberes antes que los dems. Algunas veces
molestan a los que todava trabajan y crean dificultades al
maestro. Para poner remedio, cada clase dispone de libros
de historietas, revistas, juguetes pedaggicos, etc. Cuando
un alumno ha terminado sus deberes y su trabajo ha sido
controlado, queda libre para leer, dibujar, pintar, o diver-
tirse con los juguetes. Gracias a esta prctica los alumnos
pueden aprovechar tilmente su tiempo libre y los maes-
tros pueden establecer un ambiente fecundo y tranquilo
en la clase.
D. JUEGO Y ENSENANZA EN LAS CAPAS
SOCIOCULTURALES DESFAVORECIDAS DEL PER
Se presenta a continuacin una parte de la importante
documentacin reunida sobre el terreno en 1976 por la
Srta. EA. Carmela Izaguirre, licenciada en educacin y
ciencias sociales. Comprende dicha documentacin un
estudio sobre los juegos y los juguetes en el Per, indica-
ciones histricas, un inventario acompaado de explica-
cines sobre ciertos tipos de juegos, una exposicin de las
leyes recientes en materia de educacin, as como rela-
ciones de experiencias, un estudio sociolgico sobre la
condicin del nio de origen indio y el repertorio de las
manifestaciones, exposiciones y documentos disponibles
en la materia.
Problemas del juego y el juguete en el Per contempodneo
An no se ha hecho el estudio sistemtico de los juegos
en el Per. N o existe el texto antropolgico que trate este
tema tan antiguo como el hombre peruano y su cultura ;
slo tentativas parciales a nivel individual que no enfocan
el juego dentro del contexto concreto de la realidad pe-
ruana, su evolucin histrica y el rol que puede tener en
la educacin del nio peruano.
Siendo el Per un pas mestizo, no podemos hablar de
juegos propiamente endgenos. Con algunas pocas excep-
ciones, la mayora de juegos practicados por los ninos
peruanos en las tres regiones del Per (Costa, Sierra y
Selva) son de orgen espaol.
Los juegos y juguetes espaoles fueron introducidos en
la Amrica indgena en el proceso histrico de la con-
quista ; fueron adoptados por la cultura nativa quien los
bautiz con nombres indgenas para hacerlos ms suyos,
pero en su esencia los juegos siguieron conservando in-
tacto el espiritu de la cultura espaola, que a su vez era
portadora de los valores de la Europa de aquella poca.
De los juegos del antiguo Per, quedan referencias
histricas ; los juegos espaoles amestizados en el largo
perodo de la colonia tienden a desaparecer por una serie
de causas socioeconmicas.
El xodo masivo de las poblaciones indgenas a la
capital de la Repblica en busca de mejores niveles de vida,
con el consiguiente aumento de la poblacin de la urbe
capitalina y la necesidad de espacio habitacional, unido
a los nuevos conceptos urbansticos han eliminado las
antiguas casas limeas que posean amplios jardines,
patios y pequeos huertos familiares, donde los nios
solan solarzarse en las tardes y noches cotidianamente y
ms an, en los meses de vacaciones veraniegas, para
dar paso a playas de estacionamiento, grandes centros
comerciales y conjuntos habitacionales ; los juegos infan-
tiles no encuentran marco donde desenvolverse, l as ron-
das infantiles se practican poco y tienden a desaparecer
hasta en los colegios primarios, donde mayormente se
practicaban .
34
Los j uegos exi stentes estn cambi ando por obra del
progreso : del j uego ami cal se pasa al j uego deporti vo, del
j uego del i ngeni o y de l a graci a al j uego vi ol ento y rpi do
del bsquet , vol y y ftbol . Una i nvasi n creci ente de j uegos
y j uguetes extranj eri zantes, apoyados por l os medi os
masi vos, est despl azando a l os j uegos mesti zos ;
los j uguetes artesanal es senci l l os, pero bel l os en su i nge-
nui dad, han si do reempl azados por j uguetes de pl sti co,
durabl es e i mpersonal es, exentos de creati vi dadpersonal .
Un mercado consumi sta creci ente el i mi na rpi damente al
j uguete artesanal , que a suvez ha comenzado a ser fabri -
cado en seri e.
Se ha trabaj ado con al umnas de un Centro Base ( Edu-
caci n Bsi ca Laboral ), correspondi ente a una zona
pauperi zada de Li ma Metropol i tana ; l as al umnas, en un
70 %, son de ori gen serrano y estudi an en un horari o
nocturno, trabaj ando en un 70 %como empl eadas doms-
ti cas. Otras entrevi stas f ueron real i zadas en un Centro
de Apl i caci n de una Uni versi dad como grupo de control ;
las respuestas han si do equi val entes, tanto en la prefe-
renci a por determi nados j uegos actual es, como tambi n
en l as remi ni scenci as de los j uegos practi cados y la con-
ci enci ade su l enta desapari ci n.
Creemos que un estudi o de mayor envergadura debe
ser i ni ci ado sobre los j uegos en l as di ferentes zonas geogr-
f i cas y estratos soci al es del Per, tarea que debe ser asu-
mi da por l os maestros, antropl ogos, psi cl ogos y toda
la comuni dad, como un medi o de val orar lo autnti ca-
ment e peruano, l i berndose de mol des extraos que
ahogan su creati vi dady l i bertad.
Elementos histricos
Exi sten pocos datos rel ati vos a l os j uegos en el anti guo
Per, y l os que t enemos pertenecen a croni stas que f ueron
poco preocupados por este t ema, y por ende parcos al
habl ar de el l o. Las rel aci ones i ni ci al es como las de J erez,
Estete y otros, no nos di cen nada al respecto.
Es a partir del siglo XVIII, cuando ya l a conqui sta
hab a i mpuesto su l engua, rel i g ony costumbres, cuando
encontramos l as pri meras referenci as. Estas provocan gran
conf usi n, dado que dan como autctonos j uegos espa-
oi es que ios nati vos hab an adoptado como suyos y ha-
b an bauti zado con nombres ai mar as o quechuas.
Aunque de manera bastante i mpreci sa, l os croni stas
menci onan di versos j uegos ; aj edrez, aro y bol os, bauti -
zados respecti vamente si ti casi tha y si ncusi tha as
como j uguetes reservados a los nios ms pequeos.
Sobre el di f undi do j uego de la pel ota en nuestros
d as, no exi sten referenci as de su prcti ca en el anti guo
Per. Contrari amente a las canchas de j uego encontradas
por los arquel ogos en Mxi co y Centro Amri ca, en el
Per no se han encontrado di chos testi moni os de su
prcti ca.
Podr amos pensar que la pel ota, como el emento 1-
di co, fue i ntroduci da en el Per en los pri meros d as de
la conqui i ta e i ncorporado a la vi da coti di ana de l os
i nd genas con el nombr e propi o verncul o.
Los ni os j ugaban con el liwi, que era una especi e de
Cordel con tres ramal es con unas bol i l l as en el cabo.
Huamn Poma de Ayal a nos da testi moni o de llos cuando
nos presenta una l mi na en laque se ve un nio de 9 aos
usando el liwi para espantar pj aros.
En cuanto a l os j uegos practi cados por l os ni os, l os
croni stas hacen al usi n a di versos j uegos de habi l i dad
fsicay equi l i bri o: movi mi entos de rotaci n con l acabeza,
pi rmi des humanas, pi ruetas, sal tos.
Los j uegos practi cados medi ante frijoles parecen r e-
montarse efecti vamente a la poca precol ombi na. Un
croni sta mesti zo i nca decl ara a este respecto :
Si n l os frijoles de comer , ti enen otros fri j ol es, que no
son de comer ; son redondos, como hechos de turquezas,
son de muchos col ores y del t amao de l os garbanzos ;
en comn l os l l aman chuy, y di ferenci ndol os por los
col ores l es dan muchos nombres, del l os ri di cul osos, del -
los bi en apropi ados, que por excusar prodi gal i dad, los
dej amos de deci r, usaban del l os en muchas maneras de
j uegos que hab a as de muchachos como de hombres ma-
yores : yo me acuerdo haber j ugado l os unos y l os otros.
Ms adel ante se ver la i mportanci a que conservan hasta
la poca actual l os di versos j uegos practi cados medi ante
frijoles (al ubi as o judas). Para termi nar este breve panora-
ma del j uego y de l os j uguetes i ncas, ci temos una vez ms
el tratado de Huamn Poma de Ayal a, cuyos di buj os i l us-
tran las etapas de la vi da del ni o y de la ni a i ncas. La
ni a aparece all sin mueca, el emento tan corri ente de
l a cul tura occi dental , dedi cada a di versos trabaj os agr -
col as y, una vez muj er, con su rueca en lamano.
En l as l mi nas correspondi entes al ni o, veremos a
ste con el t r ompo, ni co el emento l di co ; l uego un ni o
de 9 aos con el liwi y ms tarde, con una redpara cazar
paj ari tos. Podr amos pensar que el ni o j ugaba con estos
el ementos, pero no es as ; l os ni os eran i ncorporados
t empranament e al mundo del trabaj o. El l os, al i gual que
l os i nvl i dos, cumpl an tareas concretas dentro de su
comuni dad ; l os ni os con el liwi y l a redde paj ari tos, no
ej ecutaban una f unci n l di ca, si no cazaban stos para que
no destruyan la sementera. Dentro de una vi da metdi ca-
ment e organi zada, es muy probabl e que l os ni os no tuvi e-
ran ti empo para su recreaci n y de ah , la ausenci a de j u-
guetes.
OTABO CALLE
35
En l as serran as peruanas, hasta hoy, los ni os j uegan
con ani mal es pequeos, l l ami tas, a l as cual es adornan po-
ni ndol es pompones de l ana en l as orej as, - dndol es ape-
l ati vos car os ; tanto ni os como ni as ayudan a sus
padres en el campo y, t empranament e, aprenden l as arte-
san as f ami l i ares. Los ni os j uegan con barro, pi edri tas y
el ementos de desecho que pueden encontrar, construyen
corral i tos con barro ; l as pi edras consti tuyen el ganado,
i mi tan a l os padres en todas l as tareas domsti cas.
El nio indio en la poca contempornea
En su estudi o El nio indio actual y los factores que
modelan su conducta, edi tado por el Consej o Naci onal de
Menores, Jos Mar a Arguedas anal i za l as condi ci ones
econmi cas y soci al es que, desde l a poca de l a col oni za-
ci n, han pesado sobre l as pobl aci ones i ndi as y, en parti -
cul ar, sobre sus ni os :
Ai sl ados por l as di ferenci as soci al es i mpuestas a l a casta
i nferi or, l os i ndi os conservaron casi todas sus vi ej as cos-
tumbres prehi spni cas y asi mi l aron de l a cul tura espaol a
todo cuanto l es fue permi ti do, enri queci endo con muchos
i nstrumentos sus medi os de trabaj o y de expresi n art s-
tica. Domi nar on, por ej empl o, el uso del arado ; i ncorpora-
ron a sus econom a el cul ti vo de al gunas pl antas tanri cas
como el tri go, l as habas y lacebada, a l as que ri ndi eron un
ti po de cul to rel i gi oso como al ma z. Aprendi eron a tocar
al gunos i nstrumentos europeos, ms perfectos que l os an-
ti guos : el arpa y el vi ol npri nci pal mente.
Pero el i ndi o no pod a aspi rar a dej ar de ser i ndi o hasta
hace sol amente unas cuantas dcadas. En este senti do, la
Repbl i ca no sl o no l e ofreci ni nguna ventaj a, si no que,
al supri mi r l as l eyes que l es aseguraban el uso de l as ti erras
comunal es que eran i nal i enabl es, hi zo posi bl e el despoj o
cruel y en gran escal a de sus ti erras de cul ti vo y de pastos.
El ni o i ndi o sab a que mori r a i ndi o ; sab a, desde que
al canzaba el uso de l a razn, cul es ser ani nfal i bl emente
sus ocupaci ones por el resto de lavi da. Su porveni r, como
el de la casta a l acual pertenec a, est aba r gi damente limi-
tado y cl ausurado. Adems, por l a mi sma si tuaci n que
ocupaba en la soci edad, el ni o, como el conj unto de SU
casta, er a v ct i ma del menospreci o y del tratami ento fre-
cuentemente brutal de qui enes ten an el poder pol ti co
y l a predomi nanci a soci al .
As , el ni o i ndi o j uega casi i nvari abl emente a manera
de un entrenami ento para real i zar bi en sus ocupaci ones de
adul to. Podr amos habl ar de un ti po de j uego funci onal y
no de recreac on pura. J uega i mi tando l as faenas que rea-
l i zan l os mayores : ara, arrea ani mal es - que pueden estar
representados por pi edras o i nsectos-y los enci erra en cor-
ral es tosca o pri morosamente constru dos de gui j arros o
trozos de barro seco ; construye casas, acueductos, hor-
nos, mol i nos. En l a haci enda Huayu Huayu, del Dis-
trito de Huani paca, un ni o menor que yo, que ten a
entonces 13 aos me t om de ayudante y, en vanos
d as, abri mos un acueducto que baj aba desde una acequi a
de la huerta de l a haci enda, por la l adera, sal vando que-
br adas y rios, por puentes hechos de tej as o de hoj as de
maguey ; constru mos una ca da de agua ; bi en canal i zada
y un mol i no de pi edra ! El pequeo fabri c l abveda,
l uego, la pi edra sol era y la vol adora del mol i no, hi zo l a
r ueda y suej e, hasta el dado sobre el cual se apoyar a el
ej e ; fj l as pi edras exactamente como en un mol i no ver -
dadero. Sol t el agua : segui mos l a corri ente hasta que
Ueg al canal de fuerza ; se preci pi t y gol pe en l as
cucharas de laruedas, baj o labveda, sal pi cagua y el mo-
lino di vuel tas muy rpi das entre l as paredes de l a f-
bri ca. Cont empl el j uguete asombrado y con un regoci j o
que col maba et mundo y locontagi aba. Don Manuel Mar a,
el viejo patrn, que no me est i maba porque me consi de-
r aba un oci oso i magi nati vo, descubri el mol i no en l a
tarde del mi smo d a en que lo hab amos i naugurado ;
destruy l os del i cados acueductos, l a ca da de agua, la
pi edra sol era y l a vol adora, l a bveda de cuyo i nteri or l as
cucharas de l a rueda l anzaban chorri tos de agua, l os der -
r umb con l os pi es, machucndo todo con los tacos y
la pl anta de l os zapatos, no sinantes haber contempl ado
sonri ente e i rni co ese curi oso adefesi o. Yo qued
heri do para si empre contra ese viejo avaro ; el ni o i nd -
gena corri hasta el pi e de un gran rbol de chi ri moya, se
acurruc al l e hi zo cuanto l e era posi bl e por parecer que
no exi st a. Yo est aba l l orando a torrentes cuando el viejo
demoni o se fue. El ni o ni si qui era vol vi l a cabeza para
mi rarme. Corr o del ante del patrn, cuando ste se di ri -
gi haci a l a puerta de la gran huerta, y desapareci . No
qui so vol ver despus a la casa haci enda ; se escond a de
m . A los pocos d as concl uy el turno de trabaj o del
padre, que era si ervode l a haci enda, y se fue con l. Me
pareci que no sufr a sino que estaba sumament e ate-
mori zado.
Los j uegos del nio i ndi o de l as comuni dades muy ais-
l ades y monol i nges consti tuyen no sl o un medi o de en-
trenami ento bi ol gi co si no soci al y prcti co. Son parte
de la educaci n, puesto que todo el proceso de el l a es
i rregul ar an cuando concurra a l a escuel a, porque la es-
cuel a oficial prepara para otra cl ase de vi da que la que
habr de l l evar en sumedi o soci al nati vo.
Pero tambi n la tradi ci n est cambi ando en este as-
pecto de l a vi da en l as comuni dades actual es. El cl austro
de la casta ha empezado a ser quebrantado, especi al -
ment e en l as comuni dades con ti erras sufi ci entes. En
el l as, los i ndi os j venes se convi erten en un nuevo ti po
de mesti zos, a l os que l a antropol og a denomi na cholos.
No se han desarrai gado del todo su cul tura nati va ni han
aprendi do lo sufi ci ente de la cul tura urbana moderna de
ti po occi dental . Pero construyen escuel as febri l mente,
tratan de aprender a l eer y habl ar el castel l ano. Como en
el caso, tan somerament e anal i zado, de l as creenci as
rel i gi osas y mgi cas, el ni o i ndi o parti ci pa de l os j uegos
escol ares (corros, mundo, ftbol , etc.) y practi cando
l os anti guos. Se prepara para adapt arse a un medi o en que
el confl i cto entre lonati vo y lomoderno se i rhaci endo
cada vez ms agudo. No podemos prever todav a bi en,
pues no hemos estudi ado sufi ci entemente ni si qui era la
propi a cul tura peruana actual , cmo se desencadenar
el confl i cto ni en qu di recci n. Pero el i nevi tabl e y ne-
cesari c confl i cto, la i nsurgenci a de l a gran masa i nd gena,
se ha i ni ci ado, se ha puesto en marcha. Pensamos que
ser para bi en del pa s, para enri quecer sucapi tal humano.
El ni o i ndi o es qui en ms padece el confl i cto ; y l as
contrapuestas fuerzas que ahora lo sacuden, qui z puedan
dar l ugar a l a f ormaci n de un hombr e cargado de tre-
menda energ a para l a creaci n y l a renovaci n.
Inventario de los juegos actuales
.Los j uegos estudi ados proceden de l as t res grandes r e-
gi ones del pa s : Costa, Si erra y Sel va. Todos estos j uegos
se ven actual mente amenazados por la i nvasi n de los
j uguetes i ndustri al es y de l os j uegos de ori gen extranj ero
di fundi dos por los medi os de comuni caci n de masas.
Hay que seal ar el l ugar i mportante que ocupan l as
36
rondas, canti nel as y di l ogos ri mados en gran nmer o de
j uegos. Con frecuenci a el texto recurre al viejo repertori o
de santos, reyes y demoni os. Muchas veces est presente
la fi guratradi ci onal lamuj er hermosa, dul ce y hacendosa,
con vari aci ones segn el contexto regi onal .
Al gunos ti pos de j uegos merecen una atenci n parti cu-
l ar a causa de su prof undo arrai go en la cul tura peruanz.
J UEGOS DE CONVENCI ~N
Se trata de un si st ema de contrato tci to, general mente
entre dos j ugadores, cuya i nobservanci a acarrea una seri e
de prendas o casti gos. A conti nuaci n se exponen dos
ej empl os.
La ley del sbado
El sbado se debe al zar el cuel l o del saco. Si no se hace
est se reci be un gol pe en l a nuca, a l a voz de la l eydel
sbado.
Inmvil
Consi ste en deci rl e al contrari o i nmvi l , as seala posi -
ci n en que se encuentre el contrari o. El que reci be la
orden tendr que permanecer coni pl etamente i nmvi l
hasta la voz de basta si se mueve reci be una pena, ge-
neral mente tantos gol pes como mar ca el d a en que se
est.
J UEGOS DE LA REGI N DE LA SELVA
Estos j uegos ofrecen la parti cul ari dad de practi carse
con ayuda de el ementos obteni dos de lanatural eza, semi l -
l as bri l l antes a manera de cani cas, vej i gas de ani mal es
domsti cos hi nchadas que se uti l i zan como bal ones, o
i ncl uso ani mal es vi vos.
Los ni os j uegan con el vari ador, un gusano que ti ene
l a parti cul ari dad de mover constantemente l a cabeza
por un l ado y otro como si seal ara l os puntos cardi nal es ;
de ah que l os ni os cogi ndol o por el abdomen l e pre-
guntan Lvari aci or, vari adcmi to, dnde qi?eda I qi l i tosl ?
Por dnde queda mi casa? Por dnde sal e el sol ? Y el
vari ador parece i ndi car el l ugar movi endo l a cabeza.
Los ni os y/ o adol escentes en l a escuel a hacen apuestas
sobre l a posi bi l i dad de que di cho gusano aci erteen ladi rec-
ci n exacta.
Otro de l os j uegos preferi dos por l os adol escentes es l a
pel ea de los tori tos (col eptero verde negruzco con es-
peci e de t res cuerneci l l os) al cual tambi n denomi nan
mol otoa y pi ntucuru (gusano que vi ve en l as caahavas :
en quechua, pi ntu, caahava, y curu, gusano). Gana
qui en posee el tori to que pone de espal das a su contri n-
cante. En caso de que ni nguno l l eguea tal hecho, despus
de ci erto ti empo convenci onal , pi erde el que se al ej a del
campo de pel ea.
En l a mi sma regi n se han recogi do numerosas adi vi -
nanzas. Heaqu t res ej empl os :
Pregunta : Cabal l o que a di ari o carga y cami na por el agua,
nunca se al i menta y no enfl aquece.
Respuesta : La canoa.
Figurilla de madera procedente de la regin de la Selva, que repre-
semta un personaje femenino.
(del Dossier Per, propiedad de la Unesco)
Pregunta : Una casa de tej as con cuatro horcones.
Respuesta : La tortuga.
Pregunta : Mi padre es cantor, mi madr e es tartamuda, mi
vesti do es bl anco y mi corazn es de oro.
Respuesta : El huevo.
Saltos a la cuerda
Estos j uegos son popul ares en el Per desde hace mucho
t i empo, aunque no se pueda afi rmar de manera taj ante
que sean de ori gen i nca. Se han podi do catal ogar hasta
ocho ti pos de sal tos i ndi vi dual es, ci nco ti pos de sal tos
por parej as y cuatro de sal tos en grupo, cada uno de l os
cual es da l ugar a di versas vari antes :
Saltar la cuerda movediza
Se f orma un c rcul o con 6 ms j ugadores, col ocn-
dose uno al centro, el cual hace gi rar una cuerda de 4
5 mts. de l ongi tud con un peso amarrado en el extremo.
Todos l os j ugadores sal tarncuando el peso y l a cuerda
se aproxi men a sul ugar.
Juegos con freioles
Los j uegos con cani cas y bol as son conoci dos por l os
ni os y adol escentes peruanos. Los practi cados con f re-
j ol es consti tuyen una herenci a del Per anti guo que si gue
vi va.
Las frej ol es que se usan para j ugar son de di versos col o-
res, uno de col or entero, y otros de dos o tres ; tambi n
l os hay j aspeados, con pi ntas y abi garrados.
Segn l os col ores y l as manchas que presentan t oman
di ferentes nombres : l enguachos l os de col or entero con
1. Ciudad del Per, en el Amazonas.
37
una pintita blanca en uno de los extremos : vaquitas los
de dos colores a grandes manchas, como se presenta en el
pelaje del ganado vacuno ; alfalferos los crema o ama-
rillos con pintas negras, azules o moradas ; recoletos los
de fondo morado con pintas negras ; chancacos (nombre
que evoca unos caramelos hechos de maiz y miel), los
castaos con pintas o puntos amarillos ; conejas los m o -
rados con numerossimos puntos negros ; y otros nombres
ms, algunos hasta de mal gusto.
Los frejoles ms grandes se llaman tirailos y sirven para
ser impulsados contra los otros. Los nios, para convertir
en tirallos los frejoles corrientes los remojan dos o tres
das. Pilchas (palabra que significa jcara o calabaza) y
pegachas Son los frejoles pegados intencionalmente por
uno de sus bordes largos. Para hacer las pegachas, los nios
raspan contra una piedra el labo interno del frejol, mejor
dicho, por donde nace la radcula. Raspados los dos fre-
joles hasta presentar caras lisas, mojan stas con la saliva
y la pegacha queda hecha.
Las: pilchas son los frejoles redondos muy codiciados
por su escasez.
El acto de impulsar con los dedos un frejol para que
choque con otro, se denomina tincar, voz de origen
quechua cuya raz significa encontrar, topar una cosa
con otra.
El golpe fuerte del frejol, se denomina chontis (de
chonta, palmera de madera dura de la que se hacen bas-
tones).
Los juegos que se practican con estos frejoles son m u -
chos y de lo ms variados. He aqu algunos ejemplos, la-
mentablemente en proceso de desaparicin.
Al chontis Es el juego ms sencillo. Los jugadores se
colocan a cierta distancia uno de otro, cada uno con su
frejol. Por medio de tincanazos (capirotazos) ya fuertes,
ya leves, van acercando sus frejoles. El primero que acierta
en dar con un frejol al otro, ha ganado y toma para s el
frejol de su compaero.
A los montones Cada montn se hace con tres fre-
joles formando una base triangular, y otro encima de ellos.
Cada jugador contribuye con igual nmero de montones,
supongamos tres ; luego en total, habr seis montones que
se colocan en fila dando frente a losjugadores. Se traza una
lnea paralela a los frejoles a un metro ms o menos de
distancia, marca que sealar el punto ms cercano para
impulsar el tirailo contra los montones. Al iniciar el
juego, cada jugador sale disparando su tirallo a ras del
suelo desde el lugar donde estn los montones, procurando
pasar la lnea trazada al frente. Tiene derecho a tincar
(impulsar con los dedos) primero contra los montones el
que al salir, envi ms lejos de la lnea su tirallo, ste
apunta contra los monotones y dispara el tirallo, ste
apunta contra los montones y dispara el tirallo. Si no
acierta siquiera un montn, ha perdido el tiro, y es el otro
quien debe disparar. Si por el contrario, toc uno o
ms montones tiene derecho a ms tiros, siempre que siga
acertando, porque si yerra no puede continuar. Esos tiros
sucesivos los debe hacer desde el sitio donde va quedando
el tirallo, sin acomodo alguno y procurando no tocar con
la mano los montones no derribados, porque pierde su tiro.
Cada montn derribado va al bolsillo del ganador.
confeccionadas en general por ellos mismos.
La cometa era, a pesar de su frgil apariencia, difici-
lsma de hacer. Requera larga prctica, dedos hbiles,
sentido de las proporciones y del equilibrio. Los buenos
hacerdores de cometas tenan que hacer el armazn, que
para casi todos deba ser de sacuara o de caa. Una vez
hecha la armazn forrbase con papel, papelillo o tela.
Hecha la cometa ponansele los adornos y zumbadores.
Mientras unos opinaban por la mayor sonoridad del zum-
bador de flecos, otros sostenan que el mejor era el redondo
con agujeritos.
Estas cometas estn decoradas con motivos astronmi-
co~, - luna, sol, estrellas -, lo que justifica su nombre.
FICHAS DESCRIPTIVAS
Cuarenta juegos han sido objeto de catalogacin me-
tdica en fichas, dos de las cuales se ha considerado inte-
resante reproducir aqu. Una de ellas muestra el impor-
tante papel que desempea el idioma en el desarrollo de
un juego de grupo, mientras que la otra ilustra la super-
vivencia del antiqusimo juego de la peonza (vase la p.
35).
Primera ficha
1. Nombre del juego : El hijo del rey
2. Descripcin :
Los participantes se sientan en el sardinel de una ve-
reda, o bien en un banco largo, con las piernas estiradas.
El jefe del grupo a medida que recita un texto va tocando
cada rodilla por siiaba, al que le toca la ltima debe en-
coger la pierna. Se inicia de nuevo la repeticin del texto
hasta que todos los participantes han recogido sus piernas.
El jugador que se quede con la pierna extendida deber
sufrir un castigo. El recitado del texto se hace de ida y
vuelta ; y puede reiniciarse el juego nuevamente.
, Texto
El hijo del rey
pas por aqu
comiendo man
a todos les di
menos a m
palo con palo
tu tu ru t
para que salgas t.
Variante :
El rey pas
comiendo man
a todos les di
menos a m
palos con palos
para los caballos
para que escondas
tu pata hedionda
Juego de las cometas
Vaknte :
Durante los meses de julio y agosto, nios y adolescen-
tes peruanos lanzan al cielo cometas de todos los colores,
Tin tin
38
San Agust n
l a meca
la ceca
l a t orto l eca
la peca
El hi j o del rey
pas por aqu
comi endo man
a todos l es di
menos a m
pal os con pal os
para l os cabal l os
ti te l a cue
para que escondas
l a pati tahedi onda
Variante :
El rey pas
comi endo man
a todos l es di
menos a m ;
pal os con pal os
t ut urut ,
fu a mi casi ta
y me puse a llorar
vi no mi mami ta
me qui so pegar
vi no mi papi to
me di un besi to
y me hi zo cal l ar.
3. Compaeros de j uego
3. 1 Sexo : mascul i no y/ o f emeni no
3. 2 Edad : vari abl e
3. 3 Gr upo tni co : costa, si erra, sel va
3. 4 Estructura del grupo : j ef e, al ternanci a de papel es
3. 5 NOde personas : ms de 6
3. 6 Cri teri o de cooptaci n : edad, f ami l i a, escuel a, barri o
4. Estructura de parti da : f ases sucesi vas
5. Sanci n, obj eto del j uego : el j ugador perdedor sufri r
un casti go, que puede ser j ocoso o muy di fi ci l .
6. Ori gen del j uego : tradi ci onal , i mportado, mi xto. Qui n
7. Epoca en que se practi ca el j uego (determi nada por l a
8. Lugar : escuel a, hogar, barri o
9. Moment o : recreos escol ares, recreaci n en el barri o
10. Duraci n : vari abl e segn el nmer o de parti ci pantes
11. Prct i ca : actual o abandonada
loense : barri o, escuel a
estaci n del ao, la vi da soci al ) : i ndetermi nada
(ai re libre)
Funci n l di ca : si mul acro, competi ci n, vrti go, azar
En la ci udad de Arequi pa, a l os perdedores en este j uego
los dems parti ci pantes l os hacen pasar por el Cal l e-
j n Oscuro.
Segunda ficha
1. Nombr e : Trompo
2. Descri pci n :
Par a este j uego se requi ere que cada j ugador posea un
t rompo de madera con pa de acero y un cordel i l l o. Se
mar ca un c rcul o de 30 ~m. de di metro. Luego de r ea-
l i zado el sorteo, el j ugador pone sut rompo dentro del c r-
cul o. El j ugador ganador danza su t rompo bai l ando tratando
de sacar el t rompo que se encuentra al l , l uego l l evando el
t r ompo en l a. pal ma de la mano (por entre el dedo ndi ce
y medi o) l anza el t r ompo sobre el t r ompo adversari o al e-
j ndol o del c rcul o, si esto se consi gue debe pagar el perde-
dor bol i tas de cri stal , o fi guri tas de l bumes escol ares.
3. Compaer o de j uego
3. 1 Sexo : mascul i no
3. 2 Edad : vari abl ede 8 a 16aos
3. 3 Gr upo tni co : costa, si erra, sel va
3. 4 Estructura del grupo : j efe, al ternanci a de papel es
3. 5 Nmer o de personas : vari abl e
3. 6 Cri teri o de cooptaci n : edad, f ami l i a, escuel a, barri o
4. Estructura de la parti da (regl as, f ases de real i zaci n)
5. Sanci n, obj eto del j uego : ganar al ri val , presti gi o
6. Ori gen del j uego : tradi ci onal , i mportado, mi xto. Qui n
7. Epoca en que se practi ca el j uego : determi nada por la
Las regl as var an segn l a regi n geogrfi ca
loha enseado : escuel a, barri o
estaci n del ao, la vi da soci al
8. Lugar : en la escuela, calle, casa
9. Moment o : en todo moment o libre
10. Duraci n : vari abl e
11. Prcti ca : actual o abandonada
Funci n Ldi ca : si mul acro, competi ci on, vrti go azar
Vaariante en la Sierra : Los j ugadores acostumbran a
afi l ar muy bi en la pa de sus t rompos para qui ar al
del adversari o.
Otravari ante es l a de j ugar a di nero, en l ugar del t r ompo
se pone una moneda en el centro del c rcul o, el adversari o
con el t r ompo tratar de sacarl a, si lo consi gue se quedar
con el i a.
Orientaciones oficiales
Vari as veces a lo l argo de este i nf orme se han dado i n-
di caci ones sobre la prof unda descul turaci n en el Per
de las capas soci al es ms desfavoreci das y muy parti cul ar-
ment e de l as pobl aci ones de ori gen i ndi o. Se ha subrayado
i gual mente el rpi do proceso de mer ma del ri copatri moni o
l di co.
En estas ci rcunstanci as se promul g en marzo de 1972
una nueva Ley General de Educaci n. Como consecuenci a
de esta l ey se di fundi durante el ao 1973 un i nf orme re-
l ati vo a l os j uegos de los ni os menores de t res aos.
Con l a publ i caci n de l as Bases de la acci n educati va en
la enseanza pri mari a se ha l l amado la atenci n sobre la
necesi dad de desarrol l ar l as acti vi dades sensori motri ces y
creati vas en l os ni os de 2 a 5 aos. En 1975, la Di recci n
de Enseanza Pri mari a subrayaba que se pod a anal i zar
que el j uego, as como l as tradi ci ones cul tural es y recur-
sos de l a comuni dad, son i ncorporados como el ementos
de apoyo en l as acci ones sugeri das a l os maestros para
cumpl i r los obj eti vos general es y espec fi cos de l a moda-
l i dadde educaci n i ni ci al .
39
Reunidos en una ludoteca, los niios construyen U M ciudadcon
diversos materiales de desecho.
(del Dossier Per, propiedad de la Unesco)
Bunftos fabricados por nios con latas de leche condensada.
(del Dossier Per, propiedad de la Unesco)
Se evocaba el inters educativo de actividades como el
teatro de sombras, los juegos dramticos y los cantos y
bailes folklricos, y se prevea la apertura de ludotecas.
Desde esta nueva perspectiva, el Instituto Pedaggico
Nacional de Educacin Inicial (IPNEI) con sede en Lima,
encargado de la preparacin pedaggica de docentes de
esta especialidad, da orientaciones generales sobre el juego,
dejando en libertad a la docente para elegir las acciones
que crea conveniente realizar segn el grupo escolar y la
regin geogrfica que le sea asignada.
En el Boletn de dicho centro de estudios correspon-
diente al ao V de 1975 encontramos una referencia
relativa a las Srtas. alumnas pertenecientes al IPNEI
que colaboraron con la Ludoteca Alegra bajo el Sol
empleando el plan de prcticas pedaggicas que el men-
cionado Instituto establece dentro de las reas de juegos,
canciones, artes plsticas, escenificaciones, teatro de tte-
res, confeccin de juguetes con materiales de desecho.
En la visita realizada al IPNEI, observamos las prac-
ticas docentes des las Srtas. alumnas en los nios de este
nivel en la confeccin de elementos musicales fabricados
con materiales de desecho (palos de escoba, latas, grava,
sonajeros hechos con tapas de bebidas gaseosas), prepara-
cin de material pedaggico empleando elementos propios
de la regin (caracoles de mar, conchas, piedras, semillas,
flores secas, productos alimenticios como arroz, fideos,
quinua, trigo, etc).
Al mismo tiempo se promulgaba la ley sobre la ense-
anza primaria obligatoria, y una exposicin oficial pre-
sentaba tres vitrinas con juguetes confeccionados con ma-
teriales desechables de cada regin (costa, sierra y selva),
hechos por los alumnos de educacin inicial, maestros y
padres de familia ; sin embargo, no sealaban qu juguetes
especficamente haban sido realizados por ests, respec-
tivamente, presentando motivo de confusin ; igualmente
creemos que muchos de estos juguetes, en caso de ser rea-
lizados por los alumnos de educacin inicial, seran los
que presentan una gran sencillez en su tratamiento ; pen-
samos que el nivel corresponde a los 5 aos.
Por otra parte, el INTE (Instituto Nacional de Tele-
visin) realizaba una serie de emisiones semanales para
nios de 3 a 5 aos con objeto de concientizar tanto a
los nios como a los padres, mediante pelculas de anima-
cin, sobre los objetivos definidos por el Gobierno. Para-
lelamente, el Instituto Nacional de Recreo, Educacin
Fsica y Deporte recomendaba un esfuerzo por resu-
citar los juegos olvidados, editaba las reglas de los juegos
deportivos antiguos o modernos e introduca O estimu-
laba en los patios de recreo y en los estadios la prctica
de juegos tradicionales : juegos en grupos, carreras de
sacos, etc.
Por falta de medios financieros, estas nuevas opciones
no parecen haber tenido el desarrollo deseado.
Experiencias pedaggicas
En estas condiciones, es interesante sealar dos expe-
riencias pedaggicas realizadas por educadores a ttulo
personal.
1. Experiencia de Catalina Bianca Garbanno. Esta
maestra trabaj durante dos aos con dos grupos de nios
pertenecientes a distintas capas sociales. Su objetivo era
llegar a hacer que los nios compusieran el texto y la m-
sica de sus propias canciones.
A travs de preguntas cuestionadoras se va discutiendo
sobre un determinado tema, a fin de que el nio le concep-
tualice y manifieste en la fuerza de su lenguaje.
En la temtica musical se sigue el mismo procedimien-
to. Es importante que los ni os imaginen con que
msica, con qu meloda e instrumentos cantaramos la
cancin que juntos hemos compuesto. Que ellos sientan
suya la cancin, suya la msica, suya la orquestacin ...
Los nios se van abriendo al dilogo, ejercitando su
capacidad de creacin y enriqueciendo su lenguaje.
El dilogo los va madurando en su personalidad in-
trnsicamente egosta, en sus propias opiniones, ya que al
escuchar las opiniones de sus propios compaeros, el nio
enriquece su conocimiento, al descubrir la riqueza de los
otros ...
Este sistema, partiendo del nio, lo invita a la sociabili-
dad y, teniendo como dinmica esencial al grupo, cada
nio es respetado y aceptado por l.
En la parte musical, es interesante advertir cmo el
nio es capaz de reproducir con nitidez asombrosa la so-
noridad bsica de las cosas. Por ejemplo : cmo sonar
una casa? ... y segn el ambiente que en ella encuentra,
mani f i est a l os tonos musi cal es, compr obando una vez ms
que l a armon a del medi o es captada por su psi col og a.
Es un experi mentar dentro de s y fuera ; sol o y en grupo.
La fi nal i dadde este trabaj o es l ograr que el nio cante
sus propi as experi enci as, con sus pal abras y en la mel od a
que l l as conceptual i za.
Es i ncenti varl o a expresar su PALABRA Y SU CANTO.
El ti ene derecho a mani festarse creati va y art sti camente,
y haci ndol o as tendr una acti tud cr ti ca frente a loque
escucha y ve, enri quecer sus j ui ci os. El si st ema loi nvi t a-
r a la observaci n y di scri mi naci n de l as cosas, des-
cubri endo la ri queza de lo que l e rodea, su si mbol i smo y
poes a.
Bl anca Garbari no ha trabaj ado con dos grupos de ni os.
Al que denomi naremos A pertenecen 6 nios de Surqui l l o,
di stri to de extracci n popul ar, y cuyas edades fl uctan
entre 6 y 1 1 aos, perteneci entes a l os centros educati vos
estatal es de Educaci n Bsi ca Regul ar ; esos ni os han
compuest o l as canci ones : Mi casita, Las ollitas, El
Pan, Mineros de mi Tierra y El Petrleo:
Pudi mos comprobar el grado de gran cordi al i dad y es-
pontanei dad de todos y cada uno de l os ni os que parti ci -
paban en el grupo. Los nios cantaron rel atando l uego
como se ori gi naron sus canci ones. Estas, de una candorosa
senci l l ez, refl ej aban el mundo de cada ni o ; la canci n
El Minero de mi tierra por ej empl o tuvo por causa un
comentari o i nfanti l acerca del edi fi co de Mi nero Per.
A partir de l as preguntas cuesti onadoras de Bl anca Gar-
bari no, l os ni os i ni ci aronuna di scusi n sobre el probl e-
ma de los mi neros, su parti ci paci n en el trabaj o para la
ri queza del pa s, etc. ; l uego deci di eron que era necesari o
componer una canci n para l y as surgi de l a real i dad
coti di ana l a i nspi raci n i nfanti l El Minero de mi Tierra.
Los ni os se i nteresaron mucho por contar sus expe-
ri enci as. Cuando se l es habl a de la Unesco, su t area y preo-
cupaci n por los ni os del mundo entero, l os emoci on e1
saber que otros ni os podr an tal vez entonar sus canci ones.
El segundo grupo que denomi naremos Gr upo B per-
tenece a la cl ase medi a al ta, conf ormado por 5 ni os de
12 aos de edad y perteneci entes a l os CEPS (Centros
Educati vos Parti cul ares, Cl ase l).Las canci ones de estos
adol escentes, son mucho ms el aboradas y a ellos perte-
necen l as canci ones : Hermanos, Nios del mundo ,
En el fondo del Mar, Compartir .
Las canci ones de ambos grupos se han compuest o en
horas de l a t ar de, demandando vari os d as l a composi ci n
de cada una de el l as : correcci ones de l os versos y de la
msi ca, di mensi onando el ri tmo, mel od a e i nstrumento.
Los i nstrumentos son en su mayor parte de supropi a cr ea-
ci n, uti l i zando como el ementos l atas, cucharas, sonaj eros
y en fin todo materi al cuya sonori dad pudi era ser de uti -
l i dad.
2. Experiencia de Len E. Salis Vivas. Despus de una
presentaci n A manera de prl ogo, este educador pro-
pone una seri e de textos breves - versos, canti nel as, adi vi -
nanzas - desti nados a transmi ti r a los ni os al gunos cono-
ci mi entos (ci enci as natural es, l ecci ones de cosas) en una
f orma tradi ci onal y fami l i ar. Se recordar, en efecto, la
i mportanci a de este ti po de textos en l a prcti ca I di ca
peruana mani f estada en los j uegos de reci taci n o canto
(vase l a fi cha rel ati va a El h@ del rey) y en l as adi vi -
nanzas, en parti cul ar en l a regi n de l a sel va (vase l a
p. 37). Di ce el ci tado educador :
Estetrabaj o es el resul tado de una seri e de experi en-
ci as con los i nfantes que osci l an de 4 a 6 aos. Hemos
t omado especi al atenci n en real i zar este trabaj o y lo
dedi camos a todos l os ni os de esta edad para que sus
act i vi dades recreat i vas y de entreteni mi ento sean i ncre-
mentadas de acuerdo con el desarrol l o evol uti vo de
conoci mi ento del mundo, es deci r su desarrol l o i ntel ec-
tual ; por eso hemos queri do buscar la moti vaci n haci a l a
i magi naci n y raci oci ni o del mundo que l as rodea y
puedan de ese modo encontrar suexpl i caci n.
En tal senti do, nos atrevemos a recordar a l as prof e-
soras de ni dos y de j ardi nes de i nfanci a que el l as
j uegan un papel coadyuvante en la expl i caci n del mundo
a l os ni os que se i nqui etan por buscar di sti ntos ti pos de
j uegos y di stracci ones ; tambi n no podemos dej ar de
menci onar a l as madr es de f ami l i a que en este caso j uegan
un papel determi nante en el desarrol l o i ntel ectual de l os
ni os.
Y fi nal mente di remos que el presente trabaj o nos
permi ti r hacer pensar a l os ni os y no como si mpl e
j uegos mecani cos o de si mpl e di versi n. Entonces
depende de ellos que nuestro trabaj o sea vari ado o pro-
f undi zado.
He aqu ahora al gunos ej empl os de textos uti l i zados
por Salis Vi vas.
Sobre los animales
De d a ve poco, de noche muy bi en,
l e gusta cami nar por l os techos
y cuando ti enehambr e di ce : mi au, mi au mi au !
(El gato)
Soy f ami l i a de l os monos
mi nombr e es GO, mi pr i mer apel l i do RI
mi segundo apel l i do LA, i qui n soy?
(gori l a)
Sobre las plantas
No me gusta VER cosa que no me DURA
(la verdura)
Soy fel i z porque estoy en l amesa
me dej an en l os ni chos, hasta de papel
me hacen, me festej anen la pr i maver a
(la flor)
Sobre el hombre
Es hi j o de tupap y tumam
con l a hi j a de tut oson pri mos
tus pri mas l e di cen : pri mo. Qu es tuyo ?
(mi hemano)
Ci rcul a por todo tucuerpo al go de col or roj o
si te pi nchas o te cortas afl orahaci a fuera
(la sangre)
irobre los objetos
Soy de cuero, conmi po sosti enes el pantal n
(la correa)
Soy pj aro de acero que vuel o por el ai re
cruzo los cerros ms al tos, si no me di ri gen no vuel o
(el avi n)
Es casi redonda, esten el espaci o, aii habi tamos nosotros,
tambi n los ani mal es y las pl antas
(el mundo)
41
Es un animal con cuatro patas m u y orejon,
a los nios que no quieren estudiar le dan ese nombre
(el burro)
E. UNA EXPERIENCIA ITALIANA
Psiclogo y educador, Giambattista Belgrano naci en
1931. Despus de haber tenido la responsabilidad de di-
versas instituciones escolares para nios normales o sub-
normales, Belgrano particip en una experiencia realizada
por el Centro Nacional de Formacin para las Escuelas
Primarias. Se trataba de estudiar la transformacin del
espacio didctico en un espacio abierto de reflexin
permanente sobre los mtodos pedaggicos. Inventor
de varios juegos visuales, impuls a partir de 1967 la pro-
duccin de pelculas por alumnos de escuelas primarias de
la regin de Como.
Bosisio Parini es una aldea de unos 2000 habitantes en
la regin de Brianza (Lombarda), entre las ciudades de
Como y Lecco.
Despus de la decadencia de las actividades agrcolas,
florecientes hasta principios de este siglo, esta aldea es-
tuvo durante muchos aos aislada - en lo que se refiere a
transportes, red de carreteras y desarrollo industrial - de
las dems regiones y de las ciudades cercanas ms impor-
tantes. Este hecho ejerci y contina ejerciendo una in-
fluencia considerable sobre la poblacin y su modo de
vida desde un punto de vista econmico, social y cultural.
Este relativo aislamiento ha planteado a la escuela al-
gunos problemas. Se ha dado prioridad a los objetivos
siguientes :
- preservar y desarrollar la cultura propia de la aldea (su
dialecto, sus tradiciones, su folklore y su artesana) ;
- vincular la cultura de la comunidad a la del conjunto de
la nacin para integrarla en un proceso nico de desarrollo
humano y social.
Una escuela primaria de aldea : mtodos y material auxiliar
La escuela primaria pblica se encuentra en el centro de
la vida de la aldea. Las aulas, utilizadas constantemente
para la enseanza experimental, estn situadas en un viejo
edificio en el que estn tambin las oficinas del ayunta-
miento y la escuela de prvulos. La vida de la escuela est
estrechamente asociada a la de la aldea. Se evita as una
separacin que tiende a menudo a hacer funcionar la
escuela en un entorno artificial.
Los maestros, que trabajan en grupo, se han asignado
tres objetivos pedaggicos :
- estimular el desarrollo de la cultura oral de los alumnos ;
- alentar las actividades creadoras y la organizacin lgica
del pensamiento ;
- desarrollar el sentido de la participacin en la vida comu-
nitaria.
El material auxiliar utilizado para alcanzar esos obje-
tivos consiste en diversos juegos especialmente conce-
bidos y en tres aparatos : un magnetfono, una mquina
de fotografiar y una cmera cinematogrfica.
Conviene observar que las actividades de los alumnos
entraan la participacin de los padres, los cuales aportan
su apoyo al trabajo de la escuela. N o queremos decir con
esto que los padres se muestren particularmente deseosos
de unirse a sus hijos, sino ms bien que la escuela se inte-
gra en la cultura de la comunidad y que esta integracin
constituye el punto de partida de sus actividades. Estas
estn pues en exacta correspondencia con las actividades
de la comunidad, toda vez que la escuela y la comunidad
tienen las mismas necesidades, se enfrentan con los mis-
mos problemas y hablan el mismo idioma.
Las actividades brevemente descritas a continuacin y
el uso del material auxiliar estn en cierto modo planifica-
dos por los propios nios, en el sentido de que el trabajo
se desarrolla en funcin de los resultados. La interdepen-
dencia estrecha entre la produccin lingistica y el descu-
brimiento de las estructuras lgicas estimula el desarrollo
cultural de los nios. Adems, el empleo de pelculas y
fotografas ayuda tanto a los nios como a los padres a
apreciar la cultura de su propia comunidad y a relacionarla
con la cultura reflejada en el cine y, en particular, en la
televisin. Esto permite establecer una relacin equilibrada
entre ambas culturas. El trabajo educativo realizado en
Bosisio Parini durante los ltimos aos muestra que el
camino del saber y de su adquisicin pasa por la capacidad
de reconocer los valores y la dignidad cultural de la forma,
del carcter, de la estructura y del lenguaje de la comuni-
dad local. 1
Actividades. Antes de enfrentarse con el material de
grabacin de imgenes y sonidos, los nios de Bosisio
Parini se familiarizan con los mtodos de la composicin
de la imagen y de la estructuracin de una serie de imge-
nes manipulando varios juguetes educativos, por ejemplo :
- elementos transparentes superponibles permiten com-
binar : un decorado (paisaje, por ejemplo), un fondo (tra-
m a o rayado), elementos naturales (mmales, plantas, luna)
y objetos fabricados ;
- grupos de imgenes que representan un mismo fenmeno
en sus etapas sucesivas (construccin de una casa, transfor-
macin de un rbol segn las estaciones del ao, etc.) se
presentan al nio, el cual debe restablecer la sucesin lgica
o cronolgica de las imgenes.
.. . . . .. . -
Elementos transparentes superponibles permiten a los nios
componer y recomponer a su antojo imgenes grficas.
(Fundacin Van Leer)
A continuacin, o al mismo tiempo que esos juegos-
ejercicios, los escolares tienen a su disposicin un material
de grabacin audiovisual :
- un magnetfono porttil con el cual interrogan a los habi-
tantes de la aldea sobre sus problemas, graban canciones,
cuentos populares y expresiones dialectales de la regin y
constituyen as ellos mismos un centro cultural oral abierto
a todos y constantemente renovado ;
- un aparato fotogrfico se utiliza para la reconstitucin
de secuencias lgicas con objeto de ilustrar, por ejemplo,
el desarrollo de un juego ;
- una cmara cinematogrfica da a los nios, desde la es-
cuela primaria, la posibilidad de realizar enteramente ellos
mismos cortas secuencias filmadas.
As, por medio de la fotografa y del cine, los nios
aprenden a interpretar su entorno y a producir una imagen
1. Extracto del Bulletin de la Fundacin Bernard Van Leer, marzo
de 1973.
42
Los nios pueden iniciarse desde muy jvenes en el manejo de lo
camera. (Fundacin Van Leer)
que per mi t e el desarrol l o de dos procesos i mpor t ant es : el
descubr i mi ent o (y l a sel ecci n) de di versas posi bi l i dades
de f otograf i ar o de f dmar un obj et o o una si tuaci n y la
capaci dad de i nterpretar a su maner a l a real i dad a parti r
de l as i mgenes.
Cor r esponde a l os ni os, y sl o a el l os, deci di r si la
pel cul a ser o no sonora. La preparaci n de una pel -
cul a o de una secuenci a f otogrf i ca crea un nexo entre l as
acti vi dades de l os nios y la vi da cot i di ana de la comu-
ni dad, t r ansf or mando l a al dea y sus i nmedi aci ones en
una gran cl ase : l os ni os, en busca de document os,
expl or an el campo, conver san con los habi t ant es de l a
al dea a qui enes vi si tan en sus casas, van a l as granj as,
l os comer ci os, haci endo as que la escuel a parti ci pe en
lavi da de lacomuni dad, y vi ceversa.
F. EL JUEGO Y LA CREATIVIDAD ENTRE NINOS
DE ORIGENES SOCIOCULTURALES DIVERSOS
EN FRANCIA
Dur ant e el l ti mo tri mestre de 1977, el Muse des
enf ant s de Par s f ue escenari o de una experi enci a que du-
mi na con nueva l uz l os pr obl emas del j uego y de la crea-
ti vi dad i nfanti l es.
Por i ni ci ati va de dos arti stas extranj eros (el hol ands
Mark Brusse y el sueco Eri c Di et man, que hab an real i za-
do una exposi ci n comn en Par s en 1975 en el mar co
de AKC 2 en la cual se hab an puest o de mani f i est o
los est rechos v ncul os entre j uego y arte), se deci di
abri r el Museo a gr upos de ni os que, veni dos del ext e-
ri or a i nterval os regul ares, sern l l amados a parti ci par en
la el aboraci n de una estructura comn a base de
materi al es de desecho recuperados. Tal es el comi enzo de
la oper aci n Vaguement vert ( Vagament e verde).
Objetivo : establ ecer la comuni caci n, a travs de una
obr a col ecti va, entre adul t os y ni os, prof esi onal es y pr o-
f anos, nios de di sti ntas edades y de ori gen soci ocul tural y
condi ci n di versos.
Participantes : adems de l os dos arti stas i ni ci adores y
ani mador es del pr oyect o, el equi po del Muse des enf ant s
y los propi os gr upos de nios, acompaados en el mar co
de su i nsti tuci n escol ar por educador es vol untari os di s-
puest os a parti ci par en laexperi enci a.
Hubo 5 gr upos de nios de edades compr endi das en-
tre 6 y 11 aos, pr ocedent es de escuel as pbl i cas o pri va-
das con mt odos pedaggi cos di f erentes, desde l a escuel a
Mont essor i hasta l a escuel a pri mari a de t i po tradi ci onal ,
de Par s o de laregi n pari si na. El resul t ado f ue una gama
muy ampl i a, ya que a l as vari aci ones de hbi tat y de cos-
t umbr es escol ares se aadi er on l a di versi dad de or genes
tni cos (hijos de t rabaj adores i nmi grados) y soci ocul t u-
ral es.
Hubo adems un pequeo gr upo de ni os y adol es-
cent es del hospi tal psi qui tri co de Per r et - Vaucl use (77)
acompaado por el ani mador del tal l er de model ado y
por mi embr os del personal del hospi tal .
La parti ci paci n, por consi gui ent e, no t uvo nunca un
carcter i ndi vi dual , si no que se apoy en l a i nsti tuci n
escol ar, de cual qui er t i po que f uera, y en el acuer do previ o
y entusi asta del personal docent e i nt eresado.
El local dest i nado a la experi enci a era una vasta sal a
con pi so de cement o de 400 m2, ent er ament e desnuda
con excepci n de al gunos pi l ares y r ampas de i l umi naci n
en el t echo. Es deci r, un espaci o arti fi ci al , de una vacui -
dad opresora, si n apert ura al guna al exteri or y con sal i das
ni cament e haci a pasi l l os u otras sal as del st ano.
En tal espaci o a la vez restri cti vo y di sponi bl e puede
hacerse t odo, desde la si esta hast a l as comi das, que por lo
dems se har n en comn vari as semanas segui das.
En tal espaci o a l a vez restri cti vo y di sponi bl e puede
hacerse t odo, desde la si esta hast a l as comi das, que por lo
dems se har n en com i n vari as semanas segui das.
Juego y creatividad entre nios de orgenes socioculturales diversos (Francia)
Elevado pacientemente en el espacio como una estatua, trepado,
tirado, empujado como un juguete, el caballo gigante se derrum-
bar y volver poco a poco al caos del que se le haba sacado.
(Foto Mark Brusse)
Actividad colectiva en la que se suceden o se confunden fases de
juego y fases de Creatividad.
. - ..- .... - .. .
43
A su llegada, los nios, ms o menos al corriente de
la actividad que se les propone (ms adelante se vern
algunos malentendidos significativos), encuentran a los
dos animadores, dispuestos a establecer contacto con ellos,
a ayudarles, pero no a decirles lo que deben hacer. Su
papel primordial consiste, en efecto, en poner a disposi-
cin de los nios un vasto surtido de materiales diversos
(objetos recuperados procedentes de donativos o de
colectas) :
- muebles viejos, en particular mobiliario escolar antiguo,
pupitres de madera, bancos, montantes de instalaciones
deportivas, ms un lote importante de sillas, mesas,
camas, de dimensiones variadas ;
- ropa vieja en gran cantidad, trozos de telas, sacos, em-
balajes diversos ;
- objetos heterclitos que van desde el caballete de pintor
hasta la bicicleta y los utensilios de menaje ;
- un surtido variado de tablas y cuerdas.
Los instrumentos puestos a disposicin de los nios
son :
- un mnimo de objetos que puedan presentar riesgos de
heridas : serrucho, clavos, martillos, alicates y tenazas ;
- un importante surtido de pinturas y material de pintor,
colas, etc.
Las condiciones de trabajo son en general las de una
jornada continua de actividad, a causa de los largos des-
plazamientos realizados. Se trata pues realmente de vida
colectiva, pero interrumpida de una semana a otra, pues
cada grupo no vuelve sino despuei del paso de otros varios
grupos que han transformado sucesivamente su obra.
Para grupos numerosos que comprendan la totalidad de
una clase la experiencia puede ser difcil de vivir, a causa
del deseo de algunos de retirarse momentneamente de
la experiencia sin que los educadores responsables tengan
la posibilidad de dejarles marcharse a otro sitio. Al cabo
de varias semanas, resultar necesaria la apertura de un
local contiguo para permitir esas escapadas.
Desarrollo de la experiencia : desde la segunda semana,
una estructura precisa toma forma y se extiende a lo largo
de unos quince metros. Despus de una cabeza en la
que los elementos se organizan en forma casi circular, la
estructura adelgaza y se alarga formando una especie de
cola o cortejo. Lo curioso es que el observador tiene el
sentimiento de encontrarse ante un todo coherente, aun-
que en l puedan discernirse e incluso aislarse elementos
netamente caracterizados, como el caballo, refugios dis-
puestos en forma de tiendas, una especie de espantpa-
jaros o ahorcado de varios metros de altura, una larga
mesa sobre la que se amontonan objetos diversos sujetados
por un complejo sistema de ataduras. Esta mesa, uno de
cuyos lados puede verse en una de las ilustraciones, es
tanto ms notable cunato que parece a la vez totalmente
no-figurativa y evoca al mismo tiempo las carretas de los
nmadas, abarrotadas de todo un equipo indispensable. Es
adems significativo el lugar que se, le ha asignado en el
conjunto, puesto que cierra el cortejo, estirado ya hasta el
extremo mismo de la sala.
Semana tras semana continan apareciendo. elementos
complementarios, mientras que algunos nios se dedican
de mejor o peor gana a minuciosos trabajos de acabado
que ellos consideran necesarios y se esfuerzan por resta-
blecer o reparar lo que desde su paso anterior ha sido
modificado o incluso destruido.
E n ningn momento, en efecto, se plantea la cuestin
de respetar lo creado como definitivo. Slo hacia el final
los artistas-animadores recuerdan a los nios que la ex-
periencia ha de terminar en el tiempo y que, si quieren
dejer una estructura existente, deben renunciar ya a
cambiarla constantemente. Sin embargo, la cosa no es
nunca una obra de arte que se hace, sino un lugar y un
instrumento de juego, y el mayor mrito de la expe-
riencia Vaguement vert es seguramente haber demos-
trado que ambos aspectos podan coexistir.
D e todas maneras, es cierto que subsiste una ambi-
gedad en la finalidad misma de la experiencia, ya que
sta tiene lugar en un museo y los nios, segn su edad
y su cultura, tienen una conciencia ms o menos clara
de que su obra ser despus expuesta a un pblico que
vendr a admirarla.
Dificultades : desde el primer da se manifiesta, en efec-
to, una contradiccin que opone tanto a los nios como a
los educadores que han venido a acompaarles. Mientras
que una maestra se pregunta qu hemos venido a hacer
aqu, un nio declara, no sin decepcin : yo crea que
encontrara en el museo a dos escultores que nos ense-
aran a hacer estatuas de mrmol. Para ellos, museo y
actividad artstica estn ya anclados en un sistema cul-
tural. Seguramente el mayor mrito de la experiencia
habr sido hacer vacilar tal sistema.
Exitos : a pesar de todo, cada cual se ve pronto supe-
rado por el acontecer, y el dinamismo interno de una
creatividad que desemboca en el juego, arrastra a los ms
reticentes. Una de las grandes etapas es la superacin del
sentido de la propiedad : de una semana a otra, en efecto,
un grupo de nios ve transformarse o desaparecer el es-
pacio que se haba reservado. El esfuerzo esencial apunta
entonces a hacerles comprender que se trata de un todo
colectivo en el que nadie puede reivindicar un derecho ab-
soluto. Otro xito no menos considerable es haber hecho
que trabajen juntos nios separados por la edad y el ori-
gen social, que no tienen en comn ni siquiera una escuela
o un barrio de residencia. Exito casi imprevisible cuando
se manifiesta en el desarrollo de una actividad comn en-
tre nios llamados normales y locos, entre ellos al-
gunos psicpatas privados del uso de la palabra.
Despus de seis semanas de apertura al pblico, espe-
cialmente a un numeroso pblico infantil que utiliz am-
pliamente la estructura de juego puesta a su disposicin,
Vaguement vert volvi al caos del que le haban sacado
semanas de intensa actividad infantil. Infantil y adulta,
pues no hay ,que subestimar la influencia ejercida por los
artistas, aun sin quererlo. Ninguna presencia es neutra,
como no puede ser neutra la seleccin de los materiales en
los que las cuerdas, por ejemplo, fueron particularmente
abundantes.
Renunciando sin embargo a la calificacin de obra de
arte, Vaguernent vert ha tenido el valor de terminar en
el vertedero de basura. D e este naufragio se han salvado
algunos restos que, ciertamente, no reflejan la imagen del
microcosmqs en su totalidad, pero que formulan una in-
terrogacin fundamental : a travs de una quincena de
figuras (LO hay que decir muecos, o estatuas?) cons-
truidas en funcin de los andrajos descubiertos y a travs
de un largo perodo de intensa creatividad, se plantea,
con una acuidad comparable a la del arte, el problema de
la especifidad de lo humano.
44
Capitulo l l l
Instrumentos y modelos
A. MODELOS GENERALES DE FICHAS DE ESTUDIO
DE JUEGOS, JUGUETES Y MATERIALES LUDICOS
(prof. Yahaya S. Toureh)
Est os model os de f i chas de est udi o se present an muy sim-
pl i f i cados y a t tul o ni cament e i ndi cati vo. Al usuari o
event ual cor r esponder compl et arl os en f unci n de l os
f i nes persegui dos.
Ficha de estudio de los juegos
Nombr e
Or i gen cul tural
Model o i mi t ado
Descri pci n de su desarrol l o
Regl as
Obj et o del j uego
Lugar
Moment o
Nmer o de parti ci pantes edad
i sexo
f si ca
i ntel ectual
soci o -af ecti va
estti ca
1 t ecnol gi ca
-1i nvent ado
Apt i t udes exi gi das
Cl asi f i caci n
Expl ot aci n pedaggi ca posi bl e
Ficha de estudio de los juguetes
Nombr e
Or i gen cul tural
Model o i mi t ado
Descri pci n
Materi al es
Tcni ca de f abri caci n
Her r ami ent as necesari as
Aut or es sexo
1 edad
Uti l i dad y papel que desempea en el j uego
Usuar i os sexo
1 edad
i ntel ectual
soci o - af ecti vo
estti co
1 t ecnol gi co
{i nvent ado
Val or
Cl asi f i caci n
Expl ot aci n pedaggi ca posi bl e
Lista de materiales y herramientas con que puede equiparse
el local de trabajos manuales
Tel as e hilos - deal godn
de di versos col ores - de cort eza
- de mat eri a si ntti ca
Met al es
1) Materiales
hoj as de rbol es, r amas. semi l l as y f rut os secos, tabl as,
rafi a, papel , caj as de cartc n.
Vi dri o
al ambr e, l atas de conservas, hoj as
de al umi ni o, reci pi entes de f or mas
di versas.
de di f erentes col ores y t amaos,
cuent as y abal ori os.
45
Tintes - de hojas, de corteza,
- de holln, de carbn,
- de semillas y frutos naturales.
Pastas para modelar - arcilla natural,
- pasta sinttica,
- cuentas, etc.
2) Herramientas
Punzn, puntas, clavos, navaja, tijeras, martillo, aguja,
gato de carpintero, banco de trabajo, yunque, paleta, llana,
lpices de colores, tinta, cola, pegamento.
Los nios por s solos o ayudados por los adultos pueden
encontrar o fabricar localmente la mayora de estos mate-
riales.
Observacin : Puede ocurrir que algunos de estos materia-
les naturales no resistan a la intemperie o a los ataques de
los insectos. En tal caso habr que encontrar productos
que los protejan y hagan posible su conservacon.
B. ESTUDIO DE LAS ACTIVIDADES PSICOL~GICAS
PRESTAN A UNA EXPLOTACI~N PEDAGGGICA
DE LOS NIOS, DURANTE SUS JUEGOS, QUE SE
(PROPUESTAS PARA UNA CLASIFICACION DE
ESAS ACTIVIDADES)
(F. Winnykamen)
Algunas consideraciones generales
Recordemos brevemente algunos conceptos. Como es bien
sabido, las actividades psicolgicas (independientemente
de que se refieran a los campos de la sensorimotricidad, de
la inteligencia, de la afectividad o de la socializacin) son
diferentes segn las etapas de desarrollo del nio. Tambin
es sabido que las etapas del desarrollo se suceden en un
orden que es siempre el mismo para todos ; lo importante
es este concepto de orden, por ser general, y no las edades
de aparicin de las etapas, que pueden variar, no solamente
de una cultura a otra sino tambin entre individuos oriun-
dos de una misma cultura.
Procede destacar que las actividades caractersticas de
una etapa integran pero no suprimen las de las etapas
anteriores : por ejemplo, en una edad en la que han desa-
parecido los juegos puramente funcionales 1 se advertirn
elementos de placer funcional en un juego de reglas estruc-
turadas, o juego de procedimiento 1.
Es posible efectuar un anlisis de las actividades del
nuio y, por consiguiente, presentar una clasificacin de
las mismas. Pero el nio que trabaja o que juega, el nio
que se dedica a las mltiples acciones de las situaciones
de la vida real y cotidiana, tiene en cada instante unos
comportamientos complejos que engloban varias de esas
actividades. No es, pues, de sorprender que un juego con-
creto, habitual en un grupo dado de nios, pueda adscri-
birse a varias categoras de la clasificacin a la vez. Es
sta incluso la regia ms general. Cada una de las catego-
ras puede describir una actividad simple,.varias de las
cuales se den conjuntamente en un juego.
En tal caso, el profesor podr, cuando lo estime nece-
sario, destacar ms una actividad dada, partir de un juego
en el que sta est muy presente, sin perjuicio de modi-
ficar (simplificar, aclarar o, por el contrario, complejificar)
las condiciones del juego. El hecho de partir del juego para
utilizarlo con fines educativos no supone que vaya a perder
sus caractersticas propias, que se definirn ms adelante,
ni que haya que ser esclavo de los caracteres absoluta-
mente especficos de un determinado juego, simplemente
porque existe como tal. Ser en el plano local, en cada
cultura, donde se podrn buscar las estructuras subya-
centes a los juegos, y que se refieren a las actividades que
los nios llevan a cabo durante su desarrollo. Esas estruc-
turas son el objeto de la clasificacin propuesta.
Las actividades de juego y sus estructuras principales
1. Presentaremos ahora algunas definiciones operacionales
1.1. Se califica de juego toda actividad que no obedece a
una necesidad impuesta por los ambientes de vida (fami-
lia, escuela, ambiente social y ambiente material), en con-
traposicin a las actividades de trabajo o de defensa, por
ejemplo.
1.2. El juego es a menudo espontneo, pero no es ste un
criterio indispensable : en efecto, el juego puede ser susci-
tado PO una o varias personas, adultas o nios, que lo
propongan. En cambio, no es nunca obligado. Procede
insistir en que el juego no es necesariamente espontneo,
ya que es la aceptacin posible de una propuesta ajena lo
que har posible la explotacin pedaggica.
1.3. El juego puede tener unos objetivos precisos ; con
frecuencia es una actividad til y no se define, pues, por
un carcter de gratuidad, de inutilidad. No obstante,
puede ser intil.
1.4. De lo anteriormente dicho se desprende que la
actividad de juego puede utilizarse con una finalidad edu-
cativa, a condicin de que no haya coaccin (punto 1) ;
que esa actividad puede ser inducida y guiada, en unas
formas y circunstancias precisas (punto 2) ; que la activi-
dad realizada puede explotarse (transferirse, generalizarse)
en otras actividades (punto 3) ; de ah su intres educativo.
1.5. Para conservar a la vez este carcter de juego y, al
mismo tiempo, de utilizacin educativa, parece especial-
mente conveniente - por no decir del todo necesario -
partir de unos juegos y materiales de juego (del tipo de
los juguetes) que pertenezcan ya al repertorio del grupo de
referencia del nio. Adems de las razones evidentes de
comodidad y de economa, semejante racionalizacin
de las actividades endgenas de juego parece muy deseable
en la perspectiva de su eficacia psicopedaggica.
2. Los ejercicios funcionales
2.1. Definicin. Se designan con esta expresin las acti-
vidades que permiten al nio ejercer una funcin en curso
de maduracin, o ya madura. Por ejemplo, las actividades
de balanceo cuya finalidad es el placer que proporcionan
por su mismo funcionamiento, de carcter cinestsico ; las
actividades vocales de ejercicio de la elocucin o de la me-
morizacin (canciones infantiles) ; juegos de equilibrio
o de ritmo.
2.2. Semejantes juegos, que existen en todas las culturas,
son ms o menos necesarios con un fin de explotacin
pedaggica en el nio normal de edad preelemental. Por
ejemplo, las actividades motrices estticas (equilibrio) y/o
dinmicas (carreras ritmadas, danzas, etc.), muy adaptadas
y rpidamente maduras en los nios bauls, no tienen por
qu realizarse, especialmente en su caso, durante el ao
escolar. Pero pueden serlo, en cambio :
2.2.1. Entre los nios bauls, como soporte y sostn de
otras actividades consideradas como pedaggicamente
necesarias (expresin libre, cooperacin, organizacin
espaciotemporal del espacio grfico, etc.)
1. Estas expresiones se definen ms adelante.
46
2.2.2. En el caso de l os mi smos ni os, cuando se pl antea
un probl ema con respecto a l a organi zaci n motri z (defi -
ci entes l eves, etc.)
2.2.3. En otras cul turas en l as que este ti po de acti vi dad,
que se da si empre, es menos precozmente madur o, o est
menos si stemti camente expl otado de un modo espon-
tneo.
3. Los juegos simblicos
3. 1. Defi ni ci n. Se trata de toda acti vi dad de j uego en l a
que el nio representa un obj eto, una persona o una si tua-
ci n medi ante si mul acros (s mbol os). Hay, pues, una ref e-
renci a, en el j uego si mbl i co, a una si tuaci n que exi ste
fuera del j uego.
Como el j uego si mbl i co guarda rel aci n con el con-
cepto de si gni fi caci n, parece conveni ente recordar some-
ramente dos defi ni ci ones :
3.1.1. Se llama significado a lo que es representado. Por
ej empl o, l a persona o el propi o obj eto, exi stente real -
mente o en l a i magi naci n fuera de l a si tuaci n de j uego,
y que es representado si mbl i camente en el j uego (el
mdi co cuando se j uega al doctor, o l os al i mentos
cuando se j uega a l as comi das).
3. 1. 2. Sel l ama significante a l a representaci n (el obj eto,
l a m mi ca, etc.) medi ante l a cual se representa lo si gni f i -
cado (por ej empl o, una hoj a de rbol o un gui j arro sern
l os si gni fi cantes para representar l a comi da ; el gesto de
auscul tar, el aspecto grave, etc. para representar al mdi co) ;
en general , en los j uegos si mbl i cos el si gni fi cado es com-
pl ej o, y est compuesto a l a vez de obj etos y de m mi cas,
cuando el si gni fi cado es una si tuaci nsoci al . Vol vi endo al
ej empl o del mdi co, la rami ta ahuecada, que si gni fi ca una
j eri ngui l l a, y el gesto de auscul tar, sern conj untamente
los si gni fi cantes del mdi co, que es el personaj e si gni fi cado.
3. 2. El grado de i ndependenci a de lo si gni fi cante (la r e-
presentaci n) con respecto a lo si gni fi cado (lo que se
representa) depende de :
a) l a edad del j ugador ;
b) l a o l as cul turas a l as que pertenecen el j ugador y loque
ste representa, respecti va o conj untamente ;
c) l a compl ej i dad del j uego ;
d) el modo de expresi n del j uego (por ej empl o, verbal o
pl sti coo sensori motor).
3.3. Los j uegos si mbl i cos ti enen unas funci ones que
puede ser i nteresante utilizar en el pl ano educati vo. Por
ej empl o : l os j uegos de rel aci n madre- ni o se dan en l a
mayor a de l as cul turas, con unos j uguetes di ferente-
ment e el aborados, y unas si tuaci ones si mbl i cas que perte-
necen espec fi camente a cada cul tura. Tal cual , este j uego
puede utilizarse con f i nes educati vos, en rel aci n con el
modo de cri ar l os nios por ej empl o.
3. 4. Las funci ones de l os j uegos si mbl i cos son en general
afectivas (si mbol i zaci n del obj eto de amor en un obj eto
preferi do : osi to, etc. segn l as culturas), de i denti fi caci n
con un model o (l as ms de l as veces, l a madre en el caso
de l a ni a y el padre en el del ni o, con una i nterpreta-
ci n de l os papel es y categor as del model o), o socioafec-
tivas : i denti fi caci n con un model o profesi onal (j ugar al
cazador, a l a maest ra, etc.), o de j erarqu a soci al (jugar al
j ef e, etc.).
4. Juegos de procedimiento (o juegos de reglas estructu-
radas)
Es i nnegabl e que el ni o que j uega fi j a unas regl as en su
j uego, y que ste obedece a menudo a una l gi ca i nterna
(en parti cul ar, tratndose de j uegos si mbl i cos) ; pero
ci ertos j uegos, que sl o se dan entre los nios de ms edad
o l os adol escentes, ti enen como caracter sti ca unas regl as
y una l gi ca propi os : se trata de los j uegos de procedi -
mi ento.
4. 1. Defi ni ci n. Ent endemos con esta expresi n, en el
presente contexto, los j uegos que ti enen una uni dad en s
mi smos, si n una referenci a necesari a a unas si tuaci ones
exi stentes fuera de l a si tuaci n de j uego (en contraposi -
ci n a los j uegos si mbl i cos).
4. 2. Procede dest acar que l os j uegos de procedi mi ento
ti enen muy di versas caracter sti cas, y no excl uyen f orzo-
samente una verti ente de pl acer funci onal , y a veces
si mbl i co. Pero lo esenci al estri ba en l as regul ari dades
l gi cas que se i mponen. Estos j uegos pueden ser i ndi vi -
dual es o col ecti vos (por ej empl o, l os j uegos de cartas).
Ficha de clasificacin y fichero de utilizacin
Se presenta a conti nuaci n (p. 48) una fi cha de cl asi fi ca-
ci n de l os j uegos, en funci n de l as actividades que entra-
aan principalmente y que pueden expl otarse con fi nes
psi copedaggi cos.
Leyenda (codi fi caci n) :
Las letras i ndi can la cl ase pri nci pal de l a acti vi dad i m-
pl i cada (por ej empl o, los ej erci ci os funci onal es se desi -
gnan con l al etra A).
La primera cifra i ndi ca la subcl ase i nmedi atamente
i nferi or en l a j erarqu a (por ej empl o A3 - ej erci ci o f un-
ci onal sobre datos verbal es).
La secunda cifra (y, en su caso, l a tercera) i ndi can unas
subcl asi fi caci ones medi ante el si st ema de i ncl usi ones suce-
si vas (por ej empl o : C122 desi gna una acti vi dad estructu-
r ada de carcter cognosci ti vo referente a una acti vi dad de
seri aci n, sobre unos datos concretos).
En caso necesari o, se pueden i ndi car entre parntesi s el
sexo i nteresado por l a acti vi dad.
El obj eti vo de un fi chero de uti l i zaci nconsi ste en pro-
porci onar, a ttulo de modelo, un si st ema cmodament e
expl otabl e por l os pedagogos con fi nes prcti cos, y en el
que puedan (con l a ayuda eventual de unos consej os
apropi ados) i ntegrar l os j uegos surgi dos en su propi o
grupo cul tural .
Adems de l a fi cha general de cl asi fi caci nde l as acti vi -
dades antes ci t ada, el fi chero deber comprender una
breve l i sta de expl i caci n de l os trmi nos (a t tul o de
ej empl os), desti nada a susci tar en el usuario lasol i ci tudde
toda expl i caci n compl ementari a que pueda est i mar opor-
tuna, y un ci erto nmer o de fi chas que menci onen una
acti vi dad que parezca conveni ente expl otar psi copedag-
gi camente, y cada una de l as cual es entrae l a menci n del
materi al de j uego o del j uego que permi ta esa expl otaci n,
a t tul o de ej empl o, en una o dos cul turas (el anl i si s de
l os j uegos baul s presentado por C. Lombard puede pro-
porci onar un abundante materi al de i i i ustraci n de l as
di ferentes acti vi dades l l evadas a cabo en l os j uegos, en una
cul tura concreta). Puede verse un ej empl o de fi cha en l a
p. 49.
47
Ficha de clasificacin general No 1
(al ternanci a)
Comuni caci n (2) 1 i nf ormaci n (1)
I nf l uenci a sobre
otras personas (3)
Cooperaci n/ (4)
compet enci a
ori entaci n
de otra persona (2)
Percepti vos
(1)
sensori motores
(2)
Verbal es
(3)
De i mi taci n
(4)
EJERCICIOS FUNCIONALES
A
si mpl e (1)
Espectcul os (l)/
\ con una bsqueda de
pareci dos o di ferenci as (2)
(2),simple (1)
Soni dos
\ con una bsqueda de
pareci dos o di ferenci as (2)
(3),simple (1)
Cont act os
con una bsqueda de
pareci dos o di ferenci as (2)
Estti cos (1)
Di nmi cos (2)-Ri tmos (2)
/CI nestesi a (1)
\Preci si n (3)
Repeti ci ones (1)
Canturreos (2)
Ver bomot or es (3)-ej ecutar consi gnas (1)
descri bi r actos (2)
yerbal es (1)
No verbal es (imitar las acci ones del model o)(2)
ACTIVIDADES DE JUEGO SIMBOLICAS
B
Af ecti vas
(1)
Fami l i ar (1)
De i denti fi caci n Prof esi onal (2)
con un model o (2) 1 etc. (por determi nar (3)
ACTl VI DAD ES ESTRUCTURADAS
POR UNAS REGLAS LOGICAS
O ACTIVIDADES DE PROCEDIMIENTO
C
Cognosci ti vas
sobre datos
mani pul abl es
(1)
Cl asi fi caci n (1)
Seri aci n (2)
i ncl usi n (3)
Causal i dad (4)
Estructuraci n
espaci al (5 )
Conservaci n (6)
Cognosci ti vas sobre Memor i zaci n (1)
datos verbal es Deducci n (2)
(2) 1 I mpl i caci n (3)
( Adopci n de
Soci al es
(3)
si mpl e (1)
dobl e (2)
de ml ti pl es
di mensi ones (3)
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCi6N
D
( FAB R ICACIN)
Si n un model o- Creaci n
concreto (1)
Con un model o
concreto (2)
Si n un mecani smo de f unci onami ento (1)
ej. : una mano de mortero
Con una reproducci n operaci onal del
mecani smo de f unci onami ent o (2)
ej. : un carri to
Con una reproducci n ms o menos pareci da
del mecani smo de f unci onami ento (3)
ej. : fusi l con una goma
Con un si mul acro no operaci onal del
mecani smo de f unci onami ent o (4)
ej . : aparato de TV
ACTIVIDADES DE E X P R E S I ~ N
E
Pl sti cas (1)
Verbal es (2)
Musi cal es (3)
Not a : Las categor as A, B y C estn en una sucesi n t cmporal (las
estructuras de una de ellas i ntegran las de las precedcntcs, sin
supri mi rl as) ; en cambi o, las categor as D y P representan unas
acti vi dades de apari ci n si mul tnea a las de B y C ; se l as ha cl asi -
f i cado por separado, en f unci n de la ndol e de su conteni do, y no
de su fasede apari ci n.
48
Presentacin de la ficha No 2 (a titulo de ejemplo)
Costa de Marfil
ACTIVIDAD DE PROCEDIMIENTO, COGNOSCITIVA, DE CLASIFICACI~N, DE UNA SOLA D I M E N S I ~ N (ci 1 1 )
Europa
material : semiiias o frutas utilizadas por los nios para
la construccin de juguetes y los juegos (semillas redondas
para las ruedas de vehculos, semillas largas para las
muecas, etc.)
dimensiones posibles de clasificacin :
Forma (redonda o alargada)
Consistencia (dura o blanda)
Flexibilidad (flexible o rgida)
Sonidos (suena o no cuando se golpea)
material : fichas, im-
genes o material didc-
tico especiaiizado
dimensiones posibles
de Clasificacin
Forma
Color
etc ...
C. INlClAClON AL ESTUDIO ETNOLOGICO DE LOS
JUEGOS DE NiNOS (CHANTAL LOMBARD)
Desde el punto de vi sta etnol gi co, se han estudi ado
muy poco l os j uegos de ni os. No obstante, ci ertos fol -
kl ori stas han i ntentado conservar las tradi ci ones t omando
nota de l os gestos, de l as f rmul as y l as vari antes de un
j uego. Los j uegos, i gnorados por l os soci l ogos y l os
hi stori adores, han i nteresado si empre a l os educadores. En
efecto, para stos el j uego es l a acti vi dadpri vi l egi ada de
l os nios que, por lo dems, el adul to puede contri bui r a
desarrol l ar. El f enmeno nuevo dc l aescol ari zaci nen l os
pa ses de tradi ci n rural i mpul sa a l os responsabl es naci o-
nal es de l a educaci n a refl exi onar sobre l a educaci n
rural , en l a que, a menudo, los j uegos van uni dos a l as
faenas agr col as, y l os centros de f ormaci n recurren a l a
vez a tcni cas di dcti cas y a tcni cas I di cas.
Este document o va desti nado a l os responsabl es peda-
ggi cos y pretende presentar las bases metodol gi cas
necesari as para l l evar a cabo una encuesta etnol gi ca
sobre l os j uegos de nios. A partir de j uegos descubi ertos e
i nventari ados, los educadores podrn anal i zar la especi fi -
ci dad psi col gi ca de l os ni os con los que trabaj en,
reconocern el espej o soci al que construyen l os ni os
medi ante sus acti vi dades l di cas y, por tl i mo, encontra-
ra l unas bases concretas en l as que pueda i nspi rarse su
pedagog a. La metodol og a de l a encuesta parte de una
defi ni ci n y cl asi fi caci nde las acti vi dades de j uego, tras
de lo cual se l evanta un i nventari o en l os puebl os y al deas,
teni endo en cuenta las di ferentes tcni cas de encuesta
uti l i zadas. En el marco de un centro de f ormaci n de
maestros y de i nspectores, se sugeri rn unos temas de estu-
di o y unas modal i dades de organi zaci n. Por l ti mo, se
expondrn unas acti vi dades de presentaci n de j uegos y
j uguetes real i zados en l a propi a escuel a y en el puebl o
o al dea.
1 ) Definicin y clasificacin de los juegos
a) Enfoques objetivos y fenomenolgicos
El j uego se def i ne como una acti vi dadl i bre, estructurada
medi ante unas regl as, que defi nen unos movi mi entos
acotados c m el espaci o y en el t i empo, y que se basa en
una fi cci n. El nuio sabe que j uega. La conci enci a del j u-
gador determi na el orden del j uego. Setratade una di al c-
tica entre l a magi a y l a l uci dez. La ndol e del pasati empo
o di versi n ti ene su ra z en laconci enci a de l os j ugadores,
ms que en una observaci n obj eti va del comportami ento.
En la cultura propia
Qu materiales, encontrados en el
medio circundante, pueden servir de base
a una actividad de clasificacin de una
sola dimensin ?
A qu actividades espntaneas de
clasificacin se dedican los nios ?
No cabe def i ni r l a acti vi dadl di ca como un conj unto de
prcti cas i denti fi cabl es a pri ori . Los j ugadores son qui enes
hacen el j uego. Por desgraci a, laconci enci a del j ugador no
es un factor operati vo para una cl asi fi caci n.
b) Diferentes critenos de clasificacin
Toda cl asi fi caci n de l os j uegos responde al afn de orga-
ni zar las acti vi dades y de di sti ngui rl as entre s en f unci n
de una necesi dad a veces aj ena al f enmeno l di co. Las
cl asi fi caci ones descri pti vas permi ten si tuar el j uego en un
medi o soci al o materi al . Las cl asi fi caci ones ti pol gi cas
i l ustranl as teor as sobre l a ndol e del l udi smo.
El ori gen de l os j uegos en un medi o concreto (puebl o,
grupo tni co, regi n, pa s, etc.) es de tres ti pos di sti ntos :
- endgeno, que caracteri za l os j ugos i nventados y/ o
transmi ti dos por el medi o ;
- exgeno, adopci n de j uegos aj enos a l a col ecti vi dad,
que suponen una abertura del medi o y una acul turaci n ;
- mi xt o, en el que hay una rei nterpretaci n de el emen-
tos tradi ci onal es y exteri ores.
La cl asi fi caci n de l os j uegos en f unci n de su ori gen
l l eva al responsabl e de l a encuesta a anal i zar las i nsti tu-
ci ones de transmi si n del saber di verti rse, l as moda-
l i dades de transmi si n, l as condi ci ones de creaci n y de
adaptaci n de nuevos j uegos, y l as repercusi ones cul tural es
i nscri tas en l a hi stori ade una comuni dad.
Cri teri o2 - Condi ci ones de producci n
El j uego es una acti vi dadi ntegrada por vari os el ementos :
l os actores del j uego, el soporte del j uego, el espaci o de
j uego y el ti empo del j uego. Las caracter sti cas de l os j uga-
dores son el nmer o : j uegos sol i tari os, j uegos en parej a,
j uegos entre tres, cuatro, etc. personas ; tambi n son ti l es
otros datos caracter sti cos de l os j ugadores para especi fi car
la prcti ca del j uego : el sexo, l a edad, el grupo tni co, el
ni vel escol ar. La i nexi stenci a de soportes materi al es di s-
ti ngue l os j uegos oral es de l os manual es. En estos l ti mos,
l a di versi dadde soportes materi al es traduce l as condi ci ones
del medi o ci rcundante : unos j uegos de regl as-i dnti cas se
practi can con cartones, con arena o con un trozo de ma-
dera, segn la ri queza del medi o. La especi fi ci dadde un
espaci o y de un ti empo es una condi ci n i nterna de la
acti vi dadl di ca : ci ertos j uegos exi gen un espaci o del i mi -
tado en el suel o, otros sol amente se real i zanen moment os
defi ni dos del ao o del d a. En general , l as acti vi dades
l di cas se l l evan a cabo con arregl o a un orden cronol -
gi co habi endo unas fases de preparaci n, de acci n y de
concl usi n.
Cri teri o 1 - Ori gen de los j uegos
49
Criterio 3 - Actividad desarrollada
La actividad ldica moviliza toda la persona del jugador ;
no son muchas las actividades humanas en las que sola-
mente interviene una funcin. No obstante, ciertos juegos
concentran una parte importante de esfuerzo fsico, al
paso que otros requieren una inversin intelectual. Cabe
distinguir entre diversas familias de juego :
- Juegos de ejercicio fsico : juegos de fuerza y habili-
dad, carreras, persecuciones, escondite, saltos ;
- Juegos de fabricacin : Construccin de juguetes me-
cnicos, construccin de objetos de imitacin o de imagi-
nacin ;
- Juegos intelectuales : juegos de control, de memoria y
de lgica, juegos mentales, juegos de clculo y de aza~ ;
- Juegos de representacin de una situacin social : jue-
gos de pantomina, juegos escenificados ;
-Juegos de ritmo y de expresin vocal y gesticular :
cantos, juegos cantados, danzas ;
- Juegos mixtos : en los que las distintas actividades
quedan igualmente ensambladas en la expresin ldica.
Criterio 4 - Naturaleza
Los juegos son unas actividades que remiten a la gnesis
del desarrollo de los hombres y de las sociedades.
J. Piaget1 ha propuesto una clasificacin basada en el an-
lisis psicogentico ; Roger CaiUois ha concebido una cla-
sificacin tipolgica a partir de los impulsos esenciales
e irreductibles : la competicin, el azar, el simulacro y el
vrtigo. En los juegos de competicin, surge la rivalidad a
partir de una cualidad de los individuos ; en los juegos de
azar solamente la suerte decide los privilegios ; en los de
simulacro, el actor cree y hace creer que no es l mismo ;
por dtimo, en los juegos de vrtigo, los jugadores buscan
una sensacin de desconcierto y de prdida voluptuosa de
la conciencia.
Estos distintos criterios de agrupacin de las actividades
ldicas facilitan, ulteriormente, una relacin mutua de los
juegos, de stos.con el medio ambiente, de los grupos de
jugadores entre s, y respaldan con ello las hiptesis de
investigacin que formulan a priori los investigadores.
2) Inventario de los juegos
a) Examen de los juegos : mtodo de encuesta
La encuesta que procede realizar para levantar un inven-
tario de los juegos practicados o conocidos en una sociedad
dada se situ en varios niveles : el de la recopilacin des-
criptiva de la finalidad del juego, de sus reglas, de la
sucesin de fases, etc. ; el de la observacin de la prctica
de los jugadores ; y el de la realizacin prctica por el
encuestador de la partida de juego. El sistema de investi-
gacin y accin es el mtodo completo que permite el
acceso a estos tres niveles. En efecto, el investigador ha de
observar a la gente, invitarla a jugar y entrar en su juego ;
despus de la fase de participacin, en la que recibe de
modo vivo la informacin que busca, la fase descriptiva
requiere una redaccin minuciosa y rpidamente realizada
despus de la prctica real. El inters de jugar consiste en
que se descubren ciertos aspectos que el investigador no
hubiera pensado en observar a priori o en buscar entre los
jugadores. Ahora bien, l es un elemento perturbador, ya
que a veces sorprender a los jugadores en plena accin y
quebrar involuntariamente la partida. Segn cual sea su
personalidad, los jugadores se sentirn quizs obligados a
interrumpirse en seal de respeto ante un forastero. El
mtodo de investigacin-y-accin, adaptado a un maestro
1. Vase el cap. 111, B. pgina 46 y as.
y a su clase, aporta unas informaciones cualitativas pero
solamente puede llevar a un inventario en gran escala, y
por esta razn se podr recurrir a tcnicas ms clsicas.
En esta tcnica se tiene en cuenta el carcter espontneo
del juego ; la observacin se efecta de un modo improvi-
sado, y el investigador sigue, sin aparentarlo, el juego,
participando eventualmente en una partida ulterior. Se
consigna la prctica ldica mediante diversos mtodos :
notas libres, croquis, utilizacin de medios audiovisuales :
magnetfono, aparato fotogrfico y cmara de cine o de
televisin. En general, las notas se retranscriben en una
gua de observacin elaborada durante la preparacin de
la encuesta. El inters de la observacin directa consiste en
que permite conocer la prctica actual de los nios y ana-
lizar el desarrollo del juego, as como reconstituir a poste-
riori los acontecimientos y reglas del juego. En la prctica
corriente del juego, l as reglas estn interiorizadas, y a los
jugadores les resulta difcil explicitarlas. Los lmites de
este mtodo son los siguientes :
- hay muchos juegos que no se prestan a la observacion,
mientras que cabe citarlos en cambio, en una encuesta
oral ;
-la Observacin que se refiere a la prctica real es a
menudo incompleta ; entre los nios, los juegos se adoptan
y abandonan fhlmente sin preocuparse de que se trate o
no de una buena versin de los mismos. Las deforma-
ciones con respecto al modelo que producen los nios son
ciertamente interesantes e indicativas de procesos crea-
dores, pero a menudo oscurecen el modelo del juego.
Cuando se presentan a poblaciones diferentes por la edad,
el sexo, la vivienda, los cuestionarios orales, individuales o
colectivos, aportan una interesante extensin del campo
de investigacin. No solamente sa aludir a juegos que se
practican con carcter excepcional sino tambin a juegos
antiguos o momentneamente abandonados. A menudo ,
las informaciones son incompletas, y conviene que el
investigador tenga un cuestionario que pueda ir llenando
en presencia de los entrevistados. La entrevista colectiva
es un medio de multiplicar y completar los testimonios.
La encuesta solamente afecta a una parte a veces minori-
taria del pblico al que se refiere la encuesta sobre los
juegos. El soporte escrito es inadecuado en relacin conlos
primeros aos de estudios de la enseanza primaria pero
permite obtener croquis, comentarios y un intento de in-
terpretacin interesante sobre el modo en que los propios
nios juzgan los juegos. Las preguntas abiertas facilitan
una expresin ms amplia, pero hay el peligro de que no
se aluda al juego ; las preguntas sistemticas apuntan a la
precisin y merecen ser sometidas a prueba, en lo tocante
a su comprensin por los ni os, antes de proponerlas en
una encuesta. El inters del cuestionario escrito consiste
en que llega a un pblico importante con unos medios
modestos. Se puede asociar el cuestionario escrito, para
levantar un inventario de los nombres de los juegos, y la
encuesta oral, o la observacin para completar las infor-
maciones sobre los mismos, con lo que se dispondr de
un mtodo preciso para inventariar y explotar las in-
formaciones.
1. Observacin directa
2. Epcuesta oral
3. Encuesta escrita
b) Explotacin de la encuesta
Cualquiera que sea el medio que se elija para obtener in-
formaciones sobre los juegos, el mtodo ms eficaz para
explotar cualitativa y cuantitativamente los juegos consiste
en retranscribirlos de un modo normalizado en unas
50
fi chas. A conti nuaci n, l as fi chas se cl asi fi carn con
arregl o a di sti ntos cri teri os que respondan a hi ptesi s de
i nvesti gaci nprevi amente defi ni das.
La fi cha ti ene una parte descri pti va ( nombre, desarrol l o
del j uego, caracter sti cas de los j ugadores, regl as, obj eto
del j uego y sanci n) y una parte anal ti ca(ori gen, condi -
ci ones de producci n, act i vi dades real i zadas, caracter s-
ticas).
2. Anl i si s del fi chero : l as s ntesi s y su prol ongaci n
2. 1. Cl asi fi caci nde los j uegos en funci n de su ori gen :
el examen cuanti tati vo per mi t e di sti ngui r l as fami l i as de
j uegos endgenos y exgenos, y aporta asi mi smo el emen-
tos de anlisis para conocer, l a f ase de evol uci n de la
soci edad. El anlisis cual i tati vo permi te hacer unas con-
frontaci ones muy i nteresantes sobre l os val ores conserva-
dos, adoptados o transf ormados, y susci ta adems pre-
guntas sobre l as modal i dades de transmi si n de l os hechos
i ndi cados.
2.2. Cl asi fi caci nde los j uegos en f unci n de l as condi -
ci ones de producci n : el examen cuanti tati vo y l os an-
l i si s cual i tati vos apuntan a det ermi nar l as condi ci ones
ecol gi cas y l a organi zaci n soci al de l os grupos consi dera-
dos y faci l i tande este modo una comparaci n entre ellos.
2.3. Cl asi fi caci n de los j uegos en f unci n de l as
acti vi dades real i zadas : l a verti ente cuanti tati va permi t e
si tuar l os ti pos de acti vi dad domi nantes, y l a cual i tati va
pone de mani fi esto lapersonal i dad y l as costumbres de los
grupos tni cos.
2.4. Cl asi fi caci nde l os j uegos en f unci n de sus carac-
ter sti cas l di cas : el examen cuanti tati vo permi te j erar-
qui zar l as agrupaci ones : est ms desarrol l ado el si mu-
l acro o el vrti go ?, etc.
2.5. Entrecruce de los cri teri os : entrecruzando l os
cri teri os del ori gen y de l as condi ci ones de producci n, el
anlisis dest aca los el ementos permanentes y los el ementos
abandonados o nuevos de l a producci n. El cotej o de los
cri teri os de ori gen y de l as acti vi dades real i zadas pone de
rel i eve el ementos tradi ci onal es o modernos en l as acti vi -
dades. Rel aci onando el ori gen con l as caracter sti cas
l di cas, se puede di sti ngui r entre l os j uegos anti guos que
se basan en ci ertas caracter sti cas y los modernos que est a-
bl ecen otras nuevas. Compar ando l as condi ci ones de
producci n y l as acti vi dades, el anlisis l l eva a consti tui r
unos v ncul os entre l os el ementos i ntegrantes y l as acti vi -
dades para caracteri zar a unos grupos. Se puede ilustrar
l a pol i val enci a de los el ementos cotej ando l as condi ci ones
de producci n con l as caracter sti cas de l os j uegos, como
por ej empl o, el gui j arro que tan pronto es un soporte del
si mul acro como del azar. Todos estos cotej os l l evana un
anlisis mul ti vari ado, en el que l os j uegos, cl asi fi cados a
parti r de su ori gen, se di stri buyen en f unci n de l as
condi ci ones de producci n y de l as caracter sti cas I di cas.
Es posi bl e que estos entrecruces desemboquen en una
nueva ti pol og a de los j uegos.
La caracter sti ca de l as acti vi dades I di cas consi ste en
expresar una cul tura dada : en l a medi da en que los i nter-
cambi os se mul ti pl i can, se puede i ntentar captar medi ante
esta encuesta los movi mi entos de acul turaci n. As por
ej empl o, ci ertos j uegos esceni fi cados, que ti enen sus ra ces
en la cul tura, se manti enen en una soci edad de ni os esco-
l ari zados, y pi erden el senti do pardi co de l a generaci n
anteri or para adqui ri r un senti do agresi vo de grupos que
vuel ven a su casa al pri nci pi o de l as vacaci ones. Las moda-
l i dades de j uego i l ustran unos f enmenos soci al es sub-
terrneos.
1. Consti tuci n del fi chero
3) Sugerencias e hipotesis de trabajo para unos trabajos
personales o colectivos de futuros maestros y de futuros
inspectores.
a) Temas de estudio
Ori entaci n i - el j uego
Cmo. defi ni r el j uego ? A parti r de laexperi enci a propi a,
se confrontar el j uego con el arte, l os trabaj os manual es,
la magiay l os ri tos. Se i ntentar anal i zar l a estructura del
j uego, descomponer sus f ases de real i zaci n y cl asi fi car
sus regl as.
Ori entaci n 2 - el sector l di co como espej o de la soci edad
Habr que comparar la soci edad productora que congrega
a l os adul tos - y eventual mente a los nios - con l asoci edad
l di ca ; anal i zar las rel aci ones entre adul tos y nios,
consi derar l os j uegos y j uguetes como factores de expe-
ri enci atcni ca y de experi enci a soci al . En un medi o esco-
l ari zado, se eval uar el i mpacto de l a escuel a a travs de l os
j uegos aprendi dos y de los j uegos i nventados a parti r de
l a experi enci a escol ar y se vol vern a encontrar l as repre-
sentaci ones de los maestros y l a expresi n de l os val ores
escol ares que se ref l ej an en los j uegos de l os ni os.
Ori entaci n 3 - j uegos y evol uci n
Se debern buscar l os aspectos conservadores e i nnovadores
en l as acti vi dades l di cas : en el modo de organi zaci n, en
los t emas de i nspi raci n, en los soportes materi al es y en
l as tcni cas uti l i zadas. Las i nvenci ones son muy i nt ere-
santes de determi nar : setrata de nuevas mani festaci ones
de un hecho exteri or ? De la i ntegraci n en un medi o
nuevo o de una tendenci a normal del esp ri tuhumano ?
Para i denti fi car l os agentes del cambi o, se pueden obser-
var los i ntercambi os de j uegos entre l os habi tantes de l as
ci udades y l os de l os puebl os y al deas, y entre l os ni os
escol ari zados y l os no escol ari zados : En qu senti do se
operan l os i ntercambi os ?
Ori entaci n 4 - el j uego y el aprenti zaj e
Se debern determi nar l as pri nci pal es adqui si ci ones del
ni o durante su desarrol l o y cotej arl as con un anlisis de
los aprendi zaj es faci l i tados por los j uegos. Cabe, por ej em-
pl o, estudi ar l as sanci ones l di cas en l as di sti ntas edades,
con obj eto de segui r l a f ormaci n del nio en el senti do
de su soci al i zaci n, o bi en comparar, del punto de vi sta
del mecani smo de cl cul o, unos j uegos practi cados por
nios de di sti ntaedad.
b) Modo de organizar y de realizar una encuesta sobre los
juegos
Como todas l as encuestas que sel l evana cabo de un ambi en-
te escol ar, l as que se refi erena los j uegos de nios requi eren
un ci erto nmer o de precauci ones. En pri mer l ugar,
habr que defi ni r el obj eto de l a encuesta, el pbl i co y el
mt odo, teni endo en cuenta el ti empo y l os medi os di s-
poni bl es. La preparaci n y l a expl otaci n de la encuesta
l l evan el 80%del ti empo de i nvesti gaci n, y l a observa-
ci n y la confrontaci n en l a prcti ca el 20%restante. La
previ si n de unos buenos medi os de anotaci n faci l i tan
el trabaj o de observaci n. La sel ecci nde unos temas que
i nteresen a los futuros maestros y que se convi ertan en
una hi ptesi s de trabaj o consti tuye la operaci n ms
del i cada ; en vez de acotar el campo de i nvesti gaci n, se
pol ari za y estructura con ello l a propi a encuesta. Por lo
dems, esta sel ecci n puede ampl i arse ms adel ante en el
cotej o de l as fi chas de los j uegos. Ant es de l anzar a l os
futuros maestros como i nvesti gadores in si tu, convendr
que refl exi onen sobre sus rel aci ones con l os suj etos de l a
encuesta, sobre l as transformaci ones que susci tar su pre-
senci a en la prcti ca del j uego, .el modo en que van a ser
perci bi dos, cmo van a l ocal i zar a los j ugadores, etc. , en la
51
prctica ldica. Se puede recurrir, adems, a la simulacin
metodolgica, por ejemplo, haciendo que dos alumnos
jueguen a las damas y proponindoles que hagan una ficha
de juego, y que tambin los observadores redacten una
ficha de juego. La confrontacin de las dos redacciones es
el mejor modo de abordar los problemas de seleccin de
criterios de anotacin para la ficha normalizada : entre
otras cosas, la transcripcin de los movimientos del juego
y de las frmulas en lenguaje no escrito. La encuesta de
participacin requiere una formacin psicolgica de los
investigadores-animadores. En primer trmino, tendrn
que interesar a su pblico, para que ste comprenda la
utilidad de este tipo de trabajo y pueda participar en l
plenamente. Los animadores de los grupos de jugadores
procurarn programar las actividades, tratarn de que las
observaciones sean serias y de que se llegue a una interpre-
tacin colectiva de los resultados.
4) Produccin de juguetes por los nios y/o adultos
a) Juegos y juguetes endgenos producidos por nios que
viven en la sabana
La creacin de un taller de juegos en la escuela ofrece
varias ventajas ; en primer trmino, sirve para reconocer
la necesidad de una organizacin social en toda tarea
productiva de cierta envergadura y para introducir en la
organizacin estricta y jerrquica del mundo escolar unos
tipos de organizacin distintos y a menudo inspirados en
el medio extraescolar ; en segundo lugar, se evita el corte
entre el mundo del trabajo y el del juego (se requieren
muchos esfuerzos para fabricar ciertos juguetes y, a veces,
mucha perseverancia p w terminar una partida) ; en tercer
lugar, se parte de la experiencia concreta de los nios para
llevarlos a los principios ms generales - desde los tanteos
tcnicos hasta la ley fsica - ; por ltimo, la apertura de la
escuela a las diversiones infantiles indica que los maestros
saben acoger y comprender la personalidad infantil. Cuan-
do solamente est escolarizada una minora de nios,
surgirn a veces desfases entre los alumnos y sus compa-,
eros, ya que estos ltimos sabrn cazar, adaptarse a la
vida de campo y fabricar los instrumentos de sus juegos ;
durante las vacaciones, los nios sienten una gran infe-
rioridad tcnica, que la escuela no solamente podra
subsanar sino tambin transformar.
b) Juegos y juguetes endgenos producidos por adultos
La introduccin de adultos - y, en especial, de artesanos -
en la escuela permitira dar una continuidad a las funciones
rurales ; observando la fabricacin del objeto tcnico, los
nios aprenden los gestos y, si hacen preguntas al artesano,
se familiarizan con su oficio. Los adultos pueden ensear
unos juegos que la generacin escolar haya perdido, y con
ello, se sentirn responsables en un aspecto de la formacin
de los nios. Todava con harta frecuencia, la formacin
escolar resulta esotrica para los campesinos, cuando
debera, en realidad, perseguir la finalidad de formar a
unos agricultores, artesanos, obreros y tcnicos que susti-
tuyan ms tarde a sus padres.
c) Juegos y juguetes exgenos producidos por nios
Al igual que todas las actividades ldicas, tales realizaciones
tienen un carcter importante de iniciacin a la vida
social. En este marco preciso, la iniciativa incumbe al
maestro, que propone a los nios UMS transposiciones y
adaptaciones de juegos que desconocen ; puede hacer que
preparen fichas, escoger con ellos un tema - la flora o
los animales - y, a continuacin, ensearles el juego. Con
ese tipo de actividad, los ni os aprenden algo nuevo en la
escuela y pueden asimilar nociones gracias al juego. Los
juegos pedaggicos, que abundan en Europa, pueden
trasplantarse y utilizarse como ejercicios de refuerzo del
vocabulario, de matemticas o de historia. Los juguetes
cientficos son unos buenos medios de iniciacin a la
ciencia, y los nios, al construirlos, desarrollan, por un
lado, su espritu de observacin y su destreza, y, por otro,
llegan a conocer una tcnica ms adelantada. El maestro
debe poseer una buena documentacin sobre los juegos y
juguetes pedaggicos y seguir unos cursillos con objeto de
adquirir una prctica que no haya obtenido durante su
formacin. La pedagoga mediante el juego puede apren-
derse como cualquier otra forma de enseanza.
d) Juguetes agenos producidos por adultos
Se trata de encargos que hace el maestro a unos artesanos.
El inters de esta produccin consiste, por un lado, en que
la escuela economiza dinero - los materiales fabricados en
el propio pueblo resultan ms baratos que los importados -
y, por otro, en que para los artesanos, consituye un
modo de conocer nuevos procedimientos. Estos encargos
escolares - por ejemplo, rompecabezas de madera, cubos,
etc. que se encomiendan a artesanos locales - ponen de
manifiesto la funcin de promocin que puede desempear
la escuela en el pueblo.
e) Complementariedad de unos juguetes elaborados por
adultos y transformados y decorados por niros
La posibilidad de ofrecer a los nios un material pedag-
gico comente, al que darn su impronta personal, es un
mtodo que conviene estudiar. Consideremos, por ejemplo,
el caso de unos cubos o figuras de madera que fabrica el
adulto, y en los que el nio podr pintar, pegar papeles e
imaginar todo tipo de aventuras individuales y colectivas.
En conclusin, todas las actividades de juego y de fabri-
cacin de juguetes son otras tantas ocasiones de mantener
un sector de la cultura endgena y de integrarlo en el pro-
ceso escolar, as como de fomentar la apertura a unas
culturas exgenas, que rara vez se asimilan en el plano
recreativo.
La encuesta sobre los juegos y juguetes es un modo de
iniciar a los adultos investigadores a la vida de los nios ;
de este modo volvern a encontrar unas diversiones que
ellos mismos han practicado en otros tiempos y compro-
bar la evolucin de los juegos desde su infancia. En los
juegos, la mentalidad conservadora y la invencin son los
elementos motores de una dinmica que agrupa a los
nios, les lleva a realizar obras difciles, mantiene su
esfuerzo y les estimula en todas las fases de su desarrollo.
La visin de la cultura local, adquirida a partir de los
juegos infantiles, constituye un modo de percibir los
cambios que viven las sociedades rurales y los desequilibrios,
entre otras cosas, que puede expresar el subconsciente
colectivo en las creaciones ldicas. A partir del estudio de
los juegos y de los grupos de jugadores, los investigadores
podrn analizar los modos de transmisin y las formas de
organizacin social que explotan los nios. A su vez, los
maestros pueden encontrar en el saber divertirse de los
nios unas ideas que les permitan transmitir informaciones
nuevas y crear un ambiente comparable al que caracteriza
las actividades ldicas en un pueblo o en una ciudad. Si se
hace un inventario de los juegos en diferentes pases,
podremos consituir familias de juegos observando las
variantes regionales y, tras ello, difundir fichas de juegos,
acompaadas de UM nota sobre la explotacin de los
52
mi smos en l a escuel a. Al cabo de t res aos de experi enci a, se
di spondr de una panopl i a de j uegos que habrn pasado a
ser educati vos y muy tiles para l a total i dad de l as
escuel as pri mari as : un j uego observado y anotado, y tras
el l o, uti l i zado en cl ase, pasa a ser un i nstrumento pedag-
gi co efi caz. A l os tecnl ogos de l a educaci n se l es abren
grandes perspecti vas con un mt odo normal i zado de i n-
ventari o de los j uegos y una eval uaci n de suexpl otaci n
en l a escuel a. Se puede consti tui r un patri moni o l di co,
que remueve unas tcni cas pedaggi cas anti cuadas.
ANEXOS
Anexo 1 - Gua de observacin : el juguete
Anexo 2 - Cuestionarios orales
Anexo 3 - Cuestionarios escritos
Anexo 4 - Fichas de inventario
model o de fi cha
ej empl os de fi chas
Anexo 5 - Fichas de explotacin pedaggica
Nota. Con estos anexos se pretende exponer al gunos
ej empl os de cuesti onari os y de fi chas a finde ilustrar l a
segunda parte del estudi o y facilitar la l abor del personal
docente que vaya a emprender un i nventari o de los j uegos
i nfanti l es en suregi n.
Todos estos i nstrumentos han si do preparados y uti l i zados
con ocasi n del i nventari o de j uegos y j uguetes i nfanti l es
en Costa de Marfil, en parti cul ar en l a regi nde Bouak.
Anexo 1 - Gua de observacin : el juguete
1 Descripcin del juguete
10 Nombre
(si gni fi cado)
11 Dimensiones
12 Caractersticas matm-ales
13 Materiales
14 Duracin
(soportes vi sual es o grfi cos)
(de vi da o de resi stenci a)
2 Construccin del juguete
21 El o los constructores
211 sexo
212 edad
2 13 ni vel escol ar
214 grupo tni co
215 si tuaci nfami l i ar
216 l ugar de naci mi ento
217 vi aj es
22 Preparacin
221 sel ecci nde l os materi al es
222 procedenci a
- gratui to
recogi do en el campo
recogi do en l al ocal i dad
regal ado
- comprado
preci o
223 ori geny uti l i zaci nde l os materi al es
- comesti bl e
- empl eado en l a agri cul tura
o en l aartesan a
- fabri caci n de los el ementos
224 tratami ento
23
24
25
26
27
28
29
3
31
32
33
34
35
36
37
- f ormas de ensambl adura (atadura, cl avos etc.)
- herrami entas de fabri caci n
Fases de construccin
- (i ni ci aci n, f ormas bsi cas)
- ensayos
- fin
Tiempo necesario
241 Observaci n
242 Esti maci n
Preparaci n
Construcci n
Finalidad del constructor
- Par a uso propi o, pl acer personal
- Regal o a otra persona
- Venta
Experiencia del constructor
261 - Es supri mer model o
- Ha hecho ya ... model os
262 Construcci n de otros j uguetes con otros ma-
teri al es
Epoca de construccin
271 - i ndet er mi nada
- determi nada por l a estaci n del ao
- determi nada por l avi da soci al
272 - corresponde a una fi esta fami l i ar
- corresponde a una f i esta l ocal
- corresponde a una f i esta de l os ni os
- corresponde a una fi esta de l a escuel a
273 - horas preci sas para l a construcci n
Lugar de construccin
- i ndetermi nado
- determi nado por ...
Utilizacin del juguete
- prcti ca solitaria
- prcti ca col ecti va
- prcti ca col ecti va en el marco de una parti da
Concepci n del modelo
Origen del modelo
- segn los i nf ormadores :
tradi ci onal , i mportado, mi xto
Prototipo
Imitacin de un modelo
- conoci do en el puebl o
- visto en l a ci udad
- t omado de un l i bro
- aprendi do en l aescuel a
Agente de transmisin
- v ncul o de parentesco
- edad
- profesi n
Innovacin a partir de un modelo bsico
- f orma
- materi al es
Nivel simblico
- reproducci n de una i magen
- reproducci n de un obj eto
- reproducci n de una i nsti tuci n
- val or atri bui do
Extensin geogrfica
- modal i dades
53
4 La partida de juego o la prctica
-
-
- evolucin de la partida
- estructura de la partida
(continuidad o fases o alternada)
- organizacin social
(orden de sucesin de los jugadores)
(distribucin de los papeles)
- sancin, prenda, objeto del juego
OBJETO DEL JUEGO : moral
prctico (comer,
vender)
44 Finalidad de la partida
441 - competicin
- ejercicio
442 - apuesta material
- ganancia honorfica
Epoca en que se practica el juego
- indeterminada
- determinada por la estacin del ao
- determinada por la vida social
46 Nivel simblico
- no existe
- reproduccin de una imagen, de un rito,
- valor atribuido
47 Extensin geogrfica
- modalidades
48 Caso B : Prctica sin juguete
cf. 43 (se suprimen los puntos 420 a 422)
49 Origen del juego
- tradicional
- importado
- mixto
5 Funcin ldica
- competicin
- vrtigo
- imitacin
- catarsis
45
de una institucin
- azar
Anexo 2 - Cuestionarios orales
# 1 ... N
41 Jugador o jugadores
411 Sexo
412 Edad
4 13 Nivel escolar
414 Grupo tnico
41 5 Situacin familiar
416 Lugar de nacimiento
417 Viajes
aso A : Prctica con un juguete
(o con un objeto como una piedra, semillas, etc.)
420 Modo de obtencin del juguete
- gratuito : fabricado por l o ellos mismos
42
regalado por el constructor (una
persona de la familia o ajena a ella)
- comprado
lugar de la compra (mercado, buhonero, etc.)
precio ...
origen del dinero (bolsillo, ahorros)
- imprecisa
- precisa (famiiia, pueblo, escuela)
Desde hace cunto tiempo tiene en su pose-
sin el juguete ?
421 Ocasin de la obtencin
422 Epoca
43 La partida de juego
431 Jugadores
- nmero
- composicin del grupo
EDAD
c GRUPO ETNICO
NIVEL ESCOLAR
- estructura del grupo
con un jefe, o jefes, no institucionales
con un jefe, o jefes, institucionales
- modalidad de agrupacin
(familia, edad, barrio, pueblo, escuela, ami-
- costumbre de agrupacin
regular, determinada por ...
irregular o indeterminada
- cicunstancias de la agrupacin
indeterminadas (espontnea)
determinadas (recreo, trabajo, festividad
familiar, social)
- preparacin
reunin de los jugadores, de los.juguetes, de
los materiales
posicin inicial (orden de salida)
gos)
432 Descripcin de la partida
(seal de salida)
(signo o lugar de salida)
actitud fsica (posicin del cuerpo)
(posicin del juguete)
(sucesin de los
movimientos)
1. Destinados a adultos, individualmente y en grupo
a) A qu juegos jugaba usted de nio ?
(se debe hacer una lista y preguntar el sentido de las
palabras)
b) Siguen practicando esos juegos sus hijos ?
(hay que anotar las respuestas y cerciorarse de que la lista
est completa)
c) Cmo se juega a este juego ?
(se debe utilizar la lista de juegos, uno a uno)
- Nmero de jugadores
- Sexo
- Edad
- Distribucin de los papeles
- Finalidad del juego
- Reglas del juego
- Sanciones del juego
- Espacio y materiales que se necesitan
- Hay una poca precisa en la que se practica el juego ?
- Hay un momento privilegiado para l ?
- Es un juego tradicional ?
- Cual es su origen ?
- Cules son sus variantes ?
54
2. Destinados a grupos de nios
a) Qu j uegos os gustan ms ?
(se deben anotar las respuestas, repeti r los nombres y
susci tar laparti ci paci n de todos)
b) Cmo se j uega a este j uego ?
(se deben anotar l as expl i caci ones, y susci tar una si mul a-
ci n de l a parti da ; hay que comprobar que l as i nf orma-
ci ones son compl etas sobre los j ugadores, l as regi as y el
materi al necesari o)
Anexo 3 - Cuestionarios escritos
1. Destinados a alumnos del primer ao de estudios de
la enseanza secundaria
(Preguntas abi ertas y respuestas i ndi vi dual es)
a) Cul es tu j uego favori to ? I magi na que se loexpl i cas
a un ami go extranj ero.
Vanse los si gui entes ej empl os de croqui s de fabri caci n,
hechos Dor un nio. as como un cuesti onari o sobre l os
c) Cmo habi s aprendi do a j ugar a est e j uego ?
Es un j uego anti guo ?
Qu es loque os gusta de l ?
Por qu no j ugi s ya a tal o cual j uego ?
(se procurar ci tar j uegos conoci dos de l a generaci n
anteri or)
datos personal es del al umno.
Fabricacin del coche
Un nio tira con una cuerda de nuestro
juguete terminado
@O
0 Lasruedas
Las cosas necesarias
Parabrisas a
I
55
2. Destinados a alumnos del primer ao de estudios de la
enseanza secundaria
(Cuestionario sistemtico y respuestas individuales)
Has decidido que vas a construir un juguete para tu her-
mano ms pequeo :
a) Cul vas a escoger ?
b) Qu materiales vas a necesitar ?
c) Cules sern tus herramientas de trabajo ?
d) Cmo vas a fabricarlo ?
e) Haz un dibujo deL juguete terminado
f) Te ha ayudado un compaero ? En caso afirmativo
Quin ?
g) Cunto tiempo necesitas para hacer este juguete ?
- iunda?
- medio da ?
- tres horas?
- idoshoras?
- Lunahora?
- menos de una hora ?
- jms de un'qa ?
Cuestionario sobre los datos personaies
Meilamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H e nacido en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mi padre es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (profesin)
Mi madre tiene (no tiene) profesin
Vivo :
ao de 19
Mi padre es de la regin de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mi madre es de la regin de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
interno en un colegio
en casa de un tutor
con mi familia
Ir de vacaciones a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
quees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tengo . . . hermanos mayores y . . . . hermanas mayores
Tengo . . . . . . . . hermanos ms pequeos y . . . . . . . .
hermanas ms pequeas
En casa se suele hablar en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H e ido a estas escuelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(lugar de las vacaciones)
(el pueblo de nii madre, de mis amigos)
Hablofrancs, . . . . . . . . . . . . . . y . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soy miembro (no soy miembro) de un movimiento juve-
nil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anexo 4 - Fichas de inventario. Modelo
NO de la ficha : Juego . . . . . . . . . . . . . . . . .
(clasificacin, criterio B)
. . . . . . . . . . . . . . . . .
(grupo tnico)
1. NOMBRE . . . . . . . .(en la lengua vemcula)
2. DESCRIPCION
. . . . . . . .(traduccin)
(caractersticas principales ; pa-
labras en lengua vemcula;
traduccin ; descripcin de los
movimientos).
3. JUGADORES
31 sexo
3 2 edad ~ -
33 grupotnico
34 estructura del grupo (iefe, alternancia de papeles)
35 nmero de personas
36 criterio de cooptacin (edad, familia, escuela,
. barrio)
4. ESTRUCTURA DE LA PARTIDA
5. SANCION, OBJETO DEL JUEGO
6. ORIGEN DEL JUEGO
7. EPOCA EN QUE SE PRACTICA EL JUEGO
8. LUGAR
9. MOMENTO
10. DURACION
11. PRACTICA
(actual o abandonada)
12. FUNCION LUDICA
(simulacro, competicin, vrtigo, azar)
(reglas, fases de realizacin)
(tradicional, importado, mixto ; quin lo ha enseado ?)
(determinada por la estacin del ao, la vida social)
'rimer ejemplo de ficha de inventario
luego de lanzamiento - Baul
1. NOMBRE : A B A O G O : (el que viene de lo
t. DESCRIPCION : Los jugadores se reparten en dos
squipos. Han confeccionado previamente una pelota con
:rapos enrollados y se han puesto en fila.
El equipo A empieza gritando
iaba ogo, y el B contesta agor. El equipo A lanza
.a pelota, que el B tiene que agarrar antes de que toque
:1 suelo.
Primer caso La pelota es asida por un jugador
de By que intenta tocar a un adver-
sario del equipo A ; puede perse-
guirlo pero no acercarse demasiado
de l. Si lo consigue, el equipo B
marca un punto. Si pierde, el
equipo A vuelve a empezar.
La pelota toca el suelo. En tal
caso, el equipo A marca un punto
y vuelve a empezar. El equipo ga-
nador es el que consigue ms pun-
tos.
alto)
Segundo caso
3. JUGADORES
31 sexo : masculino
32 edad
33 grupo tnico : baul
34 estructura del grupo : 2 equipos
35 nmero
36 criterio de cooptacin : la edad
1. REGLAS : el que persigue a un adversario
no tiene derecho a acercarse a
l ms de un metro
: de 10 a 16 aos
: de 8 a 12 jugadores
5. OBJETODEL
JUEGO :marcar ms puntos que el
adversario
6. ORiGENDEL
7. EPOCA EN QUE
SE PRACTICA
EL JUEGO
JUEGO : tradicional
:determinada por la estacin del
ao
8. LUGAR : al aire libre
9. MOMENTO : por la tarde
10. DURACION : variable
11. PRACTICA : actual
12. FUNCION LUDICA: competicin
Informacin : G.RP.
56
Segundo ejemplo de ficha de inventario
Azar - Juego con cauris - Baul
1. NOMBRE : NIGBE
2. DESCRIPCION : dos j ugadores l anzan sucesi va.
mente 4 conchas de cauri s y cuentan los puntos :
2 cruces, 2 caras + +/ - - Ko6ba (2 puntos)
4 cruces + + + + woj (5 puntos)
4 caras _ _ _ - gbr u (10puntos)
3 cruces y una cara + + +/ - (O puntos)
3 caras y una cruz - - -1 + (O puntos)
Los j ugadores anotan sus puntos
haci endo unas rayas en el suel o.
Cuando uno de los j ugadores ha
consegui do el nmer o de puntos establ eci do, se come
l as rayas del adversari o.
31 sexo : mascul i no y f emeni no
32 edad : vari abl e
33 grupo tni co : baul , al adi ano
34 estructura del grupo : un j ef e ; se al ternan los
papel es
35 nmer o :2
36 criterio de cooptaci n : edad, fami l i a, escuel a
barri o
4. REGLAS : real i zaci n en f ases sucesi vas
5. OBJETODE
: consegui r el mxi mo nmer o de
puntos
3. JUGADORES
LA PARTIDA
6. ORIGENDEL
JUEGO : tradi ci onal
7. EPOCA EN QUE : det er mi nada por l a estaci n del
SE PRACTICA
EL JUEGO
ao y l avi da soci al
8. LUGAR : pati o
9. MOMENTO
1O.DURACION : breve
11 .PRACTICA : actual
12.FUNCION LUDICA : competi ci n, azar
En otros ti empos, este j uego era una conti enda entr
los al adi anos, y el venci do pasaba a ser escl avo del vence
dor : los di oses se hab an pronunci ado. Para l i berarse
aqul ten a que trabaj ar durante un determi nado ti empc
al servi ci ode ste. En recuerdo de esa costumbre, toda
v a hoy el que gana da un nuevo nombr e al que h;
perdi do.
Informador Ch. BEART: Inventaire desjeux.
: por l at arde
Anexo 5 - Ejemplos de fichas d e explotacin
pedaggica
Clasificacin :
Cri teri o3 : acti vi dad desarrol l ada
J UEGOMI XTO
Cri teri o4 : natural eza
ANALI SI S PSI COGENETI CO
EJ ERCI CI OPERCEPTI VO; ESPECTACULO CON
BUSQUEDA DE DI FERENCI AS
+ EJ ERCI CI OSENSORMOTOR
Estructura
Esconder en la arena un objeto y volverlo a encontra$
gbservando. las huellas.
Ej empl o afri cano
Juego del cordel
Tomar un cordel uni endo l os dos cabos, ponerl o en e
suel o, taparl o con arena y, ti rando de l , esconderl o e1
la arena si n que l os dems sepan dnde est. Mi entra
tanto, l os j ugadores t oman cada uno un pal o, quc
hi ncan al azar en l a arena, al l donde pi ensan que est e
cordel , y ti ran. Los que consi guen enganchar el corde
ganan y pueden vol ver a empezar ;l os que pi erden quedar
el i mi nados.
Prolongacin
Este ej erci ci o es un aprendi zaj e topol gi co fuera
dentro, que puede l l evar a ci ertas representaci ones.
Ejemplo
Se pondr dentro el nombr e de l os ganadores
Se pondr fuera el nombr e de los perdedores
Clasificacin :
Cri teri o3 : acti vi dad desarrol l ada
J UEGODRAMATI CO
Cri teri o 4 : natural eza
ANALI SI S PSI COGENETI CO
ACTI VI DADES DE SOCI ALI ZACI ON
Estructura
Un jugador asume un papel dado (brujo, recin casada,
parturienta, etc.) y todos los jugadores adoptan el com-
portamiento consiguiente (temor al brujo, respeto de la
recin casada, alegra por el parto, etc.)
Ej empl o Afri cano
Juego de la mujer que acaba de dar a luz
Las ni as el i gen a una de el l as para que haga de partu-
ri enta.
57
?reparan su I traje y la adornan con colores, flores y colla
- -
.es.-Tras eiio, van de casa en casa, acompandoia, pan
p e la feliciten los adultos y para que reciba regalos. Poi
iltimo, la joven m a m se acuesta, y sus compaera!
ireparan la comida.
Prolongacin
resentacin de una historia mediante elementos picto
grficos, y nueva utilizacin de esos elementos par;
nventar una nueva historia.
*** n
w w w - _
,
E D
Clasificacin :
Criterio 3 : actividad desarrollada
J U E G O DE PERSECUCION
Criterio 4 : naturaleza
ANALISIS PSICOGENETICO
REGLAS LOGICAS Y SOCIALES
ASUNCION DE PAPELES Y ALTERNANCIA
Estructura
czlando se da la seal, un grupo persigue al otro ; ste
puede ganar si llega a la meta sin haber sido alcanzadc
uor aqul. lYm ello, se invierten los papeles.
Ejemplo africano
Juego de los ratones
Un primer grupo de nios son los perros, que se pelea
y corren para encontrar algo que comer, olfateando a lc
ratones. El segundo grupo, que son los ratones, tienen Ir
manos escondidas en un montn de arena. U n jugadc
hace de cazador : traza unos caminos a partir del mont
de arena, y los recorre despus con un palo. Cuando toc
un mano de ratn, golpea m u y fuerte para dar la seal d
la salida. Los perros persiguen a los ratones, que puede
ganar si vuelven al montn de arena y meten en l la
manos sin haber sido tocados.
Jbvenes marfilenses fotografidos durante una partiia de
kbekle o yuego de los ratones (Foto Ch. Lombard)
Reflexiones pedaggicas
Este juego de alternancia de papeles - perseguidores :
perseguidos - puede jugarse con otros temas (policas :
ladrones, cocodrilos y peces, etc.). Permite organiza
una situacin de salida, en la que los ni os asumen uno
personajes distintos.
Se puede describir el juego indicando quin ha ganadc
incitacin para hacer un cuadro, aprendizaje de smbolos
El cuadro es un instrumento de comunicacin y de con
rersacin. Se puede hacer un balance al cabo de un;
remana, pero habr que definir de modo distinto el casc
iel cazador : darle un punto o no contarle.
Los nios pueden inventar otros temas y transcribir10
uego en su cuaderno.
XJADRO DE RESULTADOS
lUGADOR 1 2 3 4 5 6 1
Representacin de los jugadores
que han ganado
las dos partidas
una partida
no han ganado ninguna partida
por ej. jugador 1
por ej. jugador 3
por ej. judador 2
58
Clasificacin :
Cri teri o3 : acti vi dad desarrol l ada
J UEGOS DE AZAR Y ADI VI NACI ON
V O M B R E 1 2
DE LOS
JUGADORES
AL1 1 O
Y A 0 O 1
Cri teri o4 : natural eza
ANALI SI S PSI COGENETI CO
3
1
2
ACTI VI DADES COGNOSCI TI VAS CON DATOS
MANI PULABLES - CAUSALI DAD
Fstructura
Los jugadores tienen que recorrer un itinerario dado ; er
wogreso de los peones est relacionado con la exactitua
ie las respuestas.
Ej empl o afri cano
luego de Oho
Los nios di buj an un espi ral en el suel o, y se col ocan
:n c rcul o al rededor de el l a. Cada uno de ellos ti ene un
?en. La f i nal i dad del j uego consi ste en l l evarl e hasta el
:entro de la espi ral . Se j uega por turno : se trata de
i di vi nar en qu mano del veci no de l ai zqui erda est una
J i edra. Si la respuesta es acertada, el j ugador puede
i vanzar una l nea. Si no lo es, retrocede una l nea o se
nanti ene en el punto de parti da. La pi edra escondi da
J asa de mano en mano : sucesi vamente hay que adi vi nar,
J esconder a conti nuaci n esa pi edra.
A/ Capi tal i zaci nde las puntuaci ones
Uti l i zaci ndel cuadro de dobl e entrada :
2jerciciode l ectura y de escri tura
L/ Descripcin de la actuacin de un jugador
Tercera
vuelta
Segunda
vuelta
Primera
vuelta
Y A 0
1) Cada j ugador ti enesucuadro y lol l ena,
2) un observador l l enal os cuadros
(los nios cuentan despus los tantos)
D. FICHAS PEDAGOGICAS
Ficha pedaggica 1 : el juego en la escuela : la flotacin,
el barco (R. Dogbeh y S. N'Diaye)
CLASE
OBJETIVO PEDAGOGICO : dar a l os ni os l a i ntui ci n
de - que el poder de fl otaci n de l os cuerpos en el agua
depende de su peso y de l a superfi ci e de subase.
1. Observemos
a) Los cuerpos que fl otanbi en o mal :
Fl otan bi en : hacerl os citar.
Fl otan mal : hacerl os ci tar.
Una carrera sobre el agua : pedazos de fsforos, conchos,
papel es. Por qu esta di ferenci a ?
b) El concho puede hundi rse cada vez ms : cl avarl ems
y ms al fi l eres y preguntar a l os ni os por qu se hunde.
: Enseanza el emental , 20 ao.
II. Identificacin de algunos datos
a) Con ayuda de unas tabl i l l as, hacer ver que l a ms
ancha l l eva ms carga que l a ms estrecha. Pero Cul es
l ams rpi da ?
b) Desl i zami ento sobre el agua :
- observar l atabl i l l a en el centro de l a coment e,
- observar latablillacerca de l a orilla ;
- hacer notar que l aprof undi dad del agua i nfl uye.
III. Comparemos
a) El barco grande pesa mi l es de kilos, y fl ota. El grana
de mi j o no pesa ni si qui era un gramo, y no fl ota. i , Po1
b) Sel ecci n de granos : Por que estos fl otan, y estos
otros se hunden ?
qu ?
59
I
IZK Actuemos
Hacer construir barcos con el material recogido en las
cercanas. Cul es el material ms apto por su ligereza ?
Aprendizaje de las tcnicas de fijacin de las piezas
del casco, del mstil, de las traviesas.
Coloracin de la lnea de flotacin.
Lastrar el barco hasta esa altura.
I
V. Resumamos :
Los cuerpos ligeros flotan en el agua, sobre todo cuando
tienen una gran superficie.
I. Vocabulario y ortografza
Los diversos juegos de tipo lexicn o palabras cru-
zadas constituyen excelentes instrumentos pedag-
gicos y no requieren un material costoso :
- lexicn : se pintarn o grabarn las letras del alfabeto
en trozos de papel, cartn, madera, etc. Cada jugador
saca siete letras y trata de componer una palabra, lo ms
larga posible, y saca despus otras letras para tener
constantemente siete ; vuelve a componer una palabra, y
as sucesivamente hasta que se agotan las letras. Se dar
ms atractivo al juego asignando valores distintos a las
letras (cuanto ms rara es la letra, es ms cara ; exemplo :
e= 1, krlO) y sumando los puntos obtenidos por cada
alumno a medida que va componiendo palabras.
- palabras cruzadas : se utilizarn crucigramas ya prepa-
rados, publicados en los peridicos, completando de
antemano si es preciso las definiciones demasiado
difciles.
.
W M E R O DE JUGADORES : de 5 a 10.
)ESARROLLO DEL JUEGO : cada jugador escribe en su
>apel un nombre en singular acompaado de su artculo.
iace un doblez en el papel y lo pasa a su vecino. Cada
ugador escribe entonces un verbo, dobla y pasa. Cuando
)e considera que se dispone de una frase completa, cada
ino desdobla el papel que tiene en la mano y lee el texto
,esultante : el efecto es cmico ... Puede variarse el juego
iasta el infuiito, complicando la frase, sealando un
iempo preciso de verbo, etc.
Y. Vocabulario, ortografza, lgica, rapidez :
:1 zigomar
IEFINICION : adivinacin de una palabra mediante
m a serie de preguntas sucesivas que permiten determinar
poco a poco las diversas letras que la componen. (Un
:quivalente comercial de este juego, con colores, y por la
iems mucho menos interesante, es el master mind.)
vIATERIAL : una hoja de papel y un lapicero porjugador
W M E R O DE JUGADORES : por equipos de dos.
IESARROLLO DEL JUEGO :
1) Cada uno de los dos jugadores escribe en su hoja una
miabra de 3,4 o 5 letras (segn lo convenido previamen.
.e), ocultndola a su adversario.
2) Cada jugador formula por turno una pregunta en for.
na de una palabra de 3 letras ( 4, 5).
Ejemplo : la pregunta de A a B, que ste escribe
iebajo de ver,
ejemplo : A escribe po ; B escribe ver
es ron ;
la pregunta de B a A, que ste escribe
Jebajo de po
es pan.
3) B exarnina las dos palabras y responde : O. En efecto
:ntre ver y ron no coincide ninguna letra ( la r figura en
as dos palabras, pero no en el mismo lugar).
4 examina las dos palabras po y pan y responde : 1 (18
3 figura en las dos palabras en el mismo lugar).
4) Cada jugador ha anotado la palabra preguntada y
frente a ella, la respuesta.
As, B anota pan 1.
Mediante una nueva pregunta, B tratar de precisar cu
es la letra exacta.
B pregunta par y anota la respuesta 1. (La letra exactr
no es pues la ltima, ya que ha podido cambiar sin modi
iicar el resultado).
Cuando le toque de nuevo, B preguntar por, y la res
puesta, siempre 1, le indica que la p es exacta ; escribt
entonces en su hoja : p- -.
El juego contina as, con preguntas y respuestas alter
nativas, hasta que un jugador acierte una letra, puedr
precisar cul, acierte una segunda letra y as sucesiva
mente hasta que componga (o adivine) la palabra entera
Observacin : Como el mecanismo del juego es bastantc
delicado, es preferible aprenderlo con palabras de tre!
letras ; no obstante, el juego es ms interesante con 4,5
o incluso 6 letras, pues la seleccin de palabras es en
tonces mucho ms amplia. Puede admitirse el uso de
diccionario, pedir la definicin, preguntar el gnero E
la clase de palabra propuesta, etc., con objeto de enri
quecer ms el ejercicio con el plano pedaggico.
60
Ficha pedagogica 3 : lniciacion al juego escenico, a la
dramatizacion (R. Dogbeh, S. NDiaye)
3. Material:
J uguetes, fi guras de pl sti co, l i bros, peri di cos, hi sto-
ri etas de di buj os, document os sobre pel cul as, fol l etones
tel evi sados, cartel es, esl ganes publ i ci tari os, i ndumen-
tari a, expresi ones verbal es y gestos, reuni dos por los
al umnos.
4. Grupos de jugadores :
Segn l os casos, grupos desde medi a docena de nios
hasta el conj unto de l a cl ase.
5. Actividades :
i) Comuni caci n
Cuando exi sten di f i cul tades de comuni caci n verbal (ya
sea por razones i ndi vi dual es : defi ci enci a verbal , i nasi s-
tenci a a l a escuel a ; ya sea por razones soci ocul tural es :
ni os i nmi grados que domi nan mal l a l engua del pa s
adopti vo, ni os que ti enen que enfrentarse con una l engua
escol ar di sti nta de la materna, etc.), puede establ ecerse
una comuni caci n medi ante j uegos que evoquen mi to-
l og as i nfanti l es uni versal es, como l adel Oest e ameri cano
(Far-West).
CLASE : Enseanza preparatori a, enseanza el emental .
OBJETIVOS :
1. I nstaurar causes de comuni caci n dentro del grupo
o l acl ase.
2. Dar a l os ni os el hbi to de i nterpretar s mbol os.
3. Favorecer l a transferenci a del vocabul ari o adqui ri do
apl i cndol o en un contexto l di co.
1. Observaciones importantes :
a.
y se di sfraza en consecuenci a.
b.
enel que se di stri buyen l os papel es.
2.
El ni o se pone una barba posti za. Sobre su cabeza y a
su al rededor pone obj etos a l os que va a atri bui r una
funci n.
No ol vi dar que el nio puede escoger cual qui er obj eto
para representar cual qui er si gni fi cado.
El propi o ni o escoge el personaj e que qui ere i mi tar,
Puede j ugar sol o o consti tui r con l os dems un grupo
Ejemplo de escenm-o : el morabito 1.
3. Ejemplo de dilogo :
El j ugador : Yo soy el morabi to de l a al dea. Soy vuestro
morabi to. Este es mi gorro. Esto es una tabl i l l a para
escri bi r y l eer el Corn.
Pregunta : No tienes una piel para rezar ?
Respuesta :
Pregunta : Pegas a los nios ?
Respuesta :
Pregunta : Sabes recitar Bissimi Lahi (pri mer vers -
cul o del Corn) ?
4.
Ej empl os : escoger entre tres de estos obj eti vos :
a) Yo soy el morabi to Nosotros somos
Explotacin de las estructuras lingisticas.
T eres un al umno Vosotros soi s
El va a reci tar el Corn El l os van
b) Esto es un gorro Aqu est mi gorro
Aqu hay una tabl i Ua Estaes mi pi el para rezar
c) Esto es para l eer y escri bi r
Hacer construi r f rases con i nfi ni ti vos coordi nados.
d) Vocabul ari o usual (bsqueda de equi val entes, por
susti tuci n)
Estees mi gorro
Estees mi turbante
Pegas a l os ni os ?
Zurras a l os ni os ?
5. Fijacin:
YO
t
l o el l a
nosotros
vosotros
ellos o el l as
esto es
aqu est
aqu hay un
al l hay un
6. Aplicacin :
a)
Empl ear en una f rase l as pal abras :
1. Variantes : el brujo, el sacerdote, etc. El decorado y los obje-
tos que hay que reunir cambian en funcin del tema escogido.
turbante
piel para rezar
1. esto es
2. l o el l a
b) Construi r f rases con :
aqu est
ellos o el l as
61
2) T o m a de conciencia
Se procurar suscitar peticiones de informacin comple
mentaria : Cundo vivan los vaqueros ? Qu ha sidc
de los indios ? Se llegar as a una toma de conciencii
crtica del mito y de su funcionamiento. Se evitar
sin embargo, toda desmitificacin brutal y peligrosa que
ira contra el objetivo buscado matando el juego y e m
pobreciendo el reino de lo imaginario. Al contrario, se
intentar enriquecer las posibilidades ldicas en e:
mbito considerado. El nio descubrir as que puede
disponer de un mito sin ser prisionero de l, igual que
dispone de un lenguaje verbal que, aunque sometido i
rigurosos imperativos morfolgicos, semnticos y sintc
ticos, le permite expresar lo que quiere y cuando quiere
6. Algunos ejercicios propuestos
1) Transposicin de un mismo relato de una forma a
otra.
Ejemplo : - contar un folletn televisado,
- representar una historieta de dibujos,
- poner en dibujos un texto sencillo.
- la aventura del vaquero transformada en
aventura del navegante o del cosmonauta,
- Paralelo entre los viajes de lises en el Medi.
terrneo, los del pionero en el Oeste amen.
cano, los del cosmonauta en el espacio.
3) Invencin individual o mejor colectiva de relator
sobre temas del Oeste. Dependencia y libertad.
Utilizacin de figuras de plstico en medio natural :
reuniendo esas figuras, vulgares y poco costosas, o fa,
xicndolas (con lo que se plantear el problema de la
rimbolizacin de los diversos papeles), se podrn realiza1
verdaderos cuadros vivos cuyo recuerdo puede conser.
varse mediante croquis o fotografas (vase ilustracin)
Los nios animarn as su propia epopeya del Oeste
mediante cuadros o secuencias sucesivas que permi.
tirn plantear problemas sobre la narracin, los decora
ios, 10s personajes, etc.
4) Dramatizacin : podrn improvisarse secuencias
iramticas, o bien ser elaboradas en sesiones sucesivas,
Sracias al fondo comn, se pueden montar sesiones
:spontneas de teatro sin el riesgo, siempre grave, de
iesembocar en un psicodrama involuntario. En el casa
ie una historia del Oeste est asegurada la distanciacin
.dica, incluso si el nio toma m u y en serio su juego. POI
itra parte, el saber prevido y el inters atribuido a ese
tema permiten evitar las largas y estriles discusiones
;obre la eleccin del tema. Los nios tienen que parti~
iqu de unos cuantos elementos bsicos (medio, situa.
iones, personajes) desde los cuales pueden dar rienda
uelta a su imaginacin, en un ambiente de intensa
2) Bsqueda de equivalentes mticos
Figuras de pstico dispuestas en la naturaleza permiten al
nio construu su propin aventura del Oeste. (IPN) (Coleccin
del autor)
motivacin y de total libertad creadora, sin tensin
emocional excesiva. Despus de una sesin de improvi-
sacin verbal en pequeos grupos, un alumno declaraba :
Bueno, pues ya no necesitamos ir a ver pelculas del
L Oeste, las podemos hacer nosotros mismos.
Ficha pedaggica 5 : Juego y clculo (J. Raabe)
Presentacin
E n varios lugares de esta obra hemos evocado los grandes
juegos lgicos cuya rea de difusin corresponde a los
distintos tipos de sociedad. Es indudable que los juegos
de damas, ajedrez, cartas, pueden prestarse a desarrollos
pedaggicos interesantes, en particular en lo tocante al
clculo.
En esta materia, el juego de las doce casillas, el
awel de los Bauls, cuyo inters en el plano sociol-
gico y etnolgico hemos sealado varias veces, se presta
a una explotacin pedaggica especialmente fcil : en
formas diversas, que corresponden a centenares de desi-
gnaciones distintas, y pese a las numerosas variantes de
sus reglas, se trata de un juego m u y original y especfico:
extendido por toda Africa, la cuenca del Mediterrneo,
Asia Sudoriental y Amrica central. El educador se inspi-
rar en la forma local del juego para estimular su prcti-
ca en el ambiente escolar y proceder a todas las aplica-
ciones pedaggicas posibles. Incluso en las regiones que,
como Europa, ignoran este juego, ser muchas veces
interesante introducirlo en la clase, cosa que no pre-
senta ninguna dificultad especial.
a) Material : un tablero de juego y peones que pueden
ser objetos preciosos de gran valor artstico, pero que
tambin es posible improvisar haciendo hoyos a guisa de
casiilas en la tierra o la arena, o alineando recipientes y
utilizando como peones cualesquiera objetos pequeos
Para organizar una interesante partida de awel slo se necesita
un poco de arena .v algunos gugarros. (Coleccin Muse de
Ihomme, foto Dr Pales)
que puedan encontrarse fcilmente disponibles en algu-
nas decenas (guijarros, sirles, conchas, semillas, etc.)
(Vase ilustracin).
b) Reglas: son m u y fciles de explicar y de aprender,
pero se prestan a una estrategia m u y elaborada.
Al empezar, dos jugadores, sentados frente a frente,
62
di sponen cada uno de el l os de una fila de 5, 6 7 casi l -
las (u hoyos). Antes de empezar, cada j ugador di spone
tambi n de ci erto nmer o de peones por casi l l a. Tales
peones son ri gurosamente anlogos a l os de suadversari o.
Desarrol l o de l a parti da : Cada j ugador t oma, cuando
le toca j ugar, l os peones conteni dos en una de sus casi l l as
y l os di stri buye casilla por casilla por todo el tabl ero.
Segn la casilla en que vi ene a caer el l ti mo pen di s.
tri bui do, el j ugador recoge o no ci erto nmer o de
peones.
Fi n de l a parti da : Queda vencedor el que recoge ms
peones.
Deri vado de un anti guo baco, este j uego permite
real i zar l as cuatro operaci ones sin conocer sus pri nci .
pi os teri cos y si n mani pul ar ci fras.
Par a el ni o del siglo XX, el j uego consti tuye una
transi ci n excel ente entre lo concreto y lo abstracto.
Permi te captar mej or l as noci ones de nmer o, par o
i mpar, favorece l a comprensi n de l a adi ci n, de l a
sustracci n y, sobre t odo, de la mul ti pl i caci n y l a
di vi si n.
Observacin : En l a fi cha pedaggi ca propuesta, l as
regl as son l as del awel de l os Baul s, a saber :
- di stri buci n de l os peones en el senti do i nverso al de
l as aguj as del rel oj ;
- recogi da de peones, cuando el l ti mo pen di stri bui do
vi ene a caer en una casi l l a contrari a que contenga un
pen ; recogi da de l os peones de l as casi l l as precedentes
si stas conten an i gual mente un pen.
para ganar :
0 0 O 0 0 0 a ~ a4
OBJETIVO PEDACOGICO : Consol i daci n de l as noci o-
nes de reparto y de l as rel aci ones exi stentes entre D, d, c
y n en l a di vi si n(con o si n resto).
CLASE : enseanza el emental y secundari a.
1) Reparti r l as 48 pi ezas :
Si j ugamos con 12 casi l l as, j cuntos peones ?
Si j ugamos con 8 casi l l as, cuntos peones ?
Si j ugamos con 6 casi l l as, j cuntos peones ?
2) Observemos :
2. 1.
si gui entes :
Hacer j ugar a dos ni os y consi derar l os hechos
- hay que apreci ar la rel aci n entre di vi dendo
(D) y di vi sor (d) para encontrar el coci ente (c)
( Qu es loque permi te ese coci ente ?)
Para determi nar l a estrategi a, estudi o de casos :
- modi fi car el di vi dendo
- modi fi car el di vi sor
2.2.
3) I denti f i quemos :
3. 1.
mentos si gui entes :
El buen j ugador debe i denti fi car bi en los el e.
D = nmer o de peones que hay que reparti r
n = nmer o de casi l l as que hay que utilizar
a = nmer o de peones que quedarn en l as
casi l l as en que se haya col ocado un pen
D = (n x a)
Para ganar es preci so que
1) n = cero
2) el l ti mo pen col ocado cai ga en una casi l l a
ocupada (n)
3) quen+ nformenunnmero,2,4,6.
3.2.
4) Expl otaci n .
4.1 Aprendamos a j ugar :
1) una parti da con 12 casillas
2) una parti da con 8 casillas
3) una parti da con 4 casillas
Observemos tambi n que es preci so :
- real i zar nmeros pares en l as casillas del adversari
- consti tui r esas canti dades acumul ando l os peones j ug
dos en la zona contrari a, ya sea a parti r de l os peon
propi os o a parti r de una tcti ca operatori a que hay qi
encontrar.
4. 2. Hi ptesi s :
4. 2. 1. J uega A :
bl b 2 b 3 b 4 b 5 b 6 Tiene3posibiiidac
al a2 a3 a4 a5 a6 juego?
4. 2. 2. J uega B :
b 2 b 3 b 4 b 5 b 6 B tiene &lo dos F
al
4. 2. 3.
4.2.4.
sibilidades ;
i Qu ganara en ca
caso ?
a2 a3 a4 a5 a6
Cul ser despus la di sposi ci n de l os peones
Di bj ese.
Proponer una tcti ca.
Observemos l as vari antes de una parti da con
casillas.
5) Fi j aci n :
5. 1. Autoenseanza :
En cada grupo, l os no i ni ci ados reci ben UI
l ecci n de sus camaradas que saben j ugar.
5. 2. Ej erci ci o 1
Se di buj a un awel en l a arena. Cada i ni ci ac
escoge un adversari o menos i ni ci ado para ens
arl e.
Traduzcamos en cl cul o l as estrategi as de j uegc
Ej empl os : (1 8 : 6) + 1 = 4 gana
(18: 6) + O = 3 pi erde
a) hal l ar D (? : 4) t 2 = 6
5.3.
5. 4.
Prcti ca : 6. 2 = 4(c) 4(a) x 4(D) el dato bt
Prcti ca : (21 : ?) + 3 16
cac
6) Apl i caci n :
J uego col ecti vo con observaci n di ri gi da. Se observar:
al gunas tcti cas de j uego para desarrol l arl as en f orma I
cl cul o.
1. El lector que desee encontrar informaciones completas sol.
el juego podr consultar las obras siguientes :
Ch. Bart, Jeux et jouets de IOuest africain, Dakar, IFAN, 19
J. Raabe, Le jeu de Iawl, Paris, id. de la Courtie, 19;
A. Deledicq y A. Popova, Wari et solo, suplemento del Bullei
des professeurs de mathmatiques (Paris, CEDIC), N o 14,
ciembre de 1977.
63
Ficha pedaggica 6 : El cuerno de buey (juego de clcu-
lo mongol) (Asia Popova)
El cuerno de buey (xrijn ever) es un juego de clculo
tradicional practicado por los nios de todos los grupos
5tnicos mongoles : los de la actual Repblica Popular
Mongola, de Mongolia Interior (China) y de la Repbli-
:a Socialista Sovitica autnoma de los Buriatos. LO
:onocen tambin los nios del pas de Tuva (URSS),
situado al noroeste de Mongolia y al oeste de la Repblica
ie los Buriatos.
ELASE : Enseanza preparatoria, enseanza elemental.
Dbservacin : Antao, en la poca prerrevolucionaria, los
nios jugaban a este juego desde los 5 6 aos de edad,
ES decir desde que empezaban a cuidar de los becerros.
OBJETIVO PEDACOCICO :
a) El juego favorece el aprendizaje del razonamiento
lgico y el desarrollo de los hbitos de clculo. Por ello,
igual que una serie de juegos de la misma categora, se
uti l i za en la enseanza de las matemticas en la escuela
primaria.
b) Asociado de una manera explcita a la ganadera y a
la caza - actividades econmicas esenciales para las civi-
lizaciones de pastores y cazadores de Asia central y Sibe-
ria - este juego favorece igualmente la asimilacin de los
valores culturales.
c) La prctica del juego del cuerno, como la de los
juegos de la misma especie; representa una fase prepara
toria en la iniciacin al juego de ajedrez, al que se atri-
buye mucho valor en esta parte del mundo.
DESCRPCION DEL JUEGO
NUMERO DE JUGADORES : Dos
MATERIAL
1. El tablero del juego est constituido por una tabla de
madera en la que est grabado un cuerno de buey con un
nmero impar de puntosestaciones unidos entre s por
una lnea en zig-zag (vase fig. 1). Hemos representado
un cuerno con 19 estaciones.
Variante :
El juego mongol llamado neg tugai tuux (conducir el
becerro) representado en la fig. 2, es idntico en el pla-
no funcional al juego del cuerno. Su diagrama cuadrada
contiene generalmente gran nmero de estaciones (aqu
63).
2. Los peones. En la mayora de los juegos de clculo
sencillos, los Mongoles y los Tuvas utilizan tabas (astr-
3alos). Se trata generalmente de tabas de cordero, y ms
raramente de ciervo.
Las cuatro caras de una taba llevan los nombres
giguientes :
a) la cara plana : caballo (mong. mor)
b) la cara sinuosa: camello o vaca (mong.
temee, uxer)
c) la cara convexa : cordero (xon)
d) la cara cncava : cabra Gama.)
Para el juego del cuerno (fig. la y Ib) se utilizan 3 tabas,
3 saber :
- un becerro (lado sinuoso hacia arriba) o bien, en
dgunas regiones, un ciervo (lado caballo hacia
irriba) ;
-dos mozos (x), tabas que presentan el lado
cordero.
4 veces se aade una cuarta taba que representa la vaca-
nadre. La vaca, cuya funcin es puramente simb-
ica, forma equipo evidentemente con el becerro.
!n el juego del becerro (fig. 2), los mozos-vaqueros estn
,epresentados por figuriilas de madera en forma de
inetes. Su adversario, el becerro, es tambin una figu-
illa de madera tailada.
3. El reparto de los peones se decide por suerte. A ma.
iera de dados se usan dos tabas que los jugadores echan
Fig. la el Cuerno de Buey
0 - pen nio
- becerro
1 :
- vaca-madre
O - ciervo
O - cazador
G3
Fig. 2 Neg tugal tuux (conducir el b e c m )
prado
3
64
al t ernat i vament e ; el que pr i mer o obt i ene un cabal l o
j ugar con el becerro ( o el ci ervo) y el otro, el j ugadox
B, t endr l os ni os.
4. Posicin inicial. Hay tres maner as de col ocar los
peones en l aposi ci n i ni ci al :
a) El j ugador que ti ene l a vaca y el becerro (A) los
col oca respect i vament e en l os punt os 1 y 4 (fi g. la).
La vaca per manecer i nmvi l hasta el fi nal de l a
parti da, si rvi endo sl o para mar car l a posi ci n a l a que
aspi ra el becerro. En este caso, el j ugador B col oca sus
ni os- vaquer os en l os punt os 2 y 3.
b) El j ugador A pone su ci ervo (fi g. l b) en el punt o 3.
mi ent ras que B col oca sus pe~ne~- ca~ador e~ en los
punt os 1 y 2.
c) Los j i netes de la fi g. 2 se col ocan del ante del becer r o.
5. Primera jugada.
a) En el j uego del cuer no de l a fi g. l a y en el de la fi g. 2
21 j ugador B ( con l os ni os- vaqueros) hace l a pr i mer a
i ugada.
b) En el j uego del cuer no de la fi g. l b es el j ugador A
[ con el ci ervo) qui en j uega pr i mer o.
6. Accin del juego. Los j ugador es mueven al ternati -
vament e. Cada uno mueve por turno su pen A o bi en
Lino de sus peones B hast a uno de los punt os adyacent es.
Por ej empl o, el j ugador A de l a fi g. l b ti ene l a posi bi -
l i dad de hui r con su ci ervo ya sea haci a el punt o 4 o bi en
haci a el punt o 5.
7. Finalidad. El j ugador B persi gue al becerro (o al
ci ervo) para encerrarl o en el vrti ce final ; el j ugador
4 trata de escapar a esta persecuci n y vol ver al punt o 1.
ASPECTO SOCIAL DEL JUEGO
Los t r mi nos y l as operaci ones l di cas de l os j uegos de l a
f i gura l a y de l af i gura 2 se ref i eren a l as tcni cas de cr a
de ganado vacuno propi as de l as ci vi l i zaci ones pastoral es
nmadas. En ef ect o, entre los mongol es l as cr as de l a
vaca no son nunca desbecerradas t ot al ment e : se dej a al
becerro mamar por la maana y se le separa despus de
su madr e para l l evarl e a pastar, mi ent ras que l a vaca
per manece at ada a una estaca. El becer r 0, evi dent ement e.
trata si empr e de escaparse para vol ver a su madr e. La
di f ci l tarea de conduci r a los becerros hast a l os pastos
i ncumbe a l os ni os.
El j uego de l a f i gura 1 b est evi dent ement e asoci ado a
l acaza del ci ervo.
APLICACION
El maest r o prepara de ant emano el materi al que le ha
de servi r para expl i car l as regl as y l af i nal i dad del j uego a
l os ni os j ugando con el l os. Puede despus pr oponer a
l os al umnos que hagan el l os mi smos al gunos tabl eros y
peones.
El materi al del j uego puede i mprovi sarse. El di agra-
ma puede di buj arse en un cart n de 35 a 40 cm. de
l ongi t ud por 25 a 30 cm. de anchur a. El car t n puede
ser susti tui do por una al f ombr a de fi el tro u otro tej i do
espeso, o bi en si mpl ement e por una hoj a de papel . Los
peones - el ci ervo o becerro y l os vaquer os o cazador es -
pueden representarse medi ant e fi guri l l as de mader a,
pl omo o arci l l a (3 a 6 cm. de altura). Se pueden t ambi n
uti l i zar dos ti pos de peones del j uego Los cabal l i tos, o
de cual qui er otro j uego de peones. Y por supuest o
pueden uti l i zarse t ambi n t abas, natural es o f abri cadas.
En tal caso es bueno col orear l a t aba que represent a el
becerro o ci ervo.
Observacin. El j uego es senci l l o y el maest r o se dar
cuent a de que exi ste una estrategi a ganador a. Per o no
hay que expl i car l a tcti ca a los nios : hay que dej arl es
que descubr an el l os mi smos l as mej or es f or mas de j ugar.
65
Capitulo la/
La explotacion de las actividades ludicas
con fines educativos
Yahaya S. Toureh
+XNSIDERACIONES GENERALES
Es indudable que el siglo XX se caracteriza por el gran
respeto y el importante papel que se conceden a las acti-
vidades ldicas en la educacin de los ni os. En efecto, si
algunos autores de los siglos anteriores les. han prestado
atencin, era considerndolas como medios de diversin
y no como instrumentos indispensables para hacer ms
eficaz el acto pedaggico.
Si nuestro siglo ha captado mejor el papel que incumbe
a las actividades ldicas es porque, gracias a los progresos
realizados por la psicologa, ha comprendido que la peda-
goga no poda ya consistir en tcnicas destinadas a meter
en la cabeza los conocimientos, sino que deba favorecer
el aprendizaje a partir de las diferentes manipulaciones
de lo concreto para llegar a su representacin abstracta e
intelectual. As, la pedagoga moderna pretende adap-
tarse ms al nio, en lugar de hacer que el nio se adapte
a los fines de aqulla. Esta actitud justificada, sin embargo,
conduce a menudo al adulto a inmiscuirse en el universo
del nio y a sobrecargarlo con objetos y actividades
ldicas constantemente renovados. Su excusa es que
quiere que el ni o, por intermedio de tales objetos y
actividades, se abra a los progresos realizados por la
cultura, la ciencia y la tcnica de su tiempo. El nio corre
as peligros que hay que sealar al educador y al pedagogo,
para que stos puedan tomar precauciones con objeto de
limitar y aun evitar los daiios que podran producirse.
Con esta reserva, es preciso explotar toda actividad y
todo material ldico en la medida en que puedan servir
de inspiracin a la pedagoga en su bsqueda de una
actitud y de un lenguaje de aprendizaje que son, por lo
dems, lo ms natural en el nio. Con este fin, conven-
dra pues estudiar en primer lugar los juegos y los juguetes
pertenecientes al entorno del ni o, es decir los juegos y
juguetes endgenos, y ello por varias razones :
1) El nio, cualquiera que sea su edad, pertenece a una
cultura determinada que hay que aprender a respetar y
a comprender. El hecho de captar los diferentes sentidos
de esa cultura puede por lo tanto ayudar al educador a
conocer la manera de pensar, las creencias,,las experiencias
y las aspiraciones de los nios que se le han confiado y,
a partir de ah, a elaborar su estrategia pedaggica.
2) L o s juegos y los objetos ldicos endgenos resultan
menos caros que los importados, y estos ltimos por lo
dems no se adaptan necesariamente a la situacin. En
efecto, los materiales pueden encontrarse sobre el terreno,
o fabricarse a partir de materiales locales, naturales o
artificiales, poniendo en juego la habilidad de individuos
aislados o de grupos.
3) La utilizacin de las actividades y de los objetos ldi-
cos endgenos por el pedagogo le da la posibilidad de
evaluarlos en funcin de los objetivos que pretende
alcanzar. En otras palabras, esa utilizacin permite una
estimacin objetiva de la calidad educativa de los juegos y
objetos ldicos de que se trata. Pueden presentarse enton-
ces tres posibilidades.
a) Las actividades y los objetos ldicos se consideran
perfectamente adaptados a los objetivos perseguidos.
b) Las actividades y los objetos, aun conservando su origi-
nalidad, podran mejorarse para responder a esos objetivos.
c) La necesidad de introducir novedades (llegando incluso
a sustituir las actividades y los objetos ldicos locales)
para responder mejor a las necesidades nacidas de la modi-
ficacin de las condiciones de vida conduce a lainnovacin.
Observacin : Conviene abstenerse de mantener o conti-
nuar actividades y materiales ldicos cuando no pueden ya
servir para nada, pese al respeto o la admiracin que
puedan despertar. Hay aqu un peligro que es preciso
denunciar, especialmente en ciertas regiones culturales en
las que ese fetichismo conduce a conservar enestado
fsil juegos y juguetes que habra que haber abandonado
por no ser ya reflejos exactos de las culturas en plena
transformacin en las que persisten como cuerpos muertos.
Para el pedagogo, la nica razn que puede guiarle en la
seleccin de las actividades y los materiales ldicos es su
potencialidad educativa y las imgenes accesibles que
permiten ofrecer de la realidad mltiple y compleja que
los nios deben aprender. El pedagogo no debe olvidar, en
efecto, que jugar es sacar a la luz y afirmar, parcial o nte-
gramente, una personalidad en vas de constitucin, y ello
a travs de una cierta manera de percibir y de actuar sobre
el mundo circundante ; y que ese mundo es a la vez el de
su experiencia y el de sus esperanzas.
66
TIPOS DE ACTWODADES Y DE MATERlALES
LLIDICO.,
La ti pol og a de l as acti vi dades l di cas se f unda en l as
di sti ntas capaci dades del i ndi vi duo que ponen en acci n :
f si ca, i ntel ectual , af ecti va, estti ca y t ecnol gi ca ; t odas
estas capaci dades deben mucho al desarrol l o normal y a l a
madur aci n de l as di versas f unci ones y apt i t udes que per -
mi t en al i ndi vi duo hacer f rente, vencer y modi f i car segn
sus deseos el mundo materi al y el mundo abstracto tal es
como l os perci be o se l os representa.
En cuant o a l os materi al es l di cos, son l os mej or es
i nst r ument os medi ant e l os cual es l as acti vi dades l di cas
pueden real i zarse, conservarse y comuni car se del i ndi -
vi duo al gr upo y vi ceversa.
1 ) Lista de actividades y de materiales Idicos
No parece til establ ecer aqu t al l i sta, que no ser a
l i mi tati va ni compl et a, ya que cada generaci n puede
hacer supresi ones o adi ci ones segn sus propi as i ncl i na-
ci ones y segn el gr ado de saber, de ci enci a y de tcni ca
a que al canza su cul tura 1.
Al pedagogo excl usi vament e cor r esponder pues esco-
ger, en l a l arga nomencl at ur a de l os j uegos y j uguet es que
pueda conocer , l os que sati sf agan sus exi genci as y sus
obj eti vos. A l le i ncumbi r t ambi n pr oceder a esa sel ec-
ci n sl o en f unci n de l aedad (a veces t ambi n del sexo)
y del ni vel de desarrol l o de l os ni os. Es preci so pues que
posea sl i dos conoci mi ent os de psi col og a y de tcni cas de
aprendi zaj e.
2)
les Idicos en pedagoga
Esas et apas pueden descri bi rse as :
Etapa A : Conocimiento del nio
- edad,
- i ncl i naci ones di versas,
- ni vel de desarrol l o al canzado,
- apt i t udes uti l i zadas,
- pr oceso de acci n adopt ado :
Etapas de explotacin de las actividades y los materia-
- su desarrol l o
- l as arti cul aci ones en-
tre sus di sti ntos mo-
ment os
- i mpuest as
- l i bres
- regl as de acci n :
- obj et o de l aacci n.
Etapa B : Conocimiento del material utilizado
- materi al natural
- materi al arti fi ci al
ori gen
- senci l l a
- compl ej a
estructura
- deobt ener
- de f abri car el mat eri al
tcni ca o maner a
di sti ntas posi bi l i dades de uti l i zaci n
ni vel de i nters
mani f est ado por el ni i i o,
y observaci n de
ese i nters en cuant o a :
- su ori gen
- su i nt ensi dad
- su dur aci n
- su f recuenci a
- l as di sti ntas maner as
de provocarl o
det er mi naci n del papel - i nci tador
que desempea el medi o (y el - represi vo
maestro), que puede ser : - di ri gi sta
- cooper at i vo.
Etapa C : Definicin de los objetivos del aprendizaje
- Anl i si s estructural - sus di f erentes moment os
del pr oceso
pr ogr amado
- sus arti cul aci ones i nternas
- sus cont eni dos y su capaci dad
de despert ar i nters
- Det er mi naci n de l as posi bi l i dades de t r ansf or maci n
de ese pr oceso, i nspi rndose en el del j uego y uti l i zando el
materi al l di co para hacerl o mas atracti vo y ms accesi -
bl e al nio.
- Est abl eci mi ent o de tecni cas de eval uaci n de los resul -
t ados en rel aci n con l os obj eti vos pedaggi cos 2.
- Condi ci ones de transf erenci a del pr oceso nuev~ ds
aprendi zaj e.
La descri pci n de estas di sti ntas et apas pone de mmi-
fi esto que pueden exi sti r v ncul os est rechos entre el apreri -
di zaj e y l os j uegos, y que l a f unci n del pedagogo consi ste
pri nci pal ment e en descubri rl os o crearl os. Si lo consi gue,
no hace si no respetar una l ey natural segn l a cual el nio
se i nst ruye i nconsci ent ement e j ugando, c omo Monseur
J our dai n habl aba en prosa si nsaberl o.
3) Algunas indicaciones sobre la utilizacin de los mate-
riales ldicos
a) Est os materi al es l di cos pueden ser pal abras y f rases,
con ayuda de l as cual es el ni o trata de i nvent ar o recordar
rel atos, cuent os, f bul as y l eyendas. Las pal abras y las f ra-
ses, en estas ocasi ones, vi enen a ser para l otros t ant os
obj et os que a veces mani pul a con gr an desenvol t ura.
La uti l i dad de este ti po de mat eri al radi ca, ent re otras
cosas, en desarrol l ar en el ni o lai magi naci n, l amemor i a
y el domi ni o de l a l engua ( gramt i ca y vocabul ari o). Por
otra part e, al escuchar o al rel atar l mi smo, el ni o puede
encarnarse i magi nar i ament e en sus hr oes, desempear
su papel , exper i ment ar sus sent i mi ent os en el tri unf o y en
l a derrot a.
Est e mat eri al verbal , cuya dobl e f unci n psi col gi ca
y l i ng sti ca hemos t rat ado de def i ni r, ocupa un l ugar
pri vi l egi ado en l a educaci n dada en l as ci vi l i zaci ones si n
escri tura. El educador deber a, pues, tenerl o muy en
cuent a. Par a el l o ti ene ant e t odo que recoger ese mat eri al
verbal , apr ender despus a i nterpretarl o ant e unos ni os
que reci ben el saber y el di scerni mi ent o de esas di versas
f or mas de expr esi n oral .
b) Exi st en ot ros materi al es l di cos endgenos ms concr e-
tos, cuyo empl eo por el ni o supone un conoci mi ent o
espont neo de ci ertas noci ones el ement al es de :
peso, densi dad, resi stenci a, f uer-
za, movi mi ent o, etc.
1) Fsica : por ej empl o
cuer po si mpl e o compuest o,
2) Qumica : por ej empl o anl i si s, s ntesi s de los el emen-
tos consti tuti vos, etc.
numer aci n, l as di versas oper a-
ci ones, f i guras geomt r i cas, vo-
l menes a parti r de di buj os,
o de papel es recort ados, dobl a-
dos y pegados r espet ando l as
pr opor ci ones.
3) Matemticus :
por ej empl o :
1. Vase M. Mead, Chiid game cultural indicator, Anthro-
pological Quarterly (Washington, D.C.), vol. 48, no 3, 1975.
2. Hay que precisar que esta descripcin voluntariamente breve
no pretende resumir lo que puede decirse a este respecto, sino
nicamente indicar el camino que ha trazado la psicopedago-
ga actual.
67
4) Tecnologa : Las nociones elementales de tecnologa
figuran entre las ms frecuentemente utilizadas por el
nio en su vida cotidiana, cuando fabrica los materiales
que van a servir para sus juegos. Tales materiales pueden
inspirarse en modelos tradicionales o extranjeros, o bien
ser simplemente, como ya se ha dicho, una creacin de la
imaginacin.
Estos materiales ldicos de carcter tecnolgico pueden
armas
fusil, arco y flechas, pual, maza, garfio, honda,
tirador, diversos tipos de trampas, etc.
utensilios domsticos
lmpara, vela, recipientes diversos de madera, metal o
barro cocido, mesa, lecho, horno, etc.
medios de locomocin
piragua, balsa, barco con o sin vela o motor, avin,
carreta, trineo, automvil, bicicleta, etc.
objetos o aparatos que marcan ritmos o reproducen
movimientos, sonidos, imgenes y colores :
ruleta, columpio, peonza, xilfono, flauta, ctara,
tamboril, caleidoscopio, etc.
reproducciones de animales y de seres humanos :
muecos de trapo rellenos con salvado, tteres, si-
luetas para sombras chinescas, reproducciones de
animales familiares, etc.
materiales bsicos :
materias para trenzar y tejer
Observacin: El atractivo de estas tecnologas para el
ni o proviene sobre .todo de que le dan la satisfaccin de
haber podido transformar materiales brutos dndoles
formas y destinos imaginados por l mismo. Estas acciones
son verdaderos trabajos manuales que revelan en el nio
un saber hacer natural que la escuela no debera reprimir,
ya que en definitiva el objetivo principal de toda educacin
es descubrir y reforzar las aptidudes y las capacidades
individuales que debern servir ms tarde en la vida
adulta y profesional.
SUGERENCIAS
a) la enseanza de las matematcas
No nos extenderemos en los progresos realizados en la
enseanza por las matemticas modernas. Recordemos
nicamente las nociones que introducen, tales como
conjunto, serie, inclusin, exclusin, equivalencia, igualdad,
superficie, etc.
Materiales utilizados : piedrecitas, figuras geomtricas
obtenidas dibujando sus caras, recortndolas y pegndolas,
etc.
b) la enseanza de la f isica
Aprendizaje de la nociones de peso, densidad, flotabilidad
de los cuerpos, movimiento, etc.
1) Medidas de peso
- Materiales utilizados : fabricacin de distintos tipos.
Balanza romana :
peso
h
objeto que se pesa
Balanza de Roberval :
.i
2) Medidas del movimiento de los cuerpos
- la gravedad, la aceleracin, las fuerzas, la flotabilidad
- Materiales utilizados :
a) una tabla inclinada
ngulo de inclinacin
b) un recipiente con agua
cuerpo flotante
__ __ agua>-
- - -
3) Enserianza de la qumica
Anlisis de las distintas proporciones de los componentes
qumicos de un cuerpo por calentamiento, disolucin u
otros procedimientos.
Materiales utilizados : vasos, matraces u otros recipientes
adaptados
68
Como l os materi al es de i nspi raci n t ecnol gi ca, t odos
estos materi al es los puede consegui r o f abri car el propi o
ni o. Evi dent ement e, el educador o el adul t o pueden
i nterveni r en ci ertas condi ci ones preci sas medi ant e consej os
para que el ni o pueda real i zar l os di sti ntos pr oyect os
concebi dos por l o que se le pr opongan.
LAS ACTIVIDADES Y LOS MATERIALES LUDICOS
EN EL MEDIO ESCOLAR
Si estos materi al es y acti vi dades han ocupado en otros
t i empos un l ugar secundari o en el medi o escol ar, no
ocurre as act ual ment e. En ef ect o, l aobservaci n de t odo
lo que el ni o hace y l a i nf l uenci a de esas acci ones en l a
f or maci n de su personal i dad han conduci do a l os educa-
dores a exami narl as con ms at enci n, de maner a que l os
trabaj os manual es (entre los que es j usto cl asi fi car l as
acti vi dades l di cas) t i enden a ser a l a vez el comi enzo y
l a f i nal i dad de t oda educaci n i ntel ectual y tcni ca. En
este sent i do, puede deci rse que l os obj eti vos pedaggi cos
que eran pur ament e teri cos en el pasado han l l egado a
ser ms prcti cos. Para real i zar esta ambi ci n, t endr an
que cumpl i rse vari as condi ci ones :
1) La revi si n y la adapt aci n de l os pr ogr amas y de l os
horari os para conceder al saber hacer el l ugar que le
cor r esponde en i gual dad con el saber terico.
2) La di sponi bi l i dad de medi os, tal es como l ocal es
especi al i zados y equi pados, y un personal adecuado
consti tui do por maest r os o prof esores capaci t ados o
artesanos agregados a l os est abl eci mi ent os escol ares.
3) Un l ocal en el que puedan exponer se l as pr oducci ones
de l os ni os.
4) El est abl eci mi ent o de pr emi os dest i nados a r ecom-
pensar a l os ni os ms dot ados.
Observacin : Lo mi smo que hay que permi ti r l aexpresi n
de l as potenci al i dades ci ent f i cas y tecnol gi cas, debe
darse cauce t ambi n a l as di sti ntas f or mas de expresi n
pl sti cas y art sti cas. El ni o, cual qui era que sea l a cul t u-
ra a l a que pert enece, mani f i esta de esa maner a dot es
espont neas y sorprendent es que es preci so saber observar
y encauzar haci a f i nes educat i vos.
69
Bibliografa
1. OBRAS GENERALES
BETT, H. le games of children. London, Methuen, 1926.
CAI LLOI S, R. Les jeux et les hommes (Le masque et le
Encyclopedia Universalis. ArtculoJ eu .
Encyclopdiede laPliade. J eux et Sports. Paris, Gal l i mard,
1968.
HENRI OT, J. Le jeu. Paris, Presses Universitaires de France.
1969.
HI RN, Y. Barnlek; nzgrakapitel om visor, danser och
sma teatrar (J uegos i nfanti l es ; unos cap tul os sobre
l as canci ones, l as danzas y l os teatrillos). Hel si ngfors,
Wahl stromoch Wi dstrand, 1916.
HUI ZI NGA, J . Homo ludens. Proeve eener bepaling van
het spel-element der cultuur. Haarl em, 1938. Tradu-
ci do al espaol con el titulo : Homo ludens, por E.
I maz, Buenos Ai res, Emece, 1957.
J ANKELEVI TCH, V. Laventure, Iennui, le srieux. Paris,
Aubi er-Montai gne, 1963.
FREUD, S. Jenseits des Lustprinzips. Lei pzi g, I nternati o-
nal er Psychoanalytischer Verl ag, 1920. Vase :
S. FREUD, Obras completas, Madri d, Bi bl i oteca
Nueva, 1948. 3 vol .
vertige). Pari s, Gal l i mard, 1958.
11. EL JUEGO EN EL NIO
AGAFONOV, A.P. Vospitanie rebenkadoshkolnika v igre
(Educaci n, por el j uego, de l os nios de edad pr e-
escolar). Moskva, I zd- vo Akademi i pedagog. nauk,
1956.
BANDET, J. ; SARAZANAS, R. Lenfant et les youets.
Pari s, Castermann, 1972.
CHATEAU, J . Le riel et Iimaginaire dans le jeu de
Ienfant. Paris, Vri n, 1955.
Le jeu de lenfant apr& mis ans. Paris,
Lenfant et le jeu. Pari s, Ed. du Scar abe,
FI SHER, S. ; CLEVELAND, S.E. Body image and perso-
GUTTON, Ph. Le jeu chez lenfant, Paris, Larousse, 1973.
Vri n, 1961.
1967.
nality. Toronto, Van Nostrand, 1958.
LEBOVI CI , S. ; DI ATKI NE, R. Foncti onet si gni fi cati on
du j eu chez l enfant. La psychiatne de lenfant
(Pari s, Presses Universitaires de France), vol . V,
fasc. 1, 1962.
MERLEAU- PONTY, M. Le dessi n enfanti n. Bulletin de
psychologie de IUniversit de Pans, No 8 y 9, 1950.
NERI , R. Giuco e giocattoli. Bol ogna, Gi useppe Mali-
pi ero, 1959.
PI AGET, J . La fomtion du symbole chez lenfant. Neu-
chgtel - Pari s, Del achaux et Niestl, 1945 ; 2a ed. ,
1959.
La construction du rel chez lenfant. Neuchfi -
tel-Paris, Del achaux et Niestl, 1937.
WALLON, H. L volution psychologique de Ienfant.
Paris, Armand Col i n, 1941.
ZULLI GER, H. Heilende, Krfte im Kindlichen Spiel, 5a
ed. , Stuttgart, Ernst Kl et t , 1967.
III. PUNTO DE VISTA SOCIOL~GICO
BARTHES, R. Mythologies. Pari s, Seui l , 1957.
BEART, Ch. Recherche des lments d une sociologie des
peuples africains partir de leurs jeux. Pari s, Pr-
sence afri cai ne, 1960.
CAI LLOI S, R. Lhomme et le sacre. Paris, Gal l i mard,
1950.
CAZENEUVE, J. L espri t l udi que dans l es i nsti tuti ons.
En : Encyclopdie de la Pliade - Jeux et Sports.
HURTI G, M. C. J eux et acti vi ts des enfants de quatre A
six ans dans l a cour de rcrati on. Le dvel oppement
social des enfants d gge scol ai re, l es contenus des
acti vi ts et l eurs associ ati ons avec l es ni veaux de
parti ci pati on soci al e. Enfance (Paris), No 4- 5, j ul i o-
di ci embre197 1 .
MESMI N, G. L enfant, Iarchitecture et lespace. Tournai ,
Castermann, 1971.
IV. PUNTOS DE VISTA HIST~RICO Y ETNOL~GICO
BALANDI ER, G. L enfant chez l es Lebous du Sngal .
BEART, Ch. Jeux et jouets de IOuest afncain. Dakar,
Enfance (Paris), No 4, 1968.
I FAN, 1955.
BREWSTER, P. G. J uegos i nfanti l es. Folklore Amencas,
tomo XIII, j uni o de 1953.
A col l ecti onof games f romI ndi a. Zeit-
schnft fir Ethnologie, f asc. 80, 1, 1955.
Some I ugosl av games. Southern Fol-
klore quarterly, t omo XX, 3, sept i embr e de 1956.
A sampl i ng of games f romTurkey.
East and West, tomo XI , 1, marzo de 1960.
Nota : Se deben a este autor muchos estudios sobre los juegos en
diversas partes del mundo ; estos estudios se han publicado
generalmente en forma de artculos ; el lector que desee
una bibliografa completa de elios podr consultar la
Encyclopdie de la Plinde (op. cit.), p. 280 y sigs.
CENTNER, Th. Lenfant afncain et ses jeux. Elisabeth-
vi Ue, CEPSI , 1962.
COSTA DE MARFI L. Mi ni stere de I ducati on nati onal e.
Bogramme d ducation tlvisuelle 1968-1 980.
TomoXI I I : Inventaire des jeux et jouets des enfants
en COte dIvoire. 1974.
CULI N, R. St. Games of the north Amencan Indians.
Washi ngton, D. C. , 1907. (Reedi ci n : NewYork,
N. Y. , Tuttl e Co. , 1958.)
Dictionnaire des jeux. Paris, Tchou, 1964.
DUMESTRE, G. Notes sur quel ques j eux Ebri . En:
Annales de IUniversit dxbidjan (Costade Marfd),
1974.
Encyclopedia of sports, games and pastimes. London,
Fl eetway House, 1935.
L enf ant en Afnque et ses j eux. Dossiers pdagogiques
(Paris, AUDECAM), No 8, novi embredi ci embre de
1973.
GABUS, J. I ntroducti on au catal ogue de I exposi ti on :
A quoi jouent les enfants du monde. Muse
d et hnographi e de Neuchatel , mayo-di ci embre de
1959.
GRI AULE, M. J eux dogons. Joumal de la Socit des
Ahcanistes (Paris), tomo XVI I I , 1, 1948.
Jeux et divertissements abyssins. Pari s,
Li brai ri e Ernest Leroux, 1935.
LOMBARD, Ch. Les jouets des enfants baoul. Pari s,
Edi ti on des Quatre-Vents, 1978.
MEAD, M. Childgame cul tural i ndi cator. Anthropological
Quarterly (Washi ngton, D.C.). vol . 48, No 3, 1975.
MOOKERJ EE, A. Folk toys in India. Cal cutta, University
of Cal cutta, 1956.
POPOVA, A. Analysef ormel l e et cl assi fi cati on des j eux de
cal cul mongol s. Etudes mongoles (Univerit de
Pari s X), cahi er 5, 1974, ~. 7- 60.
RAABE, J. Le jeu de Iawl. Pari s, Edi ti ons de l acourti l l e,
1972.
THOMAS, L. V. Notes sur l enfant et sur I adol escent
Di ol a. Bulletin de 1IFm (Dakar), t omo XXV,
seri e B, 1963.
VI CTOR, P- E. Jeux denfants et dadultes chez les Eski-
mo d Angmugssalik. Kobenhavn, Meddel el ser om
Gronl and, Bd. 125, No 7, 1940.
Alemania (Repblica
Federal de)
Antillas Holandesas
Argelia
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Repblica Dominicana
Ecuador
El Salvador
Espaiia
Estados Unidos de
Amrica
Filipinas
Francia
Guatemala
Honduras
Jamaica
Marruecos
Mxico
PanamA
Paraguay
Per
Portugal
Reino Unido
Uruguay
Venezuela
PUBLICACIONES DE LA UNESCO: AGENTES GENERALES DE VENTA
(lista abreviada)
S. Karger GmbH, Karger Buchhandlung. Angerhofstr. g, Postfacb 2, D-8034 GERMERINO/MUNCMEN. El Correo
adicin alamana solarncnfa : Colmantstrasse 22, 5300 BONN. Para [as mapas ciantifios sohmcnta : Geo Center,
Postfach 800830, 7000 SNTTOART 80.
G.C.T. Van Dorp & Co. (Ned. Ant.) N.V., Willemstad (Curapao, N.A.).
Institut pdagogique national, I I, me Aii-Haddad (ex-me ZaBtcha), ALOER. Socit nationale ddition et
de diffusion (SNED) 3. boulevard Zirout-Youcef, ALOER.
EDILYR, Tucumn 1699, P.B. A, 1050, BUENOS AIRES.
Los amigos del libro, carilla postal 4415, h PAZ; Per 3712 (esq. Espaa), casilla postal 450, COCHABAMBA.
Fundacao Getlio Vargas, Servico de Publicaces, caka postal 9.052-30-02. Praia de Botafogo 188, Rio DE
JANEIRO, RJ (CEP zoooo).
J. Cermn Rodriguez N., calle 17, 6-59, apartado nacional 83, CIRARDOT (Cundinamarca); Editorial Losada
Ltda., Calle r8A. n.o 7-37, apartado areo 5819, apartado nacional 931, BoaoTL; Subdrpdsilor : Edificio La Ceiba.
Oficina 804, MEDELL~N.
Librera Trejos, S.A., apartado 1313, SAN Josl.
Instituto Cubano del Libro, Centro de Importaci6n, Obispo 461, h HARANA I.
Bibliocentro Ltda., casilla 13731, Constitucin n.o 7, Surnao (21).
Librera Blasco, avenida Bolivar n.o 402, esq. Hermanos Deligne, S m o DOMINOO.
RAID de Publicaziones. Garcia 420 y 6 de Diciembre, casilla 3853, QUITO.
Librera Cultural Salvadorea, S.A., calle Delgado n.o I 17, apartado postal 2296, SAN SALVADOR.
Ediciones Liber, apartado 17. Magdalena 8, OND~RROA (Vizcaya); DONAIRE, ronda de Outeiro 20. apartado
de correos 341. h CORUA; Librera Al-Andaltu, Roldana I y 3. SEVILLA 4; Mundi-Prensa Libroi, S.A.,
Castell 37. Mmnm I; LITEXSA, Librera Tcnica Extranjera, Tuset 8-10 (Edificio Monitor), BARCELONA.
Unipub, P.O. Box 433. Murray Hill Station, NEW YORR. N.Y. 10016. El Corrro di la Unasco m espaol
nicarnanlc : Santillana Publishing Company. Inc., 575 Lexington Avenue. NEW YORK. N.Y. 10022.
The Modern Book Co., 926 Rizal Avenue, P.O. Box 632, MANILA.
Librairie de IUnesco, 7. place de Fontenoy, 75700 PARIS. CCP 12598-48.
Comisin Guatemalteca de Cooperacin con la Unesco, 3.. avenida 13-30, zona I, apartado postal 144.
GUATEMALA.
Librera Navarro, P.. avenida n.o 20 t, Comayagela, TEOUCIOALPA.
Sangsters Book Store Ltd., P.O. Box 366, 101 Water Lane, KINDSTON.
Todas las publuacioncs : Librairie Aux Belles Images. 181, avenue Mohammed V, RABAT (CCP 68.74).
Unicarncnfa El Corrro (para al cuerpo docanfa) : Commission nationale marocaine pour LUnesco, 20. Zen kat
Mourabitine, RABAT (CCP 324.45).
SABSA, Servicios a Bibliotecas. S.A.. Inrurgentes Sur n.o 1032-401. Mbxico 12, D.F.
Empresa de distribuciones comerciales S.A. (EDICO). apartado postal 4456, PANAMh zona 5.
Ageiicia de Diarios y Revistas, Sra. Nelly A. de Garcia Astillero, Pte. Franco 104. ASUNCI~N.
Editorial Losada Peruana, Jirln Cnntumaza 1050, apartado 472, LIMA.
Dias & Andrade, Livraria Portugal, rua do Carmo 70. LISBOA.
Cafrilogos y rnaferiol publiciiorio : H.M. Stationery Office, P.O. Box 569, LONUON SE1 gNH ; Govcrnrncni
bookshops : 49 High Holborn. LONDON WCiV 6 H B ; 50 Chichester Street, BELFAST BTi 4JY ; 258 Broad
Street, BIRMINOHAM BI 2HE ; 50 Fairfax Street, BRISTOL BSi 3DE : iog St. Mary Street. CARDIPF CFI
IJW ; 13a Castle Street, EDINBUROH EH2 3 A R ; Brazenmose Street, MANCHBSTER M 6 0 8AS.
Publicaciones ptridicas y ofras publicaciones : H.M. Stationery O e e , P.O. Box 569, LONDON SE1 gNH.
Editorial Losada Uruguaya, S.A., Maldonado 1092. MONTEVIDEO.
Librera del Este, av. Francisco de Miranda 52. Edil. Calipn. apartado 60337, CARACAS.
[B 101 ED.79/XXIV/34S
. ' , ,
,. . ..
ISBN 92-3-301658-7
También podría gustarte
- Rene Padilla-EL EVANGELIO HOY PDFDocumento93 páginasRene Padilla-EL EVANGELIO HOY PDFBenjamin Bravo Guerrero90% (10)
- Las Cartas A Las Siete Iglesias-AnexoDocumento16 páginasLas Cartas A Las Siete Iglesias-AnexoBenjamin Bravo GuerreroAún no hay calificaciones
- Plan de MotivaciónDocumento16 páginasPlan de MotivaciónAlexandra Sophia Rodriguez HuertasAún no hay calificaciones
- Ribla 23-PentateucoDocumento184 páginasRibla 23-PentateucoBenjamin Bravo GuerreroAún no hay calificaciones
- Ribla 23-PentateucoDocumento184 páginasRibla 23-PentateucoBenjamin Bravo GuerreroAún no hay calificaciones
- Ribla 35-36-Los Libros ProfeticosDocumento243 páginasRibla 35-36-Los Libros ProfeticosBenjamin Bravo Guerrero100% (2)
- Ribla 35-36-Los Libros ProfeticosDocumento243 páginasRibla 35-36-Los Libros ProfeticosBenjamin Bravo Guerrero100% (2)
- Objetos Vivos: La creatividad como experiencia vitalDe EverandObjetos Vivos: La creatividad como experiencia vitalAún no hay calificaciones
- Ribla 38Documento112 páginasRibla 38Benjamin Bravo GuerreroAún no hay calificaciones
- Ribla 38Documento112 páginasRibla 38Benjamin Bravo GuerreroAún no hay calificaciones
- Ribla 29-Cristianismo Originarios ExtrapalestinosDocumento191 páginasRibla 29-Cristianismo Originarios ExtrapalestinosBenjamin Bravo GuerreroAún no hay calificaciones
- Acheronta Número 26Documento286 páginasAcheronta Número 26Michel Sauval100% (1)
- Taller PME 2022 - 2023Documento15 páginasTaller PME 2022 - 2023Yasnita Abello100% (1)
- ACHERONTA N. 29 Fev. 2016 (Psicoses e Literatura)Documento144 páginasACHERONTA N. 29 Fev. 2016 (Psicoses e Literatura)Lucas Guilherme100% (1)
- RIBLA 37-El Género en Lo CotidianoDocumento122 páginasRIBLA 37-El Género en Lo CotidianoBenjamin Bravo Guerrero100% (1)
- J.D. Ponce sobre Friedrich Nietzsche: Un Análisis Académico de Así Habló Zaratustra: Existencialismo, #1De EverandJ.D. Ponce sobre Friedrich Nietzsche: Un Análisis Académico de Así Habló Zaratustra: Existencialismo, #1Aún no hay calificaciones
- Plan Diario - MATEMÁTICA 2°Documento89 páginasPlan Diario - MATEMÁTICA 2°Claudia MezzaAún no hay calificaciones
- Política afectiva: Apuntes para pensar la vida comunitariaDe EverandPolítica afectiva: Apuntes para pensar la vida comunitariaAún no hay calificaciones
- G Harman Hacia El Realismo EspeculativoDocumento60 páginasG Harman Hacia El Realismo EspeculativoOrlando TamezAún no hay calificaciones
- Ciencia y metáfora: Una perspectiva desde la filosofía de la cienciaDe EverandCiencia y metáfora: Una perspectiva desde la filosofía de la cienciaAún no hay calificaciones
- 3-Antropología y FenomenologíaDocumento269 páginas3-Antropología y Fenomenologíafernanda_rocha_46Aún no hay calificaciones
- Jonas - Técnica, Medicina y Ética - Capítulo 1Documento14 páginasJonas - Técnica, Medicina y Ética - Capítulo 1Multi UnaAún no hay calificaciones
- Estructuralismo y FuncionalismoDocumento29 páginasEstructuralismo y Funcionalismoماردينيز كريستيانAún no hay calificaciones
- El Arte Como Dramatización y Experiencia EstéticaDocumento39 páginasEl Arte Como Dramatización y Experiencia EstéticaFotografia UPBAún no hay calificaciones
- Habito Entre Nosotros-Jose WatanabeDocumento36 páginasHabito Entre Nosotros-Jose WatanabeBenjamin Bravo Guerrero100% (1)
- Passeron, J-C 2005 Pensar Po Casos.Documento34 páginasPasseron, J-C 2005 Pensar Po Casos.Víctor100% (1)
- La pedagogía crítica esperanzada en el ámbito de la salud colectivaDe EverandLa pedagogía crítica esperanzada en el ámbito de la salud colectivaAún no hay calificaciones
- PANTA KALA: Los fragmentos antropológicos de Demócrito de AbderaDe EverandPANTA KALA: Los fragmentos antropológicos de Demócrito de AbderaAún no hay calificaciones
- La finitud: condición y paradoja de la libertad amorosaDe EverandLa finitud: condición y paradoja de la libertad amorosaAún no hay calificaciones
- Garrido Moreno Elisa PDFDocumento397 páginasGarrido Moreno Elisa PDFRosa GutiérrezAún no hay calificaciones
- La Nueva Racionalidad by Vilar SergioDocumento131 páginasLa Nueva Racionalidad by Vilar SergioIván R. MinuttiAún no hay calificaciones
- Ingold Tim Llevando Las Cosas A La VidaDocumento13 páginasIngold Tim Llevando Las Cosas A La VidaCamila MancillaAún no hay calificaciones
- Inco Instancias de Subjetivación en La Infancia Y Niñez ContemporáneasDocumento19 páginasInco Instancias de Subjetivación en La Infancia Y Niñez Contemporáneasdani rostaAún no hay calificaciones
- Bibliografia DeleuzeDocumento22 páginasBibliografia DeleuzepostigAún no hay calificaciones
- Curriculo Nacional EBR 2016Documento116 páginasCurriculo Nacional EBR 2016Magisterio Peruano100% (2)
- Dagfal - La - Identidad - Profesional - Como - ProblemaDocumento18 páginasDagfal - La - Identidad - Profesional - Como - ProblemaClaudio MiceliAún no hay calificaciones
- Humanidades MedicasDocumento92 páginasHumanidades MedicasVenga ChavalAún no hay calificaciones
- Medicalización, Prevención y Cuerpos SanosDocumento32 páginasMedicalización, Prevención y Cuerpos SanosVivianaLealAún no hay calificaciones
- Autoetnografia2 PDFDocumento212 páginasAutoetnografia2 PDFMikjail CarrilloAún no hay calificaciones
- Welsch Transculturality (1) .En - EsDocumento16 páginasWelsch Transculturality (1) .En - Esbulmaro ruizAún no hay calificaciones
- Medicina Antropológica y Bioética. Viktor Von Weizsäcker Sobre El Juicio de NürenbergDocumento16 páginasMedicina Antropológica y Bioética. Viktor Von Weizsäcker Sobre El Juicio de NürenbergMaría Sol MirallesAún no hay calificaciones
- Revista AUN Nº8 (2014) - Del ParletreDocumento134 páginasRevista AUN Nº8 (2014) - Del ParletreJonatan CasteloAún no hay calificaciones
- Etnografía Virtual. Campo PDFDocumento20 páginasEtnografía Virtual. Campo PDFRodrigo Guerra Arrau100% (1)
- Britt Marie HermesDocumento7 páginasBritt Marie HermesELVIS JASMANI VENEGAS BLANCOAún no hay calificaciones
- EntografiaDocumento14 páginasEntografiaAshley DyerAún no hay calificaciones
- TesisDocumento148 páginasTesisAlberto Sánchez MartínezAún no hay calificaciones
- Función Social Del ArteDocumento3 páginasFunción Social Del ArteErick JimenezAún no hay calificaciones
- Bleichmar Silvia - Psicoanalisis y Postmodernidad-With-Cover-Page-V2Documento13 páginasBleichmar Silvia - Psicoanalisis y Postmodernidad-With-Cover-Page-V2Nicolas BorsaniAún no hay calificaciones
- Bibliografía Obras de DeleuzeDocumento50 páginasBibliografía Obras de DeleuzeRJJR0989Aún no hay calificaciones
- Günther Anders - Esbozo de Una AntropologíaDocumento16 páginasGünther Anders - Esbozo de Una Antropologíadj_salinger6212Aún no hay calificaciones
- Las Pupilas de La Universidad. DerridaDocumento21 páginasLas Pupilas de La Universidad. Derridawloaizac3436Aún no hay calificaciones
- Sirvent. El Valor de Educar en La Sociedad Actual y El Talón de Aquiles Del Pensamiento Único.Documento14 páginasSirvent. El Valor de Educar en La Sociedad Actual y El Talón de Aquiles Del Pensamiento Único.FedeOntiveroAún no hay calificaciones
- Erika Ciénega-MUTACIONESDELCUERPO Lo Abyecto PDFDocumento12 páginasErika Ciénega-MUTACIONESDELCUERPO Lo Abyecto PDFagustinaaragonAún no hay calificaciones
- Sloterdijk Patria y GlobalizaciónDocumento5 páginasSloterdijk Patria y GlobalizaciónfjmfjmAún no hay calificaciones
- Ese Sublime Objeto La Ideología en ŽižekDocumento28 páginasEse Sublime Objeto La Ideología en ŽižekMicro KosmosAún no hay calificaciones
- LOTMAN y Uspenski Sobre El Mecanismo Semiotico de La CulturaDocumento14 páginasLOTMAN y Uspenski Sobre El Mecanismo Semiotico de La CulturaElias GranilloAún no hay calificaciones
- 1845 Emile BoutrouxDocumento1 página1845 Emile BoutrouxANTALGOS S.A.Aún no hay calificaciones
- Reseña El Extrañamiento Del Mundo de Sloterdijk PDFDocumento5 páginasReseña El Extrañamiento Del Mundo de Sloterdijk PDFEric FigueroaAún no hay calificaciones
- Prácticas Colectivas y Redes de AprendizajeDocumento7 páginasPrácticas Colectivas y Redes de AprendizajeAdrián CurtiAún no hay calificaciones
- Rodríguez Marciel, Cristina - Jacques Derrida y La Razón Interrumpida. Ser RazonableDocumento18 páginasRodríguez Marciel, Cristina - Jacques Derrida y La Razón Interrumpida. Ser RazonableRuben RomanAún no hay calificaciones
- Robert M. Laughlin - El Gran Diccionario Tzotzil de San Lorenzo Zinacantán (2010) .DobryDocumento1100 páginasRobert M. Laughlin - El Gran Diccionario Tzotzil de San Lorenzo Zinacantán (2010) .DobryMarta WójtowiczAún no hay calificaciones
- Blanchot y La Crítica Negativa - Acercamientos A Sade y Lautréamont PDFDocumento26 páginasBlanchot y La Crítica Negativa - Acercamientos A Sade y Lautréamont PDFJose Manuel Gonzalez LunaAún no hay calificaciones
- 02 - Korn - Apuntes FilosóficosDocumento4 páginas02 - Korn - Apuntes FilosóficosDe ozAún no hay calificaciones
- Marradi-Teoria Una Tipología de Sus SignificadosDocumento12 páginasMarradi-Teoria Una Tipología de Sus SignificadosAlan David GomezAún no hay calificaciones
- Principales Corrientes Teóricas de La AntropologíaDocumento5 páginasPrincipales Corrientes Teóricas de La AntropologíateacherjorgesanchezAún no hay calificaciones
- Girola La Cultural Del "Como Si".Documento216 páginasGirola La Cultural Del "Como Si".Imara alvarez garridoAún no hay calificaciones
- Charles Melman - Apropósito Del IncestoDocumento10 páginasCharles Melman - Apropósito Del IncestoDamián MorelliAún no hay calificaciones
- Interesarse por la vida: Ensayos bioéticos y biopolíticosDe EverandInteresarse por la vida: Ensayos bioéticos y biopolíticosAún no hay calificaciones
- Mundos bioinmersivos: La creatividad en evoluciónDe EverandMundos bioinmersivos: La creatividad en evoluciónAún no hay calificaciones
- Antropología del astronauta cotidianoDe EverandAntropología del astronauta cotidianoAún no hay calificaciones
- A la sombra de lo político. Violencias institucionales y transformaciones de lo comúnDe EverandA la sombra de lo político. Violencias institucionales y transformaciones de lo comúnAún no hay calificaciones
- Sacerdotes Del Antiguo EgiptoDocumento79 páginasSacerdotes Del Antiguo EgiptoBenjamin Bravo GuerreroAún no hay calificaciones
- Memoria Chilena PDFDocumento225 páginasMemoria Chilena PDFBenjamin Bravo GuerreroAún no hay calificaciones
- No Basta Evangelización-J PerkinsDocumento7 páginasNo Basta Evangelización-J PerkinsBenjamin Bravo GuerreroAún no hay calificaciones
- Libertad Religiosa en El Perú PDFDocumento68 páginasLibertad Religiosa en El Perú PDFBenjamin Bravo GuerreroAún no hay calificaciones
- Goel PDFDocumento5 páginasGoel PDFBenjamin Bravo GuerreroAún no hay calificaciones
- UMOJA UnidosDocumento112 páginasUMOJA UnidosBenjamin Bravo GuerreroAún no hay calificaciones
- Ribla 25-Nosotras DecimosDocumento103 páginasRibla 25-Nosotras DecimosBenjamin Bravo GuerreroAún no hay calificaciones
- Ribla 24-Por Una Tierra Sin LágrimasDocumento140 páginasRibla 24-Por Una Tierra Sin LágrimasBenjamin Bravo GuerreroAún no hay calificaciones
- Ribla 21-Toda La Creacion GimeDocumento149 páginasRibla 21-Toda La Creacion GimeBenjamin Bravo GuerreroAún no hay calificaciones
- Ribla 22-Cristianismo OriginariosDocumento178 páginasRibla 22-Cristianismo OriginariosBenjamin Bravo GuerreroAún no hay calificaciones
- Ribla 19-Mundo Negro y Lectura BiblicaDocumento83 páginasRibla 19-Mundo Negro y Lectura BiblicaBenjamin Bravo GuerreroAún no hay calificaciones
- RIBLA 27-ElEvangelio de MateoDocumento148 páginasRIBLA 27-ElEvangelio de MateoBenjamin Bravo Guerrero100% (1)
- Ribla 31-La Carta de SantiagoDocumento157 páginasRibla 31-La Carta de SantiagoBenjamin Bravo Guerrero100% (1)
- Introducion A La Medicina Informe N°4Documento3 páginasIntroducion A La Medicina Informe N°4Gerson zidane Sivipaucar pereiraAún no hay calificaciones
- Guia de Establecer PosicionamientoDocumento8 páginasGuia de Establecer PosicionamientoCindy PardoAún no hay calificaciones
- Religion PDFDocumento2 páginasReligion PDFJimenez MadridAún no hay calificaciones
- Castañedapeña Camila M00 S1 Ai1 WordDocumento4 páginasCastañedapeña Camila M00 S1 Ai1 WordCamila PeñaAún no hay calificaciones
- ACUERDO 592 Diapositivas SDocumento16 páginasACUERDO 592 Diapositivas SCacildo RosadoAún no hay calificaciones
- Gfpi-F-019 - Guia - de - Aprendizaje 1Documento6 páginasGfpi-F-019 - Guia - de - Aprendizaje 1Andres MarinAún no hay calificaciones
- Exposición Efectiva - DIDocumento15 páginasExposición Efectiva - DILaura Veronica Alvarez HolguinAún no hay calificaciones
- Biología Unidad 1 1 BGUDocumento3 páginasBiología Unidad 1 1 BGUXtem Alb100% (1)
- 13 CaracterísticasDocumento3 páginas13 CaracterísticasVilma Alvino CondorAún no hay calificaciones
- Ficha de Actividad Del PAT - Formato Desarrollado BoyDocumento2 páginasFicha de Actividad Del PAT - Formato Desarrollado BoyEva María Peña VásquezAún no hay calificaciones
- Cuestionario de Psicología General de La UBVDocumento8 páginasCuestionario de Psicología General de La UBVfranciAún no hay calificaciones
- Comunicado n24Documento335 páginasComunicado n24Edgar IjaraAún no hay calificaciones
- Guiaadmision EPG2023 UNSAACv 3Documento19 páginasGuiaadmision EPG2023 UNSAACv 3AlcantaraSusyAún no hay calificaciones
- Introducción Al Proceso de Evaluación y Diagnóstico PsicológicoDocumento2 páginasIntroducción Al Proceso de Evaluación y Diagnóstico PsicológicoKarina CampoverdeAún no hay calificaciones
- Manual de Prácticas Sistemas Electrónicos AnalógicosDocumento3 páginasManual de Prácticas Sistemas Electrónicos AnalógicosManuelAún no hay calificaciones
- Actividad Unidad 3Documento4 páginasActividad Unidad 3Sanchez JimmangAún no hay calificaciones
- 3 Cuadro de IntervencionesDocumento4 páginas3 Cuadro de IntervencionesLuis Angel Olvera GarduAún no hay calificaciones
- El Uso Del UniformeDocumento2 páginasEl Uso Del UniformeNatalia CobosAún no hay calificaciones
- Guión para El Conversatorio Cartografía SocialDocumento6 páginasGuión para El Conversatorio Cartografía SocialMaria Alexandra MoralesAún no hay calificaciones
- EDA #01-1ero-DPCC-2023Documento6 páginasEDA #01-1ero-DPCC-2023charo3279Aún no hay calificaciones
- ProcrastinarDocumento53 páginasProcrastinarFabian LencinaAún no hay calificaciones
- Im702 Tuneleria Carrasco 2011-IDocumento4 páginasIm702 Tuneleria Carrasco 2011-IRolando Quispe AguilarAún no hay calificaciones
- Evaluacion de CTA - 5° AñoDocumento7 páginasEvaluacion de CTA - 5° AñoJuan Antonio Bardales MioAún no hay calificaciones
- Ensayo Teorias OrganizativasDocumento3 páginasEnsayo Teorias Organizativasdiego andres urrea cubillosAún no hay calificaciones
- Reportes de Ejercicios Practicos F-3Documento17 páginasReportes de Ejercicios Practicos F-3arletteAún no hay calificaciones
- Revista Pasado y Presente 248 PDFDocumento248 páginasRevista Pasado y Presente 248 PDFmaggiAún no hay calificaciones