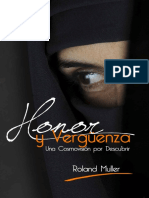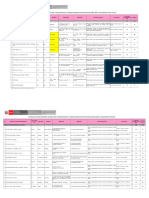Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Historia de Oaxaca Vol 1 PDF
Historia de Oaxaca Vol 1 PDF
Cargado por
Tiffany McmillanTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Historia de Oaxaca Vol 1 PDF
Historia de Oaxaca Vol 1 PDF
Cargado por
Tiffany McmillanCopyright:
Formatos disponibles
!
I I \ \\
G A Y
HI Iii ' I
1 0 8 0 0 1 3 2 1 0
HISTORIA
DE OAXACA
E S C R I T i P O R E L P R E S B I T E R O
J O S A NT O NI O G A Y
T O M O P R I M E R O
ME XIC O
IMPRENTA DEL COMERCIO, DE DUBLAN Y C*
C al l e de C ordobanes nmero 8
I
i
Vi
con
I L I
NI
W
x
/
)
FO NDO HIST O RICO
^ RICA RDO CO VA RRUBIA S
| 15 5 6 3 6
1
w.i
1
\ " "
AL SR. LIC. D.
H O N R A DE L A P A T R I A
P O R S U L I T E R A T U R A
M E N O S Q U E P O R S U S E M I N E N T E S V I R T U D E S C R I S T I A N A S
D E D I C A E S T A O B R A
E l . P R E S B I T E R O
JOSE ANTONIO GAY
PRLOGO
[jji vi E NDO en el retiro y en el aislamiento de los
P hombres, es sin embargo posible gozar de
^ amena y sbia conversacin, siempre que se
tiene buen nimo para trabar amistad con los libros.
El deseo de ser til mi pas me obl i g hacer
apuntamientos de las noticias que en la lectura fui
encontrando relativas Oaxaca. De esas notas re-
sult la presente historia. Al hacer su publicacin,
no puedo mnos de tributar mis agradecimientos
los Sres. D. Jos M. Agr eda y D. Estban Ch-
zari que me favorecieron, el segundo proporci o-
nndome los datos manuscritos que tenia recogi -
dos del Archi vo Nacional, y el primero, que puso
mi disposicin su rica biblioteca, de donde tom
gran parte de las noticias que se consignan en es-
te libro. Consagro igualmente un recuerdo de gra-
titud al M. R. P. V. Provincial Fr. Jos Mara
Ortiz, que puso en mis manos documentos i mpor-
tantes del antiguo archivo de Santo Domi ngo.
He puesto los medi os mi alcance para que sea
esta obra lo ms completa posible. A pesar de mis
esfuerzos, no he consegui do todo lo que se podia
esperar. La negl i genci a y el ego smo con frecuen-
cia ocultan por mucho tiempo, y aun dejan perecer
.intilmente, documentos y noticias que bien mere-
can un lugar en la historia. Si lguien sabe c on-
seguir y utilizar lo que yo no pude obtener, c om-
pletar la obra que yo comi enzo.
En ella he procurado constantemente que la na-
rracin de los hechos sea el dictado de la ver-
dad y para apreciarlos he cuidado de consultar
preferentemente la buena f. El fin de la obra es
visible: despertar con el recuerdo de los gloriosos
hechos de nuestros antepasados, una noble emul a-
cin en las generaciones venideras.
HISTORIA DE OAXACA
6-=-
C A P I T U L O I
GEOGRAFIA
x. L mi tes.2. C onfi guraci n y aspecto f si co. - 3. Mares, gol fos, nuertos.
4. I stmo.5. Montes.6. Vol canes. - 7. R i os. - 8. C l i mas.- o* P obl a-
ci n.10. I di omas.11. R el i gi n.12. C arcter.
1.O axaca, llamada por los espaoles A ntequera, Huax-
yacac en el idioma mexicano, confina al N. con los E stados
de P uebla y Veracruz: al O . con P uebla y G uerrero: hcia
el S . est limitado por el mar P acfico, y hcia el E . por el
E stado de C hiapas. E st comprendido entre los i 5 45' y
18" 21' de latitud N. y los 0 48' y 5 30'de longitud orien-
tal del meridiano de Mxico. S u mayor extensin de N.
S . es de 68 leguas y 79 de E . O . L a rea de su superficie
consta de 4,288 leguas cuadradas.
^2.L a sierra, que en P uebla y Mxico eleva sus picos
inmensa altura, se abate y extiende en el E stado de O a-
xaca, ocupando casi toda su extensin, lo cual es causa de su
extremada fragosidad. S e encuentran pocos y estrechos va-
He puesto los medi os mi alcance para que sea
esta obra lo ms completa posible. A pesar de mis
esfuerzos, no he consegui do todo lo que se podia
esperar. La negl i genci a y el ego smo con frecuen-
cia ocultan por mucho tiempo, y aun dejan perecer
.intilmente, documentos y noticias que bien mere-
can un lugar en la historia. Si lguien sabe c on-
seguir y utilizar lo que yo no pude obtener, c om-
pletar la obra que yo comi enzo.
En ella he procurado constantemente que la na-
rracin de los hechos sea el dictado de la ver-
dad y para apreciarlos he cuidado de consultar
preferentemente la buena f. El fin de la obra es
visible: despertar con el recuerdo de los gloriosos
hechos de nuestros antepasados, una noble emul a-
cin en las generaciones venideras.
HISTORIA DE OAXACA
6-=-
C A P I T U L O I
GEOGRAFIA
x. L mi tes.2. C onfi guraci n y aspecto f si co. - 3. Mares, gol fos, nuertos.
4. I stmo.5. Montes.6. Vol canes. - 7. R i os. - 8. C l i mas.- o* P obl a-
ci n.10. I di omas.11. R el i gi n.12. C arcter.
L O axaca, llamada por los espaoles A ntequera, Huax-
yacac en el idioma mexicano, confina al N. con los E stados
de P uebla y Veracruz: al O . con P uebla y G uerrero: hcia
el S . est limitado por el mar P acfico, y hcia el E . por el
E stado de C hiapas. E st comprendido entre los i 5 45' y
18" 21' de latitud N. y los 0 48' y 5 30'de longitud orien-
tal del meridiano de Mxico. S u mayor extensin de N.
S . es de 68 leguas y 79 de E . O . L a rea de su superficie
consta de 4,288 leguas cuadradas.
^2.L a sierra, que en P uebla y Mxico eleva sus picos
inmensa altura, se abate y extiende en el E stado de O a-
xaca, ocupando casi toda su extensin, lo cual es causa de su
extremada fragosidad. S e encuentran pocos y estrechos va-
lies, y se suelen ver en la cumbre de las montaas los her-
mosos planos que los gegrafos dan el nombre de me-
sas. Desde las costas del P acfico se sube gradualmente
hasta una altura de cerca de 4,000 metros sobre el nivel
del mar, para bajar en seguida hasta las aguas del seno
mexicano.
E n O axaca, la S ierra Madre se divide en dos rama-
les que se dirigen separados, el uno directamente hcia el
N. con el nombre de S ierra de C uasimulco, y el otro que
pasa cerca de la ciudad, y al cual se llama S an Felipe del
A gua, hcia el N. O ., no llegando reunirse otra vez sino
en el E stado de C olima. E n la prolongacion de la primera
de estas cordilleras se forman las eminencias de A cultzin-
go, O rizaba, P erote, etc.; y entre una y otra queda la exten
sa mesa que cruza la R epblica Mexicana.
L os numerosos montes de este E stado, cubiertos en su
mayor parte de bosques espesos y sombros, la multitud de
caadas, la vegetacin por donde quiera abundante y robus-
ta, los ros que unas veces corren mansos y otras se preci-
pitan en torrentes con sus riberas sembradas de plantas in-
finitas y de vistossimas flores, todo presenta paisajes sor-
prendentes, cuadros salvajes que son caractersticos de la
A mrica, y que dejan admirado al viajero que los contempla.
L os principales puertos del P acfico son la Ventosa, defen-
dida al O . por el cerro del Morro, de 156 pis de altura, y
la "P unta del Morro," roca angulosa que se interna en el
mar separada del cerro por un arenal, Huatulco, S an A n-
gel, la E scondida, S an A gustn, S an Diego, A lotengo y la
A lbujera de C hacahua.
3. L as costas del S . del E stado estn baadas por las
aguas del gran O cano, en una extensin de 111 leguas.
L a orilla occidental de la A mrica, que desde las regiones
polares del N. baja oblicuamente, encaminndose al S . O .,
toma en este E stado una direccin ms sensible al O rien-
te, cerca de la Ventosa tuerce para el N., vuelve en segui-
da sobre s, retrocede al S . y sigue an por largo espacio
una marcha tortuosa hasta la A mrica meridional, dejando
en T ehuantepec formado el golfo de este nombre, que ms
bien es un mar mediterrneo.
4.P ertenece O axaca el istmo de T ehuantepec forma-
do por grandes llanuras hcia el S . y N. y atravesado de
E . O . por la S ierra Madre; se halla situado entre los 16
o
5' y 18
o
21' de latitud N. y los 3
0
53' y 5
o
30' de longitud
oriental del meridiano de Mxico. A veces ha sido territo-
rio independiente y veces ha formado parte del E stado de
O axaca. S u extensin es de 1,677 leguas cuadradas, y en
l se ha fijado la atencin general por ser uno de los pun-
tos ms ventajosos para la comunicacin interocenica,
causa de haber corta distancia entre los lagos formados por
el P acfico en el fondo del golfo de T ehuantepec y el ro
G oatzacoalcos, que desde la S ierra Madre corre entre mon-
taas de pizarra para el seno mexicano.
5. Y a se ha dicho que el suelo de O axaca est erizado
de montaas y cortado en todas direcciones pr barrancos.
L as alturas principales estn en la S ierra Madre, y son
Zempoaltepec, que es la ms considerable en el distrito de
Villa A lta y cuenta con 3,396 metros sobre el nivel del mar.
L a S irena, al S . de S an Juan O zolotepec; C hicahuastla, en
el distrito de T eposcolula; C oicoyan, al S . de Huajuapam;
Jilotepec, al S . de S antiago Jilotepec en el distrito de T la-
colula; cordillera de Itundujia, en el distrito de T eposcolula;
el cerro de los mijes, al S . de O uezaltepec, distrito de T la-
colula; S an Felipe del A gua, al N. de O axaca; el S ombrere-
te, el C acalote, el T epanzacoalco y otros.
6.Ningn volcan se ve actualmente en actividad en
O axaca; existen sin embargo huellas de trabajos antiguos
plutnicos en las playas del P acfico: en C ahuitan y sus cer-
canas en la C osta C hica, se ven esparcidas lavas; en T apes-
tla existen montaas de arenas que indudablemente en otro
tiempo formaron el lecho del mar y que un levantamiento
de que no hay memoria puso fuera del alcance de las olas;
sobre stas flotan con abundancia, aun al presente, la piedra
pmez; y los terremotos que sacuden con frecuencia aquel
E stado, ms estragosos medida que el terreno est ms
prximo las costas, demuestran que hay en el ocano, no
ljos de O axaca, un centro activo que irradia sus movimien-
tos en todas direcciones, un volcan submarino que Humboldt
habia sospechado, situndolo cerca de las islas de R evilla-
gigedo, pero que debe estar ms prximo las costas de
O axaca.
7.L os principales rios son el O uiotepec, que tiene su
origen en la S ierra Madre al N. de O axaca, siendo conoci-
do hasta el pueblo de Dominguillo con el nombre de rio de
las Vueltas: desde all se rene con otros confluentes hasta
pasar por el pueblo de Quiotepec: corre an unas 4.0 leguas,
se une al rio T onto, forma con otros el C osamaloapam, y
desemboca caudaloso en el golfo de Mxico. E l rio de Vi-
lla A lta nace en las vertientes de Zempoaltepec y recorre
55 leguas hasta su confluencia en el rio C osamaloapam. E l
de T ehuantepec se forma de las vertientes de O uiechapa,
A matlan y Mitla: recorre 39 leguas y desemboca en el gol-
fo de T ehuantepec, formando el puerto de la Ventosa. E l
A toyac, conocido en Jamiltepec por el rio Verde, nace en
la S ierra Madre al N. de O ajaca, recorre 65 leguas y des-
emboca en el O cano P acfico. E l rio de C opalita se for-
ma de varias vertientes en el distrito de E jutla: recorre 20
leguas y desemboca en el O cano P acfico, formando la ba-
rra de C opalita. L os rios de Nochixtlan, P eoles y T epos-
'colula, despues de su confluencia, van aumentar las aguas
del rio Verde.
8.A unque O axaca por su situacin geogrfica en la
zona trrida debera tener un clima abrasador, causa de
la cordillera de montaas que lo atraviesan, goza de un
temperamento por lo general benigno. Desde el E stado de
P uebla el calor comienza subir gradualmente hasta T e-
huantepec, en que llega ser excesivo. E n las costas el aire
que se respira es ardiente y malsano. L os dems puntos
del E stado disfrutan de una temperatura diferente, segn es
distinta su elevacin sobre el nivel del mar. S e puede decir
que en solo este E stado se encuentran reunidos todos los
climas, y aun sucede con bastante frecuencia, que en un
solo dia pasa el viajero del ms rigoroso fri al calor ms
extremado.
L a temperatura es templada en O axaca, S anta Mara del
T ule, Zaachila, Zimatlan, T lacolula, Y anhuitlan, Huajua-
pam, Zoochila y T eotitlan. E s fria en T eposcolula, No-
chixtlan, C oixtlahuac Ixtlan. E s caliente en P ochutla, J a-
miltepec, C hoapam, C uicatlan y T uxtepec; finalmente, es
variada en Y autepec, E jutla, Villa A lta y Juquila.
9.P olticamente se halla dividido O axaca en 26 distri-
tos, cuya poblacion est distribuida como se ve en seguida:
Distritos.
C entro
E t l a.
Zi matl an.
T l acol ul a.
Y autepec.
Vi l l a A l t a.
I xtl an.
C hoapam.
T eoti tl an del C ami no.
C ui catl an.
T uxt epec.
T eposcol ul a.
T l axi aco.
Nochi xtl an.
C abeceras.
l a C api tal .
Nmero de habitantes.
58,350
24,128
43.723
37,373
22, 414
44,362
25,895
11, 021
25,989
17,695
19,578
30,091
44,54i
34.771
Distritos. C abeceras. Nmero de habi tantes.
C oi xt l ahuac. Y anhui t l an. 14,894
T ust l ahuac I 55
I
9
Huaj uapam. ,, 34,771
S i l acayoapam. ,, 25,789
J ami l t epec. 36,627
J uqui l a. ,, 16,286
E j ut l a. 21, 234
O cotl an. 29,828
Mi ahuatl an. 35, 122
P ochutl a. n, 335
T ehuant epec. ,, 24,438
J uchi tan. 27,782
733,556
S e encuentran en el E stado dos ciudades, 43 villas, 920
pueblos, 85 haciendas, 533 ranchos, i 5 labores, 200 trapi-
ches, 10 molinos, y dos grandes fbricas de tejidos de al-
godon.
10. S e hablan en O axaca, adems del castellano, los si-
guientes idiomas: cuicateco, serrano, mixteco, mije, zapote -
co, netzichu, chocho, chontal, mazateco, chinanteco, chati-
no, mexicano, amusgos, huave, tehuantepecano, zoque y
triqui.
E l cuicateco se habla en los cinco curatos: A tatlauca, C ui-
catlan, E lotepec, P palo y T eotila.
E l serrano se usa en A nalco, C hicomesuchil, C oatlan, I x-
tepeji, Ixtlan, L apagua, L oxicha, Miahuatlan, S an A gustn
Mixtepec, O zolotepec, P ias, R i o Hondo y T eococuilco.
E l mixteco se acostumbra en A poala, A lmoloyas, A mus-
gos, A toyac, A chiutla, C uilapam, C halcatongo, C hilapam,
C ortijos, Huasolotitlan, Huizo, Itundujia, Y olotepec, Y an-
huitlan, Justlahuac, Jamiltepec, Jaltepec, Marquesado, Mix-
tequilla, Nochixtlan, P eoles, P easco, P inotepa del E stado,
P inotepa de D. L uis, C uanana, S osola, T eozacoalco, T i-
lantongo, T ecomastlahuac, T amasulapam, T ejupan, T utute-
pec, T laxiaco, T ecomatlan y T eposcolula.
L os mijes viven en las parroquias de A catlan, A titlan,
A yutla, Jilotepec, Juquila, L achixila, P uxmetacan, O uezal-
tepec, T otontepec, L achixila, G uichicovi y C hichicastepec.
E l zapoteco se habla en A yoquezco. E tla, Mixtepec, J a-
latlaco, Jalapa del Marqus, L achicsio, Minas, Mitla, Neja-
pan, O cotlan, P etapa, Quiatoni, Quiechapa, O uiegolani,
T lalixtac, T otolapa, T ilcajete, T eitipac, T lacolula, T lacocha-
huaya, Zimatlan, Zachila, S autla, Zegache y A matlan.
E l netzichu se acostumbra en B etaza, C ajonos, C omalte-
pec, C hoapam, Y agavila, Y aee, Y alala, Y ahuiv, L atani,
T anetzi, T abaa, Villa A lta y Zoochila.
E l chocho est en uso en C oixtlahuac, S an C ristbal, S an
G ernimo, S anta Mara, S anta C atalina, Ixcatlan, S anta
C ruz, T epenene, C otunday, T equistepec, C oncepcin, S an
A ntonio, S an Miguel, Magdalena, S an Mateo y S antiago.
E l chontal se habla en T ecaltepec, T equisistlan, y los dos
Mecaltepec. E n los tres curatos, Huautla, Huehuetlan y Ja-
lapa, se habla el mazateco.
E l triqui se acostumbra en los dos pueblos de C hica-
huaxtla y C pala.
E l chinanteco est en uso en Y olos, T eotalcingo, T epe-
totutla, T lacoacintepec, Utsila y Valle Nacional.
E l idioma chatino se habla en T eitipac, Juquila, S ola y
T eojomulco. E l mexicano est en uso en T eotitlan del
C amino.
E l amusgos es propio de S ochixtlahuaca y A musgos.
E l huave se acostumbra en S an Mateo, S anta Mara,
S an Francisco, S an Dionisio del mar Ishuatan.
E l tehuantepecano se habla en T ehuantepec, Juchitan,
E spinal, Ixtaltepec, S an G ernimo, C hihuitan, L ahuiyaga,
T lacotepec, C omitancillo, y Huilotepec.
L os dos chimalapas, S an Miguel Nistepec, Zanatepec y
T apana, pueblos todos situados en el itsmo, hablan el zoque.
11.Desde el tiempo de la conquista espaola, la religin
catlica, apostlica, romana, domin exclusivamente en el
E stado de O axaca, quedando no obstante un reducido n-
mero de idlatras que adoraban sus falsas divinidades en
cuevas solo de ellos conocidas.
Desde la independencia, ninguno se ha perseguido por
sus creencias religiosas. L a C onstitucin de i 85; y las le-
yes de reforma publicadas en Veracruz en 1859, proclama-
ron la libertad de cultos, pesar de lo cual todos los oaxa-
queos siguen como ntes el culto catlico, que se encuen-
tra servido por un obispo y 136 prrocos.
12.L a multitud de razas que puebla el E stado, diferen-
tes unas de otras por el origen, idiomas, hbitos, etc., for-
man un curpo heterogneo, desunido, sin otro lazo que los
aproxime que el de las creencias religiosas. L es falta el ca-
rcter nacional, y solo en general se puede decir que los oaxa-
queos son belicosos, ligeros y dados la embriaguez. L os in-
dios son taciturnos, hospitalarios, trabajadores, sobrios, su-
persticiosos, dciles en todo, excepto en su religin, que son
tenazmente apegados, sencillos y dulces en sus costumbres
domsticas. A lgunas ocasiones se advierte en ellos descon-
fianza y disimulo. S us formas son regulares y atlticas, y
siempre bien dibujados y manifestando el hbito del traba-
jo. S u trage es sencillsimo y en la tehuantepecana muy
pintoresco. E sta ltima se viste con una enagua de indiana,
sin camisa y el huepil muy fino, bordado de seda y oro con
encajes y otras mil curiosidades, y cubre la cabeza, dejando
ver el rostro por la abertura de una de las mangas.
E n el ejrcito ha manifestado siempre el indio oaxaque-
o mucha serenidad en el peligro y un valor heroico para
vencerle.
L os negros costeos son indolentes y muy diestros en
el manejo del arma blanca.
CAP I T UL O 11
PRI MEROS POBLADORES DE OAXACA.
i . R el aci ones entre la hi stori a de Mxi co y de O axaca. - 2. G i gant es. -
3. Huesos fsi l es.- 4. T radi ci ones5. I diomas en sus relaciones con la
etnograf a.6. C hatino.7. Huave- - 8. Dinamarqus.9. C hontal .
10. C hi nanteco.11. Mi je.
1 _ L a historia de O axaca se halla tan estrechamente en-
lazada con la de Mxico, que no se puede prescindir de sta
al tratar de referir aquella. L a suerte de O axaca ha sido idn-
tica la suerte de toda la Nacin en todas sus pocas: si-
gui la repblica en sus varias vicisitudes, sufri los males
de la devastadora guerra de independencia, disfrut de inal-
terable paz durante los tres siglos de dominacin espaola,
y en los tiempos que precedieron la conquista, fu habi-
tada por pueblos de origen incgnito y de las mismas cos-
tumbres ndole, aunque de idioma diferente de los mexica-
nos. L as cuestiones religiosas, polticas sociales que han
afectado la una, igualmente han interesado la otra; y
esto que es muy natural en la actualidad, puesto que O axaca
es una parte de la Nacin mexicana, no fu mnos cierto
cuando los zapotecas, mixtecas, mijes, etc., formaban cuer-
pos de nacin tan separados independientes de los mexica-
nos como de ellos mismos entre s. E sto parece fundado en la
naturaleza de las cosas. E l terreno que pisan los oaxaqueos
es el mismo que habitaron los aztecas, sin solucion alguna de
11.Desde el tiempo de la conquista espaola, la religin
catlica, apostlica, romana, domin exclusivamente en el
E stado de O axaca, quedando no obstante un reducido n-
mero de idlatras que adoraban sus falsas divinidades en
cuevas solo de ellos conocidas.
Desde la independencia, ninguno se ha perseguido por
sus creencias religiosas. L a C onstitucin de i 85; y las le-
yes de reforma publicadas en Veracruz en 1859, proclama-
ron la libertad de cultos, pesar de lo cual todos los oaxa-
queos siguen como ntes el culto catlico, que se encuen-
tra servido por un obispo y 136 prrocos.
12.L a multitud de razas que puebla e! E stado, diferen-
tes unas de otras por el origen, idiomas, hbitos, etc., for-
man un curpo heterogneo, desunido, sin otro lazo que los
aproxime que el de las creencias religiosas. L es falta el ca-
rcter nacional, y solo en general se puede decir que los oaxa-
queos son belicosos, ligeros y dados la embriaguez. L os in-
dios son taciturnos, hospitalarios, trabajadores, sobrios, su-
persticiosos, dciles en todo, excepto en su religin, que son
tenazmente apegados, sencillos y dulces en sus costumbres
domsticas. A lgunas ocasiones se advierte en elios descon-
fianza y disimulo. S us formas son regulares y atlticas, y
siempre bien dibujados y manifestando el hbito del traba-
jo. S u trage es sencillsimo y en la tehuantepecana muy
pintoresco. E sta ltima se viste con una enagua de indiana,
sin camisa y el huepil muy fino, bordado de seda y oro con
encajes y otras mil curiosidades, y cubre la cabeza, dejando
ver el rostro por la abertura de una de las mangas.
E n el ejrcito ha manifestado siempre el indio oaxaque-
o mucha serenidad en el peligro y un valor heroico para
vencerle.
L os negros costeos son indolentes y muy diestros en
el manejo del arma blanca.
CAP I T UL O 11
PRI MEROS POBLADORES DE OAXACA.
i . R el aci ones entre la hi stori a de Mxi co y de O axaca. - 2. G i gant es. -
3. Huesos fsi l es.- 4. T radi ci ones.5. I diomas en sus relaciones con la
etnograf a.6. C hatino.7. Huave- - 8. Dinamarqus.9. C hontal
10. C hi nanteco.11. Mi je.
1 _ L a historia de O axaca se halla tan estrechamente en-
lazada con la de Mxico, que no se puede prescindir de sta
al tratar de referir aquella. L a suerte de O axaca ha sido idn-
tica la suerte de toda la Nacin en todas sus pocas: si-
gui la repblica en sus varias vicisitudes, sufri los males
de la devastadora guerra de independencia, disfrut de inal-
terable paz durante los tres siglos de dominacin espaola,
y en los tiempos que precedieron la conquista, fu habi-
tada por pueblos de origen incgnito y de las mismas cos-
tumbres ndole, aunque de idioma diferente de los mexica-
nos. L as cuestiones religiosas, polticas sociales que han
afectado la una, igualmente han interesado la otra; y
esto que es muy natural en la actualidad, puesto que O axaca
es una parte de la Nacin mexicana, no fu mnos cierto
cuando los zapotecas, mixtecas, mijes, etc., formaban cuer-
pos de nacin tan separados independientes de los mexica-
nos como de ellos mismos entre s. E sto parece fundado en la
naturaleza de las cosas. E l terreno que pisan los oaxaqueos
es el mismo que habitaron los aztecas, sin solucion alguna de
continuidad, pues las montaas que veces cortan el cami-
no, suficientes en verdad para detener un ejrcito en el ca-
so de una invasin militar, no es bastante para estorbar el
curso de las ideas entorpecer la comunicacin de usos y
costumbres. O tro tanto se podria decir de G uatemala, si la
distancia que la separa del centro de la Nacin mexicana
no la pusiera fuera del alcance de su accin. P ero O axaca,
baada por los mismos mares, regada por los mismos ros,
atravesada por las mismas cordilleras y bastante cercana
Mxico, para que con l formase un todo bien unido, era
forzoso que con l fuese arrastrada en la corriente de fortu-
na igual. Y si los acontecimientos en su carrera pudieron
evar consigo los dos pueblos, la historia que refiere aque-
llos acontecimientos, necesariamente debe enlazar los de una
y otra parte. P or esto no se debe extraar, que frecuente-
mente tenga yo que referirme la historia de Mxico, al te-
jer la de una de sus provincias.
2.L a primera cuestin que ocurre deslindar es la de
quines fueron los primeros pobladores de este pas? C reen
algunos que fu habitado el continente americano por gi-
gantes, es decir, por hombres corpulentos y de talla mucho
mayor que la comn, hecho que si es exacto debe subir la
mas remota antigedad. No es inverosmil que ese suelo ha-
ya sido poblado en efecto por gigantes, pues parece que los
hubo en el antiguo continente, tanto ntes del diluvio como
en pocas muy posteriores; y nada estorba que de all ha-
yan pasado las A mrcas, del mismo modo que pasaron los
chichimecas, olmecas, mixtecas y dems tribus de mnos
corpulencia. L a S agrada E scritura habla con bastante cla-
ridad de pueblos enteros de gigantes contemporneos de
Moiss. S abios respetables han credo su existencia, y aun
parecen comprobarla los enormes huesos humanos encon-
trados en diversas pocas en E uropa y A sia
3.S ea sin embargo de esto lo que fuese, y restringin-
dose al pas de A nhuac, se presume que alguna vez estuvo
habitado por gigantes. L os fundamentos en que se apoya
esta conjetura, son las tradiciones que as lo aseguran y las
osamentas humanas, con exceso grandes, que se han encon-
trado en varios lugares. T orquemada asegura haber tenido
en su poder una muela mayor que el puo de un hombre,
extrada de una gran mandbula que no se pudo conservar
entera.
1
E l mismo cuenta que Fr. G ernimo de Zrate,
franciscano, y Diego Muoz C amargo, gobernador de indios
en T laxcala, decian haber visto el crneo que la mandbu-
la corresponda, tan grande como "una tinaja de las que sir-
ven de vino en C astilla." E l padre A costa refiere que el ao
de 1586, en la hacienda de Jess del Monte, se hall el es-
queleto de un gigante, cuya muela era del tamao del puo.
O tra de las mismas dimensiones, asegura T orquemada ha-
ber visto en poder de un mercader mexicano.
B oturini afirma tambin haber posedo fragmentos de
muelas y dientes, que comparados con los comunes, resul-
taran cien veces mayores. Dice el mismo que "se hallan
en frecuentes partes de Nueva E spaa, huesos, cascos, mue-
las y dientes de gigantes, particularmente en los altos de
S anta F, y en los territorios de T laxcala y P uebla."
2
B etancourt asegura haber visto sacar del desage de
Huehuetoca "huesos disformes, muy blancos y de que han
hecho jarros olorosos para beber, que llamaban espodio, y
una muela gruesa como un puo.
E n Y ucatan, segn cuenta D. A ntonio de Herrera,
3
se
descubri cavada en la piedra viva, una sepultura en que
estaba depositado "un cuerpo de extremada grandeza, des-
hecho, salvo unos pedazos de las canillas de las piernas, y de
1 Mon. I nd. cap. 13, lib. 1.
2 I dea de una Nueva historia general, XVI I I .
3 D. 4, 1. io, c. 4.
la cabeza sacaron una muela que pesaba poco menos de
libra y media."
E n O axaca, an recientemente se han desenterrado hue-
sos que tenian apariencias de humanos, cuyo enorme ta-
mao dejaba calcular el de los hombres que haban per-
tenecido. No h mucho, en las Mixtecas, fu hallado un
hueso que pareca haber pertenecido la pierna, pues esta-
ba incompleto, conservando una sola de sus extremidades y
cuyo dimetro hacia presumir una longitud completa gigan-
tesca. E s seguro que muchos otros huesos como este, se-
rian hallados fcilmente si se practicara una diligente pes-
quisa. P ero, bien, estos grandes huesos demuestran con-
cluyentcmente que existieron gigantes en el pas? Muchos
no lo creen as, explicando el descubrimiento de estos hue-
sos, por la precedente existencia, no de gigantes, sino de
mastodontes, megaterios, alguna otra familia de animales
perdida en el diluvio y desconocida ahora, pero de tamao
monstruoso, y cuyos esqueletos, cubiertos por las capas ms
superficiales de la tierra, se han podido conservar y ser des-
pues descubiertos en nuestros dias. Y en efecto, tal razo-
namiento seria justo, ni podra slidamente sostenerse la
existencia de gigantes en Mxico y O axaca, si para ello no
hubiese ms fundamento que el hallazgo de huesos grandes,
pero aislados, sin trabazn alguna ni otras seales que de-
mostrasen haber pertenecido sres racionales. Mas no es
as. C mo puede explicarse que los elefantes hayan reci-
bido sepultura semejante en todo la de los hombres, que-
dando sus esqueletos depositados en sepulcros simtrica-
mente arreglados, con aquel artificio que los indios acostum-
bran en los suyos? E sto es, sin embargo, lo que se ve en
O axaca.
A siete leguas de la ciudad, en la hacienda de S an A n-
tonio T eitipac, hace algunos aos, un rio cercano en sus
avenidas, descubri unos sepulcros arreglados los unos al
lado de los otros, puestos en forma de atad con piedras
planas y cubiertos con piedras igualmente planas, que des-
cansaban por sus extremos las unas en las otras, como sue-
le verse en las cuevas de Monte A lban. S e conservan all
enteros los esqueletos, que por su forma no podia dudarse
haber sido de hombres, pero cuyo tamao era mucho ma-
yor que el ordinario. L os esqueletos se ajustaban bien los
sepulcros, que parecian formados propsito, y no dejaban
duda que aquel lugar habia sido el panten de un pueblo de
gigantes.
:
S emejante este, existe otro panten dispuesto
en semicrculo en forma de herradura cerca de C hilchotla,
en la parroquia de Huautla, distrito de T eotitlan del C a-
mino.
2
4 _ A estos datos hay que agregar las tradiciones de los
indios, que todos los historiadores de Mxico han consig-
nado en sus obras. "E ntre los pueblos incultos de A mrica,
dice C lavijero, se conserva la tradicin de haber existido en
aquellos pases ciertos hombres de desmesurada altura y
corpulencia."
l l
De estos gigantes, dice B oturini, tienen in-
signes memorias los indios, y dicen que se llamaban qui-
nametin hueytlacom" esto es, hombres grandes y deformes,
3
E ste ltimo autor cree que "pertenecan la prosapia de
C han, y que tomando su derrota por el A sia y A mrica,
fueron los primeros pobladores del rion de la Nueva E s-
paa."
4
P ara los indios de A nhuac fu tan notable la exis-
1 A unque no vio el que esto escribe los sepulcros, tuvo ocasion de
saber todos estos pormenores, porque en ese tiempo resida en la ha-
cienda cuya administracin pertenecia su familia. A l gunos de los que
los vieron viven an y pueden sealar el lugar y aun los sepulcros, que
no deben haber sido destruidos del todo.
2 Debo la noticia al S r. cura L ic. D. J uan P arra, quien asegura ha-
ber practicado l mismo all una excavacin.
3 O bra citada, XVI I I .
4 E n toda la A mrica se encontraron las mismas tradiciones de gigan-
tes que en A nhuac. E n el E cuador, contaron P izarro los indios, que
en remotos tiempos habian aportado por la punta de S anta E l ena, nave-
tencia de los gigantes y tan inolvidable debia ser su memo-
ria, que su destruccin, debida grandes terremotos, mar-
caba en su cronologa el fin del segundo perodo del mundo
llamado por ellos "T laltonatiuch" edad de tierra, y el
principio de la tercera "E checatonatiuch." ' E sta destruc-
cin, dicen las tradiciones, fu en el ao "ce T ecpatl," un pe-
dernal, por efecto de los enormes crmenes que cometieron,
especialmente por su incontinencia y pecados contra natu-
raleza que les atrajo aquel fulminante castigo del cielo;
2
aunque no fu tan completa que no escapasen algunos, cu-
yos descendientes molestaron los indios pobladores que vi-
nieron despues, obligndoles distribuirles largas comidas,
por lo que algunos perecieron manos de los mismos indios
gando en balsas, "hombres tan grandes, que los de comn estatura no
les l egaban la rodilla, y q u e no llevaban mujeres, ni iban vestidos si-
no algunos con pieles de animales, y porque no hallaron agua, hicieron
pozos, que hoy d.a se ven con muy buena agua, y fresca, cavados en pe-
na viva, obra misteriosa, y que comia cada uno ms que cincuenta hom-
bres; y porque la vianda no les bastaba, pescaban en la mar con redes
L as mujeres de la tierra no los podan sufrir, y los naturales hacian su
juntas para echarlos, porque eran aborrecibles, y usaban mucho el pe-
cado nefando, sin vergenza de las gentes ni temor de Dios; y aun dicen
que los castig con fuego el cielo, estando todos juntos, usando su pe-
cado s,n que quedasen sino algunos huesos, que hoy dia se ven de in-
creble grandeza; y un castellano afirm haber hallado una muela que
pesaba med,a hbra; y otras seales afirman muchos haber visto con sus
propios ojos. De donde se infiere que esta historia no es vana y que es-
tos hombres fueron all de la parte del poniente del estrecho de Maga-
llanes, como hoy dia los indios lo refieren y seal an." D. A ntoni o de
Herrera (Dec. 4 1. 2, c. 2) ^ E n Y ucatan se conserva igual tradicin.
Hay opinin, dice el mismo Herrera (D. 4, 1. 10, c. 4), que antigua-
mente hubo hombres de grandsima estatura en esta tierra," (Y ucatan)
E n el P er y C hile, lo mi smo que en la Florida, los indios hicieron los
conquistadores narraciones semejantes que los historiadores consignaron
en sus obras, veces sin creerlas, como Duran, obligados por el deber de
no faltar la verdad.
1 C lavijero, lib. 6. B oturini, obra cit.
2 T orquemada, lib. r, cap. 13.
irritados, y otros, vagando por los campos como bstias de-
voradas por el hambre, murieron en fin, por falta de alimen-
tos suficientes.
1
5. P ero si los gigantes existieron no pasan de sres
fabulosos no parece cuestin que por su nteres toda cos-
ta deba deslindarse, pues ningn individuo de su raza vive
actualmente ni muchos siglos ntes de ahora. P rescindo
pues, de ellos para tratar de los posteriores pobladores del
E stado de O axaca.
L a primera observacin que se desprende de la pluma al
tocar esta materia, es la de que no era uno mismo el idio-
ma que se hablaba anteriormente la conquista, como has-
ta la lecha se percibe entre los indios: esto demuestra el di-
ferente origen de las tribus que, unas al lado de las otras y
en tiempos muy remotos, vinieron poblar el territorio del
E stado. \ a en otro lugar enumeramos 17 idiomas, todos
vivos, si se excepta uno solo, el ixcateco, que por lo mismo
no fue alh nombrado. Demostrar esto que eran otras tantas
las naciones que en avenidas distintas y empujadas unas por
otras fueron tomando aplazamiento en los sitios que hoy ocu-
pan Desde luego, por el exmen de los mismos idiomas y
atendiendo a su ndole y naturaleza ntima, se puede reducir
este numen, notablemente. B asta oir hablar al indio serrano,
al tehuantepecano y al netzichu, para comprender que su len-
guaje no es ms que un dialecto del idioma zapoteca. L os
puebios confinantes, cuando hablan diferente idioma, con
as relaciones y comunicacin frecuente que la cercana
los convida y aun obliga, varan siempre en su modo de
expresarse, conservando en el acento y pronunciacin de
las palabras algo de lo propio y adquiriendo algo de la ve-
cindad: de esta suerte, con el trascurslj del tiempo, se llega
a formar un idioma medio, que participando de dos, no es
1 T orquemada y B oturini, lugs. cits. \
2 C ap. I de esta historia.
/
sin embargo exactamente uno ni otro. T al ha sucedido con
el zapoteca, que en las cercanas de los mijes form el ne-
tichso, y mezclado con el huave, hizo el tehuantepecano.
E l serrano es zapoteco ms puro por no tener otra vecin-
dad que la del netzichu.
A este modo tambin, por la cercana de los pueblos que
hablan el tehuantepecano y el chontal, lleg formarse el
idioma que se acostumbra en Huamelula, Hastata y T enan-
go: por lo mnos, del exmen comparativo del chontal pu-
ro, tal como se habla en T epalcatepec con el de Huamelula,
se desprende con bastante claridad que el ltimo es una
corrupcin del otro.
1
No son, pues, los pueblos de estos idiomas naciones dife-
rentes, sino un mismo pueblo vriamente modificado en el
idioma.
Q Quisiera yo decir otro tanto del chatino y que su idio-
ma fuese mezcla del zapoteco y del mixteco, entre los cuales
existe, y aun algunos lo han sospechado as, por las palabras
mixtecas que han adoptado aquellos indios. P ero por una
parte no se concibe cmo un idioma tan spero y en extre-
mo nasal, haya podido resultar de dos por su naturaleza dul-
ces y muy bien cultivados. A dems, que se diferencian tan
notablemente estos tres idiomas, que no pueden creerse de
una misma procedencia. E l chatino se habla en una exten-
sin de terreno en extremo spero y montuoso, que par-
tiendo del O cano P acfico corre directamente al Norte,
comprendido entre dos lneas casi paralelas que al fin vie-
nen cerrarse treinta cuarenta leguas de la costa: for-
ma una lengua cuchilla que desde el mar del S ur penetra
en el E stado, separando los zapotecas, que tiene al O rien-
I E l S r. cura D. L ui s Z. R ui z, que lo fu de Mecaltepec muchos aos,
y perfecto conocedor del chontal que se habla en todos esos pueblos, ha
hecho en mi presencia este exmen comparativo, dejndome plenamen-
te convenci do de la verdad que dejo asentada.
te, de los mixtecas que quedan al O este. Fcil es presumir
que algunos navegantes, arrebatados por alguna tempestad
desde las islas de la A ustralia costeando desde el lugar
de su procedencia en la misma A mrica, pudieron desem-
barcar en la laguna de C hacahua, en las mrgenes de rio
brande o en alguna otra barra inmediata, y determinados
permanecer en el lugar, formasen las poblaciones de la parro-
quia de Juquila, extendindose despues hasta T eojomulco
y T eosacualco. E sta venida debe haber sido posterior la
de los mixtecas y zapotecas, pues se vieron obligados per-
manecer en agrias serranas y en profundos barrancos para
defenderse de habitantes preexistentes. Debe haber sido
sin embargo bien antigua y cuando los zapotecas no se ha-
ban multiplicado bastante, al mnos si es cierto que pudie-
Z T r
S
r -
d V al , e
,
d e
/
i mat l an
y fijar una colonia en las
alturas de T eitipac, de donde los desalojaron despues dos
caciques serranos, como se dir ms adelante. S iguiendo
esta conjetura, pudiera creerse que los chatinos saltaron
ierra por la boquilla, pero hcia el lado siniestro del rio
Verde, y que siguiendo la corriente de este rio, caudaloso
en la costa, y por lo mismo para ellos una buena defensa na-
entre ll' ^ ^ T ^ ^
t o d o
espacio comprendido
entre el no desde la boquilla hasta los Mixtepecs
E n la linea divisoria de chatinos y mixteos se habla una
mezcla de ambos idiomas, conocida con el nombre de "cho-
I r
S i n d u d a C r eyer 0n aI
2
un os
el chatino
era dialecto del mixteca.
7
- -
P
r
h qUG G n r den I os c h at i n o s n o
P
asa d e
ser
una dbil presuncin, puede tenerse como un hecho indispu-
tab e con relacin los huaves. Habitan\estos indios algunos
pueblos del istmo de T ehuantepec, reducidos ellos despues
de haber ocupado una mayor extension Mel territorio. P or
os anos de 1660, un religioso franciscano, que por mucho
tiempo haba doctrinado los habitantes de Nicaragua, cu-
f
!
f
yo idioma p o s e a perfectamente, habiendo aportado a I V
huantepec y permanecido algunos dias all, advirti con sor-
presa que no le era desconocido el lenguaje de algunos de sus
moradores. L os huaves hablaban el mismo idioma que los
indios de Nicaragua, si no se tenian presentes ligeras varia-
ciones obra del tiempo y de la distancia.
S egn las historias y caractres de los indios, estos hua-
ves, ntes de venir T ehuantepec, habitaban comarcas le-
janas hacia el S ur; mas por guerras que sostuvieron ya en-
tre s ya con los vecinos y en las que fueron vencidos, sien-
do perseguidos, se hubieron de embarcar, determinados a
emigrar otros pases. C ostearon durante muchos das en
el P acfico, probando tomar tierra aqu y all; mas en unas
partes hallaron poderosa resistencia y en otras el clima era
mortfero la tierra improductiva. L a extensa y frtil llanu-
ra de T ehuantepec los convid verificar un desembarque
all, en que por otra parte los habitantes no parecan que-
r e r l e s oponer la ms leve resistencia. S ea, en efecto, porque
fuesen pacficos los habitantes de los mijes, que ya entonces
en gran nmero poblaban el istmo, sea por la inclinacin
que siempre han tenido las montaas, lo cierto es que por
voluntad, en virtud de amistosos convenios y sin ser compe-
lidos por la fuerza de las armas, segn consta por antiguas
pinturas, se retiraron ellas, abandonando los llanos los
huaves, quienes se establecieron en ellos definitivamente.'
4 este modo, no h mucho, un naturalista dinamar-
qus, D. Federico L iecman, visitando el pueblo de P ochutla en
la costa del mar del S ur, qued sorprendido extraamente,
observando que no le era desconocido el idioma de los nati-
vos del pas. E s que tres siglos ntes, un corsario ingls
quien acompaaban tripulantes de la costa de Dinamar-
i B urgoa. G eogrfica descripcin de la parte septentrional del polo
A rtico, etc., parte i^, caps. 72 y 73.
ca, perseguido por sus depredaciones en nuestro litoral,
al embarcarse violentamente, dej en tierra muchos de los
suyos que no tuvieron tiempo de seguirle, formando all
una colonia que conserv su idioma casi hasta nuestros
dias.
:
9.P ero bien, lo que aconteci despues de la conquista,
no pudo igualmente haberse verificado ntes? No se podr
explicar tambin de este modo la existencia en el pas de los
chontales y de los chinantecas? P orque, en efecto, los chon-
tales, semejanza de los huaves y chatinos, desde las costas
del P acfico y dejando un lado por el O este los zapo-
tecas y por el O riente los zapoteco-tehuantepecanos, se
internan directamente hcia el Norte en el E stado, ocupan-
do una lengua considerable de terreno, en que tienen repar-
tidos veintisis pueblos y numerosas rancheras. Y aun en
comprobacion de que sus antepasados, como los huaves, vi-
nieron costeando de C entro A mrica, se puede citar T or-
quemada, quien afirma
2
que "la lengua ms general en Hon-
duras es la de los chontales." P robablemente estos indios,
establecidos desde tiempo inmemorial en Nicaragua, con-
secuencia de guerras civiles otras causas, se desprendieron
en una fraccin considerable de los suyos, quienes embar-
cndose en la baha de Honduras y rodeando por la costa
toda la P ennsula Y ucateca, vinieron reconocer mucho
ntes que los espaoles las bocas del Utzumacinta, y toman-
do tierra entre este rio y la barra de S anta A na, se exten-
dieron en el E stado de T abasco, llegando hasta las costas
1 Me refiri el hecho D. J uan P arra, cura del lugar, quien el go-
bernador del E stado, D. A ntonio L en, habia recomendado D. Federi-
co de L i ecman, y que presenci el hecho con otros varios, como el sub-
prefecto D. L ui s Martnez, el alcalde A pol oni o Manzano, D. J os Vi -
cente S iga, que vive, Di E stanislao R odr guez, el fiscal A pol onio R osa-
rio, sargento de la compa a de P ochu'J a, etc.
2 Mon. I nd. L i b. 3, rap. 41.
del P acfico en el de O is'nca. S i se hace esta suposicin,
debe creerse que los chontales de estos dos ltimos E stados,
estaban ntes unidos formando un solo cuerpo de nacin, y
que despues fueron cortados por los mijes, huaves, zapote-
cas y zoques, que invadiendo el terreno intermedio, separa-
ron unos de otros. T ambin puede suponerse que los
chontales fuesen antiguamente un pueblo numeroso, que
desde Honduras y el territorio de B elice, se extendiesen
hasta T abasco y O axaca, dividindose despues en fraccio-
nes por las nuevas invasiones de otros pueblos. P or lo m-
nos debe presumirse as, en el caso de ser uno mismo el
chontal de O axaca y el que se habla en T abasco y B elice,
pues el mismo T orquemada advierte que los ltimos lla-
maron as los espaoles, para denotar su rudeza:
1
"as los lla-
maron los castellanos, queriendo decir bozal rstico.'
10. L a C hinantla es una provincia situada al norte de la
ciudad de O axaca y que conserva an su especial idioma.
E ste es de dificilsima pronunciacin: las vocales son de
dudoso sonido, y las consonantes frecuentemente multipli-
cadas, al producirse, se modifican no por la lengua sino por
los dientes. L as voces son escasas: una misma palabra pro-
nunciada con fuerza denota un objeto y con suavidad otro
muy diverso y acaso opuesto en el sentido. P rimitivamen-
te, los chinantecas deben haber sido colonia de marinos
atrevidos nufragos establecidos en las costas del seno
mexicano, y en efecto, all fueron conocidos cuando la in-
vasin espaola, y an de los primeros que trataron los
compaeros de C orts aprovechando su bravura y destreza
en la guerra contra Narvaez y en la toma de la metrpoli
de Mxico. A nteriormente la conquista no tenian estos
indios otro lazo de unin aparte del idioma: andaban des-
nudos, cubriendo apnas las partes pudendas con un delan-
3 Mon. Ind. L . 3, c. 41
talcilIo de cortezas, y cada cual, como lo hacan tambin los
chontales, levantaba su choza en el barranco que ms les
agradaba, sin formar pueblos ni reconocer otra autoridad
que la de sus capitanes, solo cuando los guiaban al comba-
te.
:
A unque es de creer reconociesen la divinidad, no
practicaban culto alguno religioso, y en este punto ofrecen
mucha semejanza con los isleos de C uba, S anto Domingo,
P uerto R ico, etc. A mucha distancia de la civilizacin de T os
aztecas, su grado de cultura llevaba poca ventaja la que
los espaoles encontraron en las islas referidas. E ran en-
tonces notables por su indomable valor, por el orden con
que combatan en las batallas y por la forma de sus armas,
especialmente de sus largas lanzas, erizadas de navajas y
parecidas las que vieron en la O ceana algunos navegan-
tes del siglo XVI . S u posicion topogrfica, sin embargo, en
las playas del golfo mexicano y en las sierras inmediatas,
revela que no fu el P acfico el camino que siguieron para
venir O axaca, sino que se desprendieron de las A ntillas
al mismo tiempo que otras tribus salan de las mismas para
posesionarse de C entro A mrica. E s cosa notable, en efec-
to, que estas naciones de chinantecas y chontales, as co-
mo las que poblaron C entro A mrica y Nicaragua, no par-
ticipando de la adoracion del sol del P er ni de la com-
plicada teogonia de los antiguos mexicanos, semejan-
za de aquellos isleos, no conservasen sino idear, muy ele-
mentales de religin, sin rastros, sino ligeros, de supersticio-
nes idoltricas. S i alguno preguntase despues la proceden-
cia de los pobladores de las A ntillas, seria fcil responder
que si el desconocido marino que C olon di noticia de
las A mricas, pudo extraviarse en su derrota hasta descu-
brir el Nuevo, Mundo, otro tanto pudo acontecer ntes
.
on
se
I os
"lap-ra jo, .rtagineses romanos, pues todos
tonio :.C ilerre.cl origen de la poblacion de A mrica,
I ^
geogrfica descripcin, etc., c. 58.
y que si aquel pudo regresar, segn se dice, las C anarias,
mnos felices estos navegantes, acaso se hayan visto obliga-
dos fundar una pequea colonia que, multiplicada en el dis-
curso de dos tres mil aos, hubiese llegado llenar las is-
las del golfo de Mxico y aun alguna parte del continente
americano. Una cosa es indubitable; saber, que no todos
los antiguos americanos vinieron del Norte ni traen del A sia
su origen primitivo.
!
11.De ninguno puede dudarse mnos que hayan tenido
una procedencia europea que de los mijes. E s creble que
su ingreso al territorio del E stado se haya verificado por el
golfo, pues hcia ese lado se encuentra el ncleo principal
de su nacin, en las montaas inmediatas la playa: des-
pues, la poblacion debe haberse derramado hcia el S ur, lle-
nando el istmo y alcanzando las orillas del P acfico. L os mi-
jes en su invasin encontraron preexistentes los chonta-
Ies, aunque esparcidos como salvajes en los montes y sin
forma alguna de nacin, pues de otro modo no podria ex-
plicarse cmo los hayan dejado divididos en dos grupos co-
mo se ven hasta la fecha, quedando uno de ellos al Noroeste
en O axaca y el otro al S uroeste en el E stado de T abasco.
E sta invasin debe haberse verificado sin violencia, lo uno
por el escaso nmero de chontales preexistentes y lo otro
i F,1S r. Herrera P erez, en sus "E studi os Histricos" publicados en la
Voz de Mxico, asegura como cosa cierta que los pobladores de las A n-
tillas partieron de las Molucas, por ser cosa averiguada que unos y otros
isleos hablan el mismo idioma. D. A ntonio de Herrera, en sus Dca-
das, (Dc. 3, lib. i , c. 3,) cuenta que Magallanes, en el viaje que lo in-
mortaliz por haber descubierto el estrecho que di su nombre, entre
otras islas puso en el mapa por primera vez las de Maraqu, Zeb y las
dems de un grupo que di el nombre de "yi l i ni nas," v
r
"e nrWraVf-
ron dificultad para hacerse entender los espaol adas
c o n l
e un indio
que llevaban, cogido en las costas de la A m
;
j <x en su larga!
navegacin. -h.. "
porque sin duda eran entonces pacficos los hbitos de los
mijes, lo que se ve con evidencia en el hecho que dejamos
referido, de haber dejado los huaves posesionarse de las
llanuras de Jalapa y la Ventosa, sin oponerles la ms peque-
a resistencia. E l espritu marcial se desarroll en ellos pos-
teriormente, cuando acometidos por los zapctecas, se vieron
obligados defenderse en sus montaas.
P ara creer que su procedencia es europea, me fundo en
las siguientes razones: I
a
P orque entiendo que invadieron
el E stado por el golfo y no por el P acfico. 2
a
P or la ndole
y carcter de estos indios, as como por la constitucin fsi-
ca de su cuerpo: de talla elevada, de musculacin varonil y
de una organizacin completa y bien proporcionada, la figu-
ra arrogante de un mije impone sin causar por eso desagra-
do. A este exterior corresponde un carcter vigoroso que
se manifiesta aun en el tono de la voz: dciles la razn,
han manifestado siempre que tienen energa bastante de
espritu para repeler la fuerza con la fuerza y sacudir toda
opresion y todo yugo:
1
si aman tanto sus montaas y gus-
tan del aislamiento, acaso sea por disfrutar de esa vida in-
dependiente que tienen hasta la fecha en sus pueblos, que
apnas llega la accin de los gobiernos. No son insociables;
por el contrario, carecen de los defectos que hacen poco
tratables los otros indios; pero gustan de comunicarse n-
timamente solo con los de su mismo idioma, y huyen de los
dems por no ser oprimidos ni perder su libertad. L os que
no los conocen bien han atribuido Ja aspereza aparente de
su trato las influencias del rudo pas en que habitan; m^
por qu los chontales y los chimantecas que pueb.ln mon-
taas igualmente agrias, no participan de lasjtufenas y ma-
aV-cualidades de los mijes? C on ojofuel color de los de los
habitantes de la antigua bion, la mirada del mije no es
V v^lJ
i D. A ntonio j' Herrera dice que los mijes son ms valientes que
cuantas naciones hay en Nueva E spaa (D. 4, 1. 4, c. 7).
melanclica, ni su aire es abatido y desconfiado como el de
los dems indios: ni habr quien desconozca las diferencias
de unos y otros tenindolos la vista. E l tipo de los zapote-
cas y mixtecas, as como el de los aztecas, chichimecas, etc.,
sus costumbres, primitivas creencias y antiguo culto religioso,
ofrece ms de un rasgo de semejanza con los japoneses,
malayos indios orientales: los mijes se parecen ms al
europeo. E n T lahuitoltepec hay muchos de color rubio, por
lo que los dems les llaman "hijos del sol," nombre que es
sabido se daba por los mexicanos los europeos. 3
a
P or el
amor al pas. Habitan los mijes la ms alta montaa y la ms
spera serrana del E stado de O axaca. L os montes agrupa-
dos all se hallan tan inmediatos, que la vista no descubre en
todas direcciones sino lneas sinuosas y quebradas: se diria
que se han replegado, en las convulsiones de la naturaleza,
estrechndoselos unos cerca de los otros, sin dar lugar la
formacin del ms pequeo valle: una hoja de papel estruja-
da entre las manos, daria idea de la configuracin del pas.
De la cumbre de esas altivas montaas, desde donde se
descubren el A tlntico y el P acfico, se desprenden torren-
tes de agua cristalina que bajan mugiendo entre las pe-
nas y barrancos. S us faldas estn vestidas por bosques
sin termino, continuamente humedecidos por las lluvias
y cruzados por el oso, el tigre, el len, el leopardo y v-
boras innumerables. E n esas laderas, dejando libre y alum-
brada por el sol la frente de los montes, se agitan las nubes
tempestuosas y arrojan raudales de agua que se precipitan
e?,"los nos. E stos corren atorrentados por las gargantas y
profundas caadas, arrastrando consigo los peascos que
arrancan en l ffione. Qu bellas, variadas y aun grandio^
sas perspectivas se ofrC m4-a_vista en medio de pi ta sal-
vaje naturaleza! Y a son profundidades inconmensurables y
abismos sombros bordeados por ua eltfecha senda, ya ro-
cas desnudas que se elevan perpendiculanee descono-
cida altura, ya rios caudalosos que sbitanfente se despren-
d
V i
\
den de cumbres elevadsimas y se resuelven luego en me-
nuda lluvia, contemplndose lo ljos cual si fuesen tnue
nubecilla que reposase sobre las copas de los cedros. P ero
este espectculo de una esplndida naturaleza, es bueno para
ser visto, no para vivir sujeto sus influencias: si este pas
es magnfico en sus galas, es tambin rudo en extremo, y
la vida humana ofrece sin cesar mil penas y peligros.
E l mije tiene que atravesar caminos difciles; con fre-
cuencia se ve obligado luchar con las fieras; y sobre
todo, tiene que pasar la existencia envuelto en hmedas y
destempladas neblinas impenetrables la luz del sol. Hay
pueblos en que apnas se ve por algunas horas el astro del
dia durante muchos meses.
1
E ste pas es, sin embargo, del
que gustan los mijes, prefirindolo las llanuras abrigadas y
ms suaves y benignos climas. Y a se ha visto cmo los
huaves abandonaron los terrenos bajos de la costa S ur, de
grado y sin ser compelidos por la fuerza; el comercio los
conduce las playas del golfo por la parte del Norte y aun
tienen all rancheras y estancias; mas no desamparan por
eso sus montaas que vuelven siempre como un comn
centro: antiguamente pelearon con los zapotecas, no para
apropiarse los mejores terrenos que stos posean, sino en
defensa de sus montes; y moderadamente invitados mu-
dar sus pueblos de lugar, constantemente lo han rehusado.
S e diria que sus progenitores nacieron en los pases des-
templados del norte de E uropa; que en las montaas de.
O axaca encontraron un clima semejante, por lo que L uego
tomaron de ellas posesion, y que sus descendientes las con-
servan como un recuerdo de la patria. 4? P or el idioma que
"hablan. S i algunos han credo, que la grandiosidad y rude-
za del s
a,
*o qu^Hbitan los mijes influye poderosamente en
su doble cerclicion fsica y moral, en su arrogante talla y en
1 Vul garmente se asegura que en T otontepec, son tres meses de lloviz-
na, tres meses de aguaceros, tres meses de lodo y tres meses de todo.
su altiva ndole, otros han juzgado que el acento fuerte y el
tono destemplado de su voz, debe atribuirse la costumbre
de hacerse oir entre el ruido de los torrentes y el estruen-
do de las tempestades. L o cierto es que los zapotecas, que
habitan cerca de ellos y que disfrutan de un suelo igual, ni
en la ndole ni en el idioma participan de estas condiciones.
A pnas habr en el E stado de O axaca indios de ms dbil
carcter que los netzichus del rincn, pesar del vigor que
desplega all la naturaleza. E l mije tiene un natural sobre-
abundante y enojoso, y as, su idioma es tosco, pero con
cierta belleza varonil, que ha llamado siempre la atencin de
quien lo escucha.
1
L o notable es, que segn se asegura en la
ciudad de O axaca como cosa cierta, algunos extranjeros
(dalmatas o polacos), entienden los mijes.
2
1 1 res si gl os antes de ahora se haba hecho ya esta observado, cuan-
do los espaol es conquistaron la A mri ca. D. A ntoni o de Herrera (D-
cada, 4, 1. 4, c. t ), dice que la l engua de los mijes "es habl ando muy
grueso a manera de al emanes.- A segura tambin el mi smo autor "que
teman barbas, cosa rara en aquellas partes "
2 L a descri pci n del pas es de B urgoa/ segunda parte geogrfi ca des-
cnp., etc., c. 56. - E n el Dic. de histor. y geog., se publ i c un artculo
obre mi jes, pl agado d j errores. C asi no hay all un concepto verdade-
ro. L ntre otras cosas dice que los mijes quedan reducidos al puebl o de
\ S ^ S
q U
"
C O mp ! e t a me n t e c o m o
evidente para todo
\
V
tvb V X
- O de
CAP I T UL O I I I
PRI MEROS POBLADORES DE 0ASACA.
(C O NT I NUA C I O N.) y
i . P ri mer pueblo zapoteca.2. Zaachi l a.3. Quetzalcoatl y los zapotecas.
4. T ol tecas y zapotecas5. E poca de l a inmigracin zapoteca en O a-
xaca.6. O rigen fabuloso de los mi xtecas.7. P rimer pueblo de l as mi x-
tecas altas.8. A nti gedad en el pa s de los mixtecas.9. E poca de su
inmigracin al suelo de O axaca.xo. A nti guos vi ajes de zapotecas y
mi xtecas.11. L os triquis, chochos y huitinicamames.
1.L os zapotecas tuvieron su asiento principal en el va-
lle de O axaca, desde donde se extendieron por el Norte y
"Nordeste hasta encontrar los mijes y chimantecas, y por el
S ur hasta las costas del P acfico. P or el O este tuvieron poco
ensanche, pues hallaron un obstculo primero en las mon-
taas que limitan el valle mismo, pobladas de mixtecas, y
ms adelante en las otras montaas pobladas de chatinos,
d( que se habl ntes. Hcia el E ste tambin estuvieron
ce .tejaos mucho tiempo por los chontales y los mijes, has-
ta que lograron abrir entre unos y otros un portillo y de-
rramarse al istmo de T ehuantepec. A segura B urgoa que
los zapotecas se establecieron primitivamente en T eotitlan
del Valle, noticia que recibi de antiguas tradiciones y pin-
turas y que apoya con el respeto y veneracin que mere-
cieron hasta la conquista los caciques y sacerdotes de este
pueblo. Y en verdad, el lugar era propsito para una co-
lonia naciente, hallndose defendido por el Norte con una
su altiva ndole, otros han juzgado que el acento fuerte y el
tono destemplado de su voz, debe atribuirse la costumbre
de hacerse oir entre el ruido de los torrentes y el estruen-
do de las tempestades. L o cierto es que los zapotecas, que
habitan cerca de ellos y que disfrutan de un suelo igual, ni
en la ndole ni en el idioma participan de estas condiciones.
A pnas habr en el E stado de O axaca indios de ms dbil
carcter que los netzichus del rincn, pesar del vigor que
desplega all la naturaleza. E l mije tiene un natural sobre-
abundante y enojoso, y as, su idioma es tosco, pero con
cierta belleza varonil, que ha llamado siempre la atencin de
quien lo escucha.
1
L o notable es, que segn se asegura en la
ciudad de O axaca como cosa cierta, algunos extranjeros
(dalmatas o polacos), entienden los mijes.
2
1 1 res si gl os antes de ahora se haba hecho ya esta observacin, cuan-
do los espaol es conquistaron la A mri ca. D. A ntoni o de Herrera (D-
cada, 4, 1. 4, c. t ) , dice que la l engua de los mijes "es habl ando muy
grueso a manera de al emanes.- A segura tambin el mi smo autor "que
teman barbas, cosa rara en aquellas partes "
2 L a descri pci n del pas es de B urgoa/ segunda parte geogrfi ca des-
cnp., etc., c. 56. - E n el Dic. de histor. y geog., se publ i c un artculo
obre mi jes, pl agado d j errores. C asi no hay all un concepto verdade-
ro. L ntre otras cosas dice que los mijes quedan reducidos al puebl o de
\ S ^ S
q U
"
C O mp ! e t a me n t e c o m o
evidente para todo
\
V
tvb V X
- O de
CAP I T UL O I I I
PRI MEROS POBLADORES DE 0ASACA.
(C O NT I NUA C I O N.) y
i . P ri mer pueblo zapoteca.2. Zaachi l a.3. Quetzalcoatl y los zapotecas.
4. T ol tecas y zapotecas.5. E poca de l a inmigracin zapoteca en O a-
xaca.6. O rigen fabuloso de los mi xtecas.7. P rimer pueblo de l as mi x-
tecas altas.8. A nti gedad en el pa s de los mixtecas.9. E poca de su
inmigracin al suelo de O axaca.xo. A nti guos vi ajes de zapotecas y
mi xtecas.11. L os triquis, chochos y huitinicamames.
1.L os zapotecas tuvieron su asiento principal en el va-
lle de O axaca, desde donde se extendieron por el Norte y
"Nordeste hasta encontrar los mijes y chimantecas, y por el
S ur hasta las costas del P acfico. P or el O este tuvieron poco
ensanche, pues hallaron un obstculo primero en las mon-
taas que limitan el valle mismo, pobladas de mixtecas, y
ms adelante en las otras montaas pobladas de chatinos,
d( que se habl ntes. Hcia el E ste tambin estuvieron
ce .terios mucho tiempo por los chontales y los mijes, has-
ta que lograron abrir entre unos y otros un portillo y de-
rramarse al istmo de T ehuantepec. A segura B urgoa que
los zapotecas se establecieron primitivamente en T eotitlan
del Valle, noticia que recibi de antiguas tradiciones y pin-
turas y que apoya con el respeto y veneracin que mere-
cieron hasta la conquista los caciques y sacerdotes de este
pueblo. Y en verdad, el lugar era propsito para una co-
lonia naciente, hallndose defendido por el Norte con una
cadena de montaas y teniendo al S ur el extenso lago, que
algunos suponen llenaba antiguamente el valle de T lacolu-
la. B urgoa no solo lo supone, sino que afirma haberse con-
servado hasta su tiempo entre los indios, la memoria de un
gran lago formado en el valle de O axaca por las vertientes
de los cerros y las aguas del A toyac, que no teniendo sa-
lida por ningn lado, rebalsaban sobre el mismo valle, has-
ta que artificialmente se practic un desage hcia e S ur
por los mismos indios. E l terreno del valle demuestra, en
electo, haber sido este el asiento de un antiguo lago, y has-
ta el da existen en las cuencas y bajos del valle, pequeas
lagunas y pantanos, restos del antiguo lago.
2. E n esta suposicin, los zapotecas, navegando sobre
balsas y pequeas embarcaciones, deben haber cruzado las
aguas en todas direcciones, hasta dar con un islote emi-
nencia de terreno, que saliendo fuera de las aguas y cubier-
to de vegetacin, convidaba un nuevo establecimiento
colonial. L os zapotecas fundaron en efecto all un pueblo
que mas adelante fu su capital, con el nombre de Zaachila
o 1 eotzapotlan. Multiplicada con el trascurso del tiempo la
poblacin, estaba en el orden natural que se derramase ha-
cia los cerros inmediatos de preferencia sobre los ms le-
janos; y el no haber sucedido as, demuestra que otras tribus
haban invadido entretanto aquellos cerros, como en efec-
to hasta hoy los ocupan los mixtecas.
1
3. P ero qu camino siguieron los zapotecas para llegar
al valle de O axaca? B urgoa dice haber sido intiles las pes-
quisas diligentes que practic inquiriendo el origen de estos
indios, por haber sido destruidas por los frailes, como obra
del demonio, las pinturas antiguas que decian algo de este
asunto; aunque advierte el mismo que con ellas nada hu-
i B urgoa. P . i * G eograf. desc.
biera adelantado, pues las noticias que contenian eran ab-
surdas, haciendo proceder unos de corpulentos rboles
de rudos peascos, y otros de tigres y otras fieras, con que
recomendaban su propio arrojo y valenta. T orquemada los
hace venir del Norte, lo que se encuentra confirmado por
las tradiciones de los indios y el sentido de sus pinturas,
especialmente una que se hall en C oatlan hcia el tiempo
de la conquista:
1
dice el referido historiador que algunos
aos despues de poblado T ollan, aportaron en P nuco gen-
tes de trages y costumbres desconocidas hasta entonces. Ves-
tan tnicas largas y negras como las sotanas de los clrigos,
abiertas por delante, con mangas anchas que llegaban has-
ta el codo. S u trato era dulce y su inteligencia bien des-
arrollada. E cxelentes lapidarios, grandes artfices de oro
y plata, no eran mnos industriosos en la agricultura y en
las artes necesarias tiles para la vida humana. E stos ex-
tranjeros, guiados por su caudillo Quetzalcoatl, llegando
T ula ensearon las artes al pueblo y dictaron leyes civiliza-
doras. P or esta causa fueron estimados y honrados en la
ciudad capital de los toltecas; mas vindose perseguidos
despues, hubieron de huir refugindose en C holula, en don-
de permanecieron algunos aos gobernando sbiamente al
pueblo. Durante el tiempo de su residencia en este lugar,
Quetzalcoatl envi una parte de los suyos " las provin-
cias de Huaxyacac, poblarla, y toda esa mixteca alta y
zapotecas; y estas gentes dicen que hicieron aquellos gran-
des y suntuossimos edificios de Mixtlan (que quiere decir
infierno en lengua mexicana), que ciertamente es edificio
muy de ver. porque se arguye de aquellos que lo obraron
y edificaron, ser hombres de muy gran entendimiento y
para mucho y de muy grandes fuerzas." Quetzalcoatl, que
habia quedado entretanto en C holula, sabiendo que Hue-
mac, su gran enemigo y rey de T ula, sin descansar en su
i Documentos inditos de I ndias, t. 12, p. 313.
odio, se diriga contra l la cabeza de un ejrcito, no que-
riendo resistirle con armas y pretextando querer visitar
sus colonias, sali con los suyos hacia T abasco, Y ucatan y
Campech. Huemac no pudo haber las manos Quetzal-
coat, pero desahog sus iras contra C holula, sujetando ade-
ms su dominio, Izcar, A tlixco, T ehuacan, etc., en los
confines del E stado.
1
T orquemada hace canbales estos extranjeros, lo que
no es creble, atendidos el carcter suave y las costumbres
humanas que les atribuye el mismo, por lo que los dems
historiadores se guardan de hacerles tan grave imputacin.
C lavijero, desentendindose del advenimiento por P nuco
de estos extranjeros, admite sin embargo toda la historia
de O uetzalcoatl, quien hace sumo sacerdote de T ula, con-
fundindolos as todos en el mismo origen; pero si es
exacta una parte de esta historia, por qu no ha de ser
admisible toda ella, cuando se apoya en el mismo fundamen-
to? T orquemada consigna sencillamente la noticia, que en-
contr en las escrituras de los indios, por lo que es ms
digno de f que C lavijero en esta parte.
E n T eotitlan se conservaron algunos vestigios que pare-
cen aludir la colonia enviada por el famoso Quetzalcoatl.
T eotitlan es el ltimo escaln de la sierra que corre all de
O riente P oniente, separando el valle zapoteca de la Villa
A lta y de los mijes. T iene de particular esta montaa, que
con sus vertientes divide las aguas, que las unas desde all
van dar al P acfico y por la falda opuesta corren las otras
al golfo mexicano. Una de estas corrientes, desde lo ms
alto de la montaa, se desprende y baja atorrentada hasta
lamer los suburbios de T eotitlan: desde gran altura tam-
i T orquemada (Mon. I nd., lib. 3, c. 7). C onfunde aqu los zapo-
tecas y mixtecas como en otros lugares de su obra. L o mismo hace C l a-
vijero. A mbos historiadores consagraron sus estudios especialmente
los antiguos pobladores del valle de Mxi co, sin extender mucho sus mi -
radas ese E stado.
bien, y siguiendo el lado oeste del torrente, se desprende
y avanza un ramal ala de la misma montaa, que viene
terminar por un descenso repentino la orilla de la pobla-
cin. E s este ramal una enorme roca de una sola pieza,
segn se ve, tajada perpendicularmente, de tal modo que
entre ella y T eotitlan solo mdia el arroyuelo. E n esta al-
tura reciba culto el dolo principal de los indios zapotecas.
S uponan stos que su dios les habia venido del cielo en
forma de ave, acompaado de una luminosa constelacin,
nombre que dieron al templo edificado en su honor (Xaqui-
j a en zapoteco). S egn las tradiciones, en aquella cumbre
se dejaba ver la divinidad en medio de truenos, no solo
de los sacerdotes" sino de todo el pueblo, articulando en
formidable sn palabras confusas que se escuchaban en
muchas leguas la redonda, pero que solo eran inteligibles
para ciertos ministros, quienes acomodando los orculos la
forma del lenguaje vulgar, los trasmitan los dems. De
.este modo se sealaban los dias festivos, se ordenaba el
ceremonial del culto y se anunciaban los acontecimientos
venideros.
1
Y o quiero ver en toda esta relacin un recuerdo de Quet-
zalcoatl, cuyo nombre es el de una hermosa ave (Quetzali)
hombre del cielo por la pureza de sus costumbres y doctri-
na, que para beneficio del pas, vino acompaado de otros
compaeros, verdadera plyade de artfices y sabios, algu-
nos de los cuales fijaron su residencia en T eotitlan, que
por lo mismo los zapotecas dieron el nombre de "constela-
cin celeste." A un sus leyes se publicaban aqu, como ntes
en E zatzitepec (monte de clamores), desde una altura que
dejaba percibir la voz muchas leguas de distancia.
4.P or lo dems, no se ha de creer que fueron nica-
mente los extranjeros, compaeros de Quetzalcoatl, los que
1 B urgoa, 2 P . de la desc. geog., etc.
vinieron poblar la zapoteca, sino tambin muchos otros de
los primitivos pobladores de la ciudad de T ula, discpulos y
adeptos suyos, que sinceramente se hubiesen adherido
la doctrina de su maestro, ni se ha de suponer tampoco que
esa colonia haya sido la nica inmigracin de toltecas en
el pas; muy al contrario, esa colonia se aument conside-
rablemente con avenidas sucesivas de la misma nacin,
principalmente por lo que tuvo lugar en la ruina de ese im-
perio. L os historiadores de Mxico nos refieren que, en
efecto, destruidos por el hambre, las guerras y otras plagas,
los restos miserables de aquel pueblo perseguido por la des-
gracia, emigraron hcia O nohualco y G uatemala, dejando
muchos su paso en el E stado de O axaca. A s lleg
poblarse el valle de O axaca, de modo que la llegada de los
chichimecas, que apnas encontraron toltecas en el valle de
Mxico, los zapotecas formaban un pueblo numeroso, segn
informe que dieron Xoloc sus emisarios, enviados en to-
das direcciones para recorrer el pas.
L os zapotecas, por su parte, no desmerecieron este anti-
guo y noble origen. Fueron tan inteligentes y hbiles co-
mo los toltecas, pues pudieron fabricar los clebres palacios
de Mitla, monumento cierto de su civilizacin adelantada.
S us costumbres fueron por mucho tiempo humanas, como
las de los toltecas, y siempre mnos crueles que las de los
aztecas. S e creian los primeros pobladores de la tierra, ale-
gando esa antigedad como un ttulo de honor y un moti-
vo de preferencia sobre otros pueblos. Y aun las dems na-
ciones los consideraban como tales, de modo que cuando
los aztecas mexicanos tenan necesidad de un artfice pa-
ra cualquiera obra, lo pedian al imperio zapoteca, con el
nombre de tolteca, que lleg ser sinnimo de diestro y
entendido.
1
T odava se puede agregar, en confirmacin de esta con-
i C lavijero y T orquemada.
jetura, la semejanza en el modo de computar los das inter-
calares. L os aztecas no distinguan el ao bisiesto de los
comunes, reservando el dia sobrante para agregarlo con los
dems, igualmente rezagados, al fin de un perodo de 5-
anos: asi ajustaban la cuenta de los tiempos al curso del sol
y verificaban en el calendario, aunque de diverso modo la
misma correccin escogitada por Julio C sar. L os zapotecas
y mixtecas, segn dice B urgoa, as como los toltecas, segn
S iguenza, se acercaban ms la correccin juliana, interca-
lando el da sobrante no al fin de un siglo de 5a aos, sino
cada cuatro aos, agregndolo los cinco llamados intiles
como despues veremos. S egn B oturini, cien aos antes
de la era cristiana corrigieran los toltecas su calendario de
ese modo agregando de cuatro en cuatro aos un dia
intercalar, hasta que los mexicanos introdujeron la nove-
dad que queda referida, lo que ser cierto, explica por qu
los mixtecas y zapotecas, quienes no alcanzaron las inno-
vaciones de los aztecas, conservaron el mtodo anticuo de
contar el tiempo.
1 &
A lgunos han creido que zapotecas y toltecas no eran un
solo pueblo sino dos que simultneamente entraron en A m-
rica y que unidos hicieron su peregrinacin por A sia. "A la
muerte de leponahuaztli, en la tierra de C ham, dice el S r.
a
\
C ua
P
i t z
'
1
P
ar a
P roseguir su peregrinacin, se
puso a la cabeza de los tolteca y de los xicallanca y de los
olmeca y de los zapoteca." C ree este seor, que venan en-
tonces viajando en direccin Mxico por el A sia, proce-
dentes del pas de S ennar, poco despues de haberse edifi-
cado la torre de B abel. E n este caso hay que dar los za-
potecas la mas remota antigedad. E n efecto, T eponahuaz-
th, segn el S r. Nez de la Vega, citado por B oturini, 3f u
* F w 1
D C C
n a r 0
^
h S t
'
t C
- '
ar t C u I
*'
Di as
intercalares.
2 Vos de Mxico, t. 9, n. 36.
3 I dea de una historia general, XVI , n. 14.
nieto de No, vio la torre de B abel y por mandato de Dios
fu el primero que march dividir y repartir las Indias
occidentales. A s, pues, los zapotecas, con los toltecas, olme-
cas y jicalanques, peregrinaron desde el A sia para A mrica,
poblaron la ciudad antiqusima de Huehuetlapallan, intervi-
nieron en la construccin de los clebres palacios del palen-
que, fabricaron solos los no mnos clebres de Mitla, y son
acreedores los insignes elogios que los historiadores tribu-
tan la civilizacin adelantada de los toltecas.
:
5.P ero cul fu el tiempo preciso de la venida de los
zapotecas O axaca? Fcil seria sealarlo, si se supiese con
certidumbre cundo rein Huematzin en T ollan; pero pre-
cisamente es este punto uno de los ms embrollados de la
historia de Mxico. T orquemada, en el libro i " de su Mo-
narqua Indiana, dice que los toltecas llegaron T ula me-
diados del siglo VI , y pone continuacin la srie de sus re-
yes, entre los cuales no se cuenta Huemac. L os nombres
de esos reyes, admitidos por todos los historiadores, son:
C halchiutlanetzin, Ijtlilcuechahuac, Huetzin, T otepeuh, Na-
cajoc, Mitl, Jiutxaltzin y T opiltzin, en cuyo tiempo acab el
imperio tolteca, dispersndose la nacin por el sur y el orien-
te de A nhuac. E n el libro 3?, el mismo T orquemada dice
que T ula se pobl en el ao / oo ele la era vulgar, siendo su
primer caudillo capitan, T otepeuh, quien sucedieron co-
mo reyes, T opil, Huemac, Nauyotzin, Quautexpetlatl, Huet-
zin, A cnitomel, etc. S i 110 se quiere ver una contradiccin
en la historia de T orquemada, es necesario admitir que T o-
tepeuh, Huetzin y T opil, sealados en la segunda srie, son
1 L os zapotecas levantaban sus sepulcros (lor de tierra, y la mane-
ra que se hacian por los T racios y en la isla de C hipre, llamada por las
E scrituras S agradas "tierra de C itirn," que fu la patria de los mexica-
nos. Noto esta semejanza, como lo har despues con otras varias, sin
deducir nada de aqu.
distintos de los que llevan el mismo nombre en la primera,
y que tanto ellos como Huemac, gobernaron en T ula en el
tiempo que medi desde la destruccin y ruina del impe-
rio, hasta la venida de Xoloc, pues Nauyatzin y sus suceso -
res reinaron despues que los chichimecas se habian apo-
derado ya de la tierra. P udiera creerse, en efecto, que la
desolacin del imperio tolteca no haya sido tan completa,
que de sus restos no hubiese podido formarse un segundo
imperio, cuyo primer caudillo hubiera sido T otepeuh; pe-
ro en esto no estn conformes los historiadores. Herrera
P erez,
1
dice que estas familias, resto de los antiguos tol-
tecas, se reunieron en C oyoacan bajo la direccin de Xi -
hutemoc, quien sucedi Nauyatzin, destronado por Xoloc,
y esto es lo cierto, pues el mismo T orquemada nos lo cuen-
ta as en los captulos 19 y siguientes del primer libro de
su obra citada.
B oturini dice
2
que reinando Ixtlilcuechahuac, (segundo
rey de T ula en la primera srie), cerca de los aos 660
de ia E ncarnacin de C risto, Huemac, clebre astrnomo,
convoc los sabios de esta nacin, y con su auxilio y el
consentimiento del rey, form el famoso libro Tcoamoxtli,
en que se daba razn del origen de los indios, de su dis-
persin despues de la confusion de las lenguas en la torre
de B abel, de su peregrinacin por el A sia, de las ciudades
que fundaron en A mrica, de la fundacin de T ula y de
los monarcas que habian tenido hasta aquel tiempo, as co-
mo de las costumbres, leyes, ceremonias del culto y orden
de contar el tiempo. S egn B oturini, pues, era Huemac
un sabio y no un rey de T ula. Y que de este mismo Hue-
mac nos habla T orquemada, se infiere de lo que el mismo
dice en el libro 4, c. 14, asegurando que era un grandsimo
hechicero y que se sirvi de sus malas artes para desterrar
1 Voz deMxico, t. 9, n. 13.
2 Idea de una hist., etc., 21.
de T ula O uetzalcoatl. E l S r. Herrera
:
dice haber encon-
trado la figura en relieve de este Huemac en la exploracin
que hizo de Metlateyocca, en 1865, asegurando el mismo
que si bien algunos dicen que muri en el reinado de I x-
tlilcuechahuatl, otros refieren sus hechos principales hcia
el reinado de su predecesor C halchiuhtlanetzin. S i pues
hcia esta poca hubisemos de fijar la venida de O uetzal-
coatl y la consiguiente colonizacion de los zapotecas en el
valle de O axaca, tendramos que decir haberse verificado por
el fin del siglo VI I I en que este seor pone la muerte del
primer monarca tolteca y el reinado del segundo.
Mas como aun admitiendo esta explicacin, quedaran por
resolver gravsimas dificultades, no parece aventurado el pen-
samiento, indicado ya por algunos sabios pensadores, de
que hubiese habido dos imperios toltecas. E l primero,
que tal vez pertenezca la primera srie de monarcas asgi-
nada por T orquemada T ula, tuvo por capital Huehue-
tlapallan, fundada los 2237 aos de la creacin del mun-
do, segn Veitia,
2
cuyos sumos sacerdotes llevaron el nom-
bre comn "Huemac." E n esta ciudad tuvo lugar la co-
rreccin del calendario verificada cien aos ntes de la
era cristiana, segn B oturini; en el ao "un pedernal que
corresponde los 3901 de la creacin," segn Veitia.
3
P oco despues de esta correccin, los zapotecas, unidos
los olmecas y los jicalanques, se alejaron de su antigua
patria para poblar el territorio que hoy pertenece los
E stados de O axaca y P uebla.
4
No muchos aos despues,
en el que los indios sealaban con el geroglfico de una
caa, que debi ser el 63 de la era cristiana,
5
Quetzal -
1 Voz de Mxico, t. 8, n, 294.
2 Historia antigua de Mxico, cap. 2.
3 O b. cit., t. 1, c. 4.
4 Veitia t. 1, c. 13.
5 Veitia, t. 1, c. 15.
coat, la cabeza de otros extranjeros, ense en Huehuetla-
pallan una doctrina nueva, intentando una reforma civilizado-
ra. P erseguido por esta causa por el sumo sacerdote "Hue-
mac," huy C holula, desde donde envi algunos de sus
discpulos hcia las comarcas zapotecas. Muchos siglos ms
tarde, por el ao 644 de Jesucristo, segn Veitia, fu cuan-
do por causa de guerras intestinas, gran nmero de toltecas
se alejaron otra vez de Huehuetlapallan para poner en T ula
los cimientos del segundo imperio, que tal vez pertenezca
la segunda srie de monarcas de que habla T orquemada en
el libro 3? de su "Monarqua Indiana." E n esta suposicin,
los zapotecas poblaron el valle de O axaca, poco mnos de
cien aos ntes de Jesucristo.
6.A continuacin de los zapotecas, y desde el pi mis-
mo de las montaas que limitan el valle hcia el O este y No-
roeste, se asentaron los mix tecas sobre una extensa mesa que
forman los ramales de la cordillera. S u%ni da debe haber-
se verificado despues de la de los zapotecas, quienes en-
contraron ya posesionados del valle, que por lo mismo no
pudieron ya ocupar, quedando en las montaas inmediatas,
hcia donde tampoco los zapotecas pudieron extenderse,
no obstante haberlo intentado varias veces. L a nacin mix-
teca, de las ms numerosas de O axaca, se dilata por una
parte hasta las costas del P acfico y por otra invade los
E stados de P uebla y G uerrero, posicion que ocupaba des-
de una antigedad bien remota. S u origen es bastante
oscuro. B urgoa dice que las noticias que encontr sobre la
fundacin y principios de su monarqua, eran tan brbaras
y estaban mezcladas con tales supersticiones y errores, co-
mo las que se leen de los egipcios y babilonios, de las
cuales consigna algunas,
1
sin aceptarlas. E n el pueblo de
1 P alestra I ndiana, 2^parte, c. 23.
A chiutla
1
existen dos montes separados por un barranco en
que corre un rio, poco caudaloso en verdad, pero notable
porque el manantial de sus aguas brota en el fondo de una
cueva que se ve al pi de uno de estos cerros. L as aguas
del rio fecundaron en la antigedad dos rboles hermosos
y corpulentos, cuyas verdes hojas, desprendindose de las
ramas al soplo del viento, eran llevadas por la mansa co-
rriente. E stos rboles produjeron los primeros caciques,,
varn y hembra, de quienes despues por generacin tuvo
principio la nacin mixteca. A caso esta fbula sea un re-
cuerdo del paraso, y si no, fu compuesta para conservar
la memoria del primer lugar que los mixtecas poblaron en
el pas, y desde donde se extendieron despues en todas
direcciones. A s lo da entender otra leyenda extractada
de las escrituras de los indios.
L os hijos de los rboles de A chiutla se dividieron la tie-
rra, partiendo todos en busca de conquistas, pero siguiendo
cada uno distinta direccin. E l ms valeroso de todos lle-
g T ilantongo, armado con su escudo y sus saetas, pron-
to medir sus fuerzas con el ms poderoso adversario: la
tierra estaba deshabitada, ni se presentaba enemigo alguno
quien combatir, si no era el sol que inundaba el mundo de
luz y calor y quien el mixteco tom por el seor del lu-
gar. C rey el animoso campen que el astro del dia, con
sus rayos ardientes, le impedia apoderarse del puesto; mas
no por esto desfalleci su valor: sin perder un momento,
se cubri con su escudo, sac de su aljaba las saetas, y con
esfuerzo robusto dirigi sus tiros al sol. E ra la hora en que
ya declinaba la tarde: en el horizonte se agrupaban nubes
sombras: el hroe crey que el sol, herido de muerte,
buscaba su tumba en una montaa que se veia lo ljos:
se juzg, pues, vencedor: tom posesion de la tierra y puso
x Achiutla, de donde viene el agua. Herr. P erez, Voz de Mxico, t.
9, n. 161.
all la capital de su imperio. E sta leyenda fu inventada,
en mi concepto, para que no se perdiese la memoria del
primer pueblo poblado en las mixtecas altas, y lo comprue-
ba, que la nobleza que entre ellos encontraron los espao-
les de la conquista, tenia por fundamento los famosos
hroes de T ilantongo y A chiutla; que de su prosapia des-
cendan los caciques que gobernaban los dems pueblos
mixtecas; que T ilantongo y A chiutla llamaban los mixt-
eos, para servirme de las palabras de B urgoa, "S olariego,
por primitivo en sus antiguallas;" y que en fin, "la victoria
del sol es tan general en el blasn de los mixtecas, que en
los escudos de sus armas pintaban un capitan armado, con
su penacho de plumas, arco, rodela y saetas en las manos,
y en su presencia el sol ocultndose entre nubes pardas."
1
7.A lgunos han querido dar sobre T ilantongo y A chiu-
tla, el honor de ser el primer lugar poblado, S osola: esto no
es creible. S osola no est situada en el centro sino al sudes-
te de la nacin mixteca; pero no es de presumir que, si los
mixtecas vinieron del noroeste, hayan fijado su residencia y
la capital de su imperio en un extremo, para extenderse des-
pues por el mismo camino que habian trado. S i, debe haber
sido S osola pueblo de importancia y teatro de antiguas bata-
llas; plaza fuerte bien defendida por la naturaleza y el arte,
veremos ms adelante que muchas veces no la pudieron ex-
pugnar las armas de los aztecas. L os dos rios que la cercan,
aunque de caudal escaso de aguas, robaron tanto por sus
mrgenes al cerro en que se halla situada, que se ve corta-
do pea tajada desde grandsima altura, quedando S oso-
la aislada inaccesible por todos lados, excepto un estrecho
paso que le sirve de entrada. L os indios agregaron fortifi-
caciones, segn las reglas militares que conocan, levantan-
do en lugares propsito murallas de piedra y lodo, de que
i B urgoa, G eg. descrip. etc., parte, es. 23 y 33.
aun queda una de cerca de una legua de extensin. A s
pudo S osola librarse de las agresiones conquistadoras de
los aztecas; pero T ilantongo y A chiutla tenan la primaca
en el orden religioso y civil, y las tradiciones y escrituras
estaban conformes en dar stas la prioridad del tiempo
de ser fundadas.
Durante la dominacin espaola, se hallaron entre los mix-
tecas, en tiras muy largas y del ancho de una tercia de vara,
de papel formado de cortezas de rbol de pieles curtidas,
las pinturas significativas de los acontecimientos pasados
de la nacin. L os doctos, mirando aquellas pinturas, expli-
caban los linajes y descendencias, las hazaas de sus h-
roes y las victorias del pueblo. P or ellas consta que los
mixtecas vinieron del Noroeste, interrumpiendo su pere-
grinacin por mansiones duraderas de muchos aos que
hicieron en varias regiones. C omo los mexicanos, fueron
guiados por sus dioses, siendo el postrer lugar de su resi-
dencia A chiutla, en que an se ven vestigios de los traba-
jos que emprendieron su llegada. C omo la mano del
tiempo ha borrado estas huellas, copiar lo que dice B ur-
goa para que se vea cmo era A chiutla hace 200 aos:
"L legados un sitio aspersimo
1
que est entre el pue-
blo de A chiutla y T ilantongo, en una espaciosa llanada
que hacen encumbrados montes que la cercan, se sitiaron
all, haciendo fortalezas y cercos inexpugnables, con tanta
dilatacin, que en ms de seis leguas en contorno lleg
poblarse de gente de guarnicin, teniendo las espaldas,
por la parte del Norte, una serrana tan espesa de arboleda,
que ni cazadores la traginan hoy: todos los montes y ba-
rrancos estn hoy sealados de camellones de arriba abajo
como escalones, guarnecidos de piedras, que eran las me-
didas que daban los seores los soldados y plebeyos pa-
ra la siembra de sus semillas, conforme la familia de cada
1 B urgoa, parte, G . D. c. 23.
uno; y duran hasta hoy seguidos los camellones, aunque
robados en las quebradas con las crecientes y avenidas de
los arroyos. Y lo que se ofrece discurrir es, que los capi-
tanes seores primitivos fueron perseguidos de mayor
poder, y buscaron sitio que les ayudase la defensa; y con
este recelo, se ejercitaban en armas como valientes y cul-
tivaban y labraban los riscos para sembrar y recoger las
semillas de que se mantenan, por no salir buscar caza de
animales y salir fuera de los cercos donde se pudiesen re-
tirar escondidos. Y esto parece lo ms conforme la ra-
zn, porque el mayor seoro de estos mixtecas se conser-
v desde su antigedad hasta que les amaneci la luz del
E vangelio, en este pueblo de T ilantongo que fu la fron-
tera de aquella poblacion; y toc uno de los hijos de
aquel seor, que bautizndose, le pusieran los conquistado-
res el nombre del R ey N. S . D. Felipe de A ustria, decla-
rando con esto la sangre real de este gran cacique."
8. B urgoa no seala la procedencia de estos indios, ni
el tiempo de su peregrinacin, ni los lugares que poblaron
ntes de llegar O axaca. C uenta sin embargo
1
que algu-
nos aos despues de la conquista y cuando ya los indios
haban aprendido el alfabeto espaol, lguien puso en escri-
tura fontica la significacin de sus smbolos y geroglficos,
formando de buen papel un libro parecido al G nesis he-
breo. S e trataba all de la creacin del mundo y del diluvio
universal, y se referan los hechos de sus mayores, seme-
jantes las biografas de los patriarcas. No se pudo des-
cubrir el nombre del autor. L os religiosos dominicos lo
recogieron, guardndolo en el arca del depsito de Y an-
huitlan, que luego cerraron con dos llaves, pesar de lo
cual el libro desapareci, encontrando los indios el modo
de pillarlo.
1 B urgoa, 2^parte, c. 24.
E ste libro era tal vez el T eoamoxtli de Huemac, de que
nos habla B oturini, escrito en tiempo de los toltecas, de
quienes los mixtecas fueron descendientes compaeros.
E n efecto, fueron anteriores los aztecas y los chichi -
mecas. E xcelentes astrnomos, grandes lapidarios y per
fectos artfices de oro y plata como los zapotecas, los mix-
tecas ensearon las artes los pueblos de A nhuac, llevan-
do por todas partes su nombre con honor. "O uinatzin vi
asentarse en T etzcoco, los tlailotlaca y los chimalpa-
neca, que venidos de la provincia mixteca, eran muy ins-
truidos en las artes y geroglficos," dice el S r. Herrera P e-
rez. "L os mixtecas y olmecas se asentaron hcia el naci-
miento del sol y eran oficiales de todos oficios primos y
sutiles en todo," dice S ahagun, "L os mixtecas
1
y los za-
potecas poblaron los vastos pases que despues tuvieron
aquellos dos nombres. E ran pueblos civilizados industrio-
sos: tenian leyes, practicaban las artes de los mexicanos y
adoptaban el mismo mtodo para computar el tiempo y las
mismas pinturas para perpetuar la memoria de los sucesos.
E n ellas representaban la creacin del mundo, el diluvio
universal y la confusion de las lenguas, aunque mezclado
todo con fbulas absurdas." "C rean, dice el mismo,
2
que
sus antepasados haban venido de otros pases, indicaban el
camino que haban seguido, y aseguraban que se habian
separado de los dems hombres despues de la torre de
B abel."
L a razn principal para creer la antigedad 'de los mix-
tecas, es la configuracin del pas que ocupaban y la rela-
cin de sus linderos con los de los pueblos de distinto idio-
ma. S i las tribus zapoteca, mixteca, chichimeca, nahuatla-
que y mexicana vinieron todas del Noroeste y se fueron
asentando unas en pos de otras en el pas de A nhuac, es
1 C lavijero, t. 2, p. 207.
2 C lavijero t. 2, p. 204.
preciso que las primeras, empujadas por las subsecuentes, se
hayan agrupado hcia el S udeste, como en efecto se ve en
el E stado de O axaca. A s, pues, primero deben haber ve-
nido los pobladores de Zapotecan, luego los mixtecas y des-
pues las otras tribus.
S i los mixtecas, viniendo del Norte para poblar las altas
mesas de O axaca, hubieran tenido que cruzar el valle de
Mxico henchido ya de habitantes persistentes, hubieran
sufrido resistencia: en el caso de dominarla, habran queda-
do establecidos en el valle mismo, como lo hicieron los az-
tecas, siquiera se hiciera memoria del acontecimiento en
los anales de los indios, como se anot y se recordaba la
venida de los alcolhuis y nahuatlaques; pero ningn histo-
riador antiguo ni moderno asevera que los mixtecas hayan
verificado ese paso por en medio de los chichimecas.
L os zapotecas se asentaron sin duda ninguna en el valle
de O axaca, en el que se veia la flor de la nacin, la capital
de su imperio y el santuario de sus dioses. C uando con el
trascurso del tiempo la poblacion multiplicada llen el valle
y tuvo necesidad de verterse por los lados, pudo hacerlo
tanto por las montaas del Norte como por las que la limi-
tan al O este. P or qu hcia el Norte se derram esa po-
blacin? E s claro que por no hallar dificultad para hacerlo
en esa direccin. P or qu, pues, los zapotecas no se diri-
gieron tambin hcia el O este, pesar de tener por ese
lado tan cercano el lmite del valle? L a razn tambin es
obvia: porque en esos montes que se elevan una dos
leguas de T eotzapotlan, encontraban ya un obstculo en
los mixtecas que las tienen hasta el dia. L os zapotecas, pues,
vinieron primero atravesando el pas de los mixtecas, sin
poblacion an; despues llegaron stos, cuando los prime-
ros no se habian multiplicado lo bastante para oponerles
resistencia, por lo que pudieron llegar hasta cerca de su
capital.
S egn G omara, de un personaje antiqusimo llamado I x-
tac-Mixcoatl y de su mujer Itancueill, nacieron sus hijos
P olhua, T enoch, O lmecatl, G icallancatl, Mixtecatl y O to-
mitl, progenitores de otras tantas naciones. De Mixtecatl,
entre los dems, descienden los que habitan el gran reino
de Mixtecapan. T orquemada y C lavijero rehusan dar su
asenso tal noticia; se les hace increble que hablasen di-
ferente idioma los hijos de un mismo padre, y en efecto, la
reflexin es justa si se restringe una familia reducida, es
decir, si se habla estrictamente de un padre y de sus hijos;
mas no tiene lugar si se trata de pueblos numerosos, mul-
tiplicados por cien generaciones, separados entre s y dis-
tantes cuatro mil leguas de su patria primitiva, y cuya exis-
tencia social no cuenta menos de cuarenta siglos. E l zapo-
teca que se habla hoy en el valle de O axaca es tan vrio,
que no siempre se entienden los indios de pueblos cercanos,
y de ningn modo se entienden cuando estn distantes. L a
mano del tiempo lo ha modificado tanto, que los zapotecas
de hoy no entienden los libros impresos en su idioma hace
dos siglos. E s preciso tener presente que no se trata de una
poca reciente sino remotsima, y que Ixtac-Mixcoatl no
es un personaje que haya existido de un siglo esta parte,
sino en los tiempos que siguieron prximamente la erec-
cin de la torre de B abel. Qu inconveniente habr en
que dos pueblos hablen idiomas tan distintos como el mix-
teco y mexicano, y que sin embargo, siguiendo paso paso
la lnea recta de sus ascendientes, se llegase al fin por una
parte Mixtecatl, padre de los unos, y por la otra T enoch,
progenitor de los otros? Qu inconveniente habra en que
ambos, T enoch y Mixtecatl, hermanos entre s, y de una len-
gua, hubiesen sin embargo procreado pueblos numerosos y
de idioma diferente? L as pinturas de los indios as lo asegu-
raban, y yo no veo los inconvenientes que encuentra T or-
quemada. E l mismo C lavijero
1
lo confiesa cuando dice: que
i Disert. i^, t. 2.
"no era sta sino una alegora, convertida en historia por
otros escritores, con la que los indios queran significar que
todas aquellas naciones tenian un comn origen." Un co-
mn origen, es decir, un comn progenitor, es, en efecto,
lo que nos parece creble.
T ampoco nos parece, por las razones vertidas arriba,
aceptable el pensamiento que insina T orquemada
1
de que
los mixtecas hayan sido de los postreros en llegar al pas
de A nhuac: es muy dbil Ja conjetura fundada en que los
mexicanos representados por T enoch, uno de los seis hijos
de Mixcoatl, no fueron los primeros en venir sino de los
ltimos, pues como el mismo T orquemada advierte, aunque
todos hicieron su peregrinacin por el Noroeste, no mar-
chaban reunidos sino en grupos, separados unos de otros
por notable intervalo de tiempo.
9.E n comprobacin de lo que se viene diciendo, se
puede hacer adems otra observacin. Nadie duda que los
toltecas fueron destruidos, entre otras causas, por las gue-
rras que sostuvieron con otras naciones. P ero qu sucedi
con estas naciones? Qu pueblos fueron estos tan pode-
rosos que vencieron los toltecas? Ninguno lo dice, y sin
embargo, esos pueblos deben haber continuado morando
en el pas, pues no deben haber perecido en ruina comple-
ta como T ula, ni es probable que vencedores y vencidos
hayan sufrido igual suerte. E sas naciones existan sin duda
la llegada de los chichimecas, y la soledad que stos en-
contraron en el pas es solo relativa, ni se ha de entender
de todo A nhuac, sino nicamente de aquellos lugares que
al principio recorrieron y en que asentaron sus primeras
poblaciones.
S i pues el pas estaba ya poblado, no hay dificultad en
creer que los mixtecas hayan sido del nmero de esos an-
i Monarq. I nd., lib. I , cap. 12.
tiguos habitantes contemporneos de los toltecas. E n es-
te caso, podra fijarse su llegada O axaca hcia el tiempo
de la fundacin de T ula poco ntes, cuando una parte
efe la poblacion de Huehuetlapallan, vencida en guerra ci-
vil, se alej de la tra parte vencedora, para levantar en
A nhuac un nuevo imperio. D. Fernando de A lba Ixtlil-
xochitl
!
puenta, en efecto, que los toltecas, salidos de su
patria, despues de tocar en C alifornia y en algunos puertos
de Jalisco, navegando en las aguas del P acfico, llegaron
desembarcar en Huatulco, desde donde, atravesando varias
provincias, llegaron T ochtepec,'
? 2
lugar que poblaron
ntes de colonizar en T ulancingo. Nada ms preciso se
puede desear en orden la etnografa mixteca. S egn es-
te mismo historiador, despues de los gigantes, primeros
pobladores de A nhuac, vinieron los olmecas, los jicalan-
ques y los zapotecas, tomando los ltimos asiento en el
valle de O axaca, cuyo clima suave y fecundo suelo prefi-
rieron las destempladas incultas montaas de la vecin-
dad. Durante seis siglos, la nacin zapoteca se desarroll
lentamente, permaneciendo entretanto las alturas mixtecas
despobladas. Mediado el siglo VI de la era vulgar, los tol-
tecas, gobernados por siete jefes principales, invadieron
otra vez el pas de A nhuac, cruzndolo en distintas direc-
ciones: los unos, con sus caudillos respectivos, poblaron las
costas de Jalisco; los otros se internaron en el pas; otros,
en fin, navegaron en el grande O cano, desembarcaron en
Huatulco y fundaron T ututepec.
1 Historia de los C hichimecas, c. 2.
2 L os historiadores confunden frecuentemente con el mi smo nombre
T ututepec, pueblo de la costa del S ur, con T uxtepec, de la costa nor-
te. E l T ochtepec, fundacin de los toltecas de esta poca, es T ututepec,
por encontrarse, como advierten los historiadores, no ljos de Huatulco!
situado en las costas del P acfico. E l mi smo I xtlilxochitl le llama en
varias de sus obras "T ototepec," nombre mexicano de que es corrupcin
T ututepec.
C on el trascurso del tiempo, este pueblo, que debe ha-
ber sido pequeo en su principio, se multiplic de modo
que estaba floreciente y era ya famoso en tiempo de Mitl,
sexto rey de T ula, que segn C lavijero, gobern por el
ao 927. A umentados los colonos, se derramaron al inte-
rior del pas. A lgunos, siguiendo los ramales de la cordi-
llera, alcanzaron aquellas boscosas alturas, que hasta enton-
ces los zapotecas habian visto con desden. No eran mu-
chos y tenian una vida agreste: habitaban las cavernas y
las selvas vrgenes, y en las quebradas y barrancos lucha-
ban muchas veces con las fieras, por lo que los zapotecas,
en su expresivo idioma, los llamaban "Miztoguijxi/ '^/ W
salvajes. L os mixtecas toltecas, por su parte, hallaron
aquellas altas montaas, sombras, cubiertas de nubes y
frecuentadas por la lluvia y por las nieblas, por lo que le
llamaron "G nudzaoui-G nuhu," tierra de lluvias, as como
la mixteca baja habian llamado "G nnundua," tierra baja.
Un siglo ms tarde, el imperio de T ula fu destruido: los
mixtee? que habian tomado parte, defendiendo sus her-
manos los fundadores de aquel imperio, en la sangrienta
lucha que decidi su suerte, sufrieron las consecuencias de
una cruel derrota. L os vencedores penetraron en las altas
mixtecas, se apoderaron de la tierra, la poblaron y conti-
nuaron dominando en ella hasta la llegada de los espaoles.
Fueron tal vez estos invasores aquellos valientes campeo-
nes que despues de fijar su residencia en A chiutla, salie-
ron en busca de conquistas, reportando la gloria de com-
batir y vencer al sol. L os caciques de las mixtecas altas,
en tiempo de la conquista espaola, se creian descendientes
de los vencedores de T ula.
T ututepec se salv esta vez de la ruina general, y aun
era ya bastante fuerte para dar seguro abrigo uno de los
vencidos, Nacaxoch, su mujer, y su hijo Xiuhpopoca.
1
1 I xtlilxochuitl. Historia de los chichim., c. 3.
\
A l decir que los mixtecas llegaron O axaca despues del
siglo VI , solo se ha tenido presente la cronologa de C lavi-
jero, en la que no todos estn conformes. C areciendo de
datos para sealar con precisin esta poca etnogrfica;
sin entrar en la cuestin de si los toltecas salieron de Hue-
tlapallan en el ao 544, "ce-tepatl" de las pinturas de los
indios, como quiere el mencionado autor, en otro ao
diferente, me limitar exponer lo que sobre la peregri-
nacin de los toltecas, desde la confusion de las lenguas, ha
publicado en la Voz de Mxico el S r. Herrera P erez; noti-
cia de bastante nteres para O axaca, pues en ella se com-
prende tambin el viaje de los zapotecas y mixtecas, y en
que se insina el pensamiento vertido ntes de haber exis-
tido dos imperios toltecas.
10.S egn este seor, no se deben confundir los to-
teca con los tolteca. E stos son los que fundaron en T ula,
mediado el siglo VI I , una insigne monarqua, que despues
de cuatro siglos de esplendor, qued eclipsada por causa
de guerras, hambres y otras pblicas calamidades, emi-
grando sus restos hcia C ampeche y G uatemala; pero no
fueron ellos los autores de los edificios cuyas magnficas
ruinas se ven en Uxmal, C hichen y Mitla, pues son dema-
siado recientes respecto de la poca que la generalidad de
los arquelogos da estas obras admirables. T ales monu-
mentos datan de una poca muy antigua, cuyos recuerdos
no estn enteramente perdidos, aunque s ocultos en el
misterio de los pueblos. Datan del ao "ce-tepatl," no del
544 de C lavijero, sino de otro ''ce-tepatl" de los toteca
sealado muchos siglos ntes de Jesucristo. L os toteca son
los primitivos pobladores de A nhuac.'
E n un precioso manuscrito, obra del sacerdote C uauhtli-
C oyotl, traducido por Ixtlioxochitl, desconocido an por la
generalidad y actualmente posedo por Herrera, se lee en
geroglficos antiqusimos la relacin del viaje que hicieron
los toteca por A mrica y por A sia. S egn ese manuscrito
poco despues de edificada la torre de B abel y de haber si '
do confundidos los descendientes de No con la variedad
de lenguas, de S enaar partieron siete personajes progeni-
tores de otros muchos, dirigindose por el A sia C entral
hacia el extremo oriente. L lambanse T eponahuaztli, C ua-
pitz Votan, A popotl, C alel, Hares y T anub, y fueron lla-
mados "P lyades," "como las siete estrellas ms visi-
bles de la constelacin de los S eptentriones, pues que ve-
nan alumbrando los pasos de sus hijos, la peregrinacin na-
da menos de los que salieron de S enaar." T eponahuaztli fu
el primer caudillo que los llev hasta C alel C ael en que
aconteci su muerte. A s lo refiere el sacerdote C oyotl:
"A l fin de muchos trabajos y cansancio, que algo alivi-
bamos con los C uahutopiltin, que traamos desde que sali-
mos de S enaar y que nunca dejamos de las manos, ni por
un momento abandon alguno de los maestros, sentamos
nuestras tiendas en una tierra la cual pusimos el nombre
de C ham
"Y abatido yo en extremo (T eponahuaztli) por el cocolix-
tle, y sintindome prximo morir, llam C uapitz y Vo-
tan, A popotl y C alel y Hares y T anub
"Y les dije voy morir, y aun no encontramos la tierra
que buscamos
"Hermanos: seguid en la gran peregrinacin, no desma-
yis: y da vendr en que os alenteis y hallareis el paraso
de nuestros padres
"O s encargo deis sepultura mi cuerpo en esta tierra de
bendicin, y que veis por los mios, pues son de vuestra
carne y de vuestra sangre
"T C uapitz quedas en mi lugar; y Votan y C alel y Ha-
res y A popotl y T anub te servirn de consejeros: ellos te
acompaarn y los unos sucedern los otros: y cuando no
ellos, los hijos de los hijos se apoderarn de la tierra
"Y la poblarn, y la regirn, y nuestro nombre ser hon-
rado, y las dems naciones publicarn todo lo que hicimos,
y nuestra lengua ser una, y seris felices como hasta aqu
"Y T eponahuaztli durmi el sueo de sus padres, y sus
hijos lo lloraron, y sus compaeros lo embalsamaron con
hierbas, y con el popochomitl incensaron la tierra en que
guardaron su cuerpo, y el llanto por su muerte fu grande
"Y acabaron los dias de luto y descanso con C han, uno
de los tres hijos del patriarca No, y C uapitz su sucesor se
puso la cabeza de los toteca y de los xicallanca, y de los
olmeca y de los zapoteca
"Y se acord continuar la peregrinacin y as se hizo, y to-
m C uapitz el teponaztli y di el toque de novedad, y todos
se alistaron y comenzaron sembrar la tierra y edificaron
all y se asentaron como en C alel C ael
"Y sucedi que despues de un huehuetiliztle se levanta-
ron y continuaron su marcha y llegaron O allin y mon-
tes inmediatos, y se regocijaron y bendijeron al S eor, por-
que all se haba movido el agua que ya les faltaba, y encon-
traron C uahitl en abundanaia en el A ltepetl."
A ntes de llegar este pueblo haban padecido por falta
de mantenimientos; pero ya en l, desmontaron la tierra, y
mu'erto el O celotl y comenzadas las lluvias, tuvieron semi-
llas en suficiente cantidad. Despues de fundada la ciudad,
levantaron un altar, hicieron brotar el fuego del pedernal y
ofrecieron un solemne sacrificio. A ll escribieron en gerogl-
ficos sus hechos, levantaron una gran pirmide en honor de
T eponahuaztli y en torno siete ms pequeas dedicadas
las siete cabezas principales, y otras sus hijos y nietos.
1
i A las siete brillantes plyades, dice en otra parte el mismo S r. He-
rrera P erez {Voz deMxico, t. 9, n. 117) . levantaron siete monumentos
llamados Miec, su salida de A maquemecan, "y despues de haber le-
vantado ( Voz deMxico, t. 9, n. 141) , los siete monumentos la cons-
A ll se hizo el cmputo encontrndose 160,000 hombres de
armas, dndose al lugar por nombre Nepohualco. A ll, en fin,
muri C uapitz y recibi honrosa sepultura.
A C uapitz sucedi Votan en el gobierno de las tribus
errantes, llegando una regin donde abundaban los cier-
vos y las aguas con garzas, por lo que le dieron el nombre
de A ztlan (en la S iberia).
E n A mrica entraron conducidos por T eponahuaspiltzintli.
A travesaron an extensas tierras. E n Jalisco quedaron al-
gunos con E hecatl y C ohuatl. L os dems, provistos de se-
millas de T laolli, C hian, E tl, C hilli, etc., pasaron de A colloa-
can rodeando algunos rios y un lago. E ntonces quisieron
algunos separarse, siguiendo los xicalanques su caudillo
T eponahuaztli Xocollotzin, los olmecas C uapitzinti, y con-
tinuando los zapotecas su camino hcia T octli, conducidos
por su jefe A popocapiltzintl.
E l resto de los peregrinos sigui adelante. Votan y T e-
ponahuaspiltzintli-A chtopan en C hiapa con los suyos, edi-
ficaron ciudades y labraron tierras. T anub, Mases y C a-
lel con los suyos, poblaron Y ucatan y se extendieron por
C entro-A mrica, edificando entonces los nuevos pobladores
T ulha y T uluurn y Mitla.
!
E n efecto, los de la antigua T lapalla edificaron esos mo-
numentos en que se ve bien marcada la huella de la mano
roja.' A dems, en Y ucatan y C hiapa, como en O axaca, se
telacion de los septentriones en su salida de Huetlapallan, aparejados y
armados
con el arco y la flecha, y cargando cada uno la semilla del
tlaolli, salieron hcia el A toyac y ofrecieron los pjaros que los cazadores
habian aprehendido."
1 E ntre los que vinieron se recomiendan C halcatl, I lacanitl, E hecatl,
C ohuatl. A uhuacohuatl, T zacatl y Met, de los llamados toteca.
L ambat, B een y C hinax, hijos de Haus, T anub y C alel.
Y los hijos de stos, Mox, I gn, G hanan, A bagh, Fox, Moxic.
Molo, E lab, Y atl, E nob.
Hi x, T ziquin, C hatin, C hic, C abogh y A ghual.
conserva el recuerdo de las plyades, es decir, de los siete
caudillos quienes dieron este nombre. E n C hiapas se cuen-
tan siete estrellas errantes del calendario, correspondientes
los dias de la semana, lo que se refieren tambin siete
negritos de que habla el S r. Nez de la Vega, pintados
en un cuadernillo indgena y en extremo venerados en el
mismo C hiapa. L os pobladores de Y ucatan se dieron s
mismos el nombre de "plyades," Mayos de Maya, conste-
lacin grande, por el jefe que los gui la tierra.
1
P ara comprobar la antigedad que en ellas se atribuye
los primeros pobladores de la A mrica, bastar una ligera
observacin. S i ellos comenzaron su peregrinacin poco
despues de la confusion de las lenguas, cmo tardaron tres
mil aos en el viaje para llegar A nhuac hcia el siglo
VI I de nuestra era? P ero si estos pobladores residieron en
A sia hasta este tiempo cmo se explica que se hayan le-
vantado en masa con sus dioses y caudillos, no una sino tan-
tas naciones como idiomas se hablan en A mrica, y lo que
es ms, sin huella ni memoria de su antigua residencia? S u
separacin, pues, del Viejo Mundo debe ser antiqusima, an-
terior Jesucristo, como siente Humboldt. A s lo cree tam-
bin C lavijero respecto de los zapotecas y mixtecas.
11.E n la cumbre de una alta montaa, y rodeada por
todas partes de mixtecas, se encuentra C hicahuaztla, cabece-
ra de parroquia, en la cual, as como en cuatro pueblos su-
jetos y en C pala, se habla un idioma extrao, el triqui, lla-
mado as por la repeticin frecuente de ciertas consonantes
(tr, pr. gr., etc). L os que lo hablan son mixtecas tienen
otro origen? S e ignora; ni queda memoria siquiera de que
antiguamente se hablase el triqui en la mixteca. B urgoa ha-
ce los chicahuaxtlas, mixtecas, cuyo idioma poseia; ni los
i L as noticias que preceden pueden verse en los tomos 9 y 10 de la
Voz de Mxico.
primeros religiosos, B enedicto Hernndez y G onzalo L uce-
ro, que convirtieron esos pueblos, notaron que hubiese di-
ferencia entre ellos. A caso con el trascurso del tiempo se
hayan introducido variaciones tan notables, que en la actua-
lidad no quede vestigio alguno de su comn origen.
C omo en C hicahuaxtla el triqui, el chocho se habla en una
provincia sembrada en medio de la nacin mixteca. Muy pro-
bable juzgo que acostumbrasen este idioma los aliados del ejr-
cito mexicano que poblaron C oixtlahuaca y pueblos inmedia-
tos, despues que sus caciques fueron vencidos por Moctezuma
Ilhuicamina, como se ver despues. E l chocho es el popo-
loca, segn se cree.
E l mazateco se habla en las dos parroquias de Huautla y
Huehuetlan, cuyos pueblos formaban antiguamente la na-
cin guatinicamame. E l idioma se llam mazateco, de la
capital Mazatlan Metzatlan, que existe an, pero ignoro
por qu la nacin se llam G uatinicamame. T orquemada
cuenta que se pobl por los teochichimecas, quienes ha-
bindose asentado primero en P oyahutlan, por guerras
que sostuvieron con los jochimilques y otros, desampa-
raron el puesto emigrando hcia P uebla, desde donde inva-
dieron despues la sierra de Huehuetlan, ocupada entonces
por los olmecas y zacatecas.
1
S ospecho que, en efecto, el
lugar, primitivamente, fu habitado por los toltecas sus
compaeros de peregrinacin, permaneciendo independien-
tes hasta que los dominaron los teochichimecas. E stos tam-
bin estuvieron sujetos, aunque dbilmente al principio,
los chichimecas de T escuco. T echotlala di Huehuetlan
seores feudales, que con otros tenian el deber de asistir al
maestre-sala de T escuco.
C omo los chichimecas en sus avenidas no pasaron de la
sierra de los mazatecos, y los aztecas en las suyas encontra-
r ron ya establecidos los cuicatecas, debe creerse que ha-
1 T orquemada, lib. 3, c. 11.
yan sido stos anteriores unos y otros, y que pertenecen
los primitivos pobladores del E stado. O cupaban el estre-
cho y profundo valle que va desde A tatlauca hasta Quio-
tepec, derramndose por un costado en las mixtecas y por
el otro en las sierras de P palo y T eutila, hasta encontrar
los chinantecos y guatinicamames.
!
S u capital fu C uica-
tlan, cerca del caudaloso rio de su nombre, situada en un
terreno frtil, pero ardiente y enfermizo. S e mantuvieron
siempre independientes.
Ixcatlan tenia su idioma propio y sus leyes y costumbres
especiales; pero se ignora el origen del pueblo, numeroso
y bien poblado en otro tiempo. A la venida de los espao-
les, era un feudo del imperio mexicano.
De lo dicho hasta aqu se deduce que la mayor parte de
los pobladores de O axaca vinieron del Noroeste, atrave-
sando el A sia y el estrecho que la separa de A mrica, n-
tes de pisar el pas de A nhuac. E l resto vino del S udeste,
ya de las A ntillas, ya de C entro A mrica. E n todos ellos
se ve el tipo primitivo de los indios de O ccidente. E l color
bronceado, la cabeza redonda, el cabello lacio y grueso, el
carcter tmido, desconfiado y dbil; en una palabra, la
constitucin fsica y moral semejante en todos, demuestra
en ellos la identidad de raza y de familia, haciendo visible
su comn origen. L a variedad de costumbres y de leyes
que se advierte, es obra de las distancias por que se hallan
separados, y la diferencia de idiomas, el resultado de la
accin del tiempo. S olo deben exceptuarse los mijes, que
hasta en el trage demuestran su origen europeo.
i P robabl emente los cuicatlecos fueron descendientes de Xel hua, po-
bladores de C otastla y de T eoti tl an del C ami no, (segn T orquemada,
1. i . c. 12) , de que despues quedaron separados por haber conqui stado
los mexi canos el l ti mo puebl o.
CAP I T UL O I V
ORGANI ZACI ON, ARTES Y COSTUMBRES.
i . R el aci ones entre Mxi co y 0axaca. - 2. C omerci o.- 3. P l ateros y lapi-
dari os.- ^. O tros ofi ci os.- s. C aza.6. A gri cul tura.- ^ P esca8. P l an-
tas medicinales.9. A stronom a y cronologa.io. O rganizacin pol-
tica.
1.A un en la religin, leyes y costumbres, se percibe cier-
ta semejanza entre los mexicanos y los indios pobladores de
O axaca. L os historiadores se han limitado notar esa se-
mejanza, sin entrar en detalles; lo cual es causa de que po-
co especial se pueda decir de antiguas creencias, culto y
usos del E stado. S in embargo, eso poco que ha podido
recogerse es suficiente para conocer que en medio de sus
guerras, unos y otros mantenan cierta comunidad de ideas,
seal presuntiva de la comunidad de oro-en
Digno de notarse es, ante todo, el uso general en que,
anteriormente la conquista, estaba en O axaca el idioma
mexicano. E n algunos pueblos se habla exclusivamente
este idioma; lo que se explica por las invasiones de aquella
nacin, que acostumbraba en sus marchas dejar colonias
militares. A s, T eotitlan del C amino, fundado por los jica-
lanques, desolado por aztecas y reedificado por los mis-
mos, habla hasta hoy el mexicano, y as tambin se usa tal
idioma en S an Martin Mexicapan y S an Juan C hapultepec,
8
yan sido stos anteriores unos y otros, y que pertenecen
los primitivos pobladores del E stado. O cupaban el estre-
cho y profundo valle que va desde A tatlauca hasta Quio-
tepec, derramndose por un costado en las mixtecas y por
el otro en las sierras de P palo y T eutila, hasta encontrar
los chinantecos y guatinicamames.
!
S u capital fu C uica-
tlan, cerca del caudaloso rio de su nombre, situada en un
terreno frtil, pero ardiente y enfermizo. S e mantuvieron
siempre independientes.
Ixcatlan tenia su idioma propio y sus leyes y costumbres
especiales; pero se ignora el origen del pueblo, numeroso
y bien poblado en otro tiempo. A la venida de los espao-
les, era un feudo del imperio mexicano.
De lo dicho hasta aqu se deduce que la mayor parte de
los pobladores de O axaca vinieron del Noroeste, atrave-
sando el A sia y el estrecho que la separa de A mrica, n-
tes de pisar el pas de A nhuac. E l resto vino del S udeste,
ya de las A ntillas, ya de C entro A mrica. E n todos ellos
se ve el tipo primitivo de los indios de O ccidente. E l color
bronceado, la cabeza redonda, el cabello lacio y grueso, el
carcter tmido, desconfiado y dbil; en una palabra, la
constitucin fsica y moral semejante en todos, demuestra
en ellos la identidad de raza y de familia, haciendo visible
su comn origen. L a variedad de costumbres y de leyes
que se advierte, es obra de las distancias por que se hallan
separados, y la diferencia de idiomas, el resultado de la
accin del tiempo. S olo deben exceptuarse los mijes, que
hasta en el trage demuestran su origen europeo.
i P robabl emente los cuicatlecos fueron descendientes de Xel hua, po-
bladores de C otastla y de T eoti tl an del C ami no, (segn T orquemada,
1. i . c. 12) , de que despues quedaron separados por haber conqui stado
los mexi canos el l ti mo puebl o.
CAP I T UL O I V
ORGANI ZACI ON, ARTES Y COSTUMBRES.
i . R el aci ones entre Mxi co y 0axaca. - 2. C omerci o.- 3. P l ateros y lapi-
dari os.- ^. O tros ofi ci os.- s. C aza.6. A gri cul tura.- ^ P esca8. P l an-
tas medicinales.9. A stronom a y cronologa.io. O rganizacin pol-
tica.
1.A un en la religin, leyes y costumbres, se percibe cier-
ta semejanza entre los mexicanos y los indios pobladores de
O axaca. L os historiadores se han limitado notar esa se-
mejanza, sin entrar en detalles; lo cual es causa de que po-
co especial se pueda decir de antiguas creencias, culto y
usos del E stado. S in embargo, eso poco que ha podido
recogerse es suficiente para conocer que en medio de sus
guerras, unos y otros mantenan cierta comunidad de ideas,
seal presuntiva de la comunidad de orio-en
Digno de notarse es, ante todo, el uso general en que,
anteriormente la conquista, estaba en O axaca el idioma
mexicano. E n algunos pueblos se habla exclusivamente
este idioma; lo que se explica por las invasiones de aquella
nacin, que acostumbraba en sus marchas dejar colonias
militares. A s, T eotitlan del C amino, fundado por los jica-
lanques, desolado por aztecas y reedificado por los mis-
mos, habla hasta hoy el mexicano, y as tambin se usa tal
idioma en S an Martin Mexicapan y S an Juan C hapultepec,
8
pueblos inmediatos la ciudad, y antiguamente guarnicio-
nes que dejaron las tropas mexicanas su paso para el
Istmo. P ero adems, en poblaciones propiamente zapotecas
mixtecas, se hallaba tan extendido el mexicano, que los
primeros misioneros, para convertir la f los idlatras,
aprendan con igual nteres este idioma y los del pas. B ur-
goa dice que el primero era general; y hasta el da, los
montes, los rios y pueblos conservan el nombre mexicano.
1
E s todava ms digno de observarse que muchos de estos
pueblos tienen la vez el nombre mexicano y el del pas,
de idntica significacin.
A lgunos explican este hecho, hacindolo resultar de la
dominacin azteca en O axaca; pero por la historia consta
que ni fu muy antigua, ni universal, ni completa, sino
muy pasajera esa dominacin, y por lo mismo, insuficiente
para propagar tanto un idioma extranjero. L o que se per-
cibe con claridad es que un comercio vasto y sostenido li-
gaba unos y otros pueblos, quienes tenian necesidad de
entenderse para verificar sus cambios y contratos.
2.L a contratacin de T ehuantepec era valiosa para los
aztecas.
2
L os mixtecas siempre sostuvieron un comercio
activo con los pueblos ms lejanos desde tiempos remotos,
y sus instintos comerciales son hasta hoy bastante pro-
nunciados. L a mayor parte de las guerras que sostuvieron
con los reyes de Mxico se debieron quejas de los mer-
caderes. C oahuixtlahuacan fu asolado por haber negado
el paso ciertos traficantes. Y anhuitlan enviaba sus granos
y sus frutos hasta ms all de G uatemala. Nochixtlan era
1 A l acaso tomaremos para ejemplo los nombres A toyac, Zimatlan,
O cotlan, A matlan, T ehuantepec, entre los zapotecas; A totonilco, T utu-
tepec, T l axi aco, T eposcolula, Nochistlan, entre los mixtecas; T otonte-
pec, Zempoaltepec, C hichicastepec, entre los mijes; y T epalcatepec,
T equisistlan, entre los chontales; nombres todos mexicanos.
2 T orquemada, L . 14, c. 8.
un pueblo de negociantes, cuyos viajes utilizaba el cacique
de A chiutla para promover alianzas y amistades con otros
soberanos, adquirir noticias, concertar su poltica y prepa-
rarse los combates. L a grana de este pueblo se expenda
frecuentemente en Nicaragua.
1
Del comercio interior quedan vestigios en los tianguis
ferias peridicas que sucesivamente tienen lugar en los
pueblos del E stado; de la moneda corriente, en las almen-
dras de cacao, diez de las cuales, an no hace mucho, equi-
valan un octavo de real,
2
y del comercio exterior, en el
bculo que sirve de apoyo los indios viajeros, resto de an-
tiqusimas supersticiones. P ara los que no han ledo la his-
toria de Mxico, har una ligera explicacin de lo que por
esos bastones se significaba.
P ara comodidad de los traficantes, habia caminos p-
blicos que se componan todos los aos pasada la estacin
de las lluvias. E n los montes y en los sitios despoblados
habia casas propsito para albergar los caminantes; y
para el paso de los rios se tenian preparadas barcas de for-
ma especial, chatas y sin quilla ni velamen. P ara el mismo
intento se servan tambin de un amao particular, llama-
do balsa por los espaoles. E ra un tablado cuadrado, com-
puesto de otatli y caas slidas atadas sobre unas calabazas
grandes, duras y vacas, que de una orilla la otra del rio
era conducido por dos cuatro nadadores. E ntre los varios
puentes que cruzaban los rios, habia unos de forma singu-
lar, llamados hamacas hasta el dia: era un tejido de cuer-
das naturales de cierto rbol, ms flexibles que el mimbre,
llamados bejucos y cuyas extremidades se ligaban los
rboles de las orillas opuestas. L a seguridad de los cami-
nos era perfecta, pues el hurto se castigaba con las penas
ms severas, y el ms leve atentado contra un mercader
1 B urgoa, 2* parte.
2 C inco almendros se llama todava la mitad de un octavo.
extranjero, era motivo para que estallasen guerras san-
grientas. A pesar de esto, para conducir las mercancas
tierras lejanas, se juntaban muchos que se pudiesen mu-
tuamente socorrer en el camino: cada cual tomaba supe-
tlacalli tlascali, como lo llaman en O axaca, para llevarlo
las espaldas pendiente de la cabeza por medio de una
cuerda, y empuaba un bastn negro y liso, que decian ser
la imgen de su dios y con el que se crean seguros de
peligros. A l llegar una posada reunan y ataban todos
los bastones para tributarles culto; y por la noche se saca-
ban sangre dos tres veces en honor de aquella divinidad.
E ra, pues, el bastn de camino, la imgen de T acateutli,
dios del comercio y protector de los que se consagraban
su profesion.
L as anteriores lneas, tomadas en su mayor parte de C la-
vijero, son la pintura de las costumbres an actuales de
muchos de nuestros indios.
3.L as monedas ms usuales hemos dicho que eran
las almendras de cacao; pero tambin acostumbraron servir-
se, ya de lminas de cobre recortadas de un modo particu-
lar, segn el uso de los toltecas, ya del oro en polvo;
1
pues
del E stado salia casi todo el que circulaba en A nhuac y
acumulaban en su tesoro ios emperadores aztecas. L a in-
dustria minera durante el gobierno colonial, encontr dep-
sitos considerables de metales preciosos en los E stados del
norte de la Nacin; por lo que fueron desamparados, como
ms pobres, los minerales descubiertos en O axaca; pero es
indudable que en el corazon de los montes de este E stado
deben existir focos aurferos inagotables, pues las arenas que
arrastraban los arroyos en sus vertientes, formaron aquellos
ricos placeres de la C hinantla, S osola y T ututepec, de que
nos hablan los historiadores de la conquista.
i I xtlibachitl. S umario relac. etc., f. 14.
E l modo de beneficiar el oro era el siguiente: se distribuian
los indios por las mrgenes del rio aurfero, y en fuentes de
madera recogan las arenas: llenaban de agua estos recipien-
tes y les impriman un movimiento suave, separando as los
granos preciosos, que con su gravedad se recogan en el fon-
do, de las arenas intiles que flotaban en la superficie: el l-
quido decantado, dejando un asiento de oro en el vaso, era
de nuevo agitado y decantado en otro hasta dejar en poder
del minero todo el metal que contenia. L os granos de oro
se recogan en caones de plumas gruesas como un dedo,
dice B ernal Diaz, y poco mnos que las de los patos de
C astilla. E n C hoapan se formaban con la arena pequeas
pilas por las que se hacia correr un hilo de a^ua que
arrastrando consigo lo ms ligero, dejaba los granos grue-
sos que se recogan luego con cuidado.
1
E ste mismo m-
todo seguan en las mixtecas. C on provisiones suficientes
para diez doce dias; se dedicaban en ese tiempo reco-
ger arenas de oro que, depositadas en el can de grue-
sas plumas de ave, servan para cambiar en los mercados
por otros objetos de utilidad, adquiriendo por este medio
cada familia, cuanto necesitaba para vestirse y vivir des-
cansadamente muchos dias.
2
E l oro que se obtenia por este medio imperfecto, no era
muy puro ni de subidos quilates; pero suficiente para el
trfico, para el pago de tributos y para las joyas con que se
adornaban. L as ltimas se fabricaban fundiendo el oro en
crisoles y vacindolo en moldes de carbn que se destruan
en seguida. A lgunos sostienen en O axaca que por medio
del jugo de ciertas plantas, reducan el oro una masa
pastosa semejante la que resulta de su amalgama con el
mercurio; no he podido comprobar el hecho, pero s es in-
dudable que el dorado se puede producir por ese modo
1 B urgoa, c. 63.
2 Herrera, Dec. 4, t. 4, c. 7.
tan sencillo; pues s que en el E stado hay plantas que im-
primen un color de oro permanente los instrumentos con
que se cortan.
P ero no solo del crisol sino tambin del martillo saban
aprovecharse para sus artefactos. A lgunos han credo que
los indios nicamente podran trabajar los metales fundin-
dolos y vacindolos en moldes preparados. S ahagun
1
dis-
tingue dos clases de oficiales de oro y plata: los unos que
se llaman martilladores amajadores, porque stos labran
el oro de martillo, majndolo con piedras martillo, para
hacerlo delgado como papel; y los otros, que se llaman tla-
tlalcani, que quiere decir, que asientas el oro alguna cosa
en l, en la plata, estos son verdaderos oficiales, por otro
nombre, se llaman tidteca; pero estn divididos en dos par-
tes, porque labran el oro cada uno en su manera. Y que
en O axaca hubiese tambin este gnero de artfices, es cier-
to, pues recientemente los mixteos han vendido a unos
anticuarios europeos, lminas muy delgadas de oro, eviden-
temente trabajadas martillo, que sus antepasados haban
podido conservar y en que estaban grabados antiguos ge-
roelihcos.
Usaban cadenas, zarcillos, collares y otras alhajas del pre-
cioso metal, que empleaban principalmente en la fabricacin
de sus idolillos. Vaciaban tambin algunos animales, de que
se servian en sus fiestas y bailes. Fabricaban tambin vaji-
llas de plata, que de padres hijos pasaron en herencia mu-
cho tiempo despues de la conquista, segn atestigua B urgoa.
L a mayor parte de estos objetos fueron presa de la rapa-
cidad de los conquistadores; algunos fueron convertidos en
objetos del culto catlico, y el resto fu vendido por los
mismos indios, cuando cayeron en el estado de miseria que
les trajo el gobierno colonial.
P ara los usos domsticos solian usar del cobre, que sa-
i Hi stori a de las cosas de Nueva E spaa, lib. 9, c. 15.
bian dar el temple del acero, segn dice T orquemada. Y o
he tenido en mi poder una hacha de este metal, encontrada
en Huitzo en un sepulcro, bastante bien pulimentada y de
la forma de las que acostumbran an nuestros actuales cam-
pesinos.
No solo eran excelentes plateros sino tambin insignes la-
pidarios, como lo demuestra el idolillo encontrado en A chiu-
tla y que era entre ellos alhaja antiqusima, sin memoria de
su autor. A s la describe B urgoa:
1
"E ra una esmeralda tan
grande como un grueso pimiento de esta tierra: tenia labra-
da encima una avecilla pajarillo con grandsimo primor, y
de arriba abajo enroscada una culebrilla con el mismo arte:
la piedra era tan trasparente que brillaba desde el fondo,
donde pareca como la llama de una vela ardiendo."
4.L os canteros, arquitectos y alfareros no tenian rival
en su arte. No s por qu afirma T orquemada que no acer-
taron los indios imitar en pintura ni escultura la figura hu-
mana. B ien es que, en gracia de la brevedad, en sus escri-
turas solo representasen las cosas por sus perfiles; pero cuan-
do se proponan dar vida y colorido las personas, saban
desempearlo tan bien como los mejores artistas de E uropa.
Hace poco, en un sepulcro de S an P edro Ixtlahuac se des-
enterr una piedra en que se vea tallada de medio relie-
ve, con inimitable perfeccin, la figura de un rey sentado,
no en un icpalli, sino en un trono, en el acto de recibir al-
gn don de sus vasallos. De los sepulcros se han extrado
tambin bultos de barro, acaso retratos, representando el
rostro, el busto y aun el cuerpo entero de indios, ya del uno,
ya del otro sexo, en que se veia el tipo americano tan bien
imitado, que no fuera posible desconocerlo. A un existen ce-
rrados muchos de estos antiguos sepulcros en que segura-
mente hay depsitos de esculturas semejantes, testigos mu-
dos de las adelantadas artes zapotecas.
1 B urgoa, 2* parte, c. 28.
De la perfeccin que haba llegado la pintura quedan
muestras en los claustros de E tla y de C uilapan. E n e mu-
ro ruinoso del primero de estos conventos hay vestigios
de las pinturas que lo adornaron en otro totopo, apnas
perceptibles, pero que dejan adivinar el ins.gne pincel que
las traz. E n C uilapan quedan dos medallones maltratados
por el tiempo. E l uno es la imagen del S alvador C rucifi-
cado; el otro es el busto de la Magdalena visto de perfil.
S on pinturas al temple, con tinta negra, delineadas por un
indio L os perfiles son correctos y las sombras maestras,
pero lo admirable es la preparacin del plano en que se
trazaron, pues habindose desplomado los techos, uno de
estos medallones, expuesto la libre accin del sol y de las
lluvias, ha podido resistir por muchos siglos tan destruc-
tores elementos, y lo que es ms, la injuria de los Hom-
bres que los tocan, pican y rayan placer. No puede creer-
se que el autor hubiese recibido lecciones de los espaoles,
pues en los tiempos que siguieron inmediatamente a la
conquista, ningn aventajado artista pas la A merica ni
mnos O axaca. O u gloria podian prometerse _ en un
pas cuyos habitantes eran juzgados poco superiores a
los irracionales? L as primeras pinturas en O axaca fue-
ron obra de misioneros que jams haban tocado los pince-
les y que con groseros trazos contorneaban las imgenes
de la Virgen y del S alvador, para hacerse comprender de
los indies'cuyo idioma ignoraban, segn cuenta B urgoa: es
fcil concebir cun incorrectas deberan ser aquellas piezas
y qu lecciones darian sus nefitos unos hombres consa-
grados exclusivamente la conversion de los infieles. Fue
posterior la poca en que A rru deline los excelentes cua-
dros de Y anhuitlan. A dems, que aun en la pennsula es
probable que haya sido desconocido en ese tiempo el mo-
do de preparar el estuco que cubri los muros de C uilapan,
pues los conquistadores, deslumhrados por el brillo de las pa-
redes de C empoalla, pudieron creer, aunque solo fuese pasa-
jeramente, que eran de bruida plata. S in duda perteneca al
mismo gnero el estucado de los antiqusimos palacios de
Mitla, cuyos muros estaban cubiertos con un barniz brillante
color de prpura y que hasta hace poco tiempo se conser-
vaba en pequea parte.
L os palacios de Mitla son una obra maestra de aquellas
tribus eminentemente cultas, que se inmortalizaron levan-
tando entre otros los grandiosos monumentos del P alan-
que. C ien aos ntes de Jesucristo, esas tribus, con los
nombres de zapotecas, olmecas y jicalanques, invadieron
por una parte Y ucatan y por otra lo que es hoy el E stado
de O axaca, dejando en ambos pases seales inequvocas
de su alta civilizacin. L os zapotecas edificaron el palacio de
Mictlan, no en el momento de su llegada, sino algn tiem-
po despues, cuando perfectamente establecidos, quisieron
consagrar un templo la Divinidad, tal vez cien doscien-
tos aos despues de comenzada nuestra era, pudindoseles
por lo mismo sealar, aproximadamente, una edad de 1600
aos.
A l contemplar las suntuosas ruinas que hoy quedan de
ellos, el observador se pregunta: por qu medio se levan-
taron en el aire y fueron colocados en su lugar esos enormes
monolitos que forman la vez el quicio de tres puertas de
algunos de sus salones? A lgunas de estas grandes piedras
no tienen mnos de nueve metros de longitud por uno de
grueso y poco ms de anchura. "E ntre estos pueblos, dice
C lavijero
!
cuando los albailes alzaban un muro, amonto-
naban tierra por uno y otro lado, aumentando estos mon-
tones medida que el muro se alzaba, de modo que cuan-
do se concluia, se hallaba como enterrado y cubierto por la
tierra que se habia amontonado: con lo que no necesitaban
de andamiaje." C on este arte, desde el nivel natural del
suelo se formaba un plano suavemente inclinado hasta la
1 C lavijero, t. x, p. 377.
parte superior del muro que se haba construido, y por l,
por medio de palancas, se podan llevar las piedras de ma-
yor peso y ponerlas en su lugar.
Intil es decir que no conocieron la arquitectura de los
griegos ni de los godos: sus formas y proporciones arqui-
tectnicas eran propias y formaban un orden especial de
que se dar idea al describir despues estos palacios; sus
puertas eran casi cuadradas y sus columnas sin bases ni
capiteles; pero conocieron las bvedas, pues las construye-
ron en el palacio subterrneo del mismo Mitla, y los arcos,
de que aun queda uno perfectamente semicircular en el mon-
te A lban.
E l ltimo lugar pertenece construcciones de otro gne-
ro: es una plaza militar, como lo son tambin una eminen-
cia cercana Mitla, otra llamada G uiengola y otras en va-
rias partes. L a plaza de A lban es un plano de cosa de 800
metros de circunferencia y de forma irregular, hecho mano
sobre la cumbre del monte de ese nombre, rodeado por un
murallon bastante ancho, en cuyo trmino se levanta otro
muro ms angosto y que deja en torno un terraplen sufi-
ciente para dar paso dos tres personas. E l murallon no
es continuo en toda su extensin, sino que se interrumpe
trechos; ni es slido, pues lo atraviesa de un extremo
otro un pasadizo ms amplio ms estrecho, segn las
circunstancias. E ste murallon debi ser inaccesible en otro
tiempo, y desde l arrojaran cantos rodadizos, y con espa-
das y saetas se defenderan de los asaltos de un ejrcito
invasor, teniendo un ltimo refugio, en el caso de una de-
rrota, en los pasadizos y salones subterrneos cuya entrada
seria fcil de cubrir. A lgunas veces practicaban salidas sub-
terrneas, de manera que vencidos en un fortn, desapare-
can como por encanto, reapareciendo en otra fortificacin
distante.
E l espacio cerrado por una lnea de murallas en G uien-
gola tiene cuatro leguas de largo y una y media de ancho
E s notable la cortina construida la orilla de un precipicio,
y que atravesando una quebrada profunda, separa la mon-
taa fortificada de la cadena principal de la cordillera. Hay
montones de ruinas y cuevas diseminadas, que sirvieron de
habitacin en otro tiempo.
!
.
C e r c a d el
P
u
eblo de Mitla existe tambin una fortifica-
cin importante. A tres cuartos de legua de la poblacion
hay una roca aislada, de doscientas varas de altura, que
domina las colnas de la cordillera vecina, y en cuya cima
se levanta la fortaleza. E sta tiene media legua de exten-
sin, limitada en forma de elipse por una robusta muralla
de dos varas de espesor y seis de altura, con ngulos en-
trantes y salientes, agudos, obtusos y rectos, con interpola-
don de cortinas, segn las reglas ordinarias. S olo es acce-
sible la fortaleza por la parte que mira al pueblo; pero all las
murallas son ms elevadas y la puerta de entrada est
bien defendida por dos muros, que en forma de tenaza
se unen por sus extremos con la muralla principal. A
la orilla superior del taluz que hay en esta parte, se ven
puestas en equilibrio piedras esfricas de una vara de di-
metro, preparadas para ser oportunamente arrojadas sobre
los enemigos. Una primera lnea de murallas con su aber-
tura en el centro, defiende la entrada principal. E ntre las
murallas existen an apiladas piedras esfricas de diferentes
tamaos que deberan ser arrojadas con honda; en el cen-
tro hay ruinas del edificio destinado al cuerpo de guardia;
y en la parte opuesta la de la entrada, una puerta falsa
para introducir vveres y tropas de socorro, para lo que
adems abrieron pico un camino sobre la roca.
2
S on notables, adems, en este orden, las ruinas de C oa-
tlan, Justlahuac, P eoles y el S alado, cerca de O uiotepec.
1 O rozco y B erra. Dic. geog. univ. artculo "G ui engol a."
2 G uil l ermo Dupaix, con notas explicativas de B aradere y H. B iest,
en el artculo del Dic. Mit. c. 19.
5P er o la ocupacin favorita ele los indios era la caza,
entr los que habitaban las montaas, y la agricultura para
los pueblos sedentarios. L os chontales y los chochos vivan
esparcidos en los montes, sin fabricar casas ni formar pue-
blos: eran corpulentos, forzudos, belicosos, de natural bar-
bara y nimo indisciplinado, los ms bravos y carniceros
del pas. C arecan de sementeras, y para subsistir, aprove-
chaban los frutos naturales de los rboles y tenan el re-
curso de la caza que se daban por completo. De da dis-
curran por los montes, desnudos, apenas cubierta la cintu-
ra con una piel de tigre, y por la noche se reunian lo su-
mo cinco seis en sus cuevas. A la entrada de stas en-
cendan grandes fuegos, y llevando el humo al interior,
cerraban la puerta con ramas, y se arrojaban al suelo desnudo,
sin otro abrigo que ese calor. Muy semejante esta era
la vida de los chinantecas y otros pueblos.
C azaban las fieras por medio de mquinas ideadas con
ingenio; las aves pequeas sucumban al golpe de la cerba-
tana; para las mayores se servian del arco y de artificiosos
lazos. C uando la caza era de recreo y en obsequio de algn
cacique de importancia, se verificaba con estruendo y apa-
rato de mayor solemnidad, S e preparaban con algunos das
de anticipacin, haciendo invitaciones las personas princi-
pales, poniendo en corriente sus armas y acaso tambin
cumpliendo con algunas ceremonias prescritas para estos
casos en los rituales de su religin. S ealaban algn bosque
poblado de fieras como teatro de la festiva recreacin; la
orilla de una corriente murmuradora, y en alguna eminen-
cia, levantaban la tienda del cacique, para que sin riesgo pu-
diese presenciar la lucha de las bstias con los animados
cazadores, y la sombra de frondosos rboles reunian la
lea y encendan las hogueras con que se hubiesen de pre-
parar los alimentos de los convidados. E l dia sealado, tres
cuatrocientos hombres con venablos, saetas, chuzos y ma-
canas, se metan por la espesura y en las barrancas y cuevas,
con tal ruido de silbidos y voces, que atronaban la monta-
a. L as fieras salan de sus madrigueras asombradas, y las
unas se arrojaban hacindose pedazos en los precipicios, y las
otras caian atravesadas por el dardo, corran al valle para
dar su vez en manos de los cazadores. L a algazara y el
regocijo resonaban en aquellas soledades, y los peascos
repercutan los gritos y las alegres carcajadas de la muche-
dumbre. A la caida de la tarde se replegaban todos la som-
bra de los rboles para tomar aliento y comer. C ada grupo
de cazadores conducia una fiera cervato de los que ha-
bian muerto, adornado con flores y hojas verdes, como ob-
sequio al cacique hroe de la fiesta, y al fin de la jorna-
da, que solia durar tres das, se regalaban los convidados
vestidos y joyas de valor. B urgoa dice haber presenciado
uno de estos espectculos,
1
y aun se conserva esta costum-
bre entre los mijes, en Zimatlan, A yoquesco, T lacolula y
dems pueblos del valle.
2
A s se hacia tambin hasta hace
poco la corrida de los lobos, semejante, aunque en inferior
escala, la que los mexicanos dieron obsequiando al virey
Mendoza en el llano del C azadero.
6.No por el ejercicio de la caza desamparaban los mix-
tecas el cuidado de las sementeras, consagrando en particu-
lar sus esfuerzos los mixtecas la cria de la grana, que dio
nombre uno de sus pueblos, Nochistlan, "lugar de grana
donde se cria la grana." E ntre los zapotecas mereci la pre-
ferencia el cultivo del maz, que tambin di nombre uno de
sus pueblos, Etlan, como se dice en zapoteca, Loohvanna,
"lugar del pan." E n C uilapan fu singular el esmero que pu-
sieron en el planto de nogales, de que existen an grandes
bosques. E sta nuez, llamada encarcelada por su forma, se cre-
1 B urgoa, 2^parte, c. 24.
2 E l grito de aviso que dan los zapotecas al percibir una liebre, es
"gul eza."
y por algunos privativa de este pueblo, por lo mnos del
valle de O axaca;
1
pero crecen tambin los nogales en la S i-
ria y otros pases. E l maguey, el pimiento y la chia,\de un
uso general, merecieron tambin las atenciones de los in-
dios. No conocan los licores fermentados que salen de la
uva, de cuyo cultivo, por lo mismo, no cuidaban, aunque la
veian crecer silvestre en las montaas; pero de la raz del
maguey hacan una preparacin alcohlica, gustosa y til.
P reparaciones semejantes obtenan de la tuna, de la cocol-
meca y del cacao, fruto riqusimo de un rbol cultivado en
los terrenos bajos de O axaca. No despreciaban el tabaco,
cuyo uso entraba en una parte de sus observancias religio-
sas. E n las tierras calientes desplegaba sus esbeltas hojas
el platanero, y en las costas del S ur se ven hasta hoy bos-
ques dilatados de hicacos, cocoteros, mameyes y zapotes; y
como la tierra no los ha de haber producido por s sola, es
preciso que los indios hayan depositado en el suelo su si-
miente, cuidando adems de su riego y crecimiento. C ansa-
do seria enumerar las semillas, las frutas, las plantas medi-
cinales, los rboles resinosos que fueron objeto de las aten-
ciones de los indios; pero es preciso nombrar siquiera el
precioso rbol que produce el algodon, cuya semilla se hu-
biera perdido del todo la ruina de los toltecas, si no se
hubiese conservado en las ardientes costas de O axaca.
7. E n orden la pesca, es notable que abundando en
los rios que vierten sus aguas en el golfo, sea nula comple-
tamente en los que se dirigen al P acfico. E n Y olos y otros
pueblos de la sierra se obtienen bobos, truchas y anguilas
por medio del anzuelo, la tarraya, cierta hierba que moli-
da y arrojada al agua da muerte los pescados. L os rios
de O uiotepec, Utzila y la C hinantla, van depositar muchos
i A s lo juzgan B urgoa y Murgu a G abardi .A puntami entos esta-
dsticos.
de los peces que arrastran en su corriente, en los lagos que
forman en la costa. E n uno de ellos, visitado por Motolinia
por el ao de 1530, nadaban flor de agua tropas de saba-
los, tan grandes como toninas. S e obtenia tambin all, se-
gn este religioso, el pez llamado Manat, el mejor su jui-
cio y ms preciado de los del Nuevo Mundo: era un anfi-
bio del tamao de un buey que pacia como ste la hierba
del campo,
!
E l mero, el robalo, el pargo, el sabalo y la
mojarra, abundan en los lagos del P acfico, principalmen-
te en la boca de la vieja y A lotengo, albufera importante
de diez doce leguas de extensin. C hacahua es una lagu-
na formada por los derrames del A toyac, llamado tambin
R io Verde, bordeada de rboles y sembrada de isletas siem-
pre verdes por su vegetacin exuberante: en sus anchos y
profundos esteros se navega en ligeras canoas, frecuente-
mente la sombra de los manglares y de los chico-zapo-
teros. L a vista de sus aguas trasparentes y de sus tranqui-
las y azuladas ondas, de los prximos bosques en que des-
cuellan palmeras gigantescas, y de los patos, cigeas, garzo-
tas, alcatraces, cuervos marinos y otras innumerables aves
que vuelan sobre la laguna acechan su orilla, ha hecho
siempre que la pesca en este lugar haya sido una deliciosa
recreacin. Difcilmente se hallar en el mundo algo ms
bello en su gnero que la laguna de C hacahua.
2
No es m-
nos abundante la pesca en la laguna de T ehuantepec, que por
estar agitada frecuetemente por los nortes, tom el nombre
de Ventosa. E s singular la del C amarn, por lo que la descri-
bir con brevedad. Desde la orilla se desprende una len-
gua estrecha de tierra que penetra bastante entre las ondas:
en ella, hincando caas por sus extremos en el suelo, for-
man los huaves lneas espirales y calles tortuosas que inva-
1 T orquemada, lib. 14, c. 40.
2 Motolinia lo dice as de los esteros y lagos de la costa del Norte in-
feriores esta.
den las aguas en el perodo ascendente de la marea. E ntre
esas caas quedan aprisionados los pececillos, y los indios
los recogen en el descenso de las aguas. B urgoa cree que
el camarn es privativo de estas costas. E n los nos se ob-
tiene, cerca del P acfico, un pececillo muy semejante llama-
do chacaln, que toma un color rojo aproximado al fuego y
que es gustoso con extremo. Un anfibio muy conocido, la
iauana, fu alimento comn de los indios en las tierras ca-
dentes; ni despreciaron del todo el tiburn, que se acostum-
bra hasta el dia, con el nombre de tollo. S e pescan tambin,
por recreo, la golondrina, el loro, la chupa-rosa y el caballo
marino.
8,E stos tiles ejercicios no impedan que buscasen los
indios ms altos conocimientos, Haban hecho un estudio
concienzudo de las plantas, cuyas virtudes les haba hecho
conocer una dilatada experiencia. De ellas se servan con
buen xito en la curacin de sus enfermedades. S us mdi-
cos mezclaban frecuentemente sus prcticas supersticiosas
con el ejercicio de su profesion; mas no por eso dejaban de
ser fecundos en recursos para combatir las dolencias huma-
nas. .
E ntre los mijes, generalmente se dedicaban la profesion
de curar enfermedades las mujeres, grandes herbolarias y
conocedoras perfectas del carcter y malignidad de las en-
fermedades ms comunes, pero mezclaban juntamente invo-
caciones y sortilegios en el ejercicio de sus conocimientos.
A rrojaban ciertas semillas sobre una estera, y si la indi-
cacin de la suerte era buena, prosegian la cura, y si no
caia buena suerte, no volvan la casa del enfermo. ^C o-
nocan el clister y lo usaban aplicando infusiones mixtu-
ras de hierbas para extraer los humores nocivos.
!
Usaban tambin muchas veces el cauterio para los ve-
i Herrera. Dec, 4, 1. 4, c. 7.
ltenos. L os blsamos, gomas y perfumes que extraan de
los rboles, la vez que les proporcionaban goces inocentes,
contribuan en ciertos casos la conservacin de la salud.
S eria necesario un libro para decir todo lo que sabian en
este punto.
Hasta el dia no usan de otros simples ni de otros mixtos
que sus hierbas, conservndose con ellas largos aos, no
obstante haberse perdido en la conquista, con sus sabios,
la mayor parte de sus conocimientos, pues solo quedaron
las noticias ms vulgares y comunes. E l temazcalli era de
un uso general para cierta clase de enfermedades.
De esas plantas, adems, extraan las preciosas tintas con
que daban hermosos colores la madera y las telas. Usan
an los pintores y tejedores el chicaloil, el carmn que pro-
duce el achiotl y el ocre amarillo de que pagaban tributo al-
gunos pueblos al emperador de Mxico. L a grana del cac-
tus es bastante conocida, y el ail ha importado no escasas
riquezas O axaca. P ara pintura usaban tambin de las bri-
llantes plumas de algunos pjaros, de que pagaban tributo
Mxico, Huehuetlan Matzatlan y Utzila, pueblo llamado
as por una hermosa ave cuyo nombre, "huitzitzilin," se co-
rrompi. O totitlan daba tambin de tributo 24,000 mano-
jos de plumas bellsimas. P ara barnizar la madera se servian
de varias gomas, especialmete la que destila el cuatley que se
conoce en el comercio con el nombre de "ambar amarillo."
C on esas mismas plantas se vestan, sacando del aloe
maguey la pita, y convirtiendo en hilo el algodon para te-
jer con uno y otro sus ropas y mantas. T ehuantepec, T la-
xiaco y C hoapan se distinguieron, aun despues de la con-
quista, por sus delicadas telas. O tatletlan, con otros pueblos,
pagaba de tributo algunas cargas de algodon.
1
1C lavijero, t. 1, pg. 318.
xo
9.No eran mnos abundantes sus conocimientos as-
tronmicos y cronolgicos. S aban orientarse con toda per-
feccin y fijaban con exactitud los puntos cardinales: cono-
can las constelaciones y las sealaban por sus nombres,
tenan su sistema planetario y trazaban en un plano las re-
voluciones de los astros, que sealaban con figuras de ani-
males al modo de los astrnomos de A sia. B urgoa dice que
estas noticias estaban mezcladas con disparates, absurdos y
supersticiones. L stima es que no hubiese escrito sino es-
tas generalidades, obligado, como los dems religiosos, por
el odio la idolatra. "R epartan, dice este autor, la edad
perfecta de la vida en 52 aos, dando 13 de ellos cada
una de las partes del mundo, oriente, aquiln, poniente y
medioda. C onforme la parte que aplicaban aquellos 13
aos, se prometan la salud y los temporales: los 13 aos
del oriente deseaban por frtiles y saludables; los del norte
tenan por varios; los del poniente, buenos para la gene-
racin, pero remisos para los frutos; al sur tenan por noci-
vo, de excesivos y secos calores. O bservaban que desde la
gentilidad, en los 13 aos del sur les haban venido sus
trabajos de hambres, pestes y guerras, y lo pintaban como
la boca de un dragn echando llamas. P asados los 13 aos
del sur, empezaban de nuevo la edad por el oriente. E mpeza-
ban su ao el 12 de Marzo, invariable por la cercana del equi-
noccio, dndole 18 meses de 20 dias, y otro ms de 5, y ste,
al cabo de 4 aos, lo variaban como nuestro bisiesto, 6 dias,
por las 6 horas que sobraban cada ao, que multiplicadas
por cuatro aos, hacen las 24 horas, que es un dia cabal,
que sobra 366 dias del ao usual: llamaban en su lengua
aquellos 6 dias, mes menguado, errtico; y en l haban
de sembrar algunas sementeras, para ver por ellas, como
ac nuestras cabauelas, la fertilidad del ao. Y cierto, que
tienen algunos tan regulado este conocimiento, que las ms
veces previenen la abundancia de las aguas sequedad de
los vientos que ha de seguirse.''
He querido copiar textualmente las anteriores lneas, pa-
ra que no se juzgue que atribuyo gratuitamente los mix-
tecas el mtodo de computar el tiempo de los mexicanos.
E ntre ambos pueblos existen, sin embargo, algunas diferen-
cias. L a primera es que los mixtecas comenzaban su ao
invariablemente el 12 de Marzo, mintras que los mexica-
nos seguan en su cmputo un movimiento retrgrado des-
de el 26 hasta el 14 de Febrero, anticipndose un dia el
principio del ao en cada perodo de cuatro,
!
y reponiendo la
primera fecha al cabo de 52 aos. L a segunda que los me-
xicanos agregaban constantemente al fin de cada ao, cinco
dias que llamaban nemonteni, esto es, intiles, y trece dias
al fin de un siglo de 52 aos por los bisiestos que habian
tenido cabida en ese tiempo, mintras que los mixtecas ca-
da cuatro aos agregaban uno de ms los cinco errticos
desconcertados, acercndose de este modo nuestro mo-
do de computar el tiempo.
L os zapotecas arreglaban su calendario de igual modo
que los mixtecas, sino que comenzaban el ao el 20 de
Marzo, en lo que se conformaban con la fecha que al prin-
cipio del ao asigna D. Fernando de A lva Ixtlixochitl.
2
B otu-
rini afirma que algunos de los indios de O axaca distribuan
su ao en trece meses, sealndolos con otras tantas figu-
ras de dioses, mintras que otros numeraban sus dias por
vientos y culebras.
3
E n ciertos informes dirigidos al rey de
E spaa en 1609,
4
se lee igual noticia, pues se afirma que
los miahuatecas computaban el tiempo por lunaciones y
que de un conjunto de estos meses formaban su ao; pero
C lavijero cree que tal ao de trece meses debe haber sido
1 C lavijero, t. 1, pg. 266.
2 G ama, en el dic. de hist. pal. C alendario, t. S .
3 I dea de una nueva historia, etc., par. 16, n. 10.
4 Doc. ind. de I nd. tomo 9, pg. 210 y sigs.
el astronmico civil, pero 110 el religioso, que era como
el de los mexicanos.
1
E n orden al bisiesto, en el informe ya mencionado, diri-
gido al rey de E spaa en 1609 por los corregidores de los
pueblos zapotecas, se asegura que lo arreglaban de diez en
diez aos, agregando tres dias los 366 de que constaba el
ao comn, lo que ser cierto demostrarla poca exactitud en
los clculos zapotecas; mas no se ha de confiar mucho en esos
informes dados por personas poco instruidas y sin nteres al-
guno en conocer las antigedades del pas. E s probable, sin
embargo, que se relacionase con los bisiestos algn perodo
de diez mejor de veinte aos, muy en uso en Y ucatan,
segn afirma L anda. "L a forma de cuenta que tienen, dice
el informe citado,
2
es por pinturas que hacen: los aos con-
taban por las descendencias de sus pasados, y cada ao
contaban tomando por principio dl, cuando los rboles
florecan, y por fin cuando volvan retoecer: los meses
contaban por sus planetas, llamando al primero conejo, y
al segundo liebre, y al tercero venado, y desta manera dis-
curran por todo el ao, acomodando la naturaleza de los
animales al tiempo que corra: tenan bisiesto que llaman
" Coc" que quiere decir "sobra aadidura," el cual era de
diez diez aos que hallaban de sobra tres dias, los cuales
ayunaban, diciendo que los dioses les daban aquellos tres
dias ms de vida."
E n una piedra circular, de una vara castellana de dime-
tro, encontrada en la mixteca y visible hoy en el Institu-
to de O axaca, se ven por ambas caras grabados geroglfi-
cos semejantes los que usaban los aztecas. S egn algu-
nos, sa piedra es sencillamente la imgen del sol; segn
otros, es un monumento consagrado al recuerdo de algn
1 C lavijero, tom. 1, p. 274.
2 C oleccion de Documentos inditos del archivo de I ndias, t, 9.
p. 309.
acontecimiento notable; saber, de la aparicin en el fir-
mamento, hcia el O riente, de una gran luz que permane-
ci visible por algunos aos continuados y de que cierta
mente hablan los historiadores de Mxico. De cualquiera
manera que sea, ese monumento hace sospechar que el
calendario y los smbolos con que los mixtecas y zapotecas
sealaban sus aos y sus meses, eran semejantes los que
usaban los mexicanos.
10.L os estudios astronmicos, el arreglo del calenda-
rio y la descripcin de sus hechos heroicos en sus libros
pinturas, pertenecan la clase privilegiada de los sacer-
dotes. S u organizacin poltica, social y religiosa se com-
prende por lo que ya queda escrito. L os diferentes E stados
en que se divida el territorio de O axaca fueron goberna-
dos por jefes y seores propios, formando nacionalidades
independientes y separadas unas de otras. L os guatinica-
mames pagaron tributo los mixtecas los mexicanos.
L os mixtecas, al principio unidos, se dividieron despues
de exterminados los toltecas, formando tres seoros prin-
.cipales, que si bien 110 tenian dependencia alguna en el go-
bierno, se ayudaban en sus empresas, ligados por alianzas
amistosas: el de A chiutla, cuyos prncipes decan proceder
de los seores de T oltitlan-T amazolac,
1
desde el tiempo
en que stos, destruido T ula, se apoderaron de las mix-
tecas altas, los que estaban sometidos los caciques de S o-
sola, Y anhuitlan, T eposcolula, T laxiaco, Nochistlan, A lino-
loyas y Jaltepec; el de C oixlahuac, que debe haber com-
prendido toda la provincia de los chochos, y el de T utute-
pec, cuyo rey, el ms rico, segn se crea, de todos los de
A nhuac, daba el cacicazgo de jamiltepec un pariente
suyo, concedia 1a investidura los seores de los P inote-
1 A l ba T ezozomoc. C ron. mex. c. 33.
pas y otros pueblos, extendia su dominacin hasta P utla,
1
se dilataba por la costa una distancia de sesenta leguas.
T enia una organizacin feudal esta monarqua, y pasaba
el cetro de padres hijos por la lnea recta.
L os zapotecas tenian por feudatarios los seores de
T eococuilco, Ixtepeji, T eotitlan y Miahuatlan: un poco des-
pues, se erigi un segundo trono zapoteca en T ehuantepec,
unido al de T eotzapotlan por la sangre y la amistad.
L os mijes tenian por capital T otontepec, subordinnse-
les, Juquila, C hichicastepec, "A yuda y otros cacicazgos, en-
tre los que mereca el primer lugar jaltepec, pueblo situa-
do en la costa del Norte, cuyo aplazamiento, segn los ves-
tigios y ruinas de edificios que se veian an hace 200 aos,
tuvo ms de una legua de extensin y cuyos numerosos
habitantes se computaban por los pelos de una piel que
G uardaban sus autoridades. L os chinantecas tenian su ca-
O
pital y sus caciques, y lo mismo debe presumirse de los cha-
tinos. L os chontales vivian dispersos.
T odas estas naciones solian combatir unas con otras
con los ejrcitos mexicanos, por razones de nteres y polti-
tica idnticas las que producen las guerras de E uropa.
A sentaban sus pueblos regularmente las orillas de los rios,
considerando para la eleccin del sitio, la abundancia y pure-
za de las aguas, la fertilidad del terreno y su disposicin pro-
psito para la defensa en el caso de agresin hostil. S us ca-
sas, en pequeo nmero de piedra y de ladrillo crudo, y en
su mayor parte de caa otatl cubiertas de zacate, estaban
todas sombreadas por rboles copudos y rodeadas de jardi-
nes frescos y vistosos.
E n la mixteca los caciques tenian sus palacios con depar-
tamentos separados para los hombres y para las mujeres,
con el pavimento esterado y muelles cojines de pieles para
recostarse blandamente. E n lugar propsito se cuidaba
1 E stud. ests. de C ar.
siempre de cultivar con esmero un jardn bien regado y ri-
co de flores perfumadas y vistosas, entre las cuales brillaba
la tersa superficie de las aguas destinadas baos de pla-
cer. E n algunos pueblos, no solo los jardines y numerosos
rboles frutales, sino extensas sementeras se hallaban pr-
ximas las casas, por lo que stas se veian distantes unas
de otras y esparcidas en una notable extensin. A un ha-
ba comarcas en que las familias tenian dos habitaciones,
la una en el pueblo cerca del jefe cacique que los gober-
naba y en donde se reunan en determinadas ocasiones, y la
otra distante del centro comn algunas leguas y en la que
vivian aislados la mayor parte del ao, cultivando sus mai-
zales entregados otras tiles ocupaciones. E ste era el
modo de ser de la C hinantla, as vivieron y viven los ma-
zatecos, y aun quedan de igual costumbre vestigios en los
cortijos y rancheras de la sierra y de ambas costes. No por
eso se podr decir que no guardaban vida civil, pues estaban
unidos por el idioma, la religin," el gobierno, las costumbres,
leyes intereses, concertando sus fuerzas y movindose to-
dos con unidad de accin, principalmente cuando se trataba
de la utilidad comn.
A un haba en todos estos pueblos dos instituciones exce-
lentes y que deberan haberse conservado toda costa. L a
una, que con distincin de los terrenos de propiedad particu-
lar, tenia otros cada pueblo que se cultivaban en comn todos
los aos, destinando al beneficio general sus productos: no h
mucho que se conservaban an en posesion de terrenos de
esta clase, que fueron repartidos por recientes leyes. L a otra,
que en lugar preferente en cada pueblo cuidaban de cons-
truir y conservar en buen estado edificios destinados exclu-
sivamente al hospedaje de los comerciantes y viajeros y
la recepcin solemne de los embajadores: el gobierno colo-
nial conserv esta institucin, que va desapareciendo desde
que la nacin se erigi en repblica. E sas casas no eran
habitadas por particular alguno; pero en ellas ponan su
asiento las autoridades para decir justicia, en los dias de
mercado para vigilar el orden, cuando el pueblo todo se
reunia para discutir algn asunto de importancia.
E stas ltimas reuniones nos demuestran que no era ab-
soluto el gobierno de los caciques. C omo en G recia y R o-
ma, en ciertas ocasiones sealadas por las leyes las cir-
cunstancias, se reunan los varones de competente edad (las
mujeres no tenian voto) y en asamblea solemne se propo-
nan, con claridad y exactitud, los asuntos graves que haban
de ser tratados; se discutan con el ms perfecto orden y la
libertad ms cumplida y se tomaba de comn acuerdo
una determinacin definitiva, que sobre todos los obstcu-
los se hacia efectiva. E l voto de los ancianos era el ms'
bien oido y de ms peso en estas asambleas. T al costumbre
se hall establecida en todas partes cuando la conquista fu
un hecho, y no solo en O axaca, sino tambin en C hiapa y
G uatemala (como puede leerse en R emesal); y la legislacin
espaola, sbia en verdad, que no quiso pugnar con las cos-
tumbres de A mrica, sino cuando relajaban el nervio del
gobierno, desdecian del esplendor del trono perjudicaban
los intereses de la pennsula, quiso favorecer sta, dndole
vida por tres siglos y hacindola pasar nuestros dias.
E n las generales asambleas del pueblo se tomaban deter-
minaciones en vago: el desarrollo de los pormenores en la
ejecucin, corresponda al seor J efe del E stado. R e-
suelta, por ejemplo, una guerra, era el cacique quien desig-
naba los ms expertos capitanes, ordenaba las filas del
ejrcito, escogia el campo y mandaba en la batalla. S i en
el curso ele la campaa se creia conveniente entablar nego-
ciaciones diplomticas, sealaba el cacique los embajado-
res y les daba instrucciones propsito. P ara el despacho
de los negocios administrativos, tenian destinado un saln
de su palacio en que asistian constantemente dos personajes
cuyo empleo era oir las peticiones, noticias y demandas, ex-
ponerlas al monarca, y volver con la respuesta, que no se
daba sin maduro consejo de hombres sabios y experimen-
tados, principalmente de los ms antiguos sacerdotes, quie-
nes se esforzaban en sugerir expedientes acomodados las
circunstancias, recibiendo en recompensa joyas de valor.
Mas como veces convenia oir el dictmen de otras per-
sonas distinguidas en facultades especiales, la casa del caci-
que regularmente se veia frecuentada por capitanes, caba-
lleros, maestros, predicadores de la ley, sortlegos y mdi-
cos. L as personas del pueblo que lograban la gracia de es-
tar en la presencia del monarca, entraban descalzas, no le-
vantaban los ojos, hablaban sumisamente y daban otras se-
ales de su respeto y veneracin la primera autoridad.'
Hoy se renen tales asambleas y en ellas se organiza el
gobierno econmico del pueblo, se hacen colectas y se im-
ponen contribuciones para utilidad comn, se discute la
aceptacin de las leyes y determinaciones del gobierno del
E stado el modo de eludirlas y hacerlas ilusorias, y hasta
se juzga como en un gran jurado y se falla sin apelacin
en ciertos crmenes.
2
E llas dan O axaca una organizacin
desconocida y de ningn modo detallada en nuestros cdi-
gos, y revelan que los caciques antiguos, que veces
obraban por s solos, tenian frecuentemente que ser auto-
rizados por los ancianos y nobles y veces tambin que
marchar de acuerdo con el pueblo. A s su gobierno venia
ser un mixto de monrquico y republicano, acaso el ms
perfecto de los sistemas conocidos.
1 A ntonio de Herrera, D. 3, 1. 3, c. 12.
2 Hace pocos aos, en T eococui l co impusieron pena de muerte un
salteador incorregible, aplicando esta sentencia por s mismos ya que
los jueces ordinarios y los jefes polticos no eran bastante eficaces en la
conservacin del rden pblico. E n S oquiapan aplicaron la misma pe-
na un capitan que habia traicionado los intereses del pueblo en favor
de cierto general. Y o mismo he oido conminar con esta pena y en una
tal reunin al que se atreviese denunciar las procesiones prohibidas
por las leyes de reforma.
L a sociedad es imposible sin el orden, es decir, sin el
movimiento armnico de todos los miembros que la com-
ponen, encaminado un fin que mediata inmediata-
mente debe ser la prosperidad del E stado. L as leyes sa-
bias producen tal armona; pero la obediencia de la ley es
siempre el resultado de un mvil secreto, de un resorte
poderoso, que desplegando su accin sobre cada individuo,
imprime tambin en las masas un movimiento uniforme.
Hay virtudes eminentemente sociales, que cultivadas con
esmero por la mayor parte de un pueblo, no pueden me-
nos de ciar ste prosperidad y grandeza. R oma convirtio
en culto religioso el amor la patria. E l amor a la gloria
hizo algn tiempo que la G recia descollase sobre todas las
naciones del globo. E ntre los antiguos indios existieron
tambin algunas eminentes virtudes, fundamento y apoyo
firmsimo del orden establecido. L a base de su organiza-
cin social era, en efecto, el a p e g o l a s tradiciones y la
sumisin respetuosa la ancianidad. P ara los que no os
han tratado, es difcil comprender cun adictos son a las
costumbres que una vez adoptaron. R esisten con todas sus
fuerzas la ms pecmea novedad, ni bastan razonamientos
ni violencias para introducirla; pero el solo recuerdo susci-
tado por alguno de sus mayores de un hecho consumado,
es suficiente para que se repita cien veces y se convier-
ta en el uso de largos siglos. L os conquistadores se ple-
o-aron al modo de ser del pas, ntes que lograr que se
adoptaran las costumbres de E uropa: dominaron _ por la
fuerza los indios, se enriquecieron con sus despojos, ex-
tendieron sus creencias y los oprimieron con sus violen-
cias, pero los indios conservaron con sus recuerdos sus
hbitos tradicionales. Durante el gobierno colonial, los in-
dios formaban una nacin embutida en el corazon de la
otra que habian creado los espaoles. Hoy, despues que
por tres siglos y medio han dominado el cristianismo y las
ideas extranjeras, no desamparan sus costumbres, veces
supersticiosas; no olvidan sus lechos, sus chozas, sus pue-
blos ni sus caciques; an temen el lgubre grito del mo-
chuelo; an degellan el pavn y esparcen por el suelo la
sangre de la vctima.
E sa resistencia tenaz las innovaciones, no es sin embar-
go franca, pues predomina la debilidad en el carcter de los
indios, ni es universal limitndose ciertos puntos de n-
teres general para sus pueblos que afectan su oro-anjza-
cion social. E l indio individualmente es dcil, se deja per-
suadir; ni puede afirmarse que sea inaccesible la razn
Hay cierto contraste en su carcter que ha llamado siem-
pre la atencin del observador: osado en consorcio con
otros de su raza, es blando y fcil como la cera cuando
esta solo. S e le ha comparado los pavones que atacan
atrevidamente cuando forman multitud: si con esto se quie-
re expresar que le falta el valor, el concepto no es exac-
to, pues en O axaca es bien conocido su varonil esfuer-
zo y el herosmo que puede llegar su nimo indoma-
ble; pero es cierto que se deja vencer y dominar personal-
mente y en los casos ms vulgares de la vida, mientras
Jucha y persiste con obstinacin por los intereses de la comu-
nidad de que l es parte. S e poda comparar la vida pri-
vada del indio una mansa corriente, que se desliza sin on-
das, que no pugna con los obstculos que encuentra, ni los
arrastra al paso, sino que los rodea sin estrpito para con-
tinuar su tranquilo curso. E n E uropa los pueblos son aglo-
meraciones de individuos, cada uno de los cuales tiene su
valor y su significacin propia, que no pierde por entrar
en sociedad; en A mrica, el indio nada vale, desaparecien-
do en la comunidad, con la que forma una masa compacta
y bien unida. L a presuncin, el orgullo y la ambicin, tan
comunes en el resto de la tierra, son desconocidas para el
indio: el egosmo es palabra que no tiene significacin
aqu. No es el indio un sr envilecido, es un hombre que
no piensa en s mismo y que es todo de su pueblo.
Hay en el indio cierta sencillez ingnita que se observa
con agrado, cierta humildad connatural, que le obliga, no
arrastrarse por el lodo, sino desaparecer en bien de sus
hermanos. E l momento de la necesidad entre ellos es la
seal de abundantsimos auxilios. L a gudaguetza es un don
gratuito que ofrecen todos porfa al que lo necesita, y
que lleva consigo la obligacin de la reciprocidad. Y es
tan vivo el afecto que se profesan mtuamente, como gran-
de la veneracin sus mayores: cuanto ms ancianos son
stos, ms profundamente respetados. L os jvenes fuertes
deben desplegar sus fuerzas en la agricultura y en la gue-
rra; pero los sabios consejos de la experiencia y la pruden-
cia han de recibirse de los labios de la ancianidad, cuyas
palabras son recogidas como orculos. C ualquiera puede
hacerles justas observaciones, cuando se versan intereses
de E stado, si se nos permite la palabra; pero el dictmen
de los viejos cuenta siempre en su favor el peso de los
aos. T al era la base sobre que descansaba antiguamente
la sociedad entre los indios.
He sealado estos caracteres distintivos de ios indios,
sin exponer pruebas, porque son visibles, conservndose
en gran parte pesar de las poderosas y dilatadas influen-
cias extranjeras. S u sencillez, rectitud y afectiva sensibili-
dad fueron conocidas por los primeros misioneros que ase-
guraban no tener pecados los indios, adelantndose algu-
nos decir que naturalmente eran cristianos y las mejores
gentes del mundo. E s probable que tan buenas cualidades
predominasen tambin en la mesa central de A nhuac.
T orquemada refiere que al recibir Moctezuma la prime-
ra noticia del arribo de C orts S an juan de Ula, tra-
yendo la memoria las antiguas profecas del pas que
anunciaban grandes males la venida de ciertos extranje-
ros, no pudo mnos de llorar de pena; y que habindose
derramado la nueva por el pueblo, en las calles y plazas
se hacian corrillos y reuniones, en las que con razones tier-
as y sentidas se incitaban todos llorar.
1
He citado este
hecho, porque l revela cmo los indios vivan en sus pue-
blos como en familia, unidos no solo por el nteres comn,
sino principalmente con el lazo fuerte de la benevolencia y
del amor recproco. C on tales elementos, cmo no ha de
ser posible una sociedad? C mo no ha de ser un pueblo
prspero y feliz? Qu hubiera sido de los indios, si hubie-
sen conservado la organizacin que tenan antiguamente?
S e discute si la conquista fu un bien en las A mricas. No
es de mi incumbencia resolver esta cuestin. S olo notar
que, segn L as C asas, los reyes catlicos, dejndoles su
autonoma, deberian haberlos civilizado y convertido al
cristianismo por la persuasin y los razonamientos de los
misioneros.
L a vida individual era tranquila y aun podia llamarse fe-
liz. Habitaban un pas abundantsimo en mantenimientos.
A cada paso los rboles les brindaban azucarados frutos, la
tierra se abria casi espontneamente para ofrecerles copio-
sas cosechas de semillas nutritivas. L es bastaba extender la
mano para alcanzar lo necesario. S e dira que trabajaban
por placer ms bien que por necesidad. P or otra parte, los
indios eran parcos en extremo. L a mesa no fu el ms an-
siado de sus placeres. S u templanza y sobriedad hubieran
causado admiracin los mismos espartanos. S us comidas
eran sencillas y reducidas las preparaciones del maz, del
cacao, de ciertas plantas que usan todava y los objetos de
caza que solan obtener, idnticas las de los mexicanos
que describen los historiadores.
S us vestidos eran, en los varones, el majtlatl cinturon
con que se cubran los muslos y que se hacia de pieles
bien curtidas de cierto tejido de hilos de maguey, el co-
ton y la capa que tenan diversas formas, segn los lugares.
E ntre los Tecos de Zacatepec, cerca de la costa, era el coton
una camisa que se ajustaba al cuerpo hasta la cintura, y des-
de all continuaba abierta por ambos lados hasta los tobillos,
convirtindose en tnica de figura especial. E ntre los ma-
zatecos llegaba el coton p^ detrs hasta la cintura, conti-
nundose por delante hasta las rodillas. E ntre los zapotecas
se hallaba cortado el coton hasta la cintura, pero lo cubran
por ambos lados adornos y bordados de gusto especial.
"L os mijes traan vestidas, dice B ernal Diaz, unas ropas
de lgodon muy largas que les daban hasta los pies, con
muchas labores en ellas labradas, y eran, digamos ahora,
la manera de los albornoces moriscos."
L os mixtecas y zapotecas en general, haban alcanzado
gran perfeccin en el arte de tejer, de manera que cualquie-
ra que los haya tratado y conocido, teniendo noticia de lo
que dicen de su rara habilidad los historiadores mexicanos,
creera verlos pintados en la descripcin que hace Ixtlilxo-
chitl de las costumbres toltecas, de quienes por otra parte
unos y otros se crean descendientes. "E ran las mujeres,
dice el mencionado autor, grandes Hilanderas y T exedoras,
texian mantas muy galanas de mil colores, y figuras las que
ellas queran, y tan finas como las de C astilla, y texian las
mantas de muchas maneras, unas que parecan de terciope-
lo, y otras como de pao fino, otras como damasco y raso,
otras como lienzo delgado, y otras como lienzo grueso, co-
mo ellas queran y tenian necesidad."
1
L as mujeres mixtecas y chinantecas usaban tambin el
maxtlcil en la cintura; pero todas las dems se envolvan en
una manta como acostumbran an en el valle. L a parte su-
perior del cuerpo estaba cubierta con el huepilli, adornado
por lo comn con cintas de color y adornos caprichosos.
L as tehuantepecanas se cubran la cabeza, sacando el ros-
tro por la abertura correspondiente uno de los brazos y
i S umaria relacin de las cosas que han sucedido en la Nueva E spa-
a, escrita por D. Fernando A lva I xtlilxochitl.
dejando caer hcia la espalda el resto del vestido: el con-
junto adquira cierta gracia particular. E ntre las mijes, el
huepilli caia en forma de tnica sobre la otra manta que ce-
an la cintura, llegando las rodillas y dando tambin al
conjunto cierta belleza digna de atencin. C omn todos
era otro pao capa cuadrilonga; era un tejido de algodon
que los hombres llevaban sobre los hombros: ms delicado
era el tejido del pao que usaban las mujeres para sostener
en la espalda el tlascalli sus hijos pequeos; portndolo
doblado sobre la cabeza, cuando no le daban otro empleo.
1
E l calzado era el cachcli, generalmente de pieles, y entre
los nobles, de un slido tejido de filamentos vegetales, tan
flexible y dcil todos los movimientos, como consistente.
L os chinantecas preparaban este calzado y se distinguen hoy-
en tal artefacto.
2
1 Veitia describe de este modo los vestidos de los toltecas, iguales
los que usan an los indios de O axaca. "Usaban, (Veitia, t. i , c. 27),
una especie de paetes calzoncillos con que cubran lo ms vergonzo-
so, desde la cintura la mitad del muslo, y una manta cuadrada, anu-
dada sobre el pecho, hcia el hombro siniestro, que descenda hasta los
tobillos; pero en tiempo de invierno cubran ms el cuerpo con un sayo
cerrado, sin mangas, con una sola abertura en la sumidad para entrar la
cabeza, y dos los lados para los brazos, y con l se cubran hasta los
muslos, los que llaman coiones. L as mujeres usaban de las mismas man-
tas cuadradas, envolvindolas desde la cinrra, como un faldelln re-
fajo, y sus hupiles, cuya figura es la de una camisa sin mangas ni cuello,
con una abertura en la sumidad y dos los lados, por donde, entrando
la cabeza y brazos, queda pendiente desde el cuello hasta las pantori -
llas: y para salir de casa se ponian en la cabeza otra manta pequea que
caia por la espalda, y remataba en punta manera de capilla de fraile."
E ste ltimo pao ha cambiado de forma, pues en la actualidad, no se le
ve terminado en punta.
2 Herrera dice que los mijes se vestan con pieles de venado "muy
blancas y muy adobadas, con sesos de hombres" lo que no es exacto,
pues lo mismo podran adobarse con los sesos de cualquier bruto; ade-
ms que era conocida la corteza del rbol que usan an en la actualidad
para curtir pieles. E s exacto que estaba muy adelantado el arte de ado-
bar pieles de que usaban para sus pinturas, libros y vestidos.
C A P I T U L O Y
RELIGION.
i . Vesti gi os del cri sti ani smo.2. Quetzal coatl .3. L a cruz deHuatul co
4. G ui xi pecochi .5. P i ntura encontrada en Nejapa.6. E l al ma del
mundo.7. S acerdotes mi xtecas.8. A doratori os de Y anhui tl an, T us-
tl ahuac y T ecomaztl ahuac.9. Di vi ni dades zapotecas.10. Mi tl a.
11. S acerdotes y sacri fi ci os zapotecas.
1.L a idolatra fu la religin antigua de O axaca; entre
las groseras supersticiones de los indios se notaban ciertos
vestigios de cristianismo, qu no podian pasar desapercib-
dos, y que hacan sospechar, que habiendo profesado pri-
mitivamente la ley del E vangelio, haban degenerado des-
pues en el culto absurdo de los dolos. S emejantes huellas,
muy sensibles, encontraron tambin sabios distinguidos en la
complicada teogonia de los aztecas, sealndose de los anti-
guos el clebre mexicano G ngora, y de los modernos el S r.
Herrera P erez. A mbos han creido que S anto T oms, uno
de los apstoles de C risto, atravesando el A sia, lleg al pas
de A nhuac, y predic en l el E vangelio: para persuadir-
lo se apoyaron principalmente en fundamentos filolgicos
y en las tradiciones recogidas de los pueblos. S egn ellos,
el nombre que llev el santo apstol en A mrica, fu el
de Quetzalcoatl, y en efecto, estuvo este personaje en la
historia de Mxico rodeado de misterios, se hizo famoso
por el carcter de sus hechos, y su memoria fu inolvidable
para los indios de todos los idiomas que habitaron la na-
cin.
2.Quetzalcoatl fu un hombre blanco, alto, corpulento,
de frente ancha y ojos grandes, de cabellos largos y negros
y de bien poblada barba. Integro en su conducta, austero
en sus costumbres, y modesto ejemplarmente, por honesti-
dad llevaba siempre los vestidos largos, entre los que se no-
taba una capa sembrada de cruces rojas. P enitente y seve-
ro consigo mismo, se heria el cuerpo con espinas y se sacaba
sangre con frecuencia. E ra suave en sus modales, y tan hu-
mano y sensible, que no podia escuchar tranquilamente que
se hablase de la guerra, vol viendo luego el rostro hcia otro
lado. Industrioso y sabio, l invent el arte de fundir meta-
les y de labrar las piedras; prudente y justo, dict leyes be-
nficas que hicieron la felicidad del pas. E ra sacerdote, y
el tiempo de su pontificado fu la edad de oro del A nhuac:
los maizales crecian espontneamente y sin esfuerzo, el al-
godon brotaba de la manzana teido ya de colores hermo-
sos, los frutos todos de la tierra eran abundantes y delica-
dos y las aves mismas cantaban con ms dulce canto y se
vestan con ms bello plumaje. T odas estas imgenes son
expresivas del bienestar que se disfrut en ese tiempo. Quet-
zalcoatl tuvo sus persecuciones y adversidades: c qu hom-
bre ilustre faltan contrariedades en sus grandiosos y ben-
ficos designios? R esidi algn tiempo en T ula, luego en
C holula, en que conserv grata memoria por muchos siglos.
L os cholultecas mostraban los conquistadores ciertas jo-
yas que le habian pertenecido. S u presencia se recordaba
tambin en T abasco y Y ucatan. P ero Quetzalcoatl no tenia
reposo; quera resueltamente ser inmortal y gozar vida per-
ptua y por eso le agitaba sin cesar un vivo deseo de tornar
su patria, T lapalla, en que resida otro anciano semejante
que le aguardaba, segn aviso que le di un sr sobrea-
tural que para este intento baj del cielo en una tela de ara-
a; por fin, aunque con pesar, abandon sus amigos y
discpulos, y navegando en las aguas del golfo mexicano,
volvi su pas.
1
L os caractres de O uetzalcoatl, dicen los historiadores,
no pueden convenir sino un apstol, y que fuese S anto T o-
ms lo dice el nombre mismo que llevaba, pues O uetzalcoatl
quiere decir tanto como gemelo precioso, estimable, signifi-
cacin equivalente la de Ddino. S i tal conjetura fuese
correspondiente la verdad histrica, quedaran esclarecidas
las misteriosas leyendas de los indios y las no mnos mis-
teriosas semejanzas de su culto con el del E vangelio. De
unas y otras se har mencin en la parte que toca O axaca.
3. L a ms notable de las primeras es la que se reco-
gi de los habitantes de la costa del P acfico, con ocasion de
una cruz de madera hallada sobre la arena de la playa,
dos leguas del puerto de Huatulco.
2
S e hizo famosa esta
cruz desde que T oms C andisk agot su ingenio y sus es-
fuerzos para destruirla, sin lograrlo. S e practicaron entonces
por personas autorizadas y sensatas, activas diligencias y
exquisitas pesquisas, hacindose constar en un voluminoso
expediente de ms de dos mil folios y por las declaraciones
de numerosos testigos, la tradicin de su origen remoto y
misterioso. A s habla B urgoa del santo madero:
"Nuestro S eor reserv (en Huatulco) el estandarte triun-
fal de su sagrada pasin y muerte en una muy descollada y
hermosa cruz de ms de mil y quinientos aos de antigedad,
que sin conocer sus altsimos misterios, adoraban estos gen
tiles como cosa divina, como oficina general del remedio de
1 C lavijero y T orquemada, lib. 6. c. 24.
2 S 11 verdadero nombre, segn Veitia, es Quauhtolco, compuesto de
Quauhtli, "madero" del verbo toloa, que significa hacer reverencia bajan-
do la cabeza, y so, que denota lugar. E l todo quiere decir: "L ugar don-
de se adora el madero." (T . 1, c. 16.)
todas sus necesidades y botica general de todas sus enfer-
medades. O bservando las noticias y memorias de sus ma-
yores, por el cmputo de sus siglos y edades, corresponda
al de los apstoles el tiempo en que vieron venir por la mar,
como si viniese del P er, un hombre anciano, blanco, con
el trage que pintan los apstoles, de tnica larga, ceido
y con manto, el cabello y la barba larga, abrazado con aque-
lla cruz. E spantados del prodigio, acudieron muchos la
playa verle, y les salud muy benvolo en su misma
lengua natural; y algunos das estuvo ensendoles muchas
cosas que no pudieron entender: que los ms de los das y
las noches se estaba hincado de rodillas, que coma muy po-
co y cuando se quiso ir les dijo: que les dejaba all la seal
de todo su remedio, y que la tuviesen con mucha venera-
cin y respeto,
1
que tiempo vendra en qye les diese co-
nocer el verdadero Dios y S eor del cielo y de la tierra y
lo que debian aquel santo madero: y siendo grandsimo y
muy pesado, el mismo venerable varn que lo traia lo puso
y par en el lugar que hall el corsario ingls."
"E ste santo varn fu. segn opinan muchos, un santo
apstol, que no solo predic en la India oriental, sino tam-
bin en la occidental y en los reinos del P er, donde se
hallan graves testimonios y seales de haber llegado y pre-
dicado aquellas naciones. Y en la de los ehontales en es-
ta provincia se ve en tierra, forjada otra cruz como con el
dedo, sin que los siglos, aguas y vientos la borren. E ntre la
nacin mije, en el monte de Zempoaltepec, se ven en el dia
de hoy esculpidas, en la cima de un peasco de la cumbre
de aquella inaccesible montaa, hcia los trminos de T o-
tontepec, dos plantas pis humanos; y otras cosas memo-
1 B rulio afirma, que no solo era venerada de tiempos muy antiguos
;la cruz en Huatulco) sino que sus naturales tenian por tradicin dess
antepasados, que la habia puesto y colocado en aquel paraje el apstol
santo T oms, cuya imagen y propio nombre conservaban en los mapas,
historias y pinturas de que usaban. (Veitia. t. 1, cap. 9).
rabies que se han hallado en las Indias, as en los caracte-
res de sus historias, como en los simulacros y figuras que
Nuestro S eor fu servido de guardar hasta los tiempos
presentes, para que la ciega y supersticiosa naturaleza de es-
tos indios no tuviese excusa entera, de que haba carecido
totalmente de la luz del E vangelio, que son en todo el or-
be: y siendo esta parte de la A mrica la ms dilatada, no la
haban de olvidar aquellos sonoros clarines de la verdad, los
santos apstoles: y por otras muchas razones se puede enten-
der, que el apstol S anto T oms, alguno de sus discpulos,
fu el que lleg este reino y trajo esta S anta C ruz, y con su
mano la fij sin otro instrumento en el suelo, sitio y lugar
donde la hall T oms C ambric."
T orquemada sospecha que fu plantada por el \ . P . 1* r.
Martin de Valencia en alguna de sus excursiones apostli-
cas en los tiempos inmediatos la conquista. P ero B urgoa
sostiene que en esa poca no llegaron franciscanos O axa-
ca, en que por otra parte ninguna memoria se hacia de
estos religiosos, cosa imposible si ellos hubiesen sido los
primeros en predicarles el E vangelio. A dems, que supo-
niendo que Valencia hubiese venido T ehuantepec en
busca de navios para pasar la C hina, como quiere T or-
quemada,
1
no por eso se deduce que haya pasado por Hua-
tulco, puerto distante del anterior, considerable nmero de
leguas. E n fin, tal conjetura contradice las tradiciones y
escrituras de los indios en que constaba se haba levantado
la cruz mil y quinientos aos ntes de la conquista, como
todo se comprob autntica y slidamente, segn atestigua
B urgoa, que dice haber tenido la vista el expediente
respectivo.
C erca del rio de la arena, en el mismo Huatulco, en una
piedra redonda, se halla esculpida la huella de un pi igual
la otra en el punto de la "B oquilla," prximo al arroyo
de la C ruz: se conserva la creencia de que estas son huellas
de S anto T oms A pstol. E n las inmediaciones del puerto,
una roca destila un aceite muy eficaz para varias enferme-
dades:^lleva el nombre del apstol y es oloroso y de color
de guinda subido. E n el pueblo del Mesquital, en la sierra,
se admira una cruz grabada en una piedra con varias ins-
cripciones abreviadas, que segn la tradicin de los indios,
fueron hechas por el apstol.
1
E s admirable que hablando muchos de los indios dife-
rente idioma, hallndose incomunicados entre s por causa
de la guerra que sostenan mtuamente, y habitando co-
marcas distantes muchas leguas, estuviesen acordes en la
narracin oral de ciertos acontecimientos de su historia,
sin discrepar unos de otros ni apartarse del sentido de sus
pinturas que guardaban religiosamente. Huatulco era un
puerto del P acfico en que se hablaba el mixteco zapote-
co, distante cerca de cien leguas de Zempoaltepec en que
se habla el mije y que se aproxima bastante al seno mexi-
cano: en ambos lugares, sin embargo, se hablaba de igual
modo en orden al memorable anciano. E l mismo B urgoa
refiere que siendo ya viejo Juan O jeda, uno de los prime-
ros sacerdotes catlicos que administraron entre los mijes,
quiso ver la cumbre del Zempoaltepec: encontr en ella una
extensa mesa, plana como si pico la hubiesen nivelado,
formada por una sola piedra, en que se veian esculpidas dos
plantas humanas, con la musculacin y la figura de los de-
dos tan bien grabados, como si para la obra se hubiera
tenido el auxilio del cincel: se habra dicho que los pis
haban gravitado sobre blanda cera, dejando en ella impre-
sa con perfeccin su huella. L os indios mostraron en esta
ocasion sus pieles pintadas en que se significaba, cmo en
1 D. C arlos B ustamante, refirindose C al ancha, dice que cerca de
Huatul co se veia el retrato de S anto T oms y su nombre escrito en
letras. E l mismo consigna la tradicin de que l os sabinos del Marque-
sado fueron plantados por el apstol. (A di ci ones al lib. 3 de S ahagun).
tiempos remotos habia llegado hasta ellos un hombre an-
ciano, blanco, vestido con un ropaje igual al del apstol de
Huatulco, hablndoles en su idioma propio y persuadin-
doles que adorasen nicamente al verdadero Dios. A gre-
gaban las pinturas, que como los mijes intentasen darle la
muerte, se apart el anciano hcia la cumbre de Zempoal-
tepec, en donde desapareci dejando sus vestigios impresos
en la pea.
!
B oturini dice que de la predicacin del mismo apstol se
hace memoria en los mapas de los chontales, "en que se
hall una cruz milagrossima," que tal vez sea la misma de
que habla B urgoa. E l mismo autor refiere que posea entre
los innumerables objetos de su rico museo, "el dibujo en
lienzo de otra cruz de madera que se sac con una mqui-
na que se hizo propsito, de una cueva inaccesible de la
mixteca baja, y hoy dia se venera en la iglesia conventual
de T onal y estaba depositada en dicha cueva desde los
tiempos gentlicos," descubrindose por las maravillas que
obraba en as vigilias de! apstol.
2
4.C ruces como estas se han encontrado en Y ucatan,
T epic y otros muchos lugares, cuya noticia consignan los
historiadores juntamente con las tradiciones que explican
su presencia en A mrica; tradiciones que podran pasar
por fabulosas leyendas, si no se conformasen entre s, aun
en los pueblos ms distantes, ni reconociesen todas un co-
mn origen: la predicacin y enseanza de un anciano ex-
tranjero, S anto T oms O uetzalcoatl, se presenta idntica
en la historia de los pases ms lejanos; es en el P er co-
mo en T ula, en Y ucatan como en O axaca, el sacerdote de
una religin nueva, de un Dios desconocido, tan ardiente
en su f como puro y severo en sus costumbres. A su pa-
1 B urgoa, 2* parte, c. 6o.
2 C atlogo del Museo histrico indiano, 34.
so dejaba sembradas cruces por donde quiera, y al alejarse
anunciaba que ms tarde llegarian por el O riente otros
hombres blancos y barbudos como l, trayendo la misma
religin. S abido es cunto influy en el espritu de Mocte-
zuma, la llegada de C orts, la persuasin de que era
O uetzalcoatl quien regresaba de T lapalla para recobrar su
^
t r o n o
Y sus dominios. No era solo en Mxico, sino entre za-
potecas y mixtecas que prevaleca esta creencia, fundada ya
en la voz de los orculos, ya en antiguas profecas. E n T e-
huantepec no solo hizo ta! anuncio el previsor apstol, sino
que dej un monumento permanente que lo hiciese inolvida-
ble. B urgoa es quien lo cuenta
1
en estos trminos: "E st en
distancia de este sitio de T ehuantepec otro que llamaron
Guixipecochi en su lengua, y hoy es el pueblo de la Mag-
dalena: en el campo, cerca de un arroyo, hay un peasco
de hasta quince veinte estados de alto, y cerca de la
cumbre una prodigiosa figura de tiempo inmemorable de
su antigedad, y entre las peas, distancia de doscientos
pasos, se ve una estatua de un religioso con hbito blanco
como el nuestro, (B urgoa era dominico), sentado en una
silla de espaldar, la capilla puesta, la mano en la mejilla,
vuelto el rostro al lado derecho, y al izquierdo una india
con el trage y vestido que hoy usan de cobija manto
blanco, cubierta hasta la cabeza, hincada de rodillas, como
cuando en este tiempo se confiesan. Y esta figura les hacia
tanto cuidado, porque aunque consultaban al demonio,
nunca les respondi mas que: siempre la tuviesen por cosa
misteriosa y de gran pronstico, que en algn tiempo lo
sabran para dao suyo: hasta que empezando gobernar
C osijopii, le pidieron sus vasallos y seores hiciese sacri-
ficios sus dioses y les pidiese declararan aquel presagio.
Y as lo hizo, vistindose las vestiduras sacerdotales, de
tnica blanca talar, mitra de plumas, cantidad de animales
1 P alestra I ndiana, c. 72.
que ofreci al dolo mayor que llamaban corazon del reino,
y lo tenan en una isletilla como cu grande con arboleda
muy grande y mucha caza de conejos y en medio una
grande cueva y al rededor la grande laguna de S an Dio-
nisio al presente, para donde se embarcaban en canoas
barcas. A cabado el sacrificio, que dur mucho tiempo, se
volvi el rey la muchedumbre de gente que le asista,
con el semblante triste y congojado, y les dijo: Hijos mios:
lo que ha respondido el gran dios es, que ya se ha llegado
el tiempo en que lo han de echar de esta tierra, porque
presto vendrn sus enemigos de donde nace el sol, y sern
unos hombres blancos, cuyas fuerzas y armas no han de
poder resistir todos los reyes de esta tierra, y nos la han
de quitar y sujetar mseramente; y traern despues otros
hombres vestidos de aquel trage que veis en la figura, que
sern nuestros sacerdotes, quienes han de descubrir los
que quedaren sus pecados de rodillas, como veis aquella
mujer. Y es muy digno de advertir, que ni las indias se
cubrian entonces de cobija, ni se usaban sillas de espaldar;
y quiso Nuestro S eor ponerles tan propia la figura de
todo, para despertador y aviso de su remedio en aquel
peasco/ '
S ea no cierto que el dolo revelara anticipadamente al
seor de T ehuantepec la venida de los espaoles, es ver-
dad que este rey expresaba un pensamiento dominante
entonces y atribuido en su origen Quetzalcoatl; saber,
el anuncio de que haban de llegar por el O riente poderosos
extranjeros que dominaran el pas y cambiaran la religin,
no siendo mnos que existiera en el lugar mencionado la
escultura representante de un dominico, pues B urgoa lo
vi. T orquemada no hace mencin de estos hechos, por
no haber tenido la vista los manuscritos y pinturas zapo-
tecas de donde B urgoa las extract, como lo dice l mismo,
pero s refiere otros semejantes.
\
5.- "Vi ni endo, dice, de G uatemala Fr. Francisco G mez
en compaa del varn santo Fr. A lonso de E scalona, pa-
sando por el pueblo de Nejapa, de la provincia de O axaca,
el Vicario de aquel convento, que es del O rden de S anto
Domingo, les mostr unos papeles pintados, que haban
sacado de unas pinturas antiqusimas, hechas en unos cue-
ros largos, rollizos y muy ahumados, donde estaban tres
cuatro cosas tocantes nuestra f, y eran la Madre de
Nuestra S eora y tres hermanas hijas suyas, que las tenan
por santas: y la que representaba Nuestra S eora estaba
con el cabello cogido al modo que lo cogen y atan las in-
dias, y en el nudo que tienen atrs tenia metida una cruz
pequea, por la cual se daba entender que era ms san-
ta y que de aquella haba de nacer un gran profeta que
haba de venir del cielo, y lo haba de parir sin ayunta-
miento de varn, quedando ella Virgen: y que este gran
profeta los de su pueblo lo haban de perseguir y querer
mal, y lo haban de matar crucificndolo en una cruz Y
asi estaba pintado crucificado y tenia atadas las manos y
, ^ f "
l a cr uz
'
si
c, av
s. E staba tambin pintado el
articulo de la resurreccin, cmo haba de resucitar y subir
al celo. Decan estos padres dominicos que hallaron estos
cueros entre unos indios que vivan hcia la costa del mar
del S ur, los cuales contaban que sus antepasados les deja-
ron aquella memoria."
Fr. G regorio G arca cuenta esto mismo
!
y adems re-
fiere que en el pueblo de Quiechapa encontraran los domi-
nicos al entrar entre los indios zapotecas, "una biblia de
solas figuras que guardaban de tiempo muy antiguo " Vei
ta dice que este libro otro mapa semejante par en po-
der ae C rlos S igenza y G ngora y que se vean en l
descritos no solo el pecado del hombre, su destierro del
paraso, el diluvio y la torre de B abel, sino tambin "la en-
i Vase Veitia, Historia antigua de Mxico, t. i, c. 17.
carnacin, nacimiento, pasin y muerte de C risto, y la ve-
nida de un apstol que predic el E vangelio en aquellos-
primeros tiempos." Veitia posey la explicacin del mapa,
mas no el original, que tal vez haya sido el mismo que P r.
G reo-orio G arca
1
hall en manos de un Vicario de C uilapan
"con sus figuras, como los indios de aquel reino las teman
en sus libros pergaminos arrollados," y en que los mix-
tecas explicaban la creacin, el diluvio y otros antiguos
acontecimientos.
2
Descansando en la veracidad de los autores menciona-
dos de cuya buena f ninguno duda, resta preguntar si los
hechos referidos en las tradiciones y pinturas no fueron un
1 Del origen de los I nd. lib. 5, c. 4.
2 Noticias muy parecidas los dogmas y la histona del E vangelio
se hallaron en Y ucatan. A l clrigo Francisco Hernndez que conoca
bien el mayo v doctrinaba los indios de esta pennsula, aseguro un
indio que ellos creian en Dios aun ntes que les predicaran el cristo*,
nism, que este Dios era Izona, Bacal y Echuah; que Izonaquiere de-
cir "el gran P adre;" Bacab, "hi jo del gran P adre,' y Echuah, Merca-
der-" que Izona era el creador de todas las cosas; Bacab hab apaci do
de 'una doncella, "C hiribirias," que quiere decir "madre del hijo del
.ran padre," la cual estaba en el cielo con Dios, y que la madre de
C hiribirias se llamaba "I schel ;" que Bacab haba sido azotado, corona-
do de espinas y atado en un madero, en donde habia muerto, y vuelto
la vida despues de tres dias, subiendo los ci el os a unirse con el
oran padre; que Echuah descendi luego la tierra llenndola de bie-
nes- y que los hombres todos no habran de morir sino temporalmente.
A gregaba el indio, que todas estas noticias las habian recibido de un
extranjero llamado Coxto, que en tiempos antiguos habia llegado con
otros veinte compaeros la tierra, enseando sus habitantes a confe-
sar sus pecados y ayunar los virnes, dia que llamaban 'himis en el
cual dice habia muerto Bacab, y que aun conservaban la costumbre de
ayunar as. S e hallaron igualmente en Y ucatan ceremonias muy pare-
cidas al bautismo y la confesion sacramental. "E n el B rasil, dice el
S r. las C asas en su apologtico, que hallaron imaginaron hallar los
portugueses rastros de S anto T oms. E stas relaciones aisladas fueran
acaso despreciables; mas reunidas todas, hacen sospechar, etc. (V ease
R emes. 1. 5, c. 7)-
sueo de los indios? P uede
R o a d o de , m o t l ; 0
el P er, Y ucatan, G uatemala, etc. S e dir que la L o s i
c.on de un apstol que haya predicado el E v a n ^o n
A me trastorna las fechas que su venida y H a fonda"
con de sus imperios respectivos asignan los aztecas h"ch;
mecas y to tecas P P m
cni
cni -
ron en e f e l 1
6X aC t
qU 6 6S t 0s t o I t ec as
"e-
ron en efecto los pr,meros pobladores de A nhuac? L a,
echas en que existieron sus reyes no marcarn una po
ca de gloria de la ciudad de T ula y de su dominacin dr
unsenta estrechos limites ms que la de haL r 1egado
los primeros habitantes v lo "gado
diese foHn i
7 d e Un I m
P
en o
q
u e s e
exten-
uiese a todo el continente? - t . , u ,
todo 1-, continente. 1ula, no sena la parte de un
todo, la pequea fraccin de una muchedumbre inmensa
q - peregrinando por el A sia se derramase despus en a
superficie dilatada de la A mrica, poblada ya de t empo
mem a! i o s e ^ ^ ^ tien
trono de que hay memoria? P or q u al examinar esta im
portante cuestin no se ha contado con los elementos 2
suministran O axaca, C hiapas, G uatemala y aun N ^ r Z
en que, segn se dice, se hablaba el me x L o desd 2 m
s i l r a T
S , m
S l 0 S P
"
m e r 0 S
- " ^v i n i e r o n el
sig o VI I I p o r n o a p o r t a r o n a m e n t e
C onfuco, el quietismo de B uda siquiera el uso del hierro
conocido entonces ya de todo el mundo? P or qu no se
ven en A sia vestigios de su paso? - L o nico que se ve
claro en las tinieblas de la historia antigua de A nhuac
que sus primitivos pobladores llegaron en poca r emot
ma que no se ha podido fijar exactamente; y careciendo
de datos para resolver una cuestin por su naturaleza difi-
i A l guno ha dicho que en la T artaria S eptentrional existe A ztlan
K M S R
H IDIOMA
- - -
di, expongo lo que me parece verosmil, ya que no sea
lo verdadero.
6 E n el culto mismo de los indios se advierte alguna
semejanza con las prcticas cristianas. T orquemada dice
que en todo Mxico eran iguales la religin y el culto di-
rigido principalmente en honor de un dios supremo, pura-
mente espiritual y ajeno de toda materia, quien designa-
ban con el nombre de TezcatUpuca nima del mundo. *
E ra el criador del cielo y de la tierra, el seor del universo,
por cuya providencia se gobernaban todas las cosas, cuya jus-
ticia remuneraba cada cual segn sus obras, y en cuya
esencia todos eran, vivan y se movan. E ste dios invisible
tenia diversos atributos que se hacan sensibles por medio
de imgenes, deformes en verdad, pero profundamente sig-
nificativas. S ea que el grosero vulgo convirtiese aquellas
efigies en divinidades; pero la parte ms culta ilustraaa
se ha entendido que no era tan estpidamente politesta
como lo aseguraron los conquistadores.
S ea lo que fuere de la naturaleza de estas divinidades
subalternas, en O axaca no se ha encontrado casi memoria
de ellas. T ezcatlipoca por el contrario, fu profundamente
venerado por zapotecas y mixtecas, aunque no con ese
nombre. E n la mayor anfractuosidad de la montaa de
A chiutla se elevaba el adoratorio de la principal divinidad
mixteca, cuya imgen era una esmeralda de cuatro dedos
de longitud, en que se vea primorosamente grabada una
avecilla y una serpiente, como ya se ha dicho: este dolo
era el centro comn de que partia el complicado tejido de
venas por donde aflua la vida y el aliento los mortales.
L os mexicanos llamaban al omnipotente, "vida del mundo;"
los mixtecas designaban su esmeralda con el nombre de
corazn del pueblo, y su veneracin y culto se extendan no
solo una parte de O axaca, sino la capital misma de los
aztecas. E n su templo asistia el sumo sacerdote mixteca,
y all daba sus respuestas cuando en ocasiones importantes
le consultaban los orgullosos emperadores de Mxico. Na-
da prueba mejor que los dolos no eran el objeto final de
las adoraciones de los indios y que sus dioses eran mnos
groseros, ms espirituales que esa comunidad de ideas
religiosas por la que pueblos de distinto idioma y tal vez
enemigos entre s, tributaban sus homenajes una misma
divinidad designada con distinto nombre y representada
con diversa forma. E sta piedra preciosa de A chiutla era,
dice Herrera P erez, el verdadero Yostaltepetl (palabra com-
puesta de dos elementos: Yotlotl, "corazon" y Atkpetl,
"pueblo"), que se conserv entre los mexicanos y que la
vez de poner de bulto un centro de unin, prueba que,
como el corazon es lo ms interesante de la vida animal,
as en materia de religin, aquella imgen era lo ms que-
rido que tenian, no ya tratndose de la paz, sobre lo que
se contaba con Huitzilopochtli, sino en otro sentido mstico
de la ms fcil explicacin."
1
7, S e ha dicho que en este adoratorio asistia el sumo
sacerdote de los mixtecas: nada ms parecido las vesti-
duras sacerdotales ele los catlicos que el ropaje de que
usaba el pontfice
2
en el desempeo solemne de sus funcio-
nes. S e revesta primero una tnica larga tejida con hilos
de vario color, y en que se veian bordados pintados los
principales sucesos de su mitologa; un roquete blanco caia
sobre la tnica hasta las rodillas; sobre todo se cubra con
una gran capa con su borla pendiente hcia la espalda, co-
mo la pluvial de los cannigos en el coro; ceia el bra-
1 Voz de Mxico, t. 9, n. 161.
2 L os mixtecas llamaban al sumo sacerdote Taysacaa, de Tay "hom-
bre," y sacaa, "pont fi ce."
zo izquierdo una faja de algodon curiosamente tejida y de
que penda una borla como el manpulo que usan los sacer-
dotes en la misa; del cuello y de los hombros penda otra
tira de algodon que se tomara por estola; el calzado cubra
y se ataba hasta la pantorrla, y en fin, ceia las sienes
una corona mitra de plumas verdes entretejidas con es-
mero y adornadas con algunas figurillas de los dolos. E ra
ms ligero el vestido que se ponan en los bailes que so-
lian tener en los patios del templo, entonando himnos en
loor de la divinidad contando la historia de sus dioses.
1
A estos bailes concurran, adems del sumo pontfice, otros
muchos sacerdotes subalternos que servan al primero en
el ejercicio de las funciones sagradas, bien cubierto el ros-
tro y el cuerpo con almagre y cierta tinta negra que des-
tilaba el ocote con que se pintaban.
S e conservaban adems en ese tiempo cuidadosamen-
te los archivos mixtecas en que constaban la historia del
pueblo, las leyes de sus monarcas y el ceremonial de su cul-
to. E l hijo del sumo sacerdote, convertido la f, explic
los dominicos un gran nmero de los geroglficos pinta-
dos en aquellas viejas escrituras; pero B urgoa no ha con-
servado sino las noticias relativas al tiempo de probacin
de los jvenes aspirantes al sacerdocio, moradores habitua-
les de un monasterio anexo al templo. No eran admitidos
en aquel seminario sino jvenes de inmaculado corazon,
puros en sus costumbres y que no hubiesen conocido mu-
jer, en lo que eran seversimamente examinados: el castigo
era espantoso cuando despues de recibidos se contaminaban
con una liviandad siquiera. Durante un ao eran probados
con el mayor rigor: se abstenian de toda carne, de toda
bebida fermentada, de todo lo que regala el paladar, limi-
tando sus parcos alimentos al maz tostado y algunas hier-
bas. De dia barrian las cuadras, lavaban los vasos, limpia-
i C lavijero, t. i , p. 250.T orquemada, t. 9, c. 28.
ban las aras y asistan los sacerdotes en los sacrificios
ordinarios; en la noche velaban por turno, manteniendo
vivo el fuego sagrado, y ejercitndose en largas oraciones
y penitencias al pi de los altares. S u continente era hu-
milde y su obediencia sin lmites. S u principal ocupacion
era el estudio del ceremonial del culto, de la sumisin y
rendimiento con que deberan hablar la deidad y de las
virtudes que haban de cultivar. E ran tan austeras'sus cos-
tumbres, que si por el verdadero Dios se hubiera observa-
do aquel gnero de vida, dice B urgoa, bien pudieran riva-
lizar con los Hilariones y Macarios.
.
C uan
do lleg el marqus del Valle Veracruz, conmo-
vido todo el pas por la extraeza de los forasteros, el pon-
tfice de A chiutla recibi de Moctezuma una solemne em-
bajada, portadora de cuantiosos dones, con la peticin de
un solemne sacrificio al reverenciado dios de aquel lugar,
para saber la suerte que estaba reservada al pueblo. He-
chas las oblaciones y quemados los perfumes que prescri-
ba el ritual, el sumo sacerdote penetr solo en el santuario
para consultar al dolo. E l pueblo, que habia quedado la
parte de afuera, oy, entre ruido confuso de voces, el fat-
dico anuncio de que "habia concluido el seoro de Moc-
tezuma." L os sucesos posteriores confirmaron esta profeca.
E l sacerdocio era hereditario, y el ltimo vstago de la
familia convertida al cristianismo, muy venerado por los su-
yos despues de la conquista, di honor por muchos aos
la nueva f, con la modestia, piedad y dems virtudes que
rudimentalmente habia aprendido en el seminario de A chiu-
tla.
!
hu quien di los religiosos dominicos estas noticias,
I B urgoa lo conoci. "E ra, dice, un venerable viejo de gal l arda dis-
posicin, talle y cara, muy ladino, devoto y notablemente avisado. Vi -
vi y muri con opinion de ajustado. S abia grandemente las historias
de su antigedad, dicirniendo lo falso que detestaba de lo verdadero de
su nobleza y casa solariega, como pudiera un grande de E spaa. L os
pueblos le trataron con mucho respeto que lo mereca por su autoridad
confirmadas adems por las pinturas del archivo, en cuyo
conocimiento estaba muy versado.
1
8.E n el espacioso valle de Y anhuitlan habia otro ado-
ratorio en que ofrecan sus sacrificios las mujeres y los que
por cualquier impedimento no podan franquear las speras
montaas del primero. E staba servido por un patriarca de-
pendiente del pontfice de A chiutla, siendo una misma la
divinidad venerada en ambos lugares. E n las cumbres de
C hcahuaxtla habia tambin otro templo consagrado los
dolos, aunque de mnos importancia.
L jos de los principales centros de poblacion se abando-
naban los indios ms vulgares supersticiones. C erca de
Justlahuac corre con disimulo, entre arbustos, un arroyuelo
que ms adelante penetra y se pierde en las tinieblas de
una cueva profunda, cuya salida est una legua de dis-
tancia. P or espacio de doscientos metros es accesible la
gruta y se encuentra iluminada por los rayos solares que
da paso el enorme boqueron que sirve de entrada y que
no tiene mnos de veinticinco varas de alto por seis de an-
chura. L as sales del agua que se filtra por las altas bvedas
han ido formando estalactitas y estalacmitas de figuras ca-
prichosas: una de ellas es una fuente semicircular con sus
peldaos y sus adornos distribuidos con regularidad: existe
an despues de doscientos aos que B urgoa la describi.
O tra de las figuras que se veia antiguamente era la esta-
tua de un apstol, con la capa sobre la cabeza, descubierto
el rostro grave, las manos proporcionadas, y el conjunto co-
mo si fuese de metal vaciado. Desapareci destruida sta
por los religiosos causa de las idolatras de que era objeto.
A media legua de T eomastlahuac se ve un cerro de dos-
y venerable trato: hicieron grande estimacin del linaje de este R ab que
adopt ya convertido por linaje el de S i l va." Descripcin geogrfica, 2^
parte, c. 26.
1 B urgoa. Desc. geog., 2^parte, cap. 23.
cientas varas de altura, de pendiente muy rpida y erizada
de peascos en uno de sus costados. A l pi se extiende un
lago cuyo dimetro apnas excede un tiro de piedra, pe-
ro cuya profundidad es insondable. A ntiguamente el lago
estaba en la cumbre del cerrillo; mas las aguas se escurrie-
ron por un conducto subterrneo, dejando en seco su lecho
primitivo, visible hoy, por donde se arrojan frutos y otros
cuerpos leves que flotan luego en la superficie del lago ac-
tual. E ste se hace notable por dos circunstancias: la una,
que est rodeado por una tembladera, es decir, que el sue-
lo de sus orillas, bajo la presin de los pis, se mueve has-
ta cierta distancia y permanece oscilando como si estuviera
sostenido por bejucos tendidos en el vaco y pendientes so-
lo de sus extremos; la otra, que las aguas, antiguamente dul-
ces, ahora impregnadas de azufre y sal, derramndose sin
cesar por un arroyo, ni agotan los manantiales, ni disminu-
yen su caudal en el invierno, ni lo aumentan con las lluvias.
S in duda ninguna esta parte de la mixteca fu teatro en
otro tiempo de convulsiones plutnicas y el lago es un vol-
can apagado en que al fuego ha sucedido el agua, como
generalmente acontece. S egn las tradiciones, los prisio-
neros de guerra sacrificaban en este lugar: los indios, preci-
pitndolos al lago en medio de cantos y bailes religiosos.
A un se practican ceremonias supersticiosas en ese lugar.
E n las montaas de C hcahuaxtla existe otra cueva ado-
ratorio de los indios, de que tuvieron noticia los primeros
sacerdotes de la conquista, pero que hasta hoy no se ha po-
dido descubrir. T ambin en T ututepec debe haber existido
un gran templo, pues se ven esparcidos por all fragmentos
de dolos gigantescos; mas solo esta huella queda de lo que
fueron.
S e percibe que la religin de los mixtecas era ms sen-
cilla que la de los mexicanos. E n toda la nacin no se en-
cuentran ni la multitud de templos de T enochtitlan, ni la
multiplicidad de dioses de los aztecas. Y a hemos, visto que
14
en A chiutla se tributaba culto una esmeralda, imgen tal
vez de aquel dios predicado por O uetzalcoatl, cuyo nombre,
en sus dos elementos principales, estaba grabado en la mis-
ma piedra por los smbolos que los representaban: "O uet-
zalii," una avecilla, y "C ohuatl," la culebra. Veamos ahora
cmo era este mismo el dios de los zapotecas y aun de los
huaves.
9.T eotitlan del Valle era la residencia del dolo prin-
cipal cuyas relaciones con el famoso Quetzalcoatl se han
expuesto ya en otra parte. E n Mitla levantaron los antiguos
zapotecas un templo al dios representado en aquel dolo y
un suntuoso palacio que fuese la residencia de sus sacerdo-
tes. L lambase aquel palacio en zapoteca Yoho-pechelichi
Pezelao, "Fortaleza de P ezelao." P ezelao es nombre com-
puesto de Piezi, "O rculo," y loo, "de lo alto:" se puede in-
terpretar, pues, el nombre completo, "P alacio del que pro-
nuncia orculos del cielo." E l dios all venerado era incor-
preo, pues lo designaban con el nombre Pitao, "comn
los espritus;" pero no era un espritu comn, sino superior
todos los dems y dotado de atributos que le eran exclu-
sivos: era increado, por lo que le llamaban Piyetao Piyexoo;
era infinito, sin principio, inmortal, lo que expresaban lla-
mndole Coqui-cilla, Xetao Pillexao; habia sido el criador
del universo Pitao Cozaana; especialmente era el autor de
los hombres y los peces Uuichaana; y por l se sostenan
y gobernaban todas las criaturas, por lo que le decan Co-
quiza Chibatiya Cozaanatao. A este espritu supremo, cuyos
atributos que tan lacnica como enrgicamente caracteriza
el idioma zapoteca, estaban subordinados otros espritus
gnios inferiores, cada uno de los cuales tenia su empleo
en el rgimen del mundo. Pitao Cocobi era el gnio de la
abundancia y de las mieses, y Pitao Cociyo el de las lluvias;
Pitao Cozaana presidia la pesca y la caza, y Pitao Xoo los
terremotos; tres gnios, Pitao Zey, Pitao Yaa y Pitao Pee,
suavizaban el infortunio y las miseria;;, y tres, Pitao Pecz,
Pitao Quelli y Pitao Yaaye, derramaban entre los hombres
riquezas y placeres; Pitao Pecala era el ngel que inspiraba
los sueos y Pitao Peeci era el gnio de los auspicios. '
E n toda esta nomenclatura se ve que si los zapotecas ad-
mitan espritus varios, se guardaban de atribuirles divi-
nidad, pues los subordinaban al espritu increado, al infini-
to sr, creador de todas las cosas, el espritu por excelencia,
Pitao, como ellos le llamaban. P or lo que hace Pezelao, si
le perteneca el palacio esplndido de Mitla, sin duda por-
que l lo edific y en otro tiempo lo habit, en C oatlan se
le encuentra ya como un morador del cielo, inmediato la
divinidad y dispensador de bienes los hombres. Herrera
cuenta
2
que conservaban cuidadosamente en este pueblo
la momia de un cacique, preservada de la corrupcin con
blsamos y aromas, que exponian la expectacin pblica
en ciertos das del ao. Daban los indios al cacique el nom-
bre de Petela y aseguraban que era uno de los que se ha-
ban salvado de las aguas del diluvio. Durante cierta pesti-
lencia que desol aquellas comarcas, dominando ya los es-
paoles, los indios hicieron sacrificios Petela, para que por
su intercesin Pezelao aplacase aquella enfermedad. Un vi-
cario del lugar, B artolom de P isa, teniendo noticia de los
sacrificios de los indios, busc la momia, y habindola en-
contrado, pblicamente la quem. P osteriormente, otro p-
rroco, E stban R amos, sabiendo que continuaban an los
sacrificios, aprehendi los delincuentes y los remiti proce-
sados al obispo. Peta era, pues, uno de los que se habian
salvado en el diluvio, acaso uno de los caudillos que habian
guiado en su peregrinacin los zapotecas y toltecas, y Pea
zelao un sumo sacerdote por cuyos labios se comunicaban
1 Vocabulario del P . C rdova.
2 Dc. 3* lib. 3
a
, cap. 14. Vanse tambin los estudios histricos de
C afriedo.
los hombres los orculos del cielo, el fundador de Mitla y
de quien tal vez sucesivamente derivaron su autoridad los
dems sumos sacerdotes zapotecas.
L os sacerdotes de los otros santuarios sembrados en n-
mero muy escaso en el pas, estaban subordinados ste.
E s cosa singular que los zapotecas y los huaves, separados
entre s por la distancia, el idioma y los respectivos intere-
ses, y que se acercaron poco ntes de la venida de los es-
paoles solo para combatirse mutuamente, hayan adorado
sin embargo un mismo dios. C uando los huaves fueron
vencidos por los zapotecas, en las llanuras de T ehuantepec,
se retiraron un islote de formacin volcnica que descuella
sobre las agitadas aguas de la laguna de S an Dionisio. E l
clima los diezmaba, y los mantenimientos, reducidos los
productos de la pesca, eran mezquinos: la existencia se pa-
saba miserablemente; sin embargo, all permanecieron con
obstinacin encerrados sin mezclarse con sus vencedores.
E n una cueva levantaron el altar de su divinidad predilecta,
y ante ella, el sacerdote, revestido con una tnica de algo-
don, semejante al alba, y ceida la cabeza con una corona
de plumas parecida la que usaban los mixtecas, rodeado
del pueblo hacia sus preces y ofrecia sus sacrificios. L o raro
es, repito, que esta misma cueva vinieran postrarse re-
verentes los dominadores zapotecas y que consultasen en
sus dudas y necesidades esos mismos sacerdotes, como
ya hemos visto que lo hizo el rey de T ehuantepec con oca-
sion de saber la significacin de una antigua estatua. L a
divinidad era llamada "C orazon alma del pueblo:"
1
los in-
dios estaban persuadidos que era el A tlante que sustentaba
sobre sus hombros el orbe, de tal suerte, que cuando aque-
lla se movia, el mundo era sacudido con extraos temblores.
i E n huave se llama el dios "Manyi," "y" es la letra que ms se
aproxima al sonido de los indios: la laguna se llama Tileme, "laguna
sin fin."
E l sacerdocio era hereditario y segua la lnea recta de con-
sanguinidad.
P or el ao de 1609 se descubri otro objeto venerado
por los tehuantepecanos, aunque no parece que le hayan da-
do el culto de latra propio del S er S upremo, sino ms bien
aquel que se tribut los hroes de bondad y de virtud.
Un pastor extraviado encontraren la cumbre de un monte-
cilio una espaciosa plazuela bien barrida, en cuyo centro,
varias piedras planas, apoyndose por sus extremos las
unas en las otras, hacan un hueco en que se hallaba depo-
sitada otra piedra blanca y esfrica, groseramente perfora-
da. L a miraba el pastor tomndola en las manos, cuando
le di voces un indio anciano que sali de los matorrales,
advirtindole que profanaba con su contacto aquel sagrado
objeto, delito que no dejara el cielo impune.
1
E l acontecimiento hizo ruido y los tribunales se ocuparon
de conocerlo. L os indios explicaban su origen de este mo-
do: A l dar el rey de T eozapotlan su hijo la corona de
T ehuantepec, le recomend juntamente que retuviera en
sus E stados y proveyera al bienestar de una de sus hijas
llamada Pinopi. E ra sta una doncella pura y honesta en
extremo, devota de los dioses y quien respetaban como
santa los pueblos. L legando esta virgen Jalapa se sinti
herida por una enfermedad mortal. C uando muri, en tor-
no del fretro se reunieron todos los caciques y seores pa-
ra llorar la prdida prematura de la joven amada del cielo
y bienhechora de los hombres. S e preparaban ya darle
honrosa sepultura, cuando repentinamente desapareci el
cadver, trasformndose con estruendo en una esfera de
piedra destinada por los dioses recibir el culto de los su-
yos. Habia memoria de castigos ejemplares fulminados por
el cielo contra los irrespetuosos que sin venerarla se acer-
caban ella.
3
I B urgoa, parte, cap. 58.2 I dem idem, cap. 71.
A lgunos otros ejemplos de este culto tributado las per-
sonas ilustres benficas se encontraron entre los zapote-
cas de la sierra, como se ver despues, as como de dolos
y adoratorios escasos en verdad, atendida la extensin del
territorio de O axaca. Ignoro si reciba homenajes religiosos
aquel dolo que los mexicanos llamaban Tzapotlatenan, nom-
bre que traduce el S r. Herrera P erez, Madre de los zapote-
cas. S egn T orquemada, era la diosa de la medicina, haba
inventado el aceite llamado Oxitl y otras medicinas de gran-
de utilidad, y era honrada con sacrificios de vctimas huma-
nas himnos compuestos en loor suyo. Herrera P erez no
asiente estos conceptos. " Tzapotl, dice, es "zapote;" Tlalli,
"tierra;" Ta, "cosa," y Tenan, "madre de alguno." Tzapotla-
tenan, "la Madre de la tierra donde se da el zapote;" en es-
tricta significacin gramatical, "la Madre de los zapotecas,'
traduciendo la palabra libremente. Nada de medicina se ve
que d la palabra; y como fortalecerse con algo es en cier-
ta manera curarse de la debilidad que se sufre, yo no en-
cuentro en este nombre "T zapotlatenan," otra cosa que un
smbolo, geroglfico conmemorativo de lo que pas en la
peregrinacin primitiva, cuando al salir de Tlapallanconco,
Calel Cael, faltaron provisiones ms de 400,000 que ve-
nan, y llegados las orillas de un monte desfallecan, y en-
traron buscar qu comer, y habiendo encontrado frutos
de T zapotl, los cortaron y comieron."
S i no se adopta por completo esta explicacin, por lo m-
nos hay que creer que T zapotlatenan hubiese sido alguna
mujer benfica, cuyo recuerdo conservasen, como el de P ino-
pi, con veneracin los pueblos, sino es que fuese la mis-
ma P inopi, cuyo dolo se descubri en T ehuantepec. De
los sepulcros se han extrado multitud de piezas de todos ta-
maos, de barro, de piedra y oro, de figuras vrias, que
se ha dado el nombre de dolos, pero que realmente deben
haber sido, los unos, retratos ms mnos recargados de
geroglficos significativos de la ndole, virtudes hechos
principales de la vida de las personas que representaban, y
los otros, vasos adornados y dispuestos propsito para
colocar luces, ramos de flores perfumes. T anto ms acep-
table es esta conjetura, cuanto que por lo regular estos ido-
lillos estn adheridos por la espalda, manera de alto relie-
ve, una vasija dispuesta propsito para recibir y conte-
ner alguna cosa. E n Y ucatan servan estos vasos para guar-
dar las cenizas de los difuntos:
1
el mismo empleo deben ha-
ber tenido en O axaca.
E l nico dios quien adoraban ciertamente, segn las
noticias que han quedado, es aquel quien los tehuantepe-
canos y mixtecas llamaron "alma del mundo," el T ezcatli-
poca de los mexicanos, el dios invisible, creador del cielo y
tierra y gobernador providente de todo dfrpi verso, el in-
creado, el infinito de los zapotecas de M((^7 C omo prueba
de que fuese la dominante en los valles esta divinidad mis-
ma, se puede alegar, que cuando los sacerdotes de este Mi-
dan vieron invadida su esplndida residencia por los con-
quistadores, emigraron T ehuantepec llevando consigo la
estatua de su dios, quien todo el pueblo, sin diferencia ni
obstculo, tribut igual culto por varios aos.
10.E n realidad Mitla no era un templo, puesto que el
dolo ms venerado de los zapotecas tenia su casa en T eo-
titlan, sino un vasto y suntuoso panten: el nombre de Mi-
da, "infierno" en mexicano, denota el destino del grandioso
edificio llamado por los indios del lugar Liovaana, "C entro
del descanso." E n el sitio que ocupa encontraron los pri-
meros pobladores un hueco gruta profundsima que apro-
vecharon diestramente para la construccin del palacio. A s
lo describe B urgoa: "E dificaron en cuadro esta opulenta
casa panten, en altos y bajos: stos en aquel hueco
concavidad que hallaron debajo de la tierra, igualando con
1 Herrera. Dc. 4, 1. 10, c. 4.
maa las cuadras en proporcion, que cerraban, dejando un
capacsimo patio; y para asegurar las cuatro salas iguales
obraron lo que solo con las fuerzas industria del artfice
pudieran obrar unos brbaros gentiles. No se sabe de qu
cantera cortaron unos pilares tan gruesos de piedra, que
apnas pueden dos hombres abarcarlos con los brazos: s-
tos, aunque sin descuello ni pedestales las caas, tan pare-
jos y lisos que admira, son de ms de cinco varas de una pie-
za; stos servan de sustentar el techo, que unos otros en
lugar de tabla son de losas de ms de dos varas de largo,
una de ancho y media de grueso, siguindose los pilares
unos otros para sustentar este peso. L as losas son tan
parejas y ajustadas, que sin mezcla ni vetmen alguno, pa-
recen las junturas tablas traspaladas: y todas cuatro salas,
siendo muy espaciosas, estn en un mismo orden cubiertas,
con esta forma de bovedaje."
"E n las paredes fu donde excedieron los mayores ar-
tfices del orbe, que de griegos ni egipcios he hallado escri-
to este modo de arquitectura; porque empiezan por los ci-
mientos ms ceidos, y prosiguen en alto, dilatndose en
forma de corona, con que excede el techo en latitud al ci-
miento, que parece estar riesgo de caerse. E l centro de
las paredes es de una argamasa tan fuerte, que no se sabe
de qu licor la arrasaron. L a superficie es de tan singular
fbrica, que dejando como una vara de piedras losas labra-
das, tienen bordo para sustentar abajo la inmensidad de
piedras blancas, que empieza del tamao de una sesma, de
la mitad el ancho, y la cuarta parte del grueso, tan alijadas
y parejas como si salieran de un molde todas. De stas era
tanta multitud, que con ellas, encajadas unas con otras, fue-
ron labrando varios vistosos romanos, de una vara de an-
cho cada uno y de largo toda la cuadra, con diversidad de
labores cada uno hasta la coronacion, que en lo aseado ex-
ceda todo. Y lo que ha causado asombro muchos arqui-
tectos es el ajuste de estas piedrecillas, que fuese sin tener
un puo de mezcla, y que sin tener herramienta, consiguie-
sen con pedernales duros y arena, obrar esto con tanta for-
taleza, que siendo antiqusima esta obra, sin memoria de
los que la hicieron, durase hasta nuestros ti empos...."
"L os altos eran del mismo arte y tamao que los bajos.
L as portadas eran muy capaces, de una sola piedra cada la-
do del grueso de la pared, y el dintel umbral de arriba
otras que abrazaban las dos de abajo. L as cuadras estaban
repartidas una en frente de la otra."
E ste suntuossimo palacio servia de habitacin y sepulcro
al sumo sacerdote de los zapotecas y para este fin fu edi-
ficado. E n la organizacin religiosa de este pueblo, el pon-
tfice de Mitla venia tener cierta semejanza por su poder
con el jefe de la Iglesia catlica: era el vicario de la divini-
dad, el centro de la jurisdiccin, el moderador si no el rbi-
tro de la disciplina, el orculo de la f y el canal por donde
se comunicaba del cielo la tierra toda gracia, todo perdn
y todo poder, as en el orden espiritual como temporal. In-
til es por lo mismo agregar, que su rgimen y autoridad
estaban sujetos, no solo los otros sacerdotes, sino tambin
los pueblos y los reyes mismos quienes l consagraba y
depona. C onsiderndose como inmediatamente cercano
la divinidad, era el instrumento de los favores y castigos
divinos, el medianero de los hombres y el rbitro supremo
de todas las causas. S u poder se extenda ms all de la
tumba; y si los vivos mandaba con imperio absoluto, los
muertos tambin execraba, infamndolos perptuamente con
sus maldiciones, les conceda perdones y remisiones muy
semejantes nuestras indulgencias: por eso entre los in-
dios fu llamado Mitla, "el palacio de los vivos y los
muertos."
I I .R esid a de continuo este encumbrado personaje en
el ms amplio de los departamentos del palacio alto: en el
saln principal tenia levantado un trono, en el que, sobre
15
muelles cojines y reclinndose en un ancho respaldo forrado
con pieles de tigre y estofado de plumas menudas y sedo-
sas tomaba asiento para dar audiencia. A los lados estaban
distribuidos otros asientos menores que llenaban sucesiva-
mente los interesados en hablarle, aunque perteneciesen a
las ms altas jerarquas, los que llegaban all, no cruzando
el patio, que esto fuera falta de respeto, sino por callejones
y puertas excusadas abiertas al intento. L os reyes y prin-
cipales seores de T eozapotlan le consultaban con frecuen-
cia, lo visitaban y honraban, y ciegamente obedecan sus
mandamientos: les era permitido permanecer algunos das
y aun residir en el palacio; mas no en el departamento del
sumo saderdote sino en otro limitado y estrecho, mas alia
del cual no les era permitido extenderse. L os sacerdotes
subalternos tenan tambin un departamento separado al
frente del de los reyes y al lado del pontfice supremo. A
ste designaban los indios con el nombre de Huijat, es
decir, "ef gran atalaya, el que lo ve todo," y este nombre
atribuyeron al P apa de R oma despus de cristianos; los
ministros inferiores del culto llamaban CopamtM, "guardia-
nes de los dioses," y as llamaron despues los curas. "C o-
lami C obe P ecala" era el nombre de los sacerdotes encar-
o-ados de interpretar los sueos. E n el gobierno econmico
del palacio no se reconoca otra autoridad que la del Huir
jat 6 jefe de la religion. , .
S i la vida pblica de ste era esplndida, la domestica
no carecia de suntuosidad y de placeres. S obre bruido pa-
vimento habia tendidas delicadas y finsimas esteras que
alcanzaban por todas partes el pi de los brillantes muros,
de cuyo admirable estucado quedaban vestigios hasta hace
muy poco. A ll todos reposaban de noche sobre lechos mu-
llidos formados con blandas pieles y esteras curiosas y nqu-
imas, abrigndose con ropas no mnos valiosas tejidas de
algodon y suaves plumas. S us comidas eran ciervos, conejos
y otros animales de montera, aves cogidas con el lazo
muertas al golpe de la saeta. S us bebidas, siempre frias, se
preparaban con cacao molido desledo en agua de maz;
otras veces eran frutas martajadas y fermentadas, ya solas
ya mezcladas con el vino del maguey. E stos licores eran
vedados .para los plebeyos. S us paseos eran en bellsimos
jardines y la sombra de largas calles y copudos rboles.
A l gran sacerdote estaban prohibidos los enlaces matri-
moniales, ni podia l comunicar con mujeres sino en cier-
tas, sealadas y grandes solemnidades, que celebraban con
aparato de costosos convites y abundancia de bebidas fer-
mentadas que se distribuan con largueza y robaban el
juicio la mayora de los convidados. E n estas ocasiones,
entre la nobleza del pas se buscaban las doncellas ms
hermosas, quienes por entonces y temporalmente formaban
el serrallo del sumo pontfice. S i alguna concebia, luego
era separada y custodiada con esmero, fin de que ningu-
na duda pudiese empaar la limpieza de la prole. S i el
alumbramiento era de varn, ste seria el futuro sumo sa-
cerdote, que nunca era elegido, invistiendo tan alta digni-
dad, en caso de muerte sin sucesin, el pariente ms cer-
cano.
E n la sierra se notaban algunas diferencias en orden
la continencia de los sacerdotes. E staba establecido all que
nadie pudiese acercarse las aras sin negarse totalmente
la concupiscencia; por lo que cuantos se dedicaban al minis-
terio del altar, desde su niez eran cruelmente retajados en
los rganos de la generacin, de tal modo que les fuese im-
posible despues toda comunicacin con mujer. L lamban-
se estos nios Vijanos, es decir, "dedicados Dios," y eran
por lo regular los hijos segundos de los caciques seores.
Desde sus primeros aos, estos nios eran separados de la
comunicacin del mundo y de todo peligro de liviandad.
E ran educados en el recogimiento, la honestidad y el ejer-
cicio de otras virtudes, principalmente de la pureza, muy
estimada de los indios. C recian aprendiendo los ritos y ce-
remonias del culto, y ya sacerdotes, eran generalmente res-
petados.
1
E n Mitla, cuando se haba de celebrar una gran solemni-
dad, se daba prvio aviso los Copavit, cuya obligacin
era preparar en la capilla subterrnea lo necesario para el
sacrificio. A la hora conveniente, descenda el Huijat, se-
guido de gran acompaamiento, cubrindose su paso to-
dos los plebeyos el rostro, para no morir si se atrevieran
mirarlo. Y a en el templo, le revestan los ministros una ro-
pa blanca talar de algodon, semejante las albas de los sacer-
dotes catlicos. S obre ella, le ponan otra vestidura pareci-
da la dalmtica casulla, en que se veian bordadas figu-
ras de fieras y de pjaros. C ean sus sienes con una mitra
y calzaban sus pis con sandalias tejidas con hilos de varios
y bellos colores. A s revestido el sumo sacerdote, con sem-
blante grave y continente modesto, se llegaba al altar.
E ra ste una piedra labrada sobre la que descansaba el
dolo, objeto del culto. A nte l, pero distancia respetuo-
sa, se postraba el sacerdote quemando incienso y espar-
ciendo perfumes. A cercbase despues aun ms la divini-
dad y comenzaba murmurar entre dientes una oracion.
S u conversacin con el dolo duraba largo tiempo, aunque
siempre de un modo ininteligible para el vulgo; y entretan-
to que continuaba su plegaria, hacia visajes raros, se sacu-
da con movimientos extraordinarios y retorcia los miem-
bros del modo ms singular, rugiendo de repente y arrojan-
do espantosos bramidos que imponan asombro y miedo
los circunstantes. E n fin, salia del sublime rapto, y dirigin-
dose al pueblo, anunciaba la revelacin que le habia he-
cho el cielo las mentiras que habia tenido tiempo de in-
ventar.
E stas ceremonias se doblaban cuando se habia de inmo-
lar alguna vctima humana. Hechas las preces de costum-
I B urgoa, cap. 58.
bre en estos casos, los ministros se acercaban lentamente
al infeliz que iba ser sacrificado, lo extendan sobre una
gran piedra, y le descubran y dejaban desnudo el pecho;
uno de ellos, armado con filosas navajas de pedernal, dies-
tramente le rasgaba las entraas, introduciendo la mano
con prontitud, le arrancaba el corazon, que an palpitante
y chorreando sangre, era llevado al sumo sacerdote. E ste
lo llegaba primero los labios y luego lo ofreca los do-
los; entretanto que los otros ministros, cargando con el
cuerpo muerto, lo iban depositar en el sepulcro de sus
bienaventurados, creyendo todos firmemente que aquel tris-
te discurra ya contento por los verjeles y ferias de la eter-
nidad.
B urgoa es quien se deben estos pormenores, el cual se
muestra flaco de memoria en uno de los puntos de su na-
rracin. E n el captulo 3?, pgina 258, "Descripcin geo-
grfica," de donde se han tomado las anteriores noticias, da
entender, como se ha visto, que algunas veces los zapote-
cas ofrecan los dioses vctimas humanas, describiendo los
sacrificios al modo con que tenian lugar en T enochtitlan,
ante las aras de Huitzilopochtli. E staba nutrido con la lec-
tura de los libros de su tiempo y preocupado con las ideas
dominantes sobre la crueldad sanguinaria del culto religo-
O
so de los indios.
1
E n O axaca no hay vestigios ni memoria
de que jams se hubiesen inmolado vctimas humanas en
los templos. E l mismo B urgoa lo confiesa en el captulo
58, pgina 282 y siguientes del mismo libro, afirmando que
jams se sacrificaban hombres en los templos zapotecas.
1 S i se hubiesen de creer todas las matanzas de indios que nos cuen-
tan los historiadores, hechas en alta escala, ya en las guerras, ya en los
templos, preciso fuera persuadirse fundadamente que los conquistadores
habian encontrado desierto y sin un habitante el pas de A nhuac. L os
espaoles, para encarecer los beneficios de la conquista, han procurado
siempre recargar de colores sombros el cuadro de las costumbres anti-
guas de los indios.
"E n el momento de la adoracion, dice, quemaban aromas
y derramaban perfumes. E n los sacrificios degollaban palo-
mas y otras aves. E n las ocasiones ms graves, los sacer-
dotes se picaban debajo de la lengua y detrs de las orejas,
y con la sangre vertida empapaban pajas que ofrecan
sus dioses; mas no se ofrecan vctimas humanas." A s lo
practicaban ciertos indios de la sierra, que despues de la
conquista fueron sorprendidos idolatrando, como se referi-
r ms adelante.
CAP I T UL O V I
P R AC T I C AS REL I GI O SAS.
i . A nti guos sacerdotes y nahuales.2. O raciones pbl i cas y pri vadas.
3. C eremoni as usadas en el nacimiento.4. E l "Nahuatl " y la "T ona."
5. E ducaci n de la infancia.6. Monasteri os y col egios.7. Matri mo-
nios.8. S acri fi ci os expi atori os.9. L a muerte y la eterni dad.10. E l
panten de los zapotecas.11. C ul to de los di funtos.12. C oncl usi n
del captulo.
I.G eneralmente al sacerdocio est unido el estudio de
la sabidura: si esto se agrega que los sacerdotes se ha
credo en todos tiempos revestidos por la divinidad de una
autoridad sobrenatural y de un poder superior capaz no
solo de realizar maravillas en la tierra sino de abrir tambin
los mortales las puertas de una eternidad feliz desgra-
ciada, se explica el temor reverencial que les han tenido
los pueblos de todas las edades. P ero entre los indios de
O axaca este respeto habia salido de los lmites comunes,
entrando de lleno en el dominio de la supersticin. S i en
otros tiempos les fu predicado el E vangelio, la religin
de C risto habia degenerado entre ellos hasta convertirse
en un conjunto de brujeras y de intiles observancias. S us
sacerdotes, roto el encadenamiento sucesivo y careciendo
de unin con el centro comn, no podan tener legitimidad
ni misin divina; y no comprendiendo que su destino era
"E n el momento de la adoracion, dice, quemaban aromas
y derramaban perfumes. E n los sacrificios degollaban palo-
mas y otras aves. E n las ocasiones ms graves, los sacer-
dotes se picaban debajo de la lengua y detrs de las orejas,
y con la sangre vertida empapaban pajas que ofrecan
sus dioses; mas no se ofrecan vctimas humanas." A s lo
practicaban ciertos indios de la sierra, que despues de la
conquista fueron sorprendidos idolatrando, como se referi-
r ms adelante.
CAP I T UL O V I
P R AC T I C AS REL I GI O SAS.
i . A nti guos sacerdotes y nahuales.2. O raciones pbl i cas y pri vadas.
3. C eremoni as usadas en el nacimiento.4. E l "Nahuatl " y la "T ona."
5. E ducaci n de la infancia.6. Monasteri os y col egios.7. Matri mo-
nios.8. S acri fi ci os expi atori os.9. L a muerte y la eterni dad.10. E l
panten de los zapotecas.11. C ul to de los di funtos.12. C oncl usi n
del captulo.
I.G eneralmente al sacerdocio est unido el estudio de
la sabidura: s esto se agrega que los sacerdotes se ha
credo en todos tiempos revestidos por la divinidad de una
autoridad sobrenatural y de un poder superior capaz no
solo de realizar maravillas en la tierra sino de abrir tambin
los mortales las puertas de una eternidad feliz desgra-
ciada, se explica el temor reverencial que les han tenido
los pueblos de todas las edades. P ero entre los indios de
O axaca este respeto habia salido de los lmites comunes,
entrando de lleno en el dominio de la supersticin. S i en
otros tiempos les fu predicado el E vangelio, la religin
de C risto haba degenerado entre ellos hasta convertirse
en un conjunto de brujeras y de intiles observancias. S us
sacerdotes, roto el encadenamiento sucesivo y careciendo
de unin con el centro comn, no podan tener legitimidad
ni misin divina; y no comprendiendo que su destino era
superior los mezquinos intereses personales, ele hombres
del cielo se habian trasformado en miserables hechiceros,
forjadores de embustes y especuladores despreciables de la
ignorancia del vulgo. A s es como han llegado nuestros
dias y son bastante conocidos con el nombre de brujos
nahuales, y este carcter tenan antiguamente en los pueblos
lejanos y mnos cultivados." Dicen que acostumbraban raer
el pelo de la cabeza dejando un cerco de cabello como la
corona de los monjes y que por eso hasta hoy se ven mu-
chos de esta suerte. De todos modos, es cierto que fueron
extraordinariamente venerados.
2,E n ciertos dias del ao prescritos en su calendario
ritual y en ocasiones de nteres general, se agrupaba todo
el pueblo en torno de los altares. C uando alguna calamidad
pblica aquejaba los indios del valle, demandaban dios
sus favores por mediacin del sumo pontfice de Mitla.
R eunidos todos en la capilla subterrnea, y hechas las pre-
ces y ceremonias de costumbre, el pontfice intimaba al
pueblo, por conducto de sus ministros, el mandato de no
alejarse hasta que los dioses estuviesen aplacados. Nadie
se atrevia despues de esto repasar los umbrales del san-
tuario, perseverando todos en la oracion, ayunando y ha-
ciendo penitencia, sobre todo abstenindose de tratar con
mujeres y aun de verlas, mintras no eran favorablemente
despachados.
1
L os mixtecas ayunaban la vigilia de sus fiestas comiendo
nicamente pan de maz y miel cruda extrada del maguey.
L os zapotecas tenan un ayuno de cuarenta dias.
2
C uando la necesidad que deseaba remediarse era priva-
da, se ocurria, segn la gravedad, ya al gran sacerdote,
ya los de jerarqua inferior. L as ocasiones comunes de
1 B urgoa. Desc. geog., c. 58.
2 Herrera. Dc. 3% lib. 3, c. 13.
hacer tales demandas, eran el nacimiento, la celebracin
del matrimonio y la muerte.
3. E l nacimiento de un infante ha sido en todos los
pases un acontecimiento domstico importante: la suerte
lutura del recien nacido interesa vivamente la familia, que
lo ama y le desea prosperidades desde el momento en que
ha venido al mundo. L a religin y la sociedad toman par-
te despues en el regocijo del hogar, y se esfuerzan su vez
por prevenir en el nio las inclinaciones que en el hombre
se desplegarn como un resorte, imprimiendo acaso un
poderoso impulso y dando nueva vida sus contempor-
neos. No es extrao, pues, que los indios hayan llevado
sus cuidadosas atenciones la cuna de los infantes, desde
el momento en que eran alumbrados.
P rvio aviso, el sacerdote se acercaba la casa de la
mujer que acababa de ser madre para practicar all las ce-
remonias necesarias. P rimeramente, pona en las manos del
infante una saeta, si era varn; un malacate, si perteneca
al sexo femenil. L uego, sin dilacin, partia al campo fin
de recoger la lea necesaria para calentar cierta agua que
se tenia por sagrada. C on sta lavaba al infante, invocando
la divinidad con especiales frmulas. E ra otra ceremonia
la imposicin de nombre. E ste no se escoga al antojo, sino
el que marcaba el calendario. E ra el calendario un disco
de piedra de metal en cuya circunferencia se veian talla-
das esculpidas varias figuras, de tal modo que cada dia
del ao correspondiese un nombre de planta de animal.
E l sacerdote segua determinadas reglas cuando aplicaba
uno de estos nombres al que haba nacido en sealado dia.
4.L os astrlogos de E uropa relacionaban la vida hu-
mana con las estrellas, de tal modo que del curso de stas
hacan depender los acontecimientos de los pueblos y la
suerte de los hombres. Ms estrechamente an relaciona-
ban los indios la vida del hombre con la del bruto que le
tocaba en suerte. E l sacerdote no solo imponia nombre
los recien nacidos, sino que los marcaba hirindoles detrs
de las orejas, y ofreciendo los dioses l a sangre que bro-
taba, y adems mostraba los de la casa el animal cuyo
nombre habia escogido, y que desde entonces era la tona
del infante, es decir, su mejor amigo, la mitad de su sr.
un otro yo, algo ms inmediato y protector que el ngel
tutelar de los cristianos.
A los primeros destellos de la razn, el nio era condu-
cido al templo, y el sacerdote le daba una larga instruccin
religiosa, recordndole que dios le habia dado vida y sea-
lado dia en que naciera, que le habia buscado amigo y guar-
din en el animal que le habia sido indicado, y que por lo
mismo, era forzoso agradeciese su dios tan gran benefi-
cio, "comunicando con el tal animal su suerte y fortuna"
(palabras textuales, segn B urgoa). A cabada la exhorta-
cin, que era larga y conmovedora, el sacerdote le mos-
traba segunda vez la bstia protectora, que segn los indios
aseguraban, aunque fuese un len, se presentaba dcil y
mansa, dejndose abrazar y tratar por el nio. Una vez
asegurada aquella alianza, la bstia y el nio corran igual
fortuna, prspera adversa, quedando la vida misma suje-
ta idnticos peligros. S i la fiera en el bosque se vea co-
gida en un lazo atravesada por el dardo de algn caza-
dor, las heridas aparecan en los miembros correspondien-
tes del nio, sin que pudiera sealarse otra causa. R ec-
procamente, si el nio, trasformado ya en joven por la edad,
en la guerra mora era mutilado, aconteca otro tanto
con la tona. T an persuadidos estaban los indios de esto,
que no bastara desengaarlos la razn ms concluyente.
R eprendiendo B urgoa un indio tan supersticiosa prcti-
ca, recibi esta contestacin: "P adre, esa fortuna fu con
la que nac, que yo no la busqu: porque desde muy nio
veo ese animal muy cerca de m, y suelo comer de lo que
come y sentir en los daos que l recibe y m no me
efende."
Innumerables hechos se han referido en comprobacion
de que esa relacin es real; hechos que alimentan la credu-
lidad del vulgo y que aun personas ilustradas han hecho
vacilar. P or ejemplo, al P . Fr. Diego S errano, en el paso
de un rio cerca de Jalapa, asalt un caiman, cuyas terribles
mandbulas alcanzaron el hocico del caballo de que fuerte-
mente se asieron como si fuesen una slida tenaza E l no-
ble bruto, de un salto, qued con el religoso caballero fuera
del rio, arrastrando consigo el lagarto, que no habia tenido
tiempo de desprenderse. A i caer el caballo fuera del rio,
descans las dos manos herradas sobre el cuello del cai-
man, que fu muerto en el acto. C uando el religioso lleg
al pueblo de Jalapa, encontr muerto un indio, quien pa-
reca hollado por las manos de un caballo, cuyas herradu-
ras tenia marcadas en el cuello. E l caiman era la tona de
aquel indio. He querido referir este hecho que se lee en
las obras de B urgoa,
1
no para justificar la credulidad su-
persticiosa de los indios, sino para que se conozcan los otros
muchos de igual clase que, pesar de tres siglos de cris-
tianismo, mantienen an en nuestros das tan insensata
persuasin. Verdades que no existen ya calendarios y que
se han perdido de los registros de la memoria, el orden y
la forma antigua de encontrar la tona; pero sustancialmente
Ja supersticin vive; pues cuando es inminente el alumbra-
miento de un indio, los comadrones y parteras se dedican
delinear sobre la ceniza la arena culebritas, lagartijas y
otros animales, marcando el que corresponde al instante de
la aparicin, como el protector de la criatura.
Habia otro gnero de alianza y unin ms estrecha to-
dava, en virtud de la cual el hombre poda tomar placer
la figura de la bstia, ejecutando por este medio las ven-
i Desc. geog., c. 7.
ganzas y maleficios que estaban su alcance. L os unos se
trasformaban en enormes serpientes, los otros en lobos
coyotes. Detrs de los matorrales en la espesura de los
bosques espiaban la ocasion de acometer su vctima. De
sbito, al bordear un precipicio, al cruzar una vereda solita-
ria, y cuando el viajero estaba mnos preparado, se vea
asaltado por una fiera que lo hera y lo despedazaba sin
piedad. E l tal viajero haba tenido sin duda un altercado
con el nahuatl brujo, y ste, con las apariencias de la fiera,
tomaba venganza de su contrincante. Nada ms temido
ni ms aborrecible que estos nahuales, por sus maleficios
continuos. Nunca de sus manos salia bien librado un ene-
migo, siendo bastante una desavenencia ligero desacuer-
do para que el nahuatl, con sus malas artes y sin que nadie
se apercibiese de ello, depositase un tiesto una angulosa y
cortante guija debajo de la piel del rostro de su adversario,
formndose luego en el lugar alguna dolorosa llaga incura-
ble y eterna. R egularmente, el nahuatl comenzaba por diri-
gir torvas miradas que llenaban de consternacin y de espan-
to la multitud que imaginaba el cmulo de desgracias que
seguiran tan fatdico anuncio. L uego, en el suelo en un
muro cualquiera, con groseros trazos, el nahuatl delineaba los
perfiles del rostro de aquel quien deseaba perjudicar, y en
el lugar correspondiente las sienes fijaba una espina: en el
mismo instante la persona representada sentia en la cabeza
un intenso dolor que no desaparecia mintras el brujo no
lo extraa por medio de conjuros y ensalmos.
Habia pueblos sealados por la profesin de nahuales;
distinguindose entre los mixtecas el de T ecomastlahuac,
en donde hallndose B urgoa de Ministro, setenta aos
despues de la conquista, hubo necesidad de arrojar y man-
tener en perptuo destierro dos de esos brujos, porque
fuerza de malignidad se haban hecho insoportables los
vecinos; ni haban bastado los esfuerzos de la justicia y las
persuasiones de los frailes para corregirlos. E l mismo B ur-
goa recogi y retuvo en aquella casa vicarial otro ancia-
no idlatra "de ms de setenta aos, que viva en los mon-
tes desnudo, con el trage de su gentilidad y tenido entre
los indios por gran sacerdote, quien conforme sus ritos
diablicos, bautizaba, confesaba, casaba, siempre con sacri-
ficios y efusin de sangre, para la expiacin que enseaba
de culpas; y tenindole con grillos, catequizndolo con ca-
ridad de cuerpo y alma, cuando daba muestras de muy re-
ducido, acudiendo la iglesia, oyendo misa todos los dias
y rezando el rosario, se despareci una noche sin poder
hallar rastro ni noticia del, por grandes y exquisitas dili-
gencias que se hicieron buscndole. Y los hechiceros eran
tan perniciosos, que ni habia conclusion de filosofa natu-
ral que no desmintiesen, ni impenetrabilidad de cuerpos
que no falsificasen." '
5.C on los nios, se preocupaban adems los sacerdo-
tes por otro gnero de cuidados. A \ primer lavatorio solem-
ne, cuya semejanza con el bautismo ha llamado fuertemen-
te la atencin de muchos, seguan otros en los veinte dias
que sucedan al del alumbramiento, tiempo en que la ma-
dre reciba tambin varios baos rituales, celebrando todos
el feliz acontecimiento con bailes y comidas. E l aniversario
del infante se solemnizaba con iguales fiestas; pero los
siete aos, era el nio conducido al monasterio semina-
rio, en que el superior le horadaba las orejas y le impona
un segundo nombre.
2
L os hijos de los reyes y caciques pasaban indefectible-
mente un ao en estas casas religiosas. L a recepcin era
solemne. E l alumno era llevado al templo con gran acom-
paamiento, y al sn de varios instrumentos. Y a en l, le
despojaban de sus vestiduras comunes y le revestan otras
1 B urgoa, 2^parte, c. 32.
2 Herrera. Dc. 3, 1. 3, c. 12.
untadas de gomas. E l superior le entregaba una caa pe-
quea horadada y curiosamente dibujada, cuyo contenido
eran lancetas de pedernal para herirse las orejas y lengua,
derramando sangre en honor de los dioses: le frotaban ade-
ms la frente, carrillos, pecho y espalda con hojas de bele-
o, frotacion que lo purificaba y santificaba, hacindolo adic-
to al culto de la divinidad. E l ao de residencia en el mo-
nasterio era de abstinencia y. de mortificacin, aprendien-
do obedecer con modestia y padecer sin quejarse. E scu-
chaba con atencin las reprensiones y saludables consejos de
los superiores y tomaba parte en los trabajos del santuario,
cuidando de la limpieza y manteniendo vivo el fuego sa-
grado: le imponan las ms duras fatigas y lo castigaban
severamente por la menor falta. C oncluido el ao. recoda
. o
su primer trage, volva la casa de sus padres y le baa-
ban cuatro doncellas con agitas de olores, quitando el mal
color que haba dado al rostro el humo del ocote.
;
8.E stos monasterios, adems de los nios, eran habita-
dos por monjes queprofsaban castidad: los que faltaban esta
obligacin eran castigados palos. S olo comian hierbas y le-
gumbres, condimentadas por cuatro mujeres qu: servan por
turno. L os caciques y ricos del pas los provean de lo nece-
sario. A yunaban en las vigilias de'Mas grandes fiestas. C osa
rara: como los monjes catlicos, no(tenan cosa propia y ha-
can profesin de obedecer sus respectivos superiores S u
ocupacion era meditar y orar, impetrando para los suyos los
favores del cielo, educar la juventud, corregir los vicios p-
blicos y dar sabios consejos los reyes. E ran muy estimados
y respetados. E l pueblo los veneraba como santos, y cuan-
do moran, envueltos en una red de hilos de maguey eran
sepultados en los patios del monasterio, de que no haban
salido en vida sino para hacer peregrinaciones piadosas,
i Herrera. C lavijero, t. i, p. 263.
conducir los ejrcitos desempear alguna misin impor-
tantsima.
1
C lavijero dice que en la mixteca existan muchos de es-
tos monasterios: lo mismo debe pensarse de la zapoteca.
E n Ixcatlan se sabe tambin que haba uno presidido por
un sacerdote, cuyos penosos deberes correspondan su
respetabilidad. E staba obligado vivir siempre en el tem-
plo y abstenerse absolutamente de comunicar con muje-
res. S i su desgracia le hacia delinquir en este punto, irre-
misiblemente era descuartizado y sus miembros sangrientos
se ponian la vista del sucesor para que le sirviesen de
escarmiento.
P or lo dems, la educacin de la juventud era dura y
cual convenia al destino de cada uno. L a mujer no era, co-
mo entre algunos europeos, un sr ocioso, un objeto de
lujo, un costoso adorno del hogar, sino un sr racional y
activo cuyos trabajos se reputaban el complemento de los
del varn para integrar el bien y la felicidad de la familia:
por eso al nacer reciba un malacate, smbolo que le recor-
dara perptuamente sus deberes, ensendole que con su
laboriosidad y diligencia domsticas, no mnos que con su
belleza y amor, tenia que hacer la delicia del hogar. Desde
la infancia se ejercitaban en tener limpiada casa, preparar
los alimentos y tejer los vestidos. E l metatl y el malacal
son todava su ocupacion favorita.
L os hombres estaban destinados luchar en los campos
de Marte: sus ejercicios eran por lo mismo, en la juventud,
la natacin, la carrera y el salto: se mostraban diestros en
el juego de la honda y certeros en el tiro de la saeta. S e
cuenta de algunos pueblos de O axaca, que tenan tal ejer-
cicio en el manejo del arco y la flecha, que arrojando al aire
una mazorca, la desgranaban, y que mantenan suspensa una
moneda el tiempo que gustaban. "S e acostumbraban, dice
1 C arriedo citando Herrera.
B urgoa, desde nios, la inclemencia del tiempo, sin abri-
go; curtan la piel como fieras silvestres en la aspereza de
los suelos, expuestos al bravo y pungente aguijn de las
sabandijas: el alimento, fuera del de el pecho de la madre,
siempre inspido y grosero: la diversin, los silbos y brami-
dos de aves montesinas y fieras, que veces, saliendo de
sus grutas, ensangrentaban sus garras en la piel del joven."
Formados as entre la aspereza de los montes y en la lu-
cha continua con las fieras, perdan el horror la muerte,
en trminos, dice el mismo B urgoa, que los tigres mismos
podian aprender de la irritacin y bravura que desplega-
ban en las batallas.
7.E l matrimonio no se hacia esperar mucho de la ju-
ventud americana. S in dar lugar los desrdenes que sue-
len ocasionar las pasiones mal contenidas, los padres arre-
glaban el casamiento de sus hijos apnas entrados en la
pubertad, la cual, por otra parte, muy temprano se iniciaba
entre ellos por efecto del clima. L a eleccin de mujer se
hacia por los padres del varn, con discrecin y buen juicio,
escogindose una joven hacendosa, limpia, diligente y her-
mosa, sin que para nada se contase con los bienes de for-
tuna. L os jefes de las respectivas familias celebraban los
convenios, mediando algunos obsequios que cedian en be-
neficio de la pretensa de sus parientes y padres. A los
interesados se daba prvio aviso y se les hacan largas y
saludables amonestaciones, siendo digno de notar que ja-
ms, en materia tan propia como importante, rehusasen su
consentimiento la eleccin que se les impona, no habien-
do noticia entre ellos de aquellas luchas causadas por la
oposicion de las voluntades entre padres hijos, y que fre-
cuentemente llegan tener en otros pases un trmino
trgico. No se enlazaban los parientes; mas no habia difi-
cultad para que lo hiciesen mtuamente los ms lejanos.
B urgoa dice que en T ehuantepec se casaban con la viuda
de sus hermanos difuntos, recogiendo su fortuna y educan-
do la prole como si fuese propia. D. A ntonio de Herrera
asegura que los matrimonios no se verificaban sino entre
parientes, por no haber entre ellos grado prohibido; mas
esto no parece exacto, pues no se tiene noticia de que se
hubiesen unido padres hijas ni hermanos con hermanas.
E l mismo agrega
1
que los nombres de los contrayentes
no habian de convenir en el nmero, es decir, que si la
mujer se llamaba "cuatro rosas," el varn debia tener pol-
lo mnos el nombre de "cinco leones."
2
P or amor la paz
se escogian cnyuges de igual categora; mas la diferencia
de clase no era un obstculo para el matrimonio, cuando
mediaba la voluntad. G eneralmente los sacerdotes conocan
en todos los pormenores de estos enlaces y eran ellos los
que sealaban el da preciso en que se habian de verificar.
L legado el momento solemne, los monjes y sacerdotes
algunos ancianos y principales del pueblo iban en proce-
sin por la novia, llevando presentes de oro y otras alhajas
de valor: al regresar con ella, sufran un asalto, disputn-
dose con las armas, cmicamente, la posesion de la don-
cella una y otra familia, pero de modo que la victoria que-
daba siempre por la del varn,
3
prosiguiendo entonces to-
dos el camino, que se terminaba, sin otra novedad, en la
casa del varn adornada con esteras y ramas de sauce L a
ceremonia esencial parece que era anudar los vestidos de
los desposados; pero se usaban otras tambin, como darse
las manos y cortarse una parte de los cabellos. E ntre los
mixtecas, el novio llevaba en hombros por un breve rato
la desposada, denotando con esto la nueva y pesada car-
ga que tomaba sobre s.
4
1 Dc. 3, t. 3, c. i2.
2 E studios histricos, i* parte, p. 134.
3 A n se acostumbra este modo en la costa del S ur, por Jamiltepec y
T ututepec.
4 T orquemada, 1. 13, c. 5.C lavijero, t. 1, p. 293.
L os mazatecas se abstenan de consumar el matrimonio
por espacio de vei ntenas que empleaban en ayunos y pe-
nitencias.
1
E n Ixcatlan, en la costa del Norte, el que de-
seaba el matrimonio, se presentaba los sacerdotes, quie-
nes, en lo alto del templo, ante la efigie de su dios y en
un dia de tianguis, lefcortaban algunos cabellos, y mostrn-
dolo la multitud, gritaban: ["este quiere casarse." Descen-
diendo luego de all, la primera mujer libre que hallaba al
paso era su esposa. L a que no lo quera por marido, evi-
taba en esta ocasion acercarse al templo.
L a poligamia propiamente no existia entre los indios.
L os reyes y grandes seores, por abuso, se permitan tener
otras mujeres; pero stas no eran esposas, ni los hijos ha-
bidos en ellas tenan derechos sino por falta de los legti-
mos. T ales uniones no eran sin embargo deshonrosas.
E n la mujer se castigaba severamente el adulterio. E n
Ixcatlan la adltera compareca ante los jueces, y si era
convicta, luego sufra la pena, siendo despedazada y los
cuartos de su cuerpo repartidos los testigos.
a
E n la mix-
teca, daba el marido muerte al adltero, limitndose ve-
ces cortarle las orejas,'|labos y narices. E n Ixtepeji la adl-
tera era mutilada y multada: pagaba nueve mantas para el
cacique, y quedaba privada de las orejas y las narices. E n
Huitzo deba ser acusada por el marido, y convicta, era re-
pudiada, azotada y vendida por esclava. E ntre los cuicate-
cas, sus bienes eran confiscados en beneficio del seor del
pueblo, y en otros lugares les cortaban tambin los labios.
S olan tambin multar al cmplice de la adltera para sus-
tentar la prole, si la haba.
3
8A dems del adulterio haba otros delitos que casti-
gaban las leyes, como la desobediencia las autoridades,.
1 T orquemada, I. 15, c. 6.
2 C lavijero, t. 1. p. 323.
3 C arriedo, parte i
3
-, caps. 28 y 29.-Herrera. Dc. 3, 1. 3, c. ;2.
la embriaguez y el robo, que en Ixtepeji tenia sentencia
de muerte y privacin de los bienes de fortuna que cedan
en favor del robado. P ero, tenan alguna expiacin por
sus culpas en el orden religioso? L os sacrificios menciona-
dos hasta aqu, tenan ms bien el carcter de impetrato-
rios, ofrecindose para obtener del cielo abundantes cose-
chas otros bienes.' L as penitencias de los anacoretas eran
un correctivo de las costumbres y un honor que se tribu-
taba los dioses. Ms apariencia de satisfactorio tenia el
ayuno de cuarenta das que usaban mixtecas y zapotecas.
E n C ajonos, pueblo de la sierra, los indios fueron sorpren-
didos en los momentos de cumplir con una ceremonia de
institucin antigua, que se di el nombre de "confesion
de los pecados," por la semejanza que se le hall con el
sacramento de la penitencia, aunque mejor se llamara "sa-
crificio expiatorio de los pecados:" los pormenores se supie-
ron por las deposiciones de los reos, que fueron compelidos
comparecer ante los jueces. De ramas y hierbas speras
entretejidas se formaba una especie de fuente platn con
que el pueblo se presentaba en determinado dia delante de
sus sacerdotes.
1
P ostrados todos los pies de los ministros
sagrados, declaraban que venan pedir a sus dioses mise-
ricordia y perdn por las culpas cometidas en el curso del
ao; y sacando unas delgadas tiras de totomoztli, unidas de
dos en dos y anudadas en el medio en forma de lazo, cada
uno de los cuales representaba un pecado, las depositaban en
la fuente, regndolas luego con la sangre que se extraan de
las venas. E l sacerdote tomaba el platn en las manos, y
ofrecindolo al dolo, pedia con un gran razonamiento per-
don por los pecados de aquellos siervos suyos: luego, vol-
x D. A ntonio de Herrera dice que en Nicaragua existian ciertos sa-
cerdotes destinados oir confesiones de pecados ajenos, imponiendo
penitencias y guardando fielmente el sigilo bajo las ms graves penas.
(Dc. 3, 1. 4, c. 7.)
vindose al pueblo, decia: "que las culpas estaban borradas
y que podan entregarse al regocijo y las alegras ordi-
narias."
1
P ienso que haya sido este un sacrificio expiatorio, por-
que tenan profundamente grabada la idea de un Dios re-
munerados que premiaba con tanta magnificencia las accio-
nes virtuosas, como era terrible el rigor que desplegaba
contra los malvados, no solo en la presente vida sino tam-
bin en la futura, que suponan se dilataba sin lmites ms
all de la tumba. E s un hecho indisputable que la inmor-
talidad del alma, dogma fundamental de la razn humana,
no mnos que de la religion, era bien conocida por los in-
dios. L a muerte no era para ellos un acontecimiento vul-
gar, ni la simple disolucin de un cuerpo orgnico, sino un
solemne sacrificio que se ofreca la divinidad, la cual,
aceptndolo, adquira dominio sobre los cadveres, que por
lo mismo, le pertenecian ya y eran tenidos por sagrados. E s-
ta idea sublime de la muerte, que juzgo no ha sido conce-
bida por ningn otro pueblo pagano, no puede mnos de
ser una enseanza del cristianismo que pertenece exclu-
sivamente, si no se quiere que haya sido una sublime inspi-
racin del cielo. De dnde les pudo venir el pensamiento,
no ya de la inmortalidad del alma, sino de que el sepulcro
era un verdadero altar en que se depositaba el cadver co-
mo una ofrenda que podia ser acepta al S r S upremo, quien
la recogera para darle nuevo aliento de vida en otro mun-
do feliz desgraciado? P orque estaban persuadidos de la re-
surreccin de los cuerpos, si bien este dogma no se con-
servaba puro por la mezcla de otros groseros errores.
9.C erca de C halcatongo hay una montaa que los
mixtecas llamaron en su idioma "C umbre de cervatos," tal
vez porque abundase la caza de este animal entre sus bre-
i B urgoa, Desc. geog., c. 64.
as y carrascas. E n ella, precedida por una ancha plaza,
sembrada de flores, se llegaba la entrada de una cueva,
panten de los mixtecas y puerta por donde debia pasarse
la eternidad. A ll, dice B urgoa, "hasta de los cadveres
ptridos y corruptos quera tener dominio y modo de ve-
neracin el demonio,
1
persuadiendo los reyes y seores,
que despues de aquesta vida, le ofreciesen los suyos como
en homenaje de la otra, en aquella pira sepulcro, general
depsito imaginado para los C ampos E lseos que invent la
gentilidad, hacindoles creer que aquella era puerta trn-
sito para las amenas florestas que les tenia prevenidas
sus almas; y aunque ruin, falso y mentiroso, no les neg la
inmortalidad; pero aadi la resurreccin de los cuerpos
para compaa del gozo que les esperaba."
2
"E sta cueva,
dice C lavijero, era la puerta del paraso, por lo que todos
los nobles y seores se enterraban en aquellas inmediacio-
nes, fin de estar ms cerca del sitio de las delicias eter-
nas."
3
E ra sta una de las muy pocas ocasiones en que se inmo-
laban en los altares vctimas humanas, segn lo cuenta He-
rrera, aunque en O axaca no queda memoria ni vestigio al-
guno. Desde que enfermaba gravemente el cacique, con-
movido el pueblo, hacia votos y oraciones pblicas por su
salud, celebrando su restablecimiento con fiestas y grandes
regocijos; pero si la muerte era el trmino de la dolencia, se
continuaba hablando de l como si estuviese vivo, llegndo-
se al cadver los presentes y dirigindole la palabra como si
an pudiera contestar. E l cadver era amortajado con man-
tas de algodon; adornos de oro colgaban de las orejas y
cuello, y anillos de valor brillaban en los dedos de las ma-
1 S abido es que todo lo atribuan al demonio los monjes de aquel
tiempo.
2 B urgoa, 2^parte, c. 28.
3 C lavijero, t. 1, p. 225.
nos. S e le vesta adems con el manto de su dignidad, y
sobre sus sienes desean; la mitra de hermosas plumas.
A su lado ponan uno de sus esclavos vestido con la ropa
de su seor, pero cubierto el rostro con una mscara: es-
te desgraciado tributaban los honores que solan al difunto,
quien cuatro sacerdotes tomaban en hombros la media
noche para darle sepultura. E l acompaamiento numeroso
del cadver cruzaba los bosques y las cuestas y barrrancas
de la montaa, haciendo brillar en la oscuridad sus fnebres
antorchas, hasta que llegaban la puerta del paraso, es de-
cir, la cueva < - C halcatongo, en donde el cadver, embal-
samado, era depositado en nichos formados en el muro. E l
esclavo era sacrificado y sepultado con las insignias de su
efmera dignidad, pero sin quedar cubierto de tierra. C ada
ao se hacia una fiesta en que se celebraba el nacimiento
del ltimo cacique muerto, sin volverse tratar ms de su
muerte.
S i los mixtecas creyeron la inmortalidad del alma, los
zapotecas no eran mnos firmes en esta f. C rean que to-
dos aquellos que durante la vida habian obrado heroicamen-
te, en especial los soldados que peleaban con esfuerzo, los
sacerdotes y monjes que se atormentaban con cruentas pe-
nitencias y los hombres sacrificados en las aras de sus dio-
ses, luego de exhalar el ltimo aliento, entraban en un mun-
do nuevo, tomando tierra en una hermosa regin sembrada
de valles y florestas, regada por cristalinos manantiales y
habitada por hombres que jams envejecan, disfrutando de
eterna juventud, y que discurran sonriendo en jardines,
siempre primaverales, entre la animacin y el bullicio de
las ferias que los indios fueron muy aficionados.
Dos puertas tenia la eternidad, una para los reyes, que
era Mida, y otra para los nobles, T eitipac. E ste pueblo se
llam en la antigedad Zeetoba. que quiere decir, "otro se-
pulcro," para distinguirlo del primero y ms suntuoso que
era Mitla: tambin se llam Quehuiquijez, que significa
:i
palacio de piedra" "ctedra de enseanza;" lo primero
por haberse edificado uno sobre una gran piedra, y lo se-
gundo, por el destino que se di al edificio. L os reyes de
T eozapotlan determinaron que residiesen all sacerdotes
distinguidos por su saber inteligencia en los ritos y culto
de sus dioses, as para que stos fuesen mejor servidos, co-
mo para que dignamente se hiciesen los honores de la re-
cepcin los seores del pas que llegasen visitar el se-
pulcro de sus deudos difuntos. E n estos casos eran conso-
lados por los instruidos sacerdotes, que les persuadan las
bellas esperanzas del otro mundo (as le llamaban), inspiran-
do esfuerzo y valor para obrar generosamente con las pro-
mesas de sempiterno descanso, y logrando por este medio
que los nobles y el pueblo saliesen de all muchas veces de-
terminados entregarse las cruentas penitencias que fre-
cuentaban, los golpes mortales de las armas enemigas
peleando en los campos de batalla. T eitipac era, pues, una
verdadera ctedra de enseanza en que los vivos se da-
ban lecciones de la mayor importancia, con ocasion de los
sepulcros de los muertos.
1
10.P ero el gran panten zapoteca era sin duda Mitla.
S e ha dicho ya, que en aquel palacio subterrneo habia cua-
tro departamentos, de los cuales el primero era el templo
de la divinidad zapoteca: ahora debernos agregar, que el se-
gundo estaba destinado para sepulcro del sumo pontfice y
sus ministros, y que el tercero era cementerio de los reyes
de T eozapotlan. C uando alguno de stos fallecia, su ca-
dver era vestido con sus mejores ropas, y adornado con
ricas joyas que colgaban del cuello en forma de collares,
rodeaban los brazos como pulseras: esbelto penacho de vis-
tosas plumas coronaba sus sienes: en el brazo izquierdo le
ponan el escudo y en la mano derecha el venablo de que
i B urgoa, Desc. geog., cap. 48.
haba usado en la guerra. A s engalanado, era sentado en
un rico asiento y llevado en hombros con gran acompaa-
miento de lo ms noble de la tierra, desde la capital de su
reino hasta el lugar de su eterno descanso. E n el camino
sonaban con lgubre tono desacordes instrumentos, cuyo
eco se mezclaban los sollozos y tristes lamentos de la mu-
chedumbre. C uando la msica cesaba, los cantores entona-
ban poticas lamentaciones, publicando las hazaas y refi-
riendo la vida toda del monarca. P or intervalos se detenia
la procesin bajo enramadas fnebres, y en Mitla se prepa-
raba una suntuosa pira en que se pona y era quemado el
cadver.
E l ltimo departamento tenia una puerta cerrada con una
pesada losa que se levantaba en determinadas ocasiones.
L os cuerpos de las vctimas, despues del sacrificio, eran
arrojados all. L os capitanes que haban perecido en la gue-
rra, aunque el combate se hubiese librado en lejanas tierras,
eran tambin conducidos y sepultados all. Muchos otros,
cuando estaban perseguidos por la pobreza la enfermedad,
solicitaban del sumo sacerdote poner fin su infortunio, pe-
netrando en la profunda cueva que se extenda al otro lado
de la puerta: la losa entonces se levantaba, y dando paso al
desgraciado que buscaba all el descanso en sus penas y
las grandes ferias de sus antepasados, caa de nuevo cerran-
do la puerta por mucho tiempo. E l infeliz indio qne haba
entrado en tan lbrega gruta buscando el bienestar y la di-
cha, quedaba en ella sepultado vivo; vagaba por algunos
dias en las tinieblas tropezando con huesos descarnados y
cadveres en putrefaccin, aislado de todo el gnero huma-
no, destituido de todo socorro, sin esperanza an de que
pudieran ser odos sus lamentos, y en "fin, desfallecido por
el hambre devorado por venenosos insectos, l mismo
perecia.
S e dice que esa cueva corre debajo de tierra no mnos
de cien leguas. B urgoa entiende que no exceden treinta,
y cuenta que despues de la conquista, sabida su extremada
profundidad por algunas personas curiosas, se propusieron
reconocerla en toda su extensin. L legado el dia que sea-
laron, encendidas las teas, tendidos los cordeles para evitar
un fatal extravo y seguidos de muchedumbre de indios,
varios religiosos de S anto Domingo y personas principales
de la ciudad, descendieron al palacio subterrneo hicieron
levantar la losa que cerraba la puerta de la gruta. A delan-
taron algunos pasos en aquella sombra mansin de los
muertos, y la luz de las antorchas distinguieron prolon-
gadas filas de gruesas columnas que sustentaban la techum-
bre. Hubieran continuado adelante en aquellas lbregas
galeras, si el miedo importuno no les da un poderoso asal-
to. P ero observaron que el suelo era hmedo en extremo,
que se arrastraban cerca peligrosas sabandijas y que el aire
que se respiraba distaba mucho de ser puro; esto se agre-
g que un golpe de viento sbitamente apag las teas: se
apresuraron, pues, todos salir, tapiando en seguida la en-
trada con cal y cantos, como permanece hasta el dia. '
A lgunos pueblos tenan su panten particular: en medio
de un valle en la cumbre de una colina se aplanaba un
pedazo de terreno dispuesto en cuadro perfectamente orien-
tado, cuyos lados se levantaban pequeas eminencias, ce-
rritos artificiales, cada uno de los cuales contenia en el co-
razon el sepulcro de un cacique,
2
P racticando excavaciones
y removiendo la tierra superficial de tales eminencias, se
descubre la ltima morada de aquellos poderosos seores,
por lo regular en forma de sala cuadrilonga con su puerta
de entrada, y en medio de uno de los muros abierto un pe-
queo nicho de que se extraen lebrillos, marmitas y otros
objetos de barro, y adems, un busto de metal de barro
1 B urgoa. Desc. geog., c. 53.
2 B rasseur de B ourboux dice, citando el C dice L etillier de la B iblio-
teca R eal, que los sepultaban con los pis vueltos al O riente.
18
representando la figura humana. S e ha creido que fuesen
tales esculturas idolillos; pero es ms probable que solo ha-
yan sido retratos del finado depositado all. A s lo persua-
de por una parte la exactitud y perfeccin con que sin pa-
recerse unas otras imitan los contornos y expresin del
rostro de los indios, y por otra, las noticias en este sentido
que no faltan y que consignan los historiadores. "O tra ma-
nera de sacrificio fingido tenan, dice T orquemada,
1
y era
este: C uando alguno mora ahogado de muerte, que no
lo quemaban como acostumbraban comunmente, sino que
lo enterraban, hacan unas imgenes quelos representaban,
y ponanlas en los altares de los dolos, y mucha ofrenda de
pan y vino juntamente, el cual sacrificio era muy acepto al
demonio y de los indios muy usado."
E s verdad que en los sepulcros se encuentran juntamen-
te con estas efigies, restos de maz y otros granos; pero
110 entiendo que hayan sido puestos all en clase de ofrenda
la divinidad, sino como provisiones para el viaje al otro
mundo: me fundo, primero, en que tambin se encuentran
armas, instrumentos de labranza, calzados y otros objetos
que no se ofrecan en los altares; y segundo, en la persua-
sin que tenian de la resurreccin de los cuerpos, no el l-
timo dia de los tiempos, como lo creemos los catlicos, sino
inmediatamente despues de la muerte,
2
debiendo, ntes de
llegar su destino final, atravesar rios caudalosos y solita-
rias comarcas, en las que se dejarian sentir con todo su ri-
gor el cansancio, el hambre y el fro, si no se llevaba sufi-
ciente provision de abrigos y vveres. P erseverando an
muchos en esta creencia, acostumbran todava enterrar
1 T orquemada. L ib. 7, cap. 8.
2 E sta regla tiene sus excepciones, pues los mijes esperaban, como
los catlicos, una resurreccin futura, por lo que cuidaban de reco-
gerlos huesos de los difuntos y guardarlos en una espuerta, "para que no
los anden buscando cuando se levanten." (Segn dice Herrera. D. 4,
1. 4, c. 7).
sus muertos con un surtido de pimiento y tortillas, algunos
vestidos nuevos y el instrumento msico que tocaron du-
rante su vida presente, juzgando que ms all de la tumba
tendrn ocasion de modular gratas armonas.
11.E l culto de los difuntos no terminaba en el sepulcro.
A dems del aniversario que celebraba cada uno en particu-
lar, acostumbraban levantar en los templos, en honra de
los muertos, un catafalco cubierto de velos negros, sobre
los que derramaban flores y frutos y en torno de los cua-
les oraban:
1
tenian tambin una fiesta conmemoracion
de los difuntos en comn, cuyo dia, por una singular coin-
cidencia, correspondia prximamente al tiempo en que los
catlicos celebramos la nuestra. S e preparaban los indios
matando gran cantidad de pavos y otras aves obtenidas
en la caza, y disponiendo variedad de manjares, entre
los que sobresalan en esta ocasion los tamales (petlalta-
mali), y el mole totomoli. E stos manjares se ponan en
una mesa altar que no faltaba en las casas de los in-
dios, como ofrenda por los difuntos; y llegada la noche,
en torno de ella, de pi sentados todos los miembros
de la familia, velaban, orando sus dioses, para que por
intercesin de los suyos, que suponian asistiendo su la-
do, les concediesen salud, buenas cosechas y prosperidad
en todas sus cosas. E n toda la noche no se atrevan
levantar los ojos por temor de que si en el momento de ha-
cerlo estaban acaso los muertos gustando aquellos manja-
res, quedarian afrentados y corridos y pediran para los vi-
vos ejemplares castigos. A la maana siguiente se daban
rntuamente los parabienes por haber cumplido su deber,
y los manjares se repartian entre los pobres y forasteros,
y no habindolos, se arrojaban en lugares ocultos: los muer-
tos haban extrado de ellos la parte nutritiva, dejndolos
1 B rasseur, citando el C dice L etillier de la B iblioteca R eal, fol. 2.
vacos y sin jugo, y tocndolos los haban hecho sagra-
dos.
1
E n la actualidad, en el da de finados, se deposita en el al-
tar que aun acostumbran en sus casas los indios, gran can-
tidad de frutas, principalmente calabazas y caas de azcar,
que se agregan algunas piezas de pan que se da la
figura de un muerto. E n la noche, grupos de msicos de
forasteros recorren las casas, y despues de cantar algunas
oraciones de rodillas ante cada uno de los altares, recogen
y llevan consigo los dones all colocados. A s es como una
prctica, modificndose y trasformndose con el trascurso
de los siglos, conserva sin embargo sustancialmente su sr
primitivo. E sta costumbre es la misma que tenan los in-
dios idlatras, sino que ahora las preces y ofrendas se diri-
gen al Dios de los cristianos. O u dioses presidian anti-
guamente la ceremonia de los difuntos? "E n este lugar, di-
ce T orquemada, que llaman Mictlan, decan que haba un
dios, que se llamaba Mictlautecutli,, que quiere decir "seor
del infierno,'' y por otro nombre se llamaba Tzuntenioc,
que quiere decir "hombre que baja la cabeza," y una diosa
que se llamaba Midecacihuatl, que quiere decir "la mujer
"que echa al infierno," y sta decian que era la mujer de
Mictlautecutli y
2
E n el mismo sentido habla C lavijero
3
y
si bien ambos historiadores se refieren los habitantes de
A nhuac en general, entiendo que sus noticias se pueden
aplicar O axaca, por hallarse en el pas de los zapotecas
el clebre palacio y subterrneo llamado Mictlan "infier-
no," por los mexicanos; pero es preciso advertir que segn
las leyendas que se conservan en la memoria de la Matla-
cigua Mitlancihuatl, ni ella ni Mictlantecutli tienen apa-
riencia de haber sido divinidades de los indios. L a Matla-
1 B urgoa. D. G . c. 74.
2 T orquemada. L ib. 13, c. 48.
3 C lavijero, t. 1, p. 225.
cihua era un sr fantstico que tan breve tomaba la forma
de un nio como de un coloso, y ya en figura de mujer
seduca con sus irresistibles y mgicos encantos los hom-
bres, ya como gigantesca esfinge oprima los ms va-
lientes: era un gnio malvolo cuyo destino era pervertir
y daar, resolvindose despues en humo y disipndose co-
ma leve airecillo: es decir, el diablo de los indios. C lavijero
cree que situaban el infierno en el centro de la tierra, lo
que explica por qu Mitla dieron este nombre, pues aca-
so imaginaron que la profunda cueva que tiene ali su en-
trada, conduca al oscursimo lugar en que eternamente ha-
bitaran los malos.
T ambin habia gnios buenos, ngeles tutelares de los
pueblos, de ios montes y de los valles, as como de los hom-
bres, pues ninguno faltaban estos sres protectores. P or
eso hay ahora tantas cruces la salida de los pueblos y en
las cumbres y caadas de los montes, pues los primeros mi-
sioneros levantaron ermitas y pusieron el signo de la re-
dencin en todos aquellos puntos en que se tributaba culto
esos gnios que los misioneros creyeron antiguas divi-
nidades.
A ntes de concluir este captulo, daremos algunas noti-
cias de la cosmogona de los zapotecas y mixtecas, segn
se encuentra en la obra del P . G regorio G arca.
1
L os primeros suponan que ntes de los tiempos, vivan
en divino matrimonio Xchmel y Xtmana, padre y madre
de tres hijos, de los cuales el mayor, soberbio y presuntuo-
so, contra la voluntad de sus progenitores, quiso desplegar
su poder creador: su orgullo qued inmediatamente casti-
gado: de sus manos brotaron solo vasos de barro, intiles
viles; siendo adems su autor lanzado los infiernos.
L os otros dos hermanos, Hunchevan y Hunavan, por no
haber contrariado la voluntad paterna, pudieron crear los cie-
1
"Del origen de los indios." L ib. 5, caps. 4 y 6.
los y las plantas, el aire, el fuego y la tierra, de que des-
pues formaron al hombre y la mujer, primeros pobladores
del globo. L os zapotecas distinguan perfectamente estos
sres de la divinidad suprema.
L os mixtecas suponan la tierra cubierta de agua y en-
vuelta en las tinieblas y fingieron un dios cuyo nombre era
'Un ciervo" y su sobrenombre "C ulebra de len," y una dio-
sa que tenia por nombre "Un ciervo" y por sobrenombre
'C ulebra de tigre," dotados ambos de figura humana, quie-
nes con su sabidura y poder haban hecho brotar del seno
de las aguas una gran pea, sobre la que edificaron, para ha
hitarlos, suntuossimos palacios. E l cielo descansaba sobre
el filo de una gran hacha de cobre, que estaba sostenida
por el palacio de los dos dioses. De ellos procedieron por
generacin todos los dioses. Dos fueron sus primeros hijos,
discretos y sabios en todas las artes: el uno llamado "Vi en-
to de nueve culebras;'' el otro "Viento de nueve cavernas,"
nombres significativos del dia en que nacieron. E l primero
se trasformaba frecuentemente en guila, elevndose y dis-
curriendo por las alturas en rpido vuelo; el segundo to-
maba de preferencia la forma de alada serpiente, siendo tan
sutil que traspasaba, sin dejar huella, las paredes y las pe-
as. A mbos hermanos, sobre incensarios de barro, quema-
ron hojas de beleo molido, ofreciendo este sacrificio sus
padres; y cuando lo creyeron oportuno, saliendo de la casa
paterna, cultivaron un extenso verjel de perfumadas flores
y recogieron de un huerto inmediato frutos azucarados. P or
sus ruegos, los dioses, sus padres, recogieron las aguas en
un lugar, fabricaron el cielo, produjeron la luz hicieron
visible al mundo. Y a se haban multiplicado bastante estos
dioses, cuando un general diluvio ahog la mayor parte.
E l creador de todas las cosas restaur entonces el gnero
humano, y se pobl el reino mixteca.
12.De lo dicho en este captulo y en el anterior, se de-
duce que en medio de las prcticas supersticiosas idoltri-
cas de los indios, haba ciertamente, y no podan mnos de
advertirse, huellas medio borradas de un antiguo cristianis-
mo, al grado de haber sospechado algunos que la docilidad
al E vangelio y la poca resistencia que opusieron su predi-
cacin, se debi al parecido que encontraron entre la nueva
doctrina que se les inculcaba y sus antiguas creencias. T u-
vieron en verdad que castigar, enmendar, cambiar y supri-
mir mucho de lo viejo; pero afortunadamente era esto de
lo ms odioso y de lo ms ridculo: por ejemplo, los sacri-
ficios sangrientos de los dolos y el poder arbitrario de los
brujos. Qu cosa ms irracional que el abatimiento pro-
fundo y la tristeza inconsolable que hacia caer sobre el pe-
cho la cabeza del indio, al escucharse el fatdico canto del
buho nocturno? No se les ve an acobardarse y desfallecer
bajo la impresin de ese lgubre canto que juzgan un anun-
cio de muerte? Qu cosa ms risible que la superchera
de los brujos que extraen de los miembros adoloridos pie-
dra, espinas y otros objetos, sin dejar lesin ni rastro en
ellos de la maravillosa curacin? Qu afinidad tiene con
los sentimientos humanos que inspira el catolicismo, la
prctica de recoger limosnas en la piel de un hombre in-
molado en las aras, ni los sacrificios de nios, acostumbra-
dos en Utzila, de que nos habla Herrera en sus Dcadas?
P ero no todo lo que hacan era execrable, ni absurdo todo
lo que pensaban. S us abluciones, purificaciones, unciones,
enlaces, expiaciones y penitencias, tenian bastantefsemejan-
za con los sacramentos de la Iglesia catlica. A doraban
un Dios S upremo, creador y conservador del mundo; co-
nocan la inmortalidad del alma y los premios y penas de
la otra vida, y sus ideas morales, sin estar exentas de erro-
res, se haban aproximado las cristianas ms que las de
ninguna otra nacin. P odria decirse que el alma natural-
mente cristiana de los indios, reformndose paulatinamen-
te con el trabajo de largos siglos, habia logrado acercarse
tanto cuanto era posible al E vangelio; pero semejante su-
posicin es inadmisible bajo todos aspectos: el hombre
abandonado al peso de su naturaleza, no puede aproximar-
se la dura severidad cristiana, ni mnos alcanzar sus al-
tas verdades. Qu pueblo lo ha hecho? L os aztecas en-
sangrentaban ms sus inhumanos altares, proporcion que
adelantaban en civilizacin y cultura. Y si los zapotecas y
mixtecas tuvieron ms puros inocentes sacrificios, lo de-
bieron su adhesin y apego constante sus instituciones
antiguas. Ms aceptable parece la opinion de que adopta-
do por los indios el cristianismo que les predicara un aps-
tol en remotas edades, estando aislados y sin comunicacin
con el resto del gnero humano en estas apartadas regio-
nes de la A mrica, con el trascurso de los siglos corrom-
pieron sus creencias y viciaron su culto, mezclndolo con
mil prcticas supersticiosas. P resumo que esta sospecha se
ha de confirmar, convirtindose en evidencia ms adelante,
cuando nuestros arquelogos historiadores emprendan
un estudio ms vasto y profundo de las antigedades del
pas.
C A P I T U L O Y I I
GUERRAS.
i . G uerra de los tol tecas.2. Dzahui ndanda.3. E l mercado de P utl a.
4. L os al mol oyas y l os cui catecos.5. P rofunda paz en Zapotecapan.
6. B aal y B aal achi , sus primeros guerreros.7. C ochi cahual a, Mene-
yadel a y P ichina.8. Fundaci n de Zaachi l l a-yoo.9. Formi dabl e lu-
cha entre zapotecas y mi j es.10. G uerra de Huehuetl an.i x. A tonal -
tzin. 12. G uerras de A j ayacatl y T ezoc. - i 3. P rel i mi nar sobre l as
guerras de A hui zotl .
L E l deseo exagerado de dominacin arm el brazo de
los aztecas contra todos los pueblos de A nhuac que no les
rendan vasallaje: esta causa se deben principalmente las
guerras que ensangrentaron en la antigedad O axaca.
P ocas luchas sostuvieron unas con otras las varias naciones
que la poblaban entonces; y aun stas, en su mayor parte,
tuvieron lugar en tiempos ms recientes, cuando se acerca-
ba la poca de la invasin espaola. L os primeros pobla-
dores, al aportar en las costas despues de un naufragio, al
internarse en las montaas al fin de una larga peregrinacin,
veian dilatarse ante ellos un territorio frtil y extenso, de
que podian tomar posesion sin sufrir la resistencia ms le-
ve, sin disputarla primero, pues todo estaba solitario y de-
sierto. E l hroe de A chiutla fu en vano que se armara con
su escudo y sus saetas, y que con paso resuelto marchase
en busca de gloriosas conquistas: nadie se opuso su es-
te con el trabajo de largos siglos, habia logrado acercarse
tanto cuanto era posible al E vangelio; pero semejante su-
posicin es inadmisible bajo todos aspectos: el hombre
abandonado al peso de su naturaleza, no puede aproximar-
se la dura severidad cristiana, ni mnos alcanzar sus al-
tas verdades. Qu pueblo lo ha hecho? L os aztecas en-
sangrentaban ms sus inhumanos altares, proporcion que
adelantaban en civilizacin y cultura. Y si los zapotecas y
mixtecas tuvieron ms puros inocentes sacrificios, lo de-
bieron su adhesin y apego constante sus instituciones
antiguas. Ms aceptable parece la opinion de que adopta-
do por los indios el cristianismo que les predicara un aps-
tol en remotas edades, estando aislados y sin comunicacin
con el resto del gnero humano en estas apartadas regio-
nes de la A mrica, con el trascurso de los siglos corrom-
pieron sus creencias y viciaron su culto, mezclndolo con
mil prcticas supersticiosas. P resumo que esta sospecha se
ha de confirmar, convirtindose en evidencia ms adelante,
cuando nuestros arquelogos historiadores emprendan
un estudio ms vasto y profundo de las antigedades del
pas.
C A P I T U L O Y I I
GUERRAS.
i . G uerra de los tol tecas.2. Dzahui ndanda.3. E l mercado de P utl a.
4. L os al mol oyas y l os cui catecos.5. P rofunda paz en Zapotecapan.
6. B aal y B aal achi , sus primeros guerreros.7. C ochi cahual a, Mene-
yadel a y P ichina.8. Fundaci n de Zaachi l l a-yoo.9. Formi dabl e lu-
cha entre zapotecas y mi j es.10. G uerra de Huehuetl an.i x. A tonal -
tzin. 12. G uerras de A j ayacatl y T ezoc. - i 3. P rel i mi nar sobre l as
guerras de A hui zotl .
1.E l deseo exagerado de dominacin arm el brazo de
los aztecas contra todos los pueblos de A nhuac que no les
rendan vasallaje: esta causa se deben principalmente las
guerras que ensangrentaron en la antigedad O axaca.
P ocas luchas sostuvieron unas con otras las varias naciones
que la poblaban entonces; y aun stas, en su mayor parte,
tuvieron lugar en tiempos ms recientes, cuando se acerca-
ba la poca de la invasin espaola. L os primeros pobla-
dores, al aportar en las costas despues de un naufragio, al
internarse en las montaas al fin de una larga peregrinacin,
veian dilatarse ante ellos un territorio frtil y extenso, de
que podan tomar posesion sin sufrir la resistencia ms le-
ve, sin disputarla primero, pues todo estaba solitario y de-
sierto. E l hroe de A chiutla fu en vano que se armara con
su escudo y sus saetas, y que con paso resuelto marchase
en busca de gloriosas conquistas: nadie se opuso su es-
fuerzo, y pesar suyo hubo de apoderarse pacficamente de
las llanuras de T ilantongo. Ms adelante, multiplicada la
poblacion, se suscitaron algunas diferencias que se resolvie-
ron en los campos del honor.
E n la primera guerra en que intervinieron los mixtecas, la
suerte les fu adversa. C uatrocientos aos llevaba T ula de
fundada, cuando T opiltzin, uno de sus reyes, por sus desr-
denes, se hizo despreciable. Muchas y graves calamidades
sucesivas haban diezmado la nacin tolteca, que en su de-
bilidad se vi amenazada de un exterminio completo por
tres poderosos reyes de la costa de Jalisco. L a presencia del
peligro hizo cuerdo T opiltzin, que procur rehabilitar su
persona, ejercitando virtudes propias de un monarca, y pre-
venir su ruina por medio de alianzas ventajosas. T ututepec,
que tenia tambin cuatro siglos de existencia, y que en
prosperidad constante se habia multiplicado hasta llenar las
costas y derramarse en las montaas, fu uno de los pue-
blos que tomaron las armas en favor de sus hermanos y
antiguos compaeros los toltecas. E n la contienda, T ula
qued vencida, como se ha dicho en esta historia, y los mix-
tecas, huyendo en su derrota, desampararon las altas mesas
de la mixteca y tomaron refugio en T ututepec, su antigua
capital.
T al acontecimiento tuvo lugar por el ao de 1116
!
y es-
t fundado en las tradiciones de los indios. L os mixtecas
formaban en la antigedad dos naciones, que unas veces
unidas por amistosa alianza y otras combatiendo mutua-
mente, se mantuvieron siempre independientes; en una y
otra se hablaba, sin embargo, un mismo idioma. S i se quie-
re explicar esta separacin de pueblos hermanos, y que al
principio deben haber formado un solo cuerpo de nacin,
preciso es admitir una lucha precedente como la que se aca-
i E n ese ao fueron vencidos los toltecas segn Veitia, (t. i, c. 33).
C lavijero pone la muerte de T opiltzin en el ao 1052.
ba de referir. A s se comprende, adems, por qu los unos
de estos indios decian haber llegado del O este, mintras los
otros referan al Noroeste su punto de partida. L os caciques
de A chiutla aseguraban que sus antepasados haban vencido
los toltecas, y aun esa guerra es acaso una de las que ha-
ban consignado en sus pinturas, aunque mezclada con mil
fbulas y errores. B urgoa la describe en su P alestra In-
diana.
2.R efi ere este sabio dominicano haber desentraado
de una pintura antigua recogida en A chiutla, que un esfor-
zado capitan de ese pueblo, el que con ms gloria gober-
n sus ejrcitos, llamado Dzahuindanda, cuando trataba de
dar cima una empresa, guiado por virtud superior, suba
cierta montaa de difcil acceso y all oraba pidiendo al
numen protector de los suyos, el nmero de soldados que
se proporcionaba la magnitud de la obra: sacuda luego
una bolsa talego de que andaba siempre provisto, y ha-
cia salir de ella ejrcitos numerossimos, con sus arcos y ro-
delas, ya dispuestos combatir. E l caudillo arreglaba por fa-
lanjes aquellos innumerables soldados, les daba orden y dis-
ciplina, y su cabeza marchaba en silencio hcia la provincia
que trataba de conquistar. A s sorprendi en cierta ocasion
los mexicanos, talando sus sementeras, poniendo sitio
su capital y reduciendo su rey tales estrecheces, que
solo fuerza de dones y splicas hubiese de salvarse de
una ruina infalible. E l monarca mexicano reconoci la supe-
rioridad del mixteco, y anualmente, desde entonces, man-
daba una rica ofrenda al templo de A chiutla, de lo que los
achiutecos se manifestaban orgullosos y satisfechos.
C omo se ve, semejante narracin tiene mucho de fan-
tstica. L os historiadores de Mxico no hacen mencin de
esa campaa, ni recuerdan que los mixtecas hubiesen pues-
to ese apretado cerco la seora de A nhuac; pero es exac-
to que los reyes de T enochtitlan hacan frecuentes cnsul-
tas y dones los sacerdotes de A chiutla, y que Dzahuin-
danda fu realmente un soberano de este pueblo, pues su di-
nasta se conserv hasta el tiempo de la conquista, y sus des-
cendientes se bautizaron, tomando el principal el nombre
de D. Felipe, por el rey que gobernaba entonces E spaa.
B urgoa conoci y trat un ltimo vstago de su familia,
muy respetado de los indios y que usaba el apellido de
"S ilva."
1
Mxico aun no existia en ese tiempo; pero las
batallas deben haberse librado ciertamente, y Dzahuindan-
da debe haber sido el invasor de las mixtecas altas, el fun-
dador de la monarqua de A chiutla y uno de los reyes coa-
ligados para destruir T ula.
L a maravillosa montaa que tan oportunamente propor-
cionaba numerosas huestes Dzahuindanda, se encumbra
cosa de tres leguas de A chiutla, pasando un arroyo que
tiene al O riente y atravesando despues un collado de cor-
ta extensin y una srie de barrancos profundos y de pe-
ascos poco mnos que inaccesibles. A ntes de cruzar el arro-
yo, se ve otra eminencia de agria subida coronada por una
mesa, en la que los ancianos, los sacerdotes y nobles tenan
sus deliberaciones, para dar la paz la guerra las nacio-
nes vecinas. L a poblacion se extenda por ms de una le-
gua en las lomas inmediatas: constaba de ms de cuatro mil
familias, y se aprovechaba de las vegas de un rio que las
baa al O este, para sus sementeras que trabajaban los ma-
cehuales en beneficio de los nobles. C ada ao se nombra-
ban oficiales que ordenaban por cuadrillas los labradores
del pueblo, y todos los dias, la salida del sol, los llamaban
voces, sealndoles labor y castigando con rigor ejecu-
tivo al que faltaba su tarea. L os vecinos eran tan co-
nocidos y estaban tan bien contados por los ministros de
la autoridad, que ningn forastero podia pasar los linderos
del pueblo, sin ser cogido y examinado escrupulosamente.
i B urgoa, 2* par., caps. 23 y 26.
)
E ran los achiutecos modestos y graves y tenan reputacin
de valientes y polticos. Fueron gobernados moderada y
discretamente por los caciques descendientes de los seores
de T oltitlan.
3.Dzahuindanda y sus inmediatos sucesores, despues
de asentarse slidamente en A chiutla y T ilantongo, deben
haber intentado avasallar los tututepeques, provocndolos
una batalla que desidiese de su suerte. L a batalla se di,
pero el xito no correspondi al designio concebido. E l
seor de T ututepec impuso, entre las condiciones de la paz,
la de que se verificase una feria anual en los llanos inme-
diatos P utla, que los vencidos deberian concurrir con
sus frutos y con valiosos objetos que tributaban al vencedor.
Hasta hoy se ven all las ruinas de los antiguos edificios
levantados para servir en la gran feria que duraba muchos
chas, y en cuyo centro se ergua, suntuosamente decorado,
el del cacique de T ututepec, que asista personalmente y
se recreaba paseando la mirada por los innumerables trafi-
cantes que circulaban contratando en todas direcciones. L a
feria no debi, sin embargo, ser ventajosa para los mixt-
eos de los altos, pues la condicion de verificarla, con el tras-
curso del tiempo lleg hacerse insoportable, dando de
esta suerte motivo una nueva guerra que por fin estall
con furor. L os mixtecas de las montaas se fortificaron en
una muy quebrada, cuya cspide descuella soberbia entre
las nubes: rodearon el campo de una fuerte muralla que aun
est en pi, y aprovechando juntamente las quebradas del
terreno, convirtieron el puesto en inexpugnable castillo. S e
proveyeron adems de mantenimientos suficientes para un
largo sitio y de galgas y peas que llegada la ocasion haran
rodar sobre los invasores: preparados as, esperaron tranqu-
amente al enemigo. E ste lleg al fin, rode el lugar amura-
llado formando un estrecho cerco, busc senda para llegar
al as manos, la batalla se empe, y fu tan sangrienta que,
se contaron despues veintids mil cadveres. L a compasion
tuvo entonces cabida en tan fieros corazones, y la prudencia
pudo aconsejar que no se derramase ms sangre por las
leves causas que haban motivado el combate. Mantenin-
dose, pues, independiente uno y otro cacique, cultivaron
relaciones de buena amistad, y desde entonces una comn
alianza los hizo caminar de acuerdo en sus empresas.
4.L os grandes seores de C oaixtlahuac eran electos
por el rey de T ilantongo, quien veneraban y de quien
nunca pretendieron emanciparse. C omo acontece general-
mente, entre los pobladores honrados de las mixtecas cir-
culaban algunos malvados que, perseguidos por la justicia,
se veian en la necesidad de huir, ponindose fuera del al-
cance de las autoridades en las speras montaas de las
Almoloyas. E stas son dos, que corren cosa de seis leguas
de Norte S ur, y tan vecinas, que desde la una se ven los
edificios y las personas que discurren por los patios y calles
de los pueblos de la otra. L as separa un barranco tan pro-
fundo que causa vrtigo contemplar su sima desde una al-
tura. L a vegetacin es escasa por falta de humus y de agua;
pero abundan serpientes y araas venenosas, leones, gui-
las, buhos y murcilagos, que tienen su casa en las grietas
de los peascos. L os peligros que trae consigo la proximi-
dad de estos daosos animales y la carencia de manteni-
mientos, hadan que las montaas estuviesen despobladas,
si no era de ciertos foragidos que uno uno fueron agru-
pndose hasta formar un pueblo y algunas estancias mise-
rables. A l O riente, y en el fondo de un valle estrecho, bas-
tante cerca de A lmoloyas, tenian su residencia indios de
otro idioma y de distinta provincia, sujetos C uicatlan. E s-
tos pueblos vivian con descanso, sembrando en las vegas
del rio que lleva el mismo nombre de C uicatlan, y recogien-
do cosechas crecidas de semillas y de exquisitas frutas. E l
contraste que hacia' la riqueza de los unos con la escasez
y miseria de los otros, produjo una guerra. Deseosos los
de A lmoloyas de hacer suya una parte de la riqueza veci-
na, pidieron socorro al pueblo de Y anhuitlan, cuyo seor,
mirando en los que pedian, no ya prfugos criminales sino
compatriotas hambrientos, pactando con ellos un tributo
anual, puso sus rdenes un ejrcito que recorri militar-
mente los pueblos de C uicatlan, los venci y sujet la do-
minacin de A lmoloyas.
5. Y a hemos dicho que los zapotecas pertenecen la
primera inmigracin' tolteca verificada cien aos ntes de
nuestra ra. L a colonia establecida en el valle de O axaca
debe haber sido al principio muy pequea, pues necesit
de mucho tiempo para multiplicarse. Durante cerca de seis-
cientos aos fueron desarrollndose lentamente en medio
de inalterable paz, que ninguna causa podia turbar, pues la
tierra se dilataba solitaria en todas direcciones, ofreciendo
sus escasos pobladores mayor cantidad de frutos de los que
pudieran desear, frutos que ningn otro pueblo disputaba.
Hcia el tiempo de la segunda inmigracin tolteca, por
fines del siglo VI , dicen algunos, que los zapotecas, con los
olmecas y jicalanques, desampararon la tierra que posean,
emigrando Y ucatan, las Islas y el P er. Veitia dice que
"no hay memoria de que entre estas naciones y la tolteca
hubiese habido en tiempo alguno disensin, oposicion ni
guerra que pudiese haberlos obligado dejar la tierra."
1
A ntes bien, Ixtlilxochitl asegura "que su arribo los tolte-
cas se unieron por matrimonios y alianzas los naturales
que habitaban ya la A mrica."
3
L os zapotecas se mantie-
nen an en el valle de O axaca, no conservan memoria de
haber sostenido antiguamente guerra alguna contra los tol-
tecas, ni es probable que hubiesen stos intentado siquiera
1 Veitia. Historia antigua de Mxico, t. i, c. 25.
2 Historia de los chichimecas. c. 2.
dominarlos. R odeados por todas partes de speras monta-
as, y distantes ms de cien leguas de la ciudad de T ula,
por esto solo parecan estar al abrigo de todo intento de
conquista. S us ms prximos vecinos en ese tiempo fueron
los pocos mixtecas que alejndose de T ututepec, recorran
la mesa de las mixtecas altas; pero eran demasiado escasos
en nmero para pretender dominarlos por la fuerza. L os
zapotecas, pues, pudieron conservar la paz por otros cuatro-
cientos aos.
No fu suficiente perturbar su tranquilidad la ruina de
la nacin tolteca; ntes bien, contribuy poderosamente
su engrandecimiento y mayor prosperidad, pues aquel in-
fortunado pueblo, al dispersarse, llev al valle de O axaca
una parte de su poblacion, de su civilizacin y de su rique-
za. A lgn tiempo despues, la cabeza de innumerables
chchimecas, lleg al valle de Mxico, Xolotl, quien, ha-
biendo tomado posesion de la tierra, quiso que cuatro
seores de los que le acompaaban, reconociesen por los
cuatro vientos los E stados que acababa de adquirir. E n
cumplimiento de su comision, recorrieron aquellos seo-
res, entre otros pueblos, G oatzacoalcos, G uatemala y T e-
huantepec, encontrando por todas partes, principalmente en
las costas de uno y otro mar, muchos toltecas que los reci-
ban de paz y les daban noticia de los productos de la tierra.
1
6.P ero en este tiempo los zapotecas haban crecido,
de suerte que necesitaban ya terreno en que extenderse.
E l primer paso que dieron fu hcia una montaa frontera
de T eotitlan, en cuyas inmediaciones haban permanecido
hasta entonces. A l O riente de T eitipac, corre una muy alta
montaa, cuya cima es la primera que visita el sol con sus ra-
yos por la maana, percibindose con claridad por E ste, P o-
niente y S ur, distancia de veinte leguas, y aun desde A chiu-
i Veitia. Historia antigua de Mxico, t. 2, c. 3.
ta y T ilantongo por las mixtecas. E n esa cumbre formaron
pueblo algunos indios, segn dice B urgoa, de los primitivos
habitantes de la tierra, y que probablemente eran chatinos,
que atravesando el valle de Zachila, tomaron posesion de
aquella eminencia. C erriles independientes, y adems,
naturalmente defendidos por las asperezas de la montaa,
no fueron conquistados ni estuvieron sujetos nadie por
mucho tiempo. Dos capitanes de Macuilzchil empren-
dieron la obra de vencerlos, como lo consiguieron, con
horrible mortandad de ambas partes. C ien aos despues
de la conquista quedaban an innumerables osamentas
humanas blanqueadas por las lluvias y el sol, medio des-
hechas por el tiempo, amontonadas en forma de muralla,
figurando pirmides, esparcidas en desorden por las cues-
tas, testimonio irrecusable del encarnizado combate que
sostuvo, de los dos capitanes, el que acometi la subida
por el camino de S an L eas. L lambanse los dos capi-
tanes Baal y Baalcichi: B urgoa, guindose por un ma-
nuscrito de Fr. Domingo G rijelmo, que fu prroco de
T eitipac en los tiempos prximamente siguientes la con-
quista espaola, sospecha que fueron stos dos caciques que
por barrios se haban repartido el gobierno de Macuilzchil
y que, bautizados, tomaron los nombres de B altazar y G as-
par; mas esta conjetura no parece fundada, pues el mismo
B urgoa dice, que constituyendo en seoro especial el pue-
blo de T eitipac, Baal y Baalachi se establecieron en T la-
cochahuaya, desde donde gobernaban por una parte Ma-
cuilzchil y por otra C hilateca, que les qued sujeta en
recuerdo de su victoria; todo lo cual no pudo ser sino en
poca muy anterior la conquista espaola, pues cuando
los aztecas invadieron el valle de O axaca, T lacochahuaya
era ya un cacicazgo importante. P robablemente son de esa
poca las fortificaciones que se ven an en S an P edrito,
cerca de T lacolula.
Hcia la misma poca debe remontarse la fundacin de
20
T alistac, debida un cacique de Ixtepeji, que descendien-
do de sus montaas con algunos de sus vasallos, se estable-
ci al pi de la sierra, aunque sin nimo de permanecer
all mucho tiempo, sino ms bien dispuesto volver las
alturas luego que le fuese adversa la suerte. E sto ltimo
jams lleg verificarse, y T lalistac qued, como se ve has-
ta el dia, en la puerta de la sierra de Ixtlan.
1
7.T eitipac y T lalistac distaban poco de T eotitlan, cen-
tro primitivo de la nacin zapoteca, manantial que deberia
derramar sucesivamente la poblacion en todas direcciones.
B ogando los zapotecas sobre ligeras barcas, en las aguas
del lago que aun debia cubrir el valle de O axaca, adelanta-
ron despues considerablemente sus colonias hcia el S ur. L a
mnos avanzada de esas colonias fu A matlan, llamada as
por los mexicanos, causa de sus blancos edificios. S u nom-
bre zapoteca, Quatila, "tierra de combates," revela que su
fundacin fu el resultado de una hazaa militar. E l nombre
de su fundador, Cochicahuala "el que pelea de noche,"
descubre que la victoria reportada por los zapotecas en
aquel lugar, se debi principalmente la sorpresa y la
astucia de su caudillo. A quines combatieron esta vez
los zapotecas? A caso los chatinos, que resguardados por
las alturas de T eitipac, que haban fortificado, se hubiesen
tambin posesionado de aquel pueblo. E n este caso, Baa-
l y Balachi, vencedores en T eitipac, es de creer descen-
diesen por la falda opuesta de la montaa, y poniendo ase-
chanzas al pueblo de A matla, lo hubiesen ai fin tomado por
sorpresa. P ero puede igualmente sospecharse que hayan
sido los chontales, invasores no mnos antiguos del terri-
torio de O axaca y que se habian extendido hasta cerca de
A matlan. E l pueblo est fundado la orilla del rio Guc-
togi, "rio de caas," y desde C ochicahuala enumer veinti-
i B urgoa, D esc . geog., c. 54.
cuatro caciques, que se sucedieron, siguiendo la lnea recta
de consanguinidad, hasta la venida de los espaoles. S us
armas en la antigedad ueron una guila que asia con una
de sus garras una espada de navajas y con la otra una ro-
dela de plumas.
1
O tro caudillo, Meneyadela, capitaneando gran nmero de
zapotecas, avanz ms hcia las feraces comarcas de la costa
del S ur, tomando posesion de un lugar que llamaron despues
los mexicanos Coatlan, "lugar de la culebra," por haber
visto una serpiente enroscada sobre un peasco. E n zapo-
teca se llam el pueblo Huihuogui, "rio de los seores," y
adopt por armas un indio con rodela en una mano y un
haz de flechas en la otra. L os coatecos significaban en sus
pinturas que habian venido del Norte, aseguraban conser-
var consigo los restos de "P etela," patriarca de los zapote-
cas, contemporneo del diluvio, y tuvieron hasta la inva-
sin espaola por caciques los descendientes de Mene-
yadela, en nmero de veinte.
2
O tro grupo considerable de zapotecas se derram por
las montaas de Miahuatlan, detenindose algunos en las
vegas de un rio inmediato, en que cada cual tom terreno
su placer, lo cultiv como cosa propia y edific casa en
medio de sus maizales. A s lo revela el nombre zapoteca
que tuvo en la antigedad, Pelopenitza, "entre las flores de
maz."
3
A quellos terrenos ninguno hasta entonces habian
pertenecido, y cualquiera, en consecuencia, podia legtima-
mente apoderarse de ellos; pero las ambiciones de los pue-
blos y de sus jefes, difcilmente se contienen en los lmites
de lo legtimo y de lo justo. A quel grupo de zapotecas cre-
1 R elacin que se hizo en 1609 para remitir al rey de E spaa. Se
lee en la coleccion de documentos inditos de Indias, t. 9, p. 309.
2 R elacin que se hizo al rey de E spaa en 1609, tomada de la co-
leccion indita de documentos de Indias.
3 T ambin se llam Guechelo Gurchixo. Vase la coleccion de do-
cumentos inditos de Indias, t. 9, p. 210.
ci considerablemente, y creyndose demasiado estrecho
en los terrenos que pacficamente posea, volvi en torno
los ojos buscando campos dilatados en que ensancharse.
Mas no era posible hacerlo ya pacficamente en todas di-
recciones, por estar ceidos en sus posesiones por los chon-
tales que poblaban el O zolotepec: contra stos, pues, fue-
ron en armas los miahuateques. Fu la ocasion la muerte
de uno de sus caciques, "P ichina Vedella," cuyos dos hijos,
comprendiendo las dificultades de acordarse en el gobier-
no, determinaron que el mayor, al frente de un ejrcito,
partiese buscando un reino con el filo de su espada, que-
dando el menor con el cacicazgo que haba heredado. L os
ozolotepeques, por su parte, no se descuidaron, ponindo-
se en armas para resistir sus injustos invasores. L a lucha
que sigui tales preparativos fu terrible; pero la suerte
no dispens esta vez su favor la justicia: de setenta mil
chontale? que se opusieron al paso de los zapotecas, que-
daron solo mil con vida. L os vencedores impusieron su
idioma y su gobierno los ozolotepeques, pueblos que
progresaron despues, en trminos de contar uno solo de
ellos, la venida de los espaoles, treinta mil habitantes.
1
8.E stas guerras podan calificarse de empresas parti-
culares, llevadas trmino feliz por los esfuerzos aisla-
dos de capitanes subalternos; la nacin entera se interes
vivamente en otras de utilidad comn: tal fu la trasla-
cin T eozapotlan de la capital del reino. Despues de
T eotitlan, parece haber sido Mitla por mucho tiempo la
residencia principal de los soberanos zapotecas. B rasseur
de B ourbourg
2
citando el C dice C himalpopoca
3
afirma
1 C oleccion de documentos inditos del archivo de Indias, t. 9. p.
210 y siguientes.
2 Histoire des Nations civilice de Mexique, etc., t. 3, c. 2.
3 C dice C himalpopoca, hist. cronol.
que en I 3 5 I reinaba all "O zomatli." T eozapotlan no ha-
ba sido entretanto mas que un islote cubierto de vegeta-
cin, que descollaba en medio de un extenso lago y era
frecuentado por navegantes y por pescadores. L a necesidad
de ponerse al abrigo de toda agresin extraa fu la que
inspir el pensamiento de convertir el islote en fortaleza.
Un rey guerrero fu quien puso en ejecucin este designio.
E l nombre zapoteca de T eozapotlan nos descubre el nom-
bre de su fundador. L lambase el pueblo Zaachilla-Yoo,
que quiere decir, "Fortaleza de ZaachiaZaachilla fu,
en efecto, un gnio emprendedor quien B urgoa atribuye
la reduccin de los chontales y conquista de Nejapa: l fu
quien levant en T eozapotlan sobre una roca la fortaleza
de siete cuerpos, que pareca entonces amenazar las mon-
taas vecinas, y cuyas ruinas se ven esparcidas al presente.
B rasseur dice que Zaachilla fu hijo de Wuiyat Huija-
t, y como con este nombre se designaba en Mitla los
sumos sacerdotes, se puede sospechar que, ntes de Zaa-
chilla, hubiesen estado reunidas en una misma persona las
dos supremas dignidades, sacerdotal y real.
9.Hemos dicho que Zaachilla habia sido un rey gue-
rrero: as lo mostr en la campaa emprendida contra los
pueblos mijes. T uvieron stos un seor llamado C ondoy,
belicoso y osado, y tan temible, que al atravesar las mon-
taas, los peascos mismos se le inclinaban, segn decan,
rindindole homenajes humildes. S i hemos de creer lo que
contaban de l, no habia tenido padres ni otros ascendien-
tes, apareciendo en el mundo de repente y en edad ya per-
fecta: sin dilacin tom luego las riendas de la nacin mije,
y vigorosamente la defendi de todos sus enemigos. S us
ejrcitos eran numerosos y aguerridos, y sin descanso es-
taban ocupados en campaas difciles en ejercicios de la
profesin, endurecindose y disciplinndose cada dia ms
con las fatigas, marchas y correras en que los tenia de con-
tnuo su incansable caudillo. R esida en T otontepec: nadie
habia tenido la gloria de vencerlo; ntes bien, temerosos de
su indomable valor, pero recelando que por s solos fueran
insuficientes para destruirlo, formaron una formidable liga
los zapotecas del valle y los de la sierra con los mixtecas.
L os ejrcitos coligados, conducidos por Zaachilla I, se si-
tuaron al pi del Zempoaltepec, en cuyas gargantas y des-
filaderos tenian su campo los mijes. C omo pesar del pro-
digioso nmero de soldados que comandaba, la liga no
tenia confianza en la victoria, en lugar de acometer C on-
doy en sus posesiones, determin incendiar los grandes
bosques de la montaa, creyendo reducir por este medio al
extremo C ondoy aun ntes de haber llegado las manos.
L a ejecucin correspondi al pensamiento: las teas incen-
diarias discurrieron en todos sentidos, y pronto no se vi en
torno de la montaa sino un crculo inmenso de fuego que
se iba estrechando medida que las horas corran, alejan-
do hcia el centro las fieras que espantadas se mezclaban
con los defensores, huyendo en confusion las cumbres.
L a hierba desaparecia rpidamente convertida en cenizas,
mintras los orgullosos pinos y los cedros seculares se rom-
pan con estruendo y rodaban ardiendo las profundas
barrancas. No tard mucho el Zempoaltepec en quemarse
desde su raz la cima, ofreciendo el espectculo de un mar
inmenso de llamas, cuya luz rojiza reflejaba en las montaas
vecinas, alumbrndolas con fulgor siniestro, y cuyo negro
humo, en forma de enormes cmulos, subia imponente
confundirse con las nubes. E n una rea de cincuenta leguas
desapareci toda vegetacin los pocos dias, no quedando
sino restos humeantes del voraz incendio; pero C ondoy no
fu por eso vencido, pues sus enemigos nunca pudieron
apoderarse de los picos y cuevas en que se haban refugia-
do los mijes; ntes bien, aquella medida salvaje irrit ms
los nimos, encendiendo entre las partes contendientes un
odio implacable que despues se pronunciaba sangriento
la ms leve ocasion. E n efecto, sin llevar su trmino la
campaa, los zapotecas se retiraron, dejando guarniciones
hcia Nejapa, en algunos pueblos de los que pudieron con-
quistar, para contener la venganza de los mijes que, por all,
como una avalancha, podan precipitarse de sus montaas y
derramarse en el valle; pero desde entonces, unos y otros
fueron constantemente opuestos, haciendo los ltimos de-
masiado sensible su resentimiento, tanto como su fuerza,
robustez indomable orgullo, con sus acometidas frecuen-
tes los pueblos vecinos, en las que los desgraciados ne-
tzichus y serranos que no moran, soportaban las consecuen-
cias del ms completo despojo.
1
P or lo que hace C ondoy, debemos agregar que tan
extraordinarias eran las cualidades que le atribuan, que
llegaban trasformarlo los suyos en un sr sobrehumano.
C omo le negaban el nacimiento, as tambin aseguraban
que no habia muerto. L o haban visto venir la tierra sa-
liendo de una cueva que penetra en los montes, no ljos
de Juquila de los mijes; y este modo decan, que cuando
despues de haber gobernado los suyos, quiso apartarse
del mundo, se entr en la misma cueva acompaado de sus
capitanes, y cargado con el oro y dems despojos de sus
victorias, y cerrando por dentro la entrada de la gruta,
parti por sendas solo de l conocidas, remotas igno-
radas regiones. T anto alucin esta fbula ciertos espa-
oles, que en i655 emprendieron viaje de Mxico, arrastran-
do su paso muchos oaxaqueos, para explorar la gruta
de C ondoy. E mplearon algn tiempo y dinero en buscar
los tradicionales tesoros. E n C acalotepec hicieron algunas
excavaciones: extendieron sus pesquisas por otros pueblos:
en fin, sacaron en claro la conviccin de su engao. L a
cueva de Juquila servia de sepulcro los caciques mijes.
2
1 B urgoa. Desc. G eog., cap. 56.
2 B urgoa, Desc. geog., c. 61.
10.P ero cuando estos acontecimientos tuvieron lugar,
los mixtecas haban cruzado ya repetidas veces sus armas
con los aztecas. A ntes de que stos llegasen Mxico y
en el mismo ao de 1351, en que se sabe que reinaba O zo-
matli en Mitla, los mixtecas sostuvieron una guerra san-
grienta contra los guerreros de T ehuacan, ignorndose las
causas que las provocaron y el resultado que tuvieron des-
pues de ste; no parecen haber tenido los mixtecas otro
encuentro belicoso con los chichimecas, dueos entonces
de la mesa central de A nhuac, por lo mnos, no queda
constancia ni noticia cierta que los hubiesen cambatido.
E s probable que los mixtecas hayan invadido, con preten-
siones de conquista, la sierra de Huautla y Huehuetlan,
pues en medio de la nacin guatinicamame dejaron un pue-
blo de su idioma, que no debe haberse establecido all pa-
cficamente. A caso los seores de Mazatlan, en la misma
sierra, hayan tomado parte en las revueltas que turbaron
el gobierno de los sucesores de Nopaltzin, quienes esta-
ban sujetos. T al vez estos poderosos reyes hayan llevado
victoriosas sus armas hasta penetrar en lo que es hoy el
E stado de O axaca, dando motivo para la guerra referida
del tiempo de O zomatli, pero no se sabe. Ms bien se ha-
llan seales de relaciones amistosas en el aprecio que ha-
can de los lapidarios y plateros mixtecas, quienes honra-
ban sobremanera los seores de A colhuacan.
11.L a primera guerra que la historia hace constar de los
mixtecas y pueblos vecinos, es la que se suscit entre C oix-
tlahuac y los mexicanos. E stos ltimos, miserables y aba-
tidos al principio, fuerza de osada y constancia haban
logrado darse rey y edificar una suntuosa capital, y hacer-
se respetar por los habitantes del valle de su nombre. No
tard mucho sin que la fortuna, que les habia comenzado
sonrer, se declarase abiertamente en su favor, concedin-
doles que no solo sacudiesen el yugo que los oprima, sino
a su turno fuesen los dominadores de la tierra. Y a haban
hecho importantes conquistas, cuando subi al trono de T e-
nochtitlan, Moctezuma el primero, llamado tambin Ilhui-
camina, cap,tan famoso por su valor y hazaas inmortales.
er a me n o s al t vo
el nimo de A tonaltzin, que goberna-
ba por ese tiempo en C oixtlahuacan, ni estaba mnos orgu-
lloso este caudillo por las victorias que habia conseguido
ele los pueblos convecinos. Habia odo hablar de las cam-
panas llevadas feliz trmino por los mexicanos, cuya fuer-
za se crea incontrastable y cuya gloria se publicaba ya en
todas partes. E stos rumores no le eran muy gratos, as por-
que tenia conciencia de su propia grandeza y el orgullo no
sufre rivalidad, como porque acaso presumi que aWun dia
le alcanzase la ambicin mexicana y fuese l mismo atado
al carro triunfal de su prosperidad no interrumpida. A esto
se agregaban algunos insultos que se permitan los solda-
dos de la guarnicin vecina del pueblo de T laxiaco, que
envanecidos, proclamaban la propia superioridad sobre las
dems naciones de A nhuac. E sta guarnicin habia sido
puesta ali por Moctezuma, que habia sabido ganar el cora-
ron de Malinalli, feudatario hasta entonces del prncipe
mixteca, pero que faltando sus deberes se habia declara-
do por los mexicanos, lo que sin duda humillaba el amor
propio de A tonaltzin, que no llevaba muy resignadamen-
te la afrenta. P or estos motivos, pues, por otros que no
se saben, el caudillo mixteco no miraba con sanos ojos los
mexicanos, ostentaba despreciarlos y aun les causaba todo
el mal que poda. A los comerciantes negaba el paso por
sus dominios, y si alguno, contraviniendo sus rdenes
franqueaba el lindero de sus tierras, era cogido y severa-
mente penado.
E stas hostilidades se repitieron tantas veces, que llega-
ron al conocimiento de Moctezuma, quien indign prin-
cipalmente un acto de verdadera barbarie, el ltimo que se
haban permitido los mixtecas. A quel acto marcadamente
hostil contra los mexicanos, se debi, segn se dice, a las
inspiraciones de otro pueblo que los odiaba y quena pre-
cipitar contra ellos en guerra abierta al poderoso A tona -
tzin. C oaixtlahuac, que figuraba entonces como gran ciudad,
entre otras causas de prosperidad, tenia la de un mercado
que concurran ricos extranjeros de Mxico y T ezcuco,
de C halco, C uyoacan y Xochimilco, de A zcaputzalco y de
T acuba, para adquirir grana y plumas, jicaras con adornos
de oro y plata, tejidos delicados de algodon y de pelo de
conejo, cacao y oro que all se cambiaba en abundancia.
C ierto dia, por mandato de la autoridad, aquellos extranje-
ros en un doblez de camino, fueron asaltados, despojados
de 'todas sus riquezas y muertos en nmero de ciento se-
senta, salvndose apnas unos pocos de T ultitlan que se
apresuraron dar noticia de su desgracia al rey de Me-
xi co.
1
. ,
S egn costumbre invariable de aquellos tiempos, el mo-
narca" azteca envi al orgulloso A tonaltzin una solemne
embajada preguntndole la causa de su conducta y ame-
nazndole con la guerra si no le daba una satisfaccin cum-
plida T al amenaza no pudo mnos de ahondar la herida
que haba ya recibido en su orgullo A tonaltzin: recibi con
desprecio los embajadores, hizo sacar alguna parte de sus
riquezas, y ponindolas delante de los mexicanos, les dijo:
"L l evad este regalo vuestro rey, y decidle que por el
conocer el amor que mis subditos me tienen y la defensa
que harn de mi persona. A cepto gustoso la guerra que
me proponis, y quede en ella decidido si los mexicanos
me tributarn m, yo los mexicanos.
Moctezuma escuch con admiracin la respuesta de A to-
naltzin. "E stas arrogantes palabras, dijo Netzahualcyotl,
que reinaba entonces en T ezcuco, demuestran un valiente
corazon: sin duda es necesario un gran poder para sojuz-
i Historia delos indios de Nueva E spaa, por Di ego Duran, t. i , c. 22.
garlo: apercibmonos para la guerra y veamos si los he-
chos corresponden una respuesta presuntuosa."
E n efecto, los tres reyes aliados, el de Mxico, el de
A colhuacan y el de T lacopan T acuba, llamado T otoqui-
huatzin, de acuerdo levantaron en sus respectivos E stados
ejercitos considerables, que se agregaron otros seores
que quisieron tomar parte en la contienda. Unidos todos
marcharon para la mixteca, en donde A tonaltzin convocaba
a sus vasallos, y les hacia presente su sonrojo y la triste es-
clavitud que se veran sujetos, si como otros pueblos, eran
vencidos por los mexicanos, mintras que vencedores re-
portaran una gloria incomparable y dominaran fcilmente
toda la tierra. C uando hubo reunido sus huestes, las orden
y sali al encuentro de sus enemigos. A quellos dos caudi-
llos rivales, eran C sar y P ompeyo que se disputaban el
imperio del mundo que les era conocido.
L os dos ejrcitos no tardaron en ponerse la vista
acampando el uno al frente del contrario. Moctezuma or-
den sus filas, y las present en batalla al enemigo. L os
mixtecas acometieron, pero con empuje tan violento y ru-
do, que al primer choque hicieron suya la victoria. No va-
lieron los mexicanos y tezcucanos su nmero y la venta-
ja de sus armas: huyeron y se dispersaron, dejando el cam-
po sembrado de cadveres.
1
L a empresa de vencer los mixtecas tuvo que abando-
narse por entonces; pero la vergenza de la derrota estimu-
l Moctezuma y Netzahualcyotl levantar nuevos ejr-
citos y prepararse mejor para la nueva campaa que opor-
tunamente se proponan abrir. T ampoco A tonaltzin se dor-
ma sobre los laureles conquistados; ntes bien, sabiendo que
los mexicanos eran constantes en la ejecucin de sus de-
signios y que una vez emprendida una obra, no acostum-
braban desampararla la primera adversidad; previendo
1 T orquemada. Mon. I nd. 1. 2. c. 48
que volveran combatirle con mayores fuerzas, por su
parte procur aumentar las probabilidades de buen xito,
haciendo alianza con los tlaxcaltecas y huejocinques, ene-
migos antiguos irreconciliables de los mexicanos. Unos
y otros asintieron la splica y deseos de A tonaltzin, acu-
diendo su auxilio con gente que luego fu puesta en ac-
tividad por el previsor y diligente capitan mixteca. E l pre-
sidio de T laxiaco era una amenaza continua sobre sus
E stados; y en el caso de una nueva guerra que sobreven-
dra sin duda, era un enemigo formidable que lo combati-
ria por la espalda: ante todo era preciso deshacerse de l.
A la cabeza, pues, de los aliados, march para T laxiaco
y lo combati vigorosamente y sin descanso. A n la for-
tuna le fu propicia: el mejor xito coron sus esperanzas;
se apoder del pueblo: los tlaxiaqueos se le rindieron; los
mexicanos fueron pasados cuchillo, quedando en la con-
dicin de esclavos los pocos que sobrevivieron.
E ntre tanto, y partir de la primera derrota de ios me-
xicanos, habia pasado un ao, tiempo que Moctezuma ha-
bia empleado en hacer nuevas alianzas, levantar ms nu-
merosos ejrcitos y prepararse de todas maneras paral a
nueva campaa en que pensaba reparar su crdito y lavar
su honra un poco menoscabada desde el ltimo descalabro.
Y a estaba en marcha
1
para la mixteca, con los reyes de
T ezcuco y T lacopan y otros muchsimos amigos y confede-
rados
2
al frente de un ejrcito de doscientos mil soldados,
sin contar con cien mil tamemes encargados del bagaje,
asemejndose por su nmero los combatientes, las masas
1 Duran dice que tomaron parte en esta guerra "C halco, T ezcuco,
Ixtapalapa, C ulhucan, Mexicatzinco, Xuchimilco, Uitzilopochco, C u-
yocan, T acuba, A ztcaputzalco, T ullan, Matlatzinco, y tantas gentes
que cubran el sol, y fu tanto el aparato de guerra que para esta entra-
da se junt, cuanto en ninguna de las dems se habian visto ni junta-
do." (Historia de los indios, t. i, c. 22.)
2 A lva T ezozomoc. C rn. mex. c. 23.
de langosta que suelen cubrir la luz del sol al cruzar los
aires, cuando recibi la noticia del desastre de T laxiaco.
E ste nuevo revs acab de exasperar su nimo ya indig-
nado: corri con los suyos al encuentro del ejrcito mixte-
ca, lo acometi con mpetu irresistible; al primer choque
los venci, y en sus manos quedaron tambin los tlaxcal-
tecas y huejocinques. No deberan terminar aqu las des-
gracias de A tonaltzin. E ste prncipe vi entrada su capital
por los enemigos, incendiados sus santuarios y destrozada
la flor de sus ejrcitos. Moctezuma le impuso un feudo y lo
dej tranquilo, mintras l proseguia la carrera de sus vic-
torias; pero 1a, vista de lo?, innumerables heridos y muertos
que habian sido recogidos despus de la batalla, conmovi
tan hondamente los dems caciques mixtecas que habian
tomado parte en la contienda, que sin respetar la desgra-
cia de su caudillo, comenzaron hacerle cargos, acriminn-
dolo por haber emprendido sin discrecin una guerra peli-
grosa contra el parecer de los dems, y principalmente por
haber mezclado en sus filas los tlaxcaltecas y huejocin-
ques, quienes, ni habian resistido varonilmente el empuje
del enemigo, y s habian introducido en el campo el des-
orden con su fuga, debindose ellos la ruina que pade-
can. P asando de las palabras los hechos, amotinronse
sin miedo alguno la autoridad, y roto el freno de toda
obediencia y sujecin, dieron muerte A tonaltzin y los
tlaxcaltecas y huejocinques que aun tenan vida. A s fu
como C oaixtlahuac, de nacin independiente y poderosa, vi-
no quedar dbil y tributaria de los mexicanos. Una leve
causa fu el principio de la guerra: los acontecimientos se
encadenaron de modo que el fin fuese notablemente funes-
to - los mixtecas. A s es como las cosas ms pequeas sue-
len decidir la ruina de los imperios.
Moctezuma, por su parte, tenia todos los caractres de
cumplido general: sabia vencer tanto como aprovecharse
de la victoria conseguida. E n C oixtlahuacan dej un fuerte
destacamento de tropas, que mezcladas despues con los
naturales del pas, produjeron el idioma chocho que aun
est en uso. E n T eotitlan del C amino y pueblos inmedia-
tos quedaron fuertes guarniciones.
E l resto del ejrcito de Moctezuma se dividi en dos sec-
ciones: la una se dirigi la costa del P acfico, dejando el
camino que atravesaba sembrado en toda su extensin de
partidas de tropa que
cuerpo del ejrcito y le aseguraban una oportuna retirada.
L os mexicanos se apoderaron de T ututepec; pero no pare-
ce que hayan continuado por esta vez sus conquistas ade-
lante, pues la campaa se haba emprendido contra los mix-
tecas, cuyos dominios concluan aqu, continuando despues
los de los zapotecas y chatinos que no tomaron parte en la
contienda; adems, entre estos ltimos no quedan, como
entre los mixtecas, vestigios del paso dlos mexicanos; an-
tes bien, las escrituras zapotecas aseguran que nunca su ca-
pital, T eozapotlan, fu ocupada por fuerzas aztecas, sin em-
bargo de que lo contrario refiere C lavijero. A si pues, de
T ututepec debe haberse regresado Moctezuma, cargado de
despojos y justamente orgulloso con sus triunfos; pero las
tropas que habian sido sealadas para resguardo del cami-
no, quedaron en sus estaciones formando una lnea militar,
que mantena la puerta abierta para nuevas conquistas siem-
pre que los mexicanos quisieran. Quedan an de ella ves-
tigios en las estancias, rancheras y pueblos de la "E stan-
zuelilla," el "Zapote," la "E stanzuela," el 'R incn," "Meso-
nes" "S an A ntonio O cotlan," "B uenavista." "C onstancia del
R osario," "P ueblo nuevo," "B arrio de S an S ebastian,'
R anchos de S an A ntonio," "Nuchita," el "R osario," "S an
Miguel A stlata," etc.,
!
todos los cuales hablan el mexicano.
L a otra seccin se intern en las montaas de Huautla y
i P ertencen los distritos de Huaj uapa, C oaixtlahuac, S ilacayoapan.
T l axi aco y Jamiltepec.
Huehuetlan, un Jado de T eotitlan del C amino, y siauien-
do por all su derrota hcia el seno mexicano, apoderron-
se de L tzila (Huitzilan) y de toda la C hinantla, que en-
tonces impusieron el tributo de ciertas cantidades de oro
que pronto dejaron de pagar. P or este lado se extendieron
mas. dice C lavijero, con motivo de la guerra que promovi
v^otaxtla.
E stos acontecimientos tenan lugar por los aos de i 455
y 14^6
2
E ntre los pueblos conquistados pone T orque-
mada el de Quauhnoehco
3
que podan sospecharse ser
Huatulco, pues Quauhtocho Huatusco no se conquist si-
no dos aos despues.
4
No lo creo as, pues el mismo T or-
quemada seala en el reinado de A jayacatl, sucesor de
Moctezuma, la guerra de Coatulco, que sin duda es el puer-
to de Huatulco. Ignoro igualmente cul es el pueblo con-
quistado en ese tiempo con el nombre de Tlatlatelco.
Moctezuma haba penetrado en el corazon de las mixte-
cas; mas para llegar ellas tenia que cruzar pases no su-
jetos an los mexicanos. E stos pueblos intermedios in-
dependientes, dada una ocasion, podran cerrar el paso y
causar graves daos los dominadores de C oixtJahuacan.
P ara evitar estos inconvenientes y conservar seguras las
conquistas hechas en las mixtecas de O axaca, era preciso
emprender la de aquellos que aun se mantenan libres de
todo yugo. T al fu la obra que di cima el rey de Mxi-
co el ao de 1457, apoderndose por una parte de la C o-
taxtla, llevando en seguida sus armas por la costa que bor-
dea el seno mexicano, hasta cerca de G oatzacoalcos, y por
otra, sojuzgando los mixtecas que habian logrado salvar-
se de sus armas en la campaa anterior, en la frontera de
1 P ueden verse C lavijero, t. 1, pg. 168, y T orquemada, 1. 2, c. 48
2 C dice C himalp. Hist. C ron.
3 T orquemada. L . 2, c. 48.
4 T orquemada. L . 2, c. 49.
1G 8
O axaca que mira los E stados de P uebla y G uerrera Que-
dronle, pues, tributarios en esta ocas.on, T amasola o T a-
mazulapan. C uisla, A catlan, P iastla y J .l otepe,
L as ventajas que reportaron los mex.canos ^ esta g an
victoria, fueron incalculables. S us pnmeros d W ^ o
las delicadas plumas de hermosos colores y las preaosa
telas, aterciopeladas unas, brillantes otras por el color del
oro y P lata que saban los mi xteo* imprmurks perfecta^
neni e las pieles blandas y los lujosos muebles conocdos
hasta entonces solo por la fama, los delioosos aromas de
T ututepec, las valiosas alhajas de A chmtla y el oro en poL
vo de S osola. C argados con estas nquezas los pns one o
coaixtlahuaques, hicieron su entrada en la capl tal de los
aztecas, custodiados por sus vencedores. L os anctanos de
Mxico salian perfumarlos con incens, como vicUraas
destinadas Huitzilopochtli, mintras los desgracados.cau-
tivos entonaban cantos de muerte y ejecutaban la danza
fnebre de los vencidos, jams hasta entonces los mex.ca-
nos haban visto tanta abundancia, tal profus.on de riquezas
ni tan gran facilidad para adquirir las superfluidades de la
vida como entonces.
1
L a ms preciosa adquisicin, no para los mexicanos sino
para Moctezuma, fu la reina de C oahuixtlahuac, la viuda de
A tonaltzin, cuya muerte se dice que no fu completamen-
te extrao aquel prncipe.
2
Jams el clebre capitan haba
visto reunida en una sola mujer tanta belleza a tanto ma-
jestad. E ntre el desorden de los combates y el fuioi de
las llamas, haba contemplado la desolada princesa derra-
mar lgrimas, y se habia sentido conmovido por una pasin
irresistible: resolvi poseerla y hacerla suya toda costa.
Despues de la muerte de A tonaltzin, fu, en efecto, conduci-
vease B rasseur de B ourbourg, L i b. i o , cap. 5, quien cita el C -
dice C himalpopoca, hist. cron.
2 A lva T ezozomoc. C rnic. mex., cap. 33.
I n d i e Z a p a t e r a .
da la hermosa viuda Mxico, donde se construy para su
residencia un suntuoso palacio y se la rode de toda suer-
te de consideraciones. E l rey vencedor, sin violentar el co-
razon de la princesa, quiso cautivarse sus afectos fuerza de
generosidad y de magnficas liberalidades; mas fu desde-
ada su ternura. L a reina mixteca fu insensible al amor
de Moctezuma, rechaz constantemente sus proposiciones
de matrimonio y muri siendo cautiva suya, pero fiel la
memoria de A tonaltzin.
1
L os mixtecas se haban credo vencedores del sol; Moc-
tezuma, derrotando los mixtecas, presumi haber sido fa-
vorecido por el sol, cuyo honor quiso consagrar un mo-
numento. E n el centro de una piedra redonda mand es-
culpir la imagen del astro del dia, rodeada por sus rayos,
entre los que se labraron los smbolos significativos de las
victorias conseguidas hasta entonces por los mexicanos. S e
llam esta piedra Quauhxicalli, "vaso de guilas," y su des-
tino fu servir para el sacrificio que se hizo de los mixtecas
prisioneros. E n C oaixtlahuac, en lugar de A tonaltzin, go-
bern Cuauxochitl, nombrado por el rey de Mxico, ante
quien cada ochenta dias tenia obligacin de comparecer con
el tributo que le habia sido sealado.
2
12.C omo se ve, el camino de la dominacin azteca en
O axaca ya estaba abierto, y los sucesores de Moctezuma,
para consumarla, no tenian ms que proseguir la carrera
que habia comenzado aquel hroe, autor sin duda de la pros-
peridad mexicana. Moctezuma muri en 1464, sucedindole
A jayacatl. E ra costumbre mexicana que los reyes nueva-
mente electos, promovieran algunas guerras en las que pu-
dieran reunir el considerable nmero de prisioneros que
sacrificaban para dar esplendor las ceremonias de su co-
ronacion. C on este designio, A jayacatl, al frente de un po-
1 A lva T ezozomoc, ya citado.
2 Duran. Iist. de los Ind. de Nuev. E sp. c. 23
deroso ejrcito, atraves la C otaxtla, sigui la costa de C o-
samaloapan hasta G oatzacoalcos y se intern en las monta-
as del istmo. L os pueblos huaves, que poblaban entonces
las llanuras de T ehuantepec, y los del E stado de C hiapas,
que se vieron de repente y sin antecedente alguno invadi-
dos por aquellos extranjeros, se reunieron para detenerlos
en su marcha. L a batalla se empe, peleando con igual
ardor unos v otros. C omo la batalla duraba y el xito se
hacia dudoso, A jayacatl quiso decidirla en su favor por me-
dio de un ardid. S e adelant sus tropas insult sus
enemigos provocndolos recrudecer la lucha; cuando los
vi con ms calor en el combate, di los suyos la orden
de ponerse en fuga. L os contrarios, que juzgaron suya la
victoria, siguieron los fugitivos, sin advertir que daban en
una emboscada hbilmente preparada. De repente, la mi-
tad del ejrcito mexicano, que se habia ocultado entre los
maizales y los rboles de un bosque, saliendo de su es-
condite, atac los tehuantepecanos por la espalda, min-
tras la otra mitad volvia caras y los combatia por el frente.
L a sorpresa en semejantes casos introduce el desorden en
las filas, que se revuelven sin hallar medio de salvarse:
los tehuantepecanos, estrechados por todas partes, fue-
ron completamente vencidos, siendo perseguidos los que no
quedaron en el puesto, hasta su capital, que fu asolada, lo
mismo que su templo. L os mexicanos continuaron an sus
conquistas por este lado, siguiendo la costa del P acfico, des-
de T ehuantepec hasta Huatulco, puerto del dominio zapo-
teca, no muy ljos de T ututepec, que haban llegado los
ejrcitos de Moctezuma. A s, los mexicanos, sin penetrar
an en el valle de O axaca, lo haban rodeado, formando
con sus conquistas y sus armas un inmenso crculo militar,
que ms tarde hubiera oprimido, estrechndose, las zapo-
tecas, si otros acontecimientos no lo hubieran estorbado.'
i C lavijero, t. i, pg. 172.T orquemada, lib. 2, c. 55.
C laro est que los prisioneros cogidos en esta guerra, fueron
sacrificados Hutzilopochtli en la coronacion de A jayacatl.
L as nuevas posesiones, sin embargo, soportando de ma-
la gana el yugo de los vencedores y hallndose bastante
distancia para" que pudieran ser prontamente sofocados los
intentos de revuelta, se rebelaban con frecuencia, ya en un
punto ya en otro. E n Huatulco deben haber quedado al-
gunos mexicanos, pues su idioma aun no ha desaparecido
por all. E n T ehuantepec, ninguno sin duda qued, porque
muy distante de Mxico la guarnicin, no hubiera podido re-
cibir socorros. Ni aun tributo pagaron en lo sucesivo, pe-
sar de su derrota. P or 1uxtepec, tenia necesidad el empe-
rador azteca de mantener un cuerpo considerable de tro-
pas para haber de conservar sujeta la tierra. T eotitlan se
rebel aun en vida de este rey A jayacatl, dando muerte
varios mexicanos. A su vez pagaron caro los teotiteques su
amor la independencia, pues el rey de Mxico, despues de
vencerlos, no dej uno con vida de sus antiguos poblado-
res.
:
Desde entonces T eotitlan fu habitado exclusivamen-
te por mexicanos.
T zoc, sucesor de A jayacatl, tuvo tambin necesidad de
enfrenar los mixtecas, de los cuales catorce ciudades se
haban insurreccionado, haciendo cabeza los pueblos de C hi-
la y Y anhuitlan, lo mismo que T lapan y T amapchco. Fue-
ron stos vencidos; mas no se tienen pormenores sobre la
guerra que promovieron.
2
13.No son escasas las noticias de la terrible lucha que
sostuvo A huizotl con los zapotecas. L os historiadores de M-
xico solo dicen generalidades de esta guerra, refiriendo que
para hacer cautivos y sacrificarlos en la fiesta de su corona-
cion, habia marchado aquel rey contra los zapotecas. S in du-
1 B etancourt. P arte 2% c. 16.T orquemada, c. 59.
2 E n esta insurreccin habia entrado Mezitlan. (C lav. t. 1, p. 182)
da por haberle sido esta vez la suerte adversa, los mexicanos *
110 consignaron en sus pinturas sino la circunstancia de que
los prisioneros hechos entonces haban sido inmolados en
la dedicacin del gran templo de Huitzilopochtli, callando
los dems sucesos que no les eran gratos: los historiadores,
que solo consultaron tai; s manuscritos, no pudieron cono-
cer lo dems que habia pasado en realidad, pero cuya me-
moria no encontraban. B urgoa no podia ignorar los he-
chos de O axaca, por haber bebido en fuentes zapotecas.
E ntre stos vivi habitual mente, conocia el pas con per-
feccion. tenia la vista las antiguas pinturas de T eozapo-
tlan y T ehuantepec, escuchaba cada dia la narracin tradi-
cional que le hacian los indios de las guerras de sus ante-
pasados, ni podia dudar de su exactitud que comprobaban
las osamentas an esparcidas, las murallas levantadas y la
tierra removida del suelo que fu en otro tiempo campo de
batalla. A s que, merece en este punto la preferencia de
ser credo.
T an abundantes eran las noticias que posea este histo-
riador, que saliendo del laconismo y mesura que se habia
prescrito en todo lo que no tocaba especialmente su or-
den, contra su costumbre se detiene refiriendo detalles im-
portantes y curiosos de la guerra. No fija, sin embargo,
con seguridad, el tiempo de los acontecimientos. G uiado
por las pinturas zapotecas, unas veces los refiere al reinado
de Moctezuma Xocoyotzin el postrero de este nombre;
mas no pudiendo conciliar las fechas con otros datos en
ningn modo despreciables, los haca retroceder ms de
cien aos, atribuyndolos acaso al otro Moctezuma. Ni una
ni otra cosa es aceptable en mi sentir. A l tiempo de la con-
quista espaola viva an C osijopii, rey de T ehuantepec,
con una edad lo mnos de cuarenta aos, pues tenia una
hija de veinte veinticinco de nacida. P ero este rey naci,
segn las historias zapotecas, poco despues de la sangrien-
ta guerra que se hicieron zapotecas y mexicanos. E sta
guerra debe fijarse, pues, aproximadamente, cuarenta aos
ntes de la conquista espaola de T ehuantepec; es decir, por
el ao i486, en el que aun no reinaba Moctezuma Xocoyo-
tzin. P or otra parte, la venida de los espaoles viva C osi-
joesa, rey de T eozapotlan, que fu quien dirigi aquella gue-
rra, lo que demuestra que no aconteci en el tiempo de Moc-
tezuma Ilhuicamina, pues fuera necesario entonces dar C o-
sijoesa 130 140 de vida, lo que, si no es imposible, tampo-
co consta. A dems, que aquel rey fu, si no el primero, uno
de los primeros que comenzaron ensanchar los dominios,
ntes muy estrechos, de los mexicanos, hacindolos llegar,
segn se sabe, hasta las mixtecas; pero no es creble que
este capitan, desde sus primeros pasos, hubiese llevado sus
armas victoriosas hasta G uatemala y Nicaragua, como lo
hicieron despues otros generales. E n fin, la guerra misma
y sus inmediatas consecuencias, se resienten de una poca
ms moderna, como se dir despues, por lo que no se pue-
de atribuir A jayacatl ni T zoc, siendo este ltimo de-
masiado tmido para tan larga y sangrienta campaa, juz-
go, pues, que debe ponerse al principio del reinado de
A huizotl. L os acaecimientos se vern descritos en el cap-
tulo siguiente.
C A P I T U L O Y I I I
A ST IC rUA S G UE R R A S .
i . C arcter de los reyes zapotecas2. G uarniciones en Nejapa. 3. P ol -
ti ca de Zaachi l l a I I I .4. E l rio de Vuel tas y el de S an A ntoni o.5. L a
guarni ci n de Kuaxyacac.6. L os comerci antes mexi canos.7. G ue-
rra de Mi t l a. - S : G uerra de T ehuantepec.9. L a fortal eza de G ui engo-
la.xo. S i ti o de esta pl aza.11. P az, al i anza y matri moni o.12. C on-
secuenci as de esta guerra. 13. C onducta noble de C oyol i ca tzi n.
14. C osijopii.
i.C omo se ha visto, los mexicanos haban penetrado
en el centro de las mixtecas oaxaqueas, apoderndose
mano armada de la parte ms llana y accesible, en que ha-
ban logrado hacer tributarias poblaciones tan importantes
como T laxiaco, T amazulapan, C oaixtlahuac y Vanhuitian;
quedaban, sin embargo, por sojuzgar, A chiutla y S osola,
pueblos ventajosamente situados en gargantas y desfilade-
ros defendidos por s solos y en los que vivan an inde-
pendientes los mixtecas, como en sus ltimos atrinchera-
mientos. E sta parte, la ms fragosa de la mixteca, ormaba
un muro difcil de franquear, ms all del cual se extendan
las frtiles llanuras zapotecas, que haba llegado el rumor
de las guerras, pero no el estrago de las armas mexicanas.
Haban estado gobernados los indios de T eozapotlan poi-
una srie de prncipes de la misma sangre, entre los que
se distinguieron algunos por sus proezas militares por la
equidad y prudencia de sus determinaciones. Zaachilla se
hizo inmortal dando su nombre la capital de su imperio,
que solo para los mexicanos se llam T eozapotlan. S egu-
ramente por sus grandiosas obras mereci la admiracin
el amor de sus contemporneos, que se acostumbraron
designar el lugar de su residencia con el nombre del famo-
so monarca, nombre que se trasmiti la posteridad, lle-
gando otras generaciones, que olvidaron los hechos del
rey, mas no el nombre de Zaachilla.
Fu l quien llev la guerra las montaas de los mijes,
y el mismo su inmediato sucesor, Zaachilla I I , el que al
retirarse de T otontepec cuerdamente, no quiso dar por con-
cluidas las hostilidades. L os mijes, por naturaleza orgullo-
sos y altivos, distaban mucho de haber sido completamen-
te vencidos, y reponindose de las prdidas sufridas, po-
dran al cabo de un tiempo ms mnos largo, reunir de
nuevo todas sus fuerzas y hacer temblar el imperio zapote-
ca, si no destruirlo del todo. E l rey de Zaachilla era previ-
sor, y reflexion que despues del incendio de Zempoalte-
pec, no debia esperarse un porvenir tranquilo y sonriente,
descubriendo con su mirada perspicaz, en un no lejano ho-
rizonte, nubes sombras que ms adelante se resolveran
entre los estragos de la tempestad ms violenta. Mirando,
pues, que por la parte de Villa-alta estaba bien resguarda-
do por las colonias establecidas all de sbdtos suyos, qui-
so cerrar un portillo por donde podran desbordarse los
valles los mijes. E sta medida del rey zapoteca es digna de
elogio, pues nada hay tan funesto como la ciega confianza
que se abandona un caudillo que duerme sobre sus glo-
rias pasadas.
E sta sbia prudencia era uno de los caractres que dis-
tinguieron los principes de Zaachilla. L os mixtecas eran
valientes y fuertes; en los zapotecas descollaba ms el inge-
nio y la inteligencia, sobresaliendo estas cualidades princi-
palmente en sus gobernantes. E ran sus reyes tan cautos
con los enemigos como discretos con sus propios vasa-
llos. P ara estimular stos nobles y atrevidas acciones,
les ofrecian recompensas magnficas; mas al cumplir sus
ofertas, cuidaban de hacerlo de modo que aun quedase al-
go que desear la esperanza, no defraudada en verdad,
mas tampoco cumplidamente satisfecha. P ara refrenar los
enemigos, ponan en juego lejanas precauciones y cautelas
exquisitas, sin omitir veces las que sugiere la astucia y la
perfidia, teniendo siempre delante de los ojos, que para
vencer, ayuda ms la industria y el arte que la fuerza.
2.P ara evitar las irrupciones de los mijes, el rey de
Zaachilla los arroj del pueblo de Nejapa y puso all un pre-
sidio que ms adelante se trasform en un pueblo de ms
de dos mil casados. L os mijes se retiraron Majaltepec y
Lciquixonaxi; mas aun all quiso el zapoteca tenerlos opri-
midos, adelantando sus tropas cuatro leguas ms all de la
caida del rio Nejapan "rio de ceniza/' A dems, puso fuer-
tes guarniciones hcia el Norte en el pueblo de Quijeveat-
sas, y hcia el S ur, en Quijechapci y Quijecolani. E xisten
en el dia estos pueblos cuyos nombres tienen una significa-
cin demostrativa de los lugares en que se situaron. Quie-
chapan (Quijechapam), trae su origen, segn la tradicin,
de una roca, que en su forma natural representa una mu-
jer, tal como si la hubiese pulido el cincel, y de cuyo seno
brotaba el agua del hermoso rio que riega el pueblo de es-
te nombre. Quiegolani quiere decir, segn algunos, "dentro
del rio,'' porque el pueblo en su antigedad estaba situado
en esa disposicin: en este caso, el pueblo debera llamarse
Quegotani; segn otros, quiere decir "pea tajada," porque
los zapotecas, habiendo expulsado y asolado el antiguo pue-
blo de ese nombre, edificaron otro nuevo al pi de una ro-
ca inexpugnable que les sirvi de fortin.
1
i B urgoa, Desc. G eog., part. i^, c. 65.
L as guarniciones zapotecas permanecieron en sus pues-
tos durante algunos aos, cumpliendo su destino de man-
tener respetable distancia los guerreros mijes; pero en-
tretanto, los reyes de T eozapotlan maduraban grandes de-
signios que haban concebido para librarse de los temores
que les inspiraban otros ms peligrosos enemigos: los mix-
tecas y los mexicanos. E l ltimo de aquellos reyes, Zaa-
chilla I I I , biznieto de Zachilla, fundador de T eozapotlan,
por sus cualidades personales era el ms propsito para
darles cima.
3. L os mixtecas, como se ha dicho, habitaban al oeste
y noroeste de O axaca, teniendo por lindero, con la nacin
zapoteca, las montaas que limitan el valle de este nombre.
P ara su seguridad y para vigilar de cerca sus vecinos, el
cacique de A chiutla hizo descender al valle una parte de
sus tropas, que se fij permanentemente al pi de las mon-
taas. P or un lado formaron estos soldados el pueblo de
G uajolotitlan y por otro el de C uilapan. E ste ltimo, prxi-
mo Zachila, era motivo de sobresalto para el rey zapote-
ca, que teniendo all su capital, no podia ver sin zozobra
y ansiedad la cercana de unos extranjeros emprendedores
y valientes. No estaba en aptitud de arrojarlos de su sue-
lo, ni de causarles el menor dao, pues se reconoca d-
bil inferior los mixtecas. S abiendo que si rompa con
ellos abiertamente llevara en la guerra la peor parte, ya
que no podia hacerse ellos superior por la fuerza, se
propuso vencerlos con la astucia. E ntr en plticas amisto-
sas con el rey mixteca; para mejor cautivar su voluntad
le hizo dones y obsequios de valor; le propuso una alianza
ofensiva y defensiva en la que se pactaba la unin de las
dos naciones para combatir los ejrcitos de Mxico; el de-
signio de Zaachilla I I I era comprometer en una nueva gue-
rra los mixtecas, dejar stos el peso de todos los com-
bates y caer sobre ellos y vencerlos cuando ya las luchas
2
3
sangrientas los hubiesen diezmado y enflaquecido: el mismo
Zaachilla no pareca correr un grave riesgo, pues ntes que
los mexicanos llegasen sus E stados, era preciso que los
mixtecas que estaban en sus fronteras hubieran sido aniqui-
lados y arrasadas sus formidables posiciones de A chiutla y
de S osola, lo que no era presumible; y aun en este caso,
entrara en plticas con los vencedores, concertaria nuevos
planes acomodados las circunstancias, envolvera en los
hilos de su astuta poltica los mexicanos, y de todos mo-
dos, encontraria el arte de vivir en armona con ellos.
E sto aconteca en los momentos de marchar los ejrci-
tos mexicanos en direccin las mixtecas. Y a se ha dicho
cmo aquellas tropas habian rodeado el valle de O axaca
sin penetrar en l por fuerza de armas: los viajeros y co-
merciantes contaban que era este un pas rico y bien pobla-
do, y al rey de T enochtitlan entr invencible deseo de
verlo. A dems, aquel valle sin duda era el camino ms rec-
to para llegar al pueblo lejano de T ehuantepec, ya venci-
do una vez, y al que se propona de nuevo aproximarse en
sn de guerra, para hacer cautivos numerosos, sin tener que
rodear tanto, como ntes, siguiendo la costa de C osama-
loapan la de T ututepec y Huatulco, pueblos que ya le tri-
butaban. E n fin, quera penetrar en las comarcas de C hia-
pas, G uatemala y Nicaragua, sujetarlas su imperio y ver
hasta dnde se extenda la tierra en esa direccin. S iguien-
do la costumbre de aquellos tiempos, envi sus embajado-
res los seores independientes de la zapoteca y la mixte-
ca, pidiendo paso sus ejrcitos. S egn lo que despues se
vi, es de presumirse que Zaachilla desempease perfec-
tamente su prfido papel, confabulndose secretamente con
los embajadores, mintras al rey mxteca inspiraba que los
recibiese desazonada y hostilmente. E ste ltimo, por su par-
te, sencillo aunque valiente, teniendo sus rdenes soldados
numerosos endurecidos en las correras de sus montaas,
diestros en el manejo de las armas y ejercitados en las bata-
lias que habian sostenido contra los mexicanos, no recelan-
do malicia ni falsedad en las gestiones de Zaachilla I I I , en-
tr llanamente en la confederacin propuesta y contest
negativamente la demanda de los embajadores. L a gue-
rra qued, pues, declarada y las hostilidades comenzaron.
4.B i en resguardado por sus montaas el valle de O a-
xaca, para llegar l un ejrcito invasor tendra que seguir
uno de los caminos que han abierto por un lado el rio de
Vueltas y por otro el de S an A ntonio, en los que las difi-
cultades parecen menores, aunque no dejan de ser bastan-
te serias, debiendo ser completamente vana la pretensin
de franquear el paso por otra direccin. E l primero de es-
tos ros lleva ese nombre de la direccin de sus aguas, que
corriendo entre dos montaas que se tocan por su base,
tienen que variar su curso continuamente al chocar ya con-
tra una ya contra otra. L as dos montaas se elevan casi
perpendicularmente gran altura por ambos lados, y el rio
forma una lnea serpental de cuatro leguas, debiendo cru-
zarse ciento sesenta y tres veces para salvar el paso, sin
contar con otros obstculos de ningn modo despreciables
que deben superarse. Hasta hoy nunca por fuerza de ar-
mas ha sido expugnado este lugar. L a configuracin del
rio de S an A ntonio es idntica, sino que sus ondas son
nicamente setenta, la garganta es mnos estrecha y el
paso tiene siete leguas de longitud. A un costado de este
rio, que conduce rectamente la mixteca, se hallaba la fuer-
te posicion de S osola.
E l ltimo camino fu el escogido por los mexicanos.
L os zapotecas se colocaron en las alturas de Huitzo, en la
frontera de sus dominios, pero retaguardia de los mixte-
cas, que ocupando todo el rio de S an A ntonio, deberan
ser los primeros en combatir, llevando todo el peso de la
guerra, segn los deseos de Zaachilla. S e ignoran los por-
menores de las batallas; pero se sabe que se libraron algu-
as y que al fin los mexicanos, sin lograr su intento, hu-
bieron de retroceder, cayendo la caada de C uicatlan
para tomar el otro camino del rio de Vueltas. A l recibirse
tal noticia en el campo zapoteca, se admiraron y sorpren-
dieron todos, manifestndose resueltos combatirlos tam-
bin por ese rumbo: Zaachilla extendi su lnea defensiva
desde Huitzo hasta una montaa vecina en cuya cumbre
levant un fortn, que se llam entonces, Gijaz, es de-
cir, "atalaya de guerra," y adems, libr terminantes rde-
nes para que se matuviesen sobre las armas los seores de
T eococuilco, y tom otras enrgicas medidas fin de con-
tener la marcha de los mexicanos. Zaachilla I I I era un hroe
de comedia. S i hubiera querido, el rio de Vueltas habra
sido la tumba de A huizotl. L o cierto es que de repente,
sin dar un combate, el rey de Mxico apareci con todo su
ejrcito en el valle de O axaca. T al debia ser el resultado de
los convenios secretos de Zaachilla I I I con los embajado-
res mexicanos. P ero, cunto disgusto y cuntas iras c-
micas debe haber desplegado el hipcrita monarca para
que sus artificios no hubiesen quedado manifiestos al rey de
A chiutla!
5.E n efecto, el candoroso descendiente de Dzahuin-
danda no abri los ojos ante tamaa decepcin. L e repre-
sent el astuto Zaachilla que nada mejor podia haber aconte-
cido; que si A huizotl cruzaba el valle y llegaba, como que-
ra, hasta T ehuantepec, se alejaba mucho de los suyos; y
que all podria destruirlo su placer sin que le fuese dable
recibir auxilios prontos y eficaces; y que por lo mismo, lo
conveniente seria por lo pronto recibirlos de paz, asegurn-
dose de que no haran dao los soldados como en pas
enemigo, y aparentarles benevolencia mintras llegaba la
ocasion de destrozarlos. L os mixtecas se conformaron con
este parecer y remitieron un poco despues la prosecu-
cin de la lucha,
E n las vertientes de S an Juan del E stado y de Huitzo tie-
ne principio an un rio que los mexicanos llamaron Ato-
yac. E l ejrcito de A huizotl, siguiendo la corriente de sus
aguas, anduvo siete leguas, atravesando las frtiles llanuras de
E tla, hasta un lugar en que el valle se estrechaba dando paso
al rio entre un bosque de huajes: aqu se detuvo para des-
cansar. Desde una altura inmediata, el general mexicano do-
minaba con la vista, por un lado, el valle de E tla que acaba-
ba de cruzar, y por otro, los de T lacolula y Zaachilla, poblados
por los zapotecas: desde all podia comenzar sus correras en
todas direcciones, destrozando con sus tropas los pueblos
zapotecas, si stos le hubieran sido hostiles; el no haberlo
hecho respetando los dominios de Zaachilla, demuestra que
ambos caudillos obraban con el ms perfecto acuerdo. S in
embargo, debiendo marchar el grueso de sus tropas hcia
T ehuantepec, para cubrir su espalda y tener libre de todo
peligro la retirada, pens dejar en aquel lugar un fuerte des-
tacamento comandado- por valientes capitanes que mantu-
vieran en su deber los amigos y los enemigos. E n efec-
to, los soldados sealados para permanecer en la estacin,
talaron una parte del bosque de huajes, levantaron sus vi-
viendas las mrgenes de A toyac, y dieron principio la
vida social de un pueblo que ms adelante debera ser la
capital del E stado de O axaca influir ms mnos pode-
rosamente en los destinos de toda la nacin. A l pueblo lla-
maron los mexicanos Huaxyacac, que quiere decir, segn
C lavijero, "en la extremidad del huagin," por haberla fun-
dado al extremo de un bosque de estos rboles: la represen-
taban pintando una rama de huaje sobre una nariz, como
puede verse en la coleccion de pinturas que di luz el S r.
L orenzana.
1
E ntre tanto, A huizotl regres su capital, y el
ejrcito expedicionario, llevando su cabeza uno de los ms
expertos generales, sigui su derrota, pasando, sin recibir
i Vease C lavijero, t. i, p. 420.
dao, por el valle de T lacolula y por los presidios de Neja-
pa y O uiegolani. E sto aconteca en el ao 1486.
1
L os tehuantepecanos, con el escarmiento que haban re-
cibido en tiempo de A jayacatl, no opusieron la menor resis-
tencia al ejrcito invasor. No teniendo, pues, que hacer all
los mexicanos, dejaron una parte de las tropas, y el resto
recorri las fronteras de C hiapa, lleg al seno mexicano y
por la costa volvi Mxico, en que para honrar al cruel
Huitzilopochtli se sacrificaron seis mil zapotecas y veinticua-
tro mil mixtecas.
6.L os mexicanos saban aprovechar sus victorias: sus
conquistas ensanchaban el campo al comercio, que cada dia
se hacia ms activo y vasto, y el comercio su vez era un
elemento poderoso de ulteriores conquistas. L os ejrcitos
aztecas se habian abierto paso al rigor de las armas hasta
Huaxyacac, en que levantaron una fortaleza para estable-
cerse de un modo permanente, mintras por la costa del
Norte sostenan en T ochtepec tropas avanzadas. E stos sol-
dados vivan sobre el pas que pisaban, permitindose ade-
ms toda suerte de atropelamientos y desmanes, como de-
be presumirse de unos hombres que la altanera de ven-
cedores reunan la necesidad de vivir por la extorsin y la
violencia. "L os soldados, dice Duran,
2
no coman ni tenan
ms descanso de mientras iban las guerras, porque lo uno
eran servidos por los caminos de todas las ciudades, villas
y lugares de todo lo que avian menester de comer, beber,
vestir-y calzar, y lo otro avian licencia de robar donde no
se lo daban, y dems deso los despojos de riquezas y es-
clavos no avia quien se los quitase, porque todo era
suyo."
1 Vase B rasseur B ourbourg. Histoire de Mexi que, tom. 3", lib. 11,
cap. 3.
2 Historia de Mxi co, tom. 1, c. 28.
E stos males no eran los nicos que sufran los pueblos
sojuzgados por los mexicanos. No solo tenan inseguros sus
intereses y vivan en continua zozobra temiendo por el ho-
nor de sus hijas y esposas, que frecuente y escandalosamen-
te reciban de la soldadesca injurias irreparables, sino que
adems, eran obligados contribuir con sus tesoros, sin liber-
tad de manifestar el menor disgusto, al enriquecimiento de
los muchos comerciantes que con este ttulo se cruzaban en
todas direcciones, vidos de una fortuna que adquiran to-
da costa, imponiendo placer y nombre de su soberano los
cambios y contratos ms inicuos. E stos comerciantes, des-
de C halco, x^zcapuzalco, Mxico T ezcuco, caminaban li-
bremente hasta las fronteras militares. L legando T ^ixte-
pec Huaxyacac debian cambiar de idioma y trage, pues
temian perecer en manos de los enemigos que poblaban
las comarcas ulteriores. R egularmente marchaban perfec-
tamente armados y reunidos en grandes caravanas de mil
de dos mil personas. Y a en camino, del cuerpo principal
se desprendan pequeos grupos, que disimuladamente se
internaban y discurran, ejerciendo un odioso espionaje en
pueblos que no los conocan se guardaban bien de ofen-
derlos por miedo de la venganza de los reyes mexicanos.
E stos habian hecho inviolable y sagrada la persona de
los comerciantes, porque realmente no eran otra cosa que
emisarios que exploraban el campo de sus enemigos: fre-
cuentemente los investian con el carcter de representantes
suyos, castigaban con el mayor rigor la menor ofensa que
se les infiriese, y acantonaban en las fronteras grandes cuer-
pos militares que los defendiesen, y que con el pretexto de
vengar las injurias que hubiesen recibido, estuviesen prontos
adelantar sus conquistas. "C uando iban entrar en la
tierrra de los enemigos, dice S ahagun,
1
que eran los de
T ehuantepec y los de T zapotlan y los de C hapanecatl, por
i Historia de las cosas de Nueva E spaa. L ib, 9, caps. 2y 4.
cuyos trminos iban, enviaban aviso los de la provincia
donde se dirigan, para que supiesen que llegaban y les sa-
liesen de paz; y yendo por la tierra de los dichos iban de
noche y no de dia. L os dichos mercaderes se llaman tam-
bin capitanes y soldados disimulados en hbito de merca-
deres, que andaban por todas partes, que cercaban y daban
guerra las provincias y pueblos.''
P ero estos comerciantes que la corte de Mxico se com-
placa en honrar por la importancia de los servicios que
prestaban, eran aborrecibles con extremo los pueblos fron-
terizos, que vean en ellos, as como en las tropas que los
favorecian, una constante amenaza su independencia y
libertad.
P or otra parte, el rey de T eozapotlan tenia motivos es-
peciales de profundo desagrado: habia sufrido en la ejecu-
cin de sus designios una sensible contrariedad. P ara debi-
litar los mixtecas, procur meterlos en una guerra peli-
grosa; mas ljos de alcanzar sus fines, l mismo fu invadido
en sus E stados por aquellos temibles extranjeros que toda
la tierra queran avasallar. Habia sido cogido en sus propios
lazos y se veia humillado en su orgullo de monarca. Nece-
sario era librarse de aquellos opresores y emprender la obra
de sacarlos de sus dominios, aunque para ello fuese preci-
so correr el riesgo de sucumbir en la demanda. Zaachi-
11a 111 tom esta resolucin definitiva. P ara llevarla tr-
mino cumplido, tom las medidas convenientes: renov sus
alianzas, levant secretamente sus ejrcitos, dict sus rde-
nes los caciques que le estaban subordinados, extendi
sus influencias los pueblos lejanos de T ehuantepec y de
la costa del A tlntico, y pronto ya dar el golpe meditado,
fu sobrecogido por la muerte.
E ra preciso que semejante adversidad retardarse la san-
grienta guerra preparada; pero fu insuficiente para impe-
dirla del todo: los nimos estaban predispuestos y Zaachi-
11a habia dejado por heredero de su cetro su hijo C osijoe-
sa,
1
hroe en el valor y ms profundamente astuto que su
padre. C elebradas, pues, las ceremonias de entronizacin y
tomadas las precauciones que aconsejaba la prudencia, la
guerra comenz.
7.C omo era de esperarse, 1a primera sangre vertida fu
de los odiados comerciantes. C ierta caravana que de T uxte-
pec habia pasado Jicalanco, regresaba ya cargada de ri-
quezas su patria. A l gunos de ellos, separndose de los
dems, segn costumbre, atravesaron las montaas zapote-
cas, y sin recibir dao, llegaron hasta el valle de O axaca.
A l pasar cerca del antiguo santuario de Mida fueron reco-
nocidos, asaltados y muertos por los subditos de C osijoe-
sa, que daban as principio las hostilidades. Duran refiere
el acontecimiento en estos trminos:
2
"L os cuales, volvien-
do su ciudad llegaron un pueblo que est ntes de lle-
gar G uajaca, que se llama Mictlan. L legados all, los de
G uajaca tuvieron noticia de su llegada, y salindoles al
camino la salida del pueblo de Mictlan, los mataron y
les quitaron todo lo que traian de oro y joyas y cosas de
concha de mucha curiosidad y guesos de pescado y otras
curiosidades que los de G uazacualco enviaban al rey Moc-
tezuma, y muertos los dejaron fuera del camino para que
fuesen comidos por las aves, y asi fu que all|fueron comi-
dos de las auras."
3
E ste atentado fu como la seal de un general asalto
todos los mercaderes que viajaban por el pas. P or donde
quiera estos infelices se vieron acometidos
4
en los caminos,
1 Vase ; B rasseur de B ourbourg. Histoire de Mexi que, t. 3, lib. 11,
cap. 3.
2 Duran refiere esta guerra al tiempo del reinado de Moctezuma I I -
huicamina; pero consta que la guerra de Mitla fu en 1494. (C dice L e-
tell. R em).
3 Duran, Historia. T om. 1, cap. 28.
4 B rasseur citado, 1. 11, c. 3.
despojados de sus mercaderas y cruelmente atormentados
por los implacables zapotecas, que arrastraban sus cadve-
res y los arrojaban en los barrancos para que fuesen pasto
de las fieras. No fu mejor la suerte de los cuerpos del
ejrcito mexicano encargados de su defensa: las plazas mi-
litares fueron sucesivamente batidas y tomadas, sin que en
todo O axaca se hubiesen podido salvar sino dos fortalezas,
T eotitlan del C amino y Huaxyacac. Una gran caravana
de mercaderes que viajaba entonces por la costa del Norte,
fu repentinamente acometida por los tehuantepeques, los
zapotecas y otros pueblos: forzada encerrarse en Quahu-
tencinco, para no perecer, tuvo que sostener un largo y es-
trecho sitio de cuatro aos.
1
A huizotl recibi la primera noticia de aquellas revueltas,
de unos mercaderes chalcas, que, al pasar por Mitla, reco-
nocieron las primeras vctimas de los zapotecas, medio
devoradas ya por las fieras, y que escurrindose por los
bosques haban podido llegar salvos Mxico: indignado,
la cabeza de sesenta mil combatientes
2
march con sus
aliados hcia Huaxyacac. L os zapotecas supieron que se
aproximaba, C uando Mitla lo tenia con todas sus fuerzas
sobre s. E ste desgraciado pueblo fu pronto presa de
A huizotl: sus casas fueron incendiadas y sus habitantes
pasados cuchillo. No se perdon los ancianos ni
los nios. E l antiguo santuario vi por primera vez sus
respetados sacerdotes destrozados por el filo de la espada.
L os mexicanos contaron que la sangre habia corrido
torrentes, que los edificios habian sido arrancados desde
sus cimientos y que los zapotecas habian sido extermina-
dos, en trminos que hubiese sido preciso repoblar la co-
marca. Mitla, sin embargo, pudo sostener una nueva gue-
1 S ahagun. Historia de las cosas de Nueva E spaa, 1. 9, c. 2.
2 E se nmero de soldados le dan B rasseur y Duran en los lugares
citados.
rra no muchos aos despues. De todas maneras, la gue-
rra parece haberse limitado por entonces este pueblo; y
ya sea porque A huizotl se hubiese dejado conmover con
la matanza de Mitla, ya que C osijoesa hubiese encontra-
do el medio de aparecer neutral, la saa mexicana no se
hizo extensiva los dems pueblos del valle. Dndose por
satisfecho de las injurias recibidas, A huizotl dirigi srias
amenazas C uilapan y T eozapotlan, obligndolos man-
tenerse en respeto, mand que el grueso de su ejrcito con-
tinuase su marcha hcia T ehuantepec, S oconusco y G ua-
temala, y el mismo regres su capital para saborear los
frutos de su victoria. E l saqueo de Mitla tuvo lugar en
1494, pues se sabe que en este ao fueron inmolados
Huitzilopochtli los cautivos de este pueblo.
1
{
8.P ero A huizotl habia dado demasiado pronto por
concluida la campaa. L a partida del ejrcito enemigo h-
cia T ehuantepec, era la ocasion escogida por C osijoesa pa-
ra dar sus planes completo desarrollo. L uego envi sus
embajadores al rey de A chiutla para decirle que habia lle-
gado el tiempo de obrar; que el ejrcito mexicano, dividi-
do en dos secciones, distantes uno de otro considerable
nmero de leguas, podia ser destruido fcilmente; que para
tail gloriosa empresa pusiese sus soldados las rdenes
del mismo C osijoesa; que ira T ehuantepec, mintras el
rey de A chiutla quedaba en sus E stados cuidando no lle-
gase al enemigo socorro alguno de T enochtitlan. P ara
ms asegurarlo, le indic la conveniencia de que soldados
mixtecas guardasen el orden en T eozapotlan durante la
ausencia del cacique.
C omo resultado de estas inspiraciones, descendieron al
valle de las montaas mixtecas venticuatro mil soldados
mandados por veinticuatro valientes capitanes dispuestos
1 B rasseur en el lugar dicho, citando el C d. T ell. R em.
marchar donde los llevase C osijoesa, mientras otro con
siderable cuerpo de tropas se encargaba de guardar el or-
den en T eozapotlan.
L a idea del momento del zapoteca haba sido combatir
efectivamente con los mi r tecas los mexicanos, y al mismo
tiempo debilitar con este exto la frontera mixteca y caer
sobre ella cuando fuese mnos esperado, disponiendo des-
pues su placer de los soldados indiscretamente puestos
sus rdenes y que prviamente se habia propuesto desar-
mar en su capital, Zachila. T an prfido pensamiento no se
realiz, porque el rey mixteco, no por recelar cosa alguna
de la lealtad de su confederado, sino por la costumbre de
guardar las avenidas de su imperio al enviar sus tropas
lejanas conquista, dispuso que otras no mnos numerosas
permaneciesen en observacin en el pueblo de C uilapan.
T an sbia determinacin hubiera colocado en muy dif-
cil posicion otro mnos fecundo en recursos que el inge-
nioso C osijoesa: porque, en efecto, ni poda sin peligro de
ser vencido atacar las fronteras de sus cautos aliados, m
sabia qu hacer de aquellas tropas puestas sus rdenes
para una campaa que no quera emprender abiertamente
bajo su propia responsabilidad. E n tal conflicto, C osijoesa
resolvi caminar la campaa. P ero el tortuoso zapoteca,
tomando consejo de su perverso corazn, se habia reservado
para esta ocasion volver su primer designio. C ontra su
gusto, y pesar suyo, se veia obligado buscar en la gue-
rra la enemistad de los mexicanos, quienes hubiera preferi-
do sesruir ensaando con las falsas seales de secreta amis-
) o ,
tad, mintras mova y lanzaba contra ellos la nacin ve-
cina; pero aun dando el rostro los peligros, l encontrara
el modo de destruir los mexicanos con los mixtecas, y a
stos con las armas de aquellos, quedando l solo aprove-
chado despues de la sangrienta lucha. A dems, que poda
demostrar en un caso extremo, que entre las cualidades de
su persona no hacia falta el valer heroico.
L evant, pues, tropas en sus E stados, declar la guerra
4- T ehuantepec, destin los pueblos de Nejapan y Quiecha-
pan para proveer de armas y mantenimientos su ejrcito
y para que all fuesen curados sus heridos, puso en la van-
guardia los mixtecas, entr sangre y fuego por los va-
lles y las sierras, sujetando su dominacin toda la tierra.
Nadie le resisti con xito en el camino de T ehuantepec,
as porque los mexicanos, .llevando sus miras adelante, ha-
ban dejado escasas guarniciones cuerpos de invlidos y
enfermos, como porque los mismos mexicanos, en su trn-
sito, haban sembrado ya el espanto y el miedo por todas
partes. E n todo esto los mixtecas haban estado en los pues-
tos ms difciles y peligrosos: ellos solos combatan y eran
despedazados en lo ms encarnizado y cruel de las batallas.
Despues de una marcha heroica entre dos cerros, que los
mixtecas pasaron peleando sin cesar, C osijoesa lleg victo-
rioso la entrada del valle ele T ehuantepec.
E n esta ltima villa necesit hacer un esfuerzo supremo
de inteligencia y de valor para salir airoso en su empresa.
T oda dilacin debera serle funesta en el punto que la gue-
rra habia alcanzado, porque noticiosos de su llegada los ge-
nerales mexicanos que andaban por G uatemala, era forzoso
que toda prisa regresasen sobre l, mintras por el lado
contrario, A huizotl, sabedor de lo que pasaba, enviara, pre-
ciso era suponerlo, ejrcitos de refresco al socorro de los
suyos. S in prdida de tiempo, debera obtener una victoria
decisiva resolverse perecer: pues bien, lo primero era
sobremanera difcil: habia que vencer la guarnicin mexi-
cana que habia quedado en T ehuantepec, y sta era un ejr-
cito en forma, numeroso y aguerrido; adems, habia que
desalojar los huaves, antiguos pobladores del lugar, uni-
dos entonces los mexicanos, arrojndolos de sus hogares,
lo que por s solo presentaba no poca dificultad. T odo lo hi-
zo el rey de Zachila con la prontitud y destreza de un ex-
perto general.
9. N o bi en hubo cei do sus si enes con tan rpi da co-
mo ilustre vi ctori a, cuando vi o real i zadas sus previ si ones,
reci bi endo la noti ci a de que, en efecto, el emperador de M-
xi co, sabedor de los aconteci mi entos, destacaba contra l
sus capi tanes ms afamados y sus tropas ms aguerri das,
tan ci erto de vencer, que hab a i ncul cado entre sus rdenes
la muy expresi va de que fuese conduci do vi vo su presen-
cia el rey de Zachi l a, para ej ecutar en l un casti go que
si rvi ese en lo futuro de escarmi ento. E l soberano de Mxi -
co estaba i ndi gnado por tanta osad a, no pudi endo compren-
der que hubi ese l gui en en el mundo capaz de resistir la in-
venci bl e pujanza mexi cana; y estaba determi nado despl e-
gar su poder, cuan grande era, contra el temerari o C osi j oe-
sa. E ste, por su parte, era demasi ado sabi o y prudente para
dej arse arrul l ar por l os cantos de vi ctori a, arroj ndose
descansar sobre sus pri meros l aurel es. R efl exi on que ia
fuerza enemi ga era superi or y mej or di sci pl i nada que l a su-
ya; que al aproxi marse T ehuantepec, la ti erra se conmove-
ra, y que estando reci entemente conqui stada y aun mal su-
j eta sus nuevos domi nadores, se rebel ar a contra el l os
uni ndose los mexi canos, y que sol o l tendr a que com-
batir tantos adversari os, sin contar con recursos al gunos
en el pas.
No por eso perdi el ni mo. Fortal eci las plazas; reco-
rri con mi rada i ntel i gente l os montes, buscando sitio pro-
psito para establ ecer su campo; en una cordi l l era que co-
rre bordeada y defendi da por un caudal oso rio desde J al apa,
escogi una alta ci ma, en la que con peas y l ejas l evant
un fuerte muro, sin ol vi dar el respecti vo contra- muro; pa-
reci ndol e i nsufi ci ente el agua que brotaba de unos manan-
tiales dentro del reci nto forti fi cado, abri estanques y al gi -
bes capac si mos, que l l en de agua y de peces vi vos; hizo
un gran acopi o de carne sal ada, ma z y otras semi l l as, l i bran-
do adems apremi antes rdenes Nej apa y O ui egol ani pa-
ra que se l e remi ti esen conti nuamente repuestos de gente,
vitual l as, saetas, chuzos, mazas y todo gnero de armas pa-
ra el ejrci to; embaraz el paso del rio con los obstcul os
que l e sugi ri su i ngeni o; determi n que los mi xtecas, en
nmero de vei nte mil, todos esforzados y val i entes, se si tua-
ran en la banda opuesta del mi smo rio, hci a el Norte, en
un pequeo val l e; y en fin, l mi smo, cuando lo crey opor-
tuno, preparado con enormes montones de pi edra para arro-
j ar y hacer rodar, y provi sto de saetas y arpones envene-
nados, se encerr con los suyos en el reci nto amural l ado,
resuel to perecer ntes que rendi rse. A nduvo en todas es-
tas fati gas con tanta di l i genci a, que cuando el ej rci to me-
xi cano l l eg, todo estaba termi nado, y prontos, zapotecas y
mi xtecas, una tenaz y vi gorosa resistencia.
10. L os sol dados de A hui zotl estaban cansados de un
vi aje de ms de ci ento vei nte l eguas, muchos habi an l l ega-
do enfermos, se sintieron dol i entes al pi sar el suel o ar-
diente y mal sano de T ehuantepec, y adems, el aspecto
marcial de los enemi gos y el formi dabl e de su campo, era
capaz de i mponer mi edo los ms val i entes: para no expo-
ner, pues, el ejrci to entero en el xi to muy dudoso de una
sola batalla, resol vi eron los general es no acometer, si no re-
ducir por hambre los zapotecas, y por lo mi smo, acampa-
ron desde l uego en las verti entes de la montaa forti fi cada:
de este modo, adems, daban ti empo para que las tropas
que andaban por G uatemal a y que l argas marchas regre-
saban, pudi eran reun rsel es, engrosando sus filas y haci endo
ms veros mi l el buen resul tado de la campaa.
L os pri meros d as, l os dos ejrci tos permaneci eron la
vista, sin ms novedad que al gunos choques poco i mportan-
tes entre las tropas avanzadas de uno y otro. L os mexi ca-
nos se ocupaban en rodear la montaa para hacer formal y
estrecho el sitio; los zapotecas practi caban sendas ocul tas
para caer de i mprovi so sobre sus enemi gos. R egul armente
los pri meros, durante el dia, trabajaban combat an, y l a
noche, dejando bien col ocada su gran guardi a, s'e recog an
su campo. C ui dadosamente observados por los zapotecas,
una noche, cuando mnos lo esperaban, vi eron stos lle-
gar su campo, pero con tanta rapidez, que apnas pudi e-
ron evi tar una total derrota. L os zapotecas, por los cami nos
abi ertos poco ntes, hab an descendi do con tanto silencio,
que los mexi canos no se aperci bi eron del movi mi ento hasta
que los tuvi eron sobre s.
Desde esta ocasi on, estos ltimos fueron extraordi nari a-
mente vi gi l antes, sin que por eso evi taran que con i gual
sorpresa y gran estrago los acometi eran de nuevo los za-
potecas. E stos, por lo regul ar, al combati r se divid an en
dos secci ones, de manera que cuando la vanguardi a se ha-
l l aba en lo ms empeado de la lucha, la retaguardi a en-
traba de refresco decidirla. L a i magi naci n de C osi j oesa
era i nagotabl e en ardi des, si empre de infalible resul tado
por l o mi smo que eran creaci ones de su fecunda i nventi va.
Frecuentemente, mi entras una parte de los suyos haci a
frente campo abi erto al enemi go, l mi smo, con la otra
parte, encontraba el modo de escurri rse por los barrancos
y bosques, cayendo de repente retaguardi a de los mexi -
canos i nvadi endo el campo descui dado del enemi go y
haci endo en l carnicer a espantosa. A s , un da por un la-
do, una noche por otro, vari ando los aconteci mi entos, pron-
to encontraron los mexi canos que l es fal taba la mitad de la
gente, sin contar con los muchos enfermos y heri dos que,
l j os de ser tiles al ejrci to acti vo, l e estorbaban.
A dems, que los. zapotecas no se conformaban con ven-
cer, sino que de los muertos mi smos que se recog an en
el campo, sal ando y di secando la carne, hac an nuevas pro-
vi si ones. A un. capitan que cogi eron heri do l e mostraron
una especi e de bal uarte formado con los crneos y dems
huesos de l os mexi canos, cuya carne, converti da en ceci na,
estaba ya en los al macenes; en segui da le devol vi eron la
l i bertad para que aterrori zara los suyos con la narracin
de lo que acababa de ver. A quel sitio parec a i ntermi na-
ble. L os mexi canos no pudi eron vencer sol os ni reuni dos
con los de G uatemal a que esperaban. E n el espaci o de
si ete meses, tres veces hab an l l egado de Mxi co refuerzos
considerables, sin que nunca se l ograra forzar la garganta
y l l egar al val l e de T ehuantepec, ya que no destrozar com-
pl etamente C osi j oesa.
Mi rando, pues, A hui zotl que el val or del rey zapoteca
era invencibl e, que sus sol dados di smi nu an con rapidez,
asi por los estragos de la guerra como porque las enferme-
dades los di ezmaban, y que nada l ograba por la fuerza,
quiso tentar el cami no de las negoci aci ones y propuso l a
paz C osi j oesa baj o condi ci ones ventajosas. E l rey zapote-
ca di esperanzas de l l egar un final aveni mi ento y entr
en plticas con los mexi canos. C omo el arregl o defi ni ti vo
deb a sufrir retardos por hal l arse muy distante A hui zotl y
C osi joesa no qui si ese perder el ti empo intilmente, l evan-
t una parte de sus tropas, la condujo por las orillas del
mar, rumbo S oconusco, conqui st para s el pa s sobre
que haban pasado ya l as armas mexi canas, y regres su
campo cargado de despoj os.
11.E ntretanto, sus representantes hab an tenido ti em-
po de ir Mxi co y arregl ar con A hui zotl las condi ci ones
de la paz, entre l as que figuraba como la principal, por
creerse que habi a de ser el slido cimiento de la firme y
duradera alianza que unira en lo sucesi vo los dos reyes,
el enl ace matri moni al de C osi j oesa con la ms bella de las
hijas de A huizotl.
1
L as historias zapotecas, que si empre
i Varan los historiadores al tratar del parentesco de la esoosa de C o-
sijoesa con los emperadores de Mxico: unos creen que era hija de Moc-
tezuma, otros-la hacen su hermana y otros su sobrina. E l C d I etell
de la B ibliot. real dice que era hija de este emperador. Duran no ded
de la cuestin: "desta S eora quentan algunos, dice, (tom i c --)
que no era hija de Moutezuma, sino hermana, en lo cual va poco de-
2
5
mezclaban i nfl uenci as sobrenatural es con los aconteci mi en-
tos ms vul gares, no dejaron de entretejer en la narraci n
de este hecho histrico una l eyenda divertida. C uentan, pues,
que el rey de Mxi co estaba i nteresado por parti cul ares
fines en este matri moni o, pero que C osi j oesa andaba re-
mi so en aceptar la condi ci on, as por no conocer la don-
cella si no por el eco de l a fama, como por las desconfi an-
zas que abri gaba sobre la buena f de l as operaci ones del
temi do emperador de Mxi co. No i gnorando ste l o que
pasaba, y deseando disipar l as dudas y temores que ani da-
ban en el pecho del desconfi ado C osi j oesa, rog sus en-
cantadores y hechi ceros que pusi esen del ante de sus ojos
su seductora hija. E n consecuenci a, un dia en que el ltimo
se di spon a al bao que i ba tomar en ciertos mananti al es
que brotan de un hermoso bosque, muy cerca de la vi l l a de
T ehuantepec, conoci dos con el nombre de "C harcos de la
Marquesa," teni endo ya preveni dos el j abn y vasos de la
tierra, aprovechando el momento en que sus camareros l o
dejaron solo, se le apareci la j oven ostentando su esbel to
talle y su belleza peregri na. L os pri meros i nstantes fueron
del domi ni o excl usi vo de la sorpresa y de la admi raci n; mas
reponi ndose presto C osi j oesa, pregunt "qui n era y que
deseaba?" L a j oven respondi que era la hija ms queri da
del emperador de Mxi co; que la fama de las proezas del
guerrero le hab an heri do como un dardo el corazon; que
no hab a podi do evi tar que ani dase en su pecho el amor, y
que sus di oses l e hab an concedi do la satisfaccin de verl e.
T om l uego en l as manos un j abn ol oroso que l l evaba
prevenci n y un rico vaso de oro extra do del pal aci o de
su padre, y comenz l avar al rey de Zachi l a, concertan-
cir " B urgoa tampoco se determina por ninguna de estas opiniones. E n
esta duda, nos ha parecido, juzgando por las circunstancias del aconte-
cimiento, que fuese hija de A huizotl y por lo mismo hermana carnal o
prima de Moctezuma.
do entretanto W condiciones de la boda: arregl que el
pr nci pe zapoteca envi ase abaj ador es que la pi di esen
su padre, y que desde l uego se pr epar e conveni entemen-
te el cami no por donde habia de ser conduci da ron pompa
y aparato, advi rti ndol e que en la corte de T enochti tl an, loq
embaj adores la reconocer an por un graci oso l unar orl ado
de vel l o que le mostr en una de sus manos. T ermi nados
estos arregl os, los gni os, de un vuelo, la conduj eron otra
vez su patria.
C omo era de esperarse, las paces se hi ci eron entre am-
bos monarcas. L os embajadores de C osi joesa ofreci eron al
soberano de Mxi co riqusimos presentes: entre l as pri nce-
sas escogi eron la ms bella, quien al di si mul o, l l evando
al cabello una de sus manos, habi a dejado ver un graci oso
lunar. E sta fu conducida en rica silla de manos, que car-
garon grandes seores hasta T ehuantepec. E l cami no fu
una fiesta continua. L as bodas se celebraron en medi o del
regoci jo de todos, zapotecas, mi xtecas y mexi canos, y con
la pompa y suntuosidad de un rey que tenia vol untad de
ostentar en esta ocasion toda su magni fi cenci a. Desde en-
tonces, C oci joesa y la hija de A hui zotl se amaron con efu-
sin, guardndose f inviolable. L os zapotecas l l amaron en
su idioma esta reina, Pelaxilla, "C opo de al godon," sin du-
da por su extraordi nari a blancura, nombre de i gual si gni fi ca-
cin al de Coyolicatzin que le daban los mexi canos. L a mon-
taa fortificada por C osi joesa es la que se conoce con el
nombre de Guiengola, en que hasta hoy se ven mural l ones
en pi y restos humanos esparcidos. E l vencedor permane-
ci algn ti empo en T ehuantepec gustando l as del i ci as de la
victoria. L os huaves se retiraron un islote de l as l agunas
veci nas al mar, en donde eri gi eron pueblos que an perma-
necen. L os zapotecas se esparcieron por la l l anura toman-
do posesi on de los terrenos ms frtiles, que se apropi aron
con el derecho de conquista, dando principio esas genera-
ciones de tehuantepeques, perptuamente acti vos y des-
contentos, que tantas guerras habl an de promover con su
i nqui etud y su val or. Despus el rey regres a sus E sta-
dos, sati sfecho y co^ut .
12. S i n embargo, las guerras ti enen sus consecuenci as,
que no todas son favorabl es al vencedor. L os mi xtecas,
que tan bi en se haban conduci do tri unfando de los mayo-
res pel i gros y desempeando lo ms fuerte de los comba-
tes, no fueron favoreci dos en el reparto de los despojos.
Mi ntras l os zapotecas se hab an posesi onado de toda la
tierra, ellos estaban circunscritos la estrecha rea que se
exti ende por la banda del rio en que tuvi eron su campo.
E l rey de Zachil a les cedi en recompensa de su podero-
sa ayuda, aquel corto terreno para que edificaran un puebl o,
como l o hicieron, conservndose hasta hoy ste con el nom-
bre de "Mi xtequi l l a." S emej ante injusticia era forzoso que
produj ese disgustos que, aumentndose en lo sucesi vo con
nuevas injurias, al fin estallaron, decl arndose nuevas gue-
rras, que despues se descri bi rn. P or otra parte, el rey de
Mxi co no hab a sufri do con gusto la humillacin de sus
armas, ntes bien, deseaba con el ms vi vo ardor reparar
de al guna manera su afrenta. E n la i mposi bi l i dad de hacer
otra cosa mejor, habi a consenti do en la paz, pero en una
paz que no podia ser duradera y que mej or deber a llamar-
se una tregua, supuesta la intencin de romperl a l uego que
l as circunstancias fuesen mejores. E l hecho mi smo de ofre-
cer A hui zotl C osi joesa la mej or de sus hijas, revel aba que
habi a ya un desi gni o secreto, preconcebi do y bien medi ta-
do, cuya ejecuci n se habi a reservado al ti empo.
E l deseo de reunir cauti vos y el asegurar las conqui stas
de la costa del Norte, condujo los ejrci tos mexi canos
Quauhtla, en la provi nci a de Cuextlan, en que hicieron cru-
da guerra, pasando despues l a C hinantl a. E sta campaa,
que di ri gi C himal popocatzin, rey de T l acopan, fu costosa,
pues quedaron en los campos de batalla al gunos de los ms
afamados capitanes. A huitzotl quer a tener por este l ado
seguro el paso G uatemal a, ya que no l ograra el cami no
di recto por el rei no de Zapotecapan, como se habia prome-
tido. E ste mi smo rey l l ev la guerra las fronteras mi x-
tecas, que temi a se le rebel aran en el caso premedi tado de
una expedi ci n ms remota.
Fu sin duda en esta ocasion cuando A hui zotl , libre ya
de los cuidados que le inspiraba la guerra de T ehuantepec,
pudo mandar Moctezuma (el segundo) que era entonces
Tlacochcalcatl, segn dice S ahagun,
1
la cabeza de un cuer-
po respetabl e de tropas, en auxi l i o de los mercaderes que
aun permanec an sitiados en Quauhtenanco. Quedaron li-
bres, en efecto, estos val erosos comerci antes, obl i gando
l os tehuantepeques l evantar el sitio, debi endo su sal vaci n
ms bien su propi o esfuerzo que al tardo socorro de Moc-
tezuma, qui en encontraron estando ya victoriosos y en el
cami no de su patria. I xtlilzochitl pone esta victoria en el
ao de 1497, y los reveses sufri dos en T ehuantepec, en el
ao precedente de 1496. E stas son sus pal abras: "E n 1496,
el ejrci to reuni do de los tres j efes del i mperi o march con-
tra T ehuantepec; mas sufri una derrota que di smi nuy
mucho su reputaci n. Di os les hizo comprender que estaba
irritado con los sacrificios humanos; pero aun les reservaba
otros castigos. E n 1497 conqui staron las dos provi nci as de
A maxtl an y Xoehi tl an," que con la de T ehuantepec hab an
concurrido al sitio de Quauhtenanco.
2
C uando hubo paci fi cado los puebl os de sus E stados, y
-crey l l egada la oportuni dad esperada, bien madurados sus
1 Historia de las cosas de Nueva E spaa. L ib. 9, cap. 2.
2 S ahagun dice (lib. 9,-cap. 2), que cercaron Quauhtenanco, los
de T ehuantepec, los de Izootlan, de Xoehitlan, de A mastecatl, de Quauh-
tzontla, de A tlan, O mitan y de Mapachtecatl. Duran dice (Historia,
-etc., cap. 46), que con T ehuantepec se habian rebelado las provincias
de Xolotla. Izuatlan, Miahuacatlan y Amaxtlan.
proyectos rel ati vos los zapotecas, los puso i nmedi atamen-
te en la v a de los hechos.
13. E nvi embaj adores al rey de Zachi l a, con el fin os-
tensi bl e de hacerl e al gunos obsequi os, renovar y afi rmar la
mtua ami stad y alianza y pedi r paso sus tropas para los
rei nos de C hi apa y de G uatemal a, pero con i nstrucci ones
reservadas para observar el poder y las fuerzas de T eoza-
potlan y para habl ar con la esposa del rey qui en inten-
taba, poni endo en j uego su afecto filial, persuadi r que toma-
se parte en sus trabajos secretos. L os embaj adores, cum-
pl i endo su encargo, sugi ri eron la esposa de C osi j oesa, que
con ternura y hal agos procurase arrancar su mari do la re-
vel aci n de qui nes eran sus di oses protectores tan pode-
rosos, y del l ugar en que estaban deposi tadas sus armas
envenenadas, que tanto estrago hicieron en los ejrci tos
mexi canos. E l fin era caer sbi tamente, con pretexto del
paso C hi apa, sobre los zapotecas despreveni dos, cuyas ar-
mer as deber an ser prvi amente i ncendi adas. C ol ocada as
la rei na entre su padre y su esposo, por efecto de las suges-
tiones del pri mero, y obl i gada optar por al guno de ellos, se
deci di por el ltimo, descubri ndol e toda la trama. A fortuna-
damente, C osi j oesa no era vi ol ento, y despi di endo con bon-
dad los embaj adores, qui enes pudo sacrificar sus resen-
ti mi entos, se previ no para la nueva guerra tomando las ms
exqui si tas precauci ones. A vanz tropas sus fronteras, re-
par l as mural l as y forti fi caci ones de G ui engol a; se abaste-
ci de manteni mi entos; hizo un nuevo acopi o de armas to-
cando la punta de l as saetas con venenos fort simos; l evant
nuevos cuerpos, los disciplin y dot con ellos suficiente-
mente todas sus pl azas: cuando vi termi nados sus prepara-
ti vos, avi s al soberano de Mxi co que sus tropas pod an
pasar para G uatemal a. A hui zotl orden que la mitad de su
ejrci to rodease por T uxtepec, C osamal oapam y G oatza-
coal cos para veni r caer T ehuantepec, mi ntras el resto
segu a el cami no recto. P ero al pisar estos l ti mos los do-
minios de C osi joesa, se encontraron con otro ej rci to ms
numeroso de zapotecas que segu a cui dadosamente sus pa-
sos y observaba todos sus movi mi entos.
A s , A hui zotl , que pensaba dar una sorpresa, fu l mis-
mo sorprendi do y descubi erto en sus desi gni os secretos.
S us ejrci tos pasaron sin recibir dao, pero con bastante re-
celo y temor y acompaados constantemente por las tropas
real es que no los desampararon en sus marchas hasta que
los pusi eron ms all de T ehuantepec, en l ugares en que no
tuvi esen posibilidad de causar al teraci n al guna. S i es ad-
mirable la fidelidad y el amor que mani fest en esta ocasi on
la esposa de C osi joesa, no lo es mnos la prudenci a de este
monarca, que no qui so aprovechar la noti ci a anti ci pada que
tuvo de las trai doras operaci ones del rey de Mxi co para
destrozar sus ejrci tos, si no solo para precaverse de una
ruina segura, sin derramar la sangre de sus enemi gos y con-
servando, con su suegro, por respeto su esposa, muy bue-
na ami stad y las mej ores rel aciones.
L a otra parte del ejrci to mexi cano, al mando de T l i l to-
totl, conqui st los puebl os de J al tepec, pobl ados de mi j es y
muy numerosos en la costa del Norte, y A matl an A ma-
tan, en el E stado de T abasco, y prosi gui endo su derrota, lle-
g I zquijochitlan, que tal vez seri a J uchi tan, l l amado as por
una flor exqui si ta que produc a la ti erra con abundanci a; y
unido con los que hab an cruzado la zapoteca, se i nterna-
ron en G uatemal a y Ni caragua, haci endo prodi gi os de va-
lor, si bien C l avi j ero advi erte que no fueron permanentes
estas conqui stas.
1
L os hi stori adores de Mxi co refi eren que en esta vez fu
batido y tomado T ehuantepec, lo que no es exacto, pues
i E stos acontecimientos se refieren al ao 1502, en el C d. T ell.
R em. Duran tambin los cuenta en el tom. 1, cap. 55 de su Historia
de las Indias de Nueva E spaa.
los mexi canos no hicieron ms que pasar hci a C hi apa y
G uatemal a, observados d- cerca por los ejrci tos zapotecas.
E l error debe haber tenido su ori gen en los mapas anti guos
de los indios, en los que se ha de haber pintado, entre los
de otros pueblos conqui stados en esta campaa, el s mbol o
que representaba T ehuantepec, sin expresar si hab a sido
tambi n conqui stado si se marcaba en el mapa sol o para
i ndi car los ri esgos que hab a sal vado el ejrci to all. C on-
si gnada pri mi ti vamete la noticia de un modo indeciso, era
fci l una equi vocaci n en los que escri bi eron bebi endo la
historia en estas fuentes. C l avi j ero
1
advi erte la fal ta de
pormenores en esta guerra, l o que es extrao supuesta
su i mportanci a y grandeza, pri nci pal mente cuando abun-
dan los detalles en otras de menor si gni fi caci n y va-
lor. P or otra parte, T ehuantepec, ya venci do otra vez pol-
las armas de A j ayacatl , si en esta ocasion lo hubi era sido
tambi n, no hubi era quedado baj o el domi ni o de C osi j oesa
si no del rey de Mxi co, que hubi era puesto quien lo go-
bernase en su nombre, como se practi caba en otros l ugares;
pero esto nunca l l eg veri fi carse, pues hasta el ti empo
de la conquista, T ehuantepec estaba sujeto T eozapotl an.
A dems, ni ngunos vesti gi os quedan ni en l as costumbres
ni en el i di oma, de que por al gn ti empo hubi ese sosteni-
do guarni ci n mexi cana, como se observan en P ochutl a y
en la mi xteca. E n fin, los vencedores hubi eran i mpuesto
los venci dos tributos que los tehuantepecanos nunca paga-
ron, segn advi erte T orquemada,
2
pues al decir de este
autor, si los mexi canos se esforzaban en tener abi erto el ca-
1 C lavijero, t. r, p. 189.
2 C opio textualmente sus palabras, (lib. 14, c. 8): "E n medio de sus
posiciones (de los mexicanos) habia algunos reinos como era el de T e-
guantepec, que eran sus enemigos, que no le pagaban pecho, aunque
les valia mucho la contratacin que tenian y algunas guerras que les da-
ban, porque ellos traian algunas veces muy ricos despojos y cautivos pa-
ra los sacrificios."
mi no del istmo, lo hacian pri nci pal mente "por el provecho
de la contratacin con los de aquel l as comarcas. B urgoa
dice expresamente que ios hechos, como quedan referi dos,
se cuentan as en las hi stori as zapotecas, las cuales "es cierto
que no l l egaron (como de tan distante nacin) las manos
del docto P . T orquemada, tan noticioso y erudito, y los me-
xi canos no las re ferian en sus anual es por no ser decentes
su grandeza."
C osi joesa, es cierto que en esta poca si gui domi nando
en T ehuantepec, aunque sin resi di r mas que por temporadas
en esta villa: general mente dej aba quien la gobernase en su
nombre, y l habi taba sus pal aci os de T eozapotl an. L os za-
potecas se esparci eron en l as llanuras del istmo, utilizando
en la agricultura la fecundi dad de la tierra, y formando en-
tre otros puebl os los de T ehuantepec y J al apa: la mixtequi-
11a fu poblada por los mi xtecas. S us relaciones con los
mexi canos fueron las del comerci o y de la ami stad, hasta
que al go las modificaron dos aconteci mi entos. E l uno fu
la muerte de A hui zotl , en i 5o 2, sucedi ndol e en el trono
Moctezuma Xocoyotzi n, qui en el parentesco no unia tan
estrechamente con C osi j oesa y en quien por lo mi smo se
podian presumi r i ntenci ones hosti l es.
14. E l otro aconteci mi ento es el nacimiento de C osi jo-
pii. C osi joesa tuvo cinco hi jos l eg ti mos: el pri mero fu Vi -
top, que muri muy ni o; del segundo no se ti ene noti-
cia al guna. S e i gnora si estos dos eran hijos de la pri ncesa
mexi cana de al guna otra esposa que haya posei do el rey
de Zachila, ntes de enl azarse con aquella. E l tercero, nieto
ciertamente de A hui zotl y de qui en ahora se trata, es C osi -
jopi i . E l cuarto y el qui nto perteneci eron al bello sexo:
P i nopi , mujer de excel entes cual i dades y de raras vi rtudes,
qui en desechando ventaj osos enl aces, muri vi rgen en T e-
huantepec, si endo venerada por los zapotecas aun despues
de sus dias, como ya se ha referi do; y Donaaj i , que alcan-
26
z la conquista espaola y fu bautizada con el nombre de
Magdalena.
l nacimiento de C osijopii fu celebrado con regocijos
pblicos que turbaron los augures y astrlogos con anun-
cios fatdicos sobre la suerte futura de aquel infante. De-
clararon que seria grande y feliz en la primera mitad de
su vida; que reinara prsperamente por algn tiempo;
que seria respetado y temido por las naciones vecinas,
pero que al fin perdera su trono y poder, acabando en-
tre infelices sucesos. Hay quien dice que causa de es-
tos fatdicos pronsticos se le impuso el nombre de Cosijopii,
que quiere decir "rayo de aire," para significar que empe-
zara reinar con el estruendo del rayo, pero que acabara
cual viento desvanecido. C orra, en efecto, no solo enton-
ces sino desde mucho ntes, entre los zapotecas y dems
naciones de O axaca, la persuasion creada por los orculos,
de que habra de llegar una poca en que del O riente apor-
tasen en las tierras de A nhuac, hombres blancos en el color
y fuertes en el combate, quienes los venceran, despojn-
dolos de sus tesoros tanto como de sus antiguas creen-
cias, sustituyendo stas las de una religion nueva y des-
conocida para ellos. C osijopii pudo escuchar ms adelante
otros anuncios ms explcitos en confirmacin de los ante-
riores, especialmente el que tuvo lugar con motivo de la
estatua de un religioso dominico hallada en T ehuantepec,
de que ya se ha hecho mencin, y adems, en su misma
persona vi realizadas las profecas hechas en su nacimiento.
A l principio de su vida todas las cosas le sucedieron
prsperamente. S iendo joven y descubriendo raros talen-
tos, fu coronado rey de T ehuantepec por su padre, quien
erigi all para su hijo un trono, quedando l consagrado
exclusivamente al gobierno de T eozapotlan. C osijopii, que
habia heredado la prudencia y el valor de C osijoesa, quiso
comenzar su reinado haciendo alianza con los chiapanecas,
gente robusta y batalladora, venida de Nicaragua y esta-
blecida en una sierra inexpugnable, quienes, obrando por
las inspiraciones de C osijopii, se resistieron siempre al po-
der de los mexicanos. E l empeo de C osijopii por conser-
var esta amistad, era una sbia precaucin contra Moctezu-
ma, de quien todo lo temia y quien nunca perda de vis-
ta. C on ella tenia una fuerte guardia avanzada que detu-
viese los ejrcitos mexicanos que rodeasen por la costa
del Norte y los dominios del seor de T abasco. mintras
que, imitacin de su padre, los que seguan el camino
recto, solo permita el paso preciso, sin cesar un momen-
to de observarlos con todo cuidado.
1
i Sobre todo este captulo puede verse B urgoa, 2'* parte de la Des-
crip. G eog., caps. 71y 72.
CAP I T UL O I X
ANT I GU AS GU E R R AS.
(C O NT I NUA C I O N.*
i . L a flor de Y ucuama 2. T rai ci n de S osol a.3. No pueden los mexi ca-
nos forzar el rio de S an A ntonio.4. Debilidad de C uzcacuauhqui.
5. S orpresa de S osol a.- 6. G uerra de Mi t l a. - 7. Dbil sujecin de los
pueblos vencidos por los mexi canos.8. J al tepec y Quetzal tepec.
9. Discordia entre zapotecas y mi xtecas.10. E stal l a la guerra entre
estos pueblos.
1.C on los reveses que las armas mexicanas haban su-
frido en T ehuantepec, se habia relajado notablemente la
sujecin de los pueblos anteriormente vencidos por los re-
yes de Mxico. L os zapotecas, despues de la lucha, haban
quedado seores de s mismos sin perder su autonoma,
sin recibir la ley, sin rendir vasallaje ni pagar tributo los
dominadores de la tierra, despecho del tiempo y de los
esfuerzos empleados en someterlos la dominacin azteca:
esto, que por si solo era un grave mal, puesto que detenia,
aunque solo fuese temporalmente, el progreso creciente de
las conquistas mexicanas, podia ser adems en el porvenir
funestamente trascendental, porque mostrando al mundo que
no eran invencibles los emperadores de Mxico, los pue-
blos tributarios cobraran nimo y se rebelaran, con la es-
peranza de obtener un xito feliz en sus revueltas. A s es
que la entrada de Moctezuma en el gobierno, los caci-
ques de A chiutla y T ilantong se mantenan independien-
tes, los mixtecas de C aixtlahuac, T laxiaco y T ututepec,
vencidos por A jayacatl y Moctezuma I, estaban mal sujetos,
pagaban flojamente sus tributos y manifestaban deseos de
sacudir el yugo que los oprima, mientras otros tomaban
abiertamente las armas y manifestaban de un modo san-
griento su odio los dominadores.
E stos ltimos, ms cercanos las fronteras mexicanas v
pertenecientes hoy al E stado de P uebla, fueron prontamen-
te vencidos, cooperando con sus prisioneros la mayor
solemnidad de la coronacion de Moctezuma en que fueron
sacrificados. L os mixtecas de O axaca se conducan con ms
prudencia, y aleccionados por C osijoesa, no emprendan
una guerra sino despues de unirse por fuertes alianzas y
de combinar sus operaciones del mejor modo, para reunir
en su favor las mayores probabilidades de triunfo. Mocte-
zuma tal vez tenia noticias de la revolucin que se estaba
preparando, y para prevenirla, di la investidura del seo-
ro de T laxiaco T liljochitl, capitan famoso que habia me-
recido bien de su patria con sus hazaas, y que por otra
parte, siendo muy adicto Moctezuma, le daria anticipados
avisos de lo que se tramase en las cercanas de sus E stados,
y en el caso de una rebelin afrontara resueltamente los
peligros.
T liljochitl, sin embargo, no pudo prestar su seor tan
importantes servicios sino poco tiempo, y es probable que
haya muerto no mucho despues de tomar posesion de sus
dominios, pues los dos aos, en i5o5, se encontraba ya
gobernando T laxiaco un tal Mallinali, con quien los mix-
tecas pudieron entenderse. C omo acontece generalmente
cuando los nimos estn mal preparados, las hostilidades
comenzaron por una causa pequesima. L os sbditos del
rey de A chiutla, durante la campaa de T ehuantepec, ha-
ban recogido la simiente de un rbol, que se cubre por
algunos meses del ao de flores pequeas y blancas de
olor suavsimo, superior an al ele la rosa de A lejandra.
A l regresar su patria ofrecieron la semilla su rey, quien
procur cultivar con esmero en sus jardines la planta que
naci de ella y que se conoca con el nombre de Izquijo-
chil. E l arbolito pronto creci con el cuidado y se cubri
de fragantes flores. E l cacique mixteca se recreaba con el
aroma de aquel rbol que perfumaba todo el jardn, y es-
taba orgulloso de poseerlo, as porque solo se reproduce
por lo regular en los climas ardientes, como porque le re-
cordaba la victoria que haba reportado de los mexicanos
en G-uiengola. E ste postrer motivo fu tal vez la causa del
disgusto de Moctezuma, que resueltamente quiso tener
tambin aquel rbol en sus jardines.
E l ao segundo de su imperio envi una comision la
mixteca, para conseguir el logro de su deseo. L os emba-
jadores, en presencia del cacique de T laxiaco, dijeron: que
A huizotl, ntes de morir, haba odo la fama del hermoso
rbol; y que distrado por atenciones vrias no haba podi-
do adquirirlo; pero que habiendo dejado el encargo su
sucesor, Moctezuma lo mandaba pedir amistosamente, ofre-
ciendo el precio que se le pidiese. T al demanda, en el fon-
do, era arrogante; el recuerdo de A huizotl mezclado en ella,
envolva una verdadera amenaza, puesto que siendo el r-
bol fruto de una victoria, pedirlo nombre del rey vencido,
era realmente exigirlo so pena de comprometerse de nue-
vo en la guerra. E s verdad que en una poca remota los mix-
tecas haban sufrido repetidas derrotas quedando obligados
pagar tributo al emperador de Mxico; pero esto haba sido
en tiempo de Moctezuma I, y sucesos posteriores haban mo-
dificado notablemente el estado de las cosas. E ra cierto que
ntes algunos seores de la mixteca reciban la investidu-
ra de sus E stados de las manos del rey de Mxico; pero el
rey de A chiutla se haba conservado independiente, y el
mismo Mallinal, cacique de T laxiaco, estaba ya resuelto
sacudir el yugo azteca.
E l mixteco oy, pues, la demanda, y comprendiendo su
amenazador sentido, contest con indignacin: "Qu decs
vosotros que parece que trais vuelto el seso? Quin es es-
te Moctezuma que decs por cuyos mensajeros vens mi
corte? P or ventura Moctezuma Ilhuicamina no es muerto
muchos aos h, al cual han sucedido en el reino mexicano
otros muchos reyes? Quin es este Moctezuma que nom-
bris? Y si es que hay alguno ahora y es rey de Mxico,
id y decidle, que le tengo por enemigo, que no quiero dar-
le mis flores y que advierta que la montaa que humea ten-
go por mis linderos y trminos."
1
E sta respuesta tan arro-
gante como la demanda haba sido, produjo la guerra; pero
las iras de Moctezuma recayeron principalmente sobre Ma-
llinali, cuyo pueblo fu incendiado y pasados cuchillo sus
habitantes, sin quedar uno, pues el mismo Mallinal, condu-
cido Mxico en calidad de prisionero, fu sacrificado po-
co despues. L as tropas del rey de A chiutla sufrieron tam-
bin un revs, y el rbol disputado par en poder de los
mexicanos.
2
2.E sta pequea adversidad no hizo desfallecer los
mxtecas; solo les advirti que fuesen ms cautos en el por-
venir y que no deban emprender la guerra sino cuando
tuviesen segura la victoria. L os mexicanos dejaron guar-
niciones en T laxiaco, que reedificaron hacindola poblar
1 E sta respuesta que la letra est tomada de T orquemada (L ib. 2,
c. 6), demuestra que la peticin no era cual convenia entre dos reyes
iguales, sino que envolva el reconocimiento del vasallaje, lo que rehu-
saba el de A chiutla. T orquemada dice que el mensaje se dirigi Ma-
llinali, seor de T laxiaco; B urgoa dice que al rey de Y ucuama, pueblo
sujeto T laxiaco. Se sabe que tambin el rey de A chiutla intervino en
la guerra.
2 A s lo dice T orquemada (Mon. Ind. L ib. 2, cap. 69); pero B ur-
goa, que recibi sus noticias de los mixtecas, dice que la flor no lleg
verse en Mxico, por haberse secado el arbolito en el camino.
de nuevo, confiando el gobierno un tal T exacan,
1
adicto
Moctezuma en extremo; en C oaixtlahuac, cuyo seor era
en esta poca C etepatl, hombre atrevido y emprendedor y
cuyo hermano, de carcter completamente opuesto, gober-
naba por los mexicanos la nacin guatinicamame; y en
Huaxyacac, pues desde los tiempos de A huizotl no se ha-
ba desamparado esta estacin militar, establecindose all
los soldados de un modo permanente con sus mujeres
hijos. E n T zotzolan presidia un mixteca quien los mexi-
canos llamaron Nahuiljochitl, animoso y fuerte cooperador
del rey de A chiutla. T odos, excepcin nicamente del
gobernador de T laxiaco, estaban animados de la misma
aversin los mexicanos y del mismo deseo de humillar
sus armas con un vigoroso golpe. A fuerza de meditar, lle-
garon un plan de operaciones bien concertado y que man-
tuvieron en el ms vigoroso secreto hasta su ejecucin. E l
alma de la conjuracin debe haber sido C osijoesa, que des-
de la muerte de A huizotl estaba temeroso de ser invadido
en sus E stados, y que siguiendo ostensiblemente una con-
ducta de abstencin, atizaba en secreto los mixtecas, cu-
yas relaciones amistosas conservaba, inspirndoles resolu-
ciones extremas.
C uando Moctezuma enviaba sus ejrcitos G uatemala,
C osijoesa no les negaba el paso, limitndose sostener un
ejrcito ele observacin que los acompaase hasta el linde-
ro de T ehuantepec en que rein despues C osijopii y que
se condujo de igual modo que su padre. A s aconteci en
el ao i 5o5, en que con motivo de algunas hostilidades de
los indios de C entro A mrica, las tropas de Moctezuma
cruzaron el pas zapoteca llevando la guerra los insurrec-
i S upongo que fu colocado en el gobierno de T l axi aco, pues fu el
que descubri Moctezuma la conspiracin de las mixtecas, segn dice
T orquemada. Que T laxiaco fu reedificado, no hay duda, pues existia
la venida de los espaoles.
tos. B ien conoca el rey de Zachila que aquella servidum-
bre, adems de no ser honrosa, pues pesar suyo los me-
xicanos cuando querian pisaban el territorio de sus E stados
sin obtener el consentimiento de nadie, era peligrosa con
exceso, pues estando las puertas de su capital una guar-
nicin enemiga, en Huaxyacac, hasta donde los mexicanos
podian llegar sin que nadie se apercibiese de ello, cuando
mnos lo pensase poda tener en su mismo palacio un ejr-
cito entero de Moctezuma. P ara librarse, pues, de aquel
enemigo que podia llamarse casero, no cesaba de azuzar
los mixtecas, empujndolos una guerra que de todos mo-
dos, pensaba, le habia de ser til. E l paso que los mexi-
canos haban verificado ltimamente hcia G uatemala, en
que tal vez observ algunos actos de hostilidad, lo estimul
obrar con ms diligencia, y tanto hizo, en efecto, que los
mixtecas se resolvieron no diferir por ms tiempo la re-
volucin meditada.
C etepatl prepar un gran convite, para el que invit
sus convecinos y en especial la guarnicin mexicana de
Huaxyacac: los mensajeros dijeron los soldados que po-
blaban el ltimo lugar, que no concurriesen solos, sino con
sus mujeres hijos, para que todos tuviesen parte en los
obsequios y el jbilo, pues lo que se deseaba era darles una
prueba de afectuosa amistad. A s se hizo en efecto. L os
mexicanos estuvieron presentes al festin y fueron obsequia -
dos esplndidamente. L os manjares fueron abundantes y
el vino corri sin medida. Despues de la mesa, C etepatl
abri sus almacenes y distribuy entre todos, segn cos-
tumbre de aquellos tiempos, ricos vestidos: no reparaba en
estos crecidos gastos, porque se prometa reponerse muy
presto con el despojo de una victoria.
E l convite acab sin el ms pequeo disgusto. A la ma-
ana siguiente, los mexicanos salieron con sus familias de
C oaixtlahuac y se encaminaron al lugar de su residencia, bien
ajenos de que atravesaban un grave riesgo: sin recelo des-
2 7
cendieron la caada de S an A ntonio y salvaron algunos
puntos peligrosos. C uando cruzaban lo ms estrecho de la
garganta, Nahuiljochitl, que con los suyos habia salido de
T zotzolan, apostndose en una barranca, cay sbitamente
sobre los mexicanos: stos, que fueron cogidos en el ma-
yor descuido y que ni aun haban tenido la precaucin de
llevar sus armas consigo, no pudieron oponer la menor re-
sistencia, y perecieron todos, sin excepcin.
3.E ntraba en el clculo de los mixtecas que se con-
servase el secreto de sus operaciones, pues tal vez se ha-
ban propuesto combatir en detall sus enemigos, pare-
cndoles que vencerian sorprendiendo partidas aisladas
mejor que librando un general combate; era difcil, sin em-
bargo, que permaneciese oculto por mucho tiempo un he-
cho tan grave y al que concurrieron tantas personas, como
habia sido el destrozo de S osola: as fu que, muy pronto
T exacan tuvo noticias pormenorizadas de todo, y sin per-
der un instante, di aviso Moctezuma de tan abomina-
ble traicin.
E l rey de Mxico y sus aliados los de T ezcuco y T laco-
pan consultaron entre s el modo de tomar pronta y cumpli-
da satisfaccin por la injuria que habian recibido; levanta-
ron un formidable ejrcito y se encaminaron las mixte-
cas decididos vencer morir. Ni uno ni otro propsito
pudieron cumplir; pues los mixtecas pelearon tan reciamen-
te, que los mexicanos se vieron en la necesidad de retroce-
der con la afrenta de una derrota. S e ignoran los pormeno-
res de la batalla, que debe haber sido terrible. T orquema-
da se limita decir que los mexicanos se volvieron y que
los mixtecas quedaron seguros en sus puestos, porque "ade-
ms de ser muchos, eran malhechores y peleaban como
los que saban que eran dignos de muerte
1
(por la matanza
de S osola) cuando fuesen habidos las manos."
L os mexicanos levantaron nuevas tropas y segunda vez
se encaminaron la provincia mixteca; pero fueron tam-
bin vencidos segunda vez. CulaJmac, que mandaba en
jefe los mexicanos, pudo llegar las gargantas del pue-
blo de S osola, en cuyo recinto amurallado se habian ence-
rrado los enemigos; pero de all no pudo dar un paso ms
adelante, pues la resistencia que opusieron los mixtecas fu
del todo invencible. C uitlahuac se vi, pues, obligado re-
troceder.
4.E n otra ocasion los mexicanos habian logrado lle-
gar al valle zapoteca siguiendo la caada de C uicatlan; pero
en sta, los puntos ms difciles estaban tomados por el ene-
migo y hubiera sido imposible forzarlos. C onvencido de
ello el general mexicano, despues de haber tentado intil-
mente ponerse de acuerdo con los cuicatecos que debieron
haber tenido participio en esta conjuracin, se dirigi con
su ejrcito por T eotitlan del C amino hcia las alturas de
Huautla. G obernaba entonces los mazatecos Ctizcacuauh-
qui, hermano de C etepatl, cacique de C oaixtlahuac, hom-
bre de carcter pusilnime y dbil, que aunque comprome-
tido con los mixtecas, por s solo era incapaz de obrar con
resolucin y vigor. L uego que supo la aproximacin de los
mexicanos sus E stados, se adelant recibirlos, haciendo
las mayores protestas de lealtad y revelando los designios
de su hermano y de los otros seores, asegurando que l
ninguna parte habia tomado en el complot y que estaba
inocente de las desgracias y males causados. Tatlatzinca-
tzin, y los otros seores de Mxico que acompaaron en
esta campaa C uitlahuac, dieron gracias al cobarde C uzca-
cuauhqui por las importantes noticias que les daba y se pro-
pusieron aprovecharlas del modo ms conveniente.
- Nahuiljochitl y el rey de A chiutla habian quedado ven-
cedores hasta entonces; pero como la retirada de C uitlahuac
no habia sido en desorden ni tampoco el ejrcito invasor
completamente deshecho, presumieron con fundamento, que
despues de tomar algn descanso en su capital y de repo-
nerse de las pasadas prdidas, volveran su intento como
lo acostumbraban los mexicanos, insistiendo en combatirlos
hasta dejarlos vencidos. R esolvieron, pues, tambin ellos
prepararse del mejor modo para la siguiente campaa, ex-
tendiendo la revolucin otras provincias, concertando nue-
vas alianzas y fortificando sus plazas militares, para todo lo
que juzgaban tener tiempo bastante. . A T ututepec, por su
importancia, creyeron deber ir personalmente para concer-
tarse con aquel poderoso cacique; en otras partes ya tenan
emisarios activos.
5bP ero C uitlahuac no haba regresado Mxico como
los mixtecas pensaban, sino que tomando conocimiento
exacto de la configuracin del pas y de la posicion relativa
de los pueblos as amigos como enemigos, aprovechando
las revelaciones de C uzcacuauhqui, haba emprendido hacer
un inmenso rodeo con sus tropas por las agrias sierras del
norte de O axaca, evitando en lo posible tocar en lugares
poblados para llegar S osola sin ser sentido. L as marchas
se hicieron con el mayor sigilo; C uitlahuac lleg S osola
cuando era mnos esperado; los mixtecas estaban descuida-
dos y sus jefes ausentes en T ututepec; la sorpresa fu com-
pleta; el asalto de la fortaleza fu de noche; los mixtecas,
al ver en su campo los enemigos que juzgaban muy dis-
tantes, corrieron apresuradamente las armas, y aunque
con trabajo, pudieron defenderse obligando los mexicanos
replegarse hcia el rio en que haban sido muertos los
soldados de la guarnicin de Huaxyacac. A qu
1
habia toma-
do prviamente C uitlahuac buenas posiciones y se detuvo
haciendo frente de nuevo los mixtecas. E ste punto era
la llave de la caada disputada por donde se poda impe-
i P robablemente las Sedas.
dir el paso en lo sucesivo las guarniciones que se di-
rigiesen Huaxyacac importaba tanto los mexicanos
conservarlo como los mixtecas recobrarlo. A l sio-uiente
da, pues, se renov el combate, disputndose la victoria con
igual furor por una y otra parte. P ero los mixtecas tenan
grandes desventajas, porque la sorpresa de la noche pasa-
da los habia desmoralizado algo, el ejrcito no estaba todo
reunido, pues fracciones considerables se haban separado del
cuerpo principal en la confianza de la lejana de C uitlahuac;
y sobre todo, la falta de sus caudillos los hacia pelear sin
orden. A s, pues, los mexicanos quedaron en su puesto, y
los mixtecas, despues de sufrir considerables prdidas, se
retiraron S osola, cuyas fuertes murallas evitaron que su
ruina fuese completa.
L a noticia del desastre sorprendi Nahuitzochitl cuan-
do ya venia de camino con fuerte auxilio que le habia pro-
porcionado el rey de T ututepec: apresur sus marchas; re-
cogi su paso muchos de los dispersos; lleg S osola,
y sin prdida de tiempo, present batalla al enemigo. E s-
ta fu reida y sangrienta; pero es fatal una derrota, pues
regularmente abre la puerta otras muchas. Nahuitzochitl
fu vencido: una parte de sus tropas se refugi con el ge-
neral en las fortificaciones de S osola; el resto se dispers,
huyendo los unos al valle zapoteca y los otros hcia las
montaas en que pudieron salvarse.
E l fruto de esta victoria para los mexicanos fu tener el
paso libre por la caada de S an A ntonio Huaxyacac, en
donde repusieron el presidio tal como ntes se hallaba, reco-
giendo en el valle muchos de los mixtecas dispersos. E s
probable que habiendo sospechado las perfidias de C osijoe-
sa, le hayan impuesto en esta ocasion tributo varios de sus
pueblos, como T lacochuaya y Mitla, sin contar con C uilapan,
que por ser mixteco era preciso que pasase por esa humilla-
cin. T orquemada parece indicar que S osola tambin haya
sido entrado; pero esto no es exacto, pues asegura B urgoa
que el rey de A chiutla e. men nombraba gobernador aun
en tiempo de la'conquista ...spaola para S osola, y que no
se habia interrumpido esta costumbre desde hacia muchos
aos. C oaixtlahuac cay en poder de los vencedores y su
seor, C etepatl, fu llevado cautivo Mxico, en cuyo lu-
gar entr gobernar C uzcaeuauhqui, cacique de Huautla,
en recompensa de su debilidad y su perfidia. S e extendie-
ron los mexicanos tambin hcia la costa del S ur, invadien-
do los dominios del rey de T ututepec y otras poblacio-
nes inmediatas que pertenecen hoy al E stado de G uerrero.
S ucedi esta guerra el ao i5o6,
1
y los prisioneros hechos
en esta campaa fueron conducidos Mxico y sacrifica-
dos en nmero de mil
2
en la fiesta de Tlacajipchualiztli
(que quiere decir, segn T orquemada, "desuellainiento de
hombres)." C etepatl fu reservado hasta que descubri sus
cmplices y los designios de los rebeldes, pero por fin
sufri la suerte de los dems.
6.Nahuiljochitl, principal promovedor de la guerra, ha-
bia quedado vivo; el rey de A chiutla tampoco habia resen-
tido consecuencias inmediatas de la derrota; pero el mejor
librado de todos habia sido C osijoesa, cuyas capitales, Za-
chila y T ehuantepec, habian sido respetadas y estaban in-
tactas, aunque con temor de recibir algn dao. A s es que
no tard en estallar una segunda revolucin encabezada
por S osola
3
y Mitla. Moctezuma crey deber acompaarse
1 B rasseur. T om. 3, 1. 11, cap. 4, citando el C dice C himalp. Hist.
cronol.
2 Duran, (Historia de las Indias de Nueva E spaa, t. 1, c. 57;, se-
ala este nmero de vctimas mixtecas sacrificadas en la fiesta liamada
"Desollamiento;" pero la campaa est descrita con poca exactitud. P a-
rece igualmente referirse esta guerra lo que cuenta Duran en la mis-
ma obra, c. 65. L o que dejamos referido est tomado en su mayor parte
de T orquemada y de B urgoa.
3 T orquemada dice "Zollam;" pero este pueblo no parece haber sos-
de sus aliados por la importancia de los pueblos rebelados.
E l ejrcito confederado tenia libre ya el paso de la caada;
pero S osola era demasiado fuerte, como se habia experi-
mentado repetidas veces; determinaron, pues, los generales
pasar adelante y sujetar Mitla. L os zapotecas que pobla-
ban este lugar eran valientes, como lo habian demostrado
en G uiengola; pero se distinguan especialmente por su as-
tucia y los golpes de ingenio con que solan salvarse en
las mayores estrecheces. A s aconteci en esta vez: desam-
pararon el pueblo y se fortificaron en un cerro que se ele-
va en forma de cono poca distancia. L as murallas que
levantaron entonces y el acopio ele piedras permanecen an.
L os mexicanos los cercaron, y al mismo tiempo que los fa-
tigaban con asaltos continuos, por el hambre los obligaban
rendirse. L os zapotecas, en efecto, deben haberse visto
reducidos Ja mayor extremidad, pues una noche desapa-
recieron, sin saberse cmo ni por qu camino. L os mexi-
canos entraron en el campo desamparado, maravillndose
de que sus defensores hubieran podido salir sin ser nota-
dos, pues les constaba que el sitio era estrecho y grande
su propia vigilancia. Mayor fu su admiracin, cuando
poco descubrieron al enemigo ventajosamente situado en
una montaa prxima. Hubieron, pues, de emprender nue-
vo sitio y de empezar otra vez Ja guerra que crean acaba-
da. L os zapotecas se condujeron en la segunda montaa
como en la primera: pelearon con bro, y cuando se vie-
ron reducidos al extremo, desaparecieron como por encan-
to, dejndose ver en un tercer monte bien fortificado, que
fu de nuevo sitiado por los mexicanos. T an admirable era
el ingenio de los unos en acumular obstculos, como la per-
severancia de los otros en vencerlos. L os zapotecas deben
haber escapado por algn conducto subterrneo que fuera
tenido guerra alguna con los mexicanos: era pueblo muy corto y situa-
do ljos del camino que seguan los ejrcitos de Moctezuma.
til descubrir. Vencidos en la tercera montaa, desapare-
cieron igualmente, pero sin que los mexicanos volviesen
tener noticia de ellos. S e volvieron, pues, stos su capi-
tal con bien escaso provecho de sus fatigas. L os pocos vie-
jos enfermos que haban quedado en el pueblo, fueron los
nicos cautivos que honraron su triunfo. C uitlahuac dirigi
esta expedicin, quien ya que tan escasa gloria report de
la campaa de O axaca, quiso batir de paso O uauhque-
chollan, haciendo all proezas de valor y reuniendo prisio-
neros que sacrificar en Mxico.
1
7.E ste acontecimiento tuvo lugar en el ao 1607. E l
estado en que las cosas quedaron entonces se conserv
inalterable hasta la llegada de los espaoles, en orden
las relaciones que ligaban zapotecas y mixtecas con los
mexicanos. T orquemada refiere
2
que Moctezuma, los
diez aos de reinar, hizo guerra al pueblo de T lachquiauh-
co, asolando al pueblo y dando muerte su cacique Mali-
nalli; pero este Malinalli habiasido vencido y muerto desde
el segundo ao del reinado de Moctezuma, como el mismo
T orquemada lo dice, si no es que se trate de otro capitan
del mismo nombre. S egn el mismo autor, los prisioneros
hechos en esta guerra subieron ms de doce mil y fueron
sacrificados en la dedicacin de dos edificios de los mexi-
canos llamados Tlamatcinco y Quauhxicali.
T ambin se cuenta que en el ao 11? de su reinado, el
mismo rey pele reciamente contra el pueblo de Nopalla en
que hizo ciento cuarenta prisioneros, pero perdiendo mu-
chos de los suyos; pues solo de los capitanes de fama y de
los seores notables de su ejrcito, le faltaron veinte. E s
probable que este Nopalla haya sido un pueblo de la mix-
1 P ara esta campaa se han tenido presentes las tradiciones de O axa-
ca. T orquemada y C lavijero tambin hablan de ella.
2 T orquemada, 1. 2, c. 79.
teca en cuyas inmediaciones se ven atrincheramientos for-
midables; pero no se tiene certeza del hecho y faltan porme-
nores sobre las batallas que all se hayan librado.
L as revueltas de los mixtecas, s es exacto que haban
comunicado por todas partes un peligroso contagio y que
en los pueblos ms distantes abiertamente hacan armas
contra los reyes aztecas. Ilhuicamina habia sido sin duda un
gran capitan y sus esfuerzos se debia Ja preponderancia en
A nhuac de la nacin mexicana; pero sus sucesores dista-
ban mucho de haberse colocado su altura: lo haban pro-
curado imitar en su gloriosa carrera; pero encadenndose
los acontecimientos con vria fortuna, de ningn modo po-
dra afirmarse que habian mejorado la condicion del impe-
rio: ni la dominacin azteca era firme y segura en los pue-
blos sujetos por la conquista, ni siquiera se habian realmen-
te ensanchado sus lmites, pesar de las frecuentes mar-
chas de sus ejrcitos hcia G uatemala; pues en estas corre-
ras no hacan otra cosa que abrir con las armas un camino
que se cerraba inmediatamente despues de que habian pa-
sado, no reportando muchas veces de sus fatigas militares
otro fruto que los prisioneros que llevaban sacrificar sus
dioses. E n tiempo del ltimo rey Moctezuma, era tan ge-
neral el odio que se les tenia y tan extendido estaba el de-
seo de sacudir su tirnico yugo, que apnas podan los em-
peradores disfrutar momentos de paz: ya tenian que repri-
mir una insurreccin manifiesta, ya que sofocar una conjura-
clon subterrnea: en donde quiera se veian precisados
sostener numerosas guarniciones, sin embargo de las cua-
les las revoluciones estallaban tan pronto en un punto como
en otro; ni habian acabado de vencer en O ccidente cuando
tenian que correr al O riente. S e ha dicho con verdad que
no fueron los espaoles los que vencieron al coloso de A n-
huac, sino los pueblos tributarios que en aquellos audaces
extranjeros hallaron un ncleo en que reunir su odio para
tomar una terrible venganza. Fcil hubiera sido prever que
28
aquellos resentimientos que fermentaban aislados, si los es-
paoles no hubiesen venido, habran encontrado algn otro
centro de unin, terminando por asolar siquiera por aba-
tir la orgullosa T enochtitlan.
E n O axaca segunda vez haban logrado abrir el paso
hacia G uatemala; pero haba sido al precio de perder el otro
camino que seguan ntes por la costa del Norte. A segura
B urgoa que nunca los zapotecas los dejaron de acompaar
en sus marchas, sin permitirles el ms pequeo desmando;
y entretanto, los activos reyes de Zachila y T ehuantepec no
cesaban de promover secretamente nuevas revueltas. C os-:-
jopii en particular cultivaba cuidadosamente la amistad de
los c'niapanecas, indios valientes que viniendo de Nicaragua
se haban establecido en una sierra que nunca pudieron ex-
pugnar, segn se dice, los mexicanos. No era menos vivo
el calor que pona entre los mijes, indios no menos varoni-
les y que haban recibido injurias repetidas de las tropas
aztecas. Y tanto estos ltimos como los chiapanecas deben
haber estado en relaciones y alianza con los caciques de
G oatzacoalcos y T abasco, que nutran el mismo odio en su
pecho. P or el mismo rumbo y en las montaas vecinas al
golfo, se extenda la nacin cninanteca, inculta y ruda co-
mo era quebrado su suelo, la que si bien haba pagado feu-
do los mexicanos, lo haba hecho de mala gana, y aun
parece que lo haba rehusado ltimamente, no permitiendo
stos la entrada en sus gargantas inaccesibles. T odos es-
tos pueblos reunidos se rebelaron, procurando arrojar de la
tierra los soldados aztecas, como lo consiguieron, y lo prue-
ba el que, habiendo tenido stos por all el paso libre des-
de los tiempos de A huizotl, hcia la poca de la llegada de
Hernn C orts, las guarniciones no franqueaban las fronte-
ras del seor de G oatzacoalcos, ni tenian entrada en las mon-
taas mijes ni chinantecas, como lo atestigua B ernal D az.
;
i B ernal Diaz, caps. 102 y 103.
8.E s evidente que los mexicanos no recibieron pacfi-
camente semejante desaire, sino que levantando con sus
aliados un fuerte cuerpo de tropas, se dirigieron los re-
beldes. L os ramales de la cordillera que atraviesa O axaca
se abaten hcia el Norte, llegando extinguirse en una
vasta llanura que desde el pi de la sierra se dilata hasta la
orilla del mar. E sta gran llanura se ve cortada por caudalo-
so;* ros cuyas mrgenes antiguamente estaban muy bien
pobladas, jaltepec, habitada por mijes, se distingua entre
las dems por sus hermosos edificios que se sucedan por
rns de una legua y cuyos habitantes eran tantos, que las
autoridades los contaban en los pelos de una gran piel, segn
afirma B urgoa: este era el pueblo que se habia puesto la
cabeza de la insurreccin. P ara resistir los mexicanos, los
mijes haban acumulado por todas partes obstculos que
hiciesen imposible por lo mnos muy difcil la marcha de
un ejrcito; pasando el arado por los caminos y borrando
las sendas, practicando excavaciones, abriendo profundas
zanjas y levantando albarradas, cerrando la entrada de sus
pueblos y rodendolas de palizada y de fuertes reparos de
manipostera. Moctezuma, que dirigi personalmente esta
campaa, sent sus reales la vista de jaltepec; y para no
proceder inconsiderabiemente, determin ante todo practi-
car un reconocimiento del campo contrario. S us explorado-
res le dieron noticia de que los mijes estaban con poca vi-
gilancia, y como prueba del descuido que se abandona-
ban, le presentaron piedras de moler, torteras, escudillas y
otras vasijas de barro tomadas del campamento enemigo, y
aun algunos nios sustrados del lado de sus madres entre-
gadas al sueo. T anto descuido hizo comprender a! gene-
ral mexicano que le sera fcil obtener la victoria. S in per-
der los momentos, dividi su ejrcito en tres secciones;
1
se-
al los tezcucanos y tepanecas, generales valientes y ex-
1 Duran. Historia de las Indias de Nueva E spaa, tom. 1, cap. 55.
pertos que los dirigiesen en el combate, y ponindose l
mismo la cabeza de los aztecas, dio Jaltepec tan rudo
ataque, que lo rindi. L a misma suerte corrieron otros
pueblos. L os vencidos se refugiaron en una montaa del ist-
mo, "Quetzaltepec," en la que se pudieron salvar.
A l hablar de los combates de que fu teatro esta monta-
a, Duran
1
parece dar entender que T ototepec y Quet-
zaltepec eran pueblos cercanos, ligados por intereses comu-
nes, y gobernados, si no por idnticos seores, con tal su-
bordinacin del uno al otro, que al mandato del cacique de
Quetzaltepec, los dos pueblos se hubiesen levantado en ar-
mas contra los mexicanos, siendo igualmente ambos venci-
dos por el mismo ejrcito; lo que no es exacto, pues Y utute-
pec T ototepec est situado en las orillas del P acifico, cerca
de lo que es hoy el E stado de G uerrero y fu habitado siem-
pre por mixtecas, mintras Quetzaltepec, habitado por mi-
jes, se aproxima al mar del Norte, casi en los linderos de
C hiapa y de T abasco. Quetzaltepec era un pueblo situado
en una montaa inaccesible en que se ven an restos de
fortificaciones antiguas y que se levanta en el istmo en las
cercanas de Jaltepec, de que acaba de tratarse. E l cacique
de Jaltepec estaba sujeto al de Quetzaltepec; por su manda-
to debe haber tomado las armas contra los mexicanos, y
los mijes, vencidos en el primero de estos pueblos, deben
haberse amparado en las fragosidades del segundo.
Duran dice que la causa de esta guerra fu el asesinato
de cien mexicanos comisionados por Moctezuma para pe-
dir "una arena apropiada para labrar las piedras y tambin
el esmeril para brunillas y ponellas muy limpias y resplan
decientes;" peticin que no solo desech con enojo el mije,
sino que insult los mexicanos, dicindoles que sin duda
se le acercaban con tanto atrevimiento porque hasta enton-
ces no haban probado en un combate su valor, pero que
i Duran. Historia de las Indias de Nueva E spaa, tom. i
9
, cap. 56.
tenia determinacin de pelear con ellos con todo su poder;
y pasando de las palabras los hechos, les mand matar
y arrojar sus cadveres en el rio que lleva el nombre
del pueblo.
P ara vengar este cruel insulto, Moctezuma march hcia
Quetzaltepec la cabeza de cuatrocientos mil soldados. L os
mijes, las escabrosidades de la montaa haban agregado
cortaduras, palizadas y trincheras que hiciesen ms difcil
la subida; y en torno del pueblo haban levantado cinco r-
denes de murallas, de las cuales la primera tenia "tres bra-
zos en alto y cuatro en ancho" y la ltima "seis brazos en
alto y seis en ancho." Moctezuma quiso tomar la plaza por
sorpresa; mas los quezaltepeques le demostraron con sus ar-
mas que no dorman, como los de Jaltepec, al frente de sus
enemigos. E stos quisieron dar un asalto al pueblo la luz
del dia; pero los mijes tenan deseo tan vivo de combatir,
que saliendo de sus atrincheramientos, se adelantaron re-
cibir en campo abierto los asaltantes. L a lucha fu terri-
ble: se combati todo ese dia; la sangre se derram copiosa-
mente, resiritiendo sensibles prdidas los dos ejrcitos; mas
al fin los mexicanos hubieron de retirarse, quedando por los
sitiados la ventaja. Del mismo modo y con idntico resul-
tado se pele el segundo dia; mas apurando sus esfuerzos
al tercero y sacrificando mucha gente, pudieron los mexi-
canos acercarse al primer atrincheramiento y aun apode-
rarse de l viva fuerza. T res das batieron sin resultado
la segunda muralla; mas al fin, escalando los unos mintras
otros practicaban cavas subterrneas por muchas partes,
pudieron entrar en el pueblo cuyas calles y casas encontra-
ron desiertas. L os mijes haban tenido tiempo de poner
en salvo no solo sus mujeres hijos, sino aun sus rique-
zas y guerreros. L os despojos de la victoria fueron ningu-
nos. Duran dice que en virtud de tratados y pactos de
amistad y paz celebrados entre los quetzaltepeques y Moc-
tezuma, aquellos poblaron otra vez la ciudad que haban
desamparado, y ste pudo recompensar con algunos dones
sus soldados ms ameritados; lo que nos revela que real-
mente el pueblo no fu entrado viva fuerza, pues segn
costumbre, hubiera sido asolado por los vencedores^que
hubieran llevado Mxico y sacrificado ante sus dioses
gran nmero de prisioneros.
1
B urgoa, que conocia bien
stos, entre quienes vivi recogiendo sus tradiciones y con-
templando sus pinturas, est tan ljos de creer que haya
sido tomado O uetzaltepec por los mexicanos, que aun la
ruina de Jaltepec atribuye mejor que stos las guerras
de C ondoy
2
E n esta misma campaa en otra posterior, quisieron
los mexicanos adelantar ms sus conquistas apoderndose
de A matlan A matan, en el E stado de C hiapas; pero en
el camino les sobrevino una manga sifn (muy frecuentes
por ese rumbo), y descarg sobre ellos tal cantidad de pie-
dra, que muchos murieron y el resto se vio precisado re-
gresar sin reportar ventaja alguna. Insistieron los mexica-
nos peleando repetidas veces con los pueblos del istmo; mas
solo salian victoriosos en las llanuras. P or 1613 atacaron
Cihuapohuciloycin y ' Cuexcomaixtlahuacan y al primero
asolaron; mas los defensores de! segundo se refugiaron en
Quetzaltepec. Intiles fueron los esfuerzos que hicieron pa-
ra apoderarse de esta montaa; la conservaron siempre sus
invencibles defensores. A un en las llanuras el cacique de
G oatzacoalcos mostr los espaoles un lugar que llama-
ban Cuilonemiqui, es decir, "lugar en que fueron vencidos
los cobardes mexicanos." E l resultado de todo fu, como se
ha dicho, que las guarniciones desampararan para siempre
las montaas y que aun en la llanura retrocedieran hasta
donde los espaoles los encontraron.
1 Duran. Hist., lib. etc., cap. 56.
2 B urgoa. P alestra Indiana, cap. 62.
_ 9.E ntretanto la discordia, con su sangrienta mano, ha-
ba roto ya el estrecho lazo que uniera ntes los mixtecas
y zapotecas: la guerra se haba interpuesto entre dos reyes
amigos. E l cacique de A chiutla poco poco haba ido des-
engandose y reconociendo que los consejos de C osijoesa
no eran dictados por la buena f y la sincera amistad. S us
soldados se haban conducido esforzadamente en S osola y
en G uiengola; muchos haban probado con su muerte su
indomable valor; otros haban sido mutilados en las batallas;
numerosas familias quedaban en la orfandad; ellos haban
llevado el peso de los peligros, afrontando con denuedo
los enemigos y aun sufrido considerables prdidas en sus
E stados; y mintras que el rey de Zachila, que regularmen-
te se estaba quieto en su capital, se haba engrandecido
adquiriendo el reino de T ehuantepec que haba regalado
su hijo, ellos, por toda recompensa, solo haban recibido la
mixtequilla, es decir, el corto pedazo de terreno que se ha-
ba circunscrito su campamento de G uiengola. E ra lo ms
notable, que aquel enemigo constante de los mexicanos, el
perptuo atizador de la guerra, haba sido respetado por
ellos y aun pareca vivir con Moctezuma en la mejor armo-
na. S e dira que C osijoesa haba jugado prfidamente con
la lealtad de un noble aliado: as lo comprenda ya el rey
mixteca; sin embargo, no manifest estar quejoso.
P ero C osijoesa estaba envanecido con su triunfo; haba
logrado todo su deseo: los mixtecas haban diezmado los
mexicanos y stos haban destrozado los mixtecas. A los
ltimos especialmente despreciaba C osijoesa por su candor
y sencillez, y juzgndolos debilitados en extremo, osada-
mente entraba por los sembrados y frutales de C ulapan,
tomando para s lo que quera, alegando que las tierras del
valle eran de su propiedad. No satisfecho con esto, envi
un embajador, persona de representacin entre los suyos,
para que notificase al mixteco desamparase los valles y se
restituyese la sierra en que primitivamente estaban sus
linderos, pues l habia determinado recobrar lo que con
todo derecho le perteneca. E l rey mixteco respondi con
moderacin, que pudiera ser que originariamente las tierras
de C uilapan hubiesen pertenecido al zapoteca, pero que de
tiempo inmemorial las posean sus propios sbditos, quie-
nes haban edificado sus casas y tenan cultivadas grandes
sementeras; que sus actuales habitantes all haban nacido,
se haban multiplicado y tenan los restos de sus antepasa-
dos; que adems, en aquel pueblo residan permanente-
mente las tropas que guardaban las fronteras de su impe-
rio, y que por lo mismo, la demanda del zapoteca era im-
pertinente y no mereca ser obsequiada. C on estas razones
acompa la orden de que, para lo que pudiera ofrecerse,
estuviesen dispuestos y en pi de guerra sus ejrcitos.
10.E l mixteco habia recibido duras lecciones del pa-
sado y no quera nuevas decepciones en el porvenir. P ero
C osijoesa lo miraba con tal desprecio como si fuese un ene-
migo ya vencido. S in escuchar, pues, excusas ni temer ejr-
citos, mand que por la fuerza se arrancase los mixtecas
de sus casas y se les aventase sus montaas. E n electo,
el mandato se comenz ejecutar, pero con tales violencias,
que los vecinos de C uilapan, sin esperar tropas disciplina-
das, se levantaron en masa, rompieron las filas enemigas,
despedazaron sus perseguidores, y al general mismo, ha-
biendo podido aprisionarlo, suspendieron de un rbol.
No satisfechos con esto, y unidos con fuerzas respetables,
los cuilapecas tomaron la iniciativa, acometiendo los za-
potecas en sus mismas posiciones. S ucesivamente fueron
adelantando su invasin y ganando por el rigor de las ar-
mas, uno en pos de otro los pueblos del valle: llegaron vic-
toriosos por el O riente hasta C hichicapan; por el S ur hasta
L achil (S an Martin), y en las goteras mismas de la capi-
tal zapoteca sentaron sus reales, por un lado en lo que des-
pues fu pueblo de S an R aimundo, y por el otro, pasado
el rio, en el lugar que hoy es S an P ablo. Desde aqu hos-
tilizaban los zachileos, sin dejarlos llegar aun las orillas
de su capital; no satisfechos con esto, penetraron al inte-
rior de T eozapotlan y en su centro dejaron un destacamen-
to que se atrincher como para no salir nunca de all: estos
ltimos soldados, acumulando piedras y tierra dentro del
recinto fortificado, levantaron una especie de montaa
castillo que dominaba la poblacion, y desde all causaban
gran dao en los vecinos con piedras y otras armas arroja-
dizas; algunas veces practicaban salidas, al mismo tiempo
que la otra parte del ejrcito bata reciamente los suburbios
de la ciudad. T anto era el perjuicio que hacan y tan im-
posible fu arrojarlos de T eozapotlan, que C osijoesa prefi-
ri huir con los suyos, y no teniendo por seguro ningn
punto del valle, fijndose en la cumbre de un monte que se
conoce con el nombre de "Mara S nchez" y que descuella
con arrogancia entre los pueblos de S anta C atalina y S an-
ta A na S egache, desde all convoc sus vasallos y envi
correos violentos los caciques que le estaban subordi-
nados, especialmente uno muy poderoso de la montaa
en que existe an el pueblo de la Magdalena, preparndose
adems con todo gnero de pertrechos para una encarniza-
da pelea.
L os mixtecas entretanto, vindose dueos del valle, se
extendieron su placer, fundando pueblos de su idioma,
que se usa an en ellos. A l sur de la ciudad de O axaca
existe Jojocotlan, y al oriente Huayapan, S anta L uca, S an
Francisquito y S an S ebastian, edificados entonces. A C ui-
lapan haban fundado en un lugar cenagoso la falda de
un cerro que destila mucha agua, de que se formaba un
arroyo con que regaban sus sementeras: le llamaron en su
idioma Sa ha yucu, que quiere decir, "al pi del monte."
L os habitantes componian entonces quince mil familias, y
en esta ocasion se distribuyeron por barrios, de modo que
en cada uno de ellos mandaba uno de los capitanes, jefe de
29
uno de los cuerpos del ejrcito que habia acudido en auxi-
lio del pueblo en los momentos del peligro. L os habitantes
tenian obligacin de acudir con sus armas cada vez que
oyesen sonar la "concha" que daba en todas partes la se-
al de rebato. A dems, para que este orden no se pertur-
base con el trascurso del tiempo, el rey mixteca dio los
gobernadores de barrio, el derecho de traspasar en heren-
cia sus propiedades al primognito de sus hijos, sin que en
ningn tiempo les fuese permitido enajenarlas los extra-
os? S e conservaron estos mayorazgos por las leyes espa-
olas, y es bastante reciente la fecha en que los terrenos que
formaban su patrimonio se comenzaron enajenar toda
suerte de personas. L os caciques se bautizaron tomando
los nombres de G uzman y otros de origen espaol, la ma-
yor parte de los cuales llevan an sus descendientes ac-
tuales.
1
E stas atenciones no distraan sin embargo al rey mixte-
co de modo que olvidase los cuidados de la guerra pen-
diente. S us tropas se dirigieron al cerro de "Mara S n-
chez" y acampando al pi de sus contrafuertes, comenzaron
las hostilidades, poniendo cerco S egache. S e combati
con tesn; mas al fin los zapotecas abandonaron el pueblo.
L os mixtecas, como verdaderamente valientes, eran gene-
rosos y usaban de clemencia con el vencido: no destruyeron
el pueblo; se limitaron mediar la poblacion mezclndola
con vecinos mixtecas: las mujeres y ancianos que haban
desamparado los zapotecas al huir, sealaron una parte del
pueblo quedando ellos con la otra mitad que mira hcia el
O riente. T erminadas estas operaciones, se encaminaron al
cerro que servia de postrer refugio al infeliz C osijoesa, y le
pusieron sitio. Y como C osijopii se mova en favor de su
padre, los mixtecas avisaron al rey de T ututepec, que estaba
en combinacin con ellos, indicndole que siguiese la costa
i B urgoa, parte., Descr., G eog.. cap. 37.
del S ur y que con los suyos entrase en las tierras de T e-
huantepec, haciendo por ese lado una poderosa diversin,
fin de que el rey de Zachila quedase aislado y sin espe-
ranza de socorro.
T odo sonrea en torno de los mixtecas, y C osijoesa pa-
recia destinado caer en sus manos. S egn las aparien-
cias, deberia pagar en su ancianidad los crmenes de toda
su vida y recoger, en fin, el fruto de sus antiguas perfidias;
no fu este sin embargo el trmino de la guerra. Hay hom-
bres para quienes la desgracia y la muerte seria suave pe-
na, y que providencialmente son reservados para otro cas-
tigo ms digno: la impunidad. S i los acontecimientos hu-
bieran seguido el curso que llevaban, acaso no hubieran
valido C osijoesa su astucia y su profunda maldad; pero
cuando la guerra se recrudeca y pareca inminente un asal-
to al "Mara S nchez," los espaoles llegaron al valle y to-
das las cosas cambiaron de faz.
L os mixtecas conservaron la memoria de sus victo-
rias, y para perpetuarla, compusieron hermosas poesas,
que cantaba el pueblo de C uilapan muchos aos des-
pues, al mismo tiempo que se representaban al vivo los
ms remarcables hechos de aquella historia. L a persona
del embajador de Zachila era figurada por un respetable
anciano que repetia los razonamientos del rey zapoteca, re-
cibiendo las graves contestaciones de otro personaje que
representaba al monarca de A chiutla. A esta escena pac-
fica segua otra en que se combata cmicamente por los
pueblos contrarios. E l embajador era cogido de repente y
atado con fuertes cuerdas. L os actores, adornados con her-
mosos penachos, bailaban
1
segn la orma que usaban los
1 B urgoa dice (2^p. c. 37) haber visto este baile. No s si es el mis-
mo que aun se usa en alguno de los pueblos del valle. T al vez sea este
mismo el origen de una diversin pblica muy frecuente hasta hace po-
cos aos en las fiestas de la ciudad de O axaca, que se conocia con el
mexicanos, y el pueblo aplauda extraordinariamente la
gloria de sus guerreros, cuando el embajador, suspenso
de un rbol, imitaba con perfeccin las convulsiones de la
agona.
nombre de "el ahorcado, " porque, en efecto, se representaba el acto de
serlo un hombre.
C A P I T U L O X
LA CONQUISTA.
x. Hernn C orts navega en las aguas del golfo mexicano y entra en la
capital de los aztecas.2. E xploracin la C hinantla.3 .E xploracin
S osola. 4. L os reyes de Zachila y T ehuantepec abdican: inmediatas
consecuencias de este hecho.5. C orts se prepara contra Narvaez.
6. Velazquez y T obilla.7. L os chinantecas llegan momentos despues
de la batalla de C empoala.-8. C onsecuencias de la Noche triste
9. L os zapotecas y chinantecas se mantienen adictos C orts.10. C ar-
ta de B arrientos C orts.-11. Francisco de O rozco y G onzalo S ando-
val en O axaca.12. B riones entre los mijes.13. P rimeros repartimien-
tos en la costa del Norte de O axaca.-14. T oma de O axaca por los es-
paoles.
1,E n el ao de i 5i 9, Hernando C orts sali de la is-
la de C uba con direccin la pennsula de Y ucatan, con
instrucciones de Dieg o \ elazquez para convertir cuentas
de vidrio y otras bujeras en oro, pero con nimo deci-
dido de tomar tierra en el continente y de apoderarse de
ella por la fuerza. S u armada surc el seno mexicano, en-
tr en el rio de T abasco, toc algunos otros puntos de
tierra firme, y en fin, el desembarque se hizo en la Ve-
racruz: al pasar los navios cerca de la costa y casi rozando
con ella, fueron vistos por algunos chinantecas, quienes
ya tenian algunas noticias de los espaoles por los rumo-
res de las guerras que haban tenido stos con el seor de
T abasco. L a novedad pronto se supo en todas partes. L os
mexicanos, y el pueblo aplauda extraordinariamente la
gloria de sus guerreros, cuando el embajador, suspenso
de un rbol, imitaba con perfeccin las convulsiones de la
agona.
nombre de "el ahorcado, " porque, en efecto, se representaba el acto de
serlo un hombre.
C A P I T U L O X
LA CONQUISTA.
x. Hernn C orts navega en las aguas del golfo mexicano y entra en la
capital de los aztecas.2. E xploracin la C hinantla.3 .E xploracin
S osola. 4. L os reyes de Zachila y T ehuantepec abdican: inmediatas
consecuencias de este hecho.5. C orts se prepara contra Narvaez.
6. Velazquez y T obilla.7. L os chinantecas llegan momentos despues
de la batalla de C empoala.-8. C onsecuencias de la Noche triste
9. L os zapotecas y chinantecas se mantienen adictos C orts.10. C ar-
ta de B arrientos C orts.-11. Francisco de O rozco y G onzalo S ando-
val en O axaca.12. B riones entre los mijes.13. P rimeros repartimien-
tos en la costa del Norte de O axaca.-14. T oma de O axaca por los es-
paoles.
1,E n el ao de i 5i 9, Hernando C orts sali de la is-
la de C uba con direccin la pennsula de Y ucatan, con
instrucciones de Dieg o \ elazquez para convertir cuentas
de vidrio y otras bujeras en oro, pero con nimo deci-
dido de tomar tierra en el continente y de apoderarse de
ella por la fuerza. S u armada surc el seno mexicano, en-
tr en el rio de T abasco, toc algunos otros puntos de
tierra firme, y en fin, el desembarque se hizo en la Ve-
racruz: al pasar los navios cerca de la costa y casi rozando
con ella, fueron vistos por algunos chinantecas, quienes
ya tenian algunas noticias de los espaoles por los rumo-
res de las guerras que haban tenido stos con el seor de
T abasco. L a novedad pronto se supo en todas partes. L os
indios de O axaca contaron B urgoa que la noticia de que
haban llegado ciertos extranjeros de blanca tez y de creci-
da barba, corri de boca en boca con celeridad estupenda,
causando en todos los nimos honda conmocion. E l anun-
cio de los orculos sagrados se cumpla; haba llegado el
tiempo sealado en las antiguas profecas; ya no tendran
grandeza ni poder los reyes, prosperidad ni gloria las na-
ciones de A mrica; los indios serian reducidos poco mnos
que la condicion de miserables esclavos.
C orts se dirigi por T laxcala Mxico. Moctezuma lo
recibi como amigo y hosped los espaoles esplndida-
mente; pero aquellos huspedes, tan ingratos como audaces,
correspondieron la liberalidad magnfica del rey de T e-
nochtitlan, arrancndolo de su solio, cargndolo de cadenas
y causndole directa indirectamente la muerte. A l delito
regularmente sigue la expiacin, y la nochetriste
1
se encar-
g de cubrir como un pao funerario los cadveres de la
mayor parte de aquellos extranjeros audaces. A ntes de tan
espantoso desastre haban vivido en Mxico seis meses, y
durante este tiempo, en las plticas con Moctezuma, encon-
traron ocasion para conocer una parte de O axaca.
2,C orts y otros capitanes, que conversaban con el
rey de Mxico en cierta ocasion. le preguntaron de dnde
extraan sus vasallos el polvo de oro? Moctezuma nombr
varios lugares, entre ellos T uxtepec
2
cerca de donde haban
tomado tierra los conquistadores, agregando, que "cerca
de aquella provincia hay otras buenas minas en partes que
no son sujetas, que se dicen los chinantecas y zapotecas y
que no le obedecen,"
3
ofreciendo enviar prcticos estos
1 Noche triste llamaron los espaoles la en que fueron derrotados por
los mexicanos.
2 G uztepec, dice B ernal Diaz.
3 B ernal Diaz, caps. 102 y 103. P uede verse tambin Herrera. Dec.
2, lib. 9, cap. 1.
lugares, si C orts les asociaba soldados espaoles. E n efec-
to, C orts mand P izarro, mancebo de 25 aos, con cua-
tro soldados que conocan algo los trabajos de las minas
y cuatro prcticos mexicanos, quienes en los ros de T uxte-
pec, Malinaltepec y otros, auxiliados por mucha gente de
la comarca, recogieron gran cantidad de oro.
S ubieron despus las montaas de la C hinantla, y ven-
ciendo con buenas palabras la resistencia de los naturales
del pas, que los salieron recibir armados con grandes
lanzas, arcos, flechas y "pavesinas,"
1
pudieron pasar los es-
paoles solos, negndose los mexicanos la licencia de ha-
cerlo, por los seores de la tierra. L avaron all las arenas
en ocho rios, segn el modo que acostumbraban los indios,
y recogieron gran cantidad del precioso metal.
C oncluida su comision, los espaoles dirigieron una mi-
rada la tierra que les pareci buena, no solo por las mi-
nas, sino por la abundancia de granos y frutos desconoci-
dos hasta entonces para ellos, y por el afable trato de los ca-
ciques que les mostraban una franca y sincera amistad. De-
terminaron quedarse y cultivar, con el auxilio de los bra-
zos de los chinantecas que se les ofrecian espontneamen-
te, el maz, el cacahuate, algodon, cacao y otras semillas
de valor, para lo que los caciques les sealaron desde lue-
go terrenos de grande extensin; reunieron tambin gran
cantidad de aves que se proponan criar y multiplicar en
provecho propio; se propusieron, en fin, examinar ms es-
crupulosamente las mrgenes de los rios y las quebradas
de la montaa, presumiendo encontrar ricos filones de oro.
L os soldados que toda costa se resolvieron vivir en
C hinantla fueron
2
B arrientos, uno de los Heredias (el vie-
jo), uno de los E scalonas (el mozo) y C ervantes, llamado
el "C hocarrero." P izarro, sin dejar de tomar parte en la
1 B ernal Diaz.
2 E stos nombres estn tomados de B ernal Diaz, lug. cit.
empresa, quiso volver Mexico, tanto para ciar cuenta del
encargo que le haba hecho C orts, como para no pugnar
abiertamente con ste, cosa que le acarreara perjuicios.
C on l emprendieron viaje dos caciques, para buscar la
amistad del capitan espaol y hacerle obsequios con oro que
tanto apeteca. C omo todos aquellos pueblos nutran un
odio antiguo los mexicanos, los caciques llevaban la mira
de suscitarles, si podan, grandes dificultades, sembrando en-
tre ellos y los espaoles enemistades y guerras de que re-
portaran ventaja: no dejaron, pues, de exponer C orts los
robos y violencias de todo gnero que las guarniciones az-
tecas se permitan contra ellos, as como el inexplicable enfa-
do que les causaban y el mortal aborrecimiento que les ha-
ban cobrado, al extremo de no querer aun escuchar sus
nombres. C orts les ofreci su ayuda hacindoles halage-
as promesas, y para que no recibiesen dao en el camino
de retorno su pas, mand que los acompaasen dos me-
xicanos. Desde este tiempo los chinanteques fueron amigos
fieles de los espaoles, quienes prestaron importantes ser-
vicios; pero C orts no aprob que se hubiesen quedado
entre ellos B arrientos y sus compaeros, quienes llam
por medio de otro soldado, A lonso L uis, que parti para es-
te intento de Mxico.
O tra expedicin hicieron por este tiempo hcia el mismo
rumbo, aunque por distinto motivo. Moctezuma habia mos-
trado C orts un mapa en que se vean los puertos, ros,
lagos, ancones, etc., de la costa norte, apareciendo entre
otros el rio G oatzacoalcos. L os espaoles tenan ya de l
algunos datos, pero eran escasos y queran completar el
reconocimiento, sondeando su profundidad, para utilizarlo,
hasta donde fuese posible, en la navegacin. Diego de O r-
daz, destinado este trabajo en compaa de otros espa-
oles y mexicanos, emprendi inmediatamente el viaje. E n
las fronteras de la provincia encontraron las guarniciones
mexicanas que hasta all se detenan en sus correras por
ser enemigos los indios de G oatzacoalcos. Y tanto ellos co-
mo los de C hinantla se quejaron amargamente de las injus-
ticias y atentados continuos de aquellas tropas. A ll conta-
ron O rdaz que hacia poco haban reido fuertemente con
los mexicanos, vencindolos en un lugar que por esto lla-
maron "C uilonemiqui."
1
3.A ntes habia mandado dos espaoles que acom-
paados de mexicanos se dirigiesen S osola, cuyo rio,
segn afirmaba Moctezuma, abundaba en placeres de oro.
C omo el camino estaba abierto desde la ltima guerra
de los mixtecas y guarnecido por tropas que formaban
urja lnea hasta Huaxyacac, los espaoles pudieron tran-
quilamente llegar al rio de S an A ntonio, juzgar de la ri-
queza de las minas de S osola y regresar Mxico, no
solo con las muestras del oro recogido, sino con la impor-
tantsima noticia de que todas aquellas comarcas estaban
henchidas de gente "que se vestia mejor que los mexica-
nos y que habitaban en casas muy bien obradas y de me-
jor cantera que en ninguna de estas partes se habia visto."
2
L os espaoles habian quedado en su trnsito por las na-
ciones zapoteca y mixteca, extraamente sorprendidos al
ver las grandes poblaciones de T amazulapan, S osola, Y an-
huitlan y otras que encontraron al paso, y aun los palacios
de Mitla que pudieron contemplar alargando en dos jorna-
das el camino que habian trado hasta las minas. No m-
nos se admiraron al oir decir que no mucha distancia del
valle y en la direccin del S ur, las ondas de un mar inmen-
so batan las costas de la A mrica, noticia de la mayor im-
portancia que se apresuraron contar Hernando C or-
ts.
3
L os zapotecas, por su parte, estaban maravillados de
1 L a palabra debe estar alterada como hacian con todas los espaoles.
2 C artas de C orts, edicin de L orenzana, p. 165.
3 A s lo da entender en sus cartas C arlos V, edicin de L oren-
zana, p. 302.
ver aquellos extranjeros por tantos aos esperados, cuyo
esfuerzo haban de ceder todos los poderes de la tierra.
C osijoesa, rey de Zachila, y C osijopii, rey de T ehuante-
pec, tenan ya conocimiento de que Moctezuma, despues
de acogerlos en su corte honrosamente, habia resignado su
trono, abdicando en favor del rey de E spaa, de quien se
reconoci vasallo desde entonces, obligndose pagar tri-
buto. P reocupados ambos por aquel gran acontecimiento
que realizaba los antiguos fatdicos anuncios, no creyendo
que pudiesen resistir con xito unos hombres que, segn
todas las apariencias, eran protegidos por divinidades su-
periores, mirndolos ya pisar sus tierras, determinaron en-
tregarse de paz, aun ntes de oir la menor intimacin de
guerra.
1
4.E scogieron grandes seores de la corte de T eoza-
potlan, quienes cargados de oro y joyas se dirigiesen
C orts con el carcter de embajadores. L uego que stos lle-
garon Mxico, pidieron audiencia al general espaol, y
nombre de los soberanos de Zachila y T ehuantepec ofre-
cieron sus personas, vasallos y reinos, y adems una amis-
tad segura, leal inquebrantable. C orts respondi, que
reciba el vasallaje que le rendan, como representante del
rey de E spaa, quien todos deberan reconocer como
seor, pues el mismo C orts habia sido enviado por l pa-
ra hacerles conocer el verdadero Dios: que le avisaria la
i "I-lijo mi, dijo C osijopii su padre el rey de Zachila, los dioses eter-
nos as lo han ordenado, y el invicto abuelo tuyo, obligado por dispo-
siciones celestiales, acaba de recibir los extranjeros bajo la techum-
bre de sus palacios: convengamos t y yo en hacer felices nuestros
pueblos, entregando este depsito los dioses, segn lo ha dispuesto
su divino agrado." L e encarg adems que enviase embajadores que
con los suyos ofreciesen sus reinos y solicitasen la amistad de los foras-
teros, asegurndole que "pues eran poderosos, los serviran y protege-
ran fielmente." (C arriedo, cap. 20, t. i
?
).
buena voluntad y el rendimiento que le mostraban aquellos
reinos y que por su parte C osijoesa y C osijopii esperasen
recompensas magnficas, como ms adelante lo veran. L os
obsequi dndoles algunas cuentas de vidrio y los emba-
jadores volvieron su pas admirados de la figura, de los
vestidos, armas y caballos de los espaoles.
E l paso dado por los zapotecas produjo diversas impre-
siones en los nimos, segn estaban stos preparados. B as-
taba que hubiera sido aquel un pensamiento de C osijoesa
para que los mixtecas quedaran con recelo y con disgusto;
adems, que poda serles funesta la amistad de sus enemi-
gos con aquellos extranjeros de quienes se contaban cosas
estupendas; y en fin, su juicio era una vileza, una indig-
nidad andar en solicitud del favor de aquellos advenedizos
que trataban de subyugar los seores de la tierra: apre-
suraron en consecuencia las operaciones de la guerra para
darle fin y tener tiempo de hostilizar los espaoles. Fu
entonces cuando arrojaron de Zachila C osijoesa, y el rey
de T ututepec, de acuerdo con el de A chiutla, se movi con
gran estruendo de su capital, y entrando en T ehuantepec,
amenaz de cerca C osijopii. E ste no pudo correr en de-
ensa de su padre, tanto porque se veia precisado defen-
derse en sus propios E stados, cuanto porque habindolos
cedido D. Hernando C orts, esperaba que ste los defen-
diese con sus propios recursos, limitndose, por tanto,
darle aviso de lo que pasaba.
1
A Moctezuma no fu grata la amistad de C orts con
los zapotecas, as como tampoco le haban sido satisfac-
torias las quejas formuladas contra l por los chinantecas.
L e parecia que C orts insensiblemente se iria atrayendo
y haciendo suyos los indios hasta formar un partido po-
deroso capaz de imponer miedo al imperio mexicano.
2
E s-
1 E st tomado de B urg., 2^par. de la Desc. G eog. citada otras veces.
2 E l mayor cuidado de Moctezuma, dice T orquemada, era verse li-
tos mismos temores experimentaron todos los habitantes
de T enochtitlan, al grado que algunos meses despues.
O uauhtemoc, temiendo, dice B rnal Diaz, "que les corre-
ramos lo de G uaxaca y ( ' -s provincias, y que todos los
atraeramos nuestra amistad, envi sus mensajeros por
todos los pueblos, para que estuviesen muy alerta con to-
das sus armas: y los caciques daba joyas de oro y
otros perdonaba tributos, y sobre todo mandaba ir muy
grandes capitanes y guarniciones de gente de guerra, pa-
ra que mirasen no les entrsemos en sus tierras." E n con-
secuencia, Moctezuma insinu C orts la conveniencia de
que saliera de Mxico, persuadindolo con las mejores ra-
zones que pudo y aun expresndole claramente que tal era
su volundad.
C orts, por su parte, rebosaba de jbilo con tales acon-
tecimientos, porque adquira por este medio, sin dar un ti-
ro, grandes provincias, que ms adelante le serian tiles,
ayudndolo dominar por la fuerza las que rehusasen so-
meterse de grado su autoridad. "E n esta C iudad, dice en
una de sus cartas C rlos V, estuve pacificando y atra-
yendo al servicio de V. M. muchas provincias y tierras po-
bladas de muchas y muy grandes ciudades y villas y for-
talezas, y descubriendo minas y sabiendo y inquiriendo mu-
chos secretos de las tierras del S eoro de Moctezuma, co-
mo de otras que con l confinan, y l tenia noticia, que son
tantas y tanjmaravillosas que son casi increbles."
1
P ero
como en el curso de la vida, rara vez todas las cosas acon-
tecen prsperamente, un suceso adverso lleg turbar la
alegra del conquistador.
bre de aquella gente, y mucho ms despues que supo que dems de la
confederacion?que Hernando C orts tenia hecha con los tlaxcaltecas,
la habia hecho con los chinantecas y con otros, de donde infera que de
la estanciagde losfcastellanos en su reino, no se poda seguir ningn
bien.g(L ib. 4, c. 63).
1 C artas de C orts, ed, cit,, pg. 115.
5.Narvaez lleg S an Juan de Ula con la resolu-
cin de castigar el alzamiento de C orts, para lo que con-
taba con una escuadra suficiente y temible en aquellas
circunstancias. A las dificultades naturales que por s sola
ofreca la empresa de apoderarse por bien por mal del
imperio de los Moctezumas, se agregaban las muy gra-
ves que suscitaba el gobernador de la isla espaola, Diego
Velazquez, que era quien enviaba aquella escuadra, resen-
tido por la ingratitud de C orts envidioso de su gloria.
C ualquiera hubiera perdido la presencia de nimo la
aproximacin de un ejrcito superior en el nmero y por
lo mnos igualen la disciplina al de los conquistadores,
algn tanto disminuidos, no muy sujetos su valeroso cau-
dillo y frecuentemente acosados por peligros incontables.
C untas veces, sintindose estremecer al considarar la mag-
nitud de su obra, rompiendo toda sujecin, quisieron las
tropas retroceder; pero C orts tenia las dotes de un com-
pleto capitan, y con una inteligencia y actividad que le hon-
ran, sin perder un instante su sangre fra, mintras engaa-
ba al rey de los aztecas, entretenindole con buenas pala-
bras, procuraba debilitar al enemigo seduciendo los sol-
dados de Narvaez y relajando entre ellos el vigor de la obe-
diencia y l mismo se robusteca de todas maneras.
E ntre sus primeros cuidados fu uno recoger una parte
de las tropas que haban ido poblar G oatzacoalcos y pro-
curarse otras ele la provincia de C hinantla, que reputaba de
las mejores del pas. L os chinanteques tenian un aspecto
marcial imponente, de modo que los mismos espaoles
quedaron sorprendidos al verlos. S us armas favoritas eran
unas grandes lanzas, con navajas filosas de pedernal, de las
que se usaban entonces, distribuidas convenientemente por
ambos lados. C orts crey que aquellas lanzas eran una
ventajosa arma, y luego que supo que Narvaez marchaba
contra l, seal un soldado llamado Tobilla, que habia
combatido en Italia, diestro en el manejo de todas armas y
ms an en el de la pica, para que les pidiese trescientas de
las que acostumbraban, con la nica reforma de sustituir las
navajas de pedernal con otras de cobre, conforme la mues-
tra que dio. T obilla debera reunir, adems, dos mil chinan-
tecas y dirigirse con ellos un lugar designado en que in-
dios y espaoles haban de combatir Narvaez.
1
L os caciques de C hinantla se prestaron con gusto esta
demanda por el odio que tenan los mexicanos. A un per-
maneca entre ellos B arrientos. De los otros espaoles que
habian ido con P izarra en busca de minas, C ervantes, E s-
calona y A lonso L uis Hernndez, alejndose de las mon-
taas, trataban de enriquecerse con los preciosos frutos de
las frtiles llanuras de la costa en que cultivaban grandes se-
menteras. E l ltimo haba llevado el mandato de C orts,
para que desamparasen el lugar y se restituyesen Mxi-
co; mas ljos de cumplirlo, l mismo se qued con los otros,
prefiriendo los azares de la guerra, el bienestar de C hi-
nantla, en que pensaba hacer una fortuna ms fcil, segura y
pronta. T odos se volvieron adversos su general, por el
solo hecho de contravenir sus rdenes, pues no podian
mnos de recelar que serian castigados severamente, pol-
lo mnos separados de aquel lugar que les habia salido tan
placer. A s es que cuando P nfilo Narvaez lleg la Isla de
S acrificios, acudieron l los soldados ltimamente nom-
brados, quejndose con amargura de C orts, lo que, como
era de esperarse, no disgustaba al comandante
2
de la escua-
dra de Velazquez.
3
6.No se condujeron del mismo modo los espaoles que
las rdenes de Diego de O rdaz
4
habian ido poblar la
1 B ernal Diaz, cap. 118.
2 T orquemada, lib. 4, cap. 13.
3 Herrera, Dc. 2, 1. 9, c. 18, dice que se quejaron de C orts con
Narvaez y da entender que se quedaron con l.
4 B ernal Diaz dice que fu O rdaz quien los llev G oatzacoalcos; la
provincia de G oatzacoalcos. P or haber regresado Mxico
este capitan, habia quedado con el mando de las tropas
Juan Velazquez de L eon, pariente del gobernador de C uba.
L os soldados eran ciento cincuenta, y parecindoles bien el
pueblo de T uxtepec, se establecieron all pensando conver-
tirlo en villa espaola.
1
Narvaez escribi al capitan una
carta, persuadindolo rebelarse contra C orts; mas Velaz-
quez, ljos de consentir en aquella traicin, remiti la carta
original su general, y tomando informes minuciosos de
los intentos y fuerzas del enemigo, march en persona h-
cia Mxico, llevando consigo una parte de sus tropas y de-
jando la otra de guarnicin en T uxtepec.
2
Velazquez de
L eon se uni con Hernando C orts en C holula y tom par-
te con l en la sorpresa de C empoala.
3
T obilla tambin cumpli satisfactoriamente con su encar-
go. P idi los chinantecas las armas y soldados que de-
seaba C orts, y los indios, con prontitud extraordinaria,
prepararon sus lanzas erizndolas de cortantes navajas de
cobre y remitindolas sin prdida de tiempo. B ernal Diaz
dice
4
que eran "muy extremadas de buenas." T obilla, que
fu el encargado de conducirlas, con doscientos chinante-
cas lleg al campo de C orts oportunamente, y las dis-
tribuy y ense el modo de manejarlas, habiendo sido
muy tiles en la batalla.
llegada de C orts los mandaba sin embargo Velazquez, como lo dice
C orts en sus cartas, pg. 110.
1 A s lo dice C orts, pg. 118 de sus cartas. "A s mismo (se infor-
m Narvaez) de la gente que yo enviaba Quacucalco, y como estaban
en una provincia, treinta leguas del dicho puerto, que se dice T uchite-
beque, etc."
2 C orts en sus cartas, pg, 119, dice que Velazquez llev todas sus
tropas; pero es cierto que en T uxtepec quedaron 60 80 soldados, se-
gn se ver despues. B ernal Diaz dice que eran stos de los de Nar-
vaez, cap. 160.
3 C orts. C artas citadas, pg. 123.
4 B ernal Diaz, cap. 118.
E sta se dio en la noche del 26 al 27 de Mayo de i 520.
C orts asalt el campo de Narvaez y lo tom en pocas ho-
ras. B arrientos, que habia quedado en la C hinantla dispo-
niendo las tropas de indgenas que habia pedido C orts,
march, en efecto, el da que se le habia sealado; mas por
haberse adelantado en algunas horas el combate, no pudie-
ron mostrar los indios su valor. C omenzaba rayar el 27 de
Mayo, y aun trascurran los primeros momentos del triun-
fo,
1
cuando los chinantecas, "entraron en C empoal a, dice
B ernal Di az,
2
con muy gran ordenanza, de dos en dos, y
como traan las lanzas muy grandes y de buen cuerpo, y
teniendo en ellas una braza de cuchilla de pedernales, que
cortan tanto como navajas, y traa cada indio una rodela
como pavesina, y con sus banderas tendidas, y con muchos
plumajes, y atambores y trompetillas, y entre cada lancero
lancero un flechero, dando gritos y silvos, decan, vi va
el rey, vi va el rey, y Hernando C orts en su real nombre,
y entraron muy bravosos, que era cosa de notar, y seran
mil y quinientos, que parecan dl a manera y concierto que
ven an que eran tres mil, y cuando los de Narvaez los vie-
ron, se admiraron, dicen que dijeron unos otros, que si
aquella gente los tomara en medio entraran con nosotros,
que tal les pararan, y C orts habl los indios capitanes
muy amorosamente, agradeci ndol es su venida, y les di
cuentas de C astilla, y les mand que l uego se volviesen
sus pueblos, y torn envi ar con ellos al mismo B arrientos.'
8.C orts regres Mxi co victorioso; mas ya el as-
pecto de esta ciudad habia cambiado notablemente. L os
mexi canos, perdida la paciencia, haban comenzado hos-
1 A lgunos dicen que los chinantecas tuvieron parte en la batalla; B er-
nal Diaz, que fu testigo de vista, afirma lo contrario. T al vez hayan
prestado servicios en ella, los 200 que marcharon con T obilla.
2 B ernal Diaz, cap. 123.
tilizar los espaoles, si endo intiles, para sosegarlos, los
esfuerzos de C orts. E l desastre de la noche triste fu el tr-
mino de aquella guerra, que por poco arroja por tierra los
pensamientos l evantados de C orts. E ste animoso caudillo,
sin dejarse quebrantar por tamaa adversidad, con una per-
severanci a de hroe, procur rehacerse en T l axcal a de la
espantosa derrota que en Mxi co habia sufrido. L a mayor
parte de sus tropas habia pereci do, restndole apnas un
puado de soldados heridos y estropeados, que ms bien pa-
recan reclamar los cuidados de un hospital que alentar con
el coraje de las batallas. S i n embargo, los pueblos aliados se
mantenan fieles, y esta era una esperanza. A si do ella
C orts, rehus retirarse pesar de las representaciones de
sus tropas, obstinndose en permanecer en T l axcal a, que fu
desde entonces el centro de sus nuevas operaciones, cuya
mira final era el si do de T enochti tl an. S egui rl o en todas sus
campaas seria ajeno de esta obra; solo se dir, por lo mis-
mo, aquello que se relacione i nmedi atamente con O axaca.
L a noticia de l a derrota de l os espaoles en Mxi co ha-
b a circulado velozmente, l l evando por todos los pueblos el
terror para los ami gos de C orts y el aliento para los que
deseaban el triunfo de Moctezuma. E n T uxtepec habia nu-
merosa guarnicin mexi cana y j untamente algunos espao-
les en nmero de sesenta ochenta,
1
que obedecan un
tal S alcedo, probabl emente desde la separacin de Vel az-
quez de L en. L os mexi canos, cobrando ni mo con los ru-
mores que corran, atacaron los espaoles, cuyo j efe se
habia descuidado en tan graves circunstancias. T odos mu-
rieron: sus armas y sus pi el es curtidas fueron puestas en
el templo de T uxtepec como ofrenda de los indios sus
dioses. E ntre los cadveres estaban los de tres mujeres
de C astilla que llevadas por los navios de Narvaez ha-
1 T orquemada dice que eran 160, 1. 4, c. 78; B ernal Diaz dice que
60; cap. 157.
3i
bian quedado all. No solo stos perecieron, pues que
hal l ndose otros muchos espaol es esparcidos en grupos
de dos tres individuos cada uno, que buscaban mi nas
l l egaban de la isla de C uba, sucesi vamente fueron sor-
prendidos y muertos por los indios. C orts dice que su-
cumbieron ms de cien espaol es,
1
en cuyo nmero se
deben contar tres de los soldados que con P izarro hab an
entrado en C hinantla. S e haban alejado demasi ado de
las montaas y fueron sorprendi dos en los bajos de T ux-
tepec; B arrientos escap con vida, refugi ndose entre los
indios de Malinaltepec y de Y ol os, hcia donde estaban las
mi nas que habia empezado expl otar. L os chinanteques
no le faltaron en aquellas circunstancias difciles: lo defen-
dieron con bro de sus enemi gos, formaron un grueso cuer-
po de ejrcito y descendieron de la sierra buscando los
mexi canos, de quienes consiguieron algunas ventajas en las
llanuras de la costa. C orts, sabi endo lo que pasaba, envi
tambin desde T epeaca Di ego O rdaz y A l onso de A vi l a
con al gunos caballos y hasta vei nte mil indios aliados, que
hicieron algunas correras matando cuantos podan y reco-
gi endo armas, ropas, j oyas y penachos de hermosas plu-
mas; mas si obtuvieron al gunas veutajas, la victoria estuvo
l jos de ser completa: hubo necesidad de envi ar segunda
expedicin con el mi smo intento, despues de la toma de
Mxi co.
2
L os capitanes O rdaz y A vi l a, su regreso, dije-
ron C orts que los mexi canos habian pel eado varonil-
mente, usando de picas l argas, con la punta endurecida al
fuego la manera de las de los espaoles.
1 "E porque ciertas provincias que estn en la costa del mar del nor-
te io, 15 y 30 leguas, dende que la dicha C iudad de T emixtitan se
habia alzado, ellas estaban rebeladas, y los naturales de ellas habian
muerto traicin, y sobre seguro, mas de cien espaoles." (C artas cita-
das, pg. 304).
2 T orquemada, 1. 4, c. 78. B ernal Diaz, caps. 149 y 153.
9. S i estos adversos acontecimientos hac an congojosa
la situacin de C orts, otros favorables no pod an mnos
de dar aliento sus esperanzas. A un no habi a termi nado
la campaa de T epeaca y pueblos circunvecinos, cuando
recibi ciertos embajadores de C osi joesa.
1
Hal l base de
presente poblando I zcar que acababa de sujetar, cuando
los representantes se le presentaron di ci ndol e que habla-
ban nombre de ocho pueblos, debiendo l l egar en breve
los embajadores de los otros cuatro que restaban de la pro-
vi nci a:
2
se excusaron de no haber dado este paso ntes por
el temor que les inspiraban los mexi canos; pero protesta-
ron que nunca habian hecho armas contra los espaol es ni
concurrido la muerte de ningnno de ellos, asegurando
que desde que se ofrecieron como vasallos al rey de E spa-
a, le habian permanecido leales y adictos de voluntad.
Intil fuera aadir que C orts se lisonje con las mejores
1 C orts dice en sus cartas citadas, pg. 165: "T ambin vinieron de
ocho pueblos de la provincia de Coasloaca, que es una, de que en los ca-
ptulos antes de este hice mencin, que habian visto los espaoles, que.
yo envi buscar oro la provincia de Zuzula, donde, y en la de T ama-
zula, porque est junto ella, dije, que habia muy grandes poblaciones,
y casas muy bien obradas, de mejor cantera, que en ninguna de estas
partes se habia visto: la cual dicha provincia de C oastoaca est quarenta
leguas de all de Izzucn." E l anotador de estas cartas advierte que "T a-
mazula est en la provincia de S inaloa la costa del S ur." C lavijero no
ta el despropsito, t. 2, pg. 124, y explica, que C oastoaca es "C oixtla-
huaca, llamada por los espaoles Justlahuaca;" pero el mismo incurre en
un error. Hay dos pueblos: el uno es mixteco y se llama Justlahuac, y
el otro que pertenece la provincia de los chochos en el centro de los
mixtecas, se ha llamado y se llama C oaixtlahuac. No creo que C oastoaca
luese ninguno de estos dos pueblos, pues los mixtecas no fueron adictos
C orts y en ese tiempo promovan C osijoesa una guerra cruel, preci-
samente por haberle enviado embajadores. A un despues hostilizaron bas-
tante los espaoles, como veremos. A s que, C oastoaca es O axaca
Huaxyacac, en el valle de Zapotecas, y los embajadores fueron de C osi-
joesa.
2 Segn esto eran doce los caciques sujetos C osijoesa.
esperanzas, al escuchar las protestas de fidelidad de los za-
potecas. "P uede Vuestra A lteza estar cierto, escriba con
este motivo C rlos V, que siendo Nuestro S eor servido
en su real ventura, en muy breve tiempo se tornar ganar
lo perdido, mucha parte de ello, porque de cada dia se
vienen ofrecer por vasallos de Vuestra Majestad, de mu-
chas P rovincias y C iudades."
T ambin los chinantecas enviaron protestas de adhesin
y fidelidad inviolable Hernn C orts. De los cinco espa-
oles que haban penetrado en aquella provincia, tres ha-
ban perecido, salvndose B arrientos entre los indios ami-
gos, como se tiene referido. E l mismo amparo busc y con
la misma fortuna el otro soldado que se llamaba C ervantes.
B arrientos, acaudillando cuerpos numerosos de chinantecas,
descenda con frecuencia los llanos de la costa y daba
fuertes batidas los mexicanos, saliendo vencedor muchas
veces y retirndose sus propias montaas cuando le era
adversa la suerte. P ero nada saban de los dems conquis-
tadores, sino era lo poco que barruntaban de la conducta de
los caciques de la C hinantla, que no les permitan alejarse
solos fuera de sus montaas para evitar que les diesen la
muerte sus enemigos, entendiendo que toda la tierra estaba
en conflagracin, y que pocos ningunos espaoles queda-
ban vivos. E n tal incertdumbre pasaron cerca de un ao,
hasta principios de i 52i . R epuesto algn tanto C orts, los
mismos caciques anunciaron B arrientos que, segn sus
noticias, haba en T epeaca algunos espaoles, proponin-
dole aventurar dos indios, que caminando de noche y ex-
cusando atravesar lugares poblados, inquiriesen la verdad
de los hechos, llegando al mismo pueblo de T epeaca y ha-
blando con los espaoles si les fuese posible.
10.Determinados hacerlo, B arrientos escribi una
carta concebida en estos trminos: "Nobles S eores, dos
tres cartas he escrito Vuestras Mercedes, y no s si han
aportado all, n: y pues de aquellas no he recibido res-
puesta, tambin pongo en duda habella de esta. Hagoos,
S eores, saber: como todos los naturales de esta tierra de
C ula andan levantados, y de guerra, muchas veces nos
han acometido; pero siempre, loores Nuestro S eor, he-
mos sido vencedores. Y con los de T uxtepeque y su par-
cialidad de C ula,
1
cada dia tenemos guerra, los que estn
en servicio de sus A ltezas, y por sus vasallos son siete vi-
llas de los T enez: y yo, y Nicols siempre estamos en la
C hinantla, que es la cabezera: mucho quisiera saber adonde
est el capitan para le poder escribir, y hacer saber las co-
sas de ac. Y si por ventura me escribieredes de donde l
est, y embiaredes veinte, treinta E spaoles, irme ya, con
dos P rincipales de aqu, que tienen deseo de ver, y fablar
al capitan, y seria bien, que viniesen, porque como es tiem-
po agora de coger el cacao estorban los de C ula con las
guerras. Nuestro S eor guarde las Nobles personas de
Vuestras Mercedes, como desean. De C hinantla no se
quantos del mes de A bril de mil quinientos, y veinte, y un
aos. A servicio de Vuestras Mercedes: Hernando de Ba-
rrientos!'
L os dos indios llegaron, en efecto, T epeaca y hablaron
con los espaoles que habia dejado C orts para resguardo
de la plaza, quienes los dirigieron T ezcoco, en que se ha-
llaba ya el general disponiendo el sitio de Mxico. C orts
se alegr al recibir la carta, pues presuma que rebelados
tambin los chinantecas hubiesen dado muerte los dos
espaoles, y escribi stos dndoles esperanzas de que
concluido el sitio de Mxico les daria eficaz y abundante
socorro. E n efecto, la famosa capital de los mexicanos fu
cercada por todas partes, combatida por un ejrcito de ms
de doscientos mil hombres entre espaoles y aliados, y to-
I L o5 mexicano?.
mda, en fin, despues de un sitio de setenta y cinco dias en
que por ambas partes se hicieron prodigios de valor.
11.E ntretanto, los mixtecas de O axaca hablan hostili-
zado ios esoaoles que quedaron, en nmero de sesenta,
resguardando T epeaca "S egura de la frontera," como la
llamaba C orts. E l teniente que mandaba estas tropas qui-
so reprimir la osada de aquellos indios que asaltaban los
pueblos amigos y hacan notable dao los tepeaquenos.
C on treinta de los suyos y gran nuiero de aliados entro,
pues, en O axaca v pele briosamente con los mixtecas,
aunque con tan poca fortuna, que ljos de alcanzar la me-
nor ventaja, hubo de volver la espalda retrocediendo algo
ms de prisa de lo que quisiera.
1
C on este motivo, luego que termin el asedio de la ca-
pital, Francisco de O rozco, que era el teniente de T epeaca,
ocurri C orts, representndole la necesidad de enviar
una expedicin hcia O axaca, tanto para vengar la afrenta
de su derrota, como porque as se abra el camino de la mar
del S ur, que segn noticias, quedaba en esa direccin.
C orts tenia conocimiento de tan importante circunstancia
y deseaba encontrar un paso hcia las islas de la ''espece-
ra:" fcilmente, pues, convino con O rozco. A dems, coin-
cidi con la venida de este capitan la de nuevos comisiona-
dos de los reyes zapotecas. Fu la causa, que habiendo so-
nado en todas partes el derrumbe de la gran T enochtitlan,
de los pueblos ms lejanos llegaban los caciques sus re-
presentantes para contemplar las espantosas ruinas, asegu-
rarse de la exactitud de un hecho que tenan por imposible
y presentar sus respetos y sumisin al vencedor. E n fin, los
soldados de C orts queran recoger el fruto de sus fatigas:
haban peleado como hroes, deseosos de adquirir gloria y
i A s lo dijQ l mismo C orts, saber, que "le haban fecho bol-
ver, aunque no tanto despacio, como el quisiera." (C artas cit., p. 305).
riquezas: Mxico habia sucumbido; todos los poderes de la
tierra, despues de aquella esplndida victoria, se abatiran
bajo sus armas; ante ellos se dilataban vastsimas comarcas
sembradas de pueblos, cubiertas de vegetacin, ricas en
metales preciosos; nada los detenia para enseorearse del
continente y acopiar tesoros inmensos.
r
C ediendo, pues,
C orts las repetidas instancias de los suyos, organiz cuer-
pos expedicionarios que marchasen en varias direcciones.
A G onzalo de S andoval di treinta y cinco caballos, dos-
cientos infantes espaoles y gran nmero de indios, sea-
lndole el camino de T uxtepec: en l debia vengar graves
injurias. Durante la guerra pasada, las guarniciones mexi-
canas haban acometido y muerto los enemigos residen-
tes en T uxtepec; vencida la capital, la lucha careca de ob-
jeto, por lo que aquellas guarniciones se dieron de paz.
2
A pesar de esto, S andoval aprehendi uno de los mexi-
canos y lo hizo quemar. A caso haya contribuido tan cruel
ejecucin la vista de los despojos de los espaoles que aun
permanecan en el templo en que los indios los haban ofre-
cido los dolos. E ra ste una especie de torrecilla en que
los espaoles haban buscado un refugio al ser perseguidos,
encontrando una muerte de hambre y de sed, los que no
sucumbieron las heridas. S andoval estuvo algunos dias
en la desventurada fortaleza, ocupndose en recoger los
mexicanos culpables de la rebelin; mas solo uno castig,
parecindole prudente perdonar los otros.
1 Qu tales eran las ideas dominantes de los conquistadores, se perci-
be fcilmente leyendo la obra del sincero B ernal Diaz.
2 A s lo dice C orts en sus cartas, pg. 305. "Y el A lguacil mayor,
dende veinte, y cinco dias me escribi, como habia llegado la P ro-
vincia de G uatuzco: y que aunque llevaba harto recelo que se habia de
ver en aprieto con los enemigos por ser gente muy diestra en la guerra,
que habian salido de paz." E sto mismo repiti en otra carta escrita quin-
ce dias despues, asegurando que toda la tierra "estaba de paz, por lo que
C orts mand poblar T uxtepec.
12.I nmediatas al pueblo se veian las montaas habita-
das por chinantecas, netzichus y mijes. L os primeros ha-
ban sido leales amigos y aun se podria presumir que lo eran
los segundos por vasallos de C osijoesa; pero los mijes no
haban tenido relaciones algunas con los espaoles. A to-
dos, sin embargo, y sin hacer diferencia, mand llamar S an-
doval, exigiendo que se declarasen vasallos del rey de E s-
paa. A lgunos caciques ocurrieron al llamado; pero los mijes
lo rehusaron, haciendo cabeza el pueblo de T iltepec, ahora
de la parroquia de C hichicastepec.
1
S andoval envi contra
ellos cien espaoles y otros tantos auxiliares mandados por
B riones, que habia militado en Italia y que durante el sitio
de Mxico gobern los bergantines de la laguna. L a pro-
vincia rebelde se internaba cosa de diez leguas en las pe-
nosas sierras del norte de O axaca, en las que penetr con-
fiadamente B riones atravesando laderas cortadas por preci-
picios, rodeando inaccesibles peascos y cruzando con fre-
cuencia bosques humedecidos continuamente por el roco y
la lluvia. E n estas montaas, las sendas son estrechas y el
paso se ve impedido muchas veces por obstculos que de
ningn modo pueden franquear las caballeras; y como el
declive es rpido y en algunos lugares son perptuos la hu-
medad y los lodos, aun los que marchan pi, corren gra-
ve riesgo de dar una caida y rodar hasta una profundidad
espantosa. E n una de estas temibles gargantas marchaban
uno uno los soldados de B riones, bien ocupados en evi-
tar los riesgos que ofreca por s solo el camino, cuando los
acometieron los mijes. S aliendo stos de sus barrancas y
bosques, armados con sus grandes lanzas y sus excelentes
i B ernal Diaz dice, (c. 160), que era pueblo de zapotecas, en cuyo ca-
so habria sido encabezado el movimiento por T iltepec del R incn, pue-
blo netzichu de la parroquia de Y agavila: ambos pueblos estn situados
en agrias montaas hcia el rumbo de T otontepec. Y o he credo que fu
T iltepec de los mijes, por haber sido estos indios constantemente adver-
sos los espaoles.
escudos de forma oblonga que les cubrian todo el cuerpo,
repentinamente atronaron el aire con gritos y alaridos, que
repercutiendo en las quiebras de la montaa, formaban un
eco prolongado y temeroso. No fu necesario ms para
desconcertar los espaoles, que desde el primer momen-
to se declararon en completa derrota: los unos rodaron en
las cuestas; los otros se enredaron en los bejucos al que-
rer esconderse en los bosques; los dems huyeron en el
ms perfecto desorden. Murieron algunos y otros muchos
salieron heridos y el mismo B riones llev un flechazo. C uan-
do los fugitivos llegaron ms que de paso T uxtepec, S an-
doval dijo B riones: "P arcele, S eor C apitan. que son
estas tierras otras que las donde anduvo militando? O u
dirn ahora los zapotecas, que no somos tan varones como
crean que ramos? No quisiera haberle enviado, pues as
fu desbaratado." L a causa de la pulla era que B riones se
jactaba de valiente, y contaba de s grandes hazaas, asegu-
rando que en Italia habia muerto y herido, hendido cabezas
y cuerpos de hombres: contest con enojo, que quisiera me-
jor haber batallado contra ejrcitos grandes de turcos, que
contra aquellos tan esforzados indios. E l pueblo que repor-
t la victoria fu T iltepec.
1
13.C omo adems de los estropeados habia muchos es-
paoles enfermos por la influencia del clima, por entonces
S andoval no pudo reponerse de las prdidas, ni insistir en
la conquista de los pueblos rebeldes. E stos tal vez quisie-
ron ver de cerca el estado de sus enemigos, pues llamados
por S andoval, se presentaron representados por veinte an-
cianos de Jaltepec,
2
ofreciendo diez cautos llenos de gra-
nos de oro y algunas joyas de varias hechuras: pedan au-
xilio para combatir otros pueblos que les eran contrarios.
1 B ernal Daz, cap. 160. (C artas de C orts, pgs. 305 y 306).
2 B ernal Daz dice que eran zapotecas; Jaltepec pertenece los mijes
3
2
Que no era su intencin recta, se prob poco con la gue-
rra que promovieron; mas por entonces, S andoval los reci-
bi alegremente, les reparti cuentas, les prometi auxilios
para ms adelante, y tomando en rehenes tres indios, man-
d que los dems regresasen acompaados de B ernal Diaz,
A lonso Diaz y otros seis espaoles, que deban observar la
configuracin del terreno, notando los pasos peligrosos pa-
ra el caso de un rompimiento, y al mismo tiempo examinar
si habia minas de oro.
E fectivamente, se recogieron arenas del apetecido metal,
suficientes para llenar cuatro cautos del grueso de un de-
do. E ste oro constitua la principal riqueza en ese tiempo,
de los caciques mijes y netzichus que residan en T otonte-
pec y en C hiapan. A lborozados los espaoles, mostraron el
oro reunido S andoval, quien, habiendo ya recibido de
C orts la orden de poblar, juzg conveniente repartir entre
los suyos toda aquella extensin de terreno. L a provincia
de Jaltepec toc en encomienda al capitan L uis Marn: S an-
doval crea darle con ella un condado; y l mismo tom pa-
ra s G uaspaltepec, que entonces era lo mejor que se en-
contraba por all: aun pudo recibir de pronto de manos de
estos indios, sobre quince mil pesos. R ecorri S andoval
gran parte de la costa, regalando los espaoles, pueblos
de zapotecas, chinantecas, mijes y zoques de O axaca, sin
contar con otros de T abasco y C hiapa que igualmente se
dieron en encomienda; mas, habiendo tenido que partir
Mxico desde G oatzacoalcos, para hacer compaa Doa
C atalina Jurez, esposa de C orts, aprovecharon su ausen-
cia los indios, tomando las armas contra los espaoles que
hasta el dia. E l trage que llevaban, demuestra claramente que no eran
zapotecas. "T eni an vestidas unas mantas de algodon muy largas, que
les daban hasta los pies, con muchas labores en ellas labradas, y eran di-
gamos ahora la manera de albornoces mori scos." Usan an los mijes
este vestido, lxtlilxochitl nombra entre los pueblos que se sometieron
esta vez S andoval, Quetzaltepec.
habian quedado, siendo el primero en rebelarse Jaltepec,
que siguieron despues otros muchos pueblos. A lgunos de
los encomenderos murieron y los indios no se redujeron
otra vez sino despues de muchas fatigas.
1
14.D. Hernando C orts se hallaba en C oyoacan cuan-
do mand S andoval hcia la costa del Norte, y aun perma-
neca en la misma poblacion, cuando poco despues, cedien-
do las gestiones de O rozco, lo destin la conquista del
centro de O axaca. A nteriormente ya se tenia noticia de la
riqueza de la tierra, debida en particular dos espaoles
que por mandato del general, pocos dias despues de ha-
berse rendido Mxico, habian acompaado los seores
zapotecas que para felicitar los vencedores se hallaban en
la capital y regresaban su pas. E stos espaoles fueron
los primeros que llegaron T ehuantepec, obligados por el
vivo deseo de encontrar un paso la mar del S ur, des-
cubrimiento que C orts anhelaba como el complemento de
su gloria. C on este pensamiento recorrieron una parte de
la costa, observando de trnsito la fertilidad del suelo y
buscando vetas de oro, que creyeron haber encontrado de
una riqueza extraordinaria. De ellas, llevaron algunas mues-
tras Mxico, de donde fueron luego remitidas por C orts
C rlos V.
2
A O rozco se dieron treinta caballos, ochen-
1 B ernal Diaz, cap. 160.
2 D. A ntonio de Herrera dice que Francisco C hico y otros tres cas-
tellanos, por mandato de C orts, fueron descubriendo la costa desde
Zacatula hasta T ehuantepec: tomaron posesion de la tierra y de los ma-
res, pusieron cruces y pidieron oro y perlas. De estos cuatro, segn pa-
rece, solo dos llegaron T ehuantepec; uno de ellos, segn el mismo
Herrera, J uan del Val l e, quien por este servicio y otros importantes
prestados en la conquista de Mxi co y G uatemala, premi el rey de E s-
paa con un escudo de armas. (Herrera, Dc. 4, lib. 4, c. 2). l xtl i l xo-
chitl dice (C ruants Horribl es des conquerants de Mexi que, etc., en la
coleccion de T ernaux-compans, t. 8, pag. 118) , que varios texcocanos
ta infantes espaoles y gran nmero de aliados el 30 de
O ctubre de 1521, los cuales todos, despues de pasar revis-
ta en T epeaca y de haberse unido con otros indios amigos
del mismo pueblo, se internaron en las mixtecas de O axa-
ca. E l camino no debe haber estado muy despejado de
enemigos, pues tuvieron que combatir reciamente dos
tres veces ntes de llegar Huaxyacac.
Ixtlilxochitl dice en general que algunas de las tropas de
su cargo fueron enviadas en socorro de T epeaca, Itzocan
y de muchas otras villas dependientes de T ezcoco, contra
las de los reinos de la Mixteca, de la Zapoteca, de Huax-
yacac, sus vecinos, que les hacian mucho mal. C oma stas
eran muy valientes se libraron tres batallas. Un gran n-
mero de combatientes perecieron de una y otra parte; mas
al fin Huaxyacac y una gran parte de la provincia mix-
teca fueron conquistadas."
1
S e ignoran muchos de los pormenores de esta campaa,
conservndose la nica tradicin de que una de las ms
reidas batallas se dio en un punto fuerte del famoso rio
de S an A ntonio. A O axaca llegaron fines del mismo
ao.
2
se dirigieron T ehuantepec y otras provincias con el fin de someterlas
los espaoles, y que "con ellos fueron tomando diversos caminos,
encargados por C orts de reconocer el mar del S ur." L o mismo dice
C himalpain. (Hist. de la conq. de Hernando C orts, t. 2, pg. 89).
1Y oyages, R elations et memoires, etc., par T ernaux-compans, t. 8,
pg. 118.
2 A lgunos han creido que los espaoles llegaron O axaca el 7de
Julio de 1522, dia de San Marcial, elegido por esta causa patrn de la
ciudad, y en cuyo dia se paseaba por las calles solemnemente el pen-
dn real. E sta ceremonia recordaba el dia en que se comenzaron re-
partir solemnemente solares en el aplazamiento de la antigua Huaxya-
cac, para la fundacin de la ciudad que los espaoles llamaron "G ua-
jaca;" pero que no fu el siete de Julio la entrada de los conquista-
dores, se ve claramente en las cartas de C orts. E n la que dirigi C r-
los V con fecha r5 de Mayo de 1522, dice: que "P edro de A lvarado se
E l 26 de Diciembre celebraba el cabildo eclesistico de
O axaca una funcin religiosa, concurriendo formado en
cuerpo S an Juan de Dios en recuerdo de haber sido ste
el dia del ingreso de los espaoles en aquella ciudad.
E l ejrcito invasor se detuvo la mrgen derecha del
A toyac. en el lugar que ocupa el pueblo de S anta A nita,
y debajo de un rbol de huajes, el sacerdote clrigo Juan
Diaz, que acompaaba las tropas expedicionarias, celebr
la primera misa que se dijo en O axaca, oyndola los solda-
dos que estaban acampados en el sitio. L os mexicanos que
estaban de guarnicin en Huaxyacac, se retiraron P eo-
les, llamado as hasta la fecha por los espaoles, causa
de seis peoles defendidos por la naturaleza y bien fortifi-
cados por el arte, en que hicieron rostro los invasores.
E l primero de estos peoles, llamado Itzquintepec, era
un campo cerrado por un muro de cal y canto de una le-
gua de circuito, que no pudo salvar Francisco de O rozco.
E n este campo habia mexicanos y mixtecas, que ser ven-
cidos, contaban con otras cinco fortificaciones en que se
hubieran sostenido mucho tiempo. P ero no tenan certi-
dumbre del estado en que se encontraba el resto de la na-
cin. A s pues, hicieron proposiciones O rozco, fin de
enviar comisionados C orts para tratar con l, comisio-
nados que con este pretexto deberan pedir instrucciones
al seor de las mixtecas inspeccionar la tierra. O rozco
parti de esta cuidad (C uyoacan) al ltimo de Henero de este presente
ao," pacificar la provincia de T ututepec que an permaneca sin con-
quistar. E sta expedicin se determin, entre otras causas, porque el te-
niente de "S egura de la frontera" habia escrito que las tropas de su man-
do no tenan ya objeto, porque " la provincia de G uaxaca la tenan ya
pacfica:" as es que A lvarado debera recoger las tropas de O rozco y mar-
char con ellas la conquista de T ututepec. E s claro, pues, que el lti-
mo de E nero estaba pacificado el valle de O axaca, y que por lo mismo,
su entrada no pudo haberse verificado el i
9
de Julio. (C artas citadas,
P g- 314.)
hubiera querido sojuzgar por la fuerza el campo enemi go;
mas en la imposibilidad de hacerlo, pues muchos dias ha-
bian pasado y los indios permanecian invencibles, consin-
ti en que saliesen los comisionados que se. desempearon
en pocos dias, regresando con tristes noticias. Mxi co es-
taba en verdad destruido; C orts concedia la paz. E l seor
de los mi xtecas daba su mandato para que se rindiesen, en
virtud de que los orculos haban declarado que aquellos
extranjeros serian los dominadores de la tierra, y seria in-
til por lo mismo el derramamiento de la sangre. A dmi ra-
ble es en verdad la prontitud con que estos indios se so-
metieron las determinaciones conocidas de lo alto.
L os mixtecas, que habian combatido los espaoles en el
rio de S an A ntoni o, quisieron sin embargo continuar las
hostilidades en O axaca: recogieron sus tropas esparcidas,
sin exceptuar las que estrechaban C osijoesa en el cerro de
Mar a S anchez, y las situaron convenientemente en la cum-
bre del A l ban.
1
L a guerra se hubiera prol ongado por l argo
tiempo, perseverar los mi xtecas en su propsito; mas el rey
de A chiutla, sri amente amonestado por los sacerdotes de
sus dioses, circul la orden de que cesasen los combates, pues
tal era la voluntad del cielo. L os espaoles ofrecieron mi x-
tecas y zapotecas reconocerles sus derechos y conservarlos
en posesion de sus E stados respectivos, los indios depusie-
ron sus armas, y O rozco pudo escribir C orts que aque-
lla conquista, fcil en verdad, estaba consumada. C on los es-
paoles vinieron algunos mexi canos en nmero de cuatro
mil, que fijando su residencia en I i uaxyacac, formaron los
pueblos de el Marquesado, S an Martin y S an J uan C hapul-
tepec, Xochi mi l co y T epeaca, del seoro del marqus del
Val l e.
i B urgoa dice que los mixtecas de C uilapan intentaron la resistencia,
que no se llev cabo por la causa que se expone.
CAPI TULO X I
PRINCIPIO BEL GOBIERNO ESPAOL EKT OAXACA.
i. C onquista de T ututepec.2. P risin y muerte del cacique.3. S e funda
y se despuebla la Villa de Segura.4. P rimeros pobladores espaoles de
O axaca.5. C orts la manda despoblar.6. L os mijes resisten con xi-
to los espaoles.7. L a rebelin se hace general.8. C rueldades de
los indios.9. C ampaa de C hirincs.10. P rimer viaje de C orts O axa-
ca. 11. E n T ehuantepec hace bautizar C osijopii: se construyen algu-
nas embarcaciones.12. L a Villa de S an Ildefonso.13. Hostilidades
de los mijes.
1,Franci sco de O rozco habia dado por terminada la
campaa de O axaca demasiado pronto. E s verdad que la
influencia de los sacerdotes de A chiutl a habi a desarmado
los mi xtecas del Val l e; es verdad tambin que los zapote-
cas jams habian intentado resistir los espaol es; pero
quedaba el rey de T ututepec, quien mnos clcil ms in-
crdulo, ljos de seguir el ejemplo de l os otros caciques,
perseveraba obstinado en sus hostilidades, haci endo T e-
huantepec el mal que podia, mintras por otra parte ame-
nazaba los conquistadores. C osijopii di comi si on algu-
nos de los suyos para que llevndole un presente de oro
C orts,
1
le representasen los perjuicios que reciban sus
1 "E l S eor de T ecoantepec embi un presente de oro, plumera y
armas, ofreciendo su persona y estado al servicio del rey de C astilla y no
hubiera querido sojuzgar por la fuerza el campo enemi go;
mas en la imposibilidad de hacerlo, pues muchos dias ha-
bian pasado y los indios permanecian invencibles, consin-
ti en que saliesen los comisionados que se. desempearon
en pocos dias, regresando con tristes noticias. Mxi co es-
taba en verdad destruido; C orts conceda la paz. E l seor
de los mi xtecas daba su mandato para que se rindiesen, en
virtud de que los orculos haban declarado que aquellos
extranjeros serian los dominadores de la tierra, y seria in-
til por lo mismo el derramamiento de la sangre. A dmi ra-
ble es en verdad la prontitud con que estos indios se so-
metieron las determinaciones conocidas de lo alto.
L os mixtecas, que habian combatido los espaoles en el
rio de S an A ntoni o, quisieron sin embargo continuar las
hostilidades en O axaca: recogieron sus tropas esparcidas,
sin exceptuar las que estrechaban C osijoesa en el cerro de
Mar a S anchez, y las situaron convenientemente en la cum-
bre del A l ban.
1
L a guerra se hubiera prol ongado por l argo
tiempo, perseverar los mi xtecas en su propsito; mas el rey
de A chiutla, sri amente amonestado por los sacerdotes de
sus dioses, circul la orden de que cesasen los combates, pues
tal era la voluntad del cielo. L os espaoles ofrecieron mi x-
tecas y zapotecas reconocerles sus derechos y conservarlos
en posesion de sus E stados respectivos, los indios depusie-
ron sus armas, y O rozco pudo escribir C orts que aque-
lla conquista, fcil en verdad, estaba consumada. C on los es-
paoles vinieron algunos mexi canos en nmero de cuatro
mil, que fijando su residencia en I i uaxyacac, formaron los
pueblos de el Marquesado, S an Martin y S an J uan C hapul-
tepec, Xochi mi l co y T epeaca, del seoro del marqus del
Val l e.
i B urgoa dice que los mixtecas de C uilapan intentaron la resistencia,
que no se llev cabo por la causa que se expone.
CAPI TULO X I
PRINCIPIO BEL GOBIERNO ESPAOL EKT OAXACA.
i. C onquista de T ututepec.2. P risin y muerte del cacique.3. S e funda
y se despuebla la Villa de Segura.4. P rimeros pobladores espaoles de
O axaca.5. C orts la manda despoblar.6. L os mijes resisten con xi-
to los espaoles.7. L a rebelin se hace general.8. C rueldades de
los indios.9. C ampaa de C hirincs.10. P rimer viaje de C orts O axa-
ca. 11. E n T ehuantepec hace bautizar C osijopii: se construyen algu-
nas embarcaciones.12. L a Villa de S an Ildefonso.13. Hostilidades
de los mijes.
1,Franci sco de O rozco haba dado por terminada la
campaa de O axaca demasiado pronto. E s verdad que la
influencia de los sacerdotes de A chiutl a hab a desarmado
los mi xtecas del Val l e; es verdad tambin que los zapote-
cas jams haban intentado resistir los espaol es; pero
quedaba el rey de T ututepec, quien mnos dcil ms in-
crdulo, ljos de seguir el ejemplo de l os otros caciques,
perseveraba obstinado en sus hostilidades, haci endo T e-
huantepec el mal que poda, mintras por otra parte ame-
nazaba los conquistadores. C osijopii di comi s on algu-
nos de los suyos para que llevndole un presente de oro
C orts,
1
le representasen los perjuicios que reciban sus
1 "E l S eor de T ecoantepec embi un presente de oro, plumera y
armas, ofreciendo su persona y estado al servicio del rey de C astilla y no
sbditos de los tututepeques, precisamente por causa de la
amistad que los ligaba con los espaoles, pidiendo en conse-
cuencia tropas, que unidas con las suyas, fuesen suficientes
repeler las incesantes agresiones de aquellos enemigos.
1
C orts hizo confianza para esta guerra, que no creia despre-
ciable, de P edro de A lvarado, quien el 31 de E nero de 1622
sali de C oyoacan con treinta y cinco caballos y ciento
ochenta infantes. E n O axaca se le unieron algunos otros,
formando un total de cuarenta caballos y doscientos infan-
tes, en que habia cuarenta escopeteros y ballesteros y dos
tiros pequeos de campo, sin contar con los indios auxilia-
res.
2
P or el 20 de Febrero escribi A lvarado desde O axa-
ca que con estas fuerzas se ponia ya en marcha para T utu-
tepec, avisando que por ciertos espas que habia cogido, sa-
bia que los enemigos le esperaban con resolucin de com-
batir, pero que l haria grandes esfuerzos para someterlos.
A compaaba al ejrcito el sacerdote Fr. B artolom de O l-
medo, religioso mercedario que C orts habia trado de C u-
ba y que le prest durante la conquista, con sus prudentes
consejos, importantes servicios. E l 4 de Marzo entr A lva-
rado en T ututepec
3
y segn informaba C orts en carta
que le dirigi, no habia sostenido una gran lucha, pues tres
cuatro pueblos que intentaron resistirle, haban desistido
brevemente. E l rey, con los principales de su corte, se ade-
mucho despues pidi gente castellana y caballos contra el de T utute-
pec." (Herr. D. 3, 1. 3, cap. 17).
1 C artas cits. de C orts, pg. 314. B ernal Diaz cuenta toda la campa-
a en el cap. 161.
2 "Dems de los espaoles llevaba mucha y buena gente de guerra."
(C art. p. 314).
3 C orts dice que ese dia recibi la carta de A lvarado, dndole co-
nocer su entrada en T ututepec; pero es probable que el 4 de Marzo fue-
se la fecha de haberse escrito la carta, pues no habia tiempo suficiente
para hacer la conquista y escribir, etc. B ernal Diaz dice que tard A lva-
rado cuarenta dias en llegar T ututepec.
lant recibir D. P edro, conducindolo su palacio, que
era espacioso y bello, en donde le dio hospedaje, lo mis-
mo que todos sus soldados.
2. C er ca de la habitacin del rey estaba el templ o de
los dioses, y en torno se agrupaban las casas del vecinda-
rio, cuyos techos eran todos de zacate, y se hallaban tan
cercanas unas de otras, que justamente se podia temer un
incendio. E l P . O l medo, que habia hecho estas observacio-
nes, las comunic inmediatamente D. P edro de A l vara-
do, advirtiendo el grave ri esgo que estaban expuestos, pues
con la ms pequea diligencia, cuando los vi esen descuida-
dos, los indios podran rodearlos de llamas poniendo fuego
sus casas, y combatirlos al mismo tiempo, destruyndol os
con tanta ms facilidad, cuanto que en la quebrada l oma que
servi a de asiento al pueblo, las caballeras serian intiles del
todo: busc el mi smo religioso un l ugar ms propsito fue-
ra de poblado y condujo all los espaoles. E l rey sigui
su campo D. P edro de A l varado, provey de abundan-
tes v veres los invasores y al capitan obsequi con canti-
dad considerable de oro. E sta generosi dad fu la ruina del
cacique. Despertada la codicia de A l varado con aquella
muestra, exi gi mayores sumas, que el rey satisfaca con
diarios y cuantiosos dones. P ero la sed de oro era insacia-
bl e en A l varado. Desde C oyoacan habia pensado enrique-
cerse en T ututepec, pues segn los informes de los tehuan-
tepecanos, poseia este puebl o ricas minas y sus caciques
eran dueos de inmensos caudales y de j oyas de val or ina-
preciable. E ntre otras cosas, A l varado mand que le hiciesen
unos estribos de oro semejantes otros que l l evaba, sien-
do al punto obedecido. Y a en O axaca, habia reunido cin-
co seis mil pesos de oro, segn se decia, aperreando
los seores de la tierra, es decir, azuzando sus perros fe-
roces para que despedazaran los indefensos indios, obli-
gndolos, para evitar la muerte, dar cuanto oro tenan;
33
en T ututepec se vali tambin de este medio brbaro pa-
ra conseguir que el desgraciado cacique le diese el oro su-
ficiente para fabricar una cadena con que tener sujeto su
caballo. C recida fu tambin la cantidad de perlas y joyas
que reuni.
C orts dice en sus cartas que llegaron montar las d-
divas del rey veinticinco mil castellanos. L o mismo ase-
gura Herrera, y sin duda fu esta cantidad la que A lvara-
do confes haber recibido y que entreg Hernando C or-
ts, segn las prevenciones relativas que este general ha-
ba hecho.
1
B ernal Diaz dice, que el dinero obtenido en-
tonces, subia ms de treinta mil pesos, y el mismo A l va-
rado declar en su proceso haber quintado treinta mil pe-
sos de oro.
2
No satisfecho an, aherroj entre cadenas al infortunado
cacique,
3
. quien se indign en trminos de perder la salud.
1 C ortes le escribi "que todo el oro que pudiese haber, que lo tru-
xese consigo para enviar su Magestad, por causa que habian los Fran-
ceses lo que habian enviado con A lonzo de A vila Quiones, que no
diese parte de ello ningn soldado." (B ernal Diaz, cap. 161).
2 R amrez.P roceso de A lvarado.
3 E n el diccionario de Historia y G eografa, t. io, artculo "Vzquez
de T apia," selee: "XI I I . A las treze preguntas dixo que lo queste testi-
go sabe de3ta pregunta es que andando vecytando ciertos pueblos en la
comarca de G uaxaca los Seores de los dichos pueblos se le quejaron
este testigo diziendo quel dicho A lvarado avia aperreado algunos dellos
especialmente en el pueblo de C uscatlan que todos ellos desian que le
havian dado oro que en un pueblo que se dise Y utepeque le avia
mandado faxer una taza otras ciertas joyas de oro este testigo vido
un rtulo escrito en la pared que dezian aqui estuvo el criado Dalvara-
do haziendo ciertas joyas de oro que es publico que en G uaxaca le
dieron mucho oro que se pas poblar T ututepeque donde cada
dia le daban dos tres tejuelos de oro que pesaban cincuenta pesos
syn otra mucha cantidad de oro que le dieron."
Hazaas semejantes habia hecho ntes A lvarado, como se ve por
la respuesta referente la pregunta X, en las mismas declaraciones
de B ernaldino Vzquez de T apia citadas y que se contiene- en es-
E l pretexto que tom para este procedimiento indigno, fu
la previsora presuncin del religioso O lmedo, que A lvara- ,
do quiso hacer pasar por realidad. Fr. B artolom de 01- '
medo quiso apartar los suyos prudentemente de un peli-
gro, hacindolos acampar fuera de poblado, pues no era
indiscreto pensar que los indios procurasen librarse de sus
enemigos por un incendio tan fcilmente practicable; pero
esta previsin, bastante por s sola para precaver males po-
sibles, no lo era para imputar semejantes intentos al caci-
que, ni mnos para proceder contra l como si realmente
fuese culpable. B ien habria podido el rey combatir los
espaoles dentro fuera de T ututepec; pero nada indicaba
que abrigase tal designio: ni se habia manifestado contraria-
do por las medidas de A lvarado ni habia dejado de proseguir,
sin recelo, cultivando su amistad. Ixtlilxochitl, que asegura
haberse hallado en esta campaa con sus tropas, cuenta
que l advirti y previno la traicin de los tututepeques.
C orts dice, que Dios habia descubierto la trama de los in-
dios. B ernal Diaz dice, que los tehuantepeques sugirieron esa
tos trminos: "X. A la decima pregunta dixo que sabe este testigo
quel dicho A lvarado estando de T eniente en la Veracruz algunos mer-
caderes que all estaban hazia que les diese fiadas algunas mercade-
ras menos precio pero que no sabe si lo pag que sabe que
el dicho S eor de P palo siendo cristiano tenan aquellas dos yndias her-
mosas supo este testigo que le tom la una la cual vido en su casa
que no contento con avelle tomado aquella oy decir muy pblico
que le avia tomado la otra quel dicho S eor de P palo siendo el pri-
mero que en estas partes se habia tornado cristiano el mayor amigo
de los cristianos visto el grande agravio que se le hizo de enojo fu p-
blico que muri." A s fu cmo los chinantecas tuvieron pronto la re-
compensa de su adhesin los espaoles. A l ver tales infamias, se ve
cualquiera obligado confesar que tenia razn el clebre L as C asas,
cuando la muerte de A lvarado exclamaba con la vehemencia de su
carcter: "O h cuntos hurfanos hizo, cuntos orb de sus hijas y
plega Dios que del haya vido misericordia, y se contente con el mal
fin que al cabo le di!"
infundada sospecha, lo que no es increble, puesta su aver-
sin los tututepecanos; pero l mismo agrega que "otros
espaoles de f y de creer, dixeron que por sacalle mucho
oro, sin justicia muri en las prisiones" (el cacique). L a
verdad es que no habia la menor apariencia que justificase
las sospechas de A lvarado, puesto que l mismo escribe
C orts, que "toda la provincia estaba tan pacfica que no
podia ser ms, y que tenan sus mercados y contratacin,
como ntes; y que la tierra era muy rica de minas de oro,
y que en su presencia le haban sacado una muestra, y
que tres dias ntes habia estado en la mar, y tomado la
posesion de ella, y que en su presencia haban sacado una
muestra de perlas," la cual fu remitida E spaa.
P ero ni la inocencia ni el oro del rey, lo libr de la pri-
sin. E l P . O lmedo acudi al lado del cacique, cuando su-
po su desgracia, para consolarlo y animarlo; mas sus dul-
ces palabras no fueron bastantes impedir que la indigna-
cin abreviase los dias del preso, que muri de ira y des-
pecho.
1
E l seoro qued en el hijo del cacique, el cual,
estando bajo el poder de A lvarado, sufri mayor despojo
que su padre.
3.S e fund una villa que se di el nombre de "S e-
gura de la Frontera," porque la mayor parte de sus vecinos
haban pertenecido T epeaca "S egura de la Frontera,"
y se dieron stos en repartimiento los pueblos de la comar-
ca. L as poblaciones que se encomendaron entonces fueron
O axaca, C oaixtlahuac, C oatlan, T laxiaco, Jalapa y otras
vecinas.
3
A lvarado pens entonces en volver Mxico,
rico por los despojos de los mixtecas; pero los soldados no
se avenan con esta determinacin, pues quedaban priva-
1 "No bast para que no se muriese encorajado de pesar." (B ernal
Diaz, c. 261).
2 C orts, cartas citadas, pg. 334.
dos de la parte del botin que juzgaban les corresponda, y
en la imposibilidad de lograr nada por representaciones pa-
cficas, que habian repetido infructuosamente, hubieron de
resolverse al fin matar al capitan y sus hermanos.
No habian dejado ellos tambin de enriquecerse al ejem-
plo de su general. A lvarado dijo en su proceso, que des-
pues de fundada la villa, nombrados regidores y alcaldes
y hechos los repartimientos de costumbre, los indios "da-
ban oro sus amos como suelen hazer."
1
A dems, A l va-
rado remiti Mxico con su hermano J orge cuarenta mil
duros que deberan repartirse sus soldados. E stos, en fin,
no han de haber guardado una conducta ejemplarmente
moderada, siendo increble que cuando su capitan, al decir
de Francisco Verdugo,
2
"hazia armar los tiros de fuego
poner la boca quatro cinco indios fazia que pusiesen
fuego los dichos tyros mataba los dichos indios que all
estaban con el dicho tyro," los soldados respetasen tanto
las propiedades del pueblo conquistado que no hubiesen
tomado algunos de aquellos "tejuelos de oro que pesaban
cinquenta pesos," dos tres de los cuales regalaban los tu-
tutepeques D. P edro de A lvarado cada da.
3
Nada de es-
to, sin embargo, los satisfaca, y mal contentos de su fortuna,
se enfurecan contra el general que su juicio se apropiaba
indebidamente lo que con todo derecho les perteneca.
A lvarado supo lo que se trataba por el P . O lmedo, quien
descubri toda la trama uno de los soldados complicados,
llamado T rebejo. C omo recibi la noticia en medio de una
partida de caza que segua con algunos de los conjurados,
de pronto disimul, y fingindose acometido por dolor de
costado, regres su habitacin, desde donde por medio
de los alcaldes y alguaciles y de sus dos hermanos, G onza-
1 R espuesta al cargo XI V.
2 Uno de los testigos que declararon en el proceso citado, pg. 15.
3 Declaracin de B ernaldino Vzquez de T apia, pg. 39.
lo y J orge, aprehendi los ms culpables, ahorcando
dos, que se prepararon la muerte cristianamente, reci-
biendo los auxilios espirituales del P . O lmedo.
A l varado encontr bastante rico importante al pueblo de
T ututepec para tomar el seoro de l, que le concedi C or-
ts en un diploma fechado el 24 de A gosto de este mismo
ao de i 5?2, concebido en los trminos siguientes: " Cdula
de deposito para Pedro de Alvarado delos pueblos Tututepec
Xalapa otros pueblos.P or la presente se deposita en
vos P edro de A l varado vezino de la Villa de S egura la
Frontera los S eores y naturales de los pueblos de T utute-
peque con Quizquitali y A pi chagua y C hacaltepeque y C en-
tepeque y T etel tongo y C hila que le son subjetos y el S e-
or y naturales del pueblo de Xal apa para que os syrvais
dellos os ayuden en vuestras haziendas granjerias con-
forme las ordenanzas que sobresto estn hechas se ha-
rn con cargo que tengis de las yndustrias en las cosas
de nuestra S anta fee cathlica poniendo para ello la vigi-
lancia solicitud posyble necesaria fecha X X I V de
agosto de M DX X I I aosHernando CortezP or man-
dado del capitan general m seorAlonso de Villanueva."
1
No ljos del pueblo se hizo adjudicar un frtil terreno
conocido entonces con el nombre de "L a viuda,"
2
nombr
persona de confianza que en su nombre gobernase el pue-
blo de J alapa, reparti entre sus principales amigos algu-
nos otros pueblos, como ya se indic, y adems envi es-
paoles que recorriesen la tierra y la reconociesen en va-
rias direcciones: algunos de ellos fueron recibidos pedra-
das en el pueblo de A stata, teniendo que retroceder to-
da prisa para no morir. C on este pretexto, A l varado reco-
rri con parte de sus tropas los pueblos de la costa, llegan-
1 P roceso de A lvarado publicado por D. Fernando R amrez, pg. 177.
2 Id. Declaracin de G uillen de L aso, pg. 121. T al vez sean los te-
rrenos conocidos an con el nombre de "L lano de la viuda."
do hasta T ehuantepec, poblacion que C orts se haba se-
alado en encomienda. S e dijo que C osijopii, quien los
mexi canos llamaron Xob, le habi a obsequiado con diez car-
gas de oro, prometindole cuanto quisiese si le entregaba
al cacique de J al apa que se le habia insubordinado; tam-
bin se dijo que habia puesto en el tormento al cacique
de J al apa, su hermano y una hermana para arrancar-
les su oro
1
y que no habindolo conseguido, asol J a=
lapa dando muerte ms de veinte mil indios; pero A l -
varado neg estos hechos, ni se ven en su proceso ente-
ramente comprobados. E s cierto que hallndose en T e-
huantepec cuatro espaoles que de S oconusco volvan
Mxi co cargados de riquezas, dieron en manos de los
chontales, indios cerriles que aun no haban sido conquis-
tados: perdieron cuanto llevaban, quedando uno muer-
to y salvndose los otros tres heridos en J alapa, desde don-
de dieron D. P edro de A l varado aviso de su adversidad.
C osijopii puso las rdenes de A l varado veinticuatro mil
guerreros con los que, y sus espaoles, se resolvi fran-
quear este general las fronteras enemigas. S upongo que
el pueblo acometido en esta ocasion fu T equisistlan, el
ms adelantado de los chontales hcia T ehuantepec, y aun
el nico que tenia cierta forma y organizacin poltica, por
existir all un destacamento destinado desde tiempos anti-
guos hostilizar continuamente los zapotecas del istmo,
viviendo los dems esparcidos en las agrias serranas de la
C hontalpa. A l varado cuenta de este modo la batalla:
"Me estavan esperando en el campo tenian consigo
todo lo que avian tomado los espaoles como l l egu
ellos tenian en el campo una arvoleda grande contrafecha
en ella una gran celada de yndios de guerra los ques-
taban fuera hazian muestra fin que osase llegar donde
estava no volviese huyendo por ver tanta gente espere
1 Declaracin de A lonso Monillo, en el proceso citado, pg. 48.
la gente de pie de mi capitania y estandola esperando l os
dichos yndios questaban fuera de dicha arvol eda me aco-
metieron mi tod la gente que conmi go estava de '
la primera flecha que tiraron me hirieron en la frente me
dieron tanta priesa que ni me aprovechava requerilles ni
dejalles de requerir tove por prencipal remedi o romper
por ellos andando asy travados salieron en socorro de
los dichos yndi os los de la celada questava en la arvol eda
pusyeron nuestras personas en mucho pel i gro heridos
muchos de los espaoles pl ugo Nuestro S eor que los
venci mos."
1
E ntre otros espaoles, C ristbal Fl ores, G ar-
ca del P ilar y A l onso de O jeda, sacaron graves heridas,
vi ndose A l varado la muerte de la que recibi en la fren-
te. De la C hontalpa fu cogi do prisionero un capitan, con
lo que A l varado di por pacificada esta nacin, que per-
maneci tan indmita como ntes.
A l varado regres Mxi co con todos sus tesoros. L os
veci nos de S egura debieron aadir la privacin de su
parte en los despojos de T ututepec, las incomodidades de un
clima caluroso en extremo, pobl ado de mosquitos, de chin-
ches voladoras y de sabandijas venenosas, tan enfermizo,
que los que no sucumbieron graves y extraas dolencias,
se vi eron bastante cercanos al sepulcro, y en fin, poco pro-
ductivo, pues de sus encomiendas no se prometan grandes
ventajas. S e reunieron en cabildo los alcaldes y regi dores
y concertaron despobl ar el lugar, como se verific, derra-
mndose los veci nos por T ehuantepec, G uatemal a y otras
partes. De esta dispersin salieron J uan C edeo y Her-
nando de B adajoz,
3
primeros pobladores de O axaca,
donde se dirigieron con la mayor parte de los fugi ti vos de
la costa.
1 Descargos de A lvarado en el proceso citado, pg 75.
2 A s lo dice D. A ntonio de Herrera, Dc 3, 1. 3, c. 17.
4, E s probable que muchos hubi esen teni do ntes el
pensamiento de fijar su residencia en el val l e zapoteca; pe-
ro fu en esta poca cuando la villa espaol a de O axaca
se erigi formalmente con nombrami ento de alcaldes y
regidores que hiciesen cuerpo de repblica, aunque sin
autorizacin del rey de E spaa, que se obtuvo hasta i 52.
S ensible es la prdida del archivo de l a ciudad, pues
de l se hubieran obtenido preciosas noticias histricas
del mayor nteres para O axaca. E n una de las ltimas
revoluciones
1
hubo personas bastante brbaras que se ensa-
aron contra los amarillentos manuscritos del ayuntami ento,
creyendo acaso prestar, con el acto heroi co de destruirlos,
un servicio importante su patria. Y o vi el libro que con-
tenia la fundacin de la ciudad y las pri meras actas de su
ayuntamiento, circulando en las manos de la nfima plebe,
pero no me fu posible adquirirlo. A s es tambin cmo de
los archivos eclesisticos han desaparecido documentos pre-
ciosos. Quisiera decir cmo se hizo el reparto de los solares
y quines fueron los primeros pobl adores de O axaca. E n
la imposibilidad de hacerlo, sealar siquiera al gunos nom-
bres recogidos de aqu y de all en los libros y en los ma-
nuscritos.
A dems de J uan C edeo y Hernando de B adajoz, ya men-
cionados, se deben contar otras cien ciento vei nte personas
establecidas en O axaca, pues ya se ha dicho que la mayor
parte de los vecinos de S egura en la C osta chica se tras-
ladaron al valle. T odos eran soldados y pocas ningunas
mujeres espaolas parece que andaban entre ellos, pues
muy escasas eran en nmero las que ven an de la pennsu-
la, y stas se dirigan Mxi co. P osteri ormente, creci es-
te nmero con motivo de la guerra de los mijes y otras
que se suscitaron, por causa de las minas que se buscaban
con el mayor nteres y porque en las revuel tas de Mxi co,
1 S i no me engaa la memoria, fu cuando la invasin francesa.
34
que se haba dividido en bandos durante las ausencias
de C osts, muchos de los perseguidos se ponian salvo
entre los zapotecas, siendo entre stos personas notables,
A vila, Hurtado de Mendoza y Francisco de las C asas, que
en sus adversidades buscaban un abrigo en Y anhuitlan. R o-
drigo de P az se preparaba tambin poco ntes de su muer-
te marchar O axaca; pero sus enemigos no le dieron
tiempo; como l, otros muchos, para librarse de la tirana
de S alazar y C hirinos, se escondieron en O axaca tan perfec-
tamente, que no fueron hallados sino cuando se restable-
ci la paz; por el regreso de C orts, y por otros motivos, la
poblacion de O axaca fu aumentando de modo que al ve-
rificarse la ereccin con autoridad del rey, se podan contar
quinientas familias, todas, segn diceB urgoa, de sangre pura,
sin mezcla de africanos, de judos, ni de turcos. E ste fu el
ncleo que desarrollado con el trascurso de los tiempos por
generaciones sucesivas, form la ciudad de O axaca como
existe en la actualidad.
Francisco de O rozco se retir T epeaca, pues era te-
niente de all al dirigirse A lvarado para T ututepec; sin em-
bargo, posteriormente debe haber regresado para O axaca,
pues la generalidad lo pone como uno de sus primeros ve-
cinos. G utierre de B adajoz, regidor que habia sido de T e-
peaca y alcalde en T ututepec, Juan de B urgos y dos soldados
que se conocan con los nombres de "G uinea" y "S an Mi-
guel" y que fueron el uno repostero y el otro despensero
de C orts en su viaje Honduras, se establecieron enton-
ces en O axaca. O tros dos soldados que habian perdido ca-
da uno un ojo en el sitio de Mxico, fueron igualmente de
los primeros pobladores: se llamaban R omn L pez y N.
O jeda. L orenzo G enovs, marido de una portuguesa de
crecida edad. Un O choa, vizcano, hombre rico y preemi-
nente. Un T arifa, casado con C atalina Muoz. Un A ztorga,
anciano ya. Francisco Flores, persona muy noble, y G on-
zalo Domnguez, tan esforzado, que se le nivelaba con C ris-
tbal de O lea, el que salv C orts: era de rostro alegre,
de conversacin insinuante y de un cuerpo bien proporcio-
nado: muri en T ehuantepec por efecto de una caida del
caballo. Matas de la Mesquita, encomendero de algunos
pueblos del istmo, y dueo de algunos terrenos que luego
cedi los dominicos de T ehuantepec y que por su nombre
se llamaron la "Mexquitana."
1
Juan Nez de Mercado, que
segn algunos fu el primero que entr pacificar O axaca,
tal vez en compaa de Francisco de O rozco. Francisco de
A lvarez, Hernn Jurez de Mazuelos, G aspar de Vargas,
Martin de la Mesquita, encomendero de Zimatlan, y G er-
nimo de S alinas, que obtuvo despues la misma encomienda;
A lonso R uiz, encomendero de O zolotepec, y G regorio de
Monjarraz, de Miahuatlan; Hernando de A guilar, C ristbal
de C havez, persona importante, que desempe el corregi-
miento de Villa-alta, un Juan A ntonio, encomendero de la
mitad de la nacin guatinicamame, y B artolom S nchez,
encomendero de C oyotepec.
3
Francisco de las C asas, hidalgo de E stremadura y pa-
riente de C orts, en recompensa de haber trado de E spa-
a las provisiones reales en que se conferia ste el go-
bierno de Mxico, recibi la encomienda de Y anhuitlan.
G oz poco tiempo de su encomienda, pues por el ao
de 1524 fu en persecucin de O lid, por comision de
C orts, en compaa de Juan Nez de Mercado. A l ao
siguiente regres Mxico per O axaca, mas no se detuvo
en su eucomienda. P or causa de las persecuciones que su-
fri se refugi algunos dias en la mixteca; pero habiendo
sido descubierto, fu llevado Mxico y luego embarcado
para E spaa: durante la navegacin naufrag en la costa
Fayel, pero no muri, pereciendo solo el navio.
3
1 B urgoa, 2* part., cap. 74.
2 C rnica de San Diego.
3 Historia de tres siglos, por el P . C avo y T orquemada.
E l pueblo de G uaspaltepec sufri varios cambios en el
trascurso de pocos aos. S u primer encomendero fu G on-
zalo de S andoval. uo de G uzman lo di R odrigo de
A lbornoz; mas poco se quit ste el repartimiento al
ser removida la audiencia de que el primero fu presidente.
D. Martin C orts, hijo de Doa Marina, parece que fu
tambin encomendero de la mixteca, y otras dos hijas
bastardas del conquistador se repartieron los pueblos de
C hinantla,
1
Ms adelante se har mencin de otras perso-
nas; al presente se ha querido solamente dar una idea del
modo con que se iba organizando lo que es hoy el E stado
de O axaca.
5.E l consejo de despoblar la costa no fu aprobado
por C orts, quien mand procesar los autores y los sen-
tenci muerte; no se llev cabo la pena por interven-
cin del P . O lmedo que suplic se conmutase en otra m-
nos cruel: fueron desterrados. E l juez pesquisador enviado
por C orts fu Diego de O campo.
A l proceder jurdicamente contra los vecinos de T utu-
tepec, C orts habia tenido un segundo designio prxima-
mente relacionado con sus personales intereses. L os cua-
renta mil pesos conducidos Mxico por Jorge de A lva-
rado para repartir entre los conquistadores del lugar, de
que el mismo C orts habia dispuesto en su totalidad segn
algunos, le haban dado conocer la riqueza de un pueblo
que quisiera l solo disfrutar. Habia cometido el desacierto
de mandarlo poblar, ponindolo en manos de P edro de
A lvarado y de sus tropas; mas ya que stas por su volun-
tad lo haban desamparado, conveniente crey hacer cons-
tar judicialmente el hecho, para que los imprudentes veci-
nos no tuviesen despues lugar de arrepentirse. Muchos, en
efecto, conocieron despues su yerro y acusaron C orts
i B ernal Diaz, cap. 204.
ante la audiencia de Mxico, de que habia despoblado
T ututepec para cogrselo; pero G utierre de B adajoz, que
parece ms bien informado y verdico, en el proceso que se
sustanci por esta y otras causas, cuenta en estos trminos
lo acontecido:
1
"E stando asy poblados (en Tututepec) por-
que la tierra era doliente los naturales della no queran
servir los vezinos se yva cada uno por su parte acord el
dicho cavildo de elegir un alcalde lo eligi de pedimento
de todo el pueblo para que asy elegido remediase como
no muriesen de hambre que eligieron este testigo (Gu-
tierre de Badajos) queste testigo por que le parescio
mejor tierra la dicha G uaxaca se fu ella con todos los
vezinos lo qual sabido por el dicho D. Fernando C ortes
enbi luego Diego Docampo por pesquisador sobre
todo se fizo un proceso al qual se remite este testigo." L o
mismo sustancialmente cuenta C orts en sus descargos.
2
E ste capitan se atribuy, en efecto, la encomienda de T u-
tutepec, que solo ella le produca cincuenta pesos diarios,
de modo que en cierta ocasion R odrigo R angel pudo en-
tregarle catorce mil pesos de lo que habia recogido en es-
te pueblo.
3
Que Hernando C orts hubiese deseado la despoblacin
de T ututepec, para apropiarse tan rica encomienda, est
muy ljos de ser increble, puesto que con igual designio
habia mandado ya una vez despoblar lo que es hoy la ciu-
dad de O axaca. P arece que al principio el pueblo de Huax-
yacac fu sealado con C oatlan, T ehuantepec y otros para
el rey de E spaa. T oco despues de ocupado por las tropas
de Francisco de O rozco, "los conquistadores que all se
1 S umario de la residencia tomada D. Fernando C orts, goberna-
dor y capitan general de la Nueva E spaa, t. 2, pg. 291.
2 P ueden verse en los tomos 27y a8 de la C oleccion de documentos
inditos de Indias.
3 C orts no desmiente tales aseveraciones; se disculpa con los creci-
dos gastos que hacia en servicio del rey. (Doc. ind. de Ind., t 27).
hallaron enviaron esta dicha C ibdad fasta ocho nueve
mili castellanos de oro los quales se tomaron por manda-
do del dicho D. Fernando para dar Juan de R ivera
A lonso Dvila Quiones que yvan por procuradores
C astilla que dellos no ovieron parte los conquistadores
que los ganaron que lo sabe este testigo
1
por que la
sazn que pas lo suso dicho fu pblico notorio en esta
dicha cibdad vido este testigo quexarse algunos de los
conquistadores que avian sido en ganar el dicho oro." A l-
gunas otras pruebas tenia de la riqueza de la tierra, por lo
que tuvo por conveniente disfrutarla solo, sugiriendo los
compaeros de O rozco el pensamiento de preferir T utute-
pec para la villa que pensaban fundar. C on el mismo in-
tento ntes habia repetido sus rdenes O rozco, mandn-
dole volviese con sus tropas Mxico, y no habindolo
conseguido, determin la jornada de P edro de A lvarado,
quien debian unirse los soldados de O axaca. G utierre re-
fiere tales acontecimientos de este modo:
"Despues de ganada esta cibdad (MxicoJ, se pobl la
villa de S egura de la Frontera ques en la provincia de T e-
peaca que antes avia fundado enombr este testigo por
regidor della este testigo otros fueron poblar resy-
dir la dicha villa estando resydiendo en la dicha villa
el dicho D. Fernando C ortez escrivio una carta al cavildo
de la dicha villa diciendole que mudasen de alli la dicha
villa la pasasen G uaxaca por que hera mejor tierra que
asy lo fisieron estando en G uaxaca por que fu ynforma-
do que la tierra era muy rica escribi una carta al dicho ca-
bildo diziendole que no poblasen en la dicha G uaxaca syno
que se fuesen poblar T utepeque donde estaba P edro de
A lvarado que asy lo fiizieron poblaron en el dicho T u-
tepeque." R efiere en seguida cmo este pueblo, poco de
fundado, se despobl, sobre lo que formaliz un proceso
i Juan de B urgos. R esidencia de Fernando C orts, t. i, pg. 153,
Diego de O campo, y luego agrega: " despues de ydo el
dicho Diego Docampo prendi los regidores los truxo
esta cibdad de cuya cabsa se despobl la dicha villa de
G uaxaca queste testigo como alcalde avia hecho el dicho
D. Fernando C ortes se la tom para sy la provincia
de T utepeque se la tenido tiene."
1
L o que B adajoz
refiere aqu se encuentra confirmado por el dicho de otros
varios testigos que declararon en su causa, siendo de notar
que C orts mismo, para justificarse, no niega el hecho, li-
mitndose exponer en su descargo, que T ututepec se
habia despoblado sin su voluntad, y que O axaca no estaba
erigida en villa por competente autoridad,
2
porque si bien
algunas personas privadas dijeron "que all queran morir
fazer villa," tambin era cierto "quen la P rovincia de G ua-
xaca, nunca hobo villa poblada, ni nunca tal villa es man-
dado fazer."
3
C onsta, pues, que en el espacio de dos aos,
con el nombre de "S egura de la frontera" la ciudad actual
de O axaca fu poblada y despoblada dos veces: la una en
el ao de 1521, recientemente conquistada la provincia por
Francisco de O rozco, y la otra, en i 522, despues que Juan
C edeo y Hernando de B adajoz, primeros padres de la pa-
tria, la fundaron con determinacin de morir en el lugar.
S i de los doscientos cuarenta soldados espaoles que lle-
v T ututepec P edro de A lvarado, se descuentan los que se
esparcieron en las mixtecas y en la costa, ya en busca de mi-
nas, ya en los repartimientos de los pueblos, en nmero
aproximado de ochenta, y los setenta que el mismo capitan
condujo hcia T ehuantepec, quedan poco ms de cien per-
sonas que se establecieron entonces en la antigua Huaxya-
cac.
4
E ste nmero se disminuy de pronto muy considera-
1 R esidencia de C orts, t. 2, pgs. 291y 292.
2 Doc. ind. de Ind., t. 27, pg. 25.
3 Doc. ind. de Ind., t. 27, pg. 241.
4 R esidencia de C orts, t. 1, pg. 75.
blemente por la persecucin que la nueva villa hizo Die-
go de O campo, poniendo en prisin su alcalde y regidores,
quitndoles sus repartimientos, condenndolos perder sus
bienes y aun sentencindolos muerte,
1
pena que no se
ejecut porque el intento solo era de obligarlos dejar el
lugar. C orts pudo darse por entonces por victorioso en
su empresa: tom para s la C hinantla, T ehuantepec, Jala-
pa y todo el valle de O axaca, cuya villa espaola se tuvo
como definitivamente abandonada. E n ella, C orts edific
casas y puso por su teniente y mayordomo de sus hacien-
das su cuado Juan S uarez. con el principal objeto de
reunir tesoros y remitirlos Mxico. S us acusadores dije-
ron que este Juan S uarez Jurez, di de palos y puso en
cepo para arrancarle oro, cierto seor de O axaca llama-
do Tacatecle;
2
que con el cepo tambin castig otros
quince caciques de la misma provincia de O axaca, por no
haber pagado el tributo que se les impuso,
3
siendo este su
principal nteres y el trabajo de las minas, que atenda
preferentemente el clebre conquistador, cuidando poco
de premiar sus soldados, ni de ensear los indios la f
de C risto, aprovechando toda oportunidad para aumentar
su fortuna; por lo que, habindose quejado el cacique de
C uicatlan de cuarenta y cinco muertes perpetradas por el
cacique de T eutila en indios de la caada y en espaoles,
C orts dej impune tal delito por el concierto que celebra-
ba entonces con el segundo, de entregarle mil pesos de
oro cada cuarenta dias,
4
manifestando tan poca religin,
que de las riquezas as reunidas no pagaba diezmo, pues
por el de la C hinantla fu excomulgado en i52, poco n-
tes de embarcarse para E spaa. T ales imputaciones aca-
1 R esidencia de C orts, L i
9
, pgs. 75 y 157.
2 R esidencia de C orts, t. 2, pg. 36.
3 Id., t. 1, pg. 94.
4 Id., t 2, pgs. 137 y 282.
so hayan sido exageradas por el odio; pero no debe dis-
putarse que tengan un fondo de verdad, pues es cierto que
los conquistadores espaoles buscaron por todas partes con
avidez el oro, sin el que les habra faltado uno de los ms
poderosos estmulos en sus descubrimientos.
C orts di en encomienda el pueblo de C uicatlan Juan
T irado y G onzalo de R obles.
1
T ututepec, que con P ochu-
tla, T onameca y T eposcolula, habia pertenecido sucesiva-
mente P edro de A l varado y al mismo Hernn C orts,
fu concedido G onzalo de S alazar, que sac de all ms
de quince mil castellanos: perteneci despues D. T ristan
de A rellano.
2
Jalapa, T ehuantepec y toda la C hinantla
quedaron bajo el cuidado de mayordomos que las adminis-
traban en beneficio de C orts.
L os indios de T ututepec, por haber recibido agravios con-
siderables de los espaoles, se rebelaron contra ellos lue-
go que los vieron alejarse. P edro de A lvado, con nuevas
fuerzas, se dirigi ellos, y aunque hubo varios encuentros
y murieron algunos espaoles, la tierra qued pacificada.
L os indios no se encontraron suficientes para continuar
con xito las hostilidades, y cedieron, esperando mejor
oportunidad, que no tard efectivamente en llegar. C orts
di el seoro de T ututepec un hijo del rey muerto en la
prisin, que A varado habia llevado consigo Mxico.
g>No aconteca otro tanto en la costa del Norte, en
que los mijes y netzichus haban quedado siempre victorio.
sos en los diversos combates que haban dado resistiendo
los conquistadores. Desde la partida de S andoval de la
villa del E spritu S anto, que poblaron sus soldados en G oat-
zacoalcos, los indios no haban cesado de hostilizar los
invasores, no limitndose defender con vigor sus mon-
1 Idem, pg. 282.
2 Doc. ind., de Ind., tom. 27, pg. 228,
taas, sino descendiendo la llanura y acometiendo al
enemigo cerca de sus posiciones. E l nervio principal de la
guerra eran los mijes; mas con ellos se haban unido por
un lado los zapotecas netzichus y por otro los zoques, exten-
dindose la liga hasta el pueblo de C hiapas. L os castellanos,
en esta lucha tenan que vencer, adems del valor indoma-
ble de los indios, las dificultades que cada paso les opo-
na la naturaleza, atravesando cinegas y caudalosos ros
en la llanura, y franqueando barrancos y cimas fortificadas
en la serrana. E ntre las ltimas se distingua el cerro de
O uetzaltepec en el istmo, fortaleza que ya se habia hecho
famosa en los tiempos de Moctezuma. L os espaoles lle-
vaban sus armas, ya en una direccin, ya en otra, trabajan-
do sin descanso por reducir los rebeldes, sin conseguirlo:
las adversidades no eran escasas, y cuando despues de un
asalto que disminua en el nmero y causaba la muerte
de muchsimos aliados, por fin era tomada una plaza, se
tornaba sta insurreccionar, tan pronto como se vea li-
bre de la presencia de sus enemigos. E n la direccin de
C hiapas adelantaron algo sus conquistas; de los mijes nun-
ca salieron victoriosos; y como stos, por la cercana, los
fatigaban extraordinariamente, creyndose insuficientes pa-
ra domarlos, pidieron socorro C orts
1
que lo envi efec-
tivamente. S e di el mando de esta expedicin R odrigo
R angel, recientemente llegado de la pennsula, hombre intil
para la guerra pero que deseaba distinguirse por alguna glo-
riosa hazaa. B ernal Diaz dice que "estaba siempre dolien-
te y con grandes dolores y bubas y muy flaco y las zancas
y piernas muy delgadas, cuerpo y cabeza abierta." C orts
le hizo presente oue aquellos zapotecas eran gente indmita,
y que sus sierras no prestaban acceso, principalmente las
caballeras: insisti sin embargo en dirigir la campaa, y
acompaado de P edro de Ircio, B ernal Diaz y otros valien-
i B ernal Diaz, c. 166.
tes capitanes, por mediados del ao 1523, parti internn-
dose en la sierra. L os que ya conocian los peligros de la
comarca, llevaban harto temor de una sorpresa y descala-
bro como el de B riones; por fortuna los indios se limitaron
esta vez desamparar sus pueblos, escondindose en los
bosques y quiebras, de manera que los espaoles no en-
contraban sres vivientes en ninguna parte. E ste gnero
de guerra era cmodo para los mijes, que acostumbrados
la dureza de los montes, no se exponan ninguna pri-
vacin, ni sufran ningn dao del enemigo, que no encon-
trando sino races con que alimentarse, tenia forzosamente
que alejarse. Y como la vez llova con abundancia, los
estrechos caminos estaban intransitables por el lodo y R an-
gel no podia ya ms con sus dolores, hubieron de volver-
se sin hacer cosa de provecho. '
E l 8 de Diciembre del mismo ao, sali nuevo socorro
de Mxico para combatir " las provincias comarcanas la
Villa del E spritu S anto," que no puede dudarse fuesen las
mismas de los mijes y sus aliados. E ran estas fuerzas cien
infantes, treinta caballos y dos tiros, que sirvieron para in-
vadir T abasco y C hiapas, empresa que pareci ms fcil
R angel, cuyas ridiculas proezas describe extensamente
B ernal Diaz. E ntre los zapotecas y mijes no se adelant
cosa alguna; por el contrario, los espaoles moran fre-
cuentemente en sus manos, y los pueblos cercanos, que
no pertenecan la liga de la sierra, sufran sorpresas y
asaltos nocturnos en que perecan centenares: los que no
queran ver sus casas incendiadas, tenan que entrar en
la confederacin y militar contra los espaoles. De este
modo la rebelin iba cundiendo y amenazaba hacerse ge-
neral. Fu preciso, pues, enviar nuevo auxilio que sali
1 C orts dice nicamente, C artas citadas, pg. 372, que R angel "aho-
ra un ao habia ido con gente sobre ellos y por ser tiempo de mu-
chas aguas no pudo hacer cosa ninguna."
de Mxico el 5 de Febrero de i 524. Mandaba R odrigo
R angel este cuerpo que constaba de ciento cincuenta in-
fantes y cuatro bocas de fuego, suprimindose las caballeras
por juzgarse intiles. T anto enfado tenia C orts por las
continuas derrotas de sus soldados, que pesar de haber
declarado C rlos V libres todos los indios, manumitien-
do los que hubiesen sido marcados como esclavos, orden
que los que fuesen cogidos vivos, se repartiesen luego entre
los conquistadores, sealados con el hierro de la esclavitud.
"B ien puede tener por muy cierto Vuestra E xelencia, es-
criba C rlos V, que la menor de estas entradas me cues-
ta ms de cinco mil pesos de oro."
1
T odos se estrellaron
contra la firme resistencia de los mijes.
7.E stos reveses continuos no solo aumentaban el bro
y animaban extraordinariamente los rebeldes, sino que
iban extendiendo la insurreccin por todas partes. L os
pueblos que no haban doblado la cerviz al yugo espaol,
se abstenan de someterse hasta ver el fin de aquella gue-
rra; y los que hasta all haban sido amigos de los conquis-
tadores, se tornaban enemigos unindose los mijes, te-
nan que sufrir las consecuencias de su fidelidad, sufriendo
las acometidas de los insurrectos y mirando muchas veces
incendiadas y destruidas sus casas. C ontribua mucho la
prosperidad de las armas mijes, la falta de soldados que se
notaba entre los castellanos, pues los ms andaban ocupa-
dos en lejanas conquistas y otros estaban distrados en la
formacin de la nueva ciudad de Mxico, que se recons-
trua en ese tiempo, en el fomento de los intereses que
habian creado ya. E n el valle zapoteca y en las mixtecas
altas, habia esparcidos algunos que deseaban oro y bienes-
tar mejor que glorias militares. E n T uxtla se habian asen-
tado otros, dedicndose con tanto esmero al cultivo del al-
i C artas citadas, pgs. 371, 372 y 373-
godon, que los pocos aos de conquistado Mxico, se
exportaba ya para E spaa.
1
C ristbal de O lid habia lle-
vado la conquista de Honduras un cuerpo de tropas
bastante fuerte para aquellos tiempos. C asi al mismo tiem-
po sali para C hi apa y G uatemala D. P edro de A lvarado
en 6 de Diciembre de 1623,
2
con ciento sesenta caballos,
trescientos infantes, cuatro piezas de artillera y muchos in-
dios aliados: este ejrcito sigui el camino de la mixteca,
atraves el valle zapoteca, y pasando por T ehuantepec, si-
gui en direccin G uatemala, sin ms obstculo que un
peol fortificado que se debi allanar al paso.
3
O lid en
Honduras trat de observar, en orden C orts, la conduc-
ta que habia segui do ste para con Velazquez de L en,
gobernador de C uba, desconocindolo y trabajando por su
cuenta; pero C orts no era hombre para sufrir en silencio
una injuria de tal tamao, por lo que hubo de marchar l
mismo Honduras por fines de 1524, fin de reducirlo al
orden y la subordinacin debida. E ste viaje, alejando al
hombre temido de l os indios, inspir confianza los rebel-
des, cuya insurreccin tom proporciones alarmantes en
O axaca. Desde los mijes se extendi por un lado hcia
C hiapa, sin alcanzar sin embargo en el istmo la ciudad
de T ehuantepec en que C osijopii se mantena fiel, y por el
otro, hcia las montaas de los netzichus, cundiendo en-
tre los zapotecas serranos, que muchos tomaron las ar-
mas, como el cacique de T eococuilco, mintras otros se man-
tenan en expectacin del suceso como el de I xtepeji. L os
cuicatecas, que hasta entonces se habian conservado en la
inaccin como simples espectadores, que habian favoreci-
do el partido de C orts, se rebelaron tambin, distinguin-
1 Disertaciones de A laman, t. 2
o
, p. 69.
2 C artas citadas, pg 369.
3 Se llamaba G uelamo, dice B ernal Diaz, por un espaol que lo tu-
vo despues en encomienda.
dose entre ellos los caciques de P palo y T eutila. L os mix-
tecas de S osola, que se haban sujetado de mala gana al
dominio espaol, tomaron igualmente las armas, aunque
parece que con algn retardo, pues al principio de la gue-
rra no defendieron el difcil puerto de S an A ntonio. L os
que con ms ardor se pronunciaron contra los espaoles,
fueron los zapotecas de C oatlan y los mixtecas de T utu-
tepec.
8.E stos ltimos dieron de repente sobre una partida
de espaoles, que en nmero de cuarenta andaba por la
costa: ya presos, los condujeron un patio cerrado con un
muro almenado de considerable altura, y rodendolos ms
de dos mil indios, los heran, arrojndoles varas endureci-
das al fuego. L os desgraciados espaoles, esforzndose pa-
ra salir, se abrazaban con las almenas en que dejaban im-
presas sus ensangrentadas manos para memoria de su cruel
muerte. A l fin se reconocieron impotentes para librarse de
los indios, y resignndose su suerte, ponindose de rodi-
llas levantaron al cielo los ojos, y animndose unos otros,
acabaron la vida con sentimientos cristianos.
E n otros pueblos fueron los espaoles cogidos uno uno,
y en medio de tormentos fueron igualmente muertos. A l-
gunos fueron encerrados por varios dias, sin probar el me-
nor alimento; y cuando ya el hambre los hacia desfallecer,
les cortaban los indios un brazo una pierna, que puesta
en las brazas en su presencia, la ofrecan como nico man-
jar sus dueos. O tros fueron expuestos, hasta espirar,
la accin de un fuego lento. O tros perdieron la piel, que
les fu arrancada por sus verdugos, y otros padecieron di-
versos y extraos gneros de muerte, escogitados por el
odio de los indios.
1
E n C oatlan fueron muertos cosa de
i R emesal. L ibro 4, c. 2.
cincuenta espaoles, y ocho diez mil indios esclavos, que
andaban ocupados en el trabajo de las minas.
1
No era menor el desorden en la costa del Norte. A s lo
dice Herrera describiendo algunos de los abusos cometidos
por G . S alazar y P ero A lmindez C hirinos, que se haban
apoderado de la autoridad durante la ausencia de C orts:
"E nviaron todas las provincias pedir el oro y joyas que
tenian los seores, y les escudriaron las casas y se las to-
maron por fuerza, con todas las alhajas de plumera y ri-
quezas que tenian, hacindoles mal tratamiento, cosa que
sintieron mucho, y si la esperanza que C orts era vivo no
los tuviera en freno se alzaran: y con todo eso se fueron
muchos desesperados los montes, de donde salan los
caminos y mataban los cristianos, y en un solo pueblo
mataron quince, y mucha parte de la costa del Norte se
alter."
9,E stas graves alteraciones iban propagndose rpi-
damente por todas partes con motivo de las violencias de
los gobernadores de Mxico, la sombra de sus desr-
denes y tirana, que teniendo fija la atencin de los espa-
oles, no les daba tiempo para perseguir vigorosamente
los rebeldes: de tal manera, que se temi sriamente que
una insurreccin general echase por tierra la conquista de
C orts, siendo muy probable que los mismos espaoles fu-
gitivos y escondidos la fomentasen en secreto. L a colonia
establecida en Huaxyacac, se crey en grave riesgo de pe-
recer toda, por lo que uno en pos de otro envi correos
violentos avisando los gobernadores de Mxico la si-
tuacin difcil que guardaba. L a noticia caus profun-
da sensacin, por lo que P ero A lmindez C hirinos sa-
li inmediatamente contra los rebeldes, al frente de cien
caballos y doble nmero de infantes, con abundantes pro-
i A laman, en la 4^de sus disertaciones sobre la historia de Mxico.
visiones de todo gnero y sumas respetables de oro. E ran
estos soldados, no del nmero de los viejos y aguerridos
conquistadores, sino gente bisoa, recientemente llegada
de la pennsula en busca de riquezas, y el capitan, ms ex-
perto en el manejo de las rentas reales que en el mando
de los ejrcitos. A l llegar O axaca se dirigi en efecto
los enemigos y sent su campo cerca del primer punto for-
tificado; pero en lugar de estrecharlo vigorosamente en sus
reales, C hirinos se di al lujo y la ostentacin, permitien-
do que su vez los soldados se abandonasen al juego y
la disipacin; y mintras se distraan de esta suerte, los in-
dios caian de sorpresa sobre ellos causndoles dao consi-
derable. C uando los rebeldes se veian muy oprimidos, bur-
lando la vigilancia de C hirinos, desamparaban de noche el
campo y reaparecan en alguna otra cumbre; y as, defen-
dindose con bravura y pasando de uno otro peol, por
el hecho solo de no ser vencidos, se daban por satisfechos
y vencedores, ni daban la menor importancia un enemi-
go tan descuidado como indolente. E n Mxico se lleg
saber lo que pasaba, y el factor S alazar, para poner reme-
dio, mand que interviniese en las operaciones militares
un capitan ms prctico y conocedor del terreno, "A ndrs
de Monjaraz;" pero que en aquella sazn estaba tullido de
bubas y no era para hacer cosa que buena fuese.''
!
Hubo
un peol en que los indios cercados completamente se de-
fendieron con bizarra por cuarenta dias, al fin de los cuales
alzaron su real y desaparecieron sin ser sentidos, dejando
los espaoles la vergenza de no haber obtenido el menor
fruto de la campaa.
S in duda alguna, Mxico se hubiera emancipado desde
este tiempo, pues la revolucin de O axaca haba tomado
proporciones extraordinarias, y ya en la capital se temia s-
i B emal Diaz, cap. 189, y el padre C avo en los tres siglos de Mxico,
lib. 2, n. 10.
riamente un levantamiento: los espaoles no hubieran po-
dido reprimir la insurreccin, as porque no existan mas
que unos pocos de aquellos hroes, primeros compaeros
de C orts, como porque estaban divididos en facciones y de-
bilitados por el odio y la guerra que se hacan mtuamente.
C hirinos, sabiendo que su compaero de gobierno habia si-
do cogido y preso en Mxico, sin haber hecho cosa alguna
de provecho en O axaca, sali precipitadamente rumbo
T laxcala, en donde su vez fu aprehendido por T apia y
guardado en una jaula, junto otra que servia de prisin
S alazar.
L a villa de O axaca de "S egura de la Frontera," entre-
tanto, habia tenido la fortuna de aumentar su poblacion.
C orts deseaba alejar de all los espaoles para ser solo el
dueo de la tierra; S alazar y C hirinos, que se haban cons-
tituido sus mulos en el poder y que tan ahincadamente
procuraron rebajar su crdito, enflaquecer su autoridad y
destruir con sus bienes de fortuna sus elementos de gloria
y de grandeza, aprovecharon su ausencia para levantar de
nuevo la villa que habia querido desolar. L e quitaron en
efecto las poblaciones ms numerosas y productivas de la
provincia de los zapotecas, encabezndolas con el nombre
del rey de E spaa. C hirinos dice expresamente que al ir h-
cia los zapotecas habia tenido el intento "de poblar S egura
de la Frontera" y pacificar la tierra alborotada por E strada;
y cuando este capitan, despues de su infructuosa campaa,
hubo de volver Mxico, como teniente suyo y de su com-
paero de gobierno, qued en O axaca A ndrs de Monja-
raz, removido prviamente, como es claro, el mayordomo de
C orts. L os amigos de los gobernadores reemplazaron en-
tonces en los repartimientos los antiguos poseedores:
G onzalo S andoval fu removido de G uaspaltepec, y G re-
gorio de Monjaraz consigui la encomienda de Mianuatlan ;
los pocos pobladores de Huaxyacac se debieron agregar
algunos de los soldados de C hirinos, y los gobernadores
36
mismos deben haberse dirigido al rey de E spaa, dando
noticias de aquella provincia y pidiendo fuese con su auto-
ridad erigida formalmente en villa.
L os indios, pesar de sus victorias, no desplegaron con-
fiadamente sus fuerzas, por no tener certeza de que hubie-
se muerto C orts, como haban propagado sus enemigos,
pues el nombre solo de este clebre campen los intimida-
ba y los ponia en respeto. E n efecto, despues de una jorna-
da de dos aos en que los padecimientos y las adversida-
des probaron duramente el nimo de Hernn C orts, prin-
cipios de i 52 pudo tomar puerto en Veracruz, encaminar-
se Mxico y recibir al paso las comisiones de los zapote-
cas, que le ofrecan regalos y le protestaban su adhesin.
1
10.No se debe creer por eso que la revolucin hubie-
se terminado completamente: se haban sometido los pueblos
del valle, dispuestos siempre contemporizar con los con-
quistadores, pero de ningn modo las sierras, principalmen-
te las que nunca haban sido sometidas. A s lo debe haber
presenciado D. P edro de A lvarado, que regresando del via-
je las Hibueras por G uatemala y T ehuantepec, en donde
dej algunos muertos por efecto del clima, especialmente
un indio mexicano que habia sido capitan general de C uate-
moc y que al bautizarse habia tomado el nombre de Juan
Velazquez, es probable que haya dado importantes noticias
C orts sobre el E stado de O axaca. E ste habia llegado
Mxi co mediados de J unio,
2
recibiendo el poder de los go-
bernadores E strada y A lbornoz, que haban sucedido S a-
lazar y C hirinos, para depositarlo al mes siguiente en las ma-
nos de D. L uis P once de L en, nombrado por C rlos V juez
de residencia del mismo C orts. P once de L en muri los
pocos das, dejando en su lugar al L ic. D. Mrcos de A gui-
1 B ernal Diaz, caps. 189 y 190.
2 A laman, disertaciones.
lar, que gobern el resto del ao, muriendo principios del
siguiente. Durante los siete meses de su gobierno, C orts
se encamin O axaca y T ehuantepec, viaje en que ade-
ms de la pacificacin de los indios, tenia la mira de prepa-
rar en la segunda de estas poblaciones algunos buques pa-
ra descubrir las islas de "especera" y el estrecho que se-
gn sus clculos debera unir el A tlntico y el P acfico. L os
historiadores no hablan de este viaje de C orts, pero tam-
poco permenorizan sus ocupaciones en este tiempo, pasan-
do rpidamente desde la toma de posesion del gobierno por
A guilar hasta su muerte, que algunos ponen pocos das des-
pues. A laman demuestra que A guilar muri en Febrero
Marzo del siguiente ao, durando por lo mismo en el
gobierno cosa de siete meses, que no dejaron sino escasa
memoria de los acontecimientos de Mxi co. E l choque de
intereses y pasiones que tenia lugar entre los personajes
ms caracterizados de esta capital, la suerte de C orts que
se discuta en los tribunales y en la que iba envuelta la de
los encomenderos y conquistadores, y aun el porvenir de la
nacin cuyo gobierno se trataba en la corte de los reyes
catlicos de dar una forma estable y una organizacin con-
veniente y til, era lo que absorbia todos los cuidados, fijn-
dose apnas la atencin de los escritores en lo que pasaba
en las provincias un poco lejanas. A s, ninguno casi recuer-
da que en este ao de i52, por cdula de 14 de S etiem-
bre del emperador C rlos V, refrendada por su secretario
Francisco de los C obos y rubricada por el presidente del
C onsejo de Indias, obispo de O sma, por los obispos de C iu-
dad R odrigo y de C anarias y por el L ic. B eltran, se man-
daban repartir los solares los conquistadores y dems per-
sonas que quisiesen ser vecinos de O axaca, que solo tuvo
en este diploma el ttulo de villa, advirtindose en la misma
cdula, que de preferencia se designasen los lugares ms
cmodos para los templos que se hubiesen de edificar, as
de regulares como del clero secular. O tro tanto sucede con
las villas espaolas de S an Ildefonso y de Nejapan, de cu-
ya fundacin apnas queda memoria.
A lonso de E strada, en carta dirigida al rey de E spaa el
20 de S etiembre de 1626, supone que se mantenan rebel-
des algunos pueblos zapotecas, y dice que C orts, sin em-
bargo de haber entregado el cargo de capitan general
Mrcos de A guilar, "no por eso dejaba de dar el artillera
y municin y otras armas capitanes que desde aqu se an
despachado para la conquista de una grand provincia que se
dice de zapotecas."
1
C orts dice que seal tres capita-
nes para que entrasen en la provincia por distintas partes;
pero l mismo debe haber creido despues necesaria su pre-
sencia, pues B urgoa, fundado en documentos hallados en
T ehuantepec, juzg que C orts pas de Mxico T ehuan-
tepec hcia fines de 1626 principios de i 5: ; . A su paso
por el rio de S an A ntonio, encontr alguna resistencia en
los mixtecas de S osola, que aun permanecan rebelados.
B ernal Diaz, que lo acompaaba, se defendi bizarramente
en un peol que por esta circunstancia qued el nombre
" del B ernal." S e cuenta que en recompensa de su heroica
hazaa, se di al valiente soldado el terreno que alcanzase
mirar desde el peol.
A l llegar la ltima montaa mixteca, cuya cumbre se
denomina ahora de las "S edas," C orts, dirigiendo la vista
al valle de E tla, qued agradablemente sorprendido: los
ros, desprendindose de las sierras inmediatas, corran al
fondo del valle, regando los sembrados que en forma de
tablero se dilataban por las vegas, con los tintes de un bien
cultivado jardn. S e propuso desde entonces que la villa de
E tla fuese una de las de su marquesado, como lo consigui
en efecto dos aos despues. L os caciques de T eococuilco
y pueblos inmediatos, que solo tenian noticias del gran con-
quistador por los ecos de la fama, al saber que llegaba se
1 Doc. ind. de Indias, tom. 13, pg. 85.
le acercaron para verlo, tratar con l de paz y" manifestar
su determinacin de abrazar el catolicismo. P or falta de sa-
cerdotes no pudieron ser instruidos de pronto: un poco ms
adelante recibieron el bautismo, aun tal vez sin suficiente
instruccin, pues poco se rebelaron de nuevo, apostatan-
do de la f recibida. Fu entonces cuando C orts, para suje-
tarlos y reconquistarlos, hizo confianza del maestre de campo
Martin de la Mesquita, valiente capitan que contaba entre
sus hazaas la de haberse apoderado, en medio de una llu-
via de saetas, de un fuerte peol de G uatemala. E ste paci-
fic en efecto aquella parte de la sierra, llegando con fe-
licidad hasta T eutila. B urgoa dice haber visto el testimonio
autntico de sus proezas. L o ms notable fu que, por pre-
mio de sus servicios, no quisiese recibir este recomendable
soldado repartimiento de indios, por temor de gravar su
conciencia, quedando satisfecho con percibir algunas ligeras
retribuciones del erario real. P or lo que hace C orts, lue-
go que entr en posesion del valle, procur aprovecharse
del agua, hacindola servir en unos molinos que por su
mandato se hicieron y que aun existen, enseando junta-
mente los indios el modo de cultivar el trigo, ramo de
agricultura que an se dedican en la actualidad.
1
C aus igualmente muy grata impresin C orts, C uila-
pan con sus quince mil familias y sus grandes bosques de
nogales. No se detuvo mucho en O axaca ni lade su ca-
mino, dirigindose derechamente T ehuantepec. A los
chontales que aun no estaban conquistados envi Maldo-
nado, llamado "el A ncho," soldado de aliento, que en efec-
to los venci por la superioridad de sus armas, pero que
habindose retirado en seguida con sus tropas, los dej en
su barbarie primitiva. No era posible conquistar ordenada
y regularmente una tribu que viva esparcida en las cue-
vas y barrancas de sus montaas. E l grupo ms numeroso
1 B urgoa, 2
11
parte, cap. 40.
de chontales se veia en T equisistlan, destacamento de tro-
pas puestas en atalaya para vigilar los movimientos de los
tehuantepecanos. E ste pueblo se dio en encomienda un
A lavez, del nmero de los compaeros de C orts.
11.E n T ehuantepec admir este general la opulencia
del pas y la magnificencia y autoridad de su rey. E l celo
de C orts por la propagacin de la f catlica era muy ar-
diente, y lo primero que hizo en esa villa fu tratar de la
conversin al cristianismo de C osijopii. Vacilaba ste y los
sacerdotes de sus antiguos dioses lo repugnaban abierta-
mente; pero al fin, con verdad disimulo, el rey se re-
solvi, fu instruido en los misterios del E vangelio y las
aguas del bautismo baaron sus sienes. E l acto conmovi
la multitud, al grado de temerse con seriedad un desor-
den; no hubo sin embargo funestas consecuencias, y las
salvas de artillera y los regocijos pblicos entretuvieron
los pueblos los primeros dias. E l rey mismo se mostr al
principio catlico fervoroso, dando conocer al mismo tiem-
po en todos sus actos su excelente ndole y su inteligencia
nada comn, y hacindose notar principalmente por cierto
aire de superioridad y grandeza que impona respeto cuan-
tos le trataban. S e llam en el bautismo D. Juan C orts.
:
E s de creer que fuese Fr. B artolom de O lmedo quien la-
vase en la fuente bautismal al rey de T ehuantepec, pues
B ernal Diaz dice, hablando de la desgraciada expedicin
de R angel: "Y dende all 2 aos poco tiempo mas vol-
vimos de hecho los zapotecas y las dems provincias, y
las conquistamos y truximos de paz: y el buen fray B arto-
lom de O lmedo que era santo frayle, trabaj mucho con
ellos y les enseaba los artculos de la fe y bautiso en aque-
lla provincia mas de quinientos indios; pero en verdad que
estaba cansado y viejo, y que no poda ya andar cami-
1 B urgoa, 2^parte, cap. 73.
nos, que tenia una mala enfermedad." A l decir esto se re-
feria probablemente la expedicin de C orts T ehuante-
pec, en que se hall, pues consta que los mijes y zapote-
cas netzichus no los rindieron aun mucho tiempo despues.
S i no descuidaba la propagacin de la f, mnos desaten-
da C orts sus propios intereses. L e dominaba el pensa-
miento de hacer descubrimientos de nuevas tierras en la
mar del S ur, y sin perder los momentos, al llegar T ehuan-
tepec procur que se construyesen bajeles. E n las monta-
as del istmo mand que se cortase la madera necesaria,
que luego era conducida en hombros de indios, veces
desde una distancia de veinte leguas.
1
L a jarcia, velas, ar-
tillera y cuanto era necesario, se conduca desde las costas
del seno mexicano, en que se depositaba, hasta el golfo de
T ehuantepec, brazos tambin de los miserables indios,
pues ni se habian propagado an las bstias, ni habia ca-
minos propios para las caballeras en esa direccin.
2
C uan-
do estuvieron concluidos los buques se hicieron flotar en
la gran laguna de S an Mateo del mar; pero al sacarlos pol-
la barra, una rfaga del Norte que sopla all con furia, em-
puj violentamente una de las dos embarcaciones, que
chocando contra los peascos, pereci sin remedio. E l otro
navio se inutiliz tambin poco despues.
Uno de los motivos que tuvo C orts para la construccin
de estas embarcaciones, fu el deseo de complacer al empe-
rador, que le habia recomendado prestase algn socorro
1 B urgoa, 2^parte, cap. 75.
2 A s lo dice B urgoa, des. geog., 2^ par., cap. 73. "E l estrecho de
tierra de mar del S ur al del Norte, sern como treinta leguas que le ha-
cen pennsula del morro de T ehuantepec, al puerto de P echugui , en el
desembocadero de un caudaloso rio deste nombre, donde se sol a des-
embarcar la xarcia y artillera que llaman leva, y se^traia de E spaa, y
de aqu en ombros de estos miserables indios se pasaba al mar del surj
porque en bestias por una aspera serrana que est en medio, no era po-
sible."
la flota que al mando del comendador de R odas Fray D.
G arca de L oayza, despues de cruzar el A tlntico y de sal-
var el peligroso estrecho de Magallanes, navegaba en el
P acfico con rumbo las Molucas. R efiere D. A ntonio de
Herrera que el 25 de Julio de i52, un patache de la flotilla
de G arca de L oaiza, que mandaba S antiago de G uevara,
separado de las otras naves que seguian su direccin las
Molucas, se acerc sin saberlo las costas de Mxico. No te-
niendo batel en que dirigirse tierra un clrigo, Juan de
A rraizaga, se meti dentro de una caja, que flotando sobre la
agua y atada con cuerdas para seguridad, fuese llevada por
las olas hcia la playa. C omo un cuarto de legua de tierra,
la caja se volc, y el clrigo se ahogaba ya, pero cinco in-
dios de los que andaban en la playa, lo sacaron salvo. Fu
bien recibido en un pueblo cercano, cuyo cacique di avi-
so un gobernador espaol que se hallaba veintitrs le-
guas de distancia. T oda la tripulacin desembarc despues
y fu tratada esplndidamente por el mismo cacique y el
gobernador cristiano. E l pueblo en cuyas inmediaciones
desembarcaron los tripulantes del patache, era Mazatlan en
C hiapa, y el gobernador espaol resida en T ehuantepec.
1
Despues de algunos dias de descanso, se acord que el cl-
rigo A rraizaga fuese Mxico para pedir C orts los
ayudase en la continuacin de su viaje las Molucas, y que
entre tanto el patache llegase al puerto de T ehuantepec, en
que se esperaria el socorro.
E l navio lleg en efecto T ehuantepec principios
de S etiembre de i52. E l capitan se dirigi la villa
de O axaca, en donde muri poco despues. E n Mxico,
sabidas las noticias que llev el clrigo A rraizaga se de-
termin que continuase la navegacin en el mismo na-
vio el capitan Hernn P erez B ocanegra. C orts quiso ha-
blar ntes con el piloto de G uevara, por lo que Fran-
i D. A ntonio de Herrera, Dc. 3, lib. 9, c. 6.
cisco Maldonado fu "en postas tomando cavallos la di-
cha provincia"
1
fin de traerlo Mxico, lo que demues-
tra que sin embargo del estado de guerra de algunos pue-
blos zapotecas, habia ya en ese tiempo en los caminos de
O axaca y de T ehuantepec, estaciones con caballeras que
sin duda comenzaban abundar. E l navio de G uevara es-
taba tan maltratado que no pudo navegar, por lo que B oca-
negra se volvi Mxico. C orts, en carta dirigida al E mpe-
rador 28 de Mayo de i 527, refiere que en el patache que
arrib T ehuantepec, iba por piloto un O rtuo de A lan-
go" y que "luego como fu avisado de la venida deste navio,
despach para que se pusiese mucho recabdo en l, y
los que en el venan provellesen de todo lo que hubiesen
menester asi para sus personas como si para el navio tru-
jesen alguna necesidad de reparo, y que si luego se quisie-
se hacer la vela le proveyesen de todos los bastimentos
necesarios para su viaje, por que el aport una pro-
vincia donde se le podia dar todo buen aviamiento, la
cual est desta cibdad ciento treinta leguas." E xpo-
ne despues la oposicion que sufra de las autoridades de
Mxico en el intento de socorrer la armada de G arca
L oaiza, sin embargo de lo cual, determinaba enviar tres
navios que habia preparado las rdenes de A lvaro S aa-
vedra C ern, y al fin concluye diciendo, que "por el mal
recabdo nigligencia que hobo en su despacho, le echaron
al travs (al patache), por que como estuvo ocho meses en
aque puerto, comiose de broma, y luego despach para
que la gente que en habia de ir fuese en estotros:"
2
lo que
demuestra que el navio del comendador, fu inutilizado
fines de A bril de 1627.
1 Declaracin de B ocanegra en la causa de C orts, t. 2, pg. 315.
Vease tambin la carta de C orts al rey de E spaa en 11 de Setiembre
de 1526. C artas y R elaciones etc., pg 375.
2 E scritos sueltos de Hernando C orts, pgs. 157 y 159.
37
12,P ero en T ehuantepee se continuaron construyendo
embarcaciones, de modo que en 1529, Diego de O campc
desde all pudo hacer el viaje al C allao del P er, siendo el
primero que viajaba con ese rumbo. C orts llev cabo
otras expediciones desde el mismo puerto, como se dir ms
adelante. E n O axaca se ignora que hubiese hecho por en-
tonces alguna otra cosa de importancia, y principios de
1527 se hallaba ya en Mxico de regreso; pero Mrcos de
A guilar se ocupaba con nteres de los pueblos de esta pro-
vincia. P ara sujetar los serranos rebeldes, envi G as-
par P acheco, comandante de las fuerzas espaolas y mexi-
canas que juzg suficientes, para dominar en fin un ene-
migo tenaz que amenazaba sin cesar.
Desde la venida O axaca de C orts, quien se haban
sometido los caciques serranos inmediatos al valle, la gue-
rra se haba concentrado las agrias montaas de los mijes
y netzichus. Un odio antiguo separaba unos y otros pue-
blos: desde el incendio de T otontepec los mijes concibieron
un resentimiento profundo, que no habia cicatrizado el tiem-
po y que proruinpia en hostilidades abiertas contra los za-
potecas luego que se les presentaba la menor oportunidad.
P or intervalos se reunan masas considerables de aquellos,
las que sedientas de venganza se precipitaban como una ava-
lancha sobre los ltimos, talando las sementeras, incendian-
do los pueblos y derramando la sangre de sus enemigos,
sin piedad. No se alejaban demasiado de sus montaas en
estas correras, y su fin principal era, segn parece, man-
tenerse libres del yugo zapoteca: hostilizaban para no ser
hostilizados; sin embargo, chorreaba an la sangre de sus
ltimas luchas segn asegura B urgoa, cuando los espaoles
llegaron, siendo tal acontecimiento nuevo motivo para el
desacuerdo de ambos pueblos. L os zapotecas se unieron
los espaoles, y los mijes los combatieron con tenacidad
incansable. C uando C orts parti para las Hibueras, unos
y otfos militaron bajo las banderas de la rebelin; mas lue-
go que aquel caudillo regres Mxico, la desunin rea-
pareci y las mtuas hostilidades continuaron como ntes.
A la llegada de P acheco, los caciques zapotecas de la
sierra procuraron granjearse su amistad, estimando til la
vecindad de los extranjeros, que tal vez los defenderan de
los asaltos de aquellos terribles bandoleros. P acheco hizo en
efecto algunos esfuerzos para domar los mijes; pero sus ca-
balleras no podan acometer en impetuosa carrera; ni siquie-
ra avanzar sin peligro en la montaa, en cuyas innumera-
bles quiebras y profundos dobleces se perdan los espaoles,
sin encontrar los indios sino cuando, embarazados por la
configuracin del terreno, ningn dao podan causarles.
Una de las ms poderosas armas de los espaoles en es-
ta guerra, fueron los lebreles adiestrados para la caza de
los indios, quienes seguan hasta sus cuevas despedazn-
dolos como si fuesen fieras. L os perros de P acheco estaban
"tan acostumbrados velar, dice Herrera en sus Dcadas,
1
que no tomaban indio que no lo matasen y se lo comiesen,
por estar muy cebados en ellos." P ero con este arte no era
dominar el grueso del ejrcito enemigo lo que se consegua,
sino ejecutar crueles muertes en indios indefensos que
-se hubiesen desmandado fuera de las filas. A uno de stos,
espa del caudillo de los mijes, cogido por los espaoles, se
le ofreci la vida si declaraba en dnde estaba su cacique.
R ehusndose el indio declarar y no aprovechando pro-
mesas ni amenazas, P acheco mand soltar los perros que
luego hicieron presa en l. Mintras era despedazado y de-
vorado por los perros, el indio los miraba y tranquilamen-
te les deca: "B ravos, comed bien, que as me pintarn en
la piel del tigre y se me contar entre los valientes, por no
descubrir m seor." P acheco ahorc muchos y tortur
de varios modos otros de los desgraciados que caan en
sus manos, mas sin fruto, pues al morir los indios decan
1 Herrera. Dc. 4, lib. 4, c. 7.
serenos: "que aquello era un sueo de que despertaran
gozosos en la futura vida."
1
C omo pues las ventajas que por este medio se obtenan
eran escasas en extremo, comprendiendo que por el indo-
mable valor de los mijes y por las evidentes ventajas de sus
inaccesibles posiciones, mejor que emprender una guerra
campo abierto, en que seguramente llevara la peor parte,
se debia preferir la formacin de un presidio que contuvie-
se las incursiones de los enemigos, con autorizacin del go-
bierno de Mxico, adopt en fin P acheco la determinacin
que muchos aos ntes haba llevado cabo C osijoesa por
el rumbo de O uiechapa, y fund la Villa-alta.
Un da de S an Ildefonso, por esta razn patrn del pue-
blo, enarbol en la plaza el estandarte real, y elevando el
escudo de sus armas, hizo que los indios de varias nacio-
nes all reunidos, zapotecas, serranos, netzichus, mijes, chi-
nantecas y guatinicamames, prestaran obediencia los re-
yes catlicos y se redujesen al gremio de la Iglesia. C laro
es que aquellos indios, que se quiso dar el carcter de
representantes de todos los dems que no se hallaron pre-
sentes al acto, ni comprendieron la significacin de la cere-
monia, ni quedaron por ella convencidos de la verdad de
la religin catlica, ni mucho mnos cuidaron de permanecer
sujetos la monarqua espaola, sino en lo muy poco de
que no podan librarse los que estaban bajo el inmediato
dominio de la fuerza. S e repartieron luego solares entre
treinta familias espaolas y notable cantidad de mexicanos,
que se establecieron al poniente de la villa, en los barrios
llamados Ixtlan y Analco, que ellos fundaron. E stos indios,
trabajadores industriosos, plantaron en torno de sus habi-
taciones jardines y huertos que les eran tiles, al mismo tiem-
po que les servan de agradable recreacin.
2
1 Herrera. Dc. 4, lib. 4, c. 7.
2 B urgoa, Desc. G eog., 2^parte, caps. 54 y siguientes.
13.P acheco regres Mxico, en que poco, por
muerte de A guilar, entr gobernar A lonso de E strada,
quien deseando tener la gloria de pacificar las provincias
de zapotecas y mijes, cosa que ninguno de sus antecesores
haba logrado, form dos cuerpos de tropas: el uno, que
contaba como cien soldados al mando de B arrios, debera
invadir las sierras de O axaca, por las vertientes que se de-
rraman la costa del Norte; el otro, con otros cien soldados
y diez caballos al mando de un Figuero, deberia caminar
por el valle de O axaca, dirigindose hcia el rumbo de Vi-
lla-alta. B arrios tuvo la suerte de los que le haban prece-
dido en la misma empresa: subi las montaas, avanz
algunas leguas en las caadas y lleg hasta cerca de los
T iltepeques; pero la noche que mnos lo esperaba, los in-
dios cayeron sobre su campo, tan repentinamente, que mu-
ri el capitan y otros siete soldados, quedando todos los
dems heridos, "y si de presto no tomaran las de Villadie-
go, y se vinieran acoger unos pueblos de paz, todos
murieran."
1
No fu ms feliz por su lado Figuero: era ste natu-
ral de C ceres, antiguo capitan en E spaa y amigo del
tesorero A lonso de E strada. Figuero fu autorizado pa-
ra tener bajo sus rdenes un A lonso de Herrera que
desde la partida de G aspar P acheco habia quedado gober-
nando en Villa-alta, por nombramiento del mismo E s-
trada y de C orts: luego que lleg la sierra, di aviso
ste prescribindole que se avistase con l. De las expli-
caciones que se dieron result un desacuerdo tan completo,
que ambos capitanes pusieron mano las espadas, resul-
tando herido Figuero y tres de sus soldados que quisieron
favorecerlo. C onsiderando entonces Figuero que las sie-
rras eran difciles y los indios valientes; que sus tropas eran
nuevas y poco acostumbradas la guerra y que l mismo
1 B ernal Diaz, c. 104.
tenia un brazo intil causa de las heridas que habia reci-
bido de A lonso Herrera, cambi designio, y en lugar de
proseguir la conquista de los mijes "acord de andarse
desenterrar sepulturas de los enterramientos de los caci-
ques de aquella provincia, porque en ellas hall cantidad de
joyas de oro con que antiguamente tenan costumbre de se
enterrar los principales de aquellos pueblos, y dise tal ma-
a, que sac de ellos sobre cien mil pesos de oro, y con
otras joyas que hubo de otros dos pueblos, acord de dejar
la conquista pueblos en que estaba, y dexlos muy ms
de guerra algunos dellos, que los hall, y fu Mxico y
dende all se iba C astilla el Figuero con su oro."
C opi literalmente las anteriores lneas de B ernal Daz,
para que no se crea que exagero. L a avaricia de muchos de
los espaoles de la conquista y de tiempos posteriores, cau-
s males incontables en O axaca. S i hubisemos de creer lo
que nos cuentan algunos escritores, la pennsula ibrica no
hizo mas que derramar bienes raudales en las A mricas.
S egn su decir, los tres siglos de dominacin espaola fue-
ron una poca de prosperidad constante, una edad de oro
en que la tierra manaba leche y miel, y en que los habitan-
tes del antiguo A nhuac, henchidos de felicidad, no tenan
motivo para desplegar los labios y proferir una sola queja.
E n semejantes materias, las proposiciones absolutas son por
lo comn falsas. C onfesemos que las leyes del gobierno co-
lonial eran generalmente sbias y benficas; mas no negue-
mos que su aplicacin no corresponda con frecuencia la
intencin de los legisladores. C onfesemos igualmente que
por sus nobles acciones se hicieron acreedores una memo-
ria inmortal muchos espaoles, pues espaoles fueron los
sacerdotes que convirtieron al cristianismo los indios, los
redujeron la vida civil y levantaron esos grandiosos mo-
numentos que an admiramos; pero no desconozcamos que
con estos insignes bienhechores de la humanidad vinieron
otros muchos, espaoles tambin, movidos por ignominio-
sas pasiones, que recorrieron O axaca sedientos de oro, y
que, como veremos despues, para satisfacer su avaricia, no
se detuvieron en los medios, causando males irreparables.
Y a en este tiempo, siete aos despues de la conquista, mu-
chos hacan trabajar millares de indios en las minas, de
los cuales hemos visto que perecieron cuatro mil en la in-
surreccin de C oatlan; otros los obligaban trabajos ex-
cesivos en la agricultura que se dedicaban cerca de
los pueblos que les haban tocado en encomienda, adjudi-
cndose porciones considerables de terreno, lo que di or-
gen las actuales haciendas de O axaca. A dems, estos en-
comenderos cometan otros mil gneros de abusos, hacin-
dose servir gratuitamente, extorsionando sus encomen-
dados con insoportables exacciones, y aun apoderndose de
sus alhajitas y de las semillas que tenan acopiadas para sus-
tentarse. Y a se refiri lo que hizo D. P edro de A lvarado
con el infortunado cacique de T ututepec: muy de presumir
es que igual licencia se permitieran otros en orden los
dems indios, pues vean el ejemplo que les daban sus
caudillos. Finalmente, muchos, como Figuero, se dieron
desenterrar tesoros guardados en las sepulturas, lo que de-
be haber sido sumamente doloroso para los que veian pro-
fanar los cadveres de sus queridos antepasados.
Figuero no logr el fruto de su singular industria. P oco
despues de embarcado en Veracruz, un recio temporal di
al travs con el buque en que navegaba: el oro fu al fon-
do del O cano y Figuero se ahog. L os mijes quedaron en
su rebelin. L os vecinos de G oatzacoalcos hicieron notables
esfuerzos por dominarlos, y en efecto, los pueblos inmedia-
tos la villa del E spritu S anto, que haban fundado los es-
paoles, se daban de paz, mintras duraba el invierno, em-
puando las armas de nuevo luego que con las aguas los
caminos se hacan difciles y las tropas del gobierno queda-
ban imposibilitadas por esto para sujetarlos. B ernal Diaz
dice que se quebrant harto en aquella conquista en que
se hall por tres veces sin lograr nunca dominar la tierra
por completo.
A lonso de Herrera qued gobernando en Villa-alta, y
aunque E strada lo mand apreheuder, no lo consigui por
haberse refugiado en unas sierras muy speras. Un soldado
que solia andar con l, fu cogido, y en pena de los delitos
de Herrera, le cortaron una mano.
)
CAPI TULO X I I
PRINCIPIOS DEL CRI STI ANI SNO.
i. E l E vangelio se empieza predicar en O axaca.2. P rimer templo.
3. P rimeros religiosos que llegaron O axaca.4. G onzalo L ucero.
5. S e erigen formalmente la villa de A ntequera y el primer convento de
dominicos.6. S e construyen navios en T ehuantepec.7. L os domini-
cos defienden los indios.-8. E reccin de la ciudad de A ntequera y
del obispado.9. E l primer obispo que tuvo.10. T rabajos apostlicos
de L ucero.11. L os dominicos en T ehuantepec.12. L os dominicos en
las mixtecas.
1.L a religin catlica se propagaba lentamente entre
los indios. L os conquistadores los despojaban de sus viejos
simulacros, que se reduelan polvo si eran ele barro, y eran
cuidadosamente conservados si estaban formados de algn
precioso metal; pero aquellas violencias poco aprovechaban
para arrancar del corazon los sentimientos supersticiosos
que habian nutrido desde su infancia los conquistados, quie-
nes en secreto continuaban idolatrando.
1
E l primer sacer-
i R emesa], 1. 6, c. 7, da una idea del modo con que propagaban el
E vangelio los espaoles. "C omo no tenian, dice, puesto seguro, todo el
recado de altar era porttil, y en una arquilla muy pequea cabia, ara,
cliz, vinajeras, casulla y alba, cruz, candeleras y retablo. E ste de ordi-
nario era la imgen del glorioso apstol S antiago, patrn de E spaa, en
la forma que apareci al rey D. A lonso de C astilla en la batalla de C a-
se hall por tres veces sin lograr nunca dominar la tierra
por completo.
A lonso de Herrera qued gobernando en Villa-alta, y
aunque E strada lo mand apreheuder, no lo consigui por
haberse refugiado en unas sierras muy speras. Un soldado
que solia andar con l, fu cogido, y en pena de los delitos
de Herrera, le cortaron una mano.
)
CAPI TULO X I I
PRINCIPIOS DEL CRI STI ANI SMO.
i. E l E vangelio se empieza predicar en O axaca.2. P rimer templo.
3. P rimeros religiosos que llegaron O axaca.4. G onzalo L ucero.
5. S e erigen formalmente la villa de A ntequera y el primer convento de
dominicos.6. S e construyen navios en T ehuantepec.7. L os domini-
cos defienden los indios.-8. E reccin de la ciudad de A ntequera y
del obispado.9. E l primer obispo que tuvo.10. T rabajos apostlicos
de L ucero.11. L os dominicos en T ehuantepec.12. L os dominicos en
las mixtecas.
1.L a religin catlica se propagaba lentamente entre
los indios. L os conquistadores los despojaban de sus viejos
simulacros, que se reducan polvo si eran ele barro, y eran
cuidadosamente conservados si estaban formados de algn
precioso metal; pero aquellas violencias poco aprovechaban
para arrancar del corazon los sentimientos supersticiosos
que haban nutrido desde su infancia los conquistados, quie-
nes en secreto continuaban idolatrando.
1
E l primer sacer-
i R emesa], 1. 6, c. 7, da una idea del modo con que propagaban el
E vangelio los espaoles. "C omo notenian, dice, puesto seguro, todo el
recado de altar era porttil, y en una arquilla muy pequea cabia, ara,
cliz, vinajeras, casulla y alba, cruz, candeleras y retablo. E ste de ordi-
nario era la imgen del glorioso apstol S antiago, patrn de E spaa, en
la forma que apareci al rey D. A lonso de C astilla en la batalla de C a-
dote que pis O axaca, fu Juan Diaz, quien acompa
Francisco de O rozco en la expedicin O axaca. "E l egerci-
to espaol, dice B urgoa,
1
no trajo ms sacerdote que un
padre clrigo de nimo y de buen espritu por capitan, y
decales misa cuando habia oportunidad, y la primera que
dijo en este valle fue, estando alojado el campo despues del
rio, en la ladera del cerro que llaman de C hapultepec, don-
de se pobl despues S anta A nna, y se hizo una enramada,
y se puso el altar porttil debajo de un rbol grande, que
echa unas vainillas muy coloradas, y dentro una semilla de
malsimo olor, y muy caliente: cmenla por regalo los in-
dios con el agua de chile, y llmanla los mexicanos G uaxe,
y por esta planta y primer plaza que ocuparon, pusieron
vijo, en un cabaliu blanco armado, peleando con muchos moros los
pis, etc. Y como los pintores de aquel tiempo no eran tan primos co-
mo Michael A ngel, ni los colores tan perfectos como los de R oma, y
aunque lo fueran y el artfice muy aventajado, el traer de ordinario el
lienzo doblado arrebujado le hacia salir siempre en pblico deslucido
y con mil arrugas y no las quitaba el cuadro, porque de ordinario le
colgaban de un ramo torcido, lo fijaban con dos clavos de palo por la
parte de arriba, y como para laC hristiandad de los espaoles todos estos
accidentes importaban poco, en viendo su imagen de S antiago, se arro-
dillaban y hacan mil muestras de devocion, llegando ellos los rosa-
rios, las espadas, los sombreros, y besando las esquinas del lienzo por
rotas y desfloradas que estuviesen: de esta veneracin entendieron los
indios, que aquella imagen era el dios de los espaoles; y como le vian
armado caballo con espada ensangrentada en alto y hombres muertos
en el campo, tenianle por dios muy valiente y que por servirle lo eran
tambin tanto los espaoles, y de aqu venia el rendrseles con facilidad,
y desmayar en las batallas al primer encuentro. Y como era este engao
de los indios en tanto provecho de los espaoles, con alguna culpa de
omisin, no procuraban sacarlos del, aunque nunca les dijeron clara-
mente que s. C orra la voz los enemigos y todo se hacia bien, y S an-
tiago armado y caballo era el Dios de los cristianos. E ral o tambin
S anta Mara, sin saber el indio si era hombre mujer, por que oyia al
espaol que la nombraba muchas veces, y aunque pocas <5ninguna van
su imgen concibieron grandess cosas de S anta Mara, etc."
i B urgoa, 2* parte, Dec. G eog., c. 37.
esta C uidad siendo villa nombre de G uaxaca, y despues
A ntequera y C iudad, por lo que se parece en el sitio y ve-
cindad, la noble del A ndaluca: y con esta ocupacion de
decir misa y confesar los soldados tenia el buen sacerdote
satisfecho su obligacin, sin tener lugar, l ni otro, de en-
trar por los pueblos predicar, ni ensearla doctrina para bap-
tizar los indios; y en parte fu conveniente, para que perdie-
sen el miedo y terror con que miraban los huespedes.
E n las dos expediciones que hizo D. P edro de A lvarado
T ututepec por el valle de O axaca, fu acompaado del
venerable religioso Fr. B artolom de O lmedo, y en el
segundo viaje con otro sacerdote que habia llegado con
la escuadra de G aray,
1
segn dice B ernal Diaz. E s muy
probable que aquel prudente religioso, bastante celoso del
cumplimiento de su deber, procurase la conversin de los
indios y recogiese de sus trabajos algn fruto; pero se ig-
nora cunto haya sido ste: solo se tiene la noticia gene-
ral de que C osijoesa, rey de Zachila, fu lavado por las
aguas del bautismo. Fr. B artolom estuvo adems en la
costa del Norte, sirviendo de capellan en alguno de los cuer-
pos destinados la pacificacin de los netzichus y mijes;
entr en las sierras de estos indios y trabaj, con su acos-
tumbrada actividad, en predicar y ensear los artculos prin-
cipales de la f, logrando bautizar cosa de quinientas per-
sonas; pero ya en este tiempo le acosaban las enfermeda-
des y los aos, los caminos le fatigaban mucho, y no per-
maneci largo tiempo en esas provincias.
2
2.A parte de estos sacerdotes, se sabe que en la villa
de O axaca, para el ejercicio del culto entre los vecinos,
residia permanentemente otro, cuyo nombre se ignora,
1 E n el primer viaje tambin le acompaaron el clrigo J uan Diaz y
el dicono A guilar.
2 B ernal Diaz, c. 169.
quien edific el primer templo, bastante humilde en ver-
dad, pues era de paja, pero que sirvi de catedral al primer
obispo de A ntequera. B urgoa da alguna luz para recono-
cer el sitio que ocup: enumerando los templos de la ciu-
dad, dice: "Hay otra iglesia, que fu la primitiva de la ciu-
dad, y su catedral, aplicada al beneficio dejalatlaco: est
renovada y muy decente, e n l a p l a z a q u e f u e d e i . m a r -
q u e s d e l v a l l e , al principio de la fundacin de esta ciudad
y cerca del centro de ella: tiene al S ur las huertas de don-
de trahen las flores para los templos y hortaliza para el sus-
tento; y en estos solares se ha edificado otra iglesia al cul-
to de la inmensa T rinidad, acudiendo las familias de la C iu-
dad al festejo." P or estas seales, se reconoce con claridad
el templo de S an Juan de Dios, ahora en ruina, y que si-
quiera por su venerable antigedad debera haberse re-
parado.
3,l orquemada dice,
1
que los franciscanos recorrieron
la provincia de zapotecas, enseando la f aun en T ehuan-
tepec, siendo en consecuencia del nmero de los primeros
sacerdotes que admiraron la magnificencia de los palacios
de Mida, de que da alguna noticia. S emejante aseveracin
no es del todo improbable, pues desde 1624 en que los
franciscanos llegaron Mxico con el padre Valencia, has-
ta 1028, en que fueron O axaca los primeros dominicos,
tiempo hubo para que los primeros prolongaran sus viajes
apostlicos hasta los zapotecas, de quienes se sabia que eran
numerosos, y que los principales se mostraban dciles los
espaoles. E l mismo C orts, que permaneci algn tiempo
en T ehuantepec construyendo dos embarcaciones, debe ha-
ber llevado consigo algunos sacerdotes para el servicio del
culto y la conversin de los indios, de que tan celoso se mos-
tr siempre. E stos sacerdotes pueden haber sido francisca-
1 T orquemada, lib. 3, c. 29 de su Monarqua Indiana.
nos, pues casi eran entonces los nicos en Mxi co; pero
B urgoa da f de que ningn vestigio quedaba del paso de
los franciscanos, y que ntes, de los documentos antiguos
que tuvo la vista, se deduca claramente que nunca ha-
ban estado en T ehuantepec ntes de los religiosos de S an-
to Domingo.
L os primeros que sin duda alguna trabajaron en la pro-
pagacin de la f catlica entre los pueblos zapotecas, fue-
ron estos ltimos religiosos. Fr. Domingo de B etanzos.
uno de los primeros religiosos de la orden de P redicadores
que llegaron Mxico, deseoso de enviar obreros apost-
licos esta provincia, se acerc C orts hacindole pre-
sente la desgracia de los indios sepultados en los vicios y
en errores increbles de que no podan librarse, as porque
sus idiomas eran difciles, como porque vivan retirados en
sus montaas, ljos del comercio y trato de los pocos es-
paoles que se habian establecido en la villa de O axaca;
proponindole la misin de religiosos de su orden, quienes
con el auxilio de la predicacin convirtiesen al cristianismo
aquella numerosa gentilidad, para lo que le pedia su pro-
teccin. C orts acept gustoso la proposicin, escribiendo
cartas de recomendacin los vecinos de la villa, en que
suplicaba fuesen los religiosos acogidos con agrado. Debe
haber acontecido esto en el ao de , poco ntes de la
marcha E spaa de D. Hernando C orts; mas por varias
causas los religiosos no se dirigieron O axaca, sino hasta
el siguiente de 1028. Fr. G onzalo L ucero, sacerdote, y Fr.
B ernardino de Minaya, dicono, fueron los sealados para
poner los primeros fundamentos de la religin en este
E stado.
4.E l primero naci en S an Juan del C uervo, lugar del
condado de Niebla en A ndaluca, de padres labradores de
profesin, aunque no desprovistos de fortuna. Desde su in-
fancia descubri mucha mansedumbre y una gran apacibi-
lidad de carcter que lo hacan amable todos. A prendi
las primeras letras bajo la vigilancia de un anciano ayo que
le inspir sentimientos eminentemente religiosos. E n S evi-
lla, al lado de un tio, persona de juicio y de autoridad en el
lugar, aprendi gramtica y retrica con tanto aprovecha-
miento como esmero ponia en cultivar las virtudes morales.
Del templo de los dominicos, que todas las tardes con-
curra para orar mientras se cantaba la salve, pas al con-
vento en que recibi el hbito y profesin, estudiando
continuacin con aplauso filisofa y teologa. Notables fue-
ron los ejemplos de obediencia, templanza, exactitud y se-
veridad religiosa, y sobre todo de mansedumbre y modes-
tia que di sus hermanos de religin en el claustro. Hoy
se desprecian por muchos esas multiplicadas prcticas de
austeridad y mortificacin, prescritas en las constituciones
de las rdenes monacales; pero entonces se cultivaban cuida-
dosamente esos metdicos ejercicios que se daba mucha
importancia y con que se formaron aquellos hombres de
hierro que arrostraban todos los peligros en cumplimiento
de su deber.
C ontaba L ucero algunos aos de profeso, haba recibido
el diaconado y estaba destinado al magisterio de las cien-
cias en su convento, cuando se present al superior Fr. T o-
ms O rtiz, poniendo su vista las amplias facultades pontifi-
cias y reales que habia obtenido para llevar en su compaa
los religiosos que voluntariamente quisieran alistarse en
las milicias apostlicas de A mrica. A lgunos le dieron en
efecto sus nombres, preparndose valerosamente para aquel
viaje lejano en que acaso les esperaba la muerte. S e cuen-
ta que Fr. T oms, al pasar la vista por el rostro de L ucero,
exclam: "E ste es el que el. S eor ha escogido." S e hicie-
ron la vela nueve compaeros de Fr. T oms, arrastrando
consigo otros tres al pasar por la isla espaola, entre los que
se contaba el clebre B etanzos, completndose con ellos do-
ce que llegaron Mxico por junio de 1626. P or muerte
de cuatro de estos religiosos y separacin de cinco que se
determinaron regresar E spaa con Fr. T oms, queda-
ron en la capital de Nueva E spaa solamente tres religio-
sos dominicos: B etanzos, superior; L ucero, maestro de no-
vicios, y B ernardino de Minaya, que muy pronto co-
menz recibir las rdenes sagradas, pues aun entonces era
novicio bajo la direccin de L ucero.
C uando estos dos ltimos religiosos llegaron O axaca,
presentaron los principales vecinos las recomendaciones
de C orts, y en consecuencia, fueron recibidos con agrado
por la Villa. E n su obsequio, la repblica pidi al capellan
de la nica iglesia de paja que se habia levantado, les diese
all un abrigo, como en efecto lo hizo, sealndoles para ha-
bitacin una parte de la estrecha sacrista, por falta de otro
mejor local. E n aquel pequesimo convento se dedicaron
los dos frailes la observancia escrupulosa de las constitu-
ciones y reglas de su instituto, usando del templo de S an
Juan de Dios para sus oraciones y penitencias, as como
para las plticas que frecuentemente hacan al pueblo. S u
vestido era muy pobre y su comida escasa y frugal, no so-
lo por exigirlo as la regla, sino por la condicion y naturale-
za de los tiempos, pues ni se haban multiplicado los gana-
dos en la tierra, ni se contaba en el valle con abundante
pesca: as, por lo comn se sustentaban con pimientos y tor-
tillas, regalndose los dias ms notables con algunas hier-
bas preparadas segn el uso del pas. L os mismos alimen-
tos debe entenderse que usaba en ese tiempo el vecindario
de O axaca.
5.-E ntretanto, Mxico haban llegado veinticuatro
nuevos religiosos, que con los que haban recibido en esta
capital el hbito y profesion, hacan un nmero de cua-
renta: pudo en consecuencia B etanzos disponer de tres,
con quienes, autorizado por el superior y acompaado de
D. P edro de A lvarado, se dirigi G uatemala. A su paso
por O axaca dio L ucero saludables instrucciones, inspirn-
dole que se dirigiese Mxico para pedir al superior la
aprobacin de lo hecho y procurar la venida de nuevos
operarios. A s lo hizo L ucero; pero ntes, y con oportuni-
dad de la C dula real, en que C rlos V mandaba distribuir
los solares y sitios de la villa, dndose la preferencia en el
reparto los templos que se habian de erigir en honor del
A ltsimo, cdula que no lleg O axaca sino hasta el ao
1628, present en toda forma peticin al cabildo y regimien-
to para que fuesen designados solares en que fundar iglesia
y convento de su orden. L a splica fu otorgada, como se
ve en el siguiente instrumento que di luz B urgoa:
"Y o Francisco de Herrera, E scribano de su Magestad
su nott? publico en la su corte y en todos los de sus reynos
y seoros, E scribano publico del consejo de esta Villa de
A ntequera de sus provincias que es en esta de G uaxaca
de esta Nueva E spaa, doy f, todos los que la presente
vieren como oy Viernes 24 de Julio, ao del Nacimiento
de Ntro. S alvador Jesucristo de 1629, estando ayuntados
en su cabildo ayuntamiento segn lo han de uso y cos-
tumbre de se ayuntar los S eores Joan P elaez de Verrio,
A lcalde mayor T heniente de capitan general en esta di-
cha Villa por su Magestad, B artholom de Zarate A lcal-
de ordinario, A lonzo de T avera Francisco de Zamora
G onzalo de R obles R egidores de la dicha Villa, habindola
fecho y fundado como su Magestad manda: acordaron de
dar y dieron solares los vecinos pobladores de ella, co-
mo se suele hacer en las otras Villas de esta Nueva E spa-
a, entre los cuales dieron y sealaron al Monasterio del
S eor S anto Domingo de la misma dicha Villa, para que
en ellos se haga el dicho Monasterio, doce solares la lar-
ga que comienzan desde una calle donde est el solar de
C hristval de B arrios y por la otra parte linda con la calle
de T ehuantepeque con dos calles que atraviesan por los
dichos solares y van dar otras dos calles principales,
por que de antes de agora el dicho S eor A lcalde mayor
habia sealado para la fundacin del dicho Monasterio no
mas de ocho solares, y porque para su morada y assisten-
cia de dichos religiosos que en adelante fueren ay necesi-
dad de huerta donde puedan tener alguna recreacin y so-
corro para su sustento, los dichos S eores y C abildo les dan
y aiden otros cuatro solares mas, de manera que por to-
dos son y hacen doce solares, los cuales dichos doce solares
el dicho Monasterio su Mayordomo y P rocurador ayan y
tengan por suyos y como tales los percivan para siempre
jamas; y se les mand dar dellos ttulo possecion que
aprehendieron ante m.
"E yo el dicho escribano le di tal segn ante mi pas
De que doy fe, y esta valga por tal, que es fecho el dicho
dia mes y ao de arriba, y en fe de lo cual fue aqu este +
un signo en testimonio de verdad.
"Francisco deHerrera, E scribano publico y de Su Magestad."
P or el anterior documento se ve que por Julio de 1628
se hizo el reparto de solares de O axaca, siendo su alcalde
mayor, el primero despues que se erigi con autoridad real
en villa, Juan P elaez. C orts deseaba que le hubiese perte-
necido con las otras villas de su marquesado, por lo que no
habia perdonado diligencia para evitar que se poblase en
el lugar una villa de espaoles, que temia justamente habian
de ser un obstculo sus miras. S us enemigos, que crean
debilitarlo desincorporando de sus dominios la rica provin-
cia de O axaca, renovaban en cada oportunidad sus esfuer-
zos para poblarla enviando colonias espaolas. Y a hemos
visto que mintras C orts estuvo ausente en C entro-A m-
rica, establecieron de hecho la villa poniendo como prime-
ra autoridad A ndrs de Monjaraz, y pidiendo la necesa-
ria autorizacin al rey de E spaa. T al peticin habia sido
favorablemente despachada desde el ao de i 52; pero en-
39
tretanto que la provisin llegaba su destino, C orts, ha-
biendo regresado de su expedicin las Hibueras, despo-
bl tercera vez la villa, poniendo sus administradores en
Huaxyacac y en T ehuantepec. E l cuidado de sus intereses
oblig este clebre conquistador en el siguiente ao de
1527 embarcarse para E spaa, en donde negoci en efec-
to el marquesado del valle de O axaca, como pequea re-
muneracin por los eminentes servicios que habia prestado
la corona de C astilla. Durante su ausencia, la audiencia,
presidida por uo de G uzman, que habia quedado gober-
nando en Mxico y que se mostraba ms adversa an
los intereses de C orts que las autoridades anteriores, man-
d poblar por cuarta vez la villa de Huaxyacac, dndole en-
tonces el nombre de A ntequera, con el fin, segn se dijo, de
tener en respeto los mixtecas y precaver las alteraciones
de la tierra; mas en realidad, por agraviar C orts, irrogn-
dole una injuria y causndole una prdida que se creia de
importancia, al mismo tiempo que adquiran la gloria de una
fundacin que no les perteneca y que servan al aprove-
chamiento de sus amigos y parientes. D. A ntonio de He-
rrera dice
1
que "para pacificar la tierra, mandaron poblar
en G uajaca, en el lugar que tenia este nombre, la C iudad
que llaman de A ntequera, en la misma parte, donde re-
sidia la guarnicin que tenia Moctezuma, con que juzgaban,
que todo el reino mixteco estara en sociego." E n la resi-
dencia seguida contra los oidores Matienzo y Delgadillo, se
les acusa de que "fizieron una villa en la dicha P rovincia de
G uaxaca, quitaron al dicho D. Hernando C ortez los pue-
blos que tenia en la dicha P rovincia despues que sopieron
que se llamaba Mrquez del valle de G uaxaca." C orts, en
carta dirigida C rlos V el 10 de O ctubre de 1530,
3
dice:
"luego que les const la merced que V. M. me hizo del
1 Dc. 4, lib. 4, cap. 11.
1 E scritos sueltos de C orts, pg. 181.
valle de G uaxaca, habiendo visto las proviciones originales,
por que tuviese contradicion y por dar color su dapada
voluntad fundaron una villa en el dicho valle y repartieron
los pueblos del que yo tenia y V. M. me hizo merced, los
vecinos de la dicha villa, los cuales son todos hermanos,
parientes, allegados de los dichos P residente O idores."
C orts parece quejarse en otra carta,
3
de que se le hubiese
llamado A ntequera, como para dar entender que no era lo
mismo que O axaca, villa comprendida entre las de su mar-
quesado; y sobre la eleccin del sitio y reparto de solares,
dice:
"L os vecinos espaoles de la villa de A ntequera, que por
premio (apremio) de los oidores pasados fundaron una al-
dea en el medio de los trminos y pueblo de G uaxaca, de
que S . M. me hizo merced, para que hubiese ttulo de mi
marquesado, que con haberseme agraviado tienen solo los
solares de sus casas, las cuales hicieron en sitio no bueno y
en mas perjuicio de los naturales, pues para hacerlas los
echaron de las suyas y les tomaron sus heredades, envia-
ron su procurador esa corte para que se le diese ttulo
de cibdad, por que debajo deste nombre se pudiesen sal-
var de ser mi.todo el suelo, pues S . M. me hizo mercedes
de ello, y se les dieron provisiones para que ellos mismos
entre si repartiesen cierto saltos de molinos y tierra de
labor y egidos para el pueblo, todo de la tierra de que
S . M. me hizo merced, de como digo tengo mi ttulo, por
que de otro, pues ellos mismos viven en lo mi, no podan
haberlo; y sin hacer caso de la A udiencia y de mi como
parte, hicieron repartimiento y cada uno comenz rom-
per su parte y usar dello, y para si solo trajo (B errio, al-
calde mayor puesto por la A udiencia), cdula en blanco
3 C arta al P residente y O idores del R eal C onsejo de las Indias, fecha
en T ehuantepec el 26 de E nero de 1533-
E scr i t os suel t os d e C orts
>
pg. 243.
para nombrar regidores, y vende los cargos tan publica-
mente, que dispone de los regimientos como si fuese una
mercadura. Y o he reclamado de todo y hecho mis reque-
rimientos y protestaciones, y aprovecha tanto como si no
se hiciese; y pues V. S . y mercedes saben que en el privi-
l egi o que S . M. me di de la merced de los veinte y tres
mil vasallos traia G uaxaca, justo fuera que debajo de nom-
brarla el procurador A ntequera, yo no recibiera tanto agra-
vio, que ya que se ha hecho, se provea el remedi o con-
forme lo que el L i c. Nez pedir, que pedirlo ya en es-
ta R eal A udi enci a es como lo que dicen en esos reinos,
que en cierta parte ahorcan al hombre y despues se ve su
justicia muy despacio."
E l ms completo desacuerdo reinaba, pues, entre C orts
y los pobladores de A ntequera. E stos no solo se haban
repartido solares atropellando los derechos de los indios
quienes despojaron de sus terrenos y arrojaron de sus ca-
sas por orden de la A udi enci a, repartiendo corrientes y sal-
to de agua para molinos, edificando granjas y tomando para
sus haciendas los terrenos de los pueblos, sino que las ren-
tas de estos pueblos que C orts habia tomado para s ha-
ba dado sus ami gos, ellos se las dividieron las adjudica-
ron al rey de E spaa. A s C uilapan y T eposcol ul a fueron en
este tiempo la encomienda de J uan P elaez, y T ehuantepec
se determin que perteneciese la corona. C orts por su
parte habia negoci ado el ttulo de marqus del Val l e de O a-
xaca, que le fu concedido el 6 de J ul i o del mismo ao de
1528, haciendo comprender entre las villas de su mayorazgo
C uilapan, E tla, T ehuantepec y Huaxyacac, nombres que no
significaban estrictamente para l los pueblos as llamados,
pues quiso extender sus dominios "T uxtl a, jal apa, T l apaco-
ya, T alistac, Macuihuchil, C imatlan, T epeci matl an, O cotlan,
T anquehaguay, P eoles, O uaxulutitlan, C uxutepeque, T ul -
zapotlan, Mietlan, T acalula, C apotlan, Nexapa, Xi l otepe-
que, Maxal tepeque, T eccistlan, A catepeque y T exqui l ava-
ca. "
1
A dems, C orts habi a consegui do que le fuesen cedidos
los residuos de los productos, hechos los gastos de corregi -
miento, etc., de los puebl os deT ututepec, Mitla, T eococui l -
co, T eotitlan, C hichicapan y toda la C hi nantl a;
2
de manera,
que con pequeas limitaciones, se puede decir que era due-
o, por donacion del rey de E spaa, de todo lo que es hoy
el E stado de O axaca.
Hernn C orts era hombre demasi ado prctico para te-
ner su marquesado como un ttulo de mero honor: as que,
l uego de haber retornado Mxi co de su vi aje E spaa,
mand cobrar l os tributos de sus pueblos. De T ehuantepec,
C uilapan, O axaca, T emazul apan y otros lugares, salieron de
dos en dos indios principales comisionados para dar la obe-
diencia al marqus como seor y presentarle los tributos y
alhajas de oro que pedi a. E n nombre suyo, Mal donado hizo
alcalde de T ehuantepec Franci sco de P az, que desempea-
ba su encargo con escribano real, creaba fiscales y alguaciles,
l evantaba mojones, seal aba linderos, hacia repartimientos
de indios, y entre otras acciones atrevidas derrib una hor-
ca levantada en nombre del rey y rehus recibir los visi-
tadores y obedecer los mandami entos de las autoridades
de A ntequera. E n C ui l apan, Di ego de G ui nea recog a pa-
ra C orts todo el oro que alcanzaba y hacia esfuerzos no-
tables por ensanchar sus dominios;
3
y en O axaca, por or-
den del marqus, se acercaban tanto los indios mexi canos
la villa de espaoles, que casi no podian stos dar un
paso fuera de sus casas sin tropezar con las de aquellos.
P lasta hoy se confunden por la cercana con la ciudad los
pueblos de Xochi mi l co, J al atl aco, S an J uan C hapultepec,
S an Martin Mexi capan y S anta Mar a del Marquesado.
L os religiosos dominicos entretanto, l uego que recibieron
1 Doc. Ind. de Indias, tom. 12, pg 561.
2 Id. pg. 338.
3 Id. tom. 13, pg. 182.
la donacion de los solares, convocaron los indios mexi ca-
nos sbditos del marqus, suplicando les prestasen su ayuda
en la edificacin de un convento. C on ellos, el di cono Mi-
naya zanj los cimientos, amas el barro con sus propias ma-
nos, l l ev sobre sus hombros los adobes, l evant los muros,
dbiles en verdad entonces, y fabric en fin el templo y la
casa que deseaba. A quel pri mer convento, situado en el
l ugar que ocup despues el que se conoci con el nombre
de S an P ablo, qued irregular y poco seguro por la falta
de pericia del dicono director. L os arquitectos y albailes,
la sazn estaban atareados con la construccin de las ca-
sas que todos los veci nos se apresuraban levantar en los
solares que se les habi a repartido; y aun sin este embarazo
los religiosos nunca hubieran podido pagar el trabajo de
estos artfices.
Mi ntras Mi naya trabajaba en el edificio material, L uce-
ro discurra por los pueblos de indios zapotecas y mixtecas,
evangel izando los que hablaban el mexi cano, y aprendien-
do diligentemente los idiomas del pas, sin perder de vista
los espaoles, predicando y confesando casi en su totali-
dad los habitantes de la villa. C uando le pareci oportu-
no, se dirigi Mxi co acompaado de Mi naya, dejando
en su l ugar uno de los frailes que B etanzos habia sacado de
la capital para su excursi n por G uatemal a.
6. L os religiosos dominicanos de Mxi co resintieron
al gunas alteraciones en este tiempo por su gobi erno interior,
lo que retard al gunos aos el regreso O axaca de L uce-
ro. L a cuestin vital que se agi taba entonces era relativa
l a forma de gobi erno que regira en lo sucesi vo los des-
tinos de la Nueva E spaa. L os espaoles estaban divi-
didos en facciones. L os anti guos conquistadores deseaban
gozar el fruto de su trabajo, repartindose los indios ven-
cidos, con exclusin, lo mnos en la parte ms florida de
la tierra, de los que haban l l egado en tiempos ms recien-
tes Mxi co. L a corte de E spaa, que tenia resolucin de
mandar soberanamente en las A mri cas, temerosa de que
C orts, si se le dejaba demasiada influencia, se alzara con
los dominios que habia conquistado fuerza de armas, no
cesaba de envi ar oficiales reales, revestidos de grande auto-
ridad, que hiciesen contrapeso al marqus y sus adictos.
De esta suerte se formaron dos partidos, que por poco no
llegaron las manos, que cometieron grandes desrdenes,
que se permitieron abusos inauditos, que rec procamente
se hicieron grav si mos males, pero que los indios sobre
todo causaron irreparables daos. E n O axaca se hacia sen-
tir notablemente la tirana de algunos aventureros, que de-
vorados por el hambre de. riquezas, sacrificaban en los tra-
bajos de las minas muchos desgraciados, por lo que se hi-
cieron necesarias ciertas ordenanzas correctivas que se publi-
caron entonces.
1
No estaban exentos de vejaci ones los es-
paoles mismos de las villas recientemente fundadas. Fuera
del alcance de la vigilancia de las autoridades centrales de
la nacin, O axaca, desde sus principios, ha sido oprimida
por despreciables tiranuelos. De los que la gobernaron en
tiempo del funestamente cl ebre uo de G uzman, no que-
daron poco quejosos sus vecinos. B erri o, su alcalde y her-
mano del oidor Delgadillo, les hizo agravi os de mucha con-
sideracin, mintras ejecutaba otro tanto en Vi l l a-al ta el
teniente Del gadi l l o, hechura tambin del oidor del mi smo
nombre.
a
E n vano fu que los agravi ados hiciesen visible
la audiencia el dao que habian recibido, pues los delin-
cuentes no recibieron castigo alguno.
3
C orts mismo, al desarrollar sus grandes pensamientos,
no podia mnos de hacerse gravoso en extremo los infe-
1 L os tres siglos de Mxico, por el P . C avo, lib. 3, nm. 4.
2 B ernal Diaz, c. 196.
3 A s lo dijeron los religiosos ms autorizados entdnces en Mxico,
en una representacin dirigida al rey de E spaa en favor de C orts. Se
sabe que B errio estuvo preso en 1530.
lices indios. P ara llevar adelante los nuevos descubrimien-
tos que premeditaba en la mar del S ur, daba calor en el
puerto de T ehuantepec la construccin de nuevas embar-
caciones, trabajo cuya parte ms fati gosa tocaba los in-
dios, que cortaban la madera y la conducan en hombros,
lo mi smo que la jarcia, artillera, etc., desde las costas del
seno mexi cano.
C uando C orts parti E spaa el ao 1527, dej en
T ehuantepec cuatro navios casi acabados, que despues se
agreg otro construido en el mismo puerto, convertido en
astillero por el incansable capitan. E ra el destino de estos
buques segui r la estela de S aavedra, navegando en el P a-
cfico con rumbo las Molucas. C uando Mal donado, que
por ausencia de C orts entenda en estas obras, las vi
terminadas y crey que los navios estaban ya en estado
de emprender la proyectada navegaci n, pidi algunos au-
xi l i os la A udi enci a, que ljos de concedrselos, redujo
prisin al mismo Maldonado. P uebl os enteros tomaban
parte diariamente en los trabajos del astillero; la A udi enci a
los mand despedir: se haba hecho considerable acopio de
v veres, armas, velas, jarcia y objetos de comercio; fu des-
amparado, robado y destruido: los maestros y oficiales que
dirigan la obra permanecieron sin ocupacion un ao ente-
ro, derramndose al fin por otros pueblos en busca de tra-
bajo; y Maldonado, que fuerza de oro pudo salir de su
prisin, fu condenado pagar ms de tres mil pesos de
salarios que cobraron aquellos maestros por el tiempo en
que nada hicieron: C orts perdi ms de veinte mil caste-
llanos, y los navios, podridos y comidos de broma, no sir-
vi eron para cosa alguna.
1
E sta adversi dad no quebrant el nimo de C orts que
de nuevo empez la construccin de cuatro embarcacio-
i C arta de C orts al emperador, fecha en T ezcuco, 10 de O ctubre de
1530: se ve en los escritos de C orts, pg. 187.
nes, dos en A capul co y dos en T ehuantepec. C rl os V
era quien promov a estos vi aj es, deseoso de que se encon-
trase el estrecho que se sospechaba comunicara el A tl n-
tico y el P acfico, as como de que se descubriesen nuevas
tierras en el segundo de estos ocanos. C orts se habia
comprometi do realizar el pensami ento, preparando en
los puertos de Nueva E spaa los buques necesarios, y en
1531 fu requerido por la A udi enci a para que desempea-
se su palabra. E n consecuencia, venci endo grav si mas difi-
cultades suscitadas veces por la A udi enci a misma, en Ma-
yo de 1632 despach, al mando de Hurtado de Mendoza,
los dos navios que tenia en A capul co; y entretanto l que-
d dando calor los trabajos de construccin de los de
T ehuantepec,
1
los que segn se prometa, se haran la
vela en Marzo de 1633.
2
L os navios de Hurtado de Men-
doza hicieron un vi aje desgraci ado: el uno se perdi; el
otro cay en poder de uo de G uzman que andaba en-
tonces por J al i sco.
3
L a prdi da de Hurtado de Mendoza oblig C orts
envi ar en su busca los dos navi os que ya estaban listos en
T ehuantepec,
4
bien provi stos de artillera, objetos de co-
mercio, buenos marineros y setenta soldados. A l salir del
puerto, apart el viento las dos embarcaciones, llevando
la una "S an L zaro," que mandaba Hernando de G ri jal va,
y cuyo piloto era un portugus, Martin de A costa, cosa de
1 C arta de C orts al emperador, el 20 de A bril de 153^- en los
E scritos sueltos de C orts, pg. 196.
2 C arta de C orts al emperador, fecha en T ehuantepec, el 25 de E ne-
ro de 1533.
3 L os tres siglos de Mxico, por el P . C avo, lib. 3, n. 7.
4 R emesal dice, 1. 2, c. 9, que los navios que C orts construy en
T ehuantepec, pocos dias de haberse botado al agua se comieron de
carcoma. T al vez haya sucedido as con algunas de las embarcaciones
que se construyeron ntes, pues consta que no solo estos navios fabric
C orts en esta villa.
doscientas leguas mar adentro en que se descubri una
isla que se llam de S anto T oms: recorri G rijalva la costa
desde los 16
o
latitud N. hasta los 23
o
30', describindola y
marcndola en sus cartas. L a otra, que mandaba Diego
de B ecerra, cuyo piloto era un buen cosmgrafo llama-
do O rtuo Jimenez, pudo seguir su rumbo; mas durante
la navegacin, rieron el piloto y el capitan; el segundo,
que fu el vencido, fu arrojado las costas de Jalisco con
algunos franciscanos, mintras el primero, prosiguiendo su
naveo-acion, llee la baha de S anta C ruz en la B aja C a-
lifornia, en que murieron manos de los indios muchos
espaoles, regresando solo siete las costas de jalisco.
1
T al desastre conmovi tanto C orts, que quiso abando-
nar los descubrimientos, conquistas y navios y buscar for-
tuna en el comercio, probando reponer en esta nueva pro-
fesin las prdidas pasadas. "E stando descuidado, dice en
una de sus cartas,
2
de tornar tan ana este descubrimiento,
por la mala dicha que en las dos armadas pasadas habia
habido, de que ya he hecho relacin, y por haberme deja-
do muy gastado y aun cansado, habia acordado de tornarme
mercader, y con un navio que me habia quedado, y otro
que hacia enviar caballos y otras cosas al P er para pagar
las debdas que debia." C on esta intencin compr sesenta
caballos, muchas armas, vveres y objetos de comercio pa-
ra remitir al P er; mas luego, mudando determinacin, se
embarc el mismo en tres navios que tenia surtos en C hia-
metla, mandando que le siguieran otros que habia prepa-
rado en T ehuantepec. L a desgracia se obstin persiguien-
do al gran conquistador, que sufri, con los que le acom-
paaron, hambre y miserias indescriptibles en esta expe-
dicin. C orri vlida en Mxico la noticia de que habia
1 B ernal Daz, c. 200. '
2 Dirigida al P residente y oidores de la R eal A udiencia de Indias, el
8 de Febrero de 1534. E scritos sueltos de C orts, pg. 262.
muerto, y ciertamente muchos de los suyos sucumbieron;
mas l pudo regresar con vida para continuar construyen-
do navios en prosecucin de su designio.
E n efecto, luego que lleg hizo acabar los navios que
estaban ya en su astillero de T ehuantepec, los abasteci
de mantenimientos y armas y los envi con gente suficien-
te al mando de Francisco de Ulloa hcia C alifornia. T am-
poco en esta ocasion tuvo C orts ventura. Una de estas
embarcaciones, volviendo las costas de Nueva E spaa pa-
ra dar noticia de las tierras descubiertas, fu tenazmente hos-
tilizada por el virey D. A ntonio de Mendoza; seguida por
tierra desde C olima en una extension de ms de ciento vein-
te leguas por tropas de caballera, la embarcacin se aleja-
ba de los puertos, surgiendo en costas abiertas y bravas en
que era maltratada por la resaca; un temporal le llev las
anclas y el batel: obligado entonces por la necesidad en-
trar en el puerto de Huatulco, el piloto y los marineros fue-
ron presos y el navio se perdi.
No qued satisfecho con esto D. A ntonio de Mendoza:
adverso estas expediciones de C orts, para que no pu-
diese armar otros navios preparados para ir en socorro de
Ulloa, prohibi que persona alguna, sin su licencia, saliese
de Nueva E spaa, mand G mez de Villafae, corregi-
dor de G uatemala, que en T ehuantepec se apoderase de los
navios, velas, jarcia y dems aparejos que all estaban, in-
tim graves penas los oficiales y maestros si se atrevan
botar al agua los navios seguirlos construyendo.
1
C omo se ve, se obstin el infortunio en perseguir Her-
nn C orts; pero T ehuantepec tuvo la gloria de haber con-
tribuido los descubrimientos de aquella poca, saliendo
de sus astilleros los navios que hicieron conocer la nave-
gacin de las Molucas, del P er y de la B aja C alifornia. A l
1 Memorial sobre agravios que habia hecho C orts D. A ntonio de
Mendoza.1540S e lee en los E scritos sueltos de C orts, pg. 299.
mismo tiempo, Huatulco comenzaba ser frecuentado y
daba esperanza de ser en el porvenir uno de los centros del
comercio de las A mricas. Durante las revueltas del P er,
varios navios de la A mrica del S ud llegaron su excelen-
te puerto: uno de ellos llev D. Hernando P izarro de paso
para E spaa. Habiendo sido preso en A ntequera, fu luego
puesto en libertad por mandato del virey, pudiendo en con-
secuencia proseguir su marcha Veracruz. D. P edro de A l-
varado, cuando pretenda descubrir nuevas tierras en el P a-
cfico, tambin aport en Huatulco con trece muy buenos
navios para tomar tres mil tocinos, muchos novillos, puer-
cos y carneros, semillas y otras provisiones acopiadas por
el marqus del Valle; no consigui abastecerse por habr-
selo impedido D. L uis de C astilla y P eralmindez C hirinos,
por orden del virey, lo que, segn dice C orts, fu causa del
mal xito de aquella expedicin.
1
P osteriormente, segn
veremos, Huatulco fu invadido por escuadras de corsarios.
L os designios de C orts fueron sin duda grandiosos; mas
para su realizacin fu necesario que los indios viviesen do-
blados bajo el peso de un trabajo insoportable. A s es como
muchos se hacen famosos con el sudor y las miserias de los
pueblos. Y a por ese tiempo, la P rovidencia les haba susci-
tado insignes defensores en los religiosos de S anto Domin-
go. Fr. B artolom de L as C asas, dejando la toga de abogado
por el hbito de religioso, con toda la energa de su ardien-
te espritu, tom su cargo el amparo de los indios. In-
creble parece lo que trabaj en solicitud del bienestar de
sus patrocinados. T an pronto se le vea en Mxico como
en el P er y en G uatemala. S olo E spaa hizo desde A m-
rica ms de doce viajes. A rrostrando el odio de los con-
quistadores que llegaron lanzarle piedras siendo obispo
de C hiapa, por todas partes clamaba con la vehemencia
i Memorial pidiendo residencia contra D. A ntonio de Mendoza.
1543.S e lee en los E scritos sueltos de C orts, pg. 325.
de su gnio, que no eran las armas sino la predicacin el
medio escogido por Jesucristo para la propagacin del E van-
gelio. E n este sentido escribi muchos libros, de los cuales
unos se dieron la prensa y otros quedaron inditos.
7S ea que los dominicos hubiesen inspirado semejan-
tes ideas L as C asas, que ste las comunicase sus co-
religionarios, lo cierto es que todos participaban de sus
simpatas, y con igual ardor trabajaban por los intereses
de los indios. A un las otras O rdenes regulares existentes
en A mrica se hizo extensiva igual solicitud, de manera
que si L as C asas, con ruda franqueza tenia valor para decir
C rlos V en su presencia: "no pido para m merced ni
galardn alguno, y si alguna vez lo hiciese consiento en ser
tenido como engaador; no me afano por el buen servicio
de Vuestra Magestad, que por ello no me movera de aqu
aquel rincn; lo que deseo hacer constar y es cierto, es
que los indios han nacido libres, que lo son por naturaleza
y que la religin ninguno quita su libertad ni mete en
servidumbre:"
1
los franciscanos, con ms moderacin pero
no con menor verdad, escriban al mismo emperador: "Me-
nor mal es que ningn habitador del Nuevo-Mundo se con-
vierta nuestra santa religin y que el S eoro del rey se
pierda para siempre, que el obligar aquellos pueblos lo
uno y lo otro con la esclavitud."
3
L os obispos de aque-
llos primeros tiempos, no fueron mnos celosos del bienes-
tar de los americanos, y es muy honroso en verdad los
reyes de E spaa, haber cedido las inspiraciones de estos
hombres eminentemente humanitarios, dictando leyes que
aseguraron para siempre su libertad.
E ntre las acertadas medidas tomadas este fin, fu una
enviar Mxico una A udiencia formada por hombres pru-
1 R emesaJ, 1. 2, c. rcj.
2 C avo, 1. 2, nrn. 31.
dentes y juiciosos, cuya presidencia se confiri D. S ebas-
tian R amrez de Fuenleal, obispo de la E spaola, persona
llena de virtudes y cuyas nobles acciones merecen eterna
gratitud. E ste personaje, obligado por su amor la justicia
y la humanidad, emprendi viaje O axaca para reme-
diar los abusos que viese y ordenar el gobierno de la pro-
vincia.
1
E l lugar le pareci propsito para residencia de
un obispo, que luego pidi al emperador, y juzgando que
su proposicion seria bien recibida, seal el sitio en que de-
bera levantarse la iglesia catedral. P or ese tiempo habin-
dose rebelado los indios de T epetotutla, el diligente Fuen-
leal los apacigu sin estrpito y con la mayor brevedad.
2
P rocur adems fomentar el cultivo de la cochinilla y el de
las moreras para la cria del gusano de seda. P ero de es-
te acontecimiento, as como de los que precedieron la
erecion en ciudad de la villa de A ntequera, debemos hablar
ms extensamente.
S egn hemos visto, C orts y los pobladores de la vi-
lla caminaban enteramente desacordes. P oco despues de
haber vuelto aquel de E spaa, y aun ntes de entrar en
Mxico, hallndose en T ezcuco, el i o de O ctubre de 1530,
escribi al emperador quejndose de que la A udiencia, pa-
ra daarlo, haba fundado la villa, repartiendo todos los otros
pueblos de su marquesado, con el fin de que "hoviese opo-
sitores defendiesen la posesion, pues no era menester
ms de oponerse siendo ellos los jueces, los cuales die-
ron, luego que en la tierra entr, mandamientos de amparo
y con eilos me requirieron; por manera, que dems de ha-
berme tomado toda cuanta hacienda, mueble y raiz yo de-
j en esta Nueva E spaa, me quitaron los dichos pueblos
me han dejado sin tener de donde haya una hanega de
pan." Manifiesta despues en la misma carta confianza de
1 R emesal dice que fu toda la A udiencia.
2 T orquemada, 1. 5, c. 10, y A ntonio de Herrera, D c . 4,1. 9.
c
'
I
+
I
-
r
que todo pondra remedio la nueva A udiencia que debe-
ra sustituir la que habia presidido uo de G uzman. L a
nueva A udiencia lleg en efecto; mas no fu del todo com-
placiente con Hernn C orts. L a primera contrariedad que
tuvo fu relativa al ejercicio de su cargo de capitan general.
P ara reprimir la rebelin que todava se agitaba en O axaca
quiso poner en pi un cuerpo de tropas espaolas; mas los
oidores limitaron de tal suerte su autoridad, que se vio en
la precisin de apartarse del propsito.
O axaca continuaba en efecto siendo teatro de notables
desrdenes. P or una parte los espaoles procuraban utili-
zar sus encomiendas y adelantar los trabajos de las minas
que haban descubierto, sacrificando los indios y sacando
de ellos las riquezas que derramaban prdigamente despues
en Mxico, mintras los indios por otra parte, acosados por
sus dominadores, empuaban con frecuencia las armas pa-
ra resistir sus extorsiones y violencias. C oatlan habia
quedado definitivamente consignado al erario real. E l lti-
mo de sus caciques, el veintiuno, contndolos desde el que
habia fundado el pueblo, quien al bautizarse habia tomado
el nombre de Fernando C orts, gobernaba sus vasallos
bajo la vigilancia de los espaoles, en nombre del rey de
E spaa, quien pagaba el tributo que le habia sido sea-
lado. Muerto el cacique, le sucedieron en el cargo de go-
bernador de indios sus descendientes en lnea recta, D.
Juan de A yala, D. A ngel Villafae y D. B uenaventura
A yala y L una. De la misma manera, D. Fernando de la
C ueva qued gobernando el pueblo de A matlan, que te-
nia entonces cinco mil casas. A lonso R uiz y su hijo A n-
drs R uiz, fueron sucesivamente los encomenderos de O zo-
lotepec. Desde el tiempo mismo de la conquista, los espa-
oles se establecieron en diez estancias en contorno de
Miahuatlan, pueblo henchido entonces de habitantes que
fueron la encomienda de G regorio Monjaraz. P or algn
delito que cometi, fu privado su hijo Mateo de Monja-
raz de la mitad de la encomienda, que se dio A lonso
de L oaiza. A Mateo sigui G regorio de Monjaraz, despues
del cual la media encomienda entr en la corona de C asti-
lla. E n la otra mitad de la encomienda, despues de A lonso
L oaiza, sigui Diego de L oaiza y P az, y Doa Juana de C al-
vo, su madre. E n Miahuatlan, por 1530, encontr un indio
el modo de insurreccionar los miahuateques, ozolotepe-
ques y coateques contra los espaoles, acaudillndolos y
hacindose su soberano con el nombre de "P itio." E sto
acontecia al mismo tiempo que los chontales se mantenan
independientes y que los mijes empuaban de nuevo las
armas amenazando acometer la villa de S an Ildefonso.
Habindose internado mucho A lonso T avera y otros seis
espaoles, llevando cada uno gran nmero de esclavos pa-
ra el laboreo de minas en las montaas de las sierras net-
zichu y mije, los indios dieron sobre ellos, matndolos y
amenazando acabar con la Villa-alta.
E n la instruccin que di C orts al L ic. Nez, su apo-
derado en la corte de E spaa, sobre agravios que habia re-
cibido, se lee: que "por esta revolucin y alzamiento, de que
110 poco temor ay en algunos espaoles, al Marques le pa-
reci de dar orden como la gente que ay en la tierra esto-
viese en hrden y punto con sus armas y caballos que abia,
lo qual el comunic con el dicho P residente oidores, por
que en los naturales de la tierra abia vido muchas seales
de quererse alzar con muerte de algunos espaoles y levan-
tamiento de algunos pueblos, y con acuerdo de los dichos
oidores usando de su cargo de G eneral, mand pregonar
que todos saliesen la resea, so cierta pena, y as salieron
los dichos oidores y el Marques, y muchos no quisieron sa-
lir, los quales el quisiera penar, y los dichos oidores no lo
consintieron, cuya causa se qued sin dar orden ninguna
para la defensin de la tierra." P osteriormente se reuni
varias veces C orts con los miembros de la A udiencia, pa-
ra discutir los medios de sofocar aquella rebelin; mas las
opiniones no se conformaron,
1
y el marqus, renunciando
al deseo de dirigir personalmente la campaa, consagr sus
atenciones los navios que, como se ha dicho, tenia en sus
astilleros de T ehuantepec.
O tros capitanes, nombrados por el marqus, con instruc-
ciones de la A udiencia, marcharon combatir los insu-
rrectos de O axaca.
2
E stos, destrozando indios y derraman-
do mucha sangre, vencieron, aunque no sin trabajo, "P i-
tio," quien con otros de los rebeldes condujeron en triun-
fo Mxico.
3
L a insurreccin de la sierra fu combatida por los ve-
cinos de la villa de A ntequera: as lo dice el A yuntamien-
to de la misma villa en carta que dirigi la A udiencia
en 26 de A bril de 1531, carta que por pertenecer los pri-
meros tiempos de A ntequera, se copiar aqu en parte.
Dice as:
4
"I lustre y muy magnficos S eoresE l consejo, justicia
regimiento de la Villa de A ntequera, del valle de G uaxa-
ca, diez mil veces besan las manos de Vuestra S eoria y
mercedes, por la buena voluntad con que an favorecido las
cosas desta villa, segund que de muchas personas an sido in-
firmados, y en especial de Diego de P orras, regidor, que fu
esa cibdad por procurador della; y somos ciertos que, si de
todo fuesen sabidores de quanto cumple al servicio de Dios
Nuestro S eor y de su Magestad, al bien pacificacin
desta villa la S ant A lifonso de los zapotecas, las tie-
rras provincias ellas comarcanas, con mucha mas efica-
cia serian favorecidas; y porque despues de la muerte de
A lonso T avera con los dems, en un pueblo que se dice
1 C oleccion de Doc. I nd. de I nd., tom. 13, pg. 13.
2 C arta de C orts al emperador, de 20 de A bril de 1532, enr el os
"E scri tos sueltos de C orts, " pg. 192.
3 C oleccion de Doc. I nd. de I nd., tom. 9, pgs. 210 y sigs.
4 C oleccion de Doc. I nd. de I nd., tom. 13, pg. 182.
T iltepeque de los zapotecas an muerto otros seis espaoles
que andaban coger oro con muchos esclavos y porque
fuimos muy informados que toda la tierra estaba alborota-
da, y por parte de la dicha villa de S ant A lifonso, que es-
taba en mucho peligro, pedido de parte de su Magestad
socorro favor; y conosciendo las muy justas ocupaciones
que Vuestra S eoria y mercedes tenan, asimesmo la ca-
lidad de los naturales desta tierra, con zelo de servir su
Magestad no dar lugar que los naturales pusiesen en
obra su ruin propsito, fue acordado de que Juan de Val-
divieso, alcalde, fuese con veinticinco hombres espaoles
indios amigos facer muestra, para que los naturales conos-
ciesen que abia gente que resistiese su malvada intencin,
y para que diesen favor los espaoles de la dicha villa de
S ant A lifonso, segund vern por el traslado que les enviar
mos junto con esto, y el lunes que se encontraron veinte y
cuatro dias deste presente mes recebimos junto.. ., (rot)
Juan de Valdevieso de A ntn P erez, alcalde de la dicha
villa de S ant A lifonso de los zapotecas.... de B artolom
Zrate que llev cargo de los naturales amigos, esas cartas
que con esta van refrendadas del escribano, del consejo por
donde claro se conoce el claro servicio de Dios Nuestro S eor
y de su Magestad y bien desta tierra que es permanezca aqu
esta Villa como lo ahora est; y aunque no esto viera hecha
y poblada muy cumplidero servicio de S u Magestad po-
blalla; y ayer martes se despach desta villa L ope de S a-
yavedra con otros diez hombres, para que con ellos se jun-
tase con los otros que estn muy cerca de T epeltolutla y
hiciesen lo que mas le pareciese que convenia servicio de
S u Magestad; y en esta Villa queda poca gente, y esos que
quedamos de noche nos velamos caballo. Vuestra S eo-
ria y mercedes deben mandar que todos los que tienen in-
dios en comarca desta villa se vengan residir ella so gra-
ves penas, que no es justo que gocen de los indios quien
no los ayuda sostener." S e refieren continuacin los
abusos que en T ehuantepec cometa R odrigo de P az y en
C uilapan Diego de G uinea, de que ya se habl ntes, y
luego concluye as la carta:
"Y segund que del dicho Diego de P orras somos infor-
mados, en nombre desta villa ha sido suplicado para ante
S u Magestad de ciertas cosas que el dicho D. Hernando
C ortes trae de merced en su perjuicio; por que conviene
servicio de su Magestad hazelle dello larga relacin, por
que mejor se pueda efectuar y esta villa no pierda su dere-
cho, acordose en su nombre de enviar con los dichos nego-
cios al dicho Diego de P orras, el qual, aunque con mucha di-
ficultad, lo ha acectado, por que con su ida creemos de qui-
tar Vuestra S eoria y mercedes de mucho trabajo como
esta aparejado; por que les suplicamos que, ans en dar li-
cencia facultad para que en nombre desta Villa el dicho
Diego de P orras vaya negociar lo suso dicho, como por
todo lo dems que se ofresciere, Vuestra S eoria y merce-
des favorezcan esta villa, pues es cosa en que tanto se sirve
Nuestro S eor y S u Magestad. por la pacificacin destas
dos villas sus comarcas, pues han visto con quand pocas
novedades (roto) naturales cometido tan grandes
delitos y no los dejarn de hacer en tanto que la tierra no
se acabare de asentar y poner en concierto. Nuestro S e-
or abmente y prospere, y las muy altas y muy magnificas
personas de Vuestra S eoria y mercedes en su santo servi-
cio. Desta villa de A ntequera, miercoles veinte y seis de
A bril de mil quinientos treinta y un aos. De Vuestra S e-
oria y mercedes muy ciertos servidores, que sus ilustres y
muy magnificas manos besamos.Juan Gutirrez Sedeo.
Pedro Pimentel. (roto) deza Zamora.Diego de
Porras. Cristval Gil.Martin dla Mesquita.P or man-
dado de los S eores justicia R egidores, Rodrigo uimi-
rez, escribano publico del consejo."
1
I Doc. Incl. de I nd., tom. 13, pg. 182.
S e advierte en el ltimo prrafo que los alcaldes y regi-
dores de A ntequera trabajaban activamente no solo por
sustraerse del dominio del marqus, sino tambin por en-
grandecer su villa costa del marquesado. C orts era due-
o del valle, de los pueblos asentados en l, y aun del sue-
lo de la villa, por donacion que le haba hecho el rey de
E spaa, ttulo cuya legitimidad no podan desconocer las
autoridades establecidas, pero cuyo sentido y extensin le
era vivamente disputado. C orts, con el nombre de C uila-
pan, hacia comprender tambin en sus dominios los pue-
blos de O cotlan y Miahuatlan; los alcaldes de A ntequera,
por el contraro, no solo ejercan su autoridad en C uilapan,
sino que pretendian estarle sujetos los indios de T ehuante-
pec. E n esta ltima villa no consentan los mayordomos de
C orts alguaciles ni visitadores reales, ni dejaban usar va-
ras de justicia por el rey;
1
recprocamente en A ntequera
eran vejados los agentes y procuradores del marqus, como
aconteci Diego del C astillo, persona considerada enton-
ces, quien por haber hecho los alcaldes un pedimento fir-
mado por el L ie, S andoval, "en lugar de respuesta le pren-
dieron y tuvieron en la crcel pblica y con grillos, y le con-
denaron en penas, y no se hizo ms caso del pedimento."
C orts cobraba para s el tributo de los pueblos de su mar-
quesado; los vecinos de A ntequera tenan tal procedimien-
to por un atentado contra los derechos reales, digno de
ser condenado por la A udiencia de Mxico la que co-
mo tal lo denunciaban.
3
E n fin, la A udiencia suplic al
1 A s lo dicen los alcaldes de A ntequera en la carta citada.
2 C arta de C orts al presidente y oidores de la R ea! A udiencia de
Mxico.E scritos sueltos, pg. 256.
3 E n la informacin hecha en Mxico sobre obsequios de los indios
C ortes, se lee la declaracin de Juan P elaez de B arrio, que en la parte
relativa O axaca, es as: "E que asi mismo sabe este testigo, que des-
pues desto, en el mes de Henero del ao de quinientos treinta uno,
estando este testigo en la villa de G uaxaca, supo de los Seores del pue-
rey en nombre del A yuntamiento de A ntequera, fuesen re-
vocadas las mercedes concedidas C orts que cedan en
perjuicio de la villa, levant informacin sobre los puertos
de mar y calidad de los pueblos que constituian el marque-
sado, priv ste de muchos pueblos sujetos anexos
C uilapa, T ehuantepec y O axaca, erigi otros en corregi-
miento, y finalmente, dirigi la corte de E spaa informes
no del todo satisfactorios los intereses del marqus. "No
blo de C uylapa, de G uaxaca de E tla de otros del Valle de G uaxa-
ca, como todos avian recogido cantidad de oro en tejuelos, cuentas,
tigres de oro otras joyas para lo traer al dicho Marques; en la mane-
ra como lo supo es queste testigo tenia cargo en nombre de su Magos-
tad los pueblos de C uylapa G uaxaca, que estaban en su cabeza cobra-
ba dellos los tributos, quando llego este testigo al dicho G uaxaca, que
iva desta cibdad, no hall en los dichos pueblos los Seores dellos,
preguntando donde estavan, le dixeron que heran venidos servir su
amo el Marques Mxico, que ya el rey no hera su amo, este testi-
go les pidi el tributo que deban su Magestad entonces, la S eora
de C uylapa le respondi que de donde se lo abian de dar, que todo lo
abian trado al dicho Marques; que este testigo, por se mejor infor-
mar, hizo venir un fraile dominico, que se dice Fray C ristoval de Hon-
tiveros, delante de su vicario, fizo venir all la Seora de C uylapa, pa-
ra le reir, porque sin licencia deste testigo abia venido Mxico, pues
heran de S u Magestad, la Seora respondi dixo que G uinea, ques-
taba all por mayordomo de las haciendas del dicho Marques, se lo abia
mandado que fuesen ver al Marques, que heran suyos, que asi co-
mo tuvieron nueva quel Marques venia, fueron dos principales del pue-
blo de C uilapa otros dos del pueblo de G uaxaca asi de los otros pue-
blos ver al dicho Marques al puerto por mandado del dicho G uinea,
y estos indios volvieron G uaxaca despues de venido desembarcado el
dicho Marques, lo dixeron los Seores de los pueblos del Valle,
quel Marques los llamaba, as le fueron ver, todo lo qual este testigo
supo de la S eora de C uylapa de otros principales de los dichos pue-
blos, por que se lo dixo delante de los dichos frayles; all se les pregun-
t enteramente de lo que abian traydo ai dicho Marques, la Seora
dixo que ciertos tigres de oro grandes otras joyas, que son las que ha
dicho, y el dicho Fray P edro le dixo la dicha S eora, diciendole pala-
bras feas: por que no decs la verdad, que yo lo vi fundir, y por queno das
el tributo que debes al Rey; y ella dixo que quera que le hiciese ella,
s, deca ste en carta al C onsejo de I ndias,
1
que necesidad
hay destas cosas, pues creo que all ni ac no se debe sen-
tir el E mperador nuestro S eor que la merced que me hizo
con todo lo en la villa nombrado, fu sin conocer la cuanta
della; pues al tiempo que se me dio declar la calidad de
cada cosa y lo que era puerto; y lo que habia en cada pue-
blo, y sobrel, y sabido esto, se me dio el privilegio de mer-
ced de que cada dia me quitan un pedazo."
E l Municipio de A ntequera envi persona competente,
Diego de P orras, que ante el rey hiciese valer sus dere-
chos y pidiese para la villa gracias y excepciones. C edien-
do, en efecto, C rlos V las representaciones de los veci-
nos de A ntequera que rehusaban estar sujetos otro que
no fuese el mismo rey, la separ de las que habia concedi-
do Hernn C orts. Mas como, pesar de esto, quedaba
tan cercada por los terrenos del marqus, que por todas
partes era necesario cruzarlos para entrar en ella, el 25 de
A bril de 1532, la reina Doa Juana, solicitud del mismo
R egimiento de A ntequera, despach cdula, concediendo
sta para ejidos, dehesas, huertas, estancias, haciendas,
etc., la merced de una legua de terreno en torno de la po-
blacin espaola; mas como esta concesion perjudicaba los
derechos de los indios y del marqus, se opuso ste que
la villa entrase en posesion de aquella gracia. E l vecinda-
rio se quej la A udiencia real, que en el siguiente ao
de 1533 despach provisin para que el marqus y sus
que no tenia que dar, que G uinea estaba enojado y el dicho Marques,
queste testigo encarg los S eores principales de T equantepeque
que ivan ver al dicho Marques, les pregunt donde ivan, le dixe-
ron que Mxi co ver al Marques, que decian que hera venido de C as-
tilla traya pobreza; questo fu pblico en toda esta tierra, aun en
T eposcolula fueron mensajeros de Mxi co llamar los S eores de T e-
poscolula, que hera deste testigo, que viniesen Mxi co; questa es la
verdad, &c." C olee, de Doc. I nd. de I nd., tom. 12, pgs. 536 y 537.
1 E scritos sueltos de C orts, pg. 246.
>
apoderados se abstuviesen de inquietar al municipio en la
posesion y uso de las gracias concedidas. S e sigui porpes-
te motivo un litigio cuyo resultado fu adverso la Villa
de A ntequera.
1
E n la misma fecha, 25 de A bril de 1532, en Medina del
C ampo, concedi C rlos V la villa el ttulo de ciudad, con
excepcin de treinta aos de la paga de servicio ordinario,
2
encomendndose su gobierno poltico su cabildo y R egi-
miento con dos alcaldes ordinarios de annua eleccin y un
alcalde mayor que al principio fu eleccin del virey, ha-
ciendo el nombramiento desde 1677 el rey de E spaa.
E n obispado fu erigido O axaca por P aulo I I I en el
consistorio secreto celebrado el 21 de Junio de i 535. L a
bula de ereccin comienza con estas palabras: Eluis fulci
presidio. S e le llam A ntequera, por la semejanza que al-
gunos espaoles encontraron con A ntequera de A ndaluca.
Fu su primer obispo Fr. Francisco Jimenez, religioso
franciscano residente desde el ao i 524 en Mxico, que
con el P . Valencia, lleg predicar el E vangelio reciente-
mente concluida la conquista. A l pedir C rlos V al S umo
P ontfice que se erigiese el nuevo obispado de O axaca,
present este religioso; mas fuese porque la muerte se
anticip, porque no acept la dignidad episcopal, jime-
nez no lleg consagrarse.
E n E spaa se comprendia la necesidad de erigir nuevas
sillas episcopales, pues era demasiado extenso el territorio
de la Nueva E spaa para que dos obispos solos, el de M-
xico y el de Y ucatan, pudiesen atender todas las necesi-
dades; pero la mirada del rey no se habia fijado en O axa-
ca para centro de la dicesis, sino en G oatzacoalcos. A s
es que entre las instrucciones que di su embajador en
R oma el conde C ifuentes, ufia de ellas era, que significase
1 MS . de la B iblioteca de S anto Domi ngo de O axaca.
2 D. A ntonio de Herrera. Dc. 5, lib. 2, c. 8.
al pontfice que: ''habiendo muchos dias que haba manda-
do poblar de cristianos la provincia de G uazcalco, y hasta
ahora no se haba provedo P relado en ella: por la relacin
y confianza que tenia de la vida y mritos de Fr. Francis-
co Jimenez de la orden de S . Francisco, y que haria mu-
cho fruto en la conversin de los indios naturales de aque-
lla provincia, as por su buena doctrina, como la experien-
cia que tenia de sus calidades y condiciones: y para que en
ello hubiese mejor aparejo, le presentase su santidad en
su nombre para obispo de aquella provincia, con los lmi-
tes que por entonces y para adelante se sealasen por su
persona real por el S upremo C onsejo de Indias, con fa-
cultad que los limites de el se pudiesen alterar y mudar
cuando y como adelante pareciese convenir," encargndole
adems que "procurase que en el despacho de las bulas
hubiese brevedad."
1
S egn dice L evanto en sus manus-
cristos, se despach la bula por el S umo P ontfice el 14
de E nero de 1534, erigiendo el obispado de O axaca y
nombrando por su primer obispo Fr. Francisco jimenez,
quien, porque no acept, porque muri ntes que le lle-
gasen las bulas, no lleg consagrarse. T al vez, sin em-
bargo, el obispado se confiri con el nombre de G oatza-
coalcos, y esto se debe la variedad que se nota en los histo-
riadores respecto de la dicesis de Jimenez, quien unos
hacen obispo de Y ucatan y otros de T iaxcala.
2
S i esto pas
as, la idea de formar un obispado en G oatzacoalcos qued
tan grabada en el nimo del rey de E spaa, que al des-
pacharse las bulas del S r. Zrate, se le encarg "sealase
juntamente con la real A udiencia los lmites del obispado
(de O axaca) y de los de Mxico, T iaxcala y Guazacoal-
i
1 Herrera. Dc. 5, 1. 6, c. 14.
2 Vease B etancourt. C rnica de la P rovincia del S anto E vangel i o,
pg. S r, en donde dice que J i menez fu electo obispo de O axaca por
cdula de 14 de Mayo de 1534 y que muri el 31 de J ul i o de 1537.
co:"
1
aunque mejor se diria que el S r. Zrate fu el primer
obispo de O axaca, y que Jimenez fu electo obispo de
G oatzacoalcos T abasco, dicesis que el rey de E spaa
trataba empeosamente de erigir,
2
pues algunos aos des-
pues, la venida del virey E nriquez, se despacharon an
bulas para el obispado de G oatzacoalcos en favor de Fr.
Domingo T ineo, religioso dominico, que haba fallecido un
ao ntes.
3
9.E l Illmo. S r. D. Juan L pez de Zrate, varn de
prendas, santo y muy docto, licenciado en teologa y en
ambos derechos, y cannigo que haba sido de la catedral
de O viedo, que sin duda alguna fu promovido en 1635,
al entrar en su dicesis encontr que otros operarios ha-
ban comenzado desmontar el terreno en que l debe-
ria plantar la celestial via. B etanzos regres de G uatema-
la principios de 1531, y dejando en O axaca dos de sus
religiosos, march Mxico y de all R oma, en 1533,
para tratar negocios importantes de su O rden. E n todo es-
te tiempo L ucero permaneci en la capital de Nueva E s-
paa, obligado por el precepto de los superiores. Fu has-
ta 1533 cuando vi segunda vez la villa zapoteca. E ra tan
general y excelente el concepto que habia logrado este re-
ligioso, que cuando se supo en O axaca su aproximacin,
el ayuntamiento en cuerpo y casi todos los vecinos salieron
su encuentro, manifestando al verlo, que se honraban con
llevar sus labios los andrajos que vesta. E l convento
edificado dos aos ntes estaba bien conservado por la so-
licitud de los republicanos, pues los dos frailes que habia
dejado B etanzos, al saber que ste marchaba R oma, ha-
ban salido en su seguimiento. E l 7 de Noviembre de este
1 Herrera. Dc. 5, 1. 9, c. 1.
2 C edulario de P uga, t. 1, pgs. 322 y 323.
3 R emesal, lib. 10, c. 20, nm. 4-
mismo ao de 33, los alcaldes Francisco Flores y S ebas-
tian de G rijalva, Francisco A lavez y S alas, alguacil mayor,
el capitan Juan de P orras A lvarado, Diego de O rozco, B er-
nardino de S antiago, C ristbal G il y otros regidores dieron
dos solares, agregndolos los doce cedidos con anterio-
ridad, fin de que ampliasen su templo. L ucero construy
adems seis celdas de dos varas y media en cuadro, para
habitacin suya y de tres compaeros, y reasumiendo su
antigua vida, comenz de nuevo evangelizar los pue-
blos.
A solicitud de C orts se establecieron algunos domini-
cos en E tla, edificando iglesia de paja como entonces era
posible, en lo ms frtil del pueblo que se llama Natividad,
como quinientos pasos abajo de la actual. E n T lacochahua-
ya y en T eotitlan del Valle se oy tambin esta vez la voz
del cristianismo. L ucero lleg en algunas de sus correras
hasta la Villa-alta. L os esfuerzos principales del ardiente
misionero se dirigan la conversin de los indios; pero
aunque algo hubiese adelantado en el conocimiento del
idioma zapoteca, an no podia hacerse entender con per-
feccin, lo que le obligaba buscar otros medios de conse-
guir su intento. C on trazos no muy delicados, pues jams
habia tocado los pinceles, pintaba los principales misterios
de la f, exponindolos despues la vista de los indios.
Debe creerse que por este camino poco adelantaban los in-
dios en el conocimiento de las instituciones catlicas.
P ara que se tenga una idea de las dificultades con que
luchaba para hacerse entender y persuadir los dogmas y
la moral cristiana, copiaremos las siguientes lneas de D-
vila P adilla, que contienen curiosos pormenores sobre la
predicacin evanglica en aquellos tiempos.
!
"T raia el
cuidadoso predicador una esfera, cuya novedad causaba
1 L as tomamos de los A nales del Museo. T omo 1, ent. 5, pgs. 206
y 207.
mucho contento los indios, y su declaracin mucho pro-
vecho. Dbales entender cmo el sol y los dems plane-
tas no hacan mas que lo que Dios les mandaba, dando
vueltas al mundo y sirvindole con su luz. Manifestaba c-
mo toda la mquina de los cielos y tierra estaba sujeta
que en un punto la deshiciese Dios, como lo hizo."
" P ara dar esto mejor entender traia pintada su doctrina
en unos lienzos grandes, y en llegando cualquier pueblo
hacia luego colgar la pintura, para que todos la viesen: y
en habiendo despertado deseos de entenderla con la difi-
cultad que causaba el ignorarla, cogia el bendito maestro
una vara en la mano con que les iba sealando y declaran-
do lo que significaba la pintura. E n un lienzo llevaba pinta-
da la gloria de Dios entronizado en el cielo empreo, adora-
do de ngeles y reverenciado de S antos; entre quien pona
algunos indios, declarndoles que haban sido los que, reci-
biendo la f, habian vivido segn ella hasta la muerte. A sis-
tan los ngeles con varios instrumentos msicos y cantos
de alabanza, que significaban el regocijo de los bienaventu-
rados en la presencia de Dios. E n el propio lienzo estaba-
pintada la pena de los condenados en oscuro fuego del in-
fierno, que sin dar luz abrasa en aquella crcel perpetua, don-
de con la vista de horribles demonios y varios gneros de
tormentos pagan los malos los pecados que en esta vida co-
metieron. E stn tambin pintados en aquel lugar miserable,
indios y indias, declarndoles el predicador, que habian sido
los que no habian recibido la f, y los que recibida, que-
brantaron los mandamientos de Dios y murieron sin peni-
tencia."
"E n otro lienzo grande traia pintadas grandes aguas, que
significaban las mudanzas y poca firmeza de la vida presen-
te. E n las aguas andaban dos grandes bergantines, que los
indios conocan por nombre de canoas, y llevaban muy di-
ferente gente y derrota. E n el un bergantn iban caminan-
do hcia lo alto indios y indias con sus rosarios en las ma-
nos y al cuello, unos tomando disciplinas y otros puestas
las manos orando, y todos acompaados de ngeles que
llevaban remos en las manos, y los daban los indios para
que remasen en demanda de la gloria, que descubra en lo
alto del lienzo los principios de la que estaba en el otro cum-
plidamente pintada. E staban muchos demonios asidos de
aquella lancha, detenindola para que no caminase: y unos
derribaban los ngeles y otros los mesmos indios con las
armas del santo rosario. Unos perseveraban con rostros fe-
roces en la procecucion de sus asechanzas, y otros se vol-
van confusos y rendidos, apoderndose del otro bergantn
donde se hallban contentos y quietos como cosa suya.
Iban en este, indios y indias, embriagndose con grandes
vazos de vino. O tros rindose y quitndose la vida, y otros
en deshonesta compaa de hombres y mujeres, que se da-
ban las manos y brazos. E staban los ngeles volando sobre
esta infernal barquilla, y los desventurados que en ella iban,
tan atentos y cabisbajos sus entretenimientos, que deja-
ban por espaldas las inspiraciones que los ngeles traan de
parte de Dios, dndoles rosarios: y ponian los tristes sus
ojos y manos en los vazos de vino que los demonios ofre-
cian unos; y en las mujeres que presentes estaban otros.
R emaban los demonios en este su bergantn con grande
o o
contento y porfiadas fuerzas, significando sus ansias por lle-
gar al desventurado puerto del infierno, que estaba comen-
zado pintar en una esquina baja del lienzo, y proseguido
en otro. C on grande sentimiento y viveza de espritu re-
presentaba el siervo de Dios la lstima que tenia y debian
todos tener los condenados, y la santa envidia que los
bienaventurados provocan en la seguridad eterna de sus
gozos."
1
A l inconveniente de la ignorancia en el idioma se agre-
gaba la escasez de sacerdotes, que imponia al religioso la
i Fr. A gustn Dvila P adilla, lib. r, cap. 81.
obligacin de recorrer los pueblos sin detenerse en nin-
guno. E s verdad que sus costumbres puras y severas, su
templanza, desinteres, incansable actividad, mansedumbre
y dulzura, contrastando con la licencia y rapacidad de
otros espaoles, no podia innos que conmover los in-
dios. Qu diferencia entre la suavidad humilde de L ucero
y la crueldad feroz de P acheco, que los hacia despedazar
por hambrientos mastines! Mas como, pesar de todo,
apnas entendan lo que aquel religioso les deca, su pre-
dicacin ms bien p u e d e llamarse una preparacin al E van-
gelio que el E vangelio mismo. E n estos ejercicios perse-
ver hasta el ao de 35 en que regres Mxico para la
eleccin de vicario provincial. E n esta vez fu destinado
la mixteca, sustituyndole en O axaca Fr. T oms de S an
Juan, que se hizo famoso en ese tiempo por su devocion
al rosario.
10.E n aquel tiempo se disputaban los frailes la venta-
ja en las penitencias y virtudes propias de su estado, en la
modestia, humildad, suavidad en las palabras, valor en el
sufrimiento y presteza para acudir al socorro de las nece-
sidades de sus semejantes. C on estas armas llegaron en
1538 T ehuantepec. E sta poblacion, como se ha dicho,
era una de las villas del marquesado de I ). F er n an d o C or-
ts, quien procur desde el principio aclimatar en las inme-
diaciones ganado del que llegaba de E spaa, formando es-
tancias que se conocen an con el nombre de Marquesa-
nas. L a misma granjeria estableci en Jalapa, otra de sus
villas, de cuatrocientos vecinos, regada por dos hermosos
rios; pero no recogi mucho provecho, porque sus mayor-
domos, ljos de la vigilancia del marqus, sangraban las
haciendas en utilidad propia. A mediados del siguiente si-
glo, apnas nacan por ao seis setecientas cabezas de
ganado lanar.
1
1 B urgoa. P alestra Indiana.
Igual fortuna corrieron las cuadrillas empleadas por C or-
ts en las inmediaciones de T ehuantepec, en recoger are-
nas de oro. S egn la cuenta que se liquid C ristbal
Molina, mayordomo de este ramo, en 28 de S etiembre de
1643, solo se haban recogido en seis meses de trabajo co-
sa de seiscientos pesos. L a cortedad de estos productos hi-
cieron abandonar este ramo all.
1
E l rey de T ehuantepec, como se ha dicho, haba abra-
zado el cristianismo, siendo probable que otros muchos
imitasen su ejemplo. A lgunos sacerdotes haban estado all
de paso, como Fr. B artolom L as C asas, Fr. L uis C ncer,
Jos padres Minaya y A ngulo, quienes predicaron el E van-
gelio; pero no habiendo permanecido mucho tiempo entre
aquellos indios, la semilla de la divina palabra no produjo
todo el fruto que fuera de desear. L os primeros que resi-
dieron en T ehuantepec con el carcter de vicarios, fueron
Fr. G regorio B eteta y Fr. B ernardo de A lburquerque.
E l primero era uno de esos hombres incansables en la
prosecucin de un pensamiento y cuyo destino providencial
parece ser el martirio, cuando no la realizacin de grandes
lechos. R euna notables talentos, conocimientos abundan-
tes en las ciencias sagradas y una constitucin capaz de to-
das las fatigas. P ara convertir almas, que era su ms ardien-
te deseo, emprendi largos viajes, siendo el ms notable el
que quiso llevar cabo por tierra desde Mxico la Flo-
rida. C omo es de suponer, no toc el trmino que se pro-
pona; pero en el camino, los salvajes, entre los cuales atra-
vesaba, di algunas luces de las verdades del E vangelio.
Fu el primer apstol y celossimo pastor de los tehuante-
peques. Muri en el convento de S an P edro mrtir de T o-
ledo, el ao de i52. E scribi "la doctrina cristiana'' en len-
gua zapoteca.
C omo del segundo tendr que hablarse despues con ex-
i A laman, Disertaciones, t. 2, pg. 77.
tensin, solo se notar aqu, que durante su permanencia
en T ehuantepec, habiendo concedido el rey de E spaa que
los religiosos edificasen conventos en los pueblos de indios
mocion de C orts, C osijopii construy su costa el mag-
nfico que se admira hasta la fecha, ordenando adems que
el barrio de S an B las, que se compona de pescadores, lle-
vase los religiosos diariamente el pescado necesario para
que se sustentasen ocho personas y los sirvientes que tuvie-
sen. R egal tambin muchos objetos de valor que fueron
destinados al culto catlico. E ste acontecimiento debe ha-
ber tenido lugar el ao de 1644 y siguientes, pues la cdu-
la real se expidi en Valladolid 7 de S etiembre de 43.
1
11. No era menor la actividad que desplegaban estos
religiosos por la mixteca: haba convento en Y anhuitlan,
pues el vicario de esta casa, Fr. Dionisio de R ivera, di el
hbito, 6 de E nero de ese ao, Fr. Dionisio de la A nun-
ciacin. y poco despues Fr Vicente de S an P edro. L os
primeros que predicaron el E vangelio all, segn dice B ur-
goa, Francisco Marn y P edro Fernandez, frailes dominicos,
comenzaron por A catlan sus excursiones apostlicas, se de-
tuvieron algn tiempo en C nila y penetraron despues
Y anhuitlan. S iendo insuficientes estos religiosos, instan-
sias del S r. O bispo Zrate, y de acuerdo con el virey, se di-
rigieron al mismo lugar otros dos frailes, Domingo de S anta
Maria y G onzalo L ucero.
Fr. Domingo era natural de J erez de la Frontera y de la
noble familia de los Hinojosas. E n sus primeros estudios
descubri bellos talentos. Vi no Mxico deseoso de ad-
quirir riquezas; pero conmovido por un sermn que oy al
V. P . B etanzos, cambi de propsito y recibi el hbito de
religioso. E n las mixtecas residi un ao, discurriendo pol-
los pueblos en solicitud de los indios. A prendi con perfec-
i B urgoa, P alestra Indiana, cap. 9.
cion el idioma, y ms adelante dio la prensa un dicciona-
rio que utilizaron sus sucesores. C on Fr. P edro Fernandez
se fij en el pueblo de Y anhuitlan, que tenia entonces do-
ce mil familias.
E l primer cuidado de estos sacerdotes, despues del
que les inspiraba la conversin de los infieles, fu el de edi-
ficar un templo en que adorar al S r S upremo y reunir al
abrigo del sol los nefitos que trataban de instruir en
las redas de la vida cristiana. O btenida la licencia del vi-
o
cario provincial y el consentimiento del virey, pusieron ma-
nos esta obra. P ero el encomendero del lugar, hombre
de estrecho corazon, les rehus todo favor, por lo que la
primera casa que fabricaron fu de paja, como lo habia sido
la de O axaca.
No era menor el ardor que desplegaba Fr. G onzalo L u-
cero. P ara comprender el gnero de vida que acostumbr
al cumplir la misin que le confiaron sus superiores en or-
den las mixtecas, es preciso arrojar una mirada los in-
numerables pueblos que l primero y despues otros convir-
tieron al cristianismo. E l pas vasto de las mixtecas estaba
entonces muy poblado por muchos miles de idlatras, obs-
tinados en sus errores y apegados sus antiguos vicios. T o-
do el que conozca la naturaleza del hombre, podr medir
en toda su magnitud la firmeza con que se adhiere el cora-
zon las creencias religiosas de la infancia, tanto ms que-
ridas cuanto mejor favorecen las pasiones: enormes eran
las dificultades que L ucero debera superar. S in embargo-
dos hombres, Fr. G onzalo uno de ellos, sin armas ni poder,
persuaden casi todos los mixtecas que rompan sus tradi-
ciones, despedacen sus dolos, abandonen sus costumbres
libres y adopten la severa ley cristiana: esto es un mila-
gro en donde quiera que se verifique, en R oma como en
O axaca. E l hecho es incontestable: las mixtecas fueron
atradas dulcemente la f por la palabra de un humilde
religioso.
P ero cunto sacrificio y qu abnegacin no fueron ne-
cesarias para dar cima la gigantesca empresa! Fr. G onza-
lo careca de necesidades personales: sin calzado marchaba
entre las cinegas sobre los riscos; vesta un hbito he-
cho girones por el uso; su lecho era la superficie de la tie-
rra y su almohada el primer madero la primera piedra
que alcanzaba la mano. T al desprendimiento y olvido de
s mismo estaba acompaado de tal solicitud por el bien
espiritual y temporal de los indios, que no podan mnos
stos de quedar admirados. A todas partes acuda: visita-
ba y curaba los enfermos; bautizaba los nios; unos
enseaba los rudimentos de los dogmas; rebatia los errores
de otros con mansas razones, y todos persuada, de la
manera ms dulce insinuante, que adorasen Jesucristo.
T odo esto hacia sin faltar sus mortificaciones ordinarias
y sus fervorosas oraciones, tan frecuentes, que por ellas me-
reci el honroso nombre de "amigo de Dios." S u residen-
cia habitual fu T laxiaco, en donde tambin fu sepultado
su cadver. S u muerte fu sentida y llorada generalmente,
y el S r S upremo di una muestra de que sus obras le fue-
ron aceptas: dos aos despues de sepultado, se encontr
su cadver ntegro y fresco, gloria ilustre propia de los
bienaveturados. S e le deposit en esta ocasion en ms
digno lugar, al cuerno derecho del altar de la capilla, cu-
brindose su sepulcro con una losa en que se lee esta ins-
cripcin:
H i c j a c e t .
F r . G u n d i z a l L u c e r o
o mn i u m v i r t u t u m
r e l i g i o n i s q u e s p l e n d o r e
e g r e g i p r / e d i t u s .
CAP I T UL O X I I I
EL ILUSTRISIMO SEOR ZARATE.
i. Don Juan L pez de Zrate, primer obispo de O axaca.2. P adecimien-
tos de los indios3. T ributos que pagaban.4. C arta del S r. Zrate.
5. Modo de ser de O axaca en ese tiempo.6. T rabajos del clero en de-
fensa de los indios.7. L os caciques de T lacochahuaya y Nochistlan.
8. Fr. B enito Fernandez.9. L os indios intentan darle muerte.
10. Fr. B enito en los adoratorios mixtecas.11. Muerte de este religio-
so.12. Insurreccin de los indios.13. S e pide la ereccin de algunas
fortalezas en O axaca.
1,E l S r. obispo D. Juan L pez de Zrate lleg O a-
xaca por los aos de 1636 1538, pues hay alguna varie-
dad. T enia instruccin cientfica bastante para el desempe-
o de su alto ministerio, y se hacia recomendable por al-
gunas virtudes, entre las cuales sobresala su misericordia
y compasion para con los indgenas, llevando su despren-
dimiento al extremo de despojarse de sus vestidos para so-
correrlos. Dej fama en la dicesis de predicador apostli-
co, por los sermones instrucciones que frecuentemente
hizo, tanto en la ciudad como en todo el obispado, cuyos
lmites fij por especial comision de R oma y Madrid. P er-
sonalmente trabaj mucho, pues todo lo tenia que crear y
organizar en una iglesia nuevamente fundada y compuesta
en su mayor parte de indios an idlatras; pero se le de-
be ms por las acertadas medidas que adopt para multi-
plicar y hacer tiles las fatigas de su clero. C omprenda las
atribuciones de su dignidad y quera desplegar su autori-
dad superior, no mirando los mezquinos resultados de su
accin aislada, sino haciendo mover en armona los resor-
tes de la religin y de la sociedad.
Nombrado obispo, reuni y llev consigo algn nmero
de clrigos resueltos permanecer con l en su dicesis. E n
O axaca^recorri los principales pueblos sometidos su vi-
gilancia, dividiendo las parroquias y dando cada una su
pastor. E n O cotlan coloc un prroco, dos en la Villa-alta,
distribuy otros por la mixteca, y para C uilapan design
uno de sus capellanes, persona docta, quien ofreci una
canonga luego que la catedral quedase apta para el culto.
O bserv que sus clrigos eran insuficientes para las ne-
cesidades de su dilatada dicesis, por lo que, para no care-
cer de operarios, suplic al virey inst al provincial de
dominicos, enviasen O axaca mayor nmero de regulares.
L os frailes de S anto Domingo recorrian los pueblos sin
hacer mansin en ninguno, de lo que resultaba que los efec-
tos de su predicacin no tenan consistencia. E l seor obis-
po, para remediar este mal, con los de Mxico y T laxcala
recab cdula del emperador, en que se mandaba que os
religiosos residiesen y edificasen conventos en los pueblos
de indios costa de sus encomenderos.
2 E l negocio ms grave que apremiaba el celo y los
cuidados de los obispos y religiosos de aquel tiempo, era
la suerte de los indios contra cuya libertad y bienestar aten-
taban continuamente los espaoles. Dividase la sociedad
entonces en dos clases solamente: la de los dominadores y
la de los vencidos, y la condicion de los ltimos no poda
ser ms miserable: imbuidos an en sus viejas supersticio-
nes, de que no haban tenido tiempo de salir, si estaban
libres de que sus fieros sacerdotes los sacrificasen en sus
templos, haban cado por otra parte en manos de unos
vencedores frecuentemente sin misericordia. L os encomen-
deros, no solo los despojaban de todas sus alhajas de valor,
no solo los obligaban en las minas y en la agricultura
trabajos muy superiores sus fuerzas, sin darles alimento
alguno, sino que les daban tal tratamiento, que ni siendo
esclavos hubieran merecido. P ara que no se crea que exa-
gero, copio las palabras de B urgoa:
"L os miserables indios salieron de aquel intolerable yu-
go (de la idolatra) para pasar otro, si no tan sangriento,
mucho ms general en la crueldad, pues aquel no le llevaban
los reyes y S eores exentos por su autoridad, y queste
rindieron las coronas y nobleza, tan miserablemente sujetos,
que la esclavitud era exempcion y la defensa culpa capital
para el suplicio, tan irracional, que los despedazaban en
raciones para sustentar mastines."
1
E n comprobacin de
que hubo espaoles que se permitieran tan incalificable
maldad, cita B urgoa como testigo de vista Fr. B artolom
L as C asas; y pudiera agregarse R emesal que refiere he-
chos semejantes, perpetrados en C hiapa en los tiempos
mismos en que l escriba su historia.
2
P ero si por ser re-
ligiosos dominicos y por lo mismo ardientes defensores de
los indios, se juzgan parciales y poco dignos de f los
tres autores citados, ninguna tacha se opondr la autori-
dad del S r. Maman, escritor juicioso que si se inclin al-
guna vez en sus obras histricas una parte mejor que
otra, no fu ciertamente la que favoreca los indios.
Hablando este sabio mexicano de los excesos de toda cla-
se que se abandon la A udiencia presidida por uo de
G uzman, dice que, por orden de Delgadillo fu violado
cierta especie de monasterio de T ezcuco, en que se edu-
caban nobles mexicanas, viudas doncellas, bajo la di-
reccin de una seora respetable. Dos jvenes indias de
B urgoa. P alestra I ndiana, c. io.
2 R emesa!, lib. 6, c. 20, nm. 6.
buen parecer fueron extraidas de esta casa y conducidas
por el hermano del mismo Delgadillo, nombrado justicia
mayor de O axaca, esta ciudad "hacindolas llevar en hom-
bros de indios por el camino, as como tambin sus perros,
los cuales se divertan en lanzar sobre los d e s g r a c i a d o s jn-
dios."
1
E ran estos perros feroces, adiestrados para la gue-
rra y de que ya vimos el uso que hizo G aspar P acheco,
persiguiendo los indios en Villa-alta.
S i no todos los espaoles llevaban su barbarie ese ex-
tremo, los ms moderados no se afrentaban de dar los
indios un trato que hubiera sido brutal para un esclavo.
"E ra comn sentir entre ellos, vuelvo citar B urgoa, que
los indios no se les podia mandar ni pedir cosa por bien,
y quieren que el indio, por naturaleza libre, est tan sujeto
al mandato del ms vil negro esclavo, y que obedesca con
tal prontitud, aunque tenga mucho que hacer, y sin hacer
distincin del noble al plebeyo, en su tierra dada por Dios,
que si se escusa rehusa el trabajo, es inmediato el apre-
mio con el agravio bofetadas y empellones, quitndoles
la ropa y el sombrero, para que sobre el rigor de la ofensa,
el despojo los mueva la puntualidad del servicio, que
veces manchados con sangre, no por eso redimen la inju-
ria de palabras con que les pagan el rendimiento."
A n habia eclesisticos que participaban de estas opi-
niones y sentan semejante desprecio por los indios, aun-
que moderndolo por sentimientos de religin y morali-
dad que no podan mnos de abrigar. D. P edro G mez
Maraver, den de la catedral de A ntequera, ministro celoso
del catolicismo en O axaca, y que despues, en el ao 1046
fu promovido la mitra de G uadalajara, de que fu pri-
mer obispo,
2
en carta dirigida al rey de E spaa el 1
0
de
1 A laman. Disertacin cuarta, pg. 258.
2 E l S r. G mez Maraver, era natural de G ranada. E n su obispado
di su nombre un cacique, convertido por l al cristianismo, de quien
Junio de 1544, se esfuerza en persuadirle que declare por
esclavos una parte de los indios, es saber, "los que se
levantaren por delitos merescieren muerte criminal come-
tidos contra espaoles'' y que los dems "se repartan per-
petuamente entre los conquistadores y pobladores, confor-
me la calidad y servicios de cada uno," creyendo que
de otro modo la Nueva E spaa seria "un monstruo, todo
pies,' quedando en ella los caballeros y gente noble afligi-
dos por miserable pobreza igualados del todo con los in-
dios. Dice, que los indios son "gente bestial, ingrata, de
mala inclinacin, mentirosa, amiga de novedades, muy des-
vergonzada y atrevida, y tanta y en tan excesivo modo,
que si el temor de las leyes y justicias no los apresase y la
poderosa mano de Dios no los detuviese, no habria un so-,
lo soplo;" y luego asegura que "pues tenemos por espe-
riencia que nunca el siervo hace buen jornal ni labor, si
no le fuere puesto el pi sobre el pescuezo, ni estos natu-
rales sern cristianos ni estaran subjetos al dominio de
V. M. si unas veces no fuesen opresos con la lanza y otras
favorecidos con amor y justicia."
1
E l mismo G mez Ma-
raver confesaba sin embargo, la utilidad que reportaban
los espaoles del trabajo de los indios, afirmando, que no
teniendo aquellos "otra renta, hacienda ni grangeria para
sustentamiento de sus mugeres hijos y los grandes gastos
desta tierra, por ser los precios escesivos, sino tener indios
encomendados, sin ellos no se puede hacer heredad, labran-
za ni grangeria, mas antes lo comenzado se perder por
falta de quien lo sustente."
3. L o s i ndi os er an, en ef ecto, un manant i al de r i que-
zas y el ci mi ent o sobr e que l evant aban su f or t una l os es-
descienden los Maraver de T l ajomul co. Y ease Herrera, Dc. 7, lib.
10, c. 13.
1 S e lee toda la carta en la C oleccion de documentos inditos de I n-
dias, t. 8, pg. 199.
paoles residentes en O axaca. No solo por respirar el am-
biente puro, ni por contemplar el trasparente cielo de A n-
tequera se determinaron permanecer en ella sus prime-
ros pobladores; la esperanza de un dorado porvenir era
principalmente lo que all los lisonjeaba. C ada uno de
ellos posea un repartimiento de indios que diligentemen-
te explotaba en beneficio de su caudal. L as mercedes
1
que la autoridad les conceda para sus haciendas y labores,
eran despojos de los terrenos de los indios; terrenos que
beneficiaban los indios mismos, sin otra renumeracion que
el roce que tenan los espaoles y la enseanza poltica y
religiosa que podan recibir con esa ocasion. A dems, los
indios construan las casas en que haban de vivir los es-
paoles, las reparaban cuando estaban ya deterioradas,
prestaban importantes servicios domsticos, y en los cami-
nos sustituan ventajosamente con el nombre de tamemes,
las bstias de carga. E sto ltimo estaba prohibido por repe-
tidas cdulas reales, sin embargo de lo que, los vecinos de
O axaca continuaban cargando los indios como si fuesen
caballeras. No todos los espaoles eran sin embargo igual-
mente sus opresores; algunos habia dotados de sentimien-
tos humanos y que cediendo las amonestaciones de los
frailes, los trataban como si fuesen hermanos. Francisco
de S evilla, que sin duda era uno de stos, siendo alcalde
de S an Ildefonso, prohibi severamente que fueran veja-
dos los indios. L os vecinos de Villa-alta representaron al
virey D. A ntonio de Mendoza, que si no contaban con los
servicios de stos, se veran obligados despoblar la villa.
E l virey mand practicar una informacin,
2
y poco despues
1 No solo concedan estas mercedes los vireyes, sino tambin los al-
caldes mayores que pona en T ehuantepec el marqus del Valle, por
l oque D. L ui s de Velasco, en 1555, libr mandamiento prohibiendo
esa prctica como abusiva.
2 E l mandamiento que para que se practicara esta informacin libr
el virey, es el siguiente: "Y o D. A ntoni o de Mendoza, hago saber vos
confirm lo que haba dispuesto S evilla fallando en favor
de los indios.
A dems de todo esto, los pueblos tenan que tributar al
mismo tiempo sus antiguos seores y los encomende-
ros y que contribuir los gastos del culto y sustento de los
sacerdotes que se iban estableciendo entre ellos. E stos tri-
butos eran regularmente fijos; mas solan variar en perjui-
cio de los indios por abuso de los caciques y de los enco-
menderos. E n i55o, B artolom S nchez pidi que el pue-
blo de C oyotepec, su encomienda, le aumentase la comida,
Francisco de sevylla alcalde mayor por su rnagestad en la provincia de
los zapotecas de la nueva espaa que por parte de la justicia R egido-
res vezinos de la vylla de S antalefonso de la dicha provincia me fu fe-
cha R elacin diziendo que ya me costaba como los vezinos de la dicha
villa tenan sus casas pobladas con sus hijos mugeres en la dicha villa
de diez y seys aos esta parte en servicio de su magestad padeciendo y
pasando muchas necesidades que causa de ser los naturales de la di-
cha provincia velicosos c yndomiticos de poco trabajo biciosos en los
pecados contra nuestra santa fe catlica que trabajando en ello no po-
da ser sino que tomasen muchas cosas de nuestra santa fee por que tra-
taran con los espaoles que ella R esiden que vos os abiades querido
entremeter les quitar los dichos vezinos los yndios que asi les benian
fazer R eparar las casas en que biben que eran de paja cada un
ao tenian necesidad de las R eparar y R emedi ar y les abis mandado
que no lo hagan de lo qual los dichos vezinos R eci ben mucho dao de-
mas de ser muy pobres y dems que los dichos naturales tomaban bue-
nos exemplos y dotrinas se hara domsticos tratando como trataban
en este los espaoles si asi no lo hiziesen se haran yncorregibles como
antes lo sabian ser por que no haba gente mas yncorregible en esta
nueva espaa que dems desto los naturales de la dicha provincia
les benian provecho utilidad por que ponian morales caaberales de
azcar hazian heredades los vezinos de la dicha provincia que to-
maran la policia dello de que podan ser probedyados que asi mesmo
abiades mandado vedado que los vezinos de la dicha vylla provincia
no enbiasen yndios nyngunos por tamemes de que de mucho tiempo
tenian por costumbre de ymbiar de unas provincias otras cargados de
bastimentos probeymientos necesarios as de lana como de algodon
puercos otras cosas que trayan en la provincia de G uaxaca que son
' ya que el era uno de los primeros conquistadores de aque-
lla tierra, ya que tenia muchos hijos y padeca necesidad,
ya que los indios podan dar mas de lo que daban."
1
L os
guatmicamames estaban encomendados desde i 536 un es-
paol, Juan A ntonio, que no satisfecho con exigirle* ar-
eles cantidades de cacao, ropa, gallinas y otras cosas, les
daba un tratamiento brutal, en trminos de morir algunos
a consecuencia de los golpes y de quedar despoblado el
pueblo de Jocotepec, huyendo por temor los indios, los
montes. E n 1551, elevaron stos algunas quejas y se de-
creto prisin contra l;
2
mas permanecia cuatro aos des-
pues poseedor de h encomienda, pues de sus rentas man-
do sustraer el virey D. L uis de Velasco, veinte pesos que
con otros ciento treinta que se tomaban de los tributos rea-
beynte cinco leguas poco mas menos donde son naturales los dichos
j naios que si esto se les quitase no se podran sustentar ny bibir ni la
dicha vylla por ser la dicha vylla tierra estril fragosa ynabitable
de grandes sierras que se despoblara me pidi suplic lo mandase
R emedi ar mandando os que consintiesedes todo lo suso dicho no se lo
proibysedes lo menos entretanto que fuese ynformado de lo suso di-
cho mandase que no se probeyese lo suso dicho mandando os que so-
breseyesedes lo que teneys modado que ellos se sirviesen de los dichos
yndios como hasta aqu lo abian hecho por ser ia servicio de dios nues-
tro seor de su magestad dems de la dicha policia buenas costum-
bres que deprenderan tratando con los espaoles no tratando con ellos
se bolberian sus sacrificios ydolatrias porque la tierra era aparezida
para ello por ser como es la dicha provincia naturales della yndomitos
y desconocidos de nuestra santa fee en la qual se yndustrarian por mi
visto lo suso dicho mand dar este mi mandamiento en la dicha rrazon
por el qual oos mando que l uego que os sea notificado veades lo suso
dicho y acerca dello enbieys ante mi R elacin particular de cada cosa
de lo suso dicho de lo que os pareciere que se debe proveer acerca dello
fecho en mexico 21 del mes de agosto de 1543 aos don antonio de
mendoza por mandado su seora antonio de turcios." (A puntes ma-
nuscritos sacados del A rchivo de la Nacin por el S r. E stban C hzari).
1 A rehivo Nac., voi. 3, fol. 140, vuelta.
2 I d., vol. 3, fol. 307, vuelta.
les que pagaban los mismos pueblos, completasen el hono-
rario de B artolom S nchez R eina, clrigo, primer capellan
prroco de los guatinicamames.
1
T ambin se quejaron los indios del Valle de O axaca de
que los encargados de cobrar los tributos del marqus, les
aumentaban inconsideradamente las sementeras; mas ljos
de recibir alivio, por representacin de Juan de A lbornoz,
alguacil mayor de la ciudad, mand el virey, en Febrero de
1551, que todos los pueblos aumentasen sus siembras anua-
les, porque la "R epblica desa C ibdad padece mucha ne-
cesidad, as por los pocos bastimentos como por los mu-
chos pasajeros que por ella ban guatimala provincia del
per otras partes.
2
L os mexicanos del marquesado eran
adems perjudicados por los mixtecas de C uilapan que se
metan en sus terrenos y se. apoderaban de ellos por fuer-
za; por los de Huejotzingo, T laxcala, T ehuantepec y otros
lugares distantes que se establecan de asiento entre ellos
sin contibuir los gastos comunes,
3
y por los negros, mez-
tizos, y aun espaoles indios que salan los caminos y
recorran la plaza del mercado, despojndolos violentamen-
te y sin solucion de precio de las gallinas, pescado, maz,
trigo y otros objetos, desazonndolos de modo que no con-
curran ya los tianguis en los dias establecidos.
4
4.Una carta escrita el 30 de Mayo de 1544 S . A .
por el S r. obispo Zrate da cumplida idea de lo que era
la ciudad de A ntequera en ese tiempo. E n el orden religio-
so se notaba falta de sacerdotes. L a dicesis era tan exten-
x A rchivo Nac., vol. 4, fol. 207, vuelta,
2 I d., vol. 3, fol. 67.
3 I d., vol. 3, fol. 289.
4 I d., vol. 3, fol. 289, vuelta,
5 S e lee en la C oleccion de Doc, I ndt de I ndi , toraf 7, pg 542 y
siguientes.
sa que bien merecia dividirse en tres. E l terreno era tan
quebrado que pocos se atrevan cruzarlo, y los eclesisti-
cos tan poco numerosos, que de los dominicos solo se con-
taban ocho, repartidos en dos conventos, uno en la ciudad
y otro en las mixtecas. E stos frailes se ocupaban de apren-
der los idiomas del pas, de que ya haban compuesto dos
vocabularios, zapoteca y mixteca, en instruir en la f los
infieles, en administrar el bautismo y el matrimonio y en
otras obras igualmente tiles; mas no habiendo separado
los convertidos de los infieles, unos y otros vivan confun-
didos en la misma adoracion de los dolos, como cuando no
haba cristianos. E ra necesario que el rey enviase nuevos
religiosos que se estableciesen de un modo permanente y
edificasen casas, pues como los dos monasterios que ya te-
nan, podan levantar otros doce que formasen provincia in-
dependiente de la de Mxico. No era mnos necesario el
envo de clrigos que viviesen entre los indios con el carc-
ter de prrocos inamovibles, pues se contaba hasta enton-
ces con muy escaso nmero de ellos. Haban sido presenta-
das cuatro personas para dignidades de la catedral y otras cua-
tro para las canongas; pero "algunos huelgan mas de tomar
partidos de pueblos que no de servir la iglesia, otros es-
tan en la C iudad de Mxico y S anabria dej la canongia
por ser cura." C ontaba ya la iglesia con un rgano y estaba
bien servida; mas para la conversin de los indios eran ne-
cesarios otros clrigos celosos que pudieran sustentarse con
el producto de los diezmos, pues l solo no podra recorrer
toda la dicesis ni pagar visitador, pues sus rentas eran tan
escasas, que apnas le bastaban para comprar el vino y el
aceite indispensables.
E n el orden temporal no era mnos lamentable el esta-
do de A ntequera. E l virey no lo sabia ni pona remedio
porque no visitaba la ciudad, causa de no estar an bien
deslindados los terrenos del marqus y los que pertenecan
la corona. A ntequera perteneca al rey; O axaca era del
marqus, pero O axaca y A ntequera eran una misma cosa.
L a ciudad fu asentada donde est "maliciosamente por ha-
cer mal al marqus; pero la malicia redunda sobre los pobla-
dores que cayeron en el hoyo que aparejaban para otros," por-
que habiendo crecido los indios y cercado por todas partes
la ciudad, los espaoles no tenan salida alguna para sus ga-
nados ni terrenos en que sembrar ni la ciudad contaba con
ejidos, dehesas ni propiedad alguna de que disponer, tenien-
do que proveerse de mantenimientos precio de oro de
mano de los indios. Dueos stos de sus propiedades, ven-
dan tan caras las semillas, que una fanega de trigo lleg
valer un peso y una fanega de maz medio peso. De aqu
no pudo resultar sino el empobrecimiento de la ciudad, cu-
yos vecinos ricos, unos con sus tesoros se ausentaron, otros
murieron y sus intereses perecieron, y los dems se apresu-
raban en sus corregimientos y encomiendas enriquecerse
para alejarse, quedando en la ciudad solo treinta vecinos que
vivan sobresaltados por las inquietudes de los indios y que
al fin tambin se ausentaran. L os indios sufran algunas
vejaciones porque los espaoles "no pueden dejar de les ha-
cer daos con sus estancias y ganados, que no hay donde
estn sino en la tierrra de los naturales." A dems, los corre-
gidores haban de "cobrar dia dado el tributo para lo en-
tregar los oficiales, y lo han de llevar hasta Mxico: y sin
lo lleva lo invia, lo destruyen, y por dar buena cuenta para
que le den otro ao corregimiento, ha de encarcelar los in-
dios y no les puede dar espera;" si bien tienen stos tal se-
guridad del favor que las autoridades les dispensan, que
" maltratan los espaoles y se atreven prenderlos, y los
atan y por poca cosa saben llevarlos ante la justicia."
S e ve por el extracto que se acaba de hacer de la carta
del S r. Zrate que si, como afirma B urgoa, fueron quinien-
tas las primeras familias que poblaron A ntequera, se habia
reducido este nmero en trminos de quedar en 1644 solo
treinta vecinos espaoles. S e ve tambin la facilidad con que
aprendieron defenderse los indios de las agresiones de los
espaoles, llevndolos los tribunales, entablando deman-
das y sosteniendo litigios, cuyo trmino regularmente, por el
favor de las autoridades, no les era adverso. P oner en juego
los recursos legales combinados con los de la astucia y del
ingenio en guarda de los intereses, era ms propio del ca-
rcter taimado y socarron de los zapotecas que ofrecer la re-
sistencia ruda, pero franca, que habian usado siempre los
mixtecas. Habia en aquellos indios una inclinacin latente
este gnero de contiendas, que.se manifest con motivo
de la proteccin que les dispens la corte de E spaa. E n-
contrando buena acogida, compasion por sus miserias y de-
terminacin de protegerlos en los vireyes y las audiencias,
creyeron haber descubierto el medio de prevalecer sobre
sus dominadores, y comenzaron esa interminable srie de
pleitos judiciales que han atormentado perptuamente los
propietarios de O axaca y que mantienen an inseguras las
propiedades rsticas. L os conquistadores consiguieron for-
mar estancias, labores y haciendas en los terrenos de los
indios y trasmitir sus descendientes tales fincas; mas no
alcanzaron descubrir el modo de poseerlas pacficamente,
pues los pueblos colindantes han tenido siempre camino de
introducirse en sus terrenos, apoderarse de ellos por la fuer-
za y de promover al menor reclamo largos y costossimos
litigios.
E n la poca de que se viene hablando no cesaban de lle-
gar representaciones y quejas los vireyes Mendoza y Ve-
lasco, no solo del valle sino de toda O axaca, por injurias
que reciban de los espaoles y aun de otros indios. E n
i55o, los de Y anhuitlan se quejaron de haber sido ataca-
dos mano armada por los de T eposcolula, cuando iban
la obra del templo que estaban edificando.
1
E l 19 de Mar-
zo de 1543, l
s
del pueblo de Zitatlan, sujeto Huatulco,
1 A rch. Nac., vol. 3. fol. 201, vuelta.
cuyo corregidor era entonces E nrique de C anseco, se que-
jaron de que los de Huamelula se metian en dos estancias
que tenan llamadas T otolapan y E alotepec.
!
E n i 554
nombr el virey juez de comision A lonso de B uiza, alcal-
de mayor de la provincia de los zapotecas, para que visita-
se las estancias llamadas "A lindongas," "L a Ventosa" y
las dems que tuviese el marqus del Valle, inquiriendo si
era cierto que se sostenan con gran dao de los indios, co-
mo ellos decan, para poner el remedio conveniente.
2
O tro juez equitativo y recto, el Dr. A ntonio R odrguez
de O uesada, oidor de la R eal A udiencia de Nueva E spa-
a, por especial comision del rey habia visitado poco ntes
las posesiones del marqus, dictando providencias acerta-
das para que los indios no fuesen recargados de contribu-
ciones ni faltasen por eso rentas al marqus, los religiosos
dominicos y al abatido rey de T ehuantepec, D. Juan C or-
ts C osijopii. R econociendo ste los servicios importan-
tes que habia prestado en la pacificacin, as de los pueblos
zapotecas como de la provincia de G uatemala y otras, man-
d que fuese tenido como seor natural de los tehuante-
pecanos sujetndose su mando
3
y pagndole tributo
anual, con prohibicin sin embargo de que fuesen obligados
trabajos personales sin la debida remuneracin.
4
De un
modo semejante orden contribuciones en favor del mar-
qus del Valle. A los cinco pueblos que tenan los huaves
prescribi que diesen una carga anual de cien pescados por
persona para beneficio de los pasajeros, sustento de los re-
ligiosos y utilidad comn. C on el mismo fin de atender
las necesidades generales, mand que entre todos los in-
dios de T ehuantepec beneficiasen una sementera de cua-
1 A rch. Nac., vol. 2, fol. 86, vuelta.
2 'I d., vol. 4, fols. 27 y 87.
3 I d., vol. 4, f. 138.
4 I d., vol. 4, f. 142.
trecientas varas en cuadro, ' prohibi que hubiese regato-
nes revendedores y desterr de la villa los espaoles,
mulatos y mestizos que no vivan castamente.
2
O rden
adems que de las rentas de C orts se tomasen anualmente
doscientos pesos para pagar un "maestro espaol que en-
tienda en la obra de los monasterios" de T ehuantepec y
Jalapa, y ciento sesenta fanegas de maz, sesenta fanegas
de trigo, doce arrobas de vino y doce de aceite, veinticua-
tro libras de cera, cuarenta arrobas de lana, doce de sebo y
diez puercos para sustento de los religiosos y sostenimiento
del culto.
3
5.E n el gobierno civil la autoridad real se iba sobre-
poniendo poco poco las pretensiones del marqus y de
los encomenderos. E l poder de stos se iba debilitando ca-
da dia, mintras la primera se robusteca, concentrndose
pocos pueblos. E n la ciudad, por i 55o, fu juez de com-
posicion, y en i 5 5 i , corregidor D. L uis de L en R omano,
persona muy activa y celosa del bien pblico.
4
L e sucedi en el corregimiento Juan B autista A vendao.
en el ao de 54. L os corregidores de la C hinantla, Utzila.
O jitlan y A yutla, se haban ido ausentando de sus partidos,
por lo cual, el corregidor de Villa-alta, que se llamaba en-
tonces provincia de zapotecas, mijes y chontales, extenda
su jurisdiccin, por 1555, todos estos lugares y la mi-
tad-de la provincia guatinicamame, mintras B artolom
de C amas, alcalde mayor de T eposcolula, se le daba juris-
1 A rch. Nac., fol. 141.
2 Id., vol. 4, fol. 144.
3 Id., fol. 139.
4 L os indios mexicanos anotaron el arribo Mxico de L en R oma-
no en estos trminos: "<? Pedernal (1552), Lleg aqu D. Luis de Len
Romano, quien busc muchos medios de discordia " (A nales mexicanos ms.
en la biblioteca del S r. A greda.) .E n O axaca se condujo muy bien con
los indios.
diccin sobre las posesiones de D. T ristan de A rellano, la
mayor parte de los pueblos de la mixteca y muchos de la
sierra.
E n beneficio de O axaca sus escasos pobladores haban
abierto ya en este tiempo algunos caminos y trabajaban
activamente por dejar otros en estado de ser transitados
cmodamente y sin peligro. E n i 554, la ciudad se que-
j de que habiendo abierto su costa el camino que conduce
T ehuacan, lo haban puesto intransitable los ganados, pol-
lo que Mendoza orden que fuese compuesto por los pue-
blos del paso, bajo la pena de cien pesos de oro.
1
E l mis-
mo virey haba mandado, en i 55o, G aspar de S an Mar-
tin, coregidor de Nochistlan, que compusiese el que va de
Zapotitlan la ciudad,
2
y en i 55i al corregidor de Villa-
alta que reparase los que de all conducen G uaspaltepec,
la C hinantla, T ehuantepec y la ciudad.
3
S e sabe adems que
O axaca y T ehuantepec eran entonces continuamente tran-
sitados por los que iban de Mxico para G uatemala y el P e-
r, lo que demuestra que los caminos no eran inaccesibles.
L as minas se trabajaban activamente, al principio de la
conquista, segn el antiguo mtodo de los indios, es decir,
recogiendo arenas de oro en algunos rios y fundindolas
despus. A laman dice, que C orts tena cuadrillas emplea-
das en recoger arenas de oro en las inmediaciones de T e-
huantepec.
4
P arece que despues se explotaron algunos
filones, pues desde 1643, el alcalde mayor de Villa-alta re-
cibi orden de ver un sitio que habia pedido L uis de L i-
zana para fundir y beneficiar metales de una mina que ha-
bia descubierto en trminos de O cotepec.
5
1 A rchivo Nacional, vol. 2, fol. 334, vuelta.
2 I d., vol . 3, fol. 188.
3
d
-> v. 2, f. 333.
4 T omo 2 de sus disertaciones, pg, 74,
5 A rchivo nacional, vol. 2, fol. 167,
E n lo que sin duda O axaca estaba notablemente ade-
lantado era en la agricultura. S e cuenta que todo el trigo
de Mxico procede de tres semillas que un esclavo de C or-
ts se encontr casualmente en el bolsillo y sembr en el
pueblo de T epeaca. L a tierra de O axaca pareci sus pri-
meros conquistadores apropiada para el desarrollo de esa
semilla. Y a hemos visto los esfuerzos que hacan los pobla-
dores de O axaca para repartirse saltos de agua y levantar
molinos; una de las acusaciones que hicieron al marqus
en su residencia, fu haber despoblado la villa, sin embar-
go de parecer tan acomodada para formar grandes semen-
teras de trigo. C orts lo mand sembrar en el valle de
E tla y cosechaba cantidades suficientes para proveer las
necesidades de la ciudad y aun para remitir otros pue-
blos, pues el Dr. O uesada, en su visita de T ehuantepec,
orden que los religiosos dominicos recibiesen el trigo que
les habia sealado en "G uaxaca, donde el marqus lo tie-
ne en abundancia, porque al presente no se hace trigo en
estas tierras."
Y a hemos visto que los vecinos de Villa-alta enseaban
los indios el cultivo de la caa de azcar. L as vides, dice
el S r. Zrate,
1
que no se pudieron lograr "aunque las han
puesto con no pocos gastos y trabajos y con demasiadas
pasiones con los naturales y criados del marqus." E n las
mixtecas haban prosperado extraordinariamente las more-
ras y los gusanos de seda, de la que se recoga y beneficia-
ba no escasa cantidad. Muchos rboles frutales tambin ha-
ban sido trasplantados O axaca, y aun se cultivaban con
el mejor xito en los jardines delicadas flores europeas.
Varios son los que se han atribuido la gloria de haber
trasportado y conseguido reproducir estas plantas bajo el
benigno clima de O axaca. Uno de ellos, A lonso Figue-
I C arta ya citada.
rola, era clrigo instruido, pero que gustaba de vivir en mo-
vimiento, sin adquirir estabilidad en ningn lugar. Habia
sido capellan del almirante D. Fadrique. P or inspiraciones
del L ic. L ujan, se determin pasar con el primer virey
Mxico. A graciado por el rey de E spaa con la chantra de
la catedral de O axaca, permaneci algn tiempo en esta
ciudad; mas habindose ausentado despues ms de un ao
por la inquietud de su carcter, el S r. obispo Zrate, que
abrigaba sospechas de que fuese fraile, lo priv de la canon-
ga, de lo que Figuerola qued resentido y quejoso, Duran-
te su permanencia en O axaca, recorri la tierra en busca de
piedras preciosas: asegura l que "en trminos de la mixte-
ca hallo rastro de rubies y cerca de un rio cantidad de zafi-
ros." E n T onal descubri tambin heliotropo girasol,
piedra preciosa llamada as por P linio, "en pedazos tan gran-
des como la cabeza de un hombre:" descubri igualmente
turquesas y amatistas y en Nejapa grandes pedazos de her-
mosa gata. E nse los indios vidriar el barro, que n-
tes, dice, "daban medio peso por una olla mediana y no te-
nan un plato en que comer sin venia de C astilla." E nse-
tambin el canto y la msica, y por mandado del obispo
de Mxico "escribi un libro para instruir los indios en
criar la seda hasta teirla."
1
E l otro es el religioso dominico Fr. Jordn de P iainonte,
de quien dice R emesal
2
que llev de E spaa para O axaca
semillas de rboles frutales y de las flores ms estimadas
en E uropa, las que con su esmerado cultivo prosperaron tan-
to que en el ao de 46 pudo ya de sus jardines proveer de
semillas al convento de dominicos de C hiapa, desde don-
de pasaron despues G uatemala y Honduras, siendo en
consecuencia deudores los habitantes de C entro-A mrica
1 Doc. para la Hist. de Mx., tom. 3, pg. 530.
2 R emesal , lib. 7, cap. 21, nm. 4-
Fr Jordn y los jardines de O axaca, del placer que
E s probable que adems de estas dos personas havan
OTRAS
I
A ACLIMATACION EN
OAXACXR
eran c nocidas en la tierra, para cu ^
Jumo de 1043, el virey le concedi una caballera de ierra
en virtud de la cdula real siguiente- "E l R ev n i T i
:
dG
viso R ey S ^ ^
va espana e presidente de la nuestra audiencia y chancille
na R eal que en ella R eside francisco de herrera nu
tro escribano del nmero y consejo de la cibdad de an e
dal T e ^ * ^ * * * ^
dad l e dio las tiene pobladas de plantas y q u e agora lleva
ochenta barriles de todas las plantas y arboles que en esL
tierra faltan y me suplic le hiziese merced de mandar os
que le diesedes huertas y caballeras en que pudiese pone
e\ thn
aS
d
P
d
a
:
taS
r ^
0
^ P
r o ve
resultaba como
se abian dado en la cibdad de los angeles los vecinos
f X ^ ^s e yo acatando lo suso d -
cho j, el beneficio que se sigue de llevar el dicho francisco
dellas tobelo por bien por ende yo vos mando que sin perjui-
cio de t C Q r ona R e a ] n. d e ^^ t er cer Q J deys y
ante
S
^ ^ ^ * ^
en
cibdad de
antequei. y. sus trminos huertas y caballeras de tierras en
que pueda plantar y poner las dichas plantas segund y de
a manera y con las condiciones que se han dado y dan en
1 E ste religioso fu desterrado por los vireyes de Mxi co causa de
2 2 5 (R:RS
D
R2I;:
W D E !OS INDIOS Y C M L R T
"
la dicha cibdad de los angeles los vezinos della. Fecha en
T oledo diez y ocho dias del mes de abril de mili y qui-
nientos y treynta y nueve aos Y o el R ey P or mandato
de S u Magestad, Juan de Samano."
E s admirable la actividad de los espaoles que residan
entonces en O axaca, que siendo tan pocos bastaban para
mantener en paz la tierra, gobernarla y utilizar en pro-
vecho propio el trabajo de los indios, reprimir la rebelin
de algunos pueblos y disponer de tiempo para dedicarse al
cultivo de las flores. T res elementos se combinaban enton-
ces variamente, pugnando cada uno por prevalecer sobre
los otros: los indios, que aun se agitaban queriendo sacu-
dir el yugo de los extranjeros; los espaoles, que trabaja-
ban por fijar permanentemente el nuevo orden de cosas que
haban establecido, y los dominicos, que se haban unido
algunos espaoles y quienes las autoridades sostenan con
poderoso apoyo, los cuales por una parte luchaban por sacar
los indios de sus vicios y de sus errores, y por otra se es-
forzaban en librarlos de las vejaciones que les causaban sin
cesar otros espaoles poco humanos.
E l S r obispo Zrate, que presenciaba las crueldades y al-
tanera de estos espaoles, para remediar tanto mal multipli-
caba sus instancias, pidiendo la venida de aquellos valerosos
frailes, que por una parte combatan con resolucin el or-
gullo y arbitrariedades de sus compatriotas, y por otra sa-
ban atraer la vida social y las creencias catlicas, con
su dulzura y su desinteres, los indgenas. P ero esta mis-
ma oposicion de los dominicos, sus frecuentes correcciones
y advertencias, las solicitudes de los obispos en favor de los
indios, y las medidas de las autoridades que se iban ponien-
do del lado de la desgracia, irritaban ms el orgullo de los
encomenderos. P ara excusar sus abusos, los unos reclama-
ban que siendo los seores del pas por derecho de con-
quista, los vencidos les pertenecan y eran legtimamente
sus esclavos; otros alegaban que los indios eran infieles, y
que por tanto merecan ser tratados como perros,
1
y que
si algunos se mostraban dciles al cristianismo, por su idio-
tismo eran incapaces de recibir los sacramentos y an de
alcanzar ver la luz del E vangelio; otros en fin avanzaron
aun mas y se atrevieron decir que los indios no eran hom-
bres racionales.
2
Fu necesario que la voz de la religin
se dejase or para desvanecer conceptos tan injuriosos
los indios y conseguir finalmente su libertad.
6.Desde i 539 asisti el S r Zrate una junta con
los obispos Zumrraga y O uiroga, los prelados regula-
res y otras personas, declarando en ella que los indios
eran capaces de los sacramentos, dando reglas para que
les fuesen discretamente administrados.
3
A E spaa no
cesaba de escribir, refiriendo los abusos de los espao-
les y abogando por la libertad de los indios. Debidas
sus esfuerzos unidos los de los dems seores obis-
pos, las multiplicadas instancias de los regulares y so-
1 L anse en B ernal Diaz las frecuentes irritantes frases que escribe
en ese sentido.
2 Fr. B artolom de L as C asas, en un memorial que present al em-
perador sobre la materia, le dice: "I nfamronl os de bestias, por hallar-
los tan mansos y tan humildes, osando decir que eran incapaces de la
ley f de J esucristo: la qual es formada heregia, y Vuestra Magestad
puede mandar quemar qualquiera que con pertinacia osase afirmarlo.
plugiera Dios que los hubieran tratado siquiera como sus bestias,
por que no hubieran con inmensa cantidad muerto tantos." L os obis-
pos de Mxi co acudieron al S anto P adre pidindole condenara tan fu-
nesta creencia, distinguindose entre ellos el que lo era de T l axcal a, Fr.
J ulin G arcs. Hizo la embajada R oma con este i ntento Fr. B ernar-
dino de Minaya, y fu tan bien oido por S u S antidad, que desde luego
se despach el famoso breve en que declara no que los indios sean hom-
bres, sino que son libres y dignos de ser solicitados para el cristianismo.
(R emesal, lib. 3, c. 16).
3 T orquemada, 16, c. 10. A laman, disertaciones, d. 7, pg. 151.
bre todo al celo ardiente, la infatigable actividad, los
doctos y valientes razonamientos de Fr. B artolom de L as
C asas, fueron aquellas famosas leyes que por fin establecie-
ron de un modo permanente la libertad de los indios, y cu-
ya ejecucin se encomend al visitador T ello de S andoval.
C omo de ellas se sacaron muchos traslados, que se remi-
tieron los regulares para que las explicasen los indios,
luego que stos entendieron su contenido, llenos de jbilo
celebraron con bailes y cantares festivos el fausto aconte-
cimiento. S u gratitud los oblig repetir por muchos aos
con gusto el nombre de su protector L as C asas; y R eme-
sal atestigua que aun por 1616, hallndose en las A lmolo-
yas, oy los mixtecas cantar en su idioma: "E l obispo
trajo las leyes, dmosle gracias por ello, etc."
:
C on ocasion de hacer cumplir estas leyes, y prvia con-
vocatoria que hizo el S r. T ello S andoval, se reuni otra
vez el obispo de O axaca con los dems de la Nueva E spa-
a, los prelados regulares y muchas personas principales, el
ao de 1546. L as C asas habia sido detenido en el camino
por mandato del virey, que lo era D. A ntonio de Mendoza,
por causa de la alteracin que produjo en Mxico la sola no-
ticia de su prxima llegada. Despues de algunos dias, sose-
gados los nimos de los encomenderos y no temindose ya
desrdenes, pudo entrar en la capital y tomar parte en las
conferencias. E l virey le mand cumplimentar por su bien-
venida; mas el intransigente prelado contest; que no po-
da pasar personalmente mostrar su agradecimiento al
virey, porque as l como toda la A udiencia estaban exco-
mulgados, por haber mandado cortar por sentencia la ma-
no de un clrigo de O axaca.
L os obispos discutan con el ms vivo nteres el modo
de salvar de la esclavitud los miserables indios, cuan-
do nuevos desasosiegos de los encomenderos obligaron
1 R eraesal, lib. 4, c. 13, nm. 1.
al virey, que temia una rebelin formal, prohibir que se
tratara tan peligroso punto. L as C asas clam contra los
que atacaban la ley de Dios y hacian enmudecer los pas-
tores y obtuvo la libertad de hablar sobre el mismo asunto,
aunque no con los dems obispos, porque decan los enco-
menderos que siendo defensores de los indios no podan
dejar de estar determinados en su favor. A zarosa condicion
es en verdad esta de los prelados del catolicismo de haber
de luchar constantemente contra el desolador torrente de
los vicios y errores de su siglo.
1
E stos viajes del S r. Zrate y su solicitud pastoral no lo
pusieron salvo de la maledicencia de que fu perseguido
constantemente; pero su memoria no qued manchada y
su nombre ha pasado limpio la posteridad. P ara su re-
creo, fund una estancia de ovejas hcia el sur de T lalis-
tac, y por el norte del mismo pueblo unos buenos molinos
que duran en la actualidad y en que pasaba algunas tem-
poradas: su muerte, haciendo escrpulo de disponer su
placer y en favor de sus parientes, que los tenia muy cer-
canos,
2
de esas fincas, por el sudor que haban derramado
en sus labores los indios, declar stos por sus herederos,
quienes en efecto las poseyeron un siglo, enajenndolas al
fin. E l pueblo mismo de T lalistac fu cedido por el obis-
po al que fuese prior del convento de dominicos de la ciu-
dad, el cual, para la administracin espiritual, enviaba en su
lugar un religioso de su O rden: as fu servido este pueblo
durante todo ese siglo.
7.P or este tiempo, poco ntes, tuvieron lugar dos
acontecimientos de poca trascendencia, pero que se pueden
1 A laman, disertacin 7, pg. 151. C avo, lib. 3, nms. 33 y 34.
R em., 1. 7, c. 16.
2 T eni a algunas sobrinas, de las cuales una cas con D. C ristbal
R ami rez de A guilar, tronco de la familia de este nombre en O axaca, y
dos sobrinos que abrazaron la carrera de la I glesia.
considerar como la ltima muestra que dieron los caciques,
de su grandeza pasada. E l uno es el matrimonio que cele-
br en T lacochahuaya el hijo de C osijoesa, heredero de la
corona real de Zachila y hermano del rey de T ehuantepec,
con una india de la principal nobleza. L as fiestas fueron es-
plndidas y la concurrencia inmensa, tanto de espaoles co-
mo de los antiguos seores del pas; mas habiendo surgido
algunas diferencias entre los convidados, apelaron todos
las armas y murieron muchos, aun espaoles, entre todos el
joven marido, que los tres dias de sus bodas fu sepulta-
do con pompa y asistencia de los mismos que habian sido
convidados las fiestas del matrimonio. T lacochahuaya fu
la encomienda de un espaol que deberia poseerla l y sus
sucesores por cinco vidas, quedando al fin incorporado el
pueblo en la corona real.
1
E l otro es el enlace nupcial de la ltima heredera de los
caciques de Nochixtlan. L lambase Doa C ecilia de Ve-
lasco, y era tan bella y discreta en su persona como magn-
fica en sus liberalidades: sus cualidades, dice B urgoa, la ha-
can digna de un trono y sus tesoros correspondan la no-
bleza de sus antepasados. Un encomendero pretendi su
mano; pero ella se uni otro cacique, siendo las fiestas
del matrimonio notables por el concurso de convidados.
Nunca mud de trage; pero el que usaba era tan costoso
que solo los reyes pudieran competir en lujo con la cacica.
Vivi rodeada de los respetos de sus sbditos, que en su
obsequio disponan frecuentes partidas de caza al uso an-
tiguo. Muri sin sucesin y sus bienes quedaron al con-
vento que edificaban los religiosos'en Nochistlan.
8,E n toda la mixteca haba progresado considerable-
mente el cristianismo, lo que se debia al natural dcil de
los indios, tanto como al celo infatigable de los excelentes.
i B u r g o a , 2 ^ p a r . c a p . 5 1 .
predicadores que la P rovidencia les habia deparado. A l c-
lebre L ucero acompa y sucedi en las fatigas del aposto-
lado el no mnos admirable Fr. B enito Fernandez. S e ig-
noran la patria y los padres de este religioso, tenindose
solo noticia de que su primera educacin fu cristiana y es-
merada; que los doce aos emprendi el estudio del idio-
ma de C icern, continuando despues con aprovechamiento
los de filosofa y teologa, y que los diez y siete recibi
el hbito de los predicadores en S an E stban de S alaman-
ca. S olicitado por Fr. Vicente de las C asas, renunci los
honores de las prelaturas y la gloria de las letras y march
Mxico. A esa sazn, el S r. obispo Zrate pedia urgen-
temente misioneros para O axaca, y Fr. B enito fu seala-
do entre los compaeros de L ucero.
Fu siempre un perfecto religioso. No tenia ms deseo
ni otra aspiracin que la de conquistar almas para Jesucris-
to. S u hbito era un saco estrecho y corto, spero y roto,
vestido sobre los cilicios que dia y noche le cean el cuer-
po; su calzado de pita le servia solamente en poblado p o l -
la honestidad, despojndose de l y caminando en sus fre-
cuentes viajes con los pis desnudos, sin cuidarse de los
guijarros ni de las espinas. S u comida eran las tortillas que
le ofrecan espontneamente, pues jams pedia cosa alguna.
P asaba la noche all en donde le sorprenda, reclinndose
al pi de un rbol al pobre abrigo de algn peasco: aun
despues de fabricados conventos en la mixteca, no se vi
mas cama en la celda de Fernandez que la desnuda tabla
en que dorma cubierto con su capa en lugar de sbana.
L as nicas alhajas que apreci y conserv toda la vida fue-
ron la B iblia y sus breviarios: jams toc moneda de plata
de oro, y si alguna vez se la ofrecieron de limosna, la re-
miti al compaero otra persona que pudiera con ella
comprar lo necesario.
De condicion era manssimo, naturalmente dcil y blan-
do, acomodndose con suma facilidad la flema del indio
46
y la torpeza natural con que practicaba aquello de que
no tenia costumbre. P or lo regular tenia los ojos bajos,
sus pasos eran medidos y su porte modesto, T mido y
receloso de s mismo, nunca con mujer habl solas. C ui-
d mucho del aseo y limpieza de los templos, y celebraba
la misa con tal ternura, que movia los afectos de los con-
currentes. P revenia flores y perfumes para honrar al divino
S acramento por donde quiera que hubiese de llevarlo. T an
ocupado tenia el corazon por afectos celestes, que al viajar
iba juntamente cantando poesas que l mismo componia
para expresar sus sentimientos y desahogar el fuego que lo
devoraba. S u pensamiento dominante era el de convertir
almas, por una sola de las cuales diera la vuelta al mundo
y derramara sin pesar toda su sangre. C laro est que el
miedo era el menor obstculo que pudiera embarazar su
ministerio.
9.E n T laxiaco habia puesto el S r. Zrate uno de sus
clrigos de prroco; mas ignorando el idioma y siendo cre-
cido el nmero de feligreses, pues solo la cabecera tenia
entonces cuatro mil casados,
1
todos an infieles, el sacer-
dote pidi ser sustituido en el encargo de doctrinarlos, pa-
ra lo que se juzg insuficiente. L ucero recorria entonces la
mixteca y fu asignado al pueblo de T laxiaco, en donde mu-
ri, como se ha dicho. Fernandez lo acompa hasta el lti-
mo suspiro. A dministr despues A chiutla, donde fu lle-
vado la muerte de un sacerdote anciano del clero secular.
A l entrar all el religioso, poseedor ya con perfeccin del
idioma mixteco, solt la lengua combatiendo con energa los
errores y supersticiones de los idlatras. L a elocuencia va-
ronil del fraile los sorprendi; pero ms los intimid el co-
i Decay despues la poblacion en trminos que mediados del si-
guiente siglo solo contaba 150 vecinos. E ste ncleo se desarroll poste-
riormente, formando la poblacion actual.
nocimiento profundo que manifestaba tener, no solo de los
ms escondidos y secretos misterios de su religion, sino has-
ta de los trminos escogidos, conocidos de muy pocos, de
que hacian uso para encubrir sus idolatras.
T emiendo que el celoso y ardiente misionero diese por
tierra con toda la mquina de sus viejas supersticiones,
se reunieron los indios para deliberar, determinando darle
la muerte, no con violencia, que esto los expondra la
venganza de los espaoles, sino lentamente, sin ruido, por
hambre. R odearon, pues, la choza que lo albergaba, for-
mando un ancho cerco de hombres, una muralla humana,
que nadie poda franquear para entrar ni para salir. E l re-
ligioso, quien no llegaba un grano de maz de fuera,
cogido en aquella prisin de repente sin provision alguna
ni medio de procurrsela por la imposibilidad de romper el
crculo de indios que vigilaban sin cesar, hubiera perecido
sin duda, si algunos nefitos, compadecidos, no hubieran
encontrado el modo de abastecerlo, arrojando por sobre las
bardas algunas tortillas por la noche. C on ellas el sacerdo-
te se sustent por muchos dias, lo que dio lugar que los
indios reflexionasen que aquella muerte lenta y cruel
que se proponian causar no los libraba de responsabilidad,
y que por lo mismo, con los espaoles quedaban sujetos
idnticas consecuencias que si derramasen la sangre del
misionero. L e dieron, pues, carta de suelta: entonces Fr.
B enito, con ms fortaleza y bro, di vuelo su predica-
cin, combatiendo rudamente las idolatras de sus perse-
guidores.
10.L l eg saber que en lo ms alto de las monta-
as de A chiutla tenian el mayor adoratorio de su dolo, re-
sidencia del sumo pontfice orculo de toda la nacin: lue-
go se determin encaramarse por aquellos riscos, y se-
guido de muchedumbre de indios, lleg la cumbre. A ll
vi distribuidos en nichos, colocados sobre piedras man-
chadas con sangre, envueltos an en el incienso de sa-
crificios recientes, gran nmero de dolos de figuras varias.
L a indignacin se apoder de su nimo, y sin detenerse por
el miedo, comenz derribarlos de sus peanas y hollar-
los en presencia de todo el pueblo, al mismo tiempo que
los conjuraba, en idioma mixteca para ser entendido,
que se defendieran si pudiesen. ''Falsos, les deca, menti-
rosos y engaadores, salid de esas piedras y maderos in-
mundos y mostrad vuestras fuerzas contra este solo hom-
bre que os avergenza;" y arremeta furioso contra ellos.
T emblaban los indios creyendo segura la ruina del mun-
do con el destrozo de sus divinidades; mas al observar
asombrados que nada extrardinario aconteca y que tan mal
se defendan ellas de los insultos del fraile, fueron desenga-
ndose, cobraron aliento y trataron de revelar el escondi-
te del dolo principal. L lambase ste "C orazon del reino,'
como ya se ha dicho en otra vez, y reciba culto en el lugar
ms secreto. Un indio llamado G onzalo L pez lo llev
la presencia de Fr. B enito, envuelto an, como estaba en
su adoratorio, en delicados y ricos paos. C uando el reli-
gioso lo tom en sus manos no pudo mnos de maravillar-
se y an de llorar sorprendido por la hermosura de aquella
rara y valiosa joya.
P or entonces el buen sacerdote se limit guardar en
el bolsillo al dios de los mixtecas, predicando un largo ser-
mn sobre las perfecciones del verdadero Dios; mas un
poco despues, no queriendo dejar vestigio alguno de las
antiguas idolatras, pulverizada la preciosa piedra y mezcla-
da con tierra, la esparci por el suelo, hollndola repetidas
veces y predicando nuevo sermn sobre el asunto.
No fu esta la nica ocasion en que Fr. B enito mostr
su valor y su incontrastable celo. C erca del pueblo de
C halcatongo, y en una montaa muy alta, existia una pro-
funda cueva, obra de la naturaleza, que los mixtecas hicie-
ron el vestbulo de la eternidad. C omo ya se ha referido
ntes, crean estos indios en la inmortalidad del alma y la
resurreccin de los cuerpos, y juzgaban que aquella cueva
era la puerta del paraso y el paso necesario para llegar
las florestas siempre amenas de la otra vida. C uando mo-
na, pues, algn cacique, su cadver era llevado entre cere-
monias extraas y depositado en la cueva, cuya entrada
estaba prohibida, bajo pena de muerte, todos los vivien-
tes, excepto los sacerdotes, quienes, para mantener al pue-
blo en sus errores, contaban mil sobrenaturales quimeras
de aquel lugar. Fr. B enito, en el curso de sus correras, tu-
vo noticia de la misteriosa cueva y resolvi llegar ella
en compaa del pueblo y franquear atrevidamente aquella
puerta del cielo.
L os indios, unos temiendo el enojo de sus dioses que
habra de caer terrible, segn presuman, sobre el osado
fraile; otros, por la prohibicin general de entrar, le acom-
paaron solo hasta la puerta de la cueva, sin atreverse
dar un paso ms; pero Fr. B enito, encomendndose J e-
sucristo por las asechanzas que pudieran haberle prepara-
do los idlatras sacerdotes, entr resueltamente. L uego, al
reconocer el lugar, descubri una dilatada cuadra escasa-
mente alumbrada por ciertas troneras abiertas en la bve-
da. A los lados estaban distribuidos poyos en forma de
urnas, y en ellas depositados cuerpos humanos, reciente-
mente amortajados y adornados con piedras de valor. L le-
gndose ms prximamente, reconoci con sorpresa el ros-
tro de algunos caciques indios principales, aun de pue-
blos distantes, con quienes haba conversado muchas ve-
ces, juzgndolos cristianos excelentes, entre los cuales le
fu fcil distinguir un anciano, rey de A chiutla, de la no-
ble estirpe de Dzahuindanda y padre de los S ilvas mixte-
cas, de quienes se habl ya en otra ocasion. P enetrado en-
tonces el religioso de vivo dolor, por la desgracia de aque-
llos indios muertos en el seno de la infidelidad de la
apostasa, prorumpi al principio en lgrimas y exclamacio-
nes que se oian desde afuera, y que por la muchedumbre
agrupada la entrada'de la gruta eran tomadas como re-
sultado previsto de la increble audacia del fraile, como
muestra de la venganza de sus dioses. Mas acallando lue-
go el religioso la voz de su pesar para dar cabida en el pe-
cho la indignacin, acometi con mpetu los cuerpos
muertos, los arranc de sus nichos, los arroj al suelo, los
holl, al mismo tiempo que los despojaba de sus vestidos y
alhajas. Vi en seguida un segundo saln ms interior,
penetr en l, descubri muchos dolos de madera, de pie-
dra y de oro, de figuras diferentes y pinturas en papel de
maguey, de las que usaban los indios como libros; todo lo
desgarr y despedaz, haciendo estragos en cuantos obje-
tos llegaban sus manos.
C uando los indios juzgaban que habia muerto en extrao
castigo, vctima de su desacato impiedad, fu saliendo el
fraile sudoroso y fatigado del combate que sostuvo con los
cuerpos muertos, llevando consigo como trofeo de su victo-
ria los fragmentos de los dolos y los despojos de los cad-
veres. C omo de costumbre, predic un sermn ardiente
con que no solo convirti muchos la f, sino lo que es
ms, logr que los mismos mixtecas formasen una hoguera
y quemasen sus dolos y aun algunos de los cadveres de
sus caciques.
R efiero el hecho sin apreciarlo. A lgunos lamentarn la
destruccin de las pinturas y otros objetos que hubieran
acaso suministrado importantes noticias para conocer la an-
tigedad; otros no creern muy sensible la prdida de los
dolos, pues trueque de ella el cristianismo se propag y
los mixtecas fueron civilizados. C unto hubieran tardado
en efecto ntes de adoptar la f catlica, si hubiesen con-
servado aquellas escrituras que les recordaban su historia y
sus pasadas glorias juntamente con sus viejas supersticio-
nes? E l nico fin que guiaba las acciones del religioso era
la conversin de las almas, importndole muy poco en ver-
dad el dao que pudiera recibir la arqueologa en el incen-
dio de aquellas ridiculas divinidades. L o que es sorprenden-
te sin duda es la docilidad de los indios, que atizaron ellos
mismos la hoguera que reduciria cenizas los cadveres
de sus antepasados, hecho que demuestra la fuerza irresis-
tible de la palabra de aquel sacerdote, si no prueba la debi-
lidad ms estupenda en el carcter de los indios.
11.Hi zo un tercer descubrimiento Fr. B enito, de idn-
tica naturaleza, por las cercanas de C hicahuaxtla, corriendo
un grave riesgo de perder la vida al ser arrastrado por las
aguas de un torrente, mas con la fortuna de sorprender
los sacerdotes en el momento de ofrecer sacrificios divi-
nidades americanas, as como de atraerlos con sus razona-
mientos la f cristiana. Incansable misionero, predic el
E vangelio tambin en Justlahuac y T eomastlahuac, recorri
la mixteca baja y se le debe la conversin al catolicismo de
O metepec, Jamiltepec y T ututepec, cuyos dolos despedaz
segn costumbre. S u carcter dulce, su valor irresistible, su
celo incontrastable, su desprendimiento nunca desmentido,
le atrajeron los respetos y veneracin de los indios, que lo
amaron tiernamente despues de haber intentado darle muer-
te. C onvertidos millares por su palabra los idlatras, lo
vieron como un padre comn, quien consultaban en sus
diferencias domsticas y de cuya autoridad se valan para
terminar sus pleitos ms obstinados.
E n el pueblo de A chiutla, que habia sido el principal tea-
tro de su celo, entreg el espritu al C reador, el 2 3 de A gos-
to de i55o,
1
consecuencia de un gravsimo accidente de
perlesa. L o ms importante de sus funerales fu la grati-
tud de los indios, que sinceramente lo lloraron. Fu tanto
el dolor de stos, que se les veia correr desolados por las
calles mesndose los cabellos y levantando lastimeros cla-
1 Histoire generale de l'A merique, par T ouron. T om. 5, T roisieme
parte, L ivre second, . L XXXI X.
mores al cielo. "Qu haremos, decan, qu haremos aho-
ra, solos, hurfanos y descarriados, sin padre que nos am-
pare ni maestro que nos ensee, sin defensa y sin remedio
en nuestras adversidades y trabajos? C achorruelos an, ca-
recemos ya del dueo que nos sustentaba con pasto divino.
Quin bautizar nuestros hijos, quin nos mostrar el ca-
mino del cielo?" Y llegando en tropel al templo, se convi-
daban unos otros, diciendo: "Venid y lloremos al buen
padre que nos hizo cristianos, que nos hablaba en nuestro
idioma de un amor y de una esperanza divinas." E n el tem-
plo era el rumor de las voces y sollozos tal, que conmovie-
ra al ms insensible.
L a gratitud de los indios pas de padres hijos, de tal
suerte, que cien aos despues, an ponan flores y derrama-
ban lgrimas en su sepulcro. B urgoa cuenta que siendo vi-
cario provincial y hallndose en la visita de las casas de su
O rden, las justicias de A chiutla le rogaron levantase el se-
pulcro de Fr. B enito, para evitar que los nios indiscreta-
mente lo pisasen, y que no pudiendo conseguir esto por la
prohibicin de la Iglesia, lo rodearon con un barandillo que
satisfaca su deseo.
No era menor en O axaca que en la mixteca la diligen-
cia que ponian los religiosos de S anto Domingo en propa-
gar el catolicismo. Desde 1535 la casa de O axaca haba si-
do aceptada en el captulo provincial celebrado en Mxico,
asignando como su primer vicario Fr. P edro del R osario,
como se ha dicho ya. S ucesivamente haban desempeado
el mismo destino A lburquerque y Mayorga, quienes con
cuatro religiosos habitaban el convento de S an P ablo. E l 4
de S etiembre de 1547 se erigi en convento formal, sea-
lndose como su primer prior al S r. A lburquerque y asig-
nndole otros trece religiosos moradores.
1
E sta copiosa re-
1 L os trece compaeros de Fr. B ernardo de A l burquerque fueron:
1
5
Fr. Francisco de Mayorga. 2
9
Fr. Francisco Marin. 3 Fr. A lon-
mesa satisfacia los deseos del S r. obispo Zrate y las necesi-
dades de la dicesis, pues todos se esforzaban en moralizar
los espaoles de la ciudad y en civilizar los indios cuyos
protectores eran. P ara que no faltasen ms adelante minis-
tros competentes la religin, se pens luego en formar un
noviciado, cosa que tuvo efecto en el siguiente ao de 1548,
siendo los primeros oaxaqueos que tomaron el hbito re-
gular, Fr. Juan de C armona, hijo de Juan R odrguez de C ar-
mona, y Fr. J uan d A lavez, hijo de Melchor de A lavez y
de Mara de S alas, vecinos estos ltimos de la ciudad y de
los primeros conquistadores.
1
so de S antiago, que fu segundo prior de O axaca. Fr. P edro G ar-
ca. 5" Fr. Fernando Mendez, " quien sealamos como R ector de
T eologa," dicen las actas de este captulo. 6
9
Fr. P edro de Hinojosa.
7 Fr. Juan de C rdova. E stos fueron los sacerdotes. L os coristas son:
8 Fr. Juan de A lczar. 9? Fr. B ernardo G mez. 10 Fr. Francisco
de L oaiza. 11 Fr. L uis R engino. 12? Fr. Francisco Murgua. 13?
Fr. P edro de los R os, lego. E st tomada esta noticia de un MS . del
P . Fr. B ernardo L evanto, quien la tom de las actas capitulares del
ao 1547.
1 Discute Fr. B ernardo L evanto, en un libro manuscrito suyo que
poseo, quin fu el primer maestro de novicios en el convento de domi-
nicos de O axaca, sin decidir la cuestin. L as primeras profesiones que
se hicieron el ao de 1549, estn firmadas por mano y letra de Fr. Jor-
dan de Santa C atalina, como se veia en el libro de profesiones de Santo
Domingo, que se comenz escribir ese ao, lo que parece indicar que
hubiese sido este religioso el primer maestro de novicios. L os historia-
dores de la O rden afirman, sin smbargo, que no lleg la A mrica Fr.
Jordn sino hasta 1550, an dicono subdicono, agregando que per-
maneci en Mxico dos aos; que en el de 52 lleg O axaca, siendo
luego enviado Villa-alta, y que hasta el de 53fu creado maestro de no-
vicios por el S r. A lburquerque. A dems, en una deposicin jurdica he-
cha por rden del provincial despues de muerto Fr. Jordn, y que existia
original en los archivos de Santo Domingo, Fr. L uis de San Miguel ex-
presa lo que sigue: "A cerca de lo que N. P . manda se diga lo que se
sabe de mi padre Fr. Jordn: Digo, que le trat mas de cincuenta aos:
fu discpulo del padre Fr. C ristval de la C ruz: y llegado que fu
G uaxaca le hizieron maestro de novicios, donde me cri mas de dos
47
12.B enfi cos los indios, no lo eran mnos estos re-
ligiosos los espaoles, pues su intervencin bast repeti-
das ocasiones para desarmar los primeros, resueltos pe-
recer si no exterminaban los ltimos. A un vivia L ucero,
cuando una insurreccin de los mixteques y pueblos chati-
nos de la costa del S ur introdujo la turbacin en el nimo
de los conquistadores. E l virey Mendoza suplic este reli-
gioso pusiese en actividad su influencia para sosegar aque-
lla inquietud; y as se verific, en efecto, costa de la sa-
lud del fraile, que en aquellas comarcas ardientes y malsanas
contrajo la enfermedad de que vino morir en T laxiaco.
1
No mucho despues hubo otra insurreccin de ms impo-
nente aspecto. A lgunos indios propagaron entre los suyos
que haba aparecido un nuevo dios. C on esta nueva se le-
vantaron en masa los pueblos, y ordenados por cuerpos en
forma de guerra, marcharon todos determinados destruir
la ciudad. Moraban entonces en sta cinco religiosos gober-
nados an por el vicario Fr. B ernardo A lburquerque, pues
aconteci el hecho principios de Junio de cuando an
no estaba declarado convento prioral S an P ablo; pero la
casualidad aument el nmero de frailes por hallarse cuatro
de paso de G uatemala para Mxico. Uno de los ltimos,
Fr. T oms de la T orre, qued en O axaca custodiando la
casa, distribuyndose los dems por los pueblos para pa-
cificarlos y desarmarlos. A s se verific en efecto: pues estan-
do para romper los dos ejrcitos, el de los indios que acome-
aos, aunque ya era profeso, y de su poder sali cantar mi sa." Fr.
C ristbal de la C ruz fu maestro de novicios en Mxi co por 1550. L ue-
go entnces Fr. J ordn, su discpulo, estaba en la capital. Fr. L ui s de
S an Mi guel profes en O axaca el de A bri l de 1552, y ya profeso, re-
cibi lecciones de Fr. J ordn. E ntnces iu ste maestro de novicios
hasta 1553. L evanto cree que Fr. T oms de S an J uan (del R osari o),
desempe este encargo el primero en O axaca. (L evanto, fols. 46
y 47- MS ).
1 B urgoa, P alestra I nd.
ta y el de los espaoles en defensa propia, un fraile y un
clrigo, cabalgando en buenos caballos, corrieron hcia lo
indios, y luego que estuvieron distancia de hacerse oir
dieron voces llamndolos al orden. A cudieron dos manee-'
bos, seores principales conocidos del religioso, los que ob-
servando que asi ste como el clrigo estaban desalmados,
dejaron ellos mismos sus armas y se acercaron lo bastante pa-
ra hablar sin alzar mucho la voz. L os sacerdotes les hicieron
presente el gran yerro que cometan ponindose en ar-
mas contra los espaoles, que al cabo los rendiran, vendin-
dolos como esclavos, siendo el motivo y causa de todas las
muertes y daos que haban de seguirse una locura, pues
lo era la invencin de los que contaban que haba apareci-
do un nuevo dios, quien tenan encerrado, decan, en una
petaca que se abrira en la plaza de A ntequera, vencidos
y muertos los espaoles: porque, agregaron los sacerdotes
quien pelea por lo que no sabe? y quin pone peligro
su vida por lo que no ha visto, pudindose ver y siendo
can fcil esto como abrir una petaca? P rometieron adems
en nombre del rey, perdn todos si dejaban las armas '
L os dos capitanes indios dieron muestras de quedar con
vencidos, pidiendo al religioso que para persuadir los de-
mas jefes de la insurreccin que cediesen en sus pretensio-
nes hostiles, les permitiesen llevar consigo dos jvenes es-
paoles que hablasen en nombre de los dems los indios
A si qued concertado, y an se dieron instrucciones los
dos espaoles sobre lo que hubiesen de hacer para desem-
pear con provecho su comision. C uando los dems caci-
ques entendieron que se trataba de paz y tuvieron las ma-
nos a los dos comisionados, sin escucharles una sola pala-
bra, les dieron inmediatamente la muerte. L os dos jvenes
caciques, que bajo la f de su palabra haban prometido de-
volver ilesos los comisionados, al saber su muerte se in-
dignaron, y levantando las tropas que les estaban subordi-
nadas, regresaron sus pueblos, resueltos no continuar la
guerra comenzada. E i resto del ejrcito insurrecto, con esta
escisin, qued C onsiderablemente disminuido, y juzgn-
dose insuficiente por s solo para dominar los espao-
les, se dispers, teniendo de este modo fin aquella guerra
que tantos desastres prometa.
T al vez el grmen de esta revolucin, no sofocado com-
pletamente, produjo las que siguieron en los aos inmedia-
tos. E n el de 48, los habitantes de Tiquipam, fiados en la
aspereza de sus montaas, sacudieron el yugo de los espa-
oles. E l virey Mendoza di un cuerpo de tropas al capi-
tan T ristan de A rellano, con la orden de sujetarlos pronta-
mente, castigando solo los caudillos. A s se verific, que-
dando quietos los indios y preso el motor de la revuelta,
que era un cacique D. S ebastian.
1
Ms general fu la insurreccin del ao de i55o. L a
causa parece haber sido alguna vejacin de las que se per-
mitan las autoridades en los miserables indios. E n conse-
cuencia, los ancianos caciques de algunos pueblos recorda-
ron sus antiguos dioses y la proteccin que creian reci-
bir de ellos, especialmente O uetzalcoatl, quien al ausen-
tarse en pocas pasadas habia ofrecido parecer de nuevo y
libertar la nacin de sus enemigos. E xhortaron, pues,
la juventud tomar las armas, anuncindole que habia lle-
gado el divino caudillo y que los libertaria de la esclavitud
en que geman. Mendoza envi prontamente soldados que
dejaron escarmentados los rebeldes.
2
13.P or su distancia de la capital, O axaca ha estado
siempre expuesta los desafueros de ciertos tiranuelos que
han gobernado su antojo, tanto como las correras de
los que perseguidos en Mxico por sus crmenes por
otras causas, en las sierras de este E stado han encontrado
1 C avo. T res siglos, lib. 4, nm. 4.
2 C avo. Historia de tres siglos, lib. 4, nm. 8.
un abrigo que no alcanza fcilmente el poder. Un corre-
gidor provoc las revoluciones de que se acaba de hablar,
con sus atentados al bienestar de los indios, al mismo tiem-
po que se sofocaba en Mxico otra cuyos fautores escapa-
ban O axaca y T ehuantepec para librarse del castigo que
les amenazaba. P or mandato de Mendoza, los corregidores
de estas ciudades aseguraron los delincuentes.
1
E stos desrdenes tenan intimidados los vecinos de
S an Ildefonso Villa-alta, quienes el 17 de A bril de i 55i
nombraron procurador Juan G mez, para que en su
nombre representase al virey los peligros en que estaban
y la imposibilidad de dominarlos si no se tomaban ciertas
providencias que indicaban. Decan al virey, que los indios
de aquella sierra eran pobres y bulliciosos, indmitos y hol-
gazanes, que jams haban servido Moctezuma ni otro
seor de la tierra; que hacia veinticuatro aos que se haba
fundado la villa, sin faltarle en cada uno de ellos alguna
rebelin, y que en la ltima que haba ocurrido el ao
prximo anterior, sin oportuno socorro de O axaca hubie-
ran perecido seguramente los veinte vecinos de S an Ilde-
fonso; por lo que pedan se aumentase hasta cincuenta el
nmero de los espaoles, con familia y casa en la villa y
repartimiento de indios de los pueblos inmediatos. P edan
tambin que fuese edificada una casa fuerte, como ya esta-
ba mandado por D. A ntonio de Mendoza, para que en ella
se amparasen las mujeres y nios en tiempo de necesidad,
y en que hubiese depositados en nombre del rey cincuen-
ta arcabuces y cincuenta ballestas, y que luego que fuese
necesario, la ciudad de A ntequera les mandase socorro as
de gente como de bastimentos. S uplicaban adems, que
los que hubiesen de ser alcaldes mayores, fuesen elegidos
de los vecinos de la villa, casados y que supiesen adminis-
trar justicia, pues "por estar tan lejos de la ciudad de M-
1 C avo. Historia de tres siglos, lib. 4, nm. 5.
xico y por 110 se poder ir quejar se hacan muchas injus-
ticias." P edan, en fin, que les diesen poder para obligar
los indios al trabajo, pues Francisco de S evilla les haba
hecho el dao de "quitarles la comida," que no podan con-
seguir con ningn dinero, causa de que por el favor que
aquel haba dispensado los naturales, stos "haban deja-
do de sembrar por matarlos de hambre, como publicamen-
te lo decian." Firmaron este documento Juan de A lda,
B artolom A lcntara, Juan B autista, Juan A ntonio, Fran-
cisco de T , Juan Manzano, escribano de cabildo.
1
E sta exposicin revela, por una parte, que las ideas de
orden y los humanitarios sentimientos que predicaban los
dominicos iban prevaleciendo en el nimo de algunos es-
paoles y trasformndose poco poco en hechos pesar
de las resistencias que encontraban; por otra parte, demues-
tra que los indios pugnaban an por librarse de la domina-
cin de los espaoles, quienes no cesaban de hostilizar
por los medios que estaban su alcance. L os indios, en
efecto, sufran impacientemente el yugo de los extranjeros,
y como su estado de rebelin era permanente y se tema
que en alguno de sus frecuentes levantamientos queda-
sen victoriosos, se pens sriamente y an se pidi al rey
la facultad de levantar una fortaleza en la ciudad. E l pen-
samiento no se lleg realizar, por haber informado el vi-
rey Mendoza que la fortaleza no era necesaria.
2
Despues de Francisco de S evilla, fueron alcaldes mayo-
res en Villa-alta, C ristbal de C havez, Juan de A lda, A lon-
so de B uiza y Juan de S alinas.
1 A rchi vo naci onal , vol. 3, fol. 337.
2 Herrera. Dc. 6, lib. 3, cap. 20.
CAPI TULO X I V
LAS NUEVAS I NSTI TUCI ONES PREVALECEN SOBRE
LAS ANTI GUAS.
1. L os mi xtecas se acomodan las nuevas i nsti tuci ones.- 2. L os vi reyes
iavorecen los i ndi os.- 3. E stado en que se hal l aba l a ciudad de O axa-
ca en 1550. - 4. E jidos.5. S e da principio los estudi os de teolog a,
latinidad y artes.- 6. L a villa de Nej apan. - 7. E l S r. A l burquerque.-
8. S us virtudes siendo obi spo.- 9. Vi si ta la vi l l a de T ehuantepec.-
10. A batimiento y apostas a de C osi j opi i . - n. Queda descubierto su de-
lito.12. P risin de C osi j opi i .- i 3. R efl exi ones sobre su muerte.
L L os indios mixtecas, de natural dcil, se acomodaron
fcilmente las costumbres de los nuevos seores de la
tierra y cada dia progresaban ms en la civilizacin europea.
L os yanhuitecas tuvieron por primer encomendero D.
Francisco de las C asas, pariente cercano de C orts, hombre
de espritu levantado y de pensamientos nada comunes,
quien los indios vieron con gusto en su compaa. S u ejer-
cicio favorito era la caza y la equitacin, de que tuvo prin-
cipio la decidida aficin que crearon y conservan cabal-
gar los mixtecas. Habiendo arrastrado C orts en su mala
suerte C asas, fu ste privado de la encomienda de Y an-
huitlan, sin duda en el perodo de gobierno de uo de
G uzman, sustituyndole algn otro de ruin nimo y quien
nada debieron los indios, hasta que por muerte de ste res-
tituy el rey al primero la encomienda. Fu esto en oca-
sion que los religiosos dominicos trataban de fabricar con-
xico y por 110 se poder ir quejar se hacan muchas injus-
ticias." P edan, en fin, que les diesen poder para obligar
los indios al trabajo, pues Francisco de S evilla les haba
hecho el dao de "quitarles la comida," que no podan con-
seguir con ningn dinero, causa de que por el favor que
aquel haba dispensado los naturales, stos "haban deja-
do de sembrar por matarlos de hambre, como publicamen-
te lo decian." Firmaron este documento Juan de A lda,
B artolom A lcntara, Juan B autista, Juan A ntonio, Fran-
cisco de T , Juan Manzano, escribano de cabildo.
1
E sta exposicin revela, por una parte, que las ideas de
orden y los humanitarios sentimientos que predicaban los
dominicos iban prevaleciendo en el nimo de algunos es-
paoles y trasformndose poco poco en hechos pesar
de las resistencias que encontraban; por otra parte, demues-
tra que los indios pugnaban an por librarse de la domina-
cin de los espaoles, quienes no cesaban de hostilizar
por los medios que estaban su alcance. L os indios, en
efecto, sufran impacientemente el yugo de los extranjeros,
y como su estado de rebelin era permanente y se temia
que en alguno de sus frecuentes levantamientos queda-
sen victoriosos, se pens sriamente y an se pidi al rey
la facultad de levantar una fortaleza en la ciudad. E l pen-
samiento no se lleg realizar, por haber informado el vi-
rey Mendoza que la fortaleza no era necesaria.
2
Despues de Francisco de S evilla, fueron alcaldes mayo-
res en Villa-alta, C ristbal de C havez, Juan de A lda, A lon-
so de B uiza y Juan de S alinas.
1 A rchi vo naci onal , vol. 3, fol. 337.
2 Herrera. Dc. 6, lib. 3, cap. 20.
CAPI TULO X I V
LAS NUEVAS I NSTI TUCI ONES .PREVALECEN SOBRE
LAS ANTI GUAS.
1. L os mi xtecas se acomodan las nuevas i nsti tuci ones.- 2. L os vi reyes
iavorecen los i ndi os.- 3. E stado en que se hal l aba l a ciudad de O axa-
ca en 1550. - 4. E jidos.5. S e da principio los estudi os de teolog a,
latinidad y artes.- 6. L a villa de Nej apan. - 7. E l S r. A l burquerque.-
8. S us virtudes siendo obi spo.- 9. Vi si ta la vi l l a de T ehuantepec.-
10. A batimiento y apostas a de C osi j opi i . - n. Queda descubierto su de-
lito.12. P risin de C osi j opi i .- i 3. R efl exi ones sobre su muerte.
L L os indios mixtecas, de natural dcil, se acomodaron
fcilmente las costumbres de los nuevos seores de la
tierra y cada dia progresaban ms en la civilizacin europea.
L os yanhuitecas tuvieron por primer encomendero D.
Francisco de las C asas, pariente cercano de C orts, hombre
de espritu levantado y de pensamientos nada comunes,
quien los indios vieron con gusto en su compaa. S u ejer-
cicio favorito era la caza y la equitacin, de que tuvo prin-
cipio la decidida aficin que crearon y conservan cabal-
gar los mixtecas. Habiendo arrastrado C orts en su mala
suerte C asas, fu ste privado de la encomienda de Y an-
huitlan, sin duda en el perodo de gobierno de uo de
G uzman, sustituyndole algn otro de ruin nimo y quien
nada debieron los indios, hasta que por muerte de ste res-
tituy el rey al primero la encomienda. Fu esto en oca-
sion que los religiosos dominicos trataban de fabricar con-
vento de su O rden, con autoridad que para ello les haba
concedido el rey de E spaa; y como el encomendero era
magnfico en todas sus acciones, no solo se prest los in-
tentos de los frailes sino que excedi sus esperanzas.
C oncibi un plan grandioso para la construccin del tem-
plo y del convento. Hizo venir de E spaa los mejores ar-
quitectos y pintores, sacndolos de los que se haban dis-
tinguido en el E scorial, que Felipe I I acababa de edificar.
S e busc cantera y cal, se terraplen el terreno, y se co-
menz la obra con entusiasmo y gusto general. S in contar
los oficiales que labraban las piedras y preparaban la mez-
cla, los que asistan los maestros que daban los trazos so-
bre las piezas de arquitectura, ni los dems que trabajaban
inmediatamente en el edificio, los mozos que conducian pie-
dra y cal desde largas distancias, eran seis mil, que se tur-
naban por fracciones de seiscientos cada da. L a primera
piedra se puso por mano del prelado regular y la segunda
por el magnifico encomendero: su imitacin los vecinos
continuaron poniendo los cimientos entre los cuales arroja-
ban preseas de oro, mintras los religiosos y el pueblo in-
vocaban de rodillas la proteccin de la Virgen Mara, rezan-
do las letanas.
E l trabajo no solo se comenz con ardor, sino que se
continu con perseverancia, sin disminuir el nmero de ope-
rarios por tiempo de veinticinco aos, hasta que se coron
con el xito ms feliz. Describir las bellezas arquitectnicas
del suntuossimo templo, as como el mrito de las pinturas
que se debieron al pincel de A ndrs de la C oncha, quede
reservado otra pluma; m sea bastante indicar, que for-
mado para ser la admiracin de los siglos, ha tenido la des-
gracia de ser convertido muchas veces en cuartel militar, y
que hubo lguien que mand derribar parte del insigne
convento, por haber servido la defensa de sus enemigos
polticos en alguna de nuestras brbaras revoluciones.
E n la portada, por causa de la menor firmeza del terra-
pln correspondiente, se abrieron dos grandes grietas que
afectaban la capilla mayor y al coro. Un maestro italiano
remedi el dao, levantando dos estribos oue ciesen el
j-
templo desde el cimiento hasta la cornisa, con tanto acierto,
que con ellos y el auxilio de dos terremotos que sacudieron
la tierra poco despues, se cerraron las grietas, encadenn-
dose de nuevo los sillares tan perfectamente, que no se ad-
vierte su desunin.
!
No eran menores los adelantos que tenan en la agricul-
tura, las artes y el comercio. L os nochixtecas llevaban su
grana hasta G uatemala y comenzaban exportarla E u-
ropa, pues este precioso animal se hizo estimable luego los
espaoles. L os campos se cubrieron de trigo, aunque la tie-
rra reproduca la simiente trada de E uropa, cambiando lige-
ramente su color y gusto. L os primeros frailes
2
encontraron
algunas moreras silvestres, y teniendo conocimiento del mo-
do de obtener la seda, ensearon los indios el cultivo de.
aquellos rboles, que pronto, en las vegas del rio de A chiu-
tla, se multiplicaron con el cuidado, formando bosques: de
dos y tres leguas de extensin. L a simiente del gusano pro-
ductor de la seda se debi probablemente Fuenleal, pues
fu quien la introdujo en Mxico: lo cierto es que no mu-
cho despues de la conquista, se fabricaban en la mixteca
excelentes tafetanes
3
y se exportaba una seda que asegura
B urgoa, tal vez con exageracin, era tan blanda, suave y
luciente, que ninguna otra del orbe se le aventajaba. C osa
de cincuenta aos gozaron los indios el fruto de su industria,
hasta que el gusano de la codicia devor al de la seda, por-
que fueron tan crecidas las demandas de este noble efecto
1 B urgoa, 2^parte.
2 A segura B urgoa que ]a plantacin y cultivo de las moreras se debe
al P . Marin.
3 E l S r. A l aman en sus Disertaciones, disertacin 6, pgina 69, dice
que los tafetanes y seda empleadas en las exequias de D. Fernando y
D. P edro C orts en 1629, eran mixtecas.
que hicieron los encomenderos, el precio que ellos mismos
le sealaban y satisfacan los dueos, tan bajo y mezquino,
y las alcabalas y derechos reales tan exorbitantes, princi-
palmente por los abusos de los oficiales de la hacienda p-
blica, que por excusar gravmenes y perjuicios, prefirieron
los achiutecas talar sus campos de moreras.
1
G onzalo de las
C asas, pariente cercano de S an Felipe de Jess, y tal vez
hijo de D. Francisco de las C asas, que residi mucho tiem-
po en la mixteca como alcalde mayor y encomendero, fun-
dado en la experiencia de lo que habia visto practicar, es-
cribi un libro, el primero impreso en espaol sobre el culti-
vo de la seda, que intitul: "A rte para criar seda en la Nue-
va E spaa." E n T ehuantepec deben haberse cultivado las
moreras por el mismo tiempo, pues an se conserva la in-
dustria aunque en mezquinas proporciones.
2.L os indios de T eposcolula, estimulados por los de
Y anhuitlan, quisieron tambin fabricar su iglesia, dndole
grandes y bellas proporciones. E l antiguo pueblo no tenia el
mismo asiento que hoy, hallndose sus casas esparcidas so-
bre los peascos y en las cuestas y laderas de la montaa.
L os dominicos, despues de haber docilitado los indios con
la predicacin del E vangelio, buscaron una hermosa vega
bien regada por aguas corrientes, y en medio de ella co-
menzaron edificar su iglesia y monasterio. L a eleccin del
sitio no pareci bien al virey Mendoza, que prohibi los
indios levantar sus casas en la vega, porque, decia, "es muy
hmeda y ellos han de adolescer, asi por el sitio como por
ser casas nuevas, y ocupan la tierra que es de regadio con
las casas y es poca."
2
E s admirable la solicitud paternal que tuvo este gober-
1 B urgoa, 2^par. cap. 26.
2 I nstrucciones que los vireyes de Nueva E spaa dejaron sus suce-
sores, fol. 239.
nante y su inmediato sucesor, del bien de los indios y el
trabajo que tomaban, descendiendo en el ejercicio de su
autoridad los ms pequeos y al parecer despreciables
pormenores. No se entregaban vanas abstracciones ni
desarrollaban para gobernar sistemas ni teoras: su mirada
estaba fija en cada pueblo, en cada persona, en cada cir-
cunstancia, y el nimo dispuesto siempre remediar el mal,
grande pequeo, en donde quiera que se hallase. S e re-
senta el pas de abusos lamentables; mas ningn dao de-
jaba de evitarse por culpa de los gobernantes. T an pronto
se impedia que los jueces, con pretexto de castigar excesos,
condenasen los indios servicios personales,
1
como se
prohiba que los frailes los obligasen oir misa por medio
de penas pecuniarias;
2
y con tanto celo era honrado D.
Felipe de A ustria, cacique de T eozacualco,
3
como era so-
metido residencia el corregidor de A ntequera, Juan de
C spedes.
4
A Juan de L impias C arbajal, corregidor de
C uicatlan, se mandaba que inquiriese si Juan L pez, su pre-
decesor, habia exigido de los indios servicios y comida sin
paga;
5
y Juan de S alazar que reprimiese los abusos de
"feas palabras" que se permita contra los vecinos de Jalte-
pec, Juan de Villafae, hijo de A ngel de Villafae, enco-
mendero de aquel pueblo.
6
A Juan E nriquez de Novoa,
corregidor de T exupa, se daba comision para restituir la
comunidad de Huajuapan, la casa que le habia quitado R uiz,
su antiguo encomendero,
7
y Juan de C anseco, que de-
volviese Doa A na y D. P edro, nietos del rey ltimo de
T ututepec, los bienes y macehuales que por herencia de
1 A rchivo nacional, vol. 4, fol. 194.
2 I d., vol. 5, fol. 221.
3 I d., vol. 6, fol. 130.
4 I d., vol. 5, fol. 67.
5 I d., vol. 5, fol. 234.
6 I d., vol. 5, fol. 78.
7 I d., vol. 6, fol. 124, vuelta.
su padre Ies pertenecan.
1
No se excusaban de la vigilan-
cia de la autoridad estos caciques, amonestados frecuente-
mente para que no recargasen demasiado de tributos sus
subditos, ni los religiosos mismos, protectores insignes de
los indios.
S olan, en efecto, cometerse abusos por algunas perso-
nas del clero, que prontamente eran reprimidos. L os veci-
nos de Jicallan se quejaron por este tiempo de que habin-
dolos industriado en la religin por espacio de veinticinco
aos los religiosos de S an A gustn, del convento de T la-
pa, se les haba impuesto despues un clrigo que les exi-
ga "ochenta pesos de salario y otros treinta y seis pesos
para la obra de la iglesia de G uaxaca," y que no habiendo
podido recoger esta suma, se haba llevado al pueblo de Za-
catepec los vasos sagrados y los ornamentos de su templo.
2
L os indios de C uilapan tambin se quejaron de que los
dominicos hacan trabajar ms de seiscientos en la fbri-
ca del templo, de que se hablar despues, siendo en con-
secuencia reducido este nmero, por el virey, la sexta
parte.
3
P ara alivio de los indios de T eitipac, orden el mismo vi-
rey que de los restos de tributos se diesen los dominicos
300 pesos anuales.
4
E l pueblo de O cotlan, que anteriormente la conquista
estaba situado en la montaa, se reuni en torno de su
primer templo, que se levant de paja en medio del valle;
mas como el sitio era bajo y las aguas fueron abundantes
en 1556, no pucliendo sufrir la humedad, eligieron el asien-
to que hoy tiene, dando la traza del pueblo los religio-
sos dominicos.
i A rchivo nacional, vol. 6, fol. 132.
3- I d., vol. 6, fol. 196.
3 I d., vol. 5, fol. 221.
4 I d., vol. 6, fol. 362.
3.E n 1a ciudad la corporacion municipal segua pade-
ciendo por falta de ejidos de que careca desde su funda-
cin, como se ha dicho, encontrndose los vecinos estrecha-
mente ceidos por los pueblos mexicanos del marquesado.
P ara librarse de la opresion en que vivan, haban inspira-
do al virey D. A ntonio de Mendoza que el asiento de la
ciudad no habia sido bien escogido y que convendra mu-
darla otro sitio. C on este pensamiento la visit, estando
ya de viaje para el P er; mas tuvo ccasion de rectificarlo
con presencia del lugar. E scribiendo D. L uis de Velasco
sobre la materia, dice: "hame parecido lo contrario, porque
(el sitio) es el mejor que hay en la comarca, y as por tal
tenia Motezuma la guarnicin de mexicanos en el con que
aseguraba la tierra, y no conviene que se mude de all. E l
dao que tiene es, que como no tenan casas los espaoles
cuando la poblaron, metieronse en las de los indios meji-
canos que llaman G uajaca, que es un pedazo de tierra de
media legua de largo y no tanto de ancho; y pudiendo
asentar el lugar no un tiro de arcabuz de donde est, lo
pusieron casi en una cinaga, y tienen las casas donde ha-
ban de tener las huertas y el egido; y esto procedi de
tener el Marques del Valle hecha all una casa sobre un
c, y Francisco Maldonado otra casa buena, y por no per-
der estas y con ser los que mandaban el pueblo, no lo con-
sintieron hacer."
:
L o que explica por qu se llam P laza
del Marqus la del mercado de O axaca: la plaza era suya
y en uno de sus costados tenan edificadas buenas casas,
as Francisco Maldonado como el mismo marqus, sobre el
c templo que sus dioses haban dedicado los mexica-
nos de la guarnicin de Moctezuma: hasta all llegaba el
antiguo pueblo de Huaxyacac. P oco ms al Norte haban
tomado asiento los pobladores de A ntequera, trazando su
plaza y levantando sus casas pocos pasos de distancia de
1 I nstrucciones de los vireyes sus sucesores, pg. 238.
las de C orts. L os edificios, as privados como pblicos
que se estaban construyendo, especialmente los monaste-
rios y los templos, distaban mucho de ser una obra correc-
ta de arte, pues "ni en las trazas, decia Mendoza, ni en lo
dems no se hacia lo que convenia, por no tener quien los
entendiese, ni supiese dar orden en ello." Hcia el sud
de la plaza del mercado se extendan terrenos anegadizos
cubiertos de carrizales, baados con frecuencia por los de-
rrames del A toyac: eran del todo inhabitables. "A m me
parece, decia el mismo S r. Mendoza, que de la plaza aba-
jo no se deben hacer casas de nuevo, ni V. S . d favor
para que nadie labre si no fuere la parte de arriba de la
iglesia." P ara utilizar esta cinega y contar por ese lado
con terreno en que poder edificar nuevas casas, se pens
en alejar el rio trescientas brazas, hacindolo pasar por el
pi del monte A lban. C on la actividad que distingua en
aquellos tiempos los espaoles, pronto se puso en obra el
pensamiento, pues consta que en A bril de i 56i , siendo co-
rregidor C ristbal de E spndola, con acuerdo del obispo, ca-
bildo y regimiento de la ciudad, por mandato del virey
iban de C uilapan, E tla, T lalistac, T lacochahuaya, C oyote-
pee, Zachila, Huitzo, Zimatlan, O cotlan y T eitipac, qui-
nientos. indios al trabajo "de retirar el rio de A toyac, pa-
gando guaxaca la herramienta necesaria y la comida por
el tiempo que dure la obra."
1
E l beneficio que recibi en-
tonces la ciudad, an se disfruta, pues el rio no volvi re-
conocer su antiguo cauce; pero los edificios construidos so-
bre el falso terreno logrado por esa industria, constante-
mente han sido los ms inseguros y estropeados en los
terremotos.
No solo este trabajo, sino todos los de utilidad pblica,
estaban repartidos entre los indios. E stos, adems, cons-
truan sin retribucin las casas que haban de habitar los
i A rchivo nacional, vol. 5, fol. 287, vuelta.
espaoles, siendo tan necesarios para esto, que segn el
mismo Mendoza, "sino se diese orden como ellos los hicie-
sen, excusado seria tratar de edificios ni de grangeri as nin-
gunas para los espaoles." A su cargo estaba igualmente
todo lo que se relacionaba con el servicio pri vado de los
vecinos de O axaca. C ada pueblo contribuia con un nme-
ro fijo de personas que constituan el repartimiento de A n-
tequera, pues trabajaban las rdenes de la ciudad y en
su provecho; pero muchas veces se aumentaba ese nmero
para servir particulares intereses.
1
P or ms que parezca
semejante prctica abusiva, no est abolida totalmente:
muchos indios sirven an gratuitamente, aunque sin sufrir
violencia, en las casas de O axaca; y para las obras de utili-
dad pblica la autoridad dicta sus rdenes y de los pueblos
salen cuadrillas de trabajadores que no son comunmente
remunerados.
A l principio muchos de estos indios, conocidos entonces
con el nombre de "naborias," para acudir prontamente
lo que les mandase la ciudad, fijaron en ella mi sma su re-
sidencia. T enian su cargo las casas del ayuntamiento,
audiencia y crcel, desempeaban oficio de alguaciles para
la ejecucin de autos de justicia entre los que concurran
los sbados al mercado, cuidaban del cao que abasteca
de agua la ciudad y de las barreras necesarias los alfa-
reros, y servan los espaoles en sus casas particulares,
en las huertas y jardines que se iban formando las ori-
llas de A ntequera. E n recompensa no pagaban tributo,
eran libres como los vecinos espaoles, y an les haba
1 L os vecinos de C oyotepec se quejaron de que adems de los diez
y seis indios que daban por repartimiento para el servi ci o de l os vecinos
de la ciudad de A ntequera, eran compelidos dar mayor cantidad
otros particulares. (A rchivo nacional, vol. 6, fol. 197) . A l pueblo de
T lalistac que daba diez y seis personas, se exigan adems otros veinte.
(I d. vol. 5, fol. 190).
ofrecido el municipio repartimiento de solares, para edifi-
car en ellos y habitar en casas propias. C omo haban pa-
sado treinta aos sin que la promesa se cumpliese, los na-
boras elevaron al virey sus quejas, y D. L uis de Velasco,
pesar de la resistencia de los vecinos espaoles, mand
el 7 de Julio de 1063 que se repartiesen los solares ofreci-
dos, dando motivo la formacin del pueblo de la T rini-
dad, llamado desde entonces "De las Huertas."
4.L a ms importante contrariedad que habia sufrido el
municipio de A ntequera era relativa sus antiguas preten-
siones de poseer en torno de la ciudad campos comunales
como las otras villas de la Nueva E spaa. P ara conseguir-
lo, no habia cesado de gestionar, por medio de sus procu-
radores, ya en Mxico, ya en la corte de Madrid, aunque
sin lograr otra cosa que no malas esperanzas. E n i552 se
habia dirigido al rey, representando la molestia y dao que
reciban de la cercana de los indios, y pidiendo que fuesen
stos asentados en otro lugar ljos de A ntequera. E 'i rey
provey en Monzon de A ragn la cdula siguiente: "D. L uis
de Velasco, Virey y G obernador de la Nueva E spaa que
en e'ila reside. Francisco Herrera en nombre de la C iudad
de A ntequera me ha hecho relacin, que para bien y utili-
dad de los vecinos de ella, conviene que Vos la visitis y
deis orden de como se aparte de ella un pueblo de indios,
que se llama O axaca en lengua mejicana; por que de apar-
tarse ambas repblicas se conservarn y tendrn salidas des-
ocupadas y entradas, y que sealsedes la dicha C iudad
trminos como los tenan los dems pueblos de esa Nueva
E spaa, como la mi merced fuese. P or ende Y o os man-
do, que proveis de persona que visite la dicha C iudad, y
si por la dicha visita resultare y pareciere que convenga ha-
cer alguna provisin cerca de lo suso dicho, nos enviareis
relacin de ello juntamente con vuestro parecer, para que
visto se provea lo que ms convenga. Fecho en Monzon
de A ragn 3 de S eptiembre de 1552. Y o el P rincipe
P or mandado de su A lteza, Francisco deLedesma'.'
1
E s pro-
bable que hecha la visita y practicadas las diligencias que la
cdula previene, se encontrase que no se podian conceder
ejidos la ciudad sin lastimar los derechos del marqus,
que se hubiese pulsado algn otro grave inconveniente, pues
A ntequera qued esta vez sin los campos que deseaba.
C ada dia se hacia sentir ms, sin embargo, la necesidad
de los ejidos, as que, los republicanos de A ntequera no po-
dian mnos de insistir en su demanda; y ya que haban s-
do ineficaces los medios puestos hasta entonces, proponan-
se escogitar otros de mejor efecto. Unas veces haban que-
rido mudar de asiento la ciudad y otras alejar los indios
de Huaxyacac O axaca, como ya se le llamaba; ahora pen-
saban reunirlos en pueblos, pues parece que no los tenan los
indios mexicanos, sino que haban ordenado sus casas, for-
mando desde T epeaca y Jalatlaco hasta Zochimilco y S anta
Mara del Marquesado una larga hilera en torno de la ciu-
dad, de modo que los vecinos de sta ciertamente no tenan
salida. Formularon, pues, sus peticiones Mxico, y el vi-
rey D. L uis de Velasco libr el mandamiento que sigue:
" Y o D. L uis de Velasco, &c. hago saber vos C ristbal
de E spndola alcalde mayor de ciudad de A ntequera del Va-
lle de G uaxaca que por parte del cabildo justicia y regi-
miento de la dicha C iudad se me hizo relacin que acausa
de que los indios mexicanos del pueblo de G uaxaca no se
han juntado ni poblado en congregacin y polica como co-
munmente se acostumbra por lo mucho que importa su
doctrina instruccin tienen ocupadas las salidas de la dicha
ciudad las cuales quedaran realengas y libres si se juntasen
y congregasen en un sitio bueno sobre lo cual me fu pe-
dido mandase prover que ans se juntasen congregasen
por mi visto atento lo suso dicho por la presente os mando
i MS . de i a B iblioteca del convento de S anto Domi ngo de O axaca.
4 9
que llegado al dicho vuestro cargo veis en que sitio si-
tios podrn poblarse congregarse los dichos naturales me-
xicanos del dicho pueblo de guaxa^a en congregacin po-
lica de manera que dejen desembarazadas las salidas de la
ciudad y deis orden como se haga la dicha junta poblacion
repartindoles sus solares en que hagan sus casas con pare-
cer de los religiosos que tienen cargo de su visita que pa-
ra ello os doy poder cumplido cual en tal caso se requiere.
Fecho en Mxico 16 dias del mes de A gosto de i56o."
Fcil hubiera sido la corte de E spaa remover el em-
barazo de los indios mexicanos pasndolos otro sitio que
no hubiera sido imposible encontrar adecuado, pues tantos
habia para dar de merced cuantos espaoles lo pedian.
L o que impedia resolver esa dificultad en favor de la ciu-
dad, no era ciertamente el temor de lastimar los derechos
de los indios dueos de la tierra, pues tales derechos no
haban sido suficientes para estorbar que C orts se conse-
diese el dominio de esa misma tierra, ni fueron bastantes
para impedir que despues, en tiempo de las congregaciones
muchos otros indios fuesen arrancados del suelo natal y
trasladados lugares insalubres en que innumerables pere-
cieron. A dems que no poda decirse que los indios mexi-
canos tuviesen mejor derecho que los espaoles, pues unos
y otros haban sido sucesivamente conquistadores y colo-
nos del lugar, de modo que en rigor de justicia la tierra era
de los zapotecas, sus primeros pobladores. T ampoco se te-
nia respeto los derechos del marqus del Valle, pues
pesar de sus reclamos, A ntequera se habia fundado y per-
maneci en territorio de su marquesado. O tro designio te-
nia la corte de E spaa cuando mantena indecisas la depen-
dencia de los ejidos de A ntequera y otras varias de nteres
para la casa de C orts. E ntre las villas con que los reyes
catlicos haban remunerado los inmortales servicios que el
gran conquistador prestara la corona de C astilla, se con-
taba la de T ehuantepec, que los reyes quisieran haber con-
servado para s. T ehuantepec era un puerto que se daba
entonces suma importancia, y que se prestaba por su situa-
cin mil vastos proyectos de comercio por la mar del S ur,
y de conquistas en el A sia y la O ceana. P ero C orts no po-
da ser privado de T ehuantepec sin inconsecuencia, sin in-
gratitud y sin peligro: conserv, pues, aquella villa; mas se
vio envuelto en litigio interminable; muri sin ver concluido
el pleito; sus herederos frecuentaron los tribunales por esta
misma causa, hasta el 16 de Diciembre de i 56o en que,
pesar del fallo adverso de los jueces, Felipe I I confirm
D. Martin C orts, hijo y heredero de D. Fernando, la do-
nacin que se habia hecho su padre de veintids villas y
lugares, con sus aldeas, jurisdicciones y derechos, sin limi-
tacin ni restriccin de nmero de vasallos "con tanto, dice
la cdula, que el puerto de T ehuantepeque con sus subjetos,
que es puerto en la mar del sur quede para nos y para la
corona real de estos reinos;" se le dejaron las estancias y
ganados que tenia en jalapa y la Ventosa, y se le mandaba
remunerar por las rentas que perda en T ehuantepec con
los tributos de otro pueblo que quisiese.
1
O axaea quedaba
esta vez, como ntes era, del dominio del marqus, y la ciu-
dad de A ntequera sin ejidos.
T odava el municipio tent adquirir los campos que de-
seaba promoviendo un litigio contra Francisco de A lavez.
E l 31 de Diciembre de i 553, ante el corregidor Juan de
A vendao se present G onzalo Jimenez, vecino y regidor
de la ciudad, pidiendo se le pusiese en posesion de la mer-
ced de una caballera de tierra que el virey le habia otor-
gado, que sin obstculo le fu concedida en el sitio que es
hoy la hacienda de S an L uis, cubierto entonces de grandes
carrizales. E n 1564, Francisco de A lavez quiso comprar es-
ta finca, y el L ic. C abello, que era corregidor, no hall difi-
1 T estimonio autntico de las mercedes, etc., concedidas al marqus
del Valle. MS . en la B iblioteca del S r. D. J os M. A greda, fol. 23.
cuitad para que el contrato se verificase; pero el procurador
de la ciudad, Juan G allego, se opuso l por estar la ha-
cienda comprendida en la legua que para ejidos habia conce-
dido en torno de la ciudad la reina Doa Juana. E l pleito se
sigui con calor por ambas partes; mas la sentencia notificada
el siguiente ao al corregidor D. R odrigo Maldonado, no fu
conforme los deseos del procurador. * Dos siglos despues,
renov la ciudad el mismo pleito, pretendiendo tener dere-
chos sobre la misma hacienda de S an L uis; mas el xito
fu idntico, pues en la rea del terreno que decia pertene-
cerle, tenan labores y haciendas Viguera, vecino y regidor
de la ciudad, y Montoya, empleado cerca de la persona
del rey y muy considerado en su corte.
Juan G allego, al mismo tiempo que el litigio sobre ejidos,
promovia otras mejoras importantes. D. A ntonio de Men-
doza habia encontrado bastante buenos los caminos en su via-
j e O axaca, si no se paraba la atencin en "ciertos pasos
estrechos y no bien fijos," y creia conveniente que se nom-
brasen dos tres personas de confianza y entendidas para
proseguir su construccin indispensable por la actividad que
tenia el comercio de cacao. Juan G allego consigui que se
compusiesen los que iban Mxico y T ehuantepec, y que
se fabricase el de Huatulco. T ambin logr abastecer la
ciudad de carnes, cuya falta se hacia sentir por i56o. L a
ciudad habia conseguido ntes hacer mesta sin tener que
acudir Mxico, y para resguardo de sus mujeres hijos,
los vecinos, falta de una fortaleza, habian levantado un
muro en torno del atrio de la catedral que estaba en cons-
truccin.
5.E n la misma ciudad, los dominicos daban principio
con buen xito al cultivo de las ciencias. Y a hemos visto
que desde el ao i547, fu asignado por el captulo provin-
1 MS . de la B iblioteca del convento de S anto Domi ngo de O axaca.
cial de su O rden, Fr. Fernando Mendez, para dar lecciones
de teologa. E s muy probable que por entonces solo se ha-
yan consagrado al estudio los mismos regulares y algunos
otros pocos, deseosos de recibir O rdenes sacerdotales; pronto
se conoci, sin embargo, la necesidad de ensanchar la esfera
de los conocimientos, y en 1553 Y
a
instituido maestro
de artes y teologa Fr. Juan Martinez, quien sucedi en
el mismo encargo poco despues, Fr. G ernimo de T ejeda.
T res aos ms tarde, en 1556, se instituy adems la cte-
dra de gramtica latina y se prescribi que los regulares ce-
lebrasen conferencias morales.
1
E stos religiosos no circuns-
cribieron la enseanza los lmites del convento, sino que
abrieron las puertas la juventud en general, hacindola
cobrar amor al saber.
E l cuidado principal de los dominicos era la conversin
de los indios, y sus atenciones despues de la ciudad, de
preferencia se dirigian la Villa-alta. E l S r. obispo Zrate
habia puesto all sus clrigos, quienes teniendo su car-
go innumerable pueblo, para cumplir sus deberes partan
el trabajo, separndose cada cual por su camino, desampa-
rando entretanto la villa poblada entonces por treinta fami-
lias espaolas. S emejantes ausencias causaban desagrado
los vecinos, que no tenan oportunos los auxilios espiri-
tuales: se quejaron al obispo, que provey en el caso man-
dando que fuesen visitados con frecuencia por religiosos do-
minicos. Dos de stos marcharon en efecto la villa, en
donde fueron recibidos con demostraciones de jbilo. E l
virey Mendoza, y despues D. L uis de Velasco, mandaron
que se edificase monasterio para ellos, distribuyndose el
1 A s dicen las actas del captulo de este ao: "E n el cual dicho con-
vento (de O axaca) ordenamos que se enseen dos facultades: una de
gramtica y otra de artes, cuyos lectores sern los que determine el P rior
del mismo convento. E spl i quense adems en la misma casa diariamen-
te casos de conci enci a." (L evanto. MS . fol. 54).
trabajo entre los pueblos inmediatos. P ermanecieron en
efecto all cuatro aos; mas por ciertas diferencias con los
beneficiados, en el de 52 abandonaron el lugar regresando
la ciudad.
E l obispo promovi entonces que los religiosos queda-
sen solos en la villa, y sus instancias y de las del virey,
que tuvo conocimiento de las inquietudes de los beneficia-
dos, provey el rey de E spaa cdula especial para que
fuesen stos removidos y la casa cedida en favor de los
regulares; mandando adems que se les ministrasen de
las cajas reales mil pesos, y todo el vino, aceite y orna-
mentos necesarios para el templo. E l primer prelado de
Villa-alta, designado el 15 de E nero de i 558, fu el vene-
rable Fr. Jordn de S anta C atalina, cuyo proceso de cano-
nizacin se remiti la S an S ede y debe existir en los ar-
chivos de C ongregacin de ritos. S e dieron por compae-
ros Fr. Jordn, otros tres regulares, Fr. P edro G uerrero,
Fr. P ablo de S an P edro y Fr. Fabian de S anto Domingo,
lego de costumbres ejemplares. S u primer cuidado fu
&
la
construccin de un templo, para lo que les prest notable
ayuda D. Juan de S alinas A lavez, corregidor que habia
sido de T eutila, y desde i 555 de S an Ildefonso. E l le-
go se encarg de ensear los nios los rudimentos de
las letras, gomando luego bajo su direccin cosa de qui-
nientos. E stos prontamente aprendieron leer y escri-
bir, y con algunos principios de doctrina cristiana y de
canto llano, se esparcieron por los pueblos, enseando
otros muchos lo que sabian. Fr. Jordn, perfecto conocedor
del zapoteca, emprendi la predicacin de los indios de es-
te idioma, y Fr. P edro G uerrero el estudio del mije, para
recorrer despues las comarcas habitadas por stos.
6.Nejapan fu otro de los pueblos que comenz per-
cibir la luz del E vangelio en este tiempo, por el ministerio
de los mismos religiosos. E ra entonces poblacion de dos
mil casados, de idioma zapoteca, establecidos all desde las
guerras de Zaachilla para tener seguro el paso T ehuan-
tepec. P or instancias del obispo Zrate fu sealado h-
cia el ao de 5o Fr. P edro G arca, religioso penitente
y amante de los indios, para predicarles el cristianismo.
A s l como el que le sucedi, Fr. Matas P ortocarre-
ro, auxiliados por los indios, levantaron el primer templo,
bastante suntuoso, pues comenzaban ya mirarse con
desagrado los techos de paja. A l ejemplo de Zaachilla,
los vecinos de Villa-alta quisieron poner un presidio en
este lugar, para contener por una parte los mijes y por
otra los chontales que los amagaban sin cesar. C on au-
torizacin, pues, del virey D. L uis de Velasco, el viejo, por
i 56o la mayor parte de los vecinos de Villa-alta traslada-
ron su domicilio las vegas de un rio que corre cerca del
pueblo de Nejapan. C omo el clima es ardiente all, en don-
de juntamente con frecuencia soplan los vientos helados de
los mijes, produciendo la destemplanza del aire accidentes
veces mortales, muchos de los pobladores se volvie-
ron Villa-alta; el virey los apremi al retorno hacien-
do grandes ofrecimientos los que quisiesen avecindarse
en Nejapan, haciendo la fundacin de la villa en toda forma;
y en efecto, escogiendo lugar propsito, en un dia de
S antiago, se hizo el reparto de solares, se nombraron un
alcalde ordinario y cuatro regidores, y enarbolando el es-
tandarte real, se vitore repetidas veces al rey de E spaa.
A D. Juan de S alinas, alcalde mayor entonces, no solo de
S an Ildefonso sino de la villa ele Nejapan, con jurisdic-
cin sobre los zapotecas, mijes y chontales, por el recargo
de trabajo se le asignaron cuatrocientos pesos anuales de
oro comn.
E l S r Zrate depositaba la ms completa confianza en
la eficaz cooperacion de los dominicanos, para el efecto de
cambiar la faz de su dicesis hacindola toda cristiana. P or
eso no cesaba de instar al virey y al provincial, pidiendo
los distribuyesen entre los pueblos de los indios para que
los doctrinasen en la f. A s obtuvo que los Huitzos y O co-
-tlan fuesen parroquias regulares; y para conseguir lo mis-
mo en orden C uilapan, removi al clrigo que adminis-
traba all los sacramentos, sealndole una silla en el coro
de la catedral, que acab de construirse, aunque con for-
mas no muy arrogantes, en el ao de 1555. Fu este uno
de los ltimos actos del seor obispo, que en este mismo
ao, asistiendo al primer concilio mexicano, falleci en la ca-
pital de Nueva E spaa, el i o de S etiembre,
1
siendo inhuma-
do en el templo de S anto Domingo y en el mismo sepulcro
del R . P . Delgado, como l pidi.
A la muerte de este obispo, los religiosos dominicos co-
menzaron ser hostilizados por el clero secular. E l cabildo
eclesistico que gobern la dicesis por ms de cinco aos,
vacante la sede episcopal, quiso sustituir los frailes que
administraban los pueblos con sacerdotes clrigos. P ero los
religiosos dominicos eran del todo necesarios en aquellas
circunstancias, y comprendindolo as la autoridad, les dis-
pens su proteccin, prohibiendo en 1556 al den de O a-
xaca, que impidiese la predicacin de los frailes ni hiciese
la menor innovacin en los pueblos.
7. _ A 1 S r. Zrate sucedi el Illmo. S r. D. Fr. B ernardo
A cua de A lburquerque, religioso dominico y morador del
convento de S an P ablo de O axaca. E ra natural de A lbur-
querque en E spaa, pero se ignora el nombre de sus pa-
dres. E n A lcal estudi gramtica, filosofa y teologa. E n
este tiempo, aquellas palabras del S alvador: "aprended de
m que soy manso y humilde de corazon," fueron as como el
asunto de sus meditaciones continuas, el primer fundamen-
to de sus relevantes virtudes. S e dirigi despues S ala-
manca con el designio de recibir el grado de doctor; mas
en lugar de ir la universidad, penetr en el convento
i C dice. T el l . R em.
de S an E stban y visti el hbito de S anto Domingo de
G uzman. R ecibido en calidad de lego, desempe las hu-
mildes faenas de su profesion, con tanta exactitud y orden,
que juzg el cocinero un deber de conciencia dar excelen-
tes informes del joven los superiores. C on motivo de una
intrincada cuestin que debatan dos sabios pasendose en
el jardn del convento, se esclareci lo que hasta entonces
haba sido un secreto para todos: el talento y la instruccin
del joven A lburquerque. A dmirado en efecto de que aque-
llos maestros dudasen en una materia para l clara como
la luz del dia, interrumpi su dilogo indeliberadamente, re-
solviendo la dificultad con precisin, explicndose la vez
con tal profundidad y abundancia de doctrina, fundada en
A ristteles y S anto T oms, que todos comprendieron ser
imposible que aquel lego ignorase aun las primeras letras,
como se creia. E l sabio es una antorcha cuyo mismo brillo
lo denuncia en donde quiera que se oculte. A lburquerque
recibi, pues, las O rdenes sagradas.
A Mxico vino con otros religiosos de su O rden en el
ao de i55.
1
y fu uno de los primeros que se dedicaron
al estudio del idioma zapoteca, que adquiri con admirable
perfeccin, pudiendo muy en breve predicar y confesar
los indios, y aun componer un catecismo que fu muy til
los misioneros y los curas. E stuvo en la Villa-alta y
' fu el segundo vicario de la casa de, T ehuantepec, en don-
. de se hizo amar extraordinariamente por los indios. De D.
Juan C orts C osijopii recibi este religioso seales de una
sincera y grande adhesin, entre otras las abundantes limos-
as con que pudo fabricar el convento que aun existe. L a
mayor parte de su vida regular pas en O axaca, ya como
simple morador, ya en el desempeo de las prelaturas que
se le confiaban, E n 1553 fu, su pesar, electo provincial
de su O rden en Mxico.
i L evanto. MS . fol. 33. T orquemada, lib, 15, cap. 17.
50
A l visitar su provincia en cumplimiento de su deber, los
indios le mostraban, siguindole en tropas, el cario filial
que le profesaban. L a paciencia en verdad con que los ha-
ba enseado, la ternura con que los atraa, la dulzura de su
trato, la eficacia de su palabra, el ejemplo de su austera vi-
da y los viajes y fatigas que haba emprendido por el bien
de aquellos nefitos quienes haba domesticado y bauti-
zado por millares, tenian bien merecida su gratitud. A la
muerte del S r. Zrate, hallndose en E spaa, donde ha-
ba ido sostener los derechos de los indios, Fr. B artolom
de las C asas, testigo muchas veces del grande afecto que
A lburquerque profesaba los indios, persuadi al rey que
lo nombrase obispo de A ntequera, como el ms idneo en
aquellas circunstancias. R emitieron las bulas sin la menor
noticia del santo varn, que, obligado por la autoridad del
provincial, que lo era Fr. P edro de la P ea, obispo despues
de Quito, su pesar, ofreciendo mil resistencias y protes-
tando siempre su indignidad, al fin las acept.
Habia sido electo ya por tercera vez prior de O axaca
cuando recibi la mitra episcopal. L legando al convento
cierto da un vecino principal, hall al obispo electo senta-
do en la portera del convento con la correa de las llaves al
hombro, como si todava viviese con aquel descuido de un
fraile lego que tuvo en su noviciado de S alamanca. C mo
esta aqu V. S . (le dijo el seglar) con las llaves al hombro
como si no hubiese fraile quien darlas en el convento?
R espondi el V. O bispo: "P or cierto que quisiera ms esta
vida y estas llaves, que el nuevo cuidado en que sin mere-
cerlo me ponen. Duleme mucho dejar la compaa de es-
tos santos religiosos, porque adems de la seguridad que
trae consigo la pobreza y obediencia religiosa, tenia yo tan-
tos maestros de virtud como frailes habia en el convento.
Uno me enseaba ser devoto, otro ser humilde, otro
ser penitente caritativo, y esto me hacia ver, aunque yo
no quisiera, la eminencia que algunos tenian en estas vir-
tudes, aunque todos en comn las tienen todas. E n cada
cosa que hace el fraile merece, porque todas brotan de la
raz frtil de la obediencia que se prometi Dios y al pre-
lado en su nombre." E ra tanta la humildad de Fr. B ernar-
do, que en el ao de 59, ya electo obispo, fu instituido en
el captulo provincial vicario de C uilapan, y acept sin va-
cilar el encargo.
8.A l apartarse de su convento para gobernar la dice-
sis, llev consigo un compaero, recio de gnio, de sem-
blante severo y de palabras generalmente speras y desa-
bridas, Fr. P edro del C astillo, quie n se propuso obedecer
en lo que tocaba su persona, cumplindolo as toda su
vida, como pudiera el ms fervoroso novicio. S us costum-
bres de obispo no desmerecieron de las de un observante
religioso, guardando fielmente la regla en todo lo que mi-
raba la comida, al lecho y las distribuciones de la O r-
den, pues aun haciendo la visita, se levantaba media no-
che al rezo de maitines, como entonces era costumbre en
las religiones todas: l mismo remendaba su hbito, y su
calzado y su vestido interior eran de la misma clase que los
usados en ese tiempo por los diminicos.
P rivadamente Fr. B ernardo fu siempre un perfecto re-
ligioso; como obispo cumpli tambin exactamente su de-
ber. C uanto tenia era de los pobres; todo lo que adquira
iba dar manos de los indgenas. E l mismo, acompaa-
do de un religioso y veces tambin de un pajecillo indio
que le llevaba el sombrero, visitaba en persona los enfer-
mos: vez hubo en que les llevara hasta la comida, pidiendo
al convento algo de limosna para su propia mesa. A un la
grosera jerga que cubria su lecho di los desnudos, y
cuando por sus extraordinarias limosnas, su compaero, Fr.
P edro del C astillo, solia reconvenirle, A lburquerque respon-
da: "Qu hacer? No hay ms que pedir otra limosna
nuestros frailes." C laro est que ninguna alhaja de valor
pudo conservar por mucho tiempo: un vaso de plata que
habia escapado sus liberalidades. al fin cay en sus
manos y fu la limosna que se di un pobre vergon-
zante.
C on igual empeo velaba por las necesidades espiritua-
les de su rebao. Visitaba frecuentemente su obispado cui-
dando que los curas cumpliesen con su ministerio. E l mis-
mo daba el ejemplo predicando no solo en su catedral sino
en todos los pueblos, confesando cuantos lo solicitaban, y
administrando la confirmacin sin manifestar enfado por
mucho que fuera el concurso de gentes que acudian re-
cibir este sacramento. C uidaba con especial esmero del es-
plendor del culto divino, proveyendo de ornamentos y va-
sos sagrados muchas de las parroquias de su obispado.
9.Durante su visita pastoral, hallndose de paso por
T ehuantepec, le pidi audiencia una india principal de aque-
lla villa. E ra nieta del ltimo rey de los zapotecas, herede-
ra legtima por la sangre y por las leyes de sus mayores del
trono de sus padres, y se llamaba Doa Magdalena C osijo-
pii. E ra discreta, sinceramente cristiana y tan respetada de
los que deberan haber sido sus vasallos, que an le dobla-
ban la rodilla, sin atreverse mirarle el rostro, cuando anda-
ba por la calle. L a noble india se present con el esplendor
y majestad de los antiguos reyes, y despues de los primeros
saludos, hizo algunos esfuerzos para hincarse ante el obispo,
cosa que no permiti el respetable prelado. Doa Magda-
lena se propona en aquella entrevista agradecer cordial-
mente, como lo hizo con excelentes razones, las fatigas que
se tomaba el S r. A lburquerque en beneficio de los suyos:
para mostrar mejor su reconocimiento, le ofreci unas muy
bellas pieles, gran cantidad de ricas plumas y algunos vasos
llenos de valiosas joyas de oro. E l seor obispo recibi las
pieles, suplicando la india repartiese las alhajas entre los
necesitados. E ste generoso desprendimiento acab de cau-
tivar el corazon de la cacica y el de otras doscientas per-
sonas principales que formaban su acompaamiento.
E ra digno en efecto el S r. A lburquerque de la gratitud
de los indios por el tierno amor que les profesaba, no dis-
pensndose para su bien trabajo alguno; tanto que en cier-
ta ocasion, no vacil un momento en salir de la ciudad, so-
bre una mala cabalgadura, siii acompaamiento alguno,
por asistir en Huitzo al matrimonio de un pobre indio que
deseaba tener ese gusto.
-
10. E l rey de T ehuantepec vivia an, cuando el S r.
A lburquerque visit aquella poblacion. E staba anciano, y
los antiguos y funestos anuncios relativos su persona,
que se haban ya comenzado verificar, estaban prximos
recibir el ms perfecto complemento. P acficamente ha-
bia cedido su corona en favor del rey de E spaa. S u bau-
tismo habia sido un gran acontecimiento para todos sus
E stados: an brill en esta ocasion con la majestad de los
reyes; pero todas las cosas de la vida son instables, y pron-
to se reconoci la exactitud de esta mxima en perjuicio
del nuevo creyente. D. Juan C orts C osijopii poseia, pro-
ceden tes de los tributos de sus vasallos, grandes riquezas,
que distribuia con magnfica liberalidad entre los mismos
tributarios. P rivado del reino, se vi en la imposibilidad
de continuar sus cuantiosas ddivas: esto fu lo que co-
menz producirle sinsabores. E s verdad que C orts le
habia dejado algunos bienes de fortuna; pero eran stos tan
escasos, que apnas bastaban para mantener su escasa
familia y servidumbre, y aun esto de un modo poco digno
de su antigua grandeza y esplendor. T odava fueron, sin
embargo, reducidas posteriormente por los vireyes sus es-
casas rentas, en trminos de no poder satisfacer con ellas
las necesidades primeras de la vida.
1
L os pueblos, que vie-
1
E n 1555, D. L ui sdeVel asco, confirmando una resolucin dictada el
ao anterior por el visitador del marquesado del Valle, Dr. D. A ntoni o
*
ron su rey en tales estrecheces, sin obligacin de tribu-
tarle, pues lo hacan al nuevo monarca que les haban im-
puesto los invasores extranjeros, voluntariamente sin em-
bargo le hacan obsequios de valor. S emejantes recursos
son por su naturaleza precarios, heran adems la nativa
altivez del monarca destronado, y en fin, despertaban la
suspicaz envidia de los conquistadores. P ara evitar lo lti-
mo, C osijopii recibi aquellos dones tan ocultamente, que
durante algunos aos nadie se apercibi de ello.
E l trato frecuente con sus fieles subditos, idlatras toda-
va en su mayor parte, le recordaba sus glorias pasadas,
obligndolo mirar con desagrado su abatimiento presen-
te. T al amargura de nimo lo preparaba para la apostasa,
la que vino determinarlo un acontecimiento imprevis-
to. No pudiendo ya ejercer sus funciones los sacerdotes de
Mitla en el santuario de este nombre, que haba sido inva-
dido por los espaoles, se trasladaron con sus dolos la
corte de D. Juan: el Huijat, es decir, el gran atalaya, el
que lo ve todo, el sumo sacerdote de los zapotecas, y los
Copavit, es decir, los guardianes de los dioses y ministros
subalternos del culto, se presentaron en el palacio y le pi-
dieron amparo en la desgracia. D. Juan no podia hospedar
los viejos dioses en su casa sin traicionar las promesas
de su bautismo; mas por otra parte, su noble corazon re-
R odriguez de Quesada, redujo cien pesos la renta anual de D. J uan
C orts. E l -mandami ento del Dr. Quesada dice as : "Han de dar los del
pueblo de T eguantepec y sus sugetos D. J uan C orts cacique y gober-
nador de sobras de tributos cien pesos de oro comn cada ao, la mitad
por navidad y la otra mitad por S n J uan de J uni o de cada ao y no le han
de dar otra cosa al guna ni comida ni servicio ni sementera, ni el lo lle-
ve aunque se lo den de su voluntad so pena que lo pague con el doble
para los gastos del monasterio y de suspencion de encargo y oficio por
el tiempo que fuere la voluntad del I l l mo Virey de esta Nueva E spaa
y con esta tasacin se dan por ningunas todas las tasaciones que estn
hechas &" (A rchi vo nacional, vol. 4, fol. 140,- vuelta).
sistia el rechazar los fugitivos sacerdotes, tan respetados
en otro tiempo y tan 'desgraciados y perseguidos en la-ac-
tualidad. S e resolvi recibirlos, destinando los dolos
un saln poco frecuentado de su palacio. E n l, la media
noche, rodeados del pueblo que ocultamente entraba, los
sacerdotes continuaron ofreciendo los acostumbrados sa-
crificios.
H,P or ms que parezca increble, semejantes idolatras
permanecieron secretas algunos aos, ni acaso se hubieran
descubierto sin la codicia de un espaol. Deseaba ste ser
partcipe de las liberalidades de D. Juan, que se haban he-
cho famosas. C omo no era frecuente que C osijopii repar-
tiese sus riquezas entre los conquistadores, no creyendo el
espaol que le faltasen cuadales suficientes, quiso entender,
que por una predileccin muy natural, solo los suyos qui-
siese dispensar sus favores: por lo que, ya que no por la
benevolencia del monarca, por el engao y la astucia quiso
lograr sus deseos. O bservando cuidadosamente que de no-
che se dirigan la deshilada muchos indios la casa de D.
Juan, y juzgando llegado el momento de alcanzar las ambi-
cionadas reales ddivas, se acomod al cuerpo un vestido de
los que usaban los tehuantepeques, y con el auxilio del idio-
ma zapoteca que posea, escurrindose por las cuadras ms
oscuras, pudo entrar en el palacio del cacique, como si fue-
se indio. S us esperanzas no fueron satisfechas, pues no le
alcanzaron las liberalidades de D. Juan, que muy ljos esta-
ba de repartir riquezas en aquellos momentos; pero presen-
ci el ceremonial del culto que se tributaba los dioses.
P oseedor de un secreto importante, presumi el espaol que
si sabia guardarlo, tenia hecha su fortuna. S u silencio, sos-
tenido por el nteres y no por moralidad, no podia ser lar-
gamente duradero: as fu que, por algunas palabras suyas
relativas al descubrimiento que haba hecho, el vicario del
lugar, que lo era entonces Fr. B ernardo de S anta Mara,
lleg concebir sospechas vehementes de la fidelidad reli-
giosa del cacique.
P or motivos ms honestos, pero con no mnos fuerte
determinacin, quiso el religioso esclarecer los misterios
que D. Juan ocultaba en su palacio. A l intento se sirvi
del fiscal, indio que le era muy adicto, instruyndolo sufi-
cientemente sobre las cautelas que habra de usar para no
ser conocido. C onocedor por este medio, y sin abrigar ya
dudas sobre la apostasa del cacique, para proceder contra
l en justicia, solo faltaba sorprenderlo en el momento de
perpetrar el delito, cosa fcil, puesto que se sabia perfecta-
mente la hora y el lugar 'de sus idolatras. Fr. B ernardo,
pues, seal dia; cit al alcalde mayor; convoc algunos
otros vecinos principales que sirviesen de testigos; se pre-
vino con bastante gente de armas, y cuando fu oportu-
no, seguido de todos, la media noche se dirigi la ca-
sa de D. Juan. T odo se verific la medida del deseo.
A l recorrer las cuadras del palacio, por la luz que se
proyectaba desde ciertas ventanas, descubrieron el lugar
de la ceremonia. P or las mismas ventanas pudieron contem-
plar placer lo que pasaba en el interior del saln. S obre
un elevado altar se ergua el dolo resplandeciendo con mul-
titud de antorchas: sus pis D. Juan, revestido con blanca
tnica y ceida la frente con una riqusima mitra, desem-
peaba las funciones de sacerdote principal. L os vijanas
(nios de servicio) tomaban del pueblo los pavones y de-
ms vctimas y las llevaban los ancianos sacerdotes de
Mitlan, quienes luego las degollaban, enrojeciendo las ma-
nos con su sangre. L os braseros y sahumadores ardan
tambin, esparciendo por el saln el fragante humo del co-
pal. P or en medio de todos se abri paso el fraile, adelan-
tando con aspecto grave seguido de los espaoles, hasta
llegar cerca del altar. L a sorpresa fu tan general y com-
pleta, que ninguno pens en hacer la menor resistencia ni
en huir siquiera. L os seis ancianos sacerdotes fueron conr
ducidos por el alcalde la crcel, y D. Juan, por Fr. B er-
nardo, al convento.
12.E l religioso rode al noble preso de atenciones y
cuidados, ni podia mnos, pues entre otros motivos tenia
el muy poderoso de la gratitud: D. Juan haba empleado
los restos de su antigua fortuna en construir el templo y el
convento magnfico de T ehuantepec, aquel mismo conven-
to que le servia entonces de prisin. E ntre ambos sostu-
vieron largas conversaciones, empeado el religioso en que
renunciara sus dolos y abjurara sus errores el preso, quien
ms de una vez expres la presuncin que habia concebido
de que pagando el tributo y dando los espaoles bastan-
te oro, lo dejaran vivir en paz con sus groseras divini-
dades.
C omo era de esperarse, la noticia de la prisin del rey
produjo entre los indios viva sensacin, no solo en T ehuan-
tepec, sino largas distancias, desde donde acudan en tro-
pas, lamentando la desgracia, y tomando veces una acti-
tud amenazadora. Un dia se present una gran muchedum-
bre, mezclados hombres, mujeres y nios, delante del con-
vento, pidiendo con voces y alaridos que les fuese devuel-
to su seor. L os vecinos espaoles tmidos y los monjes
andaban confusos sin saber qu determinacin tomar: el as-
pecto de los indios no inspiraba confianza y todos se per-
suadan que aquella escena terminara con sangre. E n tal
angustia, Fr. B ernardo se aperson con D. Juan y le signi-
fic los desrdenes que habia l ocasionado con sus idola-
tras y los mayores que eran de temerse, si la muchedum-
bre no era contenida oportunamente, manifestndole al
mismo tiempo la resolucin en que estaba de morir ntes
que soltarlo, hasta que se hubiese enmendado y cumpliera
las prescripciones del Illmo. S r. A lburquerque quien ya
se habia mandado aviso. D. Juan escuch con tranquilidad
al religioso y le contest con entereza: "S acerdote, yo he
5i
sido padre para mis vasallos: ellos no se manifestaran mis
hijos, si vindome ayer rey y hoy un miserable prisionero,
no me compadecieran ni tomaran parte en mi dolor. S i yo,
quien temieron tantas naciones poderosas, me encuentro
de esta suerte oprimido, pesar de haber cedido mi trono
vuestro rey, qu deben esperar mis subditos en el por-
venir? P ero, vamos, hablar mis vasallos, y ellos me obe-
decern y templarn la ira de sus pechos."
R odeado, pues, de religiosos, fu conducido al patio de
la iglesia, en donde cargaba el mayor nmero de gente, la
que al ver su seor, redobl sus voces y clamores, ex-
presando su dolor de modo que enterneca. A una seal
de D. Juan todos callaron, pudindose or distintamente
que les deca: "C onozco la fidelidad, la gratitud y el amol-
de mis vasallos, de quienes espero no quieran agravar mis
penas; hace muchos dias os anunci, que acabaran los rei-
nos y seoros de esta tierra con la venida de unos extran-
jeros que su dominacin nos tendran sujetos. E sta fu
determinacin de lo alto la que no era lcito resistir: ya
se ha cumplido. Y o tengo nimo para sobrellevar el peso
de mi desgracia, que bastante suaviza la bondad de estos
sacerdotes (los frailes): nada remediareis vosotros con vues-
tros clamores; ntes bien, si algunos excesos cometeis, que-
dar empeorada la condicion en que vivo, y vosotros mis-
mos reportareis castigos que colmarn la medida de mis
sufrimientos. O bedeced, pues, y aquietaos." A cabando su
razonamiento, se volvi los religiosos y entr al conven-
to, dejando los indios mudos, pero llorosos.
13. E l intento de los regulares era convencer D. Juan
de sus errores, precaver la trascendencia de su mal ejem-
plo con alguna pena ligersima pero pblica que le impu-
siesen, y restituirlo al goce de su libertad y merecidas con-
sideraciones. A este fin, el obispo S r. A lburquerque envi
dos religiosos de reconocida prudencia, Fr. Juan de Mata
y Fr. Juan de C rdova, para que sumariasen al reo, hacien-
do resaltar en el proceso ms bien las condescendencias de
la caridad, que el rigor de la justicia; pero al notificarle la
comision, recus los dos jueces, as porque el obispo era
su amigo, como porque siendo rey (as dijo) el conocimien-
to de sus negocios tocaba la corona de C astilla, la que
se haba sometido. L ibre de la jurisdiccin eclesistica con
esta excepcin declinatoria, se vi precisado defenderse
ante la audiencia, de la que obtuvo, despus de negociar
un ao entero con grandes gastos, sentencia definitiva que
lo conden perder sus pueblos, oficio y rentas. A l regre-
sar su pas, de paso para Nejapan, un ataque de conges-
tin cerebral lo llev brevemente al sepulcro. L os vasallos
le conservaron hasta ltima hora el amor que siempre le
profesaron: en su viaje Mxico fu honrado por todos
los pueblos del trnsito: los espaoles mismos lo respeta-
ron, as por su noble origen como por las excelentes cuali-
dades de su persona. E n Mxico dio muestras de arrepen-
tirse de su apostasa y en Nejapan llam los sacerdotes
para reconciliarse con el catolicismo luego que se sinti
enfermo; la muerte se anticip, y falleci ntes de poder
recibir los ltimos sacramentos.
1
L os jueces eclesisticos sustanciaron la causa de los otros
seis delincuentes que haban sido sacerdotes de Mitla: los
hallaron impenitentes y los entregaron al brazo secular.
T odos fueron ejecutados en solemne auto de f, en que se
presentaron con las insignias de los juzgados por el tribu-
nal de la Inquisicin: sogas, corazas, velas negras y azotes
disciplinas en las manos.
Fr. B ernardo de S anta Mara no qued contento de su
obra. L a duda se apoder de su espritu y no quiso des-
ampararlo nunca. Disputaba frecuentemente consigo mis-
mo, si no habra sido acertada su determinacin de sor-
i B urgoa, 2* parte, cap. 72.
prender D. Juan en su palacio, y si hubiera sido ms
conforme la gratitud que le deban, usar para su conver-
sin otros remedios ms suaves; y aunque se excusaba con
las amonestaciones privadas que le haba hecho, y princi-
palmente con la suma importancia de la honra del verda-
dero Dios, que padecera con aquellas torpes idolatras, si
su extirpacin se retardaba por una condescendencia sin du-
da culpable, todava su conciencia no se aquietaba. E l tra-
bajo continuo, empleado siempre en bien de los indios, sola
distraerlo; pero en medio de sus fatigas le asaltaba la me-
moria amarga de los tristes acontecimientos pasados. A que-
jado por el remordimiento, lleg perder la salud, por lo
que hubo de pasar Jalapa, esperando restablecerla con el
cambio de clima. A ll muri. L os indios hablan recibido
tantos bienes del religioso, que olvidaron sus resentimien-
tos pasados y abrieron ancho campo en su corazon al amor.
S intieron con extremo su separacin de T ehuantepec, y ya
muerto, recogieron su cadver para darle honrosa sepultura.
C ometi una falta en no disimular las apostasas d rey
deT ehuantepec? No ser suficiente excusa para la histo-
ria el temor fundado de escndalo de un pueblo entero,
que ejemplo de su seor, opondria srias dificultades la
civilizacin y al cristianismo, que continuara en sus costum-
bres supersticiosas idoltricas si no se les extirpase, aun-
que con un golpe rudo y sensible? Decdalo otro.
P ero si el fraile cometi una falta, por lo menos es cier-
to que la expi con su remordimiento y dolor, que lo re-
par con su beneficencia y abnegacin en favor del pue-
blo ofendido, y que al fin mereci una sepultura hon-
rosa O u excusa tendran los ministros y jueces rea-
les, quienes no guiaron tan nobles motivos? No haba
sido espontnea la abdicacin de C osijopii? No haba ce-
dido su reino los espaoles? S u conducta no haba sido
siempre leal hcia ellos? P or qu, pues, la A udiencia lo re-
dujo tan miserable estado?
L a noble hija de C osijopii, Doa Magdalena, aun despues
de la prisin de su padre, acallando la voz de su resenti-
miento, don los dominicos las salinas de T ehuante-
pec, sus huertas, es decir, un parque de rboles frutales de
media legua de extensin; sus baos de recreo que eran
unos manantiales de agua cristalina que regaba los rboles
frutales del parque y formaba un hermossimo estanque, en
un lugar, cuatro leguas de la villa, llamado "L oayaga," y
en fin, fund en beneficio del convento productivas cape-
llanas.
A dems de Doa Magdalena tuvo C osijopii dos hijos le-
gtimos, D. Felipe y D. Hernando C orts, quienes por 1563
haban ya sucedido su padre en el gobierno de T ehuan-
tepec. S in el ascendiente ni los talentos de C osijopii, sin
la superioridad que da el recuerdo de gloriosos hechos per-
sonales; sin otro poder que el muy mezquino que los espa-
oles concedan los gobernadores de indios, D. Felipe y
D. Hernando fueron poco respetados y mal obedecidos por
sus sbditos. S us descendientes quedaron olvidados entre
el pueblo. Una hija bastarda de C osijopii fu constantemen-
te amada por los tehuantepecanos.'
T ehuantepec, desde el ao de i 55o hasta 55, estuvo su-
jeto la provincia de dominicos de C hiapa, volviendo en
este ltimo ao la de S antiago de Mxico. E n el captulo
provincial habido en Y anhuitlan en 1607 fu erigido en
priorato.
1 T odas estas noticias estn tomadas de B urgoa, 2^ par., caps 72 v
siguientes.
C A P I T U L O X Y
FRAY J ORDAN Y FRAY PEDRO GUERRERO.
i . P ri meros aos de Fr. J ordan.- 2. S us estudios y profesin rel i gi osa.-
3. S u austera vi r t ud. - * P rodigios que se le atri buyen.- S - L a S i erra
de O axaca.6. L os buscadores de oro.- 7. G uerrero entre los mijes.
8. L os apstatas de la S ierra.9. L a sal vi l l a sagrada.
1.E l estruendo de las armas haba cesado, cediendo el
puesto la tranquila predicacin del E vangelio. S u poder,
sostenido por la Iglesia y por la autoridad del rey de E spa-
a. se vigorizaba cada dia ms, as como se extenda su in-
fluencia entre los indios quienes dispensaba inmensos
beneficios. S olo encontraban oposicion sus humanitarios
trabajos en algunos espaoles, ciegos adoradores del oro.
P odan ya contarse como conquistas del E vangelio las mixte-
cas, T ehuantepec y el valle de O axaca: quedaba una parte
de la S ierra del Norte, reservada al celo apostlico de Fr.
Jordn de S anta C atalina, de Fr. P edro G uerrero y de otros
excelentes religiosos dignos de inmortal memoria.
Fr. Jordn fu natural de B jar del C astaar, cerca de
Valladolid, hijo de padres humildes y pobres, de apellido
Fuentecillas, labradores laboriosos, pero constantemente es-
casos de fortuna y reducidos en sus haberes al corto salario
de los que se acomodan al trabajo de haciendas ajenas: en
el bautismo recibi el nombre de C ristbal. Muy nio per-
di sus progenitores: fu recogido por una anciana abue-
la suya que se procuraba el sustento mendigando el pan de
puerta en puerta. No pudiendo por su pobreza pagar maes-
tros, tampoco pudo aprender las primeras letras sino des-
pues de algunos aos. L ecciones orales de moral fueron
las nicas que recibi en su infancia de los labios de su
abuela, que para l no tenia sino mendrugos de pan negro
de centeno y un fondo inagotable de caricias y de amor:
hasta los ocho aos, pues, sus ocupaciones fueron acompa-
ar la anciana en las faenas domsticas y rezar el rosario,
sirvindose de una cuerda con nudos para llevar la cuenta.
E n los dos aos siguientes estuvo al servicio de un moline-
ro, sin otro provecho que ganar la subsistencia propia y de
su protectora anciana,
1
cuya muerte tuvo que lamentar
poco. L ibre por esta causa, C ristbal se dirigi T oledo,
acomodndose con cierto sacerdote, vicario de monjas,
quien ofreci toda suerte de servicios condicion de que
le ensease leer: frustrado en su esperanza, pues si l
cumpli religiosamente el contrato, nada sin embargo apren-
di, se alej del vicario, y en unin de otro joven, en bus-
ca de ms propicia fortuna, march Valladolid.
Habia en esta ciudad un vecino acaudalado y de regula-
res costumbres, quien, sin vacilar un momento, se dirigi
el joven, sin ms recomendacin que su propia humildad,
la cual ciertamente nada tenia de afectada, pues era el re-
sultado necesario de su pobreza. P idi que lo sustentase y
le ensease las letras, y como lo quera se verific: aquel
vecino bondadoso lo recibi benignamente, lo visti con
sencillez y decencia y pag maestro que le diese instruc-
cin. C uatro aos emple en los primeros estudios, esfor-
zndose la vez en 110 desmerecer la generosidad del buen
seor. C umpla los catorce de su edad cuando su protector,
llevndolo parte en que pudiese hablarle solas, le hizo
x C onduc a estircol al jardi n de unas monjas en un j umento l l amado
"O rej uel a."
presente la obligacin de todos los hombres honrados de
trabajar. L e dijo que sabiendo ya el joven leer y escribir
correctamente y teniendo adelantada su edad, parecia tiem-
po de que escogiese una industria propia con que por
s solo pudiese sustentarse, y que este fin le ofrecia el so-
corro y favor que hasta entonces le habia dispensado.
A l oir este razonamiento, C ristbal comprendi que la
fortuna le volva la espalda: se habia dejado halagar por
bellas ilusiones: creia poder entrar algn da en el palacio
de las ciencias; ahora veia disipadas sus esperanzas como
un sueo. S e resign sin embargo su suerte y contest
protestando que seguira el camino que su protector le de-
marcase. "S i n merecer, dijo, el puesto del ltimo de los
criados de esta casa, encontr en vd. un padre compasivo
y generoso: por lo mismo, no tengo ms voluntad que la
de vd." P ero al pronunciar estas palabras con acento poco
seguro, dej ver en el semblante la viva contrariedad que
en su interior experimentaba. E l buen hidalgo, que todo
lo advirti, se apresur manifestarle, que no era su nimo
expelerlo de su casa ni retirarle su proteccin, sino atender
su futuro bienestar. "L os bienes de fortuna, le dijo, son
tan necesarios la vida humana como la instruccin y la
virtud. L a muerte me puede sobrecoger en cualquier mo-
mento y no quisiera yo verla llegar sin dejar mi joven
protegido un modo honesto de vivir, patrimonio tilsimo
y preferible cien veces al que se adquiere por herencia. E s-
tos he creido, agreg, son los deseos de mi hijo C ristbal;
pero si fueren otros sus designios, puede manifestarlos con
ingenuidad/' A lentado el joven, indic que tenia voluntad
de seguir la carrera de la Iglesia. E l pensamiento fu bien
acogido y C ristbal comenz el estudio de gramtica lati-
na y de retrica.
2.E n el curso de estos estudios tuvo lugar un episo-
dio dramtico que no juzgo ajeno de la historia referir.
C iertos accidentes de la vida caracterizan cumplidamente
los hombres y aun los pueblos. E ntre la casa de su habi-
tacin y el colegio que concurra estaba de por medio un
templo de religiosos dominicos, en el que por maana y
tarde, tomndolo al paso, entraba nuestro joven para enco-
mendarse Dios y rezar el rosario que nunca omita. Fre-
cuentaba la misma iglesia un seor principal de la ciudad,
noble y bien acaudalado, quien con la costumbre de ver all
C ristbal le cobr afecto singular. S in otro antecedente, lo
llam cierto dia, y llevndolo su casa, le expuso: que cono-
ca su pobreza, el retiro y aislamiento en que viva y sus ten-
dencias al cultivo de las letras; le ofreci sus riquezas y su
proteccin en todo su valor; le expres el deseo de que
siguiera la carrera del foro, pintndole con los ms bellos
colores los encantos de un porvenir seductor; le brind con
la mano de su propia hija, cuya vista le ofreci desde luego, y
sin dar tiempo al joven para que reflexionase, levantndo-
se lo condujo la casa en que habitaba la joven en compa-
a de su madre. A conteca esto en una tarde de invierno,
en que por las lluvias recientes el suelo estaba hmedo y
el lodo se adhera fuertemente al calzado. C ristbal marcha-
ba en silencio, luchando por ciar algn orden sus reflexio-
nes, sin encontrar, sin embargo, una sola idea huninosa ni
tomar una determinacin fija. A l entrar en la casa de la jo-
ven, por las huellas impresas en el pavimento, se apercibi
de que lguien habia penetrado primero en ella. L as hue-
llas eran de lodo, marcaban la pisada de un hombre y no
se interrumpan desde la puerta de la calle hasta la.entrada
del saln. E n ste se manifestaban turbadas en extremo la
joven y su madre. E ra evidente que otro las habia preve-
nido, y que ntes que el padre, la hija tenia escogido va-
ron con quien convenir en las clusulas de un matrimonio.
C on C ristbal no se volvi tratar del asunto.
P ero aquella ilusin tan prontamente formada como des-
hecha, produjo una revolucin en el alma del joven: fu
una importante leccin de que se aprovech toda la vida.
B uscaba una idea luminosa, y en efecto, la luz se hizo esta
vez en su espritu. C omprendi cun caprichoso es el mun-
do al dispensar sus favores y cun mentidos y falsos son
sus halagos, y sin perder un instante, obtenido el consenti-
miento de su protector, pidi el hbito de religioso do-
minico.
E n el ao de noviciado di pruebas de santidad ejemplar.
S u profesion, en que tom el nombre de Jordn de S anta
C atalina, no fu para l un sacrificio penoso. E studi des-
pues filosofa y una parte de teologa; y luego que se le
present oportunidad, emprendi viaje Mxico. Viva
entonces en esta capital un religioso, Fr. C ristbal de la
C ruz, cuyas pursimas costumbres y penitencias extraordi-
narias le habian conciliado en el pblico un gran concepto
de santidad; ste escogi Jordn por maestro y director,
trabndose entre ambos, en consecuencia, una de aquellas
ntimas, sinceras y muy bellas relaciones de amistad que
solo la religin engendra. Fr. C ristbal enseaba, y Fr.
Jordn recoga y guardaba cuidadosamente en el cora-
zon las palabras del maestro. E l primero daba vuelo
los nobles sentimientos que fecunda y desarrolla con su
calor suave el amor al prjimo; el segundo se juzgaba en
el estrecho deber de imitar aquellas acciones generosas.
T an pronto como el discpulo expona sus dudas las tur-
baciones de su espritu, el sabio y caritativo maestro acuda
con su luz, y con sus saludables consejos difunda la calma
y el dulce bienestar en el alma de Jordn.
Un dia pregunt ste: "O u har para aprovechar el
tiempo en el servicio de Dios?" C ontest el Mentor: "Ne-
garse la propia voluntad, y estar sujeto la de Dios."
O tra vez que Jordn lea y meditaba en las S antas E scri-
turas, C ristbal le dijo: "E se libro es el mejor, y solo, bas-
ta; mas conviene leerlo con respeto y docilidad de corazon."
E n cierta ocasion, Jordn no acertaba con el nervio de un
razonamiento de S anto T oms: el maestro le aconsej que
buscara en Dios la luz de la verdad y en la oracion el sen-
tido de los libros. T ermin en Mxico sus estudios de teo-
loga: por el ao de i 552 se orden de sacerdote, y poco
despues, por mandato de sus prelados, tom el camino
de O axaca.
3, E l S r. A lburquerque lo trat con intimidad en esta
ltima ciudad; conoci su talento y virtudes, el acierto y pru-
dencia de su juicio y el gran fondo de santidad que poseia;
y quiso aprovechar tan buenas cualidades nombrndolo
maestro de novicios cuando fu electo provincial. Dos ve-
ces desempe Jordan satisfaccin de todos aquel delica-
do encargo.
S e tiene Fr. Jordan como fundador en O axaca de la
O rden que perteneci; porque si bien L ucero fu quien
zanj los primeros fundamentos del convento en el orden
material, Jordan en el orden moral comunic los suyos el
espritu que ios hubiese de guiar en el curso de los siglos.
No era su virtud sencilla, fcil, condescendiente y casi in-
sensible los dems como la del ilustre obispo de G nova,
sino enrgica, vigorosa y extraordinaria como la de los
Macarios y S tilitas. E n l se veia matemticamente cum-
plida la letra de las ms menudas prescripciones de su re-
gla: an ms; en l se vean sobrepasadas con exceso las
severidades de la ley comn. C uanto los libros refieren de
cruel y horroroso en las penitencias de los santos, Fr. Jor-
dan lo ejecutaba en su persona. T ener momento momen-
to fijo y como enclavado en Dios el pensamiento, cmo S an
L uis G onzaga, no era la ms penosa de sus mortificaciones.
Hacer cada dia centenares de genuflexiones como alguno
de los antiguos anacoretas; mantenerse meses y aos sin
comer cada dia sino un mendrugo pequesimo de pan ne-
gro; pasar las noches insomne, empleando en la oracion ho-
ras prolongadas; tener el cuerpo de continuo ceido con
cilicios y cadenas; aplicarse cada noche dos tres veces
sangrientas disciplinas, no pasaban en el santo varn de
hechos vulgares, sin mrito, para que en ellos se fijase un
instante la atencin.
S u mayor anhelo era comunicar los dems su mismo
vigor, encender en ellos el fuego que lo devoraba; y en
obsequio de la verdad, es preciso confesar que no solo en-
tre los novicios y religiosos, sino en toda la sociedad oaxa-
quea, sembr y dej establecida de un modo permanente
la idea de esa virtud austera cuyo ms poderoso resorte es
el ayuno y la mortificacin. A un no hace mucho se creia que
para ser santo era necesario comenzar por dejar de ser hom-
bre, convirtindose en un sr extraordinario inaccesible al
trato social. A un ahora, cuntos hay que ponen el nervio
de la piedad en el retiro y la abstencin, obligando al hom-
bre bueno retraerse de la comunicacin y de toda activi-
dad que no sea orar; que en lugar de ennoblecer el alma
con hbitos laudables, dando vuelo al gnio, empequee-
cen el espritu y oprimen el corazon con el insoportable
peso de multiplicados y frivolos temores? E sto es un vicio,
una corrupcin, una degeneracin del concepto que se te-
nia hace tres siglos de la virtud.
P or lo que hace Fr. Jordn, sus acciones extraordinarias
no podan mnos de imponer admiracin los de su tiem-
po. S u talle era esbelto, su estatura elevada y su com-
plexin robusta; sus maceraciones, sin embargo, haban
adelgazado sus carnes, hundido sus mejillas y descolorido
su semblante, de tal suerte, que al observar su cuerpo en-
juto y tembloroso, su rostro demacrado, sus movimientos
lentos y como acompasados y el aire de severidad de toda
su persona, cualquiera en su presencia se senta penetrado
de veneracin y de temor. A esto se agregaba la noticia
de ciertas maravillas realizadas la influencia de sus ora-
ciones. No.les doy el nombre de milagros porque no los
creo tales, ni la Iglesia los ha calificado, ni tengo ms fun-
damento que la autoridad de B urgoa que los refiere. C um-
ple sin embargo al historiador contar no solamente los he-
chos indubitables, sino tambin las creencias, los juicios,
las opiniones y hasta las preocupaciones y errores de los
pueblos. A un las reflexiones sobre virtud y piedad cristiar
na omitira, si no quisiera caracterizar y dar conocer tales
cuales fueron los personajes que animaron en otro tiempo
la sociedad oaxaquea. No hablar de la piedad, tratando
de un pueblo eminentemente piadoso, fuera un extravo en
la historia. Me ver precisado, pues, muchas veces re-
petir, segn la oportunidad, semejantes reflexiones.
4.Durante el tiempo en que permaneci en la ciudad
Fr. Jordn, sucedi que el cielo negase el beneficio de las
lluvias por ms de dos aos continuados: por lo que, perdi-
das las sementeras, se dejaron sentir en O axaca los estra-
gos de una cruel hambre, que no satisfecha con devorar
los pobres, penetraba amenazadora y terrible en la casa de
los ricos. L a sociedad entera gemia de pena, teniendo en
cercana perspectiva la muerte y la desolacin del pas. L os
dos cabildos dispusieron una solemne rogativa, con proce-
sin de sangre y otras penitencias pblicas que aplacasen
la ira del A ltsimo impetrasen sus misericordias. E l ser-
mn se encomend Fr. Jordn. A la hora conveniente,
y en medio de un concurso innumerable, el orador se pre-
sent, descubri el rostro regularmente impasible y sereno,
entonces contrado y demudado por las emociones que sen-
ta; despleg sus labios hizo resonar en medio del audi-
torio, al mismo tiempo los ecos sonoros de su voz y los sin-
gultos de un llanto, provocado, segn decia, por los escn-
dalos pblicos que haban desenvainado los filos de la jus-
ticia divina. E numer los vicios envejecidos que corroan
la sociedad y clam enrgicamente contra ellos. S e hubie-
ra dicho que era Jons predicando los Ninivitas. E n el
auditorio entretanto, se dej oir un sordo rumor que po-
co se convirti en confuso vocero. E l clamor y las lgri-
mas del pueblo se levantaron imponentes ahogando con su
estruendo la voz del orador, que tuvo que suspender sus
palabras haciendo una breve pausa. C uando ces el ruido,
Fr. Jordn consol al pueblo, diciendo que Dios, compade-
cido, enviara las lluvias y que ya no se careceria en lo su-
cesivo de los frutos de la tierra. A conteca esto en los mo-
mentos en que el cielo entoldado con negras nubes, comen-
zaba distribuir por el suelo reseco gruesas gotas de agua,
que pronto se convirtieron en aguacero tan copioso, que
no pudo retirarse del templo el auditorio, hasta despues del
medio dia. C omo es claro, el mal desapareci y el remedio
se atribuy Fr. Jordn.
S emejantes ste se referan de l otras cosas admira-
bles. R eprendiendo un novicio, le dijo estas profticas
palabras: "L o que me lastima el corazon es que vuestro na-
tural os ha de traer tan miserable ruina, que moriris de-
sastradamente y sin ese santo hbito." A quel novicio, en
efecto, consagrado sacerdote y siendo ya ministro antiguo
de indios, tuvo vicisitudes de suma gravedad que obligaron
sus prelados despojarlo del hbito regular, muriendo
poco despues con fama de costumbres estragadas, al com-
batir con otros soldados los chichimecas.
A otro religioso austero y grave, venerado de todos como
un santo, Fr. Juan de O sa, hizo anuncio semejante, expre-
sndole que si no reprima su amor propio, corra inminen-
te peligro de morir sin el trage de su profesion. Y aunque
estas palabras fueron desaprobadas por entonces, el xito
comprob su exactitud.
Mintras Fr. Jordn recorra los pueblos de la sierra ocu-
pado asiduamente en instruir los indios en la f catlica,
se padeci una fuerte caresta de semillas por falta de agua.
E n este estado se le present el cacique de T emascalapa,
hombre osado y muy despierto, hablndole en estos trmi-
nos: "P adre Jordn: qu Dios nos has dado tan sin prove-
cho y sin socorro nuestras necesidades? Muchas veces le
hemos representado ya esta gran seca que padecemos, sig-
nificndole los trabajos que nos esperan y advirtindole que
por t hemos arrojado nuestros antiguos dioses, con quie-
nes tenamos costumbre de recibir lluvia del cielo al punto
que la pedamos. A hora, pues, si t no alcanzas de este tu
Dios agua del cielo y remedio de este grave mal, para que
el pueblo no perezca, nos veremos obligados dejar el
nuevo Dios que nos diste, tomando nuestras antiguas di-
vinidades que nos entienden y conocen." A l oir tal razona-
miento, Fr. Jordn derram algunas lgrimas, sin duda por
la falta de f de aquellos nefitos: se volvi luego al cacique,
reprendindole la facilidad con que tornaba sus errores,
pesar de tanta doctrina y predicacin de la verdad de un
solo Dios, autor de todas las criaturas, S eor de las aguas
y lluvias y P adre de los hombres quienes socorre en sus
necesidades, negando veces temporalmente su socorro pa-
ra probar su f, pero en quien en todas ocasiones; prspe-
ras adversas, deberia tenerse una confianza sin lmites; le
advirti que recogiese las blasfemias que habia pronuncia-
do y que pidiese Dios perdn de ellas, si no queria reci-
bir un severo castigo del cielo; y dejndolo, en seguida
entr en el templo y se postr ante el altar. S u oracion
fu tan angustiosa, que los indios que asistan en el cuer-
po de la iglesia, lo vean con turbacin y sobresalto te-
miendo que les trajese un gran castigo de lo alto. P idi las
lluvias al Dispensador de todos los bienes con tan extraor-
dinaria fatiga, que reg el pavimento de sudor, como si en
l se hubiese vertido considerable cantidad de agua. S e le-
vant tranquilo, celebr el sacrificio de la misa y predic
prometiendo un pronto remedio las necesidades pblicas.
E n efecto, se desprendieron del cielo torrentes de agua que
no dieron lugar los indios para salir del templo y retirarse
sus casas.
E stos y otros hechos semejantes, que se contaban, per-
suadian al pblico de la santidad y poder sobrehumano de
Fr. Jordn; pero lo admirable, lo en verdad maravilloso fu
su predicacin los indios de la S ierra. P ara formar idea
de sus apostlicos trabajos era necesario conocer el teatro
de su predicacin: algo se ha dicho ya del terreno que re-
corri y ahora se procurar completar la descripcin.
5. E s la S ierra de O axaca una extensin de terreno
que se dilata al norte y al este de la ciudad, comprendien-
do casi la mitad del territorio de lo que es hoy el E stado
de este nombre, erizado de montaas de tal suerte encade-
nadas, que las ms veces no mdia entre ellas un valle de
veinte varas. S uelen hallarse planicies hermosas en las cum-
bres, y no es raro tambin que al tocar una cima, cuando el
viajero cree que va descender por la falda opuesta de la
montaa, tropiece con la base de otra enorme montaa,
que su vez tiene en la cumbre los cimientos de otra que
se iergue entre las nubes. S e creerian inmensas gradas
destinadas escalar el cielo.
Desde estas alturas se alcanzan ver los dos ocanos y
una gran rea de tierra firme, No es raro tambin que des-
de los ms dominantes crestones y con un cielo limpio y
trasparente, se contemplen las nubes y las tempestades me-
cerse y resonar bajo de los pis. Desde all, en fin, se des-
cubren veces, hasta donde llega la vista, bosques de r-
boles corpulentos, cuyas copas unidas asemejan distancia
la verde grama de un prado.
L a vegetacin es en efecto exuberante en las vertientes
de algunas de estas montaas, y veces se encuentran de
tal suerte entrelazadas las ramas de los rboles y tejidas por
bejucos y otras hierbas enredaderas, que no puede abrirse
paso entre ellas, por leguas enteras, un solo rayo directo
de sol. E l follaje solo que se desprende de las ramas y cu-
bre la tierra, suele tener una dos varas de espesor. E n
tre estos bosques cruzan centenares de leones y otras fie-
ras, se mecen tropas de monos y se arrastran serpientes de
todas dimensiones y figuras.
E n las laderas brotan manantiales y en las caadas co-
rren torrentes, que veces se precipitan en hermossimas
cascadas y que unindose otros confluentes llegan for-
mar majestuosos ros. E n los declives ms pronunciados,
suele tambin acontecer que la tierra floja que reviste el
ncleo de granito de las montaas, no pudiendo sostenerse,
resbala y cae al fondo de las caadas, arrastrando consigo
rboles, animales y caminos, dejando en pos un plano tan
inclinado, que no fuera posible tenerse all en pi.
S e podran llamar estas montaas vrgenes an, pues so-
lo las cruzan los viajeros apresurando el paso para llegar
presto los pueblos distantes unos de otros muchas leguas,
pues si la noche los sorprendiese en el camino, tendran que
sufrir largas horas de desvelo, encaramados en los rboles
y oyendo el temeroso rugido de las fieras.
Nada ms deleitable que contemplar las bellas perspec-
tivas los grandiosos cuadros que all se ofrecen la vista;
pero nada ms penoso que caminar por esos montes en
que cada paso es un peligro, as por los precipicios que
bordean las sendas como por los caminos mismos abiertos,
que con frecuencia oponen dificultades que no se pueden
vencer sin gran fatiga. A dems, las ilusiones que se pro-
ducen al medir con la vista las distancias que se han de re-
correr, causan muy poco grata sensacin. A l partir de un
pueblo muchas veces se presenta la vista el otro, punto
final de la etapa, tan aproximado y cercano, que se dira
estar al alcance de la mano: desde la una de estas pobla-
ciones se ven las casas y sus moradores, se oyen taer las
campanas, cantar los gallos y cacarear las gallinas de la otra;
sin embargo, entre ambas mdia un da poco innos de
distancia, por la razn de estar ambas situadas en cumbres
elevadsimas cortadas casi verticalmente hasta inmensa pro-
fundidad, la cual hay que descender serpenteando y ro-
53
deando largamente para subir despues del mismo modo por
la parte opuesta.
S on tan speras estas montaas que hasta hoy no se han
docilitado al acceso de los ejrcitos, ni en nuestras guerras
civiles ni en tiempo de la invasin espaola, pues como ya
se ha dicho, no pudo pasar esta armada adelante de Vi l l a-
alta. E l clima recorre todas las temperaturas, desde el fri
ms intenso en las alturas de los montes, hasta el sofocante
calor de las profundas caadas. E l carcter de los indios es
an hoy spero y cerril; en aquella poca debe haber sido
intratable.
A stos fu enviado Fr. Jordn por el provincial, que lo
era Fr. Domingo de S anta Mara. E n el desempeo de su
encargo, el austero religioso observ fielmente las siguien-
tes prescripciones cuya dificultad conocer cualquiera. P ri-
mera, no dispensarse uno solo de los estatutos y reglas es-
peciales de su O rden. S egunda, no rebajar sus penitencias
ni disminuir las prcticas piadosas de costumbre. T ercera,
acudir adonde la necesidad lo llamase, sin perder un mo-
mento. C uarta, no perdonar fatiga ni concederse descanso
en la conversin al catolicismo, de los indios.
A s es que Fr. Jordn trabajaba en su ministerio desde
el principio al fin del dia, continuando despues sus fatigas
durante una gran parte de la noche. E l pensamiento que
diriga todas sus operaciones era el de salvar de su eterna
ruina los infieles. P ara lograr su intento todo la sacrifica-
ba, desapareciendo el cansancio y las enfermedades, los pe-
ligros y el temor mismo de la muerte. C uando la necesidad
lo exiga, marchaba de un punto otro sin reparar en que
lloviese no, en que alumbrase el dia fuese tenebrosa la
noche, sin medir las jornadas, sin servirse de cabalgadura,
sin proveerse siquiera de alimentos. Vez hubo en que pas
el dia caminando sin gustar otra cosa que cinco almendras
de cacao y un poco de agua; ni fu raro que sobrecogin-
dole la noche en los caminos, la pasase tranquilo, orando
al borde de un barranco, escuchando sin conmoverse el ru-
gido de las fieras y el silbo temeroso de las vboras.
6.L a mayor dificultad que pulsaba para dar cima su
empresa, era la codicia de algunos espaoles que toda
costa buscaban oro. E l religioso, atrevidamente se meta
entre los infieles, les hablaba sobre sus intereses religiosos,
se esforzaba en persuadirles la falsedad de sus divinidades
groseras impotentes, y la excelsa grandeza del Dios nico
de los cristianos; y cuando de mil y una penalidades, so-
portadas con perfecta resignacin para conseguir el prop-
sito, obtena que le entregasen sus dolos de piedra de
metal, tenia que emprender nueva lucha con sus compa-
triotas que seguan sus pasos y le tendan asechanzas es-
piando la oportunidad de apoderarse y reducir moneda
corriente aquellos mismos idolillos: de este modo los indios
se persuadan que no el deseo de salvar sus almas, sino la
srdida avaricia era el mvil de los operarios de la Iglesia.
A dems, que la inhumanidad y trato cruel de algunos de
aquellos dspotas dominadores, hacan desconfiar los in-
dios de los sacerdotes, que confundan unos y otros blan-
cos en una execracin comn.
A pesar de todo, y venciendo toda clase de obstculos,
inclusas groseras calumnias que algn mulato esparci con-
tra su honor y de que su mismo autor tuvo al fin que re-
tractarse obligado por el clamor de su conciencia, Fr. J or-
dn docilit los indios, los congreg en pueblos, les ense-
algunas artes, los doctrin en la f de Jesucristo, y cuan-
do entendi que dejaba firmes en las creencias catlicas
los zapotecas serranos y los netzichus, prest sus auxilios
tambin los mijes y los chontales. E n el espacio de dos
aos redujo al cristianismo una gran parte de aquellos
indios. E n medio de sus fatigas incesantes, no aflojaba sin
embargo sus penitencias, ntes bien, las aumentaba cada
vez, tratando su cuerpo con una dureza inaudita. De dia,
como se lia dicho, cruzaba los caminos en todas direcciones,
sin sombrero ni abrigo, sin cuidarse de las lluvias ni de los
ardientes rayos del sol, y por la noche, su descanso era la
disciplina. S us mortificaciones continuas minaron su salud y
lo redujeron tal debilidad, que se vio expuesto perder la
existencia; no pudiendo sostenerse en pi la orilla de ho-
rribles precipicios, cay en ellos ms de tres veces, atribu-
yndose milagro evidente que hubiera salido sin lesin.
7.Fr. Jordn consagr sus afanes los zapotecas, por-
que poseia con perfeccin su idioma; ms difcil era la em-
presa de convertir los mijes, por lo que, como ms joven,
se hizo cargo de ella un digno compaero, Fr. P edro G ue-
rrero. E ste religioso tom con tanto calor el cuidado de
estos indios, que los seis meses de haber llegado Vi-
lla-alta sabia con perfeccin el idioma de los mijes y esta-
ba instruido en sus costumbres ms ntimas. Fr. P edro re-
produjo entre estos indios lo que Jordn haba practicado
con los zapotecas. Desde el primer dia lo vieron llegar
sus pueblos sin aparato alguno de armas, sin apoyo alguno
en los conquistadores, saltando como los gamos sobre los
riscos, mal cubierto con el hbito y dbilmente sostenido
por un bejuco. L os mijes eran valientes, y hasta entonces
haban permanecido con pecho indmito ante las alabardas
espaolas; mas por no s qu ley de la naturaleza, la debi-
lidad triunfa casi siempre de la fuerza: aquellos indios varo-
niles, que haban destrozado ejrcitos, mansos y dciles
abrieron sus puertas al fraile dominicano.
C uando le vieron llegar, se agruparon en torno suyo, lo
contemplaron en silencio y se maravillaron oyendo que les
hablaba en su idioma, y que como si fuese con el dedo les
tocaba las llagas del corazon. O bservaron por algn tiempo
las costumbres del fraile y las encontraron raras en extre-
mo. A quel hombre no pedia cosa alguna, ni buscaba oro
como los otros espaoles: comia parcamente las tortillas
que lguien le ofreca: pasaba la noche murmurando con-
versaciones con sres invisibles, y cantando canciones en
lenguaje extranjero y durmiendo muy pocas horas en el
suelo desnudo y en el campo abierto: frecuentemente bus-
caba la conversacin con los indios mismos, por quienes
pareca tener especial predileccin: no los persegua como
el resto de los blancos, ntes bien, procuraba servirlos, es-
pecialmente si los aquejaba alguna enfermedad. L o ms
singular era, que mintras le animaban tan benficos afec-
tos para con los indios, consigo mismo se conduca de un
modo cruel, valindose de varios instrumentos para ensan-
grentar su propio cuerpo.
L a doctrina que predicaba era una filosofa nueva, inau-
dita para ellos, pero irresistible, pues parecia fundada en la
naturaleza de las cosas, encontrando siempre eco en los
sentimientos del corazon. E l resultado de todo fu el que
debia preverse. A l principio, andaban los indios confusos,
concertando en el interior de su alma la doctrina que les
predicaban, y un poco despues, como alumbrados sbita-
mente por un rayo de luz del cielo, en masa fueron al sa-
cerdote pidiendo las aguas del bautismo.
8.L as obras grandes no se realizan sin graves dificul-
tades: era, pues, necesario que Fr. P edro sufriera en la
prosecucin de su empresa srias resistencias; y si bien es
cierto que por entonces los mijes se rendan la voz del
pastor, los espaoles por una parte y los zapotecas por otra,
fraguaron contra l tales imposturas, que por poco no le
hacen retroceder en su camino. E l motivo fu su ardiente
celo, que no quedando satisfecho con la conversin de los
mijes, quiso adems prestar algn socorro su colega Fr.
Jordn, aprendiendo con l en poco tiempo el idioma zapo-
teca y consagrando parte de su tiempo al bien espiritual
de estos indios. P or el ao de 1559, en que por ausencia
de Fr. Jordn Mxico, habia quedado de vicario de am-
bos idiomas, supo que D. A lonso, cacique de C omaltepec,
y su hijo, apostatando de la f catlica, tributaban adora-
ciones los dolos. C on est-i noticia emprendi la marcha,
deseoso de reducir la oveja descarriada. L leg C omal-
tepec, se avist con el cacique relapso, le habl con ente-
reza, le oblig confesar sus delitos, recibi de sus manos
los dolos que tenia ocultos debajo del altar catlico, lo
acompa una cueva retirada en donde hall cuatro mar-
mitas de barro llenas de idolillos, derrib el sacrificadero
erigido en aquel lugar, despedaz los frgiles dolos, holl
las plumas, el oro y las joyas que los adornaban, y en pre-
sencia del pueblo, con manifiesto peligro de su vida, apre-
hendi al cacique culpable y lo condujo solo la Villa-alta.
L uego se dirigi C hoapan, por la noticia que le die-
ron de nuevas apostasas verificadas all, en busca del gran
sacerdote C oquitela; mas no tuvo la fortuna de encontrarlo
por haber muerto meses ntes. Dvila
1
refiere las cere-
monias de su inhumacin. P rviamente adornado con jo-
yas, medallas de oro, escogidas y curiosas mantas y otras
preseas, conducido el cadver en hombros de los vinajas
concolegas de los sacrificios, haba sido depositado en un
sepulcro abierto en una montaa, siendo con l sepultados
vivos otros muchos indios indias que deberan asistirle
en los campos elseos.
Iguales apostasas haba en el pueblo de T ab, donde
se encamin luego el celoso apstol. E ncontr all un ado-
ratorio, inquiriendo el nombre de los culpables, le fu
revelado el de siete personajes principales del pueblo. L os
llam su presencia, les habl con su acostumbrada ener-
ga, y los persuadi que entregasen los dolos. A s lo pro-
metieron; mas apnas se retiraron su casa, se arrepintie-
ron. Uno de ellos, el ms antiguo, habl los otros en es-
tos trminos: "S abis que nuestros dioses, quienes he-
i Dvila, lib. 2, cap. 87 de su historia.
mos servido con la sangre de nuestras venas y con los sa-
crificios de que son mudos testigos los montes, en sus pa-
lacios del otro mundo nos tienen preparado el descanso; y
que para gozarle luego, y salir del dominio de estos pode-
rosos extranjeros y librarnos de la persecucin de sus sa-
cerdotes que nos quitan nuestras divinidades, queriendo .
que solo su Dios adoremos, desamparando los nues-
tros, que durante tanto tiempo nos han dado aguas hijos,
es el mejor medio morir. Nos esperan fiestas y regocijos:
si teneis valor, seguidme la muerte; si no quereis seguir
mis pasos, esperadme, que interceder con los dioses y
vendr por vosotros." S e despidi de todos, tom un lazo,
se intern en el monte, y atado las ramas de un rbol,
se extrangul.
C uando el corregidor y encomendero del pueblo, G onza-
lo de A lcntara, tuvo conocimiento del hecho, mand con-
gregar al pueblo, y haciendo traer el cadver del suicida, lo
arroj las llamas. L a sensacin que tal mandato produjo
en los indios fu indescriptible. C uando el cadver comen-
z carbonizarse, devorado por las llamas, entre la masa de
los espectadores agrupados en torno de la hoguera se oy
un sordo rumor semejante al que precede la tempestad: de
repente, el espanto del pueblo estall como un trueno for-
mado por los aullidos y las voces confusas. L a multitud se
revolvi en desorden y corri en tropel al templo en que
se habia refugiado Fr. P edro G uerrero. No era la ira sino
el desengao lo que conmoyia tan enrgicamente los in-
dios, quienes arrastrndose por el suelo inundados en l-
grimas, pedian al monje misericordia y perdn. E staban
persuadidos que los dioses defenderan el cadver del sa-
cerdote suicida; mas al ver su esperanza fallida, los mismos
cmplices del idlatra se apresuraron sealar la cueva que
les servia de templo y entregar las estatuas de sus prin-
cipales deidades.
T odos los pueblos de C ajones siguieron el ejemplo: se
recogieron de los templos y de las habitaciones privadas,
dolos de todas materias, de todos tamaos y figuras, y jun-
tos con los instrumentos del culto se pusieron los pis
de Fr. P edro. A quel dia fu funesto para los dolos: se les
juzg en solemne auto de f, .y todos, sin excepcin, fueron
condenados perecer. No hubo clemencia para ellos, pues
G uerrero redujo polvo as los que estaban formados de
vil barro como los ms preciosos y ricos.
9.E ntre otras cosas le presentaron una salvilla plato
de piedra finsima verde con rayos rojos como la sangre,
todo tan bien bruido y lustroso cual si acabase de salir de
las manos del mejor lapidario: estaba destinado al servicio
del dolo de ms nombrada, y en l se depositaba la san-
gre de los penitentes. Fr. P edro admir la hermosura del
plato; mas no lo perdon: lo redujo polvo menudo, que
dispers despues, arrojndolo al viento. C omo hizo lo mis-
mo con otras varias joyas de valor y el oro que se recoga
lo aplicaba al adorno de los templos catlicos, los espaoles
disgustados murmuraban, diciendo que aquel fraile usurpa-
ba los quintos del rey. quitaba la comida los conquista-
dores y encomenderos, quemaba los indios y los ahuyen-
taba los montes, desolando la tierra.
T uvieron ocasion los ms exasperados para desarrollar
su malignidad en el castigo que el religioso impuso otro
indio. S upo que estando ya ste bautizado haba recado
en sus antiguas idolatras y para escarmiento le mand dar
doce azotes. E l castigo era leve bajo todos aspectos; sin
embargo, el indio pareci desfallecer por la fuerza del do-
lor, y quedar muerto los pocos momentos. S us deudos
lo amortajaron, abrieron la sepultura y lo trajeron ella.
E n el instante de inhumarlo, Fr. P edro, que sospechaba al-
gn fraude, mand acercar paja los pis del cadver y
prenderle fuego: el ardid produjo su efecto, pues el indio
se levant de un salto y desapareci entre la multitud. A quel
desgraciado se dejaba sepultar vivo con la esperanza de re-
sucitar presto y ser venturoso al lado de sus dioses; mas
como el fuego redujera el cuerpo humano pavesas, pre-
sumiendo que nunca volveran la vida los que sucumban
en las llamas, aquellos idlatras teman extraordinariamen-
te la muerte de fuego, siendo as que la desafiaban en cual-
quiera otra forma, por ms horrible que pareciese. A quel
indio, pues, que se hubiera dejado sepultar vivo por gozar
de una feliz inmortalidad, no quiso perder su esperanza de-
vorado por las llamas.
P ero quin creyera que tan sencillo acontecimiento fue-
se la ms sria causa con que acriminaron al padre G uerre-
ro los encomenderos y los indios mismos? Dieron conoci-
miento al obispo y al provincial de la O rden; se denuncia-
ron la A udiencia y al virey los abusos del fraile; se libra-
ron por las autoridades rdenes estrechas; se practicaron
exquisitas pesquisas: el resultado fu, que constara con la
claridad de la luz meridiana la inocencia del religioso. No
qued sin embargo justificado sino despues de sufrir nume-
rosos y graves disgustos, que sujetaron fuerte prueba su
paciencia y la de Fr. Jordn, quien por i 56i obligaron
pedir temporalmente su separacin de la Villa-alta.
CAP I T UL O X Y I
TRABAJ OS APOSTOLICOS BE LOS DOMINICOS.
i . E l P . G uerrero entra en l a C hi nantl a.2. P redi ca el E vangel i o en P e-
tl al ci ngo.3. I nformacin sobre l a conducta de los dominicos.4. D.
P edro de P i edra.5. Fr. Di ego de C arranza.6. S u muerte.- 7. Fr. P e-'
dro de Feri a.8. L os chontal es son de nuevo reducidos.9. A uto de f
en T ei ti pac.
1,L j os de moderar su actividad por las multiplicadas
adversidades que le haban perseguido, el P . G uerrero, lue-
go que se vio superior de la casa de Villa-alta, pens en
dilatar el campo de su predicacin, comprendiendo en ella
los chinantecas juntamente con los zapotecas y mijes, pa-
ra lo que contaba con nuevos auxiliares que le fueron remi-
tidos de O axaca. S u energa increble para perseguir do-
los, y el valor con que los despedazaba, riesgo de sucum-
bir l mismo manos de los idlatras, eran ya muy conocidos,
y su nombre, llevado en alas de la fama, se habia hecho es-
cuchar por todos aquellos pueblos, causando no pocas veces
admiracin en el nimo de los unos y terror en el de los
otros. L os chinantecas, que se reconocan culpables, ms
an que los zapotecas, al tener noticia de los ataques de
Fr. P edro al antiguo culto, no se dejaron dominar por la
sorpresa ni por el miedo, sino por la indignacin y la ira.
Formaban un pueblo arisco desparramado en las quiebras
de la montaa. A lgunos de ellos haban recibido el cristia-
nismo; pero otros muchos, no bien instruidos en los dog-
mas, ni del todo persuadidos de la verdad de la religin del
C alvario, no pudiendo resistir la lgica de los predicadores,
haban cedido un momento, recibiendo el bautismo, sin per-
juicio de volver cuando pudiesen sus viejas supersticiones.
E stos ltimos, unidos los muchos otros que aun no es-
taban bautizados, fueron los que se ensaaron contra el
animoso fraile. Dieron en sus pueblos la voz de alarma, y
consultando entre s el modo de librarse de aquel extranje-
ro importuno, concertaron darle la muerte si se atreva
dirigirse ellos.
No fu necesario ms que la noticia de tal preparacin de
nimo llegase odos de Fr. P edro, para que empuando la
caa que le servia de bculo, llevase sus pasos la provincia
de C hinantla. A l llegar al primer pueblo, encontr los in-
dios alterados y dando muestras de algn criminal intento en
la actitud reservada que haban tomado. E l fraile se dirigi
al templo descansar. Una india se le acerc para avisar el
peligro. "E n la garganta, le dijo, de la montaa vecina, te
esperan muchos determinados darte la muerte: tienen ya
el aviso de que has llegado y no dejarn de sacrificarte
su odio: vulvete, no pases adelante, si no quieres perecer.''
A quel aviso fu nuevo aliento que recibi Fr. P edro para
continuar su marcha, pues nada deseaba tanto como la glo-
ria del martirio. E mpu, pues, de nuevo su caa, y atra-
vesando las calles desiertas del pueblecillo, se intern en la
espesura de la montaa.
No muy ljos estaban, en efecto, escondidos los malhe-
chores, armados con piedras, palos y espadas, resueltos
perpetrar el premeditado crimen. Desde su escondite, vie-
ron que lo ljos se acercaba el valiente sacerdote, apo-
yndose en su bculo y subiendo con dificultad las peas
del camino. E l monje habia dado su semblante una ex-
presin de dulzura y de humildad inefable, inintras con los
labios murmuraba fervorosamente las oraciones del rosario,
que llevaba en la mano. S u hora suprema habia llegado,
pues era el momento en que pasaba por la temible gar-
ganta; pero los hombres de gnio con su sola presen-
cia imponen miedo una revuelta muchedumbre. T al vez
aquellos fieros indios, acostumbrados lidiar en sus bata-
llas con la obstinada resistencia de fuertes enemigos, heri-
dos sbitamente por el aspecto de mansedumbre del fraile,
no atrevindose despedazar cobardemente al que se les
presentaba indefenso y humilde como un cordero, repri-
miendo su coraje y avergonzndose de sus homicidas de-
signios, soltaron de repente las armas de la mano. L o cier-
to es que todos huyeron, dispersndose entre los rboles
del bosque. Fr. P edro escuch al pasar el ruido que hacan
al huir sus enemigos; mas sin perturbarse, continu su ca-
mino.
2 A l pueblo de P etlalcingo, entonces grande y bien
poblado, encontr sin un solo viviente quien dirigir la pa-
labra: todos sus habitantes habian huido al acercarse el sa-
cerdote. S in embargo, cuando se diriga hcia la iglesia, vi
que se le acercaba el hijo del cacique. E ste joven, an de
pocos aos, dias ntes, cuando oy que se trataba entre los
suyos de dar muerte al religioso, noblemente se opuso,
combatiendo con razones la inicua determinacin de que
participaba su mismo padre; y cuando vi llegar Fr. P e-
dro, ljos de huir como los otros, se lleg l, le advirti
los peligros que corra, as como el temor del pueblo de ser
terriblemente castigado por su apostasa. C omo el sacerdo-
te le dijese que era ministro de paz y que solo pretenda
el bien de los indios, abrirles las puertas del cielo y jams
causarles dao, el mismo joven corri al lugar en que su
padre, con los habitantes todos del pueblo, se habian refu-
giado, indicndoles que estaban asegurados de todo miedo
y que tranquilamente podan regresar sus casas.
A s, Fr. P edro tuvo ya modo de dirigirles la palabra. Hi-
zo presente los indios los bienes que les habia hecho sa-
cndolos de las breas, reducindolos pueblos, ensen-
dolos andar vestidos y sobre todo amarse como herma-
nos, cuando ntes, encendidos en odios mtuos, se despe-
dazaban y destruan en continuas guerras. A greg que la re-
ligin que les predicaba era inofensiva, que no les arrancaba
el corazon ni derramaba sobre las aras la sangre de sus venas,
como exigian sus antiguos impos dioses. "P or cul de to-
dos estos bienes me habis aborrecido?" les pregunt. L os
indios contestaron que sus vejcinas les habian aconsejado que
se escondiesen del bautismo y adoptasen la poligamia co-
mo ntes, repudiando la nica esposa que les permita el
catolicismo y disfrutando de su antigua libertad pagana. Fr.
P edro rebati los errores que contenan estos conceptos,
persuadi los indios que volvieran al catolicismo, recogi
los dolos, los despedaz, y cuando no tenia ya que hacer,
di Villa-alta la vuelta por los mijes, entre los que des-
cubri y destruy nuevos dolos.
T al vez alguno dude que sean exactos estos hechos. A s
lo refieren los historiadores contemporneos y an algunos
constan en los archivos de los pueblos. A dems, existen y
estn all, en sus lugares, los pueblos chinantecas, zapote-
cas y mijes que fueron convertidos. P rimero fueron idla-
tras y sus formas sociales eran apnas rudimentarias; des-
pues fueron catlicos y se agruparon en numerosos pueblos;
el cambio no se debi la fuerza: preciso es, pues, convenir
en que fuese el resultado de la persuasin y de las fatigas de
estos sacerdotes, benemritos de la civilizacin y de la f.
Que los indios hubiesen opuesto alguna resistencia era na-
tural; que no la hubiesen opuesto mayor, como lo hicieron
otras naciones y como era de presumirse, atendida la pure-
za de la religin catlica, las costumbres libres de los indios
y su apego los tradicionales usos y al antiguo culto, es co-
sa que los honra dejndolos ver ms flexibles de carcter
de lo que se cree y ms dciles la razn que el resto de
los pueblos de la tierra.
3. A pesar de a evidente abnegacin de los religiosos
dominicos y de los sacrificios que hacan en favor de los in-
dios, no les faltaban enemigos. E ran stos, como ya se ha
dicho, ciertos espaoles sin pice de moralidad, que no
pudiendo disponer su antojo de los tesoros y personas de
los indios por la resistencia que hallaban en los frailes por
deshacerse de ellos, primero los acusaron ante el obispo y
la A udiencia de Mxico; y siendo ineficaces estos me-
dios, se dirigieron al C onsejo de Indias y al rey de E spa-
a, procurando desacreditarlos infamarlos. P ara vindicar-
se, Fr. Domingo de la A nunciacin, vicario provincial en-
tonces, present al presidente y oidores de Mxico un me-
morial, pidiendo se hiciese una informacin acerca de la
conducta de sus subditos en O axaca. E l 9 de Noviembre
de 1564 la A udiencia mand, por auto, que las justicias de
A ntequera, S an Ildefonso Villa-alta y cualesquiera otras
quienes correspondiese, recibiesen la informacin pedida,
examinando los testigos, segn el tenor de un prolijo inte-
rrogatorio de treinta y seis preguntas que se les remitieron
por escrito. Dos traslados de esta diligencia se conserva-
ban en el archivo de S anto Domingo; ahora deben estar
perdidos desde la exclaustracin de los frailes.
S e hacia constar en esta informacin, que los dominicos,
en todos los domingos del ao, reunian en los patios de los
templos gran cantidad de negros para instruirlos, morali-
zarlos y socorrer sus necesidades, sin retribucin alguna
(preg. 6); que con inmenso trabajo habian aprendido los
idiomas dl os indios (p. 11), los habian buscado en sus
pueblos, recorriendo pi los caminos, sin pedir otra re-
compensa que la comida (ps. 8 y 9), predicndoles el E van-
gelio, con virtindolos al catolicismo (p. 11), inculcndoles
juntamente la obediencia las autoridades constituidas, co-
mo una necesidad religiosa y social, (p. 12); que sin redu-
cirse los lmites de sus obligaciones religiosas, se habian
extendido procurando algunos otros bienes los indios,
"ensendoles labrar las tierras, criar ganados, seda y gra-
na y otras granjerias con que se sustentasen y pagasen sus
tributos (p. i5); procurando que labrasen sus casas, las cu-
briesen y cercasen, obligndolos dormir en alto, por las
enfermedades que contraan si se arrojaban en el suelo co-
mo lo acostumbraban (p. 20); hacindolos andar vestidos
y limpios, sealndoles adems un rgimen alimenticio sa-
no, para precaverlos de toda dolencia (p. 21); curando
los enfermos, recogiendo los hurfanos, impartiendo pro-
teccin las viudas y ejercitando todas las obras de mise-
ricordia con amor y desinteres (p. 19); fundando escuelas
en sus monasterios para los nios (p. 29); enseando los
ms crecidos oficios mecnicos, como de canteros, albai-
les, carpinteros, sastres y otros (p. 22); levantando meso-
nes y hospederas para que los viajeros tuviesen pronta
comida y cabalgaduras (p. 23); componiendo poesas y can-
tares para hacer olvidar los de su gentilidad (p. 25), y es-
merndose en las atenciones y cuidados que prodigaban
los caciques y sus hijos (p. 26); que los mijes y chontales
se habian mantenido sin bautismo ni comercio con los cris-
tianos, sin que nadie los hubiese podido domar, hasta que
ellos los doctrinaron en la f (p. 18); sacndolos de las
"sierras, montes y barrancas donde vivan apartados unos
de otros como salvajes, en vicios, borracheras idolatras,
y reducindolos pueblos y repblicas con polica huma-
na" (p. 28); lo cual todo los haba hecho tan aceptos los
indios, que los vireyes y la A udiencia se servan de ellos
para pacificar los que se alzaban y mantener en quietud
los dems (p. 14).
E n la pregunta 31 se hacia constar: "que los indios te-
nan por costumbre acudir los religiosos contarles sus
miserias y trabajos, y los agravios que les hacan los enco-
menderos y otras personas, y consolarse con ellos, y pa-
ra que los amparasen y defendiesen; y como los religiosos
eran informados, y lo entendan y saban, y veian los ma-
los tratamientos que sus encomenderos y otras personas
les hacan: y se lo reprendan cristianamente, y les rogaban
por bien, que no los maltratassen ni agraviassen: y quando
esto no aprovechaba, daban noticia de ello la R eal A u-
diencia, y las justicias ms cercanas para que lo remedia-
sen. Y era causa bastante entre ellos para aborrecer los
religiosos: y as estaban odiosos y malquistos: y procura-
ban los encomenderos de hecharlos de sus pueblos, levan-
tndoles muchas infamias y afrentas: y procuraban testigos
con que lo probar, criados y allegados suyos, y personas
de mal vivir y de poca fee y crdito y calidad, y apassio-
nadas contra los religiosos, por las causas que estn dichas.''
E n la pregunta 32 se informaban los jueces "como tam-
bin estaban mal con los religiosos, les que andaban tratan-
do y hechos vagamundos por los pueblos y entre los indios:
tomndoles por fuerza y en su casa las tortillas, frutos y
aves para comer y para se lo llevar, y las mantas y lo que
tienen, quebrndoles las puertas y aun las cabezas, y los r-
boles frutales: y forzndole sus mujeres hijas: y hacan-
les llevar por fuerza y sin paga sus cargas, y lo que les
hurtaban y robaban. Y por que los religiosos procuraban
de los defender de lo dicho, y de otras muchas fuerzas y
agravios: y daban de ello cuenta la A udiencia real y
las justicias cercanas, para que lo remediasen, estaban mal
con ellos, y odiosos y aborrecidos con todos estos."
E n la pregunta 34 se hacia constar, "como los espaoles
y otras gentes, especialmente encomenderos, y los que an-
daban tratando, y vagamundos y viciosos entre los indios,
decian, que si los R eligiosos quisieran, y los dexaran vivir,
y no los persiguiessen, y no les fuessen la mano: que es-
taran muy bien quistos, y estimados, y honrados de to-
dos ellos."
E n la 2 5 se afirmaba, que si los religiosos no eran acep-
tos los espaoles, s lo eran los indios, quienes los de-
seaban, porque no les eran molestos ni gravosos; y que si
alguna vez decian los indios lo contrario, era por la violen-
cia que les hacan los encomenderos y otras personas por
intereses particulares, que no conseguiran sin expeler pri-
mero los frailes que con todas sus fuerzas los defendan,
como era pblico y notorio, segn se demostraba en la
pregunta 36.
T al vez fu la prctica de esta diligencia el motivo de una
C dula de Felipe I I que trae R emesal,
1
prohibiendo las
justicias hacer informaciones sobre los regulares (el 5 de
Junio de I 5 6 5 ) y de que poco despues P i VI en su bula
Decet Rom. Pont, prohibiese los jueces seglares hacer li-
belos procesos contra los religiosos de Indias.
3
4.No por estas persecuciones desmayaban los domi-
nicos, ntes bien, mintras por un lado se defendan con
entereza de las imputaciones injuriosas de los encomende-
ros, por otros lugares hacan entre los indios entradas tiles
aunque llenas de peligros. S e ha dicho ya que por inspi-
racin del S r. O bispo Zrate, los vireyes habian fundado la
Villa de S antiago de Nejapan, compuesta de treinta fami-
lias espaolas. E l sitio era malsano: adems, los vecinos vi-
van en continuo sobresalto por la cercana de los mijes y
de los chontales, que los obligaban estar siempre con las
armas en la mano. Quisieron por esto repetidas veces des-
amparar el lugar; mas la autoridad los contuvo, pues com-
prenda cun importante era sostener all un presidio mi-
litar que tuviese raya aquellos indios indmitos.
A los chontales habia conquistado Maldonado "el A ncho,"
por la superioridad de sus armas, aunque no tan completa-
1 R emesal , lib. 10, cap. 13, nm. 3.
2 L evanto. MS . fols. 59 y sigts.
M I
mente que no hubiesen vuelto su primitiva libertad, lue-
go que las fuerzas extranjeras salieron de sus terrenos. E n
Nejapan pagaban el tributo que se les haba sealado; pe-
ro cada da se manisfestaban ms remisos en el cumplimien-
to de esta obligacin; las autoridades de la villa nombraron
juez un vecino de alma dura, llamado P edro de P iedra,
facultndolo para que entrase en sus terrenos cobrndoles lo
que adeudaban. L os chontales no sufrieron la aspereza de
este desgraciado espaol: tan pronto como se desmand,
lastimndolos con la primera injuria, se apoderaron de l,
lo hicieron cuartos y se lo comieron, celebrando un festn
para el que convidaron las rancheras inmediatas. L a mis-
ma suerte hubieran sufrido los compaeros de P iedra, si no
se ponen en salvo toda prisa.
E ste acontecimiento impuso miedo los vecinos de Ne-
japan y los de la ciudad, cuyas autoridades resolvieron
irse con tiento y no emprender reconquistar estos indios
por la fuerza, por temor de estrellarse, ya en su condicin
indomable, ya en la fragosidad del terreno que posean por
s solo defendido. C on prudencia, pues, se les redujo la
promesa de pagar por s mismos el tributo castigando ap-
nas los autores de aquel crimen. Y en efecto, cada ao,
fieles su palabra, llegaban Nejapan en tropa, imponien-
do siempre miedo los espaoles la presencia de aquellos
hombres membrudos, tostados al sol, casi desnudos, con
alguna piel de tigre atada la cintura, el cabello largo,
pendientes del hombro el carcax y el arco. R eciba el al-
calde los tributos que ofrecan y los despeda con agasajo,
volviendo ellos luego sus leoneras, donde no se atre-
va llegar ningn ministro seglar ni eclesistico.
C uando el virey encomend los dominicos la doctrina
de Nejapan, tuvieron valor algunos frailes para acercarse
los chontales; mas siempre fueron recibidos con desagrado.
B ajo una enramada, que servia de iglesia, prevenan al sa-
cerdote tortillas, y en un tiesto habichuelas condimentadas
medias para que comiese; mas ningn indio compareca.
C uando el monje los hacia buscar, si por suerte se encon-
traba alguno en sus barrancas, contestaba ste al llamamien-
to: "Decid al sacerdote, que coma y que se vuelva: por
hoy no tenemos necesidad de su misa." De esta manera
perseveraron muchos aos, hasta que se determin per-
manecer con ellos Fr. Diego de C arranza.
5.E ra este un joven espaol que habia llegado M-
xico en busca de caudal, pero que cambiando de parecer,
renunci sus esperanzas de fortuna, tom el hbito domi-
nicano y se hizo notable en O axaca por la propiedad y co-
rreccin con que hablaba el idioma zapoteca. Hallndose
en Nejapan, observ el temor que inspiraban los chontales
y el consiguiente retraimiento de los frailes, que no osaban
pernoctar entre aquellos indios. L a dificultad misma de
predicarles el E vangelio, que oian con tanta repugnancia,
fu un estmulo para el animoso fraile. O btuvo licencia de
los superiores para acometer la peligrosa empresa, y empu-
ando el bculo, nica ayuda que se permitan los regula-
res en ese tiempo, se dirigi sin acompaamiento los te-
midos indios.
A l llegar sus guaridas, por seas y hablando en me-
xicano hizo entender su determinacin de quedarse con
ellos para ensearles el camino del celo. No quisieran los
indios tanto amor, ntes bien, para manifestarle su desa-
grado, lo desampararon de comn acuerdo, internndo-
se en sus montaas, sin dejarse ver en muchos dias. R aces
y hierbas crudas fueron entonces el nico alimento del frai-
le, que no por eso desmay en su propsito. A caso, se le
apareca de tarde en tarde algn compadecido que le ofre-
ca tortillas y pimientos: se regalaba entonces Fr. Diego
con aquellos manjares groseros que le parecan exquisitos,
y aprovechaba la oportunidad para recoger algunas pala-
bras del idioma chontal, que procuraba grabar firmemente
en la memoria. P enosa era su situacin, y parece increible
que hubiera podido sostenerse en ella, sin quebrantar .su
tenaz resolucin, durante los seis siete meses que tard
en adquirir, aunque imperfectamente, el lenguaje de los in-
dios. P ero cunto puede la constancia de un nimo inven-
cible!
L uego que pudo comunicarse con los ariscos indios, vis-
lumbr algunas esperanzas de buenos resultados en su em-
presa. E l carcter apacible y las dulces palabras del sacer-
dote, ablandaron insensiblemente aquellos fieros pechos: su
resignacin en las hambres, su callado sufrimiento en las
crueles miserias que padeci, pues nunca pidi cosa alguna,
los convenci que no era el nteres el mvil de sus pasos:
la solicitud generosa con que los curaba en sus enfermeda-
des oblig la gratitud de los indios, que mnos esquivos,
comenzaron frecuentar su compaa. P udo entonces C a-
rranza completar sus conocimientos en el idioma, y su vez
los indios, con el trato, le cobraron una confianza sin me-
dida, concurriendo muchos su presencia cada dia para
consultarle sus dudas y escuchar sus consejos: al fin, los
chontales amaron al religioso como se ama un padre.
E l sacerdote aprovech discretamente la influencia que
lleg ejercer sobre ellos y el conocimiento del idioma ad-
quirido costa de tanto sacrificio. L os sac de sus cuevas:
los indujo prestarse mtuos auxilios, explicndoles cun-
to es til el dulce lazo de la amistad con que unos otros de-
beran vivir estrechamente unidos, pues ntes cada cual mo-
raba en su barranca con sus hijos, sin relacionarse sino muy
escasamente con los dems vivientes: con las lecciones de
caridad cristiana que les repeta, ensanch el crculo redu-
cido de la sociedad de la familia; y hacindoles comprender
las ventajas de la sociedad civil, form pueblos, levant
iglesias y chozas, todo de humilde paja: indic los indios
cmo haban de vestirse para cubrir la honestidad: bautiz
la mayor parte, les ense los rudimentos de la f, y aun
escribi en su idioma instrucciones religiosas, sermones y
devocionarios, que no les fueron poco tiles.
'6.C omo por todas partes se conoca la ndole indoma-
ble de aquellos fieros indios, cuando lleg saberse su con-
versin al E vangelio, todos se admiraron, reputando aque-
lla obra por milagro. Milagro fu en efecto de paciencia,
de laboriosidad y de sufrimiento; milagro que cost su
autor nada mnos que la existencia. L as hambres frecuen-
tes, los alimentos sin preparacin alguna, las noches la
intemperie y sin abrigo, las marchas continuas pi por los
montes en busca de los indios y las incesantes fatigas en el J
o
ejercicio de su ministerio durante doce aos no interrumpi-
dos, le causaron una cruel enfermedad que ningn reme-
dio pudo curar. Muri en T equisistlan, vctima de su celo
apostlico, mas con el consuelo de no haber regado est-
rilmente su sudor.
E l cario que los indios consagraron su ministro fu
proporcionado al pesar que manifestaron en su separacin.
Desampararon sus pueblos, se retiraron sus cuevas y no
quisieron prestarse dciles los nuevos sacerdotes que se-
alaron los superiores regulares. Domingo de G rijelmo, que
fu el inmediato sucesor de C arranza, hizo algunos esfuer-
zos para reducirlos de nuevo, sin conseguirlo completamen-
te. Dur poco en este ministerio, as corno Fr. Diego S e-
rrano. E l que verdaderamente sigui los pasos del apstol
de los chontales, fu Fr. Mateo Daroca, de quien hablare-
mos despues.
7. L o que Fr. Diego consegua entre los chontales, lo-
graba tambin en T eitipac, aunque mnos costa, Fr. P e-
dro de Feria. E s probable que ntes hubiese sido predica-
do el E vangelio en este pueblo, pero solo pasajeramente
fu el ltimo religioso quien se detuvo muchos aos in-
culcando all la f catlica. E n aquella poca, por una
disposicin particular de la P rovidencia, no fueron escasos
esos hombres generosos, que consagrados por completo
la realizacin de un designio elevado, todo lo sacrifica-
ban en beneficio del gnero humano. L as utopas moder-
nas solo han logrado hacer de cada hombre un egosta.
E l sentimiento religioso que animaba los regulares hace
trescientos aos era ms noble: movidos por l, aquellos
hombres abandonaban sus padres, olvidaban su patria,
arrostraban trabajos y peligros, no por el oro ni por los pla-
ceres, sino por civilizar un mundo: tal fu Fr. P edro Feria.
E ra natural de un lugar de su nombre en E stremadura.
S us padres fueron nobles, y en consecuencia, la primera
educacin de P edro fu esmerada. Desde sus primeros pa-
sos en la vida, cultiv la piedad, distinguindose por ella
de sus hermanos, tanto como se hizo notable poco despues
por sus talentos en la Universidad de S alamanca, en que
curs las aulas. S u excelente entendimiento descubri pre-
maturamente los riesgos del mundo; por lo que, nio an,
pidi el hbito religioso de S an E stban, de la misma ciu-
dad de S alamanca, en que desde luego se consagr al cul-
tivo de las virtudes que podan hacerlo un monje perfecto,
as como al estudio de las letras sagradas, especialmente de
la S anta E scritura y de la S uma del anglico maestro. Y a
sacerdote, se distingui en el plpito por la energa de su
espritu y la eficacia convincente de sus razonamientos.
A los veintisis aos de edad, y en i55o, fu nom-
brado vicario de la misma casa de S an E stban, como el
ms apto para hacer los honores de la recepcin al R mo.
G eneral Fr. Vicente Justiniani y tantos otros respetables
varones que de todas partes concurran al captulo general
de la O rden. C umpli satisfactoriamente su encargo, pero
fu costa de su propia quietud, pues la estimacin que
conquist y el crdito que adquiri fueron tales, que luego
los superiores, para utilizar sus prendas, lo destinaron al go-
bierno y las prelacias siempre temidas por las personas
justificadas. P ara huir los peligros de esos puestos de ho-
nor, Fr. P edro determin pasar las Indias, alistndose,
con licencia de los prelados, entre los que deberan cami-
nar en un viaje inmediato.
L a marcha fu como se acostumbraba en ese tiempo,
pi, con el hbito remendado, la capa raida, el breviario en
el cinto y la alforja provista solo con el auxilio de las limos-
nas. E n Mxico permaneci poco tiempo: los superiores
lo destinaron O axaca, en donde su turno fu sealado
por morador de T eitipac. L argos aos permaneci en este
pueblo, constantemente ocupado en doctrinar los indios,
convertirlos la f y sostenerlos en su nueva religion. E s
admirable que haya querido esconder sus talentos en un
pueblo oscuro, y que tantas fatigas consagrase su vida
sin esperar otra recompensa que el cielo. E l fruto que re-
cogi fu copioso, sirvindole mucho el conocimiento per-
fecto del idioma, que logr poseer, y que hablaba con mu-
cha propiedad en las voces, elegancia de frases y natura-
lidad en los giros. E n i 5/ o imprimi un librito intitulado:
"G ramtica castellana y zapoteca," que fu muy til los
ministros que le sucedieron.
8.E ntre stos se hizo notable Fr. Domingo de G ri-
jelmo, de quien conviene dar alguna noticia. E ra espaol,
y habia profesado en el convento de S anta C ruz de S ego-
via. C uando an permaneca en la pennsula tenia tal deseo
de predicar los indios, que acusaba su propia tardanza,
lamentando que otros le hubiesen prevenido en tan lauda-
ble como penosa tarea. E nrgico de carcter, acometa con
valor y prosegua con perseverancia la ejecucin de sus di-
fciles determinaciones: consigo mismo era severo con ex-
ceso. E n O axaca aprendi el idioma zapoteca, que hablaba
casi con tanta correccin como Fr. P edro Feria. P redic
frecuentemente dejando ver en sus sermones su celo ardiente
por la pureza de la f y su profundo conocimiento de las eos-
lumbres del pas. T anta era su compasion por las miserias
que padecan los pobres zapotecas, que parta con ellos la
porcion que para sus alimentos le sealaba el convento:
tanto pesar reciba por los agravios que les inferian los
conquistadores, que al conocerlos derramaba lgrimas.
E n medio de sus fatigas apostlicas, oy decir que all
entre las asperezas de las incultas montaas de los chon-
tales estaba derramado un pueblo cerril indmito, que
olvidado de las instrucciones de Fr. Diego C arranza, ha-
ba vuelto sus antiguas y brbaras idolatras; y sabiendo
que hacia falta un sacerdote resuelto que los redujese de
nuevo, se ofreci la difcil tarea. E n efecto, acompaado
de otro religioso modesto y caritativo, Matas P ortocarre-
ro, se dirigi la C hontalpa, sin otra prevencin que la al-
forja en que depositar las tortillas que mendigase.
No es fcil decir cuntas fatigas, hambres y peligros so-
portaron en el cumplimiento de su propsito. No fu el
menor trabajo aprender un idioma rudo y salvaje como
el que se habla en aquellas montaas. Marchaba G rijelmo
la ventura, entre los bosques poblados de fieras; y cuan-
do encontraba al paso algn indio, trababa conversacin
con l, siguindole por las quiebras y derrumbaderos, per-
suadindole la importancia de la vida cristiana y social. A
veces descubra en la sima de profundas caadas una caba-
a aislada: sin tardanza se encaminaba hcia ella, resuelto
perecer, si era preciso, con tal de sealar los ariscos
indios el camino de|la felicidad. De all parta para otra,
levantada acaso sobre un alto y desnudo peasco, para
alguna cueva escondida entre inaccesibles gargantas. E n-
durecidos los chontales en el ejercicio de una vida spera,
todava encontraban admirable Fr. Domingo, que como
ellos, saltaba sobre los riscos con la ligereza de una cabra,
y que veces, manando sangre por las heridas de las zar-
zas, los segua sin embargo, habindoles del S alvador J e-
sucristo. C uando despues de tantas fatigas senta cansan-
- ci y hambre el ardiente misionero, encarambase en los
rboles para cortar sus frutos, y se reclinaba para dormir
pocas horas sobre las hojas secas del campo. C untos su-
dores, qu penosos sacrificios cost los frailes organizar
la sociedad oaxaquea y hacerla marchar como se ve en la
actualidad! A l hombre juicioso causa indignacin observar
que hay quien pasea por los pueblos miradas estpidas, sin
ocurrrsele siquiera preguntar quin congreg los indios
en poblaciones, quin levant en medio de ellas suntuosos
templos?
9.A ntes de que los chontales fueran reducidos comple-
tamente, Fr. Domingo fu arrancado de su seno por la obe-
diencia y destinado T eitipac. A qu habia predicado el
E vangelio el P . Feria; los indios, sin embargo, no se habian
convertido tan sinceramente, que no conservasen muchos
en secreto los errores y culto de su antigua gentilidad.
G rijelmo tuvo noticia de apostasa tan lamentable, inquiri
con diligencia y descubri que los idlatras tenan em-
baucados nueve sacerdotes gentiles, tan ciegos y obstina-
dos en sus errores, tan obscenos en sus costumbres, como
hbiles para engaar los crdulos con narrativas de apa-
riciones y visiones extraordinarias. Fr. Domingo hizo cons-
tar con toda exactitud la verdad del hecho, sustanci la
causa con las formalidades que el derecho prescribe, hizo
aprehender los nueve impostores, y dejndolos asegura-
dos, se encamin O axaca para dar conocimiento del ca-
so al Illmo. A lburquerque. E l obispo tom providencia
para reducir los extraviados; mas como stos, con escn-
dalo pblico y gran da de los indios, que toda prisa se
iban alejando del cristianismo, permaneciesen obstinados,
con madura consulta se determin hacer una demostra-
cin, simulando que se les daria muerte por medio del fue-
go, pafa obligarlos con el asombro y el miedo renunciar
los dolos.
S e reclam, pues, el auxilio del brazo secular, se nombr
defensor los culpables, se termin la causa con sentencia
de muerte, se prepararon nueve maderos, en que los de-
lincuentes fueron atados, teniendo sus pis cada uno le-
a suficiente para ser abrasado, y en medio de inmenso
concurso, se les conmin con una muerte segura y prxi-
ma, si no renunciaban sus errores. A menazas intiles!
Ni ellas, ni los ruegos de Fr. Domingo, ni las lgrimas y cla-
mores de la multitud pudieron ablandarles. A quellos fan-
ticos estaban acaudillados por uno ms obstinado an, que
reia y burlaba de los religiosos cuando stos le hablaban
del S alvador, y que sostena la indocilidad de sus compae-
ros con razonamientos y promesas halagadoras, asegurndo-
les que no se atreveran los cristianos quemarlos y que
llegado el caso, los dioses los sacaran ilesos del furor de las
llamas, pues as se lo haban asegurado.
P uestos los nueve en el patbulo, esperaban los indios,
que de muy ljos haban concurrido, el xito de las prome-
sas de aquel impostor. Fr. Domingo subi una eminen-
cia, desde donde pudiera ser escuchado de todos, y con
animacin y tono levantado comenz un discurso en que
manifestaba vivos deseos de que aquellos desgraciados
abandonasen sus locas supersticiones, demostrando con to-
da evidencia la verdad de la religin catlica. E llos perma-
necieron inmutables. A la mitad del sermn, el sacerdote
pareca estar posedo por un espritu superior: hubo un mo-
mento en que puso los ojos en alto y con energa singular
pronunci aquellas palabras de un salmo Exurge, Domine,
judica causam tuam. "L evntate oh Dios! y juzga tu cau-
sa." E n ese instante, por acaso se prendi fuego en la le-
a de los braseros, tal vez, una mano oculta produjo la
destructora llama. B urgoa dice que descendi fuego del
cielo. L o cierto es que nadie vi ni supo explicar cmo tu-
vo principio el incendio; y que cuando todos volvieron el
rostro, crecan rpidamente las llamas y amenazaban elevo
rar los reos. E l concurso se conmovi: el sacerdote clam
pidiendo los presentes que extinguiesen el fuego; todos
acudieron: fu intil: el viento, excitado por las llamas, so-
plaba sobre ellas en remolino, hacindolas crecer con pujan-
za increble. P ocos minutos fueron bastantes para que la
obra terminase. C uando las llamas cesaron y el humo se
disip, en medio de un pavoroso silencio se dirigieron to-
das las miradas los braseros: el principal dogmatista es-
taba convertido en pavesas; sus ocho compaeros, pesar
de estar inmediatos al lugar del siniestro, se conservaban
con vida y permanecan ilesos.
E l culpable haba sido juzgado por la autoridad eclesis-
tica con todas las formalidades prescritas por el derecho:
entregado al brazo secular, y permaneciendo obstinado, fu
legtimamente condenado: visto, pues, el caso la luz de
la legislacin de aquella poca, la muerte fu justa, y el des-
graciado sucumbi como solan morir los apstatas. P ero
no fu esta la intencin de sus jueces: se quera represen-
tar una comedia, simulando que se le daba la muerte, para
obligarlo por el temor cambiar de creencias: bajo este as-
pecto no fu discreta la determinacin de la autoridad. S e
crey despues que la muerte del dogmatista habia sido cas-
tigo del cielo; y en efecto, puede haber sido un castigo ful-
minado providencialmente sobre el delincuente sobre l os
autores del imprudente consejo, pues no impunemente se
juega con la vida de un hombre.
E l venerable obispo no estuvo presente al acontecimien-
to: practic despues severas informaciones; mas no encon-
tr culpable nadie. E l P . Domingo de G rijelmo fu per-
seguido por las opiniones, que con estrpito se cruzaban
entre seglares y eclesisticos, disputndose si estaba irre-
gular, con tanto calor, que aun la Universidad de Mxico
se dirigi consulta en la materia. L a respuesta del claustro
fu favorable al misionero. Dios cuid de justificarlo mejor,
pues ms adelante, veinte aos despues de su muerte, que
aconteci en 1592, con ocasion de renovar el altar mayor
del templo en que est sepultado," al exhumar el cadver,
se encontr fresco y exhalando grato olor.
:
L os ocho culpables que sobrevivieron fueron instruidos
y de nuevo convertidos al E vangelio. P or sus declaracio-
nes se pudo encontrar el templo en que adoraban los indios
cuatro dolos de piedra de figura humana, notablemente
deformada. S e hallaron tambin navajas de pedernal para
las penitencias, sahumadores en abundancia y ofrendas re-
cientes de flores. De un viejo sacristan que cuidaba del cul-
to de estos dioses, no se hall entonces ni despues vestigio:
es probable que hubiese escapado los montes.
1 "E l P . P G ! Fr. C hristval de C havez de C astellexos, en el lib. 4,
cap. 8, de la P oblacion de las indias que dej manuscrito: hablando del
S to. P . y A postlico Varn Fr. Domingo G rigelmo, Ministro E xcel en-
tsimo zaapoteca, dice que su cuerpo est oy enterrado, y entero en el
C onvento de Zimatlan de esta P rovincia de G uaxaca: y el ao de 1620,
queriendo bajar el altar mayor el P . Fr. Mrcos de B ocarando P red! G
l
Vicario que era de aquella casa, le sac de d estaba enterrado, mas ha-
ba de quarenta aos: por que fu forzoso hacerlo, por estar en la pro-
pia peaa del altar mayor, que se haba de bajar al lado del evangelio:
para tornarle dar sepultura en el propio planicie de el altar Mayor que
se hazia de nuevo: Y hall el cuerpo de el S to. A postol de esta Zaapote-
ca, entero, con su habito, manos y rostro como si le acabassen de ente-
rrar: y as lo mostr otros religiosos que presentes estaban, que fue-
ron testigos de ellos, con otros muchos -espaoles, fiiciales de la obra,
y indios, y lo tom por testimonio: y hecho esto, lo torn enterrar."
(Nota tomada de los Ms. de Fr. L eonardo L evanto, en el folio 2
0
del
Ms. suyo que tengo en mi poder).
FI N DE L T O MO . P R I ME R O
- -
INDICE DEL TOMO PRIMERO
P gi nas
P R L O G O 1
C A P I T UL O I.G E O G R A F A .1. L mi tes. 2. C onfiguracin y
aspecto f si co.3. Mares, golfos, puertos.4. I stmo.
5. Montes. 6. Volcanes. 7. R ios. 8. C limas. 9. P o-
bl aci on.10. I di omas.11. R el i gi n.12. C arcter 3
C A P I T U L O I I . P R I ME R O S P O B L A DO R E S DE O A XA C A . 1. R el a-
ciones entre la historia de Mxico y O axaca.2. G igantes.
3. Huesos fsiles.4. T radiciones.5. I diomas en sus re-
laciones con la etnograf a.6. C hati no.7. Huave.
8. Dinamarqus.9. C hontal .10. C hinanteco. 11. Mije. 11
C A P I T U L O I I I . P R I ME R O S P O B L A DO R E S DE O A XA C A . ( C ont i nua-
ci n.)1. P rimer pueblo zapoteca.2. Zaachilla.3. Quet-
zalcoatl y los zapotecas. 4. T oltecas y zapotecas. 5. E poca
de la inmigracin zapoteca en O axaca.6. O rigen fabuloso
de los mixtecas.7. P rimer pueblo de las mixtecas al tas.
8. A ntigedad en el pas de los mixtecas.9. E poca de su
inmigracin al suelo de O axaca.10. A ntiguos viajes de za-
potecas y mi xtecas.i x. L os triquis, chochos y huitinicama-
mes 29
C A P I T U L O I V.O R G A NI ZA C I N, A R T E S Y C O S T UMB R E S .1. R el a-
ciones entre Mxico y O axaca.2. C omercio.3. P lateros
y lapidarios.4. O tros oficios.5. C aza.6. A gricultura.
7. P esca.8. P lantas medicinales.9. A stronoma y crono-
l og a.10. O rganizacin poltica 57
C A P I T UL O V. R E L IG IN. 1. Vestigios del cristianismo.
2. Quetzalcoatl.3. L a cruz de Huatulco.4- G uixipecochi.
5. P intura encontrada en Nejapa.6. E l alma del mundo.
7. S acerdotes mi xtecas.8. A doratorios de Y anhui tl an,
aconteci en 1592, con ocasion de renovar el altar mayor
del templo en que est sepultado," al exhumar el cadver,
se encontr fresco y exhalando grato olor.
:
L os ocho culpables que sobrevivieron fueron instruidos
y de nuevo convertidos al E vangelio. P or sus declaracio-
nes se pudo encontrar el templo en que adoraban los indios
cuatro dolos de piedra de figura humana, notablemente
deformada. S e hallaron tambin navajas de pedernal para
las penitencias, sahumadores en abundancia y ofrendas re-
cientes de flores. De un viejo sacristan que cuidaba del cul-
to de estos dioses, no se hall entonces ni despues vestigio:
es probable que hubiese escapado los montes.
1 "E l P . P G ! I'"r. C hristval de C havez de C astellexos, en el lib. 4,
cap. 8, de la P oblacion de las indias que dej manuscrito: hablando del
S to. P . y A postlico Varn Fr. Domingo G rigelmo, Ministro E xcel en-
tsimo zaapoteca, dice que su cuerpo est oy enterrado, y entero en el
C onvento de Zimatlan de esta P rovincia de G uaxaca: y el ao de 1620,
queriendo bajar el altar mayor el P . Fr. Marcos de B ocarando P red! G
l
Vicario que era de aquella casa, le sac de d estaba enterrado, mas ha-
ba de quarenta aos: por que fu forzoso hacerlo, por estar en la pro-
pia peaa del altar mayor, que se haba de bajar al lado del evangelio:
para tornarle dar sepultura en el propio planicie de el altar Mayor que
se hazia de nuevo: Y hall el cuerpo de el S to. A postol de esta Zaapote-
ca, entero, con su habito, manos y rostro como si le acabassen de ente-
rrar: y as lo mostr otros religiosos que presentes estaban, que fue-
ron testigos de ellos, con otros muchos -espaoles, ficiales de la obra,
y indios, y lo tom por testimonio: y hecho esto, lo torn enterrar."
(Nota tomada de los Ms. de Fr. L eonardo L evanto, en el folio 2
0
del
Ms. suyo que tengo en mi poder).
FI N DE L T O MO . P R I ME R O
- -
INDICE DEL TOMO PRIMERO
P gi nas
P R L O G O 1
C A P I T UL O I.G E O G R A F A .1. L mi tes. 2. C onfiguracin y
aspecto fsico.3. Mares, golfos, puertos.4. I stmo.
5. Montes. 6. Volcanes. 7. R ios. 8. C limas. 9. P o-
bl aci on.10. I di omas.11. R el i gi n.12. C arcter 3
C A P I T U L O I I . P R I ME R O S P O B L A DO R E S DE O A XA C A . 1. R el a-
ciones entre la historia de Mxico y O axaca.2. G igantes.
3. Huesos fsiles.4. T radiciones.5. I diomas en sus re-
laciones con la etnograf a.6. C hati no.7. Huave.
8. Dinamarqus.9. C hontal .10. C hinanteco. 11. Mije. 11
C A P I T U L O I I I . P R I ME R O S P O B L A DO R E S DE O A XA C A . ( C ont i nua-
ci n.)1. P rimer pueblo zapoteca.2. Zaachilla.3. Quet-
zalcoatl y los zapotecas. 4. T oltecas y zapotecas. 5. E poca
de la inmigracin zapoteca en O axaca.6. O rigen fabuloso
de los mixtecas.7. P rimer pueblo de las mixtecas al tas.
8. A ntigedad en el pas de los mixtecas.9. E poca de su
inmigracin al suelo de O axaca.10. A ntiguos viajes de za-
potecas y mi xtecas.11. L os triquis, chochos y huitinicama-
mes 29
C A P I T U L O I V.O R G A NI ZA C I N, A R T E S Y C O S T UMB R E S .1. R el a-
ciones entre Mxico y O axaca.2. C omercio.3. P lateros
y lapidarios.4. O tros oficios.5. C aza.6. A gricultura.
7. P esca.8. P lantas medicinales.9. A stronoma y crono-
l og a.10. O rganizacin poltica 57
C A P I T UL O V. R E L IG IN. 1. Vestigios del cristianismo.
2. Quetzalcoatl.3. L a cruz de Huatulco.4- G uixipecochi.
5. P intura encontrada en Nejapa.6. E l alma del mundo.
7. S acerdotes mi xtecas.8. A doratorios de Y anhui tl an,
I I
P gi nas
T ustl ahuac y T ecomaztl ahuac.9. Divinidades zapotecas.
10. Mi tl a.11. S acerdotes y sacrificios zapotecas 88
C A P I T UL O VI .P R C T I C A S R E L IG IO S A S .1. A nti guos sacerdotes
y nahuales. 2. O raciones pblicas y privadas. 3. C eremo-
nias usadas en el nacimiento. 4. E l "Nahuatl " y la ''T o-
na. "5. E ducaci n de la infancia. 6. Monasterios y cole-
gios. 7. Matri moni os. 8. S acrificios expiatorios. 9. L a
muerte y la eternidad. 10. E l panten de los zapotecas.
11. C ul to de los di funtos.12. C oncl usin del cap t ul o 119
C A P I T UL O VI I . G UE R R A S . 1. G uerra de los toltecas.
2. Dzahui ndanda.3. E l mercado de P utl a.4- Dos al mo-
loyas y los cuicatecos. 5. P rofunda paz en Zapotecapan.
6. B aal y B aalachi, sus primeros guerreros. 7, C ochica-
huala, Meneyadel a y P ichina. 8. Fundaci n de Zaachi l l a-
yoo. 9. Formi dabl e l ucha entre zapotecas y mi j es.
10. G uerra de Huehuetl an.11. A tonal tzi n.12. G uerras
de A jayacatl y T ezoc. 13. P rel i mi nar sobre las G uerras de
A hui zotl 145
C A P I T U L O V I I I . A NT I G UA S G UE R R A S , I . C ar cter de l os re-
yes zapotecas. 2. G uarni ci ones en Nejapa. 3. P oltica de
Zaachil l a I I I . 4. E l rio de Vuel tas y el de S an A ntoni o.
5. L a guarnicin de Huaxyacac. 6. L os comerciantes me-
xi canos.7. G uerra de Mi tl a.8. G uerra de T ehuantepec.
9. L a fortaleza de G ui engol a. 10. S itio de esta plaza.
11. P az, alianza y matrimonio. 12. C onsecuencias de esta
guerra. 13. C onducta nobl e de C oyolicaltzin. 14. C osi-
jopi i 174
C A P I T U L O I X . A NT I G UA S G UE R R A S . ( C ont i nuaci n) . 1. L a
flor de Y ucuama. 2. T rai ci n de S osol a.3. No pueden
los mexi canos forzar el rio de S an A ntoni o. 4. Debilidad
de C uzcacuauhqui . 5. S orpresa de S osola. 6. G uerra de
Mitl a. 7. Dbi l sujecin de los pueblos vencidos por los
mexi canos. 8. jal tepec y Quetzaltepec.9. Discordia entre
zapotecas y mi xtecas.10. E stal l a la guerra entre estos pue-
blos 204
C A P I T UL O X. L A C O NQUIST A . 1. Hernn C orts navega en
las aguas del gol fo mexi cano y entra en la capital de los azte-
cas.2. E xpl oraci n la C hi nantl a.3. E xpl oraci n S o-
sol a.4. L os reyes de Zachila y T ehuantepec abdican: inme-
diatas consecuencias de este hecho.5. C orts se prepara con-
tra Narvaez. 6. Vel azquez y T obi l l a. 7. L os chinanecas
llegan momentos despues de la batalla de C empoal a.8. C on-
n i
P gi nas
secuencias de la noche triste. 9. L os zapotecas y chinante-
cas se mantienen adictos C orts. 10. C arta de B arrientos
C orts. 11. Franci sco de O rozco y G onzal o S andoval en
O axaca.12. B ri ones entre los mi j es.13. P rimeros repar-
timientos en la costa del Norte de O axaca. 14. T oma de
O axaca por los espaoles 229
C A P I T U L O XI . P R I NC I P I O DE L G O B IE R NO E S P A O L E N O A XA C A .
1. C onqui sta de T ututepec. 2. P risin y muerte del caci-
que.3. S e funda y se despuebla la Vi l l a de S egura.4. P ri-
meros pobladores espaoles de O axaca.5. C orts la manda
despobl ar.6. L os mijes resisten con xito los espaol es.
7. L a rebelin se hace general .8. C rueldades de los indios.
9. C ampaa de C hi ri nos.10. P rimer viaje de C orts O a-
xaca. : i . E n T ehuantepec hace bautizar C osijopii: se
construyen al gunas embarcaci ones.12. L a Vi l l a de S an I l -
defonso.13. Hostilidades de los mijes 255
C A P I T U L O XI I . P R I NC I P I O S DE L C R I S T I A NI S MO . I . E l E vangel i o
se empieza predicar en O axaca.2. P ri mer templ o.3. P ri-
meros religiosos que llegaron O axaca. 4. G onzal o L uce-
ro.5. S e erigen formal mente la villa de A ntequera y el pri-
mer convento de dominicos. 6. S e construyen navios en
T ehuantepec. 7. L os domi ni cos defienden los i ndi os.
8. E recci n de la ciudad de A ntequera y del obispado.
9. E l primer obispo que tuvo. 10 T rabajos apostlicos de
L ucer o.11. L os domi ni cos en T ehuantepec.12. L os do-
mi ni cos en las mixtecas 297
C A P I T U L O X I I I . E L I L US T R S I MO S E O R ZA R A T E . r . . D o n
J uan L pez de Zrate, primer obispo de O axaca.2. P adeci -
mientos de los i ndi os.3. T ri butos que pagaban.4. C arta
del S r. Zrate.5. Modo de ser de O axaca en ese ti empo.
6. T rabajos del clero en defensa de los i ndi os.7. L os caci-
ques de T l acochahuaya y Nochistlan. 8. Fr. B eni to Fer-
nandez.9. L os indios intentan darle muerte.10. Fr. B e-
nito en los adoratorios mi xt ecas. 11. Muerte de este reli-
gi oso.12. I nsurrecci n de los i ndi os.13. S e pide la erec-
ci n de al gunas fortalezas en O axaca 338
C A P I T U L O X I V . L A S NUE VA S I NS T I T UC I O NE S P R E VA L E C E N S O B R E
L A S A NT IG UA S. 1. L os mixtecas se acomodan las nuevas
i nsti tuci ones.2. L os vireyes favorecen los i ndi os.3. E s-
tado en que se hallaba la ciudad de O axaca en 1550.4- E j i -
dos.5. S e da principio los estudios de teologa, latinidad
y artes.6. L a villa de Nej apan. 7. E l S r. A l burquerque.
P agina*
8. S us virtudes siendo obispo. - 9. Visita la villa de T ehuante-
pec.10. A batimiento y apostasa de C osijopii. 11, Queda
descubierto su delito. 12. P risin de C osijopii. 13. R e-
flexiones sobre su muerte 375
C A P I T U L O X V . F R A Y J O R DN Y FR A Y P E DR O G U E R R E R O .
1. P rimeros aos de Fr. J ordn.2. S us estudios y profe-
sin religiosa.3. S u austera virtud.4. P rodigios que se le
atribuyen.5. L a S ierra de O axaca.6. L os buscadores de
oro. 7. G uerrero entre los mijes. 8. L os apstatas de la
S ierra.9. L a salvilla sagrada -*o6
C A P I T U L O X V I . T R A B A J O S A P S T L I C O S DE L O S DO MI NI C O S .
1. E l P . G uerrero entra en la C hinantla.2. P redica el E van-
gelio en P etlalcingo. 3. I nformacin sobre la conducta de
los dominicos. 4. D. P edro de P iedra. - 5. Fr. Diego de
C arranza.6. S u muerte.7. Fr. P edro de Feri a.8. L os
chontales son de nuevo reducidos. 9. A uto de f en T eiti-
426
pac
+
Fl 2 3 1
G3
v. 1
15 5 6 3 6
FHRC
A UT O R
GAY, J os Ant oni o
T I T UL O
Hi s t or i a de Oaxac a
cerwa nc
I
También podría gustarte
- Transferencias Espirituales (Lisney de Font)Documento163 páginasTransferencias Espirituales (Lisney de Font)Geraldine Buzano Vargas89% (9)
- El Legado de Platón y AristótelesDocumento5 páginasEl Legado de Platón y AristótelesAgostinaAún no hay calificaciones
- Honor y Vergüenza Una Cosmovisión Por Descubrir - Roland Muller/Ed. Marvel LandaverdeDocumento123 páginasHonor y Vergüenza Una Cosmovisión Por Descubrir - Roland Muller/Ed. Marvel LandaverdeLestat de LionCourt100% (1)
- Tabla de Indicadores Del Desarrollo InfantilDocumento2 páginasTabla de Indicadores Del Desarrollo InfantilDelia Reyes100% (3)
- Evaluar Las Etapas de Lectoescritura Myriam NemirovskyDocumento13 páginasEvaluar Las Etapas de Lectoescritura Myriam NemirovskyMiriam Chincoya100% (2)
- Emav 2Documento14 páginasEmav 2Miriam ChincoyaAún no hay calificaciones
- Psicología Infantil Evolución Del LenguajeDocumento0 páginasPsicología Infantil Evolución Del Lenguajecarnaval7Aún no hay calificaciones
- La Escala Australiana para Síndrome de AspergerDocumento8 páginasLa Escala Australiana para Síndrome de AspergerMiriam ChincoyaAún no hay calificaciones
- Escala Autónoma para La Detección Del Síndrome de Asperger y El Autismo de Alto Nivel de FuncionamientoDocumento4 páginasEscala Autónoma para La Detección Del Síndrome de Asperger y El Autismo de Alto Nivel de FuncionamientoMiriam Chincoya100% (1)
- Heinink, J B y Dickson, R G - Jardiel Poncela en Hollywood, La Melodía ProhibidaDocumento58 páginasHeinink, J B y Dickson, R G - Jardiel Poncela en Hollywood, La Melodía ProhibidaMiriam ChincoyaAún no hay calificaciones
- Fichero de Actividades para Promover El Aprendizaje de La LectoDocumento100 páginasFichero de Actividades para Promover El Aprendizaje de La LectoMiriam ChincoyaAún no hay calificaciones
- COMPARATIVA ESTRUCTURAL YORk RNM y REAA MASONERIAS XIX MÉXICO XXDocumento24 páginasCOMPARATIVA ESTRUCTURAL YORk RNM y REAA MASONERIAS XIX MÉXICO XXAEAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo MayasDocumento5 páginasCuadro Comparativo MayasChello PG100% (1)
- Numerologia TantricaDocumento33 páginasNumerologia TantricaValeska Esmeralda Badilla BustosAún no hay calificaciones
- La Casa de Austria - Carlos Fisas PDFDocumento183 páginasLa Casa de Austria - Carlos Fisas PDFLuis Ingunza PandoAún no hay calificaciones
- Hogares - VoluntariadoDocumento12 páginasHogares - Voluntariadogiomara leonAún no hay calificaciones
- Guia BasicaDocumento18 páginasGuia BasicaangelAún no hay calificaciones
- Historia Del Mensaje de La Vara Del PastorDocumento80 páginasHistoria Del Mensaje de La Vara Del PastorGilberto Rodriguez Dangon100% (1)
- Ilovepdf Merged - Docx 100Documento102 páginasIlovepdf Merged - Docx 100danny100% (1)
- Carpeta Pedagogica Docente de SecundariaDocumento50 páginasCarpeta Pedagogica Docente de Secundariajustsiv40100% (1)
- Resumen Hacia Una Critica de La Razon PoliticaDocumento5 páginasResumen Hacia Una Critica de La Razon PoliticaCamila Fernanda Rivera Santoro100% (1)
- Amor Sirenas FriasDocumento247 páginasAmor Sirenas FriasLaura GandolfiAún no hay calificaciones
- LA MORAL y EL DEBERDocumento8 páginasLA MORAL y EL DEBERceliacrucesAún no hay calificaciones
- Filosofia Como Meditacion de La Vida Diego TatianDocumento8 páginasFilosofia Como Meditacion de La Vida Diego TatianAna MaríaAún no hay calificaciones
- Todos Los Santos 2010 - PTCDocumento8 páginasTodos Los Santos 2010 - PTCJuan Luis Alanes BravoAún no hay calificaciones
- Los Hijos de La TierraDocumento14 páginasLos Hijos de La TierraRaquel Lara Rezende0% (1)
- El Joven RicoDocumento11 páginasEl Joven RicoErika ZabalaAún no hay calificaciones
- Definición de EngañoDocumento2 páginasDefinición de EngañoWilson Sanches CiroAún no hay calificaciones
- Esto CreemosDocumento92 páginasEsto CreemosClaudio Celis MedinaAún no hay calificaciones
- Los ShiwiarDocumento9 páginasLos ShiwiarFabioFer16Aún no hay calificaciones
- Federico Gónzalez - Cosmogonía Perenne: El Simbolismo de La RuedaDocumento26 páginasFederico Gónzalez - Cosmogonía Perenne: El Simbolismo de La RuedaArs Symbolica100% (1)
- Semana 3 - Principio de Carácter CristianoDocumento6 páginasSemana 3 - Principio de Carácter CristianoTony GonzalezAún no hay calificaciones
- Chirinos Rodas - PC1Documento5 páginasChirinos Rodas - PC1Fiorella Chirinos RodasAún no hay calificaciones
- 1 - PersonalidadDocumento13 páginas1 - PersonalidadDiego GonzalezAún no hay calificaciones
- 07 Biblia y Magisterio de La IglesiaDocumento1 página07 Biblia y Magisterio de La IglesiaOrlando FernándezAún no hay calificaciones
- Venciendo La Indiferencia en El Servicio A DiosDocumento6 páginasVenciendo La Indiferencia en El Servicio A DiosRichard BalladaresAún no hay calificaciones
- Atributos de DiosDocumento37 páginasAtributos de Dioscecytilin50% (2)
- JACAL - Comunidad Viatoriana de Jutiapa (Honduras) - #32 - Septiembre 2019Documento21 páginasJACAL - Comunidad Viatoriana de Jutiapa (Honduras) - #32 - Septiembre 2019SersoSanViatorAún no hay calificaciones