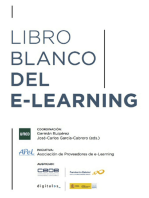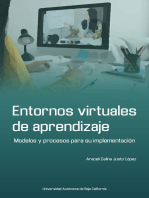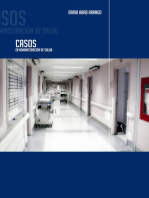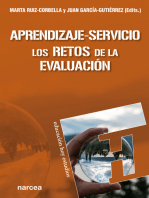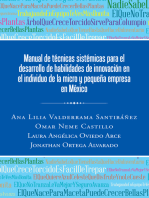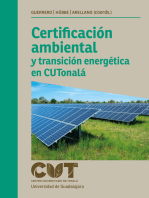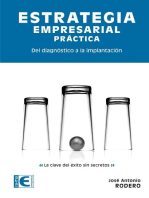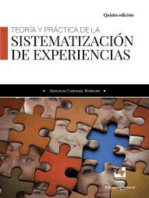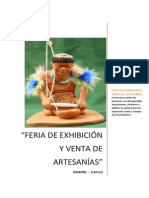Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Aprender de La Experiencia
Aprender de La Experiencia
Cargado por
jebus20_04Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Aprender de La Experiencia
Aprender de La Experiencia
Cargado por
jebus20_04Copyright:
Formatos disponibles
sistematizacin LEISA
Jorge Chavez-Tafur
Aprender de la experiencia
Una metodologa para la sistematizacin
Fundacin ILEIA / Asociacin ETC Andes
encia
tizacin
ar sus
nible y
te del
ollo se
ores y
lidad.
de las
n que
oducir
de ser
ndido.
cance
ivo. A
a, los
fcil ni
mo un
rrollo.
Aprender de la experiencia Aprender de la experiencia Aprender de la experiencia Aprender de la experiencia Aprender de la experiencia
U na m etodologa para la sistem atizacin
Jorge Chavez-Tafur
Fundacin ILEIA / Asociacin ETC Andes
Prim era edicin, 2006
(Asociacin et c Andes / Fundacin i l ei a)
Chavez-Tafur, Jorge
Aprender de la experiencia. U na m etodologa para la
sistem atizacin / Jorge Chavez-Tafur Per: Asociacin ETC
Andes / Fundacin ILEIA, 2006
44. p. ; 21,5 x 16,5 cm (Serie Sistem atizacin LEISA)
ISBN 9972-831-05-1
Sistem atizacin / D ocum entacin / Agricultores /
D esarrollo de la com unidad
D escriptores AG RO VO C
Esta es una publicacin de Asociacin Ecologa, Tecnologa y Cultura en
los Andes (Per) en convenio con la Fundacin i l ei a (Pases Bajos).
l ei sa revista de agroecologa: http://latinoam erica.leisa.info
l eisa netw ork: http://w w w .leisa.info
Correo electrnico: leisa-al@ etcandes.com .pe
La presente edicin recoge y actualiza el docum ento base utilizado
durante la prim era reunin del Program a Piloto de Sistem atizacin de
l ei sa (Lim a, agosto de 2005) , as com o los aportes hechos por Karen
H am pson, Rik Thijssen, Anita Ingevall y el autor (i l ei a) para la traduccin
al ingls. La versin final ha sido revisada por Teresa G ianella y adaptada
por Carlos M aza (equipo editorial de l ei sa Am rica Latina).
D iseo de portada: M agaly Snchez
Foto de portada: M artn G arca (actividades de una Escuela de Cam po
para Agricultores en Junn, Per)
D iagram acin: H erta Colonia
i sbn 9972-831-05-1
H echo el D epsito Legal en la Biblioteca N acional del Per: 2006-8614
Im preso por Bellido Ediciones e.i .r .l ., Lim a, Per
Tiraje: 10.000 ejem plares
Se autoriza la reproduccin del contenido de este libro siem pre y
cuando se m encione al autor y a los editores. Si el contenido de este
libro es utilizado dentro de alguna publicacin im presa o electrnica, o
transm itido por cualquier m edio, los editores agradecern el envo de
una copia a l ei sa revista de agroecologa, Apartado Postal 18-0745, Lim a
18, Per.
Agradecim ientos Agradecim ientos Agradecim ientos Agradecim ientos Agradecim ientos
Este manual es uno de los resultados del Proyecto Piloto de
Documentacin y Sistematizacin llevado a cabo por la Asociacin et c
Andes e i l ei a durante los aos 2004 y 2005. Su contenido se ha ido
desarrollando durante varios aos y fue finalizado durante la realizacin
del proyecto piloto. Queremos expresar nuestra gratitud a todas las
personas que han participado poniendo en prctica esta metodologa
en el Per, incluyendo al personal del Centro de Estudios e
Investigacin de la Selva Alta (c edi sa) de Tarapoto; a los equipos en
Tumbes, Piura y Lambayeque del Proyecto Algarrobo del Instituto
Nacional de Recursos Naturales (i n r en a); al personal del Instituto de
Manejo de Agua y Medio Ambiente en Cusco; al del Proyecto de
Manejo Integrado de Plagas de la Organizacin de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentacin (f ao ) en el Per, y a los diversos
equipos a cargo del programa Redes Sostenibles para la Seguridad
Alimentaria (r edesa) de car e Per.
Agradecemos a los estudiantes del curso de posgrado Innovacin
Agraria para el Desarrollo Rural, especialmente a los alumnos del curso
Metodologas de Aprendizaje y Sistematizacin, en la Universidad
Nacional Agraria La Molina, Lima. Por supuesto, tambin va un
agradecimiento especial a los participantes en el proyecto piloto de
sistematizacin de l ei sa: Iveth Paz (Universidad Mayor de San Simn,
Cochabamba, Bolivia), Marta Madariaga y Marcos Easdale (Instituto
Nacional de Tecnologa Agropecuaria, Bariloche, Argentina); Teresa
Santiago y Max Garca (Arte Natura, Chiapas, Mxico); Mariano Morales
(Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrcolas y Pecuarias,
Oaxaca, Mxico); Jos M. Borrero (Centro de Asistencia Legal Ambiental,
Cali, Colombia); Adriana Galvo Freire (Assessoria e Servios a Projetos
em Agricultura Alternativa, Brasil); lvaro Acevedo (Aldeas Infantiles,
Tolima, Colombia), y Javier Arece (Estacin Experimental de Pastos y
Forrajes Indio Hatuey, Matanzas, Cuba).
ndice ndice ndice ndice ndice
Presentacin Presentacin Presentacin Presentacin Presentacin ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ 5
Introduccin Introduccin Introduccin Introduccin Introduccin .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. ..................................................................................................7
La sistem atizacin de experiencias La sistem atizacin de experiencias La sistem atizacin de experiencias La sistem atizacin de experiencias La sistem atizacin de experiencias ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... .....................................................9
Principios..................................................................................................................12
Condiciones que hay que tener en cuenta .........................................14
La m etodologa paso a paso La m etodologa paso a paso La m etodologa paso a paso La m etodologa paso a paso La m etodologa paso a paso ................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. .................................................................16
D efinicin del punto de partida ..................................................................16
D elim itacin ............................................................................................................19
D escripcin de la experiencia .......................................................................22
Anlisis.......................................................................................................................25
Presentacin de los resultados...................................................................27
Redaccin del docum ento .............................................................................28
Referencias Referencias Referencias Referencias Referencias ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ...................................................................................................35
Anexo: un caso Anexo: un caso Anexo: un caso Anexo: un caso Anexo: un caso ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ...........................................................................................36
Presentacin Presentacin Presentacin Presentacin Presentacin
[ 5 ] [ 5 ] [ 5 ] [ 5 ] [ 5 ]
Cada da, desde hace varias dcadas, en diversos lugares y espa-
cios de nuestros pases, se llevan a cabo m uchsim os trabajos y
experim entos silenciosos que com prom eten el esfuerzo y la dedica-
cin de m iles de personas. El objetivo de todas estas iniciativas es
avanzar en la lucha por el desarrollo, contra la pobreza, por los
derechos, la justicia y la equidad; en sum a, por el desarrollo hum a-
no de la gran m ayora de nuestra poblacin. Este gigantesco es-
fuerzo abarca tanto a las m uchas organizaciones de la sociedad
civil (de pobladores, trabajadores, m icroem presarios, organizacio-
nes no gubernam entales, m ujeres del cam po y la ciudad; jvenes),
com o a funcionarios pblicos en todos los niveles.
Com o es de esperar en toda em presa hum ana, no todos estos
intentos tienen xito, pero en todos ellos la confrontacin de las
voluntades y las capacidades de sus ejecutores con las problem ti-
cas especficas que buscan resolver genera resultados susceptibles
de anlisis para identificar aciertos, lim itaciones, condiciones favora-
bles y otros resultados de una determ inada intervencin. Es decir,
toda experiencia puede dar lugar a un aprendizaje si se procesa
debidam ente por sus ejecutores. D e esta form a se puede ir gene-
rando un bagaje de conocim ientos prcticos basados en el conjun-
to de experiencias de un determ inado proceso de intervencin.
Tales conocim ientos prcticos pueden ser de gran utilidad. H aciendo
uso del conocim iento basado en su experiencia, el grupo o la institu-
cin que la ha llevado a cabo puede hacer correcciones en su defi-
nicin o conceptualizacin de un determ inado problem a; m odificar
su m etodologa de trabajo para m ejorarla o, si sus actividades tienen
resultados positivos, seguir construyendo sobre sus aciertos. Por otro
lado, el conocim iento puede ser conservado dentro de la organiza-
cin o institucin para su uso por nuevos integrantes, o transferido
de m anera que otros grupos puedan definir y desarrollar sus pro-
pias acciones aprovechando las experiencias de otros.
Si procesos de este tipo se llevan a cabo, es claro que se debe
esperar que las intervenciones de distintos grupos en diferentes
6 66 66
Pr esen t aci n
m om entos sean cada vez m s efectivas y que se eviten tanto los
errores com o las repeticiones innecesarias de actividades ya ensa-
yadas. D e esta form a se podr encontrar que con el transcurrir del
tiem po la calidad de las intervenciones en pos del desarrollo ir en
aum ento, logrando cada vez m s im pactos positivos. Pero la expe-
riencia indica que este tipo de crculo virtuoso no es lo que suele
encontrarse en la realidad. M s bien, lo que se tiene es que los
procesos de aprendizaje de grupos e instituciones son m uy esca-
sos y que la experiencia prctica no llega a elaborarse para poder
funcionar com o gua de futuras acciones.
La constatacin de esta realidad, junto con la conviccin de que en
un contexto de profundizacin de desigualdades, agudizacin de
conflictos y reduccin de recursos para el desarrollo es perentorio
que se realicen los m ayores esfuerzos para ser m s eficaces, llevaron
a la Asociacin et c Andes a enfocarse en el tem a del aprendizaje
institucional y la gestin del conocim iento. U n com ponente clave en
estos procesos es justam ente la docum entacin y sistem atizacin de
experiencias que se propone extraer lecciones de la experiencia de
los grupos o instituciones, pero que pocas veces se lleva a cabo. U n
convenio de cooperacin entre el Centro de Inform acin sobre Agri-
cultura Sostenible y de Bajos Insum os Externos (il eia, por sus siglas
en ingls), y et c Andes hizo posible la elaboracin de una gua para
la realizacin de procesos de docum entacin y sistem atizacin de
experiencias. D e esta m anera Jorge Chvez-Tafur pudo dedicarse a
esta tarea, volcando en ella su experiencia com o asesor de sistem a-
tizaciones de num erosos program as e instituciones.
Pensam os que el fruto de este trabajo, Aprender de la experiencia,
puede ser una gua m uy til para quienes hayan com prendido la
im portancia de extraer lecciones de las actividades que han llevado
a cabo. Con esto, la Fundacin i l ei a y et c Andes pensam os que
estam os haciendo una contribucin a los procesos de construc-
cin de conocim iento en grupos e instituciones, aporte que trata-
m os de com plem entar con otras iniciativas en el cam po de la infor-
m acin y difusin, com o la publicacin de l ei sa revista de
agroecologa y otras iniciativas en curso.
Introduccin Introduccin Introduccin Introduccin Introduccin
En los ltim os aos se ha dicho y escrito m ucho sobre la necesi-
dad de sistem atizar las experiencias de las num erosas iniciativas
de desarrollo que se estn llevando a cabo en todo el m undo,
para aprender de sus xitos y fracasos. Sin em bargo, por diversas
razones, es raro que se dedique tiem po y esfuerzo a organizar la
docum entacin de la experiencia; a su descripcin, anlisis y siste-
m atizacin. D urante m s de 20 aos, el Centro de Inform acin
sobre Agricultura Sostenible y de Bajos Insum os Externos (i l ei a) de
los Pases Bajos, ha contribuido al intercam bio de inform acin
basada en experiencias de cam po de pequeos agricultores que
tratan de m ejorar su produccin de m anera sostenible. U na de
las m ayores dificultades encontradas al intentar cum plir este obje-
tivo ha sido la ausencia de docum entacin y sistem atizacin del
trabajo de cam po que se desarrolla a nivel de las com unidades
de agricultores. Es m uy difcil com partir inform acin sobre las m e-
tas alcanzadas, los obstculos salvados y las lecciones aprendidas
si no estn docum entados y sistem atizados de alguna m anera. D e
ah que gran cantidad de inform acin interesante, que podra con-
tribuir a un m ayor desarrollo del conocim iento sobre la agricultu-
ra sostenible, se encuentre en form atos o lenguajes no accesibles
para todos; perm anezca sin reflexin ni difusin, o sim plem ente
se pierda.
Con este m anual buscam os desarrollar un m todo capaz de ayu-
dar a las personas a sistem atizar sus experiencias. Para ello nos
basam os en el trabajo de quienes desde hace tiem po han escrito
o han estado involucrados en procesos de sistem atizacin de ini-
ciativas de desarrollo, com o D aniel Selener y el equipo del Institu-
to Internacional de Reconstruccin Rural (i i r r ) en Q uito, Ecuador;
scar Jara y el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja en San
Jos de Costa Rica; M ara de la Luz M organ y M arfil Francke y la
Escuela para el D esarrollo en Lim a, Per, y M ario Ardn y el equipo
de Program a para la Agricultura Sostenible en Laderas de Am rica
Central (paso l ac) en San Salvador, El Salvador. La m etodologa que
proponem os aqu recoge tam bin los aportes de personas e insti-
[ 7 ] [ 7 ] [ 7 ] [ 7 ] [ 7 ]
8 88 88
Int r oduccin
tuciones que la han puesto en prctica, logrando una m ejor defini-
cin de los pasos.
El m anual no se ocupa en profundidad de los aspectos tericos
relacionados con lo que es o lo que debera ser la sistem atizacin,
sino que se centra en un m todo prctico para apoyar la tarea de
describir y analizar experiencias para alcanzar su com pleta sistem a-
tizacin. N uestra intencin es m ostrar que sistem atizar no tiene por
qu ser un proceso difcil o com plicado.
A lo largo del m anual utilizam os los trm inos docum entacin y
sistem atizacin, que en conjunto deben ser entendidos com o un
proceso que busca organizar la inform acin resultante de un pro-
yecto de cam po determ inado, para analizarla m inuciosam ente y
obtener lecciones a partir de ella. El objetivo principal
del proceso es la produccin de conocim iento nue-
vo. En las pginas siguientes esbozam os los princi-
pios del proceso y las condiciones bsicas que de-
ben cum plirse para dar lugar al proceso de
sistem atizacin. M s adelante presentam os los pasos
que deben darse. La exposicin del m todo se com plem enta con
la presentacin de un caso im aginario pero basado en experien-
cias reales, que pretende ilustrar las fases del proceso, as com o el
producto final que se esperara obtener: en este caso, un artculo
para publicar en una revista com o l ei sa.
Frecuentem ente aparecen problem as y dificultades m enores du-
rante el proceso de sistem atizacin. N o obstante, creem os que este
m todo puede ser aplicado por cualquier institucin, program a o
iniciativa con voluntad de aprender m s a partir de sus propios
esfuerzos.
El obj et ivo principa l del proceso
es la produccin de conocimient o
nuevo.
La sistem atizacin de experiencias La sistem atizacin de experiencias La sistem atizacin de experiencias La sistem atizacin de experiencias La sistem atizacin de experiencias
Por todo el m undo estn surgiendo iniciativas que buscan m ejo-
rar el nivel de vida de la poblacin rural. Estas iniciativas pueden
basarse en tem as diversos, com o la salud, el agua, la educacin, el
m anejo de recursos naturales o el desarrollo de la agricultura
sostenible. Algunas intervenciones son m uy puntuales y los resul-
tados esperados de ellas son fcilm ente alcanzados y claram ente
visibles. O tras intervenciones com o las orientadas al m anejo de
los recursos naturales y al desarrollo de sistem as sostenibles de
produccin son m s com plejas, pueden tom ar m ucho tiem po e
involucran a m uchos actores y procesos diferentes. Sus resulta-
dos suelen no ser inm ediatos y tienen cierto grado de incertidum -
bre. Por ello es necesario tener una actitud flexible y reflexiva, dis-
puesta a revaluar frecuentem ente lo que hacem os y a m odificar
nuestras prcticas y actividades para poder alcanzar los objetivos
propuestos.
Es de gran im portancia docum entar y sistem atizar estas prcticas y
actividades para poder utilizar las lecciones extradas de una expe-
riencia en el m ejoram iento de nuestras iniciativas. Si los resultados
de nuestras experiencias pueden ser puestos por escrito y publica-
dos, se presenta la posibilidad de com partir la inform acin, de m odo
que otros conozcan nuestro trabajo y las lecciones obtenidas en el
desarrollo de una experiencia especfica.
Existe un consenso generalizado en cuanto a las ventajas que tiene
llevar a cabo un proceso de sistem atizacin o con respecto a la
utilidad que tiene para un proyecto, para una institucin o incluso
a nivel individual. Sistem atizam os para reflexionar sobre nuestro
trabajo, para entender m ejor lo que estam os haciendo y para
darlo a conocer. Sistem atizam os para difundir una experiencia pero
tam bin para docum entarla y evitar que se pierda cuando el
proyecto term ine y quienes estaban a cargo pasen a dedicarse a
otra cosa (o se vayan a trabajar a otra institucin o em igren a otra
regin).
[ 9 ] [ 9 ] [ 9 ] [ 9 ] [ 9 ]
10 10 10 10 10
La sist emat izaci n
U na m etodologa que facilita la descripcin, la reflexin, el anlisis y
la docum entacin, de m anera continua y participativa, de procesos
y resultados de un proyecto de desarrollo (Selener et al., 1996)
ser de gran ayuda en la sistem atizacin de inform acin de cam po.
N os perm itir observar en detalle lo que estam os haciendo y re-
flexionar crticam ente sobre lo que estam os logrando. Ayudar a
quienes participan en la experiencia a verla desde otra perspectiva.
As, la m etodologa nos perm itir subrayar los aspectos positivos de
la experiencia, as com o poner atencin en aquellos que pueden
ser m ejorados. Proceso m inucioso de sistem atizacin nos forzar a
ejercer la autocrtica y nos perm itir estar abiertos a sugerencias y
opiniones producto de la interaccin con otras personas. En sum a,
nos ayudar a producir nuevos conocim ientos para m ejorar nues-
tras prcticas, nuestras acciones o nuestros proyectos y sus resulta-
dos.
Para M organ y Francke (1998) la sistem atizacin de experiencias
de prom ocin es un proceso de reconstruccin y reflexin analtica
sobre una experiencia de prom ocin vivida personalm ente (o so-
bre determ inados aspectos de sta), m ediante el cual interpreta-
m os lo sucedido para com prenderlo. Su im portancia est en ge-
nerar conocim iento para m ejorar con l la propia prctica. Citando
a scar Jara (1994), sistem atizar experiencias equivale a entender
el sentido y la lgica del proceso com plejo que significa una expe-
riencia, para extraer aprendizajes. Busca com prender por qu ese
proceso se est desarrollando o se ha desarrollado de determ ina-
da m anera, interpretando crticam ente lo hecho y lo logrado.
D urante un proceso de sistem atizacin reunim os tanta inform acin
com o es posible; utilizam os toda la docum entacin disponible de
un proyecto (com o los inform es de evaluacin y otros docum en-
tos), as com o las experiencias y opiniones de quienes han partici-
pado en el proyecto y de quienes han sido afectados por l. Por lo
general, esta inform acin se encuentra dispersa y en m uchos casos
ni siquiera est escrita o registrada de alguna otra m anera.
Esto es m s que una descripcin de lo hecho o lo vivido. U na
sistem atizacin debe ser m s que un relato de lo ocurrido (aun
11 11 11 11 11
La sist emat izaci n
cuando este relato puede ser tam bin parte de la sistem atizacin).
Para llegar a generar conocim iento nuevo, la sistem atizacin debe
incorporar el anlisis crtico de la experiencia a travs de la presen-
tacin de opiniones, juicios o cuestionam ientos a lo hecho y lo
vivido. Esta es la base del aprendizaje.
El anlisis basado en un conjunto de indicadores es un proceso
relacionado directam ente con la evaluacin de la experiencia, al
considerar objetivos y m etas para determ inar niveles de avance o
de xito. El anlisis tam bin est relacionado con una investigacin
donde se plantea una hiptesis y se trata de determ inar su validez.
Al ser em inentem ente crtico, el anlisis se basa en las opiniones o
puntos de vista de quienes lo realizan, es decir, de los protagonis-
tas m ism os de una experiencia.
Tom ando en cuenta estas ideas generales, el m todo que propo-
nem os a travs de este m anual se refiere a un proceso de sistem a-
tizacin que busca:
organizar la inform acin disponible;
analizarla m inuciosam ente para entender lo que ha sucedido;
extraer conclusiones que ayudarn a producir conocim iento
nuevo, y
presentar los resultados en la form a deseada.
U sando este m todo, la inform acin disponible y las opiniones de
los participantes en una experiencia se com pilan en una serie de
tablas o cuadros, los cuales son utilizados m s adelante para ela-
borar un docum ento destinado a im prim irse (grabarse, dram atizar-
se, subirse a internet, etc.) y distribuirse para ser conocido por
otras personas. U n docum ento final por escrito puede ser m uy
largo y detallado, pero los resultados de una sistem atizacin tam -
bin pueden ser presentados de otras m aneras, por ejem plo, com o
un artculo o ensayo en el que se presente en pocas pginas lo
que se ha hecho, lo que se consigui y lo que se ha aprendido, o
tam bin com o un docum ental en video o un audiovisual digital
que m uestren las principales lecciones aprendidas o enfaticen un
aspecto especfico de la experiencia. Por ello, la decisin de cm o
12 12 12 12 12
La sist emat izaci n
presentar los resultados es una de las prim eras que debem os to-
m ar en un proceso de sistem atizacin (aunque m s tarde poda-
m os cam biar nuestra decisin sobre el form ato).
N uestra propuesta m etodolgica puede adaptarse a m uchas cir-
cunstancias diferentes. Puede aplicarse a la sistem atizacin de acti-
vidades sim ples y de corta duracin, de proyectos concretos, y de
program as com plejos o de largo alcance. Puede ser aplicada por
individuos, com unidades, organizaciones de base, organizaciones
no gubernam entales, redes e instituciones de gran tam ao.
Sin necesidad de discutir en profundidad los aspectos tericos que
fundam entan lo que aqu presentam os, cabe resaltar algunos de
los principales elem entos que definen un proceso de sistem atiza-
cin. Lo prim ero son los principios generales propuestos por Sele-
ner et al. (1996), seguidos de algunas condiciones necesarias para
llevar a cabo el proceso. Estos principios y condiciones estn rela-
cionados con los principales problem as que se presentan en cual-
quier proceso de sistem atizacin.
Principios Principios Principios Principios Principios
Q uiz lo m s im portante a sealar es que una sistem atizacin debe
recoger la m ayor cantidad de opiniones diferentes para reflejar efec-
tivam ente las distintas experiencias y los puntos de vista de los
involucrados. Si tenem os en cuenta que en una experiencia han
estado involucrados diferentes actores, cada uno con sus propios
puntos de vista e intereses, es lgico pensar que habr diferentes
opiniones sobre lo hecho y lo logrado. M s que buscar un consen-
so forzoso, la extraccin de lecciones y la produccin de nuevos
conocim ientos sern tareas m s sencillas si se tiene en cuenta esta
diversidad de opiniones y se logra representarlas cabalm ente en el
proceso de sistem atizacin.
Ligado al tem a de la recopilacin e inclusin de las distintas opinio-
nes y experiencias est el principio bsico de la participacin. Si
bien suele ser una persona o un equipo el que se hace responsa-
13 13 13 13 13
La sist emat izaci n
ble de la tarea de sistem atizar una experiencia, en todo m om ento
debem os procurar llevar a cabo un proceso participativo. As po-
drem os recoger m ejor las opiniones y puntos de vista de los invo-
lucrados, asegurndonos de que los resultados y conclusiones
sern conocidos y aprovechados por todos. U n proceso parti-
cipativo tam bin perm ite aprovechar las habilidades de las dife-
rentes personas para desarrollar distintas actividades, com o bus-
car inform acin secundaria, entrevistar a quienes participaron en
la experiencia, preparar la inform acin que debe ser presentada en
form a de cuadros, diagram as o fotos, o redactar de
m anera clara y concisa.
D el m ism o m odo, en un proceso de sistem atizacin
debem os considerar el contexto general en el que
se ha llevado o se lleva a cabo la experiencia, tanto
en el tiem po (cundo com ienza la experiencia?,
cunto tiem po dura?) com o en el espacio (dn-
de se lleva a cabo?, cul es su alcance territorial?). Por un lado,
debem os considerar la perspectiva histrica del problem a y de los
intentos anteriores por solucionarlo (antecedentes). Por otro lado,
debem os observar e incluir tam bin los aspectos sociales, econ-
m icos, culturales y polticos que han influido sobre las actividades y
los resultados.
Por ltim o, debem os equilibrar la recopilacin de inform acin in-
cluyendo slo aquello que es realm ente relevante (principio de re-
levancia). An cuando debem os tratar de recopilar tanta inform a-
cin com o sea posible, slo aquella que es directam ente relevante
para los fines de la sistem atizacin debe ser utilizada. N o toda la
inform acin disponible est directam ente relacionada con las deci-
siones tom adas o con los principales logros alcanzados. N o toda la
inform acin que tenem os puede contribuir al anlisis o a la extrac-
cin de lecciones: abarcar dem asiado, generalm ente lleva a resulta-
dos poco tiles. D e ello se desprende que, en cuanto a los antece-
dentes de una experiencia debem os tratar de incluir slo aquellos
que realm ente han influido en el proceso.
An cua ndo debemos t ra t a r de
recopila r t a nt a inf orma cin como
sea posible, slo a quella que es
direct a ment e releva nt e pa ra los
f ines de la sist ema t iza cin debe
ser ut iliza da .
14 14 14 14 14
La sist emat izaci n
C ondiciones que hay que tener en cuenta C ondiciones que hay que tener en cuenta C ondiciones que hay que tener en cuenta C ondiciones que hay que tener en cuenta C ondiciones que hay que tener en cuenta
U na revisin de m uchos procesos de sistem atizacin llevados a
cabo en los ltim os aos da cuenta de ciertas condiciones im pres-
cindibles para que el esfuerzo se desarrolle con xito:
La im portancia de un apoyo claro y decidido a nivel institucio-
nal. El program a, iniciativa o institucin que puso en m archa
determ inado proyecto debe dar todas las facilidades para que
la sistem atizacin avance y cum pla con sus objetivos, debe
avalar su realizacin y proveer los recursos necesarios. Esto
incluye el acceso a la inform acin (inform es, docum entos in-
ternos del proyecto, m ateriales utilizados), pero tam bin ga-
rantizar la libertad para que quienes estuvieron o estn invo-
lucrados en la experiencia puedan participar en el proceso de
descripcin y anlisis.
La necesidad de que todos los participantes dispongan del
tiem po y los recursos suficientes para participar efectivam ente.
Adem s de los m iem bros de un equipo, se debe pensar tam -
bin en el tiem po que tienen quienes han sido o son benefi-
ciarios del proyecto; en quienes han sido m iem bros del equi-
po pero dejaron de serlo, y en otros actores clave cuyas
opiniones nos interesan especialm ente: lderes de la com uni-
dad, autoridades o representantes de otras instituciones.
La im portancia de tener una actitud abierta hacia el proceso. El
proyecto no slo ser descrito sino tam bin analizado en de-
talle y a profundidad. Para ello necesitam os tener una actitud
crtica hacia el trabajo desarrollado y hacia nosotros m ism os,
intentando m ostrar las cosas tal com o fueron y no com o hu-
biram os deseado.
D e lo anterior se desprende que los principales obstculos que
debe enfrentar un proceso de sistem atizacin generalm ente estn
relacionados con la falta de tiem po y de recursos. En m uchas oca-
siones estos obstculos son reflejo de la falta de apoyo institucio-
nal, aunque tam bin de la cantidad de actividades en las que esta-
15 15 15 15 15
La sist emat izaci n
m os todos involucrados. Para evitar estos problem as se recom ien-
da planificar el trabajo m inuciosam ente m ediante la distribucin de
tareas y funciones entre todos los involucrados.
O tro aspecto que hay que tener en cuenta est relacionado con las
habilidades de los participantes. Adem s de una actitud crtica hacia
el propio trabajo se requieren tam bin otras habilidades puntuales,
com o ser capaces de facilitar talleres para el intercam bio de opinio-
nes, realizar entrevistas o registrar inform acin, entre otras. Ya que
cada quin tiene distintas habilidades, lo recom endable es aprove-
char lo que cada uno hace m ejor, considerando que en la m ayora
de los casos los equipos de trabajo son grandes y plurales.
Estas consideraciones parten de la prem isa de que todos los invo-
lucrados en una experiencia o proyecto estn m otivados para ser
parte del proceso de sistem atizacin, entendiendo y asum iendo
que el objetivo principal del proceso es la produccin de conoci-
m iento nuevo, aunque debem os reconocer que, a veces, la falta de
inters por aprender, las m ltiples actividades en las que por lo
general estam os involucrados y el poco tiem po que tenem os para
todo, puede fcilm ente ser la principal lim itacin.
La m etodologa paso a paso La m etodologa paso a paso La m etodologa paso a paso La m etodologa paso a paso La m etodologa paso a paso
Com o hem os sealado, la m etodologa que aqu
presentam os se basa en el trabajo de varios auto-
res y se ha aplicado en m uchos procesos de sis-
tem atizacin, contribuyendo as a su desarrollo. El
punto de partida es la seleccin de un proyecto o
experiencia puesta en m archa o vivida por un
equipo o grupo de personas. U na vez selecciona-
da la experiencia, seguirem os tres fases: la delim i-
tacin precisa de la experiencia que se sistem ati-
zar, la descripcin de lo vivido y de lo alcanzado,
y el anlisis crtico (ver recuadro). La idea es orde-
nar la inform acin y las opiniones de los involu-
crados en la experiencia a travs de un conjunto de m atrices o
cuadros, que se van m ejorando con el aporte de los interesados.
Tener la inform acin ordenada facilita determ inar si est com pleta
o no. Asim ism o, perm ite su anlisis com o paso fundam ental para la
extraccin de lecciones.
Adem s de estas tres fases, tam bin form an parte de la m etodolo-
ga: un paso previo, la definicin del punto de partida, y un paso
posterior: el proceso m ism o de redaccin o edicin para la difusin
de lo encontrado.
D efinicin del punto de partida D efinicin del punto de partida D efinicin del punto de partida D efinicin del punto de partida D efinicin del punto de partida
U na vez que tom am os la decisin de iniciar una sistem atizacin, es
necesario aclarar algunos elem entos del proceso que est por co-
m enzar. As, antes de em pezar, es de gran ayuda determ inar:
quin participar en el proceso: quin participar en el proceso: quin participar en el proceso: quin participar en el proceso: quin participar en el proceso: despus de identificar a
todos los actores que han estado relacionados con la expe-
riencia (autoridades, agricultores, grupos de m ujeres, institu-
ciones, escuelas), debem os decidir cules de ellos podran te-
ner una participacin relevante o til en el proceso. Es probable
Metodologa para la
sistematizacin
1. Definicin del punto de partida
2. Delimitacin
3. Descripcin de la experiencia
4. Anlisis
5. Redaccin del documento
[ 16 ] [ 16 ] [ 16 ] [ 16 ] [ 16 ]
17 17 17 17 17
La met o do l o ga
que solicitem os la participacin de algunos de ellos slo para
que nos brinden inform acin. An as, debem os com paginar
esta m eta, til para la delim itacin, con la intencin de que par-
ticipen tantos involucrados en la experiencia com o sea posible,
de m odo que sus opiniones estn bien representadas (inclu-
yendo la opinin de los m iem bros de equipo de un proyec-
to). Esto ayudar a lograr una sistem atizacin m s rigurosa;
quin coordinar el proceso: quin coordinar el proceso: quin coordinar el proceso: quin coordinar el proceso: quin coordinar el proceso: an cuando la sistem atizacin
debe ser un proceso altam ente participativo, es conveniente
tener un coordinador que se responsabilice de definir un plan
de trabajo (y de asegurar que se cum pla), de convocar re-
uniones, de que las diferentes actividades se lleven a cabo y
de que se alcancen los objetivos;
de qu recursos disponem os: de qu recursos disponem os: de qu recursos disponem os: de qu recursos disponem os: de qu recursos disponem os: considerando que la principal
lim itacin est en el tiem po con que cuentan los participantes
y en la disponibilidad de recursos, conviene determ inar desde
el principio cules son los recursos disponibles. H ay que tener
en cuenta principalm ente los recursos financieros (pago al per-
sonal, otros gastos), pero tam bin los m ateriales o equipos
que podem os necesitar: una cam ioneta para las visitas al cam -
po, equipos de oficina para la redaccin, etc. D ebe quedar
bien claro, adem s, cunto tiem po dedicarn los participantes
a la sistem atizacin, de m odo que puedan program arlo;
los plazos: los plazos: los plazos: los plazos: los plazos: en relacin con los puntos anteriores, debem os
determ inar no slo cunto tiem po durar el proceso de siste-
m atizacin, sino tam bin los m om entos en que debem os ter-
m inar las diferentes etapas. Acordar un cronogram a y estable-
cer plazos resulta fundam ental para alcanzar los objetivos;
con qu inform acin contam os de antem ano: con qu inform acin contam os de antem ano: con qu inform acin contam os de antem ano: con qu inform acin contam os de antem ano: con qu inform acin contam os de antem ano: m uchas ve-
ces tenem os ya descrito lo que hem os hecho o contam os
con inform es de evaluaciones que dan cuenta del xito o el
fracaso de lo que queram os hacer. Es conveniente entonces
partir con un pequeo inventario de la docum entacin rela-
cionada con la experiencia, considerando tanto los docum en-
18 18 18 18 18
La met o do l o ga
tos internos com o aquellas fuentes ajenas a nuestra institu-
cin u organizacin;
qu inform acin debem os buscar: qu inform acin debem os buscar: qu inform acin debem os buscar: qu inform acin debem os buscar: qu inform acin debem os buscar: conociendo lo que ya
tenem os, podem os determ inar qu inform acin an necesita-
m os conseguir o producir. Para esto, tal vez sea necesario
ponernos en contacto con personas que han sido parte de la
experiencia pero que ya no estn involucradas. D ebem os bus-
car tam bin fotos, m apas, diagram as y otra inform acin no
escrita;
para qu y para quin: para qu y para quin: para qu y para quin: para qu y para quin: para qu y para quin: es conveniente que todos los involu-
crados tengan claras las razones que estn detrs del proceso
as com o los resultados que se espera alcanzar. Tam bin de-
bem os definir quines sern los beneficiarios directos del pro-
ceso, pues esto afectar el form ato y el lenguaje en que pre-
sentem os los resultados.
Tam bin es necesario incluir una breve presentacin
del m arco general en el que se plante y desarroll
la experiencia, incluyendo a la institucin o iniciativa
que la puso en m archa. Esto significa que debem os
especificar los siguientes puntos:
los objetivos generales de la organizacin responsable del los objetivos generales de la organizacin responsable del los objetivos generales de la organizacin responsable del los objetivos generales de la organizacin responsable del los objetivos generales de la organizacin responsable del
proyecto: proyecto: proyecto: proyecto: proyecto: el enfoque que utiliza, las razones por las que tra-
baja en una regin en particular, los planteam ientos que res-
ponden a su presencia en una zona, las estrategias generales
segn las cuales organiza y realiza sus actividades;
la estructura de la organizacin: la estructura de la organizacin: la estructura de la organizacin: la estructura de la organizacin: la estructura de la organizacin: la m anera en que organiza
su trabajo en el cam po, la com posicin de sus equipos, su
logstica bsica;
el perodo en el cual se program aron las actividades: el perodo en el cual se program aron las actividades: el perodo en el cual se program aron las actividades: el perodo en el cual se program aron las actividades: el perodo en el cual se program aron las actividades: los
plazos y las circunstancias especficas que definieron estos
m om entos;
Es necesa rio incluir una breve
present a cin del ma rco genera l en
el que se pla nt e y desa rroll la
experi enci a .
19 19 19 19 19
La met o do l o ga
las relaciones con otros actores: las relaciones con otros actores: las relaciones con otros actores: las relaciones con otros actores: las relaciones con otros actores: incluyendo organizaciones
de base, instituciones, autoridades, representantes del gobier-
no, instituciones u organism os de financiam iento, entre otros.
H abiendo definido el punto de partida, la sistem atizacin propia-
m ente dicha se inicia con la delim itacin de la experiencia que va-
m os a sistem atizar.
D elim itacin D elim itacin D elim itacin D elim itacin D elim itacin
La delim itacin es la prim era fase del proceso. La idea es seleccio-
nar la experiencia que nos interesa docum entar para, a partir de
ella, especificar los principales puntos que debem os tom ar en cuenta,
as com o aquellos que no ser necesario considerar. N o todo lo
que hace una institucin en el cam po es m ateria de una sistem ati-
zacin. Por el contrario, generalm ente buscam os describir y anali-
zar slo una de las lneas de trabajo, un proyecto o una experien-
cia especfica, que debem os describir con independencia respecto
al resto de las actividades de la organizacin o el grupo. Esto signi-
fica definir claram ente el tem a o lnea de accin que vam os a siste-
m atizar, el m bito de intervencin, los grupos m eta (o participan-
tes), los objetivos, las estrategias de intervencin y el contexto general
en que se han desarrollado las actividades. Para esto utilizam os un
cuadro com o el siguiente, con lo cual podrem os obtener una pri-
m era identificacin.
Ttulo mbito de
intervencin
(localizacin)
Grupo meta
(participantes)
Fecha de
inicio y
duracin
Objetivos Estrategia/
enfoque
Componentes
Cuadro 1. Delimitacin Delimitacin Delimitacin Delimitacin Delimitacin
Ttulo: Ttulo: Ttulo: Ttulo: Ttulo: es el nom bre de la experiencia que deseam os sistem a-
tizar (el ttulo con que identificarem os la experiencia en esta
prim era etapa no es necesariam ente el m ism o que llevar el
docum ento que presentarem os al finalizar).
2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
La met o do l o ga
m bito de intervencin (localizacin): m bito de intervencin (localizacin): m bito de intervencin (localizacin): m bito de intervencin (localizacin): m bito de intervencin (localizacin): es la zona, provincia,
distrito, com unidad o regin en donde se llevaron a cabo las
actividades de la experiencia.
G rupo m eta (participantes): G rupo m eta (participantes): G rupo m eta (participantes): G rupo m eta (participantes): G rupo m eta (participantes): son todas las personas y gru-
pos que estuvieron o estn involucrados en la experiencia.
En la m ayora de los casos consideram os com o grupo m eta
a los beneficiarios directos de las actividades. D ebem os pen-
sar tam bin en quienes han participado de otras m aneras,
com o puede ser el caso de las autoridades locales, de los
representantes del gobierno o de personas de otras institu-
ciones. Igualm ente im portante es que incluyam os en la siste-
m atizacin a los ejecutores de las actividades (los m iem bros
del equipo).
Fecha de inicio y duracin de la experiencia: Fecha de inicio y duracin de la experiencia: Fecha de inicio y duracin de la experiencia: Fecha de inicio y duracin de la experiencia: Fecha de inicio y duracin de la experiencia: el perodo
seleccionado es generalm ente slo una fraccin de un pero-
do m ucho m ayor de actividades, las cuales no necesitam os
tom ar en cuenta.
O bjetivos: O bjetivos: O bjetivos: O bjetivos: O bjetivos: qu buscaba la experiencia en general?, hacia
dnde apuntaba el trabajo desarrollado? Al definir los objeti-
vos de la experiencia que estam os sistem atizando, conviene
tam bin identificar la relacin que estos tienen con los objeti-
vos generales o con la m isin de la institucin.
Estrategia / enfoque: Estrategia / enfoque: Estrategia / enfoque: Estrategia / enfoque: Estrategia / enfoque: cm o se plante el trabajo? Esta co-
lum na del cuadro de delim itacin se refiere a la orientacin
especfica o a la estrategia adoptada en el desarrollo de la
experiencia, com o puede ser, por ejem plo, un enfoque de
gnero o de cadenas productivas. Estas ideas sern las bases
del anlisis que vendr m s adelante.
C om ponentes: C om ponentes: C om ponentes: C om ponentes: C om ponentes: en esta ltim a colum na tratarem os de m os-
trar cm o se organizaron o dividieron las actividades que for-
m aron parte de la experiencia, sea de acuerdo con los objeti-
vos del proyecto, las reas de intervencin o con base en los
plazos y fechas. En otras palabras, esta seccin m uestra cm o
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
La met o do l o ga
se organiz e im plem ent la serie de actividades que ha for-
m ado parte de la experiencia.
Com o hem os visto, la delim itacin debe establecer lm ites tanto tem -
porales com o espaciales. Esto significa identificar claram ente el m -
bito de intervencin que se va a tener en cuenta en la sistem atiza-
cin, concentrndose luego solam ente en esa zona. A la vez, la
delim itacin tem poral debe considerar una fecha de inicio (m o-
m ento en que com enz el trabajo que se va a sistem atizar), y una
fecha final que m arca el m om ento final que considerarem os en la
descripcin.
O tro aspecto im portante en esta etapa es diferenciar las estrate-
gias de intervencin de las actividades regulares (que detallare-
m os m s adelante). El rubro de actividades debe m ostrar lo que
se ha hecho, presentando una secuencia lgica de cm o se desa-
rrollaron las actividades a lo largo del tiem po. La estrategia o enfo-
que, en cam bio, trata de definir algunos lineam ientos especficos
que determ inaron la m anera en que se han desarrollado estas
actividades.
Esta etapa sirve tam bin para contextualizar la experiencia que est
siendo delim itada, agregando tres colum nas al cuadro anterior: el
contexto general, la problem tica y las prim eras actividades desa-
rrolladas para tratar de enfrentar esta problem tica (antecedentes).
Esto puede resultar difcil para las personas que se han incorpora-
do a la institucin recientem ente, pero debem os incluirlo porque
ser de utilidad en el m om ento del anlisis.
C ontexto: C ontexto: C ontexto: C ontexto: C ontexto: en esta colum na nos interesa identificar los princi-
pales aspectos que influenciaron el desarrollo de la experien-
cia, los cuales pueden ser econm icos, polticos, sociales, geo-
grficos, am bientales u otros (por ejem plo: la realizacin de
Contexto Problemtica Antecedentes
Cuadro 2. Contexto Contexto Contexto Contexto Contexto
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
La met o do l o ga
elecciones locales en un m om ento dado, las tendencias m i-
gratorias generales, sequas, exceso de lluvias, etc.).
Problem tica: Problem tica: Problem tica: Problem tica: Problem tica: tan im portante com o la delim itacin institucio-
nal es una clara definicin del problem a que el proyecto o el
conjunto de actividades desarrolladas quera solucionar: a qu
problem as respondi el proyecto o la intervencin?
Antecedentes: Antecedentes: Antecedentes: Antecedentes: Antecedentes: finalm ente, en esta colum na debem os m en-
cionar las experiencias y acciones desarrolladas anteriorm ente
para, de un m odo u otro, solucionar la problem tica. Esto
generalm ente incluye el trabajo de otras instituciones en otras
zonas, as com o lo que se ha hecho con anterioridad en el
m bito seleccionado. En pocas palabras, busca m ostrar de
dnde salieron las ideas que dieron form a a este trabajo.
D escripcin de la experiencia D escripcin de la experiencia D escripcin de la experiencia D escripcin de la experiencia D escripcin de la experiencia
En la segunda fase intentam os enfocar y describir la experiencia
m ism a que estam os sistem atizando. D ebem os describir todo lo
hecho y todo lo logrado, incluyendo resultados no esperados, las
dificultades encontradas y los resultados o m etas no alcanzados.
Igual que en la fase anterior, podem os utilizar un cuadro com o el
siguiente para organizar la inform acin con que ya contam os, as
com o para identificar la inform acin que an no tenem os pero
deseam os incluir en la sistem atizacin (por ejem plo, las dificultades
encontradas en el trabajo de cam po). Esto facilitar el diseo de
encuestas o cuestionarios que utilizarem os durante el proceso.
Componentes Actividades Materiales y
recursos
Principales
logros
Dificultades
encontradas
Resultados no
esperados
Cuadro 3. Descripcin Descripcin Descripcin Descripcin Descripcin
a) ...
b) ...
c) ...
2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
La met o do l o ga
C om ponentes: C om ponentes: C om ponentes: C om ponentes: C om ponentes: tom ados directam ente del cuadro anterior, los
com ponentes son los ejes o lneas principales segn los cua-
les se organiz el trabajo de cam po. Esta divisin en com po-
nentes busca reflejar la organizacin lgica que tuvieron las
actividades, agrupadas en cuanto a tem a, lugar o m om ento.
La lista de com ponentes en la prim era colum na nos servir
com o punto de partida para llenar el resto del cuadro.
Actividades: Actividades: Actividades: Actividades: Actividades: en esta colum na enum eram os lo que se hizo en
relacin con cada uno de los com ponentes (cada com ponen-
te puede tener m s de una actividad). Tam bin sealarem os
aqu quines fueron los responsables, y la participacin que
tuvieron los diferentes actores en cada fase de la experiencia.
En la m edida de lo posible, conviene incluir cantidades (n-
m ero de eventos, nm ero de involucrados o participantes),
as com o la frecuencia con que se desarrollaron las activida-
des y el lugar.
M ateriales y recursos: M ateriales y recursos: M ateriales y recursos: M ateriales y recursos: M ateriales y recursos: esta colum na nos ayuda a identificar
los recursos que fueron necesarios para el desarrollo de las
actividades (hum anos, financieros, tiem po, equipos, etc.)
Principales logros: Principales logros: Principales logros: Principales logros: Principales logros: aqu buscam os presentar los resultados
alcanzados gracias a la intervencin (o desarrollo de las activi-
dades), teniendo en cuenta los objetivos planteados al princi-
pio, en el prim er cuadro (objetivos para cada tarea, com po-
nente, o tam bin objetivos de la institucin). En este m om ento
debem os considerar diferentes puntos de vista aunque sea
difcil alcanzar acuerdos entre los participantes. Tam bin es
im portante no lim itarnos a los resultados cuantitativos.
D ificultades encontradas: D ificultades encontradas: D ificultades encontradas: D ificultades encontradas: D ificultades encontradas: en esta colum na buscam os identi-
ficar todos los problem as o factores negativos que afectaron
el desarrollo de las actividades (o que im pidieron alcanzar m s
o m ejores resultados). Al sealar las dificultades tam bin de-
bem os incluir los problem as internos de la institucin o del
program a a cargo del desarrollo de a experiencia.
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
La met o do l o ga
Pa ra poder sa ca r conclusiones a
pa rt ir de la experiencia , debemos
evit a r present a r slo idea s
posit iva s, int ent a ndo ser
impa rcia les y est a ndo a biert os a la
crt ica const ruct iva
Resultados no esperados: Resultados no esperados: Resultados no esperados: Resultados no esperados: Resultados no esperados: en esta colum na incluirem os aquellos
resultados (positivos o negativos) que no fueron especfica-
m ente buscados al iniciarse la experiencia, pero que m s tarde
resultaron im portantes.
U na vez desarrollado, este cuadro nos dar la descripcin com ple-
ta de la experiencia, identificando todo lo que se ha hecho durante
la intervencin y todo lo que se ha logrado. Esto significa que de-
bem os presentar todas las actividades que han sido parte de la
experiencia, y ordenarlas siguiendo una secuencia (esto es, m ostrar
todo lo que hem os hecho, el orden que hem os seguido y la im -
portancia de cada paso).
D ebem os considerar los objetivos iniciales del proyecto y los dife-
rentes puntos de vista m anifestados por los participantes. En lo
posible, esta lista tam bin debe incluir los aspectos cualitativos de la
experiencia.
Para poder sacar conclusiones a partir de la expe-
riencia, debem os evitar presentar slo ideas positi-
vas, intentando ser im parciales y estando abiertos a
la crtica constructiva: un docum ento que slo pre-
senta ideas o resultados positivos tendr m uy poca
credibilidad. D e all la im portancia de la colum na di-
ficultades, donde debem os incluir los problem as y
los factores negativos en general. H ay que tener en
cuenta la diferencia entre dificultades que se dan en la actividad
m ism a, y condiciones desfavorables o adversas que pueden cono-
cerse an antes de que se inicie la experiencia (com o el clim a). En
este cuadro asentarem os las dificultades, m ientras que las condi-
ciones desfavorables irn en la descripcin del contexto.
En lo que respecta a resultados no esperados, es necesario que
incluyam os aquellos resultados que se observan luego de un tiem -
po sin haberlo planeado, y que son de im portancia para el logro
de los objetivos principales. Solam ente debem os tener en cuenta
que no esperado es diferente que no considerado. Es necesa-
rio entonces evitar la descripcin de los aspectos o resultados que
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5
La met o do l o ga
no fueron considerados al planear las actividades, pero que de
antem ano sabam os que se iban a dar.
Al term inar esta fase tenem os una descripcin com pleta de la expe-
riencia, pero an no hem os com pletado el proceso de sistem atiza-
cin pues no hem os realizado ningn anlisis. H asta aqu no he-
m os presentado conocim iento nuevo sino slo inform acin. Para
poder aprender de nuestra experiencia y presentar conocim iento
nuevo es necesaria la tercera fase: el anlisis.
Anlisis Anlisis Anlisis Anlisis Anlisis
Para poder aprender de la experiencia com o un todo y dar el paso
de la m era descripcin a la sistem atizacin propiam ente dicha, lle-
gam os a la etapa m s im portante: el anlisis. Es aqu donde realiza-
m os la sntesis y la aproxim acin crtica a la experiencia, a las prc-
ticas desarrolladas y a los logros alcanzados. Esta etapa no es slo
la m s im portante sino tam bin la m s difcil, pues necesitam os
recoger y presentar opiniones, crticas y juicios de valor sobre lo
hecho y lo alcanzado, com o com ponentes principales para la gene-
racin de conocim ientos.
Partim os de la definicin de un conjunto de criterios a considerar
en el m om ento de exam inar el xito de la experiencia com o un
todo. Estos criterios o parm etros deben estar relacionados con los
objetivos y estrategias asentados en el prim er cuadro, y deben ser
acordados por el grupo. Representan una especie de m arco o es-
tructura que servir com o gua general para el anlisis. Resulta con-
veniente escoger de tres a cinco ideas generales com o parm etros,
que pueden ser, por ejem plo, la participacin de la poblacin local,
la sostenibilidad de las actividades, la replicabilidad de la experien-
cia, la generacin de ingresos, la organizacin local, la concertacin
entre actores, la gestin del proyecto, etc. D efinir parm etros ade-
cuados en el prim er paso para un anlisis ptim o.
A partir de cada parm etro identificarem os un conjunto de indicado-
res que, al igual que en una evaluacin, nos servirn para m edir una
2 6 2 6 2 6 2 6 2 6
La met o do l o ga
idea en detalle, ayudndonos a especificar los aspectos m s relevan-
tes de cada uno de nuestros criterios de anlisis. Los indicadores
tam bin deben ser definidos y acordados por todos los participan-
tes, y al especificarlos, debem os intentar que incluyan todos los as-
pectos de la experiencia, tom ando en cuenta aspectos tanto cuanti-
tativos com o cualitativos. Con cada uno de ellos nos referirem os a la
experiencia y a los resultados alcanzados a travs de un cuadro
com o el siguiente (en el cual m ostram os dos parm etros y slo
algunos indicadores):
Cuadro 4. Anlisis Anlisis Anlisis Anlisis Anlisis
Parmetro 1: Participacin
Indicadores Aspectos positivos Aspectos negativos Aspectos desconocidos
Participacin de
mujeres en la
experiencia
Involucramiento
de las autoridades
...
Parmetro 2: Sostenibilidad
Indicadores Aspectos positivos Aspectos negativos Aspectos desconocidos
Generacin de
ingresos propios
Motivacin e inters
de la poblacin
...
Parmetro 3: ...
Indicadores Aspectos positivos Aspectos negativos Aspectos desconocidos
...
...
...
2 7 2 7 2 7 2 7 2 7
La met o do l o ga
Todo aquello que ha influido positivam ente o que ha contribuido
al logro de alguna m eta tal y com o la hem os definido a travs de
un indicador, lo asentarem os en la segunda colum na (aspectos
positivos). D el m ism o m odo, en la colum na de aspectos negativos
incluirem os todo lo que ha tenido una influencia negativa o ha im -
pedido que se alcancen los objetivos definidos por el indicador. La
ventaja de un cuadro com o este consiste en que obliga a quien est
docum entando a considerar todos los aspectos, tanto positivos com o
negativos, lo cual nos perm itir llegar a m ejores conclusiones.
La colum na de aspectos desconocidos nos sirve para sealar aquellos
hechos o sucesos que, an cuando sabem os que han sucedido o
sucedern, no conocem os la relacin que han tenido, tienen, o
tendrn con las actividades en cuestin y con los resultados. Pode-
m os incluir aqu eventos que tendrn lugar en el futuro inm ediato
(com o la eleccin de nuevas autoridades o la prxim a aprobacin
de una ley), o todo aquello que hasta el m om ento no hem os
estudiado en detalle.
Al igual que en el cuadro anterior, resulta fundam ental aqu incluir
las diferentes opiniones de todos los involucrados y de quienes
han sido afectados por la experiencia. M s im portante an es re-
cordar que en este m om ento del proceso de sistem atizacin esta-
m os sealando los factores o las razones que explican un determ i-
nado resultado, por lo que no es ya necesario incluir los resultados.
U n error com n es m encionar en los cuadros de esta etapa del
proceso los resultados alcanzados, lo que resulta una repeticin de
lo que ya hem os presentado en la etapa anterior. Con el anlisis
buscam os las razones que estn detrs de los resultados o de las
m etas alcanzadas.
Presentacin de los resultados Presentacin de los resultados Presentacin de los resultados Presentacin de los resultados Presentacin de los resultados
El producto de la etapa de anlisis es la identificacin de las princi-
pales lecciones y de las recom endaciones que se desprenden de
ellas. Con frecuencia podem os producir esta inform acin a partir
de los cuadros desarrollados durante el anlisis. U na m irada m s
2 8 2 8 2 8 2 8 2 8
La met o do l o ga
profunda al anlisis nos perm itir identificar todo aquello que po-
dem os presentar com o conocim iento nuevo, com o principal resul-
tado de la prctica y de la intervencin en una zona.
El paso que sigue a la realizacin de un anlisis detallado es la
identificacin de las principales lecciones aprendidas: qu es lo
que sabem os ahora, que no sabam os antes de sistem atizar nues-
tra experiencia? Reconocer y form ular los conocim ientos obteni-
dos no es difcil si pensam os en la experiencia com o un todo,
poniendo atencin en los aspectos positivos y negativos que iden-
tificam os para los distintos parm etros en los cuadros de anlisis.
Los puntos im portantes suelen hacerse m s claros durante las
discusiones colectivas que tienen lugar al llenar los cuadros. La con-
clusin del docum ento o del form ato que hayam os elegido para
presentar nuestra sistem atizacin, consistir entonces en la exposi-
cin de las principales lecciones aprendidas y de las recom endacio-
nes que podam os dar a quienes estn involucrados en experien-
cias sim ilares.
El siguiente paso es la presentacin de los resultados de todo el
proceso de sistem atizacin, lo que puede hacerse de m uchas m a-
neras. D ebem os usar la im aginacin para encontrar el m todo m s
adecuado de presentar los resultados a nuestra audiencia (ver ejem -
plos en l ei sa revista de agroecologa vol. 22, n 1, Sistem atizacin
para el cam bio, junio de 2006). Podem os utilizar afiches o fotogra-
fas; realizar un video, una presentacin audiovisual o un program a
de radio; escribir historias de vida, una obra de teatro o sociodra-
m a, o bien un panfleto, una historieta, un artculo o un libro. En la
siguiente seccin expondrem os algunas sugerencias sobre la pre-
sentacin de los resultados por escrito, esperando sobre todo que
los lectores se anim en a escribir un artculo a partir de la sistem ati-
zacin de sus experiencias y lo enven a l ei sa!
Redaccin del docum ento Redaccin del docum ento Redaccin del docum ento Redaccin del docum ento Redaccin del docum ento
Por lo general buscam os publicar un libro (o un docum ento en
algn otro form ato), y de esa m anera m ostrar y difundir el conoci-
2 9 2 9 2 9 2 9 2 9
La met o do l o ga
Esqueleto bsico para un
documento de sistematizacin
Tt ul o
Present aci n
Resumen
Cont eni do
1. Int r oducci n (explicando qu es
lo que busca el documento y
cmo se presentar la
informacin)
2 Aspect os gener al es: descripcin de
la zona, la poblacin o el grupo
meta, el contexto, la
problemtica que se quera
solucionar y los antecedentes
3. Descri pci n de l a experi enci a:
descripcin de todo lo hecho y
lo logrado, incluyendo las
dificultades o problemas
enfrentados
4. El anl i si s, segn los parmetros
y los indicadores seleccionados
5. Las concl usi ones, incluyendo las
lecciones aprendidas y las
recomendaciones
Ref er enci as (las fuentes de nuestra
informacin, sea producida por
nosotros mismos o consultada)
Anexos (informacin que puede
ayudar a comprender mejor la
experiencia; se pueden incluir
grficos, estadsticas, testimonios,
transcripciones de documentos,
etc.)
m iento producido. Esto im plica todo un trabajo de edicin, correc-
cin, diseo e im presin, as com o cuidar que el producto final sea
visualm ente agradable. Pero antes de todo eso, presentar inform a-
cin escrita im plica un proceso de redaccin.
El objetivo de esta ltim a etapa es presentar los
resultados de la sistem atizacin de un m odo ac-
cesible, capaz de llegar a quienes puedan benefi-
ciarse directam ente de ella. Com o dijim os antes,
los resultados pueden presentarse com o un art-
culo breve para publicarlo en una revista, com o
un video, com o un libro. Podem os tam bin apro-
vechar los m edios electrnicos de com unicacin
para alcanzar a nuestra audiencia a distancia; un
libro no necesariam ente tiene que im prim irse.
Escribir, al igual que dibujar, es un arte y a algu-
nas personas, por tener m ayor experiencia o des-
treza en ello, se les hace m s fcil que a otras.
N o podem os establecer una receta o dictar ins-
trucciones que aseguren una redaccin adecua-
da si se siguen al pie de la letra. Lo que expon-
drem os a continuacin son slo algunas
recom endaciones que pueden ayudar a quie-
nes deben presentar sus ideas a hacerlo de la
m ejor m anera.
a) Form a y diseo del docum ento
1. U tiliza un esquem a o esqueleto prede- U tiliza un esquem a o esqueleto prede- U tiliza un esquem a o esqueleto prede- U tiliza un esquem a o esqueleto prede- U tiliza un esquem a o esqueleto prede-
term inado. term inado. term inado. term inado. term inado. Ya sea que pensem os en nues-
tro producto final en form a de libro o de
artculo, conviene determ inar su estructura
antes de em pezar a escribir (ver recuadro).
D e esta m anera, al tom ar la inform acin or-
denada en los cuadros, nos es m s fcil
colocarla en el lugar respectivo.
30 30 30 30 30
La met o do l o ga
2. Establece cuotas para cada seccin, com o m edio para de- Establece cuotas para cada seccin, com o m edio para de- Establece cuotas para cada seccin, com o m edio para de- Establece cuotas para cada seccin, com o m edio para de- Establece cuotas para cada seccin, com o m edio para de-
term inar el nivel de detalle que alcanzar cada term inar el nivel de detalle que alcanzar cada term inar el nivel de detalle que alcanzar cada term inar el nivel de detalle que alcanzar cada term inar el nivel de detalle que alcanzar cada
una. una. una. una. una. Las cuotas pueden ser el nm ero de pgi-
nas o el espacio que asignarem os a cada una de
las secciones del esqueleto que nos sirve de gua.
Aunque parezca que el nm ero de pginas no
es im portante, estas cuotas nos ayudarn a no
extendernos dem asiado en la descripcin de un
punto en particular y nos obligarn a buscar m s
inform acin cuando no tengam os suficiente (ver
recuadro). Es im portante recordar que estas cuo-
tas no tienen que ser forzosam ente llenadas. Si
en nuestro plan hem os asignado 14 pginas a
describir la experiencia, pero resulta que en ocho
pginas lo hem os logrado, sera innecesario se-
guir escribiendo slo por obligacin de cubrir la
cuota. Igualm ente, si las cinco pginas para desa-
rrollar aspectos generales no son suficientes, po-
dem os extendernos hasta que la seccin est com -
pleta. Lo m s im portante es que podam os brindar
a nuestros lectores toda la inform acin con clari-
dad. Las cuotas asignadas representan el peso que
querem os dar a cada seccin.
3. C onsidera C onsidera C onsidera C onsidera C onsidera la relevancia de la inform acin presentada en la relevancia de la inform acin presentada en la relevancia de la inform acin presentada en la relevancia de la inform acin presentada en la relevancia de la inform acin presentada en
cada m om ento. cada m om ento. cada m om ento. cada m om ento. cada m om ento. En relacin con las cuotas, debem os recor-
dar que no toda la inform acin que tenem os es directam ente
relevante para tratar un tem a particular. D ependiendo del es-
pacio con que contam os y del nivel de detalle que querem os
m ostrar, esto m uchas veces significa que debem os dejar de
lado aquellos datos u opiniones que no contribuyen a nues-
tro anlisis.
4. Evita el uso exagerado de ttulos y subttulos. Evita el uso exagerado de ttulos y subttulos. Evita el uso exagerado de ttulos y subttulos. Evita el uso exagerado de ttulos y subttulos. Evita el uso exagerado de ttulos y subttulos. M uchas veces
es innecesario poner ttulo a una seccin pequea pero, si la
divisin en secciones es necesaria, debem os m antenerla sim -
ple y fcil de entender, evitando hacer subdivisiones dentro de
otras subdivisiones. Por ejem plo, si el captulo 2 se divide en
Cuotas
Si pensamos en un libro como
soporte para presentar los
resultados de una sistematizacin
y creemos que este libro puede
tener unas 50 pginas, la
estructura o esqueleto bsico se
dividira as:
Pr esent aci n: 1 pgina
Resumen: 1 pgina
Cont eni do: 1 pgina
1. Int r oducci n: 2 pginas
2. Aspect os gener al es: 5 pginas
3. Descri pci n de l a experi enci a: 14
pginas
4. El anl i si s: 17 pginas
5. Las concl usi ones: 5 pginas
Ref er enci as: 1 pgina
Anexos: 3 pginas
31 31 31 31 31
La met o do l o ga
tres secciones (2.1, 2.2 y 2.3), ser m ejor que
evitem os hacer una divisin dentro de al-
guna de ellas, a m enos que sea im prescin-
dible. Y en este caso, ser m ejor no num e-
rar las nuevas divisiones o utilizar un orden
sencillo, com o a), b), c), y no 2.1.1, 2.1.2 ,
an peor, 2.1.1.1, 2.1.2.1. Asim ism o, debem os
evitar confundir una divisin por secciones
con un listado: a veces, al enlistar cosas las
convertim os en ttulos y las desarrollam os
por separado, cuando un prrafo para cada
elem ento de la lista sera suficiente.
5. Indica el contenido de cada captulo o sec- Indica el contenido de cada captulo o sec- Indica el contenido de cada captulo o sec- Indica el contenido de cada captulo o sec- Indica el contenido de cada captulo o sec-
cin principal. cin principal. cin principal. cin principal. cin principal. Luego de cada ttulo y espe-
cialm ente cuando el texto se divide de inm e-
diato en secciones o subcaptulos, conviene
sealar brevem ente qu es lo que el lector
va a encontrar (ver recuadro). Esto m otivar
al lector a leer esa seccin (o por lo m enos
le perm itir saber qu se pierde si la salta),
aunque esto signifique incluir una m ayor can-
tidad de texto.
b) Lenguaje y estilo del texto
1. U sa frases cortas. U sa frases cortas. U sa frases cortas. U sa frases cortas. U sa frases cortas. U n prrafo que tiene slo
una larga oracin es m uy difcil de leer. Es
m ejor dividir este texto usando frm ulas co-
m unes com o Igualm ente...; Por otro
lado...; D e la m ism a m anera..., o Por el
contrario.... As, con una nueva frase breve
podem os seguir hablando sobre el m ism o tem a. U na buena
idea es m ezclar frases cortas y largas para lograr variedad y
hacer el texto m s fcilm ente com prensible (ver recuadro en
la pgina siguiente).
Ttulos y explicaciones
Evitemos dos (o ms) ttulos
seguidos:
4.Anlisis
4.1. Par t i ci paci n
a) Involucramiento de las
autoridades
Demos informacin al lector de lo
que viene:
4.Anlisis
Para detallar y profundizar la
experiencia vivida, en este
captulo presentamos el anlisis.
Esto se basa en cuatro parmetros
identificados con la poblacin con
la que trabajamos: la participacin,
la concertacin, el impacto y la
sostenibilidad.
4.1. Par t i ci paci n
Este parmetro se refiere al nivel
de involucramiento de la
poblacin en la definicin y en la
ejecucin de las actividades. Para
medirlo hemos considerado tres
grupos poblacionales: las
autoridades, los representantes
del gobierno y los agricultores.
a) Involucramiento de las
autoridades
32 32 32 32 32
La met o do l o ga
2. U sa conjugaciones personales. U sa conjugaciones personales. U sa conjugaciones personales. U sa conjugaciones personales. U sa conjugaciones personales. U na frase es
m s fcil de entender y m s vvida, si el orden
de sus com ponentes (sujeto, verbo y objeto o
com plem ento) perm ite la conjugacin activa del
verbo, en lugar de utilizar frm ulas im persona-
les (se hace, se decide), infinitivos (el ha-
cer, el decidir) y gerundios (haciendo, deci-
diendo). As, Pedro vio la televisin, es una
frase m s clara, m s corta y m enos form al que
La televisin fue vista por Pedro, y por ello es
preferible. O tro ejem plo: El equipo evaluar el
proyecto la prxim a sem ana sera preferible
que: La prxim a sem ana, el proyecto ser eva-
luado por los m iem bros del equipo. H ay que
evitar dar rodeos (hiprboles) para decir lo que
querem os decir.
3. Escoge frases sim ples y usa sinnim os co- Escoge frases sim ples y usa sinnim os co- Escoge frases sim ples y usa sinnim os co- Escoge frases sim ples y usa sinnim os co- Escoge frases sim ples y usa sinnim os co-
nocidos. nocidos. nocidos. nocidos. nocidos. Es m ejor decir agua que lquido
elem ento. Al escribir debem os im aginar que
estam os hablando con nuestros lectores para
com unicarles lo m s directam ente posible lo
que querem os decir. Para ello es m ejor usar
palabras que puedan ser fcilm ente com pren-
didas.
4. Apyate en testim onios o citas textuales. Apyate en testim onios o citas textuales. Apyate en testim onios o citas textuales. Apyate en testim onios o citas textuales. Apyate en testim onios o citas textuales. In-
cluir opiniones de los diferentes actores entre
com illas sirve para darle peso a lo que esta-
m os diciendo, y tam bin para dem ostrar que
nuestras afirm aciones no reflejan necesariam en-
te la opinin de quien escribe, sino de uno o
varios actores.
5. Evita usar siglas, acrnim os y abreviaturas. Evita usar siglas, acrnim os y abreviaturas. Evita usar siglas, acrnim os y abreviaturas. Evita usar siglas, acrnim os y abreviaturas. Evita usar siglas, acrnim os y abreviaturas.
Frases cortas
Qu prrafo se entiende mejor?
Nuestro mbito de intervencin
han sido los bosques con
caractersticas fsicas especiales,
ubicados principalmente en los
departamentos de Cajamarca,
Amazonas y Lambayeque, que se
caracterizan por ser ecosistemas
frgiles del bosque seco tropical
que soportan largos perodos de
dficit hdrico, con lenta
capacidad de regeneracin
natural, con limitada precipitacin
pluvial que anualmente oscila
entre 60 y 120 mm.
En este punto describimos
nuestro mbito de intervencin,
centrndonos en las
caractersticas fsicas de estos
bosques. Estn ubicados
principalmente en los
departamentos de Cajamarca,
Amazonas y Lambayeque, y se
caracterizan por ser ecosistemas
frgiles del bosque seco tropical.
Como se ha sealado, estos
bosques soportan largos perodos
de dficit hdrico, por lo que
presentan una lenta capacidad de
regeneracin natural. La zona
registra una precipitacin pluvial
limitada que oscila entre 60 y 120
mm al ao.
Cuando no queda otra alternativa, indica su significado la pri-
m era vez que utilizas una abreviatura, incluyendo aquellas si-
glas que pueden ser conocidas por la m ayora de los lectores
33 33 33 33 33
La met o do l o ga
potenciales, com o f ao , o n u, mi n ag o sen asa. Si vam os a hablar
de la O rganizacin de las N aciones U nidas a lo largo de un
captulo, conviene m encionar el nom bre com pleto la prim era
vez, seguido del acrnim o o siglas entre parntesis: (o n u), y
continuar utilizando slo las siglas en las siguientes m encio-
nes. Pero si la prim era vez que vam os a hablar del Servicio
N acional de Sanidad Agraria slo escribim os sen asa, dejare-
m os a m uchos lectores que desconocen este acrnim o sin
saber de qu estam os hablando. D e igual m anera, si slo vol-
vem os a m encionar esta institucin 40 pginas m s adelante,
lo m s probable es que el lector ya no recuerde el significado
del acrnim o, por lo que lo ideal sera volver a escribir el nom -
bre com pleto y no utilizar las siglas.
6. Evita usar trm inos que no son de conocim iento com n, Evita usar trm inos que no son de conocim iento com n, Evita usar trm inos que no son de conocim iento com n, Evita usar trm inos que no son de conocim iento com n, Evita usar trm inos que no son de conocim iento com n,
aun si son fcilm ente reconocidos en tu m bito de trabajo. N o
todos los lectores entendern a qu nos referim os, por ejem -
plo, cuando hablam os de subcorredores o de U nidades
O peradoras Locales. Trata de evitar tam bin el uso de jerga
especializada o de form as m uy locales del lenguaje.
7. U sa listados para separar y organizar grandes cantidades de U sa listados para separar y organizar grandes cantidades de U sa listados para separar y organizar grandes cantidades de U sa listados para separar y organizar grandes cantidades de U sa listados para separar y organizar grandes cantidades de
inform acin inform acin inform acin inform acin inform acin, tal com o estam os haciendo con estas recom en-
daciones. A lo largo de este m anual hem os utilizado listados
en varias ocasiones buscando presentar la inform acin m s
claram ente.
8. Piensa en apoyos grficos Piensa en apoyos grficos Piensa en apoyos grficos Piensa en apoyos grficos Piensa en apoyos grficos com o fotos, esquem as, diagram as
y tablas. Esto es til a lo largo de todo el docum ento, com en-
zando con un m apa en la seccin de descripcin del m bito
de intervencin. Recuerda, sin em bargo, que los grficos de-
ben ayudar a esclarecer el tem a del que se habla a travs de
la sim plificacin. Evita en lo posible desarrollar com plejos diagra-
m as de flujo que puedan hacer an m s confuso un proceso
en el que intervienen m uchas variables.
9. S breve! S breve! S breve! S breve! S breve! La prim era versin de un docum ento suele tener
m uchos vacos y siem pre necesita m ejoras en la form a de pre-
34 34 34 34 34
La met o do l o ga
sentar las principales ideas. La m ejor recom endacin para abor-
dar estos problem as es dar el texto a la m ayor cantidad posi-
ble de personas para que lo lean. Si lo lee alguien que ha
participado en la experiencia, podr decirnos si falta describir
algunas actividades. O tros podrn incluir sus opiniones sobre
lo que hem os dicho en el anlisis. Por otro lado, si lo lee
alguien que no est fam iliarizado con la experiencia, podr
decirnos si lo que presentam os se puede entender claram en-
te. En cualquier caso, los beneficios de tener lectores externos
para nuestro borrador son m uchos.
10. Llvalo a la prctica. Llvalo a la prctica. Llvalo a la prctica. Llvalo a la prctica. Llvalo a la prctica. La m ejor m anera de entender cm o se
realiza una sistem atizacin es llevarla a cabo en la prctica.
M uchos aspectos del proceso que en este m anual pueden
parecer m uy com plicados, son en realidad fciles cuando los
desarrollam os en lo concreto. Es un caso de aprender hacien-
do. H ay que perder el m iedo ante el aprendizaje de un nuevo
m todo, pues al hacerlo estarem os preparados para apren-
der tam bin de nuestra propia experiencia. As, serem os capa-
ces de com partir estos aprendizajes con otros y todos podre-
m os disfrutar de sus beneficios. Y si el form ato que has elegido
para presentar los resultados de tu sistem atizacin es un art-
culo, no olvides enviarlo a l ei sa revista de agroecologa para
publicarlo en un m edio de gran circulacin.
Entra a la seccin de D ocum entacin y sistem atizacin en nuestra
pgina en internet, echa un vistazo a otros ejem plos, llena los cua-
dros y envanos tus com entarios y sugerencias. N osotros seguire-
m os actualizando y m ejorando este m anual e incluirem os los co-
m entarios y experiencias que los lectores com partan con nosotros.
Esperam os pronto recibir tu com unicacin.
Referencias Referencias Referencias Referencias Referencias
Ardn M eja, M ., 2000. Gua metodolgica para la sistematizacin
participativa de experiencias en agricultura sostenible. Pro-
gram a para la Agricultura Sostenible en Laderas de Am rica
Central (paso l ac), San Salvador, El Salvador.
Francke, M ., y M . M organ, 1995. La sistematizacin: apuesta por la
generacin de conocimientos a partir de las experiencias de
promocin. M ateriales didcticos N 1, Escuela para el D esarro-
llo, Lim a, Per.
Jara H olliday, O ., 19 9 4. Para sistematizar experiencias: una pro-
puesta terica y prctica. Centro de Estudios y Publicaciones
Alforja, San Jos, Costa Rica.
Selener, D .; G . Zapata y C. Purdy, 1996. Documenting, evaluating
and learning from our development projects: a participatory
systematization workbook. International Institute for Rural Re-
construction (i i r r ), Y. C. Jam es Yen Centre, Silang, Filipinas.
[ 35 ] [ 35 ] [ 35 ] [ 35 ] [ 35 ]
Ttulo
Cuatro dis-
tritos en la
regin mon-
taosa de
Marulanda.
Una zona de
altitud
media (1.600
a 2.000
metros sobre
el nivel del
mar)
caracteriza-
da por su
produccin
agrcola.
Con suelos
de buena
calidad.
Lluvias
suficientes
(de abril a
octubre).
Ministerio de
Energa
como
representan-
te del
gobierno de
Marulanda.
Una
empresa de
consultores;
su equipo
tcnico
(administra-
tivo y
equipos de
campo).
Poblacin
local.
A partir de
1996, 10
aos de
duracin.
Generar
disponibili-
dad de lea.
Uso eficiente
de la lea en
zonas
rurales.
Introduccin
de 3
especies con
potencial
como
combustible
(lea).
Incremento
de nichos
para plantar
rboles.
Agroforeste-
ra: no slo
combustible
sino
tambin
otras
ventajas.
Introduccin
de estufas
para cocina.
1. Primera
fase: 1996 a
2001.
2. Segunda
fase: 2001 a
2006.
1. Delimitacin
Combustibles a partir de la lea y agroforestera en Marulanda.
rea y
localizacin
Participantes Fecha de
inicio y
duracin
Objetivos Estrategia /
enfoque
Componentes
Combusti-
bles a partir
de la lea y
agrofores-
tera en
Marulanda.
Anexo: un caso Anexo: un caso Anexo: un caso Anexo: un caso Anexo: un caso
A continuacin presentam os un ejem plo que sigue paso a paso la m etodologa. M iem bros del equipo del
Program a de D esarrollo de Com bustibles a partir de la Lea de M arulanda usaron esta m etodologa
llenando los distintos cuadros y observando as en detalle lo que han hecho y lo que han alcanzado en casi
diez aos de trabajo. Com o resultado del proceso, redactaron el artculo que incluim os aqu, que al ser
com plem entado con fotografas, est listo para publicarse.
[ 36 ] [ 36 ] [ 36 ] [ 36 ] [ 36 ]
37 37 37 37 37
Anexo : un caso
2. Descripcin de la experiencia
Componentes Actividades Principales
logros
Dificultades
enfrentadas
Resultados no
esperados
1. Primera fase,
1996-2001
1. Bsqueda de
contactos.
2. Produccin de
plantones en
vivero.
3. Establecimiento
de plantaciones.
4. Introduccin de
estufas.
5. Monitoreo y
evaluacin
regulares.
Los distritos se encuentran a una
altitud media y tienen condiciones
adecuadas para la produccin
agrcola.
La poblacin se dedica bsica-
mente a la agricultura (tanto en
cultivos para consumo propio
como en cultivos comerciales), as
como a la crianza de diversas
especies animales.
Son reas densamente pobladas,
lo cual representa beneficios para
los agricultores por la gran
cantidad de consumidores para
sus productos (buenos mercados).
Las fuentes de lea disponibles
estaban desapareciendo
rpidamente.
Sobrexplotacin generalizada del
monte y de las reas forestales.
Como resultado, las mujeres tenan
que dedicar cada vez ms tiempo
a la bsqueda y recoleccin de
lea.
Al mismo tiempo, el problema de la
erosin empezaba a ser muy serio.
Desde varios aos atrs, el
Ministerio de Energa ha estado
promoviendo la introduccin de
eucaliptos y acacias, intentando
convencer a los agricultores de
sembrar estas especies y de cuidar
las plantaciones existentes.
El mismo Ministerio ha estado
introduciendo estufas, tratando de
convencer a las familias, especial-
mente a las mujeres, de sustituir
con las estufas el uso de fuego
abierto (prctica muy comn en la
zona).
Contexto Problemas Actividades previas
Se establecie-
ron diversas
plantaciones
con eucaliptos y
acacias Mi mosa,
las especies
preferidas por
su rpido
crecimiento.
Pocas familias
usaban estas
especies para
lea.
El guanacaste (Leucaena )
tiene problemas con la
plaga psyl l i s (una especie
de pulgn).
Dado que los rboles son
exticos, las semillas deben
importarse (y son muy
caras), lo cual retrasa los
cultivos y acarrea
problemas relacionados
con las lluvias.
Condicionamientos
culturales: no est bien
visto que las mujeres
planten y cultiven rboles.
La comunicacin con las
comunidades no era
efectiva; no haba
participacin. Los contactos
no eran siempre honestos.
Mejor
comprensin
de las
multifacticas
cualidades de
la vida rural.
38 38 38 38 38
Anexo : un caso
Parmetro 1: Participacin
3. Anlisis
Componentes Actividades Principales
logros
Dificultades
enfrentadas
Resultados no
esperados
2. Segunda fase,
2001-2006
1. Preparacin del
equipo tcnico.
2. Planeamiento.
3. Produccin de
plantones en
vivero.
4. Capacitacin de
los agricultores
en el manejo de
viveros.
5. Establecimiento
de nichos en las
granjas para
rboles.
6. Experimentacin
con el manejo
de los rboles.
7. Monitoreo,
evaluacin y
publicaciones.
Aumento del
nmero de
rboles en la
zona, incluyen-
do especies
originarias.
Aumento de la
cobertura
forestal y
ampliacin del
uso de estos
rboles.
Viveros pri-
vados en varios
poblados.
Produccin de
lea a partir del
cultivo de
cercos vivos.
Mujeres ms
involucradas y
empoderadas.
Aumento de la
disponibilidad
de agua en ros
estacionales.
Aspectos positivos
El enfoque integral del
proyecto estimul la
participacin de otros.
Estrecha visin del
Ministerio de Energa.
Indicadores
Trabajo en red;
colaboracin con otros
Aspectos negativos Aspectos desconocidos
Participacin de mujeres
en el proyecto
Se tomaron en cuenta
sus distintas tareas
productivas.
Siempre muy ocupadas.
39 39 39 39 39
Anexo : un caso
Biodiversidad
Aspectos positivos Indicadores Aspectos negativos Aspectos desconocidos
Siembra de muchas
especies, incluyendo
especies originarias.
No siempre se planea
bien: rboles sembrados
en cualquier parte o
muy cerca.
Introduccin de plagas y
enfermedades.
Mayor riesgo de
incendios forestales.
Disponibilidad de agua
en ros
Reduccin de la erosin;
mejoramiento de la
infiltracin.
Posibilidad de aparicin
de conflictos.
Aspectos positivos Indicadores Aspectos negativos Aspectos desconocidos
Parmetro 2: Sostenibilidad de las actividades del proyecto
Documentacin y
sistematizacin
El proyecto enfatiz la
necesidad de realizar
actividades de documen-
tacin y sistematizacin
en todo momento.
El Ministerio de Energa no
se involucraba. Durante
mucho tiempo no asign
personal a nivel distrital.
Institucionalizacin El proyecto fue siempre
parte del Ministerio de
Energa.
Disponibilidad de
rboles para sembrar
Viveros privados;
produccin de semillas
por los agricultores.
Nueva poltica de semillas
que restringe la produc-
cin de germoplasma.
Parmetro 3: Impacto ambiental
Aspectos positivos Indicadores Aspectos negativos Aspectos desconocidos
Estndares de vida Ms agua; mejores posibili-
dades para la agricultura.
Dignidad, estatus,
satisfaccin
Una finca verde da ms
estatus. Inters de
personas de fuera por
verla; la tierra adquiere
mayor valor.
Polarizacin entre
agricultores participantes
en el proyecto y
agricultores no partici-
pantes.
Ingresos Nuevas fuentes de ingresos
(por ejemplo, la venta de
plantones y semillas).
El forraje a partir de los
rboles mejora la
produccin animal.
Posible competencia
entre agricultores.
Migracin Algunas personas
vuelven a la finca o a la
actividad agrcola.
Es una tendencia
sostenida?
Parmetro 4: Impacto social y econmico
La zona m ontaosa de M arulanda, an cuando tie-
ne un gran potencial productivo, ha experim entado
un proceso intensivo en el uso de las tierras dispo-
nibles para cultivos y pastoreo, producto de la so-
brepoblacin. U na de las consecuencias de esta
situacin ha sido el rpido agotam iento de las fuen-
tes de lea disponibles para las fam ilias agriculto-
ras: los arbustos y rboles de las tierras com unales
que provean de lea a las fam ilias estaban des-
apareciendo por la sobreexplotacin, as com o de
la apertura de nuevas tierras de cultivo y el sobre-
pastoreo.
Las m ujeres, tradicionalm ente responsables de la
recoleccin de lea para uso dom stico, se vean
forzadas a dedicar cada vez m s tiem po a la bs-
queda y recoleccin de lea. Las fuentes disponi-
bles de lea se encontraban lejos de los pobla-
dos, m ientras que en sus alrededores slo era
posible encontrar pequeos tocones y ram as de
baja calidad. Esto ocasionaba diversos problem as
en la vida cotidiana de las m ujeres: la necesidad
de cam inar largas distancias cargando pesados
haces de lea (m uchas m ujeres se quejaban de
dolor y rigidez de cuello y espalda), escasez de
tiem po para actividades sociales e incluso para
descansar, y tam bin tensin fam iliar. Los hom bres
no aceptaban que las m ujeres estuvieran lejos de
la casa m ucho tiem po, y se quejaban de que las
com idas no estaban listas a tiem po o no estaban
bien preparadas.
Intervencin del program a Intervencin del program a Intervencin del program a Intervencin del program a Intervencin del program a
El anlisis de las serias presiones energticas en
las m ontaas de M arulanda produjo el lanzam iento
del Program a de D esarrollo de Com bustibles a par-
tir de la Lea (pd cl ) de M arulanda, por parte del
gobierno nacional, en 1996. Los fondos para este
program a provinieron de instituciones de financia-
m iento europeas y el program a qued a cargo del
M inisterio de Energa (me). D ado que el me care-
ca de personal de cam po, el program a opt por
contratar a una em presa de consultora para lle-
varlo a cabo. Los consultores decidieron iniciar el
trabajo en dos distritos de M arulanda, establecien-
do una oficina y contratando personal de la m ism a
zona. Todos los m iem bros del equipo tcnico (cin-
co hom bres y una m ujer) tenan conocim ientos de
forestera.
Las razones para desarrollar el program a a nivel de
piloteo en estos dos distritos, Com ala y M acondo,
fueron sus caractersticas: alta densidad de pobla-
cin y existencia de fincas de pequea escala. Las
fam ilias agricultoras en su m ayora, estaban enfren-
tando una seria escasez de lea. Aunque los habi-
tantes de estos dos distritos pertenecen a distin-
tas etnias, sus sistem as productivos eran sim ilares:
una m ezcla de agricultura (cultivos de autoconsu-
m o com o m az, frijol, pltano y cam ote; cultivos
com erciales com o caf, tabaco y caa de azcar) y
crianza de anim ales (vacas y cabras lecheras).
Am bos distritos se encuentran a una altitud m edia
(entre 1.600 y 2.000 m etros sobre el nivel del m ar).
Tienen una tem porada de lluvias entre abril y octu-
bre, aunque en Com ala es m enos intensa, regis-
trndose alrededor de 1.450 m ilm etros de precipi-
tacin anual, en contraste con los 1.970 m ilm etros
que se registran en prom edio en M acondo.
D urante algunos aos, el me haba estado prom o-
viendo la creacin de parcelas forestales para sem -
brar eucaliptos y acacias Mimosa en las tierras co-
El program a forestal en M arulanda El program a forestal en M arulanda El program a forestal en M arulanda El program a forestal en M arulanda El program a forestal en M arulanda
[ 40 ] [ 40 ] [ 40 ] [ 40 ] [ 40 ]
4 1 4 1 4 1 4 1 4 1
Anexo : un caso
m unales y en los alrededores de las escuelas, bus-
cando am pliar la disponibilidad de lea de buena
calidad com o com bustible. Al ser am bas especies
de rpido crecim iento y fcil expansin, eran id-
neas para satisfacer las necesidades de recolec-
cin de lea.
Paralelam ente, el me haba prom ovido tam bin la
introduccin de estufas. Aunque algunas m ujeres
utilizaban estufas de parafina, la prctica de cocina
m s com n era el fuego abierto y una plancha so-
bre tres piedras colocadas alrededor del fuego. En
la perspectiva del me, esta tcnica tradicional para
cocinar no aprovechaba eficientem ente la energa,
m ientras que se dispona de una buena alternativa:
una estufa pequea hecha de lm inas de m etal y
cerm ica, a precio accesible y porttil, de m odo
que poda utilizarse en cualquier parte.
Adem s de estos dos proyectos del me, el nuevo
program a decidi centrarse en la introduccin de
tres nuevas especies con potencial para la produc-
cin de lea (Mimosa scabrella, Leucaena leuco-
cephala, Calliandra calothyrsus) y en aum entar los
nichos forestales para sem brar rboles, sum ando
parcelas privadas, propiedad de las fam ilias agricul-
toras, a las ya establecidas en terrenos com unales
y escolares.
Investigacin accin Investigacin accin Investigacin accin Investigacin accin Investigacin accin
El equipo del program a logr establecer un grupo
de personas de contacto (form ado slo por hom -
bres) en tres poblados del distrito de Com ala y
dos de M acondo. Al grupo se le dieron a conocer
los resultados de la encuesta sobre energa reali-
zada por el me dos aos atrs. D urante la discu-
sin qued claro que los representantes selec-
cionados estaban dispuestos a sem brar rboles y
a probar las especies propuestas por el program a.
Se decidi conjuntam ente hacer un pedido de
sem illas de las tres especies, m ientras cada uno
de los representantes de los poblados estableca
una parcela con una de las especies en su propia
chacra. Con el personal del program a, se realizara
el m onitoreo del crecim iento de las distintas es-
pecies en las chacras de los agricultores, y los
resultados se discutiran dos veces al ao en una
reunin distrital en la que participaran las perso-
nas de contacto y otros actores de los cinco po-
blados (incluyendo a las autoridades de las com u-
nidades y a otras personas).
Pronto fue claro que las m ujeres no se involucra-
ban directam ente con las actividades del program a.
Las responsabilidades y tareas generalm ente se
dividan segn el gnero; en la tradicin local, la
siem bra y el m anejo de los recursos forestales co-
rresponda a los hom bres, an cuando la recolec-
cin de lea y la preparacin de los alim entos eran
tareas fem eninas. Para tratar de involucrar a las
m ujeres en las actividades del program a se decidi
trabajar con grupos de m ujeres para probar las es-
tufas propuestas por el me.
Resultados y conclusiones Resultados y conclusiones Resultados y conclusiones Resultados y conclusiones Resultados y conclusiones
El program a fue desarrollado durante cinco aos,
desde 1996 hasta 2001. En el ltim o ao, el equipo
tcnico realiz una am plia evaluacin con la partici-
pacin de un evaluador externo. Para entonces,
algunos de los m iem bros del grupo de contacto
haban logrado establecer una parcela en su cha-
cra. Los eucaliptos y los Mimosa scabrella eran
m uy bien valorados por los contactos, dado su r-
pido y firm e crecim iento. Los Leucaena leucoce-
phala haban sufrido el ataque del pulgn psyllis,
m ientras que los Calliandra se vean m s com o
plantas ornam entales por sus caractersticas arbus-
tivas y sus llam ativas flores rojas.
4 2 4 2 4 2 4 2 4 2
Anexo : un caso
Aqu surgieron otros problem as. D ado que ninguna
de las tres especies introducidas por el program a
eran originarias de M arulanda, las sem illas tenan
que traerse de fuera, lo cual no slo era costoso
sino que en ocasiones el envo se dem oraba. Com o
resultado, los plantones en el vivero del program a
eran an m uy pequeos al iniciarse la tem porada
de lluvias y la siem bra en las parcelas forestales se
iniciaba cuando la tem porada ya estaba m uy avan-
zada. En algunos casos las parcelas fracasaban pues
los rboles dem asiado jvenes no resistan el pe-
riodo de secano.
H aba pocos casos de fam ilias beneficiadas con
lea de estas parcelas. Las m ujeres sealaron que
no se les perm ita cortar ram as de rboles de las
parcelas fam iliares. Por otro lado, las estufas m ejora-
das fueron m uy apreciadas por las m ujeres que las
haban probado. D escubrieron que no era prctico
usar lea com o com bustible para estas estufas, pero
funcionaban m uy bien con carbn, m s barato que
la parafina. O tra ventaja era que podan desarrollar
nuevas actividades productivas, com o la prepara-
cin de alim entos en el m ism o m ercado local.
Am pliacin del proyecto y cam bio de Am pliacin del proyecto y cam bio de Am pliacin del proyecto y cam bio de Am pliacin del proyecto y cam bio de Am pliacin del proyecto y cam bio de
estrategia estrategia estrategia estrategia estrategia
Los debates al interior de la em presa consultora y
del equipo tcnico del program a trajeron nuevos
puntos de vista. Se dieron cuenta de que el enfo-
que haba insistido dem asiado en la siem bra de
rboles y en la introduccin de m todos m s efi-
cientes de uso de la energa para la preparacin de
alim entos, com o si la crisis energtica local fuera el
nico problem a que enfrentaban las fam ilias agri-
cultoras. Los enfoques participativos de desarrollo
rural haban descubierto que la problem tica de
M arulanda era m ltiple: baja produccin agrcola,
escasas oportunidades econm icas, escasez de
agua potable y servicios de salud y educacin de
m ala calidad. As, se propuso un enfoque m s inte-
grado para una posible am pliacin del program a,
especialm ente en lo relacionado con los tem as de
participacin de los actores y de gnero.
En lugar de aplicar una nueva estrategia en los m is-
m os distritos, se sugiri a las instituciones de finan-
ciam iento iniciar el trabajo en dos distritos m s (San-
ta M ara y Yoknapata), con el objetivo de extender la
influencia de las actividades que ya haban tenido
xito en la prim era fase. Las donaciones llegaron y el
Program a de D esarrollo de Com bustibles a partir de
la Lea y Agroforestera (pd cl a) de M arulanda co-
m enz a fines de 2001. La adicin del trm ino agro-
forestera era una seal del enfoque m s integral
adoptado ahora. El concepto de com bustibles a
partir de la lea se m antuvo porque el program a
segua form ando parte de los proyectos del me.
Se contrataron nuevos m iem bros para el equipo
del program a y para los equipos tcnicos que tra-
bajaran en los nuevos distritos incluidos en el pro-
gram a. Se aadieron tam bin coordinadores para
tem as de gnero y un asesor para tem as de agro-
forestera. Todos los m iem bros del equipo (anti-
guos y nuevos) pasaron por un proceso de re-
orientacin que incluy capacitacin y visitas de
estudio para m ejorar sus conocim ientos y capaci-
dades. El concepto de agroforestera trajo nuevas
opciones para el abordaje del establecim iento de
parcelas forestales (m ezcla de parcelas forestales
con cultivos, forestera en los lm ites de las cha-
cras), y se consideraron m uchas otras especies de
rboles. La idea general fue que un rbol puede
proveer m s productos y servicios adem s del com -
bustible (lea). Algunas especies podan probarse
com o m ejoradoras de la fertilidad del suelo, o com o
proveedoras de som bra para cultivos y anim ales.
As, se abordara el problem a de la baja productivi-
dad agrcola, m anteniendo la provisin de energa a
4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
Anexo : un caso
partir de la lea. Los agricultores tam bin se m os-
traron interesados en el m anejo de especies fruta-
les por las oportunidades econm icas que repre-
sentan. Los frutales necesitaran regm enes
regulares de poda, lo cual aportara m s lea.
El planeam iento de las actividades del program a
involucr a representantes de los cuatro distritos.
D urante este proceso se sugiri que los plantones
podran producirse directam ente por los agriculto-
res en viveros fam iliares, reduciendo costos y dis-
tancias de transporte, as com o riesgos de dao
para los propios plantones. Algunos agricultores vie-
ron tam bin la posibilidad de producir plantones
para com ercializar, crendose una nueva fuente de
ingresos.
M s resultados y conclusiones M s resultados y conclusiones M s resultados y conclusiones M s resultados y conclusiones M s resultados y conclusiones
El pd cl a (segunda fase de la experiencia) se im ple-
m ent durante otros cinco aos. A fines de 2006
llegar a su fin y todos los tem as pendientes sern
transferidos directam ente al me. Los resultados de
esta segunda fase son hasta ahora m uy alentado-
res. Los logros incluyen el uso de un creciente
nm ero de especies arbreas en las parcelas fo-
restales de los agricultores, incluyendo especies
nativas de M arulanda. Es interesante notar que las
especies prom ovidas al principio, eucalipto y aca-
cia Mimosa, ya casi no se utilizan pues, aunque
son buenas en cuanto a la produccin de lea, su
alta com petitividad las hace inadecuadas para con-
vivir con cultivos y otras especies forestales. H oy
los agricultores prefieren utilizar especies arbreas
y arbustivas que pueden com binarse con cultivos
y que adem s de lea proveen a las fam ilias de
legum bres, frutas, bases para cercos vivos y otras
construcciones; forrajes para anim ales y abejas;
abonos verdes y m edicinas. Asim ism o, estas espe-
cies proveen servicios com o som bra, m ejoram ien-
to de la fertilidad del suelo y barreras contra el
viento. H oy las fincas fam iliares de los cuatro distri-
tos pueden ofrecer suficientes sem illas y planto-
nes de m uchas de estas especies.
En todos los poblados que participaron en el pd cl a
existe al m enos un vivero que produce plantones
de diversas especies para com ercializacin a nivel
local. D urante la segunda fase las m ujeres se invo-
lucraron m s decididam ente, lo cual tiene que ver
con el cam bio de enfoque, que pas de centrarse
en la lea a una aproxim acin integrada. Las m uje-
res en M acondo desarrollan diversas tareas pro-
ductivas, desde la siem bra y el deshierbe hasta la
cosecha de los cultivos principales. H an podido
apreciar el efecto de los servicios de los rboles
sobre la productividad de sus cultivos, sobre el
cuidado de sus anim ales y tam bin sobre su pro-
pio bienestar. Estos factores no slo increm enta-
ron la participacin de las m ujeres en las activida-
des del program a sino que tam bin han tenido un
efecto positivo en la com unicacin y colaboracin
entre hom bres y m ujeres al interior de las fam ilias.
El problem a de la disponibilidad y uso de lea ha
podido ser discutido en las fam ilias, provocando el
inters por generar sus propias soluciones. En al-
gunos casos se ahorra el dinero fam iliar para la
adquisicin de carbn para las estufas m ejoradas,
m ientras en otros casos se aprovecha el follaje de
arbustos frondosos sem brados en el huerto fam i-
liar, los cuales se podan, se secan y quedan com o
una buena provisin de com bustible.
O tros im pactos tanto socioeconm icos com o am -
bientales se han observado gracias al aum ento de
las reas forestales en M acondo. M uchas fam ilias
estn tom ando m s seriam ente la produccin agr-
cola ahora que han com probado que es posible vivir
con dignidad y calidad, de la propia tierra. Algunos
agricultores que haban em igrado a la ciudad, han
vuelto a sus fincas para hacerlas productivas. O tros
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Anexo : un caso
aseguran que el valor de su propiedad ha aum en-
tado notablem ente. Aunque nadie querra vender
su propiedad despus de la inversin efectuada y
de los buenos resultados obtenidos, dicen que de
hacerlo, el precio sera m ucho m s alto que antes.
U n resultado am biental que se ha observado es
que los ros estacionales hoy tienen agua durante
m s tiem po que antes, lo cual puede deberse a la
reduccin de la erosin, el m ejoram iento de la infil-
tracin y la retencin de agua en el suelo que perm i-
ten las races de los rboles. Y la m ayor disponibili-
dad de agua ha redundado en un m ejor nivel de
vida para los pobladores de esta regin m ontaosa.
La sostenibilidad del proceso La sostenibilidad del proceso La sostenibilidad del proceso La sostenibilidad del proceso La sostenibilidad del proceso
D espus de diez aos de trabajo, el program a llega
a su fin este ao. Las instituciones de financia-
m iento consideran que lo m ejor ser term inar el
program a propiam ente dicho y transferir sus acti-
vos (y sus pendientes) al me. Se espera que el
personal del me que ha sido com isionado a los
distritos de Com ala, M acondo, Santa M ara y Yok-
napata para dar seguim iento al program a, ser ca-
paz de proporcionar asesoram iento y apoyo tcni-
co a las com unidades que participaron del pd cl a,
as com o a otros agricultores interesados en apren-
der de esta experiencia.
Todas las experiencias tanto del pd c l a (prim era
fase) com o del pd cl a (segunda fase) han sido sis-
tem atizadas y puestas al alcance de los diferentes
participantes. Adem s de esto, se han publicado
varios folletos sobre diversos tem as, tales com o:
gestin de viveros forestales, produccin de sem i-
llas de calidad, m anejo forestal y sistem as agrofo-
restales, todos ellos basados en los conocim ientos
y experiencias producidos por el program a.
Aprender de la experiencia se term in de im prim ir
en Bellido Ediciones e.i .r .l . en septiem bre de 2006,
con un tiraje de 10.000 ejem plares. Se utilizaron las
fam ilias tipogrficas Form ata y M yriad.
Jor
Aprender de la experiencia
Una metodologa para la sistematizacin
Cada vez ms agricultores en Amrica Latina buscan mejorar sus
medios de vida a travs de la prctica de la agricultura sostenible y
de bajos insumos externos. Sin embargo, gran parte del
conocimiento producido por sus experiencias de desarrollo se
pierde o no logra ser compartido con otros agricultores y
trabajadores del desarrollo a quienes podra ser de gran utilidad.
De ah la creciente necesidad de incluir, como parte de las
experiencias, la actividad de documentacin y sistematizacin que
permita registrar los procesos y resultados y, con ello, producir
conocimiento nuevo, til para los propios actores y capaz de ser
compartido y difundido.
Este manual busca promover una metodologa simple y al alcance
de cualquier persona o grupo para cumplir con este objetivo. A
travs de la lectura y puesta en prctica de esta metodologa, los
lectores descubriran que sistematizar no es un proceso difcil ni
complicado, y que puede ser fcilmente integrado, como un
componente natural, a sus proyectos de desarrollo.
También podría gustarte
- Emprendimientos Innovadores LatinoamericanosDe EverandEmprendimientos Innovadores LatinoamericanosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Intervención psicoeducativa para niños con Trastornos del Espectro Autista: Descripción, alcances y límitesDe EverandIntervención psicoeducativa para niños con Trastornos del Espectro Autista: Descripción, alcances y límitesCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (7)
- Clases Biblias para PrejuvenilesDocumento16 páginasClases Biblias para PrejuvenilesJuan ZuluagaAún no hay calificaciones
- Ciencia, Tecnología Y Sociedad: Desde La Perspectiva De La EducaciónDe EverandCiencia, Tecnología Y Sociedad: Desde La Perspectiva De La EducaciónAún no hay calificaciones
- El deporte y la actividad física (DAF) en las organizaciones: Ideas para su utilización como herramientas para el bienestar y rendimiento laboralDe EverandEl deporte y la actividad física (DAF) en las organizaciones: Ideas para su utilización como herramientas para el bienestar y rendimiento laboralAún no hay calificaciones
- Entornos virtuales de aprendizaje: Modelos y procesos para su implementaciónDe EverandEntornos virtuales de aprendizaje: Modelos y procesos para su implementaciónAún no hay calificaciones
- GRUPO 3-"Nivel de Conocimiento Del Manejo de Residuos Sólidos en Los Comerciantes de Un Mercado Del Distrito de Trujillo 2023"Documento30 páginasGRUPO 3-"Nivel de Conocimiento Del Manejo de Residuos Sólidos en Los Comerciantes de Un Mercado Del Distrito de Trujillo 2023"Mario Viera ReyesAún no hay calificaciones
- Ema ManuDocumento39 páginasEma ManuJAIMEADRIANO100% (1)
- El absentismo laboral: Antecedentes, consecuencias y estrategias de mejoraDe EverandEl absentismo laboral: Antecedentes, consecuencias y estrategias de mejoraAún no hay calificaciones
- Trabajo Final 'Terapia Del AprendizajeDocumento17 páginasTrabajo Final 'Terapia Del AprendizajeLeonela Jasmin Ortega Calderon100% (2)
- Una Experiencia De Campo En La Educación: Pre-PrácticaDe EverandUna Experiencia De Campo En La Educación: Pre-PrácticaAún no hay calificaciones
- Conectivos de Investigación CualitativaDocumento12 páginasConectivos de Investigación CualitativaAnonymous AMGIcivhRAún no hay calificaciones
- Planificación estratégica en organizaciones no lucrativas: Guía participativa basada en valoresDe EverandPlanificación estratégica en organizaciones no lucrativas: Guía participativa basada en valoresCalificación: 2 de 5 estrellas2/5 (1)
- Guia de Facilitacion Produccion Sostenible de CuyesDocumento122 páginasGuia de Facilitacion Produccion Sostenible de Cuyesomarx00972Aún no hay calificaciones
- Contrato de Agente Inmobiliario-FhhDocumento2 páginasContrato de Agente Inmobiliario-FhhRosa María Minaya SeminarioAún no hay calificaciones
- Ventajas de La Ley 26887Documento9 páginasVentajas de La Ley 26887ROCIO CARO JURADO JURADOAún no hay calificaciones
- Manual y Caja de Herramientas de Perspectiva de Género para Talleres ComunitariosDocumento134 páginasManual y Caja de Herramientas de Perspectiva de Género para Talleres ComunitariosovethAún no hay calificaciones
- Guia de Facilitacion Plagas y EnfermedadesDocumento90 páginasGuia de Facilitacion Plagas y EnfermedadesAlfonso Vargas AlvaradoAún no hay calificaciones
- Guía Metodológica para La Sistematización ParticipativaDocumento52 páginasGuía Metodológica para La Sistematización ParticipativaDaniela Núñez RosasAún no hay calificaciones
- Indicadores Ethos IarseDocumento112 páginasIndicadores Ethos IarsealejandrorfbAún no hay calificaciones
- Manual de Capacitación para FacilitadoresDocumento104 páginasManual de Capacitación para FacilitadoresMartha Patricia100% (5)
- Aprendizaje-Servicio: Los retos de la evaluaciónDe EverandAprendizaje-Servicio: Los retos de la evaluaciónCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Guía Metodológica Sobre Dificultades Especificas Del Aprendizaje - CompressedDocumento171 páginasGuía Metodológica Sobre Dificultades Especificas Del Aprendizaje - CompressedFabio P AndrésAún no hay calificaciones
- Platero, R. (2014) - TRANS - Exualidades. Acompañamiento, Factores de Salud y Recursos Educativos PDFDocumento440 páginasPlatero, R. (2014) - TRANS - Exualidades. Acompañamiento, Factores de Salud y Recursos Educativos PDFAlejandra Toledo100% (3)
- Analisis de Precios Unitarios UntDocumento19 páginasAnalisis de Precios Unitarios UntJavier Frey Arevalo DiazAún no hay calificaciones
- Educar para construir sociedades más inclusivas: Retos y claves de futuroDe EverandEducar para construir sociedades más inclusivas: Retos y claves de futuroAún no hay calificaciones
- Investigación Programa Familias de Acogida (FAE) Sename 2016 - Maria Araya, Margarita JorqueraDocumento139 páginasInvestigación Programa Familias de Acogida (FAE) Sename 2016 - Maria Araya, Margarita JorqueraMaggi Belen Jorquera Correa100% (1)
- XX Tecnicas Grupales para El Trabajo en Sexualidad Con Adolescentes y JovenesDocumento84 páginasXX Tecnicas Grupales para El Trabajo en Sexualidad Con Adolescentes y JovenesVivian FinAún no hay calificaciones
- Educación para la salud y desarrollo comunitario: Investigaciones para la mejora social en NicaraguaDe EverandEducación para la salud y desarrollo comunitario: Investigaciones para la mejora social en NicaraguaAún no hay calificaciones
- Educación AmbientalDocumento165 páginasEducación AmbientalAliux CuhzAún no hay calificaciones
- 2 - Diagnosticar SistemasDocumento84 páginas2 - Diagnosticar SistemasCarlos Infante MozaAún no hay calificaciones
- Organización ComunitariaDocumento25 páginasOrganización ComunitariaAntonieta Gonzalez100% (1)
- Unidad III - Indicadores - vWgME5dDocumento112 páginasUnidad III - Indicadores - vWgME5dNadya LucerosAún no hay calificaciones
- Organización ComunitariaDocumento26 páginasOrganización ComunitariaAmelia MendozaAún no hay calificaciones
- 2.1) Certificación Orgánica en Agricultura FamiliarDocumento102 páginas2.1) Certificación Orgánica en Agricultura Familiarel.amigo.del.mundo9Aún no hay calificaciones
- Indicadores Ethos IARSE V3.1.CompressedDocumento112 páginasIndicadores Ethos IARSE V3.1.CompressedguadalupeAún no hay calificaciones
- Metodologías de Investigación Participativa y Capacitación AgrícolaDocumento28 páginasMetodologías de Investigación Participativa y Capacitación AgrícolaLuna Irfan100% (1)
- Indicadores Ethos-Iarse PDFDocumento112 páginasIndicadores Ethos-Iarse PDFJorge VilaAún no hay calificaciones
- Aporte CartillaDocumento10 páginasAporte Cartillajair barajasAún no hay calificaciones
- Indicadores Iarse Ethos v3.3Documento99 páginasIndicadores Iarse Ethos v3.3mario.chiari4564Aún no hay calificaciones
- Formando Promotores EscolaresDocumento208 páginasFormando Promotores EscolaresVictor Vasquez100% (1)
- Tesis de Grado.Documento108 páginasTesis de Grado.Fernando TorrezAún no hay calificaciones
- 03 ZamoranoDocumento11 páginas03 ZamoranoOlgaAún no hay calificaciones
- A Participar Tambien Se Aprende PDFDocumento116 páginasA Participar Tambien Se Aprende PDFVero Codina PiñeiroAún no hay calificaciones
- Cómo Podemos Aprender de Nosotros Mismos. Guía BásicaDocumento26 páginasCómo Podemos Aprender de Nosotros Mismos. Guía BásicaAdolfo Rodríguez CantoAún no hay calificaciones
- Material Digital Manuel CalveloDocumento49 páginasMaterial Digital Manuel CalveloAlejandra Le-BertAún no hay calificaciones
- Proyecto Innovación SANDocumento86 páginasProyecto Innovación SANElmer Ramiro Marcia López100% (1)
- UntitledDocumento183 páginasUntitledGustavo SalazarAún no hay calificaciones
- Propuesta de Consultoria Curla-Ricolto-CacaoDocumento10 páginasPropuesta de Consultoria Curla-Ricolto-CacaoJulio Emilio Lino RuizAún no hay calificaciones
- Propuesta de Un Plan Estratégico de Crecimiento para Una ONG...Documento69 páginasPropuesta de Un Plan Estratégico de Crecimiento para Una ONG...Paniagua Murillo DavidAún no hay calificaciones
- Rol Del PromotorDocumento14 páginasRol Del PromotorW T BAún no hay calificaciones
- Proyecto de TesisDocumento14 páginasProyecto de TesisAlexAraujoValverdeAún no hay calificaciones
- Aplicacionde Un Plan de Marketin y Su Incidencia en Ventas en Odontologia TrujilloDocumento92 páginasAplicacionde Un Plan de Marketin y Su Incidencia en Ventas en Odontologia TrujilloSrgio OR100% (1)
- Dinámicas SexualidadDocumento84 páginasDinámicas SexualidadJavier Alejandro Castruita LechugaAún no hay calificaciones
- Tesis DoctoralDocumento433 páginasTesis DoctoralJuan Camilo ZapataAún no hay calificaciones
- Libro Acción Social Efectiva CorregidoDocumento208 páginasLibro Acción Social Efectiva CorregidoEgresados Historia UnsaAún no hay calificaciones
- Plarse PDFDocumento66 páginasPlarse PDFEstefany Herrera CanulAún no hay calificaciones
- Desafíos para la sostenibilidad en el siglo XXI: Ambiente, virtualización, derechos, educación y empresaDe EverandDesafíos para la sostenibilidad en el siglo XXI: Ambiente, virtualización, derechos, educación y empresaAún no hay calificaciones
- Manual De Técnicas Sistémicas Para El Desarrollo De Habilidades De Innovación En El Individuo De La Micro Y Pequeña Empresa En MéxicoDe EverandManual De Técnicas Sistémicas Para El Desarrollo De Habilidades De Innovación En El Individuo De La Micro Y Pequeña Empresa En MéxicoAún no hay calificaciones
- Certificación ambiental y transición energética en CUTonaláDe EverandCertificación ambiental y transición energética en CUTonaláAún no hay calificaciones
- Programas de familias para la comunidad: Buenas prácticas en implementación de intervenciones basadas en la evidenciaDe EverandProgramas de familias para la comunidad: Buenas prácticas en implementación de intervenciones basadas en la evidenciaAún no hay calificaciones
- Teoría y práctica de la sistematización de experienciasDe EverandTeoría y práctica de la sistematización de experienciasAún no hay calificaciones
- Formato de Control de Entrega de Tabletas A Los Apoderados: Estado de La Tablet y Sus Complementos 1 Si / 0 NoDocumento3 páginasFormato de Control de Entrega de Tabletas A Los Apoderados: Estado de La Tablet y Sus Complementos 1 Si / 0 NoCarlos OrtizAún no hay calificaciones
- La Conciencia AisladaDocumento2 páginasLa Conciencia AisladaNelson Chavez Diaz100% (1)
- Calendario Académico Inicio Del Año Escolar 2022-2023Documento3 páginasCalendario Académico Inicio Del Año Escolar 2022-2023Luis Alberto Gualoto VicuñaAún no hay calificaciones
- Taller Actividad 4Documento3 páginasTaller Actividad 4Jorge Eliecer Alandete CastroAún no hay calificaciones
- Cuaderno Academico IIDocumento215 páginasCuaderno Academico IIsanchezjaramilloAún no hay calificaciones
- Resumen de La Cronologia de La SalvacionDocumento10 páginasResumen de La Cronologia de La SalvacionCheke BrionesAún no hay calificaciones
- Análisis Seguro de Trabajo (AST)Documento7 páginasAnálisis Seguro de Trabajo (AST)Victoria Isabel QuirozAún no hay calificaciones
- Culturas Prehispánicas de Colombia ExamenDocumento4 páginasCulturas Prehispánicas de Colombia ExamendeisycontrerasAún no hay calificaciones
- Resumen Publicdad Isa2Documento30 páginasResumen Publicdad Isa2Isabel GrandeAún no hay calificaciones
- FICHA 4 Sesion4 - Und V. 4°-CCSS.Documento3 páginasFICHA 4 Sesion4 - Und V. 4°-CCSS.liriayumbato24Aún no hay calificaciones
- Divorcio Unilateral Eduardo LópezDocumento4 páginasDivorcio Unilateral Eduardo LópezDiego Antonio Cerda GarcíaAún no hay calificaciones
- ZacaríasDocumento2 páginasZacaríasDemetrio Argueta RodriguezAún no hay calificaciones
- Guion para La Liturgia PenitencialDocumento3 páginasGuion para La Liturgia PenitencialDonax Sanchez CardenasAún no hay calificaciones
- Tarea Del Uno 12 - 02-2023Documento11 páginasTarea Del Uno 12 - 02-2023luis antonio rivas bajañaAún no hay calificaciones
- Resultado Verificacion PostulacionesDocumento3 páginasResultado Verificacion PostulacionesRubenPalaciosAún no hay calificaciones
- 4470Documento8 páginas4470Ricardo Cifuentes SolorzanoAún no hay calificaciones
- PDF of Te Conozco Desde Siempre 1St Edition Reyes de Miguel Full Chapter EbookDocumento69 páginasPDF of Te Conozco Desde Siempre 1St Edition Reyes de Miguel Full Chapter Ebookquaofeyter100% (3)
- Género InterpretativoDocumento6 páginasGénero InterpretativoVicky VicinoAún no hay calificaciones
- AccountabilityDocumento8 páginasAccountabilityJulio D. Páucar SalvadorAún no hay calificaciones
- Sociead en Comandita SimpleDocumento15 páginasSociead en Comandita SimpleErika339Aún no hay calificaciones
- AnclajesDocumento27 páginasAnclajesAnt Av Mar0% (1)
- Bases Exposición ArtesaniaDocumento5 páginasBases Exposición ArtesaniaYesca Castro ChirinosAún no hay calificaciones
- Proyecto SaludDocumento20 páginasProyecto SaludMiriam Leticia López MorenoAún no hay calificaciones
- Tarea 3 UF2 Javier CevallosDocumento6 páginasTarea 3 UF2 Javier CevallosASOCIACION VIAL VERDE VIAAún no hay calificaciones