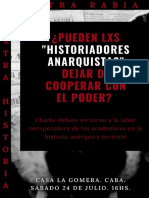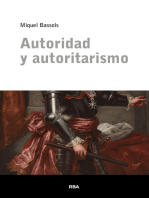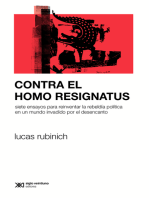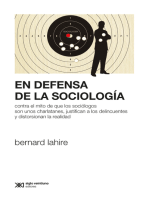Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Clase Dirigente Carlos Real de Azúa
Clase Dirigente Carlos Real de Azúa
Cargado por
Su Xiao lanTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Clase Dirigente Carlos Real de Azúa
Clase Dirigente Carlos Real de Azúa
Cargado por
Su Xiao lanCopyright:
Formatos disponibles
1
LA CLASE DIRIGENTE
*
Carlos Real de Aza
Montevideo: Nuestra Tierra, 1969. 60 p. (Nuestra Tierra; n 34)
CARLOS REAL DE AZA naci en Montevideo en 1916 y concluy en 1946 sus
estudios de abogaca, profesin que no ejerce en la actualidad. Desde 1937 es profesor
de Literatura en la enseanza media y pertenece al plantel de docentes fundadores del
Instituto de Profesores Artigas. En 1967 conquist en pruebas de oposicin el curso
de Ciencia Poltica en el Sector Economa de la Facultad de Ciencias Econmicas. Su
labor intelectual se ha enderezado simultneamente pero sobre todo sucesivamente,
hacia la crtica y la historia literarias, la historia cultural, poltica y social y la teora
poltica y social. Todas estas disciplinas, aunque no en forma exclusiva, centradas en el
pasado y el presente del Uruguay, Latinoamrica y sus respectivas problemticas.
Adems de una reiterada contribucin a revistas y semanarios entre los que sobresale su
colaboracin en Marcha, ha publicado El Patriciado Uruguayo (1961), El impulso
y su freno: tres dcadas de batllismo (1964), Legitimidad, apoyo y poder poltico
(1969). Contienen estudios suyos los Cuadernos de Marcha nmeros 1 (1967), 5 (1967)
y 23 (1969): El problema de la valoracin de Rod; Bernardo Berro: un puritano en
la tormenta y Ejrcito y poltica en el Uruguay, y los libros Las democracias
cristianas (1968) y La sociologa subdesarrollante (1969). Co-dirigi la serie
Captulo Oriental (1967-1968) en la que redact siete entregas: De los orgenes al
900, Clasicistas y romnticos, Pensamiento y literatura en el siglo XIX, Prosa del
mirar y del vivir, El Uruguay como reflexin (I y II) y Las biografas. Inici
tambin la Enciclopedia Uruguaya con el estudio Historia poltica (N 1) y public
igualmente en ella Herrera: el nacionalismo agrario (N 50). Ha desarrollado
asimismo una persistente faena de antologista y prologuista, entre la que se destacan
Antologa del ensayo uruguayo contemporneo (1964, 2 vol.) y sus introducciones, en
la Biblioteca Artigas-Coleccin de Clsicos Uruguayos, a Motivos de Proteo y El
Mirador de Prspero de Rod y a Crtica y arte y Letras uruguayas de Gustavo
Gallinal.
*
Trascripcin y revisin: Lic. Silvia Snchez
2
EL TEMA
CLASES, LITES Y PODER
Variada y llena de sobresaltos ha sido la historia de nuestro tema. Sucede que tal vez en
ninguna otra cuestin central del pensamiento social y poltico la objetividad de la
ciencia y los preconceptos de la ideologa lidien con tanto encono. Con ninguna otra,
tampoco, se eslabonan puntos tan decisivos como con sta. Pues es la misma naturaleza
de las clases sociales, del Estado, del poder econmico, de la democracia, de la
burocracia, de los regmenes poltico-sociales y sus lmites y de media docena ms de
procesos de similar entidad los que estn implicados en ella.
Con todo, aunque trabajosamente, la voluntad de ver lcidamente siempre termina por
abrirse paso en un mundo dominado por el prestigio del pensamiento cientfico. Pero tal
victoria (y sta es una de las varias paradojas de la cuestin) no es aqu la seal de va
libre en el trnsito hacia la verdad y el problema an puede hacerse seriamente
complicado. Porque si la clase es una categora conceptual y una realidad (como
tantas otras sociales) inferible pero no perceptible, la clase o sector dirigente o
gobernante, como se ver, no es todava toda (y en ocasiones no se origina
enteramente en ella) la clase alta o dominante, ni tampoco es el lote de
gobernantes (polticos, estatales) perfecta y rpidamente identificables. En esta zona,
el problema del objeto toca con el problema de la prueba.
Sin espacio para dilucidar la razn del contacto, invoquemos slo una conviccin
universal. Es sospechable que las decisiones polticas y sociales fundamentales se
toman entre bastidores y entre unos pocos, que llegan prcticamente cocinadas a los
cuerpos e instituciones que han de responsabilizarse de ellas y organizar su ejecucin.
Es sospechable que en esas decisiones pesan, a veces de modo incontrastable, personas
que no estn investidas de ninguna funcin oficial o que, si lo estn, actan fuera de
sta. Es sospechable que hay eminencias grises y chivos emisarios. Pero quin lo
verifica documentadamente, al nivel de rigor que la ciencia exige? Pues, como es obvio,
los influyentes no dan la cara ni el debate de aquellas decisiones queda estampado en
ningn acta ni, salvo raramente, los protagonistas brindan testimonio sobre el punto.
Supongamos salvados tales obstculos, que al fin y al cabo se sitan en el terreno del
mtodo, esto es, de los modos de procedimiento para alcanzar la certeza. Debates ms
decisivos esperan en el nivel especfico de la teora.
Como ya se apuntaba de pasada, se abre una duda. Forma una clase el conjunto de
los que dirigen una sociedad, de los que la gobiernan efectivamente? Todo depende,
como es fcil entenderlo, de la acepcin que le demos al trmino clase, de la teora
por la que optemos para explicar los procesos de diferenciacin social que las
determinan, de la importancia que le concedamos a la funcin de direccin social, del
grado de dependencia o independencia respecto a la indescartable clase alta, o
superior, o dominante con que veamos al lote de los que dirigen y gobiernan. O es
ms bien una lite (difundido vocablo francs), una seleccin, a la que se le despoje
previamente del sentido encomistico que lleva el trmino y con la que slo se verifique
los pocos que estn en la cosa, sin importar demasiado de dnde vengan ni a los
intereses de qu capa social respondan?
3
lite o clase (al final de esta excursin preliminar se estipular un fallo revocable), qu
fundamento posee su superioridad? Hasta nuestro tiempo (caso de Mannheim y
Ortega y Gasset) existen quienes han sostenido que sta reside en que esos grupos
asumen un valor tico-social decisivo y la legitimacin de las viejas aristocracias no
descansaba en otra cosa. Ms modernas (aunque provienen del siglo XIX) son las
doctrinas que basan la primaca en la aptitud para cumplir una funcin, esto es, un tipo
de actividad necesaria a la subsistencia del conjunto. Desde los industriales de Saint-
Simon hasta hoy se mantiene este punto de vista que no es inconciliable con el anterior
la aptitud, la eficiencia son al cabo un valor y cuyas consecuencias poco ms
adelante se vern. La ms difundida de las justificaciones de la preeminencia de un
ncleo minoritario decisivo es la del poder. Son los modos de la autoridad y la
influencia, la facultad de determinar las conductas y los pensamientos de la gran
mayora el verdadero asiento de una clase o lite directoras de la sociedad? Fundado el
poder, seran su titularidad, y el designio y/o la consecuencia inevitable de acrecentarlo,
los que habilitaran al desempeo de las funciones sociales y polticas ms cotizadas e
influyentes, todo esto en un circuito cerrado y cada vez ms corto.
Jean Jacques Rousseau (1712-1788). En el rosado maana
democrtico, vio como inexorable que los menos gobernaran a los ms.
Pero el poder, a su vez, tiene bases y estas bases son
igualmente materia polmica. Es la riqueza material, la
propiedad de los bienes necesarios a la subsistencia de
todos? O dicho de otra manera: es la relacin de supra y
subordinacin resultante de la estructura productiva misma?
Parece la conviccin ms aceptable y es, efectivamente, la
ms aceptada. Tambin parece que si se llega al poder social
por otros medios (y ello es muy posible) sea en
fortalecimiento econmico que aquellos accedidos a l
busquen estabilizar su situacin. Pero se ha sealado muchas
veces, a lo largo de la disputa, que la superioridad fsica
armada ha sido una va de acceso y que la irrupcin al
mando poltico de un grupo humano cualitativamente distinto al que desplaza (o su
instalacin en un nuevo estado) representa otra forma de llegar. Y como a su vez los
partidarios de la tesis anterior contesten desde qu punto de partida econmico es esto
normalmente posible, la cuestin no puede considerarse, como tantas, formalmente
cerrada.
PODER ECONMICO Y PODER POLTICO
Un aspecto de ella, con todo, exige inaplazablemente una toma de posicin: es la
relacin entre el poder poltico y el poder econmico y los titulares de uno y de otro.
Los gestores formales del estado y su maquinaria son slo el directorio de la
constelacin social burguesa? O, en especial tras el proceso de democratizacin
poltica y social cumplido a lo largo de los siglos XIX y XX, esos gestores formales y
esa maquinaria disponen de un radio de iniciativa, de un margen de autonoma
inconciliables con una subordinacin total?
4
Que el poder poltico estatal no planea majestuosamente como el albatros sobre los
poderes sociales, que no es nunca neutral, es una verdad que slo algunos hipcritas
controvierten. Que a nuestra altura histrica no es posible salvo perodos breves de
endurecimiento y violencia excepcionales gobernar exclusivamente para los intereses
de una reducida minora, porque ello es contradictorio con la existencia misma de una
sociedad viable y mnimamente consensual; que algn prorrateo entre las demandas de
arriba y de abajo debe realizarse, que algn equilibrio o compromiso tcito tiene que
lograrse es asercin menos aceptada pero bastante slida. Con todo, la gran novedad y
la variable decisiva est implicada en la ascensin a la calidad de un protagonista ms,
del propio Estado. O, digmoslo en concreto, de sus gestores estables (burocracia) y de
su personal electivo y tcnico. Difcil es que la expansin de una red institucional como
la que el Estado representa no segregue intereses especficos de sus investidos y esta
dificultad se acrecienta en un tipo histrico de Estado que tanto asume actividades
econmico-productivas de base como toma a su cargo el lote innumerable de
servicios que constituyen, en parte, el cuadro de la produccin y, en parte, una
posicin tan considerable de la produccin misma como los servicios son.
PERMANENCIA Y CAMBIO DE ESTRUCTURAS
Todo lo anterior no anula la creencia de que all donde existe un nivel dominante en la
estructura social ste logra una influencia, incomparable con la de los otros niveles,
sobre la iniciativa y la direccin de las grandes decisiones. Aceptado esto, bien pueden
acogerse, en calidad de reservas, algunas insistencias de las corrientes sociolgicas y
politicolgicas conservadoras, entre las que sobresale el aporte sutil pero ltimamente
frustrneo de Raymond Aron.
Gaetano Mosca (1858-1941): la clase
gobernante o poltica como realidad
subyacente a todos los regmenes.
Es verdad que algunas doctrinas que
enfatizan la concentracin y aun el
monopolio del poder, soslayan el
hecho de que normalmente no existe
pasividad en los medios dirigidos.
Admisible tambin es la sospecha de
que las mismas desmesuran la unidad
de intereses, la conciencia de ella y el
grado de concierto en la accin que
normalmente los medios dirigentes
muestran. Igualmente admisible es la existencia, ya aludida, de la funcin arbitral del
Estado entre los intereses de los grupos econmicamente dominantes y los de las
mayoras ms movilizadas. Y admisible, por ltimo, que en sociedades abiertas y
complejas existan lo que se ha dado en designar lites funcionales. Pero stas
reclaman prrafo aparte.
5
LAS LITES FUNCIONALES
En sociedades abiertas y complejas, se dice, cada sector de actividad esencial, sea ste
el empresario, el poltico, el educativo, el militar, el sindical, etc., promueve al tope de
cada uno de ellos una seleccin de dirigentes reclutada entre los ms capaces (las
versiones y calificaciones de tal capacidad varan). Pese al alto status que alcancen, la
naturaleza de su posicin y la de la sociedad en que la asumen comporta tanto una
constante renovacin de titulares como, pese a los lazos que entre cada tope puedan
anudarse, la relativa independencia de cada sector. Las lites que interactan no son de
signo homogneo: las hay residuales, dominantes y emergentes, formales e
informales, etc.
Como en otros puntos de nuestro tema, sobre el presente inciden a la vez la verificacin
emprica y el velo ideolgico, la realidad y el deseo. Las lites funcionales o
categoras dirigentes (como las llama Aron) sustituyen idneamente la necesidad y la
legitimidad de una clase, de un sector dirigente real, director y unificador de todos los
ramos de actividad? O, por el contrario, pueden variablemente integrarse en l,
permanecer a su margen o actuar de fuerzas de rplica a su dominio? Tal es, al menos,
nuestro parecer.
Wilfredo Pareto (1848-1923): el sube-baja de
las lites.
TIPOS NACIONALES CONCRETOS
Si la formulacin terica es as de complicada y se abre sin cesar hacia dilemas
mayores, ello explica en buena parte que haya sido con anlisis empricos de estructuras
minoritarias determinadas que se crey tocar tierra, que se pens superar el nivel de las
ideologas y de una estril escolstica. El modelo tradicional de la oligarqua
tradicional latinoamericana y su descomposicin hacia moldes elitistas ms nuevos han
suscitado ya exmenes variados, entre los que vale destacar la desigual compilacin
sobre sus lites funcionales dirigida por Lipset y Solari (Buenos Aires, 1967); el
evasivo planteo argentino de Jos Luis de Imaz (Los que mandan, 1965) o el anlisis
global de Franois Bourricaud sobre Poder y sociedad en el Per contemporneo
(Buenos Aires, 1967).
6
Al nivel de las configuraciones nacionales ms plenamente desarrolladas y estables han
sido, fuera de duda, Gran Bretaa y los Estados Unidos la materia ms explorada. Hay
una perspicaz literatura sobre esa red de entrelazamientos familiares y formativos en
los que los tradicionales public schools siguen siendo fuerza de primera lnea, sobre
ese sistema de facilitacin de las carreras, sobre ese repertorio de maneras y posturas
ideolgicas al cual la compilacin dirigida por Hugh Thomas puso, al filo de 1960, el
nombre exitoso de Establishment ingls.
En 1956, con su lite del poder, C. Wright Mills ofreci una imagen de la
concentracin del mando en la sociedad norteamericana que, pese a sus graves defectos
de objeto y mtodo, suscit un eco universal. Desechando el modelo posible de una
clase dominante de ricos gobernando el pas, Mills propuso el de una sociedad
conducida por un firme entrelazamiento de lderes de los tres sectores decisivos que
constituyen el business, las fuerzas armadas y el alto escalafn poltico (descart a los
legisladores y la misma Presidencia). Mostrndolos atrincherados en esas verdaderas
ciudadelas corporativas que representan los super-monopolios, el Pentgono y las
grandes secretaras del Ejecutivo, subray la creciente angostura del estrato social en
que ese liderazgo poltico, empresarial o militar se recluta, verific las corrientes de
pasaje masivo de unos sectores a otros (empresarial al poltico, militar al empresarial).
Buscando delimitar el rea dentro de la cual son adoptadas las grandes decisiones
nacionales, afirm su prctica identificacin con el mbito de intercambios personales
de esa lite. Sobre un anlisis del fenmeno de la sociedad de masas, mostr la
imagen de una comunidad nacional modelada en forma cada vez ms homognea y total
por enormes fuerzas impersonales cuya propiedad y direccin pertenece a aquel
entrelazamiento de grupos y cuyos intereses naturalmente sirve, legitimndolos ante la
inmensa mayora pasiva.
LOS FACTORES COLIGANTES
Delinear un sector realmente dirigente, aun cuando no aparezca recortado con perfil
ostensible, conduce a la pretensin de mostrar cmo se llega a l, qu fuerzas lo
instauran. En cuanto se trata de un grupo social real adquieren en este orden
relevancia: (1) la comunidad de origen social y aun, en ciertas situaciones, las de
origen racial, nacional y geogrfico. Pero en todos los casos modernos dignos de tener
en cuenta ningn tope social organizado puede bastarse con miembros de idntica o
similar proveniencia, lo que explica la relevancia fundamental de (2) los factores
supervinientes de socializacin e identificacin. La formacin educativa posee en casi
todas las sociedades alta importancia pero tambin la tienen los contactos personales,
los entrelazamientos matrimoniales, la semejanza del estilo de vida, la imposicin de
unas mismas perspectivas y una postura ideolgica comn. Del juego de estas dos
variables deriva otra (3) que es la del grado de permanencia, del ndice de
estabilidad del grupo directivo. ste suele incrementarse a travs de la presencia
continua de unos mismos linajes familiares o de determinados modos de reclutamiento.
En situaciones de concentracin de poder es comn que en stos una cooptacin ms o
menos arbitraria o el parentesco jueguen un papel ms considerable que cualquiera de
los criterios impersonales de eficiencia habituales en una meritocracia abierta.
Las tres fuerzas precedentes no nos daran (es seguro) una funcin dirigente, activa.
Para cerrar el crculo es necesario agregar: (4) la muy presumible existencia de
7
intereses comunes frente a los dems sectores sociales; (5) la conciencia, no
siempre igualmente viva, igualmente lcida, de esa identidad de intereses; (6) la
organizacin de una accin concertada. El concierto de una accin comn es, con
mucho, el punto ms interesante en cuestin, puesto que ella puede expedirse ya a travs
del espritu de cuerpo y la continuidad de esas grandes ciudadelas corporativas de
que se hablaba, ya por la multifuncionalidad o multiplicidad de roles ejercidos por
ese lote dirigente que se desplaza de una actividad social a otra (y, en especial, de los
negocios a la poltica), ya por el intercambio continuo de los papeles desempeados en
aqullas.
Esta red de relaciones interpersonales, valores y comportamientos e intereses comunes
capaz de coordinar la gestin de los siempre existentes sectores sociales importa,
unvocamente, una concentracin de poder. Y es como ya se deca en el ejercicio
de plantear, orientar, controlar, vetar, llegar a las grandes decisiones, que ese poder se
emplea y se acrece. Punto de prueba difcil pero punto tambin inexcusable, importa la
piedra de toque de la existencia de una cumbre poltica, econmica y social unificada,
no ostensible sino ms bien discreta y capaz de tener firmes las riendas de la
colectividad, detrs de los titulares pblicos del sistema estatal o de los personeros de
las instituciones privadas.
UNA ESTIPULACIN PROVISORIA
Parece razonable despejar ciertos equvocos de vocabulario que hasta aqu no nos han
preocupado, y fijar en adelante el sentido de ciertos trminos.
Hablaremos de clase dominante en el sentido clsico de la expresin, aun advirtiendo
que para nosotros el concepto, sociolgicamente equvoco, de dominio indica menos
poder incontrastable que un poder menos contrastado, ms difcilmente contrastable
que el de las otras clases sociales.
Entendiendo que el sector dirigente unificado de la sociedad no es, en el caso de
existir, una clase plenamente tal, as lo designaremos.
Por las mismas razones, nos negaremos a la tan comn facilidad de hablar de clase
poltica; elenco o personal o sector dirigente poltico son por el contrario
calificativos aceptables y capaces de marcar no slo su singularidad sino, incluso, su
relativa independencia respecto a otros grupos sociales.
Pero como, adems de ello, la colectividad subsiste mediante el cumplimiento de una
serie de funciones y ese cumplimiento importa, en cada sector, un grupo dirigente ms o
menos funcional y meritocrticamente reclutado, llamaremos a stas lites
funcionales o categoras dirigentes, integradas o dependientes unas del sector
dirigente global (cuando existe), al margen otras, y extraas totalmente al rea de aqul,
unas terceras. A estas ltimas, por su postura controversial frente al poder efectivo, por
su proyecto de promover el cambio cualitativo hacia un nuevo tipo de sociedad, les cabe
la designacin de contra lites y constituyen el ncleo dinmico de la factible
contrasociedad que dentro de la antigua se inviscera.
Como apuntaremos por qu razones no cabe, ni cupo hablar nunca en el pas de
oligarqua, por lo menos en sentido estricto, slo resta un agregado sobre el uso del
8
concepto lite del poder. Consideramos fundadas las crticas dirigidas a Mills de que
(en otras manos que en las suyas) tiende a encubrir, a velar ideolgicamente, la realidad
de la estructura de clase sobre la que descansa la constelacin del poder en las
sociedades capitalistas. Es de creer, en cambio, que procede su aplicacin a las
colectividades de economa socializada, en las que la funcin de direccin poltica,
econmica y cultural es independiente de la propiedad (aunque no siempre de algunos
de los gajes que sta conlleva) y, sobre todo, no trasmisible hereditariamente. Se trata de
la estructura social cuya originalidad trat de acuar el yugoslavo Milovan Djilas con su
planteo ms exagerado y (en ocasiones) caricatural que enteramente descaminado, de
una nueva clase en el tope. La expresin millsiana nos resulta mucho ms adecuada
para definirla y sobre todo ms neutra y prudente. Como es obvio, su empleo no cabe en
el Uruguay, por lo menos hasta el momento en que redactamos estas pginas.
9
EL PASADO
LA SOCIEDAD ESPAOLA EN AMRICA
Es posible que nuestra historiografa no haya subrayado de modo suficiente la
originalidad extrema de nuestra estructura social fundadora. Que las metrpoli
trasplantaran su estratificacin de clases a sus respectivas colonias constituy un
fenmeno regular de la expansin europea. Que se posesionaran de zonas geogrficas
relativamente vacas esto es, con una poblacin indgena escasa y difcilmente
sojuzgable lo fue mucho menos. Slo Australia y Nueva Zelandia, las comarcas
templadas y fras de Amrica del Norte y la cuenca del Plata entran con holgura en este
rubro.
Pero la accin de doblamiento anglosajona tuvo precisamente en esas regiones sus ms
peculiares caractersticas, puesto que no son fenmenos muy generalizables el de las
sectas religiosas disidentes que se asentaron en la costa occidental norteamericana ni
las colonias de presidiarios en que se nucle el esfuerzo colonizador en las grandes islas
de Oceana. Por encima de estas diferencias, la europeizacin llevaba impresa la marca
enrgica de la modernidad capitalista y de la racionalidad burguesa, el sello, en suma,
de procesos sociales que mostraran, por un extenso perodo, su ingente poder creador.
Singular se hace, en contraste con este cuadro, la implicancia social del asentamiento
hispnico en el Ro de la Plata. Una comunidad que viva su etapa cristiano-misional y
seorial se extrapol aqu sobre una comarca de poblacin nativa a la vez rala e
insumisa. Pero pes tanto como las condiciones demogrficas el que las naturales la
predestinaran, desde un principio, a una actividad econmica, la ganadera, cuyas
exigencias de trabajo humano eran ms bajas que las de cualquiera otra concebible. (Y
sobre todo ms que las de la minera y la agricultura de plantacin, dominantes en casi
todo el resto de Latinoamrica).
En tales condiciones sera ingenuo suponer que esa extrapolacin social de que se
hablaba se cumpli de modo global. Esto es: trasladando al continente nuevo todos los
niveles de la estratificacin peninsular sin cambios apreciables en sus relaciones
reciprocas. Psicolgicamente y socialmente imposible hubiera sido que la tarea
poblacional se cumpliera en estas condiciones: ni para los de abajo ni para los de arriba
hubiera ofrecido la nueva tierra el aliciente necesario para vencer los riesgos y las
incgnitas de un traslado desapacible y peligroso.
UN MUNDO DE HIDALGOS
Hubo por ello que dotar a los primeros ncleos pobladores organizados (en la fundacin
de Montevideo se cumpli cabalmente tal exigencia) de un estatuto de privilegios y
ventajas que los instauraban por lo menos simblica, homeopticamente en clase
superior dominante.
Empezaron, ya se deca, de modo contradictorio, siendo dominadores con muy poco
elemento inferior al cual dominar. La posesin de la tierra, que por lo menos en los
comienzos se les asegur con relativa equidad a estos hidalgos de nueva cepa, es en s
misma poco, sin gentes cuyo sudor la haga fructificar, obligacin universal que las
menores exigencias de mano de obra de la ganadera amortizan pero no cancelan.
10
Tal fue la paradjica situacin. Una situacin que, por su misma ndole, no poda
resultar duradera. Una situacin sobre la que incidieron variables que desataron el
dinamismo social uruguayo y confirmaron esa clase dominante y ese sector
dirigente que nos interesan.
Sobre el carcter relativa y aun absolutamente modesto de los grupos originarios
espaoles obra suficiente informacin biogrfica y genealgica; el hecho de que, una
vez accedidos a la riqueza, los ms aventajados de ellos pudieran acreditar sus cartas
de hidalgua y su limpio linaje de cristianos viejos, poco altera la ndole trabajosa de
una primera acumulacin, en cuya rapidez debieron obrar tanto la actividad comercial
como el ejercicio de las capacidades posesivas en el rea temible del campo abierto y,
tanto una y otro, como la habilidad para manejarse en los complicados canales de
prebendas de la administracin colonial. Todo lo anterior concurri probablemente a
marcar por el xito carreras como la de Bruno Muoz, uno entre muchos, llegado al pas
como polizonte y, hacia el final de su vida, propietario de casi inabarcables dominios
territoriales.
Por otra parte y es un nuevo factor de diferenciacin esa relativa mediocridad de la
condicin social de los fundadores admita las excepciones muy considerables de la alta
burocracia civil y militar espaola y los grandes empresarios coloniales. Los Alzibar,
los Viana, los Oribe, los Garca de Ziga, cuatro apellidos conspicuos, representan en
distintos momentos un estrato social al que sus funciones oficiales o sus vinculaciones
con ellas permitieron una sustancial mejora de posiciones en la lucha de todos contra
todos por los instrumentos del poder econmico que se dibujaba en la sociedad
naciente.
Toda la historia posterior de los movimientos de la clase alta en el ncleo social
asentado en la Banda Oriental resultar de la interaccin entre estas ventajas iniciales y
el indescartable coeficiente del dinamismo personal y familiar (se ha destacado
ocasionalmente el ejemplo notorio de Miguel Ignacio de la Cuadra; ya lo hicimos con el
de Bruno Muoz) que llevarn al tope a algunos y arrastrarn a otras personas y a otros
linajes a un paulatino y a veces rpido descenso social. Pero como esta sociedad oriental
no crecera bajo una campana neumtica, tal interaccin no sera comprensiva si se
descartara el adensamiento demogrfico que provocaron tanto la inmigracin (ya
espaola, ya originaria de otras zonas del Plata, relativamente pausada) como las cruzas
raciales de portugo-brasileos, indios, espaoles marginados y negros que
resultaron en el tipo del criollo, ubicado en diferentes niveles sociales, y en el del
gauderio y gaucho, mucho ms definidamente situado en el del pobrero.
De esta concurrencia de las tres corrientes: la de descenso social, la de inmigracin y la
de cruzas, salieron la dbil clase media urbana comerciante y artesanal y una masa
paisana bastante diferenciada internamente desde una capa pequeo-propietaria hasta la
mvil plebe en que se reclut el peonaje. Se ha mencionado a los negros como
ingredientes del juego de cruzas. Mayor entidad hay que asignarle al hecho de que la
masa de gente de color, producto del trfico esclavista que tuvo en Montevideo uno de
sus grandes centros americanos, perfila una estructura social que, durante el coloniaje y
por lo menos tres dcadas del perodo independiente, no difiri drsticamente de otras
latinoamericanas (la del Brasil, las de las Antillas). Marcada la semejanza, queda abierta
a la discusin hasta dnde ella puede llegar, pues ni la entidad numrica de la poblacin
11
esclava se acerc a la de los ejemplos mencionados, ni esa cuanta determin un trato
(duro, cauteloso) igual ni, especialmente esto es lo ms polemizable, condicion
con tanta fuerza los comportamientos y la latitud de accin del sector trabajador
formalmente libre.
RESTAS A UNA OLIGARQUA
Cortemos estas consideraciones. El perodo colonial oriental present, sobre una
sociedad muy mvil e indecisamente estratificada, una clase superior dominante cuyo
poder estaba asentado sobre la propiedad de la tierra, la titularidad de los altos cargos
pblicos y el ejercicio de la actividad comercial e industrial (comercio importador y
exportador, saladeros, navegacin, esclavatura y prstamo dinerario). Los primeros
profesionales liberales (abogados, mdicos) se suman a estos sectores a los que
entrelazaban estrechamente, tanto la pequeez de la sociedad superior montevideana y
el sistema de parentescos como la afinidad o continuidad natural de varias de las
mencionadas actividades. Tambin en estos casos la multifuncionalidad de casi todas
las figuras notorias era ms bien la regla que la excepcin y aun continu sindolo y
no slo en el sector econmico durante todo el siglo XIX.
Supongamos afirmada al principio de esa centuria tal estructura de poder econmico-
social. E imaginemos que sin la intervencin de nuevas variables y apoyada en la
clsica, triple conjuncin de la fuerza armada, la Iglesia y el sistema de hacienda, en
el Uruguay se hubiese reiterado el modelo comn latinoamericano de esas oligarquas
nacionales relativamente intocadas hasta el doble embate (no hace ms de tres cuartos
de siglo) del ascenso de la clase media y la industrializacin. Fijado idealmente tal
punto de partida, cabe pensar que los trazos enrgicos de originalidad que signaron el
desarrollo del pas no derivan slo (pues es una suposicin modesta) de lo sucedido
en el primer tercio del XX. Por el contrario, y en tal perspectiva, seran las variantes que
sobre el esquema mordieron durante la centuria anterior las que permiten ir a las fuentes
de esa originalidad e, incluso, a la ndole excepcional de las tres dcadas que le
sucederan. Tentativamente, enumermoslas.
Un pas, para comenzar, por su situacin geogrfica y el tardo asentamiento de su
estructura administrativa y cultural, ideolgica y demogrficamente abierto. Lo que
quiere decir tambin, y ms en concreto, menos monolticamente hispano-criollo y
menos ortodoxamente catlico que cualquier otro de Hispanoamrica. El Ro de la Plata
y su virreinato fueron hijos de la Espaa borbnica e ilustrada, una filiacin que los
aleja mucho ms que al resto del reino de Indias de las pautas de conducta y los
valores de la Contrarreforma. Y esta excepcionalidad se acenta grandemente en las
tierras en que se desplegara el Uruguay si se la compara con las huellas culturales ya
impresas en lo que sera la Argentina. El cotejo es revelador no slo con la zona centro-
norte, firmemente tradicional (aun hasta hoy), sino incluso con Santa Fe y con Buenos
Aires, mucho ms prximas, por mltiples factores, a los trazos que nos caracterizaron.
La ruptura revolucionaria que cubri veinte tormentosos aos y que import en tantos
pases latinoamericanos la mera sustitucin de la clase administrativa espaola por unas
oligarquas sociales hispano-criollas frecuentemente peores, asumi en el Ro de la Plata
aspectos de complejidad que no siempre posey en otras reas. Lucha de fidelidades
nacionales, confrontacin de definiciones ideolgicas, pugna de intereses concretos
de clase y de subclase, choque de reflejos estamentales, divergencia de prospectos y
12
estrategias polticas que cambiaban al tenor de las tensiones mundiales, quiebra de
generaciones aparentemente gratuita dentro de los mismos linajes, fidelidades que se
anudan entre los caudillos y sus squitos y violentos enconos regionales hirvieron en el
caldero bullente de esos tiempos revueltos. Hirvieron ms de lo previsible y sin que
entre las polaridades que se marcaban por lo comn en cada uno de esos niveles se
dieran afinidades suficientemente firmes para ofrecer por mucho tiempo un compuesto
mnimamente estable e inteligible.
Mayor fue la violencia material del perodo independentista en otras zonas caso de
Venezuela que en la del Plata, pero tal vez en ninguna lo ocurrido durante l y en las
largas dcadas de anarqua que le siguieron tuvo un impacto tan tremendo como el que
posey en el Uruguay sobre la consolidacin de una clase dominante o un sector
dirigente.
El impacto mencionado se ejerci en varias direcciones y es menester verlo en todas
ellas. Su aspecto ms importante fueron probablemente los reiterados perodos en que el
campo uruguayo y su estructura estanciera quedaron expuestos a los efectos del pasaje y
estacionamiento de los ejrcitos con su regular secuela de devastacin. Agrguese a tal
situacin la ndole civil que a estos conflictos dirimidos (y a veces slo prolongados)
por las armas, les prestaba el entrecruzamiento de los intereses, la identidad de los
perfiles ideolgicos, las afinidades humanas y sociales que yacan bajo los bandos
beligerantes. Por obra de estos factores tal carcter persiste, entonces, aun en los
perodos en que la estructura estanciera qued librada al embate de guerras formalmente
internacionales, tal como ocurri en los dos decenios que corrieron entre 1808 y 1828,
en los dos transcurridos entre 1832 y 1852 y entre 1863 y 1870. Y como quien dice
guerra civil menta tambin destruccin superflua y lesin deliberada al patrimonio de
los enemigos, tal consecuencia tuvo probablemente ms peso que todas las medidas
punitivas regulares y que todas las confiscaciones exteriormente legales (que tambin
las hubo, y no solamente en la redistribucin agraria artiguista y en las confiscaciones
del gobierno del Cerrito). Como es obvio, ni rozar se puede aqu una precisin sobre la
movilidad de los titulares de la propiedad de la tierra del pas durante el siglo pasado.
Pero una comparacin con los grandes latifundistas de la provincia de Buenos Aires
durante ese lapso es extraordinariamente reveladora de hasta qu punto este y otros
factores renovaron de nuestro lado del ro un elenco de grandes estancieros que muestra
en cambio, en la otra orilla, firmsima persistencia familiar. Hoy puede decirse que casi
sin excepciones (slo los ttulos de Lpez de Haro y Uriarte, que sepamos) nada han
retenido los descendientes directos o indirectos de aquel orgulloso y potente Gremio de
Hacendados de los primeros aos del siglo XIX.
Pero si la tierra era uno de los pilares de un esbozado sector dirigente, el trfico
comercial era el otro. A cierta altura del desenvolvimiento montevideano, sus ricos
empresarios lo vieron dotado de tales horizontes, de tan piafante vitalidad que no
dudaron en hablar de l como de un destino manifiesto. Y en verdad que la condicin
de la ciudad (puerto de aguas profundas frente a un Buenos Aires anegado por el barro,
patronato mercader despierto, ambicioso y desaprensivo, con un vastsimo hinterland
toda la cuenca platense y sur brasileo de capacidad productiva y consumidora
apenas tocada, giles flotillas, que llegaron a surcar todos los ocanos) pareca
pronosticarlo. Pronstico errado. Puesto que slo es posible en el mbito de un imperio
hispnico subsistente, apto para enfrentar el desafo de los nuevos dinamismos
imperialistas mercantiles que la Revolucin Industrial estaba alumbrando. Es por todo
13
lo alto o por todo lo bajo que el proyecto se quebr y acab en lo que sabemos. El
Imperio, asediado e irrecuperablemente retrasado respecto al ritmo histrico
competitivo, se rompi. Vinieron (abreviamos la cuenta) las naciones (Argentina,
Paraguay, Uruguay), fruto de la atomizacin. Cada una con sus intereses divergentes y
con sus barreras aduanales progresiva, invariablemente hostiles a la expansin
montevideana. Buenos Aires, a fuerza de oro y de empeo, se abri paso hasta las aguas
profundas y apret el torniquete a su enorme regin de respaldo. Dueo de la situacin,
estuvo en condiciones de cerrarnos el paso hacia su litoral e incluso ste, indeciso
siempre, debi fomentar los intereses crecientes de Rosario. El casi medio siglo de
conflictos que va de 1805 a 1852 se tradujo en incesantes bloqueos: Montevideo pasaba
sin transiciones de puerto lleno a puerto vaco. Su comercio debi someterse a los
vaivenes de una poltica internacional cuyas decisiones mayores se tramitaban muy
lejos y, en tal contexto, el especulador desplaza al empresario de largas vistas y
pautados proyectos.
Lo que qued de las iniciales perspectivas fue bastante para sustentar el poder de la
clase comercial de una pequea nacin, de una burguesa intermediaria gestora de un
emporio del comercio importador europeo, exportadora de carne salada, cuero y
algunas lanas (ms tarde). A sideral distancia, sin embargo, se situ todo respecto a los
esplendorosos prospectos de 1800.
Las dos precisiones anteriores podran cerrar este sinttico recuento de los motivos que
hicieron de la clase dominante oriental y de su sector dirigente una estructura de poder
menos firme de lo que aparecieron primicialmente, lo que tambin equivale a decir, una
sociedad ms mvil, ms abierta, menos oligrquica que casi todas las restantes
hispanoamericanas. Sera, con todo, peligroso omitir dos series de fenmenos que
podran oficiar eficazmente de parmetros, de demarcadores complementarios.
CLASES Y ESPRITU
A uno hemos aludido y a otro propsito; corresponde reiterarlo ahora. El grado de
poder, de capacidad de supraordinacin de una clase dominante es correlativo al
grado de subordinacin y a la cuanta de los sectores dominados. Volvamos a
mencionar lo ya sabido y a agregar algn matiz: la falla de integracin de la escasa masa
indgena a labores pacficas, su desaparicin posterior, la relativa entidad del
contingente esclavo y su ulterior emancipacin, la movilidad, arisca independencia y
alta productividad per capita del paisanaje peonal, el intenso dinamismo econmico
del aporte inmigratorio posterior y aun las actitudes ideolgicas poco propicias a la
docilidad de buena parte de l (caso del italiano). Tras esta enumeracin dejemos algn
cabo suelto (para volver a retomarlo ms adelante) y postulemos como conclusin que
todos estos niveles, globalmente dominables, fueron dominados y dirigidos, s, hasta un
cierto grado. Pero no al grado en que lo fueron los que poblaban Chile, Per, Colombia,
Mxico, Cuba o Brasil, para aludir a los casos ms claros.
La otra serie de fenmenos apunta a estas realidades mucho ms elusivas e inmateriales
(aunque sean registrables) que son comportamientos y espritu. La Espaa
conquistadora y colonizadora movi su accin al estmulo de valores y metas en las que
se entremezclaron lo precapitalista y lo burgus, lo seorial y lo mercantil; corrieron
juntos el gesto cristiano de desprecio por los bienes terrenales, la avarienta actitud
acumulativa y el despreocupado dispendio nobiliario que supone inagotables las fuentes
14
econmicas del privilegio. Hacia el fin del perodo hispnico el abanico puede cerrarse
algo: subsistieron, sin embargo, los dos ltimos trminos de la terna y esto (es obvio
para uno), durante largo tiempo. En los caudillos mayores (hay una excepcin:
Lavalleja), en muchos viejos estancieros, etc., sobrevivieron las conductas imprevisoras,
los reflejos precapitalistas y seoriales.
El espritu burgus, robustecido por la obra de la Ilustracin espaola, fue sin duda el
dominante en las clases altas: el sector comerciante montevideano, los vidos usureros y
arrendatarios de impuestos del perodo independiente, los nuevos ncleos ingls,
francs, cataln, la inmigracin vascuence de clase media que entr a saco en la
propiedad estanciera de varios departamentos, dan buena cuenta de ello. De cualquier
manera, cabe la suposicin de que en la instancia decisiva de consolidacin de su
dominio y como potencial capacidad de respuesta a las varias adversidades que la
acuciaron, falt a la naciente clase alta uruguaya esa unidad, esa univocidad de
motivaciones y conductas que pudo ser factor nada desdeable en su lucha por niveles
mximos de predominio.
EL PATRICIADO INDEPENDIENTE
Durante casi tres cuartos de siglo puede marcarse la persistencia de una estructura de
poder poltico, econmico y social cuya responsabilidad asumi la constelacin humana
que es habitual designar como patriciado. Se trataba de un grupo social bastante
reducido y estrechamente unificado. Concurran a hacerlo las impactantes experiencias
comunes, los modeladores ideolgicos que a todos alcanzaban, los inextricables
entrelazamientos parentales que en cualquier congregacin endogrupal el tiempo tiende
a producir. Sector dirigente o lite real de poder, en el sentido de que su autoridad
social tena su asiento en la propiedad o control de los bienes econmicos, en la
ocupacin de los primeros roles de decisin estatal, en el prestigio cultural, fue
tambin un sector dirigente o lite funcional. En efecto, este elenco muy corto de
personalidades tuvo que asumir todas las funciones sumarias, pero inevitablemente
diversas que implementaban una colectividad diferenciada, nominalmente soberana,
una sociedad con un Estado al tope. La multifuncionalidad fue entonces, al conjuro de
esta novedad y de esta cortedad numrica, imposicin del medio social sobre todo
individuo de clase elevada medianamente apto. No es raro, por esto, que en tantas
biografas del siglo pasado se registren, simultnea o sucesivamente, actividades
ganaderas y comerciales; militancias partidarias regulares y revolucionarias;
responsabilidades ministeriales y misiones diplomticas; accin poltica en el
periodismo o en las legislaturas; empeos intelectuales en el libro, en la ctedra, en los
certmenes, en las fugaces revistas...
En buena parte descendiente de la clase dominante colonial, unificado de nuevo tras
veinte aos de escisiones por una especie de operacin de borrn y cuenta nueva en
que se cancelaron recprocamente culpas, mritos y filiaciones, en la que godos y
tupamaros, patriotas y cisplatinos emergieron (hubo alguna excepcin) limpios de
polvo y paja, el patriciado reasent su poder. Lo hizo tanto sobre los menguados restos
de los patrimonios ganaderos y comerciales como sobre la nueva riqueza (que no
siempre parti de cero) que en los tiempos revueltos algunos duchos en los vericuetos
de la carrera de la revolucin fueron capaces de agenciarse o incrementar
sustancialmente. Este tipo de hombres con 1'occhio aguzzo per baratare, como aquellos
15
campesinos que bajaban a Florencia en el alba del capitalismo y que evoc Dante en su
Commedia (Par., XVI, 57), tuvo en Juan Mara Prez su dechado ms completo.
A las dos capas mencionadas deben agregarse todava los muchos econmicamente
pobres pero de origen decente, integrados con los ms potentes a travs de la
formacin educacional y de experiencias comunes. Se trata de un proceso de
identificacin que en una sociedad tradicional y reducida prima a las capacidades ms
notorias y aun a los meros brillantes. Es tambin un fenmeno regular de adscripcin a
s mismos que practican todos los ncleos dominantes por cerrados que parezcan y que
se completa, por lo ordinario, a travs del emparentamiento.
PATRICIADO Y POLTICA: PROBLEMAS Y POSIBILIDADES
Pero el patriciado fund tambin su poder en el peso considerable que fue capaz de
ejercer a nivel de las grandes decisiones gubernativas y en el prctico monopolio de los
cargos y provechos que importa la creacin de un Estado nuevo, por destartalado y
precario que sea.
Suele verse en la Constitucin de 1830 el previsor documento con el que el sector
dirigente letrado trat de asegurarse tal primaca frente a las clases inferiores, cuya
participacin poltica retace de acuerdo con las concepciones censitarias de la poca y
tambin frente a los militares, es decir: frente a los que haban llevado el peso de la
accin fsica por la independencia, en los que el patriciado vio una fuerza disruptiva
potencial, tanto por sus eventuales pretensiones corporativas como por su capacidad de
establecer alianzas con las capas ms desfavorecidas de la poblacin.
Esas pretensiones se formalizaron y esas alianzas se contrajeron. En el vaco
institucional y poblacional del pas, en su exposicin a las incursiones de las naciones
vecinas y al incesante entrelazamiento con sus conflictos (en una continuidad que las
mal dibujadas fronteras no haban cancelado), la clase dirigente patricia vivi casi
medio siglo con el corazn en la boca. Cierto es que no plantearon problemas la clase
media incipiente ni un proletariado urbano que no exista. La amenaza social que
representa una presin desde abajo coherente y continuada, capaz de unificar por ella la
clase superior en formacin defensiva, tampoco sopl fuera de los arrabales de la
ciudad-puerto. Esa amenaza, que existi, fue en cambio anmica, espordica,
inarticulada como es comn que sea en tales condiciones. Pero si directamente fue se
su modo de actuacin, indirectamente la presin social se expres a travs de los
squitos de los caudillos Rivera, Lavalleja, Oribe, Flores, etc.). Aunque a travs de esos
squitos, que constituan carta fundamental de la lucha por la imposicin personal, nada
similar a la frustrada revolucin agraria artiguista fue capaz de procesarse, de cualquier
manera su heterogeneidad, la diversidad de niveles sociales que englobaban impuso por
su propia existencia formas de retribucin capaces de nutrir una corriente continuada de
apoyo. Ello llev a que el caudillo actuara regularmente como instrumento de ciertas
modalidades de compromiso social que indudablemente retacearon el poder de esa clase
dirigente civil que en 1830 pens asegurarse el pas para s.
Caudillos hubo en los que la importancia de esta funcin fue mayor caso de Rivera
y mayor todava la forma anrquica de cumplirla. Caudillos hubo como lo fue
Oribe que sin desmedro de su condicin (en parte ocasional) de tales, desplegaron un
sentido del vigor de las formas y la regularidad de los procedimientos que lleg a
16
convertirlos, como a aqul entre 1835 y 1838, en autnticos conductores del sector
patricio ms responsable y esclarecido.
Esa misma clase dirigente tuvo que formar en los squitos de los caudillos (era mejor
tenerlos cerca que sufrirlos de lejos) y de ah viene su divisin irremediable. De ah
vienen tambin los bandos polticos tradicionales con su carcter poco confiable, y, si se
recuerdan los ingredientes antes mencionados, su ndole pluriclasista y sus variados
aglutinantes, desde la atraccin carismtica hasta el mvil prebendario y el impulso
de mera apropiacin.
La clase o personal poltico, en suma, adquiri por estas vas una autonoma
relativa, como lo son a la postre todas que no siempre le hizo servir dcilmente los
intereses del sector ms alto. La popularizacin de los partidos, no tan universal como
suele afirmarse, pero alimentada sin duda por los fuertes rencores que la feroz lucha
poltica suscit, abri el abanico de provechos hacia los sectores medios de letrados y
militares. Estos ltimos deslindado el caudillo, que era al mismo tiempo civil y
militar actuaron ms bien como grupo de presin (casos de los perodos 1851-53,
1860-63, 1872-76) que como fuerza autnoma y protagonista. La excepcin ostensible a
esta regla se dio hacia 1875, en una situacin en la que se conjugaron el llamado vaco
de poder y el estado de espritu que Marx analiz sutilmente en El XVIII Brumario de
Luis Bonaparte, en que una clase superior cree conveniente descargarse de los riesgos
del poder poltico directo.
Todo lo precedente no significa entindase bien que el sector dirigente y dominante
tradicional no conservara su poder poltico-social, de tipo estructural si cabe el
trmino, capaz de enjugar las temporarias prdidas de autoridad e influencia. Debe
marcarse, s, que en el aspecto poltico de ese poder debi actuar prcticamente sin
Estado, en el sentido cabal del trmino, hasta casi fines de siglo.
Si la falta de un instrumento idneo es una resta drstica a toda pretensin de dominio,
tambin lo son las divisiones, los clivajes internos. Se mencion ya el que cre la
formacin de los squitos de los caudillos y la pugna de intereses individuales y de
grupo que a travs de ellos se virti. Menos decisivas pueden parecer las tensiones
ideolgicas (aun entendidas sobre una general homogeneidad cultural) entre liberalismo
y autoritarismo nacionalista, entre Ilustracin racionalista y espaola y romanticismo de
cuo francs; entre romanticismo espiritualista y positivismo cientificista. Enorme
trascendencia tuvieron aunque se marquen menos las divisiones simultneas o
sucesivas que provoc la participacin entre los variados proyectos (porteismo,
brasileismo, confederacionismo cuando la divisin de Buenos Aires y el resto de la
Argentina entre 1852 y 1862 o autonomismo orientalista) por medio de los cuales la
clase dirigente crey salvarse y asentar el pas sobre bases firmes.
PODER POLTICO, PODER ECONMICO Y EXTRANJERIZACIN
Incierto, convulso el trmite poltico, se produjo mientras tanto un creciente
desfasamiento entre las constelaciones de poder que en el se reflejaban y de titulares del
poder econmico. Desde fines de la cuarta dcada y aun hay antecedentes tan
notorios como la familia Jackson la extranjerizacin econmica del pas, el pase de la
tierra y la gestin comercial a manos de extranjeros continu sin cortapisas. Ingleses y
franceses, vascos y alemanes, catalanes e italianos, fueron titulares y beneficiarios del
17
proceso. Un proceso que alentaron la mentalidad precapitalista de parte de la vieja clase
alta, la boga casi irrestricta de la ideologa econmica liberal, la primaca de las
burguesas europeas que protagonizaban el auge del capitalismo comercial y los
altibajos de un sistema econmico precario y golpeado peridicamente por las brutales
crisis mundiales y las depredaciones de la guerra civil. En el ltimo rubro, dcadas de
lucha que a nadie ahorraban hicieron verdad el estatuto privilegiado del extranjero que
tena derecho a quedar al margen de ellas, que poda convocar el auxilio de sus
legaciones, que poda presentar, a la primera oportunidad factible, las cuentas del Gran
Capitn. Como dijo Sarmiento algo ms tarde, pero con vigencia para todo el siglo
XIX: Qu negocio el ser ingls! (o por lo menos no ser rioplatense).
Bastante fluido fue el entrelazamiento de esos sectores ahora econmicamente
dominantes y los representantes tradicionales del poder social y cultural. Ms rpido fue
sin duda el de las colectividades de origen anglo-germnico, habitualmente partidas de
un nivel ms alto, a sus espaldas el prestigio de pases identificados con los valores
modernos. Ms pausado result seguramente el mismo entrelazamiento cuando ste
hubo de practicarse con los ncleos exitosos de raz hispnica y especialmente de raz
italiana.
Herrera (1873-1969): la puja en una participacin
ampliada.
Hacia 1870 el Uruguay ya constitua una
sociedad con una clase dominante
regularmente estable y asentada en la cumbre
de una estratificacin perceptible aunque
mvil. Fomentado o espontneo, hay un
consenso que admite la desigual distribucin
del poder poltico, econmico y social.
Tampoco desglosa la permanencia de esa
formacin superior, de los intereses globales del adelanto y el progreso.
Pocitos y 1920: comienza hacia el Este la
deriva veraniega de los smbolos del status.
La estabilizacin y adensamiento de
esa estructura de poder hacia la octava
dcada es posiblemente lo susceptible
de mejor verificacin. Ms discutible
parece en cambio la existencia, en esa
clase superior, de una fraccin
hegemnica firme y de un
monopolio del poder por ella, como
algunas veces se afirma respecto a la
18
clase alta agropecuaria. Para que algo semejante hubiese sido posible, es de pensar que
debieran haberse dado condiciones muy diferentes a las de inmadurez caractersticas de
nuestro subdesarrollo. En cambio, y aun con cierta cautela, tal vez sea admisible hablar
de sectores hegemnicos accidentales, del tipo que lo fueron el capitalismo usurario y
especulador durante las dos presidencias de Rivera y toda la Guerra Grande (en
Montevideo), los banqueros en el perodo que corre entre 1865 y 1875, los estancieros
tras el alto comercio montevideano bajo los mandos de Tajes, Julio Herrera y Obes,
Borda y Cuestas. Singular s, fue, durante las ltimas etapas mencionadas, la ineptitud
del personal poltico en llenar los cauces ms modestos de la funcin exigida, ya que
no fue capaz de servir los intereses de esa clase superior econmica con la que estaba
estrechamente unificada, no lleg a sustentar metas especficas, ni alcanz a abrirse
seriamente (a otros modos aludiremos) a los restantes niveles sociales. Y si algo de esto
puede imputarse a la corriente principista, otras responsabilidades apuntan en direccin
distinta. Pero hay que reconocer s que la acentuacin, aun pasajera, de la corriente
principista (arrestos juveniles de dogmatismo, doctrinarismo y romanticismo a
candente temperatura) rompi la posible unidad en forma mucho ms radical de lo que
fueron capaces de hacerlo los ya muy desvados, insatisfactorios rtulos partidarios.
APOGEO DE LAS CLASES CONSERVADORAS
Hacia fines del siglo XIX el Uruguay aparece dominado y dirigido por una constelacin
tambin clsica basada en la propiedad agraria extensiva y en la gestin comercial,
mientras al amparo de tal estabilidad se afirma, un poco detrs, el poder bancario (que
medio siglo ms tarde se erigira sobre ellas) y un sostn doctoral, letrado, curado de
sarampiones principistas Jos Pedro Ramrez fue figura cimera del lote da firmeza
y proceral respetabilidad al conjunto.
El viejo patriciado o sus restos sobrevivientes no vio con buenos ojos este resultado (al
que sin embargo ninguna otra alternativa propuso) y en nostlgicos sueltos y discursos
necrolgicos, en frases como las que abundan en el anecdotario de Herrera y Obes
(deseos de ver al alto comercio montevideano en alpargatas; sentirse capataz de una
gran estancia cuyo directorio est en Londres) se expres el desajuste. En verdad que
se legitimaba. Por una parte, la formacin de poder ya consolidada haba asumido su
rol de burguesa intermediaria dentro del proceso de insercin total del pas al
circuito econmico del Imperio Britnico. Por otra, slo con Tajes, parcialmente, y con
Cuestas, de modo pleno, esa burguesa encontr en la gestin del instrumento estatal las
condiciones de seriedad, prudencia y eficacia que exiga. Lo que equivale a decir que
durante los mandos de Varela, Santos, Herrera y Obes y Borda tuvo que tolerar no slo
el crnico retroceso de la guerra civil sino tambin la permanente inopia financiera del
Estado (que a la postre ella, entre otras, sufra) y el desprejuicio ms extremo en el
manejo del patrimonio pblico. El orismo fue la ms contundente arma de rplica que
encontr a la mano para oponer a tantos desvaros que siempre tendan a traducirse en el
empapelamiento monetario. Pero la puja tena otras implicaciones, estaba lejos de ser
puramente tcnica. Pues el papelismo e, incluso, los hbitos dispendiosos y el tren
deficitario de la mquina estatal que lo promovan eran en parte formas empricas de
abrir sobre ciertos sectores empleados civiles, militares, pasivos, squitos polticos de
ndole modesta el abanico de ventajas que todo Estado se halla en posicin de
dispensar. Aunque no parezca dictada por ninguna voluntad filantrpica, puesto que
ms bien representaba arbitrios para lograr apoyos en la lucha por el poder entre
hombres y camarillas, esa apertura colig en su contra las clases conservadoras
19
(Vanger observa que se autodesignaban orgullosamente as). Unas clases que, sin
embargo, hacia 1900, pudieron considerarse razonablemente seguras.
HACIA EL COMPROMISO CON LAS BASES
No sabemos que se haya observado hasta qu grado de paradoja el primer mandatario
elegido en 1903 satisfaca las pautas de seriedad, de responsabilidad que las clases
conservadoras se sentan en condicin de imponer. Porque, pese a ese placet, Batlle
habra de llevar hasta un nivel de hondura y coherencia desconocido los esbozos (ms
que nada inmediatistas) de un ensanchamiento de la participacin econmica, social y
poltica registrados en el cuarto de siglo precedente.
Hombre del cuestismo, aunque no de su camarilla, la eleccin de Batlle y Ordez no
marc inicialmente una discontinuidad abrupta con el inmediato pasado. Fue en los dos
ltimos aos de su presidencia y sobre todo tras de su reeleccin que se revel su
capacidad innovadora. Al comienzo nada alter sustancialmente la estructura
establecida de poder, salvo que en su centro oficiaba una voluntad con metas distintas a
la esperadas y un designio lcido de fortalecer por los medios a su alcance (que eran
muchos) aquellos elementos que crey ms idneos para incentivar los cambios que se
propona.
No naci ex nihilo ese cmulo de lo que se ha dado en llamar en forma bsicamente
justa, pero propicia a la exageracin, el Uruguay batllista. Vena del siglo XIX el
desarrollo industrial modesto pero sustancioso que el pas ira conociendo. No es una
originalidad nacional el ascenso de las clases medias sino un proceso comn a toda
Latinoamrica y aun lo acrecientan a veces, como en nuestro caso, un rgimen
econmico de explotacin extensiva y su casi invariable correlato que es la macrocefalia
urbana. No careca tampoco de antecedentes el proceso de ampliacin de los servicios
del Estado, que la propia falencia y escndalos de la empresa privada haba obligado, un
poco a regaadientes, a asumir.
Cierto es, en cambio, que a travs de esta acentuacin de trazos a que se haca mencin,
el Uruguay se convirti tpicamente en algo prximo al dechado de lo que algunas
clasificaciones de los regmenes poltico-sociales llaman un sistema de conciliacin o
compromiso. Concurrieron a modelarlo los altos ndices de participacin poltica que
rpidamente se alcanzaron y que, a travs de la estrecha pugna de los dos partidos, torn
muy conscientes a ambos de la repercusin electoral de cualquier decisin realmente
estratgica. Pero tambin se hizo perceptible la multiplicacin de habilidades, y
cualidades promovidas por la poltica de intensificacin educacional y la densificacin
de cultura que de ella result. La brecha entre el segmento empresario-industrial y el
clsico conglomerado agrario-comercial-bancario lleg a la anchura que suele presentar
en determinados perodos an sta fue incrementada por la poltica gubernativa. El
crecimiento del Estado tendi inevitablemente a promover un ancho estrato burocrtico
de clase media que identific sus intereses con la permanencia del proceso y sirvi con
general adecuacin la funcin de arbitraje y compromiso en la que el sector poltico-
partidario dirigente, por encima (o tal vez por debajo) de colores histricos, se fue
formando.
20
Juan Jos Amzaga (1883-1956). La poca de
una alianza: negocios y economa dirigida.
En este perfil de poder que result, a
grandes lneas, el de todo nuestro siglo
XX, no es difcil advertir tanto un nivel
relativamente elevado de
especializacin de los sectores
directivos como esa tendencia al
entrelazamiento cuya estabilizacin representa, comnmente, la va de promocin de un
autntico grupo dirigente social unificado. Segn los perodos y segn las estructuras
polticas se han registrado fases especficas de tal interlocking. Muy notorio ha sido el
promovido entre determinados ncleos capitalistas empresarios y el elenco poltico. A
travs (aunque no exclusivamente) del Partido Nacional y del riverismo fue siempre
notorio el que se anud entre el sector estanciero y los cuadros parlamentarios (un
fenmeno que las condiciones socio-electorales del interior del pas facilitaron y
facilitan mucho). Tambin registraron mltiples entrecruzamientos el grupo de gestores
industriales y los cuadros ejecutivos y administrativos ms altos del Estado cuando
advino la situacin en que la prosperidad o la ruina en el sector productivo secundario
dependi de una variada gama de decisiones gubernativas en materia cambiaria,
comercial y fiscal. Otros modos de entrelazamiento se haban registrado, o se siguieron
registrando, pero estos fueron menos decisivos. En cierta etapa creciente del pas se
pudo apuntar un pasaje regular de la lite intelectual a la direccin poltica cuando
arrib la que es que es posible categorizar como una tercera generacin de los niveles
populares en que encontr su respaldo el battlismo. Dur poco. Ms estable fue, en
cambio, el desplazamiento del elenco burocrtico-estatal, a la direccin poltica, ya que
implica un tipo de paso que la transformacin de la administracin en red de arrastre de
adhesin partidaria ira haciendo crecientemente regular. Los capitales electorales
formados en la gestin de todos los entes autnomos (y no slo en los jubilatorios)
habilitaron una transferencia que no puede dejar de considerarse un ascenso, si bien no
incorpor a los cuadros de direccin poltica unos modos de accin ni una mentalidad
de status sustancialmente distinta.
Con todos los matices y los agregados que puedan aportarse, tal es el panorama de la
concentracin del poder dirigente en el Uruguay hasta casi nuestros das.
21
LOS SECTORES
LA LITE AGROPECUARIA
Sobre ella hemos extendido en repetidos pasajes de nuestro retrospecto histrico y su
consideracin debe forzosamente abreviarse.
Mencin primersima merece su poder econmico. Si a este poder econmico en
cuanto es mensurable en trminos de participacin en la riqueza total de la
colectividad nos atenemos, los establecimientos superiores a las 2.500 hectreas
1.232, segn clculos de Tras sobre el censo de 1956; 1.212 en 1966, segn estimacin
reciente de Quijano; 1.300, de acuerdo con el Instituto de Economa representan el
1,53 % del nmero de fundos, mientras que su extensin asciende al 35,20 % de la tierra
utilizada (5:245.349 hs.). A pesos de hoy, es difcil que el capital fijo y movible de
esos establecimientos sea inferior a los 600 millones de dlares, lo que elevara su
ganancia global a unos 40 millones de dlares anuales si los porcentajes de rentabilidad
calculados por el precitado Instituto en El proceso econmico del Uruguay del 7 %
al 6 % son los justos.
Difcilmente discutible a la inversa de algunos de estos clculos es que en ese cupo
de un millar y cuarto de establecimientos se sita la clase alta ganadero-agrcola.
Tiene en cambio algo de irreal la unidad establecimiento como sinnimo de unidad
propietaria individual o familiar, puesto que inciden, en una cuenta socio-econmica
realista y no meramente catastral o fiscal, la concentracin de predios en una sola mano,
el fenmeno de las sociedades annimas del campo, la desconcentracin deliberada a
fines impositivos o meramente tcnicos, y aun muchos ejemplos de desdoblamiento
entre arrendadores y arrendatarios.
En cualquiera de los casos posibles hay que subrayar la gran concentracin de
propiedad en el tope de la pirmide: Tras calculaba, sobre datos de 1956, 38 predios
con 965.000 hs.; el Instituto estima 300 de ms de 5.000 hs., asignndoles una
ganancia lquida de 15 millones de dlares anuales. De esta crema emergen, como
nombres y cifras legendarias, aun fijadas a diferente fecha, estimaciones como la de
139.000 hectreas del grupo Martinicorena en 1962, la de 120.000 del grupo Gallinal, la
del logro de 100,000 de J. Touron que la defensa oficiosa de un diputado se encarg de
divulgar (declaraciones del Dr. Botinelli en El Pas de 14 de junio de 1961).
Como resulta comn en los sectores econmicos de ms poder, a propsito de la lite
agropecuaria es posible hablar a la vez de su estabilidad global (comprese ut supra
las cifras de predios mayores de 2.500 y 5.000 hs. entre 1956 y 1966) y de su relativa
movilidad individual y familiar. Sobre esta caracterstica se requeriran, como es
natural, complejas investigaciones; como no se han hecho, slo cabe realizar alguna
inferencia. Una lista medianamente amplia de las fortunas agropecuarias ms
publicitadas o notorias permite verificar el ingreso directo en este sector de grandes
patrimonios los del grupo Mahilos y del grupo Salvo han sido los ms ostensibles
amasados originalmente en actividades diversas y en especial industriales. Pero este
fenmeno slo refleja el entrelazamiento natural, casi incoercible entre todos los
ncleos de la riqueza e importa menos que el posible ascenso desde niveles medios o
bajos hacia la cima. No se trata, pues, slo del hacendado de regular patrimonio
excepcionalmente hbil, sobrio y/o exitoso, sino de procesos (que por lo menos hasta no
22
hacer muchas dcadas fueron relativamente frecuentes) en que se trep al nivel superior
y desde ocupaciones humildes (escassimos; slo se ha divulgado uno) o se hizo desde
otras, ajenas a la actividad agropecuaria directa (comercio al por menor en las capitales
del interior, remate de ganados, transporte, empleos precedentes en las secciones
bancarias de crdito rural, etc.).
El ingreso de la inversin extranjera en este sector econmico, que tuvo ya sus
precedentes casi legendarios en Los Cerros de San Juan y en Nueva Mehlen, agrega
no slo nuevos factores de movilidad sino que, en verdad, superlativiza un fenmeno de
mayor hondura. Es el de la integracin de la agropecuaria entera a los mecanismos de
cierto tipo de capitalismo especulador que, sin mayor apego ni tradicin terrgena,
adquiere o se deshace de y liquida establecimientos, oficia de arrendador o de
arrendatario, alterna o sustituye modalidades de explotacin, todo al comps de estrictos
y actualsimos clculos de rentabilidad. Las grandes ganancias que hizo posibles durante
el perodo batlleberrista la poltica de sostn a los precios agrcolas (en cuanto asegur
un superbeneficio al gran capital y a la gran extensin) representa probablemente la
etapa decisiva de esta transformacin de comportamientos y valores.
Tanto a esta altura de su desarrollo como desde muchas dcadas atrs, la lite
agropecuaria ha sido la ms regularmente organizada y articulada del pas, y aun la ms
percutiva y coherente en la presentacin de sus reclamos. Fuerte en sus centros
institucionales desde la Asociacin Rural (1871) y la Federacin Rural (1916),
dividiendo entre ambas, desde la aparicin de esta ltima, la gestin tcnica y la accin
poltico-gremial, la clase alta rural se ha beneficiado comnmente con la invocacin de
las demandas de los extensos estratos que bajo ella pugnan, a veces difcilmente, por
mantener su status y aun sobrevivir. Toda pugna sobre precios unifica al sector,
aunque toda victoria en ella lo aventaje muy desigualmente. Merece tambin apuntarse
el alto grado de comunicacin interna que la lite rural posee, desmesurado en
especial si se le compara con el que caracteriza a los niveles ms bajos. En este punto la
multiplicacin de ferias, exposiciones, ventas en estancias y el incremento de los
medios de desplazamiento (el avin es entre ellos comn) no ha hecho ms que acentuar
el desnivel.
Las caractersticas anteriores contribuyen tambin a explicar la alta visibilidad de la
lite agropecuaria. Propietaria de los medios de produccin de las nicas riquezas
bsicamente exportables, cuestionadas como monopolizadoras de un bien
crecientemente raro con efectos verosmiles de bloqueo sobre el desarrollo de las
estructuras nacionales, son atacadas, variable pero coherentemente, por la baja
productividad que su gestin empresarial alcanza. Y tambin por la magnitud de la
ganancia per capita cuando sta se mide de acuerdo con el monto de los subidos
capitales que los integrantes del nivel ms alto poseen. Desde 1958 el campo ha
demostrado que no responde a los estmulos cambiarios ni a alicientes ni castigos
fiscales con un incremento sustancial de la produccin media; pese a ello el
adensamiento y la tecnificacin de la explotacin agropecuaria ha irrumpido en la
ltima dcada a la categora de una meta nacional suprema, a la condicin de salida
visible del estancamiento y el retroceso.
Entre estas coordenadas se mueve el poder poltico-social del alto sector rural. Como la
experiencia reiterada del pas lo verifica, controlando un rubro comercializable de la
ndole de la lana, la retraccin de las corrientes de venta suele significar, con la presin
23
sobre un poder pblico dbil o complaciente, la devaluacin monetaria inevitable. Y si
con esa forma estratgica de poder que es la capacidad de veto quiere medrsele,
recurdese la suspensin indefinida que desde 1963 sufre la ley que deroga la
posibilidad de las sociedades annimas rurales.
En una sociedad del tipo de la nuestra, quien dice poder econmico dice prestigio. Las
muestras de agosto en el Prado son, desde hace ms de medio siglo, uno de los grandes
eventos nacionales. Y a ello hay que sumar todava el otro prestigio que rodea, en todas
las sociedades de propiedad privada, la propiedad de la tierra en particular. Ninguna otra
modalidad de dominio llega en este orden a comparrsele.
LA LITE MERCANTIL
Vieja es la tradicin comercial de Montevideo y la funcin del pas circundante como
zona de su influencia. Menos dilatada es la historia de sus bancos, vinculada en su
origen a la plena insercin del Uruguay en la rbita capitalista mundial. La interesante
figura del Barn de Mau llena toda una poca de inseguro crecimiento, y, tras ella, la
de Reus, hacia 1890, dara el sello a la gran aventura especulativa que el pas tard tanto
tiempo en olvidar. De todo este perodo slo sobrevivira una empresa, el Banco
Comercial (1857), cuya prudencia (que lo salv de las tormentas), cuya indiferencia a
todos los infortunios colectivos, cuya omisin de todo gesto de apoyo a los poderes del
Estado en los ms urgentes apremios comunes, lo convertira en el ms completo
dechado de lo que un banco, en las estrictas e implacables tica y lgica del capitalismo,
debe ser.
Con los bancos nacidos hacia el filo del 90 y los que tras ellos se fundaron hacia el 900
y con el Comercial como decano, el sector bancario fue incrementando pausadamente
su poder. Con todo, puede decirse que hasta la quinta dcada del XX ese poder estuvo
vigorosamente contenido por el crecimiento paralelo de un sistema bancario estatal,
dotado, desde un cuarto de siglo antes, de fuertes tradiciones institucionales, provisto de
un alto sentido de servicio pblico, armado de monopolios eficaces y resguardado, al
menos por ms tiempo que otros entes pblicos, de la erosin envilecedora de la poltica
menuda.
Hay que saltar muchas escalas intermedias para llegar al presente y baste decir aqu que
el crepsculo del aparato bancario oficial fue la condicin para que la superpotencia
bancario-comercial se erigiera en sector hegemnico dentro del sistema de nuestra
economa. Ms dudoso es la opcin tiene que estar bastante teida por la ideologa
si el deterioro de los entes bancarios estatales por la ineptitud, por la corrupcin
directiva y la mediocridad gerencial, por la mediatizacin a las urgencias monetarias y
fiscales del Estado, respondi o no a un plan. Es decir: si obedeci a un programa
alentado desde esferas gubernativas e instrumentado por los grandes intereses
econmicos privados, o result, por el contrario, el corolario no querido de un derrumbe
general. Ms prudente parece la segunda suposicin aunque, especialmente en los
ltimos tiempos, no sea fcil de refutar la primera.
De cualquier forma que sea, las consecuencias han sido unvocas. Desde la difusin del
uso del redescuento como recurso de regulacin monetaria, su excepcional
potencialidad de ganancia multiplic, en las ltimas dos dcadas, el nmero de
establecimientos bancarios. Los Nros. 20 y 26 de sta coleccin han subrayado los
24
arbitrios que, tras l, el sistema bancario utiliz desaprensivamente. El control del 80 %
de las exportaciones, de la moneda, de la industria, la entrada a fondo en los negocios de
la propiedad y la locacin inmueble (obstculo formidable a la formacin de la familia
uruguaya), las abismales diferencias en las tasas de inters entre las del dinero recibido
y el prestado en trminos de usura, el juego contra la moneda nacional y la cruda
provocacin de las sucesivas devaluaciones que el pas ha sufrido, la ocultacin
contable de enormes ganancias, con fines de evasin fiscal o de recorte del beneficio
accionario, la responsabilidad mayor en la fuga de capitales hacia el exterior (292
millones de dlares entre 1962 y 1967), la utilizacin de las sociedades financieras
como medio de dispersin empresarial y de elusin de algunas restricciones legales,
todo este lote, repitamos, es harto bien conocido por la opinin ilustrada del pas y los
escndalos de 1965 y aos posteriores lo han subrayado con feliz e inesperado nfasis.
La reflexin histrica se inclina a registrar un sugestivo paralelo entre las formas
clsicas de la piratera, que tanta influencia tuvieron en la acumulacin primitiva que
habilit el ascenso capitalista, y este repertorio de modalidades que pareceran marcar
su crepsculo.
Tambin han tomado estado pblico los dos procesos, slidamente interrelacionados, de
extranjerizacin (en 1963 un 9 % del capital era forneo; en 1968 llegaba al 45 %) y de
concentracin de la banca, acelerados tanto por la crisis bancaria del 65 y la prdida de
confianza en la gestin nacional como por las propias necesidades de expansin de los
gigantes bancarios norteamericanos y europeos. Agreguemos a estos factores,
frecuentemente subrayados, que dentro de una estricta lgica de las estructuras
econmicas, resulta perfectamente coherente que el sector hegemnico dentro de ellas
asuma (aun en las reas subdesarrolladas) las caractersticas formales ms avanzadas
del modo de produccin dominante.
Directorio del Banco Comercial en 1925. La
continuidad de un espritu: la desconfianza
hecha virtud.
Enrgicamente liderado por la Asociacin de Bancos, hay variados indicadores de esta
condicin hegemnica de que hablamos. La callada hibernacin de la norma derogatoria
de las financieras (ley 13.330; artculo 504 de la Rendicin de Cuentas de 1966)
representa slo una muestra de su eficacia en cancelar los pocos preceptos realmente
incmodos que la autoridad pblica tiene, en oportunidades de alarma social, que
adoptar. Se ha calculado que entre 1939 y 1959 la banca oficial cedi a la privada el
control de 2/3 de los depsitos y las colocaciones. Pero esta cesin de terreno pudiera
haber estado neutralizada por una accin de supraordinacin y control por parte del
sistema bancario estatal. La ley de 1935 sobre integracin del Consejo Honorario del
Departamento de Emisin (de la que saldra en 1966 el Banco Central) parta del
supuesto de una diferenciacin de los intereses agropecuarios y comerciales y los
intereses de los banqueros; parta tambin de una presunta vivencia de cierto sentido
del Estado en los integrantes de derecho de la mayora de ese Consejo. Cuando esas
diferencias se minimizaron a travs del activo entrelazamiento intersectorial, cuando ese
sentido del Estado qued slo en la cscara de las frases, la banca privada se encontr
25
controlndose a s misma, esto es decir: autorregulndose. Y parece que la creacin del
Banco Central, cado, tras breve lapso, en manos de los hombres de negocios, o de sus
agentes, no alter sustancialmente la situacin.
Si se analizan los apellidos del segmento director bancario y su alto coeficiente de
continuidad familiar, se hace evidente que l configur antes que otros un centro de
intercambio de roles y funciones con los restantes sectores econmicos. Al principio
esta unin es ostensible con el grupo alto estanciero, aunque no hayan faltado linajes de
actividad especficamente bancaria. La industria irrumpira despus, como lo marc en
cierto momento algn banco, aportando algunas de sus figuras ms exitosas. En tiempos
ms cercanos, sin embargo, y contribuyendo a ello la ndole compleja y aun riesgosa de
muchas de sus actividades, el lote banquero ha incorporado a sus filas hombres
formados desde niveles algo ms inferiores. Se trata, como es habitual, de una seleccin
de los ms competentes (o los menos escrupulosos, que en este ramo de servicios quiere
decir, grosso modo, lo mismo).
Menor parece hoy el poder, aunque tambin posee interesantes peculiaridades, del
tradicional sector del alto comercio. Altamente beneficiado por las sucesivas
devaluaciones a travs del mantenimiento de stocks y del remarcado de precios, la
reforma cambiaria de 1958 alter, empero, la situacin de semimonopolio que implic
para l la importancia de los antecedentes en el rgimen de cuotas y sus derechos
eventualmente enajenables.
LA LITE INDUSTRIAL
Hay acuerdo casi universal de que en todas las sociedades de crecimiento retrasado ha
sido el proceso industrializador el factor desencadenante de un ascenso a ms altos
niveles de desarrollo e integracin sociales. Y si esto es as tambin lo es que, salvo en
los contados casos en que la gestin de este proceso fue asumida originariamente por el
Estado, la formacin de un ncleo empresario promotor ha sido condicin
imprescindible de su existencia.
Las primeras manifestaciones de la industrializacin se dieron en el pas en forma ms
temprana de lo que algunos esquemas suponen. Ya se deca que la misma naturaleza de
la produccin exportable reclam, desde los primeros tiempos, la actividad del saladero;
y aun podra agregarse que determinadas manufacturas velas, carros, etc. fueron
reclamadas por el medio y las dificultades de abastecimiento.
De cualquier manera es lgico tomar como punto de partida de un empresariado
industrial definido el cuarto tercio del siglo pasado y lgico tambin marcar la
importancia de las primeras leyes proteccionistas (1875-1888). Como ha ocurrido por lo
regular, fueron las actividades industriales livianas, dirigidas al consumo y de
proteccin necesaria, las que primero y por largusimo lapso tuvieron viabilidad.
Con la habitual carencia de estudios sobre el tema, puede afirmarse que no es claro el
origen social y econmico del primer empresariado industrial. Aventuremos, a ttulo de
hiptesis, que pudo provenir en algunos casos de la artesana de taller y en otros de una
inmigracin pequeo-industrial europea con tradiciones artesanales. Esto en los
comienzos, tal vez como trazo dominante. Pero la accin empresaria de familias como
los Salvo permite inferir que bastante tempranamente (1897 en su caso) se marc un
plano de pasaje entre el comercio y la industria. El proceso se agudiz en pocas
26
posteriores, en especial durante las dos guerras mundiales con su brusco incremento de
la actividad industrial a impulsos de la sustitucin de importaciones. Es lgico que
quienes poseen un establecimiento mercantil que se ve privado un da de sus fuentes de
suministro traten de agencirselos por s mismos.
La emergencia del poder
industrial
Todo esto, repetimos, es hiptesis. Pero hiptesis que cabra verificar o desechar con las
historias personales y familiares de los protagonistas ms notorios de esa etapa del
proceso. Lo que casi por s permite una nmina preliminar de esos protagonistas es
establecer la ndole no tradicional y aun casi siempre neo-burguesa de ese sector social
y la acentuada preeminencia de determinados orgenes nacionales, que aqu fueron
seguramente el italiano y el cataln (ms algunos franceses, alemanes, etc.). Casi obvio
es decir que para esa capa empresaria el xito de sus propsitos se tradujo en un
enrgico impulso social ascendente y el fenmeno es general en Amrica pero ms
intenso en la colectividad mvil y abierta que fue la uruguaya en el entrelazamiento
con los ncleos ms tradicionales de la propiedad estanciera y comercial. Menos segura
es la inclusin de ese empresariado en algunos de los diversos tipos que algunos
socilogos especializados en el punto caso de Henrique Cardoso han declarado
para el patronato industrial. Puede suponerse que, dentro de los modestsimas
parmetros tcnicos y econmicos en que se movieron, tendieron a acercarse al tipo de
industrial puro y aun al del empresario puritano, definido como aquel al cual su
orientacin lo lleva a un incremento de la racionalidad a nivel puramente interno de la
empresa.
Hacia 1930, al estmulo de la persistente accin promotora que el batllismo cumpli, el
Uruguay haba accedido a determinada altura de actividad industrial que, tal como se
exhibi en la exposicin del Centenario de la Constitucin, pareca satisfactoria. La
muestra bien puede verse hoy como el cierre de una poca. Y como el prlogo, a su vez,
de una segunda etapa en la que, en estrecha correlacin con profundos cambios
estructurales de la sociedad uruguaya, un nuevo empresariado industrial en nuevos
ramos neumticos, procesado de lanas, frigorficos de asiento formalmente nacional,
metalurgia, carroceras, etc. crecera al impulso del proceso ya referido de sustitucin
de importaciones. Como no hace mucho se ha alegado con brillo, tanto las secuelas de
la crisis econmica de 1929 como el conflicto mundial (1939-1945) representaron un
perodo intenso de debilidad coyuntural del capitalismo, que tuvo la consecuencia de
dotar a los procesos industrializadores de los pases dependientes de un margen de
autonoma del que hasta entonces haban carecido.
En tal contexto surgi ntidamente un nuevo estilo de gestin patronal: las tipologas ya
referidas lo designan como el del empresario especulador y del empresario
desarrollista pero especulador, sin un muy claro deslinde (a nuestro parecer) entre
27
ambos. Con la visible preeminencia de la primera de estas dos modalidades, la lite
industrial uruguaya pudo lograr un peso considerable dentro de la estructura econmica
nacional de las dos ltimas dcadas. Contrajo en este lapso esa alianza (que Bourricaud
seala para toda Latinoamrica) con sectores agrarios ms regresivos que ella misma y
que son, justamente, los que constrien una expansin del mercado que sera la nica
va idnea para asegurar su desarrollo ms firme. Otros anlisis han subrayado el
contraste entre su alto grado de capacidad acumulativa y su permanente dependencia del
exterior en materia de maquinarias, suministros y tcnicas. Cuando, tras 1945, la
aludida debilidad coyuntural del capitalismo fue enjugada, se intensific el proceso de
extranjerizacin del empresariado industrial que hasta hoy ha proseguido sin pausas. Ya
sea a travs de establecimientos filiales, ya por la asociacin o inversin en empresas
nacionales con dificultades tcnicas o financieras, ya vinculando al negocio de
importacin una etapa industrial de armado y terminado, debe sealarse la preeminencia
o la entidad de la intervencin y gestin capitalista extranjera en ramas tan diversas
como la metalurgia (en especial metales livianos), los productos qumicos y
farmacuticos, los textiles (tanto de lana y algodn como de fibras nuevas), la
electrnica y la electricidad, la cartonera, la cermica, las pinturas, las bebidas sin
alcohol, la cerveza, el aceite, el azcar, la molienda y muchas otras.
Batido desde un flanco por la intromisiva participacin fornea, el empresariado
industrial uruguayo ha sido incluso incapaz de articular la respuesta de una ideologa
industrializadora cabalmente profesada o de ser, por lo menos, fiel a los esbozos que de
ella se haban intentado. Punto menor sera que la involucin econmica uruguaya no
hubiera permitido alumbrar lo que las tipologas empresariales ya utilizadas designan
como el hombre de empresa moderno o el capitalista moderno.
LA LITE DE LOS MEDIOS DE DIFUSIN
Cuando constitua el nico medio de comunicacin masiva, la prensa fue en el Uruguay,
hasta no hace muchas dcadas, ms que nada un instrumento de lucha partidaria e
ideolgica. Lo que quiere decir tambin: slo muy raramente un negocio, una
actividad encarada con los criterios de produccin capitalista y evaluada de acuerdo
con pautas determinadas de rendimiento. El fenmeno es general a toda el rea de
Occidente y ninguna originalidad presenta el proceso en el pas.
SADREP: tambin el aire tiene amos.
Ninguna originalidad tampoco asumi,
digmoslo lealmente, el curso de los hechos
que han llevado a una condicin diferente a la
prensa peridica y a los medios laterales (radio
y televisin) que el proceso tcnico alumbr.
Un factor especfico, sin embargo, est
representado por el hecho de que, tomando pie
en algunas disposiciones de gobiernos de la
dcada del 30 destinadas a moderar la
oposicin periodstica, los poderosos intereses
28
centrados en la Asociacin de Diarios del Uruguay fueron capaces de asegurarse por
ms de dos dcadas la multimillonaria regala que representaron tipos cambiarios
especiales (y cada vez ms diferentes al general) para la importacin de sus insumos.
Fuerte grupo de presin, puesto que acta sobre las opiniones ms desinformadas, que
son las mayoritarias, no tuvo ms que invocar, con el nfasis debido, la presunta funcin
cultural y formativa que alguna vez (pero en el pasado) haba cumplido y los solemnes
fueros de una libertad de expresin por la prensa cuyo ejercicio efectivo slo est al
alcance de un puado de intereses y familias.
Prensa y TV: la industria de la trivializacin en masa al
servicio del sistema de dominio.
Hasta que el privilegio no se hizo demasiado
escandaloso y ms corto el pao en que haba que
recortarlo, poco trabajo tuvieron en sostener la fuerza
de estos argumentos.
Escasa es, en trminos generales, la sustantividad de
la lite de los medios de difusin y acentuados sus
vnculos de dependencia con la poltica (en especial
la de la prensa) y la bancaria, agraria e industrial (las
de la radio y TV sobre todo).
Pero su privilegiada situacin de intermediaria con el exterior, la posesin de los canales
de notoriedad y de prestigio es capaz de conferirle poderes que, aun sin regalas
cambiarias o impositivas, est perfectamente en condiciones de cobrarse (en cargos
diplomticos, en bancas legislativas y en otras numerosas, variadas formas).
EL PERSONAL POLTICO
No han dejado de insistir estas reflexiones sobre la correlacin entre un Estado
instrumentador de equilibrios sociales ms o menos estables basados en el compromiso
y la emergencia de un personal poltico experimentado en l. Pero para esta emergencia
algunas condiciones debieron darse y las ms importantes fueron la extensin de la
participacin poltica hasta un nivel de relativa verdad electoral y el fortalecimiento
de unas clases medias urbanas y rurales en las que buena parte de ese personal se
reclut.
El acentuado amorfismo organizativo de los partidos mayoritarios y la creciente
canjeabilidad de sus posiciones y sus ideas han acentuado entre este personal un slido
espritu de cuerpo, que a altura parlamentaria se expide sin cesar en reconocimientos
supra partidarios de numerosas figuras; desde hace algunas dcadas con todo un
repertorio de franquicias electorales al alcance de la mano se hicieron posibles
mltiples modos de aventurerismo poltico menudo que han llenado bancas con
investidos que a nada ni a nadie responden. Inversamente, esa misma carencia de
estructuras definidas ha cancelado casi por completo el aporte de la capacidad
29
ostensible, de esa capacidad a la que, por todo lo alto, convoca la eleccin de un jefe
acatado. Por si faltaran ejemplos, digamos que ciertas selecciones hechas por Herrera o
por Luis Batlle no seran posibles hoy; adase, todava, que el tipo del intruso
poltico al que poco ms abajo se har referencia diverge grandemente del caso
anotado.
Como ocurre en casi todas partes, el prestigio social del personal poltico ha sido por lo
regular pobre y la baja cotizacin se acentu aun durante las ltimas dcadas. Ms tal
vez que su notoria inefectividad en enfrentar los sntomas indisimulados de la crisis
nacional, los numerosos privilegios que el personal poltico se asegur largamente
fueron sobre esto el factor de mayor impacto. Las historias de las jubilaciones
favorecidas por el artculo 383 de una rendicin de cuentas cualquiera, del trfico de
autos baratos, de las desaprensivas fijaciones de sueldos y del logro, mucho ms
discreto, de beneficios complementarios, etc., etc., son harto conocidas para que no
resulte ocioso su recuento. Mayor inters posee la reflexin sobre el valor sintomtico
de ese proceso. Pues puede ocurrir que tales arbitrios, con todo lo que de ticamente
rechazable tengan y con su deletrea influencia sobre la totalidad del sistema,
contribuyan a acrecer la autonoma del personal poltico respecto a las fuerzas y a la
estructura social dominante. Pero si se dice autonoma se dice tambin decrecimiento de
su instrumentacin, de su fidelidad eventual a los movimientos presuntamente
espontneos de la opinin pblica. Lo que implica, a su vez, la doble, ambigua
posibilidad de rigidez de actitudes, y ceguera ante nuevos reclamos de la realidad, pero
tambin capacidad de planear una lnea poltica de alto vuelo y largas vistas, de salvarla
de desnimos y alternativas.
Entre estas coordenadas se ha dado el curso ltimo del personal poltico uruguayo. Y
obsrvese, sin nimo de agotar el punto, que muy distinto signo pudo tener la
autonomizacin privilegialista del personal poltico en un Uruguay de compromiso y
algunos aislados gestos de hoy de resistencia al tipo del intruso-poltico-empresarial.
Sobre tal situacin incide la reordenacin de la relacin de poderes que involucr la
carta constitucional de 1966: tanto la pretensin de planificar y tecnificar la gestin del
Estado como de alumbrar institucionalmente un liderazgo ms o menos carismtico,
atenta contra la cuota de poder del personal poltico. Cuando, como al presente, se
produce un fenmeno de entrelazamiento entre aquel liderazgo y una activa
concentracin de poder econmico, la disfuncionalidad poltico-legislativa ante el
proyecto preconizado puede presentar otro semblante que el habitual.
Para hacer de esta disfuncionalidad una formal corriente de rplica hay que decirlo
el personal poltico uruguayo se halla muy defectuosamente integrado. Y esto no slo
por la preeminencia (ostensible, pese a la falta de investigaciones sobre el punto) que
asume en l la representacin de las clases medias y aun dentro de ellas el sector
profesional liberal, lo que tambin importa decir su indefinicin y contradiccin
ideolgicas y su ambigedad de implantacin social. En el interior del pas el personal
poltico muestra una sobrerrepresentacin del sector estanciero y, tal vez en grado
mayor an, de los grupos intermediarios (comerciales y profesionales) que trabajan ms
estrechamente vinculados a l. A esto todava habra que agregar que, como es normal
dentro de los regmenes de compromiso o de poder econmico externo dominante, los
sectores ms capaces, abnegados y lcidos de las nuevas generaciones tienden a
desglosarse de todo personal poltico de trmite. Un fenmeno, agreguemos, que slo se
cancela pasajeramente en los regmenes de movilizacin revolucionaria. Por lo que,
30
fuera de ellos, tiende no slo a hacer descender drsticamente el nivel medio de
capacidad de ese personal sino a quitarle toda accin de iniciativa frente a los invasores
poderes sociales que buscan constreirlo.
LA LITE ADMINISTRATIVA Y TCNICA
Ocurre regularmente que un Estado moderno integra el nivel superior de su frondosa
plantilla burocrtica a la estructura del poder formal y a los procesos de decisin que
dentro de ella se cumplen.
Distintas son todas las administraciones del mundo y en cada una ese tope superior se
compone de modo diferente en el Uruguay puede considerarse compuesto por los
miembros de los directorios de los Entes Autnomos y Servicios Descentralizados, por
sus directores unipersonales y sus frecuentsimos interventores, por los directores
generales de los ministerios y los de algunas oficinas y servicios de especial relevancia
(caso la de Planeamiento y Presupuesto). Tambin por los escalones ms elevados del
Poder Judicial (Corte y Tribunales), por el personal superior diplomtico, por los jefes
de polica (sobre todo el de Montevideo, tan decisivo), por los integrantes de algunas
juntas y comisiones de fin especializado y, en general, por los titulares de los llamados
cargos de particular confianza. Es fcil ver que tales inclusiones plantean la cuestin
del distingo y la identificacin entre el rea administrativa y el rea tcnica y aun el
desglose de los que, con eficaz expresin, se llaman los especialistas y los
generalistas. Dgase igualmente que, en una primera ojeada, parece razonable
englobar en este rubro a todos los investidos con funciones formales, institucionales,
dentro del sistema estatal. Siempre, claro est (pues ellos forman otra categora
ostensiblemente heterognea) que no estn condicionados por un pronunciamiento
electoral o no sean, como los ministros y sus adlteres, poltica y directamente
responsables.
Intenso es el debate que en la sociologa de la burocracia se libra sobre la sustantividad
o la dependencia de este sector, tanto respecto a aquel personal electivo y movible como
a los grupos estratgicos de poder econmico privado cuyos intereses estos
administradores, en si gestin, pueden afectar tan considerablemente. En el punto, como
es obvio, se involucra la cuestin mayor de la autonoma de accin o la docilidad
instrumental del Estado mismo, un dilema en cuya opcin cabe advertir que pesan
decisivamente prejuicios ideolgicos antagnicos y la atencin a modelos nacionales
concretos que no tienen por qu ser los ms comunes. Sin nimo de remontarnos a tan
enrarecida atmosfera selese, s, en la forma ms neutral posible, que del grado de
independencia y del grado de coherencia de ese estrato numricamente breve de
grandes funcionarios (Bernard Gournay) depende su deslinde como lite identificable.
Digamos tambin que en el Uruguay, como en cualquier otra sociedad dada, tales
calidades son efecto, para este sector, de una serie definida de variables. Ellas son las
del origen social, las formas de conscripcin, la estabilidad, el nivel de vida e ingresos,
la identidad de formacin, el margen de autoridad y autonoma operativa, el peso en las
decisiones capitales y la responsabilidad que ellas irroguen, la medida y la direccin de
su integracin al marco poltico y estatal y a la sociedad global.
Ningn espacio tenemos para un examen medianamente cuidadoso de estas variables
(sobre las que falta, como es tan comn a nuestro tema presente, cualquier estudio
especfico). Del origen social del sector puede aventurarse que se sita regularmente en
31
los varios niveles de nuestra extensa clase media, con probable insistencia en la clase
media profesional. De sus formas de conscripcin cabe afirmar que la primaca del
canal de ingreso poltico ha resistido victoriosamente toda la larga serie de leyes
enderezadas a asegurar la incorporacin y la promocin conforme a criterios objetivos
de competencia. El Servicio Exterior es tal vez la ms detonante muestra de esta
contradiccin entre el voceado propsito y la desaprensiva digitacin. Pero tambin en
los entes autnomos del Estado (puesto que el control del Senado ha sido casi sin
excepciones nominal) se puede marcar y es absolutamente ocioso extenderse sobre el
punto el mismo fenmeno. El caso tan conocido del legislador que ha perdido su
banca y es candidato predilecto a dirigir cualquier actividad bancaria, industrial o
comercial no es el peor, y esto no es poco decir. nicamente en aquellas funciones
reservadas a algunas carreras profesionales puede aceptarse que acta un mnimo de
exigencia selectiva, aunque tambin es obvio que un mismo ttulo recubre siempre
valores, alcance e imponderables humanos muy dismiles, y ello no slo en lo
intelectual.
Mayor era la estabilidad pasada del sector que aqu examinamos, puesto que la
declaracin de cargos de particular confianza conferida a buena parte de stos a fines
del segundo colegiado la ha disminuido mucho. Como ha sido tradicin de la sociedad
poltica uruguaya que los daos no lleguen hasta la sangre por lo menos en cuestin
de intereses hay facilidades jubilatorias para varios de estos ncleos, por no
mencionar el caso especial de los directorios autnomos beneficiados por fluidos y
jugosos retiros. Con tal referencia tocamos el punto del nivel de ingresos y vida del alto
estrato administrativo y tcnico, del que se puede decir que, como es regular en casi
todos los pases, no es de los mejores ni tampoco de los peores. Bastante inferior al de
similares escalones en el orden privado (cuando cabe esta similaridad), como sucede
tambin en casi todas las sociedades de nuestro tipo, es en la actualidad ms bajo de lo
regular en la plantilla judicial y policial. Es, en cambio, ostentosamente alto en ese
escalafn diplomtico que el personal poltico se reserva tcitamente como eventualidad
de reposo y posibilidad de acumular apreciables fortunas. Cierto es tambin que aun en
los casos ms desfavorecidos operan privilegios compensatorios (locomocin,
abundantes viajes al exterior, jubilaciones especiales) que llegan a hacerlos atractivos.
Poca comunidad de formacin (ese enrgico sello que marca a los grandes
funcionarios franceses) se muestra en el sector administrativo-tcnico y slo los
provenientes de una carrera profesional determinada amortizan la general ausencia.
Tema mayor representa el margen de autoridad e influencia de esta clase en las
decisiones pblicas mayores y en la instancia a veces decisiva de su ejecucin.
Hablando en trminos generales, esa autoridad y esa influencia dependen del contexto
poltico-social en que actan y de la orientacin dominante. Ensancha o estrecha
grandemente sus poderes el que esta orientacin vaya hacia el compromiso social y el
prorrateo de demandas o siga una tendencia ms unvoca hacia una determinada meta, el
que acte bajo el apremio de la resonancia electoral o decida con mayor libertad.
Tambin est condicionada, pero en proporcin menor, por las corrientes ideolgicas y
partidarias a las que ese personal responda y por el grado de su integracin y aun de
visibilidad en las escalas ms altas. (Entre 1950 y 1958 la Suprema Corte de Justicia
vivi en este aspecto una poca de oro). El fenmeno de ndole ms regular
probablemente sea el de que, presionado entre las preferencias del personal poltico
stricto sensu y la incidencia de los grupos de capital, slo disponga de la pulcritud en
32
el estilo de la implementacin que puedan prestarles una capacidad y un sentido de
servicio pblico menos raros de lo que suele pensarse. Dispone tambin de otra facultad
importante y que es frecuentemente utilizada: la de la renuncia y la denuncia. Ambas
pueden adquirir considerable significacin poltica, aunque detonen con ms fuerza
fuera del mbito administrativo-tcnico que acaba de abandonarse.
Estas modalidades y constricciones de la accin son de especial relevancia en el plantel
de tcnicos, al que el auge de los reclamos de planificacin econmica y social y las
innovaciones institucionales de la Constitucin de 1966 (Banco Central, Oficina de
Planeamiento y Presupuesto) dot de una expectabilidad y una influencia que la
posterior orientacin gubernativa retaceara drsticamente poco tiempo ms tarde.
LA LITE ARMADA
Difcil es deslindar una seleccin elitaria, poseedora de una porcin efectiva de
autoridad y de influencia, dentro de los cuadros, forzosamente ms vastos, de la
oficialidad militar, naval y aeronutica. Siendo nuestra marina de guerra casi puramente
nominal debe decirse que se ratifica entre nosotros, con ms fuerza an que la que tiene
en otras naciones latinoamericanas, que es en los grados ms altos del escalafn militar
y aeronutico que aquella lite debe ser regularmente identificada. Dentro de ellos,
todava, postulemos que la operacin puede circunscribirse a los oficiales con mando
efectivo de fuerzas, en especial los jefes de las varias regiones militares del pas, los
Inspectores Generales de las armas, etc.
Lo anterior comporta, inevitablemente, una limitacin ms. Y es que salvo el caso, entre
nosotros poco perceptible, de autnticos liderazgos militares, son los jefes en servicio
efectivo los integrantes potenciales de la lite militar. "lite funcional" por
antonomasia, la situacin de retiro la cancela ms o menos drsticamente, una
caracterstica que imprime a esa lite una movilidad infinitamente mayor que la que
exhibe cualquier otra.
Como, por razones que no es posible recapitular aqu, nuestras clases altas despreciaron
persistentemente la vocacin militar, ha sido (es fenmeno comn latinoamericano) en
las clases medias, en especial en las del interior y con un fuerte coeficiente de
continuidad familiar, que la oficialidad de las fuerzas armadas se reclut y contina
reclutndose.
El origen modesto y la conscripcin relativamente abierta de esa oficialidad debe
contrastarse (y aqu tambin se alude a un hecho universal) con el extraordinario peso
que los factores de socializacin poseen en las fuerzas armadas. Dice verdad Mills
cuando afirma que ellas representan la institucin en la que menos importa de dnde se
viene y ms lo que modela y hacia dnde se va.
A este respecto podra esquematizarse bien el desarrollo nacional en dos etapas (una
tercera se halla todava en las tinieblas de la incgnita). En la primera, que ms o menos
llega hasta 1940, la oficialidad fue adiestrada en la misin clsica de guardia del orden y
defensa de la soberana nacional ante un ataque de tipo ortodoxo. Tras 1940, y al
comps de los dualizadores conflictos mundiales y del proceso de regimentacin
panamericana estipulado y propulsado por los Estados Unidos, esa misin fue
rpidamente reformulada. Al implcito, pero tenue, contenido ideolgico que yaca en
33
aquella concepcin clsica, se le insufl el otro ms ostensible y desafiante de defender
los valores democrticos y occidentales frente a un enemigo ahora eventualmente
interno y clandestino. Como la misin tradicional no poda ser ni fue formalmente
clausurada, los conflictos entre ambas no han dejado de expresarse reiteradamente y aun
investirse en dos tipos diferentes de conductor militar.
A partir del convenio militar de ayuda concluido con los Estados Unidos en 1953 y de
la corriente, continua desde esa fecha, de oficialidad nacional hacia ellos o hacia zonas
satlites, fue perceptible la intensificacin de ese factor socializador que tanto impacto
ha ejercido sobre otros ejrcitos latinoamericanos. Al perfeccionamiento tcnico, cebo
del intercambio, se le ados una activa prctica de conformacin mental cuya incidencia
se acrecent con la previa postura deliberadamente apoltica de un ejrcito como el
nuestro. De esta conformacin no podemos detenernos mucho en su contenido, en su
intencin ni en su evidente eficacia (por lo menos a corto plazo). Del primero
recordemos, s, que pautado en los cerrados ambientes del pentagonismo
estadounidense, parece haber consistido en una peculiar interpretacin de la
democracia y en un anticomunismo que en los propios Estados Unidos slo asoma
su cabeza en los crculos ms estrafalarios de la ultraderecha birchista y en las zonas
ms reaccionarias del Medio-Oeste. En cuanto a su intencin, no es arriesgado
sintetizarla aseverando que ella fue la de formar guardias fieles y asintientes a cualquier
designio que el superpoder mundial norteamericano pueda abrigar. Sobre la efectividad
de su impacto advirtamos que si bien, como se deca, en general consigui sus fines,
ejemplos aleccionantes como los cercanos de Per y de Bolivia prueban que la
mentalidad militar, formada, quieras que no, en la visin de la totalidad nacional y
enfrentada lealmente con los fenmenos envolventes de la explotacin y el despojo, de
la dependencia y del deterioro de todo el sistema poltico, es capaz, sin andadores, de
generar sus propios contravenenos.
Nada prueba que las fuerzas armadas, superando su ominoso desmantelamiento
ideolgico y emocional, no puedan fijarse metas ms altas que la de ser celadoras de los
pueblos que las pagan, en beneficio del patrn extranjero o nacional que al mismo
tiempo las halaga y las desprecia. En el Tercer Mundo y, en especial, en los pases
islmicos, se corrobora con abundancia esta esperanzada negacin.
A travs de todo este proceso, la lite militar es probablemente la que mantiene vnculos
ms estrechos con la variable externa de nuestro sistema de poder (los Estados
Unidos). Esto por lo menos desde hace dos dcadas. Tambin son mltiples y continuos
sus lazos con el personal poltico. El ideal de una fuerza armada neutral, tcnica y
obediente, nunca consigui evitar que cierto partidarismo menudo pesase mucho en la
designacin para determinados cargos (inspecciones generales, jefaturas de regin) y el
fenmeno, antes aludido, de politizacin capital no modific en esto el cuadro. La
estructura productiva uruguaya no ha hecho factible, en cambio, relaciones directas
entre el sector militar y el poder empresarial. En el caso de anudarse, sera por medio de
comisionistas u otros intermediarios que ello ocurrira.
LA LITE PROFESIONAL
El ascenso del prestigio social del letrado es inseparable de dos procesos: el que lleva
hacia el Estado de derecho, con su ideal de actividad normada, y el que consolid las
formas burguesas de propiedad santificadas en un cdigo.
34
Si stos son los factores universales, hay que agregar que en los pases latinoamericanos
la abogaca fue no slo uno de los pocos canales abiertos al ascenso social no
condicionados por la fortuna: tambin las modalidades culturales de nuestro pasado, la
ndole generalizadora, verbalista, oratoria de la prctica poltica, periodstica y
legislativa cotizaron las modalidades y limitaciones del abogado ms all de lo
normalmente concebible.
El prestigio del mdico fue seguramente algo posterior y aparece coetneo al desarrollo
de una qumica, una fisiologa y una biologa puestas sobre serios fundamentos. Cuando
esta evolucin se encontr con el valor normalmente supremo asignado a la salud y,
sobre todo, a la vida misma, la profesin hipocrtica subi hasta el nivel en que hoy,
pese a espordicas crisis, se encuentra. Desde Fermn Ferreira, Teodoro Vilardeb y
Gualberto Mndez hasta Soca, Morquio y sus sucesores, el Uruguay ha reflejado
puntualmente este proceso. Vale la pena observar todava, pues se relaciona
especialmente con nuestro tema, que paralelamente al curso de la continua victoria
sobre las enfermedades y a la prolongacin de la vida media del hombre, algunas
especialidades mdicas han cobrado en los sectores socialmente mejor colocados una
funcin estratgica de custodio de ciertas valiosas posibilidades (la esbeltez femenina, la
potencia sexual masculina, la juventud prolongada) que el roce de los aos amenaza y
que los ms pobres no tienen tiempo ni medios de defender.
Tambin en las etapas que la economa y la sociedad conocieron tras la Segunda Guerra
Mundial la abogaca ha ejercido, a determinadas alturas de su estratificacin gremial,
una funcin relevante. Es ampliamente detestable el proceso de eslabonamiento entre un
nmero relativamente limitado de grandes estudios, los directorios bancarios e
industriales, los negocios independientes de exportacin e importacin y ocasionales
desempeos de un rol poltico-administrativo (a nivel ministerial, grandes comisiones
asesoras, etc.) que pueden incrementarse abruptamente, como ha ocurrido en el perodo
posterior a 1967. En funciones no fcilmente deslindables de ejecucin y asesoramiento,
el abogado asume para la constelacin de poder econmico el papel insoslayable de
brjula para orientarse en la maraa legal y poder evadir sus constricciones. En estrecho
concierto con el contador, el abogado se hace en esa situacin el que articula,
convincente y pulidamente, los reclamos de los grupos de presin, el que es capaz de
hacer manejables las confusas pragmticas sobre el comercio exterior, la destreza apta
para reducir la mnima expresin posible el pago de los impuestos. Tambin, pero esto
35
se juega en un crculo an ms reducido, es el intermediario de la inversin exterior y
quien procesa su curso ante la administracin pblica; igualmente, aunque el rea se
reduce an ms, el merger, el experto en las fusiones y dispersiones (casi siempre
non sanctas) con que se traduce la creciente concentracin y a la vez invisibilizacin
del poder econmico.
Resulta muy factible sostener que este ncleo profesional no tiene poder por s mismo
sino ms bien un sistema de facultades delegadas de entrelazamiento y gestin. Pero, a
cierto nivel del desarrollo econmico, su funcin lo hace tan imprescindible que toda la
naturaleza de las bases de la autoridad y la relacin funcin-poder puede, a su propsito,
replantearse.
En una sociedad del tipo de la uruguaya el prestigio de tal grupo humano es alto y si una
prueba fuese necesaria de que ello ocurre tambin en la nuestra, atindase a la
inclinacin universal de la prensa a honorificar con el doctorado (a veces con un
inverificable profesorado) a cualquier nudo seor accedido a funciones pblicas. Pero,
asimismo, dentro del grupo social global, vale la pena observar el aura especial que
rode en el pasado a los civilistas y al presente a los comercialistas, as como la
consideracin dispensada a constitucionalistas e internacionalistas. Esta ltima no
es casual, pues constituye sntoma valioso de toda una concepcin de la accin social
que prima los valores de un formalismo, un literalismo y un idealismo capaces de
actuar de fuerzas congeladoras de status, de pantallas de ocultacin de sus ms
gruesas, chocantes demasas.
36
LITES EMERGENTES Y CONTRA-LITES
LA LITE RELIGIOSA
Puede resultar extrao que los dirigentes eclesisticos (y concretamente, hasta casi
nuestros das, los de la Iglesia Catlica) sean colocables dentro de estas categoras. Sin
embargo, tal es la situacin que parece corresponder con ms exactitud a la condicin
del pas, por lo menos desde el ltimo cuarto del siglo pasado. La hondura del proceso
de secularizacin cumplido, la debilidad de la articulacin poltica de los sectores
catlicos, su desclasamiento creciente con las tendencias y corrientes ideolgicas que
dominaron en el mbito del poder estatal desde 1880 lo explican, de modo muy
cumplido. En este sentido la laicizacin formal de toda la sociedad uruguaya culminada
entre la primera presidencia de Batlle y la segunda Constitucin nacional (1917) no hizo
sino ratificar una ostensible relacin social de fuerzas.
La Iglesia y sus dirigentes han mantenido, no obstante, a todo lo largo del Uruguay
moderno, una apreciable accin de influencia social, tica, cultural sobre un sector
poblacional de magnitud. Es posible que su incidencia mayor se haya ejercido (y se
ejerza an hoy) sobre los restos de las viejas clases alta y baja tradicionales, las clases
medias y altas rurales y algunos ncleos inmigratorios de origen europeo (espaol e
italiano, pero tambin francs, alemn, etc.) y sus descendientes.
En contraste tambin con la proveniencia social de casi todo el alto clero
latinoamericano ha sido norma casi sin excepciones que el nuestro se haya reclinado
regularmente en una clase media de tono pequeo-burgus, actividad comercial o
chacarera y antecedente espaol e italiano. Al menos as es lo que ocurri, tras el
patricio Larraaga, con las personalidades ms notorias de la jerarqua eclesistica
uruguaya, desde Jacinto Vera y Mariano Soler hasta Juan Francisco Aragone, Antonio
Mara Barbieri y Carlos Parteli. Con este ltimo, sin embargo, se marca probablemente
el primer caso, desde Larraaga, de que un dignatario eclesistico traspase con su
prestigio las estrechas fronteras de la sub-sociedad clerical y que, al comps de
profundas transformaciones eclesiales a nivel universal, adquiera relevancia ante el pas
entero y, en especial, ante sus sectores ms esclarecidos y dinmicos.
LA LITE INTELECTUAL Y LA EDUCATIVA
La caracterizacin del intelectual y de un sector homogneo que lo incluya representa
uno de los puntos ms debatidos de la sociologa de los grupos y de la teora de la
cultura. Quede estipulado aqu, simplemente, que consideramos lite intelectual a los
ms destacados entre el conjunto humano de creadores o adaptadores de ideas,
contenidos, imgenes, expresiones y formas culturales, identificados por el nivel de sus
logros y no por ser titulares de una posicin institucional cualquiera. No sucede lo
mismo con los educadores y su funcin trasmisiva al frente de las redes institucionales
de la enseanza superior y media. Juzgamos tambin incluidos en el lote a escritores (de
literatura, historia, determinado nivel de periodismo), cientficos (fsico-matemticos,
naturales, sociales), artistas plsticos y compositores y algunas celebridades del
espectculo (actores, folkloristas, etc.).
No es frecuente la existencia de estructuras sociales concretas que integran al
intelectual en la constelacin dominante de poder ni es sin graves daos y
37
contradicciones que algunos de ellos (y esto por perodos ms bien breves) lo hacen.
Como se comprender, punto de dilucidacin compleja y acometimiento polmico es
ste, puesto que se relaciona con temas tan candentes como el de la revolucin, las
concepciones normativas de la misin de la inteligencia y la ndole classtica (y aun el
alegado desclasamiento) del intelectual.
Valga por extrema abreviatura recordar aqu que mientras la funcin intelectual
represent durante el siglo XIX uno de los mltiples deberes del patriciado, se desplaz
durante el XX hacia las nuevas capas medias, dentro de un espectro que iba desde una
tradicin comercial o burocrtica bien asentada hasta una pequea burguesa con
tendencias al desclasamiento. Fue rasgo general, sin embargo, el de que el intelectual, y
en especial, el escritor y el artista, haya asumido en la sociedad uruguaya de nuestra
centuria una significacin ms bien honorfica y decorativa cuan do alcanz efectivo
destaque que de real influencia, de incisivo, movedor prestigio. A ello contribuy
tanto la precariedad de medios materiales de una colectividad semidesarrollada como el
carcter europeo (no slo de origen sino incluso de cuo, de sello) de las ideas y las
formas concretamente influyentes. A esta norma general slo escaparon puesto que
no eran sustitutos de nadie algunos historiadores (desde Bauz y Acevedo hasta
Blanco Acevedo y Pivel Devoto) y determinados periodistas, como ocurri en los casos
del mismo Acevedo, de Antonio Bachini y, sobre todos, en el de Juan Andrs Ramrez.
Hasta casi nuestros das, tal en regla general y con tales excepciones, la situacin
general de la lite intelectual del pas puede sintetizarse de esta manera.
Sin que falten las transiciones, un salto cualitativo (segn historia ms de una vez
contada y muchas mal) lo represent el ahondamiento de la crisis nacional en los aos
de la segunda postguerra y la emergencia de una nueva generacin intelectual hacia
mediados de la quinta dcada. Entonces s, en un juego de interacciones en las que sera
ocioso establecer prioridades, las coordenadas antes aludidas, el ensanchamiento y la
nacionalizacin del mercado productor-consumidor del libro y, en primer plano, una
acuciante necesidad de inteligir como grupo humano situacin y destino, engran, por
as decirlo, la produccin intelectual del pas en un circuito vivo de ofertas y reclamos.
Los mismos nombres eminentes de generaciones anteriores, respetados y reverenciados
a veces pero de influencia puramente nominal, las figuras ms valiosas de las
promociones cercanas, los lderes culturales de la generacin nueva alcanzaron un
prestigio efectivo, lograron una audiencia modesta, pero autntica, de los que nunca el
intelectual uruguayo haba gozado. Se model, en suma, tanto en trminos conceptuales
como imaginativos, una figura de la nacin y la sociedad uruguayas, una nueva
interpretacin de su pasado, un diagnstico de su presente.
Al ritmo de la agudizacin de los antagonismos latentes en la colectividad que
constituimos, del descaecimiento de las hasta entonces aceptables apariencias de su
decoro, otro fue el pblico potencial que logr conquistarse que aquel que no fueron
capaces de hacer suyo las anteriores promociones. El nivel social superior sigui
mostrando, ms que sus pares de Amrica del Sur, una estolidez, un desinters cultural
y una impotencia o inquerencia de producir en este plano (salvo en lo utilitario de las
profesiones) figuras de relieve. La clase media baja o pequea burguesa, la clase
media en general, los nuevos sectores tcnicos y profesionales, la generacin ms joven,
los grupos ms radicalizados y perceptivos de la lite obrera y estudiantil fueron los
rubros con que se acreci el pblico consumidor de esa produccin cultural que senta
38
como necesaria a su asentamiento humano y social. La contrasociedad en suma, y
dicho en esquema, acogi hacia s una contra-lite que a su vez contribuye a
vertebrarla en viva y no siempre pacfica tensin dialctica. Mientras tanto, la
duermevela de las instituciones culturales del Estado, su irreversible nominalidad y
fenmenos tan simblicos como el fin del Ateneo de Montevideo, otrora prestigioso,
prueban por si falta hiciera que no existe en el Uruguay otra cultura que la que en
esa contrasociedad se involucra.
LA LITE SINDICAL
Desde la legendaria F.O.R.U. (1905) hasta la actual C.N.T, la labor organizativa de la
clase obrera fue suscitando la promocin de un sector dirigente sindical. De ste se
extrajo el personal gestor de las sucesivas centrales. El carcter de este personal forjado
en la lucha contra el poder empresarial y los mecanismos represivos del Estado, pero
tambin en complicadas pugnas individuales y de grupo, ha dependido siempre de una
serie de variables. Entre stas asumen relevancia especial la ndole de las ideologas
normadoras (anarquismo, marxismo socialista o comunista, reformismo pragmtico,
etc.), las relaciones partidario-sindicales (con los partidos tradicionales, con el socialista
y el comunista), los comportamientos y actitudes gubernativas ante el propio aparato
sindical y el entramado legal, por fin, que en determinados perodos convoca la
participacin obrera y empleada (caso del cuarto de siglo que parte de 1941) y en otros
la rechaza hasta la negativa misma de todo dilogo.
Entre tales coordenadas fueron dibujando diversos tipos de dirigente, desde el lder de
choque de los tiempos heroicos de las primeras y duras huelgas hasta el responsable
gremial ducho en organizacin, propaganda y negociacin que reclam la serie de leyes
que tuvieron su punto de partida en el Consejo de Salarios (1943). No habiendo
alcanzado an el sindicalismo uruguayo esa densidad estructural, magnitud y control de
los canales de participacin que en sociedades desarrolladas promueven una autntica
burocracia sindical con alto nivel de vida, dgase entonces que el dirigente gremial de
nuestro medio, slo independizado a medias del peso de sus tareas originarias, carente
de un status de tipo burgus, sometido a persecuciones como las que sufre al presente,
se encuentra muy lejos de boss sindical que conocen los Estados Unidos y Europa y
aun la Argentina de determinados perodos. En cuanto al nivel de vida e ingresos el
anterior aserto admite la excepcin de los dirigentes de algunos sindicatos amarillos o
amarillentos, en especial los conectados con el conservador sindicalismo oficial
norteamericano (A.F.L.-C.I.O.) y sus variados tentculos internacionales.
39
HACIA UN SECTOR DIRIGENTE
Tales son los topes de los compartimientos funcionales que en el Uruguay de hoy
pueden relevarse. Los cuatro primeros componen y aun vertebran esa clase alta que la
opinin ms autorizada aprecia, segn sondeos parciales de estratificacin, en un 2 % de
la poblacin del pas. Los dos ltimos se sitan como ncleos de una contra-lite
posible y en curso de formalizacin. Los cinco intermedios tienden a bifurcarse entre la
integracin al sistema dominante de poder y el adensamiento de las contra-lites no
sin una ancha zona intermedia de perplejidad de ideas y comportamientos.
Centrando nuestra atencin en el primer lote recortmoslo, como corresponde, de la
capa social dominante. De esa capa componen la porcin gestora, el sector ms
activo, dinmico, decisivo. Es posible calcular que slo un dcimo de la clase
dominante dirige efectivamente. Es un 0,2 % de los uruguayos. Qu representa como
concentracin de mando y cmo califica la estratificacin social del pas?
En proceso poltico-social tan mvil como el uruguayo del presente, con la incidencia
de variables coyunturales de inusitada fuerza, cualquier conclusin sintetizadora, por
ms que ella apunte a realidades de estructura, corre grave riesgo de falibilidad. Como
la tarea, empero, no es eludible, postulemos, sobrentendida la mayor cautela, algunas
aseveraciones fundamentales.
Segn ya se dijo y trat de fundarse, el Uruguay no conoci nunca este tipo de cima de
la estratificacin social que represento la clsica oligarqua latinoamericana. Slo un
empleo generossimo de la analoga puede sealar entre nosotros estructuras de poder y
procesos de decisin del carcter de los que registr regularmente el Chile del siglo
XIX, la Argentina del mismo perodo y de casi todo nuestro siglo, Colombia
prcticamente sin interrupciones.
En esta operacin de previo descarte, el otro extremo del rea a examen se acota an
con ms facilidad. Pues parece obvio que, a mucha distancia de una sociedad industrial
moderna, madura, no conoce el pas la pluralidad de lites funcionales, de sectores
dirigentes parciales que segn la mayor parte de los modelos al uso ese tipo de sociedad
involucra. Y como estos modelos las comillas son intencionales tienden a
soslayar la estrecha trabazn que entre algunos de esos sectores existe, digamos tambin
que en una sociedad semidesarrollada y dependiente no es registrable tampoco ni la
sustancial identificacin entre el sistema empresarial y el establecimiento militar que
alcanza hoy su perfeccin en los Estados Unidos ni la ostensible primaca del aparato
poltico-partidario que caracteriza el rgimen de partido nico del tipo de la Unin
Sovitica. Es decir: ninguno de los rasgos de los ejemplos ms estables en las variantes
capitalista y socialista de las formas de modernidad social.
LA HIPTESIS GENERAL
En la recapitulacin de los varios sectores dirigentes ya adelantamos en parte la
hiptesis que aqu, aun cautelosamente, formularemos sobre la firmeza de asentamiento
de los sectores dirigentes. Y es la de que, sin perjuicio de la ostensible movilidad que el
grupo decisivo rural tuvo en el pasado, las lites dirigentes bancario-comercial y
agropecuaria parecen mucho ms asentadas que en dcadas anteriores y algo ms
estables que la industrial y la de los medios de difusin. Todas ellas, en fin, y es
40
fenmeno comn en los grupos titulares de la riqueza, son con seguridad harto ms
consistentes y fijas que las restantes, con todas las excepciones que haya que admitir. Se
encuentran, adems, en un proceso casi terminado de entrelazamiento y unificacin
sobre el que habr que volver. En las siete selecciones dirigentes no econmicas es, sin
embargo, perfectamente posible inferir que el antecedente familiar, las ventajas del
ambiente, las tradiciones y las conexiones paternas pesan en el pas con el peso que
incluso suelen poseer en sociedades no capitalistas. A esta norma dominante slo habra
que hacerle la obvia exclusin del sector religioso y la casi segura de la lite sindical.
En cambio, debera dotrsele de un nfasis especial en el nivel superior militar, en el
profesional y, especialmente, en el poltico, donde no cabe ya hablar slo en singular
cuando nos referimos a las familias dinsticas.
LAS FUERZAS UNIFICADORAS: EDUCACIN, ESTILO DE VIDA E
IDEOLOGA
Nuestro sistema educacional no concurre espontneamente a robustecer vnculos
endogrupales de un sector superior. Pinsese, por contraste, en la influencia de las
public schools inglesas o en las universidades de la Ivy League estadounidense.
Mientras universidades libres (privadas) o la Universidad del Norte no puedan
erigirse en semilleros de tecncratas integrados al sistema, los jvenes de clase alta
accedidos a la Universidad reciben una enrgica impronta desclasadora ante la que, a
falta de resistencia ostensible y frontal, slo ha cabido regularmente el agremialismo y
la reticencia. A nivel de la enseanza primaria o secundaria pudieron oficiar con ms
eficacia la funcin de centros de formacin los colegios y liceos catlicos ms
prestigiosos, caso del Sacre Coeur para el sexo femenino y el Sagrado Corazn
(Seminario) para el masculino. Pero esa eficacia fue relativizada durante prolongado
lapso por la inclinacin agnstica de una parte de los sectores elevados. Y an debe
sumarse a este factor la resultante de una de las ms restallantes contradicciones
espirituales de nuestro tiempo. Es la que se configura entre el hecho de que mientras
de 1945 a 1955 ms o menos las clases superiores de Occidente (la del Uruguay
incluida) se convirtieron casi masivamente buscando una anhelada legitimacin de su
poder frente a reales y aun supuestas amenazas, los grupos ms lcidos de la Iglesia
aceleraron una denodada tarea para desimplicarla de esa funcin que, es indudable, por
siglos ha cumplido. De aqu hay que decir que el disenso estimulante disenso ahora
se estableci de nuevo a nivel de la educacin, puesto que no lo anulan los mviles
suprstites aunque todava fuertes de arribismo social que llevan a las instituciones
ms selectas de formacin religiosa.
Ese margen abandonado por ellas podra cabe pensar ser ocupado por los colegios
de origen extranjero y si bien a la altura de primaria en buena parte lo hacen son
demasiados y salvo alguna excepcin no bastante calificados para cumplir
plenamente el rol.
Con todo, la clase alta sufre siempre un proceso de socializacin interna a travs de su
convivencia fsica en centros y lugares escogidos, de su participacin en pautas de
conducta, maneras, preferencias y valores y un tipo de vida y consumo comunes. Sobre
este lote de temas cabe siempre realizar alguna incursin de sociologa y psicologa
social ms o menos impresionista, del tipo de las que han realizado, del otro lado del
ro, Sebreli y Mafud. Una labor casi siempre exitosa, si las hay, porque a la clase alta le
encanta sentirse retratada y aun calumniada, en tanto el resto social de los buscadores
41
de status la masa entera, virtualmente, de la clases medias hurga en esos retratos
modelos viables de su anhelado ascenso.
Sin caer en la parodia de este gnero, antense estos elementos que creemos
importantes:
a) en las sociedades tradicionales exista casi siempre un sector (una aristocracia, un
patriciado ciudadano) que funcionaba como dechado de comportamientos y maneras.
En una sociedad marginal semidependiente la pauta est dada por el conocimiento de
las normas de vida y consumo ostentoso que lleguen a travs de los canales de difusin
de noticias desde las sociedades opulentas. (Perceptiva del fenmeno, la publicidad
comercial ha hecho una costumbre insistir cada vez ms en el alto nivel de la clientela
potencial a la que la oferta de un producto se dirige). Igualmente, aunque en grado
menor, pesan los contactos aun espordicos con los sectores extranjeros (la clase alta es
la ms cosmopolita de todas) y tambin los hbitos de algunas colonias extranjeras
prestigiosas en el pas. La inglesa llen este papel de modelo durante casi un siglo pero
la crema argentina, en especial durante los veranos en el este, ha cumplido y cumple an
una funcin ejemplar considerable.
b) Los hbitos de vida y consumo constituyen un elemento caracterizador solvente pero
de relativa movilidad dado el alto impacto que los fenmenos de la moda poseen en
ellos. Con estas reservas, enumeremos:
Zonas de vivienda: tras el prestigio del Prado y la Ciudad Vieja hacia el 900, (el del
primero sobrevive), se dio la direccin hacia Pocitos y la zona del Bulevar Artigas; hoy
son advertibles la alta cotizacin del Parque Batlle y Carrasco, en especial Carrasco
Este, centro, adems, del domicilio diplomtico. Con todo, debe presumirse que la clase
alta de Montevideo ofrece un ndice de dispersin residencial bastante alto.
Lugares de veraneo: grande ha sido siempre la funcin de las playas en la conformacin
del sector elevado, sobre todo en el caso de Pocitos entre 1900 y 1920, de Carrasco
entre 1920 y 1940 y de Punta del Este tras esa fecha. Como la expansin hacia el
noreste no ha sido por ahora posible, se ha producido en la ltima algo as como una
estratificacin dentro de la estratificacin que prima determinadas zonas (Pinares,
barrio de Golf, la Draga, el lomo de la Ballena, las rocas de la Punta, etc.), aunque no
sea notorio todava, salvo desde las calles ms comerciales del centro, el abandono de
las antiguas residencias. El mismo fenmeno antes mencionado se registra en los clubes
veraniegos (caso de la prolongada superioridad del Mdano respecto al Country,
eminentemente mesocrtico, y de algunas tentativas sucedneas de los ltimos tiempos).
Clubes y centros: tras la larga decadencia del Club Uruguay, el nico que llen tal vez
hacia cierta poca los extremos exigibles de una congregacin de clase alta, tras el
Crculo de Armas en que se reuni parte de la lite poltica, jurdica y judicial, el
Jockey Club y el Club de Golf, mucho ms abiertos, no los reemplazan cabalmente.
El prolongado xito puesto que parte de 1942 del ltimo en resistir el desalojo de
su presente asentamiento da sin embargo una medida del poder de sectores restringidos
en evitar la ejecucin de medidas capaces de lesionarlos.
Desplazamientos y medios de comunicacin: los mltiples y breves viajes del estilo
ejecutivo han sustituido las largas permanencias de la familia en Europa, aunque los
42
safaris en frica y las giras por el Egeo parecen representar un nuevo nivel
cualitativo. En materia de automviles ms bien que el ostentoso y brillantemente
cromado carro estadounidense se prefieren los coches chicos, con preferencia varios
(para la mujer, para los hijos), y el jeep o camioneta para el campo. Se generaliza el
uso del yate (aunque mucho menos que en la Argentina) y en especial del avin, cuyo
empleo experiment un brusco ascenso entre 1956 y 1959.
Deportes: la pasin comunitaria por el ftbol ha sido obstculo fuerte a la diferenciacin
clasista de los deportes. Sin embargo la generalizacin del fin de semana ha
amenguado bastante esta identidad. Adems, y como es obvio, el polo es deporte
predilecto de las generaciones jvenes de la lite agropecuaria. Tambin es distincin
social el rugby, y el golf y la caza son a su vez los ejercicios preferidos de aos algo
ms maduros.
Comportamientos y preferencias: es comn en la clase alta contemplar la eventualidad
de situaciones adversas; de ah deriva la prctica, por ejemplo, del preparar a las hijas
para una poca difcil y de los estudios de secretariado. En gustos adquisitivos se ha
hecho tan comn en el Uruguay como en todo Occidente la pasin por las
antigedades. Esta pasin ha provocado la multiplicacin de los comercios dedicados
a ellas y el prestigio social cimero de las grandes jornadas de remate de colecciones ya
formadas o de patrimonios sucesorios. Ascendente es el coleccionamiento de pintura
ahora nacional o argentina y no de los malos cromos acadmicos espaoles o
italianos que adquiran nuestros antiguos ricos. Tambin est en pujante alza el
allegamiento de plateras, en especial la colonial y la criolla.
De gustos adquisitivos hablamos. Es poco notorio en cambio el gusto por el
desprendimiento. Sin que falten a nuestra afirmacin excepciones, hay pues que
observar que no ha tenido sucesores la notoria actividad beneficiente de un matrimonio
Rossell y Rius-Pereyra, un Gallinal, un Saint-Bois, o un Beisso. Familias enteras,
billonarias, no aparecen involucradas en acto alguno de dadivosidad.
La actitud ante los bienes econmicos nos remite fluidamente a los comportamientos
estrictamente ticos de la clase dirigente. Sin posibilidad de explayarnos tampoco en
este punto, digamos que ellos parecen ser los relativamente bajos comunes hoy
universalmente, aunque tal vez valiera observar la relativa marginalidad uruguaya a los
hbitos ms estentreos, escandalosos de los happy few europeos o norteamericanos.
En materia, sin embargo, de conductas econmicas, los repetidos escndalos de la
ltima dcada (fraudes con la exportacin y las divisas, cracks bancarios,
contrabandos, devaluaciones, estafas variadas) parecen marcar una postura ms
predatoria y desaprensiva que la que fue tradicional. Representan una variante a la que
bien pueden haber contribuido tanto las exigencias por el triunfo y sostn entre las
mallas de una muy corruptible economa dirigida, como una percepcin tal vez
exagerada en lo inmediato de la inseguridad del status. Y aun podra decirse que
ese deterioro moral se marca, ms an que en los comportamientos delictuales mismos,
en la falta de contricin de los involucrados y de sancin, por lo menos registrable, de
su medio.
Bastante inmune se encontr tambin nuestro alto nivel social al snobismo nobiliario a
que tan susceptibles han sido las lites norteamericanas y argentina, lo que puede estar
relacionado con lo relativo de su poder econmico medido a escala internacional. Las
43
excepciones, que las ha habido y en especial en el escalafn diplomtico, han sido por
lo habitual objeto de amable burla. Existieron y existen, s, los persistentes pescadores
de condecoraciones y, desde 1965, una infraccin mayor a esta dominante la constituye
la reiterada relacin con la Orden de Malta y el aprecio por los perendengues que sta
distribuye a buen precio.
Ideologa: pocos o ningn ingrediente original se hace presente en el sistema
justificativo de ideas que sostiene el nivel social superior uruguayo que, tal vez desde
Carlos Reyles e Irureta Goyena, no ha tenido ninguna capacidad medianamente
distinguida para articular airosamente sus convicciones e intereses. Por ello el material
ideolgico es, prcticamente, sin elaboracin, ya el que produce copiosamente el
capitalismo monoplico norteamericano, ya el que emiten tambin sus filiales
intelectuales argentinas. Respecto al de primer origen sus auspiciadores no se detienen,
ni mucho menos, en el clamoroso desajuste que la distinta calificacin de los mbitos
econmico-sociales le imprime.
PREDISPOSICIN ESTRUCTURAL Y COYUNTURA
Pginas atrs concluimos la retrospeccin de una relativa dispersin del poder con la
expresin hasta casi nuestros das. Vale la pena preguntarse cules han sido las vas
por las cuales se ha llegado desde hace dos o tres aos a una configuracin de poder
sospechosamente parecida a una lite, a una cima unificada de dominacin poltica,
econmica y social.
En una comunidad pequea, insuficiente, econmicamente dependiente como la que el
Uruguay constituye no es posible explicar ningn fenmeno decisivo sin tener en cuenta
primaria y decisivamente la incidencia de la variable externa cuya importancia
debatieron Jean Meynaud y Raymond Aron en el caso seguramente menos ostensible de
las categoras dirigentes italianas. Pero tampoco en sociedad alguna pequea o
grande, dependiente o autnoma cabe la explanacin de cambios cualitativos en la
estructura del poder si sta no se inscribe en el proceso social entero y en las funciones
y logros econmicos que lo sustentan.
Si se tiene en cuenta la aceleracin desmedida del proceso inflacionario que se remonta
a los aos cincuenta y la ostensible inviabilidad poltica de la teraputica ensayada hacia
la mitad de 1967, la opcin una opcin sustancialmente radical entre dos
alternativas pareca inescapable. Casi obvio parece recordarla: elegir entre cambios
estructurales segn el consagrado estereotipo, o la estabilizacin.
Queremos decir en suma: por un extremo, drsticos emprendimientos de remodelacin
de la colectividad, radicales, en cuanto fueran a la raz de las rmoras; totales, en
cuanto no dejaran sector nacional al que no alcanzaran; sincronizados, en cuanto
periodizaran cuidadosamente la puesta en marcha de la colectividad segn nuevos
ritmos y nuevas metas. No importa demasiado subrayar aqu, puesto que no fue sta la
opcin escogida, qu identidad esencial presentaba (presenta siempre) una decisin de
tal suerte con el cambio literalmente revolucionario ni qu premios y costos representa
ni qu posibilidades le brindaba la temible insercin del pas entre dos dictaduras
castrenses de signo regresivo y el talante ms bien apacible y conservador de una
poblacin nacional que pareca (y an parece) bastante lejos de la aptitud de optar
lcidamente por los sacrificios que una transformacin de tal orden involucra. Ms
44
superfluo resultar an destacar el alto poder de veto econmico que ciertos sectores
el ganadero y el bancario ostentan y que tan abiertamente se mostr al provocar el
fracaso del poco realista ensayo de mediados de 1967 (castigar impositivamente a las
ncleos de alta concentracin dineraria para lograr, ya un firme equilibrio presupuestal,
ya, a travs de cierto tipo de tributos, una incentivacin productiva liberatoria o
compensatoria que incidiera en la raz del proceso; enlentecer, en este contexto, el ritmo
de reclamos sociales, y, por l y en lo que le tocara, el de la inflacin). Agrguese
todava, por si estas limitaciones fueran pocas, una ms. Una ms, que por cierto no es
dispensa sino identificacin con la grave, gravsima responsabilidad emergente de todo
lo que seguira. Es la de la propia conformacin ideolgica (o falta de ella), la de los
reflejos, los intereses, las solidaridades establecidas o a establecer por los que poseyeron
desde entonces el poder formal, legal, efectivo.
Existe jurisprudencia universal sobrada para haber oteado, desde el momento en que se
le eligi, las consecuencias sociales del otro trmino de la alternativa que la
estabilizacin (pese a su potable justificacin) representa. En un cuadro de
estancamiento econmico y de conservatismo social del que la misma estabilizacin es
instrumento, resulta casi pleonstico decir que ella se costea inevitablemente con los
ingresos reales de los niveles medios y de los ms desfavorecidos de la poblacin y que
la represin variable en maneras pero inexorable tambin es el correlato de toda
resistencia, por mesurada que sea, de los estratos sociales afectados ms gravemente.
No ser la presente la primera vez que se seala que tal poltica represent la clausura
de toda una larga etapa de la vida uruguaya en cuanto ella estuvo caracterizada por un
extenso regateo de las decisiones econmico-sociales esenciales, por un complicado
compromiso entre todos los sectores sociales involucrados, de los que surga un
equilibrio relativo pero tambin una poderosa fuerza legitimadora.
Extensos ncleos de poblacin sienten tan drstico cambio como una prdida
irremediable; menos cuantiosos son quienes contemplan en l un duro pero tnico y
promisorio desnudamiento de los antagonismos sociales que aquel estilo embozaba.
APOGEO DEL INTRUSO POLTICO
Pero como es el alto nivel dirigente el que aqu nos importa, es esencial subrayar que
una poltica de tal naturaleza necesita quienes la cumplan, quienes la implementen. Y
aqu toco el punto central de mi tesis seguramente discutible sobre el sector
dirigente uruguayo. Tal tesis, explcitamente, conlleva la afirmacin de una
predisposicin estructural de los altos niveles sociales a cuajar en sector dirigente
unificado, una predisposicin que en toda estratificacin de clases segn pautas
capitalistas est siempre latente. Pero esta predisposicin estructural hubiera seguido
siendo tal si no se hubiera dado una coyuntura especial que actualiz tal potencialidad
y que est representada entre nosotros tanto por los fenmenos antes aludidos como por
la variable que poco ms abajo se individualizar.
Se ha discutido hace poco qu mviles pueden llevar a una clase propietaria y
empresaria a apoyar una poltica econmica estabilizadora y a ajustar (relativamente) a
ella sus comportamientos. La pregunta cabe, en especial habiendo sido tan obvias las
ventajas, de muy fcil recapitulacin, que le depar una etapa agudamente
inflacionaria. Es de creer, empero, que tal ptica de examen descarta demasiado
45
ligeramente la pertenencia de las clases a una sociedad global y el peso de las
experiencias comunes respecto al que pueden tener las originadas en la condicin
peculiar del obrero, del empleado, del industrial o del estanciero.
Decisivas unas u otras razones, lo cierto es que hacia fines de 1967 el elenco poltico
dirigente fue siendo desplazado, pausada pero firmemente, de los altos cuadros de
mando por el nivel empresarial. El recurso, la apelacin a las luces y el apoyo de las
fuerzas vivas una expresin que no se empleaba desde los tiempos del fenecido
riverismo se hizo casi cotidiano. La accin empresaria transferida al gobierno impone
modalidades muy especficas y el optar por ella ya implica tambin escoger por un
estilo de comportamiento poltico. La irrupcin del intruso poltico como le llama
la sociologa del poder de Mills al magnate econmico que salta desde la desimplicancia
a las ms altas responsabilidades del Estado arrastra tras de l, de modo general,
determinada perspectiva. Es una perspectiva de tipo productivista gerencial y aun
exteriormente tecnocrtica, desde la que se centra la atencin en el logro de ciertas
metas cuantitativas y desde la que son, por esencia, indiferentes los efectos secundarios,
en especial los sociales, los concretamente humanos, que la implementacin acarree. La
accin del tcnico, en su estado puro, suele participar de estas caractersticas, pero el
tcnico est habitualmente flanqueado por el poltico, su superior jerrquico, para
moderar (tambin para malear) este esquematismo de las metas. Ocurren las cosas
diferentemente cuando es el empresario el que ocupa el lugar del poltico y no hay, o no
actan enrgicamente, contrapesos que lo moderen.
Que no parecen haberlos parecera decirlo la misma desprejuiciada franqueza con que
los investidos se vanaglorian de su fidelidad a su inters de origen y minimizan la
incidencia de cualquier responsabilidad gubernativa. Se han recordado a veces las
desafiantes palabras del ministro Frick en la inauguracin de la muestra del Prado en
agosto de 1968. No se ha atendido a las varias manifestaciones similares hechas antes y
despus de esa fecha, en especial las del ministro de Industria en diciembre de 1967.
HIPTESIS SOBRE EL COPAMIENTO
Preguntarse qu fue lo que provoc este ingreso masivo que apuntaron algunas
selecciones de personal del general Gestido pero que tan desmedidamente se acrecent
despus, implica, ni ms ni menos, querer explicar coherentemente los drsticos
cambios ocurridos ltimamente en la estructura de poder poltico y econmico de pas.
Sin intentar agotar la respuesta, observemos que la eleccin de una lnea, socialmente
dura, como la estabilizacin representa (sobre todo si para los ricos es una congelacin
de sus egresos pero para los pobres es la de sus ingresos), exiga la presencia de quienes
estuvieran en condiciones de implementarla al margen del estilo de compromiso
peculiar a todos los elencos partidarios y con total indiferencia respecto a sus
consecuencias en una confirmacin electoral futura que en esos elencos es su
indisputable causa. Smense a stos los permanentes factores que explican que cuadros
gubernativos de origen modesto o mesocrtico orienten la accin estatal al margen de
excepcionales circunstancias en beneficio de los estratos sociales ya ms
beneficiados.
Vale la pena marcar aqu la general y excepcional importancia de este fenmeno. Pues,
si bien se le mira, representa la forma concreta, operativa, decisional del principio ms
amplio y ms abstracto que ve en el aparato del Estado un instrumento de los
46
poseedores de los medios de produccin. Tal principio, cuya operancia en tantos casos
puede importar una exageracin y que obvia la importancia decisiva de un proceso
democrtico que su formulador no estuvo en el caso de conocer, puede recobrar en
ciertas situaciones una vigencia aproximadamente perfecta. Se trata de coyunturas dadas
en las que se anan un cuadro mundial de tensiones gravsimas dentro del sistema con
un contexto nacional de estancamiento econmico, descreencia ideolgica y moral y
drstico descenso del valor de representatividad de la estructura poltico-partidaria
entera.
Maroas: en el mitin de enero una sociedad
renueva sus ritos.
Si volvemos a ese nivel concreto,
operativo, decisional de que se
hablaba, basta traer a colacin algunos
fenmenos a que ya se ha hecho
alusin y concebir simplemente su
incremento y entrelazamiento multiplicador. Se puede llegar a una cima dirigente
unificada con neto predominio de los sectores econmicos de mayor peso si nos
ponemos en condicin de recordar o mencionar:
a) el mayor poder de compulsin, hasta llegar al veto literal que poseen los grandes
intereses y a la conviccin de cunto ms fcil es gobernar tenindolos en cuenta y
ajustando los planes a sus conveniencias. No se maneja aqu la posibilidad de una
satisfaccin ntegra de las demandas de esos sectores, concesin prctica y socialmente
imposible. Pero pinsese tambin en las formas de poder de veto que en la
recapitulacin de los sectores caso de la que representa la retencin de la
produccin exportable registramos;
b) la cercana infinitamente mayor a los centros de decisin formal que poseen, en una
sociedad de clases como la nuestra, los grupos econmica-financieramente poderoso de
la banca o de las agremiaciones agropecuarias. Cuando, no hace muchos aos, la
categora de grupos de presin se vulgariz y comenz a emplearse como anatema
contra los reclamos que distorsionaban el equilibrio econmico, ella se aplic a los
organismos y agremiaciones obreras y de clase media. No involucraba, al parecer, las
presiones que se ejercen desde tan cerca y desde planos tan particulares que no
necesitan estructurarse en grupos, ni visualizarse en despliegues, ni vocalizarse en
peticiones;
c) no es ftil ni secundario apuntar en qu medida tan considerable permiten en la
sociedad uruguaya una cercana como la mencionada, los fenmenos muy
generalizados de snobismo social, la coexistencia fsica de los investidos del poder
formal y los titulares del poder econmico en determinados lugares y perodos y los
entrelazamientos familiares. A partir de 1950 la propaganda opositora convirti a Punta
del Este en un smbolo y agente de la implicancia poltico-econmica. Ms tarde el
estereotipo perdi virulencia pero no, por cierto, el dato social de que se alimentaba.
Tambin aqu es honesto hacer el distingo entre el hecho (sobre el que pesan
47
tremendamente los comportamientos femeninos) y la crasa aspiracin a la riqueza
personal por parte de los gobernantes institucionales. Pues esta pretensin, que
ciertamente no falta en numerosos casos, no es polticamente inequvoca y puede
traducirse (se dio en el proceso peronista) en corrientes que Max Weber llam
prebendarias y en acciones de despojo de los econmicamente poderosos por parte de
un squito poltico con aspiraciones a reemplazarlos;
d) tampoco deja de poseer relevancia la usura de los mviles ideales, la flaccidez de las
justificaciones ideolgicas de la accin pblica -que provocan al mismo tiempo el
descaecimiento de las razones de sustentacin de los grandes partidos nacionales y las
posturas realistas, a menudo cnicas, que suele engendrar la operacin poltica
cotidiana. Sobre todo cuando sta se cumple sin aquellos mviles o stos son tan dbiles
que equivalen a su cabal ausencia;
e) slo en casos de explcita, deliberada voluntad de cambio, o en cursos histricos
literalmente revolucionarios (dos condiciones tan remotas a los mandatarios del
Uruguay de hoy), pierde su prestigio social la riqueza privada, el respeto a ella como
fuente de poder, como smbolo de xito, como credencial de competencia, aun como
garanta (a veces muy falaz) de honradez;
f) si se atiende, por lo dems, a la pertenencia de buena parte del elenco gobernante al
extenso sector de nuestra clase media, se hace posible remitir a ste muchos de los
rasgos psico-sociales, todos decisivos para su comportamiento poltico, que el anlisis
cientfico de estas clases medias ha ratificado con insistencia. Nos referimos en especial
a su repulsin ante el desorden social, a su conservatismo, a la inestabilidad ideolgica
que la mueve entre el progreso y la regresin, a un moralismo que sanciona
irregularmente y, al mismo tiempo que reprueba las concupiscencias, bastante
innegables, de los cuadros partidarios y polticos o reivindicaciones de los ms
desfavorecidos, acepta sin protesta formidables desigualdades de status y todas las
compulsiones de la fuerza. El respeto de las clases medias por las clases altas ha sido
materia de observacin concorde por parte de los estudiosos. Y aun cabra una
tipificacin de las fuentes de este respeto (la actitud de los satisfechos; la de los
aspirantes a un ascenso individual que consideran factible; la de los que viven del
esplendor carismtico que se efunde de las alturas...);
g) cuando este sistema de valoracin general se encuentra con el fenmeno, muy
habitual, de un desprestigio acentuado del elenco poltico (muchas, y muy tradicionales
son la causas de este desprestigio) y cuando ambos hechos engranan en una especfica
coyuntura de endurecimiento autoritario, adquiere una incontrastable fuerza la
conviccin de que es entre los grandes empresarios y tcnicos a ellos vinculados (los
hombres de iniciativa, las figuras de relevancia nacional) que se encuentran las
capacidades que la accin de gobierno necesita;
h) supuesta en curso la tendencia anterior, es entonces muy fcil concebir que a los
primeros intrusos polticos incorporados al alto nivel de decisiones les resulte
relativamente fcil presionar por la incorporacin de personal de idntico signo. En un
medio social reducido y sostenido por mltiples vnculos interindividuales la operacin
de calibrar las condiciones de los candidatos puede ostentar un alto nivel de seguridad.
Esto hace posible presentar, ante una opinin pblica ya previamente conformada,
48
elecciones de gente verdaderamente idnea y aun difcilmente tachables desde el punto
de vista tico, siempre que se soslaye la red de implicaciones que los envuelve;
i) si hemos hablado de gobernantes econmicamente modestos, personal y
presuntamente ntegros, originarios de partidos de tradicin popular, esto representa el
mero tipo o modelo. A determinados niveles, y sobre todo al legislativo, es un
fenmeno de gran amplitud pero tambin muy especficamente uruguayo el enorme
desfasamiento que existe entre los intereses, los valores y perspectivas sociales de los
representados y los de los representantes. Explanar los factores de tal discordancia sera
entrar en el rico y complejo tema de la efectividad de la democracia representativa.
Ya se roz el tema al principio de este trabajo y hacerlo ahora de modo ms cabal
importara recorrer un captulo de cargos ms que secularmente engrosado contra la
realidad y aun la posibilidad de esa caracterstica. Subrayar la prima que para la carrera
poltica de los econmicamente poderosos significan los reflejos sociales jerrquicos de
una sociedad de tipo tradicional como lo es buena parte de la del interior de nuestro
pas, insistir en el alto costo de la actividad electoral y su ndole crecientemente
inaccesible a las posibilidades de los de pobre o mediana condicin, importan slo dos
ejemplos de un dilatado repertorio de fenmenos que convergen hacia un mismo
resultado. Si los de escaso o regular caudal invisten de su representacin poltica a los
econmicamente poderosos, es obvio que ninguna de las causas precedentes necesite ser
relevante. Y si bien esto no ocurre con absoluta regularidad en nuestro pas, la corriente
es lo suficientemente importante, sobre todo en el caso de los diputados y senadores
provenientes de los departamentos ganaderos, como para que la fortuna disfrute de un
nmero de polticamente investidos desproporcionado en absoluto con la entidad
numrica del sector ms rico de la poblacin.
LA FUERZA EXTERNA
Todas las fuerzas recapituladas en este recuento careceran, tal vez, de impacto
desencadenante si hiciramos abstraccin de la ya mencionada variable exterior. El
proceso social y poltico uruguayo no transcurre en una isla de poder; se cumple, por el
contrario, en el flanco de un continente sometido a un destino comn. Tampoco es
posible aqu ninguna exposicin extensa de este fenmeno y baste recordar que ese
continente en cuyo costado sur-este nos hallamos es el rea menos disputada, menos
controvertida tcita o explcitamente por los restantes poderes, de la desmesurada
potencialidad de los Estados Unidos. Esto, como es obvio, la convierte en el coto de
caza ms apacible y seguro que su sistema econmico dominante posea fuera de su
propio enclave. Capitalismo monoplico, neo-colonialismo, imperialismo y
pentagonismo son trminos que convocan intensa movilizacin pasional y son
susceptibles de devenir entidades hipostasiadas hasta la mistificacin.
Pero que el estereotipo sea el destino posible de toda evidencia socializada no atenta
contra la fuerza misma de esta evidencia. A todos los niveles, y en todas las esferas, la
variable exterior que representan las manifestaciones dominantes de la sociedad
norteamericana afecta cualquier hipottica relacin de fuerzas que dentro del rea
nacional misma pudiera calcularse.
No procede, por supuesto, detenerse en estas pginas en los fines, las urgencias, los
peligros y los fracasos que marcan la accin de esa variable y le han dado su presente
estilo de endurecimiento, perplejidad, desilusionado realismo y pregonada
49
desimplicancia. Es, en cambio, como se deca, insoslayable subrayar la decisiva
presencia del aparato oficial de los Estados Unidos en todos los mbitos decisivos de la
constelacin de poder uruguaya. Abundante es ya el material de examen sobre el
creciente proceso de dependencia econmica que se cumple a travs de la inscripcin
del pas en la red financiera y bancaria de los organismos internacionales (FMI, BIRF,
etc.) controlados por la potencia econmica estadounidense o directamente por sta,
mediante la accin de sus instituciones propias. Todo el eslabonamiento de cartas de
intencin y refinanciaciones puede ser abreviado diciendo que l importa,
prcticamente, el fin de todo margen de autonoma en la direccin poltica, econmica y
financiera de la nacin. Pues si no implica, formalmente, la abdicacin de la
soberana, pone a las autoridades responsables ante una drstica opcin: ahondar esa
mediatizacin o provocar (en la concepcin de una poltica cmplice o meramente no
imaginativa) el desastre social y la falencia nacional. Se trata, brevemente, de imponer
una imagen del pas, un prospecto ideal de la sociedad uruguaya que cohoneste, una
vez impuesto, todo lo que se quiera. Y, como principio necesitan las cosas, se busca
lograr su efectivacin. La realizacin de tal imagen se presenta como la condicionante
de un tipo y magnitud de ayuda cuyo beneficiario abstracto y mediato sera el Uruguay
mismo y cuyo beneficiado concreto e inmediato es el sistema social y la relacin de
fuerzas implicada en l. Hay que decir que en esa imagen los arrestos, generosos si a
veces poco fundados, de nuestro viejo Estado de bienestar son proscriptos con
sardnico desprecio y que el productivismo, el libre-empresismo, el
desmantelamiento del aparato econmico estatal, la regimentacin social, la hegemona
de un mercado tericamente fluido que el plan preconiza, coinciden puntualmente con
las conveniencias del poder econmico estadounidense. Tambin coinciden con las del
poder econmico uruguayo aunque ms en grueso y no sin conflictos como los que ya
se han agudizado entre el sector exportador primario y el poder externo.
sta es la condicionante global de mayor entidad y, si ello es as, es dable situar en su
justa funcin todos los otros lazos de dependencia involucrados en la corriente
anestesiante de prstamos a corto y mediano plazo, en la trustificacin del comercio
exterior, en el deterioro de la relacin de intercambio, en la prctica (hasta hoy vigente)
de los crditos ligados, en el peso insoportable de los intereses y amortizaciones de la
deuda externa, en la extranjerizacin de la industria y la banca, en el impacto de la
remisin de ganancias, patentes, royalties, etc., sobre nuestra balanza de pagos. Todo
este espectro de fenmenos se ve facilitado por el mayor poder de constriccin de la
condicionante global pero es, al mismo tiempo, un factor decisivo de su operancia, el
repertorio de sus instrumentos.
50
BIBLIOGRAFA
a) General y latinoamericana
BOTTOMORE, Tom: Elites and Society, London, C. A. Watts and Co. Ltd, 1964.
LASWELL, Harold; LERNER, Daniel; ROTHWELL, O. Easton: The Comparative Study of
Elite: An Introduction and Bibliography, Stanford University Press, 1952.
ARON, Raymond; PLAMENATZ, John; HASSNER, Pierre: Revue Franaise de Science
Politique, Ao XV, N 1, Febrero 1965.
LIPSET, S. M. y SOLARI, A. E.: lites y desarrollo en Amrica Latina, Buenos Aires, Paids,
1967.
IMAZ, Jos Luis de: Los que mandan, Buenos Aires, Eudeba, 1965.
b) Uruguay
Instituto de Economa de la Facultad de Ciencias Econmicas de la Universidad de la
Repblica: El proceso econmico del Uruguay, Montevideo, Fundacin de Cultura
Universitaria, 1969.
Ministerio de Ganadera y Agricultura: Situacin econmica y social del Uruguay rural, s/f.
(1962).
TRAS, Vivin: Reforma agraria en el Uruguay, Montevideo, Ediciones de El Sol, 1962.
TRAS, Vivin: Economa y poltica en el Uruguay contemporneo. Montevideo, Ediciones de
la Banda Oriental, 1968.
GANN, Isaac: La estructura social del Uruguay, Montevideo, 1967.
FARAONE, Roque: La prensa de Montevideo. Publicaciones de la Facultad de Derecho y C.
Sociales Montevideo, 1960.
MARTNEZ, Jos Jorge: La telaraa bancaria en el Uruguay, Montevideo, Ediciones Pueblos
Unidos, 1969.
ERRANDONEA, Alfredo y COSTBILE, Daniel: Sindicato y sociedad en el Uruguay,
Montevideo, Biblioteca de Cultura Universitaria, 1969, pgs. 82-84.
También podría gustarte
- Mesas SeparadasDocumento3 páginasMesas SeparadasFlorencia MeliaAún no hay calificaciones
- Moraes I (2008) La Pradera Perdida Cap 4. La Transformación Capitalista.Documento8 páginasMoraes I (2008) La Pradera Perdida Cap 4. La Transformación Capitalista.Matías BergerAún no hay calificaciones
- Beigel - Vida, Muerte y Resurrección de Teorias de La DependenciaDocumento40 páginasBeigel - Vida, Muerte y Resurrección de Teorias de La DependenciaMaría José García MontaldoAún no hay calificaciones
- Vida, Muerte y Resurrección de Las Teorías de La DependenciaDocumento27 páginasVida, Muerte y Resurrección de Las Teorías de La DependenciaPeter MitchellAún no hay calificaciones
- BeigelDocumento27 páginasBeigelPeter MitchellAún no hay calificaciones
- Resumen Unidad 1 y 3 HistoriaDocumento26 páginasResumen Unidad 1 y 3 HistoriacristianAún no hay calificaciones
- Giro Linguistico Nestor KohanDocumento29 páginasGiro Linguistico Nestor KohanIrving PérezAún no hay calificaciones
- Teoria de Las Elites - Rocio Valdivieso Del RealDocumento6 páginasTeoria de Las Elites - Rocio Valdivieso Del RealFernando GoAún no hay calificaciones
- ¿Pueden Lxs Historiadores Anarquistas Dejar de Cooperar Con El PoderDocumento16 páginas¿Pueden Lxs Historiadores Anarquistas Dejar de Cooperar Con El PoderEduardo PillacaAún no hay calificaciones
- Luis Alberto Romero - Los Sectores Populares Urbanos Como Sujetos HistóricosDocumento13 páginasLuis Alberto Romero - Los Sectores Populares Urbanos Como Sujetos HistóricosCristian Suazo AlbornozAún no hay calificaciones
- Por Una Sociología Jurídica, Del Poder y La Dominación: 36 SociologiasDocumento47 páginasPor Una Sociología Jurídica, Del Poder y La Dominación: 36 SociologiasManuel Garcia SegundoAún no hay calificaciones
- Romero. Los Sectores Populares Urbanos Como Sujetos HistoricosDocumento16 páginasRomero. Los Sectores Populares Urbanos Como Sujetos HistoricosEl TopinAún no hay calificaciones
- Resumen LyotardDocumento11 páginasResumen LyotardJuan M SalvadorAún no hay calificaciones
- Revisitando El Concepto de PobrezaDocumento26 páginasRevisitando El Concepto de Pobrezasigi13Aún no hay calificaciones
- Teoría de Las Élites Rocío ValdiviesoDocumento7 páginasTeoría de Las Élites Rocío ValdiviesoMarcelo Salas Diaz100% (2)
- Resumen General 1ra ParteDocumento64 páginasResumen General 1ra ParteAna Laura OrigüelaAún no hay calificaciones
- 106 - Colectivo Situaciones - Por Una Política Más Allá de La PolíticaDocumento16 páginas106 - Colectivo Situaciones - Por Una Política Más Allá de La PolíticaMarcelo Javier BeriasAún no hay calificaciones
- Jla Clase Polìtica: Gaetano MoscaDocumento113 páginasJla Clase Polìtica: Gaetano MoscaDan IelAún no hay calificaciones
- Resumen General (1ra Parte)Documento64 páginasResumen General (1ra Parte)danielbrunosonoraAún no hay calificaciones
- Gilly TodoDocumento5 páginasGilly TodorodrigoAún no hay calificaciones
- Edgardo Logiudice - Del Concepto de Pueblo A La Materialidad Del Líder. Breves Notas Sobre El Populismo de Ernesto LaclauDocumento14 páginasEdgardo Logiudice - Del Concepto de Pueblo A La Materialidad Del Líder. Breves Notas Sobre El Populismo de Ernesto Laclaujorge gonzalezAún no hay calificaciones
- 2019 - Uribe Fritz, José - Chile, La Revolución DefinitivaDocumento29 páginas2019 - Uribe Fritz, José - Chile, La Revolución DefinitivaBenjamín Lingay Oses100% (1)
- DESAFIOS DE LO POPULAR A LA RAZÓN DUALISTA. Jesus Martin BarberoDocumento14 páginasDESAFIOS DE LO POPULAR A LA RAZÓN DUALISTA. Jesus Martin Barberoinve3100% (1)
- Maestría en Seguridad Pública Clase de JuevesDocumento11 páginasMaestría en Seguridad Pública Clase de JuevesRAULAún no hay calificaciones
- Bolivar y La Lucha de ClasesDocumento37 páginasBolivar y La Lucha de Clasesjukio90100% (1)
- Laclau Moffe Hegemonia y Estrategia Socialista (Introducción) PDFDocumento9 páginasLaclau Moffe Hegemonia y Estrategia Socialista (Introducción) PDFMaria Auxiliadora RodriguezAún no hay calificaciones
- ArregladitasDocumento22 páginasArregladitasNicolás Flor GarramoneAún no hay calificaciones
- El Populismo (Álvarez Junco)Documento24 páginasEl Populismo (Álvarez Junco)Francisco ReyesAún no hay calificaciones
- Nociones Clásicas y Modernas de La CorrupciónDocumento2 páginasNociones Clásicas y Modernas de La CorrupciónMayly MonzonAún no hay calificaciones
- Dossier Ansaldi FINALDocumento7 páginasDossier Ansaldi FINALNicolás Flor GarramoneAún no hay calificaciones
- Globalizacion, Capital y EstadoDocumento117 páginasGlobalizacion, Capital y EstadoElisa Gómez100% (1)
- Lc3b3pez Villagra Federalismo en CorrientesDocumento198 páginasLc3b3pez Villagra Federalismo en CorrientesNieves CristaldoAún no hay calificaciones
- La Promesa - ResumenDocumento4 páginasLa Promesa - ResumenJUBELKIS MARILU LOPEZ REYNAAún no hay calificaciones
- Laclau - Sujeto de Política, Política Del SujetoDocumento13 páginasLaclau - Sujeto de Política, Política Del SujetoLenguaje, deseo y cultura: Teorías estructuralistas y posestructuralistas100% (3)
- Arditi Conceptos 1992 ReducidoDocumento94 páginasArditi Conceptos 1992 ReducidoHéctor FloresAún no hay calificaciones
- Hirsch, Joachim - Globalizacion, Capital y Estado PDFDocumento117 páginasHirsch, Joachim - Globalizacion, Capital y Estado PDFAntonio Jose Mendez BurguillosAún no hay calificaciones
- Elite o Clase PolíticaDocumento15 páginasElite o Clase PolíticaAgustín ArmasAún no hay calificaciones
- Frodriguezserpa, 3 Carl Schmitt LJ Leo Strauss LJ Max WeberDocumento12 páginasFrodriguezserpa, 3 Carl Schmitt LJ Leo Strauss LJ Max WeberJohn Jurado DíazAún no hay calificaciones
- La Hegemonía Intelectual de La Izquierda Progresista Roger ScrutonDocumento9 páginasLa Hegemonía Intelectual de La Izquierda Progresista Roger ScrutonSamuel Pereira VianaAún no hay calificaciones
- WallersteinDocumento7 páginasWallersteinAylu GarciaAún no hay calificaciones
- Alain Touraine - El Rol de Los IntelectualesDocumento7 páginasAlain Touraine - El Rol de Los IntelectualesLuis Zaldivar Schrader100% (2)
- Contra el Homo Resignatus: Siete ensayos para reinventar la rebeldía política en un mundo invadido por el desencantoDe EverandContra el Homo Resignatus: Siete ensayos para reinventar la rebeldía política en un mundo invadido por el desencantoAún no hay calificaciones
- Castoriadis - Miseria de La ÉticaDocumento16 páginasCastoriadis - Miseria de La ÉticatobaramosAún no hay calificaciones
- Horizonte Comunitario - GutierrezAguilar.COMPLETO PDFDocumento110 páginasHorizonte Comunitario - GutierrezAguilar.COMPLETO PDFMaría Eugenia FréitezAún no hay calificaciones
- Teoria de Las Elites 2Documento3 páginasTeoria de Las Elites 2Ricardo Jurado OrdoñezAún no hay calificaciones
- 2 Delitos y Violaciones de Derechos Humanos PDFDocumento367 páginas2 Delitos y Violaciones de Derechos Humanos PDFAndrés EstebanAún no hay calificaciones
- 14.1 Gaetano Mosca Cap II Clase PolíticaDocumento25 páginas14.1 Gaetano Mosca Cap II Clase PolíticaSebastián AriñezAún no hay calificaciones
- Populismo y Transnacionalidad. Una Hipótesis Sobre El Liderazgo de Chávez y Correa. Andrés Ortiz Lemos.Documento17 páginasPopulismo y Transnacionalidad. Una Hipótesis Sobre El Liderazgo de Chávez y Correa. Andrés Ortiz Lemos.Andrés Ortiz LemosAún no hay calificaciones
- Deseducacion e IdeologiaDocumento11 páginasDeseducacion e IdeologiaHiader Jaime López ParraAún no hay calificaciones
- Dialnet RompiendoViejosDualismos 304416Documento0 páginasDialnet RompiendoViejosDualismos 304416Alx AcabAún no hay calificaciones
- 0048 Scruton - La Hegemonia IntelectualDocumento11 páginas0048 Scruton - La Hegemonia IntelectualAguileo CrhistianAún no hay calificaciones
- PasquinoDocumento8 páginasPasquinoRevista POSTDataAún no hay calificaciones
- La Raiz para El Hombre Es El Hombre MismoDocumento5 páginasLa Raiz para El Hombre Es El Hombre MismoVerónicaAún no hay calificaciones
- Actuel Marx N°30: Los intelectuales: poder, dominación y resistenciasDe EverandActuel Marx N°30: Los intelectuales: poder, dominación y resistenciasAún no hay calificaciones
- En defensa de la sociología: Contra el mito de que los sociólogos son unos charlatanes, justifican a los delincuentes y distorsionan la realidadDe EverandEn defensa de la sociología: Contra el mito de que los sociólogos son unos charlatanes, justifican a los delincuentes y distorsionan la realidadAún no hay calificaciones
- La barbarie patriarcal: De Mad Max al neoliberalismo salvajeDe EverandLa barbarie patriarcal: De Mad Max al neoliberalismo salvajeAún no hay calificaciones
- El miedo a los subordinados una teoría de la autoridadDe EverandEl miedo a los subordinados una teoría de la autoridadAún no hay calificaciones
- Abismos de la Modernidad: Reflexiones en torno a Hannah Arendt, Claude Lefort y Leo StraussDe EverandAbismos de la Modernidad: Reflexiones en torno a Hannah Arendt, Claude Lefort y Leo StraussAún no hay calificaciones
- La sociedad ingobernable: Una genealogía del liberalismo autoritarioDe EverandLa sociedad ingobernable: Una genealogía del liberalismo autoritarioAún no hay calificaciones
- Entre la realidad y la utopía Ensayos sobre política, moral y socialismo: Ensayos sobre política, moral y socialismoDe EverandEntre la realidad y la utopía Ensayos sobre política, moral y socialismo: Ensayos sobre política, moral y socialismoAún no hay calificaciones
- Barrán JP Intimidad Divorcio y Nueva Moral en El Uruguay Del 900Documento31 páginasBarrán JP Intimidad Divorcio y Nueva Moral en El Uruguay Del 900Matías Berger100% (1)
- Ardao - Etapas Inteligencia Uruguaya 1971 PDFDocumento219 páginasArdao - Etapas Inteligencia Uruguaya 1971 PDFcarlos cammarano diaz sanzAún no hay calificaciones
- Chomsky, Noam - Una Nueva Generacià - N Dicta Las ReglasDocumento100 páginasChomsky, Noam - Una Nueva Generacià - N Dicta Las ReglasMatías Berger100% (1)
- La Elite Del Poder-C Wright MillsDocumento390 páginasLa Elite Del Poder-C Wright MillsLuis Cárdenas Sánchez100% (11)
- Breve Historia Del Neoliberalismo de David HarveyDocumento213 páginasBreve Historia Del Neoliberalismo de David Harveywittol2i96% (25)