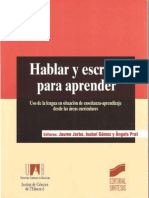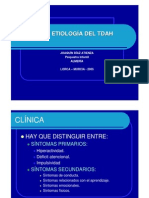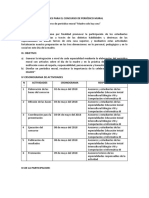Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
CRIAR - 1 Texto
CRIAR - 1 Texto
Cargado por
Kar LOtaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
CRIAR - 1 Texto
CRIAR - 1 Texto
Cargado por
Kar LOtaCopyright:
Formatos disponibles
Revista de la Asociacin Criar con el Corazn
n1 / otoo 2008
El apego
NMERO ESPECIAL
CRIAR 2 CRIAR 3
Mireia Martn
Leticia Jimnez , Alberto Criado.
Elena Ferrer
Jaume Martnez
Mireia Martn
Susana Fernndez, Sara Carmona, Elisa Ramos.
Elena Ferrer
Blanca Martnez, Raquel G. De Flickr: Emily E. Taylor, Javier S.
Salcedo, Marc Aguilera, Amy Amos, David C. Dearman,
L.J. McAllister, Molly Kiely, Ellen Landrum, Kitta Pals,
Evie Curley, Dalla, Marta Dore, Tony McCutchan, Cassie,
Lisa Walter, Mike Spinak, Dona Tracy, Alex Hooper.
Violeta Alcocer, Nuria Otero, Yolanda Gonzlez, Paloma Mar-
tnez, Claudia Pariente, Patricia Marco, Armando Bastida, M
del Mar Jimnez Rodal, Alexdra, Irene Balsalobre, Mara Jess
Cabana, Susana Prieto Mori, Sara Cu, Ibone Olza, Ana Sn-
chez Fabry, Idoia Armendariz, Patricia Sanz, Susana Fernn-
dez, Helena Herrero, Paca Moya.
Javier S. Salcedo
Criar
Revista de la Asociacin Criar con el Corazn
Directora editorial:
Subdirectores editoriales:
Directora creativa:
Director de informtica:
Jefa de Redaccin:
Equipo de correccin
y edicin:
Diseo grco, maquetacin,
ilustracin, seleccin de
fotografa:
Fotgrafos:
Redactores:
Foto portada:
NMERO 1 / OTOO 2008
EDITORIAL
4 Todos al suelo
5 Presentacin de la revista CRIAR
LA ASOCIACIN
CRIAR CON EL CORAZN
6-7 Presentacin e historia de ACC
8-11 Entrevista a Alberto Criado,
vicepresidente de ACC
12 Declogo de ACC
13 Reseas sobre algunas
de las actividades de ACC
13-14 -Grupo de lectura.
15-17 -El castigo fsico, una reexin
18-19 -Productos ecolgicos,
cuidando del mundo
20 -Retirar el paal o control
de esfnteres: el huevo o la gallina
21 -Alternativas a los castigos
22 -De kedadas y encuentros
-Un viaje con el corazn
TEMA CENTRAL: EL APEGO
29-31 Entrevista a Yolanda Gonzlez
32-34 La lactancia y el vnculo mam -beb
35-37 La paternidad, una reexin
38-41 Otra crianza y otro mundo es posible
CRECIENDO A SU LADO
42-43 Las rabietas infantiles, o cmo
comprender lo incomprensible
44-47 Un beb en el hospital
48 Mi mejor empleo
49-50 La relacin de los nios
con la comida
51-52 El llanto y el sueo.
53-54 El contacto fsico y el sueo
familiar
55-57 El apego a nuestros hijos
se maniesta en sus juegos
58-60 Una reexin sobre el panora
ma educativo y la crianza con
apego
61-62 Criar sin lmites?
63 Y ahora qu?
NACE UN NIO,
NACE UNA MADRE
64-65 El apego y el vnculo en
el nacimiento
66-69 La importancia de las doulas
70-71 Que no os separen!
LACTANCIA NATURAL
72 Amamantar y trabajar,
algunas soluciones
73-74 Entrevista a Amamanta.
75-76 Ayuda prctica a las madres
77-80 Consultorio de lactancia
UN CUENTO
81-82 Qu quiere Nico el hurn?
NMERO 1 / OTOO 2008
Criar NDI CE
No dudes de que unos pocos hombres
conscientes y comprometidos pueden
cambiar el mundo, de hecho son los que
siempre lo han cambiado.
Margareth Mead
23-28
CRIAR 4 CRIAR 5
Criar NUM 1
Al suelo
Alberto Criado, Vicepresidente de ACC
Criar NUM 1
Hoy he visto cmo la tcnica AL SUELOfunciona. Es una
pena que en muchas ocasiones tengamos que recurrir
a las llamadas tcnicas con nuestros hijos. Esas cosas
que deberan salir del alma, del corazn, sin esfuerzo, de
forma impulsiva, tenemos que hacerlas desde lo racional.
Por desgracia, stas son las consecuencias de nuestra in-
fancia reprimida, de nuestras necesidades primarias no
satisfechas, de la represin de todos nuestros deseos, de
aos y aos de machaqueo constante en casa, escue-
la y entorno social. La enorme carencia emocional que
arrastramos nos lleva a eso precisamente, a un estado de
carencia, que nos empuja a llenar ese vaco con lo que
sea, consumiendo objetos, imgenes, vdeos, literatura
intrascendente, etc.
Y qu tiene todo esto que ver con nuestros hijos? Con
las tcnicas y los actos que deberan salir del alma? Pues
mucho, lo uno explica lo otro.
En muchas ocasiones nuestros hijos nos reclaman de for-
ma directa e insistente, y no lo hacen por capricho. Nos
necesitan de veras y nos lo hacen saber, no con palabras
explcitas, pero las seales son inequvocas. El problema
reside en que no sabemos muchas veces descifrar el
mensaje por nuestra ceguera emocional y nuestra consi-
guiente falta de empata, y tambin porque nuestro vaco
nos llama y pide ser llenado, aunque sea con algo que se
cuela por el desage (como consumir materialmente), y
entramos en choque con las criaturas. Nuestro deseo, ori-
ginado por el vaco de nuestra carencia, contra el deseo
franco, primario y sincero de nuestro hijo. Si unimos las
dos cosas, desconocimiento del idioma y deseo en contra,
ya que por regla general no somos capaces de detectar
las seales y corremos en direccin contraria, pasamos al
captulo desagradable en que hijo y progenitor lo pasan
mal y el segundo hace un ridculo espantoso.
Y ah puede aplicarse la tcnica que mencionbamos: AL
SUELO. As se llama esta tcnica, y consiste exactamente
en eso, en ir al suelo junto a nuestro hijo, pero ir al sue-
lo de verdad, tumbarse o sentarse en el suelo y entablar
una conversacin, y despus, si procede, una actividad
que divierta a ambos. Al poco de tirarte al suelo te das
cuenta (si ya vas conociendo el idioma) de que estaba
claro, que era eso lo que haca falta. Todas esas cosas que
se llaman injustamente antojos, rabietas, caprichos, y lo
que llevan asociado, desaparecen, y la persona capaz,
emptica, colaboradora etc. que nuestro hija es (nunca
dudes que lo son, porque es cierto, pero ojo, slo lo son
con quien les respeta y les trata como deseara ser trata-
do) aparece en todo su esplendor. Y ms increble an
es, que tras un buen rato de suelo (quince minutos, una
hora o dos o lo que sea, el reloj para las carreras, aqu no
pinta nada) les dices que tienes que irte a hacer lo que
sea y lo aceptan sin decir nada, incluso se van contigo a
ayudarte de buena gana y colaboran, o te dicen que les
dejes un rato solos o lo que sea, (una vez ms demues-
tran lo maravillosos e increbles que son) y nosotros nos
quedamos pasmados.
Pero no hay nada de raro, nosotros somos exactamente
igual, si nos tratan con respeto.
De este modo, la tcnica se dene as: si la situacin te
perturba con un pequeo, ya sabes, al suelo. Y si tu vaco
emocional te empuja (p. ej.: es que quiero ir al foro, quiero
ver la tele, quiero leer o quiero fregar la cocina) piensa en
la tcnica y recuerda lo que dice una buena amiga ma,
sabia por sentido comn, no por ttulos: Tienes algo me-
jor que hacer que estar con tu hijo? Espero que algn da
logre llenar mi vaco (pero eso es harina de otro costal) y
todo esto salga sin pensar y lo vea como una maravillosa
oportunidad a aprovechar y disfrutar, como un tiempo
para poder disfrutar a tope junto a esos pequeos sabios
que tenemos junto a nosotros.
Alberto. 01/04/08.
Con nocturnidad y alevosa, robando horas al sueo.
La Asociacin Criar con el Corazn tiene el compromiso de ha-
cer llegar informacin sobre la Crianza de Apego a cuantas fa-
milias la necesiten. Por ese motivo hemos realizado este nuevo
proyecto: la Revista Criar con el Corazn. Nos iniciamos con
un nmero temtico, que hemos decidido que se centre en
el Apego, pues consideramos que este es el ncleo alrededor
del que pivota nuestra interpretacin del nacimiento, la lac-
tancia, la crianza, la educacin, el juego y la misma posibilidad
de una sociedad respetuosa con los nios, con los adultos y
con el mundo.
Este primer nmero cuenta con la psicloga Yolanda Gonzlez
como la especialista del tema central, adems de con artcu-
los de psiquiatras, pedagogos, psiclogos, enfermeros, doulas,
socilogos y sobre todo con la experiencia de padres y madres
conscientes.
Sin pretender ser una gua del pap, presentaremos una pu-
blicacin muy elaborada con bases muy slidas sobre su con-
tenido. Una ayuda para todas aquellas personas que dudan
sobre actuaciones maternales que, por desgracia, tambin es-
tn cayendo en desuso. Queremos fomentar un encuentro con
nuestro instinto materno y, por supuesto, paterno.
Pretendemos, con esta revista, ahondar en cada uno de los
principios en los que se basa la crianza con apego. Los artcu-
Presentacin de la Revista CRIAR
Paloma Martnez y Mireia Martn, miembros de la Junta directiva de ACC
los que presentamos estn redactados por madres y pa-
dres que, ante todo, estn comprometidos con la crianza
de sus hijos, avalndose con su propia experiencia y sus
conocimientos profesionales, dando prioridad al nio y
sus sentimientos.
Cada nmero estar dedicado a cada uno de los aspec-
tos ms importantes de este estilo de crianza dando ar-
gumentos, con base cientca, sobre cada una de las op-
ciones presentadas. Situaciones que todos conocemos,
posicionamientos valiossimos para poder entender
cada uno de los procesos evolutivos de nuestros hijos y
nalmente orientaciones muy vlidas para cada una de
las facetas en las que nos encontraremos.
Quiz lo ms importante de este proyecto no es su en-
cuadre dentro de las revistas para padres, sino su com-
promiso con la necesidad de empatizar con nuestros
hijos, sacar lo mejor de ellos, sin formarnos falsas expec-
tativas sobre su persona, aceptndolos y respetndolos.
Nuestra revista tiene un ideario, conforme al Declogo
de la Asociacin, y a l se ajustarn los artculos que pre-
sentemos.
CRIAR 6 CRIAR 7
Criar NUM 1
Presentacin e historia de Criar con el Corazn
Mireia Martn, Preseidenta de ACC
Criar NUM 1
La Asociacin Criar con el Corazn nace en 2006 a partir
de una iniciativa de un grupo de madres y padres con
inquietudes comunes, respondiendo a una necesidad
social de crianza basada en el apego y la empata hacia
nuestros hijos. Nuestra asociacin pretende divulgar y
proporcionar informacin contrastada, ofrecer apoyo y
asesora a los padres que se sientan en la necesidad de
criar sin llantos, con respeto y sinceridad. Queremos ser
una red que nos ayude a caminar junto a nuestros hijos
en las diferentes etapas de su crecimiento de forma ar-
moniosa.
En un mundo desapegado, la Asociacin Criar con el Co-
razn promueve una crianza basada en el apego, el res-
peto y la empata. Un nacimiento respetado, la importan-
cia de la lactancia materna, la necesidad de que los nios
estn acompaados en el sueo y se mantengan sus rit-
mos personales en los procesos madurativos sin forzar-
los mediante mtodos conductistas, el contacto afectivo
y fsico y la empata hacia sus sentimientos y necesidades
son las premisas que mueven nuestra asociacin, que se
posiciona contra cualquier forma de violencia verbal o f-
sica y contra los castigos sea cual sea su nombre o forma.
La Asociacin, a n de lograr difundir la Crianza de Ape-
go y servir de red de apoyo personal para las familias,
ha ido afrontando paulatinamente varias iniciativas que
culminan en la que hoy presentamos, nuestra revista, la
primera, esperamos, de sucesivas publicaciones.
Hagamos un poco de historia sobre nuestra trayectoria.
Comenzamos abriendo un foro de Internet en marzo de
2006, un espacio virtual de contacto y aprendizaje que
creci enormemente, sumndose a los miembros inicia-
les de la Asociacin muchas personas de todo el mundo
de habla hispana. Aqu encontraron una aldea virtual en
la que, poco a poco, hemos reforzado lazos, estrechado
vnculos emocionales muy fuertes, hemos compartido el
da a da de nuestros hijos y nuestras alegras y preocu-
paciones. Adems de eso hemos aprendido mucho jun-
tos, profundizado en temas relacionados con la crianza y
su inuencia en la sociedad que hoy vivimos y que algn
da construirn los nios.
Al ao siguiente, en marzo del 2007 abrimos la web
www.criarconelcorazon.org. En ella se encuentran art-
culos especializados para consulta sobre los temas de
embarazo, parto, lactancia, vivencias de madres y padres
sobre sus sentimientos y aprendizajes en el da a da con
sus hijos. Pretende ser un acercamiento directo tanto a
la Asociacin como a lo que supone la crianza empti-
ca, nuestra presentacin resumida y visual. En la pgina
tambin incluimos enlaces a otros grupos y espacios con
una losofa afn y una bibliografa escogida. A travs de
la pgina se puede acceder a toda la informacin sobre
las actividades de ACC.
Uno de los espacios que ofrece la pgina Criar con el
Corazn es el enlace a nuestro Servicio de Noticias, una
continuamente actualizada exposicin de novedades,
informaciones, actos y convocatorias de otros grupos
y asociaciones, que pueden, a travs de l, hacerse ms
presentes en el espacio virtual y llegar a todos nuestros
visitantes.
Continuamos creciendo y afrontando nuevos retos. En
Noviembre de 2007 iniciamos nuestras actividades pre-
senciales en la Comunidad de Madrid, comenzando con
las reuniones peridicas de nuestro Grupo de Apoyo a
la Crianza.
A lo largo de los ltimos meses del 2007 y en este ao
hemos realizado varios talleres ldicos e informativos,
adems de iniciar un ciclo de conferencias.
Dicho ciclo de conferencias, bajo el ttulo Una crianza
sin violenciapretende informar a las familias y formarlas,
dotndolas de argumentos tericos y tcnicas prcticas
para que puedan proteger a sus hijos y aprender ellos
mismos a cambiar el mundo cambiando el modo de
crianza. Las dos conferencias hasta ahora realizadas Las
violencias invisibles y Deteccin de abusos sexuales
fueron presentadas por Violeta Alcocer y Beatriz Murcia.
Asimismo hemos realizado actividades como un Taller
de pintura de dedos, un Taller de danza libre, una con-
ferencia sobre Productos de limpieza e higiene ecolgi-
cosy una charla de la pedagoga Nuria Otero sobre Con-
trol de esfnteres.
Despus del xito de estas actividades hemos deseado
seguir creciendo y poner a disposicin de socios, simpa-
tizantes y lectores una publicacin, la Revista Criar con el
Corazn. Una revista que sirva de cauce para publicitar
nuestra losofa y nuestras actividades, as como para re-
unir material de lectura y estudio que creemos que es
indispensable para mantener, aanzar y avanzar en lo ya
conseguido. La Revista se inicia con un nmero temti-
co, que hemos decidido que se centre en el Apego, pues
consideramos que este es el ncleo central alrededor del
que pivota nuestra interpretacin del nacimiento, la lac-
tancia, la crianza, la educacin, el juego y la misma posi-
bilidad de una sociedad respetuosa con los nios, con los
adultos y con el Mundo.
Ahora nos sentimos formados, que hemos avanzado, que
nos hemos conocido, que sabemos adnde vamos y lo
que pretendemos. Hemos cambiado y hemos aprendido
mucho estos dos aos. Ahora, podemos, por tanto, lan-
zarnos a nuevos proyectos de los que os mantendremos
informados en los siguientes nmeros de esta revista.
La experiencia de ver cmo creca Criar con el Corazn,
de la que soy Presidenta, ha formado parte de mi vida
en estos ltimos aos y ha marcado mi evolucin como
persona, ofrecindome una red, una tribu como las de
antao, un lugar donde no sentirme forastera en tierra
extraa. Espero que nuestra Asociacin sea eso mismo
para otras muchas familias y por ese motivo seguiremos
trabajando con ilusin y entrega.
CRIAR 8 CRIAR 9
Criar NUM 1
Entrevista a Alberto Criado, vicpresidente de ACC
Sar a Carmona
Criar NUM 1
En este primer nmero hemos querido entrevistar a Al-
berto Criado de la Cal, nacido hace treinta y dos aos en
un siniestro hospital madrileo de la poca, segn sus
propias palabras. Es miembro de la junta administrativa
de la Asociacin Criar con el Corazn, aunque ltimamen-
te est volcado en la segunda mayor aventura de su vida,
la crianza de su precioso hijo ker, de seis meses, junto a
su pareja, Alicia, y su pequea cicerone de la vida, Alba,
de cuatro aos. Los cuatro miembros de esta hermosa fa-
milia viven en Colmenar Viejo, rodeados del campo que
tanto les gusta. Alberto no quiere que su profesin ni sus
estudios aparezcan en esta entrevista, porque son crite-
rios de clasicacin de nuestra sociedad patriarcal y ca-
pitalista, en la que se mide lo que eres por cunto tienes,
por el prestigio de la actividad con la que ganas dinero,
por los titulitosque tienes, sepas o no sepas, por si cum-
ples o no con las normas o protocolos establecidos,
etc.; para m eso no tiene valor, no comparto esa forma
de clasicar o valorar. La sinceridad y energa que se
desprenden de esta armacin son caractersticas de
nuestro entrevistado, que es capaz de contagiar su entu-
siasmo a todos los que estn a su alrededor. Una mirada
profunda y curiosa y una risa siempre a punto son tam-
bin la marca de la casa. A lo largo de la entrevista usa
espontneamente la primera persona del plural, y es que
Alberto no puede hablar de crianza sin incluir a su pareja,
con la que forma un compenetrado equipo.
-Cuntanos cmo conociste la crianza con apego.
-La conocimos una noche en que la desesperacin (y la
ignorancia) nos hizo llamar a una monitora de la Liga de
la Leche. El que nuestra hija reclamara brazos constante-
mente nos pareca dursimo y un gran problema. Mara
Jess me dijo: Cmo van los bebs primates?. Esa fra-
se tan simple pero a la vez aplastante fue un mazazo en
nuestra cabeza, era algo totalmente elemental! Aquello
nos hizo buscar en Internet, comenzar a leer libros que
nos recomend ella, etc. As empez todo.
-Qu ideas tenas antes sobre crianza?
-Bsicamente no tena ideas. Como es habitual en nues-
tro entorno, no haba vivido de cerca ningn proceso de
crianza, para m un beb o nio era algo totalmente des-
conocido. No saba nada, no haba vivido nada, no haba
ledo nada, slo tena en la cabeza cuatro ideas prejadas
de sas que dice todo el mundo (yo las llamo chascarri-
llos) o que salen publicadas en las revistas, que, bajo mi
criterio, son casi todas errneas.
-Cmo fue el cambio de mentalidad?
-El comienzo del cambio fue muy rpido. Como he dicho,
aquella frase nos dio la vuelta a la cabeza y segn llegaba
informacin alternativa asentamos sin parar, el castillo
de naipes se haba cado. Pero haba que construir algo
nuevo, en ello estamos an, y supongo que no acabare-
mos nunca: lo que comenz como colecho, teta a deman-
da, brazos a demanda, etc. ha seguido avanzando hacia
una nueva forma de hablar con los pequeos, la conside-
racin de sus emociones y necesidades (empata), el mi-
rar hacia nuestro interior y experiencias pasadas... Segn
crecen nuestros hijos vamos creciendo con ellos.
-En esa bsqueda has ledo bastante, cules diras
que son tus libros de cabecera o autores de referen-
cia?
-Cada momento y cada asunto tiene los suyos. En los co-
mienzos fue Carlos Gonzlez, luego las lecturas fueron
amplindose. ltimamente las ms importantes han sido
las de Casilda Rodrigez y Alice Miller, pero seguimos
ampliando.
-Muchas veces te he odo expresar asombro por la di-
ferencia entre los descubrimientos de los cientcos y
lo que habitualmente se oye en nuestra sociedad. T
lo sueles llamar las mentiras que nos cuentan.
-Que yo digo eso? Vaya, debo de tener mala memoria.
Lo que vemos entre lo que decimos nosotros y lo que
habitualmente omos es simplemente un choque de in-
tereses, al nal todo se reduce a eso. Nosotros defende-
mos el atender a las criaturas, el satisfacer sus necesida-
des, el dar prioridad a lo humano frente a lo econmico
o material. En cambio, lo que escuchamos habitualmente
va en sentido contrario. Se cubre la verdadera intencin
con mltiples artimaas y rodeos, que son aceptados sin
cuestionamiento por todo el mundo (yo no me lo cues-
tion hasta que mi hija no me empuj a ello). Estos ra-
zonamientos o explicaciones parecen ser muy lgicos y
coherentes, estando todos ellos bien conectados entre
s, pero no es cierto: la base, los razonamientos de parti-
da son falsos. Cuando te das cuenta de eso, el castillo de
naipes se cae por s solo, pero es difcil verlo, todo encaja,
si obvias los razonamientos de partida todo funciona y
es lgico. Un ejemplo perfecto de esto que te cuento es
el libro famoso se en que te cuentan cmo ensear a
dormir a un nio. En ese libro se parte de que un nio /
beb no sabe dormir y hay que ensearle (cosa que no es
cierta), de que ha de dormir y conciliar el sueo sin com-
paa salvo excepcin de un mueco y no s qu ms
(esto tambin es algo absurdo), y de que el hecho de que
un nio llore no le provoca dao alguno (lo cual es una
tremenda falsedad). Pero si no nos cuestionamos esto y
seguimos leyendo, acabamos dando la razn a este seor,
todo salvo las condiciones de partida son de una lgica
aplastante. Y qu buscan todas estas artimaas, rodeos
y falsos razonamientos? Que no dediquemos a nuestros
hijos el tiempo y la atencin que se merecen, tenemos
que estar produciendo y consumiendo. Los que criamos
as no somos eles a la mecnica de esta sociedad: para
nosotros lo primordial son las criaturas, para la sociedad
en que vivimos lo primordial es lo material, se es el cho-
que que vemos y vivimos todos los das.
-Y cmo es posible que este discurso logre acallar la
voz de nuestro instinto?
-La presin es muy fuerte, en cuanto alguno sacamos los
pies del tiesto el aluvin de crticas no se hace esperar, y
si las crticas no funcionan luego llegan los augurios tre-
mendistas (que luego nunca se cumplen), y nalmente,
si todo esto falla, se llega al rechazo. No es fcil soportar
esta situacin. Fjate que incluso viendo o intuyendo el
camino a seguir y estando seguro de ello, no logras ir
haca all a pesar de que lo intentas, acabas cayendo en
lo que desprecias y en lo que no quieres caer (regaando,
haciendo chantaje emocional, castigando, gritando, etc.).
Esto ocurre por las experiencias que hemos vivido, slo
hemos vivido lo contrario de lo que queremos y aunque
lo intentemos no logramos hacer otra cosa (Alice Miller
lo llama pulsin a la repeticin). Nos faltan herramientas,
y cuando la situacin se nos va de las manos, caemos en
aquello que tenemos grabado desde nuestra infancia.
Necesitamos crear nuevas herramientas, esquemas o
pautas, lo cual no es nada fcil, el crear un nuevo camino
requiere de muchos esfuerzos y de mucha reexin inte-
rior. Al nal te das cuenta de que el problema no son los
pequeos, somos nosotros y nuestra herencia.
-Conocer la importancia del apego en el desarrollo
emocional de los nios y los adultos ha repercutido
en alguna otra faceta de tu vida, adems de la crianza
de tus hijos?
-Ha supuesto un camino sin retorno en mi vida, ha su-
puesto y sigue suponiendo un cambio intenso y profun-
do, y eso inuye en todos los aspectos de la vida. Una
cosa se va ligando con la otra y la percepcin de todo
lo que te rodea va cambiando. Por ejemplo, ha supuesto
un gran cambio en la forma de percibir la organizacin
social y econmica. Tambin ha modicado mis priori-
dades vitales, ha cambiado mi forma de relacin con los
dems (mayores y pequeos), ha cambiado la forma de
verme a m mismo, y muchas cosas ms.
-En este sentido, podra decirse que, al contrario de
lo que se suele suponer, han sido tus hijos quienes te
han enseado algo, y no a la inversa.
-Nosotros siempre lo decimos, Alba ha sido quien nos
ha empujado, y an lo sigue haciendo. Ella, al ser la pri-
mera, va rompiendo barreras en todas y cada una de las
etapas de su vida. Segn van apareciendo, nos damos
cuenta de nuestra falta crnica de recursos para hacer
las cosas como sentimos que debemos hacerlas, y hemos
de estar constantemente observando, informndonos y,
sobre todo, escuchando lo que ella nos dice. Su sabidu-
ra y su natural saber hacer son aplastantes. Nos ensea
mucho. Con ker va todo mucho ms rodado. A veces con
l creemos que ya lo sabemos todo, pero no es cierto, l
tambin nos ensea cosas. Es diferente a Alba, todos los
nios y nias lo son, y cada uno tiene sus propias nece-
sidades, por eso siempre hay que estar observando, a la
escucha, siempre improvisando y buscando lo necesario
en cada momento y necesidad. Esto ltimo me parece
muy importante, no s dnde le algo as como que si no
estas improvisando en todo momento con tus hijos, algo
falla, y me parece totalmente cierto.
-La forma en que nos criaron inuye decisi-
vamente en nuestra forma de criar, no es
as?
-Evidentemente, es fundamental. Marca nuestra mente,
deja una fuerte impronta que marca nuestra forma de
comportarnos y de sentir. Son las herramientas y esque-
mas de comportamiento que cit antes. Lo que vives se
guarda, se almacena y queda grabado para posterior uso.
Dorothy Corkille Briggs dice que nos alimentamos de lo
que nos rodea y abunda, y sa es una gran verdad. Y eso
ocurre, aunque no queramos, lo que vemos y vivimos nos
deja marca. No olvidemos que la niez es la etapa de ma-
yor plasticidad y capacidad de aprendizaje de nuestra
mente.
-Y en qu notas t esa inuencia a la hora de afrontar
los problemas cotidianos que surgen en la crianza?
-Se ve claramente cuando las cosas se descontrolan, la
CRIAR 10 CRIAR 11
Criar NUM 1 Criar NUM 1
pulsin a la repeticin salta como por resorte, surgen
esas formas que vivimos y que denostamos, pero surgen
y las llevamos a cabo nosotros mismos, una vez ms. La
diferencia es que somos conscientes y, segn trabajas el
asunto contigo mismo y con los dems (cuanto ms se
hable y trate mejor), ms vas interiorizando las nuevas
formas y menos veces te encuentras sin recursos, es decir,
menos veces te ves desbordado y surge lo antiguo. sta
es la parte visible de esa inuencia; luego est la ms su-
til, la previa a esos momentos de descontrol y la del resto
de momentos. La forma en que tratamos, la forma en que
nos sentimos al dedicarnos a los deseos de las criaturas...
Todo eso inuye en cmo se comportan ellas y en cmo
nos relacionamos y, evidentemente, en la calidad de los
momentos y en cuntas veces se desbordan las situacio-
nes. Es un todo.
-Cmo crees que es posible superar esa carencia?
-Yo creo que para superar estos esquemas y adquirir
otros nuevos es necesario un trabajo interior importante.
En primer lugar hay que reconocer que tenemos un pro-
blema y que queremos arreglarlo. Sin esta condicin yo
creo que es difcil arreglar nada, es el punto de partida, y
en muchos casos el ms difcil, ya que implica derribar la
posicin de superioridad del adulto frente a los peque-
os. Tambin supone el derribo, en muchos casos, de po-
siciones idealizadas de la propia niez, padres, maestros,
entorno, sociedad, etc., y esto no es nada fcil. Una vez
que se est en ese punto de partida, es preciso realizar
un trabajo con uno mismo y con otros (si es posible) para
comentar, buscar y todo lo que se nos ocurra sobre las
alternativas a lo conocido hasta ahora. Todo ese traba-
jo conseguir aportar nuevas herramientas y que stas
se graben, esas herramientas que no tenemos y que por
eso no salen cuando lo necesitamos y al nal la situacin
se nos va de las manos. Es un trabajo que va dando sus
frutos despacio, primero con las situaciones menos com-
prometidas, y despus, poco a poco, se ve cmo paulati-
namente, aparte de tener herramientas, los sentimientos
que generan esas situaciones cambian y la agresividad
cada vez tarda ms aparecer y necesita de mayores est-
mulos (si lo podemos llamar as) para aparecer.
-Desechar la brjula que te dieron tus padres supone
buscar t mismo tu camino. Es duro?
-A m no me resulta duro, me resulta apasionante. Por la
educacin recibida en casa y en la escuela (o ms bien
adiestramiento), tenemos en general mucho miedo a sa-
lirnos de la senda y crear un camino nuevo, se mat nues-
tra capacidad creativa y autoestima. Yo animo a todos a
salvar ese miedo y lanzarse a ello, siempre buscando in-
formacin, siempre creciendo. Es un camino duro, sobre
todo en los momentos en que te sientes fracasar, pero de
esos fracasos es de donde ms aprendes y sacas la infor-
macin necesaria para poder seguir adelante, por lo que
al nal es muy graticante. Otro detalle importante a la
hora de realizar este camino o proceso o como queramos
llamarlo es lo importante que es hacerlo en compaa.
Cuando se es, por ejemplo, una sola persona, desbordada
por trabajo, obligaciones y crianza, todo esto s que se
torna ms difcil. Por ejemplo, nosotros somos dos y em-
pujando ambos con igual fuerza, y encima tenemos un
grupo de gente con quien comentar estos temas, todo es
de gran ayuda, poder compartir experiencias y opciones
con otros ayuda mucho.
-Y es que renunciar a la crianza tradicional te coloca
en una posicin un tanto aislada en nuestra sociedad.
Cmo convives con este hecho?
-El optar por este ideal de crianza slo te asla del sec-
tor social intolerante, del que no respeta otras opciones,
del resto no te asla, simplemente te diferencia, lo cual no
es ni bueno ni malo. Pero, evidentemente, el afrontar un
camino diferente te hace buscar compaeros de viaje, y
buscar compaeros de viaje anes y eso muchas veces
es visto como un aislamiento, pero yo no lo veo as. Esta
forma de criar precisa de apoyo humano y eso es lo que
de forma natural vamos tendiendo a hacer, por eso es l-
gico que se formen grupos de personas que se dan apo-
yo mutuo. Pero bajo mi punto de vista eso dista mucho
de un aislamiento, es simplemente un grupo de gente
con ideas diferentes. Otra cosa es que haya determinado
sector de la sociedad, ms o menos grande, que no tolere
esas diferencias.
-Es lo que solemos llamar la tribu. Has encontrado
t la tuya?
-En primer lugar encontr ese grupo de forma virtual, lo
cual no es poco. Luego, poco a poco, fueron y van apare-
ciendo maravillosas personas, pero la gran mayora resi-
dimos muy lejos unas de otras, y segn la distancia nos
vemos ms o menos. Pero al residir tan lejos los encuen-
tros son pocos, es insuciente, no se logra crear el apoyo
mutuo necesario. Aunque ltimamente, en nuestro caso,
ese grupo cercano parece estar creciendo, lo cual es fan-
tstico y ayuda mucho en el da a da.
-Cmo ves la escuela hoy en da?
-Para m la escuela y el sistema educativo actual no me
parecen entes vlidos ni tiles, yo dira que son sistemas
de muy bajo rendimiento para aprender y de alto ren-
dimiento para no querer aprender. La organizacin de
aulas por edades, la inexibilidad en materias y el carc-
ter temporal del currculo, la nula participacin y deseo
de participacin de los padres (hablo de participacin
real, viva y efectiva en todos los procesos escolares, cla-
ses incluidas), el no potenciar los intereses personales y
en cada momento de cada nio y nia, etc., pero, sobre
todo, la imposicin del adulto sobre el menor, hacen que
para m la escuela sea algo no vlido, algo que provoca
muchos ms daos que benecios.
-Y, adems, sirve para transmitir los valores de la so-
ciedad.
Sobre la transmisin de valores de la sociedad reinante
me parece que lo hace perfectamente, evidentemente es
un instrumento gobernado y dirigido por esta sociedad.
Por ejemplo, la inexibilidad en materias y la temporali-
dad del currculo impregnan de un valor, el autoritarismo
(de guante blanco, pero autoritarismo). Todo est deci-
dido de antemano, es el sujeto el que se adeca al siste-
ma y no al revs: en denitiva, no se respetan las diferen-
cias. Otro ejemplo es la constante presin que ejercen los
adultos (profesores) sobre los menores (alumnos), no hay
margen de libertad, todo es impuesto, las relaciones son
muy distantes, el castigo (no fsico) est a la orden del da,
y ahora incluso esto tambin aparece en sentido inver-
so de alumnos a profesores. Podra poner muchos ms
ejemplos como estos, para m est claro que no funciona.
Yo no hara la escuela hasta edades avanzadas, pero la
modicara muy mucho desde el principio, nuestro sis-
tema escolar debera aprender mucho del nlands, por
ejemplo, pero para eso primero tenemos que cambiar to-
dos, y cambiar la forma de nacer y criar es el comienzo.
-Entonces, estars en contra de la escolarizacin obli-
gatoria, no?
-Por supuesto que s, el hacer que la escolarizacin formal
y reglada sea obligatoria es una imposicin, un ejercicio
dictatorial de unos contra otros. Una sociedad democr-
tica no puede permitir eso. De este modo se obliga a los
que son pocos y piensan diferente a amoldarse a lo que
hagan otros que sean muchos (que son los que pueden
abrir escuelas, ya sea el Estado o grupos organizados con
una ideologa concreta). Eso es una imposicin y des-
truccin de lo pequeo y diferente, es matar la semilla de
cualquier posibilidad de cambio. Otra cosa es la obligato-
riedad de que se forme con unos conocimientos a todos
los nios, porque eso protege a los nios, pero imponer
un cmo no protege a los nios, es al contrario, crea una
situacin de desamparo para esos nios y sus familias.
Creo que en Espaa (y otros pases) el asunto de la regu-
larizacin legal de la educacin en casa u otros modos
alternativos a la escolarizacin formal y reglada ha de
realizarse urgentemente.
-T eres un padre implicado de lleno en la crianza y
educacin de tus hijos: cul es tu papel en tu fami-
lia?
-Creo que tu pregunta lo ha denido perfectamente,
pero permteme quitar la palabra educacin, no me gus-
ta. Padre implicado de lleno en la crianza de mis hijos. se
es mi papel dentro de la familia. Quizs tu pregunta va
ms encaminada a mi papel bajo mi condicin de parte
masculina de la pareja; si van por ah los tiros te puedo
decir que, como dices en la pregunta, estoy totalmente
implicado, lo que quiere decir que participo en todos los
aspectos de la vida familiar, ocupando y realizando el pa-
pel y tareas que cada da y situacin requieren, la exibi-
lidad es total. Es muy importante eso de la improvisacin,
los peques cambian mucho, tienen fases, evolucionan de
un da para otro y hay que adaptarse continuamente.
-Cmo os reparts el trabajo?
A m no me gusta hablar de tareas, creo que es algo que
puede envenenar mucho y crear malos entendidos, y
mxime cuando la exibilidad debe estar a la orden del
da. Por ejemplo, en casa casi siempre cocino yo, pero
eso no quiere decir que lo vaya a hacer siempre, lo har
mientras sea lo ms rentable y nos apetezca a todos que
as sea. Volviendo a lo de las tareas, yo preero usar otro
concepto, el de tiempo. se s es ecunime y no crea dife-
renciaciones, as no se da ms importancia ni valor a unas
tareas que otras (gran engao y manipulacin del ma-
chismo, que menosprecia e infravalora las tareas doms-
ticas y atencin de los hijos, cuando debera ser justo al
revs). Mi pareja y yo nos levantamos a la vez y nos acos-
tamos a la vez, los dos estamos el mismo tiempo apor-
tando cosas a la familia. Y es ms, yo me suelo quedar por
las noches a recoger la cocina y la casa, por ejemplo, pero
lo hago porque me parece justo, es de ley el compensar
las tomas nocturnas, el estar todo el da con los peque-
os y el gran desgaste que eso provoca, el tiempo que yo
trabajo fuera de casa estoy mucho ms relajado. Adems,
CRIAR 12 CRIAR 13
Criar NUM 1
Declogo de la Asociacin Criar con el Corazn
Grupo de lectura en el foro de Criar con el Corazn
Otra manera de aprender
Nuria Otero Pedagoga, psicopedagoga, intermediadora familiar y doula.
Criar NUM 1
1. Dar a conocer y promover la crianza respetuosa y em-
ptica basada en el apego (attachment parenting), as
como sus benecios para el desarrollo natural de los ni-
os y su autorregulacin.
2. Defender el derecho del nio a ser tratado con abso-
luto respeto hacia su persona, sus sentimientos, sus ne-
cesidades y sus procesos madurativos naturales e indi-
viduales.
3. Mantener y difundir que cualquier forma de castigo,
maltrato o abandono, sea directo o por omisin, sea fsi-
co o verbal, aunque sea en modo leve, es perjudicial para
la crianza de un nio libre y no violento y atenta contra
sus derechos fundamentales.
4. Explicar y difundir las recomendaciones de la OMS so-
bre parto y nacimiento respetados. Defender el derecho
de la parturienta a decidir sobre su propio parto, infor-
mar sobre las diferentes opciones existentes incluyendo
el nacimiento en casa, y sobre la posibilidad de llevar a
cabo el proceso del parto sin prcticas intervencionistas
protocolarias.
5. Trabajar por la difusin y el cumplimiento de las re-
comendaciones de la OMS y la Asociacin Espaola de
Pediatra que establecen que la opcin ms beneciosa
de alimentacin infantil es la lactancia materna exclusiva
hasta los seis meses, en combinacin con otros alimen-
tos como mnimo hasta los dos aos y despus el tiempo
que madre e hijo deseen.
6. Defender el derecho del nio a que los procesos natu-
rales del sueo sean respetados y a dormir acompaado
(colecho). Explicar y difundir los benecios y seguridad
derivadas del colecho y del respeto al proceso evolutivo
del sueo infantil.
7. Explicar y promover la necesidad vital del contacto f-
sico para el desarrollo emocional del nio y su felicidad,
dando a conocer la importancia del respeto a la fase en
brazos y de las diferentes formas y ayudas para portar a
los nios.
8. Promover y explicar mtodos educativos y de escola-
rizacin basados en la crianza de apego, que respeten
los procesos madurativos naturales de cada nio como
individuo, incluyendo las opciones de escuelas libres y
escolarizacin en casa.
9.Crear puntos de encuentro y grupos de apoyo, virtua-
les y reales, para que los padres aprendan y compartan
experiencias de crianza de apego fomentando la difu-
sin de sta.
10.Realizar conferencias, seminarios, cursos, talleres y pu-
blicar materiales escritos o audiovisuales que deendan
y apoyen los puntos anteriores.
Las personas que no creemos en mtodos conductis-
tas para educar y criar a nuestros hijos, que huimos de
la imposicin arbitraria de lmites y del ejercicio de la
frustracin como elemento educativo estamos en clara
desventaja. Carecemos del refuerzo que la sociedad en
su conjunto ofrece al uso de premios y castigos, a la pal-
mada ocasional y a la amenaza y la coaccin. En resumen,
criar con apego no se lleva. Se ve en los parques, en los
bares y en la calle, en la panadera y en casa de los abue-
los un par de tortas le daba yo a ese nio es que lo
tienes muy consentido djale sin postre y vers cmo
se come las verduras la prxima vez ay, no llores, mira
qu feo te pones como no te portes bien vendr ese
seor de all y se te llevar Estas son las frases que se
escuchan habitualmente y que conforman el saber po-
pular sobre crianza y educacin.
Por esta razn, la crianza con apego tiene que justicarse
continuamente. Nadie le va a pedir explicaciones a una
madre que le da una bofetada a su hijo en plena calle,
ni a un padre que amenace al suyo con irse a la cama
sin cenar si no recoge los juguetes con los que ha estado
jugando sin embargo, retirarle a un hijo la comida que
no le gusta o ayudarle a recoger los juguetes recibir des-
aprobacin explcita y algn que otro consejo de cmo
deberas hacerlo para que no te tome el pelo. Por eso,
adems de mostrar una paciencia innita, las personas
que criamos con respeto y empata necesitamos estar
siempre formados e informados para rebatir aquello que
nos presentan como la nica solucin posible, necesita-
mos tener recursos que argumenten nuestras opciones
y les den validez ante otros no tanto para sentirnos
seguros nosotros mismos, sino para que otras personas
que no comparten nuestra manera de hacer tengan la
posibilidad de conocer otras alternativas y, si no las com-
parten, al menos nos dejen en paz.
Por eso el foro se convierte, da a da, en un lugar de
encuentro. El apoyo y refuerzo que no encontramos en
otras partes lo buscamos a nivel virtual. Ah encontramos
no slo referencias que avalan lo que pensamos, sino
tambin soporte emocional, comprensin y, en muchas
ocasiones, la posibilidad de un desahogo sincero. Y a
partir de este compartir, de este intercambio de ideas y
pareceres, es como surgi la idea de crear un grupo de
lectura, un grupo en el que nos vamos encargando de
desmenuzar los libros hasta sacarles el mximo aprendi-
zaje posible, para comprender tambin lo que los otros
entienden de un mismo prrafo, de una misma lectura
en resumen, para seguir creciendo juntos.
As, en marzo de 2007 empezamos a tantear el tema.
Primero se vio que haba inters, que haba personas
dispuestas a participar y seguir un ritmo de lectura (que
qued en que sera un captulo semanal), y luego se eli-
gi un libro entre todas las personas que se interesaron
por el proyecto. Hasta ahora, hemos ledo dos libros: La
maternidad y el encuentro con la propia sombra, de
Laura Gutman y La represin del deseo materno y la
gnesis del estado de sumisin inconsciente, de Casilda
Rodrigez y Ana Cachafeiro. En ambos casos tuve el pla-
cer de ser la coordinadora de las lecturas, as que os dejo
algunas reexiones sobre las mismas.
La maternidad y el encuentro con la propia sombra: lec-
tura realizada entre marzo y junio de 2007.
ste es un libro de fcil lectura y difcil digestin. Fcil lec-
tura porque se lee con ansia, con ganas de ms, porque
a veces parece un poema, porque nos habla de nosotras
mismas, de cuestiones que conocemos bien aunque no
les hubisemos puesto nombre. Pero resulta difcil de di-
gerir pues a veces hace referencia a aspectos tan ocultos,
tan guardados bajo llave que abrirlos y descubrirlos se
vuelve doloroso.
La maternidad habla del posparto. De la maternidad
recin llegada. Y el posparto es un momento delicado,
ntimo y especial de las mujeres. Una parte muy impor-
tante de nuestra vida y de la de nuestro beb, y este libro
nos muestra con una claridad casi imposible todo lo que
nos va sucediendo, lo que vamos sintiendo, lo que tantas
veces nos preguntamos y no supimos contestar.
La represin del deseo materno y la gnesis del estado
de sumisin inconsciente: lectura realizada entre sep-
tiembre de 2007 y febrero de 2008.
ste no es un libro fcil. Ni de leer, ni de digerir, ni de asu-
mir. Es un libro aplastante. Contiene verdades incontes-
tables y argumentaciones casi perfectas que hacen, en
ocasiones, que cueste seguir mirando al mundo, al resto
de las personas, a nuestros hijos o a nosotros mismos de
la misma manera en que antes los contemplbamos.
Es un libro que habla de maternidad, de crianza y sexuali-
dad desde una perspectiva absolutamente reivindicativa,
poniendo de relieve lo que la sociedad actual, patriarcal
y jerarquizada, nos roba a las mujeres en el disfrute de
nuestros cuerpos y saberes, y por ende, a todas las criatu-
ras, pues las madres criamos segn ese patrn carencia-
CRIAR 14 CRIAR 15
Criar NUM 1 Criar NUM 1
do y ausente de verdaderos deseos. Desde luego, es un
libro ante el que es difcil permanecer impasible, tantas
son las reacciones que provoca.
Con ambas lecturas aprend mucho. De la propia lectu-
ra en s por una parte, pero tambin, y sobre todo, de lo
que cada semana fui compartiendo con el resto de com-
paeros de viaje, cada uno aportando sus pareceres, sus
descubrimientos, sus reexiones, a veces tan parecidas a
El castigo fsico es ampliamente utilizado en todas las
sociedades como forma de control de la conducta infan-
til y representa la forma de violencia ms extendida en el
mundo de hoy en da (segn una encuesta realizada por
el Centro de Investigaciones Sociolgicas (CIS) y difun-
dida en diciembre por el Defensor del Menor, el 59,9 %
de los espaoles aprueba el cachete o el azote a tiempo
como mtodo de control de las conductas infantiles). En
Espaa, el Cdigo Penal sanciona estas conductas con
penas de entre dos y cinco aos.
De qu hablamos cuando decimos castigo fsico?
Entendemos por castigo fsico todas aquellas acciones
violentas (aunque lo sean levemente) o bruscas sobre el
cuerpo del nio consideradas como leves, tales como
cachetes, pellizcos, coscorrones o azotes que suelen
ser de rpida aplicacin, habituales o espordicas, conco-
mitantes a una conducta del nio considerada como ne-
gativa y con la nalidad de corregir dicha conducta. No
suelen dejar huellas fsicas y el nio sobre todo cuanto
ms pequeo es- las olvida con facilidad, lo que contri-
buye al hecho de que no sean consideradas ni social ni
familiarmente como maltrato.
Dentro de estas conductas podemos considerar tambin
las relaciones fsicas abusiva (es decir, el manejo brusco o
violento del cuerpo del nio no como castigo, sino como
parte habitual del trato hacia l, esto son empujones,
manotazos, etc...) porque en ocasiones coexisten con el
castigo fsico, en otras le preceden (en los primeros aos)
y en otras tantas lo sustituyen.
Un poco de historia
En el caso del maltrato infantil se han necesitado mu-
chos aos y muchos observadores externos (mdicos,
antroplogos, psiquiatras, jueces...) para que al n este
fenmeno existiera como tal.
Los historiadores estn de acuerdo en que fue slo a par-
tir del siglo XIX cuando la suerte de los nios empez a
ser realmente un motivo de preocupacin para ciertos
sectores de la sociedad (un ejemplo asombroso es el
caso de Mary Ellen Wilson, una nia de nueve aos que
era gravemente maltratada y cuya asistente social pudo
salvar gracias a la ley de proteccin de animales. Esta
nia ganaba, en el ao 1874, el primer proceso judicial
en Estados Unidos que defenda a un menor de los malos
tratos fsicos).
Como consecuencia de este caso, se form la Sociedad
para la Prevencin de la Crueldad hacia los nios.
Sin embargo, la existencia del maltrato infantil, en cuan-
to a realidad aceptada por la sociedad, se constata slo
desde los aos sesenta (1961) fecha en que se publica un
artculo en la Revista de la Asociacin Mdica Americana,
escrito por Henry Kempe y colaboradores, con el ttulo El
sndrome del nio golpeado. A partir de ese momento, la
investigacin del maltrato infantil como un rea de estu-
dio denida comienza a consolidarse.
Una violencia que no se ve
Decimos que la violencia de este tipo, tenga la magni-
tud que tenga, siempre resulta invisible a ojos del que
la padece y a ojos del que la ejerce y que, an en sus
manifestaciones ms leves (por ser las ms extendidas
y haber sido padecidas por tantas personas) tambin es
invisible.
En la mayora de los casos, quien castiga de esta forma o
trata de esta forma a sus hijos, aunque lo haga eventual-
mente, lo hace porque cree que est educando, por el
bien de sus hijos y para imponer una disciplina (o lmites)
en la familia. Normalmente, en el sistema de creencias de
la persona que agita habitualmente o pega unos azotes
su hijo, el abuso no es abuso, sino un acto justicable o
necesario.
De este modo, la mayora de las personas no creen que
hayan sido maltratados por sus padres de ningn modo,
sino que creen que sus padres les educaron de la mejor
manera para ellos y que queran lo mejor para ellos.
Por otro lado, la mayora de nios y nias que estn reci-
biendo este tipo de castigos, aunque sean de la misma o
mayor magnitud que los que nosotros recibimos cuan-
do ramos nios, tampoco lo estn percibiendo como
violencia ni se rebelan contra ella: lo asumen como algo
normal en su vida y en sus relaciones.
Por ltimo, lo habitual es que este tipo de conductas ten-
gan lugar en el seno familiar. Puede que nosotros no ejer-
zamos este tipo de violencia... pero y nuestro hermano,
nuestro primo, nuestros suegros o cuados? Denunciar
o sealar estas conductas en los dems miembros de la
familia es realmente complicado por las consecuencias
e implicaciones que tendra, lo que hace todava ms in-
visibles y toleradas estas conductas dentro del mbito
familiar.
Peldao a peldao
En el ciclo vital de una familia, con la llegada de los hijos,
tienen lugar una serie de cambios estructurales que im-
plican nuevos modos de funcionamiento, por lo general
El castigo fsico. Una reexin.
Violeta Alcocer, Psicloga y Psicoterapeuta.Formada en psicoterapia psicoanaltica y
dinmica familiar y de grupo. Especialista en psicodiagnstico infantil y crianza.
las de otros, a veces tan distintas pero siempre com-
pletamente enriquecedoras.
Actualmente, el grupo de lectura contina. En marzo de
2008 dio comienzo la lectura de Educar para ser, de
Rebeca Wild, y continuar despus con otros libros y au-
tores que nos vayan ayudando a encontrar las claves de
nuestras propias creencias, que nos vayan ayudando a
crecer y, si puede ser, juntos.
CRIAR 16 CRIAR 17
Criar NUM 1 Criar NUM 1
ms complejos cada vez y que generan diversos momen-
tos de crisis. Es en esos momentos de crisis en los que
los miembros de la pareja no encuentran recursos indi-
viduales o familiares para mantener el orden familiar y
recurren, casi siempre sin una estrategia previa sino de
forma impulsiva, al castigo para imponer una disciplina
y para sentir que controlan una situacin que no pueden
controlar de otra manera en ese momento.
Como el castigo fsico y humillante es paralizante, ejerce
un control momentneo sobre la conducta del nio lo
cual los padres consideran como un xito de su tcnica.
Esta sensacin de control y ecacia aumenta la probabi-
lidad de volver a usar estos mtodos y su uso continuado
da lugar a la cronicidad y al uso habitual de los mismos.
Y al mismo tiempo, la cronicidad y el uso habitual de los
mismos favorecen una mayor escalada en el continuo de
la violencia. Muchos padres comienzan con azotes espo-
rdicos cuando el nio tiene dos o tres aos y terminan
usando formas ms fuertes de violencia unos aos ms
tarde.
Ni un solo azote?
Para un beb recin nacido, los lazos de apego son sin-
nimo de supervivencia: el ser humano nace predestina-
do a establecer vnculos de apego con otro ser humano
(la madre habitualmente) como forma de supervivencia
fsica (porque de ella recibe alimento y cuidado) y emo-
cional (porque las guras de apego organizan la expe-
riencia del nio y eso es lo que le permite madurar cog-
nitivamente).
El nio se aferra al adulto porque le necesita para sobre-
vivir, independientemente de que el trato que el adulto
le d sea el adecuado o no. La observacin clnica ha de-
mostrado con creces que prcticamente todos los nios
maltratados por sus padres desarrollan, sin embargo, la-
zos de apego hacia ellos.
Por tanto, los vnculos afectivos y las relaciones de apego
juegan un papel central en la construccin de la identi-
dad de la persona y en su desarrollo emocional. Son la
base de la pirmide del desarrollo. Sin esos vnculos, sin
relaciones de apego, no hay desarrollo. A su vez, la con-
guracin de los afectos es el ltro por el que se recibe
toda la informacin bsica para su desarrollo cognitivo,
que es fundamental en el desarrollo de la persona y sus
relaciones sociales.
As pues, desde el desarrollo afectivo se construye el cog-
nitivo y gracias a ambos es posible un correcto desarrollo
social, pieza clave de la felicidad adulta.
Uno de los aspectos clave a tener en cuenta es el hecho
de que el castigo fsico, en este caso, es una forma de vio-
lencia empleada por las personas que han establecido
vnculos afectivos con el nio, de modo que son formas
de violencia que entran directamente a la base de la pir-
mide del desarrollo, con un impacto muy superior al que
pueda tener para el nio el presenciar o recibir formas
de violencia que provengan de su entorno y comprome-
tiendo todo el desarrollo del nio a distintos niveles.
Tomando como ejemplo el testimonio de Sonia, una nia
de catorce aos golpeada durante aos y relatado en el
libro El dolor invisible de la infancia(Jorge Barudy, 1998.
Ed. Paids): Lo que ms me duele no son los golpes, no
es solamente el hecho de ser golpeada, es el hecho de
que sea mi madre quien lo hace. Los sentimientos de un
nio o una nia de dos, tres o cuatro aos no son muy
distintos a los de Sonia, aunque pueda parecernos que lo
son. De hecho, los nios ms pequeos son an ms vul-
nerables y sensibles, lo que nos puede dar una idea del
impacto emocional que tienen en ellos las conductas de
este tipo y concretamente el tipo de dolor que sienten y
por qu lo sienten.
Si la violencia proviene de los modelos afectivos bsicos,
el binomio amor-violencia pasa a formar parte de los ele-
mentos constitutivos de la personalidad del nio de hoy
(adulto maana) como un modelo de relacin en el que
es posible, normal y tolerable el ser agredido o maltrata-
do por aquellas personas que uno ama.
Una visin optimista
Muchos investigadores y profesionales de la salud men-
tal compartimos la idea de que los seres humanos so-
mos una especie potencialmente afectuosa y cuidado-
ra. Pensamos que la biologa humana nos ha dotado no
slo de una carga violenta sino tambin de una inmensa
carga amorosa destinada al cuidado y la proteccin de la
propia especie.
Hasta hace muy poco, la idea dominante era que la na-
turaleza humana es primitivamente violenta y esencial-
mente egosta, y que los instintos agresivos y sexuales
(sobre los que todava se cimenta nuestra sociedad) ase-
guraban la supervivencia.
Actualmente estn empezando a surgir nuevas perspec-
tivas tericas que contemplan la otra cara de la realidad
humana: la no violencia, el respeto, los cuidados y los
buenos tratos entre las personas... encontrando en estos
comportamientos ya no bases sociales o psicolgicas,
sino autnticas bases biolgicas que revelan cmo el ce-
rebro y el sistema nervioso central participan en la pro-
duccin de los cuidados entre los seres humanos.
No slo es posible educar sin pegar, sino que es posible
una educacin excelente basada en el respeto, la empa-
ta y el apego, tanto para los hijos como para sus padres.
Llevarla a cabo y conseguir su generalizacin es posible,
pero requiere un cambio social que, en parte, tiene que
venir desde nuestras actitudes individuales.
Como ocurre con otras responsabilidades (medioam-
bientales, cvicas, etc.), son nuestras pequeas acciones
las que van a ir construyendo el mundo que queremos:
y el efecto de este cambio individual tiene unas reper-
cusiones, una onda expansiva, tan importante (tanto en
la vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos
como en la sociedad entera), que merece la pena inten-
tarlo.
PEGAR A LOS NIOS
*Paraliza su iniciativa y bloquea su comporta-
miento.
*Limita su autonoma.
*Daa gravemete su autoestima.
*Ofrece un modelo violento para la resolucin de con-
ictos.
*Les ensea a ser vctimas.
*Interere en sus procesos de aprendizaje.
*Les hace sentir rabia, rencor y ganas de alejarse de casa.
*Impide la comunicacin entre padres e hijos.
*Puede lesionarlos gravemente.
*Perpeta la cultura del maltrato en nuestra sociedad.
BIBLIOGRAFA:
Barudy, Jorge. El dolor invisible de la infancia. Una lectu-
ra ecosistmica del maltrato infantil Ed. Paids, 1998.
Barudy, Jorge. y Dantagnan, Maryorie. Los Buenos tra-
tos a la infancia. Parentalidad, apego y resiliencia
Ed.Gedisa 2005.
Bowlby, Jorge. Apego y prdida
Ed. Paids, 1998.
Gracia, Enrique. Tipologa del maltrato infantil: una con-
ceptualizacin emprica
Revista de psicologa social aplicada, 1994.
Gracia, Enrique. Los malos tratos en la infancia: tres d-
cadas de investigacin
Psicosociologa de la Familia, 1994.
Gracia, Enrique. Visible but unreported: acase for the not
serious enough cases of child maltreatment
Elsevier Science, 1995.
Gracia, Enrique. El maltrato infantil en el contexto de la
conducta parental: percepciones de padres e hijos
Psicothema, 2002.
Gracia, Enrique. Is it considered violence? The acceptabi-
lity of Physical punishment of children in Europe
Journal of Marriage and Family, 2008.
Horno Goicoechea, Pepa. Amor, poder y violencia. Un
anlisis comparativo de los patrones de castigo fsico y hu-
millante
Save the Children Espaa , 2005.
Montagu, Ashley. El sentido del tacto: comunicacin hu-
mana a travs de la piel.
Ed. Aguilar, 1981.
CRIAR 18 CRIAR 19
Criar NUM 1
Productos ecolgicos, cuidando del mundo
Paloma Martnez Omio&mio, productos ecolgicos
Criar NUM 1
Cuando hablamos de productos de limpieza no nos
damos cuenta de la contaminacin que generamos al
usarlos, adems de no prestar atencin a su verdadera
catalogacin: corrosivo, txico, reactivo, inamable... Lo
tenemos tan asumido que estas secuelas las solemos pa-
sar por alto.
Si bien es cierto que las etiquetas nos indican su toxici-
dad, no nos advierten realmente en qu nos puede afec-
tar su mal uso o su excesiva utilizacin en casa. Aparte
de la contaminacin colateral de los ros y mares, ya que,
aunque las aguas residuales son tratadas, todos los pro-
ductos vertidos en ellas no son eliminados del todo, aca-
bando en nuestros fondos marinos.
Los productos que se utilizan habitualmente contienen
amoniaco, fenol, alcohol etlico, etc., y su incorrecta ma-
nipulacin puede perjudicar la salud y afectar al medio
ambiente, ya que siempre quedan partculas dentro del
hogar afectando directamente a nuestra salud, ms si
cabe si hablamos de nios. Esto es realmente preocu-
pante, dado que el ambiente de nuestro hogar est al-
tamente contaminado mientras pensamos que estamos
dejndolo limpio y fuera de peligro.
La Ocina del Medio Ambiente (EPA) arma que si se sus-
tituyen dos limpiadores comerciales como los multiu-
sos o limpiadores de vidrios por productos no conta-
minantes, la calidad del ambiente en una casa mejorar
hasta en un 85%.
Algunos productos y su reaccin en el cuerpo seran:
AMONIACO: Irritacin en los ojos y vas respiratorias, con-
juntivitis, laringitis, inamacin de la trquea, edema pul-
monar, neumonitis y quemaduras graves en la piel.
BENCENO: Puede causar somnolencia, mareo y prdida
del conocimiento; la exposicin prolongada produce al-
teraciones en la mdula de los huesos y puede causar
anemia y leucemia. Cancergeno.
CLORO: El cloro y sus derivados se utilizan en las casas
como desinfectantes para el agua y como limpiadores y
blanqueadores. La exposicin a bajas concentraciones de
cloro puede producir dolor de garganta, tos e irritacin de
los ojos y la piel. La exposicin a niveles ms altos puede
producir quemaduras en los ojos y la piel, respiracin r-
pida, estrechamiento de los bronquios, jadeo, coloracin
azul de la piel, acumulacin de lquido en los pulmones y
dolor en el rea de los pulmones. La exposicin a niveles
aun ms altos puede producir quemaduras graves en los
ojos y la piel, colapso pulmonar y la muerte.
FORMALDEHDO: Lo podemos encontrar en cigarrillos,
en la manufactura de productos de madera, alfombras,
productos de papel y ciertos limpiadores caseros. Los
sntomas por la inhalacin de vapores incluyen tos, ina-
macin de la garganta, ojos llorosos, problemas respira-
torios, irritacin de la garganta, dolores de cabeza, sarpu-
llidos, nusea, sangrado por la nariz, broncoconstriccin
y ataques de asma. Probable cancergeno.
NAFTALINA: Se utiliza principalmente en bolas para re-
peler polillas y en bloques desodorantes para cuartos de
bao. Tanto la 1-metilnaftalina como la 2-metilnaftalina
se usan en la manufactura de otras sustancias qumi-
cas, como por ejemplo tinturas y resinas. Puede causar
irritacin de la piel, dolor de cabeza, confusin, nusea,
vmito, sudor excesivo e irritacin urinaria. Posible can-
cergeno.
Otros productos a tener en cuenta son los blanqueado-
res para la ropa, que tanto estn de moda ltimamente,
que contienen perborato. El PERBORATO introduce Boro
(sustancia txica para el riego agrcola) en el agua. Se
puede reemplazar por percarbonato que cumple la mis-
ma funcin y no contamina.
Cuando nos damos cuenta de la gravedad de los efectos
de todos estos productos (evidentemente existen ms
productos qumicos en el mercado, pero redactarlos nos
llevara muchsimo tiempo) intentamos informarnos de
todo lo que llevan los productos que habitualmente con-
sumimos, pero resulta que las etiquetas se limitan a decir
que son biodegradables y que contienen, entre otros, un
tanto por ciento orientativo de tensioactivos no inicos.
Con un poco de suerte amplan un poco ms la informa-
cin con algn que otro componente qumico, pero poco
ms. Eso s, el nmero de telfono de atencin al cliente,
otro para saber ms del producto y el telfono del ser-
vicio mdico de informacin toxicolgica, sin olvidar te-
ner siempre el envase a mano para poder indicarles de
qu marca (puesto que la composicin no la sabemos del
todo) se trata. Esto nos indica la desinformacin tan gran-
de a la que estamos expuestos y que realmente tenemos
verdaderas bombasen nuestro hogar sin saber realmen-
te los efectos nocivos a los que estamos sometidos.
Todo esto es lo que nos rodea de forma cotidiana. Leja,
agua fuerte, amoniaco, quita-grasa... y la capa qumica a la
que estamos siendo sometidos de manera continua nos
est afectando muy directamente sobre nuestra salud y
la de nuestra familia. En lugar de llegar a nuestra casa y
poder respirar tranquilos, dado que la polucin nos ro-
dea de manera cada vez ms agresiva, estamos consu-
miendo inconscientemente ms cantidad de qumica de
la que pensamos, cerrando un crculo totalmente nocivo
sobre nuestra salud.
Las soluciones pasan por la utilizacin de productos al-
ternativos totalmente ecolgicos, biodegradables y que
no alteran el medio ambiente. Podemos basarnos en pro-
ductos tan sencillos como puedan ser el vinagre, el limn
y el bicarbonato, o podemos utilizar ciertos productos ya
preparados que nos garantizan su ecologa, tanto en el
proceso de fabricacin como en la utilizacin de envases
reciclados. Poco a poco el mercado va abriendo sus puer-
tas a estas casas certicadas, aunque su adquisicin si-
gue siendo mayoritariamente a travs de Internet.
Otra opcin viable y que est entrando con muchsima
fuerza en estos momentos son las Nueces de Lavado.
Ecolgicas y totalmente naturales cubren la limpieza
total de la casa, siendo utilizadas desde antao por las
mujeres de la India. Su manejo es sencillo, inocuo para
la salud y un bactericida natural donde los haya.
El cambio merece la pena, su coste se aproxima a las
marcas comerciales ms conocidas y nos aseguramos
con ello la nalizacin del consumo de productos qu-
micos dentro de nuestro hogar. Aunque el mejor con-
sejo siempre ser el consumo responsable, la utilizacin
de los mismos en las dosis adecuadas y no malgastar
los recursos de los que disponemos.
CRIAR 20
Criar NUM 1
CRIAR 21
Criar NUM 1
Retirar el paal
o controlar esfnteres: el huevo o la gallina
Nuria Otero, edagoga, psicopedagoga, intermediadora familiar y doula.
El control de esfnteres y la retirada del paal son con-
ceptos distintos y, sin embargo, en ocasiones, los confun-
dimos. Un nio al que se le retira el paal sin estar prepa-
rado para ello seguir sin tener el control de esta funcin
aunque nos empeemos en lo contrario. E incluso puede
ser perjudicial. Hay muchos nios a los que, si fusemos
sinceros con nosotros mismos, deberamos volver a po-
ner el paal una vez retirado, pues se ve claramente que
lo hemos hecho demasiado pronto. Lo que ocurre es que
nos parece un retroceso, asumimos como un fracaso
educativo el que nuestros hijos continen con paal. Y
as, nos empecinamos en seguir adelante, aplaudiendo
la mnima seal de continencia. Sin embargo, aunque ya
no moje la ropa y el suelo a todas horas, habr que tener
en cuenta otros aspectos. Si un nio se hace pis cuando
se re, cuando se pone nervioso, cuando se olvida de ir
al lavabo, cuando est demasiado concentrado en una
actividad quiere decir que no tiene el tema controlado. A
los adultos no nos pasa ninguna de esas cosas... simple y
sencillamente porque s controlamos. As que no confun-
damos el hecho de que nuestro hijo (y nosotros) pueda
andar con cierta dignidad por la calle, sin mancharse ni
manchar,con que el control de esfnteres sea una realidad.
Ahora bien... por qu no esperamos a retirar el paal
cuando realmente el nio est preparado? Al margen
de las valoraciones en funcin de un pretendido xi-
to o fracaso educativo, que ya hemos apuntado, hay
otras posibles explicaciones, y vamos a hablar de ellas.
En primer lugar, existe un consenso casi unnime en
que para que los nios controlen esfnteres, hay que
ensearles, y eso se consigue a travs de la retirada del
paal. Sin embargo, lo ideal sera hacerlo exactamente
al revs: esperar a quitar el paal cuando el nio est
preparado para ello, es decir, cuando pueda controlar
esfnteres por s mismo. Esta idea, en general, produ-
ce cierto temor. Se suele creer que si uno no le retira el
paal al nio, ste nunca llegar a controlarse, y tendr
problemas de incontinencia. Lo cierto es que, a no ser
que haya un problema funcional real, ningn adulto tie-
ne problemas con el control de esfnteres. Lo que nos
hace sospechar que se trata de un proceso madurativo
propio del ser humano, y no un objetivo educativo que
las familias o las escuelas deban asumir como propio.
Desde este punto de vista, en vez de retirar el paal y
correr con el orinal detrs de nuestros hijos, sera mu-
cho ms cmodo para todos (sobre todo para los nios,
que no se sentiran presionados ni evaluados) esperar a
que el propio nio nos diga que ya no necesita el paal.
Adems de este temor, existe un problema logstico aa-
dido: el inicio de la Educacin Infantil. En la mayora de las
escuelas de nuestro pas, por no decir en la totalidad de
ellas, no se admiten nios con paal. Sabemos que es un
problema real de tiempo y atencin para una sola maes-
tra o maestro tener 20 nios a los que cambiar y limpiar,
pero habra soluciones intermedias si hubiera verdadera
intencin, por parte de las instituciones educativas, de
encontrar alternativas. Pero la realidad es que no se asu-
men estas posibilidades porque no es slo una cuestin
de recursos humanos, sino de lo que entendemos que
un nio debe o no debe saber a una determinada edad.
Y pensar que todos los nios, a los 3 aos (algunos a los 2
aos y 9 meses) deben tener controlada esta funcin cor-
poral es, cuanto menos, una idea difcil de materializar.
La realidad es que cada nio controla esfnteres a una de-
terminada edad, igual que cada nio habla, anda o salta
a una determinada edad. El que se asuma habitualmen-
te que a partir de los 2 aos debemos empezar a retirar
el paal tiene ms que ver con la universalizacin de la
educacin infantil, que an sin ser obligatoria se ve como
necesaria (sta es otra historia que ya trataremos) y de las
condiciones que sta nos impone para admitir a nues-
tros hijos. As que, si estamos hablando de un proceso
madurativo que tarde o temprano llega a su n, por qu
empearnos en hacer pasar a los nios por este mal tra-
go? Dejemos a cada nio seguir su ritmo y encontrarse
seguro con su cuerpo antes de imponerle una conven-
cin social.
Muchos padres y madres de nuestra generacin nos he-
mos encontrado con un problema importante a la hora
de criar a nuestros hijos: nos faltan referentes.
La educacin que nos dieron nuestros padres est de-
masiado envuelta en los constructos tericos de la psi-
cologa clsica del aprendizaje y su marco cognitivo-
conductual y lo que vemos y leemos a nuestro alrededor
suele ser ms de lo mismo: se nos propone una educa-
cin basada en la prepotencia del adulto, en las rdenes,
en el castigo, la amenaza, la evaluacin y la recompensa.
Fundamentalmente se trata de un tipo de crianza en el
que se pretende conseguir que los nios hagan lo que
nosotros queremos, y eso, de conseguirse, se considera
un xito.
Pero sabemos bien lo que queremos? Tenemos claro
lo que estamos pidiendo a nuestros hijos o simplemente
nos estamos dejando llevar por la inercia de los esque-
mas que llevamos dentro? Qu es un nio bien educa-
do? Y sobre todo, qu es un nio feliz?
Somos muchos los que, en nuestro da a da, sentimos
que somos como los policas de nuestros hijos, pasamos
el da con el no en la boca y con una sensacin de ten-
sin permanente, de tener que estar vigilantes a su co-
rrecto desarrollo, diciendo lo que se puede y lo que no se
puede, pensando y decidiendo por ellos constantemen-
te, castigo en mano acechando.
Sentimos que algo no va bien, que deberamos disfrutar
ms los unos de los otros, estar ms relajados como pa-
dres tenemos la sensacin compartida de que los pri-
meros aos son muy difcilesno hay tiempo para nada
no s como lo hizo mi madre que tuvo a cinco pero
no sabemos cmo enfocar nuestra paternidad de otra
manera.
Por un lado no queremos ser extremadamente autorita-
rios (los ciudadanos del siglo XXI no somos autoritarios!),
pero, por otro, sentimos a un nivel muy profundo que si
no ejercemos constantemente nuestra autoridad, si no
estamos encima de nuestros hijos las 24 horas del da
interviniendo y dirigindoles en sus rutinas (venga hay
que levantarse para no llegar tardeesto se abrocha as),
sus acciones (no te manches con las tmperas), sus pen-
samientos (debera gustarte este abrigo nuevo) y hasta
sus emociones (al hermanito hay que quererlo), vamos
a perder el control
Cmo resolver este dilema? Cmo evolucionar res-
pecto a la educacin y los esquemas recibidos y ya in-
corporados? En casi cuarenta aos la sociedad ha evo-
lucionado increblemente y por supuesto nosotros con
ella. El concepto de familia no es el mismo, tampoco lo es
el de las relaciones hombre-mujer. La revolucin de las
mujeres est ya en marcha pero, y la revolucin de los
nios? Igualmente necesario es que se opere un cambio
de mentalidades respecto a la crianza y, sobre todo, res-
pecto a los derechos de nuestros hijos. No slo a gran es-
cala sino a nivel cotidiano. Si ya no nos relacionamos con
nuestra pareja con gritos ni chantajes, si hemos aprendi-
do a comunicarnos en situaciones de conicto, a hablar
de sexo, a aceptar nuevas y diversas estructuras familia-
res, por qu seguimos relacionndonos con nuestros hi-
jos de una manera tan poco coherente con lo que somos
y lo que queremos ser, con lo que hemos aprendido y lo
que llevamos a la prctica en otros mbitos de nuestras
vidas?
Buscamos dentro de nosotros mismos y encontramos al-
gunas ideas, pero a la hora de llevarlas a la prctica nos
faltan herramientas y acabamos cayendo en los esque-
mas que llevamos dentro, sobre todo en los momentos
de mayor tensin o cansancio (vete a tu cuarto, como
no termines ya la cena quitamos la tele,no tires el abri-
go al suelo!).
Este tema se llama alternativas a los castigos pero, en
realidad, hablaremos de una alternativa educativa glo-
bal. Porque el castigo es y representa el tramo nal de
toda una serie de despropsitos educativos. Para poder
hablar de alternativas, hay que sentar las bases desde
mucho antes de que el castigo, la amenaza o la sancin
tengan lugar. Analizaremos de la forma ms prctica po-
sible estos fundamentos y veremos qu planteamientos
alternativos existen para llevarnos por otro camino en la
educacin de nuestros hijos. Desde esta nueva perspec-
tiva, las palabras castigo, refuerzo, chantaje, pierden todo
su signicado pero, lo que es ms importante, cobran
signicado otras formas de relacin mucho ms grati-
cantes para todos los miembros de la familia: nosotros
ganamos en la convivencia mientras nuestros hijos ga-
nan en autoestima.
Alternativas a los castigos
Violeta Alcocer Psicloga y Psicoterapeuta. Formada en psicoterapia psicoanaltica
y dinmica familiar y de grupo.Especialista en psicodiagnstico infantil y crianza.
CRIAR 22 CRIAR 23
Criar NUM 1 Criar NUM 1
Recuerdo mi primera kedada y mis temores de enton-
ces: no conocer a nadie, no saber de qu hablar, no saber
si iba a encajar, no conocer el lugar...
Y eso que no soy tmida. Pero me impona mucho el lle-
gar de repente ante un grupo de desconocidas y decir:
Hola, soy Claudia y soy mam de Criar... Como en un gru-
po de bebadictos annimos, vamos.
Pero fue ms simple que eso. Era como ser marcia-
na en la tierra, estar fuera de la onda del mundo
terrenal y de repente encontrar un grupo de gen-
te verde igualita que yo. La primera sensacin es
de extraeza: ver un grupo de locas felices y sen-
tir que perteneces a l; que has encontrado tu lugar.
Pues as, de la mano de otra amiga y con los hijitos en
la mochila me lanc al xito. El primer momento fue un
poco raro... No conoca a ninguna pero algunos nicksme
sonaban. De repente, en cinco minutos de ir charlando ya
ramos todas amigas, como si nos conociramos de toda
la vida. Seguramente el patito feo del cuento tuvo el mis-
mo sentimiento cuando conoci a los cisnes hermanos...
Me integr inmediatamente y entonces fueron ms das
en el calendario, ms kedadas y ms reuniones. Un da
coment que se acercaba el cumple de la pequea de
mis hijas, pero que no haramos ninguna esta porque
no tenamos un duro. Entonces, mis amigas-mams or-
ganizaron un sper cumple y aparecieron en casa, cada
una con un platillo preparado segn su especialidad, tar-
tas, pastelitos, globos... velas y todo! E hicimos una her-
mosa esta festejando adems el cumple de otros dos
nios nacidos el mismo mes. Desde entonces, mi casa
es de puertas abiertas y lugar de muchos encuentros.
Cuando terminan estas estas, las mams me dan las gra-
cias por haber sido la antriona... pero siento que la que
debe dar las gracias soy yo. Soy yo la que tengo que agra-
decer por esa compaa tan sana, por tantas risas, por ver
crecer a sus hijitos, por tantas cosas ricas, por los conse-
jos sabios, por el abrazo amigo y la palabra sincera. Creo
rmemente en la existencia de esas redes que todas las
madres necesitan para criar con el corazn. sta es mi red.
Ahora, cuando pienso en mis amigas, son estas mujeres
las que llenan el espacio. Puede sonar a tpico, pero con
ellas aprendo, ro con las ocurrencias de sus hijos, soy feliz
con sus alegras, lloro con sus tristezas y me siento acom-
paada en esta aventura de criar y crecer como mam.
Pero sobre todo, me siento apoyada, protegida y querida.
Desde aqu y con estas pocas lneas quiero agradecerles
esos encuentros y decirles que espero con ansias el mo-
mento de volverlas a ver.
De kdds y otros encuentros
Claudia Pariente, socia de ACC
Un viaje con el corazn
Patricia Marco, madre
sta es la historia an inconclusa de nuestra familia. Una
familia que esperamos que est completa en muy poco
tiempo. Una familia a la que le une un gran amor y que
comparte cada da la aventura de ser familia.
Hace aos, cuando la psicloga que nos evalu para
nuestra primera adopcin me pregunt que por qu
quera ser madre, le contest que quera ver la vida de
nuevo a travs de los ojos de un nio. Y as ha sido y si-
gue siendo. Ahora la vida nos da una nueva oportunidad,
verla a travs de un nuevo hijo.
Hace cuatro meses un da como otro cualquiera
hubo una noticia que lo cambi todo Nos escribieron
desde Rusia para decirnos que Ivn estaba en adopcin
internacional.
Ivn es un nio de 10 aos maravilloso, alegre, inteligen-
te, amigo de sus amigos, guapo, guapsimo pero an
no sabamos tanto de l.
Cuando recibimos la noticia slo sabamos que era el
hermano biolgico de nuestro hijo, adoptado en Rusia
hace ya cuatro aos cuando tena 7 meses.
Durante estos aos, hemos seguido la historia biolgica
de nuestro hijo despus de haber conocido en el juicio a
su madre biolgica y a una hermana.
Ese hecho junto con el de convertirnos en padres, marc
para nosotros un antes y un despus. Del shock inicial y
la tensin por conocerlos, pasamos a sentirnos afortuna-
dos por poder responder en un futuro a algunas de las
preguntas de nuestro hijo sobre sus orgenes.
Pero, adems, ocurri que yo jams pude olvidar a aque-
lla nia y obviar la existencia de otros hermanos. Muchos
das me he preguntado cmo estaran, cmo sera su
vida, si se pareceran o no a mi hijo muchas pregun-
tas porque a menudo he pensado que el destino de
ellos podra haber sido perfectamente el destino de
nuestro hijo.
Por esa razn, sabamos que Ivn y la nia que conoci-
mos en el juicio haban entrado en un orfanato desde
2005 porque, segn nos dijeron, haba muerto su abuela
paterna, la que les cuidaba, y, por esta razn, su padre les
dej all, pero les visitaba. Poco tiempo ms tarde supi-
mos que la nia haba pasado a una familia de acogida
en Rusia y que Ivn se haba quedado solo en el orfanato.
Supimos que su madre y madre biolgica de nuestro hijo
haba perdido la patria potestad de los nios cuando los
abandon (imaginamos que por circustancias terribles
ya que con ella permanecen otros dos hijos, hermanos
igualmente de nuestro hijo).
Cuando supimos que slo Ivn permaneca en el orfana-
to, preguntamos si podamos ayudarle de alguna manera
y, venciendo las reticencias iniciales de sus responsables,
acordamos que le enviaramos cosas tiles de ropa y
aseo y algn juguete sin decirle quines ramos.
Preparamos varios paquetes para l y para el orfanato
con mucha ilusin y mucho amor hacia un nio al que
no ponamos cara, pero al que sentamos muy cerca.
Tan cerca lo sentamos que por causa de nuestro inters,
y dado que ya tenamos decidido ampliar la familia, nos
escribieron ese da de diciembre para darnos la noticia
de que haba posibilidad de adoptarlo.
La noticia fue en un principio desconcertante para noso-
tros. Es cierto que en muchas ocasiones haba acariciado
la idea de saber, conocer e incluso, encontrarnos con los
hermanos de nuestro hijo. En muchas, muchsimas oca-
siones me senta agradecida hacia esa mujer que lo llev
dentro de s, a ella que se cuid durante su embarazo a
pesar de su penuria econmica, a ella que haba dejado
a un hijo en adopcin pensando en su futuro, a esa mujer
buena y alegre que conocimos en el juicio y que llor al
ver las fotos de nuestro hijo. Muchas veces soaba con
hacerle llegar el mensaje del nio tan maravilloso que
era nuestro hijo y en cada cumpleaos de mi hijo me he
acordado de ella porque no puedo imaginarme que haya
olvidado el da en el que lo pari. S he soado mucho
con todo ellos, pero no pude dejar de sentirme descon-
certada en un primer momento.
Pero an as fue un poco desconcertante. En primer lu-
gar, porque en mi cabeza cuando pensaba en ampliar la
familia siempre haba imaginado a un hijo menor que el
nuestro y se era el primer pensamiento que tena que
cambiar (y os aseguro que no es tan fcil pasar de ima-
ginarte tu hijo como un beb a imaginarlo con 10 aos).
Y, en segundo lugar, porque cmo reaccionara nuestro
hijo, cmo se adaptara un nio tan mayor, qu implica-
ciones iba a tener para ambos Adems, ninguno de los
dos conoca la existencia del otro.
Criar NUM 1
CRIAR 24
Criar NUM 1
CRIAR 25
Han sido cuatro meses de mucho pensar, de mucho re-
exionar y de muchas meditaciones, de mucho pensar
sobre todo sobre lo que era lo mejor para los nios, pri-
mero para nuestro hijo y despus para Ivn. La mayora
muy ntimas porque desde el primer momento tuvimos
claro que slo nosotros tendramos la respuesta a esta
decisin y alguna otra, ms especializada, basada en la
experiencia de otras personas que han adoptado nios
mayores.
Estaba claro, no exista un vnculo afectivo entre ellos
pero, si queramos ampliar la familia y se iba a construir
un vnculo afectivo entre dos nios, por qu no entre los
hermanos. Adems, cules eran las razones para no dar-
le ni siquiera una oportunidad a Ivn? La edad? Es sta
una razn para negarle a Ivn una familia? O se trata
ms bien de miedo? Cules son las dicultades? Por su-
puesto que las hay, pero creo que simplemente diferen-
tes porque tambin existen con un beb y con un nio
de dos o tres aos con un nio de 10 aos pues sern
diferentes.
Me empez a rondar por la cabeza la idea de que si deca
que no y algn da s volvamos a esa ciudad a por nues-
tro segundo hijo no iba a poder dejar de sentir un gran
vaco por Ivn, por su ausencia.
Al nal, despus de un intenso proceso de reexin de-
cidimos que queramos ir adelante, queramos que Ivn
nos conociese y nos dijese si tambin l quera ser parte
de nuestra familia.
Y as partimos hace casi un mes hacia Rusia, cargados de
ilusiones, esperanza, con el rme convencimiento de que
Ivn, salvo que l no quisiese, ya era parte de la familia.
Preparamos el viaje a conciencia, juguetes para compar-
tir con l y verle ms en su entorno, un globo del mundo
hinchable para ensearle dnde estaba Espaa, una car-
ta para el primer da contndole por qu estbamos all
y que nos poda decir lo que quisiese, un diccionario ru-
so-espaol por si le apeteca cotillear palabras y un libro
contndole mil cosas, desde dnde est Espaa, a cmo
es Espaa, qu comemos, cmo somos, hasta quines
ramos, cmo era nuestra familia, hablbamos de nues-
tro hijo, su hermano, de nuestros parientes, de nuestro
da a da. Todo traducido al ruso y con muchas fotos.
Y como ya hice en el viaje en el que fuimos a por nuestro
hijo, cargu la maleta con ropa en tonos alegres.
Llegamos a Mosc a las 5 de la tarde. Nos estaba esperan-
do un chfer y con l iramos hasta la regin a unos 350
km de Mosc. Nos haban dicho que llegaramos entre
la 1 y las 2 de la maana, nos acostbamos y el viernes
iramos a ver a Ivn. Est en un orfanato a una hora, hora
y media en coche. Nuestro principal pensamiento era
poder pasar con l todo el tiempo que nos dejasen el
vienes, el sbado y el domingo. El lunes temprano volve-
ramos a Espaa.
No era mucho tiempo, pero es todo lo que podamos.
Despus de un largo y cansado viaje por carretera, lle-
gamos a la regin, descansamos y el viernes nos reen-
contramos con nuestra intrprete y amiga y con nuestra
amiga de los Servicios Sociales que nos haba informado
de la situacin de Ivn y nos haba ayudado a preparar
el viaje.
Visitamos rpidamente la casa cuna donde vivi nuestro
hijo sus primeros meses de vida. Todos nos recordaban
y le recordaban. Dejamos la maleta de ropa y cosas de
aseo para bebs y los paquetes de paales que haba-
mos comprado. Fue tambin muy emocionante recordar
aquellos momentos en los que nos convertimos en pa-
dres por primera vez.
Estbamos muy nerviosos y con ganas de partir hacia el
orfanato y encontrarnos con Ivn. Cuando llegamos todo
el personal estuvo volcado con nosotros. El director, en-
cantador, todos hablan muy bien de Ivn y nos dan todo
tipo de facilidades, podemos estar con l todo lo que
queremos incluso sacarle de paseo fuera del orfanato.
Llega Ivn. Mi marido se emociona tanto al verle que disi-
muladamente se gira hacia la ventana y llora.
Nos sentamos con l. Se parece tanto a nuestro hijo. Es
guapsimo, a nosotros nos lo parece. Tiene la mirada ale-
gre, los ojos color miel, grandes y vivos y una sonrisa que
lo llena todo. Est tmido y nervioso (no para de mover
una pierna estando sentado). Responde a las preguntas
que le hacemos, le gusta jugar al ftbol, tiene dos amigos
Dimitri y Serguei y saca muy buenas notas en el colegio.
Le contamos que venimos de Espaa y que all nieva
menos que en Rusia y l, sorprendido, nos pregunta que
entonces a qu jugamos en invierno (nos hizo mucha
gracia).
Le damos la ropa que le hemos llevado y algunos jugue-
tes, un Actimel y galletas de chocolate y se zampa medio
paquete y el Actimel.
Ivn se va a comer y a nosotros nos dan una comida de
gala y nos cuentan muchas cosas de l. Slo le han dicho
que tiene una visita de Espaa. l pregunto si eran pap y
mam y le dicen que no (tienen miedo de que algo vaya
mal y el nio tenga una gran frustracin). Le dicen que
es como otras veces que algn nio ha recibido visitas
(segn parece esto ha ocurrido y luego no lo adoptan).
Nos vamos de paseo con l. Le entusiasman la cmara
de fotos y la de vdeo y se las dejamos y nos graba y nos
hace fotos. Sonre mucho todo el tiempo.
Volvemos y nos dicen que podemos jugar con l. Elige ju-
gar a las damas y se lo pasa bomba ganando a mi marido.
Est ms relajado y se le ve an ms alegre. Le damos la
bola de mundo inable. La hincha y le encanta ver dnde
estn Rusia y Espaa.
La educadora nos dice que apenas ha comido porque to-
dos los nios le preguntan por la visita.
Nos cuenta que es un nio de familia, le gusta compar-
tir con sus amigos, que no es agresivo, pero se deen-
de si tiene que hacerlo y que es un buen estudiante.
Le dimos el diccionario pero resulta que an no ha apren-
dido las letras en latn (vamos a tener mucho trabajo en
la escolarizacin).
Nos despedimos. Le doy besos y un fuerte abrazo. Le pido
un beso y me doy cuenta de que no sabe besar.
Nos vamos y, cuando estbamos en la calle, sale corrien-
do y nos abraza. Nos sacamos ms fotos y le decimos que
maana volvemos.
El sbado volvimos a pasar un da emocionante y bas-
tante ms largo con Ivn.
Nada ms llegar nos estaban esperando el Director y la
Asistente Social.Nos han dedicado mucho tiempo y hemos
podido reconstruir hasta donde hemos podido la histo-
ria de Ivn. Adems nos han dado datos mdicos pero no
haba nada reseable por lo que esta parte ha sido breve.
A continuacin han ido a buscar a Ivn, que ya llevaba
rato esperndonos porque los otros chicos nos haban
visto desde la ventana y le haban avisado.
Nuestro conductor ha sugerido esta maana que, dado
que a Ivn le gustaba el ftbol, por qu no le comprba-
mos una pelota, y hemos conseguido un baln ocial de
la Eurocopa. Se lo hemos dado nada ms verle y no se ha
separado de l.
Le hemos preguntado qu quera hacer y no quera hacer
otra cosa que no fuera ir al campo a jugar con el baln.
Hemos ido a un bosque precioso y all han estado dos
horas jugando al ftbol Ivn, mi marido y el conductor,
que es tambin encantador. Se lo han pasado en grande.
Ya era tarde y aunque Ivn quera seguir jugando se no-
taba que estaba cansado y decidimos que ya era hora de
comer. Creo que quera disfrutar de aquel momento de
juegos slo para l con dos adultos que estn pendien-
tes de l al mximo. No quiere que se acabe nunca.
Hemos ido a un restaurante e Ivn ha estado increble. Al
principio tmido, pero nalmente se ha decidido a pedir
lo que quera.
Mientras esperbamos la comida ha estado haciendo
tonteras con los botecitos de Actimel, jugando a que pe-
leaban entre s... Me ha gustado ver esa faceta tan infantil
de l. Creo que todava hay mucho nio dentro de l.
Por otra parte, no debe de ser fcil para un nio de 10
aos estar comiendo con cuatro adultos desconocidos,
tres de los cuales hablan entre s un idioma desconocido
y estn todo el tiempo preguntndote lo que te gusta,
cules son tus amigos, qu haces los sbados... Creo que el
autntico valiente en esta historia es Ivn.
En la comida le hemos preguntado si le gustara venir a Es-
paa y, como ya nos haban dicho en el foro de adopcin
de mayores, simplemente se ha encogido de hombros.
Al acabar hemos vuelto al orfanato y estaban muchos ni-
os en el jardn y le han preguntado por su baln nuevo.
Hemos conocido a su mejor amigo, Serguei. Son insepa-
rables.
Hemos entrado y hemos jugado a las damas. l estaba
muy atento a las conversaciones en ruso.
Al acabar le hemos dado el libro que le habamos prepara-
do y ha sido cuando ha sabido que tenamos un hijo adop-
tado de su misma ciudad. Ha estado muy interesado por
Criar NUM 1
CRIAR 26
Criar NUM 1
CRIAR 27
todo, especialmente por nuestro hijo, quera saber cuan-
tos aos tena, cundo estaba hecha su foto, cul era su ha-
bitacin en las fotos de nuestra casa. Ha sido muy bonito
verle tan interesado. Por supuesto que tambin ha estado
interesado en nuestra familia, quines eran mis hermanos,
mis sobrinos, sus edades, los hermanos de mi marido. Le
ha gustado ver que mi familia viva en una isla, ha dado
un respingo cuando ha visto una foto de una playa... le ha
encantado tambin que mi marido trabajara con ordena-
dores y nos ha sorprendido que reconociese un porttil
y dijese el nombre en ingls. Denitivamente es un nio
muy listo. El libro ha sido un gran, gran acierto y en el or-
fanato les ha gustado mucho. Creemos que maana nos
har alguna pregunta ms sobre l porque no paraba de
leerlo.
Al salir, Ivn estaba esperndonos, quera irse con sus
amigos a jugar a la pelota. Le hemos acompaado y mi
marido ha vuelto a jugar un ratito con l.
Le he pedido que me diese un beso y me lo ha dado di-
simuladamente (sus amigos estaban mirando) pero esta
vez, ha sido un beso y yo le he dado mas tarde otro (sin
sus amigos delante). y ha estado mas tmido que ayer.
Maana es nuestro ltimo da con l y l ya lo sabe.
Me ha parecido que dentro de lo que cabe es un orfa-
nato en el que los nios tienen contacto con el exterior,
salen de excursin, pueden entrar y salir al jardn a jugar.
Nos ha sorprendido lo bien adaptado que estaba Ivn a
comer en un restaurante, ir al campo...
Y tambin hemos visto que, dentro de sus limitaciones,
los nios no estn muertos de hambre. Ivn come pero
no lo hace con ansiedad, ni devora.
En el viaje de vuelta en coche, mi marido y yo hemos ha-
blado y no pensamos que ningn otro nio que no sea
Ivn puede ser nuestro hijo.
Maana ser otro da, pero estaremos tristes porque ser
nuestra despedida de Ivn aunque esperamos verle muy
pronto.
Al mismo tiempo, nos entristece saber que va a perder
a sus amigos, especialmente a Serguei, al que est tan
unido. En Espaa no tendr amigos al principio y esto va
a ser duro para l, aunque tambin creemos que le ha
gustado saber que en casa hay un nio con el que podr
jugar y creo que l es muy consciente de todo eso y, por
eso, le ha gustado el saber que ya tenamos un hijo aun-
que fuese mucho ms pequeo que l, pero Ivn, aun-
que es un nio muy inteligente, sigue siendo por encima
de todo un nio con un gran deseo de tener una familia
y jugar. No dudamos que le queda mucha infancia por
delante.
Ya es domingo y hoy me he levantado sintindome ms
mam si cabe.
Hoy vamos a afrontar con l claramente su opinin sobre
tener una familia y que seamos nosotros. No ser fcil
para un nio responder a esta pregunta, pero vamos a
intentarlo sin atosigarle.
Hoy nos iremos con el corazn triste, pero con la seguri-
dad de que pronto estaremos todos juntos.
Ivn llegar y, aunque es el mayor, al principio ser el
recin llegado y tenemos que tratarle como si un beb
hubiese llagado a casa. Mucho amor, mucho apego y mu-
cho contacto fsico.
No se puede recuperar el tiempo perdido, pero para el
amor nunca es tarde.
Con Serguei podr hablar por telfono y en esta espera
nosotros tambin podemos llamar a Ivn. La verdad es
que estamos encantados con el orfanato y toda su ayuda.
Adoran a Ivn y ellos tambin quieren que todo salga bien.
Ya hemos llegado al orfanato y afortunadamente como
era domingo no haba directores, ni educadores con car-
go, ni nada parecido. Les estamos muy agradecidos por
toda la informacin, facilidades y atenciones pero, en al-
guna ocasin hemos deseado ver a Ivn y all estbamos
con los cumplidos y entretenidos en hacernos mutua-
mente la pelota
Ivn nos estaba esperando escondido en el jardn. Deni-
tivamente es un nio lleno de ganas de jugar. Le divirti
mucho que lo encontrramos.
Nada ms vernos mir qu llevbamos en la mano, in-
tentando adivinar y descubrir sus regalos, y apareci su
amigo Serguei y empezaron a comentar entre ellos.
Entramos y nos sentamos en la portera. Le pregunta-
mos sobre el libro que le habamos dado el da anterior
y fue corriendo a buscarlo. Se lo haba ledo todo y le
fue comentando a nuestra intrprete de espaol (el da
anterior no habamos ido con ella sino con una perso-
na y la amiga que nos inform de la situacin de Ivn
de los Servicios Sociales). Se lo saba todo y lo que ms
le fascinaba, o al menos nos lo pareca, era nuestro hijo,
recordaba que en una de las fotos era ms pequeo,
su habitacin y sus juguetes y que mi marido trabaja-
ba con ordenadores. Como cualquier nio de 10 aos,
siente fascinacin por todo lo electrnico y la verdad
es que no deja de sorprenderme su nivel de desarro-
llo en este sentido, otra cosa ser su nivel de estudios,
pero eso ya se ver. Pero en todo lo dems no recuerda
en nada a un nio que est viviendo en una institucin.
Le preguntamos si quera ver a nuestro hijo en el DVD
porttil que llevbamos y nos dijo que s. Adems lleva-
mos lmada nuestra casa por fuera y el jardn y esa era
otra de las cosas que le haba sorprendido y nos haba
comentado que la casa era grande. Yo quera con esto y
con el libro que todo le fuese algo ms familiar y que no
todo fuera absolutamente desconocido cuando llegase.
Despus hablamos con l y le dijimos que nos gustara
mucho que fuese parte de nuestra familia, que todos le
esperbamos pero que no haramos nada que l no qui-
siese, pero l no responde nada, baja la cabeza, sonre y
encoge los hombros.
Le preguntan por su familia. l dice que tiene una her-
mana, que tiene 12 aos, pero que ya hace ms de un
ao que habl con ella por ltima vez (su hermana est
con una familia de acogida rusa desde hace dos aos) y
una prima, que tiene 18 aos ms o menos (no lo sabe
bien). Claro que recuerda a su hermana! El personal del
orfanato nos deca que no la recordaba pero cmo no
va a hacerlo, es un nio listo y vivi con ella hasta los
8 aos. Adems, nos han dicho que es de los pocos ni-
os del orfanato al que ningn familiar visita, as es que
estoy segura que muchas veces pensar s, pero yo
tengo una hermana. Al menos eso es lo que yo hara.
Le preguntan por su padre, pero apenas quiere contestar.
Le preguntan si quiere volver con l y apenas responde,
creo que dice un tmido no. Le pedimos a nuestra traduc-
tora que pare. Parece un tercer grado y no queremos eso
ni mucho menos.
Aparece nuestro conductor con los Walkie Talkie que le
habamos comprado y a los que haba ido a poner pilas.
Le rechian. Le entusiasman. Sale corriendo a darle uno a
su amigo Serguei y empiezan a probarlos.
Nos vamos a comer con l a un restaurante y le deci-
mos que a la vuelta jugamos con l y Serguei juntos y se
muestra encantado con la idea.
Come otra vez muy bien, todo pero reposadamente. Le
damos un Actimel y se guarda el bote vaco en el bolsillo.
Le decimos que lo deje, l dice que no hay donde tirarlo
pero, no sabemos bien para qu lo quiere. Yo creo que
simplemente guarda todo porque todo es para l un te-
soro. En el orfanato apenas tienen nada propio.
Nuestra intrprete le dice que no puede leer la carta por-
que no lleva gafas y l le responde que luego el conductor
se la lee, ella le dice que an no ha llegado y que hay que
ir pidiendo y l se la lee mas o menos, muy tmidamente.
Volvemos y nos juntamos con Serguei, juegan con los
Walkies. Serguei es ms torpe y no termina de entender
cmo funcionan. Ivn se lo explica y no paran de entrar
y salir, alejndose uno del otro. Abro unas patatas fritas y
las devoran entre los dos. Ivn no pareca tener ms ham-
bre en la comida, pero sigue comiendo.
En la comida le habamos dado un Mini-Babybell. Nos
dijo que se lo guardaba para compartirlo con Serguei.
Saca el quesito le da un mordisco por la mitad y le da la
otra mitad a Serguei.
Entretanto nos cuentan que Serguei tiene familia y que
algunas vacaciones va con ellos. Nos comentan que
cuando Ivn lleg hace dos aos, estaba tmido y asusta-
do y a veces lloraba.
Subimos a ver su dormitorio. Duerme con otros 5 ni-
os ms, su cama es pequeita y esta pegada a un gran
ventanal. Los muebles son viejos y desvencijados, todos
marrones y all tiene nuestro globo del mundo y algu-
na otra cosa. Miramos el colchn y no tiene, es una tabla
de madera y tela amontonada para que este mas suave.
Volvemos con ellos, siguen jugando, pero Serguei ha blo-
queado el Walkie, le explicamos que hay que desatorni-
llar y volver a colocar las pilas. Ivn sale corriendo a bus-
car el destornillador y las quita. Le cuesta, no quiere que
mi marido le ayude y vemos que tiene carcter. Al nal
cede y mi marido le ayuda. Se mueve por all como pez
Criar NUM 1
CRIAR 28
Criar NUM 1
CRIAR 29
en el agua, aquello es su hogar y sus amigos, su familia,
su tesoro ms preciado y los cuida. Creo que es un nio
que valora la amistad por encima de todo y no dejo de
darle vueltas cuando al llegar a Espaa se vea sin ami-
gos y creo que es lo que tambin a l ms le preocupa.
l nos comenta que sabe arreglar cosas, hasta coches.
Est claro, le fascina lo electrnico y esas cosas que tanto
gustan a los hombres.
Coge la cmara y ya sabe cmo buscar las fotos y acer-
carlas con el zoom. Le comenta a su amigo mira qu
sonrisa tengo. Le vemos presumido y con ese sentimien-
to de lder que nos haban comentado. A ver cmo va
luego en Espaa cuando pierda inicialmente ese status.
Nos sentamos con l.Ha llegado el momento de despedir-
nos. Le volvemos a decir que queremos que sea nuestro
hijo, que va a tener un hermano, l nos contesta el nombre
de nuestro hijo, que vamos a arreglar los papeles lo ms
rpido que podamos, pero que no depende de nosotros,
que pasar tiempo, no sabemos cunto, pero volveremos.
Le decimos que le vamos a enviar las fotos de estos das,
que le llamaremos y le escribiremos por su cumpleaos
y que esperamos que el prximo lo celebremos juntos.
Nos despedimos tristes y yo le veo a l algo ms triste
que otros das.
Mi marido sale hecho polvo, sin poder dejar de llorar.
Ya hace casi un mes que hemos vuelto y no paramos de
hablar y de intentar agilizar todo. Entretanto, le hemos
enviado a Ivn una bonita tarjeta de cumpleaos con
palabras escritas en ruso por nosotros y las fotos que sa-
camos con l, y tambin le hemos enviado otra carta ex-
plicndole cmo van nuestras gestiones, lo contenta que
est toda la familia, los amigos, que estamos preparando
su habitacin.
Aqu empieza nuestra aventura como familia. Una aven-
tura ni mejor ni peor que ninguna otra, simplemente
diferente, pero con la misma base que otras muchas: el
amor. Un amor que esperamos nos ayude a superar las
dicultades, si bien estas nos preocupan poco porque
dicultades habr, pero ni ms ni menos, ni mejores ni
peores que en cualquier otro caso.
Entrevista a Yolanda Gonzlez
Leticia Jimniez, socia de ACC en Mxico.
Yolanda Gonzlez
Psicoterapeuta
Especialista en Prevencin infanto-juvenil.
Formadora de profesionales de la salud, profeso-
rado y padres en promocin
y prevencin infanto-juvenil en el mbito priva-
do y pblico.
Junta directiva de I.A.N. (Teora del apego)
Miembro de A.S.M.I.
(Asociacin Salud Mental Infantil)
La infancia es la fase de cimentacinpara la psique y la
vida afectiva de una persona. Muchas veces se dice que
nadie estudia para ser padres, sin embargo existen
diversos grupos de apoyo y profesionales dedicados a
esta delicada etapa de la vida, que en su labor pueden
orientarnos pararomper cadenas decomportamientos
nocivos hacia nuestros nios.
Yolanda Gonzlez, Psicloga clnica y Presidenta de APIR
(Asociacin de Psicoterapia y Prevencin-Promocin de
la Salud Infantil). Su especialidad en la infancia es pro-
mocionar la salud y prevenir los trastornos emocionales
a travs de grupos de padres interesados en buscar un
nuevo enfoque para la relacin con sus hijos.
Cmo surgi su inters profesional en la infancia y
en la importancia de la prevencin?
El origen lo sito en mi propia infancia. Cuando era pe-
queita y vea llorar a bebs o a nios sin ser consolados
o atendidos por sus paps, me provocaba tristeza. Re-
cuerdo que pensaba cuando sea mayor, no dejar llorar
a un beb solito. Ms tarde, me form como Psicloga
Clnica con adultos, aunque mi pasin fue especializarme
en la prevencin del sufrimiento infantil y la promocin
de la salud integral de los pequeos.
Qu aportan el apego y el vnculo en la relacin con
nuestros hijos?
La Teora del Apego aporta investigaciones muy intere-
santes sobre la formacin del vnculo entre padres e hi-
jos. Sobre todo, nos permite comprender la importancia
de crear unas bases afectivas que posibiliten un vnculo
seguro a nuestros hijos. El mayor regalo que podemos
ofrecer a un hijo, es una base saludable e integral para
afrontar los retos de la vida.
Como padres cmo manejar el bombardeo mediti-
co que arma que los nios tienen que ser indepen-
dientes desde que nacen y seguir nuestro frentico
ritmo de vida? Habr alguna forma de llegar a un
punto medio?
Es real que estamos bombardeados con todo tipo de
informacin. La nica forma de frenarlo es con el senti-
do comn, sentido muy escaso en nuestra sociedad. Y
con grandes dosis de empata y reexin crtica. Pense-
mos, es compatible nuestro ritmo adulto y frentico con
las milenarias necesidades infantiles de afecto, de dispo-
nibilidad emocional y amor incondicional? Algo no en-
caja en nuestra sociedad. El estrs y el afecto representan
ritmos antagnicos de funcionamiento. Es un tema muy
serio por las graves consecuencias que se derivan. Son
los nios los que deben conciliar sus necesidades con
la sociedad estresante o debiera ser a la inversa? El cam-
bio de mirada es posible con medidas poltico-sociales
adecuadas que benecien el ejercicio de la maternidad/
paternidad responsable. Debemos intentarlo por los ms
pequeos.
Por qu nos interesa tanto la independencia de los
nios y discutimos si con tal o cual forma de crianza
son ms independientes?
La dependencia infantil incomoda porque, aunque nece-
saria, es larga. A veces nos pesa renunciar temporalmen-
te a nuestra forma de vida, ignorando que es un tiempo
que representa una inversin pro-salud para el futuro.
Ya que a veces parece que vamos contracorriente,
cmoconseguir unespaciopara una crianza apegada
y vinculada sinaislarse del mundo?
No hay por qu aislarse del mundo para fomentar un vn-
culo seguro! Cada vez hay ms grupos de apoyo a la crianza
y lactancia prolongada, as como escuelas de padres, que
buscan una crianza y educacin saludable y coherente.
Siendo as que la teora del apego est avalada por es-
tudios cientcos y publicaciones.... y que en la teora
contrarianadie aporta datos contundentes, por qu
es tan difcil aceptar el apego por bien que se argu-
mente, y cualquier argumento simplista vale para que
la gente se apunte a la segunda?
Por dos motivos: la primera causa, en mi experiencia, es la
ausencia de actitud crtica para cuestionar la inercia educa-
tiva que nos ha sido transmitida intergeneracionalmente.
La segunda, porque es ms fcil dejarse llevar por la co-
rriente, aunque el agua est contaminada, que buscar ros
con agua fresca y natural. Existe la resistencia al cambio.
Cambiar despierta temores de todas las clases, pero una
CRIAR 30
Criar NUM 1 | ESPECIAL APEGO
CRIAR 31
ESPECIAL APEGO | Criar NUM 1
vez superados y desde el contacto con lo esencial de uno
mismo, las presiones externas van perdiendo poder y el ca-
mino se hace ms claro.
Qu nos puede decir sobre el sistema hospitalario y
su inuencia en el apego temprano entre madres e
hijos, o con los nios hospitalizados?
Tanto despus de la experiencia del parir y nacer, como
en caso de hospitalizacin infantil, es fundamental no
crear rupturas innecesarias del continuum de relacin
mam-beb, siempre que sea posible: en el caso del na-
cimiento, debido a la extrema vulnerabilidad del beb
que, como todo mamfero, necesita del contacto per-
manente con su mam. En Prematuros, de igual forma,
hay que preservar el vnculo aplicando el mtodo de la
mam canguro, si es posible. Y en la hospitalizacin se
trata de favorecer la presencia permanente de una gura
de referencia afectiva. De lo contrario provocamos dolor,
soledad y sufrimiento innecesario, cuando ellos ms nos
necesitan.
Se puede hablar en algn momento de exceso de
apego? Exceso de afecto?
Una cosa es dar amor incondicional como padres y otra,
asxiar e impedir el proceso de autonoma natural infan-
til. El amor que respeta al otro nunca es excesivo.
Vista la actual tendencia a escolarizar tempranamen-
te, en qu modo afecta al vnculo la separacin a
temprana edad, ya sea por guarderas o escolariza-
cin?
En mi experiencia profesional, hemos ido buscando alter-
nativas posibles a la escolarizacin temprana, en el caso
de que sta despierte, como ocurre con frecuencia, an-
siedad e inseguridad en los pequeos. Pero si despus
de ver todas las alternativas posibles es inevitable la es-
colarizacin, es fundamental la implantacin sistemtica
de perodos largos de adaptacin-integracin, dando la
oportunidad al pequeo de integrarse a la nueva expe-
riencia sin ansiedad, gracias a la presencia segurizante de
la mam o sustituto.
Es reparable el dao que la separacin temprana
provoca en ese vnculo?
El ser humano es potencialidad. Cada experiencia en la
vida nos condiciona pero no es determinante, de lo con-
trario no habra lugar para la esperanza. Ni hay padres
perfectos, ni hijos perfectos. Lo que hay son condiciones
favorecedoras o no del desarrollo de la salud en cada
momento del proceso evolutivo del ser humano. Y siem-
pre existen recursos para superar situaciones difciles.
Cundo empieza a aparecer la necesidad real de am-
pliar el nmero de personas con las que el beb/nio
necesita relacionarse?
Es el beb quien debiera marcar el ritmo de sus nece-
sidades vitales y preferencias vinculares. Durante el pri-
mer ao de vida, la mam o gura de referencia suele ser
la preferida para cubrir sus demandas y es esencial que
as sea para el desarrollo del vnculo, pero eso no signi-
ca que el pap o los abuelos no deban estar presentes en
su vida y en ocasiones cumplan una funcin fundamen-
tal, si por razones diversas ese beb concreto deposita su
demanda en ellos.
Qu opina acerca del concepto de autorregulacin
tratado por autores como Neill, Reich, etc.?
Admiro la capacidad de observacin y de respeto por los
procesos del desarrollo evolutivo que ambos autores de-
mostraron en su prctica profesional. La conanza plena
en que los bebs y los nios son capaces de autorregular-
se es una realidad que como padres podemos comprobar
si conamos en ellos. Es decir, como cualquier mamfero,
los bebs sienten cundo necesitan cubrir las necesidades
vitales sin ningn manual externo que los regule. Nutrirse
de alimento y afecto con contacto epidrmico, as como
el sueo, son necesidades bsicas de supervivencia. Su
lenguaje, el llanto, nos comunica la necesidad que requie-
re ser cubierta, ya que dependen totalmente del adulto.
Las interferencias comienzan cuando recibimos consejos
externos e imponemos criterios poco saludables, como
por ejemplo el Durmete nio, que ignora la funcin
de las respuestas emocionales infantiles. La autorregula-
cin no signica que no haya que poner lmites. Pero hay
que discriminar cundo, cmo y por qu.
Qu hemos de trabajar ms lo padres que queremos
convivir junto a nuestros hijos bajo estas premisas de
respeto y empata?
Cuestionar el deseo de que obedezcan, sustituyndolo
por el objetivo de que sean razonables. Criar y educar
es un arte que requiere reexin continua, observacin
tranquila y preparacin.
En su opinin cul es la mejor edad del beb/nio, si
la hay, para aumentar la familia?
Existe el mito extendido, de que cuanto ms seguidos
mejor, porque se cran al mismo tiempo y juegan. O quiz
se pelean. Hay cien mil opiniones al respecto. Yo respeto
la decisin de los padres, aunque siempre les informo de
que los pequeos necesitan mucho de los paps durante
los tres primeros aos de vida. Cubierta esta etapa, poco a
poco acceden al mundo exterior, socializndose con los
amiguitos. Dar todo lo necesario al primero para luego
atender al segundo, es priorizar a cada hijo. Traer herma-
nitos, es otra opcin.
Existen los celos del hermano mayor hacia el peque-
o?
En la generalidad existen, aunque dependen de muchos
factores. Es una de las consultas habituales con los pa-
dres. No slo consultan celos del mayor al pequeo, sino
tambin a la inversa.
Qu estrategias seran mejores para manejarlos des-
de la ptica de la crianza con apego?
Dar espacios individuales para cada hijo, donde se sien-
tan nicos, porque lo son. Reconocer y no negar la exis-
tencia de esos celos sin culpabilizar. Favorecer el dilogo
de los sentimientos entre los hermanos. stas son algu-
nas premisas fundamentales que pueden ayudar en el
tema de los celos.
Cul debera ser el papel del padre en la crianza con
apego? Cmodebeevolucionar estepapel segncre-
ce el beb?
El padre debiera estar presente desde el mismo momen-
to del nacimiento. Otra cosa es que su funcin vaya a ir
cambiando con el tiempo, aumentando su protagonismo
en la vida del beb-nio, si establece un vnculo seguro a
medida que pasan los meses. Hay paps que se angustian
porque el beb siempre preere a mam. Siempre les digo
que es una etapa necesaria, pero no eterna. Por tanto, que
no desaparezcan, porque su presencia afectiva tambin
es esencial aunque no sean los preferidos durante la lac-
tancia materna.
En un nio pequeo, tiene importancia la familia ex-
tensa en su desarrollo (abuelos, tos, etc.)? O slo in-
uyen la madre y el padre?
La familia extensa ha formado parte siempre de la exis-
tencia. Es ahora cuando es nuclear, monoparental, etc. Lo
importante es la calidad de la relacin. Con mam y pap,
relacin clida; con abuelos y tos, por qu no?
Muchas veces, a partir de los dos aos de edad, cuan-
do nuestros hijos comienzan a dejar de ser bebs,
nuestro ideal de convivencia armoniosa, respetuosa,
con apego con y hacia nuestros hijos se tambalea, in-
cluso a veces se derrumba. En su opinin, qu facto-
res inuyen ms en que esto ocurra?
Los dos aitos! Empiezan a manifestar sus deseos, quie-
ren explorar todo, no admiten restricciones y comienza en
los padres la prdida de la paciencia. Ya no son bebs y el
aluvin de consejos comienza con ms intensidad si cabe
que en los aos anteriores. Necesita lmites es la frase
preferida de todo el entorno. Es as? Si vemos el desarrollo
como un continuum, es un pasito ms que requiere, sobre
todo, complicidad. Sera necesario un artculo entero para
hablar de esta edad. Pero adelanto que a travs del juego
y la complicidad se consigue ms colaboracin que con la
orden y el llamado lmite puesto a veces incorrectamente.
Y cuando realmente ya no son bebs?
Cuando ese pequeito que mecamos de pronto es un
chaval que nos saca un palmo de estatura, y es como si
furamos de planetas diferentes, qu premisas pueden
ser tiles para convivir con nuestros adolescentes? La ado-
lescencia es una etapa realmente crtica en el desarrollo.
Buscan su propia identidad y los padres no son la refe-
rencia preferida. Nuevamente, requiere un espacio ms
amplio para abordar este tema tan delicado para padres
e hijos.
Mucha gente abraza la crianza con apego buscando
resultados y cuando sus hijos de pronto dan una
mala contestacin o tienen algn problema se pre-
guntanqu habr hecho mal?. La crianza con ape-
go puede asegurarnos chiquillos con buen comporta-
miento?
sta es una pregunta frecuente cuando los hijos no res-
ponden a nuestra expectativa.Qu he hecho mal? Por
qu mal? Quiz nos falta ajustar nuestra mirada. Quiz no
hemos entendido su momento. Y sobre todo, quiz idea-
lizamos la relacin. Una relacin saludable no est exenta
de conictos. El problema no es la existencia de conictos,
sino aprender a resolverlos a travs de la negociacin y la
escucha.
Muchas veces se nos diceests malcriando a tu hijo
cuando uno considera que est respondiendo a sus
necesidades. Es lo mismo criar con apego que mal-
criar? Qu es malcriar? Amar y dar?
ste es precisamente el ttulo de mi libro que saldr prxi-
mamente:Amar, sin miedo a malcriar.
No dira tanto criar con apego, sino favorecer el vnculo
seguro en los hijos. Y la forma de lograrlo est en la capa-
cidad de contacto de los padres, la empata y la escucha.
Estas caractersticas no son incompatibles con la rmeza
de criterios y lmites si son necesarios.
Por el contrario, realmente malcriar desde la la perspecti-
va del fomento de la salud infantil, es no dar el amor y la
seguridad que necesitan.
La sociedad sera ms sana y solidaria si el amor estuviera
verdaderamente presente desde la infancia hasta la vejez.
CRIAR 32 CRIAR 33
La lactancia y el vnculo madre-beb
Yolanda Gonzlez, Psicoterapeuta, Especialista en Prevencin infanto-juvenil. Formadora
de profesionales de la salud, profesorado y padres en promocin y prevencin infanto-juvenil
en el mbito privado y pblico. Junta directiva de I.A.N. (Teora del apego)Miembro de A.S.M.I.
(Asociacin Salud Mental Infantil)
Criar NUM 1 | ESPECIAL APEGO
En el inicio damos la vida,
luego, el alimento
pero siempre, EL AMOR
(Cita de autor annimo.)
El amor, el contacto emocional, la empata, son concep-
tos fundamentales para dar sentido a la primera relacin
y ms privilegiada de un ser humano: la relacin madre-
beb.
Socialmente, se parte del supuesto de ofrecer la su-
ciente cantidad/calidad de amor de padres-madres a
hijos. Sin embargo, no siempre lo que creemos dar es
lo que logramos transmitir y sobre todo, no siempre
coincide con las necesidades de los receptores: los ms
pequeos. A veces, estamos demasiado ocupados en
otras exigencias cotidianas y nos alejamos de contactar
emocionalmente con las demandas afectivas de nues-
tros hijos. Sin embargo, su necesidad insaciable de amor
requiere de una continuidad estable para la constitucin
del vnculo afectivo, continuum que debe estar presen-
te como expresin rme y como hilo conductor duran-
te todas las etapas del desarrollo psicoafectivo infantil.
Todos los perodos de este proceso de crecimiento son
importantes: el embarazo y el parto son la base, pero no
menos esenciales lo son los primeros siete aos de vida
para la consolidacin de una mnima base de salud bio-
psico-social.
Partiendo de esta premisa de continuidad, vamos a cen-
trarnos en el CMO de la Lactancia, en este caso natural
(siendo extensible a la articial).
El AMAMANTAMIENTO (Oralidad), representa adems
de un factor nutritivo saludable a nivel global, la posibi-
lidad de continuar con el Contacto que le da seguridad
cuando accede al mundo exterior. Es la posibilidad de ir
creando un vnculo afectivo seguro, en base a la interac-
cin que activamente mantiene con su madre. Stern y
otros autores, hablan del dilogo que inician los bebs y
secundan las madres de forma armnica o disarmnica.
Pero sobre todo, representa la potencialidad de ir experi-
mentando experiencias de PLACER:
Si el parto es una experiencia sexual, la lactancia es la
expresin primera de la sexualidad en la experiencia de
un ser humano. Sin entrar a citar autores, ni profundizar
en esta fase del desarrollo, la oralidad que se inicia con
el contacto de la boca del beb en el pecho materno
le permite satisfacer no slo una funcin nutritiva sino
tambin y, sobre todo durante los tres primeros aos,
una graticacin de su necesidad de placer. Si esta expe-
riencia oral con la doble funcin sealada tiene un hilo
conductor estable de permanencia en torno al placer,
paralelamente el beb podr ir integrando una percep-
cin del mundo externo cada vez ms positiva y menos
amenazante. Porque, realmente, la oralidad es tambin
una forma de exploracin del mundo exterior que de
forma natural comienza con el propio pecho materno, se
extiende ms tarde al rostro de la madre y luego al entor-
no.Y as progresivamente se ir estructurando su psiquis-
mo, en base a progresivas experiencias que pueden ser
placenteras o displacenteras, en funcin de la relacin
vincular que establezcan el beb y su mam. Muchas
manifestaciones psicopatlogicas en edades posteriores
(relacionadas con sntomas diversos) podran evitarse si
hubiera un buen abordaje durante este perodo de la lac-
tancia natural.
Continuando con el establecimiento del vnculo, tam-
bin LA PIEL es un continente que necesita ser recorrido
a travs de caricias, masajes y del contacto epidrmico
directo del cuerpo materno y del pequeo. Es importan-
te porque permite al beb ir reconociendo sus lmites/
fronteras corporales respecto al exterior. Sin embargo, la
realidad es que tocamos poco a nuestros bebs: nume-
rosas publicaciones como por ejemplo sta, arman que:
los espaoles miman poco a los bebs (D.V.) por temor
a malcriarlos. Y paradjicamente, como sabis, recientes
investigaciones (Baylor College of Medicine) han descu-
bierto que los nios que reciben pocas caricias y tienen
pocos estmulos desarrollan cerebros entre el 20% y el
30 % ms pequeos que lo normal para su edad. Tam-
bin se ha corroborado que la falta de interaccin activa
madre-beb (o sustituto) es nefasta en los primeros aos
de vida: madres depresivas tienen bebs con un nivel
ms bajo de pautas de actividad cerebral; es lo que se
denomina cerebros tristes.
Dentro de esta progresiva estructuracin biolgica y psi-
colgica, LA MIRADA es otra funcin vital para el desa-
rrollo de la salud no sucientemente valorada. Durante
la lactancia, los bebs necesitan mirar, enfocar, disfrutar
de los ojos maternos para ir progresivamente saliendo
de la indiferenciacin (yo-no yo) que los caracteriza. Du-
rante el amamantamiento, no hay mayor atraccin para
ESPECIAL APEGO | Criar NUM 1
el beb que los ojos maternos. Quedan embrujados y
tambin nos embrujan con su genuina mirada. La mira-
da es presencia, contacto emocional, reconocimiento de
la existencia del otro...
De esta forma:
-La oralidad
-El contacto ocular
-El contacto epidrmico
-Y la presencia afectivo-emocional-energtica, van pro-
gresivamente consolidadando una relacin estrecha en-
tre madre-hijo, que se expresa a travs de la manifesta-
cin del Vnculo.
Hay numerosos estudios en el reino animal (monos Rhe-
sus) y la especie humana (hospitalismo), que demues-
tran que cubrir las necesidades fsicas primarias (alimen-
to, sueo, higiene...), si no van acompaadas de contacto
fsico, seguridad emocional y amor, genera serios trastor-
nos en el comportamiento, como son, entre otros: actitu-
des de retraimiento, aislamiento, depresiones, y un largo
etc., adems de un profundo sufrimiento emocional. So-
meramente, podemos armar que el vnculo tiene una
base biolgica que cumpli un mecanismo de protec-
cin primaria: la garanta de supervivencia de la especie.
En nuestra especie, es un largo proceso que se caracteri-
za por una relacin asimtrica: el adulto debeadaptarse
al ritmo biolgico del beb para favorecer el vnculo se-
guro, y no a la inversa como algunos manuales peditri-
cos todava a veces aconsejan.
La caracterstica ms sobresaliente del vnculo, es la ten-
dencia natural a lograr y mantener un cierto grado de
proximidad corporal con respecto a la gura de apego,
que permite contacto fsico y sensorial ocular privilegia-
do, es decir vigilancia con la mirada por parte del beb-
nio de los movimientos de la gura vincular.
Otra caracterstica es su jerarqua: esto signica que exis-
te una preferencia por una gura de referencia que luego
se ampla progresivamente. Generalmente esta gura re-
cae en la madre biolgica, si es la que otorga los cuida-
dos y la atencin emocional adecuada.
Qu posibilita y cul es la funcin de esta base segu-
ra a nivel evolutivo que proporciona el vnculo? Basica-
mente la posibilidad de exploracin del mundo exterior.
Slo exploramos si estamos seguros. Aunque la teora
del attachment arma que comienza a observarse en
nuestra especie a los 12 meses de vida con el inicio de
la locomocin, se observa mucho antes en la relacin
madre-beb.
Cmo intenta mantener el vnculo el beb que interac-
ta activamente con su gura vinculante?
A travs de dos manifestaciones emocionales:
1.La sonrisa: buscando activamente la interaccin con
el adulto
2. El llanto: cuando desaparece el otro de su campo
visual.
El LLANTO es su gran y nica expresin no verbal para
transmitir sus necesidades internas y afectivas.
Cuando un beb ve amenazada la estabilidad del vn-
culo, aunque sea en separaciones breves maternas, se
establecen tres etapas de respuesta ante la separacin
(descrita por varios autores), que maniestan la vivencia
de desolacin temporal que vive el pequeo:
VIVA PROTESTA: a travs del llanto.
DESESPERACIN: si contina la ausencia no deseada
RETRAIMIENTO: son los bebs buenecitos, pasivos que
ya no protestan.
La respuesta altamente adaptativa es la primera: busca
el reencuentro con su vnculo afectivo, para recobrar la
seguridad y poder volver a explorar el mundo.
Sin embargo, el llanto del beb no es interpretado segn
su cdigo no verbal. Es algo que personalmente me llama
mucho la atencin y no deja de despertarme sorpresa y
malestar pese a haberlo observado demasiadas veces en
la vida cotidiana. Afortunadamente, en la consulta los pa-
dres-madres estn en disposicin de una mayor apertura
para leer el mensaje emocional del llanto de sus bebs.
Qu expresa? Por qu nos cuesta tanto entenderlo y a
veces atenderlo?.
El llanto no es otra cosa que una llamada de NECESIDAD.
Y digo necesidad porque decir llamada de atencin, sue-
le malinterpretarse con peligro de malcriarlo. Es una lla-
mada de necesidad para mantener ntegra su conanza
en s mismo y en la vida.
Una revista prestigiosa americana, publicaba textual-
mente si un beb de 2 o 4 meses llora por la noche, no
necesita comer. Hay que dejarle llorar de 5 a 10 minutos,
pues tiene que acostumbrarse a dormir. Para ello, no hay
que cogerlo en brazos. Hay que ayudarle a que entienda
que debe estar en la cuna y no en brazos de sus padres.
En la misma lnea va el libro Durmete nio tan vendi-
do y cada vez ms aceptado socialmente. Esto entronca
con lo que planteaba al inicio de mi exposicin: los be-
bsy nios son vividos en demasiadas ocasiones como
un estorbo para nuestra vida cotidiana tan ocupada, y
CRIAR 34 CRIAR 35
ESPECIAL APEGO | Criar NUM 1 Criar NUM 1 | ESPECIAL APEGO
mxime cuando no se respeta la necesidad de la madre
de NO conciliar trabajo y maternidad como ideolgica-
mente y socialmente se pretende. Es decir, puesto que no
somos mquinas, si debemos trabajar por falta de una
poltica laboral adecuada que fomente y reconozca la
funcin maternal durante los primeros aos de crianza,
es casi seguro que libros como el citado sean un best-
seller por propia supervivencia (trabajar y no dormir son
incompatibles por sentido comn).
A travs de recomendaciones como la de dejar llorar
para que aprendan a dormir, se aborta la fase de protes-
ta tan esencial, para el logro del reencuentro necesario
por parte del beb.
Afortunadamente, la sensibilidad de muchos padres y
madres, lleva a desor semejante consejo cultural que ca-
rece de fundamento para la seguridad afectiva del beb.
La O.M.S. retoma el sentido comn, o la capacidad de
contacto con las necesidades de los bebs, diciendo tex-
tualmente:
cuando un beb llora entre un amamantamiento y el
otro, el motivo no acostumbra a ser el hambre. Por el con-
trario, es una llamada de atencin, para recibir mejores
cuidados y ms mimos(!). Y contina, en denitiva pide
que le tengan en brazos ms amenudo.
Sin embargo, la presin social y cultural contra el ejercicio
del cuidado natural, es enorme en la actualidad. De ah la
importancia capital de los grupos de apoyo a la crianza
y de las escuelas de padres. En mi experiencia profesio-
nal, es el lugar donde los padres se sienten apoyados,
reconfortados y reforzados en su funcin paternal-ma-
ternal. Es una autntica experiencia de prevencin y de
promocin de la salud infantil. Y, personalmente, la ms
graticante.
Cuntas consultas posteriores podran evitarse si du-
rante los primeros aos de vida prestramos la atencin
adecuada al desarrollo psicoafectivo infantil!
Finalizo sealando que no debemos olvidar que el beb-
nio, es un ser vulnerable y dependiente de su entorno
afectivo. Y que esta caracterstica, NO es ninguna de-
ciencia, sino un requisito indispensable para poder ga-
rantizar la recepcin de nuestra atencin afectiva, la es-
tructuracin de su carcter, y la formacin de un vnculo
seguro y satisfactorio, garanta para la constitucin de
posteriores vnculos adultos.
En denitiva, la lactancia materna prolongada y a de-
manda (ms all del ao y preferiblemente hasta los
tres aproximadamente), cuando se realiza respetando
el ritmo y las necesidades afectivas del beb, es una de
las capacidades emocionales y biolgicas que debemos
preservar en benecio del desarrollo saludable del beb-
nio, en el plano corporal, emocional y social.
Es un reto para la sociedad en su conjunto (instituciones,
profesionales y usuarios: requiere un cambio de actitud)
mirar la primera infancia desde el enfoque de la salud.
Esta nueva mirada, exige como condicin un abordaje in-
tegral comunitario, desde el embarazo, a travs del parto
y por supuesto durante todo el proceso de crianza.
Reivindiquemos que la lactancia materna y el vnculo
amoroso sean la gua para la recuperacin del simple y
valioso sentido comn o capacidad de contacto durante
la crianza.
Luchemos por recuperar el derecho de todo beb-nio
a ser respetado en sus necesidades de amor y de ritmo
madurativo.
Conemos en que los pequeos saben mejor que nadie
su camino. Slo desean ser acompaados, protegidos y
respetados... y adquirirn la conanza suciente para su-
mergirse en la vida.
La paternidad, una reexin
Armando Bastida, enfermero y padre.
Criar NUM 1 | ESPECIAL APEGO
AVISO: Este mensaje est escrito a modo de sarcasmo, es mi
manera de escribir y con la que ms disfruto cuando quiero
hacer llegar un mensaje. Paraentenderlocompletamente (y
por tanto entender mi visin de lo que estoy hablando) hay
que leerlo completo.
La paternidad, ese maravilloso suceso, ese sentimiento
de tener a alguien que es parte de ti, que nace del amor
con tu pareja, que... bien, no hace falta seguir, todos so-
mos padres, madres o hijos, as que sabemos de qu ha-
blo. Tener hijos es algo muy bonito, pero es muy duro...
Nosotros tenemos dos hijos. Un nio y una nia (qu
bien, la parejita!!!). El nio es el mayor, tiene 6 aos y es lo
que se suele decir un diablillo. La verdad es que lo esta-
mos pasando mal con l, ya desde pequeo lloraba mu-
cho en la cuna para que lo cogiramos y hasta que no lo
hacamos no se calmaba. Se dorma, lo ponamos de nue-
vo en la cuna y al rato volva a llorar para que lo cogira-
mos de nuevo. Esto era un continuo (para que luego di-
gan que los nios no son listos!), siempre era as, nos
tomaba el pelo a todas horas, si mi mujer le daba el pe-
cho se dorma y tenamos que despertarle, porque todo
el mundo sabe que cuando se tiene que comer, se tiene
que comer y no dormir. El momento de dormir es en la
cuna, cuando toque, no cuando se come. Yo creo que por
eso se despertaba en la cuna llorando, porque como se
dorma mamando, luego no tena sueo y aguantaba
muy poco. Le dijimos a la pediatra que no poda ser, que
le daba de mamar cada tres horas, pero el nio se queja-
ba de hambre antes de llegar a las tres horas, por lo que
seguro que tena poca leche, o que no alimentaba su-
ciente. Menos mal que se lo dijimos. Nos dio unas mues-
tras de leche articial para probar, y BINGO!! El nio ma-
maba y despus le dbamos bibern y as aguantaba
nuestras preciadas tres horas. En n, a lo que iba, con 5
meses empezamos a darle fruta, el to no la quera, slo
quera bibern (ya no le dbamos leche materna porque
ya no le alimentaba) y nosotros que no... que necesitas
vitaminas, venga, come... se la dbamos como podamos.
Muchas veces vomitaba para hacernos sentir mal, menos
mal que no nos dejbamos engaar y seguamos dndo-
le. Esto mismo pasaba por la noche, el problema de dor-
mir no se solucionaba, todo lo contrario, ahora se desper-
taba todava ms, con ganas de juerga y todo... El mamn
(lo digo cariosamente) haca siestas de da y luego por
la noche no tena sueo y se dorma tarde y luego se des-
pertaba cada dos por tres. Hambre no poda ser, porque
le dbamos muchos cereales para dormir, como nos dijo
la pediatra, as que era pura marranera. Suerte que su ha-
bitacin queda un poco alejada de la nuestra y casi no le
oamos. Cualquiera duerme con esos berridos. S que
puede sonar mal dicho as, pero claro, imagnate que va-
mos y le cogemos: pues la has cagao bacalao!!! Se ha
salido con la suya, ahora siempre que llore esperar que
le cojas y llorar an ms si no lo haces. Nosotros no ba-
jamos la guardia en ningn momento, y poco a poco la
situacin fue a mejor, pasados unos das no lloraba tanto
y empez a dormir bien. Paps:1 Beb: 0. As fue pasando
el tiempo, cumpli un ao y empez a andar. Lo tocaba
todo, abra mis cajones, me los desordenaba y yo: NO,
NO y NO!!! Eso no se toca!!! Fijaos lo malo que era, que
me miraba, se rea y segua tocndolo. Llegaba un mo-
mento que hasta que no le daba un cachete en el culo
(en el paal, que no hace dao) no entenda (o no quera
entender) y eso que ya llevaba 6 meses en la guardera,
que de ah salen muy preparados. A veces le reamos y
como no le gustaba lo que le decamos nos pegaba (veis
como es un diablo?). Suerte que tenamos las cosas claras
y que decidimos que eso era una falta de respeto. Eso de
pegar en esta casa no. A los paps no se les pega. Tiene
que saber quines son sus padres, as que cuando nos
soltaba la mano le dbamos un cachete a l para que vie-
ra lo que es y le castigbamos en una habitacin en la
que no hay juguetes durante un par de minutos. A veces
sala muy calmado, pero otras veces lloraba como un po-
seso, as que lo dejbamos un rato ms. Os explico todo
esto para que veis lo duro que es ser padre, pero si se-
gus un poco estos consejos veris que al nal te respe-
tan, porque todo esto lo hicimos porque le queremos,
por su propio bien. Sigo... Llegaron los dos aos, las rabie-
tas, se tiraba en el suelo llorando y movindose como un
loco. Si lo haca en medio de la calle caminbamos unos
metros ms y lo dejbamos ah, en el suelo, hasta que se
le pasaba y vena. La gente nos miraba y le miraban a l, a
ver cmo acababa la cosa. Por suerte siempre bien. No
dejbamos que se saliera con la suya. Imagnate que se
echa al suelo por la razn que sea y lo coges. Pues te ha
ganado, se ha salido con la suya. Cada vez que quiera
algo, al suelo a llorar. Con la comida otro tanto. En la guar-
dera nos decan que coma bastante bien, pero en casa
un suplicio!!! No quiero, no me gusta, cerraba la boca
con todo. Peleas todos los das para comer, nada le gusta-
ba. No s porqu les cuesta tanto entender a los nios
que lo haces por su bien. Pues nada, le ponamos la ver-
dura para comer, si no la quera otra vez para merendar,
para cenar. Al nal se la coma, con malas caras, pero se la
CRIAR 36 CRIAR 37
Criar NUM 1 | ESPECIAL APEGO ESPECIAL APEGO | Criar NUM 1
coma. Gracias Estivill por esos sabios consejos... Qu ver-
genza pasaba yo cuando venan las visitas a casa. El
nio corriendo por todas partes, molestando, haciendo
ruido: Prtate bien!!! No podemos ni hablar!!! y el to
segua. En serio, se portaba muy mal. Yo le deca a mi mu-
jer que dnde leches haba aprendido el nio a ser as, si
vena de su familia o qu... o que si en esa guardera no lo
estaban educando bien quiz habra que cambiarlo a
otra. Mis padres, por supuesto, me daban la razn: el nio
se portaba muy mal. Esos das se sola ganar algn casti-
go. Pareca que esperaba a que hubiera gente para sacar
sus juguetes al saln, desordenarlo todo y molestar. Lle-
g un punto que mi mujer y yo estbamos tan cansados
del tema, que decidimos hacer un viaje, a ver si as se
arreglaban un poco las cosas y al menos cargbamos las
pilas. Nos fuimos una semana a Pars, es precioso, si no
habis estado os lo recomiendo. Lo pasamos genial... La
pena es que al volver todo segua igual o peor... S, volvi-
mos como nuevos, pero nuestro nio se tir una semana
o ms casi sin hablarnos por haberle dejado con la abue-
la. Con lo que la abuela le quiere!!! Adems tiene que
entender que lo hicimos porque lo necesitbamos. Es-
tando tan saturados no puedes cuidar bien de un nio.
As entr en el cole, peleas con sus amigos, peleas en casa
para hacer los deberes, peleas con la comida, peleas para
ir a dormir y discusiones continuamente. Menos mal que
nos recomendaron que el nio hiciera actividades con
las que se desfogara, que liberara toda esa tensin acu-
mulada (yo pienso que hasta debe tener un principio de
hiperactividad) y lo apuntamos a natacin y a ftbol, as
puede quemar todas esas caloras que necesita quemar y
luego en casa se porta mejor. A veces est tan cansado
que es cenar y el pobre cae rendido en la cama. Mano
de santo!!!!! Viendo que las cosas iban mejor, mi mujer y
yo lo hablamos y fuimos a por la nia. No nos cost mu-
cho. Vino rpido. Con ella todo ha sido diferente. Siempre
ha comido de buen grado lo que le hemos dado, siempre
ha dicho que est bueno. Se puede decir que nos peda ir
a dormir. La ponamos, cerraba los ojos y se dorma, ni
lloros, ni pedir brazos, slo la cogamos algn ratillo du-
rante el da y se puede decir que lo hacamos ms porque
la echbamos de menos que porque ella nos lo pidiera.
No hace ruido, no molesta, se porta fenomenal. Vienen
las visitas y no se percatan de que est, porque es supe-
reducada. No se queja si le cambias de ropa, de paal (si
hasta hace una caca superfcil de limpiar), si la baas. De
verdad, una autntica maravilla de nia que nos ha he-
cho ser totalmente felices. Se puede decir que todo lo
que aprendimos y todo lo mal que lo pasamos con el pri-
mero ha hecho que nos veamos recompensados con
esta segunda hija. Con ella es todo tan fcil... No hemos
ido nunca al pediatra con ella, y eso que siempre le he-
mos dado biberones, pero es que no se pone mala nunca.
Nos vamos a trabajar y la dejamos en casa (el nio en el
cole), volvemos y nunca tiene malas palabras para noso-
tros. Imagino que ha entendido rpido que nosotros so-
mos los paps, que nosotros somos los que mandamos
en casa y que todo se hace por el bien de ella, del nio y
de la familia. Este ao tenemos pensado viajar de nuevo.
Hemos decidido llevarnos a uno de los dos, el que se por-
te mejor... La verdad es que esto lo hemos dicho para no
hacer sentir mal al nio, pero est de sobra decidido que
ser la nia a la que nos llevaremos. Se lo ha ganado con
creces. El nio? Pues con sus 6 aos sigue a la suya, desa-
ndonos a todas horas, superceloso de su hermana, tan-
to que un da le sac un brazo de la pelea que tuvieron.
Ese da le tuve que pegar ya en serio. Me doli a m ms
que a l, pero fue la nica manera de hacerle ver que eso
no se hace. Nos cuesta mucho educarlo, pero s que al
nal del camino, cuando sea adulto, nos dar las gracias
por todo lo que estamos haciendo por l. Ahora ya no
hace natacin, pero sigue con el ftbol y le hemos apun-
tado a clases de repaso, porque la maestra dice que va
bastante ojo (quiz tenga un dcit de atencin...). So-
bre la nia, somos tan felices con ella que casi estamos
pensando ir a por otra. A todos nuestros amigos les reco-
mendamos tambin que vayan a buscar una. Sobretodo
ahora, en esta poca, despus de las Navidades, que las
tienen a mitad de precio. Id a la pgina 58 para ver una
foto de nuestra nia.
Conclusin: Si quieres un nio que se porte bien, que
no llore, que no haga ruido, que no moleste, que no...
cmprate un mueco. Los nios viven, comen, lloran,
juegan, aman, saltan, corren, exploran, rompen, y todo
eso lo hacen porque estn aprendiendo a vivir y a co-
nocer el mundo en que viven y a sus propios padres. Lo
hacen porque son nios. No hacen las cosas para moles-
tar. No hacen las cosas para probar hasta dnde puede
llegar tu paciencia. Todo lo que hacen es porque estn
aprendiendo y para ello necesitan el apoyo de sus paps,
para sentirse seguros en cada nuevo aprendizaje. Saben
que solos estaran indefensos, por eso te llaman, por eso
piden insistentemente si es preciso que ests con ellos,
porque t, pap o mam, eres su alimento, eres sus pies,
sus piernas, sus ojos, sus manos, eres su abrigo y eres su
protector. Necesitan de ti para aprender qu es lo que
les rodea hasta que crezcan y lo puedan investigar por
s mismos. No lloran por la noche para engaarte, lloran
porque te necesitan, porque tienen miedo y se sienten
inseguros, porque estn enfermos y necesitan atencin,
porque tienen hambre y necesitan alimento. Si un nio
llora porque tiene hambre, no tardas en darle su alimento.
Si un nio llora porque tiene el paal sucio, no tardas en
cambiarlo. Si un nio llora porque tiene sueo, lo duer-
mes. Si un nio llora porque est enfermo, lo cuidas. Si
un nio llora porque necesita cario y compaa, te est
tomando el pelo. No me cuesta entender el porqu de
que se hayan multiplicado las consultas a los servicios de
Salud Mental. En pleno s. XXI, cuando ms importancia se
les est dando a los factores psicolgicos en la vida de
las personas, cuando la Depresin, el Estrs y la Ansiedad
son habituales compaeros de viaje en nuestras vidas
o en las de algn familiar o amigo, me cuesta entender
que se siga sin entender (valga la redundancia) que las
necesidades de amor, de respeto y de cario de un nio
deben ser subsanadas. Al contrario de lo que muchos
piensan (y nos quieren hacer creer) hacer pasar a un nio
por situaciones de sufrimiento es contraproducente. La
mente humana no es como un callo, que si sigues frotan-
do se hace duro. La mente humana necesita unas bases
adecuadas para poder afrontar en el futuro reacciones
adversas. Si ya de pequeos basamos su crecimiento en
sufrimientos (para que se acostumbre y se endurezca
como persona) lo que estamos haciendo es permitir su-
frimiento a una persona que no sabe gestionarlo, que no
sabe huir de l y que piensa que eso es lo normal, sufrir,
es decir: ha venido al mundo a sufrir. Todos hemos ledo
alguna vez los casos del orfanato en el que no se pro-
curaba ningn tipo de contacto a los nios, ni caricias,
ni brazos, lo mnimo para que se alimentaran y tuvieran
cubiertas sus necesidades bsicas (comer, dormir, mear,
cagar). Sorprendi ver que, lejos de convertirse en nios
ms independientes, ms duros y con una mente a prue-
ba de bombas, los nios moran, s, s, lo he dicho bien,
moran. Los nios se mueren si nadie les muestra afecto,
si nadie les da cario, si nadie considera el alimentar la
mente como una necesidad bsica. Referente a que los
nios buenos son aquellos bien educados, de padres au-
toritarios, que se sientan cuando les dices que lo hagan,
que se quedan sentados y callados para no molestar a
las visitas y que no hacen ruido, es necesario comentar lo
siguiente: antiguamente los nios se pasaban las horas
jugando con sus amigos en el parque, en la calle, en mil
y un sitios en los que desarrollaban sus facultades fsicas
y psquicas. Ahora los nios no pueden estar en la calle,
el temor a un atropello, a un secuestro, a un accidente,
es demasiado fuerte para dejarlos a sus anchas. Entonces
slo hay dos posibles soluciones. O los padres juegan con
ellos en la calle o los nios juegan en casa. Si elegimos la
segunda, tenemos que entender que los nios necesitan
jugar, pues es su manera de aprender. Sobre la alimenta-
cin comentada en el artculo, es otro cantar. Los pedia-
tras dan a menudo indicaciones pasadas de moda. Dar el
pecho o el bibern cada tres horas es una bonita manera
de estropear la alimentacin de los nios. Sobretodo si
es leche materna que se digiere mejor y por tanto nece-
sitan de ms tomas (es lo ideal). Tener a un nio pasando
hambre porque todava no te toca es como no cenar
nosotros cuando tenemos hambre sino a las 22 en pun-
to, aunque nos estemos muriendo de hambre. He dejado
abiertos muchos temas a los que no he dado respuesta:
los nios salen muy preparados de las guarderas... le di
un cachete en el culo... en esta casa no se pega... las rabie-
tas... le castigbamos en un cuarto sin juguetes hasta que
se calmaba... Supongo que imaginaris que no estoy de
acuerdo con ellos (o con la visin que se tiene de ellos),
pero por no extenderme ms, sern temas que tratar en
otro momento.
CRIAR 38 CRIAR 39
Otra crianza y otro mundo es posible.
Acusaciones y soluciones
M. Mar Jimnez, sociloga holstica. Autora del blog www.eldedoenlallaga.com
Criar NUM 1 | ESPECIAL APEGO
En un mundo como el nuestro, que desprestigia la mater-
nidad y la crianza, parece que el cuidado de los bebs y
nios es un hecho anecdtico y aislado en la historia de
la persona, que no tiene inuencia ms all de la infancia,
y por supuesto ninguna relacin con la sociedad.
Vivimos como si funcionase as porque actualmente pre-
domina una crianza mecanizada: de bibern en vez de
lactancia, de chupete en vez de consuelo, brazos o teta,
de guarderas en vez de madre, de cunas alejadas de la
habitacin de los padres, de muecos que imitan el lati-
do cardiaco, de hamacas y columpios varios, de cmaras
para vigilar al beb en la distancia, de CDs de nanas o
susurros, etc.
Sin embargo, la crianza s inuye en la edad adulta y por
tanto en toda la vida de la persona, y s determina cmo
es la sociedad.Y sus consecuencias son de tal envergadu-
ra y profundidad que llegan a explicar el grado de violen-
cia que vive cada cultura.
A pesar de otro tipo de factores como los genticos,
econmicos, etc. la variable que mejor dene el nivel de
equilibrio emocional de una sociedad es el tipo de cuida-
do que dispensa a sus nios y a las personas de quienes
dependen: su familia. Y nos encontramos entonces con 2
grandes grupos de modelos de crianza y de vida: violen-
tos o paccos.
La diferencia entre ellos radica en el tipo de parto, la se-
paracin temprana madre-beb, la existencia de lactan-
cia prolongada o no, el respeto a las necesidades de los
nios de da y de noche, el contacto piel con piel que se
establece, el nmero de adultos-cuidadores por nio, la
rapidez de respuesta ante el llanto... y en denitiva, en si
existe una crianza de apego o desapego.
Los pueblos poco afectivos con sus cras y con poco con-
tacto piel con piel presenta altos niveles de violencia en
la edad adulta. Sin embargo la agresividad es casi nula
entre los pueblos que mantienen un contacto muy estre-
cho y continuo con sus hijos.
Los antroplogos han constatado este hecho innumera-
bles veces, pero, por si quedaba alguna duda, la moderna
psiconeuroendocrinologa tambin lo ha conrmado y
justicado: a menor contacto con un beb, menos prote-
gido y ms temeroso se siente y ms adrenalina segrega
su cerebro. En cambio, a ms afecto, contacto y amor, ms
se activan los circuitos cerebrales de la serotonina.
Teniendo en cuenta la plasticidad cerebral de los pri-
meros aos de vida, y cmo las experiencias modelan
la arquitectura neuronal y la personalidad del adulto, el
predominio de una u otra hormona crea individuos dis-
tintos. El contacto fsico y emocional constante con la
madre (la primera fuente de amor) es lo que asienta los
sistemas cerebrales del placer y crea personas seguras,
conadas y amorosas. Cuando el nio no recibe el afecto
que necesita se crea una cultura basada en el egocentris-
mo, la violencia y el autoritarismo.
Cada autor lo ha nombrado de forma diferente: desam-
paro aprendido, indefensin, aprendizaje de la impoten-
cia, desesperanza, sumisin... pero en el fondo todo es lo
mismo: sufrimiento y resignacin, que determinan una
actitud fra hacia el mundo y hacia los dems y que slo
en determinadas circunstancias pueden ser revertidos.
Podramos creer que todas estas teoras de las hormonas
y el apego slo funcionan con tribus remotas y no en una
sociedad con mp3, ciruga esttica, hipoteca y rayo lser.
Pero no es as.
Esa adrenalina y agresividad nos dene tambin a noso-
tros y explica el grado de devastacin al que hemos so-
metido a la Naturaleza, el injusto orden internacional, las
cifras de miseria y hambre, y la violencia entre los pases
y en el seno de las propias familias.
Cmo hemos llegado a esto? Aunque las explicaciones
son mltiples, la ms potente y brillante (para el sistema)
ha sido perturbar la relacin madre-hijo que la naturale-
za ha previsto para velar por el desarrollo fsico, emocio-
nal, intelectual y social de una persona.
Atacando el apego desde la raz se consiguen ciudada-
nos vulnerables, siempre necesitados y anhelantes de
algo ms, desorientados, sumisos y dependientes de una
sociedad consumista y devoradora.
Pero para lograr una ruptura tan radical se necesita un
engranaje de diferentes actores que consigan cegar to-
talmente el juicio y el instinto de las madres. Lo consi-
guieron. Y estas son mis 15 acusaciones:
1. Acuso a la industria farmacutica de haber convertido
todos los procesos naturales de la mujer en enfermeda-
des tremendamente rentables: menstruacin, anticon-
cepcin, embarazo, parto, lactancia, crianza y menopau-
sia.
ESPECIAL APEGO | Criar NUM 1
2. Acuso a la pldora anticonceptiva (y todos los produc-
tos hormonales en general en mujeres sanas) de haber
alterado totalmente nuestro delicado equilibrio endocri-
no y de robarnos los mensajes intuitivos que llegan del
inconsciente con las diferentes fases del ciclo menstrual
femenino, por la relacin entre ovarios, determinadas
hormonas y actividades de hemisferios cerebrales. Este
es uno de los problemas de base sorprendentemente
ocultado. Las mujeres no se desconectan en el parto de
s mismas por primera vez, sino que llevan aos desvin-
culadas de la sabidura femenina ancestral y ms unidas
a un laboratorio que a su propio cuerpo.
3. Acuso al negocio de la fecundacin articial de apro-
vecharse de las mujeres desesperadas por concebir y so-
meterlas a dolorosos, caros y largos procesos, en vez de
analizar las causas verdaderas (y subsanables) del fracaso
en los embarazos, y que nos obligaran a replantearnos el
ritmo y el estilo de vida que llevamos a todos los niveles.
4. Acuso a la industria de la alimentacin de su macabra
y ecaz estrategia para convencer a medio siglo de mu-
jeres y conseguir que la leche de un animal (cuyo cerebro
es mucho menor que el humano) tratada qumicamente,
suministrada en plstico, y por manos fras muchas veces,
haya suplido al calor, amor y el milagro de una teta blan-
dita. Este triunfo econmico ha signicado una condena
a muerte a millones de nios en pases poco desarrolla-
dos, y alto riesgo de enfermedades, menos nivel cogniti-
vo y desapego en los pases ricos. Ausencia de lactancia
signica ausencia de oxitocina y menos enamoramiento
madre-hijo, y a partir de aqu una larga cadena de con-
ductas articiales.
5. Acuso al sistema obsttrico de haber convertido la nor-
malidad del parto en patologa, de haberlo medicalizado
hasta el delirio de 50% de cesreas en algunos pases, de
no haber respetado la extrema fragilidad del recin naci-
do y de haber convertido el sagrado acto del nacimiento
en una mera extraccin y manipulacin de bebs.
6. Acuso a los pediatras de haber confundido sus creen-
cias y prejuicios con la verdadera ciencia, de haber frus-
trado millones de potenciales lactancias exitosas con
falsas normas, de haber convertido en enfermedad una
pauta de sueo mamfera y de anteponer sus criterios a
las recomendaciones de la OMS.
7. Acuso a los neurlogos y psiquiatras de sobre-diag-
nosticar la hiperactividad, y de drogar y anular a una
generacin de nios (a pesar de los constatados y de-
nunciados efectos secundarios) con Ritaline/Rubifren: la
cocana peditrica.
8. Acuso a los psiclogos de medrar a costa de todos los
errores del sistema en crianza, de no hacer honor a su
nombre (psiqu=alma), de crear teoras que han justi-
cado la continua domesticacin de los nios anulando
el leve instinto materno que quedaba (sobreproteccin,
falta de lmites, permisividad por consentir demasiado,
malcriar, etc.), y de haber inventado una falsa socializa-
cin temprana que no existe hasta mucho ms tarde (
6-7 aos cuando queda establecida la lateralidad cere-
bral).
9. Acuso a los falsos gurs de crianza: Spock/ Ferber/ Val-
man/ Estivill y secuaces conductistas de hacer apologa
de mtodos de socio-tortura y vender insensibilidad,
crueldad y falta de respeto hacia los nios. Si hubiese un
Tribunal de la Haya Emocional, todos estos personajes
habran sido condenados por sufrimiento a la Humani-
dad.
10. Acuso a las feministas clsicas de haber mutilado a
las mujeres humillando nuestra feminidad y maternidad,
y de haber vendido a nuestros hijos por una falsa libera-
cin que simplemente fue un cambio de lugar de opre-
sin, y que perpetu y potenci el sistema y los valores
dominantes: masculinidad, competencia, depredacin,
jerarqua. Nunca hubo ninguna revolucin social, sino un
continuismo con otra cara. S es compatible el trabajo y
la crianza, pero para eso hay que transformar el sistema y
no abducirnos a nosotras y abandonar a las criaturas.
11. Acuso a las revistas femeninas de fomentar mode-
los de mujeres descerebradas, consumistas, siliconadas,
hipersexuales que cuando tienen hijos se convierten en
madres virtuales que atienden por control remoto a sus
criaturas a golpe de Visa y continan con su estresante
vida sin inmutarse ni un tacn.
12. Acuso al sistema educativo de precocidad, de tener
planes obsoletos que no responden a las verdaderas ne-
cesidades de aprendizaje a travs del juego y la libertad
de expresin, de fomentar la sumisin y obediencia e im-
pedir los procesos de pensamiento independiente y crea-
tivos que permiten encontrar el propio camino en la vida .
CRIAR 40 CRIAR 41
Criar NUM 1 | ESPECIAL APEGO
13. Acuso a toda la sociedad de ser adultocentrista y ha-
ber excluido a los bebs y nios de la vida diaria, de infra-
valorar la maternidad y crianza considerndolas una pr-
dida del talento de la mujer pero s valorar a sta como
productora dentro del sistema econmico (ni como re-
productora ni como cuidadora).
14. Acuso al estado de Bienestar de haber secuestrado la
vida de los bebs encerrndolos en guarderas tempra-
nas que se convierten as en una especie de orfanatos de
da bien decorados, mientras obliga a sus dos padres a
trabajar lejos de casa para subsistir en un modelo de vida
asxiante, de haber pasado del concepto de se necesita
una aldea para criar un nioa la soledad y el desamparo
de 8 bebs por cuidadora, de tener unas polticas de con-
ciliacin familiar-laboral miserables, de ausencia de ayu-
das familiares decentes y evidentemente de haber crea-
do una sociedad del malestar en la que segn la OMS en
el 2020 la depresin ser la segunda enfermedad.
15. Y por supuesto, acuso a las mujeres de no escuchar
su corazn ni su instinto, de haber sacricado a sus hijos
para que el sistema los devore (porque ellas ya lo esta-
ban), de acceder a la maternidad y parto con muy poca
informacin y por tanto con una actitud de nias dciles
que delegan su papel en los dems, de no luchar o exiliar-
se de este injusto modelo econmico ni siquiera dentro
del hogar, sino de dirigir la rabia y frustracin (consciente
o no) contra sus hijos, insensibilizndose ante su llanto
y llamadas nocturnas, de obsesionarse por el adiestra-
miento y las normas, que en el fondo las ayudan a ellas a
tener una estructura y orden y a desculpabilizarse de su
abandono real, y de centrar todas sus fuerzas en aspec-
tos externos al hogar.
Estos 15 agentes han hecho que llevemos varias dcadas
con una crianza impregnada del espritu light de Hero-
des: subestimar la importancia de satisfacer plenamente
los instintos y necesidades de la infancia, y han creado
una sociedad DES-MADRADA, no amorosa, no segura de
s misma, no emptica con los dems, que es la causa del
estado actual de la Tierra.
Afortunadamente esta situacin nunca ha sido 100%
generalizada y siempre ha habido pediatras, neurlogos,
gineclogos, comadronas, psiclogos, revistas, colegios y
madres y padres disidentes de la crianza ocial, que han
sufrido muchas burlas, incomprensiones y zancadillas
sociales, pero que han mantenido la luz encendida para
todos los que venan detrs con los ojos abiertos.
Ese modelo de desapego nos ha obligado a estudiar e
informarnos en profundidad (a veces ms que muchos
profesionales), nos han obligado a citar continuamente a
la OMS, a husmear en los estudios antropolgicos, a en-
tender el efecto del cortisol y la alteracin de la amgdala,
a comparar diferentes culturas, a conocer las ayudas de
maternidad del norte de Europa, etc. Pero nos han hecho
fuertes.
Y por ello, ha llegado la hora de dejar de justicar la crian-
za mamfera como preferencia caprichosa personal, y de
trasmitir que es la nica salida posible para el planeta. Y
podemos gritar con orgullo que las evidencias cientcas,
el instinto, la historia del mundo, el corazn y la tica es-
tn de nuestro lado.
Estamos en un NUEVO PARADIGMA que es el de la ma-
ternidad consciente, vocacional y amorosa en total con-
sonancia con otras transformaciones sociales: alimen-
tacin ms sana, respeto y preocupacin por el medio
ambiente, auge de las medicinas naturales y alternativas,
energas verdes, nuevas formas de espiritualidad, etc.
La pregunta ahora no es qu tipo de crianza eliges, sino
en qu tipo de mundo quieres vivir: en el actual de nios
y padres separados, dominio de la adrenalina y la frustra-
cin, o en un mundo de oxitocina, amor, fusiones emo-
cionales y bienestar.
La Poltica tendr que hacer sus deberes y subir el PIB de
ayudas a familias del 11% actual (en Espaa) a ms del
2% que es el nivel europeo, aumentar la baja de mater-
nidad, fomentar la creacin de espacios familiares, gru-
pos de maternidad y ayuda mutua en el cuidado para
compensar el aislamiento y soledad de tantas familias en
nuestra sociedad, etc.
Pero las que verdaderamente debemos cambiar el esta-
do de cosas y la mentalidad social somos nosotras: las
propias mujeres.
La mujer que gesta y trae al mundo un hijo tambin ges-
ta de alguna manera la sociedad. En su embarazo, parto,
lactancia prolongada y apego con su hijo se gesta la sa-
lud fsica, emocional del nio, su capacidad de amar, de
relacionarse con el mundo, su respeto a la vida, su alegra
de vivir y su dignidad.Esto es sencillamente: PODER, y,
para evitar que lo tengamos, han hecho todo lo posible
por desapegarnos de nuestros hijos, ya que los humanos
ESPECIAL APEGO | Criar NUM 1
criados de esta manera son sabios y no comulgan con
un modelo de sociedad basado en tantas mentiras e in-
justicias.
La lactancia es el acto ms subversivo contra la sociedad
actual: es gratuita, crea hijos sanos y felices, colmndoles
el estomago, el corazn, los chakras y el alma. En la lac-
tancia hay una parte que todava no nos han explicado
y es la LACTANCIA CUNTICA, la unin entre el beb y el
Universo a travs de la madre. La lactancia es la alquimia
de la vida y es la transmisora del conocimiento ancestral
de millones de mujeres a travs de una cadena energ-
tica de amor. Por ello, hay que defenderla, normalizarla y
apoyar su uso como medida prioritaria.
Ahora parece que somos pocos, como una insignicante
ola en medio del ocano, pero seremos millones, y esa
ola se convertir en un tsunami que cuando llegue a la
costa arrasar el sistema. Los nuevos tiempos nos acom-
paan.
Otro mundo es imprescindible y est al alcance de la
mano con tan slo tres requisitos: oxitocina, apego y
conciencia.
CRIAR 42 CRIAR 43
Criar NUM 1 | CRECIENDO A SU LADO
Las rabietas infantiles... o cmo comprender lo incomprensible
Nuria Otero, pedagoga, psicopedagoga,orientadora familiar y doula.
Todos hemos odo hablar de las rabietas. Hablamos de
ellas con total normalidad, como algo completamente in-
tegrado en nuestro da a da, y los que somos padres nos
preguntamos unos a otros con naturalidad tu hijo ya ha
empezado con las rabietas?como cuando preguntamos
si les han salido los dientes o si ya sabe ir en bicicleta.
Ahora bien qu es una rabieta? Rabieta viene de ra-
bia para m una rabieta es una demostracin explci-
ta y explosiva (con rabia, con ira) de un malestar, de un
desacuerdo, sea ste importante o no a ojos de quien
contempla el cuadro. Y rabietas las tenemos todos, ni-
os y adultos. Lo que ocurre es que a medida que nos
vamos haciendo mayores vamos aprendiendo a cana-
lizar la rabia y los enfados, vamos comprendiendo ms
nuestro entorno y por qu a veces las cosas no son como
esperamos, y sobre todo aprendemos a no demostrar
muchas de las cosas que sentimos porque parece ser que
no est bien visto.
Pero cundo se produce una rabieta y por qu? Es una
rabieta esa escena en una tienda de un nio gritndonos
enfadado que quiere ese juguete, lo quiere, lo quiere y
lo quiere; o el otro que se tira al suelo porque no quiere
irse del parque; o la nia que da patadas al aire mientras
grita No te quiero; o la que tira al suelo a manotazos un
puzzle a medio montar. Pero tambin tiene una rabieta
ese adulto que pega un puetazo en la mesa mientras
habla con el asesor tcnico de su compaa telefnica, o
el conductor que le grita y le da bocinazos al de delan-
te porque no va ms rpido. En realidad, se producen las
rabietas fundamentalmente cuando nuestro enfado o
nuestro malestar no encuentra una salida lgica. Cuando
nos quedamos sin argumentos, cuando nuestra rabia es
tan grande que slo nos queda abrir la vlvula de esca-
pe. En los adultos pasa menos porque, como ya he dicho,
somos capaces de comprender mejor las cosas que van
pasando a nuestro alrededor, de otorgarles una expli-
cacin y tenemos mayor capacidad de espera. Pero en
los nios no ocurren estas cosas, y aun en el caso de que
comprendan, de que entiendan que tienen que esperar,
que hay que ir a casa porque hay que cenar, que se den
cuenta de que el puzzle no tiene la culpa de que ellos
no encuentren la pieza correcta, aun en esos casos, los
nios no saben aguantarse la rabia. La rabieta es la ex-
presin de sus sentimientos, de la frustracin que estn
sintiendo en ese momento porque no pueden obtener
aquello que desean y es legtimo que lo expresen. No
podemos pretender que, adems de amoldarse a nues-
tras necesidades, ritmos y tiempos, adems de intentar
aprehender conceptos como el tiempo y la generosidad,
se queden callados, tendremos que aceptar que lo nico
que les queda, en muchas ocasiones, es el derecho al pa-
taleo, en su ms grca acepcin.
En general, coincido con Aletha Solter en que la mayor
parte de las situaciones que provocan esas rabietas en
nuestros hijos se pueden agrupar en tres tipos:
*El nio tiene una necesidad bsica (hambre, sed, sue-
o) que o bien no estamos viendo o bien, aunque la
veamos, no podemos satisfacer en este momento. Ima-
ginemos a un nio de 3 aos con hambre, en coche, ca-
mino a casa y en un atasco aunque sepamos que tiene
hambre y lo comprendamos, probablemente no poda-
mos solucionar el problema; lo ms habitual ser una
rabieta por parte del nio qu haremos? reirle por
tener hambre? reirle porque llora? gritarle?... nada de
lo que hagamos le saciar el hambre.
*El nio tiene informacin insuciente o equivocada de
la situacin en la que nos encontramos. O bien pensa-
ba que bamos a quedarnos ms rato en el parque, o no
comprende por qu hoy, precisamente hoy, tenemos pri-
sa en el sper con lo mucho que le gusta a l jugar en
el carrito, o quizs l quera comprar cereales y nosotros
slo hemos entrado a por detergente. Pararnos a escu-
char qu es lo que quiere o necesita (quizs sea cierto
que se han acabado los cereales), as como explicarle con
antelacin que hoy vamos corriendo porque tenemos
mdico, o peluquera, o ensearle un reloj y explicarle a
qu hora dejaremos el parque puede ahorrarnos un mal
rato a los dos.
*El nio necesita descargar o liberar tensiones, miedos
o frustraciones presentes o pasadas. Muchas veces los
nios aprovechan cualquier mnimo detalle para entrar
en una rabieta. Puede ser que estn enfadados o angus-
tiados por cualquier otra cosa y la situacin actual slo
sirva de detonante. Tal vez algo que ocurri en la escuela,
donde no se siente tan seguro como en casa, no sale has-
ta que est con nosotros, en conanza absoluta. En este
caso, al igual que en los anteriores, cortar la expresin de
rabia no va a hacer ms que aumentar el malestar y dila-
tar en el tiempo la descarga.
As, desde este punto de vista, no encuentro demasiadas
CRECIENDO A SU LADO | Criar NUM 1
situaciones enrabietadas que me parezcan dignas de
reproche. Son, sencillamente, seales de alarma. Opor-
tunidades. Para nosotros. Para intentar comprender qu
nos est pidiendo nuestro hijo. Para saber si necesita
algo de nosotros, tal vez algo material, pero quizs slo
una explicacin para que el mundo tenga un poco ms
de sentido. Quizs, tal vez, slo un poco ms de tiempo
con nosotros, o de tiempo a secas.
As que, ante la pregunta de qu hacer cuando un nio
tiene una rabieta, la respuesta ser: acompaar. Es decir,
comprender que es una demostracin de lo que est
sintiendo, y que por mucho que hagamos, no va a dejar
de sentir. Podemos ignorarlo, reirle, gritarle o castigar-
lo, y probablemente consigamos que no tenga rabietas,
o que las tenga menos frecuentemente, o que las tenga
menos vehementes, pero no conseguiremos que deje
de sentirse mal por lo que est ocurriendo. Y consegui-
remos, adems, que se sienta culpable por sentirlo, cuan-
do es absolutamente razonable que a veces se sienta
disgustado. Por ello, ante un episodio como los que he
descrito anteriormente, o cualquier otro similar, lo me-
jor que podemos hacer es tener paciencia y templanza,
hablar con nuestro hijo si nos deja, decirle que enten-
demos que se siente mal por esta o aquella razn, dar
alternativas si existen, cogerle en brazos o sentarnos a su
altura y aceptar el dolor que nos est mostrando. Al n y
al cabo, est siendo absolutamente sincero con nosotros,
nos est conando sus sentimientos y sus emociones, y
no podemos hacer menos que aceptarlos. Ponernos de
su parte, sufrir con ellos la frustracin, ser realmente sus
cmplices en un momento amargo ser la mejor manera
de que vayan comprendiendo el mundo, y lo harn con
conanza plena en nosotros, que creceremos tambin si
aprovechamos la oportunidad para profundizar en la co-
municacin con nuestros hijos.
CRIAR 44 CRIAR 45
Criar NUM 1 | CRECIENDO A SU LADO
Un beb en el hospital
Violeta Alcocer, Psicloga y Psicoterapeuta, formada en psicoterapia psicoanaltica y dinmica
familiar y de grupo. Especialista en psicodiagnstico infantil y crianza.
Mi hija pequea, Diana, naci un 31 de julio a las doce
y cinco minutos de la noche. Naci en tres horas, lleg
prematura (35 semanas) y ni ella ni yo estbamos prepa-
radas para un parto en ese momento, ni para lo que se
nos vino encima a continuacin: Diana tuvo un distrss
respiratorio y tuvo que estar ingresada los diez primeros
das de su vida, siete de los cuales no pudimos tocarnos
para nada.
Juntas pasamos por todo ello y juntas lo superamos. Aho-
ra somos ms fuertes que antes, de eso no cabe duda, y la
experiencia, lejos de separarnos, forj entre nosotras un
puente emocional indestructible.
Pero no ha sido todo fcil, sino a costa de vivir algunas
experiencias realmente duras (despus del primero, he-
mos vivido dos ingresos ms) y tener que inventarnos
la manera de sobrevivir a todo ello.
La noticia. La separacin.
Afrontar la noticia de la hospitalizacin de tu beb pone
en marcha varios procesos afectivos. Por un lado, hay que
afrontar el miedo (ms bien terror) a la muerte, a la pr-
dida. De la noche a la maana uno se encuentra al borde
del precipicio del destino. Todo puede pasar, para bien o
para mal, y en ese momento la indefensin ante lo que la
vida nos depara es grande. Junto al miedo, convive una
sensacin de vulnerabilidad tremenda: nuestra vida de-
pende de la suya y, la suya, en este caso, del buen hacer
de los mdicos y de su propia naturaleza.
En paralelo, hay que afrontar la separacin. Dependiendo
de la patologa, puede suceder que no nos permitan es-
tar junto a nuestro beb. se fue mi caso. Nada ms nacer
tuvo que estar en observacin y, a las pocas horas, pre-
sent un problema respiratorio y tuvo que permanecer
en la incubadora, durante diez das, con altos niveles de
oxgeno para poder sobrevivir. No poda tocarla, y por
ello, yo, la madre, recin dada a luz y con una necesidad
fsica y emocional abrumadora de tener a mi hija junto a
mi cuerpo, tuve que afrontar un autntico desmembra-
miento de mi ser.
Mi hija y yo, que habamos sido una durante su gestacin,
ahora estbamos separadas. Ella no me tena a m y yo
no la tena ella, de modo que las dos estbamos en una
terrible falta.
Durante esos das, toda yo (mi cuerpo, mi alma) me sen-
ta mutilada. Y esa sensacin generaba en m una oleada
de sensaciones de intranquilidad, angustia, necesidad y
parlisis. Mi mente estaba constantemente en otro lado
(junto a mi beb, en este caso) y me costaba mucho tra-
bajo convivir con lo real.
Mi cuerpo, sin barriga y sin beb, estaba triste, hueco,
apagado. Necesitaba con fuerza un olor, un tacto, una
succin. Pero no tena nada de eso. En su lugar habita-
ban en m la culpa, el vaco y la rabia.
El dolor, el vaco, el desgarro
Lo nico que tena era un horario de visitas (dos veces al
da, una hora, durante la cual la mirbamos a travs de un
cristal) y la posibilidad de darle mi leche a mi hija (a tra-
vs de una sonda naso-gstrica, que es como la estaban
alimentando) as que me aferr a eso porque ese era el
nico puente que tena hacia ella en ese momento. Me di
cuenta de que tena que sobreponerme y centrarme en
cualquier posibilidad de contacto o comunicacin con
mi hija.
As que tom mi primera decisin: luchar. Me entregu
al vnculo y lo hice a travs de la lactancia. Me duch, me
cambi de ropa y le ped a mi marido que me trajera ur-
gentemente el sacaleches de casa. Iba a darle a mi hija lo
nico que poda darle de m en ese momento: mi pensa-
miento en ella y mi leche.
Haba pasado ya un da entero hasta que pude reaccio-
nar y sobreponerme a todas estas emociones y al shock
de lo vivido, de modo que no empec a estimularme con
el sacaleches hasta pasadas bastante ms de 24 horas
del parto. Fue costoso, pero saba que si era constante
lo conseguira. Pensaba en mi beb constantemente,
haciendo mos todos y cada uno de los fragmentos de
su imagen, todos los que yo supona que podan ser sus
sentimientos: su soledad, su abandono, su no saber, su
falta de mam.
Me pona el despertador cada dos horas, maana y no-
che, para estimularme. Por las noches les peda a las en-
fermeras que estaban de guardia que me dejaran estar
en la sala de neonatologa para estimularme, con la excu-
sa de que as no despertara a mi acompaante. Me per-
mitan estar, extraocialmente, en la sala de enfermeras y,
despus, con bastante insistencia, me dejaban entrar dos
minutos a ver a mi pequeita en su incubadora. Eso me
haca las noches ms llevaderas.
Pero me senta muy sola. Nos sentamos muy solos to-
dos, mi marido, mi hija mayor, mi beb recin nacido y
yo. Ech mucho de menos alguien que me ayudara, nos
ayudara, a canalizar la fuerte experiencia que estbamos
viviendo. Slo nos informaban de la evolucin de Diana y
ya est. Yo miraba a los otros padres de nios ingresados
y vea en ellos la misma tristeza, las mismas dudas, la mis-
CRECIENDO A SU LADO | Criar NUM 1
ma sensacin de estar perdidos... pero pocos se atrevan
a entablar conversacin con el de al lado. Y me di cuenta
de lo bueno que hubiera sido para nosotros, en ese mo-
mento, tener una persona con quien hablar, alguien del
propio hospital, un profesional que nos ayudara a poner
palabras a toda la experiencia. En lugar de eso, pareca
que tuviramos que estar bien, que tuviramos que son-
rer, darnos palmaditas los unos a los otros y alegrarnos
cuando un beb era dado de alta, como si no pasara
nada. El personal del hospital, mdicos y enfermeras, no
parecan ser conscientes del impacto al que estbamos
sometidos. Ellos, inmersos en su rutina de nios que van
y vienen, pierden la sensibilidad hacia las experiencias
nicas de cada padre y madre que tiene que sufrir este
proceso. Por eso, la sensacin de soledad es inmensa. To-
dos te sonren, pero nadie parece conectar con tu des-
garro.
Familiares y amigos te llaman para darte la enhorabue-
na. A m me pareca todo de locos. Cmo poda estar yo
de enhorabuena cuando mi hija estaba entre la vida y
la muerte? Yo estaba triste, desolada, ansiosa estaba
luchando. Pocas personas podan ver eso: ellos estaban
ms cerca de la alegra del nacimiento en s que de mi
realidad, nuestra realidad, nuestro miedo a perderla.
Por otro lado, saba que eran otras mujeres las que se es-
taban haciendo cargo de mi hija durante esas intermina-
bles horas. Que eran otras mujeres las que le tocaban el
pecho para colocarle los electrodos, o para darle un ma-
saje cuando se de-saturaba (otro fenmeno hospitalario:
te familiarizas con toda una serie de trminos mdicos a
la velocidad del rayo, aprendes a leer los monitores, los
grcos... a interpretar los gestos de los mdicos y las en-
fermeras). Eran otras, las enfermeras, las que la atendan
cuando lloraba (me torturaba terriblemente pensar en
eso) y eran otras manos las que le ponan un paal seco.
Las odiaba pero, al mismo tiempo, las necesitaba.
Me molestaba enormemente su poder sobre m y sobre
mi hija pero, a la vez, les peda encarecidamente que la
trataran bien, que le dieran afecto, que no la dejaran llo-
rar. La rabia que se generaba en mi interior por esta situa-
cin era indescriptible. Los impulsos animales me tenan
descompuesta: me dola en lo ms profundo que otras
mujeres tocaran a mi hija y la atendieran. En las horas de
visita, vigilaba cada uno de sus movimientos y me pona
enferma la certeza de que ellas eran mis brazos, mis pa-
labras, mis manos.
Mi mdico alargara mi estancia en la Clnica hasta que yo
quisiera, me dijo. Mximo una semana. Pero al cuarto da
yo empec a sentir que algo no iba bien. Pasaba la mayor
parte del da metida en la habitacin dndole vueltas a
la sensacin de vaco. Por ms que me esforzaba y todos
los das me duchaba, me vesta y empezaba el da con
la noticia de la evolucin estable de Diana (no ir a peor
signica ir a mejor), yo me segua sintiendo paralizada,
encerrada.
Constantemente me preguntaba cmo se senta mi beb
y a mi sensacin de soledad se sumaba la de abandono
de mi nia. Todo mi instinto se encontraba atrapado en-
tre esas cuatro paredes, los horarios de visita a Diana eran
estrictos y mi nica actividad era sacarme leche y espe-
rar. Por las tardes vena mi marido con mi hija mayor y eso
me animaba y me daba fuerzas, pero al mismo tiempo
senta que me estaba ahogando en la rutina hospitalaria.
Me estaba consumiendo.
Volver a casa
En este punto, tom la segunda decisin importante en
este proceso: no dejarme atrapar por la tristeza. Me iba a
casa. Las horas previas a esta decisin fueron una autnti-
ca tortura. Por un lado necesitaba estar lo ms cerca posi-
ble de mi hija, pero, por otro, me daba cuenta de que era
una falacia: slo poda verla dos horas al da (una por la
maana y otra por la tarde), y el resto del tiempo estaba
metida en la habitacin esperando y hundindome ps-
quicamente. Aunque estuviera sentada en la puerta de
neonatologa viendo pasar las horas hasta que me dejaran
verla, no iba a solucionar nada, ms bien todo lo contrario.
se no era el camino.
El jueves, da de mi cumpleaos, sal de la Clnica sin mi
hija. Me iba a nuestra casa, a su nido, para calentar el hogar
entre todos y preparar su bienvenida. Pens que si cuida-
ba de nosotros, estaba cuidando tambin de ella, porque
ella ya era parte de nosotros y nuestra casa ya era la suya.
Con la vuelta a casa recobr parte de mi fuerza. Pasaba las
noches en vela y cuando dorma tena horribles pesadillas.
Esperaba en cualquier momento una llamada fatal y casi
constantemente senta el impulso de salir corriendo de
nuevo hacia la Clnica. Pero, an as, yo estaba ms centra-
da y por tanto me senta ms capaz de seguir adelante.
Segua sacndome leche (durante el da cada dos horas,
por la noche cada tres) y almacenndola en la nevera. Te-
na muchsima leche, de modo que guardaba el excedente
en el congelador.
CRIAR 46 CRIAR 47
Criar NUM 1 | CRECIENDO A SU LADO
Todos los das preparaba minuciosamente una bolsa con
todo lo necesario para ir a ver a Diana: ropita limpia, pa-
ales, su tarrito de leche para todas las tomas de ese da.
Esperaba ansiosamente el momento en que me dijeran
que mi nia ya poda mamar.
Tambin me cuid mucho durante esos das de verme
bien a mi misma: no soportaba mirarme al espejo y no re-
conocerme. No quera verme reejada en una mueca de
dolor, de modo que todas las maanas me duchaba, me
vesta con colores alegres y me pona un poco de colore-
te. Coma bien. Todo era un ritual para preparar nuestro
encuentro y el hacerlo me ayudaba a sentirme ms cerca
de ella, ms til.
Al nal, entre el mantenimiento de la casa y la preparacin
para ir a la Clnica con Diana, las horas pasaban volando.
Adems, el hecho de hacer todo esto en casa me estaba
permitiendo estar tambin con Andrea, mi nia mayor, y
compartir con ella todos esos preparativos y ese tiempo.
Me senta viva y fuerte por primera vez desde que naci
mi pequea. La actividad me estaba ayudando. Senta
que por n estaba haciendo algo por mi pequeita.
Elegir la vida
La tercera decisin importante estaba al caer: vivir, por
ella y para ella. El sbado era el cumpleaos de mi hija
mayor: cumpla dos aos. Habamos invitado, antes del
parto, a todos nuestros amigos con sus hijos para cele-
brar el cumpleaos en casa.
Lo primero que pensamos fue, lgicamente, no hacer
nada. Pero poco a poco fuimos vindolo de otra mane-
ra. Empezamos a pensar en lo injusto que nos pareca el
vivir de luto sin estarlo. Injusto para nuestras hijas: para
las dos. Nos pareca muy triste no celebrar el nacimiento
de Andrea y nos pareca injusto que Diana fuera la cau-
sa. Qu tipo de historia estbamos escribiendo? Qu
les contaramos aos despus, cuando hablramos de su
nacimiento? Queramos que nuestras decisiones fueran
el autntico reejo de nuestra necesidad de lucha y que
esas decisiones fueran escribiendo la historia que un da
nuestras hijas tendran como propia.
Diana estaba viva y mejorando y, aunque no pudiera es-
tar en esa esta, no la dejaramos sola: nos turnaramos
mi marido y yo para poder estar con las dos nias en ese
da. Y as lo hicimos, mientras tena lugar el cumpleaos
de Andrea en casa, primero mi marido y despus yo, es-
tuvimos en la Clnica para celebrar tambin con Diana el
acontecimiento.
Decidimos aferrarnos a la vida, decidimos celebrarla: ce-
lebrar los nacimientos de nuestras hijas.
No puedo decir que fue un da fcil, porque no lo fue.
Pero tampoco fue un da triste. Simplemente, fue un da
duro y extrao; pero al llegar la noche, mi marido y yo
nos abrazamos y supimos que habamos hecho algo
muy importante y que lo habamos hecho bien. Haba-
mos conseguido estar con nuestras dos hijas y escribir su
propia historia de otra manera. Andrea tuvo su esta de
segundo cumpleaos y Diana estuvo, a su manera, pre-
sente en ella.
Echbamos muchsimo de menos a Diana, pero todo lo
que estbamos haciendo era por ella: ellas, nuestras ni-
as, eran las protagonistas de nuestras vidas. No bamos
a permitir que nuestra casa muriera, que muriera nuestra
ilusin ni nuestra esperanza en la vida, no bamos a per-
mitir que la familia de Diana se hundiera, porque ella iba
a volver pronto. As de sencillo.
El reencuentro
Y el domingo, por n, lleg la buena noticia: Diana poda
ya succionar y yo poda ponerla a mi pecho. Por primera
vez desde el parto, siete das atrs, iba a tocar a mi hija.
Fueron momentos mgicos. Cog su frgil cuerpecito en-
tre mis brazos y le di mi calor y mi pecho. Es curioso, pero
no fue como una primera vez. Yo pensaba que la iba a
descubrir entonces, pero lo que sucedi fue sorprenden-
te: ya conoca su olor, su tacto, su sonido. Resulta que ya
conoca a mi beb, que ya habamos estado juntas todo
este tiempo Qu ingenua haba sido!! Pensaba que
nos bamos a encontrar al abrazarnos... pero en realidad
lo que sucedi es que ya llevbamos una semana juntas,
unidas, enlazadas, vinculadas. Llevbamos una semana
encadenadas a nuestra ausencia por eso el encuentro
fue, ms bien, un reencuentro. No nos extraamos. Ni ella
a m, ni yo a ella. Fue como unir la llave a la cerradura:
todo encaj a la perfeccin. Se prendi de mi pecho y en
ese momento el mundo entero desapareci para estar
slo nosotras dos, de nuevo, como una sola persona.
Los das siguientes fueron, por n, alegres. Desde el mo-
mento en que Diana pudo mamar su mejora fue espec-
tacular.
Tres das despus volvamos a casa. Con nuestra nia en
brazos.
Viva. Y sana.
CRECIENDO A SU LADO | Criar NUM 1
Llegar a casa fue como cuando se abre el cielo tras un da
nublado. La luz lo llen todo. Los das posteriores fueron
de una gran paz para todos, la tormenta haba pasado y
juntos habamos podido superarlo. Hubo que hacer al-
gunos ajustes con la lactancia, sobre todo porque la can-
tidad de leche que yo tena era bastante ms de lo que
ella mamaba, pero an as cualquier cosa pareca ya fcil
despus de lo pasado.
Vivimos una larga luna de miel, todos juntos. Unos meses
durante los cuales yo no quise pensar demasiado sino,
simplemente, disfrutar de mi familia.
Tras ese tiempo, que fueron dos o tres meses, comenz
una etapa de elaboracin, por mi parte, de lo sucedido.
Asimilar la experiencia, contrmela a m misma, revivir
todos esos sentimientos para poder afrontarlos no fue
fcil ni rpido.
Pasaron muchos meses durante los cuales yo todava
senta culpa por lo sucedido (por haber nacido mi hija
prematura) y miedo por las posibles secuelas que pudie-
ra tener esa temprana experiencia en mi pequea.
Yo estuve, durante mucho tiempo, traumatizada.
Cerrar el crculo.
Todos los das, para ir al trabajo, pasaba y paso- por
delante de la Clnica. Y todos los das tena y tengo- un
pensamiento para las madres que estaban viviendo lo
mismo que yo y para sus bebs.
No me atrev a entrar hasta un ao despus, cerca de la
fecha del cumpleaos de Diana. Esta fue la ltima decisin que
tom sobre esta experiencia: cerrar el crculo.
Entr en la clnica sola y, al volver a esa sala de neonatologa,
me invadi una profunda emocin. Reviv todo el dolor de
aquellos das, y apenas pude hablar cuando las enfermeras me
reconocieron y me saludaron. Llor muchsimo, totalmente
desbordada.
No entenda por qu, pasado ya un ao, no era capaz de en-
frentarme de nuevo a ese edicio.
Una enfermera me dio la clave: vuelve con la nia, me dijo,
queremos verla.
Y as lo hice. Un da antes del primer cumpleaos de mi hija,
volv con ella al lugar donde naci. Diana corra por los pasillos
y sealaba con sus dedos regordetes las fotos de los bebs col-
gadas por las paredes.
Subida en mis brazos entr en la sala de neonatologa y llam
a la puerta: me abrieron las mismas enfermeras que un ao an-
tes la haban visto tan malita.Y mi nia les sonri.Y yo tambin.
Ya no senta ganas de llorar ni me senta desbordada. Porque
no estaba sola, como lo estuve un ao antes, sino que estaba
con mi hija, mi maravillosa hija.
Les dimos la bandeja de pastelitos que habamos comprado
para celebrar el cumpleaos de Diana y me desped de ellas.
Les di las gracias. Las haba perdonado, me haba perdonado a
m misma, me haba reconciliado, por n, con nuestra suerte.
Sal de la Clnica emocionada y feliz. Un ao despus, se haba
cerrado el crculo.
ramos libres. Somos libres.
CRIAR 48 CRIAR 49
Criar NUM 1 | CRECIENDO A SU LADO CRECIENDO A SU LADO | Criar NUM 1
Mi mejor empleo
Alexdra, madre de cuatro y periodista a ratos.
En mi caso, dejar de trabajar no fue una decisin preme-
ditada. Las circunstancias (es decir, la falta de exibilidad
en los horarios laborales) me forzaron a quedarme en
casa. Clara tena un ao, as es que pens que era el mo-
mento de disfrutar de ella mientras encontraba trabajo.
El periodo de bsqueda se fue alargando, y mi desespe-
racin fue creciendo. No fue una poca fcil. Creo que es
especialmente duro para las mujeres de nuestra genera-
cin: hoy en da lo raro es quedarse en casa.
Pero algo iba cambiando dentro de m. Pasar das y das
junto a Clara, ver cmo creca, ejercer de mam a tiempo
completo empez a llenarme ms y ms. Finalmente mi
decisin fue tan fcil como escuchar lo que me peda el
corazn, para m sa es la autntica liberacin de la mujer.
Lleg un momento en el que ni me planteaba buscar un
trabajo. Despus naci Dani, luego Ana, y Nacho... Ahora
puedo decir que estoy en el mejor momento de mi vida.
Aprovecho para contestar lo que siempre me cuestiona
la gente: el dinero, el papel del padre y el aislamiento. En
primer lugar es cierto que supone un esfuerzo econ-
mico prescindir de un sueldo, pero en nuestro caso era
mayor el gasto si yo trabajaba que si no lo haca. Con los
precios de las guarderas y el salario que cobraba me sa-
la hasta caro el trabajar.
Tambin estoy cansada de que me tachen de esclava del
hogar,quin te ha visto y quin te ve... y una larga canti-
nela de comentarios que menosprecian mi situacin. Yo
me siento afortunada porque gracias a mi marido puedo
disfrutar de nuestros hijos. Y digo disfrutar porque para
m esta poca es irrecuperable, y soy consciente de que
cuando crezcan me alegrar innitamente de haber es-
tado con ellos durante estos aos. Lo ideal sera que tan-
to el padre como la madre pudiramos compartir esta
etapa lo mximo posible. Cada pareja negocia segn sus
necesidades quin puede ser el que haga el parn labo-
ral o reducir su ritmo para estar en casa. De todas formas,
el cordn umbilical no se corta en el momento del parto,
y siento que durante el primer ao del beb es funda-
mental el papel de la madre.
Por ltimo, el aislamiento. Sinceramente, no tengo tiem-
po de sentirme aislada. Los nios dejan poca energa y
poco espacio para sentirse aislado. Me gusta estar con los
pequeos en casa y postergar lo mximo posible su in-
corporacin al colegio. Estn felices as. Vamos al parque,
estamos con otros nios y otras mams, me acompaan
a hacer recados, jugamos o simplemente estamos. Por las
tardes trato de ocuparme ms de la mayor y as van pa-
sando los das. No puedo imaginar un trabajo mejor.
Y lo peor? Tal vez el peor trago de quedarme en casa
haya sido asumir sin complejos que esto es lo que quiero
hacer. El que te pregunten trabajas? y tengas que de-
cir no (aunque te gustara decir, trabajar, trabajo, pero
no me pagan). Ahora todo eso lo he superado y estoy
orgullosa de mi decisin. En el resto de Europa es muy
natural que una mujer preparada profesionalmente deje
por unos aos el trabajo para cuidar de los hijos. La di-
ferencia? Que su vuelta al trabajo es ms fcil. Ese ser
el precio que tendr que pagar por estos aos. O quin
sabe, la maternidad te ensea a tener muchos recursos.
Estoy reciclndome en medicina, psicologa, economa,
bellas artes, cocina...
Hay muchas frmulas de encontrar el equilibrio entre fa-
milia y trabajo. sta es una de ellas y soy feliz as. Pero so-
bre todo estoy tranquila porque s que es una decisin
de la que jams me arrepentir.
La relacin de los nios con la comida
Violeta Alcocer, Psicloga y Psicoterapeuta, formada en psicoterapia psicoanaltica
y dinmica familiar y de grupo. Especialista en psicodiagnstico infantil y crianza.
Muchos nios comienzan a tener problemas con la co-
mida alrededor del ao y medio-dos aos. Los padres y
madres dicen que comen menos, que no prueban boca-
do, que es imposible vivir as con la inmensa actividad
que despliegan a estas edades.
En realidad, el hecho de que los nios coman mucho me-
nos a partir del ao y medio (menos en comparacin con
los meses precedentes, se entiende) se debe simplemen-
te a que sus necesidades calricas son menores (la curva
del crecimiento se empieza a ralentizar).
Acostumbrados al beb glotn, los padres piensan que
su hijo se ha vuelto un mal comedor cuando lo que en
realidad sucede es que la naturaleza sigue su curso. Los
padres que comprenden este cambio y no le dan ms
importancia, son aquellos que aseguran que su hijo
come muy bien. Aquellos que piensan que su hijo debe
comer lo que ellos consideran que es una cantidad nor-
mal(que en realidad no lo es, aseguran que su hijo come
fatal. Ambos nios (los de unos padres y los de otros) co-
men ms o menos la misma cantidad. La diferencia est
en la vivencia paterna.
En cualquier caso, es mucho ms probable que el nio
que crece comiendo sin presiones, al alcanzar cierta edad
vuelva a recuperar el apetito mientras que el nio pre-
sionado tiene ms probabilidades de no recuperarlo (la
comida se ha convertido para l en un calvario y una
obligacin, no en un disfrute de los sentidos).
Pero hay ms.
Resulta que estos pequeos empiezan el colegio alrede-
dor de los tres aos y magia! A los pocos meses los
profesores nos comentan que all devoran, mientras que
en casa siguen sin probar bocado Qu ocurre? Es que
nos toman el pelo? (piensan unos) Es que estoy hacien-
do algo mal? (piensan otros).
Aadir otro caso tambin habitual: nios que comen
con normalidad empiezan el colegio y dejan de comer
en casa. Ser que la comida del cole es mucho ms rica
que la de casa?
Carlos Gonzlez insina en su libro Mi nio no me come
que el hecho de que los nios no coman en casa y s lo
hagan en el colegio o en casa de los abuelos, se debe
fundamentalmente a que en casa tienen la conanza ne-
cesaria (pese a ser presionados, en muchos casos) como
para poder decir mira, esto no lo quiero o no tengo
hambre, haciendo caso a los dictados y necesidades de
su propio cuerpo. Sera una especie de prueba de apego
superada: si nuestro hijo se atreve a manifestar su recha-
zo hacia nuestra comida con total tranquilidad, es porque
sabe que nuestro amor est por encima de eso. Fuera de
su entorno, digamos que tiene que hacer el papel.
A Carlos Gonzlez no le falta razn: todos somos mucho
ms modositos fuera de casa (en el trabajo o en casa de
determinados familiares) que dentro.
Adems de todo esto, aado una observacin que me
parece fundamental y que es la que ha inspirado este
artculo: en el colegio y en la guardera utilizan mto-
dos para obligar a comer a los nios, que son muy poco
recomendables (si no terminas te quedas sin recreo
el que no se coma todo se va a casa con una nota para
sus padres va a venir el directorte vamos a llevar a la
guardera con los pequeos como escupas la comida te
quedas castigada toda la tarde y toda una serie de ame-
nazas realmente atemorizantes, ms an si tenemos en
cuenta que un nio de tres aos fuera de casa y sin sus
padres a mano es muy vulnerable emocionalmente y por
tanto terriblemente sensible a estos mtodos).
Las amenazas y los castigos consiguen un efecto inme-
diato (los nios comen en el cole) pero el efecto real es
que, en poco tiempo, acaban aborreciendo el momento
de sentarse a la mesa (cmo no!) y en cuanto tienen oca-
sin (en casa, con pap y mam) preeren irse por la tan-
gente o, cuando menos, disfrutar del momento de comer
a su manera.
Por otro lado, nios que tenan una relacin normal y
sana con la comida comienzan a tener una relacin al-
terada y sus propias sensaciones de hambre y saciedad
pasan a estar mediatizadas por las presiones de que son
objeto a diario.
De ah que muchos nios que coman de forma normal,
cuando empiezan el colegio o la guardera, dejan de co-
mer en casa pero s lo hacen en el comedor escolar. Los
padres piensan que el no comer en casa signica un mal
hacer por su parte o quiz una manifestacin emocional
del rechazo a la escuela. En realidad, la explicacin se en-
cuentra en el hecho de que en muchas escuelas consi-
guen contaminar el apetito natural del nio de forma
difcilmente reversible.
Por tanto, es fundamental intentar que nuestros hijos en-
cuentren su propio equilibrio y lo hagan sin presiones.
Y tambin es fundamental informar a la escuela de que
CRIAR 50 CRIAR 51
Criar NUM 1 | CRECIENDO A SU LADO CRECIENDO A SU LADO | Criar NUM 1
nuestros hijos no han de ser obligados a comer bajo nin-
gn concepto (y an as me temo que en la mayora de
los casos conseguiremos que, como mucho, se limiten a
ciertas amenazas puntuales).
A medida que crecen, parece cada vez ms difcil que su
afectividad bsica (intrnsecamente conectada con su
cuerpo y sus funciones) no se vea contaminada por las
rgidas presiones del entorno, alterando por tanto todos
sus procesos y con ello la percepcin de sus necesidades
siolgicas (tenemos un excelente ejemplo precedente
con el entrenamiento para el control de esfnteres tem-
prano que suelen llevar a cabo en las guarderas).
La perfecta relacin del nio-afecto con el nio-cuerpo
se va resquebrajando a medida que los adultos vamos
desoyendo sus mensajes e intentamos llevarlos por
nuestra senda a toda costa. No slo queremos contro-
lar su conducta, queremos controlar tambin sus nece-
sidades siolgicas: no hay que hacer pis cuando uno
tiene ganas, hay que hacerlo cuando toca. No hay que
comer cuando uno tiene hambre, hay que hacerlo cuan-
do toca y peor an, no hay que dejar de comer cuando
uno est saciado (la sensacin de saciedad proviene di-
rectamente del hipotlamo, fjense que poco tiene que
manipular ah un nio) sino que hay que dejar el plato
limpio para ser aceptado por los adultos.
El nio deja de comer por apetito (que es lo natural) y
empieza a hacerlo para complacer, para llenar un hueco
afectivo, para evitar un castigo, para tener un premio. Lo
que antes era una relacin natural con la comida, pasa a
ser una relacin mediatizada por los deseos y las expec-
tativas de los dems.
Y esto es, sin ser exagerada, el mejor caldo de cultivo para
futuros trastornos de alimentacin.
El llanto y el sueo
Irene Balsalobre www.ecocriando.com. Fundadora y Presidenta de la Asociacin Lactando
www.lactando.org
Hace ms de 20 aos en USA un tal Dr. Ferber escribi
un libro con un mtodo para dejar llorar al nio poco a
poco cada da ms y que se durmiera solo (esto es lo que
se denomina un mtodo conductista). Pero hay motivos
ms que justicados para no estar de acuerdo con esto,
ya que est cientcamente demostrado que el llanto tie-
ne efectos negativos, entre otros los siguientes:
1. Hace que una parte del cerebro (la amgdala), que tie-
ne el control de las emociones, llegue a una situacin de
estrs extremo, haciendo que el individuo se encuentre
en un estado de shock. En ese estado la capacidad de
comprensin est muy mermada y no hay posibilidad de
que entienda lo que se le est diciendo. As, el decirle a
un beb que est llorando a moco tendido que le quere-
mos y que volveremos enseguida no sirve para nada.
2. Con el llanto tambin se produce la alteracin de otra
parte del cerebro que se encarga del habla. As, aunque
quisiera, un nio no nos puede decir qu le pasa porque
no puede hablar (teniendo en cuenta, adems, que mu-
chos todava no saben).
3. En la etapa lactante el desarrollo cerebral est en su
auge mximo, as que podemos hacernos una idea de
las connotaciones futuras que tendr para el comporta-
miento de un cerebro que ha estado en una situacin de
shock tan impresionante.
4. Se generan una serie de hormonas debido al shock del
abandono y del lloro, y precisamente esas hormonas son
las que causan el vmito (como cuando hay una repulsa
al ver un cadver o algo similar). O sea que no es que el
nio vomite porque es muy listo o un manipulador y
quiere llamar la atencinsino porque su cuerpo genera
una respuesta al maltrato en forma de cctel de hormo-
nas que le causan un vmito involuntario.
En la sociedad actual, son muchas las personas que ha-
cen pensar a los padres que sus hijos tienen un proble-
ma de insomnio porque no les han enseado a dormir,
cosa totalmente incierta, porque el sueo es un proceso
evolutivo, y los nios aprenden a caminar, a aceptar los
alimentos slidos y a hablar sin necesidad de obligarles,
slo cuando estn preparados.
Mediante un mtodo conductista los nios aprenden (a
un precio muy alto) que por ms que lloren cuando es de
noche nadie les atender (muchos llegan incluso a vomi-
tar o tirarse de la cuna) y que sus propios padres no les
hacen caso porque les catalogan de manipuladores. No
es que aprendan a dormir con el mtodo, porque todos
los nios hasta los 3-4 aos tienen breves despertares
nocturnos (igual que los adultos los tenemos pero no los
recordamos al da siguiente), sino que al saber que nadie
ir a atenderlos vuelven a dormirse sin molestar a sus
paps.
Antes de entrar al cuarto de nuestros hijos cada 15 mi-
nutos para decirles que les queremos mucho pero que
deben dormirse solos, deberamos pensar si los adultos
somos capaces de dormir si nuestra pareja no est en
casa por la noche (teniendo en cuenta adems que no-
sotros somos conscientes de lo que pasa y los nios no);
menos an dejarles que esto dure varios das para ver si
se acostumbran y comportarnos como un robot aut-
mata ignorndolos (entrando a limpiar si vomitan o di-
ciendo que les queremos pero que se duerman), cuando
podemos ofrecerles nuestro amor y compaa. Esto no
debera suponer un problema para la familia si todos los
miembros de sta lo consideran algo natural que pasar
con el tiempo, y hay mltiples soluciones. Por ejemplo, en
Japn los nios suelen dormir en compaa de sus pa-
dres hasta los 7 aos aproximadamente, y si pasada esa
edad tienen un abuelo en casa el chico duerme con l
como norma de cortesa para que el anciano no est solo.
Al contrario de lo que pueda parecer, los pases donde
se practica el colecho (compartir el lecho) tienen tasas
ms bajas de muerte sbita que en Europa. Los bebs
aprenden los patrones de vigilia-sueo y de respiracin-
pausa mucho mejor si duermen cerca de un adulto, ya
que tienden a imitarlos inconscientemente. El colecho
debe practicarse de forma segura, para evitar accidentes
no deseados.
Si nos ponemos en el lugar de un beb (que espera amor,
comprensin y compasin de sus padres) que recibe re-
chazo e indiferencia por la noche, deberamos pararnos a
pensar qu les estamos enseando desde pequeos? a
no conar en que tienen a sus padres cuando tienen mie-
do, dolor de dientes, malestar....? Luego nos quejaremos
de que los adolescentes no confan en sus padres, y no es
ni ms ni menos que lo que se les est enseando desde
pequeos: a buscarse la vida por s mismos de la manera
ms dura, ignorando gran parte de sus necesidades.
Segn el Artculo 9 de la Declaracin de los Derechos
del Nio, aprobada por la Asamblea General de las Na-
CRIAR 52 CRIAR 53
Criar NUM 1 | CRECIENDO A SU LADO CRECIENDO A SU LADO | Criar NUM 1
ciones Unidas el 20 de noviembre de 1959 El nio debe
ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad
y explotacin. Ignorar el llanto desesperado de un nio
durante unos pocos minutos puede signicar para l un
abandono, puesto que no entiende el concepto de tiem-
po y unos minutos pueden parecerle eternos.
Si ests leyendo este artculo quizs te encuentres deses-
perada porque la falta de sueo empieza a interferir en
tu vida cotidiana. Lo recomendable entonces puede ser
que leas algunos libros que pueden ayudarte a cambiar
algunos hbitos, pero siempre respetando las necesida-
des de los bebs y nios.
*Dormir sin Lgrimas (Rosa Jov, Editorial Esfera de los
Libros)
*Bsame Mucho (Carlos Gonzlez, Editorial Temas de
Hoy)
*Felices Sueos (Elizabeth Pantley, Editorial Mc GrawHill)
Puede que se tarde ms en conseguir dormir sin interrup-
ciones que de otra forma ms brusca, pero si est en jue-
go el bienestar de mis hijos, mi buena relacin con ellos,
el respeto, la conanza... porqu no hacerlo as aunque
tardemos unas semanas ms en conseguirlo?
El contacto fsico y el sueo familiar
Edurne Estevez, doula.
Desde el punto de vista antropolgico, podemos decir
que el colecho (dormir en el mismo lecho padres e hijos)
es algo normal y natural, parte de nuestra herencia gen-
tica. Qu hubiese pasado si en la prehistoria los bebs
fuesen apartados para dormir lejos de sus madres, solos?
Posiblemente hubiesen sido pasto de los depredadores,
o bien podran haber fallecido sencillamente de hipoter-
mia. Pero este escrito no va a abundar en temas de esta
ndole, que todos conocemos o hemos odo ya alguna
vez.
Muchas veces hemos odo hablar de la importancia del
contacto fsico en la infancia: llevar a nuestro beb en
brazos, el masaje infantil, tocarles, abrazarles, acariciar-
les... Hay otro momento en el que el contacto fsico cobra
gran importancia,y que en muchas ocasiones no es teni-
do en cuenta.
Qu es lo que hace importante el contacto con nues-
tros hijos e hijas durante el sueo? Pudiera parecer en
un principio que el sueo no es ms que un momento
de descanso, donde desconectar de todo y abandonarse
hasta la maana siguiente.
Sin embargo el dormir junto a nuestros hijos nos ofrece
un amplio abanico de benecios tanto fsicos como emo-
cionales, y tanto a los padres como a los bebs y nios.
El hacer del descanso nocturno una experiencia familiar
indudablemente nos acerca como individuos, nos ayuda
a reconocer las necesidades de nuestros pequeos ms
prontamente y con ms ecacia. Y para ellos, el saber y
sentir que sus padres, sus personas de referencia, se en-
cuentran all cercanos y accesibles, es un factor que con-
tribuye a su propia seguridad, estableciendo la conanza
en que sus necesidades se vern satisfechas cuando sea
preciso. El sentirse contenido, acompaado, acariciado,
sentir el calor y el olor del cuerpo de los padres, el ritmo
de su respiracin... son sensaciones familiares y cercanas
para el nio, que gracias a ellas puede continuar con su
descanso de manera segura y conada.
Es necesario tener en cuenta que dado que el sueo es
un proceso evolutivo, y los despertares nocturnos son
habituales y naturales, no vamos a esperar que nuestro
pequeo se despierte menos...pero s que lo haga de ma-
nera ms tranquila, vuelva a dormirse antes, y con menos
angustia que si se despertara y se encontrara a oscuras,
solo y en silencio. Los sonidos y olores corporales del pa-
dre y de la madre, su calor, son su mundo, su referencia,
su lugar seguro. Por eso entre un ciclo de sueo y otro, el
sentir esa cercana le ayuda a conciliar el sueo de nuevo
en la conanza de que ellos estn ah, siguen ah.
Los padres que duermen con sus hijos encuentran esta
experiencia graticante desde muchos puntos de vis-
ta. El calor del cuerpo de la madre, el olor de su cuerpo,
de su leche mientras se est en perodo de lactancia, el
sentir su cercana, es esencial para el buen descanso del
nio. Para los padres, la comodidad de poder atender sus
despertares sin salir del dormitorio familiar, y tener la se-
guridad de que van a despertar enseguida ante sus de-
mandas, produce una sensacin de tranquilidad a tener
muy en cuenta.
Estando en otra habitacin, la madre o el padre deberan
primero escuchar al beb que se despierta, con lo que en
muchas ocasiones cuando eso ocurre, el pequeo est
totalmente despejado y angustiado por la falta de la per-
sona de referencia. Ir a la otra habitacin, sacar al nio de
su cuna, ponerlo al pecho o mecerle hasta que vuelve
a dormirse, volver a colocarle con cuidado en su camita,
y rogar que no vuelva a despertarse... cosa que con fre-
cuencia vuelve a ocurrir momentos despus, ya que ese
nio no tiene la seguridad de que va a ser atendido con
prontitud, y no desea quedarse solo. Estas rutinas, repe-
tidas durante muchas noches, son las que en ocasiones
convencen a los padres de que sus hijos tienen algo as
como problemas de sueo.
Por el lado contrario, encontramos el colecho. Cuando
el beb o el nio se despierta, tiene a su madre o padre
cerca. Puede ser atendido, tranquilizado y amamantado
sin tener que moverse de la cama, sin cambiar de lugar,
la mayora de las veces con tal inmediatez que ni unos ni
otros llegan a despertarse completamente. Muchas ma-
dres no saben cuntas veces se despierta su hijo por la
noche por esta misma razn. No ha de despejarse para
orle o notarle inquieto, no ha de levantarse de la cama
para amamantarle, por ejemplo. Y a la hora del descanso
familiar esto es muy importante, la calidad y cantidad de
sueo de ambos padres y del nio se ve mejorada sen-
siblemente. Los ritmos respiratorios se acompaan, e
incluso se ha investigado acerca de si los mismos micro-
despertares que se producen debido al contacto con los
padres durante el sueo inciden en un menor ndice de
muerte sbita del lactante.
CRIAR 54
Criar NUM 1 | CRECIENDO A SU LADO
CRIAR 55
CRECIENDO A SU LADO | Criar NUM 1
Tambin en el caso de madres y padres que trabajan fue-
ra de casa, el contacto con sus hijos durante el descanso
nocturno es recuperar ese tiempo perdido, esas caricias
que las ocupaciones laborales nos arrebatan en ocasio-
nes. La lactancia se ve favorecida, aprovechando los picos
de prolactina que se producen durante la noche, y que
son aprovechados por el nio para ajustar la produccin
materna. Y esa barra libre se aprovecha hasta el mxi-
mo, estando la leche nocturna ms cargada de triptfa-
no, que ayuda precisamente a conciliar el sueo.
En otro orden de cosas, el sentir el calor del cuerpecito de
nuestros hijos, el olor de su pelo, su sonrisa al despertar...
todas esas sensaciones son un regalo para los padres,
El apego hacia nuestros hijos se maniesta en sus juegos
Claudia Daz, www.jugarijugar.com
Las relaciones de apego se fundamentan, sobre todo, en
la conanza y el respeto hacia las cosas que para el otro
son necesarias o importantes. Comienzo puntualizando
esto porque es la base para comprender la forma en que
se relacionan el juego de calidad y el apego, as que voy
a dar por hecho que estamos todos en la misma lnea y
que, en la medida de nuestras posibilidades, intentamos
llevar a cabo una crianza respetuosa.
Partiendo de esta base, el juego se convierte en una he-
rramienta que refuerza nuestros vnculos afectivos con
los nios porque en realidad, sus juegos son en buena
medida el fruto y tambin el reejo de la forma en que
les criamos.
El juego es, entre muchas otras cosas, un sutil lenguaje
de comunicacin que comienza a muy temprana edad,
basta con que observes a un beb de pocos meses para
percibirlo: Te has dado cuenta de su concentracin y su
sorpresa al mirarse las manos por primera vez? Te has
percatado de cunto se ha esforzado hasta lograr que
sus dos manos choquen una contra otra? Has visto lo
feliz que es al lograr llevarse el pie a la boca? Todos esos
movimientos son los primeros juegos de un ser humano,
durante los primeros meses de vida el descubrimiento
de nuestro propio cuerpo y del espacio que nos rodea
son nuestro juego principal.
Ms tarde, en cuanto el beb es capaz de desplazarse por
s mismo, empieza el juego exploratorio que nos dar en-
trada libre a disfrutar de un repertorio interminable de
movimientos armoniosos, perfectos. Ante nosotros te-
nemos un derroche de elasticidad, un explorador incan-
sable, sin miedo al fracaso o al ridculo, capaz de repetir
un mismo movimiento una y otra y otra vez hasta lograr
entrar, subir, bajar, trepar, estirar y coger cosas. Un ser
pequeito que mira con detenimiento y concentracin
los objetos y los analiza: Hace ruido?, raspa?, es liso?,
pesa?...
Y llega un momento en que por s mismo, sin ayuda de
nadie, nuestro pequeo gateador se pone de pie y se lan-
za a caminar. Todos los desplazamientos que haca ga-
teando ahora los hace de pie y adems transporta cosas
de un lado a otro. Se muestra feliz y satisfecho de haber
conquistado una nueva perspectiva y al mismo tiempo
prueba incansablemente posturas; da vueltas, se pone
de cuclillas con la espalda recta y la planta del pie com-
pletamente enganchada al suelo, recoge una cosa, nos la
trae y contina explorando.
Cmo podemos reforzar nuestro vnculo de apego a
travs del juego en esos primeros meses?
Por supuesto, la presencia de un adulto sereno, pacien-
te y carioso es el principal componente para que los
bebs comiencen a disfrutar de sus movimientos y de
su entorno. Es a partir de la madre o cuidadora que el
pequeo comienza a explorar y lo ideal es que el adul-
to est al mismo nivel que el beb, en el suelo. Hay que
buscar esos momentos por poco tiempo que se tenga,
hacer contacto con el suelo nos relaja a nosotros y por
lo tanto relaja tambin al beb. S, ya s que no es fcil
encontrar el momento de sentarse para acompaar y
observar pero para un beb, estar en el suelo y practicar
sus primeros movimientos es tan necesario como comer,
dormir o recibir contacto fsico y por eso no solamente
debe poder hacerlo, adems, quienes le acompaen de-
ben comprender la importancia de comenzar a explorar
el mundo partiendo de la base ms segura.
Cuando los pequeos se desplazan por s solos, comien-
zan a explorar ya no slo su propio cuerpo y el entorno,
tambin disfrutan de los objetos y jugando descubren
que el mundo es bonito e interesante y que, incluso, al-
gunos materiales ayudan a comprenderlo mejor.
Hace unos cuantos meses, mi hijo pas una buena tem-
porada desarrollando un juego. Comenz por vaciar el
cajn de las cacerolas y para l era importante que no
quedara ni una, las tapaba y las destapaba una por una
e intentaba intercambiar las tapas, estuvo as al menos
1 semana. Despus descubri el mueble donde guarda-
mos las patatas y entonces el juego era poner una patata
dentro de cada cacerola y nalmente tapaba todos los
recipientes.
Era evidente que el nio mostraba un clarsimo inters
por transportar objetos, relacionar formas, medidas y en-
cajar.
Ninguno de los adultos que habitualmente estamos con
Pau le ofrecimos las cacerolas como elemento explorato-
rio. El nio estaba atendiendo a un llamado interno que
le indicaba que se era el juego que necesitaba. En casa
no represent ningn problema que las cacerolas donde
habitualmente cocinamos fueran al suelo, pero si hubi-
ramos tenido algn inconveniente, lo que tendramos
que haber hecho era buscar materiales o juguetes que le
permitieran llevar a cabo la misma actividad.
Era un disfrute ver a Pau tan concentrado, me impresion
que da tras da sienten como se va estrechando el vncu-
lo que les une a sus pequeos.
El colecho ha de practicarse siguiendo unas medidas
bsicas de seguridad, pero una vez solventados esos pe-
queos momentos de organizacin del sueo familiar...
qu mejor regalo puede haber que sentirse cerca unos
de otros, sentirse seguros y acompaados? Los juegos
matutinos, la sonrisa de nuestros hijos cuando abren los
ojos, la sensacin de aprovechar el tiempo al mximo
con ellos, de bebernos todos los instantes que pasamos
juntos. No es un verdadero regalo?
CRIAR 56
Criar NUM 1 | CRECIENDO A SU LADO
CRIAR 57
CRECIENDO A SU LADO | Criar NUM 1
mucho el tiempo que dedic a intentar poner tapas pe-
queas en cacerolas grandes y viceversa. Miraba la tapa
por todos lados intentando comprender por qu no en-
cajaba. Un da dej de probarlo y pona cada tapa donde
tocaba, haba comprendido -por s solo!- que por mucho
que intentara poner una tapa pequea a una cacerola
grande no conseguira que encajara. Genial!
Conforme los nios van creciendo sus recursos, curiosi-
dad y capacidad de juego son cada vez ms grandes y
si cuentan con el espacio, personas y material adecuado
bailan, pintan, trepan, corren, montan cabaas, hacen
obras de teatro y por supuesto, imitan el mundo de los
adultos, pero, cmo podemos saber si las actividades de
nuestros nios son realmente un juego? He aqu algunas
reexiones de expertos en el tema que personalmente,
me han servido de referencia.
EL JUEGO ES:
Para empezar y antes que cualquier otra cosa, una accin
libre. El juego dirigido no es un juego. (Huizinga).
Una accin que proporciona un enorme placer y que se
lleva a cabo de una forma espontnea, ldica y sin pre-
ocupacin alguna por el resultado nal. (Marta Graugs)
Una actividad global y totalizadora. Cuando se juega de
verdad, se ve implicada la persona en su totalidad: Cuer-
po, mente y corazn se articulan en cada partida (Mara
Lpez Matallana).
Una herramienta de la alegra y la alegra, adems de va-
ler en s misma, es una herramienta de la libertad. (Luis
Ma. Pescetti).
Cuando un nio est jugando olvida el mundo real y se
transporta al mundo juego en el que con mucha facilidad
se desvelan aspectos fundamentales de la educacin y la
crianza. En el mundo juego se puede enviar a la silla de
pensar igual que lo hace la seorita del colegio, tambin
se puede hacer comer a las muecas hasta que no queda
ni una pizca en el plato, incluso se puede matar a los ma-
los, igual que en la serie de dibujos animados. Si somos
capaces de quedarnos quietos y observamos la dinmica
en la que el nio est inmerso, podremos, cuando acabe
de jugar o incluso unos das ms tarde, preguntarle su
opinin y darle la nuestra sobre los castigos, la violencia
o incluso la muerte.
S, el juego puede ser una excelente herramienta para
descubrir de una forma sencilla los sentimientos y sen-
saciones ms profundos de los nios, sobre todo de los
ms pequeos. Todas las madres que conozco, yo inclui-
da, solemos preguntar a nuestros hijos qu has hecho
hoy en el cole? Los nios casi nunca responden y no por-
que no quieran, es porque en realidad no se acuerdan o
no saben como expresarlo. En cambio, cuando empiezan
a jugar lo dicen todo con el cuerpo, la mente y el cora-
zn, tal como arma Lpez Matallana.
El juego para m es como la msica, un lenguaje univer-
sal para el que todos tenemos una predisposicin natu-
ral, lo que pasa es que nuestra capacidad para jugar de
verdad se nos ha quedado soterrada, la hemos perdido
entre montones de obligaciones, compromisos, tabes,
complejos y sobre todo, bajo un montn de miedo al
ridculo. Cuando los adultos jugamos casi siempre aca-
bamos mostrando un excesivo entusiasmo, evaluamos,
comparamos y por supuesto, como somos los que ms
sabemos, acabamos haciendo de lderes.
Suelo comparar el juego con la msica porque cuando
los adultos cantamos, bailamos, escuchamos msica o
tocamos algn instrumento, nos pasa como a los nios
cuando juegan, nos transportamos a otro mundo. Y en
ese momento, no nos gusta que nos bajen el volumen
para decirnos algo, o que de golpe alguien se ponga a
cantar la cancin a todo pulmn. Estamos tan inmersos
en el goce de la msica que cualquier interrupcin la
consideramos una falta de respeto.
El ejemplo de juego y msica vale con otras cosas que
nos apasionen como hacer deporte, leer o practicar al-
gn hobbie. La idea es que podamos acercarnos un poco
a las sensaciones de los nios cuando juegan, slo as po-
dremos valorar y respetar el juego en su justa medida.
Algunas claves y ejemplos para disfrutar y compartir los
momentos de juego:
OBSERVAR. Sobre todo porque es el nico camino que
tenemos los adultos para detectar las necesidades de los
nios, y tambin porque es una excelente oportunidad
para aprender de ellos.
RESPETAR a la persona que es el nio, su necesidad de
jugar y su inagotable capacidad de crear.
NO ANTICIPARSE. Si tu hijo empieza a levantar una torre
y ves claramente que la estructura est mal hecha y no
aguantar, no digas nada, te sorprender la losofa y la
calma con la que tu hijo se toma el que le caigan las co-
sas, pero si no es as, probablemente se deba a que an
no est preparado para ese tipo de juego. Si no interveni-
mos, es muy probable que el nio utilice las piezas para
jugar de otra forma o quiz abandone el juego y se de-
dique a otra cosa. Si nos anticipamos y tratamos de ayu-
dar, acabaremos haciendo la torre nosotros explicndole
al nio paso a paso qu piezas poner primero y cules
despus y aprovecharemos para ensearles a no enfa-
darse cuando las cosas no nos salen bien a la primera y
bla bla bla.
LIBERTAD. El siguiente ejemplo vale para bebs y nios
ms grandes. Cuando un beb empieza a desplazarse
por s mismo y desaparece de la vista de su madre es
porque siente el territorio lo sucientemente seguro
para hacerlo, l mismo volver cuando la necesite. Si el
espacio est adecuado para las necesidades de los nios,
nicamente hace falta estar mnimamente alerta, no es
necesario perseguir a la criatura por toda la casa. Si se va,
es porque necesita perderse de vista.
CONFIANZA. Pero de la autntica, no como la que nos
dan a nosotros en el trabajo, donde se supone que so-
mos trabajadores de conanza y resulta que tenemos
que pasar una tarjeta que indica la hora a la que llega-
mos y a la que nos vamos.
SI JUGAMOS TENEMOS QUE SER UNO MS, no podemos
quitar el protagonismo a los nios porque son ellos los
que nos estn dando entrada en su mundo, si no somos
capaces de asumir el rol de un jugador ms, es preferible
mantenerse al margen.
No confundirnos y pensar que jugando mucho con
nuestros hijos obtendremos una relacin de apego; eso
sera una trampa, de nada sirve jugar con los nios si lo
hacemos slo con la idea de obtener una mejor relacin
con ellos. Es ms bien al revs, gracias a que conocemos
e intentamos satisfacer sus necesidades de desarrollo
emocional y afectivo gozamos de una buena relacin y
eso es lo que ellos maniestan cuando juegan, con o sin
nosotros.
SABER ALGUNAS COSAS BSICAS nos ayudar a recono-
cer el tipo de juego que desarrollan nuestros hijos (libre,
estructurado...) y estaremos en posibilidad de ofrecerles
materiales y entornos adecuados.
LA SEPARACIN ENTRE JUEGO Y TRABAJO ES COSA DE
ADULTOS, para los nios, muchas de las labores de las
que los adultos estamos aburridos, como lavar platos o
ropa, sacar la basura, poner una lavadora, pelar una man-
zana, cortarla, cocinar, barrer y fregar, tambin pueden
ser un juego.
Finalmente, me gustara que imaginaras cmo seran tus
relaciones si tu pareja, amigos, familiares y jefes respe-
taran y consideraran importantes tus verdaderas nece-
sidades.
Piensa en las personas con las que te gusta estar, las que
te hacen sentir bien y luego analiza qu tienen esas per-
sonas que no tengan las otras. Seguramente llegars a
la conclusin de que son aqullos que te aceptan como
eres y que, sin tratar de imponer su propio criterio, reli-
gin o creencias, inuyen positivamente en tu estado de
nimo y te producen sentimientos de los que te sientes
satisfecho y orgulloso.
CRIAR 58 CRIAR 59
Criar NUM 1 | CRECIENDO A SU LADO
Pensar por un lado en el modelo educativo real que en la
actualidad impera en Espaa y, por otro, en la crianza con
apego, resulta totalmente antagnico.
Es cierto que en los planes de estudios de las facultades
de Ciencias de la Educacin de todo el pas guran los
nombres de Jean Piaget o John Bowlby como puntales
bsicos de referencia para cualquier maestro a la hora
de disear su actuacin en el aula. Es tambin cierto que
los estudiantes de Magisterio deben conocer sus teoras
sobre el desarrollo psicolgico del nio, sobre el apego,
sobre la indivisible relacin entre el plano emocional y
el intelectual (si es que tan siquiera pueden concebirse
como reas separadas dentro de la integridad que supo-
ne un individuo), sobre la necesidad de experimentacin
real que tienen los nios para realizar cualquier apren-
dizaje, sobre la necesidad de respetar los ritmos indivi-
duales de desarrollo y actividad para conseguir un pro-
greso armonioso y signicativo... y podra seguir citando
durante pginas y pginas.
Me pregunto por qu despus, en la prctica, en la vida
real de la muy grande mayora de colegios, escuelas e
institutos espaoles, todos esos conocimientos adquiri-
dos en la facultad se convierten en una nica premisa,
que viene a rezar ms o menos as: todos los nios de
una misma edad tienen que hacer la misma cha en el
mismo momento, tardando la misma cantidad de tiem-
po, con el mismo resultado y sin molestar al profesor. No
voy a entrar a discutir la validez de dicha premisa porque
no es el tema de esta reexin, pero s voy a explicar cul
es el mtodo ms utilizado y aceptado para conseguirlo,
que s tiene que ver con el tema de esta reexin, y es la
eliminacin de las diferencias individuales, que se alcan-
za normalmente forzando las etapas del desarrollo de
cada nio y aplicando un sistema de disciplina rgido ba-
sado en la tcnica del castigo y la recompensa. Aspectos,
todos, que poco o nada tienen que ver con una crianza o
educacin entendidas con apego y respeto.
El sistema educativo actual est diseado para conseguir
resultados muy concretos en perodos de tiempo excesi-
vamente delimitados y cortos. Y con resultados muy con-
cretos me estoy reriendo al almacenaje memorstico de
contenidos y automatizacin de procedimientos de clcu-
lo, bsicamente. Esto se viene a traducir, en la prctica, en la
necesidad de controlar en todo momento la actividad del
nio y sus aprendizajes, lo que resulta en un escaso o nulo
inters por sus procesos y necesidades emocionales, sus
caractersticas e intereses personales, y por supuesto, en la
ausencia total de empata. Lo que, unido al ya citado mto-
do de castigo-recompensa hacen de la enseanza en este
pas algo por completo contrario a la crianza con apego.
En este sentido, el primer obstculo que los nios, a la
tiernsima edad de 3 aos -algunos todava 2- tienen que
salvar para integrarse en el nuevo mundo de la Escuela,
es la adaptacin. ste es un momento crucial que debera
ser cuidado hasta el ms mnimo detalle y sin escatimar
esfuerzos, puesto que dejar impronta en los sentimien-
tos del pequeo. La manera cmo se desarrolle este pri-
mer aterrizaje en el ambiente educativo probablemente
determine, o cuando menos impregne, toda su experien-
cia acadmica y la actitud que despliegue hacia ella.
Por suerte, parece ser que ahora se ha puesto de moda el
ya popular perodo de adaptacin, y en muchos centros
se exibiliza, en mayor o menor grado, la entrada al cole-
gio de los ms pequeos. Pero asimismo hay un elevado
nmero de instituciones que siguen sin realizar ningn
tipo de ajuste en este aspecto.
Esa forma despiadada de recibir a los nios en su primer
da de escuela -el primer da de escuela de toda su vida,
seamos conscientes de ello- que tienen tantos colegios y
que consiste en entrar a lo bruto, sin preparacin previa,
cada uno hasta su aula, sin compaa de ningn tipo ms
que una maestra o maestro al que no haban visto nunca
hasta entonces, ya no es que sea cruel, es que a mis ojos
es un maltrato en toda regla. Una falta total de respeto y
consideracin por sus sentimientos y necesidades. Y casi
peor es el hecho de que muchos adultos hacemos mofa
de ello, nos remos comentando lo mucho que fulani-
to o menganito llor durante sus primeras semanas de
escolarizacin, nos parece gracioso, tierno, poco impor-
tante, normal... No es normal, el llanto de un nio es una
reaccin natural que se produce ante una situacin ad-
versa, estresante o dolorosa, y tiene como nalidad cap-
tar la atencin de un adulto que pueda poner remedio
o n a esa situacin que le ha causado malestar. Es por
ello que cuando estamos haciendo caso omiso al llanto
de un escolar que quiere volver con su familia o que se
siente abandonado en un ambiente totalmente nuevo y
desconocido, estamos desatendiendo sus necesidades,
estamos tratndole mal, estamos maltratndole. No le in-
igimos dao fsico, pero ignoramos y minusvaloramos
su dolor emocional, tan real como el fsico y mucho ms
traumtico.
Si queremos conseguir una adaptacin feliz y plena de
Una reexin sobre el panorama educativo actual
y la crianza con apego.
M Jess Cabana, maestra y madre.
CRECIENDO A SU LADO | Criar NUM 1
un nio o nia de 2, 3, 4, o los aos que tenga, lo prime-
ro que debemos tener en cuenta es que para sentirse
seguro en un nuevo ambiente va a necesitar explorarlo
hasta hacerlo suyo acompaado de una de sus guras
de apego, va a necesitar convertir a los adultos que pue-
blen ese nuevo espacio en nuevas guras de apego, y va
a necesitar conocer y entablar sus propias relaciones con
los otros nios y nias que van a compartir ese espacio
con l.
Para cada nio, esto tomar tiempos y acciones muy di-
ferentes. Algunos -los menos- querrn quedarse solos
el primer da, otros no querrn hacerlo hasta pasado un
mes, otros slo resistirn pasar una hora diaria dentro del
centro escolar, otros se quedarn encantados durante 2
3 horas, los habr que preeran observarlo todo de la
mano de su acompaante y slo decidirse a tocar algo
despus de un rato largo de observacin, otros entrarn
en el aula como un terremoto dispuestos a explorarlo
todo con sus propias manos desde un principio...
Y cul es la receta perfecta para todo esto? cul es la
forma concreta ms indicada de organizar un perodo de
adaptacin exitoso? Sinceramente, no creo que la haya...
no creo que se pueda programar un horario y un nmero
de nios escalonado para cada da con el n de alargar
articial y rgidamente los tiempos de estancia en el aula
y as adaptar a los nios progresivamente, como se hace
en la mayora de colegios.
Mi apuesta es respetar completamente los ritmos de
cada uno. Completamente. Dejar que cada alumno llegue
al colegio a la hora que desee, acompaado por quien
necesite y se quede el tiempo que le apetezca.
Puede parecer que en tal caso la escuela sera un caos.
Cranme, la escuela, durante los primeros das, es un caos
de cualquiera de las maneras.
Puede parecer tambin que de esa manera los nios se
acostumbraran a estar en el aula con sus padres y nunca
llegara el momento en que aceptasen quedarse solos.
No es cierto, con la conanza que les da la presencia de
un ser querido que les aporta seguridad, poco a poco
irn estableciendo lazos slidos con los maestros, que se
van convirtiendo ellos mismos en guras de apego y se-
guridad, de modo que los pequeos ya no requieren de
la presencia de sus padres para sentirse seguros.
Otra cuestin es ya la incompatibilidad de horarios entre
el colegio y el trabajo de los padres. Pero tampoco eso
justica la poca exibilidad con que se trata este perodo
crucial, ni le resta importancia. Siempre se pueden encon-
trar soluciones alternativas como modicar los horarios
de clase durante los primeros das, buscar a un abuelo,
to o familiar desocupado que pueda hacer la adaptacin
con el pequeo, ajustar el perodo vacacional de los pa-
dres para que coincida con el comienzo del curso...
Hay casos en que parece que la adaptacin se est desa-
rrollando satisfactoriamente porque el nio no llora al ir
al colegio, no dice que no quiere ir, se lleva bien con los
compaeros y los maestros aseguran que se lo pasa muy
bien en clase y su comportamiento es modlico. Sin em-
bargo, si ese nio comienza a presentar cualquier tipo
de regresin o cambio en su vida diaria, coincidente en el
tiempo con la entrada en la escuela (regresin en el con-
trol de esfnteres, alteraciones en los ritmos de sueo, ali-
mentacin, ansiedad, pesadillas, cambios en su actitud,
etc.), suele ser sntoma de que algo en esa adaptacin
no est discurriendo como debera, y en tal caso lo ms
aconsejable sera retomar la exibilizacin, o ponerla en
prctica si es que no la hubiese habido.
Tengamos siempre presente que la transicin que los ni-
os hacen de la familia a la escuela es un paso importan-
tsimo en su vida, y que se trata de un cambio drstico y
un proceso en alto grado articial, para el cual no suelen
estar naturalmente preparados a edades tan tempranas.
Nunca restemos importancia al sufrimiento de un nio
que no quiere ir al colegio, porque su dolor, su estrs y su
ansiedad son reales y, como seres indefensos que son, no
disponen de las mismas armas que un adulto tiene a su
alcance para lidiar con ellos.
Desde el punto de vista del maestro que pretende tratar
con apego a sus alumnos, creo que la herramienta bsica
a utilizar es la empata. Una persona que no sea capaz de
ponerse en el lugar del otro, de comprender y respetar los
sentimientos de los dems, nunca podr llegar a ejercer
la educacin con apego. A mi modo de ver, nunca ser un
buen maestro. Si se es incapaz de sentir lo que sienten los
alumnos, de comprenderles, no se puede respetarles.
El da a da de un maestro est lleno de situaciones estre-
santes y de momentos de presin, y si no se tiene claro
que lo ms importante, lo principal, es el equilibrio emo-
cional y el crecimiento personal del alumno, se puede
perder el norte muy fcilmente, y caer en la fatal rutina
del continuo enfado, los castigos, los gritos y el mal hu-
mor. Y no hace falta explicar el efecto que esto produce
en las emociones de los pequeos; el miedo, la presin,
el descontento y la desazn que les infunde. Para evitar
esto, hay que sufrir un proceso de cambio y descubri-
CRIAR 60 CRIAR 61
CRECIENDO A SU LADO | Criar NUM 1 Criar NUM 1 | CRECIENDO A SU LADO
miento personal que nos permita comprender que el
objetivo nal de la educacin no es la acumulacin gra-
tuita de saberes, sino el crecimiento de las personas, el
enriquecimiento del individuo. Darse cuenta de que el
verdadero motor de la educacin est en cada uno, y que
la tarea del maestro es ayudarle a descubrirlo y propor-
cionar multitud de experiencias, materiales y situaciones
a travs de las cules el alumno pueda encontrarse con
sus posibilidades y, a su ritmo, desarrollarlas.
Todo esto no puede hacerse si no es desde el ms abso-
luto respeto por cada uno, desde la libertad del nio para
moverse segn su propia brjula interior, desde la cons-
ciencia de que un nio no es un adulto en construccin
sino una persona entera, con su complejidad emocional
e intelectual, a la que tratar con el mismo o ms respeto
que a un igual.
Si no gritamos, agredimos, faltamos al respeto, insulta-
mos, menospreciamos, castigamos, reimos, humillamos,
etc. a nuestros amigos, compaeros de trabajo, familia-
res... tampoco debemos hacerlo a nuestros nios, sean
hijos, alumnos, sobrinos, nietos o vecinos. Adems de no
ser tico, es un abuso.
La educacin no consiste -o no debera consistir- en dar
una serie de rdenes que el alumno ha de acatar para
aprender y convertirse en un adulto de provecho, sino
en descubrir quin es y qu necesita, y as poder poner a
su disposicin los medios ms oportunos para satisfacer
esas necesidades y alimentar sus intereses.
Para conseguir establecer una relacin de apego con el
alumno, que le permita conar en nosotros y aceptarnos
en su mundo interior, el punto ms bsico e importante
es la disponibilidad. Mostrarse siempre disponible y cer-
cano para sus requerimientos; reservar cada da un mo-
mento, por pequeo que sea, de exclusividad con cada
nio, hacer posible el contacto fsico si lo necesitan, pres-
tar atencin a lo que dicen, bajar a su altura para rom-
per esa barrera que los separa de nosotros por estatura
y edad, y sobre todo respetar sus decisiones y tomarlos
en serio. No imponer una serie de actividades uniformes,
sino dejarles libertad para elegir entre multitud de mate-
riales adecuados y estructurados de los que se puedan
servir para avanzar en su desarrollo. Conar en sus capa-
cidades y aptitudes. Tener en cuenta las caractersticas
del pensamiento del nio en cada etapa, sus posibilida-
des reales, y nunca pedirles algo que sabemos que no
sern capaces de hacer, porque un fracaso no constituye
ningn estmulo positivo para su proceso educativo.
Y para que la libertad dentro de la escuela funcione, se
hace necesario el establecimiento de una serie de nor-
mas jas que todos, alumnos y maestros, tendremos que
cumplir, y que tienen que poseer pleno signicado para
ellos. Lo que slo se puede conseguir si esas normas se
establecen y consensan entre todos.
Uno tiende a pensar que si se deja a los nios poner los
lmites a su propia actividad, se convertirn en salvajes y
no querrn acatar ninguna norma; pero esto no es as...
un grupo de nios que se sienten respetados y libres
para seguir el desarrollo dictado por su propio reloj in-
terior -y cranme que lo tienen igual para el aprendizaje
de la lectoescritura como para alcanzar logros motores
tan logenticos y propios de la especie como la bipe-
destacin- sienten la necesidad de establecer una serie
de normas que les permitan actuar ecazmente sin in-
terferir en los procesos de los dems. Y lo que es mejor,
esas normas nacen de la experiencia, de la resolucin de
conictos que inevitablemente surgen en el da a da de
la convivencia en una escuela, de la interiorizacin de si-
tuaciones que han supuesto un problema y que se han
superado con xito. Lo que quiere decir que son normas
comprendidas y asumidas por todos como propias.
Una norma que parte de la experiencia es aceptada y
cumplida con tal conviccin que no suele ser necesaria
la intervencin de ningn adulto para velar por su cum-
plimiento.
Y ya por ltimo me queda hablar de los castigos y las re-
compensas.
Existe la creencia de que los castigos son necesarios para
moldear el comportamiento de los nios y jvenes, que
no se puede aprender a obrar bien si no se castigan las
malas acciones y se premian las buenas. No creo que esto
sea cierto. Un nio que es castigado aprende a no ha-
cer determinadas cosas para no ser castigado, pero no
tiene por qu necesariamente alcanzar la comprensin
de lo inconveniente de tales acciones, con lo cual su in-
tegracin mental de la realidad se ve alterada, la relacin
causa-efecto se trastoca de manera articial. Lo mismo
ocurre con los premios, los nios aprenden a hacer cier-
tas cosas porque les premiamos por ellas, no porque co-
nozcan los benecios que llevan asociadas, y eso, desde
mi punto de vista, es un aprendizaje deciente.
Adems de esto, no hay duda de que el castigo conlleva
siempre la humillacin, el abuso y el sometimiento, que
no son compatibles con lo que llamamos una educacin
o crianza con apego o respeto y, volvemos a lo mismo,
son una forma ms de maltrato.
Si no castigamos a otros adultos, no deberamos casti-
gar a los nios. Recordemos que no son de nuestra po-
sesin, solamente estn bajo nuestra custodia hasta que
puedan custodiarse a s mismos. No nos pertenecen, no
tenemos derecho a hacerles dao, a castigarles, a provo-
carles sufrimiento. En cambio s tenemos la obligacin de
dar lo mejor de nosotros mismos para acompaarles en
su crecimiento, y, de verdad, es algo maravilloso si sabe-
mos apreciarlo.
Criar sin lmites?
Susana Prieto Mori, doula.
Los nios necesitan lmites. Cuntas veces hemos es-
cuchado esta frase? Tantas que va camino de convertirse
en un clsico de la pedagoga popular, como eso no se
haceo hay que compartir. Pero si algo tienen en comn
esos clsicos es que se tiene fe absoluta en ellos, as que
se dicen sin pensar, se dan por hecho sin someterlos a
juicio, se usan sin saber qu signican. Son las cosas que
son as, y punto. Se puede criar y educar con ellos sin te-
ner que hacer el menor esfuerzo de reexin ni de revi-
sin de planteamientos. Son tiles. Son el camino fcil.
Pero, por una vez, demos un paseo por el otro camino, el
de pensar. Cuando decimos que los nios necesitan lmi-
tes, sabemos qu queremos decir con eso? Sabemos
de qu hablamos cuando hablamos de lmites?
El Diccionario de la Lengua Espaola de la R.A.E. dene l-
mite como, entre otras cosas, extremo que pueden alcan-
zar lo fsico y lo anmico. Los lmites son lo que en modo
alguno se puede sobrepasar, el punto en el que resulta
imposible ir ms all. Parece, pues, que al decir que los ni-
os necesitan lmites estuviramos olvidando que todos
tenemos lmites y que eso no depende de que nadie nos
los ponga. Simplemente los tenemos, lo queramos o no.
El ser humano nace con los lmites inherentes a su propia
especie: necesita contacto, aire y alimento, y realizar de-
terminadas funciones corporales para sobrevivir. Otros
lmites proceden de su entorno fsico: est sometido a
la ley de la gravedad, por ejemplo. A lo largo de su vida
va acumulando lmites como consecuencia de sus pro-
pias experiencias y traumas (miedos, fobias...), o de po-
sibles enfermedades o malformaciones o accidentes, de
las barreras arquitectnicas, etc. Todos, nios y adultos,
tenemos adems lmites personales: el lmite de nuestra
paciencia, de nuestra resistencia fsica, de nuestra tica,
de nuestro pudor... Todo ser humano, todo ser vivo en
realidad, tiene lmites que forman parte de su ser y los
necesita para relacionarse con el mundo, para dar forma
concreta a su existencia y dotarla de una realidad tan-
gible, para recibir la inuencia de su entorno y vicever-
sa. Un ser humano sin lmites fsicos no existira, un ser
humano sin lmites morales enloquecera. Los lmites son
parte de nosotros.
Pero no es eso lo que queremos decir con que los nios
necesitan lmites. Ms bien hablamos de limitaciones.
Nos dice el diccionario que limitar es jar la extensin
que pueden tener la autoridad o los derechos y faculta-
des de alguien. Pues si los nios necesitan limitaciones ya
las tienen, y de sobra. Los nios actualmente, en nuestra
sociedad occidental, son las personas ms limitadas del
mundo. Dudo mucho que haya nadie que cargue con ms
limitaciones que ellos, tal vez slo las mujeres en algunas
culturas. Es cierto que los nios lo tienen todo ahora, to-
das las comodidades, todas sus necesidades materiales
y de ocio cubiertas, todos sus derechos protegidos, pero
no tienen la menor libertad. Los nios no pueden decidir:
no deciden dnde quieren vivir, ni cmo, ni qu tipo de
educacin recibir, ni a qu colegio acudir, en la mayora
de los casos no deciden qu ropa ponerse ni qu comer,
no deciden sus horarios, no pueden ir a ninguna parte sin
ser acompaados y vigilados. Es necesario por su seguri-
dad, tal vez, dejaremos ese debate al margen de momen-
to. Pero aun en ese caso, ello no quita que reconozcamos
su situacin de extraordinaria limitacin.
Qu nos hace entonces repetir una y otra vez que los
nios necesitan lmites?
Me inclino a pensar que lo que queremos decir es senci-
llamente que los nios han de aprender a ser respetuo-
sos con los dems y a cumplir las normas de convivencia,
y que han de conocer, comprender y aceptar las conse-
cuencias de sus actos.
Y en eso estamos todos de acuerdo. Sin embargo, las fa-
milias que criamos a nuestros hijos con apego encontra-
mos muchas veces miradas de reprobacin, cuando no
crticas directas, por no ponerles lmites. Nos quieren
decir con esto: por dejarlos decidir. Por darles libertad,
o mejor dicho, por no quitarles la libertad de seguir sus
deseos.
El debate es de orden moral, o losco: qu es para m
el ser humano? Es un antiguo dilema: Hobbes o Rous-
seau? Es el hombre un lobo para el hombre, o es bueno
por naturaleza pero la sociedad y la educacin lo pervier-
ten? Si creemos, si insistimos tanto en que el nio necesi-
ta lmites ha de ser porque pensamos que el ser humano
tiende de forma natural a la maldad, y que no se puede
ser bueno ni tener un comportamiento adecuado si no
es a base de restriccin, represin, negacin. Hacer lo que
uno quiera est mal porque s y por principio. No se pue-
de dejar al nio hacer lo que quiera porque lo que quie-
ra ser necesariamente malo. En esto se basa el sistema
patriarcal adictivo, que castiga el deseo y premia la obe-
diencia, en la amargura inconsciente de nuestra propia
auto-represin que nos hace intolerable ver cmo otro
CRIAR 62
Criar NUM 1 | CRECIENDO A SU LADO
CRIAR 63
CRECIENDO A SU LADO | Criar NUM 1
sigue su deseo sin lmites, precisamente, cmo otro tiene
lo que hemos perdido nosotros.
Y esto es, precisamente, lo que la crianza con apego con-
tradice y desafa. Porque al criar de esta forma a nuestros
hijos estamos creyendo en su bondad innata y natural,
de forma que tal vez ellos acaben conando en ella tam-
bin, en la suya propia y en la de los dems.
A menudo identicamos lmites con normas, y falta de
lmites con falta de atencin y cuidado, con negligencia.
Hemos odo decir que el nio necesita los lmites y nor-
mas como marco referencial. A menudo en el caso de ni-
os abandonados o maltratados nos dicen los expertos
que ellos mismos los piden porque los necesitan. No nos
cabe duda de que los nios fsica o afectivamente aban-
donados agradezcan que un adulto los tenga en cuenta
lo suciente como para imponerles un lmite, o una nor-
ma, y que le importe si se atienen a l o si la cumplen. En
estados graves de abandono emocional puede ser que el
nio no sepa que nos importa, luego que importa como
ser humano, si no es porque nos importa que cumpla la
norma o respete el lmite, y que nos importa lo sucien-
te como para imponerle consecuencias. Pero no son la
norma ni el lmite lo que les da seguridad y conanza, es
la atencin prestada, es el simple hecho de tenerlos en
cuenta, de merecer ese tiempo dedicado.
No confundamos: criar con apego no es criar sin normas,
ni sin lmites, si as los entendemos. Es ensear a enten-
der y respetar las normas pero, ante todo, a entender-
nos y respetarnos a nosotros mismos y a los dems. Es
no poner la norma por delante del nio, no dar nunca
ms valor a la norma que al nio. No creer que el nio
aprenda a ser respetuoso a base de cumplir las normas
de forma automtica y porque s, sino que l mismo las
cumplir cuando por s mismo comprenda que los de-
ms merecen el mismo respeto que le hemos otorgado
a l a lo largo de toda su vida. Es concebir las normas
como herramientas para facilitar nuestras relaciones con
los dems, nuestra vida en sociedad, y no como medios
para hacer entender a nuestros hijos que nos importan.
Es ayudar al nio a saber que existen normas, a conocer-
las y a comprender el sentido que tienen: que no es la
norma la que tiene valor por s misma, sino el compromi-
so que todos adquirimos de cumplirla y la conanza que
por eso depositamos en ella. Es no poner el acento en los
lmites, sino ayudar al nio a que construya los suyos pro-
pios y reconozca y respete los nuestros. Es no convertir
la crianza en una guerra de voluntades. Es distinguir las
verdaderas consecuencias de nuestros actos del premio
y el castigo arbitrariamente impuestos de manera arti-
cial. No es no poner normas: es no supeditar la empata,
la comprensin y la aceptacin del otro al cumplimiento
de la norma, y exigir siempre primero que la norma res-
pete a la persona.
Y ahora qu?
Sara Cu, madre.
Es la hora de la comida, y tu hijo te comenta que en el
cine estn echando una pelcula que le apetece ver. T
alegremente le dices que el sbado sera un da excelen-
te para ir a verla todos juntos. l, sin inmutarse te dice
mam, es que quiero ir a verla con mis amigos. Por un
momento los macarrones parecen una enorme bola
difcil de tragar. Hoy ha sido esto, pero ayer te coment
que preere ir a comprarse los pantalones con su amigo
Pedro, hace tres das te dijo que no le fueses a buscar al
colegio, que viene solo y hace tres meses que los besos
mejor en casa, que ya es mayor para que le achuchen en
la calle delante de todo el mundo. Lleg la adolescencia.
Y ahora qu?
Hasta ahora la crianza de tu hijo haba resultado fcil, sin
bien has capeado todas sus etapas difciles, te das cuen-
ta de que esta etapa no es algo tan transitorio como las
dems, en esta etapa tu hijo exige estar solo y si bien
no te echa de su vida, te aparca a un lado, empezando a
crear nuevos vnculos fuera del entorno familiar; amigos,
salidas, amores, protestas, empiezan a resultarle de vital
importancia. Una lucha generacional ha empezado en tu
casa, una lucha generacional que lleva dndose desde
que el hombre baj del rbol.
Estamos en el necesario e importante trnsito del nio al
hombre. Ahora es cuando el respeto, el apego, la libertad
que le has otorgado durante toda su infancia, para que se
convirtiese en un ser humano libre y de alta autoestima
te pide cuentas, te evala.
La lucha interna de tu hijo es tan cruel, que a veces le
parece imposible seguir, esa persona que ni es nio ni es
hombre, lo que s es, es una bomba hormonal. Aunque
l no lo quiera, pienso que es cuando ms tenemos que
estar ah para l, sin que se note; ya no podemos abra-
zarlo cuando se cae al suelo, pero s podremos estar a su
lado en su cama escuchndolo desahogarse ante su pri-
mer desamor, escucharemos sin emitir juicios, no se nos
ha invitado a juzgar, sino a escuchar. Nada de sermones.
Debemos no interferir ni protestar cuando le oigamos
hablar por telfono de sus problemas con algn amigo,
aceptaremos no ser los primeros a los que acuda cuando
algo le suceda. Respetarlo.
Las normas, los lmites tienen que ir cambiando. Si ya sale,
debe comprender que estara bien que nos llamase por
telfono para comunicarnos dnde est si ha decidido
cambiar de trayectoria, o si regresar ms tarde de lo que
haba pensado. Y lo har, si no le machacamos con pro-
hibiciones.
Es bueno tambin saber cmo reaccionara ante una di-
cultad y si no lo sabe darle opciones a tomar, varias, y
que l decida la mejor. Le estamos armando ante posi-
bles peligros.
No estar de ms haberle procurado preservativos, lleva-
do al gineclogo para recetarle anticonceptivos y recor-
darle una vez ms, que si bebe que lo haga moderada-
mente. Sin sermones, sin regainas.
Recordarle que un hogar lo componen todos los miem-
bros de la familia y que su cuartel general ser respetado,
pero el resto de la casa tambin.
Mi madre siempre dice: Los padres somos como el cho-
colate en el paladar de un hijo; un buen chocolate dejar
un buen sabor, un buen recuerdo, un mal chocolate har
que te duela el estmago y te amargar la boca.
De nosotros depende, de nuevo, qu sabor deseamos
dejar.
CRIAR 64 CRIAR 65
Criar NUM 1 | NACE UN NIO, NACE UNA MADRE NACE UN NIO, NACE UNA MADRE | Criar NUM 1
Hace ya ms de cincuenta aos que John Bowlby en un
informe elaborado a peticin de la Organizacin Mun-
dial de la Salud explic que:Consideramos esencial para
la salud mental que el beb y el nio pequeo experi-
menten una relacin clida, ntima y continuada con la
madre (o sustituto materno permanente), en la que am-
bos hallen satisfaccin y goce. Eran los aos que siguie-
ron a la segunda guerra mundial y en aquel ambiente de
preocupacin por la gran cantidad de nios hurfanos y
hospitalizados los trabajos de Bowlby y Mary Ainsworth
sentaron la base de la Teora del Vnculo, que ha ido cre-
ciendo en solidez y evidencia cientca desde entonces.
Bowlby describi el vnculo como un instinto biolgico
destinado a garantizar la supervivencia de los bebs. El
vnculo es el lazo que se establece entre el recin nacido
y su madre y cumple la funcin biolgica de promover
la proteccin, la supervivencia y en ltima instancia la
replicacin. Bsicamente lo que sabemos ahora es que
la relacin madre hijo es la base para todo el desarrollo
del beb, y que las implicaciones son profundas y dura-
deras, tanto para bien como para mal. A lo largo de las
ltimas dcadas numerosos estudios han profundizado
en todos los aspectos del vnculo desde muy diversas
perspectivas. Los ms recientes desde el terreno de la
neurobiologa y la bioqumica empiezan a desentraar
los mecanismos moleculares por los cuales se establecen
los vnculos afectivos desde el nacimiento y se mantie-
nen y se refuerzan a lo largo de toda la vida. Conforme
crece el conocimiento cientco resulta ms evidente la
importancia que tiene respetar el nacimiento.
Como psiquiatra infantil lo que yo he sacado en claro
de la teora del vnculo es que los humanos nacemos
con una necesidad inmensa de ser amados y con una
capacidad innata para amar. O dicho que otra manera:
que biolgicamente estamos programados para amar,
que el amor es fundamental para nuestra supervivencia
como especie, no un capricho ni un lujo, sino algo im-
prescindible para todos y todas. Bowlby ya hablaba de la
satisfaccin y el goce como elementos necesarios para la
relacin del vnculo entre madre y beb y viendo lo que
sucede con las hormonas en el parto, comprobamos has-
ta qu punto nuestra naturaleza lo tiene todo pensado
para que madre y beb se enamoren y sientan un inmen-
so goce y satisfaccin. Comprendiendo lo que sucede a
nivel biolgico es sencillo comprender por qu habra
que hacer todo lo posible para evitar inuir en dichos
procesos hormonales.
Conforme transcurre el parto, el cerebro de la madre va
produciendo dosis crecientes de oxitocina. Esta hormo-
na es conocida como lahormona del amorya que se ha
comprobado que no slo es la responsable de las con-
tracciones del tero en el parto y en el orgasmo, tambin
es la que en nuestro cerebro hace que sintamos amor,
bienestar profundo, empata, conexin emocional y ga-
nas de cuidar a nuestros seres queridos y de compartir
con ellos alimentos, por citar algunos ejemplos. Los nive-
les mximos de oxitocina en el cerebro tanto de la madre
como del beb se alcanzan en la hora que sigue al naci-
miento. Esto hace que la madre sienta un enamoramien-
to de su beb que le facilitar enormemente el cuidarle,
que tenga ganas de estar con su beb la mayor parte del
tiempo, que se sienta llena de amor y que esta sensacin
crezca continuamente. Este amor hace que todo lo de-
ms (cansancio, renuncia a muchas otras actividades que
ya no son fciles con un beb, etc.) sea fcilmente sopor-
table. Este enamoramiento facilita que la madre busque
la proximidad continua con su beb, que se sienta feliz
con el contacto piel con piel que instintivamente buscan
todos los recin nacidos y que en cuanto el beb llore la
madre busque la manera de consolarle y tranquilizarle
ipso-facto. Ahora sabemos que estas interacciones tem-
pranas a van facilitando el desarrollo cerebral en una di-
reccin y es la de que el beb vaya aprendiendo a amar, a
ponerse en el lugar del otro, a ser ms y sociable y emp-
tico. La prolactina tambin empieza su labor tras el par-
to permitiendo la produccin de leche y haciendo que
para la madre la lactancia sea algo espontneo, relajante
y sencillo. Sustancias como las endornas que tambin
se producen durante el trabajo de parto van a hacer que
ese primer encuentro sea muy placentero para los dos y
que por decirlo de alguna manera madre y beb se en-
ganchen de la mejor manera posible. Es decir, venimos al
mundo listos para enamorarnos de nuestros progenito-
res y crecemos gracias a ese amor.
Por el contrario cuanto ms se altera ese equilibrio hor-
monal del parto ms difcil resulta sentir ese amor espon-
tneo y natural. La oxitocina sinttica que se administra
a tantas parturientas no pasa la barrera cerebral: as que
la madre percibe las contracciones uterinas con mucho
ms dolor (al no llegar esa oxitocina al cerebro no se
producen las endornas que espontneamente alivian el
dolor y producen bienestar) y tampoco va a sentir el mis-
El apego y el vnculo en el nacimiento
Ibone Olza, Vicepresidenta de EPEn y psiquiatra.
mo enamoramiento de su beb nada ms nacer. Muchas
madres cuentan tras un parto hospitalario cmo para su
sorpresa no sintieron ese echazo ni ese profundo amor.
En los casos de nacimiento por cesrea programada la
ausencia de ese sentimiento puede ser an ms gra-
ve: saba que era ma y que la quera, pero no lo senta
como nos contaba una madre, lo que a nivel neurohor-
monal equivale a un escenario sin chute de oxitocina.
Bastante menos se sabe sobre los efectos de esas altera-
ciones del equilibrio natural en el cerebro del beb. Sue
Carter, una de las mayores investigadoras a nivel mun-
dial sobre la oxitocina explica con vehemencia que los
efectos de la oxitocina sinttica intraparto en el cerebro
del recin nacido nunca han sido investigados, y que sus
propios experimentos con oxitocina sobre otros mam-
feros recin nacidos hacen pensar que los efectos pue-
den ser bastante ms graves de lo que se imagina, sobre
todo a nivel de la conducta amorosa y sexual en la edad
adulta, por lo que insiste en recomendar que la oxitocina
sinttica se utilice slo en casos verdaderamente urgen-
tes y graves.
Tambin es mayor la evidencia cientca de que separar a
los bebs nada ms nacer de sus madres les produce un
enorme sufrimiento y, que si la separacin se prolonga,
los bebs pasan a estar en un modo de supervivencia
donde restringen sus funciones al mximo para esperar
a que regrese la madre, lo que puede dar errneamente
la impresin de que estn tranquilos y calmados, cuando
en realidad estn tan muertos de miedo que optan por
no moverse ni llorar si piensan que no van a ser escucha-
dos. Igualmente se sabe que si se deja a los recin naci-
dos llorar, los niveles de hormonas de estrs que llegan
a liberar pueden daar el desarrollo cerebral. Son nume-
rosos los estudios que han hallado la altsima correlacin
que existe entre la separacin temprana de la madre y las
conductas violentas y disociales en la edad adulta.
Por todo ello est claro que respetar la siologa del par-
to es fundamental para conseguir desarrollar al mximo
la capacidad amorosa de la especie humana. No hacerlo
equivale a empezar la vida en una carrera de obstcu
CRIAR 66 CRIAR 67
Criar NUM 1 | NACE UN NIO, NACE UNA MADRE NACE UN NIO, NACE UNA MADRE | Criar NUM 1
La importancia de las doulas.
Ana Snchez Fbry, doula, monitora de yoga prenatal y asesora de lactancia.
Reexionando con Michel Odent
Por qu es tan importante la funcin de las doulas?
Tras un maravilloso curso intensivo para doulas con Mi-
chel Odent y Liliana Lammers en Londres, cada vez veo
ms clara la esencia fundamental de la doula, as como la
importancia de su funcin en nuestra sociedad actual.
A tavs de todo lo que he aprendido de Michel y Liliana,
he logrado expresar con palabras esas sensaciones e in-
tuiciones que hasta ahora me venan diciendo que algo
no marcha bien en la forma que tenemos de afrontar los
procesos de parto y nacimiento en nuestra sociedad mo-
derna.
A travs de la atencin mecanizada y masicada
de unos procesos nicos y mgicos en la vida, esta-
mos poniendo seriamente en peligro el desarrollo
de nuestra capacidad de amar y estamos generan-
do comportamientos agresivos que contribuyen a la
destruccin de nuestro entorno humano y natural.
Es hora, arma Michel, en unos tiempos de tanta preocu-
pacin ecolgica, de desarrollar una conciencia global y
de dar paso al Homo Ecologicus; aquel que cuida, ama y
respeta a la Madre Tierra, a sus compaeros de especie y
a las dems especies del planeta.
Cmo lograr el nacimiento de este Homo Ecologicus?
Y qu tiene esto que ver con el parto y el nacimiento de
los humanos?
Si queremos que nazca un ser humano capaz de amar a
su entorno, debemos empezar a preguntarnos dnde y
cundo surge la capacidad de amar? Y esta pregunta nos
conduce directamente a la primera etapa, la etapa primal
de nuestra vida (primal= primera en tiempo y primera en
importancia), aquella que surge en el vientre materno,
que contina en la etapa perinatal (en torno al parto/na-
cimiento) y que abarca todo el primer ao de vida, es de-
cir la etapa de ms estrecha dependencia con la madre.
Los efectos comportamentales de las hormonas que di-
rigen nuestros procesos sexuales-reproductivos (entre
ellos el embarazo, el parto y la lactancia) estn claramen-
te estudiados y demostrados por la ciencia. Estas hormo-
nas son fundamentalmente la oxitocina (hormona del
amor) y la prolactina (hormona de la maternidad). Cuan-
do las dos uyen en equilibrio, producen lo que llama-
mos amor maternal. En nuestras manos est, dice Odent,
crear las condiciones adecuadas para que estas hormo-
nas uyan durante el parto e impregenen a madre e hijo
tras el nacimiento, en su primer contacto vital, con el n
de asegurar el profundo vnculo de amor entre ambos.
Hasta ahora, a lo largo de la Historia de la Humanidad,
todas las mujeres paran a sus hijos bajo la inuencia de
un complejo cctel de hormonas, sus propias hormo-
nas de parto. Aqullas que moderaban el dolor de las
contracciones (endornas), y la preparaban para reci-
bir a su beb con los brazos abiertos y enamorarse de
l nada ms verlo y olerlo (oxitocina y prolactina). Hor-
monas que transmita a su recin nacido a travs del
calostro (primera leche) y que cumplan una funcin
vital en la criatura; funcin de enamoramiento, de de-
pendencia y vinculacin con su madre y de renovacin
constante, en cada toma, del lazo amoroso que los una.
Hoy en da, como ha constatado Michel Odent, vivimos
un momento nico en la Historia de la Humanidad. Esas
hormonas del parto (oxitocina, endornas y prolactina)
estn en serio peligro de extincin en una sociedad en
la que la mayora de las mujeres paren a sus hijos sin el
efecto de ese cctel hormonal natural en sus cerebros y
en sus cuerpos y por lo tanto desconectadas del proceso
y privadas de los efectos comportamentales de las fan-
tsticas hormonas del amor.
Reconsiderando la forma de parir y nacer en la actua-
lidad.
En la actualidad, la mayora de las mujeres paren a sus hi-
jos bajo los efectos de sustitutos farmacolgicos de estas
hormonas (oxitocina sinttica, anestesia epidural etc.),
que nunca alcanzarn su cerebro y por tanto las privarn
de por vida de los efectos comportamentales de tales
hormonas en su estado natural: el desarrollo del instin-
to maternal y el profundo vnculo con el beb. Adems
de haber sido privadas de estas profundas sensaciones
instintivas, muchas mujeres salen del hospital con heri-
das fsicas y emocionales, secuelas de un parto y un na-
cimiento poco o nada respetados. Como arma Isabel F.
del Castillo la tecnointervencin y la medicalizacin del
nacimiento se ha convertido en una nueva forma de vio-
lencia que aleja a las mujeres de la Naturaleza y de sus
propios hijos.
Las madres de hoy reconocen a sus hijos racionalmente.
Saben, con su cerebro pensante, que son su hijos y que
los han parido ellas; pero no los acaban de reconocer
instintivamente, con su cerebro primitivo. Los reconocen
con palabras y pensamientos, pero no con las entraas
y el instinto. Si no, no habra tantas mujeres que se plan-
tean la lactancia materna, ni tanto fracaso o abandono
precoz de la misma (iniciada de manera inadecuada tras
horas de separacin del beb despus el parto y poco
o nada respaldada por los crculos socio-familiares). Este
fracaso est favorecido tambin por elementos externos,
sociales y culturales (resultado a su vez de esa falta de vi-
sin instintiva de la maternidad). Tampoco habra tantos
prejuicios hacia el colecho (compartir cama con el beb y
nica forma de mantener una lactancia exitosa y prolon-
gada), ni tantos bebs abandonados con cuatro meses
en las guarderas, alimentados con biberones y consola-
dos con chupetes y peluches (sustitutos inminenetes del
pecho y el cuerpo materno). Este hecho se ve agravado
por la inuencia del mercado laboral actual y sus normas
duras y rgidas, que sitan la maternidad en el ltimo
peldao de la escala de valores sociales y contribuyen
a mantener un nacimiento y una crianza separadores.
Algo no funciona en el Sistema y nosotras, las madres y
nuestros bebs somos las primeras vctimas. Pregunt-
monos por qu hay tantas depresiones posparto y tantos
problemas en la crianza de los hijos. Pero no somos las
nicas vctimas de esta disfuncin. Es evidente que estas
dicultades en la etapa primal repercuten negativamen-
te en mltiples planos de la vida futura en sociedad.
Por ello, es de nuestra prioridad reconsiderar cmo na-
cen los bebs y favorecer las condiciones necesarias
para que, tanto las madres como los bebs, puedan
benciarse de ese preciado don de la naturaleza: ese
complejo cctel de hormonas de importancia vital, que
facilita los procesos de parto y nacimiento, nutre y de-
sarrolla la capacidad de amar, facilita la crianza y, por
tanto, tiene consecuencias no slo fsicas, sino tambin
psicolgicas y sociales, a corto, medio y largo plazo.
Segn Michel Odent, estos aspectos han de ser reconsi-
derados en trminos de civilizacin.
La esencia de una doula en nuestra sociedad (Com-
pensando los miedos).
La doula puede interpretarse como el resultado de una
importante carencia. La gura de la doula rellena un gran
vaco en los servicios de atencin materno-infantil actua-
les.
Hoy en da, la hipermedicalizacin y tecnicacin de los
procesos de embarazo, parto y nacimiento, hace que las
mujeres ya durante su embarazo salgan con miedo de
las visitas prenatales. Basta con echar un vistazo a los
foros de internet. Los controles prenatales se centran en
hacer pruebas y anlisis, ecografas y test para detectar
posibles anomalas. Las visitas al gineclogo o a la ma-
trona tienen como principal objetivo la bsqueda de
patologas y esto genera miedo en las mujeres gestan-
tes. Miedo a que algo vaya mal, miedo al dolor, miedo
a los factores de riesgo, miedo a las posibles complica-
ciones, miedo a lo desconocido...miedo, mucho miedo.
Y porque es de sobra conocido que el miedo genera
adrenalina y la adrenalina es la peor enemiga de la oxito-
cina (esa hormona del amor que dirige el parto), es hora
de tender una mano a las mujeres para que recuperen
la conanza en sus cuerpos, la seguridad emocional y la
paz interior que necesitan durante una etapa tan hermo-
sa y especial en sus vidas. El miedo es malo para el beb
y para la madre y es muy malo para el parto. El miedo ge-
nera tensin e inhibicin y estos dos factores bloquean y
dicultan que el cuerpo responda favorablemente.
Y la cosa no queda ah; muchas madres siguen sintiendo
miedo cuando acuden a los controles peditricos en los
que tienen que responder siempre a unos patrones pre-
establecidos y rgidos (de peso, talla, alimentacin, sueo,
desarrollo normal etc.). Volvemos a esa visin patolgica
e intervencionista, esta vez de la crianza.
La misin de la doula.
El trabajo de la doula consiste en brindar acompaa-
miento no mdico a las mujeres y de favorecer la huma-
nizacin, tanto del embarazo, parto y nacimiento como
de la crianza en general. La primera misin de la doula
es informar positivamente de la experiencia de la ma-
ternidad y del parto a las mujeres embarazadas y a sus
familias.
Las doulas tienen por tanto, como funcin principal ser
el contrapeso de esa visin patolgica e intervencionis-
ta del embarazo, del parto y de la crianza que domina
nuestra sociedad. Las doulas, con su presencia discreta
y calmada, ayudan a devolverles a estos acontecimien-
tos los aspectos emocionales y espirituales que mere-
cen: el embarazo como un proceso mgico y profundo,
la vivencia del parto como un hecho ntimo, amoroso,
personal, nico y sagrado; la vivencia de la crianza des-
de un enfoque ms natural y entraable, de apego y
CRIAR 68
Criar NUM 1 | NACE UN NIO, NACE UNA MADRE
CRIAR 69
NACE UN NIO, NACE UNA MADRE | Criar NUM 1
empata a las necesidades reales de nuestros bebs.
La doula debe contribuir tambin a que se den las con-
diciones ptimas y necesarias para que el parto sea lo
ms fcil, corto y seguro posible. Segn Liliana Lammers,
el parto suele ser ms corto de lo que nos imaginamos, si
respetamos la siologa y si no nos empeamos en alar-
garlo articialmente (con corto se poda estar reriendo
a 20-24 horas, no a las tres que le dan a la mujer en el
hospital como tope antes de inducir o hacer cesrea)
.
Esas condiciones ptimas para que el parto uya sin
complicaciones se resumen en: un ambiente de intimi-
dad en el que la mujer se sienta segura pero sin sentirse
observada, respeto a sus tiempos, calor, luz tenue, silen-
cio y en denitiva un entorno que mantenga su cerebro
racional (responsable de todas las inhibiciones) en un
discreto segundo plano y en reposo. Es necesario dejar
actuar al cerebro primitivo, aquel de los instintos y las
desinhibiciones y el responsable directo de las funciones
sexuales-reproductivas en los humanos, entre ellas, por
supuesto, el parto.
Est claro que un ambiente hospitalario con un rgido
e invasivo protocolo, no garantiza estas condiciones
en absoluto, es ms, aumenta la sensacin de miedo,
indefensin y soledad de las mujeres. Por eso no ha de
extraarnos la alta tasa de partos medicalizados, ins-
tumentalizados, cesreas, separaciones innecesarias
de mam y beb, fracasos en la lactancia, experiencias
de parto traumticas, depresiones postparto, etc. tan
comunes en esta sociedad de la atencin al parto in-
dustrializada y masicada. La obstetricia convencional
parece ignorar el parto como acontecimiento con una
fuerte implicacin emocional y, como opina Isabel F.
del Castillo, dirige ms energa a resolver los problemas
que ella misma genera que a facilitar los nacimientos.
La doula es una protectora de las necesidades reales de
la madre y el beb durante el parto y el nacimiento. Ne-
cesidades que se resumen en el respeto a la siologa.
Necesidades que siguen siendo ignoradas y pasadas por
alto en la mayor parte de los ambientes de atencin al
parto convencionales. Hay que saber mucho para saber
que no hay que hacer casi nada y que se puede prescin-
dir de todas las intervenciones y agresiones innecesarias
que tan slo entorpecen y dicultan el proceso de parto,
nacimiento y primer contacto vital entre mam y beb.
Un da estaba describindole a un buen amigo la gu-
ra de la doula y este amigo me dijo algo as como: ah,
como una psicloga de parto!S, una parte de la doula es
sa, en cuanto a que contribuye a proteger la integridad
psicolgica de las madres en momentos de enorme vul-
nerablidad. Pero su labor no queda ah. Tambin es una
especie de abogada defensora de la madre y del beb y
de intermediaria entre stos y los sistemas de salud, con
el n de defender sus necesidades bsicas y lograr un
parto y nacimiento seguros y satisfactorios para ambos.
Una doula es por tanto un poco de todo esto: psicloga
de parto, abogada de mams y bebs, compaera, gua,
amiga, soporte emocional y afectivo, presencia tranqui-
lizadora, gura maternal... o una simple mano y una voz
que susurra que TODO EST BIEN y le recuerda a la futu-
ra mam que pronto ser cmplice del MILAGRO DE LA
VIDA... No es sa una razn suciente para despojarse
de todos los miedos y sentirse la persona ms feliz del
planeta?
Como insiste Michel Odent, es del inters de todos cuidar
y proteger el estado emocional de las mujeres embara-
zas, puesto que en ellas se estn gestando las generacio-
nes futuras y de su bienestar y su equilibrio emocional
depende la salud fsica y emocional de esas criaturas por
nacer.
Las vas de actuacin de la doula.
Una doula tiene, por tanto, dos vas de actuacin: una, la
directa, apoyando a la futura madre de t a t, proporcio-
nndole la seguridad de que todo va a ir bien, acompa-
ndola y rearmndola en sus deseos, ayudndola en el
manejo del dolor, recordndole la magia del proceso y el
milagro del nacimiento, apoyndola en la lactancia y la
crianza... pero tambin acta de manera indirecta (si en-
tendemos su existencia como resultado de una carencia
de los sistemas socio-sanitarios) contribuyendo al cambio
social e incitando a la reexin para la mejora de los ser-
vicios de atencin materno-infantil en nuestra sociedad.
Supliendo el papel de la verdadera comadrona
Enlazando con el punto anterior, dice tambin Michel
Odent que la gura de la doula nace para suplir el papel
de la verdadera comadrona. La verdadera comadrona es
aquella que naci para estar acompaando a las futuras
madres, brindndoles ese apoyo continuo y esa seguri-
dad de la que lamentablemente carecen en un sistema
obsttrico paternalista, dominado por obstetras (hom-
bres en su mayora) y en el que la comadrona es un sim-
ple miembro ms del equipo mdico, cuando no una ayu-
dante, subordinada a las rdenes y al estilo de actuacin
(conservador) del jefe, el mdico obstetra. Es curioso que
en hngaro a las comadronas se las llama vdn, que
quiere decir mujer defensora/protectora. Me pregunto a
quin deenden muchas comadronas en la actualidad?
Ante un panorama tan poco alentador, es hora de recu-
perar la magia del parto y del nacimiento y de hacer eco
de la importancia de las doulas como una ayuda inesti-
mable en los procesos inherentes a la maternidad. Es de
vital importancia, promover la gura de la doula, como
defensora y protectora de la dada mam-beb, sobre la
que se sustentan nuestras sociedades futuras.
Conclusin.
Por ltimo, y para concluir al estilo Michel Odent, alzo
una pregunta un tanto provocadora para seguir reexio-
nando sobre si en un sistema sanitario tan rgido e in-
tervencionista como el nuestro, movido por intereses
econmicos y personales ajenos al bienestar materno-
infantil y en un sistema social plagado de prejuicios, en
el que la maternidad es vivida casi como un estorbo, en
cuanto a que incompatible con el duro mercado laboral
dominante: es acaso la labor de las doulas polticamen-
te correcta?
CRIAR 70 CRIAR 71
Criar NUM 1 | NACE UN NIO, NACE UNA MADRE NACE UN NIO, NACE UNA MADRE | Criar NUM 1
Que no os separen!
Idoia Armendriz, Patricia Sanz, miembros del equipo Que no os separende
El parto es Nuestro
La madre y el beb son unos desconocidos en el momen-
to del nacimiento. Los primeros instantes tras el parto son
de bsqueda y conocimiento.Tras el primer contacto piel
con piel y el cruce de miradas se produce el echazo, la
impronta y el establecimiento del vnculo que unir a la
madre y al beb durante el resto de su vida.
El vnculo madre-criatura se encuentra en la esencia mis-
ma de la campaa que este ao comienza a desarrollar
la asociacin El Parto es Nuestro y que hemos llamado
Que no os Separen. Quiz no resulte del todo evidente,
ya que lo que pedimos es esencialmente que se respe-
ten tres puntos muy concretos y que ms bien parecen
orientarse a lograr una buena salud fsica del beb:
Asegurar el contacto piel con piel inmediato e ininte-
rrumpido entre la madre y el recin nacido tras el naci-
miento. (Contacto piel con piel, Mtodo madre canguro).
No cortar el cordn umbilical hasta que ste haya trans-
ferido toda la sangre de la placenta y haya dejado de la-
tir.
Facilitar el inicio de la lactancia materna en los primeros
minutos de vida.
Sin embargo tampoco ser difcil entrever que todos
estos puntos casi garantizan una temprana y adecuada
formacin del vnculo. El nacimiento es una de las co-
reografas ms hermosas que la naturaleza ha previsto.
Si se respeta la siologa del parto se produce una serie
de reacciones maravillosamente encadenadas que hoy
sabemos que pueden marcar la salud emocional, mental
y fsica de madre e hijo.
Durante el periodo sensitivo que dura entre 60 y 90 mi-
nutos tras el parto el beb tiene su torrente sanguneo
inundado de hormonas que inducirn una serie de com-
portamientos encaminados a asegurar su superviven-
cia. En estos primeros minutos, en un estado de alerta
sorprendente, el beb buscar a su madre. Si la mujer y
su beb no son separados durante este tiempo vital, la
criatura reconocer y memorizar el olor y el tacto de su
madre. Reptando sobre el abdomen ser capaz de llegar
al pecho, levantar la cabeza y cruzar por primera vez su
mirada con la de su madre asentando la base del vnculo
que les unir toda la vida. Cuando el beb succione por
primera vez el pecho, un chorro de oxitocina inundar a
la madre, que no podr evitar enamorarse de la criatura,
ahora tranquila y serena liberada del estrs del parto.
Mientras la madre y el beb se miran, otros muchos su-
cesos invisibles tienen lugar. El cordn umbilical, an sin
cortar, aporta al recin nacido sangre oxigenada y rica
en hierro; la placenta se contrae al mximo con el pico
de oxitocina que ocasiona el prolongado contacto piel
con piel y la toma precoz del pecho; el pequeo hace su
primera toma y la prolactina empieza a uir... Estamos
desmenuzando tan slo algunas fases del proceso com-
plejsimo e inimitable que la naturaleza ha ensayado du-
rante miles de aos para hacernos capaces de sobrevivir
en brazos de nuestras madres.
Existen sin embargo toda una batera de rutinas hos-
pitalarias asociadas al nacimiento que se repiten una y
otra vez poniendo en peligro que suceda el milagro del
vnculo. Cuando el parto es manejado desde fuera im-
poniendo ritmos ajenos a los del cuerpo de la mujer, se
interrumpe el proceso siolgico y la cadena de acon-
tecimientos se compromete. A los riesgos que un parto
intervenido tiene para la mujer y su criatura se suman los
que la separacin podra ocasionar y entre estos est la
deciente formacin del vnculo.
El apego y la capacidad de amar se conforman a lo largo
de toda la vida pero se anclan muy especialmente en las
primeras horas tras el nacimiento. La separacin, adems
de poder afectar a las relaciones futuras del nio, afecta
de inmediato a la forma en que la mujer siente a su hijo.
Una madre enamorada siente placer con el solo contacto
de su pequeo y se siente poderosa al tomarlo en brazos,
un bien preciadsimo en los primeros meses de materni-
dad. Al no haber sido separada es ms capaz de afrontar
los rigores de la falta de sueo y las demandas constan-
tes de su pequeo. Un beb apegado desde el primer
instante, en contacto piel con piel con su madre duerme
mejor y ms y muestra un mayor estado de alerta en sus
despertares. El vnculo es la herramienta fundamental
que la naturaleza ha previsto para facilitar a la madre la
crianza de su beb.
Parece ser que el vnculo, pese a un mal comienzo en la
vida, puede establecerse en las semanas o incluso meses
posteriores al parto, con un estrecho contacto y el roce
diario. Es, sin embargo, el periodo sensitivo el momento
ideal en que las hormonas y todo nuestro organismo
confabulan para que se je ese vnculo y cualquier in-
terrupcin por leve que sea puede dar al traste con l.
Creemos por lo tanto las condiciones ptimas para que
no se produzca la separacin. Si podemos hacerlo bien y
sabemos de la importancia de esas primeras horas por
qu no ser cuidadosos hasta el extremo?
Sin embargo, las rutinas hospitalarias que rodean el par-
to y el nacimiento llevan tanto tiempo repitindose que
han adquirido una extraa fortaleza. A menudo no existe
una razn mdica para realizarlas, pero el profesional se
siente ms seguro haciendo las cosas que le ensearon a
hacer o como las hacen el resto de sus compaeros. A ve-
ces los criterios que imponen las rutinas son meramente
organizativos: observar a todos los bebs en una misma
sala es ms sencillo que hacer una discreta ronda para
ver cmo se encuentran los bebs que descansan sobre
el pecho de sus madres. Sin embargo puede hacerse.
Otros pases europeos cuidan muy especialmente la no
separacin y todas las rutinas hospitalarias se centran en
el cuidado de la dada madre-beb.
Resulta realmente paradjico que tengamos que traba-
jar para que sea respetado un derecho que de natural
nos pertenece, pero al menos tenemos de nuestro lado
la ltima evidencia cientca. Nosotras deseamos perma-
necer ininterrumpidamente con nuestros bebs, y por
n sabemos y queremos hacer saber que a la luz de la
ciencia las cosas estn claras: la revisin bsica que se
debe hacer al beb cuando nace puede hacerse sobre el
pecho de la madre; las rutinas necesarias deben hacerse
unas horas despus del nacimiento y las rutinas innece-
sarias han de ser desechadas para siempre.
Es especialmente importante cuidar la no separacin en
los nios nacidos con dicultades, prematuros o bajos de
peso. Y lo es por innumerables motivos, entre los cuales
se encuentra la formacin del vnculo. Quiz su especial
condicin les obligue a pasar una temporada en el hos-
pital y difcilmente se sentirn unidos y seguros cuando
reciban el alta si no se ha permitido que permanezcan
juntos y creen lazos de amor con sus padres.
Es vital que no pongamos a estos bebs frente a una
nueva dicultad. El Mtodo Madre Canguro, que consiste
bsicamente en el contacto piel con piel con la madre o
el padre y la lactancia materna a demanda, ha demos-
trado ser la mejor forma de cuidados para los recin
nacidos, especialmente cuando stos estn enfermos o
se enfrentan a una dicultad especial. La neonatologa
y estos cuidados se suman para ofrecer al recin nacido
mayores y mejores ndices de supervivencia y de salud
emocional y fsica. Es primordial y urgente que se permi-
ta a los padres y madres de estas criaturas participar en
sus cuidados mientras dure su hospitalizacin, abriendo
las puertas de las unidades neonatales sin restricciones
horarias.
Esta campaa se ocupa tambin de la difusin de los de-
rechos de los nios y las nias en el mbito hospitalario.
Nuestros hijos e hijas tienen derecho a ser acompaados
por personas de su conanza durante su hospitalizacin
o en el transcurso de cualquier prueba mdica. Es un de-
recho natural de los nios y las nias, de los recin naci-
dos y tambin de sus padres y madres, recogido por la
legislacin internacional, nacional y autonmica y que
no puede ser anulado por argumentos de tan poco peso
como:es que es mejor para l,es que se va a poner muy
nervioso o es una norma del hospital.
Un menor que se deba someter a una prueba mdica
debe ser acompaado siempre. Un recin nacido no
debe ser separado de su madre. Si logramos que se mire
a estos dos mandatos con autntico respeto, como un
objetivo mismo de la asistencia que las mujeres y los
bebs reciben durante el parto y nacimiento, estaremos
construyendo bases slidas para la salud de los ms pe-
queos y garantizando un buen comienzo para la forma-
cin del vnculo que regir los afectos y relaciones del
futuro adulto.
CRIAR 72 CRIAR 73
Amamantar y trabajar, algunas soluciones.
Paca Moya, colectivo La Leche, Sevilla, www.colectivolaleche.org
Estas son algunas de las mltiples posibilidades sin or-
den de prioridad:
*Acogerse a alguno de los supuestos que contempla le
ley (adecuacin del puesto o del tiempo de trabajo, cam-
bios del puesto de trabajo o suspensin de contrato por
riesgo para la lactancia natural), si el mdico del Servi-
cio Nacional de Salud que asista a la madre valorara que
existe riesgo para la lactancia.
*Llevar al beb al lugar de trabajo durante toda la jor-
nada laboral (esto es posible en muchos trabajos como
la enseanza, el comercio, la limpieza domstica, etc.) o
slo
para amamantarlo (esta ltima opcin implica disponer
de otra persona que lo traiga y lo lleve).
*Reducir la distancia entre el lugar de trabajo y el lugar
donde est el beb (cambiando de lugar de trabajo, de
domicilio, de lugar donde cuiden al beb, etc.), para po-
der salir a darle el pecho durante la hora de lactancia o
los descansos.
*Cambiar de trabajo o renunciar a ste para estar ms
tiempo con el beb.
*Disfrutar de una excedencia o de una reduccin de jor-
nada (ambas pueden ser slo por unos meses), renun-
ciando a todos o parte de los ingresos (tambin de mu-
chos gastos: niera, guardera, etc.)
*Extraer la leche en casa o en el lugar de trabajo (es nece-
sario al menos un bolsito nevera para mantener la leche
fra) y que otra persona se la ofrezca cuando no estamos
en casa.
*Familiarizar a la persona que se va a encargar del cuida-
do del beb (niera, abuela, etc.) con la atencin a ste,
con el manejo de la leche materna y con la forma de su-
ministrarla (vasito o cucharita, si el beb rechaza el bibe-
rn). Si esto se hace unas semanas antes de la incorpo-
racin de la madre al trabajo, disminuye la ansiedad de
la madre y del beb. No aporta ventajas el acostumbrar
al beb a tomar el bibern antes de la incorporacin al
trabajo, mxime si se lo ofrece la madre.
*Dar lactancia materna exclusiva durante el tiempo que
la madre permanezca con el beb (nes de semana, no-
ches, etc.) y dar otros alimentos apropiados para la edad
del beb cuando la madre est fuera de casa.
*Acumular todos los permisos no disfrutados: hora de
lactancia, vacaciones (del ao en curso y del anterior),
permiso por horas extras realizadas, boda, etc.
*Acogerse a una baja por enfermedad comn si la incor-
poracin al trabajo desencadenara un deterioro de la
salud de la madre (empeoramiento de patologas ante-
riores a la maternidad, sndrome ansioso-depresivo, ago-
tamiento, etc.).
*Buscar apoyo e informacin en madres con experiencia,
representantes sindicales y administracin (Puntos de In-
formacin a la Mujer, Instituto de la Mujer, Instituto de la
Seguridad Social, etc.).
Puede haber ms soluciones y se puede optar
por combinar varias de stas. En los grupos de apoyo a la
lactancia materna
se suelen compartir los trucos que cada madre ha encon-
trado para estar
cerca del beb o poder ofrecerle la leche materna,
algunos muy imaginativos.
Entrevista a Amamanta
Susana Fernndez, socia de ACC
LACTANCIA NATURAL | Criar NUM 1
Qu es AMAMANTA?
AMAMANTA es un grupo de apoyo a la lactancia materna,
donde madres experimentadas que han amamantado y
formadas con cursos y conferencias de profesionales, ad-
quieren el compromiso de ayudar a otras madres que se
inician en la maravillosa aventura de criar a sus hijos con
la lactancia natural.
El objetivo principal de Amamanta es el de dar a conocer
los innumerables benecios que supone la lactancia ma-
terna para el beb, para la madre y para la sociedad en
general y este trabajo se realiza a travs de los Talleres de
Lactancia en Centros de Salud, actividad en que la aso-
ciacin es pionera a nivel estatal.
El ritmo vertiginoso de la sociedad de hoy en da se im-
pone y muchas madres primerizas se encuentran solas y
desorientadas en el tema de la lactancia y crianza. Antes,
las nias y posteriormente adolescentes y mujeres jve-
nes, iban creciendo en su seno familiar y viendo a sus ma-
dres, tas y hermanas mayores amamantar, y cuando lle-
gaba su momento la lactancia ua sin problemas porque
haban estado viendo un patrn a seguir prcticamente
toda su vida, adems del apoyo que reciban de este cr-
culo de mujeres durante el periodo de la cuarentena, una
etapa muy delicada que muchas mujeres de hoy en da
pasan solas por tener a la familia lejos o simplemente
por no tener a nadie en la familia que haya pasado por
esa situacin. Ante esta carencia nacieron los talleres de
lactancia, el apoyo madre a madre, para establecer una
cadena femenina de ayuda y acompaamiento que haga
la misma funcin que los crculos de mujeres de las fami-
lias de antao.
Cmo y cundo nace este grupo de apoyo a la lac-
tancia?
AMAMANTA nace de forma espontnea en el ao 2000
a partir del taller de masaje infantil que, como una ac-
tividad ms, se realizaba en el Centro de Salud de Villa-
marxant (Valencia) bajo la tutela de su matrona, Rosario
Rozada Montemurro.
Del taller de masaje infantil se pas al taller de lactan-
cia, como necesidad de compartir la experiencia que la
lactancia supone entre las madres que optan por esta
manera de criar.
Cuntas personas participan en el grupo?
Actualmente la asociacin consta de 200 socias, pero las
madres que se benecian son muchsimas ms, dado el
elevado nmero de usuarias que acuden a los talleres
de lactancia.
Contis con la participacin de asesoras de lactancia
o matronas?
En nuestras actividades colaboran profesionales como
pediatras, enfermeras, matronas, psiclogos, etc. Ade-
ms, dentro de la asociacin hay matronas y asesoras de
lactancia que se forman en los cursos que prepara AMA-
MANTA u otras organizaciones.
Qu actividades (reuniones, talleres, difusin, etc.)
organiza AMAMANTA?
Los talleres de lactancia son el corazn de AMAMANTA.
Son el fruto de la reunin, participacin y actividad de
madres lactantes, que se renen de forma peridica en
el Centro de Salud para disfrutar y vivir con gozo la expe-
riencia de amamantar.
Adems de los talleres en Benaguasil, La Pobla de Vall-
bona, Riba-roja del Tria, Pedralba, Benimamet, Chelva,
Alcoi (Alicante), Mislata, Vilamarxant y Museros, se rea-
lizan Cursos de Formacin en lactancia, exposiciones fo-
togrcas para promocionar la imagen de la mujer ama-
mantando, proyectos educativos en colegios de la zona,
conferencias y coloquios (la ltima de Carlos Gonzlez),
estas y Encuentros de Talleres de Lactancia.
Siempre tenemos en cuenta a los nios ya que todas las
actividades tienen una parte ldica para los ms peque-
os. Todas nuestras actividades se pueden consultar en
nuestra pgina web: www.amamanta.es
Cmo surgi la oportunidad de montar el taller de
lactancia materna de La Fe? Cmo se ha desarrolla-
do la colaboracin con el Hospital/Consellera de Sa-
nitat?
Dentro de los talleres de lactancia las madres van adqui-
riendo un compromiso en ayudar a las dems madres.
De este sentimiento de querer llegar a las que ms lo
necesitan surgi la necesidad del acompaamiento a las
nuevas madres en el hospital, justo cuando empiezan a
sentir la maternidad y el deseo de amamantar. El proyec-
to fue, en un principio, un acuerdo entre el Hospital La Fe
y Amamanta, que se ratic posteriormente por medio
de un convenio con la Conselleria de Sanitat de la Gene-
ralitat Valenciana.
En febrero de 2007, Amamanta comenz el voluntariado
en la planta 7 del Hospital La Fe de Valencia, una de las
iniciativas ms pioneras e innovadoras para el fomento
de la lactancia materna.
El voluntariado de madres se desarrolla diariamente, du-
rante este ao 2008 en la planta 8 de maternidad, de
14:30 a 16:30h. Bsicamente consiste en un taller de lac-
Criar NUM 1 | LACTANCIA NATURAL
CRIAR 74 CRIAR 75
LACTANCIA NATURAL | Criar NUM 1 Criar NUM 1 | LACTANCIA NATURAL
tanciaen la sala de familiares, donde se resuelven dudas
y se refuerza la conanza de las madres en el hecho na-
tural del amamantamiento. Adems, se acompaa direc-
tamente en las habitaciones a aquellas madres que no se
pueden levantar.
Las madres atendidas por las voluntarias reciben infor-
macin sobre el taller de lactancia en el Centro de Salud
ms prximo a su domicilio y telfonos de ayuda directa
para que sigan sintindose apoyadas por el personal sa-
nitario y otras madres experimentadas en el momento
crucial de la vuelta a casa despus del parto.
Despus de ms de un ao de funcionamiento del ta-
ller, Cul es vuestro balance de la experiencia?
El balance es totalmente positivo. Los primeros das en
el hospital no sabamos cmo iban a responder los sani-
tarios ante nuestras continuas visitas a las habitaciones.
Poda haber un cierto recelo a que nos inmiscuyramos
en su trabajo diario, pero lo cierto es que sanitarios y vo-
luntarias nos complementamos y apoyamos perfecta-
mente.
Cada da nos preparan un informe sobre las madres con
dudas o problemas que debemos visitar y avisan por
megafona del comienzo del taller en la sala de visitas. Al
acabar nuestro trabajo, comentamos nuestras impresio-
nes con el personal.
Las madres disfrutan del taller y sobre todo de la aten-
cin personalizada, estamos all para escucharlas.
Para nosotras, la visita a La Fe es una inyeccin de vita-
minas. Tenemos como norma el respeto y el apoyo a la
madre, y aunque en algunos casos no son receptivas a la
ayuda, la inmensa mayora de las madres te dan un gra-
cias felices y ms relajadas, inmersas en el proceso de
enamoramiento de su beb.
Adems, Amamanta ha demostrado que junto con los Ta-
lleres de Lactancia, el Voluntariado de Madres en hospital
es una de las herramientas ms poderosas para promo-
cionar la lactancia materna. Slo en el ao 2007, con el
voluntariado fueron atendidas ms de 4000 madres di-
ferentes y todas ellas derivadas a su taller de lactancia
correspondiente para que el apoyo no cesara.
Cmo organizis las reuniones peridicas del gru-
po? Qu tipo de asistencia solis tener?
Cada taller de lactancia tiene un horario, que depende
de la disponibilidad de los profesionales sanitarios y las
madres que los dirigen. En estas reuniones semanales
las madres adquieren conanza y seguridad, se sienten
acompaadas y disfrutan compartiendo sus experien-
cias con otras mujeres que las comprenden y apoyan en
sus decisiones.
Suelen acudir madres (y padres) con bebs pequeos
para resolver las dudas iniciales, pero muchas de ellas
continan viniendo a los talleres durante meses, as que
hay bebs de muchas edades. Dependiendo del taller y
del momento, he llegado a ver grupos muy numerosos,
que se van renovando con el paso del tiempo.
Se trata en las reuniones el tema del refuerzo del
apego en las lactancias prolongadas?
El apego, el vnculo afectivo entre la madre y el beb es
un punto importante que tratamos en todas las reunio-
nes, ya que por una parte no hay lactancia sin apego y
por otra, la lactancia materna refuerza el vnculo much-
simo.
En nuestra sociedad se tiende a rechazar el contacto f-
sico con los bebs (no lo cojas en brazos que se acos-
tumbra) y se reprime el deseo que sienten las madres de
acunar, abrazar y acariciar a los bebs continuamente. La
lactancia materna ayuda a superar el miedo al contacto
(nadie puede alimentarlo ms que la madre, nadie se lo
quita) y el momento del amamantamiento se convierte
en un tiempo mgico de acercamiento y disfrute. En las
lactancias prolongadas, ese contacto ntimo contina,
creciendo y cambiando por las distintas etapas del be-
b-nio/a, reforzando su autoestima y el amor recproco
madre-hijo.
Ayuda prctica a las madres
M Helena Herrero, madre de tres hijos, enfermera,consultora certicada en lactancia y
presidenta de la Asociacin Amamantar en Asturias.
Hoy se sabe que ayuda a las madres simplemente que
se les diga:
-La lactancia materna es el alimento ideal para su hijo.
-El calostro es bueno para el beb.
-Cuanto ms mama, ms leche sale.
-Pngalo al pecho lo antes posible tras el parto y, des-
pus, con frecuencia.
-Su beb sabe mamar, nosotras slo hemos de acompa-
ar su instinto.
-Es bueno jarse en cmo lo hacen otras mujeres.
Las primeras horas
Tras el nacimiento, es bueno poner a tu beb piel con piel
sobre ti. Ser una gran recompensa para ambos, sin pri-
sas, el tiempo que necesitis, hasta que se produzca ese
primer encuentro de amor y leche.
En las primeras horas, los patrones de amamantamiento
son an algo inmaduros, nuestros pequeos hijos e hijas
tienen que coordinar succin, deglucin y respiracin,
y para ello toman pequeas cantidades (7 cc en cada
toma). Por eso las tetadas son largas y frecuentes (entre
8 y 12 cada 24 horas), lo cual es cansado: precisamos de
apoyo e intimidad.
Nuestros peques son ms activos a ltima hora de la tar-
de y por la noche, y sobre todo la segunda noche de vida.
Es su patrn de mamfero humano lactante, as que casi
mejor aplaza tus visitas en la primera semana y descansa
en las maanas para acompaar el ritmo de tu pequeo.
Recuerda: para la madre, amamantar es una conducta
aprendida observando a otras madres; para el beb, ma-
mar es una conducta instintiva, l sabe.
Posiciones
Madre e hijo/a cmodos, buen contacto visual entre am-
bos. Primero acomodamos al beb al pecho y luego nos
acomodamos nosotras, un ambiente tranquilo y relajado
nos lo facilitar. Recuerda: el nio a la teta, y no la teta al
nio, y muy bien pegaditos.
La lactancia va bien si:
-no duele;
-el beb se agarra bien, y le oyes tragar;
-el beb gana peso rpidamente y l controla el proce-
so.
Y si son ms de uno?
Amamantar a gemelos y trillizos es posible, pero la ayuda
del entorno es imprescindible para conseguirlo. La ma-
dre slo podr ocuparse de darles el pecho, el resto ha de
depender del entorno.
Hay variables para colocarlos al pecho de dos en dos,
aunque hay madres que preeren hacerlo de uno en uno,
cada una adopta su frmula personal. Puede ponerse a
dos bebs enfrentados o en forma de cruz, en paralelo,
o bien como dos balones de rugby y tumbados a ambos
lados de la madre en la cama. Puede ser muy til una al-
mohada larga de lactancia. A veces, tambin te puede ser
de ayuda alquilar un extractor doble (que saque la leche
de los dos pechos a la vez) para hacerles llegar a los be-
bs tu leche en caso de separacin o cansancio.
Hay madres a las que la situacin las puede superar si no
cuentan con el apoyo preciso, y se ven en la necesidad
de alternar tomas de leche materna y articial. Esto no
suele provocar dicultades insalvables, as que se puede
mantener la lactancia por meses e incluso aos.
Hay otra variante de la normalidad que es amamantar a
dos hijos o hijas de diferentes edades, el recin nacido y
otro/a hijo/a mayor, lo que es conocido como lactancia
en tndem.
Ello supone que algunas mams amamantamos en el
embarazo, sin que traiga consecuencias para el beb in-
trauterino, ni tampoco para el beb o nio mayor, ms all
de que algunos se destetan solos con la disminucin de
la leche conforme avanza el embarazo y posteriormente
la aparicin del calostro. A las mams pueden dolernos
los pezones, con mayor o menor intensidad en las dife-
rentes horas del da o momentos del embarazo. Algunas
veces rehusamos alguna toma; otras mams quizs no se
sientan con ganas de continuar la lactancia. Un destete
progresivo y suave es el ideal para madre e hijo.
Cuando el beb llega, si la lactancia continu con el nio
mayor, ste previene ingurgitaciones y ayuda a tener una
buena produccin de leche y, desde luego, ambos her-
manos se ven favorecidos por la lactancia, que incluso
ayuda tambin a vincularlos. La madre puede precisar
ayuda con el mayor, especialmente las primeras semanas
y meses, para as poder primar la lactancia del ms pe-
queo.
Y si llegan antes de tiempo?
Cuando nuestros hijos e hijas nacen antes precisan, ms
si cabe, de la leche de sus madres, especialmente del ca-
lostro.
CRIAR 76 CRIAR 77
Criar NUM 1 | LACTANCIA NATURAL LACTANCIA NATURAL | Criar NUM 1
Puede ser muy conveniente alquilar un buen aparato
de extraccin. Tu leche puede serle administrada inicial-
mente por una sondita, e incluso algunos pueden mamar
directamente ya a partir de las 27 30 semanas, aunque
precisen luego completar en algo sus tomas. La extrac-
cin temprana, frecuente y efectiva mediante bombas
elctricas dobles facilita la produccin adecuada de le-
che desde los primeros das (ocho veces al da); y el m-
todo canguro, basado en un contacto intensivo piel con
piel con mam, pap y quien pueda de la familia, mejora
los reejos del beb, aumenta su bienestar, disminuye su
estrs y mejora su apego a la vida, especialmente a su
mam.
Y si el nacimiento no es el esperado?
Cuando nuestros hijos e hijas nacen por cesrea es ms
necesario, si cabe, favorecer un pronto encuentro de
amor y leche. No slo los prncipes y princesas necesitan
esto, es un derecho y necesidad para todas las madres,
padres y criaturas.
Si se separa a los bebs de sus mams, no slo se diculta
la lactancia, sino tambin el vnculo inicial entre ambos.
Ha habido mams que no queran ver a sus bebs tras
doce o veinticuatro horas de separacin, y otras no crean
poder distinguir a sus hijos de otros de otras madres.
Para amamantarlos con mayores limitaciones de mo-
vilidad, slo se precisa de una compaa permanente y
adecuada que nos acerque a nuestro hijo o hija a mamar
a la cama. Para ello se levanta un poco la cabecera y se
pone al beb sobre su mam algo cruzado para evitar
la incisin uterina, con almohadas en ambos brazos. No
tienes que esperar ms que a estar despierta y gil con
las manos para abrazar a tu beb mientras mama. Las
medicaciones anestsicas o analgsicas son compatibles
con la lactancia.
Si la separacin entre madre y beb es inevitable, puede
serte til un buen extractor para estimular tu pecho y ob-
tener tu calostro para tu pequeo.
Amamantar es un acto de amor, no es el nico ni es in-
sustituible para una madre, pero puede ser una experien-
cia placentera para madre e hijo. Puede serte necesario
compartir informacin y experiencias precisas de otras
madres lactantes y profesionales.
www.amamantarasturias.org
Consultorio de lactancia con Helena Herrero
Helena Herrero, Asesora de lactancia de Amamantar Asturias, responde a tus dudas sobre
lactancia. Enva tus consultas a lactancia@criarconelcorazon.org
PREPARAR LOS PEZONES?
Estoy embarazada de seis meses y me gus-
tara darle el pecho a mi beb, si puedo. Me
han dicho que hay que preparar los pezo-
nes para que estn curtidos y no me duelan.
Cmo me puedo preparar? Hay algo que
pueda ir haciendo para tener leche?
Felicidades por tu embarazo!
Lo ms importante que debes saber es que
ya que pertenecemos a una especie ma-
mfera, es absolutamente inusual no poder
amamantar. Y en referencia ms concreta a
tu pregunta slo te puedo decir que no hay
nada especial que tengas que hacer, la natu-
raleza lo prepara todo.
Las mamas se desarrollan durante el emba-
razo, en las ltimas semanas ya podemos ver
gotitas de calostro, y son las glndulas de
Montgomery las encargadas de lubricar el
pezn.
La leche se produce a golpe de estmulo
efectivo de succin y extraccin, es decir
con nuestro beb mamando con toda la fre-
cuencia que busque (ese reejo de bsque-
da se distingue porque empiezan a mover
la boquita de un lado a otro). Generalmen-
te maman de 8-12 veces al da, las primeras
8-10 semanas tardan ms en cada tetada, a
partir de los 3 meses apenas emplean slo
unos minutos.
Es muy importante aprovechar las horas in-
mediatas al nacimiento, nosotras y nuestros
bebs estamos emocionados con el encuen-
tro, y no podemos parar de mirarnos y abra-
zarnos. Nuestros bebs saben mamar si les
permitimos acceder al pecho espontnea-
mente y nosotras slo acompaamos sus
movimientos de bsqueda y adhesin al
pecho.
Si por alguna razn tu beb o t tenis di-
ficultades, puedes conseguir alquilar una
maquina extractora doble que te permi-
ta estimular y extraer de forma cmoda
y efectiva tu leche, imitando la frecuencia
de un beb, de al menos 8 extracciones
en 24 horas, con el objeto de obtener en
pocas semanas, un mnimo de 500 ml/da.
MAMA TODO EL TIEMPO
Mi beb tiene un mes y mama todo el tiem-
po. A veces se pasa mamando media hora,
se duerme y a los diez minutos de estar acos-
tado ya me pide otra vez. Otras veces cuan-
do se queda dormido e intento soltarlo, se
despierta y slo se calma en la teta. Estoy
preocupada por si tengo poca leche, porque
parece que no se sacia nunca. Estoy agotada,
no puedo hacer nada ms que estar todo el
da con l en brazos. La gente me dice que le
ponga un horario para que se regule y le d
tiempo al pecho a volver a llenarse. Cada
cunto le tengo que dar para que est bien
alimentado?
Es difcil regular desde fuera la lactancia,
cada beb sabe lo que come y lo que ne-
cesita, hay que conar en el principio de
autorregulacin de todos los seres vivos. La
lactancia es una experiencia muy variable,
especialmente los primeros meses, gene-
ralmente los bebs humanos maman entre
8-12 veces al da. No slo el peso que gane tu
beb es capaz de indicarnos lo que ingiere,
sino el aspecto y estado del beb, o la canti-
dad de pips y cacas que hace.
El beb tiene el mayor impulso de creci-
miento de su vida los primeros 12 meses de
su vida, considerando desde el minuto 0 de
su concepcin, en 9 meses en nuestro tero
suelen crecer unos 50 cm y pesar unos 3-3,5
kg, los 3 meses siguientes pueden aumentar
2-3 kg ms y crecer 4-5 cm ms.
CRIAR 78 CRIAR 79
Criar NUM 1 | LACTANCIA NATURAL LACTANCIA NATURAL | Criar NUM 1
En esos 3 primeros meses de vida tienen
varios periodos en que aumentan su fre-
cuencia de da y de noche, porque crecen
ms rpidamente y necesitan comer ms,
son sobre las 3 semanas, 6 semanas y 3 me-
ses. En esos das tienes ms leche porque el
beb extrae ms y es lgico que te sientas
cansada, puedes intentar conseguir ayuda
para que te ayuden en casa y te cuiden, as
t podrs atender mejor el aumento de la
demanda de tu beb.
Tambin podis probar a tumbaros juntos
ms en esos das y as mientras que el beb
mama t estars ms descansada, es muy
probable que os durmis juntos, las hormo-
nas que intervienen en la lactancia produ-
cen relax y sensacin de bienestar, con tu
cuerpo bien rodeado de almohadas podrs
descansar cmodamente y tu beb se dor-
mir tambin ms plcidamente tras mamar
si te siente cerca.
Mam tumbada en la cama de lado, con un
cojn entre las rodillas, y un par de cojines
bajo la cabeza, y a poder ser un apoyo tras la
espalda, que puede ser la espalda del pap,
o una almohada.
El beb se coloca tambin de lado, y con la
nariz a la altura del pezn, en el momento
en que abre la boca bien grande, la mam
lo aproxima hacia ella empujndolo desde
las paletillas de la espalda, no de la cabeza.
El brazo de la mam suele quedar doblado
hacia arriba, hacia la cabeza.
CEREALES A LOS 4 MESES?
En la revisin de los cuatro meses me han di-
cho que tengo que empezar a darle a mi hija
cereales sin gluten. Yo quera drselos con mi
leche pero, por ms que lo intento, no consi-
go sacarme nada con el sacaleches. Cmo
hago para drselos? No quera empezar con
leche artifcial, porque en mi familia hay an-
tecedentes de alergias y me gustara retrasar
la introduccin de lcteos lo ms posible.
Por lo que hoy se sabe, y los organismos in-
ternacionales recomiendan, no hace falta
complementar con ningn alimento que no
sea tu leche, antes de los 6 meses. La leche
materna es un alimento completo e ideal
para tu beb en estos meses, e incluso algu-
nos bebs durante algunos meses ms, re-
chazan la alimentacin complementaria, por
no estar probablemente todava preparados
para ella.
Una vez el beb muestre inters por otros
alimentos, se le pueden ofrecer los alimen-
tos caseros apropiados para ellos (cocidos,
aplastados, rallados, etc.), y no precisas usar
alimentos industriales, ni extraerte leche.
Se debe mantener la lactancia con toda la
frecuencia que el beb quiera, y ofrecerle
al beb pequeas porciones de alimentos
(arroz, verdura hervida, fruta, etc., y progresi-
va y separadamente vas aadiendo otros), 2
3 veces al da, hacindolo coincidir con las
comidas familiares.
Si en tu familia hay antecedentes alrgicos
conviene retrasar a ms del ao alimentos
como los lcteos vacunos (leche y yogures),
huevo y pescado.
MI BEB MUERDE!
Mi hijo ha empezado a morderme con los dos
dientes que le han salido abajo y a m me hace
un dao tremendo, me pilla desprevenida y
cuando lo intento quitar me aprieta cada vez
ms y lo peor es que le da la risa, le encan-
ta, yo me pongo seria y le digo cosas como
nooo, que me haces dao , no me muer-
das, cario , la teta no se muerde, se chu-
pa y l se re en mi cara Qu hago? Ahora
me da pnico cada vez que me pide teta.
El reejo de masticacin es algo involuntario,
aparece con los primeros dientes y, algunos
bebs muerden al nal o al principio de la
succin; pero es una situacin muy limitada
a estos primeros brotes dentarios y no se
da de igual manera en todos los bebs.
Es necesario estar atenta en esos das, y, en
general, prevenir antes que curar. Cmo?
pues en general cuando notemos que pre-
siona, es casi mejor apretarle contra ti y el
pecho para que suelte, que retirarle brusca-
mente, ya que puedes daar ms el pezn y
el beb tampoco alcanzar a comprender lo
que ocurre. En esos das que generalmente
coinciden con brotes dentarios podemos
evitar la succin no nutritiva al pecho, es de-
cir retirarles cuando dejan de deglutir, darles
cositas para morder, apropiadas y seguras,
etc.
Si el beb te produce pequeas heridas,
puedes aplicar tras las tomas una pomada
antibacteriana, en pocos das sanarn.
ES NORMAL QUE PIDA TANTSIMO EL
PECHO CON DOS AOS?
Mi nia lleva 2 aos tomando teta y estoy muy
orgullosa de haberlo logrado a pesar de los
comentarios de la gente y de la poca ayuda
que he tenido en los momentos de dudas. Yo
pens que poco a poco ira dejando de ma-
mar y se destetara, pero resulta que ltima-
mente es todo lo contrario. Me pide much-
simo de da y de noche, cada vez ms, yo ya
estoy agotada y no veo que se vaya a destetar
por s sola. Si unimos esto a que adems est
en una racha de decir no a todo y de coger
rabietas por menos de nada, la verdad es que
se me hace muy cuesta arriba. Es normal
que pida tantsimo el pecho con dos aos? Es
que apenas quiere comer otras cosas. No s
cmo afrontar esta demanda constante.
Enhorabuena! Los organismos de salud in-
ternacionales recomiendan un mnimo de
lactancia de 2 aos, y luego continuarla has-
ta que madre e hijo quieran, y vosotras os
habis beneciado de esto, es normal que te
sientas orgullosa y tambin desconcertada.
Los 2 aos es un periodo complicado a la
hora de que tenga lugar un destete natural
o que se lleve a cabo uno a iniciativa de la
madre. Coinciden muchos cambios sensiti-
vos y motores pero todava con un pensa-
miento racional rudimentario, es poca de
perretas y de vuelta a la mam, a travs
de ella se comunican o se relacionan con el
enorme mundo externo, y de ah el aumento
de la demanda sobre ti: el pecho no es slo
alimento, es bsqueda de consuelo y placer.
Puede serte ms sencillo un destete progre-
sivo a partir de los 3 aos, o quizs cuando
lleguis a ese momento la demanda dismi-
nuya y puedas volver a disfrutar de la lactan-
cia, tanto o ms que ella. La lactancia natural
puede prolongarse hasta los 4-6 aos, y sin
duda contribuye a darles una gran seguri-
dad afectiva y para nosotras puede ser una
experiencia nica e irrepetible.
DAR DE MAMAR A DOS
Estoy embarazada de 3 meses y pico y tengo
una peque de 22 meses. De momento man-
tenemos la lactancia y espero con ilusin el
poder amamantar a los dos, pero no s muy
bien cmo se organiza uno para hacerlo, so-
bre todo al principio. Cmo hacerlo cuando
los dos lo piden a la vez? Habr bastante
CRIAR 80 CRIAR 81
Criar NUM 1 | LACTANCIA NATURAL LACTANCIA NATURAL | Criar NUM 1
leche para los dos? Debo tomar medidas
higinicas para evitar que la mayor contagie
algo al beb?
Felicidades por tu embarazo! La lactancia a
nios de diferente edad es tambin una ex-
periencia vital que cada mam vive de una
manera nica.
En general, el ms mayor suele estar obser-
vante con el ms pequeo los primeros das,
lo que permite que el pequeo se benecie
del calostro inicial. Luego el mayor puede
aumentar su inters por la teta con la apari-
cin de la leche, y ayuda a la madre a reducir
la ingurgitacin de los primeros das.
La produccin de leche aumenta signicati-
vamente con la succin de ambos hijos, y eso
redunda en ambos, aumentando signicati-
vamente el peso y la proteccin que ofrece
la leche materna a los dos, y tambin en tor-
Qu quiere Nico el Hurn?
Paloma Martnez, madre y socia de ACC.
Nico es un hurn pequeito, no slo en edad,
tambin en estatura, es el ms pequeito de
toda su casa, incluso el ms pequeito entre to-
dos sus amigos.
Nico tiene mucha energa, quiere descubrir
mundo, le gusta mucho explorar y ayudar a to-
dos. Al nal del da Nico cae rendido, aunque en
sueos tampoco para.
Hoy todos los animalitos se han levantado muy
temprano, tienen que hacer cosas y Nico quie-
re ayudar, pero le han dicho que es demasiado
pequeito, as que quieren que juegue solito
para no molestar al resto. Pero Nico se aburre,
l quiere estar con todos y jugar con ellos. Na-
die le hace caso y se pone realmente triste, pero
como es tan predispuesto se propone ayudar,
as que levanta el nimo y con energas renova-
das se dispone a unirse al grupo.
Y qu hago yo? Pero nadie le hace caso,
slo otro animalito se ha acercado y le ha dicho
que mejor que juegue a otras cositas en otro
lado, ya que ah molesta.
A Nico no le gusta estar solito as que ha queri-
do ayudar a zorrito a llevar unos troncos al cen-
tro del bosque, pero como son realmente gran-
des para su tamao ha tropezado y ha tirado a
zorrito en su cada. Todos los animalitos se han
enfadado muchsimo, pareca que culpasen a
Nico de querer tirar a zorrito.
Ha sido sin querer deca Nico asustado.
Pero nadie le ha credo. Nico se ha empezado a
enfadar por qu nadie le cree?, todos hablan
de que no hace caso, que es incluso malo y no
se dan cuenta que l slo quiere estar junto a
los dems. Le estn gritando y no le dejan ha-
blar, as que Nico se empieza a sentir muy mal,
tiene ganas de gritar y tiene ganas de llorar, sin
darse cuenta se pone a patalear en el suelo por-
que tiene mucha rabia dentro.
Zorrito le agarra e intenta llevrselo a otro
lado, Nico se revuelve y muerde a Zorrito que
le deja en el suelo de mala manera. Los dems
animalitos han decidido dejarle solo para que
se le pase la pataleta, dicen que es lo mejor, no
darle protagonismo y que piense en lo que ha
hecho.
Nico no entiende nada qu tiene que pensar?,
y encima le dejan solo. Nico se pone a llorar
desconsolado.
Gran Bho, sabio donde los haya, ha visto todo
y se acerca a Nico volando, pero ste no quie-
re ni mirarle, est tan decepcionado de todo el
mundo que piensa que Gran Bho tambin le
regaar, porque piensa que es Malo, aunque
an no entiende bien por qu.
Gran Bho se mantiene a su lado en silencio,
espera que Nico se relaje poquito a poco y as
hablar con l. Nico se va calmando y ve que
Gran Bho sigue a su lado.
Por qu no te has ido como los dems?
Queras estar solo de verdad?
No, pero como dicen que soy malo y me por-
to mal tengo que quedarme en un rincn sin
molestar.
Y t qu piensas?, eres realmente malo?
No, pero nadie me cree, como soy pequei-
to... Quiero crecer muy rpido para que todos
quieran estar conmigo y as hacerme bueno.
no a la lactancia aumenta el reconocimiento
de stos. Es obvio que precisars ms apoyo
para el resto de las obligaciones, y para que
puedan tambin atender algunas de las ne-
cesidades de tu hija mayor (juego, accin,
etc.) mientras t atiendes al ms pequeo.
Hay madres que no se encuentran cmodas
dando el pecho a los 2 hijos a la vez y pre-
eren hacerlo por separado, sobre todo al
principio, cuando el ms pequeo precisa de
ms cuidado postural; pasados los primeros
meses, puede resultar ms sencillo, y a los
mayores les resulta ms fcil la obtencin de
ms cantidades de leche, si maman junto al
pequeo, ya que ste estimula ms rpida-
mente el reejo de expulsin de la leche.
No se precisa guardar medidas higinicas
especiales, el contagio de las principales in-
fecciones en una familia se da por va area y
es inevitable en la mayora de los casos.
CRIAR 82
LACTANCIA NATURAL | Criar NUM 1
Nico, no eres malo, slo que los mayores mu-
chas veces nos olvidamos de que un da tam-
bin fuimos pequeos como t, y no recorda-
mos lo que sentamos con tu edad.
Pues cuando sea mayor inventar una pasti-
lla para no olvidarme nunca de mi infancia.
Ni de tu inocencia Nico, que eso es lo mas im-
portante.
Gran Bho y Nico se pusieron a jugar y disfruta-
ron muchsimo juntos. Gran Bno record en-
tonces su infancia y disfrut como antao de
los juegos en compaa.
Cuando regresaron los dems animales vieron
a otro Nico y se asombraron de su cambio. Gran
Bho, al que tambin se le conoca como La Voz
del Alma, explic a todos que con un poquito
de atencin y cario podamos sacar lo mejor
de cada uno.
- Slo tenis que tratarle tal como os gustara a
vosotros ser tratados.
MORALEJA:
Mientras nos limitemos a ver a los nios con los
ojos de adultos, nos perderemos no slo sus ma-
tices, sino toda una conanza que no recuperare-
mos jams.
También podría gustarte
- Jorba 2000 - Hablar y Escribir para Aprender - (Copia Con Fines Académicos)Documento295 páginasJorba 2000 - Hablar y Escribir para Aprender - (Copia Con Fines Académicos)Gabriel Monal89% (65)
- Jorba 2000 - Hablar y Escribir para Aprender - (Copia Con Fines Académicos)Documento295 páginasJorba 2000 - Hablar y Escribir para Aprender - (Copia Con Fines Académicos)Gabriel Monal89% (65)
- Check List - Programa AnaliticoDocumento3 páginasCheck List - Programa AnaliticoMARÍA DE LA LUZ CAMACHO VAZQUEZAún no hay calificaciones
- Curso ConducciónDocumento55 páginasCurso Conducciónmiguel211270Aún no hay calificaciones
- Penares, Quejares y CuraresDocumento403 páginasPenares, Quejares y Curaresadriana100% (1)
- EL PROYECTO DOCENTE-Una Ocasión para AprenderDocumento31 páginasEL PROYECTO DOCENTE-Una Ocasión para Aprenderbukitin100% (1)
- Consideraciones Acerca Del Texto de de BattistiDocumento2 páginasConsideraciones Acerca Del Texto de de BattistiJ Ignacio ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Simbolismo Del Espacio en La EscrituraDocumento5 páginasSimbolismo Del Espacio en La EscrituraPaoly BobadillaAún no hay calificaciones
- Tachaduras en La EscrituraDocumento6 páginasTachaduras en La EscrituraPaoly BobadillaAún no hay calificaciones
- La Armonia GraficaDocumento3 páginasLa Armonia GraficaPaoly BobadillaAún no hay calificaciones
- Guia para Grafoanalsis BasicoDocumento1 páginaGuia para Grafoanalsis BasicoPaoly BobadillaAún no hay calificaciones
- La Grafología Espejo de La PersonalidadDocumento319 páginasLa Grafología Espejo de La PersonalidadLucia Noemí100% (1)
- Clinica y Etiologia Del TdahDocumento43 páginasClinica y Etiologia Del TdahJuan Camilo UrazanAún no hay calificaciones
- Planificación Estrategica-2022-2027-V11-08-2022Documento101 páginasPlanificación Estrategica-2022-2027-V11-08-2022Edmundo ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Valores 5° Primaria CorregidoDocumento72 páginasValores 5° Primaria CorregidoElizabeth Bravo PalmaAún no hay calificaciones
- Tarea 1,2,3Documento9 páginasTarea 1,2,3Yane RosarioAún no hay calificaciones
- Museos y Bien Común - IX Encuentro Regional CECA - ICOMDocumento236 páginasMuseos y Bien Común - IX Encuentro Regional CECA - ICOMDiego A. Bernal B.100% (1)
- Inteligencias MúltiplesDocumento3 páginasInteligencias MúltiplesDENISSE MATAAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigación PandemiaDocumento7 páginasTrabajo de Investigación Pandemialo. RAún no hay calificaciones
- Camila Patricia Betancur Suárez Barrio Nuevo Horizonte Remedios, Antioquia - 20240304 - 171441 - 0000Documento17 páginasCamila Patricia Betancur Suárez Barrio Nuevo Horizonte Remedios, Antioquia - 20240304 - 171441 - 0000lenakamilbetancurAún no hay calificaciones
- Clase 1Documento13 páginasClase 1vicseg26Aún no hay calificaciones
- Plan de Clase de Castellano Segundo Periodo 2020Documento2 páginasPlan de Clase de Castellano Segundo Periodo 2020Alcira García MAún no hay calificaciones
- Conclusiones Sobre La CienciaDocumento2 páginasConclusiones Sobre La CienciaMayra SilvaAún no hay calificaciones
- Ecología Social y Educación Reflexiones y Aportes para Su EstudioDocumento31 páginasEcología Social y Educación Reflexiones y Aportes para Su EstudioBo ColemanAún no hay calificaciones
- Perfil Taller de ÉticaDocumento1 páginaPerfil Taller de ÉticaIvonne EnríquezAún no hay calificaciones
- La Educación Del PuebloDocumento347 páginasLa Educación Del PuebloHilary GonzalezAún no hay calificaciones
- Especialización en Pedagogía y Docencia - Virtual NDDocumento2 páginasEspecialización en Pedagogía y Docencia - Virtual NDEdison Vergara MarinAún no hay calificaciones
- Reglamento Ley 648 IgualdadDocumento12 páginasReglamento Ley 648 IgualdadBrayan Dávila LimaAún no hay calificaciones
- Amparo Patricia BullrichDocumento37 páginasAmparo Patricia BullrichCronista.comAún no hay calificaciones
- Bases Del Gran Concurso de Danzas Autoctonas y Traje de LucesDocumento5 páginasBases Del Gran Concurso de Danzas Autoctonas y Traje de LucesJose Alfredo Balcona FloresAún no hay calificaciones
- Colaborativo TrigonometríaDocumento2 páginasColaborativo TrigonometríaKatherine Manriquez TrenadoAún no hay calificaciones
- Tarea 1.Documento25 páginasTarea 1.Sofía EstrellaAún no hay calificaciones
- PROPUESTA Comision Infraestructura 2022Documento2 páginasPROPUESTA Comision Infraestructura 2022Karen LiunelaAún no hay calificaciones
- Carpeta Pedagógica InicialDocumento16 páginasCarpeta Pedagógica InicialDavid M MllAún no hay calificaciones
- Organizador Gráfico PolíticasDocumento5 páginasOrganizador Gráfico Políticasjenny villanuevaAún no hay calificaciones
- Objetivo General Del Informe AnualDocumento28 páginasObjetivo General Del Informe AnualPatricio SalazarAún no hay calificaciones
- 88 09 Anexo 3Documento20 páginas88 09 Anexo 3Lucas RodriguezAún no hay calificaciones
- Bases para El Concurso de Periódico MuralDocumento3 páginasBases para El Concurso de Periódico MuralJaime Nina Acero75% (4)
- Fomarto Ejemplo Informe IcapDocumento4 páginasFomarto Ejemplo Informe IcapCarla Eyzaguirre RodríguezAún no hay calificaciones