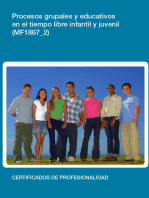Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Los y de de Una Ala Del: Programas Técnicas Modificación Conducta: Alternativa Educación Niño Autista
Los y de de Una Ala Del: Programas Técnicas Modificación Conducta: Alternativa Educación Niño Autista
Cargado por
aranda_88Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Los y de de Una Ala Del: Programas Técnicas Modificación Conducta: Alternativa Educación Niño Autista
Los y de de Una Ala Del: Programas Técnicas Modificación Conducta: Alternativa Educación Niño Autista
Cargado por
aranda_88Copyright:
Formatos disponibles
A
4
s ^
0
XXI. Revista de Educacin, 4 (2002): 245-259. Universidad de Huelva
Los programas y tcnicas de
modificacin de conducta: Una
alternativa a la educacin del
nio autista
M. Carmen Granado Alcn
Universidad de Huelva
El autismo o sndrome del espectro autista constituye un trastorno pro-
fundo del desarrollo, cuyas alteraciones a nivel comportamental contribu-
yen por s solas a limitar la capacidad de la persona que lo padece para
desarrollar cualquier tipo de aprendizaje. Estudios de investigacin orienta-
dos a optimizar la capacidad de aprendizaje de estos sujetos han demostra-
do que un modo relativamente eficaz de abordarla eliminacin o disminu-
cin de tales alteraciones comportamentales es la aplicacin de la tecnologa
de modificacin de conducta. En este artculo se intenta:
10)
dar una visin
generalizada de la sintomatologa comportamental de este sndrome; 2) ex-
poner cmo planificar una intervencin conductual orientada al estableci-
miento de conductas adaptadas; 3) especificarlas tcnicas de modificacin
de conducta ms adecuadas para Instaurary mantener conductas adaptadas
y eliminar aquellas otras consideradas como no adaptadas o privadas de
funcionalidad y 4
0
) detallar para cada una de las tcnicas mencionadas las
condiciones y pasos bajo las que deben ser aplicadas.
Autism or the autistic spectrum syndrome constitutes a deep developmental
disorder, whose alterations at the behavioural level contribute by themselves to
limit the capacity of the person who suffers it to develop any kind of learning.
Research works whose aim is improving to the highest level the learning capacity
of these subjects have shown that a relatively effective way of tackling the
elimination or decrease of those behavioural alterations is the application of
the behaviour modification technology. This article tries to: 1st Give a general
view of the behavioural symptoms which this syndrome presents; 2nd. Show
the way of planning a behavioural intervention aimed to the establishment of
adapted behaviours; 3rd. Specify the most adequate behaviour modification
techniques for the setting-up and maintenance of adapted behaviours and
eliminate those considered as non-adapted or lacking a functional character,
and 4th. Make a detailed description of the conditions and steps which must be
taken for the application of the above mentioned techniques. s
Universidad de Huelva 2009
XX1
Revista de Educacin
Introduccin
E l autismo infantil o sndrome de Kanner fue descrito, en 1943, por el autor al que
da nombre para hacer referenda a una al teracin del desarrol l o humano que hasta l a
fecha no haba sido identificada (Rivire y Martos, 1997). Segn Kanner, dicho sn-
drome tena como sntoma bsico una exagerada tendencia al aisl amiento social que
se manifestaba desde el nacimiento a travs de una ciara evitacin directa de l as
personas, o como una Incapacidad para rel acionarse con l os dems (Medina y col .,
1995). Desde entonces, muchos han sido l os estudios que se han real izado con objeto
de definir, describir sus causas, eval uarl o, diagnosticarl o, y por l timo tratarl o. Sin
embargo, l a diversidad de patrones comportamental es que este sndrome comparte
con otras deficiencias, tal es como l a esquizofrenia infantil , el mutismo y/o dficits
sensorial es, o el retraso mental , ha impedido que l os resul tados de dichas investiga-
dones puedan aportar, por un l ado, instrumentos cl aros de medicin y, por otro,
expl icar l as causas que provocan este trastorno. E sta situacin condujo a l a aparicin
de una gran diversidad de posturas en el modo de entender el autismo que iban desde
l as ms tradicional es y cercanas a l a psicopatol oga psiquitrica y que l o encuadraban
dentro de l as psicosis y ms concretamente como un estado psictico propio de l a
infancia (Snchez- Lpez, 1999), hasta l a concepcin por l a que hoy en da se opta,
que l o describe como un trastorno profundo del desarrol l o (Rivire, 1997a), con pre-
senda de dficits no necesariamente privativos del autismo (Lebl anc y Page, 1988) y
que muestran una variabil idad o desarmona evol utiva que puede ser observada t an-
to a nivel intra- sujeto (ej. diferentes nivel es entre l as reas de desarrol l o) como Inter-
sujeto (ej. diferentes grados de retraso mental o de competencia l ingstica, que pue-
de ir desde el mutismo total hasta una util izacin ms o menos funcional del l enguaje)
(Snchez - Lpez, 1999). Por esta razn, al gunos autores como Rivire (1 997b) o Rapin
(1997) se refieren a este sndrome como sndrome del espectro autista del que
nicamente se conocen con rel ativa cl aridad l as al teraciones comportamental es que
de l se derivan. E l DSM IV (2000) describe dichos trastornos del siguiente modo:
A ) R e t r a s o o f u n c i o n a m i n t o a n o r m a l d e 6 ( o m s ) t e m s d e l o s a p a r t a d o s ( 1 ) , ( 2 ) y ( 3 ) , c o n a l m e n a s d o s d e ( 1 ) , y u n o d e ( 2 ) y ( 3 ) :
( 1 ) A l t e r a c i n c u a l i t a t i v a d e l a I n t e r a c c i n s o c i a l , e x p r e s a d a a l m e n o s p o r d o s d e l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r s t i c a s ;
a . I m p o r t a n t e a l t e r a c i n d e l u s o d e m l t i p l e s c o m p o r t a m i e n t o s n o v e r b a l e s , c o m o s o n e l c o n t a c t o o c u l a r , e x p r e s i n
f a c i a l , p o s t u r a s c o r p o r a l e s y g e s t o s r e g u l a d o r e s d e l a I n t e r a c c i n s o c i a l .
b . I n c a p a c i d a d p a r a d e s a r r o l l a r r e l a c i o n e s c o n c o m p a e r o s a d e c u a d o s a l n i v e l d e d e s a r r o l l o .
c . A u s e n c i a d e l a t e n d e n c i a e s p o n t n e a p a r a c o m p a r t i r c o n o t r a s p e r s o n a s d i s f r u t e s , i n t e r e s e s y o b j e t i v o s ( e j . n o m o s -
t r a r , t r a e r o s e a l a r o b j e t o s d e I n t e r s ) .
d . F a l t a d e r e c i p r o c i d a d s o c i a l o e m o c i o n a l
( 2 ) A l t e r a c i n c u a l i t a t i v a d e l a c o m u n i c a c i n m a n i f e s t a d a a l m e n o s e n d o s d e l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r s t i c a s :
a . R e t r a s o o a u s e n c i a t o t a l d e l d e s a r r o l l o d e l l e n g u a j e o r a l ( n o a c o m p a a d o d e i n t e n t o s p a r a c o m p e n s a r l o c o n m t o d o s
a l t e r n a t i v o s d e c o m u n i c a c i n c o m o g e s t o s o m m i c a ) .
b. E n s u j e t o s c o n h a b l a a d e c u a d a , a l t e r a c i n I m p o r t a n t e d e l a c a p a c i d a d p a r a i n i c i a r o m a n t e n e r u n a c o n v e r s a c i n c o n
o t r o s .
c . U t i l i z a c i n e s t e r e o t i p a d a y r e p e t i t i v a d e l l e n g u a j e o l e n g u a j e i d i o s i n c r s i c o .
d . A u s e n c i a d e j u e g o r e a l i s t a o e s p o n t n e o , v a r i a d o o d e j u e g o i m i t a t i v o s o c i a l p r o p i o d e l n i v e l d e d e s a r r o l l o .
( 3 ) P a t r o n e s d e c o m p o r t a m i e n t o , i n t e r e s e s y a c t i v i d a d e s r e s t r i n g i d o s , m a n i f e s t a d o s a l m e n o s m e d i a n t e u n a d e l a s s i g u i e n -
t e s c a r a c t e r s t i c a s :
a . P r e o c u p a c i n a b s o r b e n t e p o r u n o o m s p a t r o n e s e s t e r e o t i p a d o s y r e s t r i c t i v o s d e i n t e r s q u e r e s u l t a a n o r m a l , s e a e n
s u i n t e n s i d a d u o b j e t i v o .
b . A d h e s i n a p a r e n t e m e n t e i n f l e x i bl e a r u t i n a s o r i t u a l e s e s p e c f i c o s ( e j . d a r d o s v u e l t a s a u n e d i f i c i o a n t e s d e e n t r a r e n
l ) , n o f u n c i o n a l e s .
c M a n i e r i s m o s m o t o r e s e s t e r e o t i p a d o s y r e p e t i t i v o s ( e j . s a c u d i r o g i r a r l a s m a n o s o d e d o s , m o v i m i e n t o s c o m p l e j o s d e
t o d o e l c u e r p o , o r d e n a r c o s a s m i n u c i o s a m e n t e , p r e o c u p a c i n o b s e s i v a p o r l i s t a s , f e c h a s , p l a n o s , i t i n e r a r i o s , e t c ) .
B) R e t r a s o o f u n c i o n a m i e n t o a n o r m a l a l m e n o s e n u n a d e l a s s i g u i e n t e s r e a s , c o n a p a r i c i n a n t e s d e l o s 3 a o s d e e d a d .
a . A l t e r a c i n s o c i a l .
b . L e n g u a j e u t i l i z a d o e n l a c o m u n i c a c i n s o c i a l .
c J u e g o s i m b l i c o o i m a g i n a t i v o .
C) E l t r a s t o r n o n o s e e x p l i c a m e j o r p o r l a p r e s e n c i a d e u n t r a s t o r n o d e R e t t o d e u n t r a s t o r n o d e s i n t e g r a t i v o i n f a n t i l .
246 Cuadro 1: Criterios para el diagnstico del trastorno autista (Castanedo, 1997: 143)
Universidad de Huelva 2009
0Q
v
Las alteraciones comportamentales descritas contribuyen por s solas a limitar
la capacidad del sujeto autista para desarrollar cualquier tipo de aprendizaje. Ante
stas, el educador o terapeuta se encuentra en la disyuntiva de tener que compar-
tir su tiempo de enseanza con la aparicin sistemtica de ecolalias, estereotipias,
conductas autolesivas, etc., o tratar de controlarlas, liberando as al sujeto de ri-
tuales que obstaculizan tanto los procesos de percepcin, atencin y discrimina
-cin, como la posibilidad de centrarse en la actividad a desarrollar o aprender.
Segn Rivire (1997b), un modo relativamente eficaz de abordar la eliminacin o
disminucin de tales dificultades, sera la aplicacin de la tcnicas de modificacin
de conducta.
1. Tratamiento conductual del nio autista
1.1. Objetivos
Los programas y tcnicas de modificacin de conducta se han mostrado a lo
largo del tiempo como estrategias cientficas altamente eficaces en la intervencin,
tanto de conductas problemticas de diversa ndole (social, afectiva o cognitiva),
como en el establecimiento de aquellas otras que permiten mejorar el aprendizaje
del alumno o el ajuste de ste a su medio. La base terica de estas tcnicas se
asienta en la Psicologa del Aprendizaje desde la que se destacan las aportaciones
del enfoque conductista y del enfoque cognitivista (Palomero y Fernndez, 1994;
Campos y Muoz, 1999; Muoz y Campos, 1999). En nuestro caso, y debido a las
repercusiones educativas que los procedimientos operantes han tenido y siguen
teniendo en la educacin del nio autista (Rivire, 1997b), nos centraremos nica-
mente en las tcnicas que se derivan del primero de los enfoques: el enfoque
conductista.
Los modelos conductistas destacan la importancia de la organizacin del am-
biente en el aprendizaje del sujeto, y entienden que dicho aprendizaje ha tenido
lugar cuando se observa la existencia de cambios permanentes en el comporta-
miento del individuo provocados por la interaccin de ste con su entorno fsico y
social (Woolfolk, 1996: 196). Desde este enfoque, las teoras que explicaran los
procesos que posibilitan los cambios a los que se hace referencia seran:
condicionamiento clsico, condicionamiento operante y el aprendizaje
observational. En ellas se basaran los programas de modificacin de conducta
que, en el caso de los sujetos con necesidades educativas especiales ms severas y
en concreto del nio autista, se orientaran a la obtencin de un doble objetivo
(Canal, 1995; Campos y Muoz, 1999; Rivire, 1997b):
- Instaurar conductas nuevas y mantener y/o incrementar la frecuencia de
aparicin de aquellas otras que ya se encuentran en el repertorio conductual
del sujeto y
- desarrollar conductas adaptadas que favorezcan tanto los procesos de apren-
dizaje como de Interaccin social, y eliminar o disminuir la frecuencia de
aquellas otras que dificultan dichos procesos.
Respecto al primero de los objetivos, cuatro son los aspectos en los que habr
que centrar la intervencin conductual. En primer lugar, y estableciendo como
criterio principal la necesidad de que el sujeto posea al menos una cierta autono-
ma personal bsica , dicha Intervencin deber estar, generalmente, orientada
hacia la adquisicin del control de esfnteres, hbitos de autoalimentacin, ves ti
-do, conductas de higiene personal y aseo, etc. Sin embargo, la autonoma personal
de cualquier sujeto no se restringe nicamente a la posibilidad de desarrollar las
conductas anteriormente, citadas, sino que se complementan, al menos, con la ca-
pacidad para comunicar e interactuar con otros. En el nido autista es bien sabido
por todos que tanto el desarrollo lingstico como la capacidad para establecer
Universidad de Huelva 2009
XX1
R e v i s t a d e E d u c a c i n
un acto comunicativo presentan claras anomalas entre las que se pueden encon-
trar, desde un mutismo total hasta casos en los que se desarrollan formas lingsticas
de comunicacin muy caractersticas y llenas de alteraciones como ecolalias, In-
versin pronominal, lenguaje telegrfico, etc. Por esta razn, la Intervencin en
esta rea deber estar dirigida hacia la comprensin y utilizacin funcional de
smbolos tanto gestuales como lingsticos que permitan la optimizacin de la ca-
pacidad expresiva, comprensiva y no verbal. En cuanto a los procesos de
interaccin, una de las caractersticas ms relevantes y fcilmente observable en
el autista es su tendencia a la soledad y a la Incapacidad para establecer relaciones
con los otros. Segn Rivire (1997a), esta incapacidad se debe a un funcionamien-
to deficitario de los mecanismos bsicos que posibilitan el desarrollo social normal
que, segn datos procedentes de diferentes estudios de investigacin (ver por ejem-
plo, Rivire y Coll, 1987; Rivire, 1990; Castellano y otros, 1989; Canal, 1995),
hacen referencia a una falta de habilidad para:
a) atender (sintonizar) a estmulos relacionados con las personas y responder
de forma ajustada (armonizar) a la accin del adulto;
b) utilizar y comprender expresiones emocionales;
c) percibir relaciones de contingencia entre la propia conducta (ej. asustar al
padre) y la estimulacin que le sigue -el padre le hace cosquillas- como con-
secuencia de un desarrollo emocional y cognitivo deficitario durante los pri-
meros meses de vida (Stassen y Thompson, 1997);
d) compartir focos de inters, accin o preocupacin con las otras personas,
dando lugar a un tipo de conducta caracterizada por ausencia de actos con
funcin protodeclarativa (1) y presencia de gestos con funcin
protoimperativa (2) y
e) desarrollar imitaciones motoras de carcter vocal, gestual y de manipula-
cin de objetos (Baron-Cohen y col., 1997). Por tanto, los procesos de
interaccin social seran junto con el desarrollo de la autonoma personal y
de la comunicacin, focos prioritarios para la Intervencin.
Por ltimo, y dentro del primero de los objetivos propuestos, habra que destacar
por su elementariedad en todo proceso de aprendizaje, la optimizacin de los proce-
sos atencionales, perceptivos y de discrimina cin de estmulos, sin cuyo dominio re-
sulta difcil, por no decir imposible, instaurar conductas o adquirir conocimientos.
En relacin al segundo de los objetivos planteados, el Inters se centrara en la
eliminacin de aquellas conductas que dificultan tanto los procesos de interaccin
con otras personas como la posibilidad de desarrollar cualquier actividad de apren-
dizaje. De todas ellas, las que se presentan de forma ms obvia y frecuente en el
nio autista son las conductas autoestimulatorias y estereotipadas (movimientos
con las manos, giros, ecolalias, juegos estereotipados con diferentes objetos -ver
caer agua, hacer ruido con papel, tirar y ver caer lpices, colocar objetos en equi-
libri o, etc.-), que tienen como resultado bsico el aislamiento del nio con el entor-
no real. Junto con estas conductas se citan otras que, si bien interfieren igualmente
en el aprendizaje y dificultan cualquier posibilidad de relacionarse con los otros,
aparecen con mayor frecuencia en situaciones en las que el nio desea bien llamar
la atencin del educador o bien interrumpir la sesin de trabajo. Este tipo de con-
ductas quedara encuadrada dentro del grupo de las denominadas conductas agre-
sivas y autogresivas (morderse, tirarse de los pelos, darse con la cabeza contra la
pared o agredir a otras personas) y de las conductas desadaptadas (llanto conti-
nuo, gritos, vmitos, no colaboracin).
1.2. Planificacin
L a planificacin de un tratamiento segn los principios de modificacin de con-
ducta requiere el cumplimiento de las siguientes fases (Woolfolk, 1996; Campos y
Muoz, 1999):
Universidad de Huelva 2009
A
4 ^
Q
V
a) Definicin de objetivos
El objetivo final tras la intervencin de una determinada conducta se centra
en el incremento de la habilidad o adquisicin de una mayor capacidad.
Desde esta perspectiva, y para el caso de aquellos sujetos con necesidades
educativas especiales de carcter ms permanente, se tratara -tal y como se
ha apuntado con anterioridad- de:
- Instaurar habilidades y hbitos de autonoma personal.
- Desarrollar las bases para la interaccin y la comunicacin social, esto es,
la capacidad intersubjetiva primaria (3) y secundaria (4).
- Desarrollar u optimizar los principales procesos cognitivos que posibilitan
la aparicin de conductas: atencin, percepcin y memoria (Gimnez, 1998).
b) Seleccin y definicin de la conducta a eliminar, mantener y/o incrementar
El criterio para seleccionar una determinada conducta debe centrarse en el
grado de ajuste social que dicha conducta tiene. Siguiendo este criterio, se se-
leccionarn siempre conductas que posean carcter funcional y que puedan
continuar siendo reforzadas fuera de las sesiones de intervencin (ej. ensear a
expresar la accin dame cuando desea obtener un objeto). En cuanto a la
definicin de la conducta, debe hacerse operacionalmente con objeto de po-
der identificarla, cuantificarla y distinguirla claramente de otras conductas, as
como establecer el o los objetivos finales que se persiguen con el establecimien-
to de dicha conducta. Para ello habr que especificar de forma ciara y precisa:
- las metas finales o, lo que es igual, lo que el sujeto debe ser capaz de hacer
una vez finalizada la intervencin;
- cmo se va a llevar a cabo la observacin y cuantificacin de esas metas,
es decir, cmo va a tener lugar la operativizacin de las mismas y
- las metas intermedias en las que se va a dividir la meta final. Estas metas
intermedias tienen por objeto facilitar la tarea al sujeto y favorecer situa-
ciones de aprendizaje en las que el xito sea fcilmente alcanzable
(Rodrguez y Prraga, 1992).
c) Medir la conducta y establecer las contingencias ambientales
El acto de medicin de la conducta comienza con la observacin de la conducta
seleccionada y finaliza con el registro de la misma, para lo cual se puede hacer
uso de cualquiera de los instrumentos de recogida de datos propios de la meto-
dologa observational: registro continuo, registro de eventos, registros de dura
-cin, de intervalo o muestreo de tiempo (Anguera, 1990). Para ello, es necesario
que previamente se establezcan las contingencias que mantienen la conducta
cuya emisin se desea disminuir o eliminar, es decir, habr que determinar los
antecedentes y consecuentes que determinan su aparicin con objeto de selec-
cionar el procedimiento operante que mejor se ajuste al objetivo y las caracte-
rsticas del nio. No obstante hay que sealar que, en el caso del nio autista,
llevar a cabo este proceso resulta complicado debido a la dificultad que stos
tienen tanto para percibir contingencias como para emitir conductas operan
-tes. Esta circunstancia va a afectar tanto a la capacidad para anticipar eventos
como a la capacidad para mostrar actos intencionales (Frontera, 1994). A esto
habr que aadir que la falta de valor que para ellos tienen los reforzadores
simblicos y sociales limitar los procedimientos utilizables, que la dificultad
para abstraer los estmulos relevantes' de la situacin de aprendizaje condicio-
nar la forma de presentacin de los estmulos que se pretenden convertir en
discriminativos y que la dificultad de generalizacin plantear la necesidad
de establecer programas que permitan la generalizacin desde el contexto edu-
cativo a los contextos naturales (ej. vivendar en contexto natural el vocabulario
aprendido con tarjetas) (Rivire, 1997b). Por esta razn y con independencia
del proceso operante seleccionado, las variables relevantes debern ser realza
-das y las irrelevantes eliminadas, a fin de que el nio pueda percibir claramente 249
Universidad de Huelva 2009
XXI
Revista de Educacin
tanto el estmulo discriminativo como la regularidad y la contingencia que van
a estimular su aprendizaje. Segn Rivire (1997b), la secuencia tpica de un
proceso operante debe especificar los siguientes pasos:
Presentacin de un estmulo discriminativo que se har:
Asegurndose primero la atencin del nio (ej. exigiendo que para empe-
zar a trabajar est sentado en su mesa).
Presentando un estmulo que sea discriminativo para el nio (ej. extraer
de un puzzle la pieza que queremos que encaje y mantener el resto de
piezas fuera de su campo visual para evitar que se distraiga).
- Presentando estmulos que sean consistentes con la actividad realizada.
- De forma ininterrumpida durante el tiempo que dure la realizacin de la
actividad concreta para evitar que aparezcan episodios de aislamiento y
de conductas autoestimulatorlas.
Proporcionar ayudas eficaces que evoquen la respuesta correcta (ej. en un
ejercicio en el que el nio ha de clasificar piezas de colores depositndolas
en su caja correspondiente, sealar con el dedo -si tiene duda o no sabe - la
caja correcta).
Moldeamiento de la respuesta, de modo que en cada ensayo la respuesta sea
al menos tan correcta como lo fue en el ensayo anterior (ej. logopeda (1er.
ensayo): Bicicleta ; nio: eta. Logopeda (2 ensayo): Bi ci cleta, nio: ta .
No se considerara progreso, tendra que haber dicho como mnimo eta).
Las consecuencias deben ser inmediatas (ej. tras la emisin de una estereoti-
pia verbal expresar inmediatamente la orden No), claras (no ambiguas),
consistentes (hacer o decir exactamente lo mismo cuando aparece la con-
ducta no deseada), y efectivas (que hagan que el nio modifique la conduc-
ta) (ej. ante la orden No el nio se tapa la boca, deja de emitir la estereoti-
pia verbal nenenenenene, y l mismo dice No).
Cada ensayo debe tener un principio y un final claro y un Intervalo temporal
entre ensayos que permita discriminar el principio de uno y otro (ej. empe-
zar diciendo: Sintate o mostrar la fotografa de la actividad a realizar.
Terminar diciendo: Fin, esperar uno o dos minutos y comenzar el siguien-
te ensayo siguiendo el mismo procedimiento).
Esta secuencia de conductas operantes pretende disear un ambiente es-
tructurado que favorezca la percepcin de contingencias, as como dismi-
nuir los momentos de aislamiento y las conductas autoestimulatorias.
d) Concrecin del programa de modificacin
La seleccin de la tcnica de modificacin de conducta se llevar a cabo en fun-
cin de los objetivos planteados, el tipo de conducta a modificar, su gravedad y
los reforzadores que puedan mejorar la conducta. La seleccin de stos ltimos
tendr lugar observando al nio o preguntando (caso de que el lenguaje expresi-
vo est Instaurado). No obstante, hay que tener en cuenta que en el caso del nio
autista el uso de reforzadores que implican la utilizacin de la competencia sim-
blica (ej. las fichas intercambiables cuando se hace uso de la tcnica de econo-
ma de fichas) es complicado, debido a los dficits que estos sujetos presentan en
este rea. Por esta razn, resulta relativamente frecuente el hecho de que los
nicos reforzadores que educadores y terapeutas pueden utilizar se reduzcan a
la gama de los denominados reforzadores primarios (comida, golosinas, etc.), los
cuales, siempre que sea posible, deben proporcionarse asociados con reforzadores
sociales (ej. hacer una actividad correctamente, inmediatamente decimos: Muy
bieni y le damos el reforzador primario -golosina-).
e) Registro de resultados y evaluacin de la efectividad del programa
250 En la investigacin conductual sobre Anlisis Conductual Aplicado, el registro
Universidad de Huelva 2009
0
p. --gyp
e ^-4
de los resultados as como la efectividad de las tcnicas de modificacin de
conducta empleada son normalmente efectuados mediante el uso de diseos
del tipo ABAB (Arnau, 1984). La estructura bsica de este diseo se basa en
el establecimiento de cuatro perodos o fases de observacin durante los cua-
les tiene lugar la observacin y/o intervencin de la conducta a modificar. La
primera fase A es de lnea base y en ella se observan las caractersticas
habituales de la conducta que se desea modificar (frecuencia, duracin, etc.).
En esta fase no se produce ningn tipo de intervencin. Durante la segunda
fase, B, tiene lugar la intervencin o aplicacin de la tcnica conductual
destinada a modificar la conducta. En la tercera fase, A, se vuelve al perodo
inicial, retirndose la intervencin y midiendo el efecto que sta ha tenido
sobre la conducta que se desea eliminar, reducir o instaurar. Los resultados
logrados en esta fase se comparan con las mediciones realizadas durante la
fase de establecimiento de la lnea base, esto es, la primera fase. Por ltimo, en
la fase B, se vuelve a realizar la intervencin y a medir nuevamente la con-
ducta, observando en qu medida el comportamiento del nio se ha modifica-
do y decidiendo, en base a los resultados obtenidos, la aplicacin de una nue-
va intervencin o la finalizacin de la misma tras comprobar su efectividad.
2. Tcnicas de modificacin de conducta
L as tcnicas de modificacin de conducta utilizadas en la instauracin, eliminacin
o mantenimiento de una determinada conducta estarn mediatizadas tanto por el
objetivo que se persiga, como por la severidad del sndrome. A continuacin se pre-
senta un resumen general de las tcnicas de modificacin de conducta que con mayor
frecuencia son utilizadas en la intervencin (Campos y Muoz, 1999; Rivire, 1997b):
Instaurar una conducta Instigacin Fsica, verbal y gestual
Moldeamiento
Encadenamiento
Modelamlento
Potenciar y/o mantener Reforzamiento Programas de intervalo y de
una conducta razn. Demora
Reduccin y/o Reforzamiento diferencial Reforzamiento diferencial
eliminacin de conductas de otras conductas:
conductas Incompatibles
o alternativas
Extincin Estimulacin aversiva
Castigo Sobrecorreccin
S a c i e d a d
Tiempo fuera
Costo de la respuesta
Para potenciar o reducir Economa de fichas
conductas Contratos conductuales
Autoinstrucciones
Cuadro 2: Tcnicas de modificacin de conducta (Campos y Muoz, 1999: 351)
2.1. Tcnicas orientadas a la instauracin de
conductas nuevas
E n condiciones normales, la Instauracin de una nueva conducta se lleva a cabo
mediante el uso de reforzadores positivos ante la aparicin de la conducta desea-
Universidad de Huelva 2009
XX1
Revista de Educacin
da. Sin embargo, en el caso del nio con necesidades educativas especiales, y ms
concretamente en el caso del nio autista, este proceso es ms complejo debido a
que en la mayor parte de los casos se incumplen el primer requisito para poder
reforzar la conducta, esto es, que su aparicin tenga lugar. Esta circunstancia con-
duce a la elaboracin de una serie de procedimientos, especialmente diseados
para ensear conductas nuevas que posteriormente puedan ser reforzadas. Estas
tcnicas son (Palomero y Fernndez, 1994; Rivire, 1997b; Campos y Muoz, 1999):
a) Instigacin de la conducta
Consiste en la utilizacin conjunta o por separado de estmulos verbales,
fsicos o gestuales que actan como claves en la emisin de la conducta de-
seada. Por ejemplo, se estarn utilizando estmulos fsicos cuando, para
optimizar la capacidad comunicativa, guiamos la mano del sujeto en la rea
-lizacin de algn signo grfico (ej. cogerle la mano poniendo el ndice sobre
la palma de la mano contraria para ensearle el gesto dame). Este tipo de
estmulos suele utilizarse cuando el sujeto presenta limitaciones verbales y
cuando lo que se desea conseguir es una Imitacin motora por parte de ste.
En el caso de los estmulos verbales, stos suelen utilizarse en el entrena
-miento del lenguaje, repitiendo un fonema tantas veces como sean necesa-
rias hasta que el sujeto lo produzca por s slo. En ocasiones, cuando la
discapacidad del sujeto as lo requiere, es necesario alternar el entrenamien-
to lingstico junto con la enseanza del sistema de comunicacin signada.
En este caso, los instigadores utilizados seran tanto verbales como gestuales
y fsicos (si fuera necesario guiar fsicamente la ejecucin del signo). Una
tcnica en la que se combinan dichos Instigadores es el Sistema de Comuni-
cacin alternativo de Schaeffer (Schaeffer, Musil y Kollinzas,1980), progra-
ma de habla signada orientado al desarrollo de la comunicacin en autistas
no verbales, y que consiste en presentar un objeto, elemento o accin que
llame la atencin del sujeto, acompaado de su pronunciacin (instigador
verbal) y del signo correspondiente (instigador gestual). Inicialmente se par-
te de un programa de moldeamiento de la conducta mediante el cual se
ayuda al nio a realizar el signo con la mano (instigador fsico) y progresiva-
mente se va retirando la ayuda hasta conseguir la utilizacin automtica del
signo con la sola presentacin del elemento u objeto. El objetivo de este
mtodo es fomentar la comunicacin lingstica espontnea y funcional.
b) Aproximaciones ala respuesta correcta: Moldeamiento y Encadenamiento
El Moldeamiento de la Conducta es una tcnica especialmente efectiva cuan-
do se intentan instaurar conductas como alimentacin, lenguaje, comunica-
cin (Smith y Simpson, 1994), habilidades motoras bsicas y conductas aca-
dmicas como atencin, estudio y hbitos de convivencia en el aula tales
como preguntar, salir ordenadamente, etc. (Haring y otros, 1969). Esta tc-
nica combina la utilizacin del reforzamiento positivo con la extincin ope-
rante. Consiste en dividir la secuencia de accin que conduce a la conducta
deseada (ej. anudarse los zapatos) en pequeos pasos. Los refuerzos se ad-
ministran segn las acciones se van aproximando ms a la conducta final,
ignorando progresivamente los refuerzos contingentes a los pequeos pa-
sos, conforme la conducta se va instaurando. El moldeamiento de una con-
ducta se consigue (Palomero y Fernndez, 1994):
Definiendo claramente la conducta terminal. Por ejemplo, incrementar el
contacto social.
Detallando y secuenciando las aproximaciones a la conducta final. Por
ejemplo:
- Dirigir la mirada a un compaero.
- Establecer cualquier intento de comunicacin (ensearle un dibujo de
un cuento, tocarlo con la mano, sonrer, cogerlo con la mano para
252
llevarlo a algn sitio o pedir ayuda, etc.).
Universidad de Huelva 2009
A
0 Q
4 ^
s ^
- Responder, bien a travs del _ l enguaje o.mediante gestos, a preguntas
formul adas por al gn compaero como ;jugamos?, Me ayudas,
Q,u pel ota prefieres?.
- Iniciar un juego conjunto.
Especificando l os reforzadores'a.util izar. Por ejempl o, util izar reforzadores
primarios (gal l etas, gol osinas). En el caso del nio autista hay que tener
en cuenta que l as consecuencias que regul an su conducta difieren de l as
de l os otros nios. De este modo, estmul os social es (al abanzas, cari-
cias, etc.) o estmul os de carcter simbl ico (ej. acumul ar fichas para
recibir posteriormente el reforzador deseado) tan efectivos con stos l ti-
mos resul tan, por l o general , total mente ineficaces en l a regul acin de l a
conducta del nio autista. En estos casos, l os nicos reforzadores efecti-
vos para l as primeras fases de tratamiento seran l os reforzadores pri-
marios (ej. comida), siempre precedidos de estmul os social es, con obje-
to de que stos adquieran val or de reforzadores. Al gunos estudios de
investigacin (Hung 1978) demostraron que l a util izacin de
autoestimul aciones (ej. mover l as manos) podan ser util izadas como
reforzadores primarios tras l a emisin de l a respuesta deseada (Rivire,
1997b).
Reforzando l as aproximaciones sucesivas o incrementos de precisin. Por
ejempl o, reforzando una aproximacin a l a pronunciacin correcta y exi-
giendo cada vez mayor cl aridad para apl icar el refuerzo.
Ignorar l as conductas inadecuadas. Por ejempl o, prestando atencin al
nio cuando no est l l orando o gritando y el iminar esta atencin ante l a
manifestacin de tal es conductas.
La util izacin de l a tcnica de Encadenamiento de l a Conducta resul ta
especial mente til para l a instauracin de aquel l as conductas cuya ad-
quisicin requiere el aprendizaje de diferentes cadenas de respuesta. Con-
siste en reforzar combinaciones de conductas sencil l as (cadenas), que ya
existen en el repertorio conductual del sujeto (ej. ponerse l os pantal ones,
abrocharse el cinturn), para instaurar conductas ms compl ejas (ej. po-
nerse l os pantal ones, l a camisa y l os zapatos correctamente). Estas cade-
nas de conducta, junto con el nivel de respuesta que el nio debe dar
para conseguir el reforzador, debern quedar cl aramente especificadas
de antemano, teniendo en cuenta que el reforzador debe aparecer siem-
pre que el nio evoque una respuesta ms cercana a l a terminal . As por
ejempl o, si el objetivo es desarrol l ar l a conducta de autonoma perso-
nal y conseguir que el nio se vista sol o, se especificarn l as cadenas de
conducta y l as respuestas que dentro de cada cadena deber real izar el
nio. Por ejempl o: l a cadena: ponerse l a ropa interior (cal cetines, cal zon-
cil l os y camiseta); 2 a cadena: ponerse l os pantal ones y abrochrsel os, cin-
turn, camisa y abrochrsel a y jersey; 3* cadena: ponerse l os zapatos co-
rrectamente y anudar l os cordones; 4* cadena: ponerse el abrigo. Al co-
mienzo del encadenamiento puede establ ecerse que el reforzador se dar
cuando se haya compl etado l a primera cadena de respuestas. Cuando
esta cadena queda instaurada, el reforzador sl o se dar cuando se termi-
ne l a primera y l a segunda y as sucesivamente. No obstante, el nmero
de respuestas a emitir antes de recibir el reforzador depender de l as
caractersticas del nio y de l a necesidad de mol ecul arizacin de l a con-
ducta que ste tenga.
c) Model ado de l a Conducta
La tcnica del model ado de l a conducta se basa en l a teora del Aprendizaje
Observacional propuesta'por Bandura (1987). Segn esta teora, l a conducta
de l os model os y l as consecuencias que stos obtienen guiara l a conducta
del observador en circunstancias parecidas. Si l as consecuencias observadas
253 en el model o son positivas o agradabl es, dichas conductas servirn de
Universidad de Huelva 2009
XXI
R e v i s t a d e E d u c a c i n
reforzadores vicarios para el observador y si, por el contrario, son negativas
o desagradables, dichas consecuencias guiar an al observador para saber
qu es lo que no tiene que hacer si no desea obtener las mismas consecuen-
cias. Por tanto, la observacin de una determinada conducta no slo va a
permitir que el observador la aprenda, sino que adems va a activar un
conjunto de mecanismos mentales que van a posibilitar que el sujeto simbo-
lice mentalmente las consecuencias que se derivaran de esa conducta si
llegara a ejecutarla. Segn Palomero y Fernndez (1994), la aplicacin de
esta tcnica puede ser utilizada, entre otros aspectos, para: 1) ensear nue-
vas pautas de conducta, bien mediante la observacin de conductas del mo-
delo que posteriormente son reproducidas (ej. quitarse el chaquetn cuan-
do ve que el otro se lo quita), o bien mediante la observacin de las conse-
cuencias positivas que se desprende de su emisin (ej. ensear el gesto dame,
utilizando modelos y haciendo uso de golosinas como recompensa; este pro-
cedimiento podra ser enseado utilizando como modelo a los propios com-
paeros a los que se les pide que simultneamente digan dame y extien-
dan la mano para poder recibir el reforzador. Slo despus de una actuacin
correcta recibirn el caramelo). Se pretende que el nio autista observe el
proceso, lo Imite y lo generalice a situaciones en las que desee obtener algo y
2) para aumentar o disminuir la Intensidad, frecuencia o duracin de con-
ductas previamente adquiridas. E n este caso la conducta se reproduce o Inhibe
observando la recompensa positiva o negativa que su emisin tiene para el
modelo (ej. para Incrementar el nivel de contacto fsico, cada vez que el
modelo acaricia al educador o a un compaero emitiendo un sonido de pla-
cer, se refuerza esta conducta, como con una golosina o algo que se sepa
gusta al observador).
La utilizacin de esta tcnica con nios autistas constituye una herramienta
til para lograr la instauracin de conductas que responden a imitaciones
motoras simples, siendo ms compleja o imposible, segn los casos, conse-
guir la imitacin espontnea de actos simblicos (Canal, 1995). E ste dato se
ve confirmado por los resultados aportados por diferentes estudios de inves-
tigacin, desde los cuales se demuestran que, si bien existen claras anoma-
las en las habilidades de imitacin motora: vocal, gestual y de manipulacin
de objetos (Baron-Cohen, 1997), tales anomalias se manifiestan de una for-
ma mucho ms evidente cuando la conducta a Imitar implica la comprensin
del acto o la simbolizacin de una actividad distinta a la realizada en el
momento. E n general, las condiciones bajo las que se debe incitar el aprendi-
zaje por imitacin deben ser (Trianes y col., 1998; Sprinthall y col., 1996):
Utilizar un modelo atrayente, simptico y afectuoso.
Utilizar un modelo parecido al observador. de edad similar y mismo sexo.
Utilizar un modelo sencillo cuya conducta no est muy alejada de la del
observador.
E xponer reiteradamente el modelo para obtener resultados positivos.
Utilizar ms de un modelo: compaeros, hermanos, personajes y hroes
reales o ficticios.
Premiar la conducta del modelo, as como las Imitaciones correctas.
Favorecer la participacin activa del observador, mediante visualizacin,
actividad motriz, expresin verbal, pensamiento, atencin, etc.
2.2. Tcnicas para potenciar y/o mantener conductas
a) Tcnica de Reforzamiento de la conducta
254obstante,
la tcnica por antonomasia para mantener o potenciar una conducta. No
obstante, y como ya se apunt con anterioridad, su utilizacin con el nio
Universidad de Huelva 2009
A
v
autista resulta especiairnenteicoiziplicada debido al modo en que los
reforzadores regulan l a . c o n d u c t a . d e stos, .especialmente los de carcter so-
cial. Por esta razn, el ti d e ,r forzador ms utilizado con ellos son los de
carcter primario (,c
n )
' EIi` algunos casos, cuando la utilizacin del
reforzador positivo ii' d1 a t e i t i d b . 'f to, o las situaciones que son reforzantes
para el sujeto son escasas, se ha utilizado el reforzamiento negativo median-
te el cual se hace d e sa pa re c e ro se elimina una situacin o estmulo que para
el sujeto es desagradable.Yor'ejemplo, algunos autistas no soportan ruidos o
incluso la m s i c a . . E s t e he c ho pue de se r utilizado en situaciones en las que se
desea controlar `o
parar- la emisin de conductas estereotipadas o
autoestimulatorias, poniendo msica a un volumen excesivamente alto y apa-
gando el aparato: contingentemente a la finalizacin de las mismas. No obs-
tante, la utilizacin de reforzadores negativos debe ser evitada en la medida
de lo posible dado que en ocasiones, si no se hace un estudio cuidadoso de
los antecedentes y consecuentes que mantienen las conductas, pueden lle-
gar a provocar efectos contrarios al deseado pudindose generar
condicionamientos de evitacin o escape.
Pongamos p o r caso una situacin en la que una conducta autolesiva queda
reforzada. Almudena es una nia de trece aos, diagnosticada de autismo
severo. Las caractersticas habituales que describen su conducta durante la
sesin de trabajo son la emisin continua de estereotipias, llanto y gritos
cuando se la Insta a trabajar. La reaccin del educador ante tales conductas
es la ignorancia de las mismas, continuando con la actividad como si nada
pasara. Sin embargo, Almudena se da cuenta que cuando se autoagrede, el
educador se pone nervioso y acude a su encuentro para parar la agresin,
consiguiendo as dejar de realizar la actividad. Esta situacin la repite cada
vez que desea paralizar la sesin de trabajo. En este caso se ha producido un
refuerzo de la conducta autolesiva que es la que le permite escapar de la
situacin aversiva (sesin de trabajo). Segn Campos y Muoz (1999), la
aplicacin de esta tcnica deber seguir los siguientes pasos:
Seleccionar los refuerzos para cada caso individualmente.
El valor del reforzador debe ser proporcional a la conducta a realizar.
Para establecer la contingencia entre la conducta y el reforzador, ste
debe ser emitido inmediatamente tras la emisin de la conducta.
La instauracin de la conducta debe llevarse a cabo con la aplicacin de
refuerzo continuo, para pasar a un refuerzo Intermitente y posterior des-
aparicin de ste, conforme la conducta deseada se va estableciendo.
Las exigencias de la conducta a realizar deben situarse por encima de lo
que el sujeto sabe hacer, hasta conseguir un nivel de exigencia razonable.
2. 3. T c n i c a s pa ra re d u c i r o e l i mi n a r c o n d u c t a s
a) Reforzamiento diferencial
Tiene por objeto controlar las contingencias de reforzamiento, premiando la
conducta deseada (ej. trabajar sin hacer ninguna estereotipia) y castigando
aquella que queremos que se controle o desaparezca (ej. eliminacin de este
-reotipias). Si esto ocurre se dir que una conducta determinada se encuentra
bajo control de estmulos. Sin embargo, las dificultades de atencin,
hiperselectividad estimular y los problemas para abstraer la dimensin rele-
vante de los estmulos en el nio autista dificultan el control estimular. Rivire
(1997b) manifiesta que para que este tipo de reforzamiento pueda tener
lugar es necesario:
Asegurar la atencin del nio.
No presentar ningn estmulo de aprendizaje cuando el nio est real!-255
Universidad de Huelva 2009
XXI
Revista de Educacin
zando estereotipias, autoestimuladones o cualquier otra actividad Incom-
patible con el aprendizaje.
Asegurar el contacto ocular del nio, por ejemplo cogiendo su cabeza
firmemente y forzndolo a mirar, bien al educador o a la actividad que
est realizando.
Utilizar estrategias de trabajo que les obliguen a fijarse en las caracters-
ticas relevantes de los estmulos. Ocurre con frecuencia que estos nios se
fijen ms en estmulos Irrelevantes, que en aquellos que aportan signifi-
cado a la accin (ej. al realizar un puzzle puede que se fijen ms en la
posicin de las piezas que en el significado que cada una aporta a la
construccin de la figura). Por ello, algunas estrategias tiles para traba-
jar son:
- Acentuar la claridad y discriminabilidad de los estmulos (ej. dando
consignas verbales claras y precisas, acompaadas del gesto necesario
para su realizacin).
- Eliminar todos los estmulos irrelevantes que impidan la discrimina
-cin de estmulos (ej. encima de la mesa slo el dibujo del puzzle y la
pieza a colocar).
- Aleatorizar las variables estimulares para impedir que se aprenda la
posicin u orden de las mismas (ej. durante la clasificacin de piezas
por colores modificar la posicin de las cestas o el orden en que se le
dan los colores para hacer que realmente trabaje esta dimensin), o
que persevere en la ltima conducta realizada (ej. Introducir una ficha
azul en la cesta amarilla porque ah es donde Introdujo la ltima).
b) Extincin
La extincin de una conducta operante constituye un mtodo eficaz para
eliminar o disminuir la frecuencia de conductas no deseadas (conductas
autoestimulatorias, autoagresiones, rabietas, agresiones, gritos, etc.), al ig-
norar la emisin de las mismas. Esta tcnica suele provocar, al principio, un
incremento de la conducta no deseada. As, si ante los gritos de un nio para
captar nuestra atencin, nosotros hacemos como si fuera invisible, ste pue-
de que Intensifique los gritos hasta que se canse y vea que no tienen ningn
efecto, momento que deber ser aprovechado para reforzar el silencio o vuelta
a la normalidad, por ejemplo haciendo como si repentinamente hubiramos
notado su presencia.
c) Castigo
En algunos casos se han utilizado las consecuencias aversivas (ej. hacer un
ruido muy fuerte, si se sabe que esto molesta al nio, cada vez que emita
conductas autoestimulatorias). No obstante, la utilizacin de este procedi-
miento se debe dejar nicamente para cuando las tcnicas de extincin y
reforzamiento de conductas incompatibles no hayan tenido xito (Rivire,
1997b). Una forma de castigo negativo, es el tiempo fuera de reforzamiento
(time-out).
Esta tcnica consiste en retirar temporalmente el reforzador tras la presenta
- cin de una conducta no deseada. Durante el tiempo fuera, el sujeto es aisla-
do del lugar en el que estaba (ej. sacarlo de la piscina de bolas cuando est
jugando) o se le impide hacer la actividad que estaba realizando, siempre
que sta sea gratificante para l (ej. jugar con el agua), haciendo que la
posibilidad de acceder al reforzador sea nula. Segn Rivire (1997b), el xito
de esta tcnica con el nio autista, depender de que el ambiente educativo
sea ms estimulante para l que la situacin de aislamiento.
En cuanto a algunas tcnicas destinadas a potenciar o reducir conductas
2^6
(economa de fichas, contrato conductual y autorregulacin) resultan prc-
ticamente Ineficaces a la hora de trabajar con el sujeto autista debido, como
Universidad de Huelva 2009
ya se ha mencionado con anterioridad, al especial funcionamiento cognitivo
de stos que dificulta la comprensin y utilizacin de smbolos, la percep-
cin de contingencias, la asignacin de valor simblico a los reforzadores
(caso de la tcnica de economa de fichas) o la percepcin del valor que tiene
la demora de una.recompensa (Rivire, 1997b). Este hecho, sin embargo, no
debe hacer sentir al educador que se encuentra ante un cmulo de proble-
mas de conducta de imposible solucin. Hay que pensar que quizs tales
problemas no son ms que sntomas o reacciones ante la Imposibilidad de
comprender el nivel de simbolizacin y de abstraccin que nosotros les exi-
gimos aprender, o ante el estilo de enseanza que los educadores intentan
imprimir. Hay que pensar que cada nio autista tiene un nivel de
simbolizacin diferente y distinto al de las personas consideradas normales,
por lo que el estilo de enseanza debera empezar por ser una adaptacin
individual al nivel de abstraccin de cada uno de ellos. Y hay que pensar
tambin en que las palabras carecen, en general, de significado para ellos y
que los apoyos visuales resultan una herramienta indispensable para hacer
factible su aprendizaje. Se ha demostrado que Incluso personas autistas de
alto nivel funcional continan definindose como aprendices visuales
(Peeters, 1997). Es por ello que para las personas que sufren este dficit es
de vital importancia, adems, la utilizacin de cdigos analgicos visuales
como fotos, dibujos e Incluso smbolos abstractos, no slo para adquirir co-
nocimientos sino tambin para ensearles normas de autonoma y compor-
tamiento (Ventoso y Osorio, 1997).
Esquemas de Interaccin en los que los objetos son utilizados con fines
sociales (Mira mam!, Te gusta?). Evolutivamente son posteriores a los
esquemas protoimperativos. Preceden al lenguaje verbal, y con ellos el
adulto pierde el valor de Instrumento, adquiriendo valor social o
interactional (Arniz, 1995).
Esquemas evolutivos en los que el nio utiliza a otra persona para conse-
guir lo que desea. No existe en ellos intencin social o interaccional algu-
na (Arniz, 1995).
Intersubjetividad primaria: capacidad que permite al nio normal, com-
partir e intercambiar con el otro expresiones emocionales. Constituyen
las primeras manifestaciones de sentir con o de expresar cara a cara
las mismas emociones que el otro experimenta (Trevarthen, 1982, en
Martos, 1997).
Intersubjetividad secundaria, aade a la intersubjetividad primaria el in-
ters por compartir el mundo con el otro (ej. mirar con inters algo que
interesa a otro), al tiempo que permite desarrollar la conciencia de s
mismo y del otro como seres dotados de experiencias (Rivire, 1997a).
Agradecimientos: Se agradece la colaboracin y aportaciones realizadas por el
equipo profesional de atencin logopdica, psicopedaggica y psicomotricista:
ngeles Fernndez Prado, Amparo Huertas Campo y Andrea Narvez Barrio, que
dirige el Centro de Tratamiento Psicolgico en el Puerto de Sta. Mara (Cdiz).
As mismo, se agradece la colaboracin prestada por el equipo que desarrolla su
labor profesional en la Asociacin de Padres de Nios Deficientes Portuenses
(APADENI) del Puerto de Sta. Mara (Cdiz).
Referencias
ANGUERA, M.T. (1990): Metodologa de la observacin en las Ciencias Humanas.
Madrid, Ctedra.
ARNIZ, P. (1995): Area de comunicacin y representacin, en EIPCC: Autlsmoy
atencin a la diversidad Murcia, Secretariado de Publicaciones.
Universidad de Huelva 2009
XX1
R e v i s t a de E d u c a c i n
ARNAU, J. (1984): Diseos experimentales en Psicologa y Educacin. V ol. 2. Mxi-
co, Trillas.
BANDURA, A. (1987): Pensamiento y accin. Fundamentos sociales. Barcelona,
Martnez-Roca.
BARON-C O H E N , S.; CHARMAN, T.; SWETTENHAM, J.; COX, A.; BAIRD, G. y DREW, A.
(1997): Infants with autism: an Investigation of empathy, pretend play, joint
attention, and imitation, en Developmental Psychology, V ol. 33, 15; 781-
789.
C AMPO S, M.L. y MU O Z , A. (1999): Programas de modificacin de conducta, en
LOU, A. y L PE Z , N. (Coord s .): Bases psicopedaggicas de la Educacin Espe-
cial. Ma d ri d , Pi rmi d e .
CANAL, R. (1995): Deficiencias sociales severas. Autismo y otros trastornos pro-
fundos del desarrollo, en V E R DU G O , M.A. (Dir.): Personas con discapacidad.
Perspect ivas psicopedaggicas y rehabilit adoras. Ma d ri d , S i g l o X X I .
CAS TANE DO, C. (1997): Au t i s mo, en Bases Psicopedaggicas de la Educacin Es-
pecial. Madrid, CSS.
C ASTE L L AN O , J.L. y O TR O S (1989): Intervencin educativa en el autismo infantil.
Alteraciones sociales. Madrid, MEC.
DSM IV (2000): Manual de diagnstico y Estadstica de los trastornos mentales.
Barcelona, Masson.
FR O N TE R A, M. (1994): Trastornos profundos del desarrollo: el autismo, en
MO L IN A, S. (Di r.): Bases Psicopedaggicas de la Educacin Especial. Al c oy,
Ma rfi l .
GI MNE Z, A. (1998): Procesos cognitivos bsicos, en TRIANE, V. y G AL L AR DO ,
J.A. (1998): Psicologa de la Educacin y del Desarrollo. Madrid, Pirmide.
HARING, N.G.; HAYDEN, A.H. y VOLEN, P.A. (1969): Accelaratig appropriate
behaviors of children in a Head Start program, en Exceptional Children, 35;
773-784.
LEBLANC, R. y PAGE, J. (1988): Autismo infantil precoz, en RONDAL, J.A. y SE-
RON, X., en Trastornos del lenguaje. Barcelona, Pa i d s .
MAR TOS , J. (1997): E xplicacin psicolgica y tratamiento educativo en autismo,
en RMERE, A. y MAR TO S, J. (Comps.): El tratamiento del autismo. Nuevas
perspectivas. Madrid, Instituto de Migraciones y Servidos Sociales (IMSERSO).
ME DIN A, M.C.; V Z Q U E Z , C. y MANSILLA, M.T. (1995): Autismo: hacia la recupera
-cin afectiv o-social a travs de terapia asistida por animales. Madrid, Institu-
to N acional de Servicios Sociales (INSERSO).
MU O Z , A. y C AMPO S, M.L. (1999): Programa de entrenamiento cognitivo, en
LOU, A. y L PE Z , N. (Coords.): Bases psicopedaggicas de la Educacin Espe-
cial. Madrid, Pirmide.
PAL O ME R O , J.E. y FE R N N DE Z , R. (1994): Programas de modificacin conductual,
en MO L IN A, S.: Bases Psicopedaggicas de la Educacin Especial. Alcoy, Mar-
fil.
PEETERS, T. (1997): El autismo y los problemas para comprender y utilizar smbo-
los, en RIVIERE, A. y MAR TO S, J. (Comps.): El tratamiento del autismo. Nue-
vas perspectivas. Madrid, Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO).
RAPIN, I. (1997): R asgos orientadores del lenguaje y del pensamiento en el nio
autista, en N AR B O N A, J. y CHEVRIE-MULLER, C.: El lenguaje del nio. Desa-
rrollo normal, evaluacin y trastornos. Barcelona, Masson.
RIVIRE, A. (1990) El desarrollo y la educacin del nio autista, en PAL AC IO S, J.;
MARCHES!, A. y COLL, C. (Comps.): Desarrollo psicolgico y educacin, L
Psicologa Evolutiva. Madrid, Alianza.
RMRE, A. (1997a): El tratamiento del autismo como trastorno del desarrollo:
258principios generales , e n R I VI E R E , A. y MAR TOS , J. (Comps .): El t rat amient o
Universidad de Huelva 2009
A
s.` a
del autismo. Nuevas perspectivas. Madrid, Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales (IMSERSO).
RIVIRE, A. (1997b): Modificacin de conducta en el autismo infantil , en RIVIRE,
A. y MARTOS, J. (Comps.): El tratamiento del autismo. Nuevas perspectivas.
Madrid, Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO).
RIVIRE, A. y COLL, C. (1987): Individuacin e Interaccin en el perodo
sensoriomotor: apuntes sobre la construccin gentica del sujeto y el objeto
social. Lisboa.
RIVIRE, A. y MARTOS, J. (1997): Prlogo, en RIVIRE, A. y MARTOS, J. (Comps.):
El tratamiento del autismo. Nuevas perspectivas. Madrid, Instituto de Migra-
dones y Servicios Sociales (IMSERSO).
RODRIGUEZ, J. y PRRAGA, J. (1992): Tcnicas de modificacin de conducta: apli-
cacin a la psicologa infanto-Juvenil ya la educacin especial. Sevilla, Secre-
tariado de Publicaciones de la Universidad.
SNCHEZ-LPEZ, P. (1999): El autismo: intervencin psicopedaggica, en LOU, A.
y LPEZ, N. (Coords.): Bases psicopedaggicas de la educacin especial. Ma-
drid, Pirmide.
SCHAEFFER, B.; MUSIL, A. y KOLLINZAS, G. (1980): Comunicacin total: un progra-
ma de habla signada para nios no verbales. Champaing, Illinois, Research
Press.
SMITH, B. y SIMPSON, R.L. (1994): Facilated Communication with Children
Diagnosed as Autistic in Public School Seetings, en Psychology in the Schools,
31; 208-220.
SPRINTHALL, N.; SPRINTHALL, R. y OJA, S. (1996): Psicologa de la educacin. Ma-
drid, McGraw-Hill.
STASSEN, K. y THOMPSON, R. (1997): Los dos primeros aos: el desarrollo
psicosocial, en Psicologa del desarrollo: Infancia y adolescencia. Madrid,
Ed. Mdica Panamericana.
TRIANES, V.; BIOS, M. y JIMNEZ, M. (1998): Modelos bsicos del aprendizaje:
conductual y social, en TRIANE, V. y GALLARDO, J.A. (1998): Psicologa de
la Educacin y del Desarrollo. Madrid, Pirmide.
VENTOSO, R. y OSORIO, I. (1997): El empleo de materiales analgicos como orga-
nizadores del sentido en personas autistas, en RIVIRE, A. y MARTOS, J.
(Comps.): El tratamiento del autismo. Nuevas perspectivas. Madrid, Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO).
WOOLFOLK, A. (1996): Perspectivas conductuales del aprendizaje, en WOOLFOLK,
A.: Psicologa educativa. Mxico, Prentice-Hall.
Mdel Carmen Granado Alcn
es Profesora del Departamento de Psicologa de la Universidad de Huelva.
Correo electrnico: granado@uhu.es
259
Universidad de Huelva 2009
También podría gustarte
- Evaluación e intervención neurocognitiva en niños y niñas con dificultades comportamentalesDe EverandEvaluación e intervención neurocognitiva en niños y niñas con dificultades comportamentalesAún no hay calificaciones
- Teorías del aprendizaje en el contexto educativoDe EverandTeorías del aprendizaje en el contexto educativoCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (3)
- MF1867_2 - Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenilDe EverandMF1867_2 - Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenilAún no hay calificaciones
- Tecnicas Cognitiva AutismoDocumento20 páginasTecnicas Cognitiva Autismoelina perlazaAún no hay calificaciones
- Dificultades ConductualesDocumento31 páginasDificultades ConductualesSergio AguilarAún no hay calificaciones
- Intervención Fonoaudiológica en Trastorno Del Espectro AutistaDocumento6 páginasIntervención Fonoaudiológica en Trastorno Del Espectro AutistaDaniela Valentina Cortés Yáñez100% (4)
- Psicoterapia de vinculación emocional validante (VEV): Intervención con jóvenes vulnerables, en riesgo y conflicto socialDe EverandPsicoterapia de vinculación emocional validante (VEV): Intervención con jóvenes vulnerables, en riesgo y conflicto socialAún no hay calificaciones
- Orientacion Psicopedagogica Tema 55 El Autismo y Alteraciones de La ComunicacionDocumento14 páginasOrientacion Psicopedagogica Tema 55 El Autismo y Alteraciones de La ComunicacionLucía Matellán Fernández100% (1)
- Plan de ApoyoDocumento13 páginasPlan de ApoyoRio MontanAún no hay calificaciones
- Intervencion en El Lenguaje y La Ecolalia en El TezDocumento65 páginasIntervencion en El Lenguaje y La Ecolalia en El TezMirta Cuomo100% (1)
- Problemas de Conducta en AutismoDocumento35 páginasProblemas de Conducta en AutismoSophy Fahsen100% (1)
- Articulo Autismo e IntervencionDocumento12 páginasArticulo Autismo e IntervencionCande Jurado ArellanoAún no hay calificaciones
- Criterios para La Elaboración de Adaptaciones Curriculares para Los Alumnos Con Autismo U OtrasDocumento6 páginasCriterios para La Elaboración de Adaptaciones Curriculares para Los Alumnos Con Autismo U Otrasivantoleo29Aún no hay calificaciones
- Tesis AutismoDocumento94 páginasTesis Autismofrancisco_león_18100% (1)
- Tema 18Documento10 páginasTema 18MaríaMartínPérez100% (1)
- Tema 23Documento10 páginasTema 23MaríaMartínPérezAún no hay calificaciones
- Tema 55Documento8 páginasTema 55LauraFernándezAún no hay calificaciones
- Tema 13 - Opo Edu EspecialDocumento8 páginasTema 13 - Opo Edu EspecialFátima León MartínezAún no hay calificaciones
- EE - UNIDAD 2. Granado 2002Documento16 páginasEE - UNIDAD 2. Granado 2002sognarelaslucesAún no hay calificaciones
- Tratamiento Conductual Del Niño AutistaDocumento5 páginasTratamiento Conductual Del Niño AutistaANDRE GAMERAún no hay calificaciones
- Act. 2 Conociendo ModelosDocumento8 páginasAct. 2 Conociendo ModelosRicardoAún no hay calificaciones
- Águila Color y OpacaDocumento3 páginasÁguila Color y OpacaCatalina Munzenmayer PachecoAún no hay calificaciones
- Tea - Apunte de Aprendizaje M5Documento12 páginasTea - Apunte de Aprendizaje M5Kari GrechiAún no hay calificaciones
- Bloque 4 Problemas de ConductaDocumento20 páginasBloque 4 Problemas de ConductaCarmen Maria Tebar PlazaAún no hay calificaciones
- Vanacloig Marin y Martinez 2020. Efectividad de Intervenciones en La Comunicacion TEADocumento17 páginasVanacloig Marin y Martinez 2020. Efectividad de Intervenciones en La Comunicacion TEAMarcela Lobos AguilaAún no hay calificaciones
- Tema 19Documento13 páginasTema 19Cristina AbenzaAún no hay calificaciones
- Intervención de Las Dificultades Del LenguajeDocumento8 páginasIntervención de Las Dificultades Del LenguajeAlfa OmegaAún no hay calificaciones
- Características Comunicativas en Pacientes Con Trastornos Del Espectro AutistaDocumento4 páginasCaracterísticas Comunicativas en Pacientes Con Trastornos Del Espectro AutistaConstanza Otarola FernandezAún no hay calificaciones
- Modificación de Conducta en Educación Especial - EpílogoDocumento5 páginasModificación de Conducta en Educación Especial - EpílogoUlises Piedras ArteagaAún no hay calificaciones
- MARCO TEORICO Proyecto YusdeDocumento16 páginasMARCO TEORICO Proyecto YusdeExitosa SolAún no hay calificaciones
- Separata IntervenciónDocumento41 páginasSeparata IntervenciónDanielaMoralesVásquezAún no hay calificaciones
- 4a. PEC - Curso - 2019-20. 2Documento9 páginas4a. PEC - Curso - 2019-20. 2lola de gea ibañezAún no hay calificaciones
- Conductas Disruptivas en El Alumnado Con TEADocumento22 páginasConductas Disruptivas en El Alumnado Con TEAAddyCeballosAún no hay calificaciones
- ARCADEDocumento27 páginasARCADElgomezb11Aún no hay calificaciones
- Tesis FinalDocumento25 páginasTesis FinalDanny MoralesAún no hay calificaciones
- Servín de La Mora Galáz Isaí.Documento2 páginasServín de La Mora Galáz Isaí.FernanDitoMendozaAún no hay calificaciones
- Pictogramas Niños AutistasDocumento20 páginasPictogramas Niños AutistasEricka GamarraAún no hay calificaciones
- Aspectro Autista WORDDocumento54 páginasAspectro Autista WORDMharita RaskoAún no hay calificaciones
- Ta Psicologia de La ExcepcionalidadDocumento15 páginasTa Psicologia de La ExcepcionalidadDARIOIAún no hay calificaciones
- Proyecto Final Autismo2Documento58 páginasProyecto Final Autismo2Migdalia Hernández IzarraAún no hay calificaciones
- Esquema para Investigacion - Comunicacion Asertiva Con Niños de Condicion AutisteDocumento8 páginasEsquema para Investigacion - Comunicacion Asertiva Con Niños de Condicion AutisteGaby CasperAún no hay calificaciones
- Unidad 1 Generalidades de La Intervención y Modelos de Intervención TempranaDocumento31 páginasUnidad 1 Generalidades de La Intervención y Modelos de Intervención Tempranaasalz291992Aún no hay calificaciones
- Trastorno Espectro Autismo TEADocumento7 páginasTrastorno Espectro Autismo TEAMar BuenoAún no hay calificaciones
- Trastornos Del Aspecto Autista EnsayoDocumento5 páginasTrastornos Del Aspecto Autista EnsayoEdgar Leonardo CabreraAún no hay calificaciones
- Terapia Cognitivo Conductual y Entrenamiento en Habilidades Sociales para EsquizofreniaDocumento13 páginasTerapia Cognitivo Conductual y Entrenamiento en Habilidades Sociales para EsquizofreniaPablo Alarcón ContrerasAún no hay calificaciones
- Tema 55Documento11 páginasTema 55PoooooomAún no hay calificaciones
- Intervención en Habilidades de Formas y Funciones Comunicativas en Un Sujeto Con Trastorno Del Espectro Autista: Estudio de Caso ÚnicoDocumento10 páginasIntervención en Habilidades de Formas y Funciones Comunicativas en Un Sujeto Con Trastorno Del Espectro Autista: Estudio de Caso ÚnicoAna Belen PerezAún no hay calificaciones
- Esp TEA-Clase 6Documento15 páginasEsp TEA-Clase 6Aylen SanchezAún no hay calificaciones
- Articulo Modelos PedagogicosDocumento6 páginasArticulo Modelos PedagogicosDiana QuevedoAún no hay calificaciones
- Cobas Carmen Comunicación Alternativa en Autismo PDFDocumento43 páginasCobas Carmen Comunicación Alternativa en Autismo PDFProfe CatalinaAún no hay calificaciones
- Dialnet DeteccionDocumento17 páginasDialnet DetecciontrabajossaidyAún no hay calificaciones
- Sindrome de Aspenger DesarrolloDocumento6 páginasSindrome de Aspenger DesarrolloGabriel A. García MontemurroAún no hay calificaciones
- Comunicacion DisfasiaDocumento15 páginasComunicacion DisfasiaPaula EugeniaAún no hay calificaciones
- Autismo Mexico - Doc OriginalDocumento67 páginasAutismo Mexico - Doc OriginalSARAI NANCLARES GILAún no hay calificaciones
- PROYECTO DE PRACTICA ENTREGA Ultima Entrega de CD WordDocumento50 páginasPROYECTO DE PRACTICA ENTREGA Ultima Entrega de CD Wordclaudia quinteroAún no hay calificaciones
- Angel Rivera Psicopatologia Infanto JuvenilDocumento7 páginasAngel Rivera Psicopatologia Infanto JuvenilPascalPeeHuanAún no hay calificaciones
- ACFrOgBA7HwZ7VhzFDzaKLYbAOU3DP eqsrmh7jkCkivtnNpP2kdLMAElR5wARG w5WprbUpisNj Jq-WM770P-0xWiXXj38 6621iIhoC4hhIeyDN6GlboEGnYqO20Documento56 páginasACFrOgBA7HwZ7VhzFDzaKLYbAOU3DP eqsrmh7jkCkivtnNpP2kdLMAElR5wARG w5WprbUpisNj Jq-WM770P-0xWiXXj38 6621iIhoC4hhIeyDN6GlboEGnYqO20georgina rudelliAún no hay calificaciones
- Resumen Tea 1Documento6 páginasResumen Tea 1PAOLA ROCÍO PÉREZ GÓMEZAún no hay calificaciones
- Modelo de la Escalera de la Comunicación Asertiva, los escalones que previenen la deserción escolarDe EverandModelo de la Escalera de la Comunicación Asertiva, los escalones que previenen la deserción escolarAún no hay calificaciones