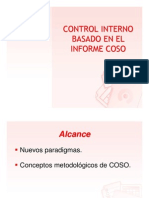Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Manual Del Profesorado
Manual Del Profesorado
Cargado por
carnaval7Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Manual Del Profesorado
Manual Del Profesorado
Cargado por
carnaval7Copyright:
Formatos disponibles
Prevenir en Madrid
Programa de prevencin de
conductas de riesgo y mejora del vnculo
educativo en Educacin Primaria
El Programa que aqu se presenta se ha desarrollado en el marco de un convenio de
colaboracin entre el Instituto de Adicciones de Madrid Salud, del Ayuntamiento de Madrid,
y la Unidad de Psicologa Preventiva de la Universidad Complutense
En su desarrollo han participado las siguientes personas:
INSTITUTO DE ADICCIONES DE MADRID SALUD
Direccin General
Francisco de Ass Babn Vich
Coordinacin
Ana Ordez Franco
Coordinacin Tcnica
Juan A. Rodrguez Lpez
Colaboracin Tcnica
Csar Gil Antnez
Mercedes Rodrguez Rodrguez
Desarrollo del programa en las aulas
Equipo Interdisciplinar de Apoyo a los Programas de Prevencin (SPS)
Equipo de Tcnicos en Prevencin (SPS)
Formacin del profesorado
Juan A. Rodrguez Lpez, Csar Gil Antnez, Mercedes Rodrguez Rodrguez
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Direccin general y elaboracin del programa
Mara Jos Daz-Aguado
Direccin y coordinacin del registro en vdeo
Laia Falcn
Metodologa de la Evaluacin
Rosario Martnez Arias
Desarrollo del programa en las aulas
Laura Chamorro y Carmina Peas
Formacin del profesorado
Beatriz Lucas
Diseo grfico
Doblehache Comunicacin
3
Presentacin ........................................................................................ 5
PERSPECTIVA Y MARCO TERICO 9
1. Una perspectiva integral de prevencin desde
la educacin primaria ...................................................................... 9
1.1. Programas escolares de prevencin de drogodependencias ...... 9
1.2. Programas escolares de prevencin de la violencia .................... 13
1.3. Lo que aprendimos sobre prevencin desde
los programas de educacin compensatoria .............................. 15
2. Marco terico del programa:
un modelo evolutivo-ecolgico ...................................................... 17
2.1. Riesgo y prevencin desde una perspectiva evolutiva:
asignaturas para ensear a vivir ............................................ 18
2.2. El riesgo y la proteccin desde una perspectiva ecolgica .......... 33
CMO MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR 45
3. Procedimientos para mejorar la convivencia escolar........................ 45
3.1. Hacia una nueva forma de ejercer la autoridad.......................... 45
3.2. La mejora de la convivencia a travs de la cooperacin ............ 47
3.3. El papel educativo de la discusin y la representacin
de conflictos .............................................................................. 54
3.4. El currculum de la no violencia como base de la convivencia .... 57
ACTIVIDADES PARA PREVENIR CONDUCTAS DE RIESGO 59
Unidad 1. La comunicacin como proteccin ...................................... 61
Introduccin. Los vnculos y la comunicacin .................................. 61
Objetivos.......................................................................................... 63
Desarrollo de la actividad ................................................................ 63
Temporalizacin .............................................................................. 64
Materiales ........................................................................................ 64
Ejemplo en accin del inicio del programa
desarrollado en la investigacin........................................................ 64
Pautas para ensear habilidades sociales .......................................... 67
Unidad 2. Pensando sobre la publicidad.............................................. 69
Introduccin. La necesidad de fortalecer
frente a la televisin y otras tecnologas .......................................... 69
Objetivos.......................................................................................... 70
Desarrollo de la actividad ................................................................ 70
Temporalizacin .............................................................................. 71
Materiales ........................................................................................ 71
Ejemplo en accin sobre la reflexin compartida acerca
de la publicidad................................................................................ 71
Pautas para favorecer la eficacia de la discusin entre compaeros .. 73
Sumario
4
Unidad 3. Resistencia a la presin de grupo. Resolucin de conflictos .. 75
Introduccin. El grupo de iguales como riesgo y proteccin ............ 75
Objetivos.......................................................................................... 76
Desarrollo de la actividad ................................................................ 76
Temporalizacin .............................................................................. 80
Materiales ........................................................................................ 80
Ejemplo en accin sobre la enseanza de habilidades
para resistir la presin ...................................................................... 81
Ficha sobre las tcnicas de resistencia a la presin............................ 83
Ficha de resolucin de conflictos socioemocionales .......................... 84
Ficha sobre un conflicto hipottico para el debate por subgrupos .... 85
Unidad 4. Ideas previas sobre el tabaco .............................................. 87
Introduccin. Activar ideas previas para prevenir.............................. 87
Objetivos.......................................................................................... 90
Desarrollo de la actividad A.............................................................. 91
Temporalizacin .............................................................................. 91
Materiales ........................................................................................ 92
Desarrollo de la actividad B .............................................................. 92
Temporalizacin .............................................................................. 93
Materiales ........................................................................................ 93
Ejemplo en accin sobre activacin de ideas
previas acerca del tabaco ................................................................ 94
Pautas para activacin de ideas previas y construccin
de significados compartidos.............................................................. 95
Unidad 5. Experimento sobre el tabaco................................................ 109
Introduccin. Ventajas de experimentar sobre
los efectos del tabaco sin haberlo consumido .................................. 109
Objetivos.......................................................................................... 109
Desarrollo de la actividad ................................................................ 110
Temporalizacin .............................................................................. 112
Materiales ........................................................................................ 112
Ejemplo en accin del experimento visto por sus protagonistas........ 112
Unidad 6. Cooperando como expertos en prevencin.......................... 113
Introduccin. El papel de las tareas completas en la prevencin ...... 113
Objetivos.......................................................................................... 114
Desarrollo de la actividad ................................................................ 115
Temporalizacin .............................................................................. 116
Materiales ........................................................................................ 116
Ejemplo en accin de campaas elaboradas en sexto curso.............. 116
INSTRUMENTOS DE EVALUACIN 119
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS 139
5
Presentacin
Como se reconoce con frecuencia, la escuela es un contexto privilegiado para
prevenir problemas como las drogodependencias y la violencia, que represen-
tan un grave deterioro para la calidad de vida de las personas que los sufren,
as como para el bienestar del conjunto de la sociedad. Problemas que es
mucho ms fcil prevenir desde sus orgenes, en las primeras etapas educati-
vas, que curar despus, cuando su gravedad los hace evidentes pero mucho
ms difciles de erradicar.
Las investigaciones realizadas sobre estos problemas reflejan que la mayora del
profesorado estara dispuesto a llevar a cabo acciones sistemticas orientadas a
la prevencin si dispusiera de material adecuado y del apoyo necesario. Sin
embargo, y a pesar de los importantes esfuerzos realizados con anterioridad en
este sentido, parece seguir habiendo un desfase entre lo que la sociedad nece-
sita de la escuela y los medios que le proporciona para conseguirlo.
El programa Prevenir en Madrid, pretende contribuir a superar dicho desfase,
proporcionando al profesorado los materiales y el apoyo necesario para adap-
tar la educacin a estos nuevos retos, de forma que pueda contribuir desde una
perspectiva integral de educacin en valores a la prevencin de las conductas
de riesgo, incluyendo las que conducen a las drogodependencias y a la violen-
cia, dos de las principales preocupaciones educativas que hoy tiene nuestra
sociedad, para lo cual es preciso mejorar la convivencia escolar, ayudando a
construir un vnculo educativo de calidad, la principal condicin de proteccin
frente a estos problemas.
LA COLABORACIN COMO CONTEXTO REFERENCIAL DEL
PROGRAMA
El programa que aqu se presenta ha sido elaborado en el marco de un convenio
de colaboracin: entre el Instituto de Adicciones de Madrid-Salud y la Unidad
de Psicologa Preventiva de la Universidad Complutense. Y su objetivo es servir
de punto de partida para integrar al profesorado del Tercer ciclo de Primaria que
trabaja en los centros educativos de este municipio, proporcionndoles los
medios que permitan adaptar la escuela a las exigencias de la situacin actual.
Las investigaciones reflejan que la eficacia de la prevencin aumenta cuando
sta se inserta en un contexto de colaboracin, la herramienta idnea para des-
arrollar este programa a mltiples niveles: entre el Ayuntamiento y la
Universidad, entre ambas instituciones y el profesorado, entre la escuela y la
familia, entre el profesorado y el alumnado, entre las instituciones encargadas
de la educacin formal y las que trabajan en educacin no formal.
Manual para el Profesorado
MARCO TERICO REFERENCIAL
El marco terico que fundamenta este programa parte del anlisis de las condiciones de riesgo y de
proteccin desde una doble y complementaria perspectiva: evolutiva y ecolgica.
LA PERSPECTIVA EVOLUTIVA
Permite explicar la vulnerabilidad o resiliencia de cada individuo en funcin de como ha resuelto las
tareas y habilidades bsicas que se construyen en cada perodo, de gran relevancia para adecuar la
prevencin a cada edad, reforzando logros conseguidos y compensando deficiencias que se hayan
podido producir en etapas anteriores.
LA PERSPECTIVA ECOLGICA
Analiza las condiciones de riesgo y de proteccin en los mltiples niveles de la interaccin individuo-
ambiente, a partir de la cual se disea el programa incluyendo actividades destinadas a optimizar tanto
el ambiente como la representacin que de l y de sus posibilidades tiene el alumno, incluyendo los
escenarios en los que trascurre su vida (escuela, familia, ocio...), las conexiones entre dichos escena-
rios, los medios de comunicacin, los recursos disponibles para el ocio y el conjunto de creencias y
estructuras de la sociedad.
A QUIN VA DIRIGIDO ESTE PROGRAMA
Las pautas y procedimientos que aqu se presentan pueden ser aplicados en cualquier curso de la
Educacin Primaria. En la ltima parte del manual, se incluye una concrecin de dichas pautas en una
secuencia de seis unidades especficamente dirigidas a prevenir conductas de riesgo en los ltimos cur-
sos de Primaria y, sobre todo, en el sexto curso, con preadolescentes de diez a doce aos, edad que
precede al inicio del consumo ms precoz, el de tabaco, que suele ser el antecedente del consumo de
otras drogas. Para prevenir las conductas de riesgo en edades anteriores resultan ms adecuados los
programas estructurados en funcin de la tarea evolutiva bsica de la edad a la que se dirige, siguien-
do las pautas propuestas en el marco terico y en el captulo de procedimientos, sin incluir informa-
cin especfica sobre las drogas.
MATERIALES
DVD uno: Documentos audiovisuales para utilizar en el aula.
DVD dos: Documentos para la formacin del profesorado, con los ejemplos de accin de las activida-
des realizadas en el aula.
CD con el Manual para el Profesorado.
Gua prctica de aplicacin.
UNIDADES DEL PROGRAMA ESPECFICO PARA 5 Y 6 DE PRIMARIA
1. La comunicacin como proteccin.
2. Pensando sobre la publicidad.
3. Resistencia a la presin de grupo. Resolucin de conflictos.
6
Manual para el Profesorado
4. Ideas previas sobre el tabaco y el alcohol.
5. Experimento sobre tabaco.
6. Cooperando como expertos en prevencin.
CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA PREVENIR EN MADRID
1. CONDICIONES DE RIESGO VERSUS CONDICIONES DE PROTECCIN
El programa se orienta tanto a la disminucin de las condiciones de riesgo (exclusin escolar, bsque-
da de protagonismo negativo....) como al desarrollo de las condiciones de proteccin (integracin en
el grupo de iguales, adultos disponibles para ayudar, habilidades vitales bsicas...).
2. EL VNCULO DE CADA ALUMNO CON LA ESCUELA Y EL PROFESAORADO
Es destacado como una condicin bsica de proteccin, reconociendo la especial relevancia que den-
tro de dicho vnculo tiene la interaccin profesor-alumno.
3. LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Para lograr dicho vnculo es necesario mejorar el conjunto de las relaciones que se producen en la
escuela, erradicando los problemas que conducen a la exclusin y al acoso y promoviendo relaciones
basadas en el respeto mutuo. Para lo cual es preciso resolver algunos de los problemas que ms pre-
ocupan al profesorado hoy, como el comportamiento disruptivo, enseando a respetar las normas
bsicas de convivencia y a rechazar toda forma de violencia.
4. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO
Se convierte tanto en un medio como en el fin de este programa, que busca promover la cooperacin
y la integracin en grupos de iguales constructivos, incorporando mtodos participativos basados en
la cooperacin entre iguales, y enseando a resistir la presin de grupo cuando sta es negativa.
5. DESDE UNA PERSPECTIVA EVOLUTIVA
Las condiciones de proteccin coinciden con las habilidades vitales bsicas, que reducen la vulnerabi-
lidad del individuo frente a la adversidad e incrementan su resiliencia, mejorando su capacidad de
resolucin de conflictos, de forma que pueda: establecer vnculos de calidad basados en la confianza
y la seguridad, esforzarse y realizar tareas afrontando las dificultades que implican, y establecer rela-
ciones adecuadas con iguales, basadas en el respeto mutuo. La adaptacin del programa a cada curso
se realiza prestando una especial atencin a las tareas evolutivas crticas del perodo evolutivo en el
que se sita.
6. PREPARAR LA PREADOLESCENCIA DESDE EL LTIMO CICLO DE PRIMARIA
La preparacin de este momento, que antecede al inicio de los primeros consumos, ayuda a superar
las condiciones de riesgo especficas, que reducen la eficacia de las medidas preventivas.
7
Manual para el Profesorado
7. ADAPTAR EL PROGRAMA A LA DIVERSIDAD
El programa debe situarse desde una perspectiva de gnero e interculturalidad, teniendo en cuenta las
diferencias existentes en este sentido respecto al riesgo y la proteccin.
8. REPRESENTACIN Y ACTITUD HACIA LAS DROGAS PRESENTES EN EL ENTORNO
El tratamiento especifico de este tema se sita en el ltimo ciclo de Primaria y adopta como punto de
partida las ideas previas que sobre l tiene el alumnado respecto a las drogas disponibles en el con-
texto del preadolescente, que suelen ser el tabaco y el alcohol, favoreciendo una representacin que
reduzca el consumo de riesgo, a travs de esquemas cognitivos, emocionales y conductuales. Para lo
cual, el programa se basa en actividades que incrementan el protagonismo de los alumnos en su rea-
lizacin.
9. ALFABETIZACIN AUDIOVISUAL
Presta una especial atencin a la reduccin de los riesgos que proceden de la televisin, la publicidad
y otras tecnologas audiovisuales, desarrollando una perspectiva crtica, que se sita dentro de un
objetivo ms amplio: la alfabetizacin audiovisual, orientada a reducir los riesgos que puede implicar
dicha tecnologa as como a incrementar las oportunidades que puede proporcionar.
10. LA CIUDADANA DEMOCRTICA Y LA PERSPECTIVA ECOLGICA
La reduccin de las condiciones de riesgo y el incremento de las de proteccin se lleva a cabo desde
los distintos niveles de la interaccin del alumno con su entorno, ms all de la escuela, para mejorar:
la comunicacin en el contexto familiar en situaciones de riesgo, las oportunidades para un ocio de
calidad, el desarrollo de actitudes crticas respecto a los medios de comunicacin, y la relacin con el
conjunto del sistema social, desde una perspectiva de educacin para la ciudadana democrtica, que
fortalezca al individuo frente a la complejidad de los cambios actuales y los nuevos riesgos que impli-
can.
8
Manual para el Profesorado
9
Perspectiva
y Marco Terico
1. UNA PERSPECTIVA INTEGRAL EN LA PREVENCIN DESDE
LA EDUCACIN PRIMARIA
Para mejorar la eficacia de un programa de prevencin conviene estructurarlo
teniendo en cuenta los resultados obtenidos en investigaciones anteriores,
incluyendo el estudio de las condiciones de riesgo y de proteccin en el con-
texto y edad en la que va a llevarse a cabo. Resumir dichos resultados es el
objetivo de este captulo, teniendo en cuenta los anlisis realizados con ante-
rioridad sobre la evaluacin de la eficacia de programas de prevencin, las
recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales con responsa-
bilidad en este tema, y las conclusiones que se desprenden de los estudios lle-
vados a cabo en Madrid.
1.1. PROGRAMAS ESCOLARES DE PREVENCIN
DE DROGODEPENDENCIAS.
1.1.1. Evolucin de los programas de prevencin
de drogodependencias.
El anlisis de la evolucin de los programas de prevencin de drogodependen-
cias (Schinke, Botvin y Orlandi, 1991) permite diferenciar cuatro tipos de pro-
gramas, a travs de los cuales se refleja una progresiva evolucin hacia proce-
dimientos de intervencin ms eficaces y al reconocimiento de la necesidad de
estructurarlos en torno a un anlisis riguroso y lo ms completo posible de las
condiciones que provocan el problema que pretenden prevenir. Describimos a
continuacin un resumen de las principales caractersticas de estos cuatro tipos.
1) Programas tradicionales, basados en la transmisin de informacin.
Los primeros intentos de prevenir las drogodependencias, muy extendidos en
los aos 60-70, buscan incrementar el conocimiento sobre las drogas y sus
consecuencias negativas, basndose en la creencia de que dicho conocimien-
to desarrollar actitudes contrarias a su consumo y conducir a la decisin
racional de evitarlo. Las intervenciones escolares incluidas dentro de esta pers-
pectiva consisten en sesiones informativas, distribucin de folletos, o reunio-
nes con toda la escuela en las que intervienen expertos en el tema, general-
mente ajenos a la escuela. Las evaluaciones realizadas han reflejado que aunque
Manual para el Profesorado
este tipo de programas incrementan el conocimiento y modifican algunas actitudes, este cambio
suele ser superficial y no resulta suficiente para reducir significativamente el consumo. En algn caso,
incluso, el consumo parece haberse incrementado, cambio que se ha tratado de explicar aludiendo a
que la mera transmisin de informacin podra haber estimulado la curiosidad de los adolescentes
(Swisher et al., 1971). A partir de dichos resultados puede concluirse que aunque el conocimiento de
las consecuencias negativas de las drogas sea un componente necesario para la prevencin, por s
solo, suele resultar insuficiente. Dentro de esta misma perspectiva se incluyen habitualmente tambin
los programas que van ms all de la mera transmisin de informacin, llevndola a cabo en contex-
tos: a) en los que se intenta activar el miedo, dramatizando los riesgos de las drogas, a travs de men-
sajes que reflejan las graves consecuencias de su consumo; b) de adoctrinamiento moral. A favor de
este ltimo tipo de contexto podra argumentarse que una de las condiciones que protegen contra su
consumo es el hecho de identificarse con una confesin religiosa. Sin embargo, es muy poco proba-
ble que dicho adoctrinamiento pueda resultar eficaz con los adolescentes que no se incluyen dentro
de dichos grupos. En cualquier caso, la evidencia disponible sugiere que las dos variaciones anteriores
no logran incrementar la reducida eficacia de los programas basados en la informacin. Conviene
reconocer, sin embargo, la contribucin que este tipo de programas han tenido como punto de par-
tida de los logros y avances posteriores. En este sentido, tambin cabra considerar algunas de las
intervenciones puntuales que los expertos en prevencin realizan a veces en contextos educativos,
como un punto de partida o como un componente que puede facilitar el desarrollo de intervenciones
ms completas y eficaces.
2) Programas inespecficos, o de educacin afectiva.
Este tipo de programas, desarrollados sobre todo en los aos 70 y 80, en buena parte como respues-
ta a los escasos resultados obtenidos con los programas basados en la informacin, parten de la hip-
tesis de que se puede prevenir el consumo abusivo de drogas desarrollando habilidades bsicas de los
adolescentes para mejorar su bienestar psicolgico. Incluyen actividades prcticas destinadas a incre-
mentar la autoestima, las habilidades de comunicacin, la clarificacin de valores y la toma de deci-
siones, con poca o ninguna informacin sobre drogas. La evaluacin de este tipo de programas per-
mite llegar a la conclusin de que aunque dichas actividades pueden tener a veces impacto sobre las
condiciones que correlacionan con el consumo de drogas no logran reducir significativamente dicho
consumo (Rundell y Bruvold, 1988). Para explicarlo se ha aludido tanto a la insuficiencia de los com-
ponentes que incluyen como a la escasa eficacia de los procedimientos en los que se basan, juegos y
experiencias ldicas diseadas intuitivamente, con las que no se logra modificar la conducta (Botvin,
1984), ni contrarrestar las complejas influencias que conducen al consumo de drogas.
3) Alternativas en el contexto.
Este tipo de intervencin, desarrollada sobre todo a partir de los aos 80, consiste en organizar con-
textos en los que puedan encontrarse oportunidades alternativas al consumo de drogas. Entre los
mtodos ms empleados destacan la organizacin de centros de jvenes, las actividades de ocio, la
participacin en servicios y proyectos comunitarios, y el entrenamiento vocacional. La evaluacin de
este tipo de programas refleja que su eficacia depende de la adecuacin de las alternativas que se pro-
porcionan a las condiciones de riesgo y proteccin de los adolescentes con los que se aplican (Swisher
y Hu, 1983). Conviene tener en cuenta, tambin, que este tipo de intervencin suele ser una de las
ms costosas y difciles de mantener a largo plazo. En funcin de lo cual cabe explicar que sus efec-
tos tiendan a disminuir con el paso del tiempo, cuando tambin lo hacen los recursos y oportunida-
des que proporcionaban en un principio (Center for Substance Abuse Prevention, 1997).
10
Manual para el Profesorado
4) Entrenamiento en habilidades.
Este tipo de programas, desarrollados a partir de los aos 80, parten de un modelo terico mejor fun-
damentado, sobre las influencias sociales que conducen al consumo, y utilizan procedimientos de
intervencin ms eficaces para la modificacin de conducta (que generalmente incluyen instruccin,
demostracin, prctica y evaluacin) que los programas mencionados con anterioridad. En un princi-
pio los programas incluidos dentro de esta categora se orientaban de forma bastante especfica, hacia
la prevencin de una determinada sustancia y el entrenamiento de determinadas habilidades espec-
ficas relacionadas con el consumo de drogas. Los programas diseados en las dos ltimas dcadas han
ido ampliando tanto el objetivo de la prevencin (hacia el consumo de distinto tipo de drogas) como
las habilidades que se entrenan (Botvin et al, 1990). Como caba esperar en funcin de la superior
adecuacin de estos programas a los resultados obtenidos en las investigaciones sobre el consumo de
drogas y sobre procedimientos de intervencin, la evaluacin de su eficacia suele reflejar mejores
resultados que los obtenidos con los otros tres tipos de programa (Hansen, 1992).
1.1.2. La eficacia de los programas exige procedimientos muy participativos.
Para explicar lo anteriormente expuesto conviene tener en cuenta la principal conclusin obtenida a
travs de los tres estudios de meta-anlisis realizados sobre la eficacia de los programas de prevencin
de drogodependencias llevados a cado desde la escuela con adolescentes (Tobler, 1986; 1997; Tobler
et al, 2000), en los que se refleja como principal requisito de su eficacia para reducir el consumo de
distintos tipos de drogas (tabaco, alcohol, cnnabis y otras drogas ilegales), el haber sido desarrolla-
dos a travs de mtodos muy participativos, basados en la interaccin entre compaeros (frente a
aquellos centrados en la figura del adulto que coordina el programa); eficacia que puede explicarse
(Newcomb y Bentler, 1989) en funcin de la especial relevancia que la presin de los compaeros ejer-
ce en los consumos de riesgo. Se incluye a continuacin, un extracto de algunas de las reflexiones de
Tobler, 1997 sobre la importancia de este tipo de mtodos:
Los 70 programas interactivos de mbito escolar para prevencin de drogas en adolescentes fue-
ron eficaces a la hora de cambiar los comportamientos de los adolescentes sobre el consumo de
drogas (...) en tanto que los 44 programas no interactivos fueron esencialmente ineficaces. (p. 25)
Los informes pesimistas sobre la investigacin de los programas de prevencin de drogas provie-
nen de combinar de forma inadecuada dos conjuntos independientes de programas. Cuando se
analizan de forma colectiva, la eficacia de los programas de prevencin de drogas es cuestionable.
(...) Sin embargo, cuando separamos por tipo de programa (...) se observan dos distribuciones
independientes de las magnitudes de los efectos. (...) En vez de llegar a una asuncin incorrecta de
que nada funciona, se debe concluir que aunque no todos los programas de prevencin de drogas
funcionan, los programas interactivos fueron eficaces (p. 46).
Las tcnicas interactivas estimulan la participacin activa de todos los estudiantes en la actividad
del aula, ya sea mediante la discusin, sesin de tormenta de ideas o prctica de nuevos compor-
tamientos. De forma ptima, las interacciones del grupo C (una de las modalidades de este mto-
do) incluan a todos los alumnos y fueron administradas tanto de forma participativa como articu-
lada entre compaeros. Las actividades estructuradas en grupos pequeos se utilizaron para intro-
ducir contenidos del programa y para promocionar la adquisicin de nuevas habilidades. Este for-
mato altamente estructurado fue adecuadamente desarrollado para adolescentes jvenes, que se
sentan unidos con sus compaeros al participar en actividades de forma conjunta. El lder mantie-
ne la actividad del grupo promocionando actividades estructuradas adecuadamente planificadas en
11
Manual para el Profesorado
el tiempo. Idealmente, todos los adolescentes practican estas nuevas habilidades adquiridas y reci-
ben una evaluacin correctora en una atmsfera de apoyo, lo que les capacita para utilizar estas
nuevas habilidades en situaciones de un mayor estrs (por ejemplo, en la vida real, en una situa-
cin relacionada con las drogas). (p. 47)
La identificacin de los tipos de programas que funcionan genera ms preguntas: Por qu se
siguen utilizando los programas que no funcionan? (...) Un segundo reto es si se puede convencer
a los planificadores para adoptar enfoques ms interactivos (p. 58).
Los estudios de meta-anlisis (Tobler, 1997) encuentran que los programas de prevencin de drogo-
dependencias ms eficaces tienen una extensin mnima de 10 sesiones, sin que el hecho de incre-
mentarlas afecte de forma clara a su eficacia; e incluyen como principales contenidos, adems de los
relacionados especficamente con las drogas, los que tratan sobre las influencias sociales que condu-
cen a su consumo, la resistencia a la presin de grupo y el desarrollo de alternativas constructivas.
Cuatro de las unidades que componen este programa (2-5) estn diseadas en torno a dichos conte-
nidos, que se completan con los de la primera unidad, destinada a reducir los riesgos especficos de la
adolescencia temprana, la edad en la que se aplica.
1.1.3. La necesidad de orientar la prevencin desde una perspectiva integral.
Una de las principales evidencias sobre la necesidad de adoptar una perspectiva integral en la preven-
cin de las conductas de riesgo procede de los estudios epidemiolgicos realizados con adolescentes,
en los que se observa una significativa covariacin intra-individual entre las diversas conductas de ries-
go (ausentarse de la escuela voluntariamente, fumar, consumir alcohol y otras drogas, conduccin
temeraria, violencia...) y una covariacin negativa entre dichas conductas y las conductas protectoras
(actividades constructivas con grupos de amigos, practicar deporte, ocio saludable, participacin en
asociaciones de voluntarios...). El patrn de interrelaciones entre los diversos factores de riesgo y de
proteccin se expresa en un estilo de vida distintivo y reconocible de cada individuo (Jessor, 1992).
De lo cual se deriva la conveniencia de orientar los programas de prevencin desde una perspectiva
que comprenda diversas conductas de riesgo, en lugar de centrarse especfica y exclusivamente en
una de ellas. Por eso, los programas que parecen obtener mejores resultados son los que logran opti-
mizar el estilo de vida global. Lo cual equivale a mejorar la calidad psico-social de la vida de los jve-
nes; para lo cual suele ser preciso llevar a cabo tambin importantes transformaciones en el ambien-
te en el que dichos adolescentes se desarrollan.
1.1.4. Recomendaciones de Organismos con responsabilidad en la prevencin de
drogodependencias.
Se incluye a continuacin un resumen de los principios en torno a los cuales estructurar los programas
de prevencin incluidos con ms frecuencia en las recomendaciones de Organismos Internacionales o
Nacionales con responsabilidad en este tema o en su investigacin (Becoa, 2002; Center of
Substance Abuse Prevention, 1997, 2001; IREFREA, 2001; Plan Nacional sobre Drogas, 2000;
Sloboda y David, 1997):
a) La prevencin debe basarse en un anlisis riguroso, obtenido a partir de la investigacin, sobre las
condiciones de riesgo y de prevencin de drogodependencias en los individuos a los que se dirige.
b) La prevencin debe orientarse no solo a la reduccin de las condiciones de riesgo, a las que suele
prestarse ms atencin, sino tambin al incremento de las condiciones de proteccin, habitualmen-
te ms olvidadas y peor conocidas.
12
Manual para el Profesorado
c) Los programas deben ayudar a anticipar las consecuencias negativas de las drogas, sobre todo las
que tiene a corto plazo, y a corregir las distorsiones existentes sobre la prevalencia de su consumo,
que tiende a ser percibido como normativo. Adems, debe ensear habilidades especficas para
resistir las presiones que conducen al consumo, desarrollando el compromiso personal contrario al
abuso. Y junto a este entrenamiento en habilidades y actitudes especficas los programas deben
favorecer habilidades genricas para la vida, como la capacidad para solucionar problemas, tomar
decisiones y resistir las presiones sociales de carcter negativo.
d) Los programas deben basarse en actividades participativas, centradas en la interaccin entre com-
paeros, proporcionando oportunidades para adquirir las nuevas habilidades que se pretenden
ensear. La participacin activa de la ciudadana es un principio bsico sobre el que debe asentar-
se cualquier accin en este campo.
e) La escuela es un contexto privilegiado al permitir llegar a toda la poblacin, incluyendo los grupos
de mayor riesgo de drogodependencias, como los alumnos con problemas de conducta, fracaso
escolar, exclusin o tendencia al abandono prematuro. La mejora de las relaciones con profesores
y compaeros puede incrementar las condiciones de proteccin, al incrementar las posibilidades de
obtener ayuda y apoyo y reducir la tendencia a interactuar en grupos de riesgo.
f) Es preciso adaptar los programas a las peculiaridades de cada comunidad, teniendo en cuenta tanto
las condiciones de riesgo como los recursos y oportunidades que pueden incrementar las condicio-
nes de proteccin.
g) Los programas deben ser especficos para la edad de los sujetos a los que se dirige y ser sensibles
a las diferencias culturales y a las diferencias de gnero, puesto que como se ha observado en estu-
dios recientes las condiciones de riesgo pueden variar en funcin de estas dos caractersticas.
h) Los programas deberan incluir un componente donde se incluya a los padres o tutores, para que
refuerce su eficacia, incrementando las oportunidades de desarrollar desde la comunicacin fami-
liar condiciones protectoras.
i) Los programas deberan orientarse a largo plazo, en distintos cursos escolares, con intervenciones
de repaso para reforzar los objetivos originales, prestando una especial atencin a los momentos
crticos.
j) La eficacia de las medidas llevadas a cabo ms all de los contextos educativos (campaas de sen-
sibilizacin en medios de comunicacin, medidas legales...) se incrementa cuando van acompaa-
das de intervenciones en los contextos educativos (escuela y familia).
k) Cuanto mayor sea el riesgo de la poblacin a la que se dirige el programa, ms intensivos deben
ser los esfuerzos preventivos y antes deben comenzar a aplicarse.
1.2. PROGRAMAS ESCOLARES DE PREVENCIN DE LA VIOLENCIA.
Las evaluaciones realizadas sobre programas de prevencin de la violencia escolar pueden agruparse
en dos tipos: 1) las que se orientan especficamente contra el acoso entre iguales, que siguen gene-
ralmente la metodologa iniciada por Olweus; 2) y las que se plantean desde una perspectiva ms
general, como programas de prevencin de la violencia escolar o de la violencia en general, basadas
generalmente en el desarrollo de habilidades sociales.
13
Manual para el Profesorado
1.2.1. Programas especficos contra el acoso entre iguales.
En el pionero programa desarrollado en cuarenta y dos escuelas de Noruega por Olweus (1991) con
2500 alumnos de 10 a 15 aos se informaba a las escuelas sobre los resultados obtenidos en la evalua-
cin de dicho problema as como sobre la respuesta que el contexto daba, tratando de sensibilizar a pro-
fesores, padres y compaeros sobre la necesidad de no permitirlo y creando vigilancia, normas y sancio-
nes claras contra dicha situacin. La evaluacin de los resultados del programa reflej una significativa
disminucin del acoso (de ms del 50%) tanto a partir de los informes de los agresores como de las vc-
timas, sin que las agresiones se desplazaran a otros contextos. Observndose, adems, una mejora del
clima social y de la satisfaccin de los alumnos con la escuela, as como una disminucin general del com-
portamiento antisocial. Resultados que cabe relacionar, por lo menos en parte, con la sensibilidad exis-
tente en Noruega antes del programa, tras el suicidio de tres alumnos de 10 a 14 aos producido des-
pus de haber sufrido el acoso de sus compaeros (Stevens, De Bourdeauhuij y Van Oost, 2000).
Los intentos posteriores de replicar los excelentes resultados obtenidos en este primer estudio no han
sido tan positivo (Stevens, et al, 2000). La comparacin de los resultados obtenidos en las escuelas
experimentales de primaria con las escuelas de control refleja una significativa eficacia segn lo que
declaran los agresores, pero no segn lo que declaran vctimas. En las escuelas de secundaria el pro-
grama no resulta eficaz a partir de ninguno de estos dos indicadores. Dificultad que ya haba sido
detectada en otros trabajos (Smith y Sharp, 1994), y que es atribuida a lo inadecuado que puede
resultar tratar de influir en adolescentes a partir de normas establecidas por los adultos. De lo cual se
deriva la necesidad de adaptar los programas desde una perspectiva evolutiva. Las investigaciones
posteriores permiten concluir que la eficacia de los resultados de los programas contra el acoso mejo-
ran cuando stos se desarrollan de forma continua, desde una perspectiva de largo plazo, ms que
como una intervencin puntual (Carney y Merrell, 2001); que con frecuencia la eficacia slo se obser-
va en una de las dos perspectivas evaluadas: la de las vctimas (Menesini y Smorti, 1997) o la de los
agresores (Stevens et al., 2000).
Los anlisis ms recientes sobre la evaluacin de los programas contra el acoso reflejan un creciente
consenso en la necesidad de ampliar sus objetivos y actividades ms all del tratamiento especfico del
acoso, para tratar de mejorar la calidad de la vida en la escuela favoreciendo la cooperacin a distin-
tos niveles (Gini, 2004; Ortega,).
1.2.2. Programas integrales de prevencin de la violencia.
La revisin de los programas escolares planteados desde una perspectiva general con el objetivo de
prevenir la violencia refleja la necesidad de disear los programas de forma que incluyan la dimensin
moral que necesariamente debe tener la educacin contra la violencia, incrementando los valores
democrticos y el sentido de comunidad (Edwards, 2001), puesto que es la conexin con los valores
morales (Ortega, Snchez y Menesini, 2002) la que gua las decisiones que permitirn utilizar las habi-
lidades en torno a cuyo entrenamiento giran la mayora de los programas. En este sentido, por ejem-
plo, cabe destacar la eficacia comprobada en escuelas de primaria de los Programas de construccin
de la paz aplicados de forma generalizada y continuada, en los que junto al entrenamiento en reso-
lucin de conflictos, se educan valores democrticos, de tolerancia y respeto intercultural (Aber y
Jones, 2003).
Cuando la valoracin de los programas de prevencin es realizada por los equipos directivos de los
centros destacan por su eficacia: en primer lugar, los programas que buscan cambiar la escuela para
adaptarla mejor a las necesidades de los alumnos; en segundo lugar, los que promueven cambios y
14
Manual para el Profesorado
habilidades en el profesorado para prevenir a violencia; y en tercer lugar, los que pretenden modificar
simplemente la conducta individual de los alumnos violentos (Heerboth, 2000).
Los intentos de concretar una agenda de investigacin sobre la prevencin de la violencia escolar lle-
van a destacar la necesidad de definir cules son las condiciones bsicas que contribuyen a promover
un entorno escolar de calidad en el que no tenga cabida la violencia, implicando a travs de la coo-
peracin al profesorado, al alumnado y a los padres. Para lo cual es necesario establecer protocolos
de intervencin que ayuden a conseguirlo simplificando cuales son sus componentes bsicos (Reinke
y Herman, 2002, p. 796).
Los programas de prevencin de la violencia que hemos desarrollado desde la Universidad
Complutense con buenos resultados (Daz-Aguado, 2004) giran en torno a dos componentes bsicos:
1) la estructuracin de las actividades educativas a travs de la cooperacin en equipos heterogne-
os, que puede llevarse a cabo a travs de cualquier materia; 2) y la aplicacin de una secuencia de
actividades en el que la cooperacin se aplica a contenidos relacionados con el currculum de la no
violencia, incluyendo especficamente problemas de acoso entre iguales pero no slo.
1.3. LO QUE APRENDIMOS SOBRE PREVENCIN DESDE LOS PROGRAMAS
DE EDUCACIN COMPENSATORIA.
Algunos de los objetivos que se plantea el programa Prevenir en Madrid son de una gran compleji-
dad. Para comprender el ritmo y envergadura de los cambios que implican puede resultar til recor-
dar algunas de las lecciones aprendidas de los programas de educacin compensatoria iniciados en los
aos 60, con un objetivo muy ambicioso: construir una sociedad ms justa a travs de la educacin.
Del anlisis de aquel intento, el primero en utilizar los datos y teoras proporcionados por la investiga-
cin para transformar desde la educacin, a gran escala, una realidad social, pueden extraerse impor-
tantes conclusiones:
1) Ajuste entre expectativas y medios.
Las desmesuradas expectativas con que se emprendieron son, en parte, responsables de la decepcin
que sus primeros resultados produjeron. Y es que la creacin de expectativas excesivas, imposibles de
cumplir con los medios que se emplean, suele llevar a infravalorar la realidad. Riesgo que conviene
tener en cuenta en el momento de iniciar innovaciones educativas.
2) La prctica necesita una teora que la fundamente.
Los programas deben basarse en una teora slidamente establecida, que incluya una explicacin
coherente y comprensiva de los objetivos a alcanzar, sus posibles obstculos y los procedimientos que
permitan superarlos. En torno a la cual estructurar, como componente bsico de la intervencin, la for-
macin de los profesores que los van a aplicar; que debe ser, al mismo tiempo, terica y prctica.
3) Coherencia y amplitud de la evaluacin.
El seguimiento longitudinal de los programas de educacin compensatoria (realizado en la dcada de
los 70) reflej ya una eficacia significativa en la reduccin del abandono escolar y de las repeticiones
de curso de los alumnos en desventaja, no detectada en las evaluaciones iniciales basadas en el ren-
dimiento y el cociente intelectual. La evaluacin de los resultados de 25 aos va bastante ms lejos,
reflejando que haber participado en el programa incrementa la probabilidad de estar ms tiempo y
con ms xito en la escuela, reduciendo el riesgo de desempleo y delincuencia. De lo cual se deriva
una eficacia muy notable de las posibilidades de prevenir dichos problemas mejorando la educacin,
15
Manual para el Profesorado
as como la necesidad de cuidar la evaluacin de los resultados de forma que resulte ms coherente
con los objetivos propuestos, plantendola desde una perspectiva interactiva y ms amplia, que inclu-
ya: las actitudes recprocas entre profesores y alumnos, las representaciones de tareas y papeles, la
motivacin por el aprendizaje o la capacidad del sistema escolar para adaptarse a la diversidad de los
alumnos.
4) Innovacin cuantitativa versus cualitativa.
Los cambios meramente cuantitativos basados en la teora de la privacin cultural, como adelantar la
edad del ingreso a la escuela o prolongar su estancia en ella, no resuelven los problemas originados
por causas de tipo cualitativo que residen en las limitaciones de la escuela para adaptarse a la diver-
sidad. Es preciso, en este sentido, modificar sustancialmente la actividad y el modo de funcionamien-
to del sistema escolar, adaptndolo a las caractersticas de los objetivos actuales y de los nios a los
que se dirige; y no al revs como hasta ahora se ha hecho debido al supuesto de que tiene que ser el
nio quin se adapte a la escuela.
5) La permanencia de la innovacin.
Para que sean eficaces a largo plazo, las innovaciones educativas deben llevarse a cabo de forma con-
tinua. Limitar la intervencin a determinados momentos o situaciones evolutivas, aunque sean crti-
cas, no permite esperar que sus efectos resulten muy significativos varios aos despus.
6) La colaboracin de la escuela con el resto de la sociedad.
Es necesario intervenir tambin fuera de la escuela, sobre las principales condiciones ambientales que
originan los problemas cuyos efectos se pretende modificar, y llevarlo a cabo a distintos niveles (dis-
minuyendo, por ejemplo, la distancia entre la escuela y la familia o trabajando contra la exclusin en
el conjunto de la sociedad). Como reconoce Bruner (1999) respecto a la eficacia de estos programas,
El Head Start no es un elixir mgico. (...) No basta por si mismo. (...) Hay demasiadas cosas en la
sociedad que trabajan en sentido contrario. (...) Pero hemos comprobado que incluso bajo las condi-
ciones menos favorables, (...) consigui dar a algunos nios una idea de sus propias posibilidades,
haciendo que colaborasen en una comunidad facilitadora (pp. 92-94).
16
Manual para el Profesorado
2. MARCO TERICO DEL PROGRAMA:
UN MODELO EVOLUTIVO-ECOLGICO.
Una de las principales conclusiones de los intentos de prevenir problemas desde la educacin es la
necesidad de orientarlos en un marco terico, que de coherencia y sentido a la intervencin, en fun-
cin del cual: definir sus objetivos, disear procedimientos, materiales y actividades y evaluar sus resul-
tados. Tanto en las drogodependencias como en la violencia se destaca, adems, la necesidad de tener
en cuenta en este marco terico las siguientes recomendaciones:
Considerar tanto las condiciones de riesgo (que incrementan la probabilidad de aparicin de dichos
problemas), generalmente mejor conocidas, como las condiciones de proteccin (que reducen
dicha probabilidad o amortiguan el efecto de las condiciones de riesgo) habitualmente ms olvida-
das y de gran relevancia para la intervencin educativa.
Adoptar una perspectiva de largo plazo, que preste una especial atencin a los momentos evolu-
tivos crticos.
Y reconocer las influencias que sobre dichos problemas y su prevencin se producen desde mlti-
ples contextos y niveles: escuela, familia, medios de comunicacin, ocio, estructuracin de la
sociedad...
En funcin de lo anteriormente expuesto, se propone el marco terico que a continuacin se presen-
ta, basado en una doble y complementaria perspectiva:
La perspectiva evolutiva, analizando la vulnerabilidad existente en cada individuo en funcin de
cmo ha resuelto las tareas y habilidades bsicas que se construyen en cada perodo crtico. Esta
perspectiva, que se inserta dentro de la Psicopatologa Evolutiva, es de gran relevancia para ade-
cuar la prevencin a cada edad, ayudando a desarrollar las habilidades criticas de dicho perodo,
reforzando logros conseguidos y compensando deficiencias que se hayan podido producir en eda-
des anteriores. En funcin de lo cual se propone que la prevencin debe fortalecer cuatro capaci-
dades bsicas, que permitan al alumno: establecer vnculos de calidad en diversos contextos, ser
eficaz en situaciones de estudio-trabajo movilizando la energa y el esfuerzo necesario para ello,
integrarse en grupos de iguales constructivos resistiendo a presiones inadecuadas, e iniciar correc-
tamente en la adolescencia la construccin de una identidad propia que le ayude a encontrar su
lugar en el mundo y apropiarse de su futuro.
La perspectiva ecolgica, sobre las condiciones de riesgo y de proteccin en los mltiples niveles
de la interaccin individuo-ambiente, a partir de la cual disear el programa incluyendo activida-
des destinadas a optimizar tanto el ambiente como la representacin que de l y de sus posibilida-
des tiene el alumno, incluyendo los escenarios en los que trascurre su vida (familia, escuela, de
ocio...), las conexiones entre dichos escenarios, los medios de comunicacin, los recursos disponi-
bles para el ocio y el conjunto de creencias y estructuras de la sociedad.
17
Manual para el Profesorado
2.1. RIESGO Y PREVENCIN DESDE UNA PERSPECTIVA EVOLUTIVA:
ASIGNATURAS PARA ENSEAR A VIVIR.
Uno de los enfoques ms adecuados de la Psicopatologa Evolutiva para el tema que aqu nos ocupa
es el que trata de explicar y prevenir las perturbaciones psicosociales tomando como referencia las
tareas y procesos que favorecen un adecuado desarrollo. Desde esta perspectiva (Cichetti, 1989), la
competencia que resulta de una adecuada solucin de las tareas evolutivas crticas hace a la persona
menos vulnerable a los efectos negativos de las diversas situaciones de riesgo psicosocial; pudindo-
se considerar como una condicin evolutiva compensadora. Por el contrario, la deficiencia resultante
de una inadecuada solucin de las tareas crticas aumenta la vulnerabilidad del individuo, pudindo-
se considerar, por tanto, como una condicin de riesgo. As, la capacidad del individuo para afrontar
la adversidad y el riesgo, denominada por algunos autores como resiliencia (Cyrulnik, 2002; Rutter,
1990), puede ser conceptualizada como el resultado de la combinacin global de esta serie de habi-
lidades.
La aplicacin de este enfoque a la prevencin de conductas destructivas, puede enriquecer la pers-
pectiva tradicional, orientada a la disminucin de factores de riesgo, con el desarrollo y potenciacin
de dichas tareas evolutivas y las competencias crticas que de ellas resultan, como importantes condi-
ciones protectoras.
Entre las tareas evolutivas bsicas de la infancia y la adolescencia, a partir de las cuales se adquieren
las competencias necesarias para el desarrollo posterior, las cuatro que a continuacin se analizan
parecen especialmente significativas para el tema que aqu nos ocupa.
2.1.1. La capacidad para establecer vnculos seguros y la forma de afrontar el estrs.
Desde el comienzo de la vida de una persona puede reducirse su vulnerabilidad frente a distintos tipos
de riesgo psicolgico o social favoreciendo su capacidad para establecer vnculos de calidad, basados
en la confianza mutua. Esta capacidad comienza a desarrollarse a partir de las relaciones que el nio
establece con los adultos ms significativos (su madre y su padre, generalmente), con los que va
aprendiendo lo que se puede esperar de los dems y de s mismo; modelos que desempean un deci-
sivo papel en la regulacin de su conducta y en su forma de responder a las dificultades y a las frus-
traciones. Cuando el adulto responde con sensibilidad y consistencia a las demandas de atencin del
nio, le ayuda a desarrollar la confianza bsica en su propia capacidad para influir en los dems con
xito e informacin adecuada sobre cmo conseguirlo. La seguridad proporcionada en esta relacin
de apego permite al nio desarrollar expectativas positivas de s mismo y de los dems, que le ayu-
dan a: aproximarse al mundo con confianza, afrontar las dificultades con eficacia, obtener la ayuda
de los dems o proporcionrsela. En algunos casos, sin embargo, el nio aprende que no puede espe-
rar cuidado ni proteccin, desarrolla una visin negativa del mundo y se acostumbra a responder a l
con conductas que dificultan tanto el establecimiento de vnculos de calidad como su capacidad para
superar la adversidad, incrementando con ello la probabilidad de conductas violentas y su vulnerabi-
lidad general (Bowlby, 1992; Crittenden, 1992). Es decir, que una mala resolucin de esta tarea evo-
lutiva bsica dificulta las siguientes.
Aunque a medida que pasa el tiempo, el nio va hacindose ms independiente de los adultos encar-
gados de proporcionarle seguridad, la capacidad para adaptarse a situaciones nuevas o superar ten-
siones emocionales sigue estando siempre estrechamente relacionada con la seguridad y el apoyo que
proporcionan las relaciones afectivas bsicas.
18
Manual para el Profesorado
Problemas para establecer vnculos y riesgo.
En apoyo de la importancia que esta primera tarea evolutiva tiene en la prevencin de problemas
como las drogodependencias y la violencia cabe considerar las relaciones encontradas entre dichos
problemas y las caractersticas que se describen a continuacin:
1. La capacidad para establecer vnculos seguros en diversos contextos. A partir de los cuales se des-
arrollan la confianza en uno mismo y en los dems y la capacidad de autorregulacin emocional
(Daz-Aguado y Martnez Arias, Dirs., 2003; Gardner et al., 2001; Kagan, 1991) representan
importantes condiciones que protegen contra las drogodependencias y la violencia. De lo cual se
deduce que las conductas que a estos problemas conducen podran ser utilizadas para responder
a dichas funciones psicolgicas, establecer vnculos o reducir el malestar emocional, y que cuando
existen deficiencias en estas habilidades es preciso ayudar a superarlas como objetivo bsico de la
prevencin y podra explicarse por qu la formacin de un vnculo de confianza en el contexto en
el que se lleva a cabo la prevencin parece ser un requisito para su eficacia, especialmente con indi-
viduos que han tenido dificultades. En este sentido, cabe considerar el modelo propuesto por
Catalano et al. (1996) para explicar el consumo de drogas y otras conductas antisociales en fun-
cin de las oportunidades que la persona ha tenido para establecer vnculos de calidad en los diver-
sos contextos de socializacin. En el que se destacan como condiciones bsicas para dichos vncu-
los: la percepcin de que existen oportunidades para interactuar en cada contexto, la participacin
en las actividades que all se producen y el hecho de que supongan algn tipo de beneficio para el
individuo, tal como ste las percibe. As la tendencia a las conductas de riesgo puede incrementar-
se tanto por la falta de una vinculacin adecuada con contextos prosociales como por la vincula-
cin a entornos en los que los agentes de referencia emiten conductas de riesgo. Con la edad cam-
bia la importancia relativa de cada contexto como condicin protectora o de riesgo. El papel de los
padres y otras figuras de apego tiene una importancia fundamental en las primeras etapas y va dis-
minuyendo a medida que crece la de otros agentes. En la escuela primaria y secundaria los profe-
sores y compaeros desempean un papel de especial relevancia. Y despus, va creciendo la de los
amigos, y otras personas con las se establecen relaciones en un contexto comunitario cada vez ms
amplio (Catalano y Hawkins, 1996).
2. La baja calidad de las relaciones familiares. Representa una condicin de riesgo tanto para las dro-
godependencias como para la violencia, incluida la que se ejerce en la escuela, destacando como
indicadores de dicho problema: las bajas expectativas de los padres hacia el nio, la incapacidad de
los padres para estructurar la interaccin educativa a travs de una conducta coherente, previsible
y emptica hacia las necesidades del nio, la falta de habilidades para establecer una disciplina que
no caiga en el autoritarismo ni en la negligencia y el abuso en sus distintas modalidades (Brody y
Forehand, 1993; Daz-Aguado, Martnez Arias, Dirs., 2003; Hawkins et al., 1992; Jessor, 1992;
Petterson et al., 1992; Pollard et al., 1997; Kumpfer et al, 1998). En relacin a lo cual cabe inter-
pretar tambin el hecho de que la disponibilidad de un adulto de referencia, en el que el nio o
adolescente confe y pueda obtener ayuda y apoyo, represente una importante condicin protec-
tora (Jessor, 1992), observndose, en este sentido, que la eficacia de dicho adulto va ms all de
las relaciones que se establecen en el contexto familiar.
19
Manual para el Profesorado
Qu hacer para superar los problemas originados por modelos negativos.
Para favorecer el desarrollo de modelos internos positivos en los nios que los desarrollaron inicial-
mente de carcter negativo, es preciso proporcionarles experiencias de interaccin con adultos que
tengan una adecuada disponibilidad psicolgica, con los cuales puedan establecer vnculos sociales
seguros y aprender a travs de ellos a:
Confiar en s mismos y en los dems.
Predecir, interpretar y expresar sus emociones.
Estructurar de forma consistente su comportamiento en relacin al comportamiento de los dems.
El comportamiento disruptivo que a veces manifiestan en la escuela algunos alumnos puede deberse,
por lo menos en parte, a que quienes los utilizan no han aprendido a estructurar de forma coherente
su conducta en relacin a la conducta de otras personas, deficiencia que les lleva a intentar, por ejem-
plo, pedir afecto y atencin con conductas agresivas, con lo que consiguen precisamente lo contrario
de lo que pretenden. En estos casos, es muy importante ensearles qu es lo que realmente estn
expresando con su conducta, qu consecuencias tiene en los dems, qu lmites es necesario respe-
tar, y cmo modificar su conducta si quieren que sta tenga otras consecuencias. Para ensear todo
este proceso a veces conviene establecer (incluso en forma escrita) un contrato con el nio o adoles-
cente en el que se especifique qu condiciones deber cumplir para lograr determinadas consecuen-
cias en los dems, qu lmites existen en las relaciones y qu deber hacer si no los respeta para repa-
rar o compensar el dao originado.
Cuando el deterioro en estos modelos bsicos es extremo, originado por problemas muy graves como
el maltrato familiar, es muy importante proporcionar al nio o adolescente maltratado un contexto
protegido (como el que puede establecerse a travs de la terapia con un psiclogo), en el que pueda
expresar sus problemas sin miedo ni ansiedad y obtener la ayuda necesaria para conceptuar adecua-
damente dichas experiencias, superando los fuertes sentimientos de culpabilidad e infravaloracin que
con frecuencia originan.
2.1.2. xito, fracaso y capacidad para esforzarse y orientar la conducta hacia objetivos.
Dificultades con tareas y profesores y conductas de riesgo.
En el estudio realizado para elaborar el programa Prevenir en Madrid se destaca como la principal con-
dicin protectora que es preciso desarrollar: ayudar al alumnado a encontrar su lugar en la escuela,
mejorando la vinculacin con tareas y profesores. A esta recomendacin permiten llegar los resulta-
dos que reflejan que hay tres tipos de adolescentes respecto a los consumos de riesgo (bajo, medio,
elevado), estrechamente relacionados con los distintos indicadores escolares a travs de los cuales se
ha evaluado dicha vinculacin: rendimiento acadmico en el ltimo curso, no hacer pellas, tener
menor edad (puesto que entre los de mayor edad se concentran los que han repetido curso) y la valo-
racin subjetiva de la calidad de la vida en la escuela (con profesores, con el instituto, con lo que
aprenden). En todas las variables mencionadas el grupo de menor consumo es el mejor situado, segui-
do por el grupo de consumo medio, mientras que la posicin que refleja una mayor dificultad escolar
es la ocupada por el grupo de mayor consumo. Para explicar estos resultados conviene tener en cuen-
ta que respecto a la calidad de la vida familiar y a la disponibilidad de grupos de amigos, existen
muchos menos problemas entre los adolescentes evaluados que respecto a la adaptacin escolar.
20
Manual para el Profesorado
La realizacin de tareas con otros adultos distintos de los que encuentra en su familia, como los pro-
fesores, tiene una gran influencia en el desarrollo de la motivacin de eficacia en el nio. Para favo-
recer dicha motivacin conviene proporcionar a todos los alumnos suficientes experiencias de xito,
as como ayudarles a aprender mensajes positivos con los que controlar su propia conducta en situa-
ciones difciles.
Los resultados anteriormente expuestos coinciden con los obtenidos por otros equipos en contextos
muy diversos, en los que se llega a las siguientes conclusiones:
Las dificultades para orientar la conducta.
Las dificultades para orientar la conducta,parecen ser uno de los problemas que guarda relaciones
ms consistentes con todas y cada una de las conductas de riesgo de los adolescentes, incluida la
violencia escolar en sus distintas manifestaciones (Daz-Aguado, Martnez Arias y Martn Seoane,
2004). Respecto al consumo de drogas, se ha observado que incrementan su riesgo los siguientes
problemas: fracaso escolar, falta de vinculacin con la escuela y las actividades acadmicas, escasa
valoracin del aprendizaje y las materias escolares, absentismo, problemas de relacin con los pro-
fesores, comportamiento disruptivo y abandono prematuro de la escuela (Costa, Jessor y Turbin,
1999).
Las dificultades para orientar la conducta hacia objetivos constructivos y esforzarse en su consecucin.
Incrementan, en general, el riesgo de consumo de drogas, ms all de las manifestaciones que
sobre dichas dificultades se producen en los problemas escolares anteriormente mencionados. As,
se han destacado como condiciones relacionadas con los consumos de riesgo: la dificultad para
orientar la conducta en funcin de una gratificacin no inmediata y las bajas expectativas de auto-
eficacia en actividades que requieren esfuerzo (Kumpfer et al., 1998; Costa, Jessor y Turbin, 1999).
Cmo prevenir desde la infancia.
Lo ms eficaz para prevenir los problemas de adaptacin escolar mencionados en el prrafo anterior
es insertar la prevencin lo antes posible, en el momento en que el nio est aprendiendo a estructu-
rar su conducta en el logro de objetivos que exigen esfuerzo. Se presenta a continuacin una descrip-
cin de las condiciones que pueden ayudar a conseguirlo.
Desde el segundo ao de vida, el desarrollo de la personalidad exige aprender a orientar la conducta
en torno a los objetivos que uno mismo se plantea y esforzarse por conseguirlos. Las relaciones que
se establecen en la escuela desde los primeros aos tienen, en este sentido, una gran importancia. De
ellas depende el aprendizaje de la motivacin de eficacia, el optimismo con el que se afrontan las difi-
cultades, el sentido del progreso personal y la capacidad para relacionarse con la autoridad en situa-
ciones de trabajo.
El sentido de la propia eficacia es una de las caractersticas psicolgicas ms relevantes en la calidad
de la vida de los seres humanos, puesto que de dicho sentido depende la capacidad de orientar la con-
ducta a objetivos y de esforzarse para conseguirlos con la suficiente eficacia y persistencia como para
superar los obstculos que con frecuencia se encuentran. Competencia a la que suele denominarse
como motivacin de eficacia.
Esta motivacin de eficacia es aprendida a partir de las experiencias de xito y fracaso que se han teni-
do a lo largo de la vida, y especialmente durante la infancia y adolescencia. Segn como hayan sido
dichas experiencias y los mensajes transmitidos por los adultos ms significativos, los nios han apren-
21
Manual para el Profesorado
dido a anticipar unos determinados resultados (positivos o negativos) en las distintas actividades que
realizan (tareas escolares, relaciones sociales, deporte...) y a darse a s mismos mensajes que ayudan
u obstaculizan su eficacia (Harter, 1978).
Cuando los esfuerzos que realiza un nio para superar una tarea, o alcanzar un objetivo de forma
independiente, le conducen al xito, o cuando los adultos significativos para l (profesores, madre,
padre...) le manifiestan reconocimiento de forma consistente y adecuada, desarrolla su capacidad para
superar las dificultades, que se convierten en alicientes para la actividad, y aprende a decirse a s
mismo los mensajes positivos que ha recibido de los dems ("lo vas a conseguir", "sigue intentndo-
lo", "no te desanimes", "un fallo lo tiene cualquiera"...). De esta forma, el nio desarrolla su curio-
sidad, el deseo de aprender y la orientacin a la eficacia; caractersticas que le ayudan a enfrentarse a
las dificultades con seguridad, a superarlas y a ser menos vulnerable al fracaso.
Se produce el proceso contrario al anteriormente descrito cuando los resultados que un nio obtiene
en los intentos de lograr algo por s mismo le conducen al fracaso, o cuando en estas situaciones los
adultos suelen desalentarle o criticarle ("quin te has credo que eres?", "no lo vas a conseguir", "t
no vales para eso"...). Condiciones que hacen que el nio responda ante las dificultades en general,
y al aprendizaje en particular, con ansiedad e ineficacia, al anticipar el fracaso y haber aprendido a
decirse a s mismo los mensajes que ha recibido de los dems y que obstaculizan la superacin de las
dificultades que encuentra. Como consecuencia de dicho proceso, el nio suele ser inseguro, depen-
diente de la aprobacin de los dems, muy sensible a la crtica y ms vulnerable al fracaso, a la exclu-
sin social e, incluso, a la violencia (con la cual pueda llegar a conseguir un poder y una influencia -
de carcter negativo- que no se consigue de otra forma).
La realizacin de tareas con otros adultos distintos de los que encuentra en su familia, como los profeso-
res, tiene una gran influencia en el desarrollo de la motivacin de eficacia en el nio. Para favorecer dicha
motivacin conviene proporcionar a todos los alumnos suficientes experiencias de xito, as como ayudar-
les a aprender mensajes positivos con los que controlar su propia conducta en situaciones difciles.
Conviene tener en cuenta que una inadecuada resolucin de esta importante tarea evolutiva repre-
senta una condicin de riesgo para el desarrollo de las siguientes y que una resolucin adecuada acta
como condicin protectora.
Para ayudar a superar las tensiones que implica la continua exposicin de los nios a situaciones de
xito y fracaso que existe en contextos de aprendizaje, conviene:
Relativizar ambas situaciones, ayudando, por ejemplo, a no considerarse superior a los dems
cuando se tiene xito, ni inferior cuando se vive un fracaso.
Considerar las situaciones en las no se obtienen los resultados deseados como problemas a resol-
ver, ms que como fracasos, concentrando la atencin del nio en qu puede hacer l para supe-
rar dichas dificultades y ayudndole a conseguirlo.
Conviene tener en cuenta, adems, que pocas experiencias generan tanto malestar psicolgico como
rechazarse a uno mismo. Un nivel suficiente de autoestima es una condicin necesaria para movilizar
el esfuerzo que requiere el aprendizaje. Los nios que se sitan por debajo de dicho nivel (que no se
aceptan a s mismos) y que no tienen ninguna oportunidad de xito y reconocimiento, difcilmente
pueden soportar las dificultades o las comparaciones que se producen en situaciones de aprendizaje.
Y en estos casos, es preciso desarrollar de forma prioritaria niveles ms altos de xito y aceptacin per-
sonal. Para conseguirlo, conviene ayudar a que estos nios:
22
Manual para el Profesorado
Se planteen objetivos realistas de aprendizaje.
Pongan en marcha acciones adecuadas para alcanzarlos.
Se esfuercen, superando los obstculos que suelen aparecer.
Y lleguen a obtener el xito y el reconocimiento que necesitan por parte de adultos ms significa-
tivos (profesores, madre, padre...).
El hecho de no sufrir nunca el ms mnimo fracaso y acostumbrarse a ser siempre el primero en todo,
tampoco es una situacin ideal. Los nios que se acostumbran a ella pueden tener dificultades poste-
riores cuando se sientan fracasar (por el mero hecho de no ser los primeros). Ensear a estos nios a
relativizar su xito suele ser necesario para que puedan despus relativizar el fracaso, as como para
que comprendan a los dems.
Los procedimientos de aprendizaje cooperativo que se describen en el captulo tres, contribuyen a des-
arrollar el proceso y objetivos anteriormente expuestos, al distribuir las oportunidades de obtener xito
y reconocimiento entre todos los alumnos, creando condiciones en las que aprender a desarrollar el
sentido del propio proyecto acadmico, uno de los ms importantes objetivos del aprendizaje, impres-
cindible para luchar contra la exclusin desde la escuela.
La importancia del optimismo aprendido.
Normalmente, cuando se sufre un tratamiento discriminatorio surgen una serie de efectos que dificul-
tan las relaciones sociales: hostilidad, inhibicin de la generosidad, dificultades para colaborar... Se ha
comprobado, en este sentido, con nios de cinco y seis aos, que estos efectos no aparecen cuando
a pesar de sufrir una discriminacin negativa de un adulto (que reparte a otros ms recompensas), el
nio se encuentra recordando una experiencia en la que se sinti satisfecho consigo mismo. El efecto
protector de este recuerdo parece vacunar al nio contra determinadas experiencias de riesgo (como
la discriminacin negativa y la envidia), sin impedirle percibir la situacin. Vacuna que probablemen-
te se produce porque los pensamientos positivos provocados por el recuerdo hacen que el nio con-
ceda menos importancia a los pensamientos negativos que producira de lo contrario la discriminacin
(Carlson y Masters, 1986).
Como se refleja en el prrafo anterior, el optimismo puede ayudar a prevenir importantes problemas
emocionales; entendiendo por optimismo: una atencin selectiva hacia los aspectos positivos de la
realidad, que no impida percibirla con precisin. Por el contrario, el pesimismo, la atencin selectiva
hacia los aspectos negativos de la realidad, suele aumentar el riesgo de sufrir problemas emocionales
(Seligman y otros, 1999).
En los estudios actuales sobre inteligencia emocional, se ha observado que las personas optimistas se
adaptan mejor a la realidad que las pesimistas, debido a que aquellas: se sienten ms felices, superan
mejor las dificultades y tensiones emocionales, son ms capaces de dirigir su conducta hacia objetivos
y se relacionan de forma ms adecuada con los dems.
Para interpretar correctamente lo expuesto en el prrafo anterior, conviene tener en cuenta que la
mayora de las personas suelen ser optimistas cuando piensan sobre s mismas o sobre su futuro, mien-
tras que no suelen serlo tanto cuando piensan sobre los dems o sobre la sociedad.
23
Manual para el Profesorado
2.1.3. Cooperacin, amistad y relaciones con iguales.
Desde los seis aos de edad, el desarrollo de la interaccin con iguales se convierte en una tarea evo-
lutiva crtica. En dicho contexto se adquieren las habilidades sociales ms sofisticadas (necesarias para
cooperar, negociar, intercambiar, competir, defenderse, crear normas, cuestionar lo que es injusto, dis-
crepar, cuestionar y modificar los vnculos sociales, resistirse a la presin...).
En funcin de lo anteriormente expuesto puede comprenderse que la adaptacin socio-emocional
dependa, en buena parte, de las relaciones que los nios mantienen con sus compaeros (Daz-
Aguado, 1996; Parker y Asher, 1987; Kupersmidt y Coie, 1990). Los estudios longitudinales llevados
a cabo desde hace dcadas sobre este tema han permitido detectar que desde los ocho aos de edad,
y especialmente durante la etapa anterior a la adolescencia, el rechazo de los compaeros en la escue-
la es un predictor significativo de importantes problemas posteriores; entre los que cabe destacar
(Parker y Asher, 1987; Stengle, 1971; Roff y Wirt, 1984; Cowen et al, 1973):
El abandono prematuro de la escuela, incluso cuando se elimina el posible efecto que sobre ambas
variables puede tener la falta de rendimiento escolar.
Las drogodependencias.
El comportamiento violento y antisocial.
El suicidio.
Y los problemas que subyacen a la demanda de asistencia psiquitrica.
El hecho de poder detectar desde los ocho aos a los sujetos en situacin de riesgo de sufrir estos gra-
ves problemas permite llevar a cabo con ellos intervenciones preventivas con las que mejorar las rela-
ciones con los compaeros y el desarrollo de su competencia social, y disminuir as dicho riesgo.
Conviene tener en cuenta, tambin, que los estudios realizados en los ltimos aos sobre el acoso
escolar ponen de manifiesto que para prevenir dicho problema, basado en el dominio y la sumisin,
es necesario promover su alternativa ms adecuada y sostenible: las relaciones de amistad basadas en
el respeto mutuo y la igualdad (Salmivalli et al., 1999; 2005; Daz-Aguado, Dir., 2004).
En la adolescencia, la influencia de los compaeros adquiere una especial significacin debido a que
desempean un papel prioritario en la formacin de la propia identidad, al proporcionar la mejor opor-
tunidad de la que dispone el sujeto para poder compararse y activar el proceso de adopcin de pers-
pectivas, como consecuencia del cual se construye tanto el conocimiento de uno mismo como el
conocimiento de los dems (Selman, 1980).
Problemas con los iguales y riesgo de drogodependencias.
Una de las causas del incremento de los consumos de riesgo que se produce en la adolescencia tem-
prana es la fuerte vulnerabilidad hacia la presin del grupo de compaeros que se incrementa en dicha
edad y que tiende a disminuir a partir de los 16 aos, sobre todo cuando el individuo dispone de sufi-
cientes oportunidades para establecer relaciones adecuadas con grupos de compaeros que no incu-
rren con una especial frecuencia en conductas de riesgo.
Los estudios epidemiolgicos llevados a cabo sobre el consumo de drogas con adolescentes propor-
cionan una evidencia consistente sobre la importancia que una adecuada relacin con los iguales
puede tener para prevenir las drogodependencias (Daz-Aguado y Martnez Arias, Dirs., 2003;
24
Manual para el Profesorado
Hawkins et al., 1992; Otero, Romero y Luengo, 1994; Patterson et al., 1992; Moncada, 1997; Pollard
et al., 1997; Muoz Rivas et al, 2000; Jessor, 1992), puesto que:
Entre las principales condiciones de riesgo de consumo de drogas cabe destacar el hecho de que
los amigos tambin las consuman, que justifiquen dicho consumo as como que incurran en otras
conductas de riesgo.
Por el contrario, la mayora de los estudios encuentran tambin como condiciones protectoras la
integracin en grupos de amigos que no consumen drogas ni incurren de forma significativa en
conductas de riesgo, y que participan en actividades alternativas (de ocio, voluntariado, culturales,
religiosas...).
En algunos estudios se ha observado, tambin, que la falta de habilidades para resistir a la presin
del grupo y el hecho de estar ms orientado a los iguales que a los adultos incrementan el riesgo
de consumir drogas.
Resulta significativo destacar que el rechazo de los compaeros de clase est ms relacionado con el
consumo de drogas de los adolescentes cuando dicho rechazo se evala en edades anteriores. Por
qu? Cabe plantear como hiptesis que los individuos que fueron rechazados en la infancia han acu-
mulado una serie de dificultades para integrarse en grupos de orientacin constructiva que les ha lle-
vado a formar sus propios grupos, compuestos por individuos que han vivido frecuentes experiencias
de exclusin social y ms orientados en general a las conductas destructivas. En este contexto dichas
conductas se emiten, refuerzan y justifican ms, establecindose as un proceso de influencia recpro-
ca entre las carencias individuales anteriores y las prcticas grupales de riesgo, que conduce a su esca-
lada. De lo cual se deduce la importancia que la lucha contra la exclusin y la integracin en grupos
de compaeros constructivos tienen para prevenir todo tipo de conductas de riesgo (Daz-Aguado,
Dir., 1996).
El rechazo y el aislamiento.
La conducta de los nios rechazados en la escuela primaria suele ser muy visible y con frecuencia pro-
blemtica tanto para el profesor como para los compaeros; y surge a menudo por la fuerte necesi-
dad que estos nios tienen de llamar la atencin, por tener menos oportunidades de protagonismo
positivo que tienen sus compaeros, no saber conseguir esta atencin de forma positiva, y la tenden-
cia a conseguirla creando problemas (molestando, agrediendo, saltndose las normas, interrumpien-
do, tratando de despertar la envidia de los dems...). Uno de sus principales riesgos es que con el
tiempo aumente este comportamiento antisocial (Asher y Coie, 1990). Para evitarlo es preciso pro-
porcionar al alumno rechazado oportunidades positivas para conseguir la atencin de los dems, ayu-
darle a diferenciarla de la que obtiene cuando crea problemas y a no necesitar esta ltima.
El nio aislado se caracteriza por no ser aceptado ni rechazado, sino ignorado por sus compaeros,
entre los que pasa desapercibido. Est como fuera de lugar, al margen de lo que hacen sus compae-
ros, a los que parece evitar. Suele manifestar miedo y ansiedad al permanecer inmvil, en silencio,
mover los pies con nerviosismo y evitar el contacto con sus iguales. Estas conductas son similares a las
de cualquier nio de tres a cinco aos que lleva poco tiempo en una escuela infantil, y reflejan el
miedo que le produce una situacin nueva a la que va adaptndose gradualmente. Por eso, slo pue-
den considerarse como seal de un problema de aislamiento cuando el nio lleva con el mismo grupo
cierto tiempo (ms de tres meses como mnimo).
25
Manual para el Profesorado
El aislamiento priva al nio de relaciones entre iguales y de esta forma de oportunidades para apren-
der importantes habilidades sociales. La mayor parte de los nios aislados suele darse cuenta de que
no tienen amigos, con el riesgo de infravaloracin personal que de ello puede derivarse. Para ayudar
a un nio a superar este problema conviene darle confianza, promover activamente que comience a
relacionarse con otros nios y elogiarle cuando lo haga. Al principio puede resultar necesario reducir
la dificultad de la situacin para darle seguridad: favoreciendo que comience a jugar con otro nio
ms pequeo o promoviendo activamente su participacin en un juego en el que el papel del nio
aislado quede muy claro y sea fcil de asumir.
Para favorecer que los nios que tienen problemas en las relaciones con sus compaeros debido a falta
de habilidades sociales las adquieran puede seguirse el procedimiento para ensear este tipo de habi-
lidades que se resume en el anexo. Con nios de edades comprendidas entre los seis y los diez aos,
puede favorecerse dicha adquisicin a travs del aprendizaje cooperativo, y/o a travs de seis o siete
sesiones individualizadas con tres componentes bsicos: reflexin entre el nio y el adulto sobre cada
habilidad; prctica supervisada (en la que el nio con dificultades prctica la habilidad con un compa-
ero de clase) y evaluacin de la prctica entre el adulto y el nio. A partir de la preadolescencia suele
ser ms viable y eficaz la enseanza de las habilidades sociales a travs de los diversos procedimien-
tos grupales que se describen en el anexo.
El acoso escolar.
En los ltimos aos se ha incrementado considerablemente la toma de conciencia respecto a un pro-
blema que es tan viejo y generalizado como la propia escuela tradicional: el acoso entre iguales.
Para prevenir la violencia entre escolares es preciso no minimizar su gravedad en ninguna de sus mani-
festaciones, pero sin confundir tampoco problemas de gravedad y frecuencia muy diferente, diferen-
ciando la agresin (fsica o psicolgica) que puntualmente un alumno puede sufrir o ejercer en un
determinado momento, de la repeticin y agravamiento de dichas agresiones dentro de un proceso al
que llamamos acoso, trmino utilizado como traduccin de bullying (derivado de bull: matn), y con
el que se denomina a un proceso que:
1) Suele implicar diverso tipo de conductas: burlas, amenazas, intimidaciones, agresiones fsicas, ais-
lamiento sistemtico, insultos...
2) No se limita a un acontecimiento aislado, sino que se repite y prolonga durante cierto tiempo.
Razn por la cual se produce en contextos, como la escuela, el barrio o el trabajo, que obligan a
las personas a encontrarse con frecuencia y durante un perodo de tiempo de cierta duracin.
3) Provocado por un individuo (el matn), apoyado generalmente en un grupo, contra una vctima
que se encuentra indefensa, que no puede por s misma salir de esta situacin.
4) Y que se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los agresores
y a las vctimas sin intervenir directamente.
Entre las caractersticas observadas con ms frecuencia en los alumnos que acosan a sus compaeros
destacan las siguientes (Olweus, 1993 Pellegrini, et al, 1999; Salmivalli, 1999; Schwartz et al., 1997):
una situacin social negativa, aunque tienen algunos amigos que les siguen en su conducta violenta;
una acentuada tendencia a abusar de su fuerza (suelen ser fsicamente ms fuertes que los dems);
son impulsivos, con escasas habilidades sociales, baja tolerancia a la frustracin, dificultad para cum-
plir normas, relaciones negativas con los adultos y bajo rendimiento, problemas que se incrementan
26
Manual para el Profesorado
con la edad; tienen dificultad de autocrtica; en relacin a lo cual cabe considerar el hecho observado
en varias investigaciones al intentar evaluar la autoestima de los agresores, y encontrarla media o
incluso alta. Entre los principales antecedentes familiares suelen destacarse: la ausencia de una rela-
cin afectiva clida y segura por parte de los padres, y especialmente por parte de la madre, que mani-
fiesta actitudes negativas o escasa disponibilidad para atender al nio; y fuertes dificultades para ense-
ar a respetar lmites, combinando la permisividad ante conductas antisociales con el frecuente
empleo de mtodos coercitivos autoritarios, utilizando en muchos casos el castigo fsico.
Los resultados anteriormente expuestos ponen de manifiesto la importancia que tiene erradicar situa-
ciones de exclusin desde las primeras etapas educativas, y favorecer la identificacin del alumnado
con los valores de respeto mutuo, empata y no violencia, para prevenir el acoso entre escolares.
Respecto a la situacin de la vctima, uno de los resultados que sistemticamente se repite es que suele
estar fuertemente aislada, sin amigos, y ser bastante impopular, sufriendo ambos problemas en mayor
medida que los agresores. Para explicarlo, conviene tener en cuenta que la falta de amigos puede ori-
ginar el inicio de la victimizacin, y que sta puede hacer que disminuya an ms la popularidad de
quin la sufre y su aislamiento (Salmivalli et al, 1996; Smith et al., 2004). Se ha observado, adems,
que tener amigos y caer bien protegen contra la vctimizacin. Aunque el carcter protector de los
amigos es prcticamente nulo si proceden del grupo de vctimas, probablemente debido a su debili-
dad para intervenir. De lo cual se desprende que para prevenir la violencia es necesario intervenir con
el conjunto del grupo de iguales, favoreciendo el tipo de relaciones entre compaeros que inhibe su
aparicin.
Habilidades necesarias para la amistad.
La peculiaridad de las relaciones familiares limita las posibilidades de aprender a negociar en dicho
contexto. All, el nio debe aceptar y adaptarse a sus relaciones con padres y hermanos. Al salir de la
familia, descubre mltiples posibilidades para seleccionar sus compaeros de juego y que puede nego-
ciar los vnculos y contextos sociales. Aprende tambin que sus iguales no le aceptan fcilmente. Tiene
que convencerles de sus mritos como compaero y, a veces, tiene que anticipar y aceptar la exclu-
sin. Los estudios realizados para averiguar qu caractersticas distinguen a los nios o adolescentes
ms aceptados por sus compaeros demuestran que stos tienden a elegir a aquellos que les permi-
ten ejercer temporalmente el control de la relacin, intercambiar el estatus o mantener un estatus simi-
lar; lo cual resulta congruente con la naturaleza de las relaciones entre compaeros y las convierte en
la mejor oportunidad para aprender a negociar y colaborar (Daz-Aguado, 2002).
En la competencia general necesaria para hacerse amigos desde el comienzo de la escuela primaria
parecen estar incluidas cuatro habilidades bsicas que permiten:
1) Llevarse bien al mismo tiempo con adultos y con iguales. Los nios ms aceptados por sus compa-
eros se diferencian de los rechazados por ocupar una posicin positiva en el sistema escolar, logran-
do hacer compatible su relacin con tareas y profesores, con la solidaridad hacia sus compaeros. El
nio con capacidad para tener al mismo tiempo xito y amigos suele: participar con frecuencia y efi-
cacia en las tareas propuestas por el profesor y recibir su reconocimiento, pero dentro de ciertos lmi-
tes, sin que esta atencin sea buscada por el nio, ni manifestar ansiedad por conseguirla.
2) Colaborar e intercambiar el estatus. La relativa ambigedad del estatus que caracteriza a las rela-
ciones simtricas (entre iguales) hace que una gran parte de las conductas que entre ellos se pro-
ducen estn destinadas a negociar los papeles asimtricos (quin controla o dirige a quin en cada
27
Manual para el Profesorado
momento). El nio rechazado suele tener grandes dificultades para soportar la incertidumbre que
suponen los cambios de papel y poderlos negociar. Desde los seis o siete aos se observa que los
nios a los que sus compaeros piden ms informacin (dndoles un estatus superior) son tambin
los nios a los que ms informacin les dan (que dan a los dems un estatus superior). En este
mismo sentido, cuando se pregunta a los nios si ellos pueden ensear algo a otro nio suelen
mencionar a sus amigos, los mismos a los que hacen referencia cuando se les pregunta despus si
algn nio puede ensearles a ellos algo, reflejando as que entre iguales slo se permite a otro
que ocupe un estatus superior si l tambin lo concede. Los nios que tratan continuamente de
controlar, de dirigir a otros nios, suelen ser rechazados por sus iguales. Cuando se pregunta a los
compaeros por qu no quieren estar con ellos suelen decir que "porque son unos mandones",
"porque siempre hay que hacer lo que ellos dicen"... Cuando se observa a estos nios se comprue-
ba que, efectivamente, suelen tener dificultades para colaborar, no piden informacin a sus com-
paeros y tratan con frecuencia de llamar la atencin sobre s mismos, en lugar de tratar de cen-
trarla en la tarea. Es importante tener en cuenta que la capacidad para colaborar intercambiando
los papeles de quin manda y quin obedece se adquiere sobre todo entre compaeros que se con-
sideran mutuamente amigos. De ah la importancia que tiene conseguir que todos los nios ten-
gan al menos un buen amigo entre sus compaeros, con el que desarrollar estas importantes habi-
lidades sociales.
3) Expresar aceptacin: el papel de la simpata. Los nios ms aceptados por sus compaeros de clase
se diferencian de los nios rechazados por ser mucho ms sensibles a las iniciativas de los otros
nios, aceptar lo que otros proponen y conseguir as que los dems les acepten. Cuando se obser-
van las relaciones entre nios se comprueba que la conducta que un nio dirige a sus compaeros
est muy relacionada con la que recibe de ellos. Los nios que ms animan, elogian, atienden y
aceptan, suelen ser los que ms elogios, atencin y aceptacin reciben. Esta simpata recproca hace
que al nio le guste estar con sus compaeros y encuentre en esta relacin oportunidades de gran
calidad para desarrollar su inteligencia social y emocional. Por el contrario, los nios que son recha-
zados por sus compaeros suelen expresar con frecuencia conductas negativas hacia ellos (agre-
siones fsicas o verbales, disputas, crticas..) y recibir conductas similares de los otros nios. Esta
antipata recproca suele provocar una escalada que hace que las conductas negativas aumenten
con el paso del tiempo.
4) Repartir el protagonismo y la atencin. Uno de los bienes ms valorados en las situaciones socia-
les es la atencin de los dems. Comprenderlo y aprender a repartirla sin tratar de acapararla de
forma excesiva (como hacen los nios que resultan pesados y por eso rechazados), ni pasar des-
apercibido (como sucede con los nios aislados), es una de las ms sutiles habilidades sociales. La
capacidad de un nio para adaptarse a las situaciones grupales suele evaluarse observando cmo
trata de entrar en un grupo ya formado. Los estudios realizados sobre esta capacidad reflejan que
los nios ms aceptados por sus compaeros suelen adaptar su comportamiento a lo que el grupo
est haciendo sin tratar de acaparar la atencin de los dems ni interferir con lo que hacen, comu-
nicndose con ellos de forma clara y oportuna. Los nios que suelen ser rechazados, por el contra-
rio, manifiestan menos inters hacia los otros nios, suelen hacer comentarios irrelevantes, expre-
san frecuentemente desacuerdo, suelen ser ignorados por el grupo, e intentan llamar la atencin
sobre s mismos. Por eso, los problemas de los nios rechazados por sus compaeros pueden vol-
ver a producirse cuando van a un nuevo grupo. Para superar estos problemas suele ser necesario
ayudar a que estos nios adquieran las habilidades sociales necesarias para hacer amigos.
28
Manual para el Profesorado
Estrategias y capacidad de resolucin de conflictos.
Desde la edad de un ao pueden detectarse en los nios conductas utilizadas intencionadamente para
conseguir algo de los dems. La primera de estas estrategias sociales suele ser el llanto, y su desarro-
llo prximo consiste en pedir o proponer directamente lo que se pretende, una de las estrategias ms
frecuentes que los nios emplean con sus padres. Su evolucin posterior se produce al ir incorporan-
do progresivamente argumentos para apoyar lo que se pide y superar as los obstculos que implica.
Las relaciones entre iguales suelen suponer un fuerte impacto en la adquisicin de estrategias socia-
les. Con sus compaeros, los nios descubren con frecuencia que para conseguir un objetivo no basta
con pedirlo directamente. As, desde los 6 aos, la mayora de los nios llega a darse cuenta de la
necesidad de dar algo a cambio; y ms tarde, la de considerar la perspectiva del otro para llevar a cabo
estas negociaciones.
Para evaluar el conocimiento que los nios tienen sobre estrategias de relacin con iguales, se les suele
preguntar cmo pueden resolverse diversas situaciones conflictivas. Las estrategias que proponen los
nios ms aceptados por sus compaeros reflejan un conocimiento mucho mayor de la peculiaridad
de estas relaciones, suponen mejores consecuencias para todos los nios implicados y permiten resol-
ver con ms eficacia el conflicto por el que se pregunta. Los nios rechazados por sus compaeros
suelen proponer, por el contrario, estrategias ms simples y directas, de carcter ms negativo y
menos eficaces para alcanzar el objetivo propuesto.
2.1.4. De la infancia a la adolescencia: riesgo, incertidumbre e identidad.
La mayora de los estudios sobre los riesgos de la adolescencia destacan la necesidad de comenzar la
prevencin desde la Educacin Primaria, en las edades en las que se originan las principales condicio-
nes de riesgo y en las que conviene promover las condiciones de proteccin. A esta conclusin con-
ducen, tanto los estudios sobre consumo de drogas, que se analizan ms adelante, como los resulta-
dos ms generales obtenidos en estudios sociolgicos sobre la juventud espaola actual. Como resu-
men de los cuales, incluimos a continuacin algunas conclusiones extradas a partir del Informe del
INJUVE Juventud en Espaa, 2000 (Martn Serrano y Velarde Hermida, 2001), llevado a cabo con
jvenes de 15 a 29 aos:
La orientacin al presente y el rechazo a pensar sobre el futuro como reaccin a la incertidumbre
y al fracaso.
La mayora de los jvenes (el 66%, en el Informe de 2000 y el 68,9% en el Informe 2004,
Aguinaga et al., 2005) est de acuerdo con la idea de que el futuro es tan incierto que lo mejor
es vivir al da. Actitud que se relaciona con la falta de perspectivas de futuro, puesto que dismi-
nuye cuando: 1) se superan los estudios primarios y, sobre todo, cuando se alcanzan los universi-
tarios; 2) no se tienen sentimientos de fracaso escolar; 3) se leen cinco o ms libros al ao; 4) no
se ocupa mucho tiempo viendo la televisin; 5) y a partir de los 21 aos.
El fracaso en los estudios y la incertidumbre sobre el futuro laboral son las principales fuentes
de preocupacin.
La respuesta ms frecuente (dada por el 35%) sobre cul es el problema personal que ms le pre-
ocupa es la ocupacin y la responsabilidad profesional (estudio-trabajo). La experiencia de fraca-
sar en Primaria y Secundaria est muy extendida, puesto que afirman haberla vivido el 38%. Para
valorar el significado del fracaso en los primeros niveles educativos conviene tener en cuenta que
est estrechamente relacionado con el abandono prematuro de los estudios, y que el sentimiento
29
Manual para el Profesorado
de fracaso es ms frecuente: 1) entre los chicos, 2) entre los que son adolescentes en el momento
de realizar la encuesta; 3) y tanto ms frecuente cuanto menor es el estatus socioeconmico. La
integracin de estos resultados con los que se resumen en el apartado anterior ayuda a entender
qu condiciones incrementan la dificultad de los adolescentes para apropiarse de su futuro y su
relacin con problemas que surgen en la Educacin Primaria.
La felicidad como ausencia de responsabilidades y dificultades de incorporacin al mundo de los
adultos.
La infancia es considerada como la etapa ms feliz de la vida debido a la ausencia de responsabi-
lidades (el 44% la considera la etapa ms feliz; y el 48% como una etapa igual de feliz que otra/s).
Esta tendencia es claramente contraria a la que tuvo la generacin de sus padres y madres cuan-
do eran jvenes, mucho ms orientados a incorporarse a las responsabilidades adultas.
Los resultados anteriormente expuestos ponen de manifiesto la relevancia que la lucha contra el fra-
caso escolar y la exclusin desde la educacin primaria tiene para mejorar las condiciones en las que
construyen su identidad los adolescentes actuales as como para prevenir las conductas de riesgo. Las
investigaciones realizadas sobre cmo conseguirlo reflejan la necesidad de llevar a cabo importantes
innovaciones en la forma de ensear, que permitan distribuir el protagonismo acadmico, el poder,
puesto que esta distribucin del poder tiene, adems de su dimensin social, una dimensin individual
de gran significado en la calidad de la vida de las personas; a la que suele hacerse referencia en dis-
tintos foros internacionales con el trmino de empowerment. La educacin puede desempear un
papel decisivo en el desarrollo de esta dimensin en su aspecto individual, ayudando a que cada alum-
no y alumna defina sus propios proyectos escolares, desarrollando as el poder de controlar y decidir
su propia vida (decidiendo objetivos y medios para alcanzarlos, incrementando la capacidad de esfor-
zarse por conseguirlos, superando los obstculos que con frecuencia surgen en dicho proceso...)
Conviene tener en cuenta que el sentido del proyecto mejora la calidad de la vida de las personas y
el riesgo de reaccionar con comportamientos destructivos.
Transicin a la adolescencia y conductas de riesgo.
Al final de la Educacin Primaria comienzan a producirse una serie de cambios que reflejan el final de
la infancia y la transicin a la adolescencia. Para comprenderlos y prevenir problemas posteriores con-
viene tener en cuenta cules son las principales caractersticas de dicha edad.
Desde los primeros trabajos cientficos publicados sobre la adolescencia, se ha caracterizado a esta
etapa como un perodo difcil, turbulento y estresante, en el que se experimentan fuertes oscilaciones
y una marcada tendencia a la dramatizacin. Y es que la transicin de la infancia a dicha etapa es una
etapa de cambios psicolgicos muy bruscos que generan un alto nivel de incertidumbre. Ayudar a
afrontarla suele ser una de las principales funciones del consumo de drogas en los adolescentes, a tra-
vs del cual afirman y exploran el nuevo estatus que supone haber dejado de ser un nio sin ser toda-
va un adulto.
El adolescente puede disponer de una nueva herramienta cognitiva, el pensamiento formal, que le
permite resolver problemas con un mtodo parecido al del cientfico, hipottico-deductivo, plantean-
do todas las hiptesis posibles para ver cul se cumple en realidad. Gracias a este nuevo tipo de pen-
samiento, el adolescente es capaz de: realizar un anlisis exhaustivo de las combinaciones, adoptar lo
posible como punto de partida para juzgar la realidad; pensar sobre su propio pensamiento; y aplicar
la lgica con gran coherencia y sistematicidad (Inhelder y Piaget, 1972). Esta nueva forma de ver el
30
Manual para el Profesorado
mundo es una condicin necesaria para otros importantes logros que se desarrollan en la adolescen-
cia, como el establecimiento de su propia identidad (Chandler, Boyes y Ball, 1990), pero puede estar
tambin en el origen de algunas conductas de riesgo en las que a veces incurren los adolescentes.
La superior capacidad de abstraccin que van teniendo los nios desde los ltimos cursos de primaria
ampla considerablemente el nmero de posibilidades y alternativas lgicas que se plantean, aceptan-
do transgresiones a las reglas establecidas, y reconociendo las frecuentes contradicciones de los adul-
tos. Capacidad que le permite descubrir las inconsistencias de algunos de los argumentos o de las exa-
geraciones de los adultos cuando intentan transmitirle miedo hacia los consumos de riesgo; errores
que conviene, por tanto, evitar en los programas de prevencin llevados a cabo desde la preadoles-
cencia.
La psicologa de la adolescencia ha prestado una atencin especial a otras dos caractersticas de gran
relevancia para comprender qu funcin pueden cumplir las conductas destructivas y de riesgo que
se incrementan en esta edad, en torno a: la necesidad de reducir la incertidumbre y el estrs y los cam-
bios cognitivos. Caractersticas que pueden ayudar a entender mejor la especial orientacin al riesgo
que se produce sobre todo en la adolescencia temprana, y que convendra prevenir interviniendo en
edades anteriores.
La tendencia de los adolescentes a los consumos de riesgo aumenta con la creencia de que son invul-
nerables (Schinke, Botvin y Orlandi, 1991); creencia muy frecuente en la adolescencia temprana y que
surge como consecuencia de una nueva forma de egocentrismo que aparece en dicha edad, que ori-
gina lo que se ha denominado como auditorio imaginario y fbula personal (Elkind, 1967).
Cuando comienza el pensamiento formal, el adolescente suele tener dificultades para diferenciar entre
el objeto del pensamiento de los dems y el objeto de su propio pensamiento. En dicha confusin resi-
de la clave del egocentrismo de la adolescencia temprana (en torno a los 13 aos), que lleva a creer
que los dems prestan tanta atencin a su aspecto y a su conducta como l mismo; anticipando con-
tinuamente cules van a ser las reacciones que producir en los dems, como si estuviera ante un
auditorio imaginario.
La tendencia de los adolescentes a pensar sobre s mismos, a buscar su diferenciacin y su coheren-
cia, les lleva con cierta frecuencia a lo que se ha denominado la fbula personal (Elkind, 1967), una
historia que se cuentan a s mismos basada en el convencimiento de que su experiencia personal es
algo especial y nico. Esta distorsin cognitiva podra estar en la base de las graves conductas de ries-
go en que se implican algunos adolescentes con cierta frecuencia, creyendo que las consecuencias ms
probables de dichas conductas no pueden sucederles a ellos porque son especiales; y puede restar efi-
cacia a los programas de prevencin que se limitan a dar informacin sobre las posibles consecuen-
cias de las conductas de riesgo (Daz-Aguado, 1996).
La fuerte necesidad que los adolescentes tienen de sentirse especiales ayuda a explicar por qu a veces
pueden considerar deseables determinados problemas. De lo cual se deriva la necesidad de no incluir
en los programas de prevencin la exposicin a personas (drogodependientes, violentas...) que mani-
fiestan con detalle los problemas que se quieren prevenir, puesto que podra producir los efectos con-
trarios a los buscados.
La superacin de la fbula personal y del auditorio imaginario se producen cuando el adolescente
logra compartir sus pensamientos y sentimientos con sus compaeros, disponiendo as de un audito-
rio real, un grupo de iguales de carcter constructivo, con el que descubrir coincidencias y sentirse al
31
Manual para el Profesorado
mismo tiempo especial y nico (Daz-Aguado, 1996). Una de las funciones del consumo para los ado-
lescentes es conseguir este auditorio real, este grupo de compaeros con el que aprender a compren-
derse a uno mismo y a los dems.
La habilidad para afrontar con eficacia y autonoma las situaciones de riesgo es un aspecto importan-
te de nuestra capacidad de adaptacin que suele desarrollarse bastante tarde. En relacin a lo cual
cabe considerar la escasa eficacia que suelen tener con los adolescentes los programas que tratan de
prevenir graves problemas que aumentan en dicha edad (accidentes de trfico, embarazos no desea-
dos, drogadicciones....) informando simplemente sobre el riesgo que suponen las imprudencias.
Eficacia que podra mejorar si dichos programas se adaptaran mejor a las caractersticas psicolgicas
de la adolescencia; objetivo del anlisis que a continuacin se presenta.
Intentando avanzar en la comprensin del problema anteriormente expuesto, se ha planteado (Arnett,
1992) que la conducta temeraria del adolescente se produce por dos de las principales condiciones
que se incrementan en dicha edad: la sensacin de invulnerabilidad derivada del egocentrismo carac-
terstico de la adolescencia, que le lleva a creer que no sufrir las consecuencias de los riesgos en los
que incurre porque l es especial, y la bsqueda de nuevas sensaciones, derivada de su orientacin a
la novedad y a la independencia.
Los principios y mecanismos que estructuran las relaciones sociales en la infancia hacen que el nio
reclame la presencia de los adultos encargados de su cuidado ante situaciones que podran represen-
tar una amenaza para su seguridad; y le permiten obtener y aceptar la proteccin y ayuda que nece-
sita. Por el contrario, la creciente necesidad de autonoma que experimenta el adolescente le lleva a
rechazar la proteccin de los adultos y a enfrentarse a situaciones y conductas de riesgo, que pueden
representar una grave amenaza para su desarrollo posterior.
No suele ser fcil para el adulto adaptarse al cambio que supone dejar de proteger a un nio para ayu-
dar a un adolescente. Cambio que puede originar una gran incertidumbre en muchos padres. Y ante
el cual, responden a veces con un retirada excesivamente brusca de su apoyo y atencin, privando as
al adolescente de condiciones protectoras necesarias para su desarrollo.
Para comprender la conducta de riesgo en los adolescentes es necesario tener en cuenta que no se
produce de forma gratuita, sino que puede ser utilizada para responder a funciones psicolgicas y
sociales, especialmente, cuando no se dispone de otros recursos para ello. Entre dichas funciones cabe
destacar: la integracin en el grupo de compaeros, la reduccin del estrs y de la incertidumbre sobre
la propia identidad, obtener experiencias de poder y protagonismo social, establecer la autonoma de
los padres, rechazar las normas y valores de la autoridad convencional, o marcar la transicin de la
infancia al estatus adulto (Jessor, 1992; Daz-Aguado, 1996).
En funcin de lo anteriormente expuesto, se deduce que para prevenir las conductas de riesgo no
basta con ensear a rechazarlas sino que es preciso desarrollar otras alternativas que las hagan inne-
cesarias.
32
Manual para el Profesorado
2.2. EL RIESGO Y LA PROTECCIN DESDE UNA PERSPECTIVA ECOLGICA.
Para comprender y prevenir las causas de las conductas de riesgo y la gravedad de sus efectos, es pre-
ciso adoptar una perspectiva interactiva, considerando tanto, las caractersticas del individuo en des-
arrollo como, la interaccin que establece con el ambiente que le rodea, y conceptualizar ste a dis-
tintos niveles, como reconoce la Psicologa Ecolgica (Bronfenbrenner, 1981):
Microsistema
Escenario inmediato en el que se encuentra el individuo. Por ejemplo, entre las causas del riesgo
en el microsistema familiar cabra destacar, la ausencia de adultos disponibles para ayudarle o la
ausencia de normas y lmites.
Mesosistema
Conjunto de microsistemas en los que se desenvuelve el individuo. Cuando la distancia o el anta-
gonismo entre dos microsistemas (por ejemplo, la escuela y la familia) es muy fuerte la vulnerabi-
lidad general del individuo aumenta.
Exosistema
Influencias ambientales, como la televisin, que no incluyen en s mismas al individuo, pero que
influyen en los sistemas que s le incluyen. El acentuado protagonismo que en los medios de comu-
nicacin se da a las conductas de riesgo de los adolescentes, y la ausencia de protagonismo en
otras situaciones, puede aumentar la probabilidad de dichas conductas.
Macrosistema
Conjunto de creencias y valores del cual los otros son manifestaciones concretas. La situacin que
el individuo ocupa en el conjunto de la sociedad influye tambin de forma decisiva en su tenden-
cia a las conductas de riesgo; la exclusin o la discriminacin que sufren algunos nios aumenta su
probabilidad de incurrir en conductas de riesgo as como la gravedad de sus efectos.
2.2.1. El microsistema familiar.
El microsistema familiar influye de forma decisiva en el riesgo de conductas destructivas, desde el
comienzo de la vida, a travs del impacto que tiene en el desarrollo de los primeros modelos y expec-
tativas a partir de los cuales se desarrolla la confianza bsica en uno mismo y en los dems, capaci-
dad de estructuracin de la propia conducta en relacin a la de otra persona y la forma de autorre-
gulacin emocional. Competencias bsicas en torno a las cuales comienza a estructurarse la persona-
lidad del individuo y que dependen de la disponibilidad de los padres para atender psicolgicamente
al hijo.
La dificultad de la familia para proporcionar las tres condiciones anteriormente expuestas puede incre-
mentar el riesgo de que los nios y adolescentes incurran en conductas destructivas para s mismos o
para los dems. Los estudios ms recientes llevan a destacar, sobre todo, tanto la excesiva permisivi-
dad como el autoritarismo, as como la mezcla de ambos.
Para prevenir estos problemas conviene tener en cuenta, tambin, que los riesgos familiares se incre-
mentan cuando el nivel de estrs y dificultad que viven los adultos supera su capacidad de afronta-
miento. En otras palabras, que cuando los adultos se ven desbordados por sus propios problemas, su
capacidad educativa puede disminuir de forma importante. As puede explicarse que el aislamiento
familiar incremente el riesgo de violencia, en general, al privar a la familia de oportunidades para resol-
33
Manual para el Profesorado
ver los problemas que vive. Por eso, erradicar las situaciones de aislamiento y exclusin por las que
atraviesan a veces las familias, incrementando la comunicacin y la colaboracin con el resto de la
sociedad, debe ser destacado como un principio bsico para una prevencin integral.
Se ha encontrado evidencia de que las siguientes caractersticas representan condiciones de riesgo
para las drogodependencias: el consumo de drogas por parte de los padres y de los hermanos, la jus-
tificacin familiar de dichos consumos, las crisis y cambios fuertes en la estructura familiar y, en gene-
ral, todas aquellas condiciones que suponen altos niveles de estrs en dicho microsistema (Brody y
Forehand, 1993; Hawkins et. al, 1992; Petterson et al., 1992; Moncada, 1997; Pollard et al., 1997;
Kumpfer et al., 1998). Conviene tener en cuenta que este tipo de dificultades aumentan con frecuen-
cia cuando los hijos llegan a la adolescencia, sobre todo en su fase temprana y, especialmente, en rela-
cin a los conflictos relacionados con la autonoma y el control (Collins et al., 1990; Steinberg, 1990).
2.2.2. El microsistema escolar.
Como se ha comentado con anterioridad, la dificultad de interaccin en el sistema escolar es una de
las condiciones que incrementa de forma ms clara y consistente la probabilidad de conductas de ries-
go, incluido el consumo de drogas. Y existe tambin una slida evidencia de que estas dificultades
alcanzan su mximo nivel al pasar de la educacin primaria a la secundaria (Harter et al., 1992;
Petterson et al., 1992); lo cual podra explicar, por lo menos en parte, por qu las conductas proble-
ma con las que se asocian suelen incrementarse tambin en dicha edad.
El desajuste entre la escuela y las necesidades evolutivas como condicin de riesgo.
En contra de la creciente necesidad de autonoma que se produce al final de la infancia, la escuela res-
ponde frecuentemente con una serie de cambios que incrementan los riesgos y el rechazo a dicho
contexto. En este sentido se orientan las investigaciones longitudinales realizadas por Eccles, Lord y
Roeser, 1996, en las que encuentran evidencia emprica sobre cinco tipos de cambios que se produ-
cen entre la Escuela Primaria y Secundaria y pueden explicar por qu aumentan en la adolescencia las
dificultades de adaptacin a dicho microsistema as como las conductas de riesgo que con ellas se rela-
cionan, en funcin del desajuste que se produce entre las necesidades evolutivas de la adolescencia y
lo que ofrece la escuela secundaria, en la que:
Se produce un fuerte incremento del nfasis en el control y en la disciplina y disminuyen las opor-
tunidades del alumnado para tomar decisiones sobre su propio aprendizaje, que pasa a estar ms
dirigido por el profesorado.
La relacin entre el profesorado y el alumnado se hace mucho ms impersonal y aumentan los pro-
blemas de interaccin.
La organizacin de la actividad en el aula se orienta ms al grupo en su totalidad, resultando ms
competitiva y disminuyendo las oportunidades de participacin.
El profesorado utiliza normas de evaluacin ms estrictas. Y descienden, en general, las calificacio-
nes que recibe el alumnado. Descenso que origina, a su vez, una disminucin en la motivacin por
el aprendizaje, y con ello una escalada en espiral de consecuencias muy negativas. Conviene tener
en cuenta, en este sentido, que las calificaciones son el mejor predictor de autoeficacia percibida y
motivacin acadmica.
El profesorado de secundaria se siente menos eficaz que el de primaria, sobre todo respecto al
alumnado que presenta dificultades escolares. Aqu parece originarse la principal diferencia entre
34
Manual para el Profesorado
estos dos niveles educativos, que est estrechamente relacionada con el tipo de formacin recibi-
da y con el hecho de que en secundaria el profesorado no se siente responsable de la educacin
en general, sino especialista en una materia concreta.
Para superar los problemas anteriormente mencionados, estos autores proponen modificar la estructu-
ra de las actividades escolares orientndolas ms hacia el desarrollo de proyectos, de tareas, que sean
definidas como propias por el alumno, destacando cinco cualidades en esta orientacin que deben ser
consideradas en los programas de prevencin desde la educacin primaria, fortaleciendo al alumnado
en su identificacin con proyectos acadmicos que favorezcan la transicin a la Educacin Secundaria.
Estructurar la actividad hacia la construccin de tareas.
Distribuir la autoridad en el aula, ayudando a entender el sentido de la autoridad del profesorado.
Incrementar el reconocimiento del esfuerzo por encima del reconocimiento a la capacidad.
Trabajar con los alumnos en grupos heterogneos.
Y usar el tiempo de forma ms flexible para permitir la innovacin en actividades y tareas.
En apoyo de la relevancia que algunas de las innovaciones anteriormente expuestas pueden tener
para favorecer la identificacin con la escuela, cabe interpretar el resultado obtenido, recientemente,
en una investigacin llevada a cabo en una muestra representativa de adolescentes escolarizados en
la Comunidad de Madrid, en la que se observa que los alumnos que no lograron superar el nivel de
Escolarizacin Secundaria Obligatoria, y asisten a cursos de Garanta Social, estn significativamente
ms satisfechos con las relaciones que establecen en dichos cursos que los que se encuentran en
Educacin Secundaria Obligatoria y Bachillerato (Martn Seoane, 2003). Resultado que podra pare-
cer paradjico teniendo en cuenta que se trata del alumnado que ha fracasado con anterioridad en la
escuela, pero que no lo es tanto si tenemos en cuenta que los cursos de Garanta Social siguen la
mayora de las recomendaciones resumidas en el prrafo anterior; que parecen contribuir, por tanto,
a que a los adolescentes les guste la escuela y las relaciones que establecen con el profesorado.
2.2.3. La necesidad de incrementar la colaboracin familia-escuela.
Pocas investigaciones han estudiado especficamente las caractersticas del mesosistema, o conjunto
de relaciones entre los distintos microsistemas, al carecer de un modelo terico que incluya la concep-
tualizacin de este importante nivel de estructuracin de la interaccin individuo ambiente. Por lo que
la evidencia a favor de su relevancia es sobre todo indirecta y procede de los estudios en los que se
encuentra que una excesiva distancia entre la escuela y la familia incrementa, en general, el riesgo psi-
cosocial del nio y del adolescente, y que la calidad de la relacin entre la escuela y la familia repre-
senta una importante condicin protectora. En funcin de lo cual, cabe explicar que la mayora de las
recomendaciones sobre programas de prevencin la incluyan como uno de los principios bsicos a
tener en cuenta.
Para comprender la relevancia de la recomendacin anteriormente mencionada conviene recordar,
como plantea Bronfenbrenner (1981), que el potencial evolutivo de los diversos contextos que for-
man parte de un mesosistema aumenta en las siguientes condiciones:
"Si las demandas de los papeles que debe desempear en los diferentes entornos son compatibles,
y si (...) se estimula la aparicin de la confianza mutua, una orientacin positiva y el consenso de
metas entre entornos (pp. 235-236).
35
Manual para el Profesorado
"El potencial evolutivo de un entorno variar en relacin directa con la facilidad y el alcance de la
comunicacin recproca entre los diversos entornos. Tiene una importancia clave en este sentido la
inclusin de la familia en la red de las comunicaciones (por ejemplo se facilita el desarrollo del nio
tanto en el hogar como en la escuela a travs de la existencia de canales abiertos de comunicacin
en ambas direcciones). p. 241.
"Las relaciones supuestas en las hiptesis anteriores (sobre la necesidad de vnculos de apoyo entre
contextos) vara en sentido inverso a la experiencia previa y al sentido de competencia que la per-
sona en desarrollo tiene en los entornos en cuestin" (p. 239).
En apoyo de la importancia que las condiciones destacadas por Bronfenbrenner pueden tener en el
tema que aqu nos ocupa cabe interpretar que las transiciones ecolgicas (entre una escuela y otra,
por ejemplo) y la movilidad en general, hayan sido identificadas como condiciones que incrementan
el riesgo de consumir drogas (Petterson et al., 1992; Todd, 1988). De lo cual se deriva que una impor-
tante lnea de actuacin para mejorar la eficacia de la prevencin es establecer una comunicacin posi-
tiva entre la escuela y la familia, comunicacin que resulta especialmente necesaria para los alumnos
que se encuentran en situacin de riesgo o que estn viviendo adaptaciones especiales. Sin embargo,
la escuela suele quejarse con frecuencia de que son precisamente las familias de los alumnos con pro-
blemas las que menos acuden a las actividades organizadas desde dicho contexto. Al tratar de averi-
guar por qu, hemos observado (Daz-Aguado, Dir., 2004) que a veces estas familias encuentran el
contexto escolar como un lugar que les es hostil, y las actividades en las que son convocadas como
una amenaza que origina mucho estrs que, sumado al que tienen habitualmente, puede llegar a
resultarles muy difcil de afrontar. Para superar estas dificultades conviene sustituir la tendencia que a
veces se produce a buscar quien tiene la culpa por un esquema de colaboracin en el que la escue-
la y la familia se vean como aliadas para resolver un problema compartido.
2.2.4. La televisin y otras tecnologas.
Una de las caractersticas del exosistema, sobre cuya influencia en la conducta de riesgo durante la
infancia y la adolescencia existe actualmente un mayor consenso, es la que ejercen los medios de
comunicacin, y, especialmente, la televisin, el medio de influencia ms generalizada.
Tanto las crticas ms radicales, que consideran como nica solucin posible eliminar la televisin de
nuestras vidas, como las defensas a ultranza que se resisten a reconocer la necesidad de cambiarla en
profundidad, resultan inadecuadas. Porque conviene reconocer que la televisin forma parte de nues-
tra cultura, puede cumplir un papel positivo en el desarrollo de los valores con los que nos identifica-
mos, pero para que as sea deben llevarse a cabo cambios muy importantes, sobre todo en su utiliza-
cin por la infancia y en relacin a los contenidos que ponen en riesgo sus derechos bsicos. Y para
conseguirlo conviene tener en cuenta las siguientes conclusiones de los estudios llevados a cabo sobre
la televisin, entre los que destacan los que analizan su relacin con la violencia, uno de los conteni-
dos ms frecuentes (Daz-Aguado, 1996; Huesmann et al., 2003):
A corto plazo
Los estudios llevados a cabo sobre este tema desde hace dcadas, vienen comprobando repetida-
mente que los comportamientos y actitudes que los nios y nias observan en la televisin, tanto
de tipo positivo (la solidaridad, la tolerancia...) como de tipo negativo (la violencia...), influyen en
los comportamientos que manifiestan inmediatamente despus. En los que se detecta una tenden-
cia significativa a imitar lo que acaban de ver en la televisin. De lo cual se deriva la necesidad de
36
Manual para el Profesorado
protegerles de los contenidos destructivos. Pero tambin la posibilidad y conveniencia de utilizar la
tecnologa audiovisual como punto de partida de actividades educativas, compartidas con figuras
de referencia, para prevenir, por ejemplo, la violencia.
A largo plazo.
En estudios longitudinales recientes se ha observado que la cantidad de violencia televisiva vista
durante la infancia permite predecir la cantidad de violencia ejercida en la edad adulta. Relacin
que cabe atribuir tanto a la influencia negativa de lo observado en televisin como al hecho de que
los nios con ms dificultades sociales y emocionales suelan pasar ms tiempo frente a la pantalla
y manifiesten una mayor preferencia por los programas violentos. Por lo que cabe temer que sus
problemas iniciales se vean incrementados por la influencia negativa de la televisin, a la que estn
ms expuestos.
La influencia de la televisin depende, en parte, de otras influencias sociales.
La influencia de los contenidos televisivos a largo plazo depende del resto de las relaciones que el
nio y el adolescente establecen; a partir de las cuales interpretan todo lo que les rodea, incluso lo
que ven en la televisin. En funcin de dichas relaciones, los nios y adolescentes que carecen de
modelos sociales positivos y otras condiciones de proteccin son mucho ms vulnerables a los efec-
tos de los contenidos destructivos que otros. Conviene tener en cuenta, en este sentido, que las
condiciones de riesgo pueden estar en todos los contextos y relaciones en los que trascurre nues-
tra vida. Pudindose destacar como una de las ms relevantes y generalizadas el conjunto de cre-
encias, modelos y estructuras sociales que contribuyen a la violencia o a los consumos de riesgo,
por ejemplo, as como la ausencia de oportunidades para establecer modelos contrarios a dichos
problemas. Valores que conviene promover desde todos los contextos (familia, escuela, ocio,
juguetes, televisin...) para prevenirlos.
Los estudios realizados especficamente sobre consumos de riesgo llevan a destacar, en este sentido,
tres tipos de influencias de los medios de comunicacin:
La orientacin general al consumo.
Fomentada sobre todo por la publicidad, que promueve la tendencia a buscar gratificaciones inme-
diatas, por encima de otro tipo de valores ms difciles de conseguir; caractersticas que incremen-
tan el riesgo de consumir drogas (Jessor, 1992; Catalano y Hawkins, 1996; Megias, 2000; Muoz
Rivas et al., 2000).
Estereotipos e identidad.
Los medios de comunicacin influyen de una forma especial en la representacin de la identidad
que se considera deseable. Las caractersticas de la televisin, y especialmente de la publicidad,
hacen que con frecuencia esta transmisin fomente estereotipos que pueden tener una influencia
negativa sobre la propia identidad (Greenberg, 1982): asociando, por ejemplo, el consumo de dro-
gas con valores con los que el individuo se identifica (modernidad, valenta, xito, popularidad,
diversin...) o fomentando un ideal corporal imposible de obtener y cuya consecucin conduce a
consumos de riesgos asociados a la anorexia y la bulimia.
La representacin de las drogas y su consumo.
Determinadas representaciones transmitidas con frecuencia por los medios de comunicacin incre-
mentan directamente el riesgo de consumir drogas, pudindose destacar en este sentido sobre
37
Manual para el Profesorado
todo, la tendencia a infravalorar sus consecuencias negativas y la sobrevaloracin del consumo por
parte de los dems, especialmente por parte de los iguales, es decir la percepcin de que el consu-
mo es normativo, que la mayora consume. Distorsiones que es preciso corregir en los programas
de prevencin (Chassin et al., 1984).
Tiempo frente a las pantallas y dificultad de autorregulacin.
Los nios que pasan demasiado tiempo viendo la televisin suelen tener ms dificultades para apren-
der a autorregularse y ms riesgo de reaccionar con agresividad ante las frustraciones. Para explicar-
lo conviene tener en cuenta que ver la televisin es la actividad cotidiana que menos esfuerzo exige
(apretar un botn y mirar hacia la pantalla), mientras que dejar de ver la televisin para realizar otra
actividad (leer, comunicarse con los dems, realizar una actividad artstica o manual...) supone bas-
tante ms esfuerzo. Es decir, que empezar a ver la televisin suele ser extremadamente fcil y dejar
de verla difcil, porque capta la atencin, entreteniendo, de forma casi inmediata, desde los pocos
segundos de empezar a verla. Al contrario de lo que sucede con el resto de las actividades que los
nios necesitan llevar a cabo para desarrollarse adecuadamente: inventar un plan para jugar, ponerse
de acuerdo con los dems para cooperar, concentrarse para estudiar...., que exigen bastante ms
tiempo y esfuerzo hasta que producen cierta satisfaccin. Es decir, que son difciles de iniciar y fciles
de abandonar. No es de extraar, por tanto, que el hecho de pasar mucho tiempo viendo la televisin
est relacionado con algunos de los problemas de la infancia y la juventud actual. Como la excesiva
orientacin al presente, que impide movilizar el esfuerzo y energa necesarios para construir el futuro,
como se analizaba en relacin a la excesiva orientacin hacia el presente detectada en la juventud
actual, especialmente acentuada entre los que ven demasiado tiempo la televisin. De lo cual se deri-
van dos importantes pautas respecto a la televisin, sobre la necesidad de:
Desarrollar una actitud reflexiva sobre lo que ven, contrarrestando as la tendencia que de lo con-
trario se produce: pasiva e irreflexiva. Para lo cual conviene ir comentando con ellos el significado
de los contenidos televisivos.
Limitar el tiempo que los nios pasan viendo la televisin, porque uno de sus riesgos cuando
dicho tiempo es excesivo es que reducen su capacidad de autorregulacin as como las oportuni-
dades para llevar a cabo otras actividades imprescindibles para su desarrollo. Porque por extraor-
dinarios que fueran los mensajes recibidos a travs de la televisin, que no lo son, nunca podran
sustituir a las experiencias educativas directas con otras personas (padres, madres profesorado,
compaeros), que representan la base fundamental a partir de la cual los nios deben aprender a
construir significados que ayuden a vivir y aprender a autorregularse.
Los documentos audiovisuales como punto de partida de actividades educativas.
Las investigaciones sobre programas de prevencin de drogodependencias (Daz-Aguado y Martnez
Arias, Dirs. 2004) as como las llevadas a cabo sobre prevencin de la violencia (Daz-Aguado, 1996,
2001, 2002, 2004) nos han permitido comprobar la utilidad que los documentos audiovisuales, ade-
cuadamente seleccionados, pueden tener como complemento de extraordinario valor junto a otros
instrumentos (los textos, las explicaciones del profesorado, la discusin entre compaeros...). Entre las
ventajas que la tecnologa audiovisual puede tener, en este sentido, cabe destacar que: favorece un
mayor impacto emocional, siendo recordada durante ms tiempo; estimula la empata; es ms fcil de
compartir por el conjunto de la clase, llegando incluso al alumnado con dificultades para atender a
otros tipos de informacin, entre los que suelen encontrarse los que tienen mayor riesgo de sufrir pro-
blemas de adiccin o de violencia (que no suelen leer ni atender a las explicaciones del profesorado).
38
Manual para el Profesorado
Los documentos audiovisuales pueden, tambin, ayudar a superar las dificultades que supone ense-
ar en contextos cultural o lingsticamente heterogneos.
Las cualidades anteriormente expuestas convierten a la tecnologa audiovisual en un excelente punto
de partida para otras actividades educativas, como la reflexin compartida con todo el grupo, el tra-
bajo cooperativo y el debate en pequeos grupos. De esta forma se puede ensear a ver crticamen-
te la televisin y utilizarla para extender dicha crtica a los temas tratados, contrarrestando as la falta
de reflexin que de lo contrario suele producir la televisin.
La alfabetizacin audiovisual como objetivo educativo.
El objetivo general de la educacin es la trasmisin del bagaje acumulado por la humanidad, para que
cada individuo pueda apropiarse de las herramientas que le permitan encontrar su lugar en el mundo
y contribuir a mejorarlo. Nadie duda de la relevancia que, en este sentido, tiene la alfabetizacin en
herramientas bsicas, como la lectura y la escritura, inventadas en tiempos muy remotos. Y a las que
hay que aadir hoy la alfabetizacin en las nuevas tecnologas, imprescindible para adaptarse a los
vertiginosos cambios de esta revolucin tecnolgica que nos ha tocado vivir, para incrementar as las
oportunidades que pueden proporcionar y proteger contra sus riesgos. Y para conseguirlo, es preciso
ensear a analizar los mensajes y narraciones audiovisuales, extendiendo as la capacidad meta-cog-
nitiva que la escuela desarrolla respecto a la lengua y la literatura, a estos nuevos discursos y herra-
mientas, a travs de dos tipos de habilidades (Lacasa, 2002):
Como receptores de los medios de comunicacin.
Analizando no slo los contenidos transmitidos, sino tambin los cdigos y recursos a travs de los
cuales se trasmiten, para que puedan aprender a interpretar significados, inferir lo que se quiere
decir, analizar secuencias narrativas, captar coherencias y contradicciones y desarrollar, en general,
una capacidad crtica como receptor.
Como creadores de los medios de comunicacin.
Pensando y elaborando cmo transmitir determinados mensajes a travs de distintas tecnologas El
hecho de expresar su resultado en una obra compartida con otros (por ejemplo, una campaa con-
tra el consumo de tabaco) que pueda ser posteriormente recordada, analizada y utilizada como
objeto de identificacin, favorece considerablemente tanto, la adquisicin de las habilidades meta-
cognitivas necesarias para la alfabetizacin audiovisual, como los valores que se intentan trasmitir.
As, desempeando el papel de expertos de lo audiovisual, se incrementa su protagonismo y se for-
talece a los nios y adolescentes como ciudadanos de este mundo tecnolgico global, para que la
televisin pueda formar parte de la solucin de los problemas que debemos afrontar, y, prestando
una especial atencin a los contenidos que incrementan los riesgos, como la presin hacia el con-
sumo, la asociacin de las drogas con valores o la justificacin de la violencia.
2.2.5. La necesidad de educar para un ocio de calidad.
Dentro de lo que la Psicologa Ecolgica conceptualiza como exosistema cabe destacar por su relevan-
cia para el tema que aqu nos ocupa, adems de los medios de comunicacin, los recursos disponibles
para el ocio y la necesidad de prevenir desde la educacin primaria desde una doble direccin: mejo-
rando dichos recursos as como la representacin que de ellos tienen sus usuarios. Y, para conseguir-
lo, es necesario delimitar de qu depende la calidad del ocio y cul es su funcin.
39
Manual para el Profesorado
El concepto de ocio y tiempo libre, tal como lo entendemos hoy, es relativamente reciente. Surge en
los pases industrializados en el siglo XIX, en relacin al reconocimiento al derecho al descanso, y a la
necesidad de limitar el horario laboral y no se reconoce de forma generalizada y explcita hasta el siglo
XX. As en la Declaracin Universal de los Derechos Humanos, ONU, 1948, en su artculo 24, se reco-
noce que: Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitacin razo-
nable de la duracin del trabajo y a vacaciones peridicas pagadas. Parece, por tanto, que desde sus
orgenes se reconoce al ocio de las personas adultas una funcin complementaria y diferenciada del
trabajo, haciendo mencin explcita a dos de sus funciones, reconocidas por tanto como derechos: el
descanso y libertad en la eleccin y realizacin de las actividades que durante dicho tiempo se llevan
a cabo. Cabe considerar tambin una funcin implcita en este reconocimiento: la de proporcionar
oportunidades para compensar, para equilibrar, durante este tiempo libre las actividades que se reali-
zan durante el tiempo que no es libre, porque esta ocupado por obligaciones laborales.
Qu funcin debera cumplir, entonces, el ocio durante la infancia? Una primera respuesta a esta pre-
gunta la podemos plantear por extensin de las funciones reconocidas al ocio de los adultos, equipa-
rando el estudio al trabajo, y en funcin de lo cual se derivaran tres caractersticas bsicas: descanso
del estudio, libertad en la eleccin y realizacin de las actividades que se llevan a cabo y posibilidad
de compensar a travs de ellas posibles carencias o limitaciones de las actividades de estudio. En este
sentido, en la Declaracin de los Derechos del Nio, ONU 1959, principio 7. (...) se reconoce como
derecho de los menores que: El nio debe disfrutar de juegos y actividades recreativas que deben
estar orientadas hacia fines educativos; la sociedad y las autoridades pblicas se esforzarn en promo-
ver el disfrute de este derecho. Desde este punto de vista, el ocio de nios y adolescentes podra
cumplir funciones similares, en cierto sentido, a las que cumple el juego, y como tal tiene como carac-
terstica fundamental el de la libertad en la eleccin y estructuracin de las actividades que se llevan
a cabo, y su carcter placentero para el individuo. Adems, se convierte en un contexto protegido en
el que se desarrolla la autonoma, y se exploran nuevos papeles y reglas.
Podramos definir, por tanto, tres caractersticas bsicas como indicadores de calidad del ocio de nios
y adolescentes:
Ser la expresin de la libertad de eleccin y estructuracin de las actividades que en l llevan a
cabo. Parece, sin embargo, que con frecuencia el ocio est muy condicionado por determinadas
presiones que reducen considerablemente esta libertad.
Ser placentero y divertido, permitiendo llevar a cabo actividades, similares a las del juego, que
encuentran el motivo de su realizacin en s mismas. Parece, por el contrario que, con frecuencia,
las actividades que se realizan durante el tiempo libre son montonas, aburridas y que pueden pro-
ducir insatisfaccin.
Proporcionar oportunidades para llevar a cabo actividades y funciones que compensen las que se
realizan durante el tiempo dedicado al estudio. En este sentido, cabra destacar los resultados en
los que se detecta como la funcin ms relevante la de integracin en grupos de iguales, que los
jvenes intentan llevar a cabo en funcin de los recursos disponibles en su entorno.
Para valorar la relevancia que en este tema puede tener la prevencin desde la Educacin Primaria
conviene tener en cuenta que desde los aos 90, el inicio del consumo de drogas en Espaa (Comas,
1996; Coordinadora de ONGs, 1995; Conde, 1996; Gil Calvo, 1996) se sita en una edad media com-
prendida en general entre los 13 y los 15 aos, incrementndose hasta los 25 aos, y observndose
a continuacin un claro declive (Coordinadora de ONGs que intervienen en Drogodependencias,
40
Manual para el Profesorado
1995). Cambios que parecen estar estrechamente relacionados con las distintas fases y tareas de la
adolescencia. Encontrndose, adems, que el escenario de dicho consumo ha cambiado respecto a los
de los aos 70-80, saliendo de los ambientes marginales y contraculturales en los que se situaba antes,
para ocupar ambientes ms normalizados; concentrndose en largos fines de semana, por la noche, y
en lugares especficos para adolescentes; aumentando as la visibilidad de este consumo de riesgo para
el resto de la sociedad (Gil Calvo, 1996); y sirviendo as como: forma de integracin en grupos de
iguales, ritual de transicin, exploracin de nuevas identidades y experimentacin con la ruptura del
orden establecido que los adolescentes respetan durante el resto de la semana. De lo cual se deriva
que la prevencin puede resultar ms eficaz si desarrolla alternativas con las que poder responder a
dichas necesidades sin incurrir en conductas de riesgo que superen la capacidad de afrontamiento del
adolescente, alternativas que conviene promover desde la Educacin Primaria.
2.2.6. El macrosistema. Cambios sociales y retos educativos.
Para prevenir con eficacia conviene no olvidar que algunas de las ms relevantes y permanentes con-
diciones de riesgo y de proteccin se sitan en el conjunto del macrosistema social, nivel que es pre-
ciso analizar hoy considerando los profundos cambios histricos que se estn produciendo con una
rapidez sin precedentes.
Para analizar los riesgos que debemos afrontar hoy conviene recordar que el concepto de infancia,
como una etapa cualitativamente distinta de la edad adulta, surgi en relacin a los cambios origina-
dos por la Revolucin Industrial. A partir de los cuales se reconoci su peculiaridad y su necesidad de
proteccin, separando a los nios del mundo de los adultos y de su violencia, a travs de las barreras
creadas en la familia nuclear (formada por la madre, el padre y los hijos), que se aisl de la familia
extensa y se especializ en el cuidado de los pequeos; y de la escuela, caracterizada tambin por su
aislamiento, que comenz a extenderse a sectores cada vez ms amplios de la poblacin.
Los cambios actuales, originados por la Revolucin Tecnolgica, reducen la eficacia de las barreras fsi-
cas creadas en la revolucin anterior, exponiendo a los nios con demasiada frecuencia a informacio-
nes y contenidos que incrementan los riesgos a travs de las nuevas tecnologas, y, sobre todo, a tra-
vs de la televisin, el medio de influencia ms generalizada. Entre dichos contenidos destacan los que
fomentan los consumos de riesgo, o un excesivo consumo, una imagen corporal imposible de obtener
o la orientacin a la violencia. Esta nueva situacin ha llevado a algunos expertos a temer por lo que
se ha denominado como desaparicin de la infancia, como etapa especialmente protegida del riesgo.
Para superar los problemas anteriormente mencionados es preciso crear nuevas barreras, adems de
las barreras fsicas, que sigan protegiendo a la infancia de los riesgos del mundo de los adultos en esta
Revolucin tecnolgica. Una de dichas barreras puede ser ensear a reflexionar y a criticar lo que les
llega a travs de las nuevas tecnologas y, especialmente, a travs de la tecnologa audiovisual.
Para comprender cmo prevenir situaciones de riesgo desde la educacin, conviene tener en cuenta
que la actual Revolucin Tecnolgica provoca una serie de cambios contradictorios y paradjicos que
obligan a adaptar la escuela y la familia a una nueva situacin. Entre los principales retos y paradojas
a los que la educacin debe adaptarse cabe destacar los derivados de:
Los cambios en el acceso a la informacin.
Nunca haba estado tan disponible tanta informacin (incluida la informacin sobre consumos de
riesgo y violencia), pero nunca haba sido tan difcil comprender lo que nos sucede, por lo que la
enseanza no puede orientarse slo en la trasmisin de informacin sino que debe favorecer el
41
Manual para el Profesorado
proceso de construccin del conocimiento que realizan los propios alumnos, ayudndoles a adqui-
rir habilidades para buscar informacin, para interpretarla, para criticarla o para producirla.
La salud y el riesgo en la sociedad del consumo.
Nunca hasta ahora haba estado tan disponible tanta informacin sobre cmo llevar una vida ms
sana y los riesgos que es preciso evitar. Cabra esperar que esta informacin produjera una signifi-
cativa reduccin de la exposicin al riesgo, pero paradjicamente no sucede as, probablemente
debido a la insuficiencia de la informacin para producir dicho cambio as como a otras influencias
sociales que actan en sentido contrario, como la dificultad de orientacin hacia el futuro que
caracteriza a la poca actual, y la presin para el consumo.
Educar para la ciudadana democrtica en tiempos de incertidumbre.
Nunca haba estado tan claro que no podemos tener certezas absolutas. Esto debera conducir a la
superacin del absolutismo, a la tolerancia, pero como reaccin conduce, en ocasiones, al resurgi-
miento de formas de absolutismo y autoritarismo que se crean superadas. Como reflejo de la
expresin educativa de estos cambios, cabe considerar la dificultad que supone sustituir adecuada-
mente el autoritarismo de pocas pasadas por una educacin democrtica que ensee a coordinar
derechos con deberes con eficacia, dificultad que no slo se produce en la escuela sino tambin en
la familia, y que es destacada en diversos estudios recientes como lo ms difcil de la educacin
actual. Para ayudar a afrontar los altos niveles de incertidumbre que los actuales cambios histri-
cos suponen, es preciso dar al alumno un creciente protagonismo en su propio aprendizaje, ense-
ndole a reconocer y resolver los conflictos de forma positiva, a travs de la reflexin, la comuni-
cacin o la cooperacin.
La lucha contra la exclusin.
La eliminacin de las barreras espaciales que permiten las nuevas tecnologas ha reducido el aisla-
miento de la escuela respecto a los problemas que existen en el resto de la sociedad. Tambin
debera contribuir a reducir la exclusin, pero paradjicamente en muchas ocasiones, sucede pre-
cisamente lo contrario. La escuela puede ser parte fundamental en la prevencin de este proble-
ma, pero a veces se convierte en el escenario en el que se reproducen las exclusiones y segrega-
ciones que se originan fuera de ella. Conviene tener en cuenta, en este sentido, que exclusin y
violencia son dos problemas estrechamente relacionados, que encuentran en la adolescencia tem-
prana su expresin crtica, que es preciso prevenir desde la Educacin Primaria.
El reto de la interculturalidad.
Hoy debemos relacionarnos en un contexto cada vez ms multicultural y heterogneo frente a la
presin homogeneizadora y la incertidumbre sobre la propia identidad y la forma de construirla. La
educacin intercultural representa una herramienta fundamental para afrontar este reto, recono-
cindola como medio para avanzar en el respeto a los derechos humanos, en cuyo contexto es pre-
ciso interpretar tanto la necesidad de la propia educacin intercultural como sus lmites. Esta pers-
pectiva puede permitir resolver algunos de los conflictos que a veces se plantean al tratar de lle-
varla a la prctica.
Igualdad entre hombres y mujeres, consumos de riesgo y violencia de gnero.
En los ltimos aos se ha producido un avance espectacular hacia la igualdad entre hombres y
mujeres, superando as una de las principales condiciones para mejorar la calidad de la vida de toda
42
Manual para el Profesorado
la poblacin, pero tambin se han incrementado determinados problemas (como el consumo de
tabaco y alcohol en las mujeres o los problema de anorexia en los hombres) que es preciso preve-
nir teniendo en cuenta esta perspectiva de gnero. Resulta paradjico, por otra parte, que no se
haya reducido la violencia de gnero, especialmente en sus manifestaciones ms extremas. Como
reflejo de lo que la sociedad espera de la escuela en este tema cabe destacar los resultados obte-
nidos en las encuestas del CIS, en las que el 96% de las personas entrevistadas se manifiesta de
acuerdo con que educar en la igualdad y el respeto mutuo podra tener un decisivo papel en la
prevencin de la violencia de gnero. El estudio realizado sobre las medidas adoptadas en la Unin
Europea sobre este tema (Daz-Aguado, Martnez Arias e Instituto de la Mujer, 2002) refleja, en
este sentido, un desfase generalizado entre las expectativas que la sociedad europea tiene de lo
que deben hacer los docentes y los medios que les da para conseguirlo. Desfase que debe ser des-
tacado como origen de la gran dificultad que supone su trabajo. Superar este desfase entre obje-
tivos y medios debe ser destacado como un objetivo prioritario.
La prevencin de la violencia desde la escuela.
Nuestra sociedad expresa hoy un superior rechazo a la violencia, y disponemos de herramientas
ms sofisticadas para combatirla, pero el riesgo de violencia al que nos enfrentamos tambin es
hoy superior. Y este riesgo se expresa a veces en forma de violencia escolar. Para prevenirla es
necesario romper la conspiracin del silencio que ha existido hasta hace poco sobre este tema,
y ensear a condenarla en todas sus manifestaciones, insertando su tratamiento en un contexto
normalizado orientado a mejorar la convivencia. Conviene tener en cuenta, en este sentido, que
algunas de las caractersticas de la escuela tradicional contribuyen a que en ella se produzca la vio-
lencia o dificultan su erradicacin: como la permisividad que suele existir hacia la violencia entre
iguales como reaccin (expresada en la mxima si te pegan, pega) o como forma de resolucin
de conflictos entre iguales; la forma de tratar la diversidad actuando como si no existiera; o las fre-
cuentes situaciones de exclusin que se viven en ella. Al estudiar la violencia entre iguales se
encuentra, adems, un dato que refleja las contradicciones que sobre este tema se viven en la
escuela actual: el 34,6% de los adolescentes evaluados declara que nunca pedira ayuda al profe-
sorado si sufriera acoso de sus compaeros, para justificarlo suelen aludir a que los profesores de
secundaria estn para ensearte no para resolver tus problemas, aunque matizan que s pedir-
an ayuda a un profesor que diera confianza. Respuestas que reflejan la necesidad de adaptar el
papel del profesorado a la nueva situacin, para incrementar su eficacia educativa as como la
ayuda que pueden proporcionar en la prevencin de la violencia.
Para comprender la situacin que vivimos hoy y sus nuevos riesgos es preciso tener en cuenta la cri-
sis por la que atraviesan los dos contextos educativos tradicionales, creados para una sociedad, la de
la Revolucin Industrial, muy distinta de la de esta Revolucin Tecnolgica que nos ha tocado vivir:
La familia nuclear, compuesta por la madre, el padre y los hijos, se aisl entonces de la familia
extensa y se especializ en el cuidado y en la educacin, en torno a una figura, la madre, que se
aislaba tambin de lo que suceda ms all del reducido mundo privado en el que transcurra su
vida, y fuertemente jerarquizada en torno a la autoridad paterna. Esta estructura familiar tradicio-
nal, cada da menos frecuente, no favorece la calidad de la educacin hoy, que pueden asumir
mejor adultos que: no estn aislados del mundo exterior, para comprender as los cambios que
deben afrontar sus hijos; con un suficiente nivel de control sobre sus propias vidas, que les permi-
ta estar psicolgicamente disponibles para educar; y que asuman la educacin como una respon-
sabilidad compartida desde esquemas compatibles con los actuales valores democrticos. Aunque
43
Manual para el Profesorado
se han producido cambios importantes en estas direcciones, a veces son insuficientes o contradic-
torios, sobre todo en relacin a la enseanza de las normas y los lmites.
La escuela tradicional, que se extendi a sectores cada vez ms amplios de la poblacin.
Estructurada en torno a la homogeneidad (el alumno medio, grupos homogneos...), fuertemente
jerarquizada y basada en la obediencia incondicional al profesorado. En la que los individuos que
no encajaban con lo que se esperaba del alumno medio eran excluidos de ella. Las crecientes difi-
cultades de convivencia que se producen hoy, especialmente en la Educacin Secundaria
Obligatoria, reflejan la necesidad de adaptar tambin este contexto a las exigencias de la sociedad
actual.
Para adaptar tanto la escuela como la familia a esta nueva situacin, y prevenir los nuevos riesgos,
conviene poner en marcha nuevos esquemas de colaboracin que incluyan tambin a las familias que
pasan por dificultades, distintos de los que, en el pasado, han dado malos resultados para estos casos,
basados en el respeto mutuo al papel que cada agente educativo desempea, orientando la colabo-
racin hacia la bsqueda conjunta de soluciones para afrontar mejor un problema compartido: mejo-
rar la educacin y prevenir conductas destructivas, adaptando la educacin a una situacin nueva.
44
Manual para el Profesorado
45
Cmo mejorar la
convivencia Escolar
3. PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA
ESCOLAR
La escuela tradicional atraviesa hoy por una profunda crisis, que se manifiesta
tanto a travs del fracaso escolar como de los problemas de convivencia.
Cuando se analiza, en este sentido, la importancia de mejorar la educacin en
valores suele aludirse a la dificultad de aadir nuevos objetivos a los que tradi-
cionalmente deba asumir el profesorado (ensear su materia), como si cual-
quier esfuerzo en uno de estos dos mbitos supusiera necesariamente una
reduccin de la energa y el tiempo disponibles para el otro. En este captulo se
analiza cmo superar estas dificultades, incrementando la coherencia educati-
va entre los valores que se pretenden ensear y lo que se ensea en la prcti-
ca a travs de las relaciones que se establecen en el aula: una nueva sntesis
que las innovaciones propuestas aqu aplicadas desde cualquier materia y nivel
educativo ayudan a lograr, para mejorar al mismo tiempo la eficacia docente y
ensear en la prctica los valores que contribuyen a prevenir las drogodepen-
dencias y la violencia. Valores que es preciso ayudar a construir, tambin, a par-
tir de una reflexin explcita y cooperativa sobre su significado.
Para valorar la importancia especfica de los procedimientos que aqu se pre-
sentan a la prevencin de consumos de riesgo conviene recordar la principal
conclusin obtenida a travs de la revisin de los estudios sobre prevencin de
drogodependencias, en la que se destaca que su eficacia depende, sobre todo,
de que se hayan desarrollado con mtodos muy participativos, basados en la
interaccin entre compaeros; eficacia que puede explicarse en funcin de la
especial relevancia que la presin de los compaeros ejerce en los consumos de
riesgo, as como de la gran influencia que el grupo de iguales tiene, en gene-
ral, en el periodo evolutivo en el que se inician dichos consumos.
3.1. HACIA UNA NUEVA FORMA DE EJERCER LA AUTORIDAD.
Para comprender cmo puede el profesorado establecer una adecuada relacin
con sus alumnos, que le permita adaptar la educacin a las exigencias de la
situacin actual, y, resolver los problemas de prdida de autoridad a los que con
frecuencia se alude en los ltimos aos, conviene tener en cuenta las distintas
formas de ejercer el poder, entendiendo por poder la influencia potencial de
Manual para el Profesorado
una persona para cambiar la conducta de otra; de forma que sea posible comprender los riesgos que
implicara intentar recuperar autoridad a travs del poder coercitivo, castigando y dando miedo, y la
conveniencia de intentarlo, a travs de:
1) El poder de referencia e identificacin, el mejor para educar en valores.
2) El poder de recompensa, ayudando al alumnado a conseguir los resultados acadmicos que desea
en materias evaluables.
3) El poder legtimo, mediando como autoridad justa en la resolucin de los conflictos que surgen en el aula.
4) Y el poder de experto, que el profesorado ha visto reducir en los ltimos aos como consecuencia
de la revolucin tecnolgica y que puede incrementar a travs de las tareas en las que pide al alum-
nado que desempee el papel de experto.
Se incluye a continuacin la definicin de las distintas formas de poder y las condiciones que en ellas
influyen, siguiendo la clasificacin, ya clsica, de French y Raven, (1959).
1) El poder coercitivo se basa en la percepcin de la figura del profesor como mediador de castigos.
Su fuerza depende de la magnitud de los castigos y de la probabilidad subjetiva (percibida por cada
alumno/a) de evitar el castigo comportndose de la forma requerida; es decir, la probabilidad de
ser castigado si se conforma, menos la probabilidad de ser castigado si no se conforma. Los cam-
bios producidos por el poder coercitivo del profesorado son ms dependientes de su presencia fsi-
ca que los cambios producidos por cualquier otro tipo de poder. Por otra parte, si el profesor ejer-
ce su influencia de forma coercitiva disminuye la atraccin de los alumnos hacia l y stos tende-
rn a evitarle. El frecuente incremento de los problemas de indisciplina de los ltimos aos refleja
que el poder coercitivo del profesorado ha disminuido sensiblemente. Las superiores oportunida-
des que el aprendizaje cooperativo supone de utilizar los otros tipos de poder pueden ayudar a
resolver dichos problemas.
2) El poder de recompensa se basa en la percepcin del profesorado como mediador de recompensas.
Su fuerza depende de la magnitud de las recompensas y de la probabilidad subjetiva (percibida por
cada alumno/a) de ser recompensado si cambia, frente a la probabilidad de ser recompensado si no
cambia. Su eficacia depende de la presencia fsica del profesor y se reduce a las conductas que pue-
den ser premiadas. Su utilizacin puede hacer aumentar la atraccin del profesor (y, de esta forma,
el poder de identificacin) siempre que las recompensas sean percibidas por el alumnado como leg-
timas. Por otra parte, si el profesor promete premios que luego no puede proporcionar, por reque-
rir por ejemplo, conductas de gran dificultad, disminuye con ello su poder de recompensa. El incre-
mento de las oportunidades de obtener xito y reconocimiento que el aprendizaje cooperativo supo-
ne en determinadas condiciones, hace que tambin aumente el poder de recompensa del profesor,
especialmente con los alumnos y alumnas, que con otros procedimientos suelen tener poco xito.
3) El poder legtimo se basa en la percepcin del alumnado de que el profesorado tiene derecho a
influir sobre l. Supone la aceptacin de un determinado cdigo o conjunto de normas segn el cual
el profesor tiene derecho a influir sobre los alumnos, y stos el deber de aceptar dicha influencia. La
amplitud del poder legtimo, los tipos de conducta sobre los que puede ejercer su influencia, suele
estar prescrita de forma muy especfica. El uso indebido del poder por el profesor, por ejemplo inten-
tando cambiar una conducta del alumno sobre la que no se le reconoce el derecho a influir o emple-
ando un procedimiento inaceptable, hace disminuir su poder legtimo y la atraccin de los alumnos
hacia l. Con lo cual disminuye tambin su poder referente. Aunque el cambio conductual
46
Manual para el Profesorado
originado por el poder legtimo depende, en principio, de la presencia del profesor, al activar valo-
res aceptados por el alumno puede volverse fcilmente independiente y mantenerse sin interven-
cin alguna de aqul. El aprendizaje cooperativo puede incrementar el poder legtimo del profesor
siempre que las razones educativas de la innovacin, y los criterios de su aplicacin, sean suficien-
temente comprendidos, incluso consensuados con el alumnado, y que los considere justos.
4) El poder de experto se basa en la percepcin del profesor por el alumno como poseedor de un
conocimiento especial en una materia determinada. El poder de experto de una persona suele tener
una amplitud muy reducida, limitndose al mbito cognitivo y a parcelas especficas; ya que es dif-
cil que una persona sea considerada experta en un rea muy amplia del conocimiento. Si el profe-
sor intenta ejercer este tipo de poder ms all del campo en el que se le reconoce suele disminuir
la confianza del alumno en l y de esta forma su eficacia para ejercerlo con posterioridad. El cam-
bio cognitivo del alumno producido por el poder de experto del profesor no depende de que aqul
sea observado por ste; y puede ser enseguida independiente de la presencia del profesor. Los
cambios de los ltimos aos en el acceso a la informacin han disminuido el poder de experto del
profesor, especialmente, en la educacin secundaria y ms all de la materia especfica que impar-
te. Tambin, en este caso, el aprendizaje cooperativo puede ayudar a redefinir el papel docente,
puesto que, cuando el profesor trata de compartir con los alumnos su poder de experto, l mismo
suele incrementarlo.
5) El poder referente se basa en la identificacin del/a alumno/a con el/la profesor/a. Cuanto mayor
sea la atraccin del alumno hacia el profesor mayor ser dicho poder. El cambio de conducta del
alumno producido por el poder referente puede ser enseguida independiente de la presencia del
profesor. Y a travs de l puede influir en una gran variedad de conductas del alumno. El aprendi-
zaje cooperativo, al aproximar el papel del alumno al del profesor, suele incrementar de forma muy
significativa el poder referente de ste; aumentando as su eficacia para educar en valores y dismi-
nuyendo la necesidad de sancionar, con las consecuencias positivas que de ello se derivan para la
calidad de la vida en el aula, tanto para el profesorado como para el alumnado.
3.2. LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA A TRAVS DE LA COOPERACIN.
En nuestras investigaciones hemos podido comprobar la eficacia de cuatro procedimientos para mejo-
rar la convivencia y prevenir conductas y situaciones de riesgo desde la escuela. Procedimientos que,
adecuadamente aplicados sobre cualquier contenido o materia educativa, pueden contribuir por s
mismas a desarrollar dichos objetivos, y que son:
a. Experiencias de responsabilidad y solidaridad en equipos heterogneos de aprendizaje cooperati-
vo, en los que los alumnos y alumnas aprendan a estudiar, ensear y aprender con compaeros y
compaeras que son al mismo tiempo iguales pero diferentes.
b. Reflexiones compartidas y discusin por subgrupos sobre distinto tipo de conflictos (como los que
se producen por la influencia de los medios de comunicacin, el acoso escolar....).
c. Experiencias sobre procedimientos positivos y eficaces de resolucin de conflictos, a travs de las
cuales los jvenes puedan aprender a utilizar la reflexin, la comunicacin, la mediacin o la nego-
ciacin para defender sus intereses o sus derechos.
d. Y experiencias de participacin democrtica, basadas en la creacin de contextos que permitan
conocer y compaginar diversidad de perspectivas y adoptar decisiones de forma democrtica.
47
Manual para el Profesorado
Estos cuatro procedimientos suponen respecto a los mtodos habitualmente ms utilizados:
La agrupacin de los alumnos en equipos heterogneos (en rendimiento, nivel de integracin en
el colectivo de la clase, grupo tnico, gnero, riesgo de violencia....), agrupacin que ayuda a supe-
rar las segregaciones y exclusiones que de lo contrario se producen en la escuela, a travs de las
cuales se perpetan las que existen en el resto de la sociedad y se priva a los individuos de riesgo
de oportunidades necesarias para prevenir. Esta caracterstica contribuye, por tanto, a luchar con-
tra la exclusin y a superar la desigual distribucin del protagonismo que suele producirse en las
aulas, origen del desapego que algunos alumnos sienten hacia ellas, y una de las principales con-
diciones de riesgo de violencia, utilizada generalmente para conseguir un protagonismo que no
puede obtenerse de otra forma y dirigida con frecuencia hacia vctimas que se percibe en situacin
de vulnerabilidad y aislamiento.
Un significativo incremento del poder y responsabilidad que se da a los alumnos en su propio
aprendizaje, especialmente en las actividades en las que se les pide que haga de expertos. Por
ejemplo: elaborando una campaa de prevencin o la Constitucin de la Clase. Los resultados
obtenidos han permitido comprobar que ayudar al alumnado a desempear el papel de expertos
es muy eficaz. Cuando hacen, por ejemplo, de expertos contra la violencia, adquieren las habilida-
des formales que dicha actividad supone y se apropian al mismo tiempo de sus objetivos: la justi-
cia, la tolerancia y el respeto mutuo.
Las actividades mencionadas en el apartado anterior favorecen el aprendizaje significativo al propor-
cionar un contexto social mucho ms relevante que el de las actividades escolares tradicionales, y
suponer la realizacin de tareas completas en las que se llega a una produccin final. As, al tratar al
alumno como si fuera un profesional capaz de prevenir un problema, y proporcionarle el apoyo y la
motivacin necesarias, se favorece que pueda descubrir el significado que esta tarea tiene para el
experto que habitualmente la realiza, y que llegue a identificarse con dicho significado, de forma
mucho ms eficaz que si le pidiramos que llevara a cabo, paso a paso, sus distintos componentes, al
estilo de los ejercicios de los tradicionales libros de texto: estudiar conceptos y definiciones sobre dro-
gas o violencia, comprender los pasos que lleva a cabo un profesional de los medios de comunicacin,
aplicarlos a una situacin hipottica, realizar individualmente los ejercicios que vienen escritos en el
Manual en funcin de unos determinados criterios... La eficacia de las tareas completas compartidas
ha sido analizada desde la Psicologa de la Actividad, en funcin de su relevancia para activar la zona
de construccin del conocimiento y potenciar as el aprendizaje.
La valoracin global de los resultados obtenidos en las investigaciones que hemos realizado permite
destacar la colaboracin como un elemento clave para prevenir los conflictos y mejorar la conviven-
cia escolar, colaboracin que es preciso realizar a distintos niveles: entre adolescentes, entre el alum-
nado y el profesorado, en el profesorado, entre la escuela y la familia y entre ambas instituciones y el
resto de la sociedad.
3.2.1. Condiciones bsicas del aprendizaje cooperativo.
A partir de las investigaciones realizadas durante tres dcadas sobre la eficacia del aprendizaje coope-
rativo (Johnson y Johnson, 2000; Slavin, 1992, 1995), desde el Educational Resources Information
Center, Stahl, (1999) se destaca que para que el aprendizaje cooperativo produzca las ventajas que
con l se esperan (en la eficacia docente y en la educacin en valores) debe cumplir las siguientes con-
diciones:
48
Manual para el Profesorado
1) Definicin de objetivos especficos. Es preciso que el profesorado defina con claridad y preci-
sin qu resultados espera que obtengan los alumnos con la tarea de aprendizaje cooperativo.
De la claridad de los objetivos depende la capacidad del grupo para evaluar el progreso respec-
to a su logro, as como los esfuerzos individuales.
2) Apropiacin de los objetivos de la tarea por los/as alumnos/as. La eficacia del trabajo del grupo
depende de que todos sus miembros trabajen para conseguir los objetivos de la tarea. Y para
ello es preciso que los perciban como objetivos propios, que los deseen y que sientan que los
pueden alcanzar. Conviene tener en cuenta, en este sentido, que las tareas completas, que se
describen ms adelante, lo favorecen considerablemente, resultando casi siempre ms significa-
tivas y motivadoras que las tareas que se realizan paso a paso, por componentes bsicos.
3) El profesor debe dar instrucciones o pautas para la realizacin de la tarea (sobre qu deben hacer,
en qu orden, con qu materiales...) suficientes como para que los grupos puedan completarla.
4) Grupos heterogneos. Con carcter general, el criterio de composicin de los grupos debe ser
el de mxima heterogeneidad en rendimiento-nivel de razonamiento, etnia, gnero y nivel de
integracin en el aula. Adems, cuando se propone como objetivo un cambio de actitudes
(hacia la tolerancia, la igualdad, la no-violencia...) es preciso mezclar al mximo la diversidad ini-
cial en este criterio.
5) Igualdad de oportunidades para el xito. Los alumnos deben percibir dicha igualdad, que la per-
tenencia a su grupo no supone ninguna desventaja acadmica respecto a la de otros grupos. De
lo cual se deriva la necesidad de garantizar esta condicin al formar los grupos y explicar las con-
diciones de la evaluacin. La adaptacin de los criterios de evaluacin para proporcionar expe-
riencias de igualdad de estatus a todos los individuos (al compararlos consigo mismos o con
otros de su mismo nivel) supone importantes consecuencias en la superacin de prejuicios y dis-
criminaciones anteriores.
6) Interdependencia positiva. Los alumnos deben comprender que la nica manera de avanzar en
el logro de las metas individuales es a travs de las metas grupales, segn el principio uno para
todos y todos para uno. Esta interdependencia puede establecerse de distintas formas, a tra-
vs de: los objetivos comunes, las recompensas grupales, la interdependencia en los recursos
proporcionados para la tarea o en los papeles asignados (que necesariamente deben integrar).
Los miembros de un grupo deben tener claro que los esfuerzos de cada integrante no slo le
beneficiarn a l sino tambin a sus compaeros de grupo. Esta interdependencia lleva a com-
prometerse no slo con el xito propio sino tambin con el de los dems. Es la base del apren-
dizaje cooperativo.
7) Interaccin social estimulante, cara a cara, en la que los miembros del grupo se ayuden, se ani-
men, y cada uno favorezca el aprendizaje del otro a travs de las oportunidades para pregun-
tar, explicar, analizar, conectar el aprendizaje actual con el anterior, hacerlo ms significativo.
Para favorecerla es preciso distribuir el aula de forma que se favorezca una interaccin visual y
verbal entre los miembros del grupo que facilite la comunicacin.
8) Aprendizaje de conductas, actitudes e interacciones sociales positivas. Conviene recordar que
no se producen automticamente slo porque el profesor pida que trabajen en equipos. Para
conseguirlo, necesitan aprender entre otras las siguientes habilidades: dirigirse en torno a obje-
tivos compartidos, crear un clima positivo, resolver conflictos, expresin constructiva de crticas
49
Manual para el Profesorado
y discrepancias, animarse y motivarse, comprometerse, negociar... El profesorado debe descri-
bir y ensear las conductas y actitudes esperadas y asignar determinados roles en cada miem-
bro del grupo para favorecer que todos los grupos tomen conciencia de su necesidad y traba-
jen para su desarrollo. Conviene tener en cuenta, en este sentido, que el aprendizaje coopera-
tivo produce muchas ms ventajas que el tradicional pero que tambin es ms complejo, al
requerir aprender no solo la materia sobre la que se aplica sino tambin las habilidades interper-
sonales requeridas para cooperar.
9) Acceso a la informacin que deben aprender. La tarea debe estar directamente conectada con
los objetivos-producto que con ella se pretenden y con los elementos que vayan a utilizarse para
evaluar el rendimiento.
10) Oportunidades para completar las tareas de procesamiento de la informacin requeridas. Cada
alumno debe completar un determinado nmero de tareas de procesamiento de informacin
directamente relacionadas con los objetivos propuestos (comprender, aplicar, relacionar, organi-
zar datos, interpretar...). La tarea asignada al grupo debe definirse de tal forma que conduzca a
cada alumno a completar las actividades de manejo de la informacin necesarias para el cum-
plimiento de los objetivos.
11) Dar el tiempo necesario para el aprendizaje. Cada estudiante y cada grupo deben contar con
el tiempo que permita desarrollar la tarea y las habilidades esperadas. Sin ello, las ventajas cog-
nitivas del aprendizaje cooperativo son muy limitadas. Conviene tener en cuenta, en este sen-
tido, que muchas de las ventajas acadmicas en las habilidades, actitudes y relaciones sociales,
slo surgen y se mantienen a partir de ms de cuatro semanas de trabajo cooperativo, en los
mismos grupos heterogneos.
12) Responsabilidad individual. Cada alumno debe hacerse responsable de hacer su trabajo dentro
del grupo. Y para favorecerlo es preciso evaluar el aprendizaje de cada alumno como miembro
del grupo y, tambin, de forma individual. Esta evaluacin debe ser utilizada para mejorar los
resultados obtenidos (reforzando aciertos y esfuerzos, corrigiendo errores...) Conviene no olvi-
dar en ningn momento que la funcin del grupo de aprendizaje cooperativo es fortalecer a
cada uno de sus miembros en su capacidad para trabajar tanto individual como grupalmente.
13) Reconocimiento pblico para el xito acadmico del grupo. Es preciso proporcionar reconoci-
miento formal por el rendimiento grupal, que puede proceder total o parcialmente de la suma
de los rendimientos de los individuos, y realizarlo de forma que sea valorado por los alumnos y
proporcionado de acuerdo a los avances y esfuerzos llevados a cabo.
14) Reflexin y evaluacin sobre el propio funcionamiento dentro de cada grupo. Una vez realiza-
da la tarea, cada grupo y cada alumno debe dedicar cierto tiempo a reflexionar sistemticamen-
te sobre cmo ha sido el trabajo de cada uno y de su grupo en los siguientes aspectos:
Hasta qu punto han logrado las metas del grupo.
Cmo se han ayudado a comprender el contenido, los recursos y los procedimientos de las tareas.
Cmo han utilizado actitudes y conductas positivas para favorecer el rendimiento del grupo
y de todos sus miembros.
Qu necesitan hacer la prxima vez para conseguir que el grupo funcione an mejor.
50
Manual para el Profesorado
Segn la revisin del Educational Resources Information Center (Stahl, 1999), los profesores que no
cumplen con todas las condiciones anteriormente mencionadas suelen describir muchas ms dificul-
tades con el trabajo en grupo y menos ventajas acadmicas en los alumnos que los profesores que s
las cumplen.
3.2.2. Lo ms importante: interdependencia positiva y responsabilidad individual.
Para comprender cmo poner en prctica el aprendizaje cooperativo conviene tener en cuenta que lo
esencial de la estructura cooperativa es la interdependencia positiva y que el principal obstculo a
superar para llevarla a la prctica con eficacia es evitar la difusin de responsabilidad.
La estructura competitiva existente en la mayor parte de las aulas tradicionales se caracteriza por una
interdependencia negativa entre el xito de los compaeros y el xito propio, en funcin de la cual el
esfuerzo por aprender suele ser desalentado entre los alumnos, contribuyendo a crear, incluso, nor-
mas de relacin entre iguales que van en contra de dicho esfuerzo y a conceptualizarlo de manera
negativa (Slavin, 1983; 1996; Johnson y Johnson, 1996). El aprendizaje cooperativo, por el contrario,
permite crear una situacin en la que la nica forma de alcanzar las metas personales es a travs de
las metas del equipo; lo cual hace que el aprendizaje y el esfuerzo por aprender sean mucho ms valo-
rados entre los compaeros, aumentando la motivacin general por el aprendizaje as como el refuer-
zo y la ayuda que se proporcionan mutuamente en este sentido.
Desde una perspectiva motivacional, Slavin (1992) encuentra que todos los programas que controlan
a travs de la evaluacin el logro simultneo de la interdependencia positiva y la responsabilidad indi-
vidual favorecen un superior rendimiento. Y que para ello la evaluacin debe combinar dos condicio-
nes: incluir evaluacin grupal, y que sta se base, por lo menos en parte, en la suma del rendimiento
individual de todos los miembros del grupo. Aludiendo para explicarlo a que cuando los individuos no
pueden identificar los resultados de su propio esfuerzo, porque stos se diluyen en el producto gru-
pal, puede producirse una difusin de responsabilidad, que reduce la motivacin, el esfuerzo y, por
tanto, el rendimiento. Para evitar estos problemas, manteniendo las ventajas de la estructura coope-
rativa, propone evaluar el trabajo del grupo de forma que cada alumno pueda identificar dentro de l
su propia contribucin.
El establecimiento de la interdependencia positiva con responsabilidad individual tambin se ve favo-
recido al definir papeles diferentes en cada uno de los miembros del grupo que lo componen, siem-
pre que se creen condiciones que los hagan motivadores, que puedan llevarse a cabo con eficacia y
que su desempeo sea evaluado sistemticamente tanto por el grupo como por cada individuo.
3.2.3. Experiencias de igualdad de estatus y adaptacin a la diversidad.
En las aulas a los que asisten diversos grupos tnicos se observa con frecuencia una segregacin que
impide el establecimiento de relaciones intertnicas de amistad. Problema que tambin se produce
para llevar a la prctica la coeducacin entre alumnos y alumnas o en la integracin de alumnos con
necesidades especiales. El aprendizaje cooperativo en equipos heterogneos puede favorecer la supe-
racin de estos problemas al promover actividades que difcilmente se dan de forma espontnea,
siempre que stas cumplan las siguientes condiciones:
1) Se produzca contacto entre alumnos que pertenecen a distintos grupos tnicos, de gnero o de
rendimiento, con la suficiente duracin, calidad e intensidad como para establecer relaciones estre-
chas.
51
Manual para el Profesorado
2) Se proporcionen experiencias en las que los miembros de los distintos grupos tengan un estatus
similar, para lo cual cuando existan diferencias iniciales en rendimiento ser necesario compensar-
las. Esta igualdad de oportunidades puede lograrse, como se realiza en el programa que se resume
en el cuadro uno, evaluando a los alumnos en funcin de su propio progreso: al compararlos con-
sigo mismos en el pasado o con compaeros de su mismo nivel de rendimiento.
3) Y cooperen en la consecucin de los mismos objetivos hasta su consecucin. Para lo cual suele ser
preciso ayudar a cada equipo en la superacin de los obstculos que surgen para lograr los objeti-
vos propuestos.
Cuando se dan estas tres condiciones el aprendizaje cooperativo contribuye a promover la coeducacin, la
tolerancia y la integracin de todos los alumnos: en contextos intertnicos, con alumnos de necesidades
especiales y con individuos que inicialmente presentaban problemas de integracin en su grupo de clase.
Al incorporar como actividad normal del aula el aprendizaje cooperativo entre compaeros, se legitiman
las conductas de pedir y proporcionar ayuda, mejorando con ello tanto el repertorio social de los alum-
nos (con dos nuevas habilidades de gran relevancia) como sus oportunidades de aprendizaje. Es eviden-
te la decisiva importancia que dichas oportunidades tienen para los alumnos que podran tener dificul-
tades con los mtodos tradicionales, al proporcionarles una atencin individualizada desde su zona de
desarrollo prximo. Importancia similar a la que tiene para sus compaeros poder ayudar. Para valorar-
lo conviene recordar que los nios y adolescentes suelen ser con frecuencia receptores de la ayuda de
los adultos. Muy pocas veces tienen la oportunidad de comprobar su propia eficacia ayudando a otra
persona, y de mejorar con ello su propia autoestima y sentido de responsabilidad. Y que la dificultad para
ensear a asumir responsabilidades parece ser una de las asignaturas pendientes de la sociedad actual.
3.2.4. El papel del aprendizaje cooperativo en la erradicacin del acoso.
El acoso entre iguales forma parte de la estructura de relaciones entre iguales que caracteriza a la
escuela tradicional, en la que los escolares han aprendido a ver el xito y el protagonismo de los dems
como incompatible con el propio, debido a la valoracin que hace cada alumno de sus resultados en
relacin a los dems que suele ser competitiva, es decir, que cuanto peores son las calificaciones de
los otros mejores son las propias. Este tipo de evaluacin puede originar reacciones negativas (envi-
dia, hostilidad, desnimo...) cuando los resultados de los dems son mejores a los propios y hace que
el esfuerzo por aprender sea desalentado entre los alumnos, contribuyendo a crear, incluso, normas
de relacin entre iguales que van en contra de dicho esfuerzo y a considerarlo de manera negativa
(como algo caracterstico de empollones). Los escolares que entran en dicha categora tienen ms ries-
go de ser elegidos como vctimas de acoso.
A travs del aprendizaje cooperativo esta situacin puede cambiar de forma radical, porque la forma
de alcanzar las metas personales es a travs de las metas del equipo; lo cual hace que el aprendizaje
y el esfuerzo por aprender sean mucho ms valorados entre los compaeros, aumentando la motiva-
cin general por el aprendizaje, as como el refuerzo y la ayuda que se proporcionan mutuamente en
este sentido.
El aprendizaje cooperativo en el aula puede reducir el riesgo de acoso entre iguales al:
1) Incrementar las oportunidades de aprender habilidades para la amistad a todos los alumnos, tam-
bin a los que de otra forma tienen dificultades para ello, as como las posibilidades de que el pro-
fesorado pueda detectar e intervenir sobre los problemas que surgen en las relaciones entre igua-
les (al poder observarlas en el aula).
52
Manual para el Profesorado
2) Distribuir el xito y el protagonismo positivo entre todos los alumnos, con lo que disminuye el ries-
go de que algunos intenten obtener poder y protagonismo de forma negativa, con conductas dis-
ruptivas o violentas. Con lo que mejoran las relaciones con el profesorado, su autoridad de refe-
rencia, la confianza y, de esa forma, la posibilidad de pedirle ayuda en situaciones difciles, como
el acoso.
3) Favorecer la integracin en el grupo de todos los alumnos, con lo que disminuye el riesgo de selec-
cionar como vctima a nios aislados, percibidos como que no van a ser defendidos por los dems.
En resumen, el aprendizaje cooperativo adecuadamente aplicado, ayuda a transformar la estructura
de las relaciones que se establecen en el aula, convirtindolas en un contexto de respeto mutuo que
representa la anttesis del modelo de dominio-sumisin que conduce al acoso.
3.2.5. Cambios en el papel del profesor. La enseanza cooperativa.
El aprendizaje cooperativo supone un cambio importante en el papel del profesor y en la interaccin
que establece con los alumnos. El control de las actividades deja de estar centrado en l y pasa a ser
compartido por toda la clase. Este cambio hace que el profesor pueda y deba realizar actividades nue-
vas, adems de las que habitualmente lleva a cabo en otras formas de aprendizaje (explicar, pregun-
tar y evaluar), que contribuyen a mejorar la calidad educativa, como por ejemplo: 1) ensear a coo-
perar de forma positiva ; 2) observar lo que sucede en cada grupo y con cada alumno; 3) prestar aten-
cin a cada equipo para resolver los problemas que puedan surgir ; 4) y proporcionar reconocimien-
to y oportunidad de comprobar su propio progreso a todos los alumnos. Los resultados obtenidos, en
este sentido, sugieren que la realizacin de dichas actividades (dentro del aprendizaje cooperativo)
hace que mejore tambin la interaccin que el profesor establece con sus alumnos cuando aplica otros
procedimientos no cooperativos. Adems, el aprendizaje cooperativo permite y exige una mayor cola-
boracin entre profesores de la que habitualmente se produce con otros mtodos, y, cuando varios
profesores cooperan en su aplicacin mejora su eficacia y viven la experiencia de forma mucho ms
satisfactoria que cuando lo aplican individualmente.
Para comprender por qu es eficaz el aprendizaje cooperativo conviene tener en cuenta que su incor-
poracin ptima no sustituye a los otros procedimientos (explicaciones del profesor, trabajo indivi-
dual....), sino que los complementa y enriquece.
Como concrecin de cmo aplicar un modelo especfico de aprendizaje cooperativo, se incluye en el
cuadro uno el que hemos desarrollado para contextos heterogneos de Educacin Primaria, a los que
asisten junto a nios del grupo mayoritario, alumnos de minoras tnicas (Daz-Aguado, 1992) o con
necesidades educativas especiales (Daz-Aguado, 1994):
53
Manual para el Profesorado
3.3. EL PAPEL EDUCATIVO DE LA DISCUSIN Y LA REPRESENTACIN DE CONFLICTOS.
Para estimular desde la escuela las oportunidades de aprender a coordinar perspectivas en conflicto
conviene tener en cuenta que la interaccin entre compaeros es fuente de reciprocidad, conflicto y
autonoma, en mucho mayor grado que las relaciones asimtricas que el nio establece con el adul-
to, en las que aqul ocupa siempre un mismo papel que difcilmente puede intercambiar con ste
(Piaget, 1932).
3.3.1. Conflicto e interaccin entre iguales.
Para explicar la eficacia de la interaccin entre compaeros anteriormente mencionada conviene tener
en cuenta que es fuente de reciprocidad, conflicto y autonoma, en mucho mayor grado que las rela-
ciones asimtricas que el nio establece con el adulto, en las que aqul ocupa siempre un mismo papel
que difcilmente puede intercambiar con ste (Piaget, 1932).
CUADRO 1. MODELO DE APRENDIZAJE COOPERATIVO PARA EDUCACIN PRIMARIA
1) Formacin de equipos de aprendizaje cooperativo heterogneos (en grupo tnico,
genero, nivel de rendimiento..) con la tarea de preparar a cada uno de sus miembros
en una determinada materia, estimulando la interdependencia positiva.
2) Desarrollo de la capacidad de colaboracin, a travs de las siguientes actividades:
Crear un esquema previo.
Definir la colaboracin conceptualmente y a travs de conductas especficas.
Proporcionar modelos para favorecer el aprendizaje por observacin.
Proporcionar oportunidades de practicar.
Evaluar la prctica y comprobar a lo largo de todo el programa que los alumnos
cooperan adecuadamente.
3) Realizacin, como mnimo, de dos sesiones de aprendizaje cooperativo por semana.
4) Realizacin de la evaluacin, a travs de uno de los dos procedimientos siguientes o
combinando los dos:
Torneos grupales (comparacin entre alumnos del mismo nivel de rendimiento).
Se distribuye al mximo la oportunidad de xito entre todos los alumnos de la
clase. Se educa la comparacin social. La aplicacin de este procedimiento depen-
de de que puedan formarse grupos de nivel de rendimiento similar.
Torneos individuales (comparacin con uno mismo en la sesin anterior). Se maxi-
mizan las oportunidades de xito para todos los alumnos. Se estimula el desarro-
llo de la idea de progreso personal.
54
Manual para el Profesorado
De acuerdo con el principio de desajuste ptimo, puede explicarse por qu la discusin entre compa-
eros en grupos heterogneos suele resultar mucho ms eficaz para favorecer el desarrollo que escu-
char al profesor o discutir con l. En este sentido, las investigaciones llevadas a cabo por Doise, Mugny
y Perret Clermont (1978) han permitido comprobar experimentalmente la eficacia del conflicto que
surge al discutir entre compaeros en la comprensin del mundo fsico (lgica, geometra...) en nios
de 5 a 8 aos . Sus resultados sugieren que la interaccin entre compaeros puede resultar incluso
ms eficaz que la interaccin con adultos para aprender a resolver determinados problemas. Y es que
relacionarse con un punto de vista percibido claramente como errneo puede favorecer ms el des-
arrollo (por permitir cuestionarse simultneamente el propio punto de vista y el del otro) que con un
punto de vista muy superior (ms difcil de comprender y/o de ser puesto en duda por el nio).
Los estudios realizados con alumnos adolescentes y preadolescentes, desde los 11 aos de edad, han
permitido comprobar la eficacia del conflicto que se produce al discutir con los compaeros en gru-
pos heterogneos para favorecer la educacin en valores as como el desarrollo de niveles superiores
de razonamiento moral, de la que depende la capacidad de coordinar los derechos con sus deberes
recprocos, que comienza a desarrollarse en la adolescencia.
Intentando averiguar la influencia de los razonamientos observados en otros para estimular el desarro-
llo moral, Rest, Turiel y Kohlberg (1969) comprobaron que los nios y adolescentes pueden compren-
der el razonamiento moral de los estadios anteriores al suyo, el propio y el del estadio siguiente; pero
que cuando se les pregunta sobre su preferencia manifiestan, generalmente, una inclinacin hacia este
ltimo. Es decir, que comprenden la superior adecuacin del estadio inmediatamente superior para
resolver de forma ms justa los problemas morales, aunque no posean la capacidad de utilizar espon-
tneamente dicho nivel de razonamiento. Resultados que recuerdan los dos niveles de desarrollo dife-
renciados por Vygotsky, el nivel de desarrollo real, lo que el sujeto puede realizar sin ayuda, que equi-
valdra al nivel de razonamiento que es capaz de utilizar espontneamente, y el nivel de desarrollo
potencial, lo que es capaz de hacer con ayuda, equiparable en cierto sentido a la tendencia a consi-
derar como referencia el razonamiento del estadio inmediatamente superior, y que se activara en los
grupos heterogneos de discusin estimulando as la zona de construccin del conocimiento. Como
sugieren estos resultados y confirman las investigaciones que hemos realizado con anterioridad, tanto
en primaria (Daz-Aguado, 1992, 1999) como en secundaria, conviene que los materiales (relatos,
vdeos...) utilizados en la discusin estn elaborados en un nivel de complejidad ligeramente superior
al nivel de razonamiento del alumnado al que se dirigen para estimular as su desarrollo.
Como demuestran los estudios anteriormente mencionados, en determinadas condiciones, el conflic-
to se convierte en el motor del desarrollo. En la vida escolar, sin embargo, los conflictos suelen ser con-
ceptuados exclusivamente desde un punto de vista negativo; en funcin del cual tienden a ser evita-
dos o negados, privando con ello a los alumnos de oportunidades necesarias para aprender a com-
prender y a resolver conflictos.
El reconocimiento del valor educativo del conflicto tiene una especial significacin en los contextos
heterogneos, como son la mayora de las aulas en la actualidad, al ayudar a reconocer la diversidad
que existe en dichos contextos como una excelente oportunidad para aprender a resolver conflictos
en una sociedad que cada vez es ms heterognea y conflictiva.
55
Manual para el Profesorado
3.3.2. La eficacia de los cuentos para ensear a resolver conflictos en la Educacin Primaria.
Las investigaciones que hemos realizado en contextos intertnicos y en aulas que integran a nios con
necesidades especiales, (Daz-Aguado, 1992; Daz-Aguado, 1994), han permitido comprobar la efica-
cia de la discusin y representacin de conflictos desde los primeros aos de primaria para optimizar
la educacin en valores, mejorar las relaciones que los nios establecen en la escuela, favorecer la inte-
gracin y desarrollar la tolerancia. Para adaptar los procedimientos de discusin y representacin de
conflictos utilizados tradicionalmente con alumnos mayores de once aos, compensando las limitacio-
nes cognitivas y comunicativas de los alumnos de menor edad, conviene:
Seleccionar o elaborar materiales adecuados, en los que se representen los conflictos en un nivel
prximo al de los nios (ligeramente superior a su nivel de desarrollo actual).
Y disear y aplicar procedimientos de dramatizacin de los conflictos socio-morales que permitan
activar la empata y el proceso de adopcin de perspectivas.
Para favorecer al mximo la eficacia de la discusin y representacin de conflictos socio-morales con-
viene utilizar, en este sentido, problemas muy prximos a los que viven los propios alumnos, pero apa-
rente e hipotticamente muy lejanos (para que sea el propio nio quien establezca la conexin). Para
lograrlo resulta especialmente indicado el estilo de los cuentos infantiles. A travs de este tipo de len-
guaje figurado se logra:
1. Facilitar su asimilacin, al transformar conceptos abstractos y complejos en informacin fcil de
entender y de conectar con la propia experiencia.
2. Favorecer el recuerdo de la informacin transmitida, al ser procesada a un nivel ms profundo.
3. Estimular la vivencia emocional de las situaciones que se representan lo cual permite desarrollar o
transformar determinadas emociones.
4. Evitar tener que definir de antemano el conflicto que viven los alumnos (con los consiguientes ries-
gos que ello podra conllevar) permitiendo que sean ellos los que lo definan y establezcan su posi-
ble relacin con la historia descrita.
5. Proporcionar un contexto protegido para tratar del conflicto y ensayar posibles soluciones con el
distanciamiento de las situaciones simuladas y sin las consecuencias que tiene su tratamiento en la
vida real. Representando en este sentido un contexto de seguridad similar al del juego, que resul-
ta ptimo para evitar emociones de carcter negativo como el miedo y la ansiedad. El carcter
simulado permite adems dar un final feliz a los conflictos y transmitir de esta forma expectativas
positivas sobre sus posibles soluciones.
Los programas desarrollados en primaria (Daz-Aguado, 2003, Pirmide), as como en la pgina web
Convivencia escolar y prevencin de la violencia. Pgina Web del Centro Nacional de Informacin y
Comunicacin Educativa.: http://3w.cnice.mec.es/recursos2/convivencia_escolar/ incluyen una serie
de actividades a realizar con el cuento Quieres conocer a los blues?, que ha demostrado ser de gran
eficacia trabajar con nios y nias desde seis aos de edad en la prevencin de la intolerancia. A tra-
vs de dicho cuento, se muestra cmo surge la intolerancia y se convierte en violencia, as como el
dao que producen estos dos problemas.
56
Manual para el Profesorado
3.4. EL CURRCULUM DE LA NO VIOLENCIA COMO BASE DE LA CONVIVENCIA.
A continuacin se presenta una propuesta sobre cmo concretar la reflexin sobre la no-violencia
desde los primeros cursos de primaria, a travs de una serie de sesiones dedicadas explcitamente a
reflexionar sobre los valores de cooperacin, tolerancia y no-violencia, incluyendo los tres procedi-
mientos siguientes:
1) Reflexin-discusin sobre las reglas de la vida en comn. Para llevar a la prctica el principio de la
democracia participativa desde el primer curso de Primaria pueden llevarse a cabo las siguientes
actividades, que conviene iniciar cuanto antes para incorporar los valores cooperativos:
Discusin sobre las reglas de convivencia en el aula, en las que se especifica lo que se puede y
no se puede hacer as como que deber hacer cada alumno cuando no las respete y por qu.
Elaboracin y votacin de una Constitucin del aula. Su cumplimiento se favorece cuando los
alumnos participan activamente en dicha elaboracin, as como cuando el producto final se
escribe y est disponible de forma que todos puedan verla y recordarla (por tener un ejemplar
en cada mesa y un cartel en la pared, por ejemplo), y cuando todos los miembros de la clase
han votado expresando su acuerdo con el resultado final.
Incorporacin entre los papeles de los equipos cooperativos, de funciones y actividades relacio-
nadas con el cumplimiento de las reglas.
Evaluacin peridica del funcionamiento de las normas aprobadas entre todos e incorporacin
de los cambios que puedan ser necesarios para mejorarlas.
2) Enseanza de habilidades sociales, siguiendo el procedimiento que se especifica en el prximo
captulo de: explicacin, prctica y evaluacin. Esta enseanza puede llevarse a cabo con toda la
clase y completarse, cuando sea necesario y posible, con apoyo individualizado a los nios que as
lo requieran, por tener ms dificultades para aprenderlas y encontrarse en una situacin de riesgo
(ser rechazados o estar aislados). Un procedimiento eficaz para conseguirlo consiste en llevar a
cabo algunas sesiones que incluyan en un contexto protegido (generalmente fuera del aula):
Reflexin del adulto con el nio seleccionado sobre la habilidad en cuestin, estimulando el pro-
ceso de adopcin de perspectivas y que la habilidad sea entendida tanto como concepto gene-
ral como en relacin a las conductas especficas que permiten practicarla. Su duracin suele ser
de unos siete minutos cada da.
Prctica supervisada por el adulto durante unos doce minutos, en la que el nio seleccionado
trata de poner en prctica la nueva habilidad interactuando con un compaero elegido para este
fin.
Evaluacin de la prctica y compromiso de seguir. Los cinco minutos finales consisten en que el
adulto vuelve a hablar solamente con el nio objeto del apoyo para ensearle a evaluar cmo
ha sido su interaccin al tratar de poner en prctica la nueva habilidad y le pregunta cmo va a
intentarlo hasta la prxima vez que vuelvan a hablar.
3) Discusin y dramatizacin a partir de cuentos. Siguiendo el procedimiento especificado en el apar-
tado anterior se han diseado tres tipos de materiales, cada uno de los cuales supone un mnimo
de tres sesiones de clase.
57
Manual para el Profesorado
Manual para el Profesorado
58
Quieres conocer a los blues? Un cuento sobre la intolerancia y la violencia. Incluye situacio-
nes especficas contra el acoso escolar y el racismo y la xenofobia. Puede ser aplicado con bue-
nos resultados desde Segundo de Primaria. El hecho de que sea ms fcil de entender que los
dos siguientes lleva a aconsejar iniciar con l este procedimiento (Daz-Aguado y Baraja, 1992).
El descubrimiento de Tani, un nio que tena las manos partidas. Un cuento sobre la discapa-
cidad, las necesidades especiales y la integracin. Incluye actividades para trabajar la solidari-
dad y relatividad de las diferencias as como los conflictos emocionales relacionados con ellas,
como la envidia, la prdida y el sentimiento de inferioridad. Puede ser aplicado desde Tercero
de Primaria (Daz-Aguado, Dir., 1994).
Superando el sexismo de los cuentos tradicionales. Recientemente hemos llevado a cabo con
buenos resultados actividades destinadas a ensear a detectar y superar el sexismo basadas en
cuentos tradicionales desde el Segundo curso de Primaria. En ellas se ayuda a reflexionar sobre
las escenas sexistas y se pide su modificacin elaborando nuevas escenas. Por ejemplo, en el
cuento de Blancanieves se analizan y modifican las tres escenas siguientes: el poder de la
madrastra que lo ejerce de forma perversa por otra forma de ejercerlo, la divisin de las tareas
entre Blancanieves y los enanitos por alguna forma de colaboracin, y el final de la historia en
el que la protagonista permanece en una pasividad absoluta hasta que llega el prncipe y la des-
pierta por otro tipo de final.
Actividades
para prevenir
conductas
de riesgo
Manual para el Profesorado
Unidad 1.
La comunicacin
como proteccin
INTRODUCCIN
LOS VNCULOS Y LA COMUNICACIN
La capacidad para establecer vnculos seguros, caracterizados por la confianza
en uno mismo y en los dems, de la que depende la capacidad de autorregu-
lacin emocional, representa una de las condiciones bsicas que protegen con-
tra las drogodependencias y la violencia. De lo cual se deduce que cuando exis-
ten deficiencias en estas habilidades es preciso ayudar a superarlas como obje-
tivo bsico de la prevencin y podra explicarse por qu la formacin de un vn-
culo de confianza en el contexto en el que se lleva a cabo la prevencin pare-
ce ser un requisito para su eficacia, especialmente con individuos que han teni-
do dificultades. En este sentido se destaca como requisitos para el estableci-
miento de un vnculo de calidad en un determinado contexto, como la escue-
la: la percepcin de que existen oportunidades para interactuar en l, la parti-
cipacin en las actividades que all se producen y el hecho de que supongan
algn tipo de beneficio para el individuo, tal como ste las percibe. Con la edad
cambia la importancia relativa de los vnculos establecidos en distintos contex-
tos. El papel de los padres y otras figuras de apego tiene una importancia fun-
damental en las primeras etapas y va disminuyendo a medida que crece la de
otros agentes. En la escuela primaria y secundaria los profesores y compaeros
desempean un papel de especial relevancia. Y despus, va creciendo la de los
amigos, y otras personas con las se establecen relaciones en un contexto comu-
nitario cada vez ms amplio.
Para favorecer el desarrollo de la capacidad para el establecimiento de los vn-
culos en nios con dificultades, en este sentido, es preciso proporcionarles
experiencias que les ayuden a:
1) Confiar en s mismos y en los dems.
2) Predecir, interpretar y expresar sus emociones.
3) Estructurar de forma consistente su comportamiento en relacin al compor-
tamiento de los dems.
61
El rechazo a pedir ayuda al adulto como condicin de riesgo.
La baja calidad de las relaciones familiares representa una condicin de riesgo, destacando como indi-
cadores de dicho problema: las bajas expectativas de los padres hacia el nio, la incapacidad de los
padres para estructurar la interaccin educativa, etc. En relacin a lo cual cabe interpretar, tambin, el
hecho de que la disponibilidad de un adulto de referencia, en el que el nio o adolescente confe y
pueda obtener ayuda y apoyo, represente una importante condicin protectora, observndose, en
este sentido, que la eficacia de dicho adulto va ms all de las relaciones que se establecen en el con-
texto familiar.
Para prevenir que al acercarse a la adolescencia se produzca una ruptura brusca y de riesgo de la
comunicacin con los adultos conviene tener en cuenta el componente evolutivo que implica dicha
tendencia.
Los principios y mecanismos que estructuran las relaciones sociales en la infancia hacen que el nio
reclame la presencia de los adultos encargados de su cuidado ante situaciones que podran represen-
tar una amenaza para su seguridad; y le permiten obtener y aceptar la proteccin y ayuda que nece-
sita. Por el contrario, la creciente necesidad de autonoma que experimenta el adolescente le lleva a
rechazar la proteccin de los adultos y a enfrentarse a situaciones y conductas de riesgo, que pueden
representar una grave amenaza para su desarrollo posterior.
No suele ser fcil para el adulto adaptarse al cambio que supone dejar de proteger a un nio para ayu-
dar a un adolescente. Cambio que puede originar una gran incertidumbre en muchos padres, y ante
el cual, responden a veces con una retirada excesivamente brusca de su apoyo y atencin, privando
as al adolescente de condiciones protectoras necesarias para su desarrollo.
La necesidad de favorecer un vnculo de calidad con la escuela como proteccin.
La dificultad para establecer un vnculo de calidad con la escuela y el profesorado parece ser uno de
los problemas que guarda relaciones ms consistentes con todas y cada una de las conductas de ries-
go de los adolescentes, problemas que tienen sus primeras manifestaciones en los ltimos cursos de
la escuela primaria. Concretamente, se han observado como condiciones de riesgo respecto al consu-
mo de drogas los siguientes problemas: absentismo, fracaso escolar, rechazo hacia la escuela y las acti-
vidades acadmicas, escasa valoracin del aprendizaje y las materias escolares, problemas de relacin
con los profesores, comportamiento disruptivo y abandono prematuro de la escuela.
Habilidades necesarias para la eficacia de los procedimientos participativos.
Los estudios realizados para comprobar por qu en determinadas condiciones no resultan eficaces
programas basados en procedimientos participativos suelen destacar dos tipos de requisitos de los que
depende su eficacia, que giran en torno a la adecuacin entre las caractersticas de dichos procedi-
mientos y la competencia cognitiva y comunicativa del alumnado al que se dirigen. Entre las habilida-
des imprescindibles para la aplicacin de los mtodos participativos en primaria cabe destacar tres que
es preciso promover desde la primera sesin, para:
Prestar atencin a lo que expresan los dems, escucharles con la intencin de comprenderles.
Respetar los turnos de participacin y distribuir el tiempo de comunicacin.
Expresar opiniones y sentimientos.
62
Manual para el Profesorado
Estas tres habilidades son tambin imprescindibles para la distribucin del protagonismo acadmico,
evitando la tendencia que de lo contrario suele producirse a que ste se concentre en un pequeo
grupo de alumnos, dejando a otros sin participar, o llevando incluso a algunos a la bsqueda perma-
nente de protagonismo negativo, uno de los principales obstculos actuales.
OBJETIVOS
Favorecer un clima de confianza que favorezca la comunicacin y facilite la realizacin del resto de
las actividades.
Ensear a respetar turnos de participacin, habilidad necesaria para la eficacia de los procedimien-
tos participativos y para garantizar la distribucin del protagonismo entre todos los alumnos.
Ayudar a tomar conciencia de la necesidad de escuchar a los dems con la intencin de compren-
derles y de los problemas que con frecuencia se producen en este sentido.
Sensibilizar sobre la necesidad de mantener la comunicacin con los adultos de referencia en la
adolescencia, incrementando la disponibilidad a pedirles ayuda cuando sea necesario.
Promover habilidades de expresin de los propios pensamientos o sentimientos.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1. COLOCACIN DE LOS PARTICIPANTES PARA LA TCNICA DE LA RUEDA.
Para comenzar a desarrollar las habilidades de comunicacin necesarias para el programa se aconseja
utilizar la tcnica de la rueda iniciada a partir de la visualizacin de un documento audiovisual, fcil de
comprender, de una duracin breve y que genere un impacto emocional significativo. Suele ser efi-
caz, en este sentido, la utilizacin de spots de televisin diseados con un fin prximo al que se pre-
tende con el programa de intervencin, como el de la campaa de la FAD de 1996 (cuyo mensaje
final es: Quiz antes de hacer una campaa para prevenir la drogadiccin tendramos que hacer una
para prevenir la sordera), incluido en el vdeo uno: Documentos para utilizar en el aula. Debido a la
brevedad del spot puede resultar conveniente repetir su visualizacin antes de comenzar la rueda. La
aplicacin de esta tcnica se ve favorecida cuando todos los participantes estn sentados en crculo o
en forma de U.
2. PREGUNTA INICIAL Y PRESENTACIN DEL SPOT.
Para llevar a cabo la rueda, conviene plantear inicialmente una breve pregunta en torno a la cual gira-
rn las presentaciones posteriores. En el caso del documento anteriormente mencionado, puede pedir-
se a los alumnos que vean el spot prestando atencin a lo que piensan y sienten al verlo. De forma
que cada uno pueda expresar despus, en menos de un minuto, qu ha pensado o sentido al verlo.
3. ESCRIBIR EN LA PIZARRA.
Para favorecer la eficacia de esta actividad respecto a su primer objetivo, practicar habilidades comu-
nicativas bsicas, conviene hacerlo explcito antes de llevarla a cabo escribiendo dichas habilidades en
la pizarra:
Respetar turnos.
63
Manual para el Profesorado
Escuchar para comprender a los dems.
Expresar lo que se piensa o se siente.
4. REFLEXIN FINAL
Despus de que todos se han expresado, puede estimularse una breve reflexin con todo el grupo,
sobre las semejanzas y las diferencias que existen en los pensamientos y sentimientos suscitados por
el spot; y tratando de integrar los resultados de dicho anlisis en un resumen final, que puede ser escri-
to en la pizarra.
Al final de esta unidad se presentan unas pautas de cmo seguir desarrollando habilidades a travs de
todo el programa. (Cuadro n 2).
TEMPORALIZACIN
Presentacin de la actividad: diez minutos.
Visualizacin del spot: cinco minutos.
Puesta en comn de reflexiones individuales: veinticinco minutos.
Reflexin grupal: diez minutos.
MATERIALES
Reproductor de DVD.
Televisin.
Pizarra y tizas.
DVD 1 (Campaa de la FAD de 1996 Quizs antes de hacer una campaa para prevenir la dro-
gadiccin tendramos que hacer una para prevenir la sordera.)
EJEMPLO EN ACCIN DEL INICIO DEL PROGRAMA DESARROLLADO
EN LA INVESTIGACIN
Como muestra de los comentarios que en esta actividad inicial se suscitan en Sexto de Primaria, se
incluye a continuacin un extracto de la secuencia que puede verse en el vdeo, inmediatamente des-
pus del visionado del spot sobre el valor de la comunicacin, en el que un padre y un hijo hablan al
mismo tiempo sin prestar atencin a lo que dice el otro.
Como se observa en esta secuencia, desde la preadolescencia resulta ms fcil descubrir los errores de
los dems que los propios. Limitacin que suele aplicarse a cualquier tipo de relacin, incluida la rela-
cin con los padres y otras figuras que pueden ayudar. A travs de esta actividad inicial y de la refle-
xin dirigida por la profesora puede favorecerse una perspectiva ms completa y recproca respecto a
las dificultades de comunicacin, reconociendo la propia contribucin tanto a los problemas como a
sus posibles soluciones.
64
Manual para el Profesorado
Manual para el Profesorado
65
Profesora: Vais a ir diciendo uno a uno qu creis que quiere decir este anuncio. Y si os habis visto
en una situacin parecida. (...)
Alumna 1: Creo que quiere decir que el padre no escucha al hijo y el hijo no escucha al padre. (....)
Alumno 7: A m lo que me ha parecido es que, por ejemplo, a lo mejor el hijo le est contando un
problema que ha tenido en el colegio y como el padre no le escucha pues no le va a poder ayudar
(...) y el hijo va a tener problemas por eso (...) el hijo va a ser igual que el padre.
Profesora: Y t escuchas?.
Alumno 7: Yo s.
Profesora: Siempre?.
Alumno 7: Bueno, algunas veces no.
Profesora: Por qu no escuchas a veces?...Por qu ests pensando en lo que vas a decir t?.
Alumno 7: Pues s.
Profesora: Y cmo podramos solucionar eso?.
Alumno 7: Pues...
Profesora: Poniendo un poco mas de intencin (para escuchar). Esa es una de las habilidades que
vamos a practicar hoy.
Entrevistadora: Por qu es bueno hablar con los padres?.
Alumna 3: Para desahogarse.
Alumno 4: Porque te pueden ayudar a muchas cosas... aunque les cueste un poco.... mientras t se
lo dices.. a lo mejor estn pensando en eso mismo.. y as te pueden ayudar....y es ms fcil. (...)
Entrevistadora: Qu creis que le esta diciendo el hijo al padre?.
Alumno 4: Algo del colegio... de las notas.
Alumno 5: Yo crea que le estaba hablando del ftbol.
Alumno 4: Pues entonces mucho no importaba.
Alumna 3: S (s que importaba). (...)
Entrevistadora: Y que le est diciendo el padre al hijo?.
Alumna 2: (Algo) del trabajo... del dinero... de cosas de esas. (...)
Entrevistadora: Qu les dirais?.
Varios alumnos. Pues que se pueden comunicar.
Alumno 2: Que se respeten el uno al otro.
Alumno 7: Que se escuchen el uno al otro para que entiendan sus problemas.
Manual para el Profesorado
66
En el siguiente extracto se refleja cmo a travs de las preguntas planteadas por la profesora se ha
favorecido la reflexin compartida, as como el papel que el spot puede tener como punto de partida
de dicha reflexin, al ayudar a superar las dificultades de abstraccin propias de la preadolescencia.
Profesora: El spot es un recurso didctico muy bueno. A veces lanzas a los nios una pregunta en abs-
tracto que no son capaces de responder... y el spot les sugiere ideas en la forma de verlo... y luego
dialogas a partir del spot ... que te permite obtener un gran rendimiento.
Entrevistadora: Qu proceso sigui para favorecerlo?.
Profesora: Empezamos diciendo: qu est contando el padre? Nadie lo saba. Qu es lo que est
contando el nio? Pues tampoco lo saban. Y a partir de ah, empezamos a llegar a conclusiones Por
qu no sabe ninguno lo que le est diciendo el otro? Pues porque estn hablando a la vez. Y ese es
el problema.
Entrevistadora: Aprendis cosas nuevas con estas actividades?.
Todo el grupo: S. (...)
Alumno 7: En una clase normal el profesor nos dicta lo que tenemos que escribir. Y en una clase as,
pues es todo hablar y comunicarle a los compaeros lo que sentimos...
Entrevistadora: Qu habis aprendido?.
Alumna 1: A respetar los turnos de palabra (...)
Alumno 3: Si hablan todos a la vez no se entera nadie.
Alumno 4: Habra un barullo.
Manual para el Profesorado
67
CUADRO 2. PAUTAS PARA ENSEAR HABILIDADES SOCIALES
Para favorecer a lo largo del programa la adquisicin o el mantenimiento de nuevas habi-
lidades sociales, pueden seguirse las siguientes pautas:
1) Crear un esquema previo.
Conviene comenzar con una explicacin de la habilidad, como concepto o principio
general, y relacionarla con una descripcin concreta de las conductas que implica. Es
muy importante que en dicho esquema se destaque la importancia que tiene para
lograr objetivos que el alumnado se plantea.
2) Proporcionar modelos para favorecer el aprendizaje por observacin.
La observacin de modelos que manifiestan un buen desempeo de la habilidad
puede resultar de gran eficacia para su adquisicin. Por eso, conviene estimular que
el alumnado los encuentren dentro del propio grupo, o que el profesor o profesora,
a modo de ejemplo, represente en qu consiste lo que trata de explicar.
3) Dar oportunidades de practicar.
La adquisicin de una nueva habilidad es un proceso lento y que requiere bastante
prctica hasta que se automatiza, momento en que deja de requerir esfuerzo. Por
eso, a lo largo de todo el programa conviene proporcionar frecuentes oportunidades
para que se practiquen habilidades de comunicacin.
4) Evaluar la prctica.
Para favorecer la adquisicin de las nuevas habilidades el profesado debe observar a
lo largo de todo el programa cmo se comunican los alumnos y alumnas y propor-
cionarles un feedback (o evaluacin) que contribuya a reforzar las conductas adecua-
das y a modificar las inadecuadas, con optimismo inteligente. La eficacia de esta eva-
luacin aumenta cuando: 1) se produce de forma inmediata (despus de que se
acaba de emitir la conducta sobre la que se quiere influir); 2) se plantea en trminos
de conductas especficas fciles de identificar; 3) y cuando, en el caso de las conduc-
tas inadecuadas, la crtica se hace en trminos descriptivos, limitndola al comporta-
miento (no a la persona), ayudndole a encontrar una conducta alternativa para esa
situacin y reforzndole cuando la emita. Conviene, adems, evitar realizar dicha cr-
tica en las actividades conjuntas de todo el grupo.
Es importante tener en cuenta que el profesorado representa, aunque no se lo pro-
ponga, un modelo muy disponible para los alumnos y las alumnas en las habilidades
o deficiencias relacionadas con la comunicacin: escuchar a los dems con la inten-
cin de comprenderles, expresar empata y respeto, plantear divergencias y crticas
de forma positiva y constructiva. Conviene, por tanto, garantizar que el modelo de
comunicacin que el profesorado proporciona con su conducta habitual sea muy
adecuado.
69
Unidad 2.
Pensando sobre
la publicidad
INTRODUCCIN
LA NECESIDAD DE REDUCIR LOS RIESGOS FRENTE A LA
TELEVISIN Y OTRAS TECNOLOGAS.
Los cambios actuales, originados por la Revolucin Tecnolgica exponen a los
nios con demasiada frecuencia a informaciones y contenidos que incremen-
tan los riesgos a travs de las nuevas tecnologas, y sobre todo a travs de la
televisin, el medio de influencia ms generalizada. Entre dichos contenidos
destacan los que fomentan los consumos de riesgo, un excesivo consumo o
una imagen corporal imposible de obtener. Esta nueva situacin ha llevado a
algunos expertos a temer por la desaparicin de la infancia, como etapa espe-
cialmente protegida del riesgo.
Habra que crear nuevas barreras, que protejan a la infancia de los nuevos ries-
gos de la Revolucin tecnolgica. Una de ellas podra ser ensear a reflexionar
y a criticar lo que les llega a travs de la tecnologa audiovisual y la publicidad.
Por otra parte, no hay que olvidar que las nuevas tecnologas, incluida la tele-
visin, pueden proporcionar importantes oportunidades para el desarrollo, y
para ello es preciso incorporarlos como herramienta educativa.
Para que las nuevas tecnologas (consolas, Internet, Messenger, televisin etc.)
puedan cumplir un papel positivo en el desarrollo de los valores con los que nos
identificamos, hay que llevar a cabo cambios muy importantes, sobre todo en
su utilizacin por la infancia y en relacin a los contenidos que ponen en ries-
go sus derechos bsicos.
Los estudios realizados especficamente sobre consumos de riesgo destacan
tres tipos de influencias de los medios de comunicacin:
Orientacin general y excesiva al consumo, promoviendo la bsqueda de
gratificaciones inmediatas por encima de otros valores ms difciles de con-
seguir.
Manual para el Profesorado
Transmisin de estereotipos que pueden tener una influencia negativa sobre la propia identidad,
por ejemplo, al identificar el consumo de drogas con valores como modernidad, valenta, diversin,
o al fomentar un ideal corporal imposible de obtener, que incrementa el riesgo de trastornos de ali-
mentacin.
Representacin errnea de las drogas y su consumo, como la tendencia a infravalorar las conse-
cuencias negativas y la idea de que la mayora consume, que incrementan el riesgo de consumir-
las para ser como los dems.
OBJETIVOS
1) Ayudar a tomar conciencia de la necesidad de pensar acerca de lo que trasmite la televisin en
general, y la publicidad en particular, contrarrestando la tendencia habitual, que suele ser pasiva e
irreflexiva.
2) Desarrollar una actitud crtica respecto a la publicidad, ayudando a comprender que su objetivo
bsico es favorecer la venta de lo que se anuncia, y los mecanismos persuasivos que utiliza para
ello (presentando, por ejemplo, imgenes corporales inexistentes o llevando a imaginar cosas
imposibles de conseguir al comprarlo), as como la posible decepcin que puede producirse si se
confunde el consumo con otros valores con los que la publicidad trata de asociarlo (como: tener
amigos, ser feliz...).
3) Situar los dos objetivos anteriormente expuestos dentro de un objetivo ms amplio: la alfabetiza-
cin audiovisual, que se desarrollar a travs de las siguientes actividades, para reducir los riesgos
que pueden implicar los medios audiovisuales e incrementar sus oportunidades.
4) Iniciar las actividades de discusin por subgrupos heterogneos, favoreciendo las habilidades nece-
sarias para estructurar el debate en torno a algunas cuestiones bsicas y los papeles especficos de
cada miembro del grupo; que para un grupo de cuatro pueden ser: portavoz, moderador/a, coor-
dinador/a, evaluador/a).
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
El procedimiento a seguir para iniciar las actividades en torno a la publicidad es el siguiente:
Formacin de los subgrupos heterogneos (en rendimiento, nivel de integracin en el aula, gne-
ro, etnia...).
Explicacin de la tarea del subgrupo: debatir sobre cmo nos influyen la televisin y la publicidad
despus de ver un vdeo sobre estos temas, y que cada miembro del grupo va a tener un papel
especfico. El hecho de distribuir una tarjeta con el nombre de cada papel (incluso con sus funcio-
nes si procede) ayuda a desempearlo mejor.
Presentacin del tema y del documento audiovisual. Como introduccin conviene que el profesor
explique brevemente la importancia que tiene darse cuenta de cmo nos influye la televisin, para
evitar algunas consecuencias negativas que a veces se producen. A continuacin presentar el
documento sobre cmo ves la publicidad?, que se incluye en el vdeo uno, en el que se plantea
cmo la publicidad puede ser a veces engaosa, llevndonos a buscar cosas que no se pueden con-
seguir o que no son cmo nos habamos credo que eran.
70
Manual para el Profesorado
Distribucin a cada grupo de una ficha con las preguntas en torno a las cuales se centrar el deba-
te, que pueden ser:
Qu os ha llamado ms la atencin de lo que se ve en este vdeo?.
Puede engaarnos a veces la publicidad? En qu?.
Qu podemos hacer para evitarlo?.
Visionado del documento sobre la publicidad.
Discusin por subgrupos heterogneos, tratando de responder a las cuestiones planteadas.
Reflexin final con todo el grupo, a partir de la presentacin de los portavoces. Conviene que el
profesor escriba en la pizarra las conclusiones finales del grupo de clase, sintetizando en ellas las
elaboradas por cada subgrupo.
Al final de esta unidad, puede encontrarse un resumen de las pautas para favorecer la eficacia de la
discusin entre iguales. (Cuadro n 3).
TEMPORALIZACIN
Presentacin de la actividad y distribucin por subgrupos: diez minutos.
Visualizacin del documento audiovisual: quince minutos.
Discusin por subgrupos respondiendo a las preguntas planteadas: quince minutos.
Reflexin final: diez minutos.
MATERIALES
Reproductor de DVD.
DVD uno, documento Cmo ves la publicidad: El nuevo reto.
Televisin.
Fichas con las preguntas para la discusin de los subgrupos.
Pizarra y tizas para escribir la sntesis final.
Tarjetas con el papel desempeado dentro del subgrupo (opcional).
EJEMPLO EN ACCIN SOBRE LA REFLEXIN COMPARTIDA ACERCA DE LA
PUBLICIDAD
La secuencia que se trascribe a continuacin corresponde a la reflexin suscitada en la investigacin
despus de ver el vdeo sobre la publicidad. Como se refleja en esta secuencia, las limitaciones en la
capacidad de abstraccin de los preadolescentes dificultan considerablemente que lleguen a captar las
manipulaciones ms sutiles de los mensajes publicitarios. A travs de esta actividad, guiando su refle-
xin con las preguntas adecuadas, llegan a tomar conciencia de que en la publicidad todo se prepara
(se maquilla) para favorecer la venta del producto y que si te lo crees, sin cuestionarlo, puede llevarte
71
Manual para el Profesorado
a comprar cosas que no existen. Un buen inicio para el desarrollo de la capacidad crtica respecto a
los medios de comunicacin que se propone como objetivo el programa Prevenir en Madrid, capaci-
dad que ser preciso seguir desarrollando en edades posteriores a un nivel ms abstracto.
Profesora: Qu es lo que ms os ha llamado la atencin?.
Varios alumnos y alumnas: Lo del pollo (secuencia en la que se ve lo artificial de su preparacin publi-
citaria: se pinta con barniz y se rodea de cido para que humee y parezca ms suculento). (...)
Alumno 7: A veces te intentan vender una crema para que t seas el ms guapo y luego slo sirve
para que ellos ganen dinero. (...).
Alumno 4: Nos sentimos mal... porque nos hemos gastado el dinero en conseguir cosas que no exis-
ten. (...)
Profesora: Qu podemos hacer para evitar estos problemas?.
Alumno 7: Pues poner el alcohol y el tabaco ms caros para que la gente no los compre.
Profesora: Y nosotros?.
Alumno 7: Pues, no crernoslo.
Profesora: Se centran en el ejemplo concreto.. pero s que son capaces de extrapolar... si les ocurre
eso en su casa... si ven unas zapatillas alucinantes... ellos mismos reconocen cuando las han visto en
la realidad que no eran tan alucinantes como las vean en la televisin.. Y se dan cuenta de ese enga-
o que han sufrido ellos mismos.
72
Manual para el Profesorado
CUADRO 3. PAUTAS PARA FAVORECER LA EFICACIA DE LA DISCUSIN ENTRE COMPAEROS
Los estudios realizados sobre la eficacia de la discusin entre compaeros reflejan que para
favorecer su eficacia con alumnos de once aos o ms, es preciso:
1) Crear un clima de confianza que favorezca la comunicacin entre alumnos y dismi-
nuya la orientacin a la autoridad, que de lo contrario suele obstaculizar el debate
entre compaeros, haciendo que stos se dirijan solamente al profesor cuando tratan
de responder a cuestiones planteadas por l. Los estudios realizados, en este sentido,
ponen de manifiesto que la comunicacin con compaeros que tienen perspectivas
de un nivel evolutivo prximas pero distintas, parece favorecer ms el desarrollo (por
permitir cuestionarse simultneamente el propio punto de vista y el de la otra perso-
na) que la comunicacin con adultos que exponen perspectivas de nivel evolutivo
muy superior, ms difcil de comprender y/o de ser puesto en duda por el alumnado.
2) Dividir la clase en grupos heterogneos. Con alumnos de once aos o ms, para
adaptar el procedimiento de la discusin entre compaeros a los objetivos de este
programa (prevenir conductas de riesgo) es muy importante que en los subgrupos de
discusin se incluyan individuos con distintas perspectivas en relacin al conflicto tra-
tado: distintas estructuras de razonamiento (o niveles de abstraccin), nivel de inte-
gracin en el colectivo de la clase y actitudes hacia el riesgo.
3) Discusin en subgrupos e integracin final. La divisin de la clase en subgrupos per-
mite que todos los alumnos y todas las alumnas participen activamente en la discu-
sin y favorece que aparezcan discrepancias. Para que la discusin genere conflicto
y estimule el desarrollo es imprescindible que cada individuo participe activamente en
ella. Slo cuando es as, motivado probablemente por el deseo de convencer a un
compaero que se percibe equivocado, produce la activacin emocional necesaria
para buscar una nueva reestructuracin al problema. El procedimiento ms habitual
para conseguir esta condicin con alumnos de once aos o ms consiste en: 1) plan-
tear en un primer momento una discusin con toda la clase, lo cual permite conocer
los distintos puntos de vista que existen sobre el tema; 2) formar despus pequeos
grupos de discusin (de unos cuatro alumnos) heterogneos respecto a dicho crite-
rio (la perspectiva en el problema que discuten) para favorecer as el surgimiento de
discrepancias y la participacin activa de cada uno de ellos; 3) y por ltimo, volver a
plantear el tema en una discusin colectiva en la que cada portavoz expone las con-
clusiones de su grupo as como los principales argumentos esgrimidos.
73
Manual para el Profesorado
4) Adecuar el procedimiento de la discusin a la competencia cognitiva y comunicati-
va de los alumnos y/o estimular el desarrollo de dichas competencias. Para que la
discusin sobre dilemas sociales y morales resulte eficaz existen una serie de prerre-
quisitos, que conviene favorecer, como son cierta capacidad de abstraccin y deter-
minadas habilidades de comunicacin. Con el objetivo de ponerlos en marcha, es
aconsejable iniciar la prctica de este mtodo con una o varias sesiones en las que se
favorezcan dichos requisitos. En este sentido, suele resultar conveniente llevar a cabo
la primera sesin con la tcnica de la rueda a partir de un documento, audiovisual o
literario, que genere un fuerte impacto emocional, y transmita un mensaje relevante
para la valoracin de la salud y la prevencin, como el spot seleccionado como intro-
duccin a estos programas (Para prevenir las drogodependencias deberamos pre-
venir primero la sordera). Cuando el programa se aplica con alumnos de menos de
11 aos, puede resultar conveniente mantener la discusin, en forma de reflexin
compartida, con todo el grupo sentado en crculo o en U, pudiendo utilizar la divi-
sin por subgrupos para tareas muy estructuradas, como por ejemplo: escribir el
guin de una de las escenas del cuento que vaya a representarse despus.
5) Relacionar la discusin con la vida real del alumnado. Los estudios realizados sobre
la eficacia de la discusin como procedimiento educativo apoyan claramente la con-
veniencia de utilizar, siempre que sea posible, dilemas reales de la vida de los alum-
nos y alumnas; dilemas que pueden suscitarse a partir de la discusin de materiales
previamente diseados adecuados a su nivel de desarrollo potencial y en los que se
reproduzcan situaciones hipotticas sobre conflictos prximos a los que realmente
viven. Es muy importante, en este sentido, favorecer en los y las adolescentes una
actitud reflexiva y positiva sobre los conflictos de su vida cotidiana as como sobre sus
posibles soluciones.
6) Incluir el procedimiento de la discusin como un componente dentro de programas
globales de intervencin. Para que los cambios originados por la discusin y repre-
sentacin de conflictos se mantengan y generalicen es imprescindible que este pro-
cedimiento se incluya dentro de un modelo general de intervencin en el que se pro-
porcione evidencia directa en la direccin de los objetivos propuestos, que en el caso
de los programas que aqu se presentan trata de proporcionarse a travs del apren-
dizaje cooperativo y las experiencias en resolucin de conflictos reales.
74
Manual para el Profesorado
75
Unidad 3.
Resistencia a la presin de
grupo. Resolucin de conflictos
INTRODUCCIN
EL GRUPO DE IGUALES COMO RIESGO Y PROTECCIN.
Desde el comienzo de la Educacin Primaria, el desarrollo de la interaccin con
iguales se convierte en una tarea evolutiva crtica. En dicho contexto se adquie-
ren las habilidades sociales ms sofisticadas (necesarias para cooperar, negociar,
intercambiar, competir, defenderse, crear normas, cuestionar lo que es injusto,
discrepar, modificar los vnculos sociales y resistir a la presin, entre otras).
En funcin de lo anteriormente expuesto puede comprenderse que la adaptacin
socio-emocional dependa, en buena parte, de las relaciones que los nios mantie-
nen con sus iguales en la escuela y que el rechazo de los compaeros de clase sea
una importante condicin de riesgo que conviene detectar y ayudar a erradicar.
Los estudios realizados en los ltimos aos sobre el acoso escolar ponen de
manifiesto que para prevenir dicho problema, basado en el dominio y la sumi-
sin, es necesario promover su alternativa ms adecuada y sostenible: las rela-
ciones de amistad basadas en el respeto mutuo y la igualdad.
Desde la preadolescencia, la influencia de los compaeros adquiere una espe-
cial significacin debido a que desempean un papel prioritario en la formacin
de la propia identidad, al proporcionar la mejor oportunidad de la que dispone
el sujeto para poder compararse y activar el proceso de adopcin de perspec-
tivas, como consecuencia del cual se construye tanto el conocimiento de uno
mismo como el conocimiento de los dems.
La presin de los iguales y los consumos de riesgo.
Una de las causas del incremento de las conductas de riesgo que se produce en
la adolescencia temprana es la fuerte vulnerabilidad hacia la presin del grupo
de compaeros que se incrementa desde los ltimos cursos de primaria y que
tiende a disminuir a partir de los 16 aos, sobre todo cuando el individuo dis-
pone de suficientes oportunidades para establecer relaciones adecuadas con
grupos de compaeros que no incurren con una especial frecuencia en conduc-
tas de riesgo.
Manual para el Profesorado
Los estudios sobre el consumo de drogas proporcionan una evidencia consistente sobre la importan-
cia que una adecuada relacin con los iguales puede tener para prevenir dicho problema, puesto que:
a) Entre las principales condiciones de riesgo de consumo de drogas cabe destacar el hecho de que
los amigos tambin las consuman, que justifiquen dicho consumo as como que incurran en otras
conductas de riesgo.
b) Por el contrario, la mayora de los estudios encuentran tambin como condiciones protectoras la inte-
gracin en grupos de amigos que no consumen drogas ni incurren de forma significativa en conduc-
tas de riesgo, y que participan en actividades alternativas (de ocio, voluntariado, culturales, religiosas...)
c) En algunos estudios se ha observado, tambin, que la falta de habilidades para resistir a la presin
del grupo y el hecho de estar ms orientado a los iguales que a los adultos incrementan el riesgo
de consumir drogas.
OBJETIVOS
Las dos actividades que a continuacin se describen buscan avanzar en la consecucin de los siguien-
tes objetivos:
Sensibilizar sobre la tendencia que existe en todas las personas a dejarse influir por las personas y
grupos con los que se relacionan, as como de las oportunidades y los riesgos a los que esta ten-
dencia puede conducir, incluyendo en este sentido no solo la presin explcita (ms fcil de detec-
tar) sino tambin la que se produce por la tendencia a hacer lo que hacen los dems.
Comprender la necesidad de resistir a las presiones sociales cuando van ms all de ciertos lmites
y suponen un grave riesgo para valores fundamentales, como la libertad o la calidad de la vida, y
desarrollar habilidades para tomar decisiones en dichas situaciones.
Adquirir estrategias y habilidades realistas que permitan afrontar con eficacia la presin grupal (a
travs del humor, dando una excusa, invirtiendo los papeles, buscando aliados, proponiendo una
alternativa, marchndose del lugar o cambiando de grupo...) y ensear a ponerlas en prctica.
Desarrollar la capacidad de toma de decisiones en situaciones conflictivas, teniendo en cuenta qu
valores estn implicados y la necesidad de decidir segn su relevancia y prioridad.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Para avanzar en dichos objetivos se proponen dos tipos de actividad:
1) La primera actividad (actividad A) pretende iniciar el entrenamiento en habilidades para resistir
a la presin, incluyendo instruccin, demostracin, prctica (con la tcnica de la dramatizacin)
y evaluacin de dicha prctica, siguiendo las recomendaciones que sobre entrenamiento en
habilidades se resumen al final de la unidad uno.
2) La segunda actividad (actividad B) pretende ensear a tomar decisiones en situaciones conflic-
tivas similares a las que viven los nios con los que se lleva a cabo el programa.
Conviene tener en cuenta la necesidad de continuar ambas enseanzas, variando las situaciones y
contenidos para evitar la monotona, hasta que las habilidades se automaticen, objetivo que lleva
cierto tiempo y requiere prctica y reflexin sobre dicha prctica.
76
Manual para el Profesorado
ACTIVIDAD A: RESISTENCIA A LA PRESIN GRUPAL
1) Activacin de esquemas previos a travs de la reflexin individual. Para favorecerla, el profe-
sor puede pedir a los participantes que piensen en una situacin que hayan conocido en la que
un chico o chica de su edad hiciera algo que no quera hacer, que no deba hacer, por no ser
capaz de decir que no, tratando de identificar lo que pens y sinti. A lo largo de toda esta acti-
vidad y en la siguiente conviene tener en cuenta que una de las capacidades que conviene pro-
mover y que cuesta ms desarrollar en esta edad, es la de decidir en qu situaciones es preciso
resistir a la presin y en qu situaciones no es preciso, o no es conveniente hacerlo.
2) Seleccin de algunas situaciones para la dramatizacin y descripcin de las principales tcni-
cas de resistencia a la presin. Despus de la reflexin anterior, se proceder a una reflexin
compartida con todo el grupo, escribiendo en la pizarra las principales caractersticas de las
situaciones descritas, as como sobre las tcnicas que podra haber usado el protagonista para
mantener su propia decisin, completando dichos ejemplos con los de la ficha que se incluye en
el anexo.
3) Preparacin de la dramatizacin por subgrupos, elaborando un guin sobre cmo ser uno
mismo y resistir a la presin siguiendo las pautas del trabajo de discusin por subgrupos expli-
cadas en el cuadro tres de la unidad anterior. Cuando el tiempo disponible lo permita puede
dedicarse una sesin entera a los tres primeros pasos, y proceder a la dramatizacin en una
sesin posterior.
4) Dramatizacin sobre tcnicas de resistencia a la presin. Para iniciar y desarrollar este paso con-
viene seguir las pautas que se resumen en el cuadro cuatro. Conviene repetir la dramatizacin
tantas veces como resulte posible con el objetivo de dar la oportunidad de desempear el papel
de protagonista al mximo nmero de alumnos, y especialmente a los que ms lo necesitan.
5) Evaluacin final, con todo el grupo, sobre las estrategias que consideran ms adecuadas para ser
uno mismo y resistir la presin, escribiendo en la pizarra ejemplos sobre cmo llevarlas a la prc-
tica.
La investigacin realizada sobre el programa Prevenir en Madrid reflej que el hecho de filmar en
vdeo la dramatizacin anteriormente descrita increment la implicacin del alumnado en su realiza-
cin as como su eficacia.
77
Manual para el Profesorado
CUADRO 4. PAUTAS PARA INICIAR LA DRAMATIZACIN
Antes de iniciar la dramatizacin es precisa una fase de preparacin en la que se propor-
cione la informacin, la motivacin y el clima necesarios para llevarla a cabo. Dicha prepa-
racin puede estar basada en el anlisis y discusin del problema o habilidad que se quie-
re representar y/o en el moldeamiento (en el que los instructores representan la situacin
proporcionando un modelo de la conducta objeto de aprendizaje). Conviene tener en
cuenta que para una representacin eficaz son necesarias las siguientes condiciones:
1. Crear un clima de confianza y seguridad, que favorezca la comunicacin de procesos
intra-personales y proporcione ese contexto "sin riesgos" necesario para que la
representacin cumpla sus funciones.
2. Que los alumnos que van a hacer de actores tengan la informacin necesaria sobre
el contenido y caractersticas ms relevantes de la situacin y estn realmente moti-
vados para ella
3. Crear un escenario adecuado para la representacin. Una distribucin que suele
resultar, en este sentido, bastante eficaz para favorecer la atencin es colocar las sillas
del pblico en forma de herradura y situar enfrente el escenario. Conviene que ste
sea lo ms parecido posible al contexto real en el que tiene lugar la escena que se
representa; para lo cual puede ser til transformar simblicamente determinados
objetos disponibles para evocar otros objetos relevantes que se encuentran en la
situacin real.
78
Manual para el Profesorado
ACTIVIDAD B: COMO TOMAR DECISIONES PARA RESOLVER CONFLICTOS
Una de las principales dificultades para resistir a las presiones en situaciones reales es decidir correc-
tamente cundo y cmo es preciso utilizarlas, decisin en la que intervienen tanto aspectos morales,
sobre los valores implicados, como estratgicos, sobre la viabilidad y eficacia de cada accin. De lo
cual se deriva la necesidad de educar el proceso de toma de decisiones desde esta doble perspectiva:
incluyendo su dimensin moral, sobre lo que se debe hacer, y su dimensin prctica, o capacidad de
planificacin estratgica sobre cmo llevar a cabo la solucin para que sea eficaz.
El procedimiento de discusin que se resume en la unidad anterior ha demostrado ser de gran utili-
dad para desarrollar la madurez de juicio moral. A continuacin se describe cmo educar la capacidad
estratgica para elaborar planes eficaces, que conviene ensear a partir de concreciones prcticas, uti-
lizando para ello situaciones muy prximas a las que los alumnos participantes estn viviendo, para
evitar la dificultad de generalizacin que de lo contrario suele producirse. Al final de este captulo se
incluye, como ejemplo, un conflicto de acoso escolar, con dos tipos de preguntas: las cinco primeras
estn elaboradas para trabajar la perspectiva estratgica, y las cinco ltimas, la perspectiva moral. Si
este conflicto se utiliza a continuacin de la dramatizacin sobre cmo resistir las presiones descrita
con anterioridad, muy centrada en estrategias, puede resultar ms conveniente dar prioridad en esta
segunda actividad a la perspectiva moral, sobre los criterios en funcin de los cuales decidir cuando
se debe resistir a la presin (porque supone, por ejemplo, un riesgo de violencia o abuso) y cuando se
debe hacer todo lo contrario (y seguir lo que proponen otros aunque suponga cierto esfuerzo y resis-
tencia, situacin que con frecuencia los nios identifican con la presin).
El procedimiento a seguir para ensear a resolver conflictos desde un punto de vista estratgico, se
inicia con la presentacin de la tarea y los subgrupos, pidindoles que respondan a las cinco cuestio-
nes planteadas en la ficha Estrategias de resolucin de conflictos para resolver el problema selec-
cionado (o a la primera parte del conflicto hipottico presentado al final), y reservando los veinte
minutos finales para la puesta en comn.
En la realizacin de esta actividad, conviene tener en cuenta la necesidad de ayudar en todas las fases
del proceso de resolucin de conflictos que a continuacin se describe. Los tres primeros se aplican
sobre conflictos hipotticos y, los dos ltimos, cuando se trata de un conflicto actual con posibilidad
de aplicar y evaluar la solucin elegida.
1) Definir adecuadamente el conflicto.
Identificando todos sus componentes e integrando en dicha definicin toda la informacin nece-
saria para resolverlo. Las conductas de riesgo suelen llevarse a cabo cuando se ignora informacin
de gran relevancia para buscar conductas alternativas.
2) Establecer cules son los objetivos y ordenarlos segn su importancia.
La conducta de riesgo suele producirse cuando no se considera la globalidad de los objetivos impli-
cados en la situacin que la provoca, sino solamente alguno o algunos (como: demostrar que no
se es cobarde....) sin considerar los dems.
79
Manual para el Profesorado
3) Disear las posibles soluciones al conflicto y valorar cada una de ellas.
Teniendo en cuenta las consecuencias -positivas y negativas- que pueden tener para las distintas
personas implicadas en la situacin. La falta de consideracin de las consecuencias que produce la
conducta de riesgo, o la distorsin de las mismas (sobrevalorando sus efectos positivos e infrava-
lorando los negativos) es una de las principales deficiencias que subyace a la conducta de riesgo.
4) Elegir la solucin que se considere mejor y elaborar un plan para llevarla a cabo.
Es muy importante que dicho plan incluya una anticipacin realista de las dificultades que van a sur-
gir al intentar llevarlo a la prctica, as como de las posibles acciones que pueden permitir superarlas.
5) Llevar a la prctica la solucin elegida.
Cuando se anticipen dificultades importantes en esta fase del proceso, puede resultar conveniente
que sea realizada con ayuda de un mediador, como se describe ms adelante.
6) Valorar los resultados obtenidos.
Si no son los deseados, volver a poner en prctica todo el procedimiento para mejorarlos. En esta
fase del proceso conviene ayudar a interpretar lo que se consigue de forma realista y con optimis-
mo, concentrando la atencin en los avances, en lo que puede ser modificado a travs de la pro-
pia accin, y sustituyendo el concepto de fracaso por el de problema a resolver.
El hecho de ir escribiendo las distintas fases de todo este proceso puede facilitar su realizacin. Se pre-
senta a continuacin una ficha con el esquema a seguir.
TEMPORALIZACIN
1) Habilidades para resistir la presin: dos sesiones.
Reflexin individual: diez minutos.
Seleccin situaciones de dramatizacin y tcnicas de resistencia: quince minutos.
Preparacin de dramatizacin: veinticinco minutos.
Representacin de las dramatizaciones: Otra sesin.
2) Cmo tomar decisiones para resolver conflictos.
Presentacin de la actividad y distribucin de grupos: diez minutos.
Trabajo por subgrupos: veinte minutos.
Puesta en comn: veinte minutos.
MATERIALES
Pizarra y tizas.
Tres fichas que se incluyen al final de esta unidad:
Ficha sobre Tcnicas de resistencia a presin de grupo.
Ficha sobre Resolucin de conflictos socio-emocionales.
Ficha sobre El conflicto hipottico para el debate por subgrupos.
80
Manual para el Profesorado
EJEMPLO EN ACCIN SOBRE LA ENSEANZA DE HABILIDADES PARA RESISTIR
LA PRESIN
Se incluye a continuacin la secuencia final de la actividad que puede verse en el vdeo (despus de
haber dramatizado guiones elaborados por subgrupos sobre cmo resistir a la presin). En ella puede
verse cmo han asimilado lo aprendido en esta actividad y el papel de la profesora en este sentido.
Profesora: Con qu tcnica estis ms a gusto?.
Alumno 1: Yo con la excusa (...) porque te vas ms rpido.
Profesora: Es la que t utilizas en una situacin de presin?... qu inconvenientes le ves al disco
rayado?.
Alumno 1: Que te van a seguir obligando (....).
Profesora: Bien..que te van a seguir insistiendo y que no vas a ser capaz de mantenerte con la del
disco rayado.
Alumna 2: Yo la del disco rayado y la del sentido del humor.
Profesora: Por qu?.
Alumna 2: Porque me gusta hacer bromas y esas cosas.
Profesora: Y rpidamente te surge la chispa y se te ocurre una salida graciosa?.
Alumna 2: S.
Alumna 3: A m me gustan todas... pero la que ms me gusta es la del disco rayado...porque se te
ocurre siempre... est en tu mente... no, no.. pues siempre te sale.
Profesora: Claro, porque no siempre ests inspirado para tener una excusa a punto o para ocurrrse-
te una cosa graciosa... entonces el no, no... es una salida de emergencia.
Alumna 4: A m la que ms me gusta es proponer una alternativa. Porque, por ejemplo, si ests con
tus amigos y te dicen fuma o bebe una bebida alcohlica, pues dices no, vamos a jugar al par-
que o a la pizzera.
Profesora: Claro, no te niegas abiertamente, que a lo mejor eso puede causarte incomodidad a ti
mismo y, sin embargo, ests resolviendo esa situacin.
En la secuencia anterior puede observarse cmo favorece la profesora que sus alumnos se apropien
de los significados y conceptos que trata de transmitir, al manifestar reconocimiento despus de cada
aportacin, resaltando y completando lo ms relevante y acertado, preguntar algo ms para permitir
al alumno completarlo y desarrollando as su reflexin y la del grupo. En el vdeo puede comprobar-
se que, adems del contenido de estas intervenciones docentes, tambin son muy relevantes otras
caractersticas, como el tono y la comunicacin no verbal (sonrisa, mirada, ritmo...), para favorecer la
participacin del alumnado y el aprendizaje de las habilidades propuestas as como su conexin con
los conflictos de la vida cotidiana, como se pone de manifiesto en la secuencia siguiente.
Profesora: Os han propuesto algn juego peligroso o ir a algn sitio que no desebais?
Alumno 5: A m, jugar a la guija.
81
Manual para el Profesorado
Profesora: Y eso, qu es?.
Alumno 5: Una tabla... que se ponen todos alrededor.. con las manos juntas... y se ponen a hablar del
demonio... y que va a pasar no s qu...
Profesora: Y t no queras jugar?.
Alumno 5: No.
Profesora: Y cmo saliste de esta situacin?.
Alumno 5: Al final, se lo dije a mis padres... y ellos les dijeron que no me dijeran eso..... y me decan
gallina.
Profesora: Se lo dijiste a tus padres para que te ayudaran a salir de esa situacin porque te sentas muy
presionado (...) Pues, tambin tus padres pueden ser tus aliados (la tcnica de) buscar aliados: otras
personas que te ayuden a resolver los problemas. Muy bien (...)
Y qu os parecera a vosotros buscar como aliados a los profes? Vosotros recurrs a los profes como
aliados en alguna ocasin?.
Varios alumnos: S.
Profesora: De eso me contis algo ms?.
Alumna 6: Que si te insultan, te persiguen, se lo tienes que decir.
Profesora: A los profes... para que resuelvan el problema.
Antes de la secuencia trascrita, cuando la profesora pregunt si haban utilizado las tcnicas de resis-
tencia a la presin durante los ltimos das, uno de los alumnos describi que la haba utilizado para
no comerse el pescado de la cena, diciendo insistentemente a su madre: no, no, no, hasta que
le hizo una tortilla. A lo que sigui una reflexin compartida sobre cundo se debe resistir la presin,
para defender la propia salud, y cuando, por el contrario la propia salud se defiende siguiendo, por
ejemplo, la presin de la madre para que su hijo coma de forma sana y variada, aunque a l no le ape-
tezca. Esta situacin pone de manifiesto la necesidad de incorporar el debate sobre los valores que
entran en conflicto para decidir correctamente qu se debe hacer, cuando es preciso resistir a la pre-
sin o no. En las respuestas dadas al final de la entrevista se refleja que s parecen haberlo aprendido
as como las ventajas del trabajo por subgrupos para favorecer tanto el clima del aula como el apren-
dizaje.
Entrevistadora: Cundo hay que resistir a la presin?.
Alumno 1: Cuando te dicen de jugar a cosas malas o a juegos peligrosos.
Alumno 5: Tambin (cuando te dicen) pgale a ste o dale un beso a esta chica, sin que ella quiera.
Entrevistadora: En qu se distingue esta actividad de las que hacis normalmente en clase?.
Alumno 1: Esto se distingue en que nos divertimos ms, y hablamos ms en grupo y estamos ms a
gusto.
Alumna 3: Se trabaja mejor en grupo que t sola... hay ms gente... y t tienes una idea y el otro,
otra, y se juntan y sale una idea mejor.
82
Manual para el Profesorado
FICHA SOBRE LAS TCNICAS DE RESISTENCIA A LA PRESIN
A veces podemos hacer algo que no deseamos hacer, aunque vaya en contra de lo que pensamos o
valoramos, como consecuencia de la presin que ejercen determinadas personas y situaciones. Se
incluyen a continuacin algunas tcnicas que pueden ayudarnos a resolver este tipo de problemas.
Disco rayado: consiste en transmitir claramente la determinacin de mantener la decisin adopta-
da, repitiendo la misma respuesta hasta que desaparece la presin, sin discutir por qu se ha adop-
tado ni aadir nuevas explicaciones. Respondiendo, por ejemplo, a la presin de un consumo de
riesgo con la misma negacin planteada al principio (no me apetece). Su eficacia reside en el
efecto desalentador que tiene sobre el que trata de presionar, al transmitirle que no va a conseguir
lo que pretende.
Humor: la utilizacin del sentido del humor puede transmitir que quien lo utiliza se siente cmodo
con su eleccin, reduciendo as el poder de quien trata de ejercer la presin, que se basa precisa-
mente en todo lo contrario. Para tener disponible esta tcnica cuando sea necesaria conviene
haberla preparado de antemano, puesto que, en las situaciones en las que una persona es ms vul-
nerable a la presin, es muy probable que no se le ocurra qu decir.
Inversin de papeles: trata de volver la presin contra la persona que la ejerce, cuestionando su
motivacin o pidindole que justifique su comportamiento (respondiendo a la presin de un con-
sumo de riesgo con frases como las siguientes: por qu no te tomas t un refresco como yo?
o es obligatorio tomarlo para estar en la fiesta?).
Proponer una alternativa: busca mantener la relacin con el grupo intentando orientar la actividad
hacia otras posibles opciones. Por ejemplo, ante la presin de vamos a fumar un porro, proponer:
Vamos a bailar.
Buscando aliados: consiste en encontrar al menos otra persona del grupo que pueda expresar des-
acuerdo con la opcin propuesta, que resulta ms fcil mantener cuando no se est solo.
Dando una excusa: una razn, real o inventada, que excuse de ceder a la presin, sin necesidad
de tener que mostrar claramente desacuerdo (aludiendo, por ejemplo, al cansancio o la necesidad
de estar en forma al da siguiente para llevar a cabo una determinada actividad).
Irse del lugar o cambiar de grupo: en algunas ocasiones, como cuando resulten ineficaces las tcni-
cas anteriores, puede resultar necesario abandonar el lugar en el que se sufre la presin o, incluso,
cambiar de grupo, buscando otro en el que puedan mantenerse las propias decisiones y valores.
83
Manual para el Profesorado
FICHA DE RESOLUCIN DE CONFLICTOS SOCIOEMOCIONALES
1. Definir el problema incluyendo todos sus componentes:
2. Ordenar cules son los objetivos que intervienen segn su importancia:
3. Disear diversas estrategias para resolver el problema anticipando las consecuencias (positivas y
negativas de cada una) y puntuando dichas consecuencias:
Estrategia uno:
Consecuencias positivas Puntuacin Consecuencias negativas Puntuacin
Total Total
Estrategia dos:
Consecuencias positivas Puntuacin Consecuencias negativas Puntuacin
Total Total
Estrategia tres:
Consecuencias positivas Puntuacin Consecuencias negativas Puntuacin
Total Total
4. Elegir la solucin que se considere mejor:
5. Planificar su puesta en prctica:
6. Valoracin de los resultados obtenidos
84
Manual para el Profesorado
FICHA SOBRE UN CONFLICTO HIPOTTICO PARA EL DEBATE POR SUBGRUPOS
Jaime y Antonio son dos chicos de 11 aos que han sido muy buenos amigos desde pequeos. A
veces gastan bromas y se meten con otros chicos o chicas del colegio. Hace unas semanas empeza-
ron a meterse con Luis, un chico nuevo. Antonio le llama el pijo, algo que a Luis parece molestarle
mucho. La semana pasada Antonio le dijo a Luis que le pegara si no le daba 30 euros al da siguien-
te. Tambin le dijo que si se "chivaba" sera mucho peor. E hizo que Jaime prometiera guardar el
secreto. A Jaime no le gusta esta situacin, qu podra hacer para cambiarla?
PREGUNTAS SOBRE QU ESTRATEGIA ELEGIR
1. Cul es el problema en esta situacin?. Quin o quines tienen el problema?.
2. Qu es lo ms importante aqu?. Hay que ordenar los distintos aspectos del problema segn
su importancia.
3. Qu puede hacerse para resolver este problema? .Proponed tres soluciones.
4. Qu consecuencias tendr cada una de estas tres soluciones?.
5. Ordenad las tres soluciones de mejor a peor.
PREGUNTAS SOBRE EL CONFLICTO COMO DILEMA MORAL
6. Qu debe hacer Jaime? Por qu?.
7. Si Jaime cuenta a un profesor o a sus padres lo que sucede, crees que es un cobarde? Por
qu?.
8. Crees que sera un chivato?. Por qu?.
9. Qu crees que es lo ms importante en la amistad entre los compaeros del instituto? Por qu
es lo ms importante?.
10. Has conocido alguna situacin que fuera parecida a sta?. En qu se pareca? Cmo acab?.
85
Manual para el Profesorado
87
Unidad 4.
Ideas previas
sobre el tabaco
INTRODUCCIN
ACTIVAR IDEAS PREVIAS PARA PREVENIR
Las investigaciones realizadas durante las tres ltimas dcadas sobre la preven-
cin escolar de drogodependencias permiten llegar a cuatro importantes con-
clusiones en las que se basa este programa.
1) La prevencin de drogodependencias no puede limitarse a dar
informacin, sino que tambin debe influir en emociones y en
comportamientos.
Aunque la informacin sea necesaria, no resulta suficiente para prevenir las
conductas de riesgo. Los cambios que son precisos realizar hay que situar-
los en todos los componentes de la relacin del individuo con las drogas que
incrementan el riesgo de su consumo.
El componente cognitivo, a travs de informacin que permita anticipar
con realismo las consecuencias de los consumos de riesgo y descubrir las
distorsiones ms frecuentes.
El componente afectivo o evaluativo, ayudando a descubrir las contra-
dicciones que suelen existir entre los valores con los que el individuo se
identifica y los consumos de riesgo.
Y el componente conductual, a travs de habilidades y experiencias con
las que afrontar las funciones psicolgicas que subyacen a las conductas
de riesgo sin recurrir a dichas conductas.
2) Los programas deben ayudar a anticipar las consecuencias
negativas de las drogas.
Sobre todo las que tiene a corto plazo (de gran relevancia debido al presen-
tismo actual), y a corregir las distorsiones existentes, como la que suele exis-
tir sobre la prevalencia de su consumo, que tiende a ser exagerado, perci-
bindolo como si fuera obligatorio si quieres ser como los dems.
Manual para el Profesorado
3) Conviene situar el comienzo de la prevencin especfica de consumo de drogas un
poco antes de la edad de inicio en el contexto en el que se lleva a cabo la intervencin.
Segn el ltimo estudio realizado en la Ciudad de Madrid sobre el consumo de drogas entre ado-
lescentes (Torrecilla y Gmez, Dirs., 2005), la edad media de inicio del consumo de las tres drogas
ms usadas entre los adolescentes se sita:
Para el tabaco en los 13, 86 aos.
Para el alcohol, en los 13,97
Para el cnnabis en los 15,44.
De lo cual se deriva la conveniencia de iniciar la incorporacin de contenidos especficos sobre drogas
en los programas del ltimo ciclo de Primaria con el tabaco, incluyendo tambin, cuando se conside-
re conveniente, contenidos sobre alcohol.
De acuerdo a los principios anteriormente expuestos, el programa Prevenir en Madrid desde la
Educacin Primaria adopta como punto de partida las ideas previas que sobre las drogas ms dispo-
nibles, tienen los nios y nias de ltimos cursos de primaria, con el objetivo de adaptar el resto de
las actividades en funcin de dichas ideas previas, a travs de tareas que resulten ms atractivas y sig-
nificativas que las tradicionales, en las que el alumnado participe de forma ms activa, para modificar
la cultura del grupo de iguales respecto al riesgo y a las drogas; como las tareas en las que desempe-
an el papel de expertos en estos temas. Con las cuales se favorece no solo la adquisicin de las habi-
lidades especficas que requieren sino tambin que se identifiquen con su objetivo: la valoracin de la
libertad y la calidad de vida, descubriendo que son incompatibles con las adicciones y las presiones
sociales que a ellas conducen.
Para realizar las tres actividades sobre drogas que se incluyen en este programa conviene tener en
cuenta los resultados obtenidos en el estudio llevado a cabo con adolescentes para disear el progra-
ma Prevenir en Madrid sobre las drogas.
Peligro y nivel de aceptacin atribuido al consumo de cada droga.
Al pedir que valoren hasta qu punto causa problemas cada droga en una escala de cero a cuatro, se
observa que el tabaco es percibida como la droga menos peligrosa, puesto que la respuesta ms fre-
cuente es la que define como un poco peligrosa, seguida del alcohol y el cnnabis, consideradas
sobre todo como peligro medio. El alcohol pasa a ser considerada, sin embargo, como la droga de
consumo ms aceptable (la respuesta ms frecuente equivale a la aceptacin media), seguida del
tabaco (un poco aceptable), mientras que todas las drogas ilegales obtienen como respuesta ms
frecuente nada aceptable.
Representacin de los efectos de cada droga.
Las respuestas obtenidas al pedir que expresen en una escala de cero a cuatro el grado de acuerdo
con una serie de posibles efectos de las cinco drogas ms disponibles se observan, entre otras, las
siguientes caractersticas:
1. Todas empeoran la imagen social, excepto el tabaco, siendo especialmente perjudiciales, en este
sentido, en primer lugar, la cocana, despus, las drogas de sntesis y, en tercer lugar, el alcohol y
el cnnabis al mismo nivel.
88
Manual para el Profesorado
De estos resultados se deriva la conveniencia de incluir en los programas actividades que ayuden
a superar la asociacin del consumo de tabaco con una imagen social deseable, transmitida desde
hace dcadas por la publicidad y los medios de comunicacin.
2. El alcohol sirve para desinhibirse y olvidar los problemas. Estos son los nicos efectos de posible
valoracin positiva que atribuyen al alcohol, por encima de la media terica. Conviene tener en
cuenta, tambin, que entre los negativos se sitan, por encima de dicha posicin media, los
siguientes: incrementa la agresividad, distorsiona la realidad, dificulta el trabajo acadmico y empe-
ora la imagen social.
3. La normalizacin del cnnabis, tambin se refleja en la percepcin de sus efectos. Puesto que la
imagen de su consumo no es peor que la que tienen respecto al alcohol, y sus efectos percibidos,
tanto positivos como negativos, son parecidos a los que se atribuye a esta droga legal, aunque en
el caso del cnnabis en ambos sentidos son de menor magnitud. Resultados que reflejan un acen-
tuado acuerdo con la creencia por fumar un porro no pasa nada.
4. Valoracin global de efectos positivos y negativos. En funcin de estos dos factores de percepcin
de efectos, parece haber tres grupos de drogas para los adolescentes evaluados:
Tabaco, al que apenas se atribuyen consecuencias.
Alcohol y cnnabis, con los superiores efectos positivos aunque tambin se perciban los nega-
tivos.
Drogas de sntesis y cocana, con peores efectos negativos y positivos que las anteriores, aun-
que sin demasiada distancia.
Activar ideas previas para construir significados compartidos.
El hecho de activar ideas o hiptesis previas en el alumnado, a travs de preguntas o actividades ade-
cuadamente planteadas para conseguirlo, favorece que la informacin que se recibe despus resulte
ms significativa y fcil de asimilar.
Aplicando el principio anteriormente expuesto a los consumos de riesgo equivale a reconocer que para
favorecer la eficacia de la informacin sobre drogas conviene conectarla con las ideas previas que cada
individuo y su grupo de iguales tienen sobre este y otros temas relacionados (confirmando, rectifican-
do o completando dichas ideas).
Para llevar a la prctica dicho principio, conviene tener en cuenta, tambin, que el proceso de cons-
truccin del conocimiento se activa creando contextos sociales motivadores y participativos, y apro-
vechando la participacin de los alumnos para que a travs de ella surjan los significados que el pro-
fesorado trata de transmitir, recordando que, cuando el experto se apropia del significado que el nova-
to da a una determinada situacin, reconocindolo y completndolo , est favoreciendo que el nova-
to se apropie del significado que el experto trata de trasmitir. Volveremos sobre esta cuestin al ana-
lizar un ejemplo concreto de activacin de hiptesis para crear significados compartidos sobre el con-
sumo de drogas.
Al final de esta unidad se incluye el cuadro nmero cinco que ilustra este apartado.
89
Manual para el Profesorado
OBJETIVOS
Esta actividad de activacin de hiptesis tiene como objetivo general iniciar una serie de tres activida-
des destinadas a prevenir consumos de riesgo. Con carcter ms especfico busca crear las bases para
las dos actividades siguientes as como avanzar en los siguientes objetivos:
Sensibilizar sobre lo que significa el concepto de dependencia de una droga, como una importan-
te amenaza contra la libertad, aplicndolo a las ms disponibles en la preadolescencia, el tabaco,
la droga con la que se inicia el consumo abusivo.
Ayudar a superar algunas de las distorsiones ms frecuentes sobre el consumo de tabaco, prestan-
do una especial atencin a la tendencia a infravalorar los efectos negativos o a sobreestimar la pre-
valencia de dicho consumo percibindolo como normativo.
Sensibilizar sobre lo equivocado que resulta asociar los consumos de riesgo con valores (libertad,
creatividad, diversin, control....), ayudando a descubrir su relacin con todo lo contrario (adiccin,
torpeza, pasarlo mal, descontrol...).
Iniciar la reflexin compartida sobre el consumo de drogas, activando las ideas existentes en los
alumnos participantes respecto al tabaco y, de esta forma, las bases para las dos actividades
siguientes, con las que se reforzarn los objetivos propuestos aqu.
90
Manual para el Profesorado
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD A
1) Presentacin y visionado del vdeo.
Como presentacin de esta actividad, puede verse el documento que se incluye en el DVD uno:
El tabaco: la droga consentida, pidindoles antes de verlo que presten atencin a lo que en l se
dice y que tomen apuntes de lo que ms le llame la atencin o sobre lo que no se entienda para
poder comentarlo despus. Conviene explicar tambin que ms adelante trabajarn por equipos,
como si fueran expertos en televisin, proponiendo un anuncio dirigido a adolescentes tratando de
convencerles de que no fumen. En la ficha sobre el tabaco que se adjunta puede encontrarse la
informacin ms relevante sobre esta sustancia, que tambin puede distribuirse entre los grupos
de trabajo.
2) Reflexin compartida con toda la clase.
Al finalizar el vdeo se plantea una reflexin compartida con toda la clase, en torno al consumo de
tabaco y sus efectos. Conviene comprobar qu ideas previas tienen sobre el consumo de esta sus-
tancia as como la percepcin de su consumo. Si tienden o no a sobreestimar el nmero de adoles-
centes que la consumen. Y corregir las distorsiones que se detecten. Para favorecer la comprensin
del riesgo de discapacidad que produce, conviene preguntarles (si no lo plantean espontneamen-
te) qu les ha parecido lo que dice la persona que hizo publicidad sobre el tabaco y despus trata
de convencer a los jvenes de que no fumen.
Se incluyen a continuacin algunas preguntas tiles para la activacin de ideas previas y de los con-
ceptos que el profesor puede explicar despus:
Qu es lo que ms llama la atencin de lo que habis visto?.
Creis que el tabaco es una droga?. Por qu?.
En funcin de las respuestas, el profesor puede explicar el concepto de droga.
Qu otras drogas conocis?.
Por qu creis que la gente empieza a fumar?.
En funcin de las respuestas, pueden explicarse algunas de las presiones sociales que conducen
al consumo, conectndolo con lo visto en la unidad anterior.
Por qu a la gente le cuesta mucho trabajo dejar de fumar?.
En funcin de las respuestas, puede explicarse el concepto de dependencia, tolerancia y sndro-
me de abstinencia.
TEMPORALIZACIN
Presentacin de la actividad y visualizacin del video: veinte minutos.
Reflexin compartida con toda la clase: treinta minutos.
91
Manual para el Profesorado
MATERIALES
Reproductor de DVD.
Televisin.
Pizarra y tizas.
DVD uno: Documentos para utilizar en el aula, El tabaco: la droga consentida.
Fichas sobre las drogas incluidas en esta unidad.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD B
Utilizando la lectura del texto Fiestas en el pueblo de mis primos se creara un espacio de reflexin gru-
pal que servir para poder analizar los principales efectos producidos por el consumo del alcohol en
los menores.
1) Presentacin de la actividad.
Se les plantea la lectura del texto: Fiestas en el pueblo de mis primos, pidindoles antes de verlo
que presten atencin a lo que en l se dice y que tomen apuntes de lo que ms les llame la aten-
cin.
2) Lectura del texto:
Fiestas en el pueblo de mis primos
El 25 de Abril del ao pasado, Antonio, de trece aos, fue a pasar el fin de semana al pueblo de
sus primos que se encontraba en fiestas. Sus tos pertenecen a la comisin de festejos y se pasa-
ron todo el da de aqu para all organizando y preparando las diferentes celebraciones que se
realizan en honor de la patrona del pueblo, por lo que casi ni les vio el pelo. Solamente coinci-
dieron para comer y lo que mas recuerda de ese momento, fue el comentario que le hizo su primo
mayor ,de 21 aos, cuando le dijo: cuidado con lo que hacemos esta noche que en este pueblo
son todos unos borrachos.
Sus primos de doce y trece aos pertenecan a una pea de chicos y chicas denominada la pea
del bibern ya que esta estaba compuesta por los pequeos del pueblo.
Cuando empez la fiesta estuvieron en el local de la pea comiendo chucheras, patatas fritas,
cortezas y bocadillos. Durante toda la tarde, y parte de la noche, estuvieron jugando y corriendo
por los jardines que rodeaban al local. Antonio, cuando tena sed, como los dems chicos, toma-
ba refrescos y zumos; pero l, adems ,bebi algn que otro vaso de sidra, ya que varios chicos
de los que se hizo amigos, as lo hacan. Ms tarde, empez a sentirse mareado y con dolores de
estmago, esto hizo que acabase vomitando. Sus amigos tuvieron que avisar a sus tos, para que
se hiciesen cargo de l.
3) Trabajo por Subgrupos
Tendrn que analizar los aspectos generales ms relevantes que se muestran en el contenido del
texto tales como:
Qu le pasa a Antonio?.
92
Manual para el Profesorado
Qu efectos le est produciendo la sidra que se ha tomado?.
Qu partes de su cuerpo se ven daadas por la sidra?.
Por qu se utilizan las bebidas alcohlicas en las fiestas?.
Exposicin de los trabajos realizados por los subgrupos a travs de un portavoz
Los cuadros incluidos al final de esta unidad, pueden servir de apoyo para los alumnos en esta
actividad.
En grupo grande el profesor clarificar y ajustar las ideas trasmitidas por los portavoces de los
subgrupos y responder a las dudas planteadas por parte de los alumnos.
El profesor explica que todas las bebidas alcohlicas contienen etanol o alcohol etlico, que es un
lquido incoloro, de olor fuerte que arde fcilmente. Se obtiene por fermentacin del azcar de fru-
tas y otros vegetales (uva, remolacha, patatas, etc.) o por destilacin de stas. Contina diciendo
que el alcohol forma parte de muchas bebidas como el vino, la cerveza, la sidra, la ginebra, etc.
Algunos efectos notorios del alcohol en el organismo al ser ingeridos son (el profesor anotar esta
informacin en la pizarra).
Irrita e inflama la garganta, el esfago, el estmago, el duodeno y el intestino delgado.
Enlentece la actividad del cerebro, produciendo descoordinacin de movimientos, disminucin
de los reflejos y del estado de alerta, adems de somnolencia.
Produce sensacin de calor en la piel, debido a que los vasos sanguneos se dilatan y dejan salir
el calor del cuerpo de dentro hacia fuera, por lo que el cuerpo se enfra.
El profesor cierra la sesin resaltando que, en las celebraciones, los nios no deben tomar bebidas
alcohlicas, ni siquiera cuando se las ofrezcan los adultos.
TEMPORALIZACIN
Para el desarrollo de la actividad ser necesario distribuir los siguientes tiempos siempre desde una
visin orientativa, el profesor es el que marcar el ritmo en funcin del inters y su planificacin del
tiempo.
Presentacin de la actividad: diez minutos.
Lectura del texto: cinco minutos.
Trabajo en subgrupos: quince minutos.
Exposiciones de las conclusiones por parte de los portavoces: quince minutos.
MATERIALES
Para la realizacin de la actividad sern necesarios:
Texto Fiestas en el pueblo de mis primos (cuadro nmero seis) que se encuentra al final de la unidad.
93
Manual para el Profesorado
EJEMPLO EN ACCIN SOBRE ACTIVACIN DE IDEAS PREVIAS ACERCA DEL
TABACO
La secuencia que se trascribe a continuacin corresponde a la reflexin suscitada despus de ver el
vdeo sobre el tabaco, que finaliza con el testimonio de una antigua modelo publicitaria, que expresa
con una voz que lo refleja, que perdi sus cuerdas vocales debido al consumo de tabaco.
Profesora: Qu os ha llamado la atencin del vdeo?.
Alumno 1: La seora que no tena cuerdas vocales. (...).
Profesora: Ah, lo de la seora.
Alumna 2: A m tambin, lo de la seora. (...).
Profesora: A ti, tambin (...).
Alumno 3: A m... que a pesar de que los que fabrican cigarrillos saben que la nicotina y todo eso es
malo... siguen y siguen y siguen fabricando cigarrillos.
Profesora: Eso es lo que te ha llamado la atencin. (...).
Profesora: Y a qu se dedica esa seora ahora? porque de joven era modelo publicitaria.... para ven-
der cigarrillos... ese era su trabajo... y ahora a qu se dedica?.
Alumna 4: Sale en anuncios para decir a los jvenes que no fumen.. que s que engancha...y que es
malo.
Profesora: Claro, porque puede provocar graves enfermedades, como la que padece ella.
Alumno 3: Cuando ella era joven y estaba de modelo... estaba convenciendo a los jvenes de que
fumaran y ahora se ha arrepentido... porque est viendo las enfermedades que ella tiene y est inten-
tando por todos los medios convencer a los jvenes de que no fumen.
(....)
Profesora: Tambin hay gente que empieza a fumar porque se cree que es ms atractiva y ms guapa.
Alumno 5: Y ms mayor.
Profesora: Ms mayor. Y resulta, que se le ponen los dientes amarillos, los dedos amarillos tambin,
la piel se le estropea. Con lo cual, en vez de ser ms atractivos, pues van sindolo menos.
Las preguntas planteadas por la profesora ayudan a crear un significado compartido sobre el mensa-
je transmitido por el vdeo, para lo cual va repitiendo determinadas ideas, favoreciendo que los alum-
nos las completen y enriquezcan y aadan importantes matices (como el hecho de empezar a fumar
para ser ms mayor) en los que se refleja que estn apropindose de los conceptos y significados que
la profesora trata de transmitir.
94
Manual para el Profesorado
CUADRO 5. PAUTAS PARA ACTIVACIN DE IDEAS PREVIAS
Y CONSTRUCCIN DE SIGNIFICADOS COMPARTIDOS
Para favorecer la eficacia de la activacin de ideas previas en la construccin de significa-
dos compartidos conviene:
1. Crear un clima de confianza que favorezca la participacin y la reflexin comparti-
da, un contexto en el que los alumnos se sientan bien y estn motivados para pen-
sar y para expresar lo que estn pensando. Para ello suele resultar conveniente tras-
mitir al principio que el objetivo de la actividad es pensar entre todos, para descubrir
lo que significa el tema que se va a tratar o como se manifiesta en nuestra vida coti-
diana, por ejemplo. Tambin es muy importante cuidar el tono y el ritmo de las pre-
guntas, dar tiempo para contestar, manifestar reconocimiento despus de cada apor-
tacin e intentar distribuir las oportunidades de participar.
2. Utilizar un punto de partida concreto para estimular la reflexin (un documento
audiovisual, un relato, una situacin hipottica o un juego, por ejemplo). Este recur-
so ayuda a activar experiencias o creencias personales y favorece la posibilidad de
compartirlas con los dems. La concrecin es adems necesaria para adaptar la acti-
vidad al pensamiento concreto del alumnado de primaria.
3. Evitar las crticas y las correcciones explcitas, puesto que obstaculizan el clima de
confianza anteriormente mencionado, inhiben la participacin, y sustituyen la orien-
tacin al pensamiento reflexivo por la orientacin de examen, hacia la bsqueda de
la respuesta correcta. Cuando sea necesario matizar alguna intervencin, conviene
reconocer la parte de acierto que implica y completarla sin decir explcitamente que
est equivocada o que era incompleta.
4. Combinar flexibilidad y direccin en la construccin de los objetivos de la actividad.
Para lo cual es muy importante que el profesor tenga claros cuales son dichos obje-
tivos bsicos, los conceptos o esquemas que es preciso construir, slo as podr guiar
el pensamiento que se va expresando, evitando tanto el exceso de direccin, que
convierte la clase en un dictado ms, como la ausencia de direccin, que no permite
avanzar en la direccin de los objetivos propuestos.
5. Realizar preguntas que estimulen la reflexin y favorezcan la construccin de signifi-
cados, estimulando que los alumnos avancen ms all de las limitadas respuestas que
suelen dar en un primer momento, sobre todo si no tienen mucha experiencia con
este tipo de procedimientos. Y, para conseguirlo, pueden utilizarse los siguientes
recursos:
Repetir lo que se acaba de decir, reconocindolo. As da tiempo y confianza para
continuar.
95
Manual para el Profesorado
Manifestar inters, pidiendo explcitamente ms informacin sobre el por qu de
lo que se ha expresado o lo que significa.
Contrastar lo que se est expresando con otras alternativas posibles.
Pedir directamente ms aportaciones, o ms ideas, sobre la pregunta inicial, cui-
dando que esta peticin no sea interpretada como falta de valoracin con la inter-
vencin anterior, que deber haber quedado adecuadamente reconocida.
Adecuar el orden de realizacin de las preguntas, comenzando por algunas que
resulten cmodas y fciles de responder; e ir aumentando su nivel de complejidad
despus de haber conseguido algunas respuestas.
6. Insertar las sesiones de activacin de ideas y construccin de significados como
punto de partida de otras actividades de trabajo por subgrupos, en las que el alum-
nado pueda utilizar los conceptos aprendidos en actividades y experiencias, que
favorezcan la apropiacin de objetivos y la adquisicin de las habilidades.
96
Manual para el Profesorado
CUADRO 6. SITUACIN HIPOTTICA DE CONSUMO DE ALCOHOL. FIESTAS EN EL PUEBLO DE MIS PRIMOS
El 25 de Abril del ao pasado, Antonio, de trece aos, fue a pasar el fin de semana al pue-
blo de sus primos que se encontraba en fiestas. Sus tos pertenecen a la comisin de feste-
jos y se pasaron todo el da de aqu para all organizando y preparando las diferentes cele-
braciones que se realizan en honor de la patrona del pueblo, por lo que casi ni les vio el
pelo. Solamente coincidieron para comer y lo que mas recuerda de ese momento, fue el
comentario que le hizo su primo mayor, de veintiun aos cuando le dijo: cuidado con lo
que hacemos esta noche que en este pueblo son todos unos borrachos.
Sus primos de doce y trece aos pertenecan a una pea de chicos y chicas denominada la
pea del bibern ya que esta estaba compuesta por los pequeos del pueblo.
Cuando empez la fiesta estuvieron en el local de la pea comiendo chucheras, patatas fri-
tas, cortezas y bocadillos. Durante toda la tarde, y parte de la noche, estuvieron jugando y
corriendo por los jardines que rodeaban al local. Antonio, cuando tena sed, como los
dems chicos, tomaba refrescos y zumos; pero l, adems, bebi algn que otro vaso de
sidra ya que varios chicos de los que se hizo amigos, as lo hacan. Ms tarde, empez a
sentirse mareado y con dolores de estmago, esto hizo que acabase vomitando. Sus ami-
gos tuvieron que avisar a sus tos, para que se hiciesen cargo de l.
PREGUNTAS SOBRE EL ANLISIS DE LOS ASPECTOS GENERALES MS RELEVANTES
DEL TEXTO
1. Qu le pasa a Antonio?.
2. Qu efectos le est produciendo la sidra que se ha tomado?.
3. Qu partes de su cuerpo se ven daadas por la sidra?.
4. Por qu se utilizan las bebidas alcohlicas en las fiestas?.
97
Manual para el Profesorado
CUADRO N 7. INFORMACIN SOBRE DROGAS
Conceptos Generales
Entendemos por droga cualquier sustancia que, introducida en el organismo bien sea fuma-
da, esnifada, inyectada o ingerida, tiene capacidad para alterar o modificar las funciones
corporales, las sensaciones, el estado de nimo o las percepciones sensoriales.
Todas las drogas al ser introducidas en el organismo pasan, con mayor o menor inmedia-
tez, a la sangre y, a travs de ella, al cerebro, y a todo el organismo, provocando distintos
efectos, fundamentalmente:
Excitacin (drogas estimulantes).
Relajacin (drogas depresoras).
Distorsin de la realidad (drogas perturbadoras).
En general, todas las drogas afectan a la salud y al desarrollo personal y comportan impor-
tantes riesgos, que se incrementan en las personas jvenes, ya que limitan sus capacidades
y su desarrollo tanto fsico como mental.
El uso de las drogas puede generar:
Tolerancia: necesidad de ir aumentando la dosis para lograr los mismos, o parecidos,
efectos iniciales.
Dependencia: adaptacin psicolgica y fisiolgica del individuo a la Sustancia, debida a
un reiterado consumo. La persona tiene una necesidad de consumirla para llevar a cabo
su vida cotidiana, o evitar el malestar que produce su falta de consumo.
Sndrome de abstinencia: conjunto de sntomas fsicos y psicolgicos que experimenta
el adicto (dolores, malestar general, insomnio, ansiedad, irritabilidad) cuando deja de
consumir la sustancia.
98
Manual para el Profesorado
CUADRO N 8. MITOS SOBRE DROGAS (SE DICE, SE COMENTA)
(INFORMACIN PARA EL PROFESOR).
Fumar porros es ms sano que fumar tabaco.
La combustin de cualquier vegetal genera productos txicos y cancergenos que perjudi-
can los pulmones. Al mezclar tabaco y cannabis, se incrementa el riesgo de enfermedades
respiratorias y de generar una adiccin al tabaco. Adems ,fumar sin filtro, da lugar a intro-
ducir en el organismo ms sustancias nocivas.
El alcohol tiene un efecto estimulante.
El alcohol no es un estimulante, es un depresor que adormece progresivamente el funcio-
namiento fsico y mental. A pesar de que mucha gente piensa que las bebidas alcohlicas
estimulan y animan, esta sensacin ocurre solamente al principio de comenzar a beber.
El tabaco relaja.
La sensacin de relax producida despus de fumar un cigarro, es eso: una sensacin.
Realmente el individuo adicto necesita fumar y cuando lo hace se relaja, deja de tener
esa necesidad, detiene la ansiedad del momento.
El alcohol facilita las relaciones sexuales.
El alcohol desinhibe y puede facilitar la comunicacin con los dems pero las relaciones
sexuales pueden verse afectadas negativamente.
Este efecto desinhibidor puede dar lugar a que actuemos con menos precauciones tenien-
do como consecuencia: transmisin de enfermedades sexuales, embarazos no deseados
El alcohol quita el fro.
La sensacin de calor en el cuerpo despus de beber viene producida por la acumulacin
de la sangre en la parte ms prxima a la piel (el alcohol es un vasodilatador), quedndo-
se los rganos internos sin sangre y, por lo tanto, fros. Es importante que la persona des-
pus de haber bebido en exceso, tenga calor y se mantenga abrigado.
El alcohol alimenta.
El alcohol aporta al cuerpo caloras vacas que dan lugar a tener la sensacin de haber comi-
do, pero solamente es una sensacin, estas caloras se queman inmediatamente y no son
vlidas como aporte energtico.
El hachs te ayuda a concentrarte.
Todo lo contrario. El consumo de hachs provoca que la memoria a corto plazo se ralenti-
ce y se pierda capacidad de concentracin, esto da lugar a que no recordemos nada una
hora despus y mucho menos al da siguiente.
El hachs no produce dependencia.
El hachs es una sustancia psicoactiva .Est cientficamente comprobado que su consumo
continuado y prolongado produce tolerancia, dependencia y un sndrome de abstinencia
caracterstico. Actualmente cerca de 4000 personas inician tratamiento por problemas de
abuso o dependencia del cnnabis en Espaa.
99
Manual para el Profesorado
CUADRO N 9. TABACO.(INFORMACIN PARA EL PROFESOR)
QU ES?
Se obtiene de las hojas de una planta de la que existen ms de cincuenta especies diferen-
tes, si bien la principal es la Nicotiana tabacum. Procede del continente americano donde
era consumido de forma habitual por algunas tribus indgenas, generalmente, en ceremo-
nias rituales. A partir de la colonizacin, los marineros extendieron su consumo, primero a
Europa y luego al resto de continentes.
El tabaco tiene una gran capacidad para generar dependencia, tanto fsica como psicolgi-
ca, y producir importantes problemas de salud. En la actualidad, el consumo de tabaco es
responsable de la muerte de 500.000 ciudadanos europeos cada ao (46.000 de ellos,
espaoles). Aunque en tiempos estuvo extendido el tabaco para masticar, o el tabaco en
polvo para aspirar por la nariz (rap),la va de consumo mayoritaria en la actualidad es la
fumada, en cigarrillos, cigarros puros o pipa.
En el humo del tabaco se han identificado alrededor de 4.000 componentes txicos entre
los que destacan:
Nicotina: Alcaloide responsable de la mayor parte de los efectos del tabaco sobre el
organismo. Acta como estimulante del sistema nervioso central y es la principal cau-
sante de la dependencia que provoca el tabaco.
Alquitranes: Sustancias de demostrada accin cancergena que inhala el fumador y quie-
nes conviven con l en lugares cerrados, que se ven forzados a respirar el humo txico.
Irritantes: Txicos responsables de la irritacin del sistema respiratorio y alteracin de los
mecanismos de defensa del pulmn que derivan en faringitis, exceso de secrecin de
mucosa y tos tpica del fumador.
Monxido de carbono: Gas incoloro de elevado poder txico. Su adherencia a la hemo-
goblina hace que disminuya la capacidad de la sangre para transportar oxgeno.
El tabaquismo es considerado en la actualidad como la principal causa de enfermedad y de
muerte prematura que es posible prevenir. La investigacin lo ha asociado con un nmero
considerable de enfermedades, por lo que su reduccin se ha convertido en uno de los
principales desafos para la salud pblica.
EFECTOS
Psicolgicos.
Aunque el tabaco es una droga estimulante, la mayora de los fumadores considera que
relaja. Ello se debe a que, una vez creado el hbito, el cigarro calma la ansiedad que pro-
voca su falta.
Sensacin de estar ms concentrado.
100
Manual para el Profesorado
Fisiolgicos.
Disminuye la capacidad pulmonar.
Fatiga prematura.
Disminuye la capacidad sensitiva del gusto y del olfato.
Envejecimiento prematuro de la piel de la cara.
Mal aliento y mal olor.
Empeora el aspecto fsico (color amarillento de dientes y dedos).
Expectoracin y tos matutinas.
Riesgos.
Disminucin de la capacidad pulmonar y dificultades respiratorias (problemas para prac-
ticar deporte).
Bronquitis y obstruccin crnica de pulmn (enfisema).
Indudable relacin causa-efecto entre tabaco y cncer de pulmn, de boca y de laringe
as como una fuerte correlacin con otros cnceres (esfago, estmago...).
Aumenta la posibilidad de desarrollar patologas cardiovasculares: arterioesclerosis,
trombosis, angina de pecho e infarto de miocardio.
Aumenta el riesgo de sufrir problemas de impotencia.
La nicotina del tabaco es muy adictiva, por ello es fcil el paso del consumo ocasional al
habitual y con ello a una dependencia fsica y psicolgica difcil de superar.
Cuando se deja de fumar aparece un caracterstico sndrome de abstinencia tabquica:
intranquilidad o excitacin, aumento de la tos y la expectoracin, ansiedad y agresividad,
mal humor, insomnio, dolor de cabeza, dificultad de concentracin y aumento del apetito.
DATOS DEL CONSUMO
En la mayora de los pases de la Unin Europea se han ido estableciendo limitaciones cada
vez ms severas a la comercializacin del tabaco, lo que ha llevado a la industria tabaque-
ra a dirigir su publicidad a los jvenes y a los pases del tercer mundo, que cuentan gene-
ralmente con regulaciones menos estrictas.
Aunque el tabaco es la droga ms consumida por los espaoles, despus del alcohol, el
tabaquismo ha ido disminuyendo en el conjunto de la poblacin desde los aos 80. Resulta
preocupante, sin embargo, la extensin del consumo que se ha producido entre las muje-
res, especialmente entre las ms jvenes, de tal manera que actualmente existen ms
fumadoras que fumadores.
101
Manual para el Profesorado
La asociacin del consumo del tabaco con la imagen de poder y seduccin, utilizada por la
publicidad durante muchos aos, ha podido haber infludo en la extensin del tabaquismo,
especialmente en los grupos sociales ms alejados de esa capacidad de poder. Este hecho
ha sido y es denunciado como una trampa.
Conviene tener en cuenta, tambin, que cada ao aumenta ms el nmero de personas
que toman la decisin de dejar de fumar, reducindose en la poblacin general, las tasas
de fumadores activos.
Segn datos de la encuesta sobre drogas que la Comunidad de Madrid realiz en 2002 a
escolares de 14 a 18 aos, un 72% no son fumadores en la actualidad, y del 28% que
fuman, la gran mayora (86,5%) se ha planteado dejar de fumar.
QU DICE LA LEY?
La Ley sobre Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos, de 27 de junio de 2002, de
la Comunidad de Madrid, incluye claras limitaciones a la publicidad y promocin de taba-
co as como limitaciones a su venta y consumo, quedando prohibida su venta, despacho y
suministro a menores de 18 aos.
La Ley introduce tambin claras limitaciones no permitiendo su consumo en determinados
lugares (medios de transporte, establecimientos cerrados, centros educativos, centros sani-
tarios y de servicios sociales, etc.).
102
Manual para el Profesorado
CUADRO N 10. ALCOHOL. (INFORMACIN PARA EL PROFESOR)
QU ES?
Es una droga depresora del sistema nervioso central. Las drogas depresoras son sustancias
que, al ralentizar el funcionamiento del sistema nervioso, sedan y adormecen.
Aunque mucha gente piensa que el alcohol estimula y anima, esta sensacin ocurre sola-
mente al principio de comenzar a beber y es debido al efecto desinhibidor que tienen las
bebidas alcohlicas.
El grado de alcohol de una bebida es el tanto por ciento de alcohol puro que contiene. Por
ejemplo, una botella de vino de 12 contiene un 12% de alcohol puro.
El alcohol es el resultado de un proceso natural llamado fermentacin de distintas frutas, lo
que da origen a productos como el vino, cerveza, sidra, etc. La graduacin alcohlica de
estas bebidas oscila entre 4% y 16%. Para obtener bebidas de alta graduacin como el
whisky, la ginebra, vodka, ans, etc, se utiliza la destilacin como proceso para aumentar la
concentracin de alcohol, de esta forma se consigue una graduacin alcohlica que oscila
entre 30% y 50%.
EFECTOS
Euforia y desinhibicin.
Prdida de precisin en los movimientos, de reflejos y capacidad de reaccin.
Dificultad para hablar y asociar ideas.
Incremento de la absorcin de grasas y del peso corporal.
Diversos factores incrementan los efectos nocivos del alcohol:
La edad: beber es especialmente nocivo en la edad de desarrollo. (Por eso en numero-
sas comunidades se ha establecido la prohibicin de venta de bebidas con alcohol a
menores de 18 aos).
Las caractersticas constitucionales de la mujer, que la hacen ms sensible frente a los
efectos negativos del alcohol.
Beber mucho en poco tiempo.
La mezcla de alcohol con otras drogas o medicamentos.
Efectos por intoxicacin de alcohol.
Dependen de la cantidad de alcohol presente en sangre que es lo que se llama tasa de
alcoholemia.
103
Manual para el Profesorado
Fisiolgicos:
Disminucin del campo visual.
Perturbacin del sentido del equilibrio.
Prdida de precisin en los movimientos.
Disminucin de la resistencia fsica.
Psicolgicos:
Desinhibicin.
Disminucin de la capacidad de atencin.
Euforia y sobrevaloracin de las propias facultades.
Confusin y desorientacin.
Incoordinacin motora, del lenguaje y del pensamiento.
Sentimientos de impaciencia y agresividad.
Subestimacin del riesgo.
Efectos producidos por la dependencia del alcohol.
La ingesta crnica de alcohol puede dar lugar a un problema de alcoholismo en el que
aparecern, con mucha probabilidad, una serie de sntomas y trastornos, tanto fsicos
como psicolgicos.
Deseo y necesidad compulsiva de beber.
Embriaguez continuada.
Alteraciones del estado de nimo.
Alteraciones de memoria.
Enfermedades mentales.
Lesiones en todo el organismo (hgado, aparato digestivo, cerebro, etc).
Sndrome de abstinencia al alcohol.
Problemas familiares y sociales.
DATOS DE CONSUMO
Es la droga ms consumida en nuestro entorno sociocultural, de la que ms se abusa y la
que ms problemas sociales y sanitarios causa: accidentes de trfico y laborales, malos tra-
tos, problemas de salud, alcoholismo, etc.
104
Manual para el Profesorado
La mayora de los adolescentes tiende a creer que los chicos de su edad consumen bebidas
alcohlicas en un porcentaje mayor al real. Segn la Encuesta 2002 realizada por el Plan
Nacional sobre Drogas a poblacin escolar de 14 a 18 aos, el porcentaje de los que con-
sumen bebidas alcohlicas todos los fines de semana es de un 22,9%. Es decir, que la
mayora, el 77,1% no consume alcohol todos los fines de semana.
Segn datos de la encuesta sobre drogas que la Comunidad de Madrid realiz en 2002 a
escolares de 14 a 18 aos, un 35% de los que consumen alcohol declara haber sufrido
algn problema o consecuencia negativa como resultado de dicho consumo, destacando
como ms sobresalientes los problemas de salud, conflictos con padres y hermanos y rias
o discusiones.
Entre las razones que los escolares dan para no consumir alcohol, destacan los efectos
negativos para la salud (56,5%), la prdida de control que produce y sus efectos desagra-
dables (45,5%). Tambin perciben como especialmente problemtico, el hecho de que pro-
voque muchos accidentes (68,6%). El 37,4% de los conductores fallecidos en 1999, a los
que se hizo el anlisis de alcoholemia, dieron positivo.
QU DICE LA LEY?
La Ley sobre Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos, de 27 de junio de 2002, de
la Comunidad de Madrid, incluye claras limitaciones a la publicidad y promocin de bebi-
das alcohlicas as como limitaciones a su venta y consumo, quedando prohibida su venta,
despacho y suministro a menores de 18 aos.
El consumo de alcohol en la va pblica, salvo excepciones, tampoco est permitido, y el
incumplimiento de esta norma tambin puede ser sancionado administrativamente.
En Espaa, el Reglamento General de Circulacin establece como lmite mximo de alco-
holemia permitido para conducir 0.5 g/l de alcohol en sangre en conductores en general.
En conductores noveles 0,3g/l. Muchas personas tienden a creer que pueden beber ms
alcohol del permitido sin sobrepasar dicho lmite lo cual no es cierto, ya que, por ejemplo,
un hombre de 70 kilos de peso superara este lmite al beber dos latas de cerveza.
El Cdigo penal castiga, como autor de un delito de desobediencia grave, al conductor que
se niegue a someterse a las pruebas de control de alcoholemia o de otras drogas, requeri-
das por la autoridad.
105
Manual para el Profesorado
CUADRO N 11. ALCOHOL (INFORMACIN PARA EL ALUMNO)
QU ES?
Las bebidas alcohlicas son aquellas que contienen entre sus componentes alcohol et-
lico, siendo ste una sustancia nociva para el organismo.
Las bebidas alcohlicas se elaboran o bien, a travs de la fermentacin de frutas (vino,
cerveza...) o bien, a travs de la destilacin (ginebra, ron, wisky...)
El alcohol no es un estimulante, es un depresor que adormece progresivamente el fun-
cionamiento fsico y mental, a pesar de que mucha gente piensa que las bebidas alco-
hlicas estimulan y animan, esta sensacin ocurre solamente al principio de comenzar a
beber.
EFECTOS
Relaja, disminuye la ansiedad.
Provoca una sensacin de euforia y desinhibicin.
Altera la atencin y el rendimiento mental.
Produce prdida de control y de reflejos.
El consumo continuado de alcohol puede dar lugar a un problema de alcoholismo en el
que aparecern, con mucha probabilidad, lesiones en todo el organismo (hgado, cere-
bro, aparato digestivo....) y trastornos tanto fsicos como mentales.
QU DICE LA LEY?
La ley incluye claras limitaciones a la publicidad y promocin del alcohol.
Est prohibida la venta de alcohol a menores de 18 aos.
Est prohibido el consumo de alcohol en la va pblica, salvo excepciones, pudiendo ser
sancionado este comportamiento.
106
Manual para el Profesorado
CUADRO 12. TABACO. (INFORMACIN PARA EL ALUMNO)
QU ES?
Se trata de una planta que tiene su origen en Amrica, luego se extendi a Europa y a otros
continentes.
El tabaco tiene el aspecto de hojas secas en forma de hebra de color marrn que se con-
sume principalmente en forma de cigarrillos, cigarros puros y pipa.
En el humo del tabaco existen multitud de componentes txicos entre los que destacan:
La nicotina: Es el principal causante de la dependencia que genera el tabaco.
Alquitranes: Sustancias txicas que pueden provocar cncer.
Irritantes: Sustancias txicas que provocan irritacin del sistema respiratorio. (ej: tos del
fumador).
EFECTOS
Disminuye la capacidad pulmonar: aumenta la fatiga provoca problemas para prac-
ticar deportes.
Empeora el aspecto fsico: dientes y dedos amarillos, mal aliento, tos.
Aumenta el riesgo de padecer cncer de pulmn, boca o laringe.
Aumenta el riesgo de infartos.
QU DICE LA LEY?
La ley incluye claras limitaciones a la publicidad y promocin del tabaco.
Est prohibida la venta de tabaco a menores de 18 aos.
No est permitido el consumo en determinados lugares: medios de transporte, estable-
cimientos cerrados, centros educativos, centros sanitarios, etc...
107
Manual para el Profesorado
109
Unidad 5.
Experimento
sobre el tabaco
INTRODUCCIN
VENTAJAS DE EXPERIMENTAR SOBRE LOS EFECTOS DEL TABACO
SIN HABERLO CONSUMIDO
Para explicar lo eficaz que suele resultar esta actividad con preadolescentes con-
viene tener en cuenta dos caractersticas que se incrementan considerablemen-
te desde dicha edad: la tendencia a experimentar directamente y el rechazo a
buscar o a seguir recomendaciones de los adultos sobre conductas de riesgo.
Una de las principales diferencias cognitivas entre el pensamiento del nio y el
del adolescente, que puede comenzar a desarrollarse desde los once o doce
aos, es la capacidad de abstraccin. Capacidad que puede permitir entender,
o incluso, utilizar un mtodo parecido al del cientfico, hipottico-deductivo,
planteando todas las hiptesis posibles para ver cul se cumple en realidad.
La superior capacidad de abstraccin que van teniendo los nios desde los lti-
mos cursos de primaria ampla considerablemente el nmero de posibilidades y
alternativas lgicas que se plantean, aceptando transgresiones a las reglas esta-
blecidas, y reconociendo las frecuentes contradicciones de los adultos.
Capacidad que le permite descubrir las inconsistencias de algunos de los argu-
mentos o de las exageraciones de los adultos cuando intentan transmitirle
miedo hacia los consumos de riesgo; errores que conviene, por tanto, evitar en
los programas de prevencin llevados a cabo desde la preadolescencia.
OBJETIVOS
Desarrollar los avances producidos en el logro de los objetivos de la activi-
dad anterior al insertarlos en un contexto de comprobacin directa, prcti-
ca, basada en la cooperacin entre compaeros, superando as las limitacio-
nes de las explicaciones que dan los adultos sobre las conductas de riesgo.
Manual para el Profesorado
Ayudar a tomar conciencia de los efectos del tabaco sobre el organismo que lo consume, incorpo-
rando en esta toma de conciencia no slo los efectos ms graves y conocidos, sino tambin los
efectos a corto plazo en aspectos menos divulgados (en el color de la piel, el olor...), procesando
esta toma de conciencia a un nivel ms profundo del que se produce a travs de explicaciones,
debates y vdeos.
Desarrollar la capacidad de trabajo cooperativo y sus ventajas, favoreciendo las habilidades nece-
sarias para estructurar el debate en torno a algunas cuestiones bsicas y los papeles especficos de
cada miembro del grupo; que para un grupo de cuatro pueden ser: portavoz, moderador/a, coor-
dinador/a, observador/a.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1) Preparacin del material.
Cada subgrupo debera traer de casa los siguientes materiales:
1. Una botella de plstico.
2. Un trozo de algodn.
3. Una tetina ajustable a la botella.
4. Y un recipiente, mayor que la botella, en el que recoger el agua de la botella.
Conviene que el profesor disponga tambin de dichos materiales por si los alumnos no los traen.
Preparando tambin:
1. Un berbiqu, que ir pasando por cada subgrupo, para hacer el agujero en la botella.
2. Un cigarrillo para cada equipo y cerillas o un mechero.
2) Presentacin.
Como presentacin a esta actividad el profesor puede explicar que el tabaco es perjudicial para la
salud, y que, para que conozcan el dao que puede producir van a hacer un experimento, para el
cual hay que seguir los pasos que se especifican en el siguiente apartado.
3) Formacin de los subgrupos heterogneos.
(En rendimiento, nivel de integracin en el aula, gnero, etnia....) distribuyendo los papeles de cada
miembro del grupo en funcin de la tarea a realizar. El hecho de distribuir una tarjeta con el nom-
bre de cada papel (incluso con sus funciones si procede) ayuda a desempearlo mejor.
4) Comprobacin prctica
Siguiendo los siguientes pasos:
1) Llenar de agua la botella de plstico.
2) Colocar un trozo de algodn en el cuello de la botella sin que ste toque el agua.
3) Colocar una tetina en el cuello de la botella como si fuera un bibern.
4) Encender el cigarrillo y colocar el extremo encendido en el agujero de la tetina, agrandndolo
hasta que quepa el cigarrillo.
110
Manual para el Profesorado
5) Hacer, con el berbiqu, un agujero en la parte inferior del lateral de la botella de plstico, colo-
cndola dentro del recipiente para que ste pueda recoger el agua cuando salga de la botella.
6) Cuando haya salido todo el agua, quitar la tetina y observar lo sucio que ha quedado el algo-
dn como consecuencia del contacto con el alquitrn.
5) Anlisis de los efectos del tabaco por subgrupos.
Despus de realizar la comprobacin prctica y de recoger el material, cada subgrupo debe respon-
der a las siguientes cuestiones:
Cmo ha quedado el algodn (color, olor...)?.
Cuando se fuma Puede suceder algo parecido en alguna parte de nuestro cuerpo? En cul o
cules?
Teniendo en cuenta lo que acabis de comprobar, qu le dirais a un chico o a una chica de
vuestra edad sobre el tabaco?.
6) Conclusiones.
A partir de la presentacin de cada portavoz, el profesor va escribiendo en la pizarra las conclusio-
nes que se desprenden del trabajo realizado.
111
Manual para el Profesorado
TEMPORALIZACIN
Para el desarrollo de la actividad ser necesario distribuir los siguientes tiempos siempre desde una visin
orientativa, el profesor es el que marcar el ritmo en funcin del inters y su planificacin de tiempo.
Presentacin de la actividad y preparacin del material: diez minutos.
Explicacin del experimento: cinco minutos.
Trabajo en subgrupos: quince minutos.
Exposicin de las conclusiones por parte de los portavoces: quince minutos.
Aclaracin de dudas por parte del profesor: quince minutos.
MATERIALES
Para la realizacin de la actividad sern necesarios los siguientes materiales:
Una botella de plstico.
Un trozo de algodn.
Una tetina ajustable a la botella.
Un recipiente, mayor que la botella.
Un berbiqu, que ir pasando por cada subgrupo, para hacer el agujero en la botella.
Un cigarrillo para cada equipo.
Cerillas o un mechero.
EJEMPLO EN ACCIN DEL EXPERIMENTO VISTO POR SUS PROTAGONISTAS
En el documento audiovisual puede observarse con claridad el impacto que esta actividad produce en el
alumnado que la lleva a cabo. Como expresin del cual cabe tambin considerar las siguientes valoracio-
nes realizadas despus del experimento por la profesora y por los alumnos y alumnas que participaron.
Profesora: El experimento es muy impactante. (...) Se ve cmo queda el algodn despus del contac-
to con el tabaco.... y las caras (de los alumnos) son muy ilustrativas (del impacto que les ha producido).
Alumno 1: La botella es como si representara nuestro cuerpo (...) y el algodn los pulmones (....) como
se quedan por el tabaco.
Entrevistadora: Es mejor esta actividad para entender qu pasa con el tabaco que or una explicacin
o un vdeo?.
Todos los alumnos: S, es mejor as.
Entrevistadora: Por qu?
Alumno 2: Porque as lo ves.
Alumna 3: As, ves los efectos del tabaco.
112
Manual para el Profesorado
113
Unidad 6.
Cooperando como
expertos en prevencin
INTRODUCCIN
EL PAPEL DE LAS TAREAS COMPLETAS EN LA PREVENCIN
Los estudios llevados a cabo con la metodologa propuesta para esta actividad,
en la que se da a los alumnos la oportunidad de elaborar una obra, una tarea
completa, como si fueran expertos en ella, refleja que favorece tanto la adqui-
sicin de conocimientos y habilidades que contribuyen a reducir el riesgo de
drogodependencia, como a identificarse con su objetivo: la promocin de la
libertad y de un estilo de vida saludable, generando as los cambios cognitivos,
emocionales y conductuales en torno a los cuales se orienta el programa
Prevenir en Madrid.
Para comprender el papel de este tipo de tareas conviene tener en cuenta que
el aprendizaje escolar se favorece considerablemente a travs de experiencias
prcticas, en un contexto social que permita compartirlas con los compaeros,
acompaadas de una reflexin significativa que favorezca su generalizacin.
Los procesos mentales que se producen en este tipo de actividades son mucho
ms eficaces para favorecer la apropiacin de sus objetivos y conocimientos
que los que se producen al leer o escuchar una explicacin sobre esos mismos
temas.
Este modelo de enseanza-aprendizaje, basado en la realizacin compartida y
reflexiva de tareas prcticas concretas, difiere considerablemente de la mayo-
ra de los modelos de enseanza aprendizaje (que suelen dividir las tareas en
sus componentes, estableciendo una jerarqua de los ms sencillos a los ms
complejos, y que se aprenden sin hacer referencia a las fases posteriores ni
comprender, por tanto, su sentido y objetivos).
Para comprender la relevancia que tienen las tareas completas, conviene tener
en cuenta que el novato no slo carece de las destrezas para realizar la tarea
de forma independiente, sino que adems no suele comprender el objetivo.
Con el fin de que se produzca el progreso, el experto debe lograr que la tarea
aparezca en la interaccin que establece con el novato; de forma que ste vaya
Manual para el Profesorado
interiorizando simultneamente tanto el objetivo como el procedimiento para alcanzarlo. De forma
similar a los procesos de andamiaje observados en la interaccin entre adultos y nios en contextos
familiares, al principio suele ser necesario que el experto realice la mayor parte de la tarea y que el
novato se limite a un papel menor; pero gradualmente la situacin va cambiando, se va retirando el
andamiaje, hasta que el novato desempea la tarea de forma independiente. Se trata de un proceso
marcadamente interactivo, a travs del cual el que aprende va apropindose del objetivo y del proce-
dimiento de la tarea; y para ello el que ensea debe ir apropindose de las respuestas del novato,
dotndolas de significado al integrarlas en su propia comprensin de la tarea.
Las investigaciones realizadas en contextos escolares desde esta perspectiva postulan que la ensean-
za a travs de tareas completas permite superar algunas de las limitaciones que los enfoques tradicio-
nales tienen para los alumnos con dificultades escolares. Puesto que con dichos enfoques, la compren-
sin de la tarea propuesta por el profesor difiere considerablemente de cmo la entienden algunos de
sus alumnos y aqul tiende a percibirlos de forma sesgada en funcin de su facilidad o dificultad para
compartir con l el significado de las tareas planteadas. A travs de la realizacin compartida de tare-
as completas pueden superarse dichas dificultades, al favorecer una apropiacin recproca del signifi-
cado que ambos (experto y novato) dan a la tarea.
Las investigaciones realizadas en Madrid (Daz-Aguado, Dir.,1992, 1996, 2002, 2004) con este mode-
lo, elaborando tareas en las que se pide al alumnado que desarrolle papeles de experto en la materia
u objetivo que se pretende ensear, haciendo como si ya la dominara, han permitido comprobar su
eficacia desde la Educacin Primaria. Esta estrategia favorece el aprendizaje significativo al proporcio-
nar un contexto social mucho ms relevante que el de las actividades escolares tradicionales, y supo-
ner la realizacin de tareas completas en las que se llega a una produccin final, que al ser expresada
(externalizada) en una obra colectiva puede favorecer considerablemente la identificacin de todo el
grupo con su realizacin as como el trabajo posterior.
El hecho de cooperar en tareas completas, tratando al alumno como si fuera un experto en preven-
cin de drogodependencias, y proporcionarle el apoyo y la motivacin necesarias, favorece que pueda
descubrir el significado que esta tarea tiene para el experto que habitualmente las realiza, y que lle-
gue a identificarse con dicho significado, de forma mucho ms eficaz que si le pidiramos que lleva-
ra a cabo, paso a paso, sus distintos componentes, al estilo de los ejercicios de los tradicionales libros
de texto: estudiar conceptos y definiciones sobre drogas, comprender los pasos que lleva a cabo un
profesional de la publicidad, aplicarlos a una situacin hipottica o realizar individualmente los ejerci-
cios que vienen escritos en el libro en funcin de unos determinados criterios.
OBJETIVOS
Esta actividad de realizacin de campaas de prevencin dirigidas a chicos y chicas de Madrid preten-
de integrar los avances logrados en las cinco actividades anteriores del programa, reforzando los obje-
tivos especficos propuestos en cada una de ellas e incrementando su eficacia al expresarlos en una
obra compartida. Con carcter ms especfico se pretende:
1) Favorecer un procesamiento ms profundo y compartido de la informacin proporcionada sobre
las drogas a travs de las explicaciones del profesor, los documentos audiovisuales y los materiales
manejados dentro del equipo cooperativo, como las fichas que se incluyen en el anexo.
114
Manual para el Profesorado
2) Superar la errnea asociacin entre consumos de riesgo y valores (libertad, creatividad, diversin,
control....), ayudando a comprender su relacin con todo lo contrario (dependencia, torpeza,
pasarlo mal, descontrol...) y favoreciendo la incorporacin de esta superacin a la propia identidad.
3) Desarrollar habilidades para comprender, criticar y producir mensajes en los que se utilizan la tecno-
loga de los medios de comunicacin, contribuyendo as a la alfabetizacin audiovisual necesaria para
prevenir los riesgos procedentes de las nuevas tecnologas y para aprovechar sus oportunidades.
4) Desarrollar la capacidad de cooperacin a travs de la expresin en una obra colectiva, que puede
ser posteriormente recordada, analizada y utilizada como objeto de identificacin del grupo y del
contexto en el que se ha creado, favoreciendo con ello tanto la adquisicin de las habilidades meta-
cognitivas que requiere, para analizar los propios procesos mentales, como la identificacin indivi-
dual y grupal con sus objetivos.
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1) Inicio de la actividad a partir del spot El pjaro enjaulado.
Como preparacin de esta actividad es preciso ensear a interpretar algunas campaas de preven-
cin de drogodependencias que resulten adecuadas para la edad del alumnado con el que se va a
realizar. En quinto y sexto de Primaria puede utilizarse, en este sentido, el spot: El pjaro enjaula-
do, de la campaa de la FAD (2000), que se incluye en el DVD uno.
2) Reflexin compartida centrada en el concepto de dependencia.
Para favorecer la comprensin del spot conviene plantear una reflexin compartida con todo el
grupo centrada en el concepto de dependencia del tabaco, que conviene explicar, preguntando
despus, qu relacin puede haber entre dicha idea y el hecho de que el pjaro no salga de la jaula
aunque tenga la puerta abierta.
Dependencia: adaptacin psicolgica y fisiolgica del individuo a la sustancia debida a un con-
sumo repetido. La persona tiene una necesidad de consumirla para llevar a cabo su vida coti-
diana, o evitar el malestar que produce su falta de consumo.
3) Realizacin de campaas de prevencin por subgrupos.
Como si fueran expertos en prevencin, se les propone una tarea por subgrupos elaborando una
campaa de prevencin del consumo de tabaco dirigida a chicos y chicas de Madrid, teniendo en
cuenta las razones que pueden llevarles a probar el tabaco.
La elaboracin de estos mensajes puede ser a travs de dibujos, frases, redacciones, o vdeos (que
pueden disear o incluso llevar a cabo), como expertos en distintos mbitos (audiovisual, literario,
plstico).
Cuando esta tarea se inserta en una materia evaluable, siguiendo las pautas del aprendizaje coo-
perativo que se presentan en el captulo de procedimientos, incrementa su eficacia.
En la unidad sobre activacin de ideas previas se incluyen tres fichas sobre drogas, con informacin
necesaria para realizar las actividades propuestas. La primera de ellas con informacin sobre concep-
tos bsicos, la segunda sobre el tabaco, sustancia en torno a la cual conviene concretar estas activi-
dades, y la tercera sobre el alcohol, cuyo inicio de consumo se sita tambin en los 13 aos, y sobre
la cual pueden suscitarse preguntas y comentarios de los alumnos, debido a su extendida visibilidad.
115
Manual para el Profesorado
TEMPORALIZACIN
Aunque esta tarea de elaboracin de campaas podra realizarse en una nica sesin, convendra
dedicarle tres sesiones:
Preparacin, cuando se disponga de poco tiempo puede realizarse al final del experimento.
Realizacin de las campaas por subgrupos.
Presentacin al grupo global del trabajo realizado en cada subgrupo. El hecho de registrarla en
vdeo incrementa la motivacin del alumnado.
MATERIALES
Todo lo que favorezca la realizacin de las campaas, utilizando tanto el material disponible en el cen-
tro educativo, como el que pueden traer de casa:
Cmara de video.
Cartulinas.
Rotuladores, pinturas.
Disfraces.
EJEMPLO EN ACCIN DE CAMPAAS DE PREVENCIN ELABORADAS EN SEXTO
CURSO
Se incluyen a continuacin tres de las campaas de prevencin del consumo de tabaco elaboradas por
alumnos de sexto de Primaria participantes en este programa, y cuyas presentaciones estn tambin
recogidas en el vdeo.
Grupo 1: Crees que por fumar te vas a hacer ms mayor, no tengas prisa por crecer no quieras hacer-
te mayor antes de tiempo Mira yo: grande y fuerte y sin fumar Y t, ms feo que el hambre, fuman-
do sin parar.
Grupo 3: Si por fumar crees que vas a ligar, mira hacia abajo te vas a enterar los dientes amarillos, la
garganta irritada, las manos amarillas. Si ni tu garganta, ni tus dientes, ni tus manos quieres ver as No
empieces, hazlo por ti.
Grupo 5: Vas a entrar? y luego cmo sales? Si entras te encierran y no te dejan salir Y si no entras,
puedes vivir. Pjaros bobos, hacen lo que todos. Pjaros enjaulados, mal encaminados.
Como puede observarse en el vdeo, en la dramatizacin de las campaas elaboradas por subgrupos
stas fueron expresadas como si fueran spots, con canciones de rap, eslganes finales, y en carteles.
Las entrevistas realizadas a cada equipo despus de su presentacin colectiva reflejan que parecen
haberse apropiado de conceptos y objetivos muy relevantes para prevenir el consumo de tabaco,
como la toma de conciencia de dos de las razones por las que se inicia a los trece aos (al confundir-
lo con el deseo de ser mayor y creer que ayuda a ligar). La campaa del grupo cinco, pone de mani-
fiesto una buena comprensin del concepto de dependencia de una droga como situacin que quita
libertad.
116
Manual para el Profesorado
La valoracin de sus protagonistas hacen sobre la eficacia de estas actividades para el desarrollo de
actitudes que ayuden a prevenir el consumo de drogas es muy positiva, como se refleja a continua-
cin:
Entrevistadora: Cul es su valoracin sobre la eficacia de este programa para prevenir consumos de
riesgo?
Profesora 1: Creo que es eficaz para cambiar las actitudes y que este cambio es importante. ...que va
a ayudarles a no empezar a fumar.
Profesora 2: Ha sido eficaz ..... y lo han llevado ms all de la actividad de clase... a las familias.....
nos consta que han estado insistiendo a los padres para que dejaran de fumar.
Alumna: Yo quiero ayudar a las personas que fuman (...) para que no lo hagan.
117
Manual para el Profesorado
Instrumentos
de evaluacin
121
Instrumentos
de evaluacin
Se incluyen a continuacin instrumentos de evaluacin orientados a dos tipos
de objetivos:
1) Formar los grupos heterogneos en los que se basa el programa.
2) Evaluar el programa, a travs de su proceso y de la comparacin de los
resultados obtenidos antes y despus de llevarlo a cabo.
Para avanzar en la consecucin de dichos objetivos se presentan tres tipos
de procedimientos de evaluacin de naturaleza complementaria.
El Cuestionario sobre Integracin que se presenta en dos versiones, para
nios y nias (C.I.N.), aplicable entre los cursos primero y cuarto y para
preadolescentes (C.I.P.), para quinto y sexto. Ambos cuestionarios inclu-
yen dos procedimientos diferentes:
A. El autoinforme: las tres primeras preguntas. Procedimiento que pre-
tende evaluar la percepcin que el propio individuo tiene sobre su
situacin, similar al empleado en las escalas de autoconcepto.
B. El heteroinforme, las preguntas restantes. Basado en dos tipos de pro-
cedimientos sociomtricos, los ms empleados para evaluar el nivel de
integracin en el colectivo de la clase.
La Escala de Creencias sobre el Riesgo, las Drogas (tabaco), y la
Violencia, ECDAV.
La Ficha de valoracin de actividades, a cumplimentar despus de cada
actividad por el profesor que la ha dirigido.
Manual para el Profesorado
1. EL CUESTIONARIO SOBRE INTEGRACIN
Para valorar la importancia de los resultados obtenidos en el cuestionario que a continuacin se pre-
senta conviene recordar que desde los ocho aos de edad uno de los principales indicadores de ries-
go psicosocial en general y respecto a conductas de riesgo en particular, es la ausencia de oportuni-
dades para establecer una adecuada interaccin con iguales en la escuela.
1.1. LOS PROCEDIMIENTOS SOCIOMTRICOS
Uno de los procedimientos ms utilizados actualmente para evaluar la integracin social en las aulas
lo constituyen las tcnicas sociomtricas; que consisten en preguntar a todos los alumnos acerca del
resto de sus compaeros de la clase y conocer, as, el nivel de popularidad, las oportunidades para el
establecimiento de relaciones de amistad y las cualidades o problemas por los que destaca.
Los mtodos sociomtricos utilizados en estos programas para formar los grupos heterogneos se
basan en un enfoque mltiple que implica los siguientes procedimientos:
Mtodo de las nominaciones para actividades
El mtodo de las nominaciones consiste en pedir a cada alumno que nombre a los chicos o chicas de
su clase con los que ms le gusta interactuar y a los chicos o chicas con los que menos, en una o en
dos situaciones, segn se trate de la versin de nios o de preadolescentes; preguntndole a conti-
nuacin el por qu de sus elecciones y rechazos.
Este procedimiento permite obtener informacin de las oportunidades que cada alumno tiene para el
establecimiento de relaciones de amistad, dentro del grupo en el que se aplica, a travs de los siguien-
tes indicadores:
Elecciones. En la versin de preadolescentes se obtienen dos puntuaciones: elecciones para trabajar
(nmero de veces que el alumno es nombrado en la pregunta nmero uno) y elecciones para el tiem-
po libre (nmero de veces que es nombrado en la pregunta nmero tres). En la versin de nios se
obtiene una sola puntuacin: elecciones para jugar, nmero de veces que el alumno es nombrado en
la pregunta nmero uno.
Rechazos: nmero de veces que el alumno es nombrado por sus compaeros en las preguntas dos
(rechazos para trabajar) y cuatro (rechazos para el tiempo libre). En la versin de nios slo se obtie-
ne una puntuacin, sumando el nmero de veces que el alumno es nombrado en la pregunta dos.
Puede calcularse un ndice global a partir de los dos anteriores denominado preferencia social, y que
se obtiene a partir del nmero de elecciones menos el nmero de rechazos.
Mtodo de asociacin de atributos perceptivos
Este mtodo se utiliza con objeto de obtener informacin sobre la conducta tal como es percibida por
los compaeros. El procedimiento de asociacin de atributos que se incluye en nuestro cuestionario
sociomtrico permite obtener informacin de la conducta percibida por los compaeros as como de
las caractersticas en las que ms destacan.
Pueden obtenerse dos ndices globales de conducta percibida agrupando todas las nominaciones que
cada alumno recibe en los atributos de tipo positivo, por una parte, y negativo, por otra.
122
Manual para el Profesorado
Atributos positivos: nmero de veces que el alumno es nombrado por sus compaeros en las cate-
goras descriptivas de carcter positivo. Dichas categoras son: tener muchos amigos, llevarse bien con
el profesorado, ser simptico, ayudar a los dems y defender a los que lo pasan mal.
Atributos negativos: nmero de veces que el alumno es nombrado por sus compaeros en las cate-
goras descriptivas de carcter negativo. Los atributos negativos son los siguientes: tener pocos ami-
gos, llevarse mal con el profesorado, pelearse con los dems, ser antiptico, molestar a los dems,
recibir bromas o burlas de los dems, hacer cosas peligrosas y estar triste.
Los resultados obtenidos a travs de estos dos procedimientos sociomtricos dependen del nmero
de sujetos que responde a la prueba. Por dicha razn, cuando se utiliza este mtodo en investigacin
todos los ndices que de l resultan se dividen entre el nmero de individuos que responde (eleccio-
nes, rechazos, atributos positivos y atributos negativos).
1.2. NORMAS DE INTERPRETACIN DE LA SOCIOMETRA
Los procedimientos sociomtricos se han utilizado tradicionalmente para detectar a individuos que se
encuentran en una situacin problemtica. Pudindose destacar dos criterios generales: ser rechaza-
do por un nmero importante de compaeros y no tener ningn amigo en el grupo evaluado.
Resumimos brevemente a continuacin algunos indicadores que pueden permitir detectar dichas
situaciones.
1. Ser rechazado por un nmero significativo de compaeros; se refleja en el nmero de rechazos
recibidos para trabajar, por una parte, y para el tiempo libre, por otra. Como criterio general se con-
sidera a un individuo rechazado cuando obtiene un nmero de rechazos superior a la tercera parte
de los compaeros que contestan al cuestionario. Es necesario interpretar dicho criterio teniendo
en cuenta la tendencia general que se produzca en el grupo evaluado.
2. El aislamiento o total ausencia de elecciones, que refleja la falta de oportunidades para establecer
relaciones de amistad en el grupo evaluado.
La evaluacin del estatus sociomtrico tiene una gran importancia en la aplicacin de programas de
prevencin para formar los grupos heterogneos con los que llevar a cabo los diversos procedimien-
tos de intervencin, y especialmente el aprendizaje cooperativo. El criterio bsico, en este sentido, es
el de mxima diversidad respecto a nivel de integracin en el colectivo de la clase. Nivel que se con-
sidera a partir de: las oportunidades para establecer relaciones de amistad (elecciones y rechazos) y la
conducta percibida por los compaeros (atributos perceptivos).
2. LA EVALUACIN DE LA INTEGRACIN A TRAVS DEL AUTOINFORME
El cuestionario sobre integracin que a continuacin se presenta incluye, adems de los procedimien-
tos sociomtricos anteriormente mencionados, una primera parte (A), con tres preguntas sobre la pro-
pia percepcin de la situacin en la escuela. Estos tres elementos son habitualmente incluidos en la
mayora de las escalas empleadas en primaria con este objetivo y dos de ellos (Caigo bien y Hago
amigos fcilmente) han sido utilizados en el Informe PISA (OCDE, 2003).
En el estudio realizado dentro del programa Prevenir en Madrid desde la Educacin Primaria, con 469
nios y nias de los cursos de primero a sexto, se utiliz un autoinforme ms amplio, del cual fueron
seleccionados los tres elementos que aqu se incluyen, observndose que sus resultados se pueden
123
Manual para el Profesorado
integrar en una misma categora de Integracin autopercibida o autoconcepto social
Para calcular la puntuacin se otorgan las siguientes puntuaciones a cada una de las respuestas:
Mucho =4.
Bastante =3.
Algo=2
Nada= 1
Y se suman, despus, las respuestas que cada nio/a ha dado a los tres elementos. De tal forma que
la puntuacin mxima que es posible obtener es 12 y la mnima 4.
Para interpretar el significado de los resultados obtenidos en autoconcepto social, puede resultar con-
veniente tener en cuenta cmo se distribuyen habitualmente las respuestas. Con este objetivo se
incluye en la tabla 1 la distribucin de respuestas obtenida en el estudio anteriormente mencionado.
Tabla 1. Porcentajes de respuesta sobre integracin
autopercibida/autoconcepto social (N = 469).
Mucho Bastante Algo Nada
Hago amigos fcilmente 46,9% 33,0% 17,7% 2,4%
Caigo bien a los dems 40,1% 39,0% 18,0% 2,8%
Soy importante para los dems 22,9% 34,2% 31,4% 11,5%
La comparacin de las puntuaciones medias obtenidas en autoconcepto social por los nios y las
nias, cuyos datos se resumen en la tabla 2, refleja que no existen diferencias significativas entre
ambos grupos (z de U de Mann-Whitney = -0,17, p = .87). En la figura uno se representa en forma
de histograma la distribucin de las puntuaciones en cada grupo.
Tabla 2. Puntuaciones medias de nios
y nias en autoconcepto social
Gnero N Media Desviacin tp. Asimetra
Nios 144 9,27 2,09 -0,63
Nias 145 9,35 1,84 -0,52
El coeficiente de fiabilidad alpha para los tres tems fue 0,63 (IC 95% = 0,56-0,68). Los tres tems
tuvieron valores en el ndice de discriminacin superiores a 0,42 con un rango de 0,42 a 0,46.
124
Manual para el Profesorado
Figura 1. Distribucin de las puntuaciones de nios y nias en autoconcepto social
En la Tabla 3 se presentan algunos percentiles orientativos para la interpretacin de las puntuaciones.
Tabla 3. Percentiles en autoconcepto social
Percentiles Puntuacin directa
10 6
15 7
25 8
50 9
75 10
90 12
Para interpretar las puntuaciones que se incluyen en la tabla 3, conviene tener en cuenta que una pun-
tuacin de siete corresponde con el percentil 15, es decir que el 85% de los nios y nias evaluados
obtienen puntuaciones superiores. Y que el lmite para considerar que existen problemas en autocon-
cepto social podra situarse en dicha puntuacin o por debajo de ella.
125
Manual para el Profesorado
F
r
e
c
u
e
n
c
i
a
Autoconcepto
G
n
e
r
o
N
i
a
N
i
o
1
0
5
10
40
35
30
25
20
15
4
7
18
36
21
30
11
17
0
5
10
40
35
30
25
20
15
3
26
30
2 2
7,50 2,50 5,00 10,00 12,50
13
23
19
7
19
3. NORMAS DE APLICACIN DEL CUESTIONARIO DE INTEGRACIN
La aplicacin de este cuestionario puede hacerse de forma colectiva desde los siete aos e individual-
mente con nios de seis aos o con aquellos de mayor edad que tengan dificultades (de lecto-escri-
tura o de comprensin).
Es muy importante crear un clima de confianza y transmitir que no se trata de un examen, no hay res-
puestas correctas ni incorrectas. Lo importante es ser muy sincero, manifestando lo que realmente se
siente o se piensa. Incluimos a continuacin una posible presentacin:
"Queremos conocer lo que pensis y cmo os sents en algunas situaciones. No hay respuestas
correctas ni incorrectas. No es un examen. Lo importante es que seis muy sinceros. Vuestras res-
puestas son confidenciales (slo nosotros vamos a conocer lo que cada uno contesta)."
Las aplicaciones colectivas a nios menores de nueve aos, conviene realizarlas de forma muy dirigi-
da. Puede comenzarse con un ejemplo distinto de los incluidos en el cuestionario para ensear a
emplear la escala de cuatro grados copiando en la pizarra, tanto la frase utilizada para practicar (Por
ejemplo: Me gusta pintar) como las cuatro posibles respuestas: Mucho, bastante, algo, nada.
Explicando: "Si me gusta mucho, rodeo la palabra MUCHO, si me gusta bastante, la palabra BAS-
TANTE, si me gusta algo la palabra ALGO y si no me gusta nada la palabra NADA. A continuacin,
el evaluador va leyendo elemento por elemento (comprobando que todos los nios le siguen y res-
ponden en el lugar adecuado).
Cuando se aplica a nios de menos de 8 aos conviene asegurarse de que entienden la diferencia
entre las distintas categoras, sobre todo entre mucho-bastante y poco-nada. Y en el apartado B, que
diferencian claramente entre los trminos ms (mucho) y menos (poco), puesto que en los pri-
meros cursos existe el riesgo de que interpreten ms y menos como sinnimos.
Se incluyen a continuacin las dos versiones del cuestionario de integracin:
C.I.N. Cuestionario de integracin para nios, aplicable de primero a cuarto de Primaria.
C.I.P. Cuestionario de integracin para preadolescentes: aplicable en quinto y sexto de Primaria.
126
Manual para el Profesorado
C. I. N.
Nombre: Centro: Grupo:
Edad: Fecha:
A. Lee las frases que vienen a continuacin. Piensa si te sucede lo que dice cada frase y responde
rodeando una de las cuatro posibles respuestas, la que coincida con lo que crees que te pasa.
Esto no es un examen. Lo importante es tu sinceridad, que respondas lo que realmente crees.
En el colegio. Rodea con un crculo una de las cuatro respuestas.
Mucho Algo
1. Hago amigos fcilmente.
Bastante Nada
Mucho Algo
2. Caigo bien a los dems.
Bastante Nada
Mucho Algo
3. Soy importante para los dems.
Bastante Nada
B.1. Quines son los nios o nias de tu clase con los que ms te gusta jugar?.
Por qu te gusta jugar con ellos?.
B.2. Quines son los nios o nias de tu clase con los que menos te gusta jugar?.
Por qu no te gusta jugar con ellos?.
ADIVINA quin es el nio o la nia de tu clase que destaca por:
1. Tener muchos amigos.
2. Tener pocos amigos.
3. Llevarse bien con la profesora.
4. Llevarse mal con la profesora.
5. Pelearse con los dems.
6. Ser simptico.
7. Ser antiptico.
8. Molestar a los dems.
9. Ayudar a los dems.
10. Recibir bromas o burlas de los dems.
11. Defender a los que lo pasan mal.
12. Hacer cosas peligrosas.
13. Estar triste.
127
Manual para el Profesorado
C. I. P.
Nombre: Centro: Grupo:
Edad: Fecha:
A. Lee las frases que vienen a continuacin. Piensa si te sucede lo que dice cada frase y responde
rodeando una de las cuatro posibles respuestas, la que coincida con lo que crees que te pasa.
Esto no es un examen. Lo importante es tu sinceridad, que respondas lo que realmente crees.
En el colegio. Rodea con un crculo una de las cuatro respuestas.
Mucho Algo
1. Hago amigos fcilmente.
Bastante Nada
Mucho Algo
2. Caigo bien a los dems.
Bastante Nada
Mucho Algo
3. Soy importante para los dems.
Bastante Nada
B.1. Quines son los chicos o chicas de tu clase con los que ms te gusta trabajar? Por qu?.
B.2. Quines son los tres chicos o chicas de tu clase con los que menos te gusta trabajar?
Por qu?.
B.3. Quines son los tres chicos o chicas de tu clase con los que ms te gusta estar durante el
tiempo libre (salir, en los recreos...)? Por qu?.
B.4. Quines son los tres chicos o chicas de tu clase con los que menos te gusta estar durante el
tiempo libre (salir, en los recreos...)? Por qu?.
B.5. Quin es el chico o la chica de tu clase que destaca por:
1. Tener muchos amigos.
2. Tener pocos amigos.
3. Llevarse bien con los profesores.
4. Llevarse mal con los profesores.
5. Pelearse con los dems.
6. Ser simptico.
7. Ser antiptico.
8. Molestar a los dems.
9. Ayudar a los dems.
10. Recibir bromas o burlas de los dems.
11. Defender a los que lo pasan mal.
12. Hacer cosas peligrosas.
13. Estar triste.
128
Manual para el Profesorado
2. CREENCIAS SOBRE EL RIESGO, LAS DROGAS Y LA VIOLENCIA
Para valorar la importancia de este cuestionario (CRDV) conviene recordar que la representacin que
el individuo tiene de las conductas de riesgo, en general, y de las drogas y la violencia, en particular,
influyen de forma decisiva en la probabilidad de participar en dichas situaciones.
Uno de los procedimientos ms utilizados en Psicologa y Sociologa para evaluar las representaciones
mencionadas en el prrafo anterior consiste en preguntar por el grado de acuerdo o desacuerdo con
una serie de creencias que expresen las ideas ms significativas para la edad, el contexto y el proble-
ma que se pretende evaluar, el mtodo empleado en el instrumento que aqu se presenta.
El cuestionario sobre Creencias hacia el Riesgo, las Drogas y la Violencia consta de doce elementos en
los que se expresan opiniones y actitudes significativas para la preadolescencia, que permiten evaluar
dos dimensiones: 1) Orientacin al riesgo y justificacin de la violencia; 2) Percepcin positiva del con-
sumo de tabaco, la sustancia sobre la que se pregunta para conocer la probabilidad de iniciarse en el
consumo de drogas.
2.1. NORMAS DE APLICACIN
Este cuestionario es aplicable desde quinto curso de Educacin Primaria. Puede ser aplicado de forma
colectiva. Es muy importante crear un clima de confianza, aclarando que lo importante es contestar
en funcin de lo que realmente se piensa, que no se trata de un examen y hacer referencia al carc-
ter confidencial de las respuestas. Una forma de presentacin puede ser la siguiente:
A continuacin encontrars una serie de frases. Piensa si ests o no de acuerdo con lo que dice cada
frase y responde rodeando una de las cuatro posibles respuestas, la que coincida con lo que crees:
1) Muy de acuerdo.
2) Bastante de acuerdo.
3) Poco de acuerdo.
4) Nada de acuerdo.
Esto no es un examen. Lo importante es tu sinceridad, que respondas lo que realmente crees. Tus res-
puestas son confidenciales (nadie ms las va a conocer).
2.2. NORMAS DE CORRECCIN
Para corregir los resultados obtenidos en este cuestionario hay que agrupar las respuestas en los dos
factores que se han obtenido al analizar los resultados con 269 nios y nias de quinto y sexto de
Primaria antes de participar en el programa, sumando las puntuaciones dadas en los elementos inclui-
dos en cada uno de ellos, de acuerdo a la siguiente distribucin:
129
Manual para el Profesorado
Factor uno. Orientacin al riesgo y justificacin de la violencia. Incluye los seis elementos
siguientes: 4, 5, 8, 9, 10 y 12.
Para calcular la puntuacin en este factor:
1) Se adjudica a cada respuesta la puntuacin correspondiente:
Con los elementos que reflejan lo indicado en el factor (orientacin al riesgo y justificacin de la
violencia), 4,5, 8, 9, 10, se procede de la siguiente forma:
Muy de acuerdo=4; bastante de acuerdo=3; algo de acuerdo=2; nada de acuerdo=1.
Y con el elemento que est orientado en sentido contrario, el 12, se procede de forma inversa:
Muy de acuerdo=1; bastante de acuerdo=2; algo de acuerdo=3; nada de acuerdo=4.
2) Se suman las puntuaciones obtenidas en los seis elementos.
Factor dos. Percepcin positiva del tabaco. Incluye cinco elementos: 2, 3, 7 y 11.
Para calcular la puntuacin en este factor:
1) Se otorga la siguiente puntuacin a los elementos que lo componen:
Muy de acuerdo=4; bastante de acuerdo=3; algo de acuerdo=2; nada de acuerdo=1.
2) Y se suman despus las puntuaciones obtenidas en los cinco elementos.
En la escala se han incluido tambin dos elementos, el 1 y el 6, orientados de forma positiva. Los an-
lisis realizados reflejan que las respuestas que los nios dan a estos elementos no son muy discrimina-
tivas, probablemente debido a su tendencia a contestar en funcin de lo que consideran deseable
desde el punto de vista del adulto, ms que en funcin de lo que realmente creen. No obstante se
han mantenido en el cuestionario, debido a su orientacin positiva, para contrarrestar la orientacin
negativa de la mayora de los elementos incluidos en los dos factores.
En la tabla dos se incluyen ordenados en funcin de su relevancia para cada factor los elementos que
lo componen. Para interpretarla conviene tener en cuenta que cuanto mayor es el nmero indicado
en cada elemento mayor es tambin su peso en la definicin del factor en el que se incluye. En fun-
cin de lo cual, se observa por ejemplo que el factor dos Percepcin positiva del tabaco depende sobre
todo de su asociacin con parecer mayor o con ligar. Y que el factor uno (Orientacin al riesgo
y justificacin de la violencia) est muy definido por la tendencia a desobedecer y transgredir para
parecer valiente, dentro de la cual se incluyen tanto las agresiones como el riesgo en general.
130
Manual para el Profesorado
Tabla 4. Distribucin de creencias por factores
Orientac. riesgo Percepcin positiva
y violencia del tabaco
A veces est bien desobedecer para
demostrar que eres valiente. ,682
Conviene demostrar a tus compaeros que
puedes meterte en peleas. ,679
Est bien pegar a alguien que te ha pegado
a ti primero. ,647
Si alguien te pega, lo mejor es convencerle
de que los problemas se resuelven mejor hablando. -,597
Cuanto ms arriesgas ms te diviertes. ,561
Si no devuelves los golpes que recibes los dems
creern que eres un cobarde. ,513
Fumar te hace parecer mayor. ,870
Fumar te ayuda a ligar. ,781
Fumando se hacen ms amigos. ,441
Por fumar un "cigarrillo" no pasa nada. ,367
N = 264 nios y nias de 5 y 6 curso de primaria
Para interpretar el significado de los resultados obtenidos en este cuestionario sobre creencias puede
resultar conveniente tener en cuenta cmo se distribuyen habitualmente las respuestas. Con este
objetivo se incluye en la tabla 3 la distribucin de respuestas obtenida en el estudio anteriormente
mencionado, con nios y nias de quinto y sexto curso.
131
Manual para el Profesorado
Tabla 3. Porcentajes de respuestas en las Creencias
sobre el Riesgo, el tabaco y la Violencia
Muy Bastante Algo Nada
de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo
Por fumar un "cigarrillo"
no pasa nada. 1,0% 1,0% 5,9% 92,2%
Fumando se hacen ms amigos. ,5% 5,9% 93,6%
Est bien pegar a alguien que te
ha pegado a ti primero. 2,5% 1,0% 34,0% 62,6%
Conviene demostrar a tus
compaeros que puedes meterte
en peleas. 1,5% 8,9% 89,6%
Fumar te ayuda a ligar. 1,0% 1,0% 7,9% 90,1%
Si no devuelves los golpes que
recibes los dems creern que
eres un cobarde. 9,4% 5,4% 29,2% 55,9%
A veces est bien desobedecer
para demostrar que eres valiente. 3,5% 3,5% 18,4% 74,6%
Cuanto ms arriesgas ms
te diviertes. 7,4% 10,8% 34,8% 47,1%
Fumar te hace parecer mayor. 3,4% 4,4% 6,4% 85,8%
Si alguien te pega lo mejor es
convencerle de que los
problemas se resuelven mejor
hablando. 73,7% 18,5% 6,3% 1,5%
N = 264 nios y nias de 5 y 6 curso de primaria
La comparacin de las puntuaciones medias obtenidas en Orientacin al riesgo y a la violencia por los
nios y las nias, cuyos datos se resumen en la tabla 2, refleja que no existen diferencias significati-
vas entre ambos grupos (Orientacin al riesgo y a la violencia: z U de Mann-Whitney = -1,39, p =.16;
Percepcin positiva del tabaco: z U de Mann-Whitney = -0.46, p = .65). En la figura dos se represen-
ta en forma de histograma la distribucin de las puntuaciones en cada grupo.
132
Manual para el Profesorado
Tabla 5. Puntuaciones de nios y nias en Creencias
sobre el Riesgo, el Tabaco y la Violencia
Gnero N Media Desviacin tp. Asimetra
Orientacin al riesgo Nios 84 8,84 3,18 1,68
y a la violencia. Nias 80 8,15 2,52 1,77
Percepcin positiva Nios 89 4,64 1,43 2,68
del tabaco. Nias 83 4,52 1,16 2,51
La escala de Actitudes hacia la Violencia tiene un valor del coeficiente de fiabilidad alpha de 0,68 (IC
95%: 0,60-0,74). El rango de valores de los ndices de discriminacin de los tems oscila entre 0,30 y
0,49 y cinco de los seis tems los tienen superiores a 0,42.
El coeficiente de fiabilidad alpha de la escala de Actitudes hacia el tabaco fue de 0,52 (IC 95%: 0,40-
0,62), algo bajo debido al reducido nmero de tems y a la escasa variabilidad de las respuestas a los
mismos. Los valores de los ndices de discriminacin oscilan entre 0,20 y 0,51, siendo los ms altos los
correspondientes a Fumar te ayuda a ligar y Fumar te hace parecer mayor.
Figura 2. Histograma de las puntuaciones en Orientacin hacia el riesgo y la violencia
133
Manual para el Profesorado
0
5
10
25
20
15
25
16
14
7
6
4
1 1 1
F
r
e
c
u
e
n
c
i
a
Actitud violencia
G
n
e
r
o
N
i
a
N
i
o
0
5
10
25
20
15
20
21,00 18,00
16
13
3
2
1 1 1 1 1 1 1
15,00 12,00 9,00 6,00
10 10
3
4
1
Figura 3. Histograma de las puntuaciones en Percepcin positiva del tabaco
En la Tabla 6 se presentan algunos percentiles de referencia para la interpretacin de las puntuacio-
nes en Creencias sobre el Riesgo, el Tabaco y la Violencia. Se han calculado con 200 nios y nias de
quinto y sexto de Primaria.
Tabla 6. Percentiles: Orientacin hacia el riesgo y la violencia
Percentiles Puntuacin directa
15 6
25 6
50 8
75 10
90 12
95 15
134
Manual para el Profesorado
F
r
e
c
u
e
n
c
i
a
G
n
e
r
o
N
i
a
N
i
o
Tabaco
0
10
20
70
60
50
40
30
6
1
8
67
8,00 4,00 6,00 10,00 12,00
2
1
2 2
0
10
20
70
60
50
40
30
3
1
6
65
1
7
Como criterio de referencia para considerar que existe una orientacin hacia el riesgo y la violencia
podran considerarse las puntuaciones superiores a 10.
Las puntuaciones en Percepcin positiva del tabaco son todas muy bajas y hay muy escasa variabili-
dad. Por este motivo no se presentan tablas de percentiles; no obstante, el percentil 85 coincide con
la puntuacin 5, por lo que se podra utilizar este valor como punto de corte para identificar como
sujetos de mayor riesgo aquellos que puntan con 5 o ms.
CRDV
Nombre: Edad:
Curso: Centro: Fecha:
Lee las frases que vienen a continuacin. Piensa si ests o no de acuerdo con lo que dice cada frase
y responde rodeando una de las cuatro posibles respuestas, la que coincida con lo que crees:
1) Muy de acuerdo.
2) Bastante de acuerdo.
3) Poco de acuerdo.
4) Nada de acuerdo.
Esto no es un examen. Lo importante es tu sinceridad, que respondas lo que realmente crees.
Por favor, no dejes ninguna pregunta sin responder.
Estas de acuerdo con que ...? Rodea con un crculo una de las cuatro respuestas.
1. Los chicos y chicas de tu edad
Muy de acuerdo Algo de acuerdo
deberan hablar ms con sus padres.
Bastante de acuerdo Nada de acuerdo
2. Por fumar un cigarrillo no pasa
Muy de acuerdo Algo de acuerdo
nada.
Bastante de acuerdo Nada de acuerdo
3. Fumando se hacen ms amigos.
Muy de acuerdo Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo Nada de acuerdo
4. Est bien pegar a alguien que te
Muy de acuerdo Algo de acuerdo
ha pegado a ti primero.
Bastante de acuerdo Nada de acuerdo
5. Conviene demostrar a tus
Muy de acuerdo Algo de acuerdo
compaeros que puedes
Bastante de acuerdo Nada de acuerdo
meterte en peleas.
135
Manual para el Profesorado
136
Manual para el Profesorado
6. Los chicos y chicas de tu edad
Muy de acuerdo Algo de acuerdo
deberan seguir ms los consejos
Bastante de acuerdo Nada de acuerdo
de sus padres.
7. Fumar te ayuda a ligar.
Muy de acuerdo Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo Nada de acuerdo
8. Si no devuelves los golpes que
Muy de acuerdo Algo de acuerdo
recibes los dems creern que eres
Bastante de acuerdo Nada de acuerdo
un cobarde.
9. A veces est bien desobedecer
Muy de acuerdo Algo de acuerdo
para demostrar que eres valiente.
Bastante de acuerdo Nada de acuerdo
10. Cuanto ms te arriesgas ms te
Muy de acuerdo Algo de acuerdo
diviertes.
Bastante de acuerdo Nada de acuerdo
11. Fumar te hace parecer mayor.
Muy de acuerdo Algo de acuerdo
Bastante de acuerdo Nada de acuerdo
12. Si alguien te pega lo mejor es
Muy de acuerdo Algo de acuerdo
convencerle de que los problemas
Bastante de acuerdo Nada de acuerdo
se resuelven mejor hablando.
3. FICHA DE VALORACIN DE ACTIVIDADES
DATOS DESCRIPTIVOS
Tipo de actividad:
Nmero de sesiones dedicadas a la actividad:
Procedimiento empleado:
Materiales de apoyo utilizados:
Objetivos propuestos:
Dificultades a las que convendra prestar atencin:
Resultados:
Avances generales en la direccin de los objetivos:
Avances respecto a sesiones anteriores:
Observaciones para futuras aplicaciones:
Para la continuacin del programa con este grupo:
Para prximas aplicaciones de esta misma actividad:
Otras observaciones:
Valoracin global de la actividad dentro del programa (de 1-10):
137
Manual para el Profesorado
Referencias
Bibliogrficas
Manual para el Profesorado
Referencias
Bibliogrficas
ABER, L.; JONES,S. (2003) Developmental trajectories toward violence in
middle chilhood: course, demographic differences, and response to school-
based intervention. Developmental Psychology, 39,2, 324-348.
AGUINAGA, J. ET AL., (2005) Informe juventud en Espaa, 2004. Madrid:
Instituto de la Juventud.
ARNETT, J. (1992) Reckless behavior in adolescence: A developmental pers-
pective. Developmental Review, 12, 339-373.
ASHER,S.; COIE, J. (Eds.) (1990) Peer rejection in childhood. New York:
Cambridge University Press.
BECOA, E. (2002). Bases cientficas de la prevencin de las drogodepen-
dencias. Delegacin del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Madrid: Ministerio del Interior.
BOTVIN, G. y ENG, A. (1982). The efficacy of a Multicamponet Approach
To The Prevention of Cigarette Smoking. Preventive Medicine,11, 199-211.
BOTVIN, G. J., BARKER, E., DUSENBURY, L., TORTU, S. Y BOTVIN, E. M.
(1990). Preventing adolescent drug abuse through a multimodal cognitive-
behavioural approach: Results of a three-year study. Journal of Consulting
and Clinical Psychology, 58, 437-446.
BOTVIN, G. J. (2000). Preventing drug abuse in schools: Social and compe-
tence enhancement approaches targeting individual-level etiological factors.
Addictive Behaviours, 25, 887-897.
BRODY, G. H. Y FOREHAND, R. (1993). Prospective associations among
family form, family processes, and adolescents alcohol and drug use.
Behavior research and Therapy, 31, 587-593.
BRONFENBRENNER, U. (1981) La ecologa del desarrollo humano.
Barcelona: Paids, 1987 (1979 fecha de la primera edicin en ingls).
BRONFENBRENNER, U. (1995) The ecology of developmental process. En:
DAMON,W. (Ed.) Handbook of Child Psychology, vol I. Models of Human
Development. New York: Wiley.
141
Manual para el Profesorado
142
BRUNER, J. (1999) La educacin, puerta de la cultura. Madrid: Visor.
CARLSON,C.; MASTERS,J. (1986) Inoculation by emotion: Effect of positive emotional states on
childrens reactions to social comparison. Developmental Psychology, 22,2, 760-765.
CARNEY, A.; MERRELL,K. (2001) Bullying in schools. Perspectives on understanding and preven-
ting an international problem. School Psychology International, 22,3, 364-382.
CATALANO, R. F., KOSTERMAN, R., HAWKINS, J. D., NEWCOMB, M. D. y ABBOTT, R. D. (1996).
Modeling the etiology of adolescent substance use: A test of the social development model.
Journal of Drugs Issues, 26, 451-468.
CATALANO,R.; HAWKINS,J. (1996) The social development model: A theory of antisocial beha-
viour. En: HAWKINS,J. (Ed.) Delinquency and crime. Cambridge: Cambridge University Press.
CENTER FOR SUBSTANCE ABUSE PREVENTION, CSAP (1997). Selected findings in prevention. A
decade of results from the Center for Substance Abuse Prevention (CSAP). Washington, DC: U. S.
Departament of Health and human Services.
CHANDLER, M.; BOYES, M.; BALL, L. (1990) Relativism and stations of epistemic doubt. Journal
of Experimental Child Psychology, 50, 370-395.
CHASSIN, L., PRESSON, C. C., SHERMAN, S. J., CORTY, E. y OLSHAVSKY, R. V. (1984). Predicting
the onset of cigarette smoking in adolescence: A longitudinal study. Journal of Applied Social
Psychology, 14, 224-243.
COLLINS,W. (1990) Parent-child relationships in the transition to adolescence: Continuity and
change in interaction, affect, and cognition. En: MONTEMAYOR,R.; ADAMS,G.; GULLOTA,T.
(Eds.) Advances in adolescence development. Vol. 2. From childhood to adolescence: A transitio-
nal period?. Newbury Park: Sage.
COMAS,D. (1996) Los jvenes y el uso de drogas en los aos 90. Madrid: Instituto de la Juventud.
CONDE,F. (1996) Crisis de las sociedades nacionales de consumo de masas y nuevas pautas de
consumo de drogas. En: Jvenes y fin de semana. Madrid: Instituto de la Juventud.
COORDINADORA DE ONGS (1995) Drogas sintticas y nuevos patrones de consumo. Madrid:
Coordinadora de ONGS que Intervienen en Drogodependencias.
COSTA, F. M., JESSOR, R y TURBIN, M. S. (1999). Transition into adolescent problem drinking:
The role of psychosocial risk and protective factors. Journal of Studies on Alcohol, 60, 480-490.
COWEN, E.; PEDERSON, A.; BABIGIAN, H.; IZZO, L.; TROST, M. (1973). Long Term follow-up of
early detected vulnerable children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 41, 438-446.
CYRULNIK, B. (2002). Los patitos feos. La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida .
Barcelona: Gedisa.
DAZ-AGUADO, M.J. (Dir) (1992) Educacin y desarrollo de la tolerancia. Cuatro volmenes y un
vdeo. Madrid: Ministerio de Educacin y Ciencia.
DIAZ-AGUADO,M.J. (Dir.) (1994) Todos iguales, todos diferentes. Programas para favorecer la
integracin de alumnos con necesidades educativas especiales. Cinco volmenes.
Manual para el Profesorado
143
DIAZ-AGUADO,M.J. (Dir.) (1996) Programas de educacin para la tolerancia y prevencin de la
violencia en los jvenes. Cuatro volmenes y dos vdeos. Madrid: Instituto de la Juventud,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
DIAZ-AGUADO,M.J. (1997) Prevencin de conductas de riesgo en adolescentes. Dossier publica-
do por la Revista Proyecto Hombre, n 24, pp. 1-12.
DAZ-AGUADO, MJ (Dir.) (2002) Prevenir la violencia contra las mujeres construyendo la igual-
dad. Programa para la educacin secundaria. Madrid: Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. Un libro y dos vdeos.
DIAZ-AGUADO,M.J. Dir. (2004) Prevencin de la violencia y lucha contra la exclusin.Tres vol-
menes y un vdeo. Madrid: Instituto de la Juventud..
DIAZ-AGUADO, M.J (2003) Convivencia escolar y prevencin de la violencia. Pgina web del
Centro Nacional de Informacin y Comunicacin Educativa.
http://3w.cnice.mec.es/recursos2/convivencia_escolar/
DIAZ-AGUADO, M.J. (2003) Educacin intercultural y aprendizaje cooperativo. Madrid: Pirmide.
DIAZ-AGUADO,M.J. (2006) Del acoso escolar a la cooperacin en las aulas. Madrid: Pearson-edu-
cacin/Prentice-Hall.
DIAZ-AGUADO,M.J.; ANDRES,T. (1999) Aprendizaje cooperativo y educacin intercultural.
Investigacin-accin en centros de primaria. Psicologa Educativa, 5,2. pp. 141-200.
DIAZ-AGUADO, M.J.; BARAJA, A. (1993) Interaccin educativa y desventaja sociocultural. Un
modelo de intervencin para favorecer la adaptacin escolar en contextos intertnicos. Madrid:
Centro de Investigacin y Documentacin Educativa.
DIAZ-AGUADO, M. J.; MARTINEZ ARIAS, R. (Dirs.) (2001) Consumo de drogas en los adolescen-
tes. Condiciones de riesgo y de proteccin contra el riesgo en San Lorenzo de El Escorial. Informe
de Investigacin indito. Madrid: Agencia Antidroga.
DIAZ-AGUADO, M. J.; MARTINEZ ARIAS, R. (Dirs.) (2004) Prevenir en Madrid. Programa de pre-
vencin de drogodependencias en contextos educativos del Ayuntamiento de Madrid. Volumen
uno: Investigacin. Madrid: Ayuntamiento de Madrid.
DAZ-AGUADO, MJ; MARTNEZ ARIAS, R.; MARTN SEOANE (2004) Prevencin de la violencia
y lucha contra la exclusin. I. La violencia entre iguales en la escuela y en el ocio. Estudios compa-
rativos e instrumentos de evaluacin. Volumen uno. Madrid: Instituto de la Juventud.
DOISE, W.; MUGNY, G.; PERRET-CLERMONT, A. (1978) Social interactions and the development
of cognitive operations. European Journal of Social Psychology, 3, 367-83.
ECCLES, J.; LORD,S.; ROESER,R. (1996) The impact of stage-environment fit on young adoles-
cents experiences in schools and families. En: CICHETTI,D. ; TOTH,S. (Eds.) Adolescence:
Opportunities and challenges. Rochester: University of Rochester Press.
EDWARDS, C. (2001) Student violence and the moral dimensions of education. Psychology in the
schools, 38,3, 249-257.
ELKIND, D. (1967) Egocentrism in adolescence. Child Development, 38, 1025-34.
Manual para el Profesorado
144
FRENCH, J.; RAVEN, B. (1959) Bases del poder social. En: CARDWRIGHT Y SANDER (Eds.)
Dinmica de grupos. Mxico: Trillas, 1972. (Fecha de la primera edicin del artculo en ingls:
1959)
GADNER, S. E., BROUNSTEIN, P. J., STONE, D. B. Y WINNER, C. (2001). Guide to science-based
practices. 1. Science-based substance abuse prevention: A guide. Rockville, MD: Substance and
Mental Health and Human Services.
GINI, G. (2004) Bullying in Italian schools. An overview of Intervention Programs. School
Psychology International, 25, 1, 106-116.
GIL CALVO, E. (1996) La complicidad festiva: Identidades grupales y cultos de fin de semana. En:
Jvenes y fin de semana. Madrid: Instituto de la Juventud.
GREENGERG, B. (1982) Television and role socialization. En: PEARL, D. BOUTHILET,L.; LAZAR,J.
(Eds.) Television an behavior. Rockville: National Institute of Mental Health.
HARTER, S. (1978) Effectancy motivation reconsidered: toward a developmental model. Human
Development, 21, 34-64.
HAWKINS, J. D., CATALANO, R. F. y MILLER, J. L. (1992). Risk and protective factors for alcohol
and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse pre-
vention. Psychological Bulletin, 112, 64-105.
HEERBOTH,J. (2000) School violence prevention programs in southern Illinois high schools:Factors
related to principals and counselorsperceptions of sucsess. Dissertation Abstracts International
Section A: Humanities and Social Sciences, 60, 8-A, 2752.
HUESMANN, L.R. ; MOISE-TITUS,J.; PODOLSKI,C. ERON,L. (2003) Longitudinal relations bet-
ween childrens exposure to TV violence and their aggressive and violent behavior in young adul-
hood: 1977-1992. Development Psychology, 39,2, 201-221.
INHELDER, B.; PIAGET, J. (1972) De la lgica del nio a la lgica del adolescente. Buenos Aires:
Paids.
INSTITUTO DE ADICCIONES DE MADRID SALUD (2006) Consumo de drogas, percepcin y
actuaciones de prevencin entre la poblacin adolescente y joven de la ciudad de Madrid. Madrid:
Ayuntamiento de Madrid.
IREFREA (2001). Prioridades preventivas. Culturas recreativas y consumo de drogas. Mallorca:
Irefrea Espaola.
JESSOR, R. (1992) Risk behavior in adolescence: A psychological framework for understanding and
action. Developmental Review, 12, 374-390.
JOHNSON, D.W.; JOHNSON, R.T.; HOLUBEC,E. (1999) El aprendizaje cooperativo en el aula.
Barcelona: Paids. Fecha de la primera edicin en ingls: 1994.
JOHNSON, D.W.; JOHNSON, R.T.; STANNE,M.B. (2000) Cooperative Learning Methods: A Meta-
Analysis. Disponible a travs de internet en: Resources for Cooperative Learning, Johnson y
Johnson Homepage. Methaanalysis.htm
KAGAN, J. (1991). Etiologies of adolescents at risk. Journal of Adolescent Health, 12, 591-596.
Manual para el Profesorado
145
KUMPFER, K. L. y SZAPOPOCZNIK, J., CATALANO, R., CLAYTON, R. R., LIDDLE, H. A.,
McMAHON, R., MILLMAN, J., ORREGO, M. E. V., RINEHART, N., SMITH, I., SPOTH, R. y STEEL,
M. (1998). Preventing substance among children and adolescents: Family-centered approaches.
Rockville, MD: Departament of Health and Human Services, Center for Substance Abuse Prevention.
KUPERSMITH,J.; COIE,J. (1990) Preadolescent peer status, aggression and school adjustment as
predictors of externalizing problems in adolescence. Child Development, 61, 1350-62.
LACASA,P. (2002) Medios de comunicacin, tecnologa y multiculturalidad. En: P. Pardo y L.
Mndez (Dirs.) Psicologa de la educacin multicultural. Madrid: UNED.
MARTIN SEOANE,G. (2003) Adolescencia, riesgo y afrontamiento emocional. Tesis Doctoral
Indita. Madrid: Universidad Complutense.
MARTN SERRANO, M.; VELARDE HERMIDA, O. (2001) Informe Juventud en Espaa 2000.
Madrid: Instituto de la Juventud.
MEGIAS,E. (Dir.) (2000) Los valores de la sociedad espaola y su relacin con las drogas. Barcelona:
Fundacin La Caixa.
MENESINI, E.; SMORTI, A. (1997) Strategie d intervento scolastico. En: A. Fonzi (Ed.) Il bullismo
in Italia. Firenzi: Giunti.
MONCADA, S. (1997). Factores de riesgo y de proteccin en el consumo de drogas. En el Plan
Nacional sobre Drogas (Ed.), Prevencin de las drogodependencias. Anlisis y propuestas de actua-
cin (pp. 85-101). Madrid: Plan Nacional sobre Drogas.
MUOZ-RIVAS, M. J., GRAA, J. L. y CRUZADO, J. A. (2000). Factores de riesgo en drogode-
pendencias: Consumo de drogas en adolescentes. Madrid: Sociedad Espaola de Psicologa Clnica,
Legal y Forense.
NEWCOMB, M.; BENTLER, P. (1989) Substance use and abuse among children and teenagers.
American Psychologist, 44, 242-248.
NEWMAN, D.; GRIFFIN, P.; COLE, M. (1989) The construction zone: Working for cognitive chan-
ge in school. Cambridge, MASS, Cambridge University Press. Traduccin al castellano en Morata:
La zona de construccin del conocimiento.
OLWEUS, D. (1991) Bully-victim problems among school children. Basic facts and effects of a
school based intervention program. En: D. Pepler; K. Rubin (Eds.) The development and treatment
of childhood agression. Hillsdale, N.J: Lawrence Erlbaum.
OLWEUS, D. (1993) Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Madrid: Morata, 1998
(fecha de la edicin en castellano).
ORTEGA, R; SNCHEZ, V.; MENESINI,E. (2002) Violencia entre iguales y desconexin moral: un
anlisis transcultural. Psicothema, 14,37-49.
OTERO, J. M., ROMERO, E. y LUENGO, M. A. (1994). Identificacin de factores de riesgo de la con-
ducta delictiva: Hacia un modelo integrador. Anlisis de Modificacin de Conducta, 20, 675-709.
PARKER, J.; ASHER, S. (1987) Peer relations and later personal adjustment: Are low accepted chil-
dren at risk? Psychological Bulletin, 102, 357-389.
Manual para el Profesorado
146
PELLEGRINI,A.; BARTINI,M.; BROOKS,F. (1999) School bullies, victims and aggressive victims.
Journal of Educational Psychology, 91, 216-224.
PETTERSON, P. L., HAWKINS, J. D. y CATALANO, R. F. (1992). Evaluating comprensive commu-
nity drug risk reduction interventions. Design challenges and recommendations. Evaluation
Review, 16, 579-602.
PIAGET, J. (1932) El criterio moral en el nio. Barcelona: Martnez Roca, 1984.
PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (2000). Estrategia nacional sobre drogas 2000-2008. Madrid:
Delegacin del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (2000) Encuesta sobre drogas a la poblacin escolar, 2000.
Madrid: Plan Nacional sobre Drogas.
POLLARD, J. A., CATALANO, R. F., HAWKINS, J. D. y ARTHUR, M. W. (1997). Development of a
school-based survey measuring risk and protective factors predictive of substance abuse delin-
quency, and other problems behavior in adolescent population. Manuscrito no publicado.
REINKE, W.; HERMAN, K. (2002) A research agenda for school violence prevention. American
Psychologist, 57,10,796-797.
REST, J.; TURIEL, E.; KOHLBERG, L. (1969) Level of moral development as a determinant of pre-
ference and comprehension of moral judgments. Journal of Personality, 37, 225-252.
ROLF, J. E. y JOHNSON, J. L. (1999). Opening doors to resilience intervention for prevention rese-
arch. En M. D. Glanzt y J. L. Johnson (Eds.), Resilience and development. Positive life adaptations
(pp. 229-249). Nueva York: Kluwer Academic/Plenum Press.
ROFF, M.; WIRT, D. (1984) Childhood aggression and social adjustment as antecedents of delin-
cuency. Journal of Abnormal and Child Psychology, 12, 111-126.
RUTTER, M. (1990). Psychosocial resilience and protective mechanism. En J. Rolf, A. S. Masten, D
Cicchetti, K. H. Nuechterlein y S. Weintraub (Eds.), Risk and protective factors in the development
of psychopathology (pp. 181.214). Nueva york: Cambridge University Press.
RUNDELL, T. G. y BRUVOLD, W. H. (1988). A meta-analysis of school-based smoking and alco-
hol use prevention programs. Health education Quarterly, 15, 317-334.
SALMIVALLI, C. (1999) Participant role approach to school bullying: Implications for intervention.
Journal of Adolescence, 22,4,453-459.
SALMIVALLI,C.; LAGERSPETZ,M.; BJRKKQVIST,K.; STERMAN,D.; KAUKLAINEN, A. (1996)
Bullying as a group process. Aggressive Behavior, 22, 1-15.
SCHINKE,S.; BOTVIN,G.; ORLANDI,M. (1991) Sustance abuse in children and adolescents.
Evaluation and intervention. Newbury, California: Sage.
SCHWARTZ,D.; DODGE,K.; PETTIT, G.; BATES,J. (1997) The early socialization of aggressive vic-
tims. Child Development, 68, 4, 665-675.
SELIGMAN, M. ; REIVICH,K.; JAYCOX,L.; GILLHAM,J. (1999) Nios optimistas. Barcelona:
Grijalbo.
Manual para el Profesorado
147
SELMAN, R. (1980) The growth of interpersonal understanding. New York: Academic Press.
SLAVIN, R. (1992) When and why does cooperative learning increase achievement?. En: HERTZ-
LAZAROWITZ, R. Y MILLER, N. Interaction in cooperative groups. Cambridge, Mass.: Cambridge
University Press.
SLAVIN, R. (1995) Cooperative learning. Theory, research and practice. Boston: Allyn and Bacon.
SLAVIN,R. (1996) Research on cooperative learning and achievement: What we know, what we
need to know. Contemporary Educational Psychology, 21, 43-69.
SLOBODA, Z. y DAVID, S. L. (1997). Preventing drug use among children and adolescents. A rese-
arch-based guide. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, National
Institutes of Health, National Institute on Drug Abuse.
SMITH,P.; SHARP,S. (Eds.) (1994) School Byllying. Insights and perspectives. New York: Routledge,
STHAL,R. (1999) The essential elements of cooperative learning in the classrooms. Washington:
Educational Resources Information Center, ED370881 1994-03-00 Disponible a travs de internet
en: ERIC Digets.hym
STEINBERG, L. (1990) Interdependence in the family: Autonomy, conflict, and harmony in the
parent-adolescent relationship. En: FELDMAN, S.; ELLIOTT, G. (Eds.) At the threshold: The deve-
loping adolescent. Cambridge, MA.: Harvard University Press.
STENGLE, E. (1971) Suicide and attempted suicide. Middlesex: Penguin.
STEVENS, V.; DE BOURDEAUDHUIJ, I.; VAN OOST, P. (2000). Bullying in Flemish schools: An eva-
luation of antibullying intervention in primary and secondary schools. British Journal of Educational
Psychology, 70, 195-210.
SWISHER, J. D., CRAWFORD, J. L. GOLDSTEIN, R., y YURA, M. (1971). Drug education : Pushing
or preventing? Peabody Journal of Education, 49, 68-75.
SWISHER, J. D. HU, T. W. (1983). Alternatives to drug abuse: Some are and some are not. En T. J.
Glynn, C. G. Leukefeld, J. P. Ludford, (Eds.), Preventing adolescent drug abuse: Intervention stra-
tegies. U. S. Public Health Service, NIDA (DHHS Publication No. ADM 83-1280. Washington, DC:
Government Printing Office.
SWISHER, J. D. (2000). Sustainability of prevention. Addictive Behaviours, 25, 965-973.
TOBLER, N. S. (1986). Meta-analysis of adolescents drug prevention program: Quantitative out-
come results of program participants compared to a control or comparison group. Journal of Drugs
Issues, 16, 537-567.
TOBLER, N. (1997) Meta-anlisis de programas de prevencin de drogas en adolescentes: resulta-
dos del meta-anlisis de 1993. En: FUNDACIN DE AYUDA CONTRA LA DROGADICCIN
(1999): Meta-anlisis de programas de prevencin del abuso de drogas. Madrid: F.A.D.
TOBLER, N. S. (2000). Lessons learned. Journal of Primary Prevention, 20, 261-274.
TODD,T. (1988) Developmental cycles and substance abuse. En: FALICOV, C. J. (Ed.) Family tran-
sitions. New York: Guilford Press.
También podría gustarte
- Proyecto de Atención A Alumnos Con Rezago EducativoDocumento37 páginasProyecto de Atención A Alumnos Con Rezago EducativoJazdiJadeGreenMirlin94% (16)
- Comprensión Lectora 5 Manual para El Docente de Quinto Grado de Secundaria PDFDocumento130 páginasComprensión Lectora 5 Manual para El Docente de Quinto Grado de Secundaria PDFDemetrio Samaniego Cruz76% (126)
- Guia de Aprendizaje Web Quest ICR EA1 AA1Documento7 páginasGuia de Aprendizaje Web Quest ICR EA1 AA1Antonia Nuñez MenaresAún no hay calificaciones
- El Informe y Sus PartesDocumento9 páginasEl Informe y Sus PartesYucendi GonzálezAún no hay calificaciones
- Guía de Actuación para La Adquisición, Preservación y Presentación de La Prueba Digital - CompletaDocumento110 páginasGuía de Actuación para La Adquisición, Preservación y Presentación de La Prueba Digital - Completacipjeregional9Aún no hay calificaciones
- Planeaciones para Segundo GradoDocumento24 páginasPlaneaciones para Segundo Gradoaraceli ramirezAún no hay calificaciones
- TDR Proyecto Construccion Central Hidroelectrica Rositas Linea Base Ambi PDFDocumento18 páginasTDR Proyecto Construccion Central Hidroelectrica Rositas Linea Base Ambi PDFOsman Castro TercerosAún no hay calificaciones
- Procedimientos S E N E A MDocumento361 páginasProcedimientos S E N E A MCadete del AireAún no hay calificaciones
- Competencias LUZDocumento9 páginasCompetencias LUZShannon BryantAún no hay calificaciones
- Material de Apoyo 2 Toma de DecisionesDocumento28 páginasMaterial de Apoyo 2 Toma de Decisionesbismar jaramillo orellanaAún no hay calificaciones
- Proyecto de Base de Datos DistribuidasDocumento26 páginasProyecto de Base de Datos DistribuidasBenjamin86% (7)
- Simulacro #1 2020Documento4 páginasSimulacro #1 2020Teddy Rua FuentesAún no hay calificaciones
- Presentacion Control Interno COSODocumento29 páginasPresentacion Control Interno COSOapi-3710234100% (18)
- 5 Párrafos de Conclusión PDFDocumento20 páginas5 Párrafos de Conclusión PDFJuan ChiqueAún no hay calificaciones
- Instructivo para El Manejo de La Guia Del Documento MaestroDocumento13 páginasInstructivo para El Manejo de La Guia Del Documento Maestrojuan carlos sanchezAún no hay calificaciones
- Nia 260 Aula 412 ExposicionDocumento17 páginasNia 260 Aula 412 ExposicionViky Bet O PAún no hay calificaciones
- Info08 Proo03 PDocumento18 páginasInfo08 Proo03 PFede ReyesAún no hay calificaciones
- Ensayo (Seguridad Informatica)Documento4 páginasEnsayo (Seguridad Informatica)AZUCENA CrisostomoAún no hay calificaciones
- Gonzalez Urdaneta Liliana PDFDocumento214 páginasGonzalez Urdaneta Liliana PDFLuluAún no hay calificaciones
- Arévalo 2023 ParadigmasDocumento13 páginasArévalo 2023 ParadigmasA&P Asesores Arévalo PiñaAún no hay calificaciones
- Omar Rojas Novenos Tecnología e Informática PDFDocumento2 páginasOmar Rojas Novenos Tecnología e Informática PDFRosa hardwardAún no hay calificaciones
- Tecnologia e Informática Grado 4° 2do PeriodoDocumento2 páginasTecnologia e Informática Grado 4° 2do PeriodoSandra Liliana Giraldo RamírezAún no hay calificaciones
- 2-Pdu Lengua 7mosDocumento6 páginas2-Pdu Lengua 7mosPatricio ZapataAún no hay calificaciones
- Integración de La Metodología BIM Con La Gestión de Sistemas deDocumento103 páginasIntegración de La Metodología BIM Con La Gestión de Sistemas deIng.Miguel YepezAún no hay calificaciones
- Trabajos de Campo en Lugares ComunesDocumento3 páginasTrabajos de Campo en Lugares ComunesItalaKukuliPeñalozaDelgado100% (1)
- Evidencia 1 Habilidades DigitalesDocumento15 páginasEvidencia 1 Habilidades DigitalesAlía Gastelum0% (1)
- Procesamiento de VisualizaciónDocumento20 páginasProcesamiento de VisualizaciónFormación Continua PoliestudiosAún no hay calificaciones
- Unidad3-Segundogrado CurriculoDocumento6 páginasUnidad3-Segundogrado CurriculoLeo CubaAún no hay calificaciones
- Conceptos Basicos de AlmacenDocumento18 páginasConceptos Basicos de AlmacenLuis Enrique Alvarez FloresAún no hay calificaciones
- Sistematización en La Gestión Cultural ComunitariaDocumento11 páginasSistematización en La Gestión Cultural ComunitariaSkjaldmö Köntraky ThörnAún no hay calificaciones