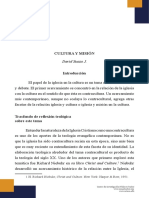Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cuadernos Linera
Cuadernos Linera
Cargado por
Amadeo LaguensDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Cuadernos Linera
Cuadernos Linera
Cargado por
Amadeo LaguensCopyright:
Formatos disponibles
N LOS CIEN aos recientes, en Bolivia se han desarrolla-
do cinco grandes ideologas o concepciones del mundo de
carcter contestatario y emancipatorio. La primera de estas
narrativas de emancipacin social fue el anarquismo, que
logr articular las experiencias y demandas de sectores laborales urbanos
vinculados al trabajo artesanal y obrero en pequea escala y al comercio.
Presente desde fin del siglo XIX en algunos mbitos laborales urbanos, su
influencia ms notable se da en los aos 30 y 40 del siglo XX (...)
Otra ideologa que ancla sus fundamentos en las experiencias de
siglos anteriores es la que podramos llamar indianismo de resistencia,
que surgi despus de la derrota de la sublevacin y del gobierno indge-
na dirigido por Zrate Willka y Juan Lero, en 1899. Reprimido, el movi-
miento tnico asumi una actitud de renovacin del pacto de subalterni-
dad con el Estado mediante la defensa de las tierras comunitarias y el
acceso al sistema educativo. El movimiento indgena, predominantemen-
te aymara, combinar de manera fragmentada la negociacin de sus auto-
ridades originarias con la sublevacin local, hasta ser sustituido por el
nacionalismo revolucionario, a mediados de siglo.
El nacionalismo revolucionario y el marxismo primitivo sern dos
narrativas polticas que emergern simultneamente con vigor despus de
la Guerra del Chaco, en sectores relativamente parecidos (clases medias
letradas), con propuestas similares (modernizacin econmica y cons-
truccin del Estado nacional) y enfrentados a un mismo adversario: el
viejo rgimen oligrquico y patronal.
A diferencia de este marxismo naciente, para el cual el problema
del poder era un tema retrico que buscaba ser resuelto en la fidelidad
cannica al texto escrito, el nacionalismo revolucionario, desde su inicio,
se perfilar como una ideologa portadora de una clara voluntad de poder
que deba ser resuelta de manera prctica. No es casual que este pensa-
miento se acercara a la oficialidad del ejrcito y que varios de sus promo-
tores, como Paz Estenssoro, participaran en gestiones de los cortos
gobiernos progresistas militares que erosionaron la hegemona poltica
conservadora de la poca. Tampoco es casual que, con el tiempo, los
nacionalistas revolucionarios combinaran de manera decidida subleva-
ciones (1949), con golpes de Estado (1952) y participacin electoral,
como muestra de una clara ambicin de poder.
Obtenido el liderazgo de la revolucin de 1952 por hechos y pro-
puestas prcticas, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)
har que su proyecto partidario devenga toda una concepcin del mundo
emitida desde el Estado, dando lugar a una reforma moral e intelectual
que crear una hegemona poltico-cultural de 35 aos de duracin en
toda la sociedad boliviana, independientemente de que los sucesivos
gobiernos sean civiles o militares.
EL MARXISMO PRIMITIVO
Si bien se puede hablar de una presencia de pensamiento marxista desde
los aos 20, el marxismo, como cultura poltica en disputa por la hege-
mona ideolgica, cobrar fuerza en los aos 40, por medio de la activi-
dad del Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR), el Partido Obrero
Revolucionario (POR) y la produccin intelectual de sus dirigentes
(Guillermo Lora, Jos Aguirre Gainsborg, Jos Antonio Arce, Arturo
Urquidi, etctera).
El surgimiento del marxismo y su recepcin en el mbito social
vendr marcado por dos procesos constitutivos. El primero radica en una
produccin ideolgica directamente vinculada a la lucha poltica, lo que
conjur la tentacin de un marxismo de ctedra. Los principales inte-
lectuales que se adscriben a esa corriente participan del activismo polti-
co, ya sea en la lucha parlamentaria o en la organizacin de las masas, lo
que influir tanto en las limitaciones tericas de la produccin intelectual
de la poca, como en la constante articulacin de sus reflexiones con el
acontecer poltico prctico de la sociedad.
El otro hecho notable de este nacimiento lo representa la recepcin
del marxismo y del propio nacionalismo revolucionario en el mundo
laboral, que viene precedida de una modificacin de la composicin de
E
LVARO GARCA LINERA
**
Cuadernos del Pensamiento
Crtico Latinoamericano
N
M
E
R
O
3
2
0
d
e
d
i
c
i
e
m
b
r
e
d
e
2
0
0
7
A la pgina 2
Los Cuadernos del Pensamiento Crtico Latinoamericano constituyen una iniciativa del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO) destinados a la divulgacin de algunos de los principales autores del pensamiento social crtico
de Amrica Latina y el Caribe. Los primeros nmeros incluirn textos de Rui Mauro Marini (Brasil), Agustn Cueva (Per),
lvaro Garca Linera (Bolivia), Pablo Gonzlez Casanova (Mxico), Jos Carlos Maritegui (Per), Florestan Fernandes
(Brasil), Ren Zavaleta Mercado (Bolivia), Rodolfo Stavenhagen (Mxico), Milton Santos (Brasil), Silvio Frondizi
(Argentina), Gerard Pierre-Charles (Hait), Anbal Quijano (Per), Juan Carlos Portantiero (Argentina) y Edelberto Torres
Rivas (Guatemala), entre otros. Los Cuadernos del Pensamiento Crtico Latinoamericano se publican en el peridico
La Jornada de Mxico y en las ediciones nacionales de Le Monde Diplomatique en Argentina, Chile y Brasil.
CLACSO es una red de ms de 210 instituciones que realizan actividades de investigacin, docencia y formacin en el campo
de las ciencias sociales en 23 pases: www.clacso.org
COORDINACIN EDITORIAL: EMIR SADER
INDIANISMO Y
MARXISMO
*
EL DESENCUENTRO DE DOS
RAZONES REVOLUCIONARIAS
clase de los ncleos econmicamente ms importantes del prole-
tariado minero y fabril boliviano, que se hallan en pleno trnsito
del obrero artesanal de empresa al obrero de oficio de gran
empresa.
Se trata, por tanto, de un proletariado que interioriza la racio-
nalidad tcnica de la modernizacin capitalista de gran empresa, y
que est subjetivamente dispuesto a una razn del mundo guiada
por la fe en la tcnica como principal fuerza productiva, en la
homogeneizacin laboral y la modernizacin industriosa del pas
(...) y ser sobre esta nueva subjetividad proletaria que ocupar el
centro de las actividades econmicas fundamentales del pas, que
el marxismo, con un discurso de racionalizacin modernizante de
la sociedad, lograr enraizarse durante dcadas.
El marxismo de esta primera poca es, sin lugar a dudas, una
ideologa de modernizacin industrial del pas en lo econmico, y
de consolidacin del Estado nacional en lo poltico. En el fondo,
todo el programa revolucionario de los distintos marxismos de esta
etapa, hasta los aos 80, tendr objetivos similares.
El marxismo lleg a formar una cultura poltica extendida
en sectores obreros, asalariados y estudiantiles basada en la pri-
maca de la identidad obrera por encima de otras identidades, en
la conviccin acerca del papel progresista de la tecnologa indus-
trial en la estructuracin de la economa, del papel central del
Estado en la propiedad y distribucin de la riqueza, de la nacio-
nalizacin cultural de la sociedad en torno a estos moldes y de la
inferioridad histrica y clasista de las sociedades campesinas
mayoritarias en el pas.
Esta narrativa modernista y teleolgica de la historia, por lo
general adaptada de los manuales de economa y filosofa, crear
un bloqueo cognitivo y una imposibilidad epistemolgica sobre dos
realidades que sern el punto de partida de otro proyecto de eman-
cipacin que con el tiempo se sobrepondr a la propia ideologa
marxista: la temtica campesina y tnica del pas.
La lectura clasista de la realidad agraria que har el marxismo
no vendr por el lado de la subsuncin formal y real, que hubiera
permitido develar las condiciones de explotacin de este sector
productivo; se lo har desde el esquema prejuicio del enclava-
miento a partir de la propiedad, con lo que trabajadores directos
quedarn en el saquillo de pequeos burgueses de dudosa fideli-
dad revolucionaria por su apego a la propiedad.
Para este marxismo no haba ni indios ni comunidad, con lo
que una de las ms ricas vetas del pensamiento marxista clsico
queda bloqueada y rechazada como herramienta interpretativa de
la realidad boliviana; adems, esta posicin obligar al emergente
indianismo poltico a afirmarse precisamente en el combate ideo-
lgico, tanto contra las corrientes nacionalistas como contra las
marxistas, que rechazaban y negaban la temtica comunitaria
agraria y tnico nacional como fuerzas productivas polticas capa-
ces de servir de poderes regenerativos de la estructura social, tal
como precisamente lo har el indianismo.
Al final, una lectura mucho ms exhaustiva de la temtica
indgena y comunitaria vendr de la mano de un nuevo marxismo
crtico y carente de auspicio estatal que, desde finales del siglo XX
y a principios del XXI, apoyndose en las reflexiones avanzadas
por Ren Zavaleta, buscar una reconciliacin de indianismo y
marxismo, capaz de articular los procesos de produccin de cono-
cimiento local con los universales.
EL INDIANISMO
El voto universal, la reforma agraria, que acab con el latifundio en
el altiplano y los valles, y la educacin gratuita y universal, hicie-
ron del ideario del nacionalismo revolucionario un horizonte de
poca que envolvi buena parte del imaginario de las comunidades
campesinas que hallaron en este modo de ciudadanizacin, de reco-
nocimiento y movilidad social, una convocatoria nacionalizadora y
culturalmente homogeneizante, capaz de desplegar y diluir el pro-
grama nacional tnico de resistencia gestado dcadas atrs. Fueron
momentos de una creciente desetnizacin del discurso e ideario
campesinos, una apuesta a la inclusin imaginada en el proyecto de
cohesin cultural mestiza irradiada desde el Estado y de la conver-
sin de los nacientes sindicatos campesinos en la base de apoyo del
Estado nacionalista, tanto en su fase democrtica de masas (1952-
1964), como en la primera etapa de la fase dictatorial (1964-1974).
El sustento material de este periodo de hegemona nacional
estatal ser la creciente diferenciacin social en el campo, la acele-
rada descampesinizacin que llevar a un rpido crecimiento de las
ciudades grandes e intermedias y a la flexibilidad del mercado de
trabajo urbano que habilitar la creencia de una movilidad campo-
ciudad exitosa mediante el acceso al trabajo asalariado estable y el
ingreso a la educacin superior como modos de ascenso social.
Los primeros fracasos de este proyecto de modernizacin
econmica y de nacionalizacin de la sociedad se comenzarn a
manifestar en los aos 70, cuando la etnicidad, bajo la forma del
apellido, el idioma y el color de piel, ser reactualizada por las li-
tes dominantes como uno ms de los mecanismos de seleccin para
la movilidad social, renovando la vieja lgica colonial de enclasa-
miento y desclasamiento social que se tena, junto a las redes socia-
les y a la capacidad econmica, como los principales medios de
ascenso y descenso social.
Ello, sumado a la estrechez del mercado laboral moderno,
incapaz de acoger a la creciente migracin, habilitar un espacio de
naciente disponibilidad para el resurgimiento de la nueva visin del
mundo indianista que, en estos pasados 34 aos, ha transitado
varios periodos: el formativo, el de la cooptacin estatal y el de su
conversin en estrategia de poder.
GESTACIN DEL INDIANISMO KATARISTA
El primer periodo es el de la gestacin del indianismo katarista.
Nace como discurso poltico que comienza a resignificar de mane-
ra sistemtica la historia, la lengua y la cultura. Se trata de un dis-
curso denunciativo e interpelatorio que, asentado en la revisin de
la historia, echa en cara la imposibilidad de cumplir los compromi-
sos de ciudadana, de mestizaje, de igualacin poltica y cultural,
con la cual el nacionalismo se acerc al mundo indgena campesi-
no despus de 1952.
El aporte fundamental de este periodo es la reinvencin de la
indianitud, pero ya no como estigma, sino como sujeto de emanci-
pacin, como designio histrico, como proyecto poltico. Se trata
de un autntico renacimiento discursivo del indio mediante la rei-
vindicacin y reinvencin de su historia, de su pasado, de sus prc-
ticas culturales, de sus penurias, de sus virtudes, que ha de tener un
efecto prctico en la formacin de autoidentificaciones y formas
organizativas.
De entrada, el indianismo rompe lanzas frente al marxismo y
se le enfrenta con la misma vehemencia con la que critica a otra
ideologa fuerte de la poca, el cristianismo, considerados ambos
como los principales componentes ideolgicos de la dominacin
colonial contempornea.
A partir de este fortalecimiento, en oposicin, el discurso
katarista indianista, a finales de los aos 70, se va a dividir en gran-
des vertientes. La primera, la sindical, que va a dar lugar a la for-
macin de la Confederacin Sindical nica de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB), hecho que sella simblicamen-
te la ruptura del movimiento de los sindicatos campesinos con el
Estado nacionalista en general y, en particular, con el pacto militar
campesino que haba inaugurado una tutela militar sobre la organi-
zacin campesina. La otra vertiente es la poltica partidaria, no
solamente con la formacin del Partido Indio, a finales de los aos
60, sino del Movimiento Indio Tpak Katari (Mitka) y el
Movimiento Revolucionario Tpak Katari (MRTK), que van a
incorporarse, de manera frustrada, en varias competencias electora-
les hasta finales de los aos 80. La tercera vertiente, al lado de la
poltica y la sindical, va a ser la corriente acadmica, historiogrfi-
ca y de investigacin sociolgica que se dedica a llevar adelante, de
manera rigurosa, este revisionismo histrico mediante el estudio de
casos de levantamientos, de caudillos, de reivindicaciones indge-
nas desde la Colonia hasta nuestros das.
Un segundo momento de este periodo de formacin discursi-
va y de lite de la identidad aymara se va a producir cuando, desde
los primeros aos de la dcada de los 80, se produce una lenta pero
creciente descentralizacin de este discurso; los idelogos y acti-
vistas del indianismo katarista se fragmentan dando lugar a tres
grandes corrientes. La culturalista, que se refugia en el mbito de
la msica, la religiosidad y que hoy en da es denominada como la
de los pachammicos. Una segunda vertiente, menos urbana que
la anterior, se ha denominado la de los discursos polticos integra-
cionistas, en la medida en que enarbola una reivindicacin del ser
indgena como fuerza de presin para obtener ciertos reconoci-
mientos en el orden estatal vigente. Se trata de una formacin dis-
cursiva de lo indgena en tanto sujeto querellante, demandante de
reconocimiento por parte del Estado, para incorporarse a la estata-
lidad y ciudadana vigentes, pero sin perder por ello sus particula-
ridades culturales. El ala katarista del movimiento de reivindica-
cin de la indianitud es la que dar cuerpo a esta posicin. Aqu el
2
2
0
d
e
d
i
c
i
e
m
b
r
e
d
e
2
0
0
7
C
u
a
d
e
r
n
o
s
d
e
l
P
e
n
s
a
m
i
e
n
t
o
C
r
t
i
c
o
L
a
t
i
n
o
m
e
r
i
c
a
n
o
N
M
E
R
O
3
indgena es la ausencia de igualdad ante el Estado por una perte-
nencia cultural (aymara y quechua) que deviene as en signo
identificador de una carencia de derechos (la igualdad), de un
porvenir (la ciudadana plena) y de una distincin identitaria (la
multiculturalidad).
La distancia con el discurso modernizador del nacionalismo
revolucionario no radica en este destino fatal de lo que ha de enten-
derse por ciudadana y marco institucional para ejercerla, sino en el
reconocimiento de la pluralidad cultural para poder acceder a ella,
que ser precisamente el aporte del modesto discurso liberal frente
a la problemtica de los pueblos y etnias.
Una tercera variante discursiva de este movimiento indianista
katarista va a ser ya estrictamente nacional indgena. Se trata de un
discurso que no le pide al Estado el derecho a la ciudadana, sino que
pone de manifiesto que deben ser los mismos indgenas quienes
deben, porque quieren, ser los gobernantes del Estado. Un Estado que,
precisamente por esta presencia india, tendr que constituirse en otro
Estado y en otra repblica, en la medida en que el Estado Republicano
contemporneo ha sido una estructura de poder levantada sobre la
exclusin y exterminio del indgena.
Con esta mirada el indgena aparece entonces no slo como un
sujeto poltico, sino tambin como un sujeto de poder, de mando, de
soberana. En su etapa inicial, este discurso toma la forma de un
panindigenismo, en la medida en que se refiere a una misma identi-
dad india que se extiende a lo largo de todo el continente, con peque-
as variantes regionales. Esta mirada trasnacional de la estructura
civilizatoria indgena puede considerarse imaginariamente expansiva,
en la medida en que supera el localismo clsico de la demanda ind-
gena; pero, al mismo tiempo, presenta una debilidad, en la medida en
que minimiza las propias diferencias intraindgenas y las diferentes
estrategias de integracin, disolucin o resistencia por las que cada
nacionalidad indgena opt dentro los mltiples regmenes republica-
nos instaurados desde el siglo pasado.
De ah que una segunda etapa, una corriente en el interior de
esta vertiente indianista encabezada por Felipe Quispe y la organi-
zacin Ayllus Rojos, realiza dos nuevos aportes. Por una parte, el
reconocimiento de una identidad popular boliviana resultante de los
siglos de mutilados mestizajes culturales y laborales en diferentes
zonas urbanas y rurales. Con esta nueva mirada, en cambio, las for-
mas de identidad popular bolivianas, como la obrera, hasta cierto
punto la campesina en determinadas regiones, aparecen como suje-
tos colectivos con los cuales hay que trazar polticas de alianza,
acuerdos de mutuo reconocimiento, etctera Este ser el significa-
do poltico de la llamada teora de las dos Bolivias.
El segundo aporte de este discurso es el de la especificidad de la
identidad indgena aymara. El indio aymara aparece de manera ntida
como identidad colectiva y como sujeto poltico encaminado a un des-
tino de autogobierno, de autodeterminacin. Su importancia radica en
que permite centrar el discurso en mbitos territoriales especficos, en
masas poblacionales verificables y en sistemas institucionales de
poder y movilizacin ms compactos y efectivos que los de la panin-
dianidad. De ah que se puede afirmar que a partir de esta formacin
discursiva, el indio y el indianismo devienen un discurso estrictamen-
te nacional; el de la nacin indgena aymara.
LA COOPTACIN ESTATAL
El segundo periodo de la construccin del discurso nacional ind-
gena es el de la cooptacin estatal. ste se inicia a finales de los
aos 80, en momentos en que se atraviesa por una fuerte frustra-
cin poltica de intelectuales y activistas del movimiento indge-
na, en la medida en que sus intentos de convertir la fuerza de la
masa indgena sindicalizada en votacin electoral no dan los
resultados esperados.
(...) Al tiempo que la sociedad y los partidos de izquierda mar-
xista asisten al brutal desmoronamiento de la identidad y fuerza de
masa obrera sindicalmente organizada, la adopcin y relaboracin
de un discurso etnicista se les presenta como una opcin de recam-
bio en los sujetos susceptibles de ser convocados. De esta manera,
la estructura conceptual con la que esta izquierda en decadencia se
acerca a la construccin discursiva indgena no recupera el conjun-
to de la estructura lgica de esa propuesta, lo que hubiera requeri-
do un desmontaje del armazn colonial y vanguardista que caracte-
rizaba al izquierdismo de la poca.
(...) El MNR es el partido poltico que con mayor claridad
detecta el significado de la formacin discursiva de un nacionalis-
mo indgena, visto como un peligro, as como tambin las debili-
dades que atravesaba el movimiento indgena. Por medio de la
alianza con Vctor Hugo Crdenas y una serie de intelectuales y de
activistas del movimiento indgena, el MNR convierte en poltica
de Estado el reconocimiento retrico de la multiculturalidad del
pas, mientras que la Ley de Participacin Popular habilita meca-
A la pgina 4
nismos de ascenso social local capaces de succionar el discurso y
la accin de una buena parte de la intelectualidad indgena crecien-
temente descontenta.
La aplicacin de la Ley de Participacin Popular, si bien ha
contribuido en algunos casos a un notable fortalecimiento de las
organizaciones sindicales locales que han logrado proyectarse elec-
toralmente en el mbito nacional, tambin puede ser vista como un
mecanismo bastante sofisticado de cooptacin de lderes y de acti-
vistas locales, que comienzan a girar y propugnar sus luchas y sus
formas organizativas alrededor de los municipios y las instancias
indigenistas expresamente creadas por el Estado. De esta manera, a
la identidad indgena autnoma y asentada en la estructura organi-
zativa de los sindicatos, formada desde los aos 70, se va a con-
traponer una caleidoscpica fragmentacin de identidades de
ayllus, de municipios y de etnias.
(...) Con excepcin de la gran marcha de 1996 en contra de la ley
del Instituto Nacional de Reforma Agraria, el protagonismo social de
las luchas sociales habr de desplazarse del altiplano aymara a las zonas
cocaleras del Chapare, donde predominar un discurso de tipo campe-
sino complementado con algunos componentes culturales indgenas.
EL INDIANISMO DE LOS AOS 90
El tercer periodo de este nuevo ciclo indianista puede ser califica-
do como estrategia de poder y se da a finales de los aos 90 y prin-
cipios del siglo XXI. Es el momento en que el indianismo deja de
ser una ideologa que resiste en los resquicios de la dominacin y
se expande como una concepcin del mundo protohegemnica
intentando disputar la capacidad de direccin cultural y poltica de
la sociedad a la ideologa neoliberal que haba prevalecido durante
dieciocho aos anteriores. De hecho, hoy se puede decir que la con-
cepcin del mundo de corte emancipativo ms importante e influ-
yente en la actual vida poltica del pas es el indianismo, y es el
ncleo discursivo y organizativo de lo que hoy podemos denominar
la nueva izquierda.
La base material de esta colocacin histrica del indianismo es
la capacidad de sublevacin comunitaria con la que las comunida-
des indgenas responden a un creciente proceso de deterioro y deca-
dencia de las estructuras comunitarias campesinas y de los mecanis-
mos de movilidad social ciudad-campo. Manifiesta ya desde los
aos 70, las reformas neoliberales de la economa incidirn de
manera dramtica en el sistema de precios del intercambio econmi-
co urbano-rural. Al estancamiento de la productividad agraria tradi-
cional y la apertura de la libre importacin de productos, los trmi-
nos del intercambio regularmente desfavorables para la economa
campesina, se intensificarn drsticamente comprimiendo la capaci-
dad de compra, de ahorro y de consumo de las familias campesinas.
A ello, se sumar un mayor estrechamiento del mercado de trabajo
urbano y un descenso en el nivel de ingreso de las escasas activida-
des laborales urbanas con las que peridicamente complementan sus
ingresos las familias campesinas. Esto restringe la complementarie-
dad laboral urbano-rural con la que las familias campesinas disean
sus estrategias de reproduccin colectiva.
Bloqueados los mecanismos de movilidad social internos y
externos a las comunidades, con una migracin acelerada a las ciu-
dades en los aos recientes, pero con una ampliacin de la migra-
cin de doble residencia de aquellas poblaciones pertenecientes a
zonas rurales con condiciones de relativa sostenibilidad productiva
(que a la larga sern las zonas de mayor movilizacin indgena
campesina), el punto de inicio de las sublevaciones y de expansin
de la ideologa indianista se da en el momento en el que las refor-
mas de liberalizacin de la economa afectan las condiciones bsi-
cas de reproduccin de las estructuras comunitarias agrarias y
semiurbanas (agua y tierra). El deterioro creciente de la estructura
econmica tradicional de la sociedad rural y urbana ha dado lugar
a un fortalecimiento de los lazos comunitarios como mecanismos
de seguridad primaria y reproduccin colectiva. La politizacin que
har el indianismo de la cultura, del idioma, de la historia y la piel,
elementos precisamente utilizados por la modernidad urbana
para bloquear y legitimar la contraccin de los mecanismos de
inclusin y movilidad social, sern los componentes palpables de
una ideologa comunitarista de emancipacin que rpidamente ero-
sionar la ideologa neoliberal. Este indianismo cohesionar una
fuerza de masa movilizable, insurreccional y electoral, logrando
politizar el campo poltico discursivo y consolidndose como una
ideologa con proyeccin estatal.
Este indianismo, como estrategia de poder, presenta en la actua-
lidad dos vertientes: una de corte moderada (Movimiento al
Socialismo, MAS-Instrumento Poltico por la Soberana de los
Pueblos, IPSP) y otra radical (Movimiento Indgena Pachakuti, MIP-
CSUTCB). La vertiente moderada es la articulada en torno a los sin-
dicatos campesinos del Chapare enfrentados a las polticas de erradi-
cacin de cocaleros. Sobre un discurso campesinista que ha ido
adquiriendo connotaciones ms tnicas recin en los aos recientes,
los sindicatos cocaleros han logrado establecer un abanico de alian-
zas flexibles y plurales. Reivindicando un proyecto de inclusin de
los pueblos indgenas en las estructuras de poder y poniendo mayor
nfasis en una postura antimperialista, esta vertiente puede ser defi-
nida como indianista de izquierda por su capacidad de recoger la
memoria nacional-popular, marxista y de izquierda formada en las
dcadas anteriores, lo que le ha permitido una mayor recepcin urba-
na, multisectorial y plurirregional a su convocatoria, haciendo de ella
la principal fuerza poltico parlamentaria de la izquierda y la princi-
pal fuerza electoral municipal del pas.
Por su parte, la corriente indianista radical tiene ms bien un
proyecto de indianizacin total de las estructuras de poder poltico.
Si bien la temtica campesina siempre est en el repertorio discursi-
vo de este indianismo, todos los elementos reivindicativos estn
ordenados y direccionados por la identidad tnica (naciones origi-
narias aymaras y quechuas). Por ello, esta corriente se ha consolida-
do slo en el mundo estrictamente aymara, urbano-rural, por lo que
puede ser considerada como un tipo de indianismo nacional aymara.
Pese a sus notables diferencias y enfrentamientos, ambas
corrientes comparten trayectorias polticas similares:
a) Tienen como base social organizativa los sindicatos y
comunidades agrarias indgenas.
b) Los partidos o instrumentos polticos parlamentarios
resultan de coaliciones negociadas de sindicatos campesinos y, en
el caso del MAS, urbano populares, que se unen para acceder a
representaciones parlamentarias, con lo que la triada sindicato-
masa-partido, tan propia de la antigua izquierda, es dejada de lado
por una lectura del partido como prolongacin parlamentaria del
sindicato.
c) Su liderazgo y gran parte de su intelectualidad y plana mayor
(en mayor medida en el MIP), son indgenas aymaras o quechuas y
productores directos, con lo que la incursin en la poltica toma la
forma de una autorrepresentacin de clase y tnica, simultneamente.
d) La identidad tnica, integracionista en unos casos o auto-
determinativa en otros, es la base discursiva del proyecto poltico
con el que se enfrentan al Estado e interpelan al resto de la socie-
dad, incluido el mundo obrero asalariado.
e) Si bien la democracia es un escenario de despliegue de sus
reivindicaciones, hay una propuesta de ampliacin y complejiza-
cin de la democracia a partir del ejercicio de lgicas organizativas
no liberales, y la postulacin de un proyecto de poder en torno a un
tipo de cogobierno de naciones y pueblos.
*
Este artculo fue publicado en la revista Barataria N 2, marzo-abril
2005, El Juguete Rabioso (Edicin Malatesta: La Paz).
**
lvaro Garca Linera naci el 19 de octubre de 1962
Cochabamba, Bolivia. Realiz sus estudios bsicos en su pas natal, luego
viaj a Mxico donde curs la Carrera de matemticas en la Universidad
Nacional Autnoma de Mxico (UNAM). En 1985 regres a Bolivia donde
se relacion con grupos de trabajadores mineros e indgenas y se embarc
en el proyecto poltico de un gobierno indgena de liberacin de los pue-
blos. En 1992 fue detenido y encarcelado durante cinco aos por su parti-
cipacin en la estructura de mando del Ejrcito Guerrillero Tupak Katari
(EGTK). Desde 1997 en adelante, se dedic a la docencia y a la investiga-
cin social, dict ctedra en varias universidades de su pas y es invitado
como profesor visitante a dar conferencias en varias universidades de
Francia, Espaa, Mxico y Argentina. En 2004 recibi el premio en
Ciencias Sociales Agustn Cueva de la Escuela de Sociologa y Ciencias
Polticas de la Universidad Central del Ecuador. Ha publicado en varios
idiomas decenas de ensayos, artculos acadmicos, investigaciones y
libros. Entre sus obras ms recientes destacan: Lucha por el poder en
Bolivia, en Horizontes y lmites del Estado y el poder (Muela del Diablo
Editores: La Paz, 2005); Estado multinacional (Editorial Malatesta: La
Paz, 2005); Sociologa de los movimientos sociales en Bolivia
(Diakonia/Oxfam G.B., Plural: La Paz, 2004), y Los impactos de la
capitalizacin: Evaluacin a medio trmino, en: Diez aos de la capi-
talizacin, Luces y Sombras (Delegacin presidencial para la revisin y
mejora de la capitalizacin. La Paz, 2004). Particip en la contienda elec-
toral de 2005 compartiendo frmula con Evo Morales. El 21 de enero de
2006 asumi la vicepresidencia de Bolivia.
http://www.vicepresidencia.gob.bo/Vicepresidente
4
2
0
d
e
d
i
c
i
e
m
b
r
e
d
e
2
0
0
7
C
u
a
d
e
r
n
o
s
d
e
l
P
e
n
s
a
m
i
e
n
t
o
C
r
t
i
c
o
L
a
t
i
n
o
m
e
r
i
c
a
n
o
N
M
E
R
O
3
También podría gustarte
- Proyecto de Inversión de Vivienda Del Tipo Supermanzana en Texcoco de Mora, Determinando La Viabilidad, Factibilidad y Rentabilidad en La Zona.Documento114 páginasProyecto de Inversión de Vivienda Del Tipo Supermanzana en Texcoco de Mora, Determinando La Viabilidad, Factibilidad y Rentabilidad en La Zona.Armando Moreno100% (1)
- Modelo Educativo Poblano (APA) .Documento2 páginasModelo Educativo Poblano (APA) .Jesús Pérez ArcosAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual - Terapia Cognitivo ConductualDocumento4 páginasMapa Conceptual - Terapia Cognitivo ConductualValentina MedinaAún no hay calificaciones
- Funcion y FormaDocumento9 páginasFuncion y FormajairAún no hay calificaciones
- Estudios Justicia Generosa PDFDocumento10 páginasEstudios Justicia Generosa PDFVladimir Pacheco PeredaAún no hay calificaciones
- Contrato Gms1Documento5 páginasContrato Gms1Mundo AsesoresAún no hay calificaciones
- Taller GrupalDocumento3 páginasTaller GrupalMarialuisa hernandezAún no hay calificaciones
- Expediente MunicipalDocumento55 páginasExpediente MunicipalSergio Enrique Velasquezq QuinteroAún no hay calificaciones
- Regla de Tres y Regla de Tres InversaDocumento2 páginasRegla de Tres y Regla de Tres InversaIsaac GBAún no hay calificaciones
- Prepliegos Centro Vida - SilvaniaDocumento96 páginasPrepliegos Centro Vida - Silvaniailmer poloAún no hay calificaciones
- Informe Actualizacion de Precio 2023Documento7 páginasInforme Actualizacion de Precio 2023Walter jackechan Ramirez RodríguezAún no hay calificaciones
- Cultura-y-Misión Por SuazoDocumento17 páginasCultura-y-Misión Por SuazojosueAún no hay calificaciones
- Manifestaciones Del Amor: Admiration Maternelle ( Admiración Maternal, 1869) - Óleo deDocumento9 páginasManifestaciones Del Amor: Admiration Maternelle ( Admiración Maternal, 1869) - Óleo deEDGAR DE JESUS ALTAMARAún no hay calificaciones
- ORGANIGRAMADocumento1 páginaORGANIGRAMAYEMELLI SAHORI RODRIGUEZ BARCOAún no hay calificaciones
- Acha Izquierda Peronista PDFDocumento23 páginasAcha Izquierda Peronista PDFLucre CaresiaAún no hay calificaciones
- Derecho de Peticion - Consultorio Juridico Universidad Santo TomasDocumento5 páginasDerecho de Peticion - Consultorio Juridico Universidad Santo TomasJuan Esteban ArchilaAún no hay calificaciones
- Regimen Legal de Las EmpresasDocumento55 páginasRegimen Legal de Las EmpresasElizabeth Geisert DeifeldAún no hay calificaciones
- Edicion Domingo 30-12-2012Documento29 páginasEdicion Domingo 30-12-2012Pagina web Diario elsigloAún no hay calificaciones
- Criticas AdmonDocumento5 páginasCriticas Admonalan moroAún no hay calificaciones
- Manejo de BodegaDocumento2 páginasManejo de BodegaAndres Felipe TorresAún no hay calificaciones
- Pitch de Emprendimiento UltimoDocumento13 páginasPitch de Emprendimiento UltimoJohn Leider Tenorio ValenciaAún no hay calificaciones
- Calculo de Uniones AtornilladasDocumento8 páginasCalculo de Uniones AtornilladascarlosAún no hay calificaciones
- Sintitul 31Documento12 páginasSintitul 31Jairo Mendoza TorresAún no hay calificaciones
- Ficha RUC Al 18 Nov 2021Documento2 páginasFicha RUC Al 18 Nov 2021Geraldine K. Valencia MenaAún no hay calificaciones
- Septimo Grado ArchivoDocumento1 páginaSeptimo Grado ArchivoRosaAnaQuezadaCilvaAún no hay calificaciones
- Tablas de InvestigacionDocumento5 páginasTablas de Investigacionlizbethzarai2301Aún no hay calificaciones
- Pensar y Salvar La ArgentinaDocumento49 páginasPensar y Salvar La Argentinasacheridigitalbis100% (1)
- JGS Grupo P. Aprob. Fusión (Emp. 02 Absorvente) .Documento9 páginasJGS Grupo P. Aprob. Fusión (Emp. 02 Absorvente) .Jessica MedinaAún no hay calificaciones
- Avalosdeinmueblesygarantasbhandareditores 120507142723 Phpapp01Documento15 páginasAvalosdeinmueblesygarantasbhandareditores 120507142723 Phpapp01guillemaraAún no hay calificaciones
- RubricaDocumento23 páginasRubricaEdher Brandon Ortiz VargasAún no hay calificaciones