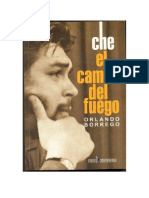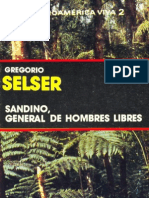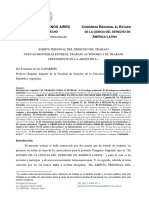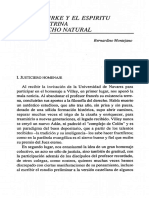Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Historia de La Revolucion Bolivariana PDF
Historia de La Revolucion Bolivariana PDF
Cargado por
Eduardo ZacaríasTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Historia de La Revolucion Bolivariana PDF
Historia de La Revolucion Bolivariana PDF
Cargado por
Eduardo ZacaríasCopyright:
Formatos disponibles
Luis Bonilla-Molina
Haiman El Troudi
Historia de la Revolucin
Bolivariana
Pequea Crnica 1948-2004
Primera edicin
Caracas, diciembre 2004
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi, 2004
lfbonilla98@hotmail.com - haiman2@gmail.com
0416-7775255
Esta publicacin fue auspiciada por
el Ministerio de Comunicacin e Informacin
HECHO EL DEPSITO DE LEY
Depsito Legal
ISBN
Correccin de textos
Rosario Suarez Camara
Diseo Grfico
Jos Luis Daz Jimnez
Impresin
Correo Electronico
Impreso en Venezuela
Se permite a los lectores de este libro copiarlo,
imprimirlo, exhibirlo, divulgarlo, distribuirlo y usarlo
libremente. Slo se le solicita a los usuarios nos env-
en una copia de la versin publicada. Pueden comuni-
carse con los autores escribiendo a: Luis Bonilla-
Molina, Apartado Postal 724, Rubio 5030, Estado
Tchira, Venezuela, haiman2@gmail.com o
luisbo@gmail.com
Este texto fue corregido por: Rosario Surez
Cmara. E mail: charodrila@cantv.net
Dedicamos este libro a Marta Harnecker y
Hebe de Bonafini, militantes internacionalistas
a favor de las causas de los pobres y excluidos.
A nuestras familias, que sufrieron horas de
abandono en el proceso de elaboracin de este
texto, especialmente a Ligia y a Mara.
Este texto es un humilde homenaje pstu-
mo al legado y la memoria de Danilo
Anderson, asesinado vilmente por los ms
oscuros intereses imperiales.
Danilo Anderson es el pueblo insumiso que
lucha por un mundo mejor para todas y todos.
Como nos ense Al Primera:
los que mueren por la vida no
pueden llamarse muertos.
Danilo, Hasta la victoria siempre
NDICE
Presentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
PRIMERA PARTE:
Dicotoma tirana - democracia (1948-1958) . . . . . . . . . . . . . .23
Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Quiebre de la experiencia democrtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Constitucin de un nuevo rgimen militar . . . . . . . . . . . . . . . .25
Nace el lder de la revolucin bolivariana . . . . . . . . . . . . . . . .28
Nostalgia del ltigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Se derrumba la dictadura perezjimenista . . . . . . . . . . . . . . . . .30
SEGUNDA PARTE:
La democracia representativa (1958-1988) . . . . . . . . . . . . . . .31
Nota preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Repliegue del militarismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
La junta de gobierno y la visita de Nixon a Venezuela . . . . . .33
El pacto de punto fijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
La revolucin cubana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
La democracia petrolera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Se rompe la ficcin de la paz democrtica . . . . . . . . . . . . . . . .40
Las primeras insurgencias militares
(alzamiento de Castro Len, guairazo,
carupanazo, porteazo y barcelonazo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
La extradicin de Prez Jimnez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Asalto al tren del encanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Izquierda venezolana y lucha armada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Los sesenta y la derrota del foquismo guerrillero . . . . . . . . . .45
Prieto Figueroa y la base magisterial adeca . . . . . . . . . . . . . . .46
Rafael Caldera y el proceso de pacificacin . . . . . . . . . . . . . .47
La izquierda se debate entre dos tcticas:
la electoral y la insurreccional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Hugo Chvez ingresa en la academia militar . . . . . . . . . . . . . .48
MAS-MIR como plataformas electorales
y la candidatura de Jos Vicente Rangel . . . . . . . . . . . . . . . . .49
La Causa R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Allende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Bonanza petrolera, primer gobierno de CAP
y profundizacin de la corrupcin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Chvez conoce a Juan Velasco Alvarado . . . . . . . . . . . . . . . . .53
La fuga del cuartel San Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Chvez egresa de la academia militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Seudo nacionalizacin petrolera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Secuestro de William Frank Nieheous . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Muerte de Jorge Rodrguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Chvez inicia su experiencia organizativa . . . . . . . . . . . . . . . .63
El peridico el nuevo venezolano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Se consolida el modelo de alternabilidad
de la democracia representativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Los setenta y la derrota del vanguardismo izquierdista . . . . . .65
La revolucin sandinista y las luchas en centroamerica . . . . .66
Los ochenta: se hibridan los discursos
y surgen nuevas lecturas de la realidad . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
La revolucin islmica, la guerra de Irak-Irn . . . . . . . . . . . . .73
La revolucin verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
La masacre de Cantaura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Del EBR al MBR-200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
La banda "est borracha" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Muere el cantor del pueblo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Las logias militares se aproximan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
El progresivo deterioro de la izquierda parlamentarista . . . . . .80
Renta petrolera, inequidad social y corrupcin . . . . . . . . . . . .81
Emerge el tema de la deuda y su impacto
en la economa nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
La crisis de la deuda externa
latinoamericana de los ochenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
La deuda social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Reaparece la rebelda estudiantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
La masacre de Yumare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Primeras persecuciones al movimiento militar bolivariano . . .96
La masacre del amparo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Incidente con los tanques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Auge de la Causa R (LCR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
TERCERA PARTE:
Situacin pre revolucionaria 1989 - 1998 . . . . . . . . . . . . . . .101
27 y 28 de febrero de 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Partida de Yulimar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
La agenda de los derechos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Estallan las contradicciones internas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
Perestroika y Glasnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
El efecto domin: cada de los pases
comunistas de la europa oriental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
La izquierda venezolana. En la bsqueda
de la brjula perdida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
La cada del bloque sovitico
obliga a repensar nuestra transformacin
desde nuestros propios referentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
La privatizacin de la CANTV,
punta del iceberg de la venta del Estado . . . . . . . . . . . . . . . .115
La CTV en cada libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
4 de febrero y 27 de noviembre de 1992 . . . . . . . . . . . . . . . .118
Encarcelamiento en Yare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
La CTV de Antonio Ros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Elecciones de 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
El chiripero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Sergio y su legado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Colapso financiero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Indulto a los militares rebeldes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Alzamiento civil de los habitantes
del municipio Pez del estado Apure en Venezuela . . . . . . . .129
Cararabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Prestaciones sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Incursionar en la contienda electoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Participar electoralmente para dar inicio
a la revolucin pacfica y democrtica . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Acuerdo tripartito sobre seguridad social
integral y poltica salarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Movimiento V repblica (MVR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Mantenerse en el poder.
Se profundiza la crisis interna de AD y COPEI . . . . . . . . . . .132
Marcha del 1 de mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Frente nico sin programa: el polo patritico . . . . . . . . . . . .133
Sexo sin amor: neoliberalismo
y enamoramientos entre izquierda y derecha poltica . . . . . . . . .
La sorpresiva aparicin de nuevos interlocutores
de la resistencia social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
La Agenda Alternativa Bolivariana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Globalizacin y postmodernidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
La campaa electoral de 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
El triunfo electoral del modelo de revolucin
pacfica y democrtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
CUARTA PARTE:
La revolucin bolivariana desde el gobierno (1999-2004) . .143
1999 y los polos estratgicos de desarrollo . . . . . . . . . . . . . .144
Juramento sobre la moribunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
La oposicin calienta motores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
La carta de Chvez a la Corte Suprema de Justicia . . . . . . . .149
Inicio de los debates para la constituyente . . . . . . . . . . . . . . .154
Proceso constituyente vs. reforma constitucional . . . . . . . . .155
Constituyente con alta representacin
popular vs. constituyente minoritaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
Participacin vs. representacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Consenso popular vs. consenso de lites . . . . . . . . . . . . . . . .157
Poder constituyente vs. poder constituido . . . . . . . . . . . . . . .158
Forma vs. fondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
Asamblea Nacional Constituyente
vs. Congreso de la Repblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Cambiar las relaciones de poder
vs. mantener las relaciones de poder . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Constituyente con ideario nacional popular
vs. constituyente sin ideologa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Garantas sociales vs. neoliberalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Referndum del 25 de abril de 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Llaves o neo-cogollismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
Los resultados de la eleccin
de los constituyentes o la sorpresa como regla . . . . . . . . . . .166
Nueva mayora poltica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Cumpleaos del presidente Chvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
La eleccin de la presidencia de la ANC . . . . . . . . . . . . . . . .169
Chvez interviene en el foro constitucional . . . . . . . . . . . . . .170
El presidente Chvez coloca
su cargo a disposicin de la ANC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
La oposicin en Venezuela: un espacio por construir . . . . . .171
Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela . . . .171
La ms alta instancia jurisdiccional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Constituyente educativa y Proyecto
Educativo Nacional (PEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
S a la emergencia sindical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Tragedia de Vargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
Las enfermedades de "Don Luis" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
Ao 2000 la revolucin contina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
El pueblo cubano y Chvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Plan Bolvar 2000 y la sobremarcha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Nuevas victorias electorales sin democracia interna . . . . . . .186
Primeras divisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Chvez y la OPEP vs. los intereses imperiales . . . . . . . . . . .188
2001 ao de definiciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Renovacin sindical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
Leyes habilitantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
Las "in" definiciones de la izquierda venezolana . . . . . . . . . .196
Se reagrupa la oposicin y muestra su verdadero rostro:
la conspiracin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
Resistir con la gente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
Las torres gemelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
Diciembre 2001: ensayo opositor
para el paro general de abril 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
2002: cambios en PDVSA. Se busca que
la principal industria del pas se coloque
al servicio de los ms humildes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
El paro de medusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
La manipulacin meditica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Militares disidentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
Golpe de Estado fascista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
12 de abril: el da de los buitres y las hienas . . . . . . . . . . . . .210
La revolucin de abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
Luis Miquilena. La contrarrevolucin va por dentro . . . . . . .214
Las consecuencias del golpe de Estado
y el movimiento popular del 13 de abril . . . . . . . . . . . . . . . .215
El golpe de estado del 11 de abril de 2002
y la resignificacin de la agenda descentralizadora . . . . . . . .216
Las mesas de dilogo y la mediacin internacional . . . . . . . .218
Militares preados de buena voluntad . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
11 de julio de 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
La Coordinadora Democrtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
El bloque democrtico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222
La Plaza Altamira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222
La huelga petrolera 2002-2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
2003: fracasada la huelga petrolera.
Corrida de divisas e intentos de desabastecimiento . . . . . . . .226
I Encuentro Internacional de Solidaridad
con la revolucin bolivariana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
Surgen las misiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
Consejos locales de planificacin pblica
y la reproduccin de "alcabalas" representativas . . . . . . . . . .230
Todas las manos a la siembra e intentos por impulsar
un Sistema Nacional de Planificacin Participativa . . . . . . . .233
Misin educativa Robinson y apoyo mdico profundo
plan Barrio Adentro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234
Mesas de negociacin y acuerdos oposicin-gobierno . . . . .237
Las cacerolazos contra la dirigencia del chavismo . . . . . . . .237
El tema de la libertad de expresin y la ley
de Responsabilidad Social en Radio y Televisin . . . . . . . . .239
Chavismo sin Chvez. Contrarrevolucin
dentro de la revolucin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
Se preparan las fuerzas para la confrontacin electoral . . . . .243
Inicio de recoleccin de firmas para
la activacin del referndum revocatorio . . . . . . . . . . . . . . . .245
2004: postulacin de candidaturas para
los comicios regionales y locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
2004: contradicciones en la Coordinadora
Democrtica, revisin de firmas y reparos . . . . . . . . . . . . . . .250
Proclama antiimperialista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252
Guarimbas, paramilitarismo y proceso de reparos . . . . . . . . .256
Discurso del 03 de junio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
El Comando Maisanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268
Chvez, Florentino y el imaginario popular . . . . . . . . . . . . . .276
La Batalla de Santa Ins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279
Llevar a la base la bsqueda del voto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280
Evitar el fraude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280
Los mviles del fraude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281
Incorporar a los excluidos polticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281
Aislar a los golpistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
La oposicin no reconoce los resultados . . . . . . . . . . . . . . . .285
Elecciones regionales 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286
El derribo de la estatua de Coln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
Los resultados de las elecciones
del 31 de octubre de 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291
El salto adelante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291
Muerte de Danilo Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294
Los retos de la revolucin bolivariana en la nueva etapa . . .296
Notas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297
18 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
PRESENTACIN
La revolucin bolivariana nos encontr, a muchos cuadros y
militantes revolucionarios, dejando de lado en la ltima dcada,
la formacin de las generaciones de relevo. All reside una de las
causas por las cuales resulta tan difcil ubicar cuadros tecnopol-
ticos, calificados para la gestin y adecuadamente formados en
materia poltica. Por ello, robndonos horas de sueo, descanso y
de vida familiar, consideramos importante escribir un texto pro-
blematizador que le permitiera a las nuevas generaciones aden-
trarse en el proceso catico y multireferencial de construccin de
la revolucin bolivariana.
ste es un texto crtico sobre la izquierda, los militares y los
patriotas. Quienes venimos de la izquierda lo hacemos desde
mltiples experiencias hermosas que nos permitieron aprender
haciendo, pero a decir verdad no nos posibilitaron el asalto al
poder. Al contrario, ste nos result esquivo. Por ello, buena
parte del trabajo constituye una crtica autocrtica revoluciona-
ria sobre nuestras experiencias diversas.
Pocos esfuerzos hacemos los revolucionarios por sistematizar
nuestro recorridos y acumulados. Este texto busca presentar la
herencia libertaria que nutre la revolucin bolivariana desde la
perspectiva crtica de nuestros puntos de vista. No puede ser
interpretado como un ejercicio historicista, que ajusta su rigor
tcnico cientfico a la presentacin exhaustiva de los hechos tal
como los relatos oficiales los han dispuesto en los anaqueles de
las academias.
El presente documento es una pequea crnica de nuestra
revolucin que, a dos manos, unos inexpertos reparadores de la
historia hemos querido reconstruir. Sin la arrogancia caractersti-
ca de quienes se creen dueos de interpretacines absolutas y defi-
nitivas, no pretendemos ser agentes de discordia, sino promoto-
res, catalizadores del debate estratgico poltico entre revolu-
cionarios, en aras del reconocimiento de nuestra especificidad.
Por otra parte, resulta significativo y emblemtico que muchos
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
19
de los militares de contrainsurgencia luego dirigieran buena parte
de la lucha revolucionaria. Ello implic una aproximacin refle-
xiva y, por ende, de revisin de paradigmas cvico militar, cuyas
aristas no han sido aprovechadas pedaggicamente an. Otro
tanto ocurri con los nacionalistas, quienes tuvieron que aprender
aceleradamente que los sueos demandan una buena dosis de
lgica poltica y de tiempos de ejecucin.
Estos aspectos nos parecen profundamente enriquecedores,
porque nos permiten develar la unidad en la diversidad que se
expresa en el movimiento bolivariano, lo cual eleva mucho ms
la valoracin que desde cualquier ngulo se le haga al lder del
proceso. Hugo Rafael Chvez Fras es una suerte de director de
orquesta sinfnica que bajo su tutela ha propiciado la construc-
cin de una hermosa meloda rebelde y justiciera: la revolucin
bolivariana.
De ac que en la presente edicin realizamos un esfuerzo, sn-
tesis que conjuga la fragua de la revolucin bolivariana ms all
del 4F y del triunfo electoral de Hugo Chvez y el bloque del
cambio en el 98. Hemos excavado en las profundas vetas del
recorrido precedente, referenciado a los primeros intentos demo-
crticos de fines de 1940 cuando Gallegos es separado del
gobierno.
Continuamos nuestro trnsito histrico revisando los vaivenes
de la experiencia de la democracia representativa y petrolera, que
durante ms de cuarenta aos instal en el poder a una jerga ran-
cia de lacayos del imperio. Aos en los que tambin las fuerzas
revolucionarias se debatan en la dicotoma lucha armada prc-
tica democrtica.
Ms adelante se hace referencia a lo que nos atrevemos a lla-
mar los hitos estelares de la revolucin bolivariana, a saber, los
aos prerevolucionarios donde se produce una dinmica muy
intensa y se desarrollan saltos cualicuantitativos en el propio pue-
blo insumiso que decididamente comienza a adoptar un papel
protagnico por su autoliberacin. El punto de inflexin paz
20 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
democrtica situacin prerrevolucionaria, se sella el aciago 27
de febrero de 1989.
Otra parte del trabajo se dedica a estudiar crticamente las
actuaciones del movimiento bolivariano en gobierno. Y en esta
revisin crtica entendemos que nuestro punto de vista es slo
uno, dentro de la multiplicidad de enfoques y perspectivas inter-
pretativas. Nuestra intencin es contribuir a propiciar debates y
evaluaciones crticas de estas actuaciones, y nunca erigirnos en la
conciencia colectiva. Estamos reflexionando y aprendiendo y,
queremos aprender juntos.
En algunos casos las crticas se refieren a los partidos y orga-
nizaciones revolucionarias que hacen parte del polo patritico.
Ello no implica un desprecio por los partidos. Si bien los autores
no forman parte de ninguna franquicia partidaria, entendemos
que habra resultado imposible avanzar, hasta donde lo hemos
hecho, sin el esfuerzo de los partidos polticos del proceso, espe-
cialmente el Movimiento Quinta Repblica, el Partido Patria para
Todos, PODEMOS, el Partido Comunista de Venezuela (PCV), el
Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y la Liga Socialista.
Hasta experiencias organizativas ms inditas o localizadas como
la UPV, Esperanza Patritica o los Tupamaros, por tan slo citar
algunos, han dado su decidido aporte a la construccin del sueo
comn.
Y es que los movimientos sociales, los partidos ms radicales
o las personalidades no estn exentas de los mismos errores en
que pudieron haber incurrido los partidos o en otros igualmente
significativos. Ello no es malo, al contrario, debe ser visto como
un proceso de soberana cognitiva colectiva, de construccin
compartida de nuestro horizonte programtico.
La historia no ha llegado a su fin, la estamos construyendo. La
ideologa no ha muerto, que viva la ideologa que edifiquemos en
colectivo, inventando, errando, aprendiendo de nuestros aciertos
y equivocaciones. Para ello dirigimos la mirada hacia el florido
horizonte andado, hurgamos en los sinsabores y deleites de la
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
21
accin consumada. se es el humilde aporte que procuramos sig-
nificar con estas lneas.
Aprender de nuestra historia... de dnde venimos, nos permi-
tir comprender hacia dnde vamos y cmo estamos andando. En
consecuencia, se aceptan correcciones, enmiendas, aportes, aa-
diduras, crticas, etc., por cuanto es un texto inacabado.
Aqu todos somos necesarios y nadie es dueo de la verdad.
Cada uno es co-autor de buena parte de los xitos y responsable,
de aunque sea, de una milimtrica parte de los errores. El reto
est en derrotar la soberbia y decidirnos a mejorar de manera
compartida nuestras prcticas. En hora buena camaradas.
En estos hermosos das de cambios que ocurren en la configu-
racin poltica latinoamericana, das de venturosa compaa, en
los que Venezuela y Cuba ya no estn solas en su grito histrico
de libertades, presentamos nuestra crnica de lucha, mostramos
nuestras cicatrices y nuestros sueos realizados, con el nico fin
de que nuestro humilde recorrido sirva de ventana y espejo a
otras fraguas que se libran o estn por librarse. El futuro nos per-
tenece; el padecimiento de nuestros pueblos germina en los
fecundos campos de la justicia, la libertad, la igualdad, la solida-
ridad y el amor.
Haiman El Troudi
Luis Bonilla-Molina
22 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
23
PRIMERA PARTE:
Dicotoma tirana - democracia (1948-1958)
ANTECEDENTES
En esta primera parte consideramos necesario referirnos, de
manera sucinta, al prembulo de maduracin del ideario demo-
crtico representativo, a partir de los procesos de transicin entre
los gobiernos de Rmulo Gallegos
1
y Marcos Prez Jimnez
2
.
Recordemos que el General Marcos Prez Jimnez se instal
en el poder mediante un rgimen dictatorial que emerge de una
asonada militar contra el gobierno democrtico de Rmulo
Gallegos.
La breve administracin de Gallegos fu un gobierno electo a
travs de las primeras elecciones directas que se desarrollaran en
el pas en el siglo XX. Las dos experiencias anteriores se remon-
taban al siglo XIX cuando el General Joaqun Crespo era elegido
presidente de la Repblica en 1894. Al concluir su mandato
Ignacio Andrade, en 1898, cerr el ciclo de experiencias electo-
rales en el pas en el siglo diecinueve.
Al derrocar a Gallegos (24 de Noviembre de 1948), se consti-
tuye una junta Militar de gobierno presidida por Marcos Prez
Jimnez, Luis Felipe Llovera Pez
3
y Carlos Delgado Chalbaud
4
,
de la cul formara parte posteriormente, Germn Surez
Flamerich
5
.
QUIEBRE DE LA EXPERIENCIA DEMOCRTICA
Desde nuestra perspectiva, los factores que inciden en el
derrocamiento del gobierno acciondemocratista de Rmulo
Gallegos (1945-1948), y por ende en el quiebre de la primera
experiencia democrtica venezolana son:
i. la naciente economa petrolera converta a Venezuela en un
pas cuyas dinmicas polticas, territoriales, econmicas y
sociales pasaban a ser de especial sensibilidad para los inte-
reses de la Casa Blanca y su burguesa trasnacional;
ii. la incertidumbre para el Pentgono y el gobierno estadou-
nidense, referida a la lealtad y capacidad de gobierno de la
clase poltica venezolana, representada en los partidos que
24 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
propugnaban una salida democrtica. El liderazgo poltico
venezolano -aunque en su mayora
6
haba hecho votos de
obediencia y disciplina a sus amos imperialistas- an no
haba mostrado suficientemente su eficacia lacaya, lo
cual inquietaba al gobierno instalado en Washington;
iii. es revalorado el papel protagnico que debera jugar
Venezuela durante los aos siguientes, en el tablero del aje-
drez imperial. Nuestro pas est ubicado al norte de
Amrica del Sur, lo cual le coloca en lugar privilegiado en
cualquier estrategia militar continental. Por otra parte,
Venezuela se perfilaba no slo como un granero y surtidor
de materias primas a los Estados Unidos, sino como su
mayor surtidor de petrleo seguro. Estas caractersticas
hacan que el Pentgono considerara a Venezuela parte de
la estrategia global de guerra fra que se libraba entre el
bloque sovitico y los Estados Unidos de Norteamrica;
iv. asociado a lo sealado en el ordinal anterior, los Estados
Unidos evalan la importancia de contar con la amplia sim-
pata de los militares venezolanos, en el supuesto de una
confrontacin, a escala regional o global, con los soviti-
cos. En este sentido, cualquier experimento de democrati-
zacin en Venezuela debera contar con el apoyo de un
amplio sector de la Fuerza Armada Nacional. Esta hipte-
sis se vera confirmada por los hechos posteriores (1958),
al estructurarse, a la cada de Prez Jimnez, una Junta de
gobierno de transicin liderada por un militar: Wolfang
Larrazbal
7
;
CONSTITUCIN DE UN NUEVO RGIMEN MILITAR
Entre las causas polticas que condujeron a la constitucin de
un gobierno dictatorial en Venezuela (1948-1952 / 1952- 1958),
tenemos:
i. las disputas entre los liderazgos de Accin Democrtica
(AD), el Comit de Organizacin Poltico Electoral
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
25
Independiente (COPEI) y Unin Republicana Democrtica
(URD);
ii. la existencia de puntos de encuentro entre AD, COPEI y
URD con el Partido Comunista de Venezuela (PCV), que si
bien se expresaban en acciones coyunturales y bsicamen-
te en el terreno de la defensa de la democracia como siste-
ma poltico, no por ello dejaban de preocupar a
Washington;
iii. la existencia de un ala izquierdista en Accin
Democrtica, cuya evolucin podra comprometer el futu-
ro de la relacin, hasta ahora armoniosa, entre el gobierno
de Miraflores y la Casa Blanca;
iv. la incapacidad expresada hasta la fecha por el liderazgo
democrtico burgus (AD, COPEI y URD), para arribar a
un entendimiento que les permitiera garantizar la goberna-
bilidad y la alternabilidad propia del modelo poltico de
democracia representativa. COPEI recin haba sido funda-
do como partido poltico en el ao 1946;
v. la limitada experiencia en temas de gestin gubernamental
por parte del liderazgo de los partidos polticos venezola-
nos que pugnaban por el desarrollo de un modelo de demo-
cracia representativa;
vi. la precariedad de los partidos venezolanos para alcanzar y
sostener un acuerdo policlasista que garantizara el modelo
de produccin capitalista dependiente que le interesaba a
Washington;
vii. los partidos polticos haban avanzado muy poco en la
construccin de instancias de intermediacin polticas, de
organizaciones sectoriales que le dieran soporte al modelo
de democracia representativa. Es slo hasta 1947 cuando
Accin Democrtica hace un esfuerzo por alcanzar mayo-
ra en la Confederacin de Trabajadores de Venezuela
(CTV
8
). Se realiza el segundo Congreso de la confedera-
cin, el cual es mejor conocido como el Congreso de refun-
26 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
dacin de la CTV. Aunque AD alcanz la mayora en la
CTV, la influencia de los comunistas en la central de traba-
jadores continuaba siendo significativa.
El 25 de Febrero de 1949, la recin constituida junta cvico
militar procedi a emitir el Decreto No. 56, mediante el cual se
disuelve a la CTV. A pesar de esta medida, se produce una gran
actividad sindical en los aos siguientes.
COPEI promueve la creacin de un movimiento de trabajado-
res socialcristianos. De esta experiencia surgiran el Frente de
Trabajadores Copeyano (FTC) y la Fraternal Unin de Dirigentes
de Accin Social Catlica (FUNDASC). La Fraternal se conver-
tira luego en la Confederacin de Sindicatos Autnomos
(CODESA).
Las contradicciones existentes en el interior de la junta cvico
militar golpista expresaban apetencias personales y diferencias
sutiles sobre el grado de dependencia del pas, respecto a la pode-
rosa nacin del norte. La agudizacin de estas contradicciones
llegara a su mayor nivel al momento del asesinato de Carlos
Delgado Chalbaud (1950). La muerte de Chalbaud implic la
derrota de la tendencia aperturista al interior de la junta de
gobierno.
Tras el asesinato de Carlos Delgado Chalbaud, se constituye
una Junta de Gobierno presidida por Germn Surez Flamerich
(civil), la cual procura disimular la creciente influencia de Prez
Jimnez en los asuntos del alto gobierno venezolano.
El acuerdo para la permanencia de una Junta de Gobierno
colegiada se mantendra desde 1948 hasta 1952. En dicho ao 52,
Prez Jimnez asumira el poder absoluto del Ejecutivo tras su
proclama como presidente, luego de unas fraudulentas elecciones
presidenciales en las que se desconoci el triunfo del partido
Unin Republicana Democrtica (URD).
El mandato de Prez Jimnez finaliz en 1958. Un ao antes,
en 1957, se haba celebrado una consulta plebiscitaria que deter-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
27
minara la prolongacin de su gestin por otro periodo (1958-
1963). El curso de los acontecimientos posteriores imposibilitar-
an tal ejercicio de gobierno.
Las caractersticas del rgimen de Prez Jimnez (1952-1958)
fueron:
1. falta de transparencia en los procesos de participacin pol-
tico-electoral de los factores que lo adversaron;
2. dependencia incondicional a los dictmenes del Pentgono
y la Casa Blanca;
3. crcel selectiva para los opositores, que se combin con
detenciones y torturas a los disidentes por parte del apara-
to de seguridad del rgimen (Seguridad Nacional
9
);
4. corrupcin creciente en las lites gubernamentales y abuso
del poder por parte de los funcionarios que sostenan el
rgimen;
5. prcticas sistemticas de infiltracin policial en las organi-
zaciones polticas;
6. nfasis en el desarrollismo. Numerosas obras viales y de
infraestructura se iniciaron y/o realizaron durante este corto
periodo (entre ellas la autopista que conecta Caracas con la
carretera panamericana y la costa norte caribea, el hip-
dromo La Rinconada, entre otras)
NACE EL LDER DE
LA REVOLUCIN BOLIVARIANA
El 28 de Julio de 1954, en el pueblo de Sabaneta, Municipio
Alberto Arvelo Torrealba del estado Barinas, nace Hugo Rafael
Chvez Fras, quien sera luego el lder de la revolucin boliva-
riana. Hijo de dos maestros de escuela, Chvez crece en medio de
una familia con las limitaciones econmicas propias de todo
hogar de docentes, pero con la ventaja de una alta valoracin de
las ideas, el conocimiento y el aprendizaje significativo.
Queremos precisar que nos interesa destacar, estudiar y hacer
seguimiento a travs del texto a la relacin de Hugo Chvez Fras
28 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
con su tiempo, no para mitificarlo, sino para entenderlo en su
justa dimensin y relacin con un momento histrico concreto.
Chvez es expresin de la multiculturalidad del pueblo venezola-
no y de la construccin compartida de una forma de reconocer-
nos.
NOSTALGIA DEL LTIGO
Durante los aos de la dictadura en Venezuela, diversos reg-
menes de fuerza conducan los destinos nacionales en casi todo
el continente.
La seguidilla de dictaduras de Jos Domingo Molina Gmez a
mediados de la dcada del cincuenta en Argentina; Manuel A.
Odria en el Per; Somoza en Nicaragua; Batista en Cuba, etc.,
mostraban una panormica clara de la composicin de rgimes de
facto de los gobiernos de Latinoamrica.
Aun cuando varios de dichos gobiernos esgriman posturas
nacionalistas, no entreguista a los intereses de los norteameri-
canos, resultaba claro que estas posiciones, en realidad, eran un
doble juego de engao poltico para las mayoras.
A decir de Pedro Estrada, jefe de la Seguridad Nacional de
Prez Jimnez y responsable de cientos de torturas, desaparicio-
nes y muertes selectivas a dirigentes polticos desafectos al rgi-
men, el proceso de colonizacin no ha desaparecido todava.
Nosotros fuimos independizados de Espaa, pero todava tene-
mos nostalgia del ltigo. Prosigue ms adelante muchas
veces son los pueblos los que han buscado la dictadura.
(Blanco M., A (1985) Habla Pedro Estrada. Testimomios
Violentos. Editorial Faces-UCV.)
Este testimonio presenta claras muestras de la carencia de funda-
mentos ideolgicos y polticos que sirvi de base de sustentacin al
gobierno de Prez Jimnez y, en general, a todo gobierno de fuerza.
Toda accin violatoria de los derechos fundamentales del hombre es
justificada sobre la base de un supuesto consenso social y de un neo-
colonialismo sumiso ante la potencia hegemnica de occidente.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
29
SE DERRUMBA LA DICTADURA PEREZJIMENISTA
Cuando en 1957 Prez Jimnez intent permanecer en el
poder mediante el plebiscito fraudulento, ya su rgimen haba
perdido el respaldo popular y un golpe cvico-militar lo derroc
el 23 de enero de 1958.
Resulta de especial significacin detenernos en este suceso
para valorar uno de los mitos de la revolucin Bolivariana: la
dictadura de Prez Jimnez fue mejor que los ms de cuarenta
aos de sistema democrtico representativo. No compartimos
esta hiptesis.
Desde la perspectiva de la revolucin democrtica y pacfica
que encarna el proceso bolivariano, resulta un contrasentido y
una digresin terico analtica afirmaciones como stas. Una
cosa es valorar que Hugo Chvez provenga del campo militar,
pero a partir de este acontecimiento llegar a avalar que cualquier
dictadura -o slo la de Marcos Prez Jimnez- fue mejor que la
experiencia democrtica de las cuatro dcadas que antecedieron
al sistema poltico de democracia participativa y protagnica que
postula la revolucin bolivariana, es poco menos que un ejercicio
de ficcin sociopoltica.
Por muy imperfecta que sea la democracia y por muy aberran-
tes que hayan sido las actuaciones de los gobiernos corruptos de
la democracia representativa venezolana, ste siempre ser un
sistema poltico superior a cualquier gobierno de fuerza, an ms
si ste es de corte militar.
Para los revolucionarios, Prez Jimnez encabez un gobierno
lacayo del imperialismo norteamericano y su permanencia en el
poder fue posible gracias al inters de la Casa Blanca.
30 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
31
SEGUNDA PARTE:
La democracia representativa (1958-1988)
NOTA PRELIMINAR
En el recorrido que se desarrolla en el siguiente captulo, se
presentan los acontecimientos ms representativos del periodo de
tiempo comprendido entre 1958 a 1988, treinta aos de historia
vista desde el nacimiento de la democracia representativa vene-
zolana, hasta el advenimiento de lo que hemos querido denomi-
nar el perodo pre revolucionario bolivariano, el cual se expresa-
ra y concretara en el ao 98 a travs del triunfo electoral de
Hugo Chvez y con l, la instauracin del modelo de democracia
participativa y protagnica como instrumento poltico de empo-
deramiento del poder popular por parte del pueblo soberano.
REPLIEGUE DEL MILITARISMO
La situacin de las economas de los pases latinoamericanos
estaba estrechamente asociada al modelo poltico dictatorial
dominante en el continente a finales de la dcada de los cincuen-
ta del siglo XX (1958). Con fuerzas productivas atrasadas y una
burguesa genuflexa ante el gran capital internacional, los gobier-
nos no podan -y a decir verdad en la mayora de los casos tam-
poco lo queran- hacer frente a las crecientes demandas sociales,
por mejores condiciones de vida y trabajo digno.
La prctica de gobiernos se basaba en sostener sistemas pol-
ticos dictatoriales, gobierno con mano de hierro, que de cuando
en vez exploraban aparentes ejercicios democratizadores y de
apertura a los ciudadanos.
A los ojos del gran capital y el imperialismo norteamericano,
los partidos polticos de la mayora de pases del rea an no
haban adquirido la madurez necesaria ni haban demostrado su
capacidad para garantizar la gobernabilidad. Los resultados de
los ensayos, y los cortos intervalos de democratizacin de la vida
de los pases americanos parecan corroborar esta hiptesis. En
definitiva, la construccin de Estados nacionales fuertes era una
tarea an inconclusa.
Las experiencias partidarias venezolanas se limitaban a la
32 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
socialdemocracia (AD), el socialcristianismo (COPEI), el libera-
lismo (URD) y el comunismo de orientacin sovitica (PCV).
Otras expresiones polticas tenan una influencia muy limitada,
poco representativa y sin capacidad real de incidencia en la din-
mica poltica nacional. Slo AD, COPEI, URD y el PCV conta-
ban con la vitalidad suficiente para administrar el potencial capi-
tal poltico que implicaba el milagro petrolero.
El auge de la industria petrolera posibilitaba fuertes ingresos a
la economa, lo cual haca viables los intentos por hacer frente a
algunas demandas sociales, crear la ilusin de participacin y
garantizar el desarrollo de un modelo econmico dependiente de
los Estados Unidos.
Como hemos destacado, en Enero de 1958, el pueblo en la
calle desplaza del poder a Prez Jimnez y al resto de sus aliados
del campo militar. Una junta provisional de gobierno liderada por
Wolfang Larrazbal le corresponde garantizar el marco necesario
para iniciar un ensayo democrtico de largo aliento. La creciente
politizacin haba permeado a la Fuerza Armada y, si bien el
triunfo democrtico significaba la derrota del militarismo gorila,
tambin implicaba la generacin de un ambiente propicio para
que afloraran corrientes militares nacionalistas, pero tambin
abiertamente de derecha o izquierda.
LA JUNTA DE GOBIERNO
Y LAVISITA DE NIXON AVENEZUELA
La burguesa se incorpor a la Junta de Gobierno presidida por
Wolfang Larrazbal (Armada) para garantizar que la nueva etapa
tuviera su sello. Eugenio Mendoza y Blas Lamberte representan
a la burguesa venezolana en el gobierno de transicin.
Precisamente Mendoza promueve la visita del entonces presiden-
te de los Estados Unidos de Norteamrica Richard Nixon a
Caracas.
Nixon visita a Caracas en medio de protestas antiimperialistas
de distintos sectores sociales. Asu llegada es abucheado y se pro-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
33
duce un conato de caos. El Presidente encargado, Larrazbal, es
obligado a ir a la embajada norteamericana a recibir a Nixon y
revisar sus credenciales. Posteriormente visita el Palacio de
Miraflores y, al hablar por radio y televisin, ataca a los comunis-
tas, dando con este gesto instrucciones precisas a sus lacayos
polticos para que hicieran lo propio.
En esa etapa se conoci que Estado Unidos evaluaba la posi-
bilidad de invadir Venezuela con tropas aerotransportadas desde
Puerto Rico (paracaidistas), que tomaran por asalto la sede del
ejecutivo nacional (Miraflores) si no se tomaban medidas concre-
tas de exclusin a las fuerzas de izquierda
10
.
ste era el contexto a partir del cual se comienza a construir la
democracia venezolana.
EL PACTO DE PUNTO FIJO
En el marco de las elecciones de 1958 se firma el Pacto de
Punto Fijo
11
, entre los lderes de AD
12
(Rmulo Betancourt),
COPEI
13
(Rafael Caldera) y URD
14
(Jvito Villalba). El Pacto de
Punto Fijo es un pacto de gobernabilidad para la democracia
representativa, el cual:
1. Establece que los firmantes, independientemente de que
cualquiera de ellos saliera derrotado en los comicios presi-
denciales, apoyaran al partido ganador de las elecciones
para cerrarle paso a una nueva dictadura
15
y al peligro
comunista
16
.
2. Define cules son los partidos que garantizan una democra-
cia representativa al servicio de los intereses de la burgue-
sa y el gran capital: AD, COPEI, URD.
3. Reconoce al Partido Comunista como un adversario estra-
tgico, pues esta agrupacin poltica asume la democracia
representativa desde la perspectiva de la clase obrera y sus
aliados como etapa hacia la revolucin socialista (con los
campesinos, estudiantes, pequea burguesa). En conse-
cuencia, excluyen al PCV del pacto de gobernabilidad.
34 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
4. Excluye a los militares de la actividad poltica. A los mili-
tares se les considera un potencial enemigo regresivo y un
cuerpo que era necesario formar en el ideario democrtico.
Lo significativo es que son desplazados del centro del
poder poltico.
5. Tiene la legitimidad propia de la apelacin a la representa-
tividad de quienes lo firman.
6. La clase obrera haba experimentado formas organizativas
de clase que se remontan al Congreso de Obreros de
Caracas, realizado en 1896. En 1936 los sectores combati-
vos y antidictatoriales de la clase obrera haban creado la
Confederacin de los Trabajadores de Venezuela (CTV).
Progresivamente la CTV fue coaptada por las formas parti-
darias asociadas a lo que luego sera Accin Democrtica.
En esta nueva etapa, el gobierno de Betancourt fortalece la
institucionalizacin de la CTVdotndola del papel de inter-
mediacin entre gobierno y empresarios con los trabajado-
res. El fortalecimiento de la CTV le permite al gobierno
contar con una instancia organizativa reivindicativa, dise-
ada para el control y dosificacin de la clase trabajadora.
Con esta prctica AD incorpora al Pacto de Punto Fijo
todas las formas de mediacin que sean necesarias para
garantizar la gobernabilidad opresora.
El pacto de Punto Fijo modul la actividad poltica del pas
durante ms de cuarenta aos. El acuerdo de gobernabilidad
suscrito por los partidos de la centro-derecha venezolana garanti-
zara la estabilidad democrtica de un rgimen que progresiva-
mente tomaba distancia de los intereses de las mayoras naciona-
les. El pacto de Punto Fijo fue determinante en la poltica vene-
zolana hasta 1998, aunque es necesario subrayar que, evidente-
mente, estaba en proceso de actualizacin en los ltimos aos.
Para 1998, aunque ya haban fallecido dos de sus firmantes
(Rmulo Betancourt y Jvito Villalba), los partidos del pacto de
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
35
Punto Fijo estimulaban mutaciones
17
y nuevas alianzas
18
para
garantizar su permanencia en el tiempo. Sin embargo, el modelo
poltico, como era de esperarse, haca aguas.
En este sentido, es necesario destacar como uno de los mitos
de la revolucin bolivariana, un supuesto papel progresista de
COPEI frente a Accin Democrtica, afirmacin que no tiene asi-
dero histrico. Es ms, Rafael Caldera y COPEI fueron los aban-
derados del Pacto de Punto Fijo, es decir del modelo de gobierno
que conocemos como la cuarta Repblica (1958 1998).
Este mito tal vez tenga sus races en el origen social en algu-
nos de los lderes del 4 de Febrero, especialmente Hugo Chvez
y Arias Crdenas cuyas familias se identificaron en una etapa con
el social cristianismo. Hecho muy comn, pues no resulta atrevi-
do sealar que por lo menos el 80% del movimiento bolivariano
en algn momento, por conviccin o por exigencias laborales,
milit o con AD o con COPEI.
Anuestro juicio, este hecho lejos de reflejar un prurito para los
bolivarianos, debe ser visto en trminos dialcticos desde su
dimensin histrica crtica. Esto es, la fragua de la revolucin
bolivariana que en suma se nutre de diversas vertientes, pensa-
mientos y sujetos, como tal los recorridos unipersonales y colec-
tivos son apenas una arista del complejo proceso transformador
que libra el pueblo venezolano y, en consecuencia, deben ser
valorados en asociacin con otros tantos elementos que en su der-
mis subyacen.
LA REVOLUCIN CUBANA
En Enero de 1959 llegan al poder Fidel Castro y las fuerzas
guerrilleras que combatan la dictadura de Fulgencio Batista
(1952
19
-1959) en la isla caribea. El triunfo en Cuba de una fuer-
za insurgente impacta profundamente a las fuerzas polticas con-
tinentales, especialmente a los sectores ms jvenes y a los
explotados.
Desde ese momento surge una relacin histrica entre la
36 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
izquierda venezolana y la revolucin cubana, con sus flujos y
reflujos, pero que se ha sostenido a travs del tiempo. Relacin
que fue madurando hasta alcanzar el status de vnculo entre
pares, entre iguales, borrando cualquier intento de dependencia
de una de ellas respecto a la otra.
La revolucin cubana encarna el ideal de libertad de los pases
sumidos en la injusticia y desigualdad que deciden liberarse a
partir de sus propias fuerzas. cono de los sueos de emancipa-
cin de los pueblos oprimidos y de lucha antiimperialista, orien-
ta y/o incide en el rumbo de las gestas libertarias de la mayora
de las corrientes humanistas, marxistas y revolucionarias del con-
tinente americano.
Desde comienzos de los sesenta, Cuba haba adquirido un
papel decisivo como referencia poltico moral a escala continen-
tal y tercer mundista. La internacionalizacin de la lucha guerri-
llera y la etapa guevarista en Amrica constituyeron ejemplos
prcticos de internacionalismo revolucionario que colocaban a
Cuba en una posicin contraria a los intereses imperiales esta-
dounidenses. Surge la invasin mercenaria a Cuba que fue derro-
tada por el valeroso pueblo de Mart. Ataque del cual an queda
como evidencia la colonia imperialista en Guantnamo.
Ahora bien, de la revolucin cubana y del legado de Ernesto
(Che) Guevara se alimentaron diversas ofensivas revolucionarias
latinoamericanas caribeas. Los postulados de la guerra de gue-
rrillas palpitaron en el espritu libertario de los revolucionarios
bajo las siguientes directrices:
Las fuerzas populares pueden ganarle una guerra a un ejr-
cito regular.
No es necesario esperar a que estn dadas todas las con-
diciones para hacer una revolucin; la insurreccin puede
crearlas.
En la Amrica subdesarrollada, el campo es el rea bsi-
ca para la lucha armada.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
37
La dirigencia adeco-copeyana, ya para entonces abiertamente
lacaya a los intereses de Estados Unidos, tradujo prontamente la
contradiccin entre Cuba y USAy la nacionaliz en un enfren-
tamiento con la izquierda criolla. El enfrentamiento pas rpida-
mente del terreno parlamentario a la confrontacin directa, reedi-
tndose las luchas armadas de movimientos del pasado, ahora s,
influidas por la experiencia del socialismo triunfante.
La extensin de la agitacin revolucionaria venezolana se inspir
en el ejemplo cubano. Durante estos convulsionados aos se inici un
desigual y combinado proceso de quiebre del soporte social de la bur-
guesa nacional y los gobierno de la democracia representativa.
LA DEMOCRACIA PETROLERA
En 1958 es electo como Presidente de Venezuela, para el
periodo 1959-1963, Rmulo Betancourt
20
. Betancourt asume la
Presidencia de la Repblica, en medio de una creciente ingober-
nabilidad debido a la precariedad de las representaciones y su
ahora evidente compromiso de clase con la burguesa y los terra-
tenientes. Compromiso que, sin embargo, le permita contar con
radios de accin, para jugar demaggicamente y engaar con un
discurso de supuesto compromiso social, a las inmensas mayor-
as de venezolanos.
El gobierno de Betancourt
21
se inaugura en un perodo de huel-
gas civiles sectoriales (campesinas, obreras, barriales, estudianti-
les) y brotes conspirativos de partidarios del rgimen reciente-
mente derrocado. Sin embargo, el gobierno adeco
22
se apoy en
las relaciones cultivadas durante las ltimas dcadas con el movi-
miento sindical y agrario, as como en los intelectuales.
Betancourt inicia el proceso de cambio constitucional para
garantizar el piso jurdico para el ensayo del modelo poltico de
democracia representativa. Su inestable gobierno reprodujo y
ampli las prcticas represivas gubernamentales conocidas hasta
la fecha en el pas, convirtindose desde sus inicios, en un gobier-
no al margen de los derechos humanos.
38 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Con Betancourt se inauguran en Venezuela nuevas expresio-
nes y argumentaciones polticas que a travs del tiempo intenta-
ran falsificar la verdad para engaar a las mayoras ciudadanas.
Pero esto no era un simple problema de estilo, con Betancourt
nace y se abre paso el modelo de democracia representativa bur-
guesa, cuyos intereses econmicos y polticos se imbrican para
crear una sociedad en la cul la explotacin, la dominacin y el
consumismo ciego expresan la adopcin gubernamental de un
modelo de produccin y desarrollo: el capitalismo dependiente.
La ficcin de un gobierno de todos queda develada y el
gobierno de Betancourt se convierte en un gobierno que respon-
de a los dictados de los sectores empresariales internacionales
vidos de las materias primas nacionales, de los grupos financie-
ros e industriales de la burguesa nacional, as como de los lati-
fundistas y circuitos de especulacin financiera e importacin
agroalimentaria.
La democracia representativa se limitaba a garantizar el ejer-
cicio del voto de los ciudadanos, cada cinco aos, para elegir a su
Presidente, Diputados y Senadores. Conceptual y paradigmtica-
mente se conceba que durante ese periodo -5 aos- los electos
hablaran y actuaran en nombre del pueblo. Los ciudadanos care-
can de mecanismos de participacin continua y directa, pues les
haban transferido su vocera a sus representantes. Para un pas
y unos ciudadanos que venan de la cultura social dictatorial eso
apareca como un gran avance.
La lgica de representacin inclua la facultad para corromper a
la disidencia y reprimir a los ms aguerridos adversarios. Desde el
primer momento se hace evidente la dicotoma entre la honestidad
que propugnaban los textos fundacionales de los partidos polticos
y las crecientes posibilidades de beneficio, de usufructo de los
bienes del Estado a travs del ejercicio del poder. Es necesario
subrayar que este ltimo proceso fue lento, discreto y encontr
resistencias ticas entre funcionarios y lderes partidarios de distin-
to signo. Sin embargo, fue un proceso indetenible y que se hara
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
39
cada vez ms evidente y generalizado en el devenir de la democra-
cia representativa, en el transcurrir de los aos futuros.
El creciente flujo del dinero por la renta petrolera y su utiliza-
cin tambin comenz a generar signos de lo que seran futuras
contradicciones entre el capital nacional y los capitalistas inter-
nacionales, entre modelos de produccin autnoma y de econo-
ma dependiente. Fricciones que se expresaban en las agrupacio-
nes que se erigan como representaciones del pueblo (AD,
COPEI, URD y PCV
23
).
SE ROMPE LAFICCIN DE LAPAZ DEMOCRTICA
El proceso de elaboracin de la Constitucin de 1961 -marco
jurdico para el modelo poltico de democracia representativa- y
las crecientes contradicciones entre el capital y el trabajo, entre
los ricos y los trabajadores, entre los terratenientes y los campe-
sinos mostr las flaquezas del modelo poltico.
En 1961 se realiza el IV Congreso de la Confederacin de
Trabajadores de Venezuela, evento en el cual se produce el des-
linde entre los comunistas-socialistas (PCV-MIR
24
), el centrismo
expresado en URD y el ala adecocopeyana. Al respecto, Urquijo
(2000, p.28) seala que antes del IV Congreso en el Comit
Ejecutivo de la CTV se presentaba la siguiente correlacin: siete
pertenecan al bloque AD (5)-COPEI (2), tres al PCV, dos de
URD y dos de las fracciones disidentes de AD (MIR-ARSistas
25
).
El Congreso de la CTV expulsa a los siete miembros disidentes
y consolida una direccin sindical Adeco-copeyana. La CTV
vera afectada su correlacin de fuerzas con la separacin de AD,
en 1967, del grupo liderado por Luis Beltrn Prieto Figueroa y su
constitucin como organizacin poltico electoral (MEP
26
). El
sexto Congreso de la CTV, realizado en 1971, culminara la fase
de control partidario de la central sindical.
Los grupos salientes de la CTV y el sindicalismo no confede-
rado se reconfiguran. En 1963 los sindicatos de orientacin
comunista conforman la Central Unitaria de Trabajadores de
40 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Venezuela (CUTV) y en 1964 se legaliza CODESA
27
.
En distintos momentos y durante la dcada de los sesenta AD
sufre un conjunto de divisiones de las cuales las ms significati-
vas son las identificadas con lo que luego seran las agrupaciones
polticas MIR, ARS
28
y MEP
29
. Contradicciones que expresaban
los procesos desiguales y combinados de revolucin mundial y
liberacin nacional con sus respectivas contradicciones de clase.
El MIR y el PCV-FALN
30
optan por la va militar para acceder
al poder y, en consecuencia, concentran su estrategia en la cons-
truccin de fuerzas guerrilleras, bajo diversas variantes, pero con
el predominio de los enfoques de guerra popular prolongada
31
y
foco guerrillero
32
. Abandonan la va parlamentaria para acumular
fuerzas y se convierten en organizaciones clandestinas subversi-
vas que luchan por el socialismo en Venezuela.
El MIR y el PCV-FALN abandonaran posteriormente la lucha
armada y se reinsertaran en la lucha poltica legal y la lgica
electoral no sin antes pasar por el trauma de las divisiones mili-
taristas conocidas como Partido de la Revolucin Venezolana
(PRV), Bandera Roja (BR), Organizacin de Revolucionarios
(OR), legales con nfasis en los movimientos populares como
Matanceros-Causa R o plataformas electorales como el
Movimiento al Socialismo (MAS). Esto sin descontar un sin fin
de pequeas y/o efmeras divisiones que resulta imposible abor-
darlas en un texto breve como ste.
En las dcadas de los setenta y ochenta las nuevas agrupacio-
nes guerrilleras (BR, OR y PRV) realizan un conjunto de opera-
ciones militares y constituyen frentes guerrilleros que fueron
enfrentados (acciones directas de fuerza inteligencia, contrainte-
ligencia, coaptacin) por tropas especializadas en lucha antigue-
rrillera.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
41
LAS PRIMERAS INSURGENCIAS MILITARES
(ALZAMIENTO DE CASTRO LEN,
GUAIRAZO, CARUPANAZO, PORTEAZO
Y BARCELONAZO)
La apertura democrtica implic la definicin de campos en el
interior de la oficialidad castrense. stos se pueden agrupar de la
siguiente manera:
a) Quienes aoraban el pasado sin partidos polticos y con un
mando centralizado fuerte. Sector que era una minora y
comprometa a los oficiales que, de una u otra forma, hab-
an tenido vinculacin con la represin y a los cuales la
nueva situacin les pareca insegura. Eran un archipilago
sin futuro. Una de estas expresiones fue el alzamiento de
Castro Len
33
.
b) Sectores militares nacionalistas y progresistas que manten-
an relaciones histricas con el PCV y el MIR. El intento de
levantamiento del Batalln Bolvar, conformado por la
Infantera N 1 de Marina de Maiqueta ocurrido a comien-
zos de 1962, con activa participacin de Eduardo Machado
(PCV) y los estudiantes de la regin centro capital, consti-
tuye un ejemplo de estos movimientos
34
. Este intento de
levantamiento es conocido por muchos como el Guairazo
35
.
c) Militares que mantenan una relacin histrica con
Fedecmaras, la patronal venezolana, sin que ello les impi-
diera sostener contactos con la izquierda revolucionaria.
Este sector se expresara en el Barcelonazo
36
y en el
Porteazo
37
.
d) Militares permeados por el discurso socialista, del cual
algunos de sus lderes mantenan una relacin orgnica con
la izquierda revolucionaria. Este sector se expresara poste-
riormente en lo que se conoci como el Carupanazo
38
, pri-
mer movimiento-levantamiento militar no gorila, es decir
convencido del ideario democrtico.
42 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
e) Sectores acomodaticios que constituyeron el soporte del
modelo de democracia representativa, el pacto de punto fijo
y la denominada gobernabilidad opresora instaurada por
Betancourt.
Los levantamientos militares ocurridos durante la presidencia
de Rmulo Betancourt (1959-1964) formaron parte de la difcil
situacin poltica que ste tuvo que afrontar durante su gobierno
ante el creciente rechazo popular. Estos hechos le facilitaron el
trabajo encomendado por Nixon. Ante las asonadas militares y la
insurgencia izquierdista suspendi las garantas constitucionales,
acus al PCV y al MIR de estar involucrados en la sublevacin y
expidi el decreto Nm.752, suspendiendo el funcionamiento de
ambos partidos en todo el territorio nacional.
LA EXTRADICIN DE PREZ JIMNEZ
Prez Jimnez haba huido del pas al ser derrocado. En su
contra se haban iniciado varios juicios por peculado y malversa-
cin de fondos. Por esta razn es extraditado en Agosto de 1963.
En la penitenciara de San Juan de los Morros pasa a ser un dete-
nido privilegiado.
Prez Jimnez sera sometido a juicio por los delitos de pecu-
lado y malversacin de fondos del Erario Nacional. Sentenciado
en agosto de 1968, fue condenado a 4 aos, un mes y 15 das de
prisin, pero fue liberado ese mismo da por haber cumplido ya
el tiempo de condena estipulado, por lo que abandon el pas y se
residenci en Espaa.
La figura de Prez Jimnez fue vinculada a la fundacin, en
1963, del partido Cruzada Cvica Nacionalista (CCN), el cual se
convirti en una importante fuerza poltica a finales de los sesen-
ta y comienzos de los setenta. En las elecciones generales de
1968, fue elegido Senador por la Cruzada Cvica pese a hallarse
ausente del pas; pero la Corte Suprema de Justicia invalid su
eleccin basndose en tecnicismos legales.
Posteriormente, valindose de los 400.000 votos obtenidos en
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
43
las elecciones de 1968, la Cruzada logr la postulacin de Prez
Jimnez para la Presidencia de la Repblica en los comicios de
1973. Ante la potencial amenaza de esta nueva fuerza electoral, los
partidos del pacto de punto fijo propusieron y aprobaron en el
Congreso Nacional, una enmienda a la constitucin del 61, desti-
nada a inhabilitar la eleccin para Presidente, Senador o Diputado
de quienes hubieran sido condenados a una pena superior de 3 aos
por delitos cometidos en el desempeo de funciones pblicas.
Por supuesto, el gobierno venezolano no intervena en un
asunto que muchos consideraban cancelado. Las supuesta dife-
rencias, en realidad, escondan las dos caras de la moneda del
poder imperial. Por un lado una cara democrtica representativa
y por la otra dictatorial.
ASALTO AL TREN DEL ENCANTO
El 23 de Septiembre de 1963 se producen las operaciones pol-
ticas militares efectuadas por organizaciones de izquierda deno-
minadas Operacin Olga Luzardo y Operacin Italo Sardi.
El tren de turismo recorra la ruta entre los Teques y el
Encanto, posea poca custodia y representaba un sensillo objeti-
vo militar. Su asalto significara un referente para la lucha insu-
rrecional venezolana. En estas acciones de comando mueren
varios efectivos de la Guardia Nacional. Estos resultados le per-
miten a Betancourt iniciar una persecucin contra la izquierda,
especialmente la representada en los partidos PCV y MIR. Se
detienen parlamentarios de esas agrupaciones, pasando por enci-
ma la inmunidad parlamentaria de los mismos y la democracia
representativa comenzaba a mostrar su rostro poco humano.
Al interior de la izquierda se seal que esta operacin fue
dirigida por Teodoro Petkoff, quien siempre lo desminti. Lo que
s es cierto es que el PCV amonest a Gustavo Machado por esa
accin y el MIR a Domingo Alberto Rangel. El asalto al tren del
Encanto pone en evidencia el oportunismo y precario olfato pol-
tico de la izquierda insurreccional.
44 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
IZQUIERDAVENEZOLANAY LUCHAARMADA
Como lo sealamos anteriormente, el gobierno de Betancourt
desat una provocacin sistemtica contra la izquierda venezola-
na, los sectores nacionalistas y progresistas. Provocaciones que
lograron alcanzar el propsito que se haba trazado Betancourt de
empujar a los sectores polticos nacionalistas y revolucionarios a
la ilegalidad.
La izquierda, representada por el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) y el Partido Comunista (PCV) inician la
constitucin de frentes guerrilleros en las montaas de oriente,
occidente y centro del pas y Unidades Tcticas de Combate
(UTC) en las principales ciudades.
Desde esta perspectiva se producen numerosas operaciones
militares. La lgica clandestina, propia de la actividad guerrille-
ra, va generando un progresivo aislamiento de la izquierda con
los sectores sociales que deberan constituir su base de apoyo.
Por otra parte, los errores de la direccin poltico-militar de la
guerrilla, atacando blancos militares y civiles sin evaluar el
impacto cultural que ello tendra en la poblacin civil y los pro-
pios mandos militares, facilit su satanizacin y le rest posibili-
dades objetivas para continuar acumulando fuerzas. La derrota de
la experiencia guerrillera fue doble: poltica y militar.
LOS SESENTAY LA DERROTA
DEL FOQUISMO GUERRILLERO
Reivindicamos la experiencia realizada por las fuerzas revolu-
cionarias durante las dcadas de los sesenta, setenta, ochenta y
noventa, para contribuir desde la perspectiva guerrillerista al
avance de la revolucin venezolana. Son muchos los mrtires que
abonaron con su sangre el camino de la transformacin nacional.
Sin embargo, los resultados llevaron a la valoracin de la
experiencia, valiosa, meritoria y ejemplarizante, como una derro-
ta caracterizada por errores polticos al colocar la estrategia mili-
tar al margen del pueblo mismo. La derrota del foco guerrillero
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
45
implic el fin de un camino de liberacin que no logr empalmar
con los sentimientos y acciones de las grandes mayoras naciona-
les. En ese recorrido son muchos los aprendizajes liberadores que
nos legaron quienes decidieron liberar a nuestra patria por la va
de la revolucin armada. Lecciones que hoy forman parte del
legado bolivariano.
PRIETO FIGUEROA
39
Y LA BASE MAGISTERIALADECA
40
El tema de las candidaturas para las elecciones de 1968 agudi-
za las contradicciones al interior de Accin Democrtica. Luis
Beltrn Prieto Figueroa, lder magisterial, tanto en el terreno sin-
dical como en el de la gestin, quien adems es autor de una de
las ms vastas producciones intelectuales en materia educativa,
aspira a la candidatura. Ante la negativa de la direccin Adeca y
la imposicin de Gonzalo Barrios como candidato presidencial
por AD, Prieto decide llevar adelante su candidatura.
Con una base social conformada en su gran mayora por edu-
cadores, sindicalistas y dirigentes comunitarios, Prieto decide
fundar el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) como platafor-
ma poltico electoral que sustente su candidatura. El MEP se
autodefine como un partido progresista y de avanzada.
Paulatinamente el MEP va abrazando las ideas de la socialdemo-
cracia de izquierda.
Ni Gonzalo Barrios ni Prieto Figueroa logran alcanzar la pri-
mera magistratura. La divisin de los adecos posibilita el triunfo
de Rafael Caldera, sempiterno candidato presidencial del social
cristianismo en Venezuela.
Durante los aos siguientes las bases del MEP tendran un pro-
tagonismo especial en el desarrollo de la corriente sindical magis-
terial. El sindicalismo gremialista vera agotado su discurso en la
dcada de los ochenta, al partidizarse la accin de sus cuadros gre-
miales quienes entraron en la lgica de negociacin sindicalera.
Por otra parte emergera su antpodas, el magisterio de base
41
.
46 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
RAFAEL CALDERA
Y EL PROCESO DE PACIFICACIN
El primer gobierno de Rafael Caldera (1969 1973) culmina
un proceso de dilogo entre el ejecutivo y las principales fuerzas
guerrilleras que durante la dcada de los sesenta haban insurgi-
do contra los dos primeros gobiernos de la democracia represen-
tativa. Esta negociacin conduce a la pacificacin, legalizacin e
inscripcin como partidos electorales, tanto del Partido
Comunista de Venezuela, como del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR).
Sin embargo, en el marco de este proceso y asociado a la cri-
sis del modelo sovitico en Chescoslovaquia
42
, se produce una
divisin en el Partido Comunista de Venezuela del cual emerge-
ra el Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por Teodoro
Petkoff y Pompeyo Mrquez y, posteriormente gran parte de lo
que sera la Causa R, encabezada por Alfredo Maneiro.
LA IZQUIERDA SE DEBATE
ENTRE DOS TCTICAS:
LA ELECTORALY LA INSURRECCIONAL
A finales de la dcada de los sesenta se producen desprendi-
mientos de COPEI, entre otros, de los grupos cristianos de
izquierda, que posteriormente se denominaran el Grupo de
Accin Revolucionaria (GAR). Algunos de los lderes de este
movimiento fueron Alberto Franchesqui
43
y Abdn Vivas Tern
44
.
URD
45
es el partido poltico que ve disminuido en menos tiem-
po su capital electoral. De Unin Republicana Democrtica
(URD) se desprenden progresivamente ncleos e individualida-
des, entre los cuales destaca Jos Vicente Rangel, quien actual-
mente ocupa la Vicepresidencia de la Repblica Bolivariana de
Venezuela. El declive electoral de URD no le alej del Pacto de
Punto Fijo, sino que le dio el rango de socio menor ante el evi-
dente triunfo del bipartidismo (AD - COPEI).
La invasin de las tropas del Kremlin a Checoslovaquia y
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
47
Hungra sera la gota que rebosara las contradicciones latentes al
interior de los comunistas. Se genera la divisin del PCV, dando
origen al Movimiento al Socialismo (MAS) y la Causa R
(Maneiro). Anteriormente se haban separado del PCV un con-
junto de combatientes encabezados por Douglas Bravo, quienes
conformaran el Partido de la Revolucin Venezolana (PRV).
Del MIR se desprenden fracciones que luego conformaran
Bandera Roja y la Organizacin de Revolucionarios (OR). Poco
tiempo antes se haba separado del MIR Domingo Alberto
Rangel (DAR), quien organizara desde ese momento y hasta el
presente la corriente abstencionista de izquierda.
DAR tendra un papel destacado en la generacin de concien-
cia revolucionaria sobre la lucha de los pueblos rabes contra el
sionismo.
Afinales de los sesenta la izquierda venezolana se divide entre
reformistas (MAS, MEP, MIR, GAR
46
, PCV, entre otros), centris-
tas (Causa Radical) y radicales (Bandera Roja, CLP
47
, Partido de
la Revolucin Venezolana, Liga Socialista, Ruptura
48
, entre
otros).
HUGO CHVEZ INGRESA
EN LAACADEMIA MILITAR
En 1971 cuando apenas bordeaba los diecisiete aos de edad,
Hugo Rafael Chvez Fras ingresa a la Academia Militar de
Venezuela. Eran los tiempos en los cuales la carrera militar y la
eclesistica eran valoradas como estables y caminos para el ascen-
so social, mientras que el derecho era considerada una carrera para
polticos. Proveniente de una familia vinculada al partido social
cristiano COPEI, sin embargo, desde Maisanta
49
, en los antece-
dentes de la familia est presente el germen de la rebelda.
Chvez siempre ha insistido en que fueron causas secundarias,
fundamentalmente de orden deportivo las que le motivaron a
ingresar en la academia militar.
Mientras Hugo Rafael ingresaba a la Academia Militar, otro
48 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
miembro de la familia Chvez, en este caso Adn, junto al Tobi
Valderrama
50
y Rafael Ramrez
51
, formaba parte de una clula del
Partido de la Revolucin Venezolana (PRV) en Mrida. La regin
andina era dirigida, entre otros por el cabito Salazar. sta era una
caracterstica que se repeta en muchas familias venezolanas,
cuyos hijos ansiosos por superarse y contribuir al desarrollo del
pas, asuman caminos diversos.
En ese mismo ao 71 se divide CODESAy los cuadros que se
retiran de esta central conformaran la Confederacin General
del Trabajo (CGT). La divisin del PCV que dara origen al
MAS se expresara al interior de la CUTV en la conformacin de
dos grupos: CUTVvanguardia y CUTVclasista. El grupo de la
CUTV vanguardia ingresara posteriormente a la CTV en un pro-
ceso de negociacin de cuotas de poder.
MAS-MIR COMO PLATAFORMAS
ELECTORALES Y LA CANDIDATURA
DE JOS VICENTE RANGEL
En 1973, el MAS se estrena como partido poltico electoral
con la candidatura de Jos Vicente Rangel, carismtico lder que
se haba convertido en una referencia periodstica en defensa de
los derechos humanos. La candidatura de Rangel jugara un papel
importante en la insercin del MAS en la poltica venezolana y
en su evolucin como partido de centro izquierda. El MAS sera
por aos la principal referencia electoral de la izquierda venezo-
lana. A finales de los ochenta el MAS absorbi al MIR.
El sptimo congreso de la Confederacin de Trabajadores de
Venezuela, realizado en 1975, le otorgara 3 puestos de direccin
al MAS en la CTV (1 vocal del Comit Ejecutivo y 2 represen-
tantes ante el Consejo General). Este ltimo hecho, unido a la
decisin electoral de 1993
52
resultan de especial relevancia para
comprender la evolucin y ruptura del MAS con el bloque boli-
variano durante el gobierno de Chvez.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
49
LA CAUSA R
Alfredo Maneiro
53
, ex militante del PCV, fugaz integrante del
MAS luego de que ste se dividiera del PCV, funda a inicios de
los setenta la Causa Radical o Causa R. Organizacin que expe-
rimentara una vertiginosa efervescencia poltica durante los pri-
meros aos de los noventa. La causa R concentra su accin pol-
tica inicial en tres locaciones de manera simultneamente.
Parroquia Sucre de Caracas, Catia. Este grupo crecera
en los aos siguientes y dos dcadas despus fue el semi-
llero de lo que sera el partido Patria Para Todos (PPT). El
PPT es una organizacin que nace de las contradicciones
que se generan al interior de LCR respecto al apoyo al
Presidente Chvez, la propuesta de revolucin pacfica y
democrtica y el sistema poltico de democracia participa-
tiva y protagnica.
La Universidad Central de Venezuela (UCV), otras univer-
sidades, centros profesionales y de investigacin. Este
grupo es uno de los que menos expansin real tendra, pero
le permiti a la Causa R, primero, contar con cuadros de
direccin en sus experiencias de gobierno regional en
Bolvar, y segundo, fundamentalmente al PPT, aos des-
pus, contar con una batera de gerentes para la conduccin
de numerosos ministerios en el gobierno revolucionario de
Hugo Chvez.
En Guayana, al interior de la Siderrgica del Orinoco
(SIDOR). Este es un grupo obrerista. El grueso de este
grupo, aos ms adelante, se quedara con La Causa R
(LCR) y se opondra a la revolucin Bolivariana (Andrs
Velsquez, Ramos, entre otros).
En la visin de Maneiro, la organizacin poltica no se decre-
taba, no era un problema administrativo, sino de insercin real en
el seno de la sociedad. Del mismo modo, la eficacia poltica era
el arma a empuar para darle a demostrar a la gente que una orga-
50 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
nizacin poltica puede contar con el aval de conducir los desti-
nos de un pas. Esto no es otra cosa que el ejemplo de los dirigen-
tes en cumplir con lo ofrecido en cualquier espacio donde se
encuentren, que este dirigente al pasar por una calle, por un sin-
dicato o por un barrio, sea sealado por haber hecho, y no por
haber ofrecido.
Segn refiere Xabier Coscocujela (versin electrnica):
Para Maneiro, la vanguardia poltica deba ser
una amalgama entre el liderazgo poltico consciente
y los liderazgos sociales en constante formacin y
renovacin. No era una organizacin preestablecida,
acabada en cada uno de sus detalles, sino en perma-
nente construccin, en la cual el nmero de sus inte-
grantes era relativamente reducido y donde la mili-
tancia se meda por el trabajo poltico efectivamente
realizado y no por una afiliacin meramente buro-
crtica o administrativa, mediante la inscripcin y la
carnetizacin de sus militantes.
As mismo, el lder someta permanentemente su
liderazgo a prueba, rechazando los poderes eternos que
podran vivir de acciones pasadas. Todos los que aspi-
raban a integrar la vanguardia deban ser realmente
dirigentes sociales de algn sector de la sociedad y no
meros integrantes de un aparato partidista.
Desde su nacimiento, La Causa R se declarara renuente a
encasillamientos ideolgicos y estructuras permanentes; a lo
sumo conceptualizada como un movimiento de movimientos.
ALLENDE
El 11 de septiembre de 1973 tropas que adversaban al primer
presidente socialista electo por el voto popular en Amrica,
irrumpen en la escena poltica chilena, desplazando del poder a
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
51
Salvador Allende. El pueblo latinoamericano observ cmo el
Palacio de la Moneda, asiento del gobierno socialista chileno, era
bombardeado y atacado por aire y tierra por aviones, tanques y
tropas antipatriticas. Salvador Allende se negara a reconocer el
poder de los insurrectos, quienes no tuvieron reparo en asesinar-
lo. Allende muri combatiendo para sostener la experiencia de
gobierno que el pueblo chileno haba depositado en l.
El carismtico lder socialista chileno se haba propuesto des-
arrollar el modelo de sociedad comunitaria, con una gestin ame-
ricanista y democrtica. Sin embargo, las balas de la operacin
Cndor, diseada y dirigida desde el Pentgono, le cegaron la
vida. El 11 de Septiembre de 1973 Amrica toda despert del
sueo, pero la experiencia democrtica chilena comenzara a
tener influencia en vastos sectores cvico-militares de todo el
continente, especialmente en Venezuela.
El balance de la experiencia socialista apunta a una mayor
valoracin del papel de los militares patriotas en el sostenimien-
to de cualquier experiencia de gobierno que promueva la libera-
cin nacional.
Es tal la magnitud de esa experiencia que el Presidente Chvez
siempre se ha referido a las similitudes y diferencias entre los dos
procesos cuando se le interroga al respecto o se pretenden hacer
comparaciones mecnicas. Chvez ha dicho que la revolucin
bolivariana, a diferencia de la chilena de Allende, es una revolu-
cin pacfica pero no desarmada, haciendo abierta alusin a la
mayora de la tropa y oficiales de nuestra Fuerza Armada
Nacional que comparten la revolucin bonita.
BONANZA PETROLERA,
PRIMER GOBIERNO DE CAP
Y PROFUNDIZACIN DE LA CORRUPCIN
En 1974 se inicia el primer quinquenio presidencial de Carlos
Andrs Prez (AD). En el marco de la crisis petrolera mundial
llegan al pas enormes volmenes de dlares que se utilizarn
52 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
para apuntalar el sistema clientelar de partidos propio de las
democracias representativas y desarrollar la ms corrupta de las
burocracias que se haya conocido en nuestro pas.
CHVEZ CONOCE A JUAN VELASCO ALVARADO
54
En Diciembre de 1974, en el marco de la celebracin del cien-
to cincuenta aniversario de la Batalla de Ayacucho, Chvez viaja
al Per y all conoce a Juan Velazco Alvarado, entrando en con-
tacto directo con el nacionalismo militar latinoamericano. El
libro la Revolucin Nacional Peruana de Velazco le permitira
estudiar en los aos siguientes, con la profundidad y debido dete-
nimiento, los alcances del pensamiento de este intelectual militar.
LA FUGA DEL CUARTEL SAN CARLOS
Amediados de los aos setenta las fuerzas revolucionarias que
sostenan la tesis de la lucha armada -Bandera Roja (BR), Partido
de la Revolucin Venezolana (PRV
55
), Organizacin de
Revolucionarios (OR), entre otras- haban recibido duros golpes
de las fuerzas contrainsurgentes, los cuales significaron la muer-
te y/o encarcelamiento de gran parte sus direcciones polticas y
cuadros medios.
En medio de una profunda debilidad organizativa, estas fuer-
zas guerrilleras establecen una coordinacin militar que les per-
mite disear un plan poltico militar, orientado a recuperar un
grupo de combatientes claves. Se idea y disea la operacin Jess
Alberto Mrquez Finol
56
la cual no produce ni muertos ni heridos
en ninguno de los dos bandos. Esta operacin contiene un con-
junto de actividades al interior de la prisin poltica (Cuartel San
Carlos) y en la calle.
La ejecucin de esta operacin en 1975 permiti la liberacin
de veintitrs presos polticos pertenecientes a las distintas organi-
zaciones revolucionarias que participaron en su preparacin y
ejecucin. De esta lista, algunos perecieron posteriormente en
actividad guerrillera o en emboscadas
57
de la polica poltica y
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
53
tropas contrainsurgentes, entre ellos: Emperatriz Guzmn,
Marcos Ludea, Tito Gonzlez Heredia, Vicente Contreras
Duque y Quintn Moya. Otros, como Marco Tulio Crquer y Al
Torres no soportaron la captura y torturas y se convirtieron en
delatores.
CHVEZ EGRESA DE LAACADEMIA MILITAR
En 1975 egresa Chvez de la academia militar
58
. Recibe de las
manos de Carlos Andrs Prez, quien para ese entonces era
Presidente de la Repblica, el sable de honor que se le entrega a
todo suboficial que culmina su primera etapa de estudios milita-
res.
Inmediatamente es asignado al Batalln de Cazadores
Manuel Cedeo de Barinas. El que dos dcadas despus se
convertira en el lder de la revolucin democrtica y pacfica
recibe como primera responsabilidad militar la conduccin de un
batalln de custodia de una base de contrainsurgencia, de lucha
antiguerrillera.
Posteriormente Chvez sera trasladado, junto al Batalln de
Cazadores Manuel Cedeo al Oriente del pas, especficamen-
te a Cuman, donde se le asigna la tarea de combatir la subver-
sin de los Frentes Antonio Jos de Sucre (Bandera Roja, marxis-
ta leninista dirigida por Carlos Betancourt) y Amrico Silva
(FAS) perteneciente a Bandera Roja pro-chino-albanesa (liderada
por Gabriel Puerta Aponte). Fueron aos de lucha interior que
contribuiran a moldear el pensamiento no alineado de Chvez,
que le permitiran entender la necesidad de construir un proyecto
de liberacin nacional autnticamente nuestramericano.
Las interrogantes lgicas que esto plantean estn referidas a:
1. Cmo un militar de contrainsurgencia lograra desarrollar
un grado de conciencia que le permita aos despus aliarse
con quienes combatan?
2. Ms all del romanticismo revolucionario qu posibilita
realmente el encuentro entre Chvez, un militar de contra-
54 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
guerrilla, y la izquierda revolucionaria venezolana?
3. Por qu los altos mandos militares, que debieron estar al
tanto de gran parte de las actuaciones iniciales de Chvez
le permitieron seguir adelante?.
Trataremos de responder, mediante un nivel de aproximacin
sociocultural, cada una de estas preguntas.
La actividad de contrainsurgencia tiene cuatro componentes
clave a sealar: (a) tropa para el combate armado: (b) trabajo
comunitario dentro de la base social que potencialmente apoya-
ra a cualquier grupo irregular de corte socialista; (c) labor de
inteligencia poltico militar y, (d) labores de contrainteligencia
que pasan por el contacto directo con el enemigo a travs de
agentes infiltrados o contactos establecidos de comn acuerdo,
divulgacin de informacin inexacta y propaganda negra. Los
contactos entre las partes suelen iniciarse a travs de mandos que
se encuentren presos y que mantienen algn nivel de contacto
con la organizacin, en el exterior de la crcel.
Al ser Chvez un militar dedicado fundamentalmente a la con-
trainsurgencia, entre 1975 y 1989, es posible explicar su evolu-
cin, contradicciones y ruptura paradigmtica a partir de su par-
ticipacin en algunas de estas tareas. Nuevamente condiciones
histricas concretas determinaran al ser social. A partir de estas
premisas es posible construir hiptesis explicativas de lo ocurri-
do con Chvez. Veamos:
1. Chvez lo ha sealado pblicamente en numerosas oportu-
nidades. l particip en numerosos combates armados con
columnas guerrilleras, fundamentalmente de los dos secto-
res en pugna que reclamaban la membresa de Bandera
Roja (Frentes Antonio Jos de Sucre y Amrico Silva) y del
Partido de la Revolucin Venezolana (PRV-FALN). Estos
combates, donde la guerrilla muestra su disposicin al
combate, en situaciones muchas veces de inferioridad, le
permiten ganarse el respeto militar de quien lo adversa. Son
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
55
emblemticas las declaraciones del asesino del Che
Guevara sobre este combatiente y las fuerzas que lideraba.
Y Chvez, al calor de los combates, aprendi a respetar el
arrojo y la entereza de las guerrillas, independientemente
de que no estuviese de acuerdo con ella.
2. Todo contingente de contraguerrilla, bajo la doctrina
Kennedy-Carter, desarrolla un trabajo social en las pobla-
ciones que constituyen la base de apoyo a la guerrilla. Este
contacto con las comunidades rurales le permite a los ofi-
ciales y tropa de los ejrcitos regulares reencontrarse con el
pueblo, del cual en su gran mayora provienen. Y en ese
reencuentro vuelven a estar cara a cara con la pobreza, la
exclusin y las precarias condiciones de vida de la pobla-
cin campesina. All, soldados y oficiales encuentran que
muchas de las consignas movilizadoras y reivindicativas
que enarbolan las fuerzas irregulares son ciertas.
Independientemente de que puedan acusar de oportunistas
a los guerrilleros, los soldados y oficiales que combaten a
la insurgencia armada, se dan cuenta, en hechos concretos,
de la demagogia de los polticos y de cmo la corrupcin
del aparato gubernamental se traduce en miseria para los
ms simples, los ciudadanos de a pie. Esta interaccin
socio comunitaria evidentemente que impacta la conciencia
de los militares honestos.
Como relata en sus conversaciones con Agustn Blanco
Muoz
59
(1995), el combate a la guerrilla le permitira
conocer la otra cara de la moneda, la enorme pobreza de los
campesinos venezolanos, entre los cuales intentaba cons-
truir su base de apoyo la guerrilla
60
y la enorme injusticia
que cometan algunos oficiales y tropas al reprimir de
manera despiadada a los campesinos de las zonas en las
cuales se mova la guerrilla. Los campesinos por lo general
no cometan otro delito que el de ser pobres.
3. La labor poltica de inteligencia poltico-militar demanda,
56 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
en este caso de los oficiales, manejo de las fuentes del dis-
curso de los insurrectos para encontrar en ellos las claves
que le permitan anticipar su accionar. Ello oblig a Chvez
y a los militares nacionalistas a entrar en contacto con los
textos de Mao, Ho Chi Min, Fidel Castro, el Che Guevara,
Camilo Torres, Marx, Engels, Mariategui, entre otros. El
contenido de estas lecturas empalma plenamente con las
definiciones de los insurrectos que hablan de un pueblo con
muchas necesidades y la precaria voluntad de accin de la
clase poltica. En contraste evidencian la decadencia moral
de los polticos instalados en el poder y gran parte de los
altos mandos militares. Mientras en cada pueblito campesi-
no y en cada comunidad rural abundan las necesidades
materiales y el pueblo con mucha moral trata de salir de
esta situacin, en el parlamento y cada alcabala del pas,
para sealar slo dos ejemplos, la corrupcin galopa sin
freno ante la mirada complaciente de las lites gobernantes.
Esta situacin potencia, acelera, elevaba a su mxima
exponente los GIRs cuestionadores de Chvez y los jve-
nes oficiales.
Existe una razn para que se sientan diferentes, la promo-
cin de oficiales de la cual formaba parte Chvez fue la pri-
mera que egres con rango de profesional universitario, es
decir, no slo les dio las herramientas sino la creencia de
que eran distintos a los restantes oficiales. Si eran distintos
no tenan por qu avalar la situacin existente y, por el con-
trario, las circunstancias le demandaban su contribucin a
buscar una salida al cuadro de miseria existente en un pas
petrolero como Venezuela.
Adems, Adn Chvez, politizado por el PRV, introduce a
Chvez a muchas de las aristas del pensamiento socialista.
A travs de Adn, Hugo Chvez se sumerge en muchos de
los documentos internos del PRV y sobre todo las procla-
mas revolucionarias de unidad cvico-militar que esa orga-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
57
nizacin difunda. Eran los tiempos en los cuales el canto
de Al Primera constitua una referencia para los jvenes
politizados.
4. La infiltracin de las fuerzas guerrilleras por parte de agen-
tes del gobierno, la compra de delatores y/o el contacto
directo con mandos rebeldes tiene tres incidencias. La pri-
mera le permite constatar que mientras los polticos en el
poder viven de manera ostentosa, la gran mayora de los
cuadros y bases revolucionarias sostienen un modo de vida
austero. Segundo, la preocupacin nacionalista de las fuer-
zas insurrectas, que constituye un puente, un punto de con-
tacto con el nacionalismo militar. Tercero, la coherencia de
los planteamientos de transformacin que manejan los
alzados en armas en contraposicin a la incoherencia de las
propuestas del stablismenth.
Si no les resultaba til el ejemplo de los gobernantes de ese
momento para encontrar fortaleza espiritual e intelectual,
era necesario buscar en la historia lecciones morales y la
explicacin sobre lo que estaba ocurriendo. Como compo-
nente formado bajo la lgica de superioridad con el mundo
civil, resultaba difcil para los militares abrazar las tesis
socialistas de los revolucionarios con los cuales se empeza-
ban a encontrar. Es as, como al mirar en el pasado, beben
de las fuentes primigenias de toda revolucin venezolana:
Rodrguez y Zamora y el ejemplo justiciero de Simn
Bolvar.
La limitante para sostener una relacin de largo aliento lo
constituye la condicin de ilegales y de alzados en
armas de las fuerzas rebeldes. Sin embargo, al pacificarse
y/o desmantelarse la mayora de los frentes guerrilleros a
finales de los setenta y durante los ochenta elimina esta
limitante. Por otra parte, un importante sector de revolucio-
narios comienza a plantearse un tercer camino
61
para alcan-
zar el poder e iniciar un proceso estructural de transforma-
58 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
ciones en la sociedad venezolana.
Es innegable que Chvez realiz inteligencia y contrainte-
ligencia antisubversiva. Pero en un momento de ese reco-
rrido la tenue lnea divisoria que caracteriza esta actividad
se diluy y comenz a construirse una alianza cvico-mili-
tar
62
. Por otra parte, el pretexto de la contrainteligencia, de
sacarle datos al enemigo, indispensables para su derrota, le
daba cobertura al proceso de maduracin de la conciencia
del militar institucional al militar revolucionario.
A nuestro modo de ver, de conjunto, ese proceso de interac-
cin social, en un momento histrico de transformaciones y de
revisiones paradigmticas posibilit la maduracin revoluciona-
ria del lder bolivariano.
SEUDO NACIONALIZACIN PETROLERA
Desde el inicio de la explotacin petrolera y hasta los aos
setenta, la produccin petrolera venezolana vena desarrollndo-
se a travs de consorcios extranjeros. En julio de 1971 el gobier-
no de Rafael Caldera promulga la Ley sobre Bienes Afectos a
Reversin en las Concesiones de Hidrocarburos, mediante la cual
se consagraba el derecho del pas a rescatar la industria petrolera
en perfectas condiciones de operatividad sin deber de indemniza-
cin por bienes revertidos. Las compaas petroleras no recibie-
ron con especial agrado esa decisin. Aos ms tarde, durante el
primer mandato de Carlos Andrs Prez, el 1 de Enero de 1976
entr en vigencia la Ley de Nacionalizacin de la Industria
Petrolera. Es creada la empresa estatal Petrleos de Venezuela
Sociedad Annima (PDVSA). La creacin de PDVSA no impli-
c la modificacin del modelo econmico dependiente que carac-
teriz al desarrollo nacional.
La renta petrolera se consolidara como el el principal rubro
generador de divisas a la nacin. La mono produccin basada en
la industria petrolera constituira el patrn sobre el cual el Estado
y la burguesa nacional soportaran su actividad econmica.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
59
Una nueva lite econmica aparece y se desarrolla a la som-
bra del Estado Petrolero: la meritocracia petrolera. La sociedad
excluyente, promovida por la meritocracia -luego denominada
gente del petrleo, fomenta los privilegios de sectores econ-
micos vinculados a un reducido grupo de familias. El soporte de
esta casta meritocrtica no era otro que la corrupcin y la incon-
dicionalidad ante los dictmenes del poderoso pas del norte.
Los favores recibidos por esta lite petrolera le sern devuel-
tos por los capitalistas internacionales en el rea con ddivas y
proteccin poltica. Una buena parte de estas ddivas del gran
capital imperial petrolero seran destinadas a los gobernantes de
turno como mecanismo de perpetuacin y garanta de sosteni-
miento del modelo de dominacin. Cada da, con mayor fuerza,
toma cuerpo en todos los campos de la actividad pblica nacio-
nal la anticultura de la corrupcin.
SECUESTRO DE WILLIAM FRANK NIEHEOUS
63
El 27 de Febrero de 1976 es secuestrado el industrial nortea-
mericano William Frank Niehous
64
por parte de los autodenomi-
nados Grupos de Comando Revolucionarios (GCR). A nuestro
juicio, tres aspectos determinan la operacin poltico militar
Argimiro Gabaldn
65
, nombre con el cual se denomin a la
accin. stos son:
El saldo positivo generado por la fuga del Cuartel San
Carlos le permiti a la izquierda insurreccional salir de la
racha de derrotas sucesivas que le haban afectado en los
meses precedentes a la misma.
Se profundizan los debates en el interior de las fuerzas
insurgentes respecto a sostener o no la tctica armada.
Dentro de la Liga Socialista, PRV y Bandera Roja, algunos
sectores comienzan a plantear el repliegue militar y la con-
veniencia de crear ms espacios de accin poltica donde se
utilice las fisuras de la legalidad burguesa
66
. En tanto, otra
franja significativa postulaba la conveniencia de iniciar una
60 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
ofensiva militar. Precisamente a esta ltima franja pertene-
ce el sector que bajo la denominacin de Grupos de
Comandos Revolucionarios (GCR) decide llevar adelante
el secuestro del industrial.
Un reavivamiento de las iniciativas antiimperialistas a
escala regional.
El saldo de experiencia militar guerrillera y de inteligencia
revolucionaria llev a un sector a plantearse la posibilidad de ata-
car objetivos de inters directo para los Estados Unidos. Para ese
entonces, la sntesis experencial del combate rural y urbano, el
control territorial y las iniciativas militares posibilitaron el salto
expresado en la accin de los GCR.
Una sobreestimacin de la legalidad burguesa y la ficcin
democrtica impidi evaluar el giro represivo que en el pas, se
generara alrededor de la resolucin del caso. Adems de la muer-
te de Jorge Rodrguez, Aquino Carpio y Wilfredo Silva, se desat
una feroz represin gubernamental contra los sectores populares
y revolucionarios que se expres en el encarcelamiento de un
conjunto de activistas, entre ellos, Salom Mesa Espinoza, David
Nieves y Carlos Lanz Rodrguez
67
. El secuestro de Niehous fue
utilizado por el gobierno de Carlos Andrs Prez
68
como justifi-
cacin para actuar contra las libertades democrticas que se hab-
an alcanzado desde comienzos de la dcada.
Si bien esta operacin evidenci los limites del economicismo
en materia militar, tambin devel la precariedad de la infraes-
tructura operativa de las fuerzas que propugnaban la lucha arma-
da como va por la toma del poder. Esta ltima razn jug un
papel destacado en el abandono del foquismo urbano-rural y el
aventurerismo por parte de la izquierda revolucionaria que abri
paso a una valoracin ms significativa del pueblo en cualquier
estrategia militar, insurrecional y para la toma del poder.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
61
MUERTE DE JORGE RODRGUEZ
69
El 25 de Julio de 1976 muere Jorge Rodrguez, Secretario
General de la Liga Socialista (LS)
70
. Veintitrs aos antes de que
el pueblo Bolivariano eligiera a sus diputados constituyentes en
el marco de la revolucin Bolivariana, Jorge Rodrguez muere
asesinado en los stanos de la DISIP
71
. An sus asesinos siguen
libres y la denominada justicia burguesa ha resultado ineficiente
para castigar tanto a los culpables materiales como intelectuales
de este aberrante hecho.
En el libro escrito a varias manos Historia de un proyecto
revolucionario, editado por la Liga socialista, 1996, se presenta
el mvil de lo que sera el secuestro y la posterior tortura de Jorge
Rodrguez:
fue sometido a brbaras torturas para que
reconociera su participacin y la de la Liga
Socialista en el secuestro del industrial norteameri-
cano William Frank Niehaus. Su conducta indobega-
ble frente al enemigo, salv a la Liga Socialista y a
sus cuadros de una ofensiva represiva. Jorge
Rodrguez prefiri morir antes que delatar y acusar
a sus compaeros de algo con que no tenamos rela-
cin.
pero hay razones ms profundas para su ase-
sinato. Ellas tiene que ver con la calidad de dirigen-
te revolucionario que era Jorge Rodrguez: un diri-
gente joven (apenas 34 aos tena cuando fue asesi-
nado), combativo, incansable trabajador, con mto-
dos democrticos de direccin, etc.
David Nieves
72
al respecto comenta durante
1975 y 76 , se comenz a ver un crecimiento y la
expansin a escala nacional. La Liga Socialista
comenz a realizar concentraciones pblicas impor-
tantes (como la marcha antiimperialista que cruz el
62 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
pas de oriente a occidente y de norte a sur y culmi-
n con una gran concentracin popular en
Cabimas), a ganar elecciones sindicales, elecciones
en centros de estudiantes, etc.
EL SOCIALISMO SE CONQUISTA PELEANDO fue el
grito de combate que durante los aos setenta levantara Jorge
Rodrguez y la Liga Socialista. Grito que sintetiza muchos de los
postulados de la actual revolucin bolivariana cuando sealamos
que slo el pueblo libera al pueblo en combate diario por una
patria justa, digna y equitativa.
El recuerdo de Jorge Rodrguez constituye un ejemplo para las
nuevas generaciones de revolucionarios que hoy impulsan el
sueo colectivo de otra Venezuela posible.
CHVEZ INICIA SU EXPERIENCIA ORGANIZATIVA
En el ao 1977, al hacer un pequeo balance con un grupo de
soldados en torno a las confrontaciones militares contra la con-
trainsurgencia y el profundo deterioro moral del liderazgo polti-
co, Chvez decide conformar un embrin del MBR-200: el
Ejrcito de Liberacin del Pueblo de Venezuela. Esta experien-
cia, aunque efmera, expres la decisin del revolucionario boli-
variano de avanzar en la construccin de una referencia organi-
zativa insurgente que contribuyera a la transformacin de la rea-
lidad poltica venezolana.
EL PERIDICO EL NUEVO VENEZOLANO
Durante la dcada de los setenta, Domingo Alberto Rangel
73
,
quien fuera lder fundador del Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) separado de esta organizacin por diferencias
respecto a la tctica electoral
74
, funda con un grupo de intelectuales
de izquierda y nacionalistas el peridico El Nuevo Venezolano.
Esta experiencia comunicacional, si bien fue breve, mostr que
era posible construir prensa alternativa sin claudicar en los principios
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
63
revolucionarios. La historia de los medios de comunicacin alterna-
tiva debe tener como un referente clave esta experiencia.
SE CONSOLIDA EL MODELO
DE ALTERNABILIDAD DE
LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA
En el gobierno de CAP se desperdici una oportunidad nica
para montar un aparato productivo nacional que permitiera a
Venezuela contar con la base econmica para avanzar en la inde-
pendencia nacional. Por el contrario, la abundancia de ingresos
provenientes de la renta petrolera se utiliz para impulsar y con-
solidar el modelo consumista. La clase media alta y la burguesa
viva entre Caracas y Miami, y una frase que se hizo famosa en
esta poca est barato, dame dos, aluda a la cultura dispendio-
sa que los sectores acomodados y parasitarios de la renta nacio-
nal utilizaban a propsito de sus altos ingresos.
Con esos antecedentes y en ese contexto, Carlos Andrs Prez
le entrega la banda presidencial a Luis Herrera Campins, el
segundo Presidente socialcristiano en la historia poltica de
Venezuela.
En la dcada de los ochenta la sociedad venezolana comenz a
entender que su futuro no poda hipotecarse a los devaneos de los
instalados en el poder, ni a la suerte de una pepa de zamuro
75
. De
la noche a la maana entendimos que eternamente el dlar no iba
a estar anclado en el cambio que hasta ahora pareca inamovible.
La cada de los precios del petrleo, el reconocimiento del
gobierno de su insolvencia ante la banca internacional y la fuga
sistemtica de divisas sirvieron de argumentos para que el
Ejecutivo resolviera, el viernes 18 de febrero, recurrir al control
de cambios. Se impone una restriccin a la salida de divisas y al
mismo tiempo una devaluacin del bolvar. Se crea la Oficina de
Rgimen de Cambios Diferenciales (Recadi), encargada de auto-
rizar la compra de dlares. Recadi posteriormente ser reconoci-
da como cono de la corrupcin gubernamental.
64 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
El viernes negro nos despert de la ilusin y nos oblig a
entrar en barrena en la constante devaluacin de la moneda, la
inflacin y la devaluacin de los salarios de los trabajadores.
LOS SETENTAY LA DERROTA
DEL VANGUARDISMO IZQUIERDISTA
La dcada de los sesenta constituye el momento histrico en
el cual amplios sectores de la izquierda venezolana deciden sepa-
rarse, de manera desigual pero aceleradamente, de las concepcio-
nes militaristas, guerrilleristas. La separacin de la va militar
para alcanzar el poder se expresaba en cuestionamientos al
foquismo guerrillero rural
76
por parte de un conjunto de revolu-
cionarios y organizaciones revolucionarias. El MIR, MAS, GAR,
NA, PCV, Liga Socialista
77
, Comits de Luchas Populares
78
,
Ruptura
79
, y cientos de militantes optaron por devolver sus mira-
das hacia las luchas de las grandes mayoras.
El balance dej hermosos episodios de combate y logros de
reivindicaciones, pero tambin la superacin del viejo concepto
de la vanguardia preclara que siempre tiene la verdad para ense-
rsela a las mayoras inexpertas. Muchos de los cuadros revolu-
cionarios aprendieron al lado de comunidades, obreros, estudian-
tes y sectores profesionales los tiempos y momentos de la accin
reivindicativa y cmo irla tejiendo a los planteamientos estratgi-
cos de revolucin estructural.
En ese proceso algunos optaron por incursionar en la lucha
electoral, alcanzando curules parlamentarios. El ideal que orien-
taba la tctica era asociar las luchas populares a los debates par-
lamentarios, proletarizando la dinmica legislativa.
Sin embargo, la militancia de izquierda mantuvo permanente-
mente viva la polmica en torno a la conveniencia histrica de
asumir la lucha armada o irrumpir en el escenario electoral, ajus-
tando coyunturalmente las propuestas estratgicas al modelo de
democracia representativa. Un sector de la izquierda mantena la
tesis programtica que las fuerzas realmente transformadoras no
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
65
se expresan principalmente a travs de la va parlamentaria, en
tanto que otros sectores sostenan que slo la violencia del pue-
blo organizado era el cauce natural de las revoluciones sociales.
De esta ltima corriente surge la nocin de lnea militar de
masas
80
, que se convertira en tctica y teora revolucionaria a
partir de la dcada de los ochenta y la perspectiva de unidad cvi-
co-militar o tercer camino.
La dialctica social y la fuerza de los acontecimientos regis-
trados en el pas en los aos sucesivos demostraran que ambas
posturas, aparentemente, contradictorias resultaban ser comple-
mentarias. La resistencia popular entendi ambas posiciones
como cursos de accin acumulados que expresaban recorridos y
experiencias, que coadyuvaban a la maduracin de las tesis liber-
tarias bolivarianas que haran cauce transformador en los aos
venideros, creando espacios para el nacimiento de la Venezuela
Bolivariana, de la Quinta Repblica.
LA REVOLUCIN SANDINISTA
Y LAS LUCHAS EN CENTROAMERICA
El 9 de Julio de 1979 el Frente Sandinista de Liberacin
Nacional (FSLN), apoyado por un amplio frente popular de las
fuerzas progresistas de ese pas, derroca a la dictadura de la
dinasta Somoza e inicia una experiencia novedosa de revolucin
democrtica a partir del triunfo mediante el modelo de guerra de
guerrillas y de lucha popular prolongada. La revolucin sandinis-
ta fue una revolucin influenciada por pensamientos diversos
como los nacionalistas, populistas, cristianos y marxistas. La
experiencia del FSLN impacta profundamente a la izquierda
venezolana y a sus Fuerzas Armadas. Ya no era slo Cuba, sino
que otra nacin derrotaba a un gobierno proimperialista y se con-
verta en aliento para las luchas de los pueblos vecinos del
Salvador, Guatemala y todo el Caribe.
Combatientes venezolanos y provenientes de toda la geografa
americana conformaron la Brigada Internacionalista Simn
66 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Bolvar, ejemplo de solidaridad militante internacionalista que
contribuy a la liberacin del pueblo nicaragense.
Lamentablemente la revolucin sandinista sufri un deterioro en
su direccin poltica y fue coaptada prontamente por la socialde-
mocracia internacional, operacin en el cual CAP jug un papel
protagnico. La revolucin Sandinista sera derrotada en las
urnas electorales el 25 de abril de 1990.
El asesinato de Cayetano Carpio en el Salvador y la crisis de
las direcciones de los frentes guerrilleros guatemaltecos posibili-
taron el abandono de la lucha armada por parte de las guerrillas
de esos pases. La lucha del pueblo centroamericano se concen-
tr en las luchas econmicas, ecolgicas indigenista y en materia
de derechos humanos. An sus frutos estn por recogerse.
LOS OCHENTA: SE HIBRIDAN
LOS DISCURSOS Y SURGEN NUEVAS
LECTURAS DE LA REALIDAD
A finales de los setenta y comienzos de los ochenta se produ-
ce un hecho organizativo que ha obtenido muy poca atencin y
valoracin por parte de los estudiosos del desarrollo poltico
venezolano en general y de la izquierda en particular. Nos referi-
mos al proceso de fusin de los Grupos de Comandos
Revolucionarios (CR)
81
con los guevaristas del 23 de Enero de
Caracas
82
; proceso que dara como resultado el Movimiento
Revolucionario de los Trabajadores (MRT)
83
.
El MRT a travs de su propuesta programtica, el peridico
Al Rojo Vivo, los documentos de trabajo y su praxis:
I. Dan continuidad y redimensionan el concepto de revolu-
cin continental que haba desarrollado el PRV
84
en las
dcadas de los sesenta y setenta del siglo XX, en el cual se
empalman las concepciones de Miranda, Bolvar y Mart,
respecto a la unidad de los procesos de liberacin nacional
que se impulsaban en Amrica. Esta dinmica le da aside-
ro y pertinencia cultural a la nocin de internacionalismo
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
67
proletario reivindicado por la izquierda nacional. La solida-
ridad militante ms all de las fronteras nacionales aparece
asociado mucho ms a la identidad geocultural y la unidad
de los pueblos contra la dominacin y la explotacin que al
simplismo del enfrentamiento de clases.
En esta misma direccin el MRT reivindica el recorrido de
resistencias acumuladas por nuestros pueblos, expresada en
el cimarronismo, el indigenismo, la contracultura, entre
otros aspectos;
II. No slo reconoce la existencia de otras variantes del dis-
curso socialista distintas al leninismo (luxemburguismo,
trotskysmo, consejismo, autogestin), sino que explora su
utilidad para avanzar en formas de socialismo autntica-
mente libertario, rompiendo con ello con la tradicin stali-
nista que etiquetaba las variantes discursivas socialistas
como simple revisionismo marxista;
III. Hace una reflexin crtica sobre el paradigma organizacio-
nal de la izquierda venezolana expresado en el centralismo
democrtico (leninismo) como prctica nica en la vida
partidaria de la izquierda y la jerarquizacin burocrtica de
las organizaciones revolucionarias. El MRT incorpora a su
programa la necesidad de establecer formas horizontales de
direccin partidaria y de las organizaciones sociales que
luchan por la transformacin social. En este sentido reivin-
dica la perspectiva consejista que se expresa en: (a)el traba-
jo en los consejos obreros y (b) las dinmicas estudiantiles
en los Consejos Estudiantiles Revolucionarios (CER),
cuestionando formas organizativas que tradicionalmente
reivindicaban el discurso socialista venezolano, como el
sindicato y los centros de estudiantes;
IV. Se atreve a explorar el modelo capitalista dependiente de-
sarrollado en nuestro pas a partir de la explotacin petro-
lera, iniciando un sistemtico estudio de su relacin con la
tctica y la estrategia revolucionaria. En ese sentido no slo
68 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
diferencia y estudia las complementariedades y diferencias
de: (a) el foquismo rural, (b) el militarismo urbano, (c) la
guerra popular prolongada y (d) el terrorismo, sino que
comienza la construccin terico operacional de un mode-
lo de lnea poltico-militar de masas en el cual el combate
es concreto pero tambin cotidiano, y la violencia no se res-
tringe al combate armado;
V. Se atreve a formular tcticas de intermediacin, que sin ser
legales ni expresar coaptacin, tampoco se sumergen en el
clandestinismo ultra izquierdista;
VI. Profundiza la necesidad de redimensionar y trabajar mucho
ms en la alianza de las distintas modalidades de resisten-
cias, ms all de los lmites de clase
85
.
VII. Adiferencia del resto de la izquierda nacional, el MRTno tiene
la pretensin de constituirse ni se considera la vanguardia de la
revolucin venezolana. Por el contrario, se asume como una
experiencia ms del proceso inacabado de resistencias contra lo
injusto, la explotacin y dominacin.
La discursiva del Movimiento Revolucionario de los
Trabajadores (MRT) expres un salto cualitativo en la izquier-
da nacional. Aunque su desarrollo organizacional fue efmero,
su perspectiva de anlisis y trabajo iniciara una espiral de per-
manente construccin (unidad y dispora) que permeara
durante dos dcadas a numerosos colectivos y a la epsteme
terica de un importante sector de la izquierda, al cual genri-
camente hemos denominado la corriente histrica por el cam-
bio.
El concepto de corriente alude al desarrollo interpretativo de la
sociologa francesa y resulta de utilidad para la comprensin de
la totalidad social al reivindicar las experiencias dispersas de
los colectivos sociales que sirven de hilo conductor a las for-
mas de organizacin, resistencia y gobernabilidad. En gran
medida el concepto de corriente histrica se introduce a
Venezuela a travs de la lectura de los textos de Bordeiu.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
69
Pero los ochenta tambin significaron:
a) Que se constituyera en el ao 1982
86
el Ejrcito
Bolivariano Revolucionario 2000
87
, el cual estableca al ao
2000 como fecha para la toma del poder. El EBR-2000 era
una logia militar clsica conspirativa para la toma del
poder, de la cual emergera posteriormente el MBR
88
.
b) El eclipse del PRV
89
Ruptura
90
, el progresivo desman-
telamiento de la Liga Socialista
91
y el giro oportunista de
los CLP
92
- Bandera Roja
93
.
c) La profundizacin de la tendencia disolutiva del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, subsumido en
una discursiva centrista y una tctica oscilante. Del MIR
emergieron en esa poca tres fracciones importantes lidera-
das por Rigoberto Lanz, Alberto Franchesqui y Amrico
Martn.
d) La consolidacin del Movimiento Al Socialismo (MAS)
como fuerza poltico electoral de izquierda con una banca-
da parlamentaria coherente y un discurso de izquierda cen-
trista y/o socialdemcrata.
e) El asentamiento de la Causa R en las regiones obreras
del pas (Oriente) y su crecimiento como organizacin pol-
tica nacional en fuerte relacin con los movimientos de
barrios y populares. El discurso amplio y combativo de la
Causa R, desmarcado de las clsicas referencias de izquier-
da y derecha y donde el concepto de pobres como criterio
unificador de los sectores explotados vuelve con fuerza,
signific para miles de venezolanos la esperanza de un
maana distinto.
f) La construccin de un movimiento estudiantil fuerte,
combativo y no controlado por las lgicas partidarias. Los
jvenes de la UCV
94
, ULA
95
, UDO
96
, UPEL
97
, LUZ
98
, para
slo mencionar algunas instituciones de educacin supe-
rior, junto a los estudiantes de educacin media, los secto-
res populares de Caracas y algunas ciudades, fueron cons-
70 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
truyendo formas de resistencia que vigorizaron las luchas
obreras, por los derechos humanos y magisteriales. Los
ochenta fue la dcada en la cual los movimientos sociales
irrumpen con fuerza en la actividad poltica. Se conocieron
experiencias novedosas de alianza orgnica entre movi-
miento estudiantil y sectores populares como el movimien-
to autonomistas, conocido como Desobediencia.
g) Se construye una alternativa revolucionaria para la toma
del poder. El Tercer Camino
99
no es otra cosa que el reco-
nocimiento de las limitaciones de las estrategias electora-
listas e insurreccionales para lograr que las fuerzas rebeldes
tomaran el poder y un intento por esbozar un plan alterna-
tivo fundamentado en la relacin orgnica entre militares y
civiles.
h) la izquierda se renueva con el discurso de la Chispa y el
Partido Socialista de los Trabajadores (PST). El PST cons-
truye una experiencia indita, crtica y creativa de pensar
otro socialismo distinto al de la URSS. Los estudiantes
comienzan a vincular nuevamente sus luchas con las de los
trabajadores. El sindicalismo de Mantex (Valencia, estado
Carabobo) y las plataformas estudiantiles de la UCV
(Movimiento 80 y otros) refrescaron el campo revolucio-
nario trayendo renovadas esperanzas sobre el porvenir de
nuestro pas.
Como lo sealamos anteriormente, luego de las experiencias
de la Guaira, Carpano, Barcelona y Puerto Cabello -ocurridas en
los sesenta- el FLN
100
implement un plan de penetracin de la
Fuerza Armada Nacional que pasaba por: (a) la incorporacin de
militantes como cadetes y/o reclutas; (b) el inventario de los ofi-
ciales y sub-oficiales con tropas en el pas, anlisis que pasaba
por su ubicacin ideolgica y simpatas y (c) la politizacin de
los estudiantes de la academia militar. Penetracin que procuraba
captar cuadros para sumarlos a un plan conspirativo de asalto al
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
71
poder.
Esta estrategia de intervencin poltica se besaba en que una
de las caractersticas de la sociedad venezolana es la no existen-
cia de clases cerradas en lo econmico, poltico e ideolgico.
Esta caracterstica tiene su origen fundamental en el carcter
libertador de nuestro Ejrcito independentista e igualitario y
popular de la Guerra Federal
101
.
Pero, en el interior de las Fuerzas Armadas desde dcadas
atrs, con los alzamientos militares, se haba activado el germen
revolucionario. Al respecto, Alberto Garrido
102
seala:
El proyecto de la revolucin bolivariana naci en
1964. El 18 de octubre de ese ao, el Comit Regional
de la Montaa aprob, con el visto bueno del FALN y de
la Comandancia General del Frente Guerrillero Jos
Leonardo Chirinos, un informe sobre la situacin polti-
co-militar del pas. El documento fue elaborado por
Douglas Bravo y Elas Manuitt, quienes se encontraban
al mando de la lucha guerrillera en la sierra de Falcn.
Ese es el primer testimonio escrito que se ha encon-
trado sobre el concepto de fusinentre sectores revolu-
cionarios de la guerrilla y de la Fuerza Armada venezo-
lana.
El trabajo de insercin de la guerrilla en la FAN fue
estimado a corto y largo plazos. De acuerdo con esta
estrategia, sera a largo plazo, para acumular cuadros y
recursos materiales para el momento insurreccional,
evitando quemarlos en acciones inoportunas. A corto
plazo, para hacer de la FAN una fuente proveedora de
armamentos, recursos logsticos, informaciones, etcte-
ra, para el movimiento revolucionario.
Adems, desde los setenta, oficiales de la Fuerza Armada
Nacional -entre otros William Izarra
103
- habran entrado en con-
72 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
tacto con Douglas Bravo, lder histrico del PRV-FALN. De estos
contactos naceran en los aos siguientes los movimientos polti-
cos patriticos conocidos como Revolucin 83, Alianza
Revolucionaria de Militares Activos (ARMA), el Ejrcito
Bolivariano Revolucionario y posteriormente el MBR 200, con
Hugo Chvez al frente. Todos operaran como organizaciones
conspirativas, de carcter clandestino en el interior de los distin-
tos componentes (armada, aviacin, ejrcito y guardia nacional)
de la Fuerza.
Dentro de los ncleos militares conspirativos, al igual que en
el mundo civil, se comenzaba a cuestionar la eficacia del parla-
mentarismo crtico para garantizar una salida digna a los proble-
mas fundamentales que aquejaban a la poblacin venezolana.
Paradjicamente las organizaciones que mantenan la tesis de la
lucha armada estaban en un proceso de revisin de su tctica. La
OR-LS ya la haba abandonado y comenzaba a incursionar en el
terreno electoral con la candidatura de David Nieves
104
como
Diputado al Congreso Nacional. El PRV-FALN viva el proceso
de liquidacin de su experiencia guerrillera y de auto disolucin
de su aparato poltico. El mayor problema lo tena Bandera Roja
(BR) quien mantena un debilitado Frente Guerrillero Amrico
Silva
105
(FAS) y un significativo sector de su militancia se nega-
ba a abandonar la tesis de la lucha armada.
LA REVOLUCIN ISLMICA,
LA GUERRA DE IRAK-IRN
La dcada de los ochenta se inaugura con una fuerte convul-
sin en el mundo rabe. El derrocamiento del Sha de Irn y la
toma del poder por sectores musulmanes fundamentalistas inicia
un nuevo periodo de nacionalismo rabe, la vigorizacin del
mundo musulmn y se produce una profundizacin de la perspec-
tiva militarista en la poltica exterior norteamericana.
Sadam Hussein y el Partido rabe Socialista (BAAS) haban
iniciado un gobierno nacionalista que a pesar de contar inicial-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
73
mente con el apoyo del Pentgono, estratgicamente -como ocu-
rri- estaba llamado a enfrentar al Imperio. No tenemos dudas a
la hora de cerrar filas en torno a la causa Iraqu contra los intere-
ses imperiales, pero no por ello dejamos de expresar nuestras
abiertas diferencias con las expresiones totalitaristas del rgimen
de Sadam que desat una cruenta represin contra las minoras
existentes en su pas.
El fundamentalismo Musulmn continu expandindose en
Siria, Afganistn, en la ex URSS y la India, mostrando su poten-
cial de transformacin a escala regional. En la dcada de los
ochenta emerge con fuerza la perspectiva Talibn en la interpre-
tacin de los textos sagrados musulmanes. Perspectiva que nos
conducira a conocer uno de los regmenes ms regresivos que se
conociera en el siglo XX.
Los cambios en el mundo rabe hacen que Estados Unidos
redisee su estilo de intervencin poltico-militar priorizando en
el uso de las nuevas tecnologas de la comunicacin e informa-
cin. Se configura el modelo de guerra de cuarta generacin
106
.
Del mismo modo, tal reconfiguracin del tablero internacio-
nal, signado por permanentes tensiones en el medio oriente, pre-
supuso un leve viraje en la poltica norteamericana de cara a
Latinoamrica a lo largo de toda la dcada de los ochenta. Viraje
marcado por una mayor intervencin poltica militar a fin de
mitigar los brotes insurreccionales de orden socialista en lo que
el imperio calific como su patio trasero.
LA REVOLUCIN VERDE
En la dcada de los ochenta adquiere auge la revolucin Libia
y su intento por construir una democracia de nuevo tipo. La revo-
lucin de Kadaffi no slo relanzara en el mundo occidental la
propuesta de un sistema poltico de democracia directa, sino que
colocara en agenda, nuevamente con fuerza, el tema de la unidad
de intereses y accionar de la plutocracia norteamericana y los
gobernantes sionistas.
74 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Importantes lderes del movimiento bolivariano consideran
que el Libro Verde es uno de los textos ms significativos que se
ha divulgado en Amrica en las ltimas dcadas, al punto que sus
postulados, en los que se enfatiza el tema de la participacin, ser-
viran de referentes para el modelo de democracia participativa y
protagnica que la revolucin bolivariana promueve y fecunda.
LA MASACRE DE CANTAURA
Eran tiempos del gobierno de Luis Herrera Campins y su
Ministro del Interior, Luciano Valero. Las informaciones de inte-
ligencia social hacen mencin de una reunin, en esa fecha, en la
ciudad oriental de Cantaura, Estado Anzotegui, convocada por
la comandancia del FAS
107
y el secretariado de Bandera Roja para
evaluar, junto con un grupo de cuadros de esa organizacin, la
desmovilizacin de su fuerza militar. No se estaba evaluando su
insercin en la actividad legal, sino evaluando la conveniencia
tctica de desmontar una columna y su base militar para poder
concentrar mayores esfuerzos en el frente de masas. Ninguno de
los asistentes a la cita posean armas.
En Cantaura se desarrolla plenamente la doctrina Reagan de
contrainsurgencia que plantea que se debe ser brutal ante todo
ncleo insurgente o que pueda llegar a serlo. Para la doctrina
Reagan, al foco guerrillero hay que exterminarlo aun en sus ms
incipientes manifestaciones. No se debe permitir que subsista
ningn germen subversivo, as sea larvado. Una guerrilla que
se arraiga socialmente o se sostiene de manera autnoma resulta
indestructible. Proceder sin contemplaciones en el primer
momento ahorrar esfuerzos estriles ms tarde.
Recordemos que la doctrina Kennedy de contrainsurgencia,
previa a la doctrina Reagan, se fundamentaba en cortarle a los
guerrilleros la base social de apoyo y captacin de combatientes.
Ello exiga que las fuerzas policiales y militares, comprometidas
con la contrainsurgencia, deberan hacer trabajo social con los
habitantes de las reas en las cuales se mova la guerrilla.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
75
Domingo Alberto Rangel (1987, artculo de prensa reproduci-
do mimeografiado) seala respecto a Cantaura:
El asalto a los muchachos reunidos en Cantaura
debi planearse como una gran operacin militar.
As lo prueban la diversidad de las fuerzas que reali-
zaron la faena, los intervalos en su ejecucin, la sin-
cronizacin de todas las fases del operativo y por
ltimo los medios utilizados.
No se sabe si hubo alguna delacin pero es harto
probable. Pero era evidente que los cuerpos represi-
vos conocan la reunin de antemano (...) Es obvio
que se quiso hacer un escarmiento ejemplar para
aterrorizar a quienes quisiera seguir el camino gue-
rrillero.
El proceso de la masacre es conocido. La Aviacin
Militar arroj sobre la reunin en los matorrales
vecinos unas bombas para dispersar a los que all
deliberaban. No se sabe si las bombas mataron a
algunas personas. Realizado el bombardeo vino la
polica poltica. Y se consum la matanza. A algunos
muchachos se les remat. Eso fue todo, as de simple..
En Cantaura se evidenciaron serios dficit en las medidas de
seguridad de los revolucionarios. All se combinaron acciones
liberales de quienes estaban llamados a garantizar la seguridad,
delaciones y un total desprecio por la vida de parte del comando
que actu en esa operacin. Pero lo ms grave es que muchos de
los responsables directos de la masacre hoy se mantienen activos
o se les protege con el velo de la impunidad.
DEL EBR AL MBR-200
En 1982, Hugo Rafael Chvez Fras y el ncleo fundacional
militar bolivariano desarrollan la propuesta del rbol de las tres
76 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
races. Inicialmente se habl del Ejrcito Bolivariano
Revolucionario (EBR) porque sus iniciales coincidan con las
tres fuentes ideolgicas sobre las cuales se comienza a nutrir la
logia militar bolivariana: Ezequiel Zamora, Simn Bolvar y
Simn Rodrguez.
Del EBR se pas rpidamente al MBR-200. El 17 de
Diciembre de 1982, se funda, bajo la sombra del Samn de
Gere, el Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR-200).
Tras un juramento, tres oficiales venezolanos
108
, iniciaron la orga-
nizacin, discusin poltica y formacin ideolgica del movi-
miento insurreccional. El MBR 200 era inicialmente una organi-
zacin militar clandestina.
En los documentos y declaraciones del MBR-200, se plasma
que el espacio privilegiado de accin poltica es el territorio
nacional. Los espacios locales y regionales, u otros mbitos, son
considerados de inters organizativo como mbitos donde se des-
arrollan las estrategias y tcticas necesarias para alcanzar el
poder nacional. Por ejemplo, lo local es el mbito donde se cons-
tituyen los crculos bolivarianos del MBR-200, o los crculos
electorales del MVR.
De all, y desde los corredores, el segundo nivel de organi-
zacin -que tambin es local- suben las ideas y decisiones que
han de alimentar el proyecto Simn Bolvar o la Agenda
Bolivariana a las coordinaciones regionales y al Directorio
Nacional.
Pero estrategias para insertarse en la poltica local o regional
hasta la fecha no han merecido atencin. Ms aun, no exista una
posicin oficial del MBR-200 en torno a los procesos de descen-
tralizacin, pero algunos dirigentes los venan con reticencia,
pues pensaban que de llegar al poder en 1999, habra de produ-
cirse una re-centralizacin para llevar adelante las transformacio-
nes profundas que tenan planteado como proyecto
109
.
El liderazgo del MBR-200 sostenan la necesidad de obtener
primero el poder nacional, para desde all desarrollar el proyecto
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
77
poltico bolivariano. Los movimientos sociales y distintas formas
de participacin y organizacin popular son considerados como
fuerzas independientes y esenciales al proyecto poltico represen-
tado por el MBR-200, que convergen para articularse, junto al
MBR-200, en un gran Frente Bolivariano
110
.
LA BANDA EST BORRACHA
Luis Herrera Campins (COPEI) le entrega la Presidencia a
Jaime Lusinchi, otro militante de Accin Democrtica. Se pro-
fundiza el modelo de alternabilidad representativa. Jaime
Lusinchi, un mdico de formacin Adeca, institucionaliza el
barraganato en la administracin pblica, profundiza y ampla la
corrupcin heredada. En este periodo, las amantes de los altos
funcionarios se convierten en un smbolo de poder para la clase
poltica instalada en el gobierno.
Sectores militares corruptos se convierten en custodios de la
barragana de turno. Se llega incluso a mencionar que tropas
escoltan avionetas que, cargadas de oro, salen ilegalmente del
pas.
Se profundiza el endeudamiento del pas con los organismos
internacionales a la par que se traspapelan los registros de estos
emprstitos para no dejar huellas del ms descarado ataque cono-
cido a las finanzas pblicas.
MUERE EL CANTOR DEL PUEBLO
En el ao 1985 muere Al Primera. Las generaciones de venezola-
nos que desde los setenta participamos en la actividad poltica revo-
lucionaria nos formamos bajo la huella de la poesa, los sueos y las
esperanzas del canto y la letra rebelde de Al Primera. Pero quin es
este personaje capaz de activar las bisagras de la emocin y la con-
ciencia.
Seala su biografa que Al Rafael Primera Rosell, quien con los
aos sera el Cantor del Pueblo, el cantante de la revolucin
Bolivariana, naci en Coro, estado Falcn, el 31 de Octubre de 1942.
78 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Sus primeras canciones fueron Humanidad y No Basta Rezar. En
Europa grabara su primer disco de larga duracin titulado Gente de
mi Tierra, el cual sera vetado por el gobierno de Venezuela.
Este veto le motiva para crear su propio sello discogrfico y
hace El Cigarrn, con el cual grabara trece discos. En Suecia
se hace padre con el nacimiento de Mara Fernanda Shimpi y
Mara Angela Marimba, sus hijas. En 1973 regresa a Venezuela
y comienza una nueva etapa de su vida junto a Sol Mussett, con
quien tiene cinco hijos: Sandino, Jorgito, Servando, Florentino y
Juan Simn.
El 16 de febrero de 1985 perecera en un accidente automovi-
lstico. Algunos sealaron que era un ataque ms a la vida por
parte del gobierno de turno, pero lo cierto es que la partida de Al
es un golpe del cual an muchos no nos hemos recuperado.
Al es el Ministro sentimental de la Cultura en el gobierno
bolivariano y seguramente en su ejemplo y enseanza se inspira
el actual responsable de esta cartera. Con Al aprendimos que el
combate por la justicia social es un acto de amor, de sueos, de
pasin y que no hay cambio posible si no amamos nuestra tierra.
El hombre es la patria, carajo, dira Al.
LAS LOGIAS MILITARES SE APROXIMAN
Amediados de la dcada de los ochenta coexistan varios gru-
pos conspirativos en el interior de las Fuerzas Armadas
Nacionales. Tres de ellos jugaran un papel destacado en los
acontecimientos de los aos siguientes. El grupo del MBR-200,
liderado por Hugo Chvez Fras, establecera alianza con milita-
res pertenecientes a ARMA
111
(William Izarra, entre otros) y a
Francisco Arias Crdenas
112
.
Esta aproximacin implicara un desplazamiento de muchos
civiles de los puestos de comando en el MBR-200. Sin embargo,
los revolucionarios civiles continuaran jugando un papel estelar
en la definicin del movimiento, especialmente Klber
Ramrez
113
. El nfasis en la fusin administrativa, ms que polti-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
79
ca de estos grupos, no permiti saldar definitivamente las dife-
rencias existentes, las cuales eclosionaran en los primeros aos
de la revolucin bolivariana.
EL PROGRESIVO DETERIORO
DE LA IZQUIERDA PARLAMENTARISTA
El modelo de democracia representativa y su lgica parlamen-
taria plantearon lmites ciertos al desarrollo de una acabada rela-
cin entre las luchas de los explotados y oprimidos con las repre-
sentaciones parlamentarias de izquierda. No bastaba contar con
parlamentarios de izquierda para hacer avanzar las luchas, ni
estos combates solan expresarse en las dinmicas parlamenta-
rias, a travs de los diputados revolucionarios
114
.
La lgica de debates y negociaciones inacabables en el extinto
Congreso Nacional constituiran mecanismos ciertos de cierre para-
digmtico, de entropa institucional, como diseo estructural del
sistema. Fenmeno decadente que envolva a la izquierda, hecho
que afect su relacin orgnica con los movimientos sociales.
Progresivamente la izquierda parlamentaria, especialmente las
fracciones mayoritarias del MAS-MIR -sobre las cuales en los
setenta y comienzos de los ochenta haba grandes esperanzas
sobre su potencial liberador- fueron entrando en esa dinmica,
con lo cual, a pesar de mantener un electorado y por ende de
representacin que oscilaba entre el 5% y el 15%, apenas si
lograban empalmar una que otra vez con las numerosas luchas
sociales que en la realidad se desarrollaban. Ello expresaba limi-
tada capacidad de la tctica parlamentaria para alcanzar una rela-
cin orgnica con la cotidianidad y los conflictos sociales. Si bien
la izquierda parlamentaria mantena un discurso sobre la belige-
rancia social y la transformacin cada da, la relacin de los par-
lamentarios de izquierda con los combates callejeros era ms una
apelacin a la discursiva socialista que una imbricacin real.
Esto fue deteriorando la prctica de la izquierda parlamentaria
mayoritaria a tal punto que algunos dirigentes del status quo
80 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
comenzaron a sealar la conveniencia de incluirla en una nueva
edicin del puntofijismo (ver documentos de trabajo de la
COPRE
115
sobre gobernabilidad).
Por otra parte, los cuestionamientos a la legitimidad de las
representaciones partidarias dejaba de referirse slo a la derecha
para tocar el campo de la izquierda parlamentaria. Esto develaba
una asimilacin de la izquierda parlamentaria a las dinmicas del
orden, independientemente de sus declaraciones principistas. Al
cuestionar las representaciones, la ciudadana estaba comenzan-
do a cuestionar la legitimidad del propio rgimen poltico, aspec-
to que a nuestro juicio no fue percibido de manera oportuna por
las nomenclaturas partidarias, tanto de derecha como de izquier-
da. Numerosos documentos de la corriente histrica por el cam-
bio as lo sealaron (ver documentos de balance parlamentario de
la Liga Socialista, tesis de la desobediencia, documentos de tra-
bajo de esperanza patritica, entre otros).
RENTA PETROLERA, INEQUIDAD
SOCIALY CORRUPCIN
Las dinmicas antinacionales se empalmaron con el resurgi-
miento -a finales de los ochenta- del neoliberalismo. De la mano
de la burocracia petrolera -de la denominada gente del petrleo
ingres al pas el ideario neoliberal y se comenzaron a divulgar
los novedosos beneficios de la libre competencia y el mercado.
Se multiplicaron las fundaciones y organizaciones financiadas
con los dineros de todos los venezolanos, las cuales se encarga-
ron de proponer medidas de choque macro econmico, asociadas
a los ajustes estructurales y la flexibilizacin laboral.
Este proceso pasa por:
1. Desmantelamiento del concepto y lmites del Estado
Nacional.
2. Preeminencia creciente de los paradigmas de mundializa-
cin
116
y globalizacin
117
.
3. Disminucin del nmero de tropas pertenecientes a los
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
81
ejrcitos nacionales y creciente supeditacin de stos a
acuerdos regionales (TIAR) y globales. Multiplicacin de
bases regionales como las de Manta y Trinidad entre otras.
Se promueven argumentos de guerra localizados (Kosovo,
Plan Colombia, Irak, Korea del Norte, etc) combinados con
la promocin de un nuevo enemigo colectivo: el brbaro
oriental (Guerra contra el terrorismo).
4. Desmantelamiento progresivo de las legislaciones, institu-
ciones y programas de ayuda gubernamental a los sectores
de la poblacin menos favorecidos por la renta petrolera.
5. Desregulacin y sobreexplotacin laboral. El trabajo inte-
lectual y la produccin de subjetividades pas a ser un
campo de inters para la produccin capitalista y, por ende,
se elev la plusvala y explotacin en este campo.
Y esa fue la Gran Venezuela, cuyos gobiernos remacharon
la exclusin de los sectores ms humildes y carentes de propie-
dad alguna, marginndolos de cualquier derecho poltico y social,
explotndolos de manera cclica desde la perspectiva de ejrcito
laboral de reserva y luego abandonndolos a su propia suerte;
expropindoles de un zarpazo de las conquistas sociales alcanza-
das por dcadas. A la par, los gobernantes adelantaban polticas
dirigidas a favorecer al sector privado por la va financiera y
por la creacin de estmulos de todo orden.
El despojo de los derechos econmicos y polticos de las gran-
des mayoras a causa del reacomodo de la burguesa emergente,
pueden ser sintetizados como sigue:
1. corte presupuestario de gastos sociales, mediante el cual
obtuvieron ventajas adicionales privatizando educacin,
salud y seguridad pblica;
2. aumento de la tasa de beneficios por manipulacin de sala-
rios e incremento de precios de los bienes de consumo, y
3. reduccin de los derechos polticos y sociales a sectores
populares mediante uso de recursos como engavetamiento
82 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
de expedientes, dilacin de respuestas ante reclamos lega-
les, desconocimiento del derecho a huelga y permanente
violacin de garantas constitucionales. De all la prolifera-
cin de institutos de educacin privada, de clnicas, de
empresas de vigilancia privada, aumento del desempleo,
crecimiento de empresas de maletn que slo reciban
subsidios y prstamos irrecuperables y decenas de recla-
mos (muchos sin resultados) de trabajadores ante las
Inspectoras del Trabajo por despidos injustificados y burla
en pago de prestaciones. La represin tambin tuvo su tarea
de inhibir, mediante el terror con ataques a huelguistas,
asaltos de bandas armadas a locales sindicales, razzias
contra barrios populares, detenciones, torturas y asesinatos.
Esto ocurre en los ochenta, en el colofn de la ficcin democr-
tica. Durante las ltimas dcadas se haba alimentado el espejismo
sobre la capacidad, desde el marco del capitalismo, de hacer llegar
a todos los ciudadanos los beneficios de la comercializacin de las
abundantes materias primas con las cuales cuenta el pas.
Los ochenta se desarrollan luego de la derrota de la lucha
armada
118
. A ello haba contribuido la riqueza petrolera, ms an
despus de la crisis energtica de los aos setenta. El volumen de
ingresos por concepto de comercializacin del petrleo gener
condiciones sociales que contribuan a distensionar los conflic-
tos. La renta petrolera fue utilizada demaggicamente en una
poltica clientelar que desperdici la oportunidad de impulsar
transformaciones estructurales del aparato productivo nacional.
Desde la administracin pblica se llev a cabo, durante los
setenta y ochenta del siglo XX, uno de las ms nefastos desangra-
miento del erario pblico que se haya conocido en el pas. Era la
Venezuela Saudita, de las vacas gordas, que esconda tras una
publicidad engaosa de prosperidad, polticas permisivas respec-
to a los desmanes en la administracin pblica que develaban la
institucionalizacin de la corrupcin.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
83
En ese marco cada da se cerraban ms los espacios para la
disidencia. Las voces contestatarias eran silenciadas mediante la
coaptacin, el silenciamiento meditico, los intelectuales de
moda que defendan la visn hegemnica y, por ltimo, a travs
de la persecucin, crcel y asesinatos de un incontable nmero de
luchadores populares.
A tal punto se institucionaliz la corruptela en la administra-
cin, que se logr posesionar en la opinin pblica como correc-
ta las prcticas corruptas que robaban y dejaban robar a los
dems como un sinnimo de inteligencia y adaptacin.
Producto del reparto y dilapidacin de los recursos nacionales
a cargo de las minoras gobernantes y su entorno, el fisco nacio-
nal acusa severos trastornos, las reservas internacionales regis-
tran cifras histricas de disminucin y el cuadro econmico
financiero del pas acusa severos deterioros. Los instalados en el
poder recurren a prstamos con organismos multilaterales, los
cuales se utilizaron para mantener su estructura clientelar. La bre-
cha entre ricos y pobres se acenta. Las tesis neoliberales
comienzan a permear las polticas pblicas venezolanas.
Se producen recortes de los gastos sociales, se acenta la
injusta estructura de la distribucin del ingreso, se disminuyen
drsticamente los recursos para el bienestar de la sociedad nacio-
nal, creando con ello desempleo, bajos salarios y una mala aten-
cin a los renglones de la salud, alimentacin, educacin y
vivienda, aumentando con esto la miseria de los sectores ms vul-
nerables del pas. Se incrementa la pobreza crtica, la marginali-
dad y la exclusin social.
Durante la dcada de los ochenta, la deuda externa se va con-
virtiendo en una nueva forma de neocolonizacin y dominacin
contra los pueblos latinoamericanos caribeos. Del anlisis del
proceso histrico constatamos que los principales responsables
del gran endeudamiento de nuestro pas son:
1. Los pases que desarrollan polticas imperiales y coloniales.
2. Los gobiernos corruptos de la democracia representativa.
84 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
3. Los sectores privados oportunistas y especuladores, parasi-
tarios de los gobiernos sociales demcratas y demcratas
cristianos (adeco-copeyanos) que gobiernan al pas por ms
de cuarenta aos.
4. Las instituciones financieras y la banca que irresponsable-
mente ofertaban crditos.
Bajo el esquema de la democracia representativa, la deuda
externa y la deuda social que ella genera no se pueden pagar al
mismo tiempo. Pagar la deuda social implica iniciar planes con-
cretos y cambios estructurales que posibiliten combatir la pobre-
za, la ignorancia y todas las formas de atraso de nuestros pases,
para lo cual se requiere de una fuerte inversin en educacin, ali-
mentacin, salud, vivienda y seguridad social para la gente, lo
cual no fue agenda para el modelo de gobernabilidad de la IV
Repblica.
EMERGE EL TEMA DE LA DEUDA
Y SU IMPACTO EN LA ECONOMA NACIONAL
En la dcada de los ochenta, la poblacin de la Venezuela
Saudita y petrolera descubri que era un pas endeudado, que
debera destinar una gran parte de sus ingresos (PIB
119
) y presu-
puesto a cancelar elevados intereses y cuotas de amortizacin de
capital por concepto de una enorme deuda del Estado.
La sensacin general fue de estupor. El pas entero se vio fren-
te a un gigantesco engao. Ahora no slo se comenzaba a tomar
conciencia sobre la manera irresponsable mediante la cual fue
gastado el enorme volumen de ingresos provenientes del petr-
leo, sino que adems el pas tena frente a s compromisos que
imponan la cancelacin de montos en dlares, generados por
prestamos dilapidados que slo beneficiaron a sectores corruptos
del estamento poltico y la burguesa nacional.
Cuando cuestionamos la deuda
120
lo hacemos convencidos de
que los montos a cancelar beneficiaron muy poco a los sectores
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
85
ms pobres y excluidos, precisamente sobre los cuales recae el
peso de las medidas que se requieren para garantizar el cumpli-
miento de los compromisos contrados con las instituciones
financieras del gran capital global. En esa perspectiva, Noam
Chomsky (2002) seala que la deuda ... es un gran timo. Es -
entre otras palabras- una ficcin ideolgica, concebida para
estar al servicio de la riqueza y el poder, sin ninguna legitimidad
ni fundamento moral.
Para colmo, se nos habla de diferentes categoras de deuda: (a)
la deuda interna y, (b) la deuda externa. Veamos qu significa cada
una de ellas. La deuda interna es aquella que se contrae con una
institucin financiera del propio pas, mientras que la deuda exter-
na es la contrada con un acreedor internacional, externo al pas.
La deuda externa de un pas en desarrollo como Venezuela se
divide en: (1) deuda externa pblica y, (2) deuda externa pri-
vada. Es decir, que a pesar de lo que nos suelen sealar los defen-
sores del libre mercado y la competencia capitalista, un gran
componente del endeudamiento pertenece al sector privado, es
decir, a los ms ricos y poderosos, los que han levantado sus for-
tunas sobre la explotacin de los trabajadores y trabajadoras.
(Millet y Toussaint, 2002, op. cit). La deuda externa pblica
tiene (i) una parte multilateral que corresponde a una institucin
financiera internacional; (ii) una parte bilateral cuando el acree-
dor es otro Estado y (iii) una parte privada cuando el acreedor es
un organismo privado extranjero.
Pero de dnde provienen los fondos que son prestados por los orga-
nismos internacionales a los pases en desarrollo como Venezuela?
1. Despus de la segunda guerra mundial y hasta 1972, las
ganancias generadas por el Plan Marshal para la recons-
truccin de Europa fueron utilizadas para financiar los
planes de crecimiento econmico de los pases en desarro-
llo. Sin embargo, esta operacin financiera internacional
tena como objeto: (a) evitar el ingreso de fuertes volme-
nes de dinero a la economa norteamericana que pudieran
86 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
potenciar la inflacin de ese pas y (b) profundizar los
modelos de economa dependiente, asegurar la obtencin
oportuna de materias primas y adaptar los mercados del ter-
cer mundo para que pudieran absorver las mercancas pro-
venientes de los pases industrializados;
2. Luego del shock petrolero de 1973, los precios del petr-
leo se dispararon garantizndole el ingreso de elevados
volmenes de divisas a los pases productores, entre ellos a
Venezuela. Los pases productores de petrleo colocaron
gran parte de las elevadas ganancias en bancos occidenta-
les. Estos bancos ofrecieron capital para financiar los pro-
yectos de los pases en desarrollo, continuando la espiral de
endeudamiento. En el caso de Venezuela que es un pas
petrolero, se dio la paradoja que los fondos que generaron
el boom petrolero profundizaron su dependencia econmi-
ca mediante el incremento de su endeudamiento.
Bajo el eufemismo de la cooperacin internacional, durante
las ltimas dcadas se llev a cabo una gigantesca operacin de
endeudamiento nacional con fondos que se dilapidaron, fueron
utilizados en obras faranicas y dispararon los mecanismos de
corrupcin del estamento poltico, el sector especulativo finan-
ciero y la burguesa nacional.
Pero cmo ocurren los procesos de endeudamiento de un
pas? Cules fueron las operaciones que se hicieron para encu-
brir el nefasto sistema de endeudamiento?
Intentaremos responder esquemticamente. Despus de la
segunda guerra mundial se conforman los nuevos bloques de
poder y los Estados Unidos comienza a jugar un papel determi-
nante en el desarrollo de la economa mundial. Las guerras mun-
diales lograron destruir gran parte de la infraestructura europea
necesaria para contar con consumidores, mercados y produccin
en la cual tena potencialidades. Los propios pases triunfantes lo
entienden y deciden iniciar un conjunto de medidas para la reani-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
87
macin productiva de Europa y la estabilizacin del sistema
financiero internacional. Es as como en la Conferencia de
Brettn Woods (1944) se decide:
1. Crear el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial (BM);
2. Impulsar mecanismos de consultas para establecer y nor-
malizar las reglas del comercio internacional.
A la par, los pases triunfantes de la segunda guerra mundial
deciden fortalecer los mecanismos internacionales de consulta y
gobernabilidad capitalista mundial.
Ahora revisemos cul es el papel asignado a las instituciones
que en ese momento se crearon para la construccin del nuevo
orden imperialista internacional:
(a) El Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene por fun-
cin velar por la estabilidad del sistema monetario interna-
cional (Zacharie y Toussaint, 2002, p.16). Es decir, garan-
tizar que el circuito financiero del gran capital y del plus
valor del trabajo se mantenga dentro de la lgica del siste-
ma de produccin capitalista mundial. Este papel lo cumple
cabalmente hasta 1971, cuando la Casa Blanca -Richard
Nixon- decide liquidar el sistema de control bancario glo-
bal, conocido como Bretn Woods. Esta decisin genera la
liquidacin de los cambios fijos y se ve acompaada de un
creciente protagonismo de la banca privada. La crisis de la
deuda le dara un nuevo aliento al FMI.
(b) El Banco Mundial (BM) tiene asignada la tarea de finan-
ciar los procesos de desarrollo
121
que se correspondan con
el modo de produccin capitalista. El BM avanza hasta
alcanzar el rol de coordinacin y/o cooperacin bancaria
internacional que permita el flujo de los capitales de la bur-
guesa internacional hacia los pases en desarrollo y su
retorno con plus ganancia. Sin embargo, ello demanda con-
senso poltico internacional, expresado en los acuerdos que
88 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
se puedan firmar por la mayor cantidad de pases posibles.
(c) La Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) asume
este papel, prefigurando la constitucin del componente
jurdico internacional del Imperio. La ONU promueve un
conjunto de conferencias locales, regionales e internacio-
nales, a partir de la cual se avanza en acuerdos que posibi-
liten cumplir mucho mejor las tareas asignadas tanto a el
FMI como al BM. Sin embargo, el circuito sistmico de
relaciones del sistema capitalista demanda la creacin de
acuerdos comerciales y arancelarios que regulen el flujo de
mercancas y materias primas entre los pases. La ONU
promueve organismos sectoriales en los grandes temas aso-
ciados a su tarea: desarrollo (PNUD), trabajo (OIT),
ambiente (PNUMA), educacin (UNESCO), para slo citar
algunos.
(d) En 1947 se firma en Ginebra el GATT, que no es otra cosa
que el acuerdo general sobre aranceles y comercio, consis-
tente en disminuir de una media de 40-50% a una de 4-5%
las barreras comerciales de las mercancas. Sin embargo,
este enunciado general progresivamente se va convirtiendo
en un mecanismo de desequilibrio entre los tributos y aran-
celes que deben pagar los pases industrializados y los pa-
ses en desarrollo. En Abril de 1994 la conferencia de
Marrakeck decide convertir el organismo en la
Organizacin Mundial de Comercio (OMC). El 1 de
Enero de 1995 nace la OMC, adquiere el status de organi-
zacin internacional en materia de regulacin comercial.
Regionalmente la OMC crea espacios para tratados como
el ALCA, que pretenden profundizar la dependencia de los
pases latinoamericanos respecto a los EEUU, lesionando
la soberana y las legislaciones nacionales.
(e) El club de Pars fue creado en 1956. Su papel es el diseo
de medidas que permitan la normalizacin de los pagos de
los pases en desarrollo. El FMI forma parte activa del club
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
89
de Pars con el status de observador. Esta instancia se rene
slo en Pars.
(f) El club de Londres rene a los bancos acreedores de los
pases ms ricos. En el marco de la crisis de pago de la
deuda se crean mecanismos de refinanciacin de la deuda,
actividad que es coordinada por esta instancia. Se renen
en diferentes pases de conformidad a las propuestas y con-
veniencia de los bancos que forman parte de esta instancia.
Por lo general, las propuestas de refinanciamiento del club
de Londres cuentan con el aval del FMI.
La cada del bloque sovitico dinamiz las tendencias
hegemnicas en el interior de los Estados Unidos, proceso
en el cual rpidamente, empalmaron con los intereses de
los ms poderosos a escala planetaria. De forma acelerada
emergi el neoliberalismo como nuevo desarrollo del
modelo capitalista dominante. Esta imbricacin posibilita
el surgimiento de la globalizacin y la mundializacin,
convirtindose en partera del imperio global o, como dira
Negri, del biopoder. Pero el Imperio an deber librar bata-
llas con su rezago, la etapa imperialista. El imperialismo
norteamericano, consiente de su poder y limitaciones, des-
arrolla una agenda mediante la cual intenta garantizar su
dominacin a escala planetaria.
(g) El consenso de Washington (aos ochenta) es la agenda
del imperialismo en la etapa de crisis de pago de la deuda.
Es decir, es la propuesta acerca de lo que deben hacer los
pases para pagar de manera oportuna los compromisos de
la deuda. El consenso de Washington coloca el mercado por
encima del hombre. A juicio de John Willianson (1990),
citado por Zacharie y Toussaint (2001, pp. 23-24), esta
agenda contempla: (a) austeridad presupuestaria; (b) refor-
ma fiscal; (c) poltica monetaria ortodoxa; (d) tipos de cam-
bio competitivos; (e) liberalizacin; (f) competitividad; (g)
privatizacin; (h) reduccin de las subvenciones; (i) desre-
90 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
gulacin y (j) intervencin en materia de derechos de pro-
piedad. El consenso de Washington implica un ajuste
estructural de los presupuestos, las inversiones y las polti-
cas sociales en cada pas.
(h) El ajuste estructural se presenta mediante un paquete o
conjunto de medidas de choque que implican: (1) el
abandono de las subvenciones a los productos de la cesta
bsica alimentaria, afectando con ello la seguridad agroali-
mentaria de los pases; (2) una reduccin drstica del gasto
pblico; con el propsito de alcanzar el equilibrio presu-
puestario afectado por los montos de pago de la deuda; (3)
la devaluacin de la moneda del pas; (4) el establecimien-
to de tipos de inters elevados para atraer capitales extran-
jeros.
Todas estas medidas potencian la crisis de la deuda de los aos
ochenta.
LA CRISIS DE LA DEUDA EXTERNA
LATINOAMERICANA DE LOS OCHENTA
La crisis de la deuda no es otra cosa que las resistencias de
los gobiernos nacionales a seguir cancelando la deuda en los tr-
minos en los cuales estn estructurados los pagos que slo amor-
tizan intereses y nunca capital, incrementando da a da la deuda,
a pesar de los desembolsos que se hagan. Los pagos de la deuda
crean en las economas de los pases subdesarrollados profundos
desequilibrios presupuestarios que comprometen el cumplimien-
to de las propias metas de desarrollo establecidas por los organis-
mos internacionales.
Estas resistencias obligan a crear y revitalizar instancias de
concertacin entre los acreedores, como el club de Londres y el
club de Pars. En la medida que un pas posee ms recursos, las
propuestas de estas instancias pueden ser maquilladas mucho
mejor. El boom petrolero, una izquierda dedicada a la agenda
parlamentaria y un conjunto de organizaciones revolucionarias y
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
91
movimientos populares volcados esencialmente sobre las posibi-
lidades de toma del poder impiden visualizar de manera opor-
tuna, y en su magnitud, la crisis en ciernes. Y es que la crisis de
la deuda de los ochenta afecta a Venezuela, que an con los
inmensos recursos derivados de la explotacin petrolera se ve
obligada a iniciar un ajuste estructural en dos tiempos:
1) En el ao 1983 se produce la primera devaluacin signifi-
cativa de la moneda, en lo que se conoci como el viernes
negro. Esta devaluacin implic una disminucin significa-
tiva del ingreso del venezolano que posibilit que, en 1988,
Carlos Andrs Prez ganara la Presidencia al proponer un
programa demaggico de nuevo boom econmico.
2) En Febrero de 1989, Carlos Andrs Prez asume por segun-
da vez la presidencia de la Repblica y, en un acto farani-
co de asuncin, comunica que el ejecutivo bajo su mando
se apresta a iniciar un conjunto de medidas de ajuste estruc-
tural que pasan por la revisin de los programas sociales a
los cuales se les colocar un techo dentro del presupuesto
nacional, la aplicacin de un conjunto de impuestos a las
transacciones bancarias y comerciales, as como un redi-
mensionamiento del aparato del Estado (achicamiento) que
procuran darle salida a la crisis de la deuda y fundamentan
su intencin de alcanzar un refinanciamiento de sta, que
no slo corre la arruga, sino que establece a futuro por-
centajes de pago que comprometen la propia estabilidad del
modelo de democracia representativa.
Carlos Andrs Prez apoyado por la socialdemocracia interna-
cional, intenta crear un frente de renegociacin con otros pases,
especialmente Per. Pero el capitalismo no conoce solidaridades
y tanto el Fondo Monetario Internacional cmo el Banco
Mundial y sus instancias asociadas expresan su desacuerdo con
la creacin de lo que se conoci como el club de los pases deu-
dores, en referencia directa al papel que venan jugando tanto el
club de Pars como el club de Londres.
92 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
LA DEUDA SOCIAL
La democracia representativa result incapaz de utilizar la
bonanza petrolera para producir una distribucin ms equitativa
de la riqueza nacional que le permitiera contar con consumidores
que realmente mantuvieran el propio ciclo de acumulacin capi-
talista. Si bien durante las dcadas de los setenta y comienzos de
los ochenta en el pas circularon enormes volmenes de capital
que potenciaron el consumo, en una etapa que se conoci popu-
larmente como est barato, dame dos esta oportunidad no fue
aprovechada para sentar las bases de un sistema productivo
nacional de largo aliento.
En medio de esta bonanza petrolera, sectores de la izquierda
persistan en tcticas insurreccionales, de foco guerrillero que no
empalmaban con las condiciones objetivas de la poblacin. All
identificamos una de las grandes causales de la derrota de los
residuos de foquismo guerrillero de los setenta.
Poco tiempo transcurrira para que la Venezuela de los petro-
dlares quedara relegada a los recuerdos, la brecha entre ricos y
pobres se acentu. La crisis de la valorizacin y acumulacin del
capital venezolano comienza a tocar fondo y las tesis liberales
comienzan a aplicarse en trminos de la implementacin de rece-
tas econmicas formuladas por el FMI y BM.
Acomienzo de los ochenta, a la par que se consolidaba la clase
media, fueron surgiendo cinturones de miseria, sectores sociales
excluidos de los beneficios de la renta petrolera conformaron
fuertes bolsones de resistencia contra lo injusto y por la propia
sobrevivencia. sta es una etapa esencial para la comprensin de
la inteligencia social
122
.
La distribucin desigual de la riqueza se comenz a expresar
en la reaparicin de epidemias que se consideraban totalmente
erradicadas en el pas, el surgimiento de una franja importante de
desnutridos, analfabetos y neo-analfabetas; la precariedad del sis-
tema de educacin laboral, la irrupcin de la delincuencia juvenil
asociada a las drogas como rasgos constitutivos de la violencia
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
93
ciudadana que se instal en las ciudades, el encarecimiento y cre-
ciente privatizacin del sector salud, la crisis de la vivienda, entre
otros muchos males sociales.
Con el incremento de la pobreza crtica, la marginalidad y la
exclusin social, la escena estaba servida en funcin de configu-
rarse un cuadro pre revolucionario como consecuencia directa de
la acrecentada deuda social.
Como lo sealara Marx, en la propia esencia del capitalismo
residen los grmenes que generan las condiciones sociales y
materiales para su derrota y el surgimiento de un modelo alterna-
tivo. La crisis de la deuda, en el marco de la superacin de la fase
imperialista hacia la fase imperial como fase superior del capita-
lismo a las puertas del siglo XXI, devela la certeza de esta mxi-
ma marxista. Los pueblos comienzan a rebelarse contra las medi-
das de ajuste y Venezuela no tendra por qu ser la excepcin.
REAPARECE LA REBELDA ESTUDIANTIL
Quin mejor que los estudiantes para expresar el creciente
descontento. En los ochenta, los sectores juveniles vivieron una
nueva etapa de politizacin que signific un reavivamiento de las
luchas estudiantiles. La novedad se expresaba en la articulacin
de este sector con las luchas barriales, obreras y de los diversos
movimientos de resistencia social.
A ello contribuy el hecho que un importante contingente de
cuadros revolucionarios de las diversas fracciones y corrientes
pacificadas o en armas incursion en el campus de las principa-
les universidades pblicas venezolanas. Profesores, empleados,
obreros y estudiantes universitarios comprometidos con la trans-
formacin social del pas iniciaron un proceso de activacin pol-
tica desde las trincheras de la academia. Situacin que contribu-
y con que se erigieran importantes referentes culturales y
corrientes de opinin pblica crtica en el interior de las casas de
estudio superior.
Decadencia econmica, corrupcin, cordones de miseria,
94 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
luchas reivindicativas, entre tantos otros argumentos, abonaban
el terreno de la rebelda estudiantil, permeada por el influjo revo-
lucionario de la docencia militante.
Muy pronto comenzaron a plantearse, entre los estudiantes,
reivindicaciones de tipo gremial y poltico. La Revolucin
Cubana, Albanesa, China, Coreana, as como la insurgencia cen-
troamericana, colombiana y peruana inspiraron en distintos gra-
dos a importantes franjas de los movimientos estudiantiles que se
organizaron a todo lo largo y ancho de la geografa patria.
Desde los referentes de la Renovacin Universitaria
123
se ali-
mentan las nuevas utopas acadmicas y polticas de la juventud.
Ondean con entusiasmo las banderas de la autonoma universita-
ria, la libertad de ctedra, la gratuidad de la enseanza y el cogo-
bierno de estudiantes y egresados junto con el estamento docen-
te. El nuevo despertar de la renovacin buscaba la democratiza-
cin de la vida universitaria y de hecho logr abrir las puertas de
las casas de estudio a la poltica. Los estudiantes se convirtieron
en los portavoces, no slo de sus propios intereses, sino de todos
aquellos que hasta ese momento no se podan expresar pblica-
mente.
La movilizacin estudiantil tom las calles nuevamente en los
ochenta. Estas luchas expresaban y contenan dinmicas diversas
y complementarias de conflictividad social. Si bien esto era un
hecho cclico a lo largo de diferentes procesos sociopolticos en
nuestra historia reciente, en esta oportunidad evidenciaba una ira-
cundia y politizacin anti sistema sin precedentes.
La respuesta gubernamental una y otra vez fue la represin,
las manifestaciones estudiantiles pusieron en evidencia que el
capitalismo en descomposicin es incompatible con la educacin
y con el ms mnimo progreso social.
La experiencia callejera, edificada desde las barricadas estu-
diantiles, dio lugar a un acumulado pedaggico de rebelda que
reflejaba los nuevos aprendizajes de la desobediencia de los opri-
midos e insumisos. Las multitudes fueron perdiendo el miedo a
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
95
la calle, lo pblico se fue convirtiendo en el espacio para la pro-
testa ciudadana. Las estadsticas de movilizaciones sociales y
acciones violentas presentan un significativo incremento durante
los convulsionados aos ochenta y comienzos de los noventa.
LA MASACRE DE YUMARE
El 8 de mayo de 1986 el pas se estremeci con la noticia de
un nuevo abuso policial mejor conocido como la masacre de
Yumare
124
. En un hecho policialmente oscuro
125
fueron asesinadas
nueve personas por un comando de la Direccin de los Servicios
de Inteligencia y Prevencin (Disip).
Estos ciudadanos, en su mayora luchadores sociales y revolu-
cionarios, fueron ejecutados extrajudicialmente. La lista de asesi-
nados la componan: Rafael Ramn Quevedo Infante, Ronald
Jos Morao Salgado, Nelsn Martn Castellano Daz, Dilia
Antonia Rojas, Luis Rafael Guzmn Green, Jos Rosendo Silva
Medina, Pedro Pablo Jimenes Garca, Simn Jos Romero
Madriz y Alfredo Caicedo Castillo. Se seala que estos comba-
tientes bolivarianos fueron detenidos, torturados y, ejecutados.
Posteriormente les colocaron prendas militares para hacerlos apa-
recer como guerrilleros.
PRIMERAS PERSECUCIONES
AL MOVIMIENTO MILITAR BOLIVARIANO
El MBR-200 desarroll una amplia labor organizativa en el
interior de las fuerzas armadas. Durante los aos 1982, 1984 y
1985 lograron incorporar a valiosos oficiales y cuadros poltico-
militares, adems de generar simpatas en amplios sectores de los
distintos componentes castrenses.
Era inevitable que a pesar de su carcter clandestino, la con-
formacin del MBR-200 llegara al odo de los generales y altos
oficiales comprometidos con el liderazgo de la IV Repblica. En
el ao 1986 se genera la primera persecucin contra el MBR-200.
Aunque no encontraron pruebas objetivas, los generales Ochoa
96 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Antich, Heinz Azprua y Pealoza desataron una persecucin en
los cuarteles contra el movimiento bolivariano. As comenzaran
los militares bolivarianos a templar sus espritus para los aconte-
cimientos de los aos siguientes.
LA MASACRE DELAMPARO
En octubre de 1988, en el pequeo pueblo de El Amparo, esta-
do Apure, se produce una masacre en la que mueren 15 pescado-
res. La operacin es ejecutada por miembros del Comando
Especfico Jos Antonio Pez, integrado por fuerzas militares y
elementos civiles de los organismos de seguridad del Estado que
vigilan la regin. El marco en el cual se produce la masacre del
Amparo es la presunta presencia de guerrilleros colombianos en
el sur occidente venezolano, argumento con el cual el gobierno
de turno pretende justificar este hecho al acusarles de bandoleros
polticos.
Sin embargo, los hechos los desmienten:
1. Las ropas que visten son las que utilizan los pobladores de
la localidad y no son propias de unidades guerrilleras;
2. La ausencia de armas en las ropas u objetos personales de
los cadveres y,
3. El testimonio de dos sobrevivientes.
Estos incidentes colocan en evidencia el rasgo represivo del
gobierno de Jaime Lusinchi (AD) y la aplicacin de la doctrina
Reagan en materia de contrainsurgencia. Los familiares, el pue-
blo de El Amparo y polticos revolucionarios demandan al Estado
Venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(OEA) por violacin del derecho a la vida. La decisin de esta
instancia judicial regional obliga al gobierno nacional a pagar
una indemnizacin monetaria a los familiares de las vctimas,
destinada a resarcir los daos materiales sufridos.
Es necesario destacar que en toda la razia represiva de los
ochenta hay un personaje siempre aparece asociado a la desapa-
ricin de revolucionarios. Se trata del Comisario de la Disip
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
97
Henry Lpez Sisco (el mismo a quien se le responsabiliza de la
muerte de Jorge Rodrguez).
INCIDENTE CON LOS TANQUES
En 1988 Chvez estaba destacado en el Palacio de Miraflores
y se present el incidente de las tanquetas que se movilizaron
hacia Miraflores. Las mismas fueron dirigidas por el mayor Soler
Zambrano. A pesar de que siempre se asoci esta movilizacin
irregular al MBR-200 y especialmente a algn grado de vincu-
lacin con Hugo Chvez, nunca se lleg a comprobar tal especie.
Independientemente de si este incidente se inscriba o no den-
tro de una estrategia golpista, lo que s devela el tratamiento que
se le dio es que la agitacin en los cuarteles era cada da mas evi-
dente.
AUGE DE LA CAUSA R (LCR)
La concepcin de movimientos de movimientos y la incapa-
cidad de la izquierda venezolana para renovar su discurso permi-
ti que Causa R fuera una organizacin en permanente creci-
miento durante los setenta y ochenta.
Esta concepcin de movimiento de movimientos en la que
insisten todava hoy, tanto los lderes de La Causa R como los de
Patria Para Todos
126
, sin duda fue uno de los factores que les per-
miti ser percibidos por la poblacin venezolana, en el perodo
crtico de 1989-1993, como una alternativa al sistema poltico
tradicional y a sus actores hegemnicos.
127
Con esta filosofa, la Causa R crece como alternativa poltica
de orientacin izquierdista. Su base de sustentacin reposara,
fundamentalmente, en los sectores ms marginados y excluidos
de la sociedad. Logra importantes resultados electorales expresa-
dos en las Gobernaciones de los estados Bolvar y Zulia, la
Alcalda de Caracas y diputados al entonces Congreso de la
Repblica, entre otras.
Esta organizacin se alejara progresivamente de los sueos
98 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
populares que cobij su crecimiento, al doblegarse a los intereses
del capital y sucumbir ante la tentacin del reparto secular de las
riquezas nacionales a manos de las minoras oligrquicas, que
hacen sombra tras el poder poltico nacional.
De la claudicacin de sus postulados fundacionales, la organi-
zacin sufrira un divisin significativa , y con ella nacer el PPT,
organizacin que a la fecha ha reivindicado el legado de Maneiro
y ha mantenido en alto las banderas de la revolucin Venezolana.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
99
100 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
101
TERCERA PARTE:
Situacin Pre Revolucionaria 1989 1998
27 Y 28 DE FEBRERO DE 1989
Para poder entender el presente se hace necesario ampliar los
lmites de los hechos a estudiar y comprenderlos, en un sentido
histrico, de tal manera que puedan reconocerse en los actos
sociales concretos precedentes, los fundamentos de lo que hoy se
denomina la Revolucin Bolivariana.
En este trabajo se parte de la premisa que la transformacin de
paradigmas sociales de gobernabilidad que actualmente se expre-
sa en la Revolucin Bolivariana se inicia el 27 de febrero de
1989, cuando an Chvez y los militares rebeldes se encontraban
en los cuarteles; tres aos antes de las insurgencias del 4-F y 27-
N de 1992.
Es decir, la Revolucin Bolivariana es un proceso colectivo de
construccin que sintetiza luchas, experiencias y combates por la
dignidad, justicia, equidad y compromiso social del Estado a par-
tir de la mirada solidaria de los ms humildes. Chvez es hijo
prdigo de este recorrido histrico de resistencias populares. All
reside la mayor legitimidad de su mando y la razn social de su
liderazgo revolucionario continental.
En 1989 Carlos Andrs Prez asume la presidencia por segun-
da vez. En ese ao tambin se realizaron las primeras elecciones
de Gobernadores y Alcaldes, regidas por la nueva Ley Orgnica
de Rgimen Municipal. Antes de ello, los gobernadores de todos
los estados eran designados desde el nivel central por el presiden-
te de la Repblica, y los alcaldes por dichos gobernadores.
Desequilibrios macroeconmicos, arcas del Estado exhaustas,
renta petrolera insuficiente para satisfacer las crecientes deman-
das de la poblacin, pobreza y desencanto social, constituan el
cuadro de la Venezuela de esos aos.
Prez adopta un paquete de medidas de ajuste neoliberal
orientado a la liberacin de la economa tras la firma de una Carta
de Intencin con el Fondo Monetario Internacional, en la que se
decretaba un aumento del precio de la gasolina (combustible) y
el transporte pblico, entre otras polticas de ajuste econmico
102 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
que golpearan el ya debilitado ingreso de las franjas ms pobres
de la sociedad.
El 27 y 28 de febrero se encendi la llama del descontento
popular que llev a cientos de miles de personas a salir a las
calles de Caracas y de otras ciudades del pas para protestar el
implemento del paquete neoliberal.
Se producen saqueos a comercios y se protagonizan hechos de
violencia, seguidas de una de las ms sangrientas represiones
policiales militares jams registradas en la historia contempo-
rnea venezolana.
El gobierno suspendi varias garantas constitucionales e
impuso un toque de queda durante varios das. Las cifras oficia-
les de muertos referan al menos unas 300 personas; no obstante,
el nmero de asesinatos derivados de la masacre ascendera a
ms de 10.000, la mayora a manos de los cuerpos de seguridad.
Los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989, en los cuales las
Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) fueron obligadas a reprimir
al propio pueblo del cual provenan, generaron una gran crisis de
identidad en los mandos militares intermedios. Crisis de identi-
dad que, al cualificarse en los debates y los combates posteriores
a febrero, permitieron elevar la conciencia de oficiales que hasta
ahora haban permanecido al margen de las actuaciones polticas
pblicas.
Chvez, destacado en ese momento a una guarnicin de
Caracas, se encuentra en el centro de la crisis de identidad profe-
sional que viven los jvenes militares venezolanos. Esta dinmi-
ca revive el viejo sueo de una logia militar Bolivariana, nacio-
nalista y profundamente consustanciada con su pueblo.
El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200)
encuentra la situacin poltica objetiva para desarrollarse como
organizacin militar rebelde contra lo injusto, la corrupcin y el
entreguismo de los intereses nacionales al capital extranjero.
La Revolucin Bolivariana no es un proceso nuevo, por el
contrario, constituye la sntesis de resistencia a la opresin y el
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
103
poder constituido que ha librado nuestro pueblo contra la con-
quista, la colonizacin, contra el Fordismo y el Estado de
Bienestar Keynesiano, contra las polticas imperialistas de susti-
tucin de importaciones y reparto de los mercados y ahora con-
tra el neoliberalismo.
La resistencia, el cimarronismo y el combate contra lo injusto
constituyen constantes histricas sociales en Venezuela.
Invariante de protagonismo comunitario, estudiantil, campesino,
obrero y de profesionales que a partir de la dcada de los ochen-
ta del siglo XX se reconfiguran y posibilitan el avance ms sig-
nificativo que ha tenido la corriente histrica por el cambio en las
ltimas dcadas.
Al respecto, Roland Denis, en fabricantes de la rebelin
(2001), precisa que
Si hablamos de modos de resistencia, partimos
de la idea que ellos se fecundan en la cotidianidad,
en el da a da de la lucha por el derecho a ser, pero
hay momentos en que desbordan estos lmites y se
convierten en una energa de intercomunicacin
entre los individuos; que en este trnsito multiplican
su fuerza de manera exponencial, haciendo que la
realidad explote, reconocindose ella misma, hacin-
dose constituyente y alternativa, y dando a conocer
sus anhelos ms profundos.
En nuestra opinin, un muy particular modo de
resistencia obtiene su carta de nacimiento del 27-F.
Ya no es una resistencia pasiva que acta por inercia
bajo simples mecanismos de autoconservacin de la
vida o resguardo de los derechos conquistados. Es un
modo de resistir que salta de los lugares ntimos a la
rebelin masiva, sellando en esta ruptura su modo
extenso de ejercerse y guardando desde entonces una
personalidad descaradamente subversiva. En la
104 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
medida que se extiende, a la vez ampla su visin de
poder, lo que le sirve para cualificar la diversidad de
matices que componen el ideario revolucionario que
le acompaa permanentemente. El enroque, arropa-
miento, fusin y conflictividad entre los fabricantes
de esa rebelin y lo que finalmente obtendr el nom-
bre de chavismo es desde nuestro punto de vista la
clave para comprender los lmites de nuestra historia
presente y poder desentraar las posibilidades del
futuro. . (2001, pp.11-12)
Recorrido que expresa, contiene y resume las ms significati-
vas experiencias de luchas populares, barriales, fabriles y lo ms
contestatario de la militancia de las organizaciones de izquierda
que en los ochenta y noventa hicieran agua (por su poltica en
dos aguas). Espiral de cambios que recrea la realidad y constru-
ye espacios libertarios, cuyo horizonte apenas vislumbramos
desde los lmites de la propia Revolucin Bolivariana.
En esa dcada (de los ochenta) que los neoliberales denomi-
nan perdida
128
es innegable que las dinmicas de confrontacin
contra la explotacin y las injusticias generaron espacios de
encuentro y desencuentro entre la desobediencia callejera al sta-
tus quo y los ncleos conspirativos en las Fuerzas Armadas que
venan levantando las banderas contra la corrupcin, el nepotis-
mo y la entrega de los intereses nacionales a los centros de capi-
tal internacional. El fruto de este empalme se vera aos despus
con las fortalezas y debilidades de lo que hoy conocemos como
revolucin bolivariana.
Cabe destacar que tras reiteradas negociaciones de los gobier-
nos de la IV Repblica para indemnizar a los familiares de las
victimas y asesinados el 27 y 28 de febrero, la revolucin boliva-
riana , en un acto de justicia, reconoce dicha deuda moral y pro-
cede a cancelarla.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
105
PARTIDA DE YULIMAR
En medio de la mayor explosin de iracundia popular conocida
hasta la fecha, Yoko
129
fue sorprendida por una bala asesina. El 27
de febrero de 1989 muere Yulimar Reyes, estudiante de letras de la
UCV. La muerte la sorprende a la altura de Parque Central, Caracas.
Yulimar era parte del cada da ms inmenso contingente de
jvenes que asumen el compromiso social de trabajar codo a codo
con una comunidad en la transformacin de la realidad, de la coti-
dianidad opresora, para crear espacios de libertad, de sueos.
Trabajaba con los nios de Nueva Tacagua. Yulimar converta
desechos en hermosos personajes que habitaban el taller de tte-
res, arrancando carcajadas y miradas de ternura a quienes consi-
deraba su familia. Estudiaba, soaba, luchaba y construa con su
ejemplo la nueva alborada del porvenir bolivariano.
Yulimar era poesa solidaria hecha realidad. Fue uno de los
primeros muertos del 27 de febrero. La abrupta partida de esa
joven libertaria marcara la ruta de los sucesos de las horas
siguientes. Las fuerzas policiales y algunos militares intentaron
silenciar a un pueblo que, cansado de tanta injusticia y explota-
cin comenzaba a construir ese sueo hermoso que hoy conoce-
mos como la revolucin bolivariana.
La muerte de Yulimar y cientos de miles de venezolanos que
cometieron el delito de protestar contra un paquete de medidas
que los suma en la peor de las miserias conocidas indicaba el
grado de deterioro tico al que haban llegado los instalados en el
poder. La doctrina Reagan
130
se aplicaba desde el plano de la con-
trainsurgencia al orden pblico.
Pero los instalados en el poder jams pensaron que sus actos
violatorios de los ms elementales derechos humanos prearan
de contradicciones a los hombres y mujeres de los distintos com-
ponentes de las fuerzas armadas, y posibilitaran el reencuentro
entre militares y civiles, al reconocerse partes de un mismo todo:
el pueblo.
Y all estaban Acosta Carles
131
y el propio comandante
106 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Chvez, destacados en la capital de la Repblica, iniciando su
peregrinaje de fusin con el pueblo. Integracin de la cual ya no
se separaran en los aos siguientes.
LAAGENDA DE LOS DERECHOS HUMANOS
La creciente represin contra los movimientos populares y
polticos oblig al movimiento revolucionario a retomar con
vigor tareas democrticas que estaban en un segundo plano. La
agenda de los derechos permita de manera genrica la defensa de
las conquistas ciudadanas y avanzar en temticas emergentes
(gnero, ambientales, culturales, etc).
Se multiplican un conjunto de esfuerzos en la materia. En ese
periodo vimos resurgir a organizaciones como Amnista
Internacional y nuevas expresiones asociativas para la defensa de
los derechos humanos como Provea, Aproa, Cofavic, entre otras
muchas organizaciones no gubernamentales.
El caso de Cofavic es emblemtico porque se crea para garan-
tizar un castigo a los culpables de los desmanes de febrero de
1989 y una justa indemnizacin a los familiares de las vctimas
del denominado Caracazo. En su conformacin participaron
numerosos luchadores estudiantiles y populares, pero pronto
dara un giro, al enfatizar en el tema jurdico y econmico y dejar
a un lado la movilizacin como arma de lucha en derechos huma-
nos. Recordemos que el tema de las indemnizaciones divide a los
luchadores sociales en materia de derechos humanos.
Hay quienes sealan que un Estado que viola garantas cons-
titucionales y humanitarias, como el derecho a la vida, propician-
do ejecuciones extra judiciales debe ser castigado mediante
pagos de indemnizaciones a los familiares. Pagos que deben ser
ordenados por los rganos jurisdiccionales nacionales y las ins-
tancias del derecho internacional. En este campo se ubican
Walter Mrquez y Liliana Ortega, para citar slo dos ejemplos.
Por otro lado, se encuentran quienes consideran que la indem-
nizacin plantea riesgos ticos para la agenda de los derechos
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
107
humanos, adems de asociarla a la lgica de mercado. En este
segundo grupo se ubican luchadores como Hebe de Bonafini.
Ciertamente, el emerger de las luchas por los derechos humanos le
permite a la izquierda venezolana recomponer y actualizar su agenda
de propuestas democrticas. De estos movimientos provienen lderes
del Chavismo como Tarek William Saab y Daro Vivas.
ESTALLAN LAS CONTRADICCIONES INTERNAS
Como resultado de la conmocin social del 27 y 28 de febre-
ro de 1989, se aceleran las contradicciones internas en Accin
Democrtica entre los elementos reformistas-gatopardistas que
constituan la mayora y el sector neoliberal, a la cabeza del cual
estaba Carlos Andrs Prez. Estas contradicciones reavivaron y
reconfiguraron las tendencias internas de ese partido y tuvieron
su reflejo en el movimiento obrero.
El II Congreso Extraordinario de la CTV, realizado en Caracas
los das 24 y 25 de abril, lo evidenciara. CAP, que haba asistido
al mismo para su instalacin, fue blanco de crticas del sector
reformista que le cuestion su intencin de aplicar a fondo la
receta neoliberal. Evidentemente el nfasis del esfuerzo de la
dirigencia sindical no resida en la perspectiva de los trabajado-
res, sino en la lgica de sobrevivencia de la burocracia sindical
que se vea obligada a desarrollar un discurso que le permitiera
continuar ejerciendo la representacin de la clase y cumplir con
el rol de aparato de mediacin poltica.
Despus de aos de inmovilidad poltica y de sumisin ante
los gobiernos y la patronal, la CTV convoc a un paro general de
actividades para el 18 de Mayo de 1989. El xito de esta iniciati-
va expresaba la acelerada prdida de legitimidad por la que atra-
vesaba el gobierno de CAP. La CTV apel a diversas estrategias
para mantener su liderazgo entre los trabajadores, desde organi-
zar la visita al pas de Lech Walesa
132
, pasando por planteamien-
tos de democratizacin de la estructura sindical hasta amagues de
choque con el gobierno de CAP.
108 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
PERESTROIKA
133
Y GLASNOST
134
Cuando ms requera referencias y esperanzas, el pueblo
venezolano vio entrar en barrena al sistema sovitico. El asenso
de Gorbachov espresaba el triunfo de una generacin que no
haba vivido la revolucin bolchevique y que tena como mayor
mrito su capacidad para ejercer los cargos burocrticos para los
cuales se les designaba.
La economa de la otrora Unin de Repblicas Socialistas
Soviticas (URSS) se encontraba estancada desde mediados de la
dcada de los ochenta: poca produccin, bajo nivel de vida, altos
ndices de desempleo, entre otros indicadores dan cuenta del deli-
cado deterioro de la hasta entonces superpotencia mundial, para-
digma de las revoluciones socialistas.
Producto de la guerra fra, en los aos anteriores la URSS haba
tenido enormes gastos militares. La rivalidad con los EE.UU., la
corrupcin y la expansin del Capitalismo haban hecho mella
arruinando el presupuesto nacional. Gorbachov, quien haba asu-
mido la Secretara General del Partido Comunista de la Unin
Sovitica en 1985, propone la Perestroika y el Glasnot, para la
reestructuracin o reforma de la repblica confederada.
La Perestroika plant reformas econmicas. Retoma las
nociones de economa de mercado y reimplanta los esquemas de
la propiedad privada y el beneficio particular. Crea cooperativas
y fomenta la explotacin individual de la tierra.
El Glasnot era una propuesta para la democratizacin de la
URSS que propuso una agenda y calendario para la instauracin
de un sistema poltico de democracia representativa. Es decir, los
jefes del Partido Comunista Ruso aoraban vivir al estilo vene-
zolano. Tamaa incoherencia.
En consecuencia, en Rusia se reconocen otros partidos polti-
cos. Se adopta el sistema de votacin universal, se garantiza el
derecho a entrar y salir del pas y moverse libremente por su terri-
torio, entre otros postulados.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
109
Desde la perspectiva de las reformas polticas, se implementa el
Glasnost o transparencia, que derivar en el aniquilamiento del
monopolio totalitario del Partido Comunista Sovitico, la promo-
cin de la libertad de expresin y el finiquito de la censura.
Gorbachov expresaba el fin de la experiencia socialista iniciada
por Lenin y Trotsky y la definitiva hegemonizacin de la perspecti-
va capitalista en la otrora Unin de Repblicas Socialistas
Soviticas. Para ello se disearon e implementaron un conjunto de
operaciones polticas, desde la nomenclatura sovitica de la cual
Gorbachov, la Perestroika y el Glasnot slo eran la punta del iceberg.
Al capitalismo le cost siete dcadas desmontar la experiencia
socialista. Ya desde el gobierno de Stalin se haba iniciado un perio-
do de burocratizacin que amanezaba la sostenibilidad del proyec-
to revolucionario Ruso. Gorbachov no hizo otra cosa que liquidar
los contados bolsones de socialismo en el bloque comunista.
De la experiencia Sovitica se derivan un conjunto de refle-
xiones vinculadas al contexto Venezolano. La bancarrota del
gobierno revolucionario, producto de la prctica desmedida de un
capitalismo de Estado ineficiente, la corrupcin y el burocratis-
mo son tres invariantes que la revolucin bolivariana debe, as
como otras, combatir enrgicamente.
EL EFECTO DOMIN:
CADA DE LOS PASES COMUNISTAS
DE LA EUROPA ORIENTAL
Tras la cada del bloque sovitico sobrevienen un conjunto de acon-
tecimientos polticos en la totalidad de los pases comunistas de la
Europa Oriental, cuyo sistema poltico era semejante al de la URSS.
Con la instauracin de la Perestroika y el derrumbe del bloque
Sovitico disminuye el influjo rector de la URSS en estos pases, con lo
que se suscitan abruptos cambios de Gobiernos y Sistemas Polticos por
la va pacfica tanto como por la violenta. Algunos de ellos fueron:
Alemania: en 1989 cae el Muro de Berln. Se celebran
elecciones y se unifican las dos Alemanias.
110 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Polonia: Celebra elecciones generales en 1990. Polonia
conoce en la dcada de los ochenta una de las experiencias
de democratizacin ms hermosas del este socialista. Los
obreros de los astilleros de Gandask eran uno de los ele-
mentos de la profunda lucha entre la burocracia estalinista
y los consejistas que procuraban una horizontalizacin de
los procesos de toma de decisiones, una apertura de demo-
cracia socialista que no miraba al capitalismo. Sin embar-
go, nuevamente la Santa Alianza entre el gran capital y la
Iglesia catlica funcion para negar cualquier posibilidad
de profundizacin comunista en el mundo. El vaticano, las
agencias noticiosas internacionales, el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional desarrollaron una opera-
cin poltica de grandes alcances, que inclua recetas neoli-
berales para salir de la crisis de parlisis productiva del este
sovitico, la personalizacin de las luchas revolucionarias
en un solo hombre, Lech Wallesa, la eleccin de un Papa
polaco
135
y la utilizacin de lazos ancestrales religiosos
entre las comunidades polacas para convertir, lo que pudo
ser la experiencia oxigenante del bloque socialista, en un
clavo que acelerara la cada del bloque sovitico.
Hungra: el presidente Poszgay permite la salida de la
poblacin a travs de las fronteras. Se celebran elecciones
generales pluripartidistas y esta nacin inicia la carrera por
instaurar una democracia de partidos polticos.
Checoslovaquia: se descompone en dos Estados: la
Repblica Checa y la Repblica Eslovaca, no sin antes
pasar por el drama la divisin tnica y el enfrentamiento
entre pueblos hermanos.
Bulgaria: elecciones en 1990, tras caer Giukov en el poder
desde haca 35 aos. Bulgaria, a pesar de ser una de las
naciones ms oscuras del bloque sovitico, rpidamente se
une al coro de las naciones que ensayan el modelo de
democracia representativa con la esperanza de ver solucio-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
111
nados all sus problemas de atraso y parlisis econmica.
Evidentemente la burocracia sovitica inici desde el
gobierno de Stalin un proceso de ineficacia gubernamental
y de restauracin capitalista que llevara a la vieja URSS a
ser un modelo incapaz de desarrollar la economa capitalis-
ta, pero tambin la economa socialista.
Albania: se independiza y se convierte en el pas ms
pobre de Europa. Albania, que bajo la presidencia de Enver
Hoxha haba roto con el bloque sovitico, acercndose a la
China de Mao, fue incapaz de construir un aparato produc-
tivo, una red de fbricas e industrias que le permitiera avan-
zar en la independencia socialista. Por el contrario, Albania
qued convertida en una nacin agraria, cuyo motor econ-
mico mencionado burlonamente, era conocido en todo el
mundo como limitado a la cra de cabras. Con la desapari-
cin de Mao y el juicio al grupo de los cuatro
136
, Albania se
distancia de China. Ala muerte de Hoxha se desarrolla una
feroz lucha por el poder en el interior del Partido del
Trabajo de Albania, la cual se sald de manera violenta
entre Ramiz Alia y Mement Sehu, dos de los lderes hist-
ricos del PTA los cuales haban tenido un papel protagni-
co en la liberacin de y la construccin del Estado Albans.
Yugoslavia: Tito haba fomentado un modelo hbrido entre
socialismo, cooperativismo y competencia capitalista. Bajo
la direccin de Tito, Yugoslavia adquiri un papel destaca-
do entre los pases del tercer mundo, especialmente el
conocido como Movimiento de los Pases No Alineados,
del cual forma parte Venezuela. Tito dise un modelo de
gobernabilidad multitnica, que pasaba por la divisin de
poderes y el reparto de sectores de las fuerzas armadas
yugoslavas entre Serbios, Croatas y Bosnios. A la muerte
de Tito, se quebr este modelo de gobernabilidad y la
nacin se resquebraj. El Imperio aprovech para probar en
Yugoslavia su modelo de guerra de cuarta generacin, que
112 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
condujo a la balcanizacin del rea. Se produce un conflic-
to continuo en el cual el imperio es cubierto por las actua-
ciones militares de la OTAN y Naciones Unidas.
Rumania: tras un alzamiento popular que ajusticia a su
gobernante Cecucescu se instala un nuevo sistema poltico:
la democracia partidista.
LA IZQUIERDAVENEZOLANA.
EN LA BSQUEDA DE LA BRJULA PERDIDA
A todo el caos epistmico, ontolgico y teleolgico que la
nueva situacin nacional le planteaba a la izquierda venezolana,
se le adicionaba el quiebre, la disolucin del modelo de socialis-
mo real Sovitico del cual slo sobreviva la Revolucin Cubana.
El quiebre del modelo Sovitico implicaba para la izquierda:
1. La necesidad de revalorar la libertad, opinin y perspectiva
de pensamiento colectivo e individual de los pueblos, lo
cual haba sido menospreciado por el bolchevismo, en aras
de un colectivismo que se convirti en pensamiento nico
y un profundo irrespeto por la diversidad, la diferencia y la
crtica. Es necesario puntualizar que el partido bolchevi-
que, antes de tomar el poder y hasta la segunda mitad de los
aos veinte del siglo pasado, procur siempre la unidad en
la diversidad. Sin embargo, la direccin poltica de esta
misma organizacin poltica, desde la segunda mitad de la
dcada de los veinte, inici un proceso de censura funda-
mentada en la maniquea valoracin de la disidencia como
un acto contrarrevolucionario.
2. La necesidad de revisar la teora del valor de Marx y la recon-
figuracin del sujeto poltico transformador en el marco de la
sociedad de las nuevas tecnologas de la comunicacin y la
informacin, el trabajo inmaterial y las fbricas de subjetivida-
des que caracterizaban a la produccin a finales del siglo XX.
3. La imposibilidad de hacer una revolucin aislada en un
solo pas sin una perspectiva internacional o, por lo menos,
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
113
continental del cambio.
4. La necesidad de superar el colonialismo intelectual de una
izquierda educada y construida sobre la hegemona de la
perspectiva euro cntrica en la discursiva y la accin pol-
tica. El proyecto nuestroamericano que levantaron nuestros
pueblos indgenas originarios, Simn Rodrguez, Mart,
Bolvar, Sandino, Farabundo Mart, el Che Guevara, entre
otros, tomaba un segundo aire.
La propia relacin entre los revolucionarios de Cuba y
Venezuela adquira nuevos caminos y matices que se expresaran
posteriormente en la hermosa relacin entre dos revoluciones que
se sienten profundamente americanistas.
LA CADA DEL BLOQUE SOVITICO
OBLIGAA REPENSAR NUESTRA
TRANSFORMACIN DESDE NUESTROS
PROPIOS REFERENTES
La capitulacin de la nomenclatura rusa ante el capitalismo
era un secreto a voces, pero la disolucin en los noventa de la
experiencia iniciada con la revolucin bolchevique no dej de
sorprender a toda la izquierda latinoamericana y especialmente a
la venezolana. Muchos abrigamos por aos la esperanza de una
revolucin poltica en la URSS que restituyera el espritu sovi-
tico en esa revolucin, pero el capital demostr su capacidad irre-
nunciable y avasallante para romper las esperanzas de los ms
humildes, all donde encuentran cualquier fisura por pequea que
sta sea.
La revolucin latinoamericana tena en su haber la derrota de
las experiencias embrionarias de control obrero en Bolivia, el
guerrillerismo de los sesenta y setenta, las iniciativas alternativas
e intermedias -que no fueron a fondo contra el gran capital- en
Nicaragua, el Salvador, Guatemala, entre otras. En Venezuela, la
izquierda qued slo con el referente de la Revolucin Cubana,
114 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
nica experiencia que se neg a seguir el camino liquidacionista
trazado por el denominado socialismo real.
No era tiempo de eufemismo poltico ni de retricas tericas.
En un pas en el cual la clase obrera industrial era marginal o muy
pequea, la izquierda venezolana se vio obligada a buscar nuevos
sujetos polticos para el cambio. Y all estaban precisamente los
militares rebeldes. Pero histricamente la izquierda haba sido
antimilitarista, as que se vio obligada a superar esta limitacin
epistemolgica para avanzar en la imbricacin del nuevo campo
rebelde.
Militares rebeldes e izquierda comenzaron a valorar el tercer
incluido del largo proceso de luchas, de resistencias: el movi-
miento popular. Los tres factores del cambio comenzaron a cons-
truir una visin comn para el futuro venezolano. Proceso que no
fue lineal, por el contrario tuvo sus retrocesos y estancamientos.
En ese marco se decide la insurgencia militar del ao 1992.
LA PRIVATIZACIN DE LA CANTV,
PUNTA DEL ICEBERG DE LAVENTA DEL ESTADO
Acompaando a las sugerencias del FMI y el Banco Mundial
respecto a los ajustes estructurales de la economa, en Amrica
Latina se multiplican, en los noventa, las declaraciones de polti-
cos y las iniciativas gubernamentales orientadas a la reduccin
del tamao del Estado (concepcin econmica neoliberal).
Argentina, Per, Chile y Uruguay forman parte de la avanzada en
la implantacin de estos programas de liberalizacin econmica
y reforma del Estado.
Estas iniciativas utilizaron todo tipo de argumento para justi-
ficar la transferencia de los bienes del sector pblico al privado.
Venezuela no permaneci al margen de esta dinmica, aunque la
situacin de conflictividad social impeda que la reestructuracin
tuviera la misma celeridad que en los pases antes referidos. Estas
iniciativas significaron la transferencia, a manos privadas, de
industrias bsicas (aluminio, hierro y se intentaba hacer lo propio
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
115
con la industria petrolera) y el sector de seguridad estratgica
para la nacin (telecomunicaciones).
En 1991 este proceso comenz con la privatizacin de la
CANTV
137
a un consorcio trasnacional que adquiri el 40% de las
acciones por 1.885 millones de dlares. Dndosele, a un irrisorio
precio, el control de las telecomunicaciones nacionales a una
empresa extranjera.
La reforma coyuntural que requera el modelo capitalista de
produccin y distribucin de mercados de consumidores implic
para Venezuela:
1. En los sesenta, la regionalizacin del pas, enfatizando en
el impulso de las industrias encargadas de la extraccin y
transporte de materias primas.
2. En los setenta, la estratificacin acelerada de la administra-
cin pblica y la creacin de categoras de funcionarios.
As comienza a dibujarse el modelo meritocrtico que tan-
tos daos le causar al pas en las dcadas futuras. Estas
iniciativas se ven acompaadas de planificaciones normati-
vas conocidas como Planes de la Nacin.
3. En la dcada de los 80 se ensayan en el pas un conjunto de
medidas neoliberales, como la devaluacin de la moneda
nacional y la apertura total a la inversin extranjera.
4. Afinales de los ochenta y comienzos de los noventa, el dis-
curso reformista apunt hacia la modernizacin del Estado
(simplificacin de trmites, formulacin de polticas pbli-
cas, reordenamiento institucional, etc.)
Todas estas medidas perseguan crear el marco jurdico, institucio-
nal e industrial para la profundizacin del modelo de economa
dependiente. Claro est, siempre acompaadas de los ms nobles
argumentos; por ejemplo, con ocasin del cambio del rgimen de
prestaciones sociales, los gobernantes le dijeron al pas que esto per-
mitira elevar el nmero de puestos de trabajo y elevar los niveles
salariales. Muy pronto descubriran los trabajadores venezolanos que
esto era slo un nuevo engao del capitalismo salvaje.
116 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
En 1990 se presenta el VIII Plan de la Nacin, el cual seala
que se deben iniciar un conjunto de reformas con el objeto de
racionalizar la administracin (...). Contina sealando este ins-
trumento de planificacin nacional que (...) el desarrollo de la
descentralizacin exige redefinir el rol del Estado y reorientar su
intervencin hacia el logro del bienestar social (...) lo ms cerca-
no posible sus ciudadanos (...) Esto implica (...) transferir al sec-
tor privado la propiedad o la gestin de empresas pblicas en
diversas reas de la economa y mejorar los resultados de las
empresas que permanezcan en manos del Estado, a fin de liberar
recursos para dedicarlos al gasto social.
Lo que no recoge la fundamentacin privatizadora del Estado
es que la bancarrota de las empresas pblicas obedeca, en la
mayora de los casos, a prcticas corruptas y clientelares de los
administradores designados por el gobierno central.
Con la venta de CANTV, Venezuela avanz en lo relativo a la
privatizacin de sus empresas Estatales. Fueron incontables las
expresiones de resistencia ciudadana a las tendencias de liberali-
zacin de los mercados desarrolladas por sectores sociales y pol-
ticos instalados en el poder, pero los gobernantes se mostraban
sordos ante las exigencias nacionalistas de los sectores ms
excluidos de la renta petrolera.
Se trabajaron mediticamente las propuestas para alcanzar
matrices de opinin favorables a la dinmica privatizadora. Ello
permiti que una importante franja de la clase media fuera sedu-
cida por los cantos de la sirena neoliberal. El discurso de abrirle
paso a un esquema menos intervencionista, donde el Estado se
orienta a la creacin de condiciones favorables para el funciona-
miento de los sistemas de precios, la competencia y los mercados
laborales y de bienes fue la tesis discursiva que contribuy a
generar una matriz de opinin favorable o, por lo menos, inm-
vil frente al paradigma neoliberal.
Como lo sealamos ms arriba, adems de la privatizacin de
la CANTV, se produjeron otras tantas ventas de activos del
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
117
Estado en las industrias siderrgicas (Sidor), de transporte areo
(Viasa), as como de procesamiento de productos agroalimenta-
rios (centrales azucareros, torrefactoras de caf) y empresas
encargas de generar los insumos y materiales vitales para el sec-
tor de la construccin (fbricas de cemento), de diversin (redes
hoteleras) e inmobiliario (viviendas, apartamentos).
Afortunadamente la insurgencia de los militares nacionalistas en
el ao 1992 contribuy a desacelerar y paralizar una significati-
va porcin de la tendencia privatizadora.
LA CTV EN CADA LIBRE
Apesar de los intentos de maquillaje discursivo y en las repre-
sentaciones, para 1991 la CTV era una institucin en creciente
desprestigio y deslegitimacin ante los trabajadores. El 16 de
Abril de 1991 realizan su III Congreso extraordinario. Aunque el
MAS, con sus 98 delegados de un total de 1.800 se coloc a la
orden para refrescar con rostros y nuevos discursos la conduccin
sindical, nuevamente se impuso la aplanadora Adeca. Antonio
Ros
138
result electo como Presidente de la CTV.
4 DE FEBRERO Y 27 DE NOVIEMBRE DE 1992
Durante los aos 1989, 1990 y 1991, el esfuerzo de cambios
desde el orden establecido se concentr en los partidos polticos y
las reformas jurdicas. Sin embargo, los partidos polticos, construi-
dos sobre el paradigma de la representatividad y la racionalidad
electoral fueron incapaces de interpretar las claves de los nuevos
tiempos: democracia directa versus democracia representativa, inte-
reses ciudadanos versus intereses electorales; limitndose a enten-
der la crisis de eficacia y legitimidad desde su tradicin interpreta-
tiva y sobre la base de las recetas del ILPES
139
, la CEPAL
140
, el
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para la
superacin de los nudos problemticos en la gobernabilidad.
Esta dinmica de crisis objetiva del modo de produccin y la
construccin capitalista en Venezuela se vio complementada con
118 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
la crisis de la izquierda, el surgimiento de una nueva logia rebel-
de en el seno de las Fuerzas Armadas (MBR-200) y el creciente
protagonismo popular en los distintos escenarios polticos, socia-
les y econmicos. Elementos que se convirtieron en detonantes
de los acontecimientos que ocurriran en 1992.
Durante todo el ao 1991, el ciclo reivindicativo de protestas
por mejoras econmicas y sociales, se agudiz y generaliz en
todo el pas. Progresivamente los resortes de resistencia antiguber-
namental, pero tambin de la oficialidad leal al poder constitui-
do en el interior de las Fuerzas Armadas se comenzaron a activar.
Una muestra del ltimo de estos casos lo constitua la presencia
permanente, desde noviembre de ese ao, de unidades militares
apostadas frente a muchos de los organismos pblicos, en claro
lenguaje de respaldo al orden. Esto aceler las definiciones rebel-
des en el seno de las fuerzas armadas. Desde el poder constituido
vena tomando cuerpo la iniciativa de reducir el nmero de oficia-
les y tropas, en el marco de la desaparicin del bloque sovitico,
las exigencias del Pentgono norteamericano de reducir el volu-
men de los ejrcitos nacionales y como un mecanismo de la oligar-
qua nacional para acallar la creciente rebelda en los cuarteles.
Estas de resistencia eran generalizadas, ejemplo de ello es el
sector educativo. La resistencia pedaggica se expresaba cada vez
con mayor nitidez en la escuela. Una creciente beligerancia de los
maestros en las luchas reivindicativas indicaba que comenzaban a
rebelarse contra la representatividad, mediante una creciente exi-
gencia de accin directa para la solucin de los conflictos, siendo
la forma ms popularizada el movimiento magisterial de base.
En el horizonte de estos procesos, estaba inmerso el cuestio-
namiento a la representatividad y la exigencia de una participa-
cin ms all de los lmites electorales. Se abren espacios los
colectivos horizontales y las consultas asamblearias para la toma
de decisiones. Sin embargo, desde los referentes de poder, se con-
tinuaba creyendo que bastaba con cambiar algunos liderazgos o
hacer aparecer nuevas siglas partidarias para despertar el fervor
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
119
ciudadano por la representatividad. La certeza de esta perspecti-
va se podr constatar dos aos adelante, con el intento gatopar-
dista de limitar la solucin al ascenso al poder de una estructura
partidaria diferente del bipartidismo puntofijista
141
.
En un sin fin de espacios sociales, a lo largo de todo el mes de
enero de 2002, entre ellos la marcha del magisterio nacional,
realizada en Caracas el 27 de enero de 1992, se habla abierta-
mente de un inminente golpe de Estado. Entre tanto, los sectores
putchistas y la resistencia militar tomaban cuerpo y, al hegemo-
nizar las opciones posibles irrumpen el 4 de febrero de 1992.
El desarrollo desigual y combinado de los procesos de trans-
formacin se expresa en los hechos del 4 de febrero de 1992 (aso-
nada militar liderada por Hugo Chvez). Gran parte de los esfuer-
zos e iniciativas de articulacin entre militares y civiles fueron
agenciados por representantes o individualidades ligadas a los
partidos polticos, quienes no conceban otra forma de mediacin
que sta, pero el movimiento popular tena sus propios caminos
de desarrollo y encuentro.
Sin embargo, es innegable la limitada participacin popular el
4 de febrero de 1992, lo cual contrast con las amplias simpatas
que gener el intento del golpe en las mayoras sociales del pas.
El 4 de febrero de 1992, el rebelarse contra el poder establecido
y al asumir los golpistas su responsabilidad en la derrota militar,
se genera un quiebre en los modos maquiavlicos de la poltica.
Nace un smbolo de la otredad ciudadana, que reconfigura
el imaginario rebelde del pueblo y se convierte en elemento
clave para entender e interpretar los futuros acontecimientos
en las dinmicas polticas, sociales, econmicas, culturales y
religiosas nacionales: Hugo Rafael Chvez Fras. Chvez es
visto como uno de los nuestros, como un hijo de pueblo que estu-
dia la carrera militar y se niega a convalidar todo aquello que
fuera ilegtimo para el pueblo. Chvez es un antihroe, un militar
que es derrotado como lo ha sido la mayora del pueblo. No es un
poltico triunfador clsico. Es el antipoltico que dice y hace todo
120 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
aquello que ningn poltico de carrera seguramente dira ni hara,
pero que el ciudadano comn siente que sera su forma de actuar
ante una situacin similar.
Por ello el fenmeno Chvez atraviesa los partidos polticos,
para convertirse en agenda de discusin de los grupos religiosos,
de las tradiciones de resistencia cultural, de los simples, de los de
abajo. Pero con Chvez se genera tambin una confusin polti-
ca y lo que se haba avanzado en materia de protagonismo ciuda-
dano se detiene, delegando nuevamente la representacin en un
hombre, en un colectivo insurgente. Lo sustantivamente diferen-
te es que la mediacin no reside ya en los partidos polticos y
Chvez se convierte en una bisagra para las corrientes del pensa-
miento divergente.
Desde la crcel, los militares golpistas reinician el encuentro
con los sectores populares y beben de la resistencia popular el
modelo de democracia directa. Por ello, llaman a no votar
142
y
a construir por ahora formas de resistencia y lucha popular. Sin
embargo, en el seno de los colectivos de civiles y militares
comienzan a surgir nuevas formas de interpretar la accin nece-
saria. Durante 1995-1996, surge la perspectiva constituyente, la
opcin de construccin poltica de nuevas formas de dilogo
entre ciudadanos y Estado, mediante un proceso de constituyen-
te originaria, que lograra impulsar la agenda requerida para
alcanzar un modelo de democracia participativa y protagni-
ca. Esta aspiracin se refleja en 1996 en la denominada Agenda
Alternativa Bolivariana (AAB).
El surgimiento de formas de resistencia que construyen sus
propios cauces y se niegan a entrar en los canales y protocolos
establecidos por el stablismenth para normalizar las protestas
constituyen el elemento cualitativamente significativo de este
proceso.
Los partidos polticos del sistema, los sindicatos, gremios; es
decir, la legalidad del orden establecido se ve superada por el
emerger de formas de autoorganizacin y autovalidacin ciuda-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
121
dana. Los partidos nacionalistas y de izquierda sufren la presin
de las comunidades y su propia militancia para abrirse a nuevas
perspectivas que les permitan realizar una lectura correcta y per-
tinente sobre lo que est ocurriendo. Esta actividad cismtica se
expresa en los escenarios sociales concretos en crisis de goberna-
bilidad.
Apesar de ello, los referentes e instancias de poder, del orden
establecido, guardaban an esperanzas sobre la capacidad de
reforma del Estado y la modernizacin de sus instituciones, cam-
bios que les permitieran retomar la conduccin de los procesos
sociales. Se inician: (a) procesos de mutacin en los partidos
polticos limitadas a algunos cambios o rotacin en los cargos
directivos; (b) se produce la explosin, la vorgine de dinmicas
polticas emergentes de lo que luego seran nuevas agrupaciones
poltico partidarias (PV
143
, ABP
144
, PJ
145
, entre otras) y de
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs
146
), como alternati-
vas organizativas ante las representaciones polticas (especial-
mente los partidos conocidos), cuya legitimidad, eficacia poltica
y capacidad de representacin se encontraba en el ojo del hura-
cn de los cuestionamientos sociales.
Entre contactos, reuniones clandestinas y un creciente espritu
de acuerdo para la accin, progresivamente se van hibridando las
visiones y posiciones tanto de los militares rebeldes como de los
activistas revolucionarios y populares. Aestos ltimos, los acon-
tecimientos de febrero de 1989 les haban demostrado la preca-
riedad de las formas organizativas construidas hasta el presente,
obligando a reevaluar el papel del espontanesmo de las masas en
la transformacin de las relaciones de poder.
ENCARCELAMIENTO EN YARE
La prisin de Yare representa para Hugo Chvez y los milita-
res bolivarianos una oportunidad para la reflexin y la madura-
cin poltica. Durante su cautiverio de dos aos, todos, pero espe-
cialmente Hugo Chvez y Arias Crdenas, se dedican a leer, ana-
122 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
lizar y comprender mejor, transdisciplinariamente a la sociedad
venezolana.
Chvez se estrena como escritor para grandes audiencias y se
conocen diversos artculos y ensayos polticos que dan cuenta de
este hecho. Destacan, entre otros, Cmo salir del Laberinto del
cual es co-autor y Del terrorismo de Estado a la guerra civil,
ambos escritos en (1992).
Lejos del aislamiento, la prisin de Yare signific un lugar de
circulacin e intercambio de ideas. Chvez inici una correspon-
dencia clandestina con diversos actores de la poltica venezolana
y latinoamericana. Sobresalen los enlaces con los Carapintadas
de Seneildin y el socilogo argentino Norberto Ceresole. Las
tesis de Ceresole respecto al Caudillo-Ejrcito-Pueblo y las
nociones que postulan el establecimiento de un mundo multipo-
lar en contraposicin al mundo unipolar liderado por los EE.UU
causaran un profundo impacto en el ahora, lder poltico-militar.
El periodo de encarcelamiento de los lderes de las intentonas
golpistas del 4-F y 27-N le permite a stos establecer contacto
con luchadores sociales y el movimiento popular organizado. A
partir de estos acercamientos emergen contradicciones tcticas
respecto a las formas de actuar en la realidad poltico electoral
inmediata. Una tesis sostena que para abrirle paso a la revolu-
cin bolivariana era necesario sostener una poltica abstencionis-
ta respecto a los futuros procesos lectorales. La otra tesis propon-
dra la posibilidad de articular un amplio movimiento opositor al
rgimen que levantara una candidatura revolucionaria.
Una vez liberados por el Presidente Caldera, los lderes del
movimiento golpista del 92 dividen su accionar tctico en cuan-
to a las elecciones para Gobernadores de Estado, manteniendo la
unidad estratgica propia de una visin compartida de pas.
Mientras Arias Crdenas (Exgolpista) se postula y por mandato
popular gana la Gobernacin del fronterizo estado Zulia, su com-
paero de armas, Hugo Chvez, hace llamados al voto nulo y/o
la abstencin.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
123
Esta estrategia poltica parece estar orientada a disminuir
resistencias ante un eventual gobierno de las fuerzas del
Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200)
147
. Por
una parte Arias evidencia con su accin al frente de la
Gobernacin, la sensatez de los rebeldes para gobernar y geren-
ciar los cambios; por la otra, Chvez afianza sus vnculos con la
corriente histrico-social por el cambio.
Salvo algunos sectores del Trotskismo, el anarquismo y los
auto-denominados marxistas leninistas, la izquierda electoral en
su conjunto se une a este movimiento que liderizan individuali-
dades y organizaciones con amplia tradicin combativa, entre los
cuales se cuentan Pedro Duno, J.R. Nez Tenorio, Lanz, entre
otros. El pacto se sella alrededor de la figura del Candidato
Presidencial Hugo Rafael Chvez Fras.
LA CTV DE ANTONIO ROS
El 18 de junio de 1992 Antonio Ros se separara de la presi-
dencia de la CTV para hacer frente al antejuicio de mritos incu-
bado por la Corte Suprema de Justicia
148
. En septiembre de ese
ao Ros recibe un auto de detencin y tras una breve reclusin
sale en libertad bajo la garanta propia del sometimiento a juicio.
Das despus sufrira un atentado. Era evidente e inocultable la
crisis de legitimidad de la CTV.
SALIDA DE CAP
El bipartidismo, acostumbrado a iniciar aparentes cambios
para que nada cambie, interpret la rebelin del 4-F como un
simple alzamiento contra el gobierno de CAP y no valor las
enormes simpatas que despert en el pueblo este suceso, cansa-
do como estaba de un modelo de gobernabilidad y unos protoco-
los para hacer poltica, fundamentados en el desprecio al ciuda-
dano, la explotacin de muchos en beneficio de unos pocos y la
falta de seguridad jurdica.
124 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
En 1993 el segundo gobierno de CAP haba sido sometido a
dos rebeliones, una civil y otra militar. Al final de su mandato
Carlos Andrs Prez vio disminuir su periodo presidencial, ya
que en ese ao se produjo el primer juicio a un presidente en ejer-
cicio en la historia venezolana.
El 12 de marzo de 1993, mientras el presidente Prez presenta-
ba ante el Congreso Nacional su mensaje anual, el entonces Fiscal
General de la Repblica, Ramn Escovar Salom, sorprendi con el
anuncio de que el despacho a su cargo haba introducido ante la
Corte Suprema de Justicia una demanda contra Prez por malver-
sacin y peculado de uso de los dineros de la partida secreta.
La Corte se reuni el 20 de mayo de 1993 y declar que s haba
mritos para iniciar un juicio contra el Presidente en funciones.
Conforme lo estableca la Constitucin de 1961, Carlos Andrs
Prez fue suspendido de sus funciones como jefe del Estado y se
encarg de manera provisional al Senador Octavio Lepage para
que cubriera la vacante temporal durante el periodo que durara el
juicio, mientras se designaba un Presidente encargado.
El presidente interino seleccionado por el Congreso fue el sena-
dor por Accin Democrtica Ramn Velsquez, quien cont con los
votos de AD y COPEI ms otros partidos minoritarios. Prest jura-
mento el sbado 5 de junio de 1993. Velsquez tena el mandato de
conducir al pas hasta las elecciones de diciembre de ese ao.
La gestin de Velsquez se limita a colocarle el ejectese a las
decisiones que tomaba el autntico gobierno en las sombras
Adeco-Copeyano. El desgobierno de Velsquez impulsa y pro-
fundiza la penetracin de las polticas neoliberales en el aparato
gubernamental y en las polticas pblicas.
As, en medio de la ms grave crisis de gobernabilidad cono-
cida por el modelo de democracia representativa, la parlisis e
involucin ideolgica de la mayora de la izquierda venezolana y
una creciente agitacin cvico-militar de orientacin popular, se
convoca a las elecciones de 1993.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
125
EL CHIRIPERO
En 1993, Rafael Caldera, mximo lder del Social
Cristianismo, lanza su candidatura fuera de COPEI, el partido
que l mismo fund varias dcadas atrs. La separacin entre
Caldera y COPEI se produce debido a las pugnas por la candida-
tura presidencial y no por razones de orden ideolgico.
Caldera basa su clculo poltico en un deterioro de la credibi-
lidad de AD y COPEI, la iracundia no canalizada del ciudadano
ante la ineficacia del Estado y la carencia de un lder que agluti-
ne a la izquierda nacional. Sobre este ltimo elemento levanta
una estructura poltica (Convergencia) y un amplio frente de
organizaciones progresistas y de izquierda en lo que se denomi-
n el Chiripero
149
. De esta manera, Caldera pasaba factura a la
dirigencia de izquierda, por su decidido apoyo e intervencin
durante su primer periodo presidencial, a favor de la pacificacin
de la izquierda alzada en armas.
El chiripero (MAS, MEP, PCV) aliados a la recin fundada
Convergencia, se unen para construir una plataforma netamente
electoral, claudicando en la elaboracin de un programa conjun-
to para el cambio.
La crisis de eficacia y legitimidad del Estado Venezolano faci-
litan el triunfo de Caldera en hombros del Chiripero. Su gobier-
no de eminente corte neoliberal constituye una frustracin para el
electorado agobiado por el desempleo, la inflacin y los bajos
salarios. Pero evidencia que la mayora de la izquierda baja la
santamara como referencia para el cambio, para asumir el mime-
tismo impuesto por la lgica del poder burgus.
SERGIO Y SU LEGADO
Con tan slo 27 aos de vida, Sergio Rodrguez Yance deja todo un
legado de trabajo para el fomento de la organizacin y participacin
popular. Entiende que las comunidades desarrollan conciencia a partir de
sus luchas concretas y por ello contribuye en los procesos reivindicati-
vos del 23 de Enero, del Valle y otras comunidades de Caracas.
126 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
El 23 de septiembre de 1993, Sergio marchaba detrs de sus
sueos y utopas realizables, cuando a las 2:30 p.m. en la esqui-
na El Chorro una bala asesina cort su vida. El objetivo de la
marcha era llegar hasta el congreso para expresar la protesta
comunitaria ante lo que estaba ocurriendo en el pas. Pero las
fuerzas del orden establecido no se lo permitieron.
Desde la dcada de los ochenta, Sergio haba mostrado su pre-
ocupacin por el tema de la organizacin de los sectores de avan-
zada. El Grupo Cultural Hombre Nuevo de Monte Piedad y el
peridico El Vocero de Monte Piedad testimonian esta dedica-
cin e inters. Desde el combate comunitario Sergio salta a la lucha
revolucionaria que entiende asociada a la liberacin continental.
Sergio forma parte de la avanzada social que se vincul a los
militares bolivarianos. Durante el ao 1992 coordina, organiza y
participa activamente en las tareas civiles de los levantamientos
militares del 4 de febrero y el 27 de noviembre de ese ao. Luego
le tocara asumir labores de retaguardia y resguardo propias del
movimiento insurgente que comenzaba a ser masivo. Estamos
seguros de que como siempre Sergio se fue en la avanzada y mar-
ch a un lugar donde nos espera para librar otras batallas revolu-
cionarias.
COLAPSO FINANCIERO
Durante la segunda administracin de Rafael Caldera, el pas
se sumerge en una crisis bancaria provocada por la propia banca
especulativa nacional. El colapso financiero se inici en febrero
de 1993, con la cada del Banco Latino, el segundo banco comer-
cial del pas. La crisis econmica se agrav a partir de 1994. En
agosto de 1995, 18 de los 41 bancos privados estaban interveni-
dos y 70% de los depsitos era administrados por el Estado.
No obstante el robo a la nacin y a los ahorristas, los banqueros
seran favorecidos por la accin absolutoria del gobierno nacional,
quien asume el reintegro de los dineros a millones de ahorristas.
Los Banqueros venezolanos no le dan la cara al pas y huyen
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
127
a Estados Unidos dejando a sus espaldas un agujero negro que
cost al Estado venezolano 12.000 millones de dlares. Se emi-
ten rdenes de captura contra 322 banqueros pero no hay un solo
detenido, todos lograron establecerse en el exterior, la mayora en
Miami y Nueva York.
Durante esos aos, se produjeron asociaciones de bancos con
la Banca extranjera y, para finales de 1998, abundaban los ban-
cos extranjeros entre los principales accionistas de la banca en
Venezuela. La nacin pierde soberana financiera y los ahorristas
estn a merced de la actividad especulativa de la banca privada.
Todo lo sucedido a raz del colapso financiero pareca una gil
maniobra de la oligarqua venezolana aliada al gobierno burgus
para condicionar la apertura globalizante.
La burda estafa a la nacin cometida por los banqueros prfu-
gos, la complaciente actitud del gobierno, la actividad privada de
la banca trasnacional que no invierte en el desarrollo nacional y
la imagen de los banqueros fugitivos con sus cuentas repletas de
dlares expoliados al tesoro nacional y a los modestos ahorristas,
generan un estado generalizado de descontento cvico militar. El
incremento del descontento popular se traducir ms adelante en
organizacin para el cambio radical del pas.
INDULTO A LOS MILITARES REBELDES
En marzo de 1994, Rafael Caldera, en su condicin de
Presidente de la Repblica, indulta a los militares que participa-
ron en los intentos de golpe de Estado de 1992 (4F y 27N).
Chvez sale a recorrer el pas, llamando a organizar un movi-
miento revolucionario bolivariano. Durante el periodo 1994-
1995 participa en mltiples reuniones de trabajo, acompaado,
entre otros, por Domingo Alberto Rangel. Su discurso de crtica
permanente al modelo de democracia representativa comienza a
mostrarse abiertamente abstencionista. Sin embargo, otros de los
militares indultados, especialmente Arias Crdenas, se incorpo-
ran a la gestin gubernamental de Rafael Caldera (PAMI
150
).
128 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
ALZAMIENTO CIVIL DE LOS HABITANTES
DEL MUNICIPIO PEZ DEL ESTADO
APURE EN VENEZUELA
La dcada de los noventa fue una poca de despertar popular
a lo largo y ancho del pas. De la resistencia, el movimiento
popular fue pasando a la ofensiva. En un hecho imposible de pen-
sar en otro momento histrico, los habitantes del Municipio Pez
se alzaron en protesta contra las condiciones de vida que tenan
que soportar.
En febrero de 1995 se produjo un alzamiento popular que, a
pesar de no tener una relacin orgnica con el MBR-200, reivin-
dic la gesta de los militares patriotas. Mujeres, hombres, jve-
nes y hasta nios convirtieron a la poblacin llanera en territorio
liberado por espacio de una semana.
Este levantamiento se detendra con la firma de un acuerdo
con el gobierno para revisar la situacin local y explorar meca-
nismos para la superacin de la profunda exclusin social que
viva la poblacin del Municipio. Tanta gallarda le pareca into-
lerable al rgimen.
CARARABO
A slo unos das de haber firmado el acuerdo de gobernabili-
dad entre el Ejecutivo y los habitantes del Municipio Pez, bajo
el pretexto de la incursin de columnas guerrilleras en el sector
se da inicio a una jornada de represin sin precedentes en est
regin. Varios habitantes mueren y sus cuerpos son sealados
como pertenecientes a elementos subversivos. Sin embargo, los
acontecimientos de Cararabo forman parte de las injusticias y
violaciones a los derechos humanos que no han recibido an cas-
tigo alguno.
En medio de un creciente ambiente de luchas populares, estu-
diantiles, gremiales y de los trabajadores culmina el ao 1995.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
129
PRESTACIONES SOCIALES
El gobierno neoliberal de Rafael Caldera, el cual contaba con
el apoyo de un sector de izquierda
151
, inicia un proceso de consul-
tas y alianzas para garantizar la modificacin del rgimen de
prestaciones sociales del cual haban gozado los trabajadores por
dcadas y que estaba inscrito en la perspectiva del Estado de
Bienestar Keynesiano.
Los argumentos centrales que se utiliz el gobierno para per-
near la propuesta y que la misma ganara simpatas entre los asa-
lariados fueron: (a) que la modificacin de esta norma permitira
abrir miles de puestos de trabajo; (b) que le permitira a los tra-
bajadores disfrutar del ahorro generado por la acumulacin de las
prestaciones y (c) que le permitira modernizar la legislacin
laboral para la insercin del pas en la era global. En un pas con
altos niveles de desempleo y con un gran sector de la izquierda
en el gobierno, este argumento logr asidero poltico. En conse-
cuencia, el Congreso Nacional y el Ejecutivo trabajaron en una
nueva normativa laboral que flexibilizara y modificara sustan-
cialmente los montos y volmenes de dinero a los cuales tena
derecho el trabajador al terminar la relacin de trabajo o salir
jubilado.
Con la modificacin del rgimen de prestaciones se dio el ms
duro golpe a los trabajadores en sus derechos y garantas labora-
les, demostrndose adems el rol de la CTV de organizacin
sumisa ante la patronal.
INCURSIONAR EN LA CONTIENDA ELECTORAL
Durante el ao de 1996 la agitacin crece. Los bolivarianos se
renen para definir su actuacin para la coyuntura y los aconte-
cimientos que se avecinan. Era inminente una confrontacin de
gran magnitud entre los excluidos y los instalados en el poder.
El 17 de diciembre de 1996, cuando se cumplan catorce aos
del juramento en el samn de Gere, se rene la Asamblea
Nacional del Movimiento Bolivariano, la cual decide, por amplia
130 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
mayora, la participacin en los prximos comicios presidencia-
les. Decisin que acuerdan debe ser consultada y legitimada con
las bases del movimiento bolivariano y las propias comunidades.
PARTICIPAR ELECTORALMENTE
PARA DAR INICIO A LA REVOLUCIN
PACFICAY DEMOCRTICA
Durante el primer trimestre del ao 1997 se genera la consul-
ta y la mayora de las bases del movimiento bolivariano decide
participar en la contienda presidencial de 1998. Era innegable
que el lder del movimiento y potencial candidato a la
Presidencia de la Repblica era Hugo Rafael Chvez Fras.
ACUERDO TRIPARTITO SOBRE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
Y POLTICA SALARIAL
El 17 de Marzo de 1997 la patronal (Fedecmaras,
Consecomercio, Conindustria, Fedeagro, Fedeindustria), la buro-
cracia sindical (CTV, CODESA, CGT) y el Ejecutivo nacional fir-
man el acuerdo tripartito que contendra el cambio de rgimen de
prestaciones. La CUTV se mantuvo al margen de este acuerdo.
El consenso de Miraflores, mediante el cual se le robaba a los
trabajadores una de sus principales conquistas histricas, signifi-
c el comienzo de una confrontacin entre dos pticas diametral-
mente opuestas: la neoliberal y la bolivariana.
MOVIMIENTO V REPBLICA (MVR)
La decisin de la base social-militar bolivariana de participar
electoralmente en los comicios que se avecinaban demanda una
estructura poltico electoral capaz de emprender la tarea.
En consecuencia, la Direccin Nacional decide legalizar una pla-
taforma electoral que permitiera el acceso al poder por intermedio
de votos. El 19 de abril de 1997 se decide fundar el Movimiento
Quinta Repblica como sustento orgnico al ideario bolivariano y
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
131
el conglomerado de organizaciones, como frente bolivariano.
Histricamente William Lara, Adn Chvez y Jos Khan confor-
man el tro de lderes organizadores del ms importante movimien-
to poltico bolivariano: el MVR. Luego de las autodepuraciones de
abril del 2002, en el ao 2004 se lleva a cabo un importante proce-
so de democratizacin interna de esta organizacin poltica.
Al frente de Quinta Repblica, resultan electos como integran-
tes del Comando Tctico Nacional (CTN), los siguientes dirigen-
tes: Presidente del MVR: Hugo Chvez; Director general del
MVR: Francisco Ameliach; Director general del CTN: William
Lara; Secretario General del CTN: Hugo Cabezas; Director de
Finanzas: Elizer Otaiza; Director de Formacin: Elas Jaua;
Director de Ideologa: Aurora Morales; Director de Fuerzas
Sociales: Nicols Maduro; Director de Giras y Eventos: Daro
Vivas; Director de Asuntos Municipales: Henry Falcn; Director
de Comunicacin: Juan Barreto; Director de Gobernabilidad:
Diosdado Cabello; Director de Asuntos Juveniles: Tania D
Amelio; Director de Asuntos Campesinos: Braulio Alvarez;
Director de Asuntos Parlamentarios: Cilia Flores; Director de
Asuntos Internacionales: Tarek William Saab; Coordinador de
Poltica Electoral: Adn Chvez; Directores Polticos: Iris Varela,
Omar Mezza, Freddy Bernal, Florencio Porras, Luis Reyes
Reyes; Presidente de la DEN: Elvis Amoroso; Comisin
Disciplinaria de la DEN: Juan Mendoza, Pedro Alastre, Virgilio
Chvez y Juan J. Hernndez.
Con el proceso de democratizacin de sus cuadros dirigencia-
les, el Movimiento Quinta Repblica comienza a dar respuesta a
la demanda social de apertura, transparencia y democracia.
MANTENERSE EN EL PODER
Es importante detenernos a analizar por qu un sector de la
izquierda en el gobierno, especialmente el MAS, apoya la candida-
tura de Hugo Chvez. La izquierda parlamentaria, que con Rafael
132 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Caldera haba experimentado las mieles del poder en su Gobierno
Fondomonetarista, ve en riesgo su permanencia en el mando. En
consecuencia, coloca en el saco del olvido las crticas a las inten-
tonas golpistas, formuladas por algunos de sus destacados dirigen-
tes y decide aproximarse a la candidatura del Teniente Coronel.
Debilitados en su intencin de voto, que les proyectaba una
derrota electoral histrica, deciden dar un giro y abren el debate
sobre el apoyo candidatural.
Apesar de que hasta el ltimo ao de gobierno haban apoya-
do a Rafael Caldera, el hecho que algunos de sus dirigentes
(MAS) fueron ministros del gobierno calderista hasta el ltimo
da y que el discurso de Chvez era inconfundiblemente antical-
derista, logran desarrollar un mimetismo que les permite compar-
tir labores de gobierno y oposicin, dando la apariencia de garan-
tizar la transicin entre el gobierno de Rafael Caldera y el poten-
cial gobierno de Chvez
Especialmente el MAS y un sector de la Causa R se aproxi-
man al Chavismo histrico. Evidentemente sus motivaciones se
concentraban en garantizarse la continuidad en el poder. La
izquierda en general justifica con pragmatismo electoral su deci-
sin de ingresar a la poltica de construccin de un Frente nico
Anti- Bipartidista y no en una propuesta socialista de gobierno.
MARCHA DEL 1 DE MAYO
El 1 de Mayo de 1998 las dos perspectivas sobre el desarrollo
nacional y la poltica laboral se expresaron a nivel de masas. Dos
marchas, una liderada por la CTV y la otra por la CUTV, sinteti-
zaban la huella que en el mundo del trabajo haba dejado la modi-
ficacin del rgimen de prestaciones sociales.
FRENTE NICO SIN PROGRAMA:
EL POLO PATRITICO
152
El Frente nico se concreta por la va de la estructuracin de
las planchas de candidatos a los cuerpos deliberantes, ms que en
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
133
un programa conjunto. El recin fundado MVR, junto al PPT,
MAS, MEP, PCV, entre otros partidos, proclaman la constitucin
del Polo Patritico.
As, trasladando la disputa al rea de las aspiraciones parla-
mentarias, Chvez logra posesionar su Agenda Bolivariana, cla-
ramente nacionalista, que le prefigura como una candidatura pro-
gresista.
Sin embargo, la exacerbacin del combate al bipartidismo,
que rinde resultados electorales positivos, oculta las carencias en
las definiciones en torno a temas clave, como la deuda externa, la
usura del capital, la desigual distribucin de la tierra, el impacto
de la globalizacin en el empleo, la prdida de valor adquisitivo
del Bolvar, el desmantelamiento progresivo de los precarios sis-
temas de seguridad social, la poltica petrolera de corte naciona-
lista y las relaciones con Cuba (bloqueo), Corea del Norte
(Eliminacin del Muro y Reunificacin), entre otros.
Los partidos que haban obtenido los mayores beneficios del
sistema de gobernabilidad imperante desarrollan una alianza par-
lamentaria para fraccionar las elecciones parlamentarias y de
gobernadores, con respecto a las presidenciales. Queran, con
ello, disminuir el efecto portaviones de la candidatura de Chvez,
con respecto a la inocultable tendencia de triunfo de la candida-
tura presidencial de la alianza de partidos denominado Polo
Patritico.
Apesar de la maniobra electoral de la derecha venezolana y de
sus interlocutores institucionales, las elecciones de noviembre de
1998 arrojan como resultado la mayora de gobernaciones para
los candidatos del Polo Patritico, que le propina al bipartidismo
la primera gran derrota desde 1958.
Las fuerzas polticas de derecha fraccionadas en tres candida-
turas presidenciales (AD: Alfaro Ucero, COPEI: Irene Senz y
Proyecto Venezuela
153
: Salas Rmer) ven descender, bruscamen-
te, su potencial mercado electoral, lo que los lleva a definir la
candidatura de Salas como nica de AD, COPEI y Proyecto
134 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Venezuela, esfuerzo que no logra detener el avance electoral de
la candidatura de Chvez.
El resultado de las elecciones presidenciales de Diciembre de
1998 reafirma los pronsticos en torno a la victoria de Chvez.
Desde la primera rueda de prensa, Chvez reitera su intencin de
iniciar una revolucin democrtica a travs de la convocatoria de
una Asamblea Nacional constituyente (ANC).
SEXO SIN AMOR: NEOLIBERALISMO
Y ENAMORAMIENTOS ENTRE IZQUIERDA
Y DERECHA POLTICA
La cada del bloque sovitico llev al capitalismo a conside-
rarse el relato triunfante, abandonando polticas de manipulacin
y sobrevivencia adoptadas en el pasado como el Estado de
Bienestar Keynesiano y el Fordismo. El capitalismo triunfante
se expresaba en toda su fuerza en la propuesta del neoliberalismo
y sus aristas de globalizacin econmica (consumo, mercados,
progreso) y mundializacin cultural (poltica, ideolgica, para-
digmtica).
El neoliberalismo llev a las internacionales polticas del capi-
talismo (las Internacionales Socialista, Demcrata Cristiana y
Liberal) a expandir y liberalizar sus discursos para permitir la
inclusin de los viejos partidos comunistas, socialistas, nacio-
nalistas y de liberacin nacional. Es as como se avanza en la
incorporacin del MAS venezolano y otras agrupaciones socia-
listas menores a su cuerpo. Coaptacin en marcha que a otro
nivel se expresaba en los intentos de penetracin del Vaticano y
la democracia cristiana en la Cuba socialista, de lo cual la visita
del Papa sera slo una de sus aristas.
Estos debates nos llevaron a ver lo que nunca habamos ima-
ginado: sexo sin amor entre lderes socialistas y el gran capital,
proceso del cual el ejemplo ms vergonzozo lo constituye
Bandera Roja, otrora partido marxista leninista venezolano.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
135
LA SORPRESIVAAPARICIN DE NUEVOS
INTERLOCUTORES DE LA RESISTENCIA SOCIAL
La insurgencia de los militares bolivarianos, si bien fue espe-
rada por la izquierda parlamentaria y radical- con la esperanza
de que este hecho le permitiera avanzar en la toma del poder pol-
tico, nunca fue valorada por las representaciones socialistas en su
potencial capacidad de imbricar con el imaginario de combate y
resistencia social venezolano.
La aparicin de los militares patriotas evidenci que la crisis
de representatividad no distingua entre los defensores de uno u
otro metarrelato, por el contrario, expresaba con contundencia la
necesidad de revisar y transformar todas las prcticas y discursi-
vas polticas.
Los intentos de golpe de Estado de 1992 generaron una creciente
espiral de debates, reconfiguracin de alianzas y nuevas formas de
pensar el devenir por parte de la izquierda. Algunos la valoraron
como un nuevo portaviones sobre el cual haba que montarse para
hacer crecer el nmero de representaciones parlamentarias, mientras
que otros comenzaron a evaluar su profundo impacto en el norte de
las resistencias populares nacionales y continentales. Estas variantes
se expresaran posteriormente en lo que seran deslindes (MAS,
Bandera Roja, Causa R) y la integracin de perspectivas (PCV, PPT,
la mayora de activistas revolucionarios que expresaban y se asocia-
ban a los intereses de las capas sociales mas pobres y excluidas).
Los propios militares golpistas fueron sacudidos por esta
vorgine de integracin y deslinde. Una gran parte de ellos
comenzaron a expresar sus diferencias con el lder visible del
proceso (Hugo Chvez) respecto al norte y grado de profundiza-
cin de lo que comenz a denominarse la revolucin bolivariana.
LAAGENDAALTERNATIVA BOLIVARIANA
Chvez, desde la prisin, a partir del propio ao 1992, convo-
ca a numerosas voluntades para la construccin de un ideario
para la accin poltica, que diera un nuevo significado a la parti-
136 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
cipacin en los asuntos pblicos. Este proceso se desarrolla y
consolida durante los primeros aos y con mayor vigor al salir
del confinamiento al que se le haba sometido luego del intento
de golpe de Estado del 4-F.
Posteriormente, junto con un equipo sistematizador de las pro-
puestas y discusiones adelantadas, se presenta a la opinin pbli-
ca la Agenda Alternativa Bolivariana (AAB,1996), la cual se
convertira posteriormente en la sntesis orientadora del discurso
de la campaa electoral de 1998, en la cual se reflejaban clara-
mente sus intenciones de adelantar cambios significativos en
todos los campos. La mayora de estos cambios mostraban sus-
tantivas diferencias de orientacin con los previstos hasta ahora
por la COPRE. Es importante destacar que esta comisin no se
haba planteado superar los parmetros establecidos por la
CEPAL/ILPES y el Consenso de Washington
154
.
En la AAB se anuncia el plan alterno Simn Rodrguez,
inspirado en el ideario robinsoniano, cuyos lineamientos bsicos
se expresan en una educacin:
Concebida en trminos de bienestar de la sociedad, la soli-
daridad humana y la valoracin de la tica poltica.
Indispensable para alcanzar la meta de satisfacer las nece-
sidades bsicas de la poblacin ... correspondindole al
Estado la responsabilidad de garantizar los recursos nece-
sarios para su adecuado funcionamiento.
Bajo la responsabilidad de todo el cuerpo social y no
dejarla en manos de las cpulas
155
.
Orientada a la integracin latinoamericana ... para incre-
mentar nuestra capacidad de recuperar soberana y la inde-
pendencia. (1996, p.15)
Respecto a los procesos sociales, la orientacin sntesis de los
mismos est contenida en el referente participacin en todas las
instancias y dinmicas de toma de decisiones pblicas.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
137
GLOBALIZACIN Y POSTMODERNIDAD
La globalizacin
156
, internacionalizacin
157
y mundializa-
cin
158
expresan el aumento de las relaciones que mantienen
entre s los diferentes territorios del mundo, hasta el punto de que
para el capitalismo salvaje, cada vez ms, una mayor proporcin
de los aspectos locales pierden su autodeterminacin ante las
reglas del mercado a escala mundial.
Sin embargo, desde la perspectiva humanista, desde la ptica
social comprometida con los ms pobres, la localidad es el espa-
cio de integracin de todas las realidades. La localidad es el espa-
cio de relocalizacin de las identidades y las resistencias contra
lo injusto. De hecho, la Agenda Alternativa Bolivariana le da
especial nfasis a la construccin de localidades integrales que
expresen polos de contra hegemona cultural, que sean ncleos
endgenos de desarrollo.
Durante las dcadas de los ochenta y noventa, la postura glo-
bilizadora tuvo un impulso significativo a escala planetaria. En
trminos ms acentuados, la tesis cobr forma a partir de la diso-
lucin de la URSS y la adopcin, por parte de ese bloque de pa-
ses, de un modelo de libre mercado. De la globalizacin se suele
afirmar con frecuencia que se trata de un proceso de occidentali-
zacin del mundo y en cierto sentido es correcta tal aseveracin,
habida cuenta que el bloque comunista oriental sucumbi ante la
expansin del territorio neoliberal.
Para los pases del tercer mundo, la lgica de la globalizacin
presupona y presupone:
1. Regulacin de los mbitos de la vida (salud, educacin,
informacin, etc.) por el libre mercado.
2. Aplicacin de ideologa neoliberal (ultra capitalista) en
todos los pases del planeta.
3. Enriquecimiento, expansin y poder por parte de las gran-
des empresas a costa del incremento de la pobreza de los
pueblos.
4. Subordinacin del medio ambiente y el bienestar social a
138 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
los imperativos del sistema econmico, cuyo fin es la acu-
mulacin por parte de una minora.
En Venezuela, la tesis de la economa neoliberal globalizante
fue lugar comn de los planes de la nacin formulados por los
gobiernos de la poca. Se registr un intenso debate acadmico
en el interior de las Universidades en el que se advirti sobre las
desavenencias del modelo, sin que ello trascendiera del mero
mbito escolstico. El pas se enrumba hacia la apertura de sus
fronteras comerciales sin que se dimensionara el impacto nacio-
nal de tal orientacin.
De forma simultnea, para esos aos, el mundo es testigo del
nacimiento de una seudo filosofa, el postmodernismo.
A raz del derrumbe del bloque sovitico, la victoriosa filo-
sofa occidental narra la historia venidera desde su perspectiva,
en consecuencia, decreta el fin de la historia una vez superada la
dicotmica polarizacin prefigurada en el ropaje de la guerra fra.
El postmodernismo proclama la imposibilidad del cambio,
puesto que la Historia ya no es un proceso que conduzca hacia
algn fin en particular; pero admite tcitamente que l mismo es
la consecuencia de una serie de cambios histricos. Y adems
construye, aunque sea toscamente, su propia filosofa de la histo-
ria
159
.
Los fines sociales comunitarios son menospreciados por el
postmodernismo, lo colectivo, lo asociativo, lo solidario; la lucha
por el bien comn son utopas dejadas en el pasado socialista. La
ayuda a los desposedos o cualquier otra forma de participacin
social son juzgadas malsanas, propias de personas que no han
evolucionado con los nuevos tiempos de la postmodernidad. El
compromiso con nuestro prjimo es un imperativo desconocido,
en tanto que todo cuanto coadyuve en la proliferacin de prcti-
cas mezquinas e individualistas cuenta con su regocijo y aproba-
cin absoluta. La sociedad, en sntesis, ha de albergar hombres-
islas, hombres sin ideales, hombres sin conciencia social.
En la Venezuela de comienzo de los noventa ya se admitan,
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
139
como ciertas, las ideas postmodernistas que se expresaban en
polticas de inequidad social y, desde la superacin mecnica del
pasado reciente, se convalidaban las tesis neoliberales globali-
zantes de desintegracin del Estado por la va del control del
mercado a instancias de su mano invisible.
LA CAMPAA ELECTORAL DE 1998
Las elecciones de 1998 pusieron a prueba el liderazgo y la
capacidad para promover consensos por parte de quien se haba
convertido, para la fecha, en el lder indiscutible de la revolucin
Bolivariana: Hugo Rafael Chvez Fras. El consenso alcanzado
alrededor de la propuesta de cambio y su mando implic:
1. La unificacin de toda la corriente de fuerzas, organizacio-
nes y liderazgos que a travs del tiempo haban planteado
la transformacin de Venezuela para que las instituciones y
sus riquezas se pusieran al servicio de los ms humildes,
los explotados, oprimidos y excluidos de siempre.
2. La revaloracin del papel de las fuerzas armadas como sec-
tor revolucionario, nacionalista y justiciero. Ello implicaba
de los campos civil militar la superacin de prejuicios, la
admisin de errores previos y, sobre manera, la aceptacin
de las mltiples posibilidades de transformacin que se le
abran a Venezuela si se unificaban las perspectivas, expe-
riencias y voluntades de ambos sectores.
3. Tradicionalmente, la izquierda se una y desuna alrededor
de los programas de lucha que se debatan en el mar de las
definiciones y las distintas perspectivas socialistas. En con-
traposicin, la revolucin bolivariana planteaba la cons-
truccin del programa revolucionario con la gente, en una
constituyente originaria que diera vida a un nuevo marco
jurdico, a una nueva constitucin. Esta constitucin sera
el programa revolucionario consensuado.
4. Plantear y convencer sobre la conveniencia de soportar la
unidad revolucionaria en una alianza cvico-militar que no
140 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
negaba la alianza de clases para impulsar una revolucin,
sino que la redimensionaba, recalificaba y le daba vialidad
a la misma. Ello implicaba trazar una ruta clara para con-
cretar esta fusin cvico militar.
5. La superacin del estereotipo intelectual y paradigmtico
de la revolucin violenta y la dictadura del proletariado,
levantado como consigna central de la mayora de fuerzas
revolucionarias venezolanas. Ello implicaba explicar y
convencer a sectores politizados que no se estaba dando un
salto al vaco, sino que al, contrario, se estaba iniciando un
camino de transformacin que se correspondiera con la
identidad y tradicin cultural del pueblo venezolano.
6. La aceptacin colectiva, si bien haba conformado mlti-
ples experiencias organizativas revolucionarias, hasta el
presente haba resultado imposible construir el autntico
partido de la revolucin venezolana. Es decir, la construc-
cin de la vanguardia continuaba siendo una tarea pendien-
te. El convencimiento generalizado era que esta vanguardia
se construira en el proceso y que se debera corresponder
a la propia naturaleza de esta revolucin, la identidad de los
sectores ms avanzados de la sociedad y la nueva cultura
poltica que se propugnaba profundamente democrtica y
participativa. En consecuencia, se asuma el MVR como
una plataforma organizativa electoral contingente que no
negaba ni exclua, por el contrario, respetaba y estaba
abierta a integrar la perspectiva de las restantes representa-
ciones polticas revolucionarias.
7. La democracia representativa que haba fundamentado la
cultura de la sociedad y los partidos polticos venezolanos
se consideraba el modelo del pasado, la democracia parti-
cipativa y protagnica, el paradigma del presente que no
negaba ni exclua formas de expresin del futuro: la demo-
cracia directa.
Al haber alcanzado consenso en aspectos tan problmicos,
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
141
Chvez haba allanado en realidad la mayor barrera que poda
colocar en riesgo su triunfo electoral en ese momento.
EL TRIUNFO ELECTORAL DEL MODELO
DE REVOLUCIN PACFICAY DEMOCRTICA
En las elecciones presidenciales de 1998 estaba en juego algo
ms que el relevo de la principal figura del ejecutivo venezolano.
En estas elecciones se someti al escrutinio de la poblacin la
propuesta de transformacin estructural de la sociedad venezola-
na, el modelo de revolucin no violenta (pacfica) que se funda-
mentara en el apoyo permanente de las mayoras (democrtica).
Para alcanzarlo, se le plante al electorado (a) la conveniencia
de impulsar una profunda alianza cvico-militar para garantizar la
permanencia y el avance del camino revolucionario escogido y
(b) la convocatoria inmediata a una constituyente originaria.
Los resultados le dieron legitimidad a la propuesta de revolu-
cin democrtica, pacfica y de alianza cvico-militar, as como a
la convocatoria de una constituyente originaria. Legitimidad que
dara un impulso decisivo al sueo de una patria libre, soberana,
justa, solidaria que garantizara la inclusin y la permanente lec-
tura gubernamental desde la perspectiva de la gente. La revolu-
cin bolivariana haba alcanzado el visto bueno de la mayora de
los venezolanos para iniciar el combate revolucionario pacfico y
democrtico.
142 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
143
CUARTA PARTE:
La revolucin bolivariana desde el gobierno (1999-2004)
1999 Y LOS POLOS ESTRATGICOS
DE DESARROLLO
Desde los referentes gubernamentales (1999 - 2007), la con-
crecin de la Agenda Bolivariana Alternativa, expresada ahora en
los cinco polos estratgicos de desarrollo, evidencia el carcter
nacionalista del cambio en curso y la voluntad de no continuar
adelante en la entrega de la patria al neoliberalismo y a los mer-
cados globales. Esta decisin implicaba una redefinicin de todos
los sistemas y subsistemas de gobernabilidad con los cuales con-
taba la nacin. La visin sistmica de la transformacin implica-
ba y expresa la decisin de construir equilibrios en ejes precisos
(social, poltico, econmico, territorial e internacional) que per-
mitieran concretar la accin inclusiva del nuevo Estado de tran-
sicin: la V Repblica.
En sntesis, los polos estratgicos de desarrollo (1999) sobre
los cuales la revolucin bolivariana decide concentrar los esfuer-
zos en la primera etapa de gestin se corresponden con cinco
objetivos que contienen igual nmero de estrategias.
Para desarrollar una economa productiva, las estrategias se
dirigen a alcanzar un equilibrio financiero fundamentado en la
actividad petrolera que permita generar un modelo de economa
solidaria, produccin diversificada, el fortalecimiento del apara-
to fiscal y la generacin de mecanismos que permitan elevar los
ahorros de la poblacin.
Para alcanzar la tan anhelada equidad social, las acciones
propuestas se concentran en lograr la democratizacin del capi-
tal, una autntica seguridad jurdica y eficacia institucional que
garanticen un acceso expedito a los beneficios inherentes a las
garantas sociales, as como la consolidacin de los procesos de
participacin en todos los rdenes que hagan del sistema poltico
venezolano una democracia participativa y protagnica.
La recuperacin de la gobernabilidad es concebible slo en
la medida que se consolide un nuevo modelo de democracia,
de carcter participativo y protagnica en un Estado Federal
descentralizado de justicia social.
144 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Legitimidad y eficacia de las instancias gubernamentales
constituyen aspiraciones ciudadanas que condicionan la agenda
pblica. Por ello, se prev la profundizacin de los procesos des-
centralizadores mediante una desconcentracin de la toma de
decisiones y gestin de las instituciones.
El desarrollo endgeno
160
de todo el territorio, la reapropia-
cin de la localidad y la distribucin de la riqueza nacional en
todo la patria constituyen aristas de los esfuerzos por alcanzar
equilibrio territorial previstos en el plan
161
.
Finalmente, para alcanzar un modelo multipolar de insercin
de Venezuela en un mundo de economa globalizada y cultura
mundializada, se proponen la formacin de ejes de inters comn
a escala regional, continental y mundial.
Los referentes operacionales para impulsar la Agenda
Alternativa Bolivariana lo constituyen la construccin de canales
permanentes de participacin que sustenten y profundicen el
modelo de democracia participativa y protagnica.
JURAMENTO SOBRE LA MORIBUNDA
seor presidente del Congreso, seor presidente de la
Cmara de diputados, honorables senadores y diputados, creo
que les estoy quitando un poco de trabajo, de angustias, de
carreras y de sinsabores. El referndum va, y hoy mismo tendr
el gusto de entregarle al presidente del Consejo Nacional
Electoral una carta solicitndole sus acciones para preparar el
referndum en el plazo que la Ley indica, que es entre 60 y 90
das. () No habr exclusiones. No, no, creamos en nosotros
mismos, seamos verdaderos demcratas. Vamos todos, todos.
(Hugo Rafael Chvez Fras, 1999, Discursos Fundamentales.
Ediciones del Foro Bolivariano de Nuestra Amrica, p.37)
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
145
Lleg febrero de 1999. Lleg despus de un largo mes en el
cual circularon cualquier cantidad de rumores sobre el carcter
autoritario del nuevo gobierno y el abandono de la bandera de
una constituyente originaria que abriera cauces a la democracia
participativa y protagnica por parte del presidente electo.
Si quera cumplir su promesa, a pesar de haber ganado las
elecciones, Chvez debera convocar a una consulta refrendaria,
la cual determinara si el pueblo venezolano quera que se cons-
truyera el programa constitucional de la revolucin bolivariana,
mediante una constituyente originaria. Muchos elucubraban que
el recin electo presidente constitucional no se arriesgara a sufrir
una derrota electoral a slo unas semanas de su clara victoria.
El gobierno socialcristiano saliente del Dr. Rafael Caldera,
quien haba indultado a los militares golpistas del 4 de Febrero de
1992, se neg a realizar la transmisin de mando el 4 de febrero
de 1999, fecha en la cul se conmemoraban siete daos de la
irrupcin del movimiento bolivariano revolucionario en la activi-
dad pblica.
El 2 de Febrero de 1999, en el acto protocolar en el cual asu-
ma el cargo de Presidente Constitucional de la Repblica,
Chvez jur sobre la que denomin moribunda constitucin cum-
plir su promesa de abrir cauces a la revolucin Bolivariana.
Este simple acto rompa con la lgica de los instalados en el
poder, quienes eleccin tras eleccin prometan en campaa y se
olvidaban de sus promesas una vez que asuman los cargos.
El propio acto de jurar sobre un texto constitucional que el
movimiento bolivariano consideraba obsoleto y superado histri-
camente, era una ratificacin de su vocacin y disposicin a ape-
garse a la legalidad, para impulsar una revolucin pacfica y
democrtica.
Se iniciaba as el periodo constituyente, que algunos desde la
perspectiva de Negri (1992), consideramos permanente e inaca-
bado.
146 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
LA OPOSICIN CALIENTA MOTORES
No haba terminado Chvez de ganar las elecciones y los due-
os del gran capital comenzaron la ruta conspirativa. Un elevado
porcentaje de los alimentos y productos de consumo masivo en
nuestro pas entran por la frontera con Colombia. Esta dinmica
les gener a los empresarios del transporte pesado una falsa sen-
sacin de poder.
Desde Enero de 1999, los dueos del transporte de carga del
Estado Tchira, fuertemente asociados con los centros de poder
de la cuarta Repblica, iniciaron contactos con el resto de agre-
miados en el pas para coordinar acciones de protesta contra la
inseguridad a la que tenan que enfrentarse los conductores en las
carreteras colombianas. Claro est, que detrs de esta verdad
haba un conjunto de realidades, correlaciones de fuerzas en roce
y motivaciones escondidas, identificadas as:
1) los estados fronterizos de Tchira, Apure y Zulia estaban en
manos de la oposicin a Chvez;
2) haba una relacin orgnica entre las fuerzas paramilitares
colombianas (AUC
162
), militares corruptos que respondan
al bipartidismo (AD y COPEI), mafias del transporte
163
y
elementos del hampa comn
164
;
3) la zona fronteriza resultaba de especial inters para la estra-
tegia imperial que promueve el Plan Colombia como pro-
yecto de aseguramiento militar de las riquezas minerales y
biodiversidad de la regin;
4) se quera probar la capacidad de reaccin del Chavismo
ante iniciativas revestidas de carcter popular;
5) se creaban las condiciones mnimas para producir un inci-
dente fronterizo que tensionara las relaciones entre
Colombia y Venezuela;
6) se procuraba generar un incidente en el que se involucrara
a los sectores guerrilleros colombianos, asocindolos a la
tolerancia y apoyo del Chavismo;
7) se ensaya un corte del abastecimiento alimentario y de mer-
cancas diversas al centro y oriente del pas.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
147
Desde el primer momento, los sectores poderosos comenzaron
a conspirar contra un gobierno que se avizoraba altamente rela-
cionado con los intereses de los ms humildes y excluidos. El
paro del transporte de carga se concretara das despus de asu-
mir el Presidente Chvez.
Detrs del primer paro social productivo ocurrido en el gobier-
no de Chvez estaban el gran capital y la burguesa financiera. A
unos das de iniciado el paro escase la gasolina y con ello se
quebr la rutina de las ciudades invadidas por las gandolas.
Se suspendieron las clases, el comercio comenz a funcionar
con turnos irregulares y el mercado sabatino evidenci el riesgo
de desabastecimiento.
Los conspiradores probaron, a slo unos das de instalado
Chvez en el gobierno, las limitaciones existentes en la cadena
alimentaria venezolana y su capacidad de boicotear el abasteci-
miento de los rubros de primera necesidad. Se iniciaba, con flu-
jos y reflujos, la accin conspirativa del gran capital contra el
gobierno constitucional de Hugo Rafael Chvez Fras.
Quince das despus de iniciado el paro se lleg a la negocia-
cin, accin articulada bajo la luna. Miquilena
165
y otros recin
estrenados ministros dirigieron la negociacin gobierno-empre-
sarios del transporte.
Se logr un acuerdo para levantar el paro
166
. Para la oligarqua
la sensacin que esta jornada les dej fue que era fcil acorralar
al gobierno mediante una bien hilvanada accin conspirativa.
Pasadas dos semanas, comenzaron a calentarse los motores de
las grandes mquinas, sonar cornetas e invadirse nuevamente el
ambiente con el olor a gasoil quemado. Los habitantes corran a
despedir a sus iguales. Haban ganado. Pero, quines? El tiem-
po nos demostrara el trasfondo de esta escaramuza.
148 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
LA CARTA DE CHVEZ A LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA
Haba voces que sealaban que jurdicamente era inviable una
constituyente originaria, que se erigiera en sntesis de los poderes
y reformara la institucionalidad.
Ello llev al presidente Chvez a dirigirle una Carta al
Tribunal Supremo de Justicia
167
solicitndole pronunciamiento.
La Corte Suprema de Justicia se pronunciara, dndole viabilidad
jurdica a la constituyente originaria, quedando as despejado el
camino para su convocatoria.
La nica limitacin resida en que sta (la constituyente) debe-
ra ser el resultado de un referndum en el cual se le consultara al
pas sobre la conveniencia o no de convocarla. Se inicia en el pas
el proceso de convocatoria a un referndum que aprobara o nega-
ra la instalacin del poder constituyente.
Dada la significacin histrica de la carta del Presidente
Chvez a la Corte Suprema de Justicia, reproducimos a continua-
cin su contenido:
Seores Honorables.
Presidente y dems Miembros de la Corte
Suprema de Justicia
Su Despacho.
Montesquieu evidenci que las verdades no se
hacen sentir sino cuando se observa la cadena de
causas que las enlaza con otras y, en trminos de
introspeccin e inferencia de relaciones entre ideas y
contenidos descubri que las leyes son relaciones
necesarias que se derivan de la naturaleza de las
cosas.
Auscultando en lo profundo del alma nacional
podramos percibir, de observacin en observacin,
una creciente y desbordante acumulacin de necesi-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
149
dades vitales reprimidas a punto de explosin (Ley
Psicolgica de la Compensacin). La evidente isos-
tasia
168
de las masas tiende a romper toda resisten-
cia, todo desequilibrio: pega en el rostro el huracn
de pasiones ocultas en los sufrimientos de quienes,
traicionados y humillados, callaron sus padecimien-
tos porque el pudor y la dignidad les impeda reve-
larlos. Estadsticas recientes hablan de millones de
seres humanos despojados y excluidos de todo: a ese
ochenta por ciento de venezolanos que vive en pobre-
za crtica promet abrir caminos mediante una
Asamblea Constituyente originaria que permitiera
transformar el Estado y crear el ordenamiento jurdi-
co necesario a la democracia social y participativa.
Eso conlleva mutatis mutandis rescatar el estado
de derecho de manos de la criminal partidocracia
para estructurarlo en la Nacin como ordenador
esencial de las instituciones.
La radiografa psico-social del Estado revela una
persistente y secular internacin de agravios, deses-
peranzas, carencias y sufrimientos que retratan la
injusticia a que ha sido sometido, y descubren en el
inconsciente nacional una potencialidad expectante,
vida de equilibrios. Es evidente que ese olvidado
pueblo me catapult a la Presidencia con la podero-
sa humildad de su sufragio para evitar desencadena-
mientos destructivos.
En respuesta a la esperada promesa electoral, la
nacin asumi el 6 de diciembre de 1998 su decisin
poltica constituyente extrapolando su voluntad pol-
tica creadora, fuente nica y originaria de la
Constitucin Bolivariana que habr de promulgarse
en enero del Tercer Milenio: El pueblo soberano,
titular del Poder Constituyente y nico sujeto de su
150 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
voluntad poltica, dio su veredicto. Yo no quiero que
me llamen nunca usurpador: las silentes urnas del 6
de diciembre guardan el secreto de la potencial
explosividad de la Nacin; es incuestionable que el
respeto a los resultados fren en las muchedumbres
nacionales esa creciente energa detonante que per-
siste en su inconsciente, latente........ y, si a la actual
legislacin se le impidiere hacer justicia se romper-
an las resistencias de las muchedumbres, cumplin-
dose otras leyes: las precitadas leyes psicolgicas de
la compensacin.
La promesa electoral que espera ver cumplida el
soberano hace eco en todas partes: la nacin vot
por la estructura de poderes que pudiere resolver efi-
cazmente sus problemas y en ese campo psico-fsico
naci la idea de la Asamblea Constituyente origina-
ria que permitiera refundar la Repblica y restituir el
estado de derecho constitucional y democrtico. Ese
estado de derecho no es como deca Gaitn el
de la simple igualdad de los hombres ante la Ley,
como s la Ley fuera una frmula taumatrgica que
pudiera pasar por encima de los valores econmicos,
de las causas tnicas, de los hechos funcionales, de
las causas de la evolucin y de la cultura que hacen
la desigualdad, que resulta un solo mito metafsico.
No; no es esa la justicia; la justicia que se propone
es la zamorana, la de hacer imposible la impercepti-
ble violacin de los derechos humanos, violacin que
ha sido perpetrada por los cada vez ms ricos en per-
juicio de los cada vez ms pobres. La prepotencia
econmica impide que la justicia llegue a ellos, a los
hombres y mujeres del comn que han sido despoja-
dos de casi todas las posibilidades de iniciativa per-
sonal y de responsabilidad y los arrastra a vivir en
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
151
condiciones de vida, trabajo, desempleo y pobreza
atroz, indignas de la persona humana. Ya lo expres
con cristiano acento en el Acto de Instalacin de la II
Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes
Supremas de Justicia, cuando ratifiqu el postulado
que informa la promesa electoral que acogi la
voluntad colectiva nacional en su decisin del 6 de
diciembre de 1998. Entonces dije: No es gil la jus-
ticia, como acordaron los presidentes en la Cumbre
de Margarita: no llega al pobre; slo llega al que
pueda pagarla; para la oligarqua s es rpida. Y es
eso justicia? No; y en consecuencia, es obligante
rehacer el estado de derecho para que la verdadera
justicia cubra con su manto a todos los venezolanos,
sin distincin de clases.
La evidencia cartesiana fuerza a transformar la
Repblica, inventando, creando o descubriendo
caminos mediante una Constituyente originaria que
encauce la necesaria revolucin educativa; es impo-
sible desarraigar los ancestrales males de Venezuela
sin la eficiente ciruga de largo aliento que est
pidiendo a gritos la primera de todas las fuerzas: la
opinin pblica. No hacerlo traduce colocarse a
espaldas del derecho.
Celebro infinito que la Corte Suprema de Justicia
se encuentre en el camino de la revolucin, leyendo
su legislacin; celebro que haya vislumbrado su des-
encadenamiento a partir de la Constituyente origina-
ra convocada por decreto del 2 de febrero de 1999
para transformar el Estado y crear el ordenamiento
jurdico que requiere la democracia directa y que los
valores que sta insufle deben ser respetados; valo-
racin que informa las pulsiones ntico-csmica,
cosmo-vital y racional-social inherentes al jusnatu-
152 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
ralismo y su progresividad, pero tambin la interpre-
tacin de los deberes actuales y futuros en cuanto al
mandato preludial de la actual Constitucin, que
exige mantener la Independencia y la integridad
territorial de la nacin y explica la existencia, razn
de ser y encauza la misin de las Fuerzas Armadas
Nacional en su artculo 132.
La Asamblea Nacional Constituyente debe ser ori-
ginaria en cuanto personifica la voluntad general y
colectiva de las muchedumbres nacionales como ele-
mento esencial del Estado, superorganismo que, para
sobrevivir en el escenario planetario debe estar en
condiciones de hacerlo.
Ad libitum y a los fines geopolticos inherentes a
la sobrevivencia de un Estado cuya ubicacin geo-
grfica y especialsima potencialidad minero-petro-
lera le hacen fuerte o dbil, podramos vislumbrar a
Venezuela, en el escenario de las grandes potencias
segn se consolide o no el Pensamiento Conductor
del Estado y vistos como han sido, primero penetra-
dos y luego mutilados, los pases que han estado
paralizados por debilidad de sus gobiernos, por fac-
ciones intestinas y bajo amenaza permanente de
penetracin y/o de guerra exterior.
Los Estados son especie de superorganismos
dinmicos que abarcan conflictos, cambios, evolu-
ciones, revoluciones, ataques y defensas: involucran
dinmica de espacios terrestres y fuerzas polticas
que luchan en ellos para sobrevivir. Si no observa-
mos arte y ciencia en la conduccin y actuacin pol-
tica del organismo estatal corremos el riesgo de pro-
piciar su debilitamiento, fraccionamiento y conse-
cuencial disolucin, que equivale a su muerte. En
menos de 170 aos de la desaparicin fsica de
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
153
Bolvar, hemos visto reducir el suelo patrio en ms de
trescientos mil kilmetros cuadrados.
El Estado investido de soberana, en el exterior
solo tiene iguales, pero la justicia internacional no
alcanza a quienes, por centrifugados, tendran que
ser mutilados (Ratzel; McKinder). Esas son las razo-
nes por las cuales el Jefe de Estado conduce, en sole-
dad, la poltica exterior y, en soledad, es el
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas
Nacionales.
Inmerso en un peligroso escenario de Causas
Generales que dominan el planeta (Montesquieu;
Darwin), debo confirmar ante la Honorabilsima
Corte Suprema de Justicia el Principio de la exclusi-
vidad presidencial en la conduccin del Estado.
Hugo Rafael Chvez Fras
Presidente de la Repblica
Bolivariana de Venezuela
Contrario a lo que suelen sealar los ms enconados adversa-
rios de la Revolucin Bolivariana, la voluntad del lder del pro-
ceso de cambios ha estado marcada, desde sus inicios, por el res-
peto a la legalidad como marco para la construccin de un mode-
lo de democracia participativa y protagnica. La carta que acaban
de leer es una muestra de ello.
INICIO DE LOS DEBATES
PARA LA CONSTITUYENTE
A continuacin damos una breve resea sobre los principales
debates que en torno al poder constituyente se escenificaron en
Venezuela durante los primeros seis meses de 1999.
154 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Proceso Constituyente Vs. Reforma Constitucional
Lo que estaba planteado en Venezuela a finales de la dcada
de los noventa era una transformacin profunda de la sociedad y
sus instituciones. Este cambio debera estar orientado hacia cla-
ros objetivos de participacin, transparencia y redistribu-
cin
169
de la riqueza material.
Las dimensiones y direccin de ese cambio slo podan des-
arrollarse como revolucin democrtica, a partir de un proceso
constituyente, y en ningn caso bajo la forma de una reforma
constitucional.
La reforma Constitucional, en los trminos contemplados en
la constitucin de 1961, derivaba en tcticas dilatorias y salidas
de maquillaje poltico, que no slo perturbaban el propio proce-
so constituyente, sino que, adems, obstaculizaban la apertura a
cambios estructurales. La reforma constitucional, en este
momento, era el camino predilecto de los gatopardistas. Los boli-
varianos optamos por el poder constituyente.
Constituyente con alta representacin popular
Vs. Constituyente minoritaria
En esa oportunidad diversos colectivos y personalidades aler-
tamos en cuanto a la nocin elitesca o vanguardista que pretenda
colocar al frente del proceso de cambio a un reducido nmero de
ciudadanos, independientemente de su calificacin.
En esas circunstancias el pueblo quera tomar el cielo por
asalto y no simplemente ver nuevas caras que se erigieran en
salvadores.
Lamentablemente, al final privaron las lgicas partidarias -
ahora del Polo Patritico- y la mayora de los candidatos a cons-
tituyentistas pertenecan a las representaciones partidarias.
A nuestro juicio, se perdi la oportunidad histrica de cons-
truir nuevas representaciones polticas desde la ciudadana en
territorios concretos (los municipios). Sin embargo, los resulta-
dos obtenidos posteriormente -al alcanzar el Polo Patritico la
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
155
mayora de escaos de la Asamblea Nacional Constituyente-
lograra ocultar este dficit.
Por la magnitud del objetivo y su impacto, la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC) no debera limitarse a la convo-
catoria de venezolanos ilustres que deliberaran en nombre del
pueblo para decidir qu era lo que ms le convena a ste.
La Asamblea Nacional Constituyente originaria fue concebida
como la primera experiencia de ejercicio democrtico colectivo,
en la cual participaran todas y todos los venezolanos en discu-
sin y deliberacin sobre el futuro soado.
En un documento del colectivo Democracia Directa
170
, el cual
fue consignado al rgano rector electoral de ese momento, se le
propuso a la dirigencia de los partidos del Polo Patritico y al
propio Luis Miquilena, tomar al municipio como punto de parti-
da para la determinacin del nmero de constituyentistas.
Esta propuesta persegua territorializar los debates y crear
espacios concretos donde los diputados constituyentes debatieran
con el pueblo sus propuestas. Al final, el nmero de diputados
constituyentes fue inferior a lo esperado. Sin embargo, esto no
desmerita el trabajo de la ANC, sino que marcara lo que sera
una tendencia de los aos siguientes, la limitada relacin entre
territorios y cambios, lo cual ha conspirado para alcanzar el obje-
tivo de la Agenda Bolivariana Alternativa de reequilibrar el des-
arrollo nacional.
Participacin vs. Representacin
Un verdadero proceso constituyente debe promover, por todos
los medios posibles, la participacin directa del pueblo, eliminan-
do las alcabalas que interfieren entre la voluntad popular y la
expresin del poder poltico democrtico.
Desde un primer momento, el Presidente Chvez insisti en
orientar a los constituyentes, para que fueran voceros de las opi-
niones del pueblo que los eligi y no de la opinin personal de
cada uno de ellos.
156 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
En consecuencia, los constituyentes no fueron asumidos como
representantes de nadie sino como voceros del circuito electoral
que los eligi. Es decir, de los ciudadanos. Esta percepcin gene-
r una vorgine de participacin ciudadana sin precedentes en la
historia nacional reciente.
En cada casero, parroquia, barrio, centro profesional, los
venezolanos buscaron espacios de reflexin sobre el pas que
tenamos y el pas que queramos. Estos planteamientos eran sis-
tematizados y entregados a los diputados constituyentes quienes,
a partir de esta sistematizacin, generaban una sntesis, precisan-
do aspectos de consenso y disenso.
Como balance de ese momento histrico, es digno rescatar que
la participacin directa comenz a derrotar a las representaciones,
asumindose el pueblo como protagonista de su propio destino.
Consenso popular vs. Consenso de lites
La sntesis de los discursos y las visiones volcadas en la cons-
tituyente originaria demandaban formas novedosas de consenso
y de cohabitacin con los disensos.
La nueva Constitucin de 1999 no fue el resultado de un
acuerdo de lites minoritarias que desconocan al pueblo y, sin
embargo, se abrogaban la representacin de los intereses de las
mayoras nacionales.
La nueva ruta de consenso que inaugurara el proceso consti-
tuyente fue la de la democracia de la calle. Por lo tanto, la carta
magna que estaba naciendo era el resultado de la creacin colec-
tiva, especialmente de los ms humildes, las mayoras.
No obstante, su elaboracin y vigencia no eliminan la conflic-
tividad y la manera primitiva como la oposicin pretende dejar
sentado su disenso. Las fuerzas patriticas an hoy estn apren-
diendo a convivir con la disidencia.
Estos vacos se expresan en una tensin permanente y sensa-
cin de conflictividad que slo el triunfo, la hegemona de la cul-
tura de la participacin y la direccin colegiada podrn resolver.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
157
Poder Constituyente vs. Poder Constituido
La institucionalidad de la cuarta Repblica -con sus tres pode-
res- expresaba el poder constituido, cerrado a los ciudadanos.
Esos poderes procuraron que la constituyente fuera una instancia
semi legal y por ende con cualidad jurdica limitada para interve-
nir en los cambios estructurales que demandaba la sociedad vene-
zolana. Pretendan con ello cambiar slo las formas, es decir, los
nombres de las instituciones y quienes las representaban.
Sin embargo, en el proceso constituyente se dara una confron-
tacin que sera vital para redimensionar la cultura poltica y de
participacin en el pas. Esta confrontacin se expresara en la
diatriba entre poder constituyente y poder constituido.
Confrontacin que no era otra cosa que el enfrentamiento entre
dos modelos de pas.
El poder constituido estaba representado por los partidos tradi-
cionales, el viejo y viciado sindicalismo, el poder judicial corrom-
pido, la burguesa, la patronal, los terratenientes, los militares
corruptos, entre otros. Por otra parte se encontraba el poder consti-
tuyente, vale decir, el pueblo en defensa de los intereses ciudada-
nos y de los explotados, la reivindicacin de sus derechos bsicos y
los procesos de cambio que se abran con el triunfo de Chvez.
Los resultados demostraron la fuerza indetenible del poder
constituyente y su enorme capacidad de crear, resistir y refundar
la Repblica.
Forma vs. Fondo
El sector Bolivariano que impuls la constituyente se concen-
tr en los aspectos conceptuales del proceso (el fondo) tales
como la estructura del Estado y sus instituciones, la legitimidad
de los poderes pblicos, el reconocimiento de nuevos derechos
(humanos, medio ambiente, consumidores, nuevo sindicalismo,
minoras sexuales, etc.), la construccin de un nuevo modelo de
desarrollo, el diseo de nuevas formas democrticas, entre otros.
158 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
El sector que pretenda que los cambios fueran cosmticos,
haciendo gala de su cultura parlamentarista, pretendi enfatizar en
las dinmicas interiores: criterios de elegibilidad y representativi-
dad, duracin de la constituyente, mecanismos de funcionamiento
interno, rgimen de debates, redaccin del articulado y la forma de
aprobar la constitucin resultante. Con ello pretendan distraer la
atencin de las mayoras hacia aspectos formales, colocando obst-
culos al torrente transformador del proceso constituyente.
La diferencia fue resuelta, al menos en la mayora de los
casos, a favor de las transformaciones de fondo
171
, estructurales.
En otros casos no se lograron superar los enunciados formales
172
.
Asamblea Nacional Constituyente vs.
Congreso de la Repblica
La Asamblea Nacional Constituyente tena la misin de traba-
jar en la refundacin del Estado Venezolano. Para ello, defini un
conjunto de principios y polticas que le permitieran recrear o
crear instituciones y suprimir otras existentes.
Los debates previos a la conformacin del poder constituyen-
te estaban relacionados con las definiciones sobre:
1. Aquin le corresponda convocar a una constituyente y los
lmites de actuacin de la misma.
2. La disolucin o permanencia limitada, hibernando, del
Congreso Nacional. Pareciera no tener sentido la coexisten-
cia de la Constituyente junto al Congreso de la Repblica.
Uno de los problemas que generaba dudas razonables era la
legitimidad de una medida orientada a destituir o dejar sin
funciones al grupo de diputados recin electos
173
. Sin embar-
go, quienes planteaban la disolucin del Congreso Nacional
por va del Ejecutivo, tal vez con las mejores intenciones,
parecieran obviar que cualquier conflicto adicional (ej: la
disolucin del Congreso por el Presidente de la Repblica),
distraera las energas y esfuerzos sensatos, necesarios para
hacer viable la revolucin pacfica y democrtica.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
159
3. El establecimiento de los mecanismos de convivencia y
delimitacin de competencias entre la institucionalidad
legislativa existente (Congreso Nacional) y el poder cons-
tituyente (Asamblea Nacional).
La decisin de la Corte Suprema de Justicia en materia de con-
vocatoria y poderes de una Asamblea Nacional Constituyente
dirimi estas diferencias al limitar el papel del legislativo
(Congreso Nacional) y establecer que la Asamblea Nacional
Constituyente tena amplios poderes y mandato.
Cambiar las relaciones de poder vs.
Mantener las relaciones de poder
El proceso constituyente estaba convocado a allanar la cons-
truccin de mecanismos, canales y procedimientos expeditos,
efectivos y pertinentes, orientados a dotar a los ciudadanos de un
mayor protagonismo en la gestin de los asuntos pblicos. Es
decir, a producir una modificacin estructural de las relaciones de
poder.
Ello pasaba por revisar y, eventualmente, elevar las definicio-
nes y rangos de los derechos sociales y garantas constituciona-
les, otorgndole cada vez ms a los ciudadanos un mayor prota-
gonismo en el diagnstico, planificacin, gestin, evaluacin y
sistematizacin de la relacin entre ciudadanos y gobierno(s).
La viabilidad de estas iniciativas pasaba por el desmontaje de
estructuras viciadas como la CTV
174
, el Consejo de la Judicatura,
la Corte Suprema de Justicia
175
(el poder judicial en su totalidad),
el sistema electoral
176
, el Congreso Nacional
177
, las Asambleas
legislativas
178
, los Concejos Municipales y las Alcaldas (con la
concepcin cuartorepublicana, sin instancias de co-gobierno
comunitario a travs de los CLPP y asambleas de ciudadanos),
sustituidas por el diseo de nuevas formas ms democrticas y
participativas de representacin popular a nivel Parroquial,
Municipal, Estadal y Nacional.
160 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Constituyente con ideario nacional popular vs
Constituyente sin ideologa
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aunque reciba
furibundos ataques de quienes haban detentado por ms de 40
aos el poder, se preocup de manera muy especial que su texto
y articulado contuviera ideas, principios y conceptos progresistas
del pensamiento universal para el desarrollo integral del hombre,
tales como Justicia, Paz, Fraternidad, Bien Comn, Libertad de
Conciencia y de Opinin, seguridad en todos los planos del que-
hacer humano (salud, alimentacin, vivienda, educacin, perte-
nencia, convivencia), legitimidad de las decisiones pblicas, res-
peto a la vida, modelo de desarrollo amigable con el ambiente,
representacin de las minoras (sexuales o de gnero, culturales,
tnicas, entre otras), etc.
En suma, todo aquello que favoreciera al pueblo. Una consti-
tuyente sin ideario, neutra, resultaba poco menos que una tram-
pa que impeda trabajar sobre los nudos crticos de la relacin
entre ciudadanos e instituciones.
Por ello, a los preceptos del pensamiento de Bolvar se le adi-
cionaron los conocimientos adquiridos por el pueblo venezolano
a travs del tiempo, en oposicin a lo que su Santidad Juan Pablo
II denomin capitalismo salvaje.
Garantas Sociales vs. Neoliberalismo
En la Asamblea Nacional Constituyente se vieron reflejadas
las distintas concepciones que procuraban la profundizacin de
las garantas sociales como va para la edificacin de un sistema
poltico basado en un estado democrtico y social de derecho.
Por supuesto que un Estado y un gobierno justo y equitativo
constituyen el opuesto al neoliberalismo. Recordemos que la
perspectiva neoliberal enfatiza en el logro de un supuesto Estado
eficiente (centrado en costos), niega el acceso y participacin de
las mayoras a los bienes y servicios colectivos, expandiendo
cada vez ms su nefasta onda privatizadora, sometiendo el ejer-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
161
cicio de los ms elementales derechos del hombre a la ley de la
oferta y la demanda. Esta confrontacin plante las ntidas dife-
rencias existentes en aspectos clave de la Agenda Pblica de
Venezuela. La CRBV (1999) expres el triunfo de la perspectiva
solidaria.
REFERNDUM DEL 25 DE ABRIL DE 1999
El poder constituyente es mucho ms que una Asamblea
Constituyente. Esta ltima puede ser uno de los instrumentos del
primero. El poder constituyente es recreacin de todas las rela-
ciones de poder y de negociacin interinstitucionales, pero tam-
bin es antipoder que construye con el mayor consenso posible
caminos alternativos para el futuro social.
Para Negri (1992) el poder constituyente no tiene restricciones
jurdicas -desde el punto de vista del fetichismo jurdico burgus-
porque sus actuaciones se convierten en ley con fundamento en
la justicia de las mayoras. En consecuencia, el poder constitu-
yente libera a las mayoras a la par que somete a la minora que
estaba instalada en el poder.
Detrs del concepto de constituyente originaria est toda una
concepcin del poder constituyente. Esa fue la perspectiva
Bolivariana al convocar en 1999, la refundacin social, la cons-
truccin del marco jurdico, institucional y paradigmtico de una
nueva Repblica en la cual pudiera expresarse y desarrollarse el
modelo de democracia participativa y protagnica.
En esa perspectiva, el poder constituyente no tiene restriccio-
nes de tipo jurdico, ni su actividad tiene que coincidir con el
Derecho Positivo existente.
Las definiciones del derecho jurdico burgus sobre el cual se
edificaron los Estados nacionales, entre ellos el venezolano,
resultaba insuficiente para interpretar la vorgine que encarnaba
el poder constituyente originario. Aun as, para hacer menos trau-
mtico el parto de la nueva Repblica, el Presidente Chvez con-
sult a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el particular, no
162 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
sin antes dejar sentado que independientemente de su decisin, el
poder constituyente buscara canales de expresin.
El Derecho no existe para el poder constituyente, de esta
manera nunca hay lugar a hablar de legalidad del poder consti-
tuyente. La cita, tomada del texto La reforma de la Constitucin
(Bogot, 1998), cuyo autor es el constitucionalista colombiano
Humberto Sierra Porto, expresa la aeja tradicin de la teora del
poder constituyente, formulada por primera vez por Siys en el
ao 1789, y enriquecida desde entonces por una ininterrumpida
lista de doctrinarios de la poltica y el Derecho Constitucional.
Esta premisa nos permite ahondar en lo que seran las premi-
sas epistemolgicas, conceptuales y jurdicas de los bolivarianos
al momento de convocar a la Constituyente de 1999:
1. El poder constituyente es, por su naturaleza, originario; un
poder extra y supraconstitucional, que pertenece al pueblo
como titular de la soberana.
2. Los lmites de la constituyente son metaconstitucionales
(democracia, derechos humanos), nunca constitucionales,
dada su jerarqua superior a los poderes establecidos, que
no pueden colocarle obstculos a su actuacin.
3. La Constituyente es superior a todos los poderes y unifica
la divisin de poderes que le precede. En consecuencia, no
es un poder ms, coordinado con otros distintos poderes
(Legislativo, Ejecutivo y Judicial). Es la base que abarca
todos los otros poderes y la divisin de poderes. (Carl
Schmitt, 1992).
4. El marco definitorio de una constituyente originaria se sus-
tenta sobre la base de: (a) agenda sin otros lmites que
aquellos que se establezcan en la propia constituyente; (b)
la constituyente originaria tiene una jerarqua de mando
superior a los poderes establecidos y (c) la jurisprudencia
constitucional tiene una validez relativa, por lo tanto, la
constituyente originaria no es susceptible de control judi-
cial. Otros criterios aplican a la constituyente representati-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
163
va, adscrita al poder legislativo o derivada de ste, pero ese
no fue el caso de Venezuela.
5. Desde el punto de vista de las operaciones polticas para el
cambio, el fundamento de la constituyente originaria viene
dado por la legitimidad de sus actuaciones;
Con esos antecedentes se procede a convocar a una consulta
referendaria para que el pueblo se exprese sobre la conveniencia
y pertinencia de la convocatoria al poder constituyente origina-
rio. En el referndum del domingo 25 de abril de 1999, los vene-
zolanos, por primera vez en nuestra historia nacional republica-
na, decidimos libremente que considerbamos pertinente la con-
vocatoria al poder constituyente originario. Este acto dot de
legitimidad al proceso de activacin del poder constituyente.
La propia consulta referendaria estableca en una segunda pre-
gunta respecto a las limitaciones de dicho poder: (a) duracin de
seis meses y (b) obligacin de refrendar la nueva Constitucin
dentro de los treinta das siguientes a su aprobacin. Al respecto,
la CSJ orden al CNE (decisin del 13 de abril de 1999) que una
de las interrogantes del referndum se refiriera a que la asam-
blea constituyente tiene por nico objeto dictar una nueva
Constitucin.
Para la CSJ no era admisible el vaco de poder ni la desapari-
cin total de las instituciones sin que previamente se definieran y
edificaran las nuevas. Por ello, recomend la designacin de una
Comisin Legislativa Nacional o micro congreso, que atendiera
los asuntos administrativos del poder legislativo constituido
(Congreso Nacional bicameral) mientras el constituyente deci-
diera, a travs de la nueva Carta Magna, el destino de la institu-
cionalidad existente, su transformacin o disolucin.
Precisamos que las constituyentes no suponen ineluctable-
mente, aunque es el caso ms frecuente, el rompimiento constitu-
cional que implica las revoluciones violentas y los golpes de
Estado. El caso de la Revolucin Bolivariana era atpico, pues se
reconoca como una revolucin, pero no violenta; al contrario,
164 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
pacfica y democrtica. De all la diversidad, pero tambin la
especificidad de los debates que la propuesta constituyente gene-
r en 1999. Afin de cuentas, los constituyentes estaban llamados
a llenar los reales vacos de un sistema institucional en crisis, ero-
sionado en su credibilidad, fuertemente deslegitimado e ineficaz
en la gestin de los asuntos pblicos.
Una vez allanado el marco jurdico para la decisin poltica de
convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, se impuls la
consulta ciudadana para determinar si, efectivamente, los ciuda-
danos venezolanos optaban por este camino para emprender la
solucin a la crisis de legitimidad y eficacia por la que atravesa-
ba el sistema poltico cuartorepublicano.
Los resultados del referndum consultivo del 25 de Abril de
1999 dotaron de legitimidad la convocatoria y activacin del
poder constituyente. Quedaba por resolver el tema de quienes
integraran esta instancia refundacional de la repblica.
LLAVES O NEO-COGOLLISMO
Chvez y el denominado Polo Patritico
179
haban fundamen-
tado gran parte de su propuesta electoral en el combate a los
cogollos partidistas
180
, que seleccionaban a dedo cules seran los
precandidatos y candidatos a quienes correspondera representar
a sus organizaciones en las elecciones para: Presidentes de la
Repblica, Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Consejales y
Juntas Parroquiales.
La norma de los cogollos era decidir de espalda a su militan-
cia, cuya participacin se limitaba al acto de legitimar entre
varios candidatos designados por los cogollos. Cual fuera el
ganador responda a los intereses de los grupos de poder.
Sin embargo, a tan slo unos meses de estar en el poder, el
movimiento bolivariano se ve forzado a elegir sus candidatos sin
consultar a la base. Los miembros del denominado Kino
181
cons-
tituyente haban sido electos por un puado de lderes de los par-
tidos de la coalicin chavista. En defensa de las fuerzas del Polo
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
165
Patritico, cabe destacar que ste era un momento poltico difcil,
en el cual era urgente garantizar la unidad.
Atravs de la estructuracin de lo que se denominaron las lla-
ves de Chvez, el Polo Patritico divide en dos grupos a sus vein-
te candidatos nacionales, los cuales, identificados a travs de
nmeros, se constituyen en dos llaves electorales
182
. stas son
acompaadas por frmulas regionales Chavistas, de acuerdo con
el nmero de diputados regionales que optan por un escao en la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Los veinte candidatos del Chavismo y la inmensa mayora de
los regionales son electos. Ms del 90% de la ANC queda en
manos de los partidarios de Chvez.
Esto evidentemente era un triunfo tctico, pero un error estra-
tgico, pues viciaba tempranamente los procesos de seleccin de
lderes en el interior de los partidos del cambio, restndole legi-
timidad a las nuevas representaciones. Incluso, implicaba una
involucin pues la mayora de partidos polticos, en las eleccio-
nes de 1993, haban seleccionado sus candidatos mediante con-
sulta a las bases, en procesos que auspiciaban la democracia
interna o de primer grado.
LOS RESULTADOS DE LA ELECCIN
DE LOS CONSTITUYENTES O
LA SORPRESA COMO REGLA
Los resultados de las elecciones del 25 de Julio, convocadas
para seleccionar a los Constituyentistas, evidenciaron la habili-
dad poltica de Chvez y lo consagraron como un lder victorio-
so, capaz de superar al da siguiente el triunfo que le preceda.
De 24 escaos nacionales logra que sus candidatos obtengan
20. De ms de 100 candidatos regionales, la oposicin no logra
revertir la tendencia electoral expresada en los candidatos nacio-
nales. As, los Diputados Constituyentes pasan a ser:
Los tres representantes indgenas, aunque independientes
simpatizan con el denominado Polo Patritico.
166 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
120 Constituyentes, que corresponden a las representacio-
nes regional y nacional pertenecen al Polo Patritico.
La menguada y desarticulada oposicin obtiene los escaos
restantes, pero sus representantes (de orientacin derechis-
ta) no se corresponden con un solo partido poltico, lo que
le resta coherencia a su trabajo opositor. Incluso el Ex-
Presidente Prez
183
, el secretario General de COPEI y con-
notados dirigentes de AD, no logran sumar los votos nece-
sarios para estar en la ANC.
Los candidatos de la denominada sociedad civil, la disiden-
cia Chavista (MAS-MVR), los movimientos populares y de
base, as como de la izquierda radical (Bandera Roja) no
logran obtener escao alguno.
NUEVA MAYORA POLTICA
A partir del 25 de Julio de 1999, Venezuela contaba con
Asamblea Constituyente. Adicionalmente, tena un Presidente
que enarbolaba las banderas del cambio estructural. Una alianza
de partidos que le apoyaban se haba conformado en la nueva
mayora poltica y el Congreso Nacional le haba otorgado
poderes habilitantes al ejecutivo.
En el clsico anlisis sociolgico e histrico social, se podra
afirmar que estaban dadas las condiciones objetivas y subjetivas
para impulsar una autntica revolucin, entendida sta como la
ruptura de las relaciones de poder establecidas. Pero, todo cam-
bio estructural favorece a unos y perjudica a otros. La espiral de
cambios llevara a definir claramente dos campos: el de las
mayoras populares y el de aquellos que haban disfrutado y usu-
fructuado el poder por aos.
La mayora entenda el apoyo al proceso constituyente, el
texto final de la nueva Constitucin y las relaciones que de ella
se derivaban en la perspectiva de:
1) La autodeterminacin como principio de accin guberna-
mental.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
167
2) La profundizacin y ampliacin de los derechos y garant-
as individuales y sociales existentes en el texto
Constitucional de 1961.
3) El desmantelamiento del bipartidismo (Adeco-Copeyano)
no conjura el peligro del monopartidismo (modelo de
socialismo real de partido nico). La nueva cultura poltica
de la participacin demandaba la existencia de un gobierno
fuerte, pero tambin de una oposicin que estableciera
balance.
4) La exigencia ciudadana de acciones que lograran la dismi-
nucin del tamao del aparato gubernamental (eficacia de
la gestin pblica) y la ampliacin de la cobertura de la
accin estatal.
CUMPLEAOS DEL PRESIDENTE CHVEZ
Das antes de la instalacin de la ANC, ocurre un hecho sin
precedentes. El 28 de Julio de 1999 pasa a ser una fecha singular
para la sociologa y la antropologa poltica venezolana, as como
para el Presidente de Venezuela, Hugo Chvez. Cumple 45 aos
y slo tres das antes acaba de obtener la victoria electoral ms
aplastante que se conozca en el pas. Sus candidatos a la
Asamblea Nacional Constituyente obtuvieron un triunfo que les
confirma como la nueva mayora poltica nacional.
Reunidos en la Plaza Caracas, miles y miles de personas se
suman, con tortas y pasteles, coros y mariachis, declamadores y
msicos autctonos, a la celebracin del cuadragsimo quinto
aniversario del nacimiento del nuevo redentor del pueblo vene-
zolano.
La Plaza que ha sido escenario de manifestaciones, luchas
populares y mtines polticos por dcadas, es hoy el ms grande
saln de festejos del pas. Las boinas del Movimiento Quinta
Repblica se confunden con los gallos del PCV, las estrellas de
cuatro puntas del PPT, las banderas con el rostro de Jorge
Rodrguez y los puos cerrados del MAS. Izquierda reformista,
168 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
militares bolivarianos, movimiento popular y revolucionario,
unidos con un pueblo que reconoce como lder mximo del pro-
ceso a Hugo Rafael Chvez Fras.
Durante horas, el presidente record su nacimiento, infancia y
das mozos. Con orgullo grit a los cuatro vientos que desciende
del lder de los llanos Maisanta y que sus padres son humildes
maestros de escuela. Coment con sus partidarios los das de
esfuerzo compartido, en los cuales las limitaciones eran un asun-
to cotidiano.
El pueblo asistente, en xtasis colectivo prolongado, escuch
a su lder y le reiter absoluta confianza en su sabidura, para
conducirlos a tiempos mejores. Chvez era el Presidente que
cumpla lo prometido en su campaa electoral.
Enorme reto y responsabilidad que le regala el pueblo venezo-
lano a su lder del presente. En ese acto, el pueblo le reitera, a su
manera, que se abandona a su conduccin. El Presidente, con su
eclctico y agitador discurso, al cual nos tiene acostumbrados, les
insta a que lo sigan acompaando. Fue un momento de fusin
entre el caudillo y las masas.
La suerte est echada. Venezuela parece estar a punto de ini-
ciar el ms profundo cambio de su historia de la mano del
Presidente. Pero las fuerzas de la regresin y el gran capital ace-
chaban tras los muros que bordean la Plaza Caracas.
LA ELECCIN DE LA PRESIDENCIA DE LAANC
La victoria electoral no admita descansos. Inmediatamente
conocidos los resultados de la seleccin popular de los constitu-
yentes, se pas a las implicaciones administrativas de este triun-
fo. Se supona que la ANC debera contar con un Presidente, per-
teneciente al sector ms votado.
Los resultados evidenciaron que uno de los constituyentes
ms votados era el periodista Alfredo Pea a quien, para ese
momento furibundo Chavista, le gustaba aparecer como el Delfn
del Presidente Chvez. Apenas conocidos los resultados, Alfredo
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
169
Pea expres pblicamente su aspiracin de presidir la Asamblea
Nacional Constituyente, amenazando con generar fricciones en el
interior del Polo Patritico si se le negaba esta designacin. Pea
comenzaba a mostrar los dientes y su profundo desprecio por el
grueso de las fuerzas bolivarianas.
Hbilmente, el Presidente Chvez convoc un evento con
todos los constituyentistas electos, pertenecientes al Polo
Patritico. En ese acto, present la candidatura para presidir la
Constituyente, a quien funga como su padre poltico, Luis
Miquilena, quien era el Constituyente con mayores credenciales
para cerrarle el paso a las aspiraciones personalistas de Pea. La
mayora de los asistentes al evento convocado por Chvez con-
sinti la propuesta del primer mandatario, solucionando de esta
manera lo que pareca ser el comienzo de una crisis de direccin
en el Polo Patritico.
CHVEZ INTERVIENE EN
EL FORO CONSTITUCIONAL
La recin instalada Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
invita a Chvez para que se dirija a ella, expresndole su visin
de lo que debera ser la Carta Magna que emane de su trabajo. El
Presidente no se limita a hacer un discurso, sino que, adems,
presenta una propuesta de texto Constitucional. Finalmente, des-
pus de acalorados debates, la ANC toma la decisin de conside-
rar el texto presentado por el primer mandatario como una pro-
puesta ms y ordenar su pase a archivo. Haban comenzando
los debates de la constituyente como instancia suprema de poder.
EL PRESIDENTE CHVEZ COLOCA
SU CARGO A DISPOSICIN DE LAANC
Ratificando el carcter originario de la ANC, cuyos resultados
implicaran una refundacin de la Repblica y demandaran una
relegitimacin de los liderazgos, el presidente Chvez coloca su
cargo a disposicin de esta instancia y exhorta a los dems pode-
170 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
res a hacer lo mismo. Era evidente que la revolucin pacfica y
democrtica comenzaba a abrir cauces de transformacin estruc-
tural.
LA OPOSICIN EN VENEZUELA:
UN ESPACIO POR CONSTRUIR
A mediados de 1999 se da en Venezuela una situacin sui
generis, impensable slo cinco aos atrs. Material y electoral-
mente, quienes detentaron por dcadas el poder y ahora forman
la oposicin estn reducidos, casi liquidados.
AD y COPEI han disminuido su caudal de votos, llegando al
nivel histrico del PCV en aos anteriores. La Socialdemocracia
y el socialcristianismo lucen incapaces de reordenar sus despres-
tigiados aparatos poltico-electorales y la nueva derecha, lide-
rada por Proyecto Venezuela y Primero Justicia
184
, sufren una
merma sensible en su capital electoral.
Apartir de los resultados de la eleccin de los Constituyentes,
queda en evidencia el quiebre de los liderazgos clsicos. Los lde-
res de la oposicin, quienes salen electos para la ANC, reflejan la
aspiracin ciudadana de nuevos rostros y discursos en el sector
opositor. Los constituyentes opositores ms votados fueron:
Claudio Fermn
185
Alberto Franchesqui
Alan Brewer Caras
186
Jorge Olavarra
187
Los restantes miembros de la oposicin bipartidista, salvo
Antonio Ledezma (AD), Salas Rmer (PV) e Irene Saenz, lucan
como personajes grises que difcilmente logren convertirse en
una referencia de oposicin. Esta tendencia desestructurante de la
oposicin an permanece.
CONSTITUCIN DE LA REPBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En 1999, luego de varios meses de actividad, la ANC somete
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
171
a la consideracin del pueblo soberano la propuesta de constitu-
cin que sera aprobada. Se relegitiman las autoridades y se ini-
cia una nueva etapa en la vida nacional.
Como fue sealado anteriormente, desde la toma de posesin,
Chvez convoca al proceso de constituyente originaria para ela-
borar la nueva Constitucin de la Repblica, cumpliendo as con
su promesa electoral ms difundida. Combinando una consulta
dialgica nacional con procesos de referndum consultivo y
aprobatorio, se elabora y aprueba el nuevo marco constitucional
para la Repblica Bolivariana de Venezuela.
En el prembulo de la Constitucin de la Repblica
Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), la Asamblea Nacional
Constituyente expresa:
... El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus
poderes creadores e invocando la proteccin de Dios,
el ejemplo histrico de nuestro Libertador Simn
Bolvar y el herosmo y sacrificio de nuestros antepa-
sados aborgenes y de los precursores y forjadores de
una patria libre y soberana; con el fin supremo de
refundar la Repblica para establecer una sociedad
democrtica, participativa y protagnica, multitni-
ca y pluricultural en un Estado de justicia, federal y
descentralizado, que consolide los valores de la
libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el
bien comn, la integridad territorial, la convivencia
y el imperio de la ley para sta y las futuras genera-
ciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la
cultura, a la educacin, a la justicia social y a la
igualdad sin discriminacin ni subordinacin algu-
na; promueva la cooperacin pacfica entre las
naciones e impulse y consolide la integracin latino-
americana de acuerdo con el principio de no inter-
vencin y autodeterminacin de los pueblos, la
garanta universal e indivisible de los derechos
172 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
humanos, la democratizacin de la sociedad interna-
cional, el desarme nuclear, el equilibrio ecolgico y
los bienes jurdicos ambientales como patrimonio
comn e irrenunciable de la humanidad; en ejercicio
de su poder originario representado por la Asamblea
Nacional Constituyente mediante el voto libre y en
referendo democrtico, decreta la CONSTITUCIN
DE LA REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUE-
LA .
La nueva Constitucin postula y abre cauces a una nueva
dimensin de la democracia, al puntualizar que la soberana
reside de manera intransferible en los ciudadanos. Soberana
que obliga a los rganos del Estado a someterse a su voluntad.
Orientacin que se expresa en la reivindicacin del protagonis-
mo de los ciudadanos en la formulacin, definicin e instru-
mentacin de las polticas (Art. 62), as como en la contralora
social de las mismas, mediante mecanismos e instancias de par-
ticipacin que trascienden el marco electoral (Art. 70). Procesos
que, en trminos ideales, se debern concretar en espacios de
dilogo directo entre ciudadanos e instancias de gobierno que
garanticen la permanente legitimacin de las decisiones, accio-
nes y representaciones a travs del consenso discursivo cons-
truido de manera directa.
Por ejemplo, en el caso de la educacin este dilogo es asu-
mido como encuentro de perspectivas entre escuela (docentes,
personal administrativo y obrero), familias, comunidades y
alumnos, como garanta de la vinculacin de las dinmicas
educativas con las transformaciones sociales (art. 5).
Concepcin que valora de manera especial la formacin del ciu-
dadano para su integracin a los colectivos sociales, lo cual
demanda una atencin y protagonismo sin delegaciones. Para
ello, postula la necesidad de promover el mximo potencial
creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su perso-
nalidad.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
173
LA MS ALTA INSTANCIA JURISDICCIONAL
Con la aprobacin de la Constitucin de la Repblica
Bolivariana de Venezuela, en el mes de diciembre de 1999, el
Tribunal Supremo de Justicia, adems de ser la ms alta instan-
cia jurisdiccional de la Repblica, pasa a ejercer el gobierno y la
conduccin del Poder Judicial.
CONSTITUYENTE EDUCATIVA
Y PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL (PEN)
Durante 1999, en medio del proceso constituyente, se realiza
la Constituyente Educativa, instancia que impulsa la sntesis
discursiva para los cambios previstos en el sector. La
Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela (CRBV,
1999), en su Artculo 102, concibe a la educacin:
... como un servicio pblico y est fundamenta-
da en el respeto a todas las corrientes del pensamien-
to, con la finalidad de desarrollar el potencial crea-
tivo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su
personalidad en una sociedad democrtica basada
en la valoracin tica del trabajo y en la participa-
cin activa, consciente y solidaria en los procesos de
transformacin social, consustanciados con los valo-
res de la identidad nacional y con una visin latino-
americana y universal. El Estado, con la participa-
cin de las familias y la sociedad, promover el pro-
ceso de educacin ciudadana, de acuerdo con los
principios contenidos en esta Constitucin y en la
Ley.
Se inician desde el propio ao 1999 un conjunto de iniciativas
orientadas a concretar este precepto constitucional. De la consti-
174 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
tuyente educativa emana el PEN. El Proyecto Educativo
Nacional (PEN) y sus aspectos propositivos (2000) emergen
junto a la Constitucin de la Repblica Bolivariana de
Venezuela (CRBV) como ejes orientadores para los cambios
estratgicos en materia educativa. La propuesta gubernamental
de Ley Orgnica de Educacin (2001) consignada ante la
Asamblea Nacional contiene la expresin, en polticas, de esta
orientacin.
La Constitucin prev la aspiracin del pas a construir. Para
alcanzar ese sueo se requiere una revolucin cultural. En esa pers-
pectiva la educacin adquiere un rol estelar. Por ello, el PEN arti-
cula discursivamente la relacin prospectiva entre el pas que tene-
mos y el pas que queremos, a partir de los referentes educativos.
El Proyecto Educativo Nacional (PEN) contempla, respecto a
la orientacin del sistema educativo, que:
... Manteniendo un norte que demanda cambios y
transformaciones revolucionarias, el conjunto de medi-
das ms puntuales en el plano educativo no se pueden
asumir al detal y desagradables como ha sido la expe-
riencia reciente que fragmenta y parcela las iniciativas
dirigidas a la resolucin de los problemas.
188
Vnculo
con el contexto geo-histrico (...) horizontalidad y des-
centralizacin de las decisiones (p.45).
Sin embargo, la dinmica de alta confrontacin que ha vivido
Venezuela en los ltimos aos, ha limitado el desarrollo del
Proyecto Educativo Nacional en Proyecto Pedaggico Nacional,
tarea que junto a la reforma curricular, desde el sujeto y la trans-
formacin de la escuela en centro del quehacer comunitario,
constituyen tems pendientes de la revolucin educativa.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
175
S A LA EMERGENCIA SINDICAL
En el proceso de finiquito del trabajo de la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) se comienza a discutir la posibilidad de
decretar una emergencia sindical, que abriera paso a la renova-
cin, cambio y legitimacin del liderazgo de los trabajadores.
En ese momento, fieles a la tradicin discursiva de la izquier-
da venezolana, entendimos este hecho como la posibilidad de
avanzar en la democratizacin de los rganos de representacin
obrera; eso s, desde la base. Ms tarde entenderamos que la
perspectiva estalinista
189
estaba mucho ms arraigada en el lide-
razgo bolivariano de lo que habamos imaginado y que muchas
de las jefaturas del Polo Patritico entendan la democratizacin
sindical como una operacin poltica para el simple copamiento
de la directiva de la CTV, CODESAy la CUTV y, a partir de este
copamiento ... producir un cambio en las directivas de las federa-
ciones y sindicatos de base.
La oposicin, en su inmensa mayora compuesta por la clase
poltica cuartarepublicana, consider la posibilidad de iniciar el
proceso constituyente en el movimiento sindical como el inicio
de un conjunto de riesgos y en efecto:
1. Una declaracin como sta, era un inminente peligro.
S, pero para la burocracia y las mafias sindicales
(ADECO-COPEYANAS-MASISTAS
190
y MEPISTAS
191
)
que haban amasado inmensas fortunas y prebendas, atrin-
cherados en centrales sindicales convertidas en camisas de
fuerzas para el movimiento sindical, destinadas a disminuir
o eliminar la conflictividad social, por la va de la elimina-
cin de la disidencia, la persecucin a las corrientes sindi-
cales clasistas y la negociacin de la contratacin colectiva
a espaldas de los trabajadores.
2. La declaracin de emergencia no contaba con amplias
simpatas. S, era un hecho que la inmensa mayora de la
patronal, conformada por los empresarios cmplices de los
supuestos lderes sindicales, no apoyaban la declaratoria de
176 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
emergencia sindical. Era mucho ms fcil darle unas ddi-
vas a los representantes sindicales que acceder a los jus-
tos reclamos de los trabajadores que laboraban para ellos.
3. Haba serios riesgos de un golpe. S, la burocracia corrup-
ta construida desde la inspiracin del Pacto de Punto Fijo,
que haba contado, en no pocas oportunidades, con el
apoyo de sectores autodefinidos de izquierda parlamen-
taria (MAS / MEP), tena sobradas razones para temer que
una declaracin de emergencia sindical fuera aprovechada
por los trabajadores para darle un golpe de timn a la orien-
tacin de sus centrales sindicales. Cambio que procuraba
devolverle a los sindicatos y federaciones sindicales, su
real papel de instancia para agenciar el combate, la ayuda,
cooperacin y solidaridad en la lucha por los intereses de
los asalariados.
4. Existan riesgos que Venezuela fuese desconocida por
las instancias internacionales encargadas de garantizar
la libertad sindical. S. Ciertamente desde la perspectiva
del imperio, el derecho internacional prevalece sobre el
nacional, pero en el resto del mundo existen muchas fuer-
zas que trabajan en la construccin de otro mundo posible,
en cuya perspectiva se inscribe la revolucin bolivariana.
En esa oportunidad sealamos que en caso de una eventual
observacin internacional, para estos altos funcionarios de
control del orden imperial sera fcil constatar el nivel de
vida que lleva la dirigencia de la mxima central sindical
(CTV), con carros lujosos, chalet y resorts para vacacionar
y lujosas mansiones para cada una de sus familias. Les
resultara fcil a los observadores internacionales contras-
tar este ritmo de vida, con el modo austero como sobrevive
la inmensa mayora de los trabajadores.
5. Estaba en peligro la democracia. S. En efecto, es evidente el ries-
go que corra la democracia de partidos y cenculos ante una opor-
tunidad de profundizar la democratizacin del movimiento sindical.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
177
Sin embargo, la ceguera poltica de los partidos de la alianza
bolivariana
192
, en ese momento condujo a que se desperdiciara
una oportunidad histrica para llevar adelante la transformacin
sindical estructural desde abajo y se prefiri apostar por el refor-
mismo, pero desde arriba.
TRAGEDIA DE VARGAS
En diciembre de 1999, cuando an sonaban los cohetes de
celebracin por los resultados aprobatorios de la consulta electo-
ral respecto a la nueva constitucin de Venezuela, se conoci una
de las tragedias naturales de mayores magnitudes que haya afec-
tado a la poblacin nacional.
Un volumen inusual de lluvias azot durante varios das al
litoral central. En las ltimas dcadas, en el Estado Vargas, ubi-
cado junto a la capital del pas, se haban venido construyendo
viviendas de manera anrquica, en los que haban sido, histrica-
mente, cauces de las aguas llovidas.
La inesperada cantidad de agua que cay sobre la zona se fue
acumulando, represando y fradando extensiones significativas de
los suelos que circundaban los sectores poblados, ubicados fren-
te al mar. Ocurri lo inimaginado. Millones de litros de agua flu-
yeron desde los cerros, y en contadas horas miles de familias vie-
ron arrasadas sus propiedades y la vida de sus amigos y seres ms
queridos.
La tragedia de Vargas puso a prueba la recin aprobada cons-
titucin. La superacin de los efectos inmediatos de la tragedia se
prolong durante das, hasta los comienzos del ao 2000. La ges-
tin gubernamental bolivariana debi sobrepasar las limitaciones
burocrticas y jurdicas para el manejo presupuestario en situa-
ciones extremas, lo cual demandaba un flujo de caja expedito.
Las consecuencias del desastre de Vargas concentrara la aten-
cin y buena parte del presupuesto nacional del ao 2000. Ms
all de los formalismos institucionales y en una estrecha alianza
entre civiles y militares, el ejecutivo se aboc, durante todo el
178 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
ao 2000, a la reubicacin de los damnificados y a la reconstruc-
cin del estado Vargas.
La magnitud de la tragedia de Vargas, como era lgico, gene-
r un parntesis en la dinmica de transformaciones estructura-
les. Durante todo el ao 2000 las iniciativas de cambio marcha-
ron a media mquina. En este ao afloraron contradicciones
internas y se comenzaron a mostrar fisuras en el polo patritico,
lideradas por los sectores ms gatopardistas de la alianza guber-
namental.
LAS ENFERMEDADES DE DON LUIS
En una actitud fuenteovejunesca, desde el poder, todos actua-
ban para perseguir a quienes se atrevan a criticar a los altos jerar-
cas bolivarianos, especialmente a Don Luis Miquilena.
En 1999 y posteriormente en el 2000 y 2001, quien era consi-
derado el hombre del poder detrs del poder, Luis Miquilena,
sufri varios quebrantos de salud. Histricamente, la izquierda y
los sectores nacionalistas venezolanos criticaron el desprecio de
los burgueses y la clase poltica en el poder por los profesio-
nales venezolanos.
Pero ahora, resultaba que en plena revolucin bolivariana, una
figura pblica de tanta relevancia, como Miquilena, desnudaba
ante toda la ciudadana su comportamiento de nuevo rico, expre-
sando con hechos su plurito hacia la medicina nacional y su pre-
ferencia por los hipocrticos extranjeros, en este caso los nortea-
mericanos.
Peligrosamente comenz a operar una nueva especie de socie-
dad de cmplices que develara su mas nefasta cara el 11 de Abril
de 2002, cuando sin reparos morales, el protegido del poder daba
la espalda al lder del proceso.
El comportamiento anti nacional de Don Luis no se limitaba a
los temas de salud. Se conocieron un conjunto de denuncias de
corrupcin que tuvieron como nicos resultados, la persecucin
de aquellos que haban hecho los sealamientos pblicamente,
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
179
entre otros, el propio director de uno de los rganos de prensa
denunciantes: Pablo Lpez Ulacio. Reparar este error constituye
una tarea pendiente de esta revolucin.
LA RAZN
193
Tenan los nios la costumbre de ir a jugar al jar-
dn del gigante. Qu dichosos somos aqu- se grita-
ban unos a otros. Un da el gigante decidi volver al
jardn. Al llegar vio a los nios jugando en su jardn.
Qu hacis aqu?- les grit con voz dura. Mi jardn
es mi jardn -dijo el gigante- Todos deben entenderlo
as, y no permitir que nadie ms que yo juegue con
l. Lo cerr entonces con un alto muro y puso un car-
tel que deca as: PROHIBIDA LA ENTRADA. SE
PROCEDER JUDICIALMENTE CONTRA LOS
TRANSGRESORES (Oscar Wilde: El gigante egosta)
Uno de los dramas de este proceso ha resultado ser la imposi-
bilidad de construccin de una direccin colectiva. La direccin
colegiada tiene, entre sus ventajas, que se pueden conocer
muchas perspectivas y visiones interpretativas de anlisis y, con
base en las mismas, tomar de manera compartida una decisin.
Claro que esto conspira contra el monopolio del poder y
Miquilena lo saba muy bien. Por ello, desde un comienzo, como
el gigante de Wilde, se empe en personalizar el mando y ejer-
cer la mayor influencia posible en la toma de decisiones, amn de
iniciar persecuciones contra sus detractores.
Esto devino en prcticas de direccin difusas e inconexas, que
le permitieron sostenerse en el poder y construir un nuevo entor-
no cogollrico, del cual slo saldra por sus propios pasos ante la
desventura de la traicin el 11 de abril de 2002.
Y es que cuando nadie le publicaba un artculo al ahora
Presidente Hugo Rafael Chvez Fras (1992 1998), La Razn le
180 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
facilit un espacio al lder bolivariano. En los primeros momen-
tos, los ms optimistas clculos electorales no le daban posibili-
dad alguna a Chvez y l mismo era un abstencionista. La mayo-
ra de la clase poltica venezolana no apostaba un cntimo por el
futuro poltico del oficial de Sabaneta
194
.
Pablo y Alejandra, del equipo de LARAZN, fieles a la voca-
cin libertaria heredada de una familia combativa
195
, no se deja-
ron intimidar por las legiones de censores, adulantes y burcra-
tas, quienes entre 1992 y 1998 sugirieron cambiar la lnea edito-
rial del semanario. De ello fue testigo Chvez.
Chvez gan las elecciones. La razn continu existiendo. Al
igual que en el pasado, sus pginas estuvieron abiertas para
denunciar la corruptela, el abuso del poder y la negacin de jus-
ticia. La columna que semanalmente escriba Chvez fue transfe-
rida a William Izarra, uno de los militares con mayores preocu-
paciones ideolgicas dentro del movimiento bolivariano.
Al igual que en el pasado, los nuevos instalados en los crcu-
los de poder comenzaron a ofenderse por las informaciones que
salan en la Razn. Y no se trataba de avalar todo lo publicado
por un medio de comunicacin, sino de evitar la conformacin de
una nueva sociedad de cmplices.
El trnsfuga bolivariano, en ese momento en altas funciones
en la ANC, lleg incluso a calificar al viejo aliado que no se arro-
dillaba, de ser un peridico de cloaca.
EL MUNDO
196
Posteriormente Teodoro Petkoff
197
lleg a afirmar que
Miquilena ejerca presin sobre los accionistas de EL MUNDO
para lograr su salida como Director de este rgano de prensa. De
ser cierta esta especie informativa, Miquilena se comenzaba a
mostrar como un restaurador de la cuarta repblica.
Posteriormente Petkoff saldra de la direccin del mundo y
comenzara a conducir el peridico TAL CUAL, del cual an
hoy
198
es su Editor Director. Teodoro ha tenido una posicin
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
181
centrista respecto al gobierno de Chvez, que lo ha llevado a cr-
ticas en reiteradas oportunidades, tanto al gobierno como al resto
de la oposicin.
Seguramente Teodoro Petkoff nunca ser un defensor del pro-
ceso Bolivariano ni de Chvez, pero lo cierto es que mientras el
11, 12 y 13 de abril el segundo comandante, Luis Miquilena, trai-
cionaba a Chvez y a la revolucin democrtica y pacfica, colo-
cndose al lado de Pedro Carmona Estanga, Teodoro, sin negar
sus diferencias con el lder cvico-militar, conden el golpe de
Estado Fascista. Diferencias nada sutiles.
AO 2000 LA REVOLUCIN CONTINA
A comienzos del ao 2000 se disuelve la Asamblea Nacional
Constituyente. La ANC se instal el 3 de agosto de 1999 y fina-
liz sus funciones el 30 de enero de 2000, en una ceremonia pre-
sidida por el presidente de la Repblica Hugo Chvez. En tanto,
la Comisin Legislativa Nacional, conocida tambin como
Congresillo
199
fue instalada el lunes 1 de febrero de 2000 y cul-
min el da viernes 11 de agosto del mismo ao.
EL PUEBLO CUBANO Y CHVEZ
El pueblo cubano sostuvo histricamente una relacin de ciu-
dadana hermana con Venezuela. Sin embargo, esta relacin
adquiri una expresin especial a partir de la aparicin en el esce-
nario poltico de Hugo Rafael Chvez Fras (1992), la cual se
cualific a partir del triunfo del modelo de revolucin democr-
tica y pacfica (1998). La esperanza de Chvez inunda toda
Amrica, diran los militantes del MVR. La responsabilidad de
Chvez es con toda Amrica, asegura la militancia comunista
revolucionaria venezolana.
Durante los dos primeros aos, la relacin Cuba Venezuela
se limit a conversaciones y acercamientos bilaterales. A finales
del 2000 se avanz en la elaboracin de un acuerdo marco de
cooperacin recproca. En el 2001 se comenz a concretar una
182 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
relacin mediante iniciativas en las cuales Venezuela facilitaba
materia prima a precios preferenciales
200
a Cuba y el pas caribe-
o nos comenz a prestar apoyo tcnico-profesional en reas cr-
ticas de exclusin social (educacin, salud, cultura, deportes, tra-
bajo y desarrollo endgeno).
Esta relacin le signific a Cuba el ataque ms violento que
sufriera a travs de la historia en suelo venezolano. Los fascistas
golpistas, en el marco del golpe de Estado de abril de 2002, pro-
cedieron a agredir a los diplomticos y actuar sobre las instala-
ciones de la representacin diplomtica cubana en Venezuela. El
comportamiento digno y ejemplar de su embajador
201
y de todo el
cuerpo diplomtico hizo frente a la agresin. Sin embargo, la
situacin slo se normalizara con la derrota del golpe de Estado
(13 A).
En Julio de 2003 el gobierno Bolivariano decide avanzar en la
derrota de la exclusin social mediante la implementacin de
programas contingentes denominados misiones. A partir de ese
momento la cooperacin cubana ha resultado de especial impor-
tancia para la consolidacin de la democracia participativa y pro-
tagnica.
Solidaridad que se fundamenta en las fortalezas cubanas en
reas en las cuales nuestras debilidades son inocultables (salud
integral, alfabetizacin, entre otras) pero que no desconoce aque-
llos aspectos en los cuales Venezuela puede prestar su apoyo y
experiencia a la nacin cubana.
PLAN BOLVAR 2000 Y LA SOBREMARCHA
El Presidente Chvez deba adoptar un conjunto de medidas
de gobierno que le permitiesen saldar la deuda social del pueblo
Venezolano. Deuda de races profundas y de dimensiones estruc-
turales: altos ndices de pobreza y desempleo, marcada exclusin
social, injusticia distributiva, crisis asistencial, educativa, de ser-
vicios, etc.
El nuevo gobierno heredaba una crisis generalizada, no slo
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
183
desde la perspectiva econmica, sino tambin social y cultural.
En todas las instituciones del Estado yaca (y ciertamente yace
pero con ligeras variantes) un amplio contingente de funcionarios
habituados a la inoperancia y poco inters de los gobernantes en
procurar soluciones. En los imaginarios populares del pueblo,
prevaleca una cultura paternalista cuya gnesis se remonta a las
migajas proporcionadas por las lites gobernantes, que hacan
uso dispendioso de las regalas de la renta petroleras.
En este marco, el recin instalado gobierno anuncia la puesta
en accin del Plan Bolvar 2000, plan cvico-militar cuyo prop-
sito se orienta a aportar soluciones contingentes a los problemas
urgentes de la poblacin a escala nacional, mediante una metdi-
ca de involucramiento, de participacin ciudadana. Se inici as
la primera ofensiva puntual que pretenda resolver necesidades
de salud, educacin e infraestructura, fundamentalmente, acti-
vando el poder material y moral de la nacin, movilizando para
ello, la Fuerza Armada Nacional (FAN) y las comunidades.
Este plan cont con un gran apoyo econmico, y a instancias
de este hecho se observaron algunas soluciones. No obstante, el
plan sera cuestionado por el uso discrecional de los recursos y
los escasos controles administrativos. Lo cierto era que, debido a
la recesin econmica y a la dilapidacin del erario nacional a
manos de gobiernos corruptos de la denominada cuarta
Repblica, quedaban pocos recursos disponibles para el desarro-
llo de polticas antipobreza. El Plan Bolvar 2000, as como las
sobremarchas I y II, procuraban resolver, aunque fuera de mane-
ra contingente, las necesidades ms urgentes.
Ceresole llegara a decir: el caudillo, el ejrcito y el pueblo
se hermanaran por el bienestar social. Bajo esa concepcin, el
Presidente Chvez orden a todas las divisiones del ejrcito,
disear programas que beneficiasen a los pobres.
La fuerza area desarroll un plan que consista en trans-
portar gratis a gente que no poda permitirse viajar a diferentes
partes del pas pero lo necesitaba urgentemente. La marina des-
184 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
arroll el Plan Pescar 2000, que incluy la reparacin de frigo-
rficos, la organizacin de cooperativas e impartir cursos. La
Guardia Nacional se involucr en la actividad policial, particu-
larmente en reas donde la presencia del Estado era mnima.
Otro programa era el Plan Avispa, organizado tambin por la
Guardia Nacional, para construir casas para los pobres. El Plan
Reviba era similar, con la excepcin de que en lugar de construir
casas desde cero, implicaba la reconstruccin de casas viejas.
Otros aspectos del Plan Bolvar 2000 incluan redistribuir comi-
da en reas remotas del pas
202
.
El Plan Bolvar 2000 gener mucha polmica durante sus tres
aos de existencia, desde 1999 a 2001. Quiz las crticas ms
importantes formuladas en su contra estaban referidas a la defi-
ciente gestin y la poca transparencia en el manejo de las deci-
siones relacionadas a la ejecucin presupuestaria. Debido a ello,
se levantaron muchos cargos de corrupcin en contra de los fun-
cionarios responsables de llevar adelante este plan, entre otros, al
General Rosendo, quien en abril de 2002 traicionara a Chvez.
Sin embargo, son muchos ms los saldos positivos del plan
que los eventuales manejos oscuros. Con el Plan Bolvar 2000,
durante su ejecucin, se repararon miles de escuelas, hospitales,
casas, iglesias y parques. Ms de dos millones de personas reci-
bieron tratamiento mdico. Se abrieron cerca de un millar de
mercados con precios populares, se vacun a ms de dos millo-
nes de nios y se recogieron miles de toneladas de basura, slo
por nombrar algunos resultados.
El Plan Bolvar 2000 no sera el nico en su tipo. En los aos
venideros el gobierno revolucionario de Hugo Chvez pondra en
marcha un conjunto de programas de accin directa que involu-
crara con mucho ms participacin y protagonismo a la pobla-
cin: las misiones. Pero a ello nos referiremos ms adelante.
Ningn problema de orden estructural puede ser solucionado con
medidas de contingencia. Sin embargo, el drama social de la pobla-
cin venezolana ameritaba una accin de corto plazo. El gobierno del
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
185
Presidente Chvez, consciente de este hecho, reconfigurara en esos
das las pautas estratgicas de las lneas de accin central de su
gobierno: el plan de desarrollo econmico social 2001-2007.
NUEVAS VICTORIAS ELECTORALES
SIN DEMOCRACIA INTERNA
En el ao 2000 se celebran dos comicios electorales y un pro-
ceso referendario:
El 30 de julio, luego de la aprobacin de la Constitucin
Nacional por parte del pueblo soberano en referndum, se
relegitiman los poderes pblicos: Presidente de la Repblica,
Gobernadores, Alcaldes y diputados;
el 3 de diciembre se eligen concejales y juntas parroquiales y,
tambin se celebra un referndum sindical.
Estos comicios significaron la generalizacin de racha de triun-
fos cosechados por las fuerzas bolivarianas, desde el ao 98. En los
aos 1999, 2000 y 2001 se registraron desplazamientos aluvionales
de voluntades polticas encarnadas en personas que haban militado
en organizaciones polticas de la cuarta repblica, la mayora de las
cuales se incorporaron a las filas del MVR. Algunos autores sea-
lan que este comportamiento evidencia una clara reproduccin de la
cultura del venezolano, quien se anota a ganador.
El Chavismo se converta en la primera fuerza poltica de
Venezuela, pero con una profunda carencia de estructura partidista.
Los partidos del Polo Patritico adolecan y adolecen- de defini-
ciones ideolgicas
203
, sus militantes no reciben formacin poltico-
ideolgica ms all del recetario del modelo de socialismo real, el
rbol de las 3 races y las prcticas clientelares.
Como expresin complementaria a dicho estado general de
cosas, se impuso en el 2000 la designacin a dedo de los candida-
tos optantes a los diversos cargos de eleccin popular y no se regis-
traban esfuerzos reales por promover procesos de democratizacin
interna de las organizaciones polticas vinculadas a la revolucin
bolivariana.
186 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
PRIMERAS DIVISIONES
Durante los primeros meses de 2000, el chavismo afront su
primera crisis interna de importantes dimensiones. Varios coman-
dantes de los alzamientos militares del 92
204
entran en abierta disi-
dencia con el gobierno bolivariano e inician un conjunto de sea-
lamientos contra Hugo Chvez. Entre otros argumentos, respon-
sabilizan al Presidente de asumir una actitud complaciente y laxa
ante hechos de corrupcin.
Justo cuando la oposicin al proceso bolivariano se hallaba
debilitada y careca de un liderazgo unificado, las contradiccio-
nes a lo interno de las filas del Chavismo se multiplican.
Francisco Arias Crdenas, ex compaero de Hugo Chvez en
la asonada del 92, ex gobernador del estado Zulia por la causa R,
distanciado del proceso bolivariano, fue uno de los candidatos
presidenciales que present la oposicin en las elecciones para la
relegitimacin en el 2000. Acompaaron a Arias Crdenas varios
ex compaeros de armas y oficiales insurgentes, entre ellos
Urdaneta, uno de los 3 militares fundadores del MBR-200.
La imposibilidad de apropiacin de espacios polticos dentro
de la naciente organizacin bolivariana, de control de las organi-
zaciones polticas por parte de estos cuadros militares y las con-
tradicciones ideolgicas e internas en cuanto a la designacin de
oficiales en importantes posiciones dentro del gobierno fueron,
entre otros elementos, los causales de la disidencia registrada.
El partido Patria Para Todos (PPT) entra en confrontacin con
el liderazgo bolivariano, incluido el propio Chvez, en torno al
tema de las candidaturas a Gobernadores, Diputados, Alcaldes,
Concejales y Juntas Parroquiales que ese ao se celebraran. Es
famosa la alusin de Aristbulo Istriz: debe ser que se fum
una lumpia, con la cual responde al llamado de unidad que le
formulara Chvez, respecto al tema de los candidatos designados.
Por otra parte, se comienza a resquebrajar la alianza del MAS
con el resto de factores del Polo Patritico. Esta fractura fue en
cmara lenta y eclosionara meses despus. El Miquilenismo se
comienza a mostrar como fraccin interna del MVR.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
187
CHVEZ Y LA OPEP VS.
LOS INTERESES IMPERIALES
A pesar de que Venezuela es uno de los pases fundadores de
la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP), los
gobiernos de la cuarta repblica haban impulsado, en los ltimos
aos, un conjunto de acciones polticas cuyo nico norte pareca
ser el debilitamiento de la organizacin.
El petrleo, principal fuente de ingreso de divisas al pas, se
cotizaba a precios muy bajos como consecuencia de la produc-
cin no regulada y de la descoordinacin entre los pases miem-
bros. Esta situacin favoreca a los pases consumidores de hidro-
carburos y profundizaba la dependencia respecto a los Estados
Unidos (gran mercado del petrleo venezolano).
En ese contexto, el Presidente Chvez promovi una iniciati-
va proclive a la regulacin de precios y cuotas petroleras por
parte de la OPEP. El precio del crudo a finales del 98 estuvo en
su punto ms bajo, 10,57 dlares por barril (d/b).
Se reactivaron los contactos entre los miembros cartelizados y
tambin con los productores extra-OPEP. Prontamente el precio
comenz a repuntar. Esto permiti vigorizar las finanzas pbli-
cas. Sin embargo, la utilizacin de los ingresos petroleros
extraordinarios a favor de las mayoras, los excluidos de siempre
era an una batalla pendiente.
Chvez desarrolla un conjunto de estratgicas giras de contac-
tos (agosto de 2000 / Primer semestre de 2001), sin precedentes
desde la propia etapa de fundacin de la OPEP. Los contactos a
los pases del Medio Oriente incluyeron una visita a Irak (agosto
de 2000), pas miembro de la OPEP. El gobierno revolucionario
de Venezuela iniciaba de esta manera una campaa nacionalista -
antiimperialista, colocando los intereses del pas en alto relieve,
con el petrleo como eje central de accin.
Paralelamente, se presentaron en el mbito internacional un
conjunto de situaciones que contribuyeron al fortalecimiento del
precio del crudo. Por una parte, la industria China profundiz su
188 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
expansin, convirtindose en uno de los grandes consumidores
mundiales de energa. La apertura de este mercado entraba en
plena correspondencia con las polticas de equilibrio internacio-
nal concebidas en el Plan de Desarrollo de la Nacin 2001-2007.
Producto de la crisis generada por los atentados del 11 de sep-
tiembre de 2001, se registra la irracional agresin militar yanqui
sobre el pueblo de Afganistn. Este hecho, as como las tensiones
en el medio oriente y el anuncio de Irak de paralizar los suminis-
tros petroleros a Estados Unidos, contribuyeron al acelerado
incremento del precio del crudo, el cual super los 25 d/b.
Se iniciaba una pesadilla para la nacin imperial norteameri-
cana y para su presidente G. W. Bush, toda vez que para ese
entonces, la economa norteamericana luchaba por superar una
recesin econmica iniciada al inicio del gobierno republicano.
Progresivamente, los precios del petrleo continuaran ubicn-
dose dentro de una banda de precios justos. El presidente Chvez
asume un claro liderazgo en la OPEP y los ingresos fiscales regis-
tran una mejora significativa.
El pas en bancarrota que recibi Chvez en el 99 comenzaba
a registrar solvencia financiera y econmica para emprender
acciones de gobierno orientadas a superar la exclusin, inequidad
y desigualdad social.
Chvez ampla el Acuerdo de San Jos e inicia el suministro
de crudo en condiciones de pago flexible a nuevos pases centro-
americanos y caribeos, especialmente con Cuba. El Gobierno
guerrerista de Bush mostr su particular ofuscacin al conocer
los acuerdos establecidos entre los gobiernos venezolano y cuba-
no para el suministro de petrleo a la Isla.
La lnea de distanciamiento entre el gobierno bolivariano de
Venezuela y el gobierno republicano de los Estados Unidos es
responsabilidad absoluta de la administracin Bush. En adelante
se sucedern diversos episodios de agresin imperial de baja
intensidad que profundizaran la brecha.
En el ao 2002, se producirn dos captulos que pondran en
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
189
evidencia las fricciones existentes entre ambos gobiernos. El pri-
mero, cuando el gobierno imperialista de Bush, en alianza con la
oligarqua antinacional activaron el golpe de Estado de abril y,
segundo, posteriormente con el paro sabotaje de la industria
petrolera Venezolana cocinado en Washington.
2001 AO DE DEFINICIONES
Cuando Hugo Chvez gan las elecciones presidenciales de
Diciembre de 1998, Le Monde Diplomatique titul que ste
sera el primer gobierno posmoderno del planeta. Afirmacin
que no deja de tener un velo de verdad. Chvez no se defina ni
como comunista, ni como socialista, ni socialdemcrata, ni
socialcristiano, ni liberal. Sin embargo, a Chvez lo apoyaron la
izquierda democrtica, los comunistas ortodoxos, facciones mar-
xistas leninistas, disidentes socialdemcratas y socialcristianos,
individualidades de la extrema derecha, entre otros.
Chvez se autodefine como un revolucionario bolivariano,
etiqueta que escapaba de los cnones establecidos para catalo-
gar a los lderes de gobiernos. No obstante, que en los comien-
zos design un gabinete eclctico, compuesto por elementos de
extrema derecha, de izquierda y ex militares, progresivamente
fue estableciendo un perfil mucho ms ntido para aquellos que
ocuparon altas responsabilidades de gobierno: militares conju-
rados, tecnocracia progresista y revolucionarios de izquierda.
En sus comienzos, hasta los opositores tenan una percepcin
que se aproximaba a la hiptesis de los periodistas franceses. sta
fue una caracterstica de los aos 1999 y 2000. El proceso
Constituyente, la aprobacin de una nueva Carta Magna, el refe-
rndum aprobatorio y las elecciones de legitimacin contribuye-
ron a ello. Sin embargo, el ao 2001 se presentaba con una din-
mica electoral, econmica nacional e internacional distinta que
obligaba a tomar decisiones definitorias.
Chvez orient su gestin, ese ao, hacia la liquidacin de la
vieja nomenclatura enquistada en el aparato gubernamental,
190 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
la revisin de las relaciones gobierno-empresarios
(Fedecmaras, Consecomercio, Fedenaga), la Ley Orgnica de
Educacin (LOE) y el enfrentamiento a la burocracia sindi-
cal, agrupadas en la Confederacin de Trabajadores de Venezuela
(CTV), como acciones emblemticas del periodo.
Estas acciones generaron definiciones de las fuerzas polti-
cas que condujeron al reordenamiento de los factores de opo-
sicin, pero tambin del gobierno y el emerger de un protago-
nismo ciudadano sin precedentes, tanto a favor como en contra
del proceso bolivariano, lo cual implicaba el inicio del ejercicio
de la democracia participativa y protagnica, aunque an
limitada a los marcos inherentes a marchas y debates jurdicos,
as como a expresiones incipientes de organizacin popular.
Chvez dej de ser el Presidente posmoderno para comen-
zar a ser reconocido como un lder con profundo arraigo
popular, nacionalista y paladn del modelo de democracia
participativa y protagnica, proceso que an no le permita
romper totalmente con la vocacin de contar con un gabinete
variopinto.
Sin embargo, la definicin de la orientacin gubernamental,
abiertamente opuesta al gatopardismo reformista, comenz a
encrespar las contradicciones en el interior de las fuerzas polti-
cas que venan acompaando desde 1998.
No queremos decir que la revolucin bolivariana tom partido
por los senderos de la revolucin socialista, proletaria o comunis-
ta. Lo que estaba claro, desde ese momento, era que Chvez lide-
raba un gobierno abiertamente nacionalista e imbricado a los
intereses de los pobres. El riesgo lo constitua la tendencia de un
sector del Chavismo a convertirse en la nueva burguesa nacio-
nal, intentando limitar la revolucin bolivariana a una revolucin
democrtica burguesa. El tiempo determinar los resultados de
esta tensin que an permanece.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
191
RENOVACIN SINDICAL
El referndum sindical de diciembre 2000 fij la pauta popu-
lar de promover elecciones universales para todos los afiliados a
la Confederacin de Trabajadores de Venezuela (CTV). La cele-
bracin de elecciones generales de la superestructura sindical
limitaba la verdadera transformacin desde la base, a travs de la
renovacin sindicato por sindicato, federacin por federacin que
concluyera con los ansiados cambios en la direccin de la confe-
deracin. Pero la suerte estaba echada.
La CTV haba estado monopolizada histricamente por una
rancia jerga de dirigentes sindicales adeco copeyanos. Las elec-
ciones sindicales del 2001 seran un esfuerzo frustrado de las
fuerzas bolivarianas por producir un recambio en la direccin
sindical.
El liderazgo bolivariano, engolosinado con los triunfos electo-
rales, decidi disear una estrategia de desplazamiento de la
burocracia sindical. Esta estrategia vena siendo auspiciada desde
el ao anterior. Al frente de la poltica de renovacin sindical se
coloc, en un primer momento, a Nicols Maduro y finalmente a
Aristbulo Istriz, lder del Partido Patria para Todos (PPT),
organizacin que volva a la alianza gubernamental luego de un
periodo de distanciamiento por temas electorales (Gobernadores
y Diputados).
A nuestro juicio, muchos de los errores de mtodo para la
construccin de polticas de transformacin y, especialmente de
polticas pblicas bolivarianas, han tenido su mxima expresin
errtica en el proceso de renovacin de las directivas sindicales.
Histricamente la izquierda revolucionaria venezolana ha
planteado que la emancipacin de los trabajadores es obra de
los mismos trabajadores, premisa que en tctica poltica se
expresa en un esfuerzo sostenido de transformacin de la activi-
dad sindical desde la base, desde los sindicatos, cuestionando la
poltica reformista de cambio desde arriba o desde la esfera
exclusivamente partidaria y limitada a la superestructura sindical.
192 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Sin embargo, la dirigencia del chavismo, estimulada segura-
mente por los continuos triunfos electorales en los procesos lide-
rados por Chvez, prefiri apostar a unas elecciones generales,
desde arriba, para ganar tiempo y saltar el engorroso proceso de
construccin de liderazgos por fbrica, empresa, rgano de la
administracin y/o ramo.
Los resultados mostraran no slo el error poltico, sino la
ineficacia de esta operacin poltica. En este sentido podemos
excusar del error a Chvez, quien no tena experiencia sindical
previa, pero a la izquierda no. La izquierda Chavista mostr el
abandono de lecciones histricas y, un temor sin precedentes, a
presentar alternativas viables, ante decisiones que se considera-
ban equivocadas, aunque stas estuviesen apoyadas por el indis-
cutible lder del proceso. Oponerse por principios y experiencia
histrica a una tctica poltica defendida por el lder del proceso,
no significaba ni significa desconocer el mando de Chvez.
Claro, es ms cmodo plegarse.
Como lo sealamos anteriormente, la convocatoria a renova-
cin y/o legitimacin de las autoridades de la principal central
obrera del pas: la CTV (Confederacin de Trabajadores de
Venezuela) llev a la conformacin de una plancha inicialmente
liderada por Nicols Maduro (MVR) y posteriormente, ante la
limitada acogida de esta opcin en el seno de los trabajadores, se
opt por colocar al frente de la misma al maestro Aristbulo
Istriz, principal lder del Partido Patria para Todos (PPT).
La razn poltica de estas decisiones pareciera fundamentarse
en legitimar, mediante elecciones, la decisin de un sector califi-
cado, pero limitado de lderes. Lo cierto es que con esta dinmi-
ca se fren el proceso de construccin constituyente de polticas
pblicas de transformacin.
Un anlisis serio de procesos nos permite ubicar errores de
carcter operativo, fundamentados en deficiencias poltico ideo-
lgicas que luego se evidenciaran en comportamientos errticos
a la hora de implementar algunas polticas pblicas bolivarianas.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
193
Si bien la legitimacin de la dirigencia sindical permiti aglu-
tinar a los sectores clasitas, combativos y revolucionarios exis-
tentes en el seno de los trabajadores, las deficiencias en la tcti-
ca poltica limitaran el proceso de construccin de la direccin
sindical revolucionaria, aspecto que era posible slo con la con-
tinuacin del espritu y el mtodo constituyente.
Alos efectos del recorrido que estamos haciendo, nos interesa
destacar la importancia y significacin de construccin de polti-
cas pblicas con el mayor grado de consenso posible, desde la
base, con los ciudadanos, con la activa participacin de los suje-
tosactores asociados a la accin que se pretende emprender y
desde los espacios locales concretos.
LEYES HABILITANTES
Desde que asumi la Presidencia de la Repblica en febrero de
1999, Chvez solicit poderes especiales que habilitaran al ejecu-
tivo, para dictar normas jurdicas especiales que demandaban una
elaboracin expedita. Sin embargo, stas deberan formularse
luego de aprobada la nueva carta magna. Este proceso se adelan-
t fundamentalmente durante el ao 2001, una vez que se haban
superado las dos limitantes que acabamos de mencionar. Del con-
junto de leyes habilitantes debemos apuntar lo siguiente:
(a) Fueron un esfuerzo serio de construccin de sntesis jurdi-
ca mediante consulta permanente con los principales acto-
res involucrados.
(b) Su contenido no toc la estructura de clases, pero s los
intereses de los sectores ms poderosos de las clases
dominantes, abriendo serias posibilidades de reoxigena-
cin de discursos y representantes. La sobreestimacin de
las posibilidades jurdicas para el impulso de una dinmica
revolucionaria y, la incomprensin de estas limitaciones y
alcances, le impidi a factores claves del Chavismo revolu-
cionario colocar dispositivos que evitaran el resurgimiento
de prcticas regresivas, entre ellas la corrupcin. La nueva
194 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
corrupcin expresaba intentos de reconfiguracin de acto-
res y voceros clave por parte de las clases dominantes.
A nuestro juicio, Chvez y la inmensa mayora del
Chavismo, dentro del cual nos incluimos como corriente,
es revolucionaria y honesta. Esta afirmacin no pretende
ocultar o negar la existencia en el presente de sujetos y
prcticas institucionales asociadas a la cultura de la corrup-
cin. Lo que nos interesa es puntualizar que estas prcticas
expresan la vieja institucionalidad, la anterior cultura pol-
tica y sus derrota debe ser vista en la perspectiva de proce-
sos complejos, diversos y contradictorios.
Tampoco pretendemos desconocer que en las etapas revo-
lucionarias siempre existe un sector que pretende utilizar la
vorgine revolucionaria para penetrar y formar parte de las
clases dominantes; esfuerzos que siempre estarn asocia-
dos al capital del cual se disponga y, por ende, siempre
intentarn -estos sectores atrasados- crear y sostener meca-
nismos de corrupcin que les permitieran entrar en los
selectos grupos de importadores, propietarios de tierras y
coordinadores de la nueva casta gubernamental
205
.
(c) Se presentaron serias limitaciones en la divulgacin del
proceso de elaboracin de las leyes habilitantes, centrndo-
se la divulgacin meditica gubernamental en el producto,
es decir, en las leyes ya elaboradas. Este error ha tenido
consecuencias polticas, incluso en el interior de un sector
de las fuerzas del movimiento bolivariano, quienes inter-
pretan que las mismas fueron elaboradas bajo un esquema
conspirativo, por un grupo. Conclusin que se coloca a
espaldas de la perspectiva que como corriente histrica por
el cambio reivindicamos: la continuidad del espritu, tcni-
cas y procedimientos del proceso constituyente para garan-
tizar el mayor grado de consenso popular en la elaboracin
de polticas pblicas y en su implementacin.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
195
Independientemente de los errores, fallas, deficiencias y limi-
taciones, durante el ao 2001 se profundiz la revolucin
Bolivariana, tanto en el plano interno como en el fortalecimiento
de las relaciones con los pueblos y factores de transformacin a
escala internacional. En este ltimo aspecto se destaca el lanza-
miento pblico del convenio de cooperacin entre Cuba y
Venezuela.
Con las leyes habilitantes, los grupos reformistas ms desca-
rados y acomodados en el mimetismo del discurso transformador,
se deslindan de los sectores alineados con los preceptos de la
revolucin autntica. La imposibilidad de suavizar las tonalida-
des jurdicas, de leyes profundamente comprometidas con los
intereses nacionales, condiciona la separacin de los actores pro-
tagnicos de la contrarrevolucin interna. Entre otros, Luis
Miquilena iniciara un proceso de distanciamiento progresivo con
la direccin del Chavismo.
Las leyes habilitantes deben ser valoradas como instrumentos
jurdicos que desarrollaron el texto constitucional en materia de
tierras, hidrocarburos, pesca, entre otras reas. La promulgacin
de las mismas generara una frrea oposicin por parte de la ran-
cia oligarqua nacional.
LAS IN DEFINICIONES
DE LA IZQUIERDAVENEZOLANA
Para la izquierda venezolana, Chvez y su gobierno han resul-
tado una referencia definitoria, tanto de su perfil en el presente,
como de su prospectiva de accin poltica. La clara actitud y
accin revolucionaria que Chvez gener durante el ao 2001 -la
cual an persiste hoy- aceler el proceso de definiciones en la
izquierda. Estos deslindes se refieren a:
(1) el rompimiento de un sector que vena acompaando a
Chvez (MAS, algunos cuadros de V Repblica, entre
otros) y su incorporacin al frente comn opositor con la
196 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
derecha compartiendo escenarios con Bandera Roja (BR) y
La Causa R (LCR);
(2) la consolidacin de un nuevo tipo de izquierda en
Venezuela: la izquierda chavista (PODEMOS
206
, LS, MVR,
PCV, entre otros);
(3) intentos por configurar agrupaciones polticas de centro
(VAMOS
207
, UNION
208
)
(4) el resurgimiento de un sin fin de agrupaciones revoluciona-
rias, que desde una perspectiva multidimensional enrique-
cen el proceso de transformaciones: Proyecto Nuestra
Amrica (PNA/M-13 Abril), Ana Karina Roter (AKR),
Nueva Expresin antiimperialista, Tupamaros (MRT), para
slo citar algunos casos;
(5) hbridos entre movimientos sociales y organizaciones revo-
lucionarias como Conexin Social, organizacin dirigida
por Felipe Prez Mart y Roland Denis;
(6) la consolidacin de una pequea referencia de izquierda
antiestatal, agrupada alrededor del CRA
209
y el Libertario
210
,
ajena a las pugnas de la toma del poder. Sin embargo, el
Libertario ha venido asumiendo una postura antichavista
visceral, que lo aleja de sus definiciones populares y liber-
tarias;
(7) un reagrupamiento de los sectores sociales, tanto oposi-
tores (fundamentalmente clase media y alta) como partida-
rios del actual gobierno (relacionados al pensamiento trans-
formacional, socialista, revolucionario, y de diversa ndole,
trabajadores informales, estudiantes, entre otros). Estamos
convencidos de que en el futuro cercano, el protagonis-
mo y las posiciones de izquierda, estarn aglutinadas
alrededor de lo que hoy conocemos como la izquierda
chavista, los movimientos sociales, las organizaciones
revolucionarias no electorales y nuevas expresiones
anarquistas.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
197
SE REAGRUPA LA OPOSICIN Y MUESTRA
SU VERDADERO ROSTRO: LA CONSPIRACIN
Como todo fenmeno se origina por un conjunto de circuns-
tancias histricas dadas, pareciera que entre los factores que posi-
bilitaron el rpido reagrupamiento de los elementos de oposicin,
estn los errores cometidos en torno a las elecciones para la
directiva de la CTV.
Al atacar como un todo no diferenciado a la direccin de la
Confederacin de Trabajadores de Venezuela (CTV), el chavis-
mo propici que la oposicin se reunificara para sobrevivir. El
movimiento Bolivariano, lejos de golpear y dividir ms a los
adversarios, mediante una tctica equivocada logr reunificarlos,
lo cual les haba resultado imposible desde 1997.
La poltica no admite vacos. Sin embargo, el chavismo pare-
ci desconocer esta premisa cuando atac a una instancia nacio-
nal con presencia nacional como lo es la burocracia cetevista. En
la CTV hacen cuerpo todos los factores de oposicin y, al atacar-
le como bloque se gener una unidad de todas las agrupaciones
que no comparten la propuesta revolucionaria. Accin-reaccin
esperada. Pero sta es una apreciacin con sentido histrico que
slo el tiempo confirmar o negar su validez.
Lo que intentamos subrayar en este punto es que, slo a partir
del ao 2001, la oposicin comienza a salir del asombro de su
derrota de 1998, y es cuando decide hacerle frente al gobierno
bolivariano revolucionario.
El sentido de preservacin y supervivencia poltica de los par-
tidos del puntofijismo, registrada durante las elecciones de la
directiva de la CTV, modularon, tal como hemos referido, el rea-
grupamiento de los factores contrarrevolucionarios. Aesto se adi-
cionaron otros dos elementos de orden econmico e internacional
que facilitaron la unidad opositora:
a) los dictmenes del Pentgono y la administracin Bush;
b) la aprobacin de las leyes habilitantes que golpearon los
intereses econmicos de los sectores acostumbrados a
198 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
lucrarse sobre la base de parasitar bajo la renta del Estado y
c) la presin promovida por los intereses petroleros de los
Estados Unidos a la oligarqua nacional, en el sentido de
reactivar la bsqueda de una salida del gobierno de Chvez
por la va que fuera.
La suerte estaba echada y era inminente la confrontacin sin
medias tintas.
RESISTIR CON LA GENTE
Nuevamente el lder del proceso, Hugo Rafael Chvez Fras,
es quien muestra mayor claridad sobre los mecanismos que debe
utilizar una revolucin que se autodefini como pacfica, demo-
crtica y participativa, en contra de la actividad conspirativa que
hacia l se generaba.
A mediados del 2001 Chvez llama a conformar un amplio
frente de luchadores sociales que haga frente a lo que ya se dibu-
jaba como una sostenida actividad subversiva y conspirativa de
la oposicin. Chvez entiende que una revolucin democrtica,
slo es sostenible a travs del tiempo, si logra generar amplios
mecanismos, canales y expresiones de participacin popular.
La idea de organizarse socialmente a travs de crculos boli-
varianos adquiere fuerza y en slo meses se registran ms de tres
millones de activistas en sus filas. En Diciembre del 2001 se jura-
mentan en un acto de masas los crculos bolivarianos como orga-
nizacin social de base para la resistencia y la reconstruccin
nacional.
LAS TORRES GEMELAS
El 13 de Septiembre de 2001, cuando el pueblo venezolano se
aprestaba a conmemorar un nuevo aniversario del golpe fascista
ocurrido en Chile, que desplaz del poder al lder socialista
Salvador Allende, sucedi lo inimaginable.
Estados Unidos, nacin que alardeaba de su sistema estratgi-
co de guerra de las galaxias, fue herida en su orgullo y ridiculiza-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
199
da en materia militar y de inteligencia, al sufrir un ataque areo
simultneo contra el World Center.
Un avin, piloteado por suicidas rabes, impact sobre cada
una de las torres gemelas y la sede del Pentgono, mientras que
otro fue derribado en pleno vuelo.
Estos eventos pusieron de relieve el tema del brbaro oriental
versus el civilizado americano y, con este pretexto, se inici la
batalla contra el terrorismo. Claro est, el terrorismo siempre
es encarnado por los pueblos rabes y las naciones que levantan
su mirada para defender los intereses nacionales contra cualquier
poltica imperial.
El Presidente Chvez se pronunci lamentando las vctimas
del atentado, pero se neg a condenar al pueblo rabe por una
operacin militar realizada por algunos de sus habitantes. Al
principio se intent hacer de las declaraciones de Chvez una
confesin sobre sus supuestos lazos con el terrorismo interna-
cional. Argumento que carece de todo tipo de fundamentacin
real.
DICIEMBRE 2001: ENSAYO OPOSITOR
PARA EL PARO GENERAL DE ABRIL 2002
La confrontacin se hace evidente y mientras desde el movi-
miento bolivariano se alistan las fuerzas para combatir el embate
subversivo de la oposicin, en diciembre del 2001 la oposicin
golpista ensaya un paro general de actividades laborales que no
sera otra cosa que el anuncio del derrotero que haban escogido
para el ao que estaba por llegar.
Los pretextos para el paro opositor de diciembre de 2001 fue-
ron las crticas presentadas por la cpula de los sectores empre-
sariales a diversos contenidos de algunas de las leyes habilitan-
tes, especialmente a las leyes de tierra, hidrocarburos y pesca.
Con estas leyes se avanzaba en darle utilidad social a propieda-
des subutilizadas, se procuraba garantizar el flujo de las rentas
petroleras al presupuesto pblico y se protega el ecosistema
200 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
marino. Lo que era cierto es que las leyes habilitantes reducan
las oportunidades de usura y aprovechamiento desmedido de las
riquezas nacionales por parte de sectores capitalistas del pas y
extranjeros.
El paro promovido por la oposicin al gobierno del Presidente
Chvez, liderado por Fedecmaras con el apoyo de la CTV, se
produjo el 10 de diciembre de 2001 y constituy un calentamien-
to de la maquinaria contrarrevolucionaria que en el 2002 se
empleara a fondo en un golpe de estado y un paro sabotaje de
la industria petrolera.
La jornada de protesta opositora que dur 12 horas fue cono-
cida como paro empresarial, toda vez que se trat de un auto cie-
rre del comercio y de las empresas privadas. Aunque
Fedecmaras adujo que se trataba de una protesta por un conjun-
to de medidas econmicas que consideraban perjudiciales desde
su punto de vista clasista, ha quedado claro para la historia, que
dicho paro fue fundamentalmente una accin poltica, orientada
a promover la salida de Hugo Chvez del poder y, en consecuen-
cia, detener las fuerzas revolucionarias.
Las reformas contenidas en las 49 leyes habilitantes comenza-
ban a darle piso jurdico a la Constitucin Bolivariana del 99. El
paro contrarrevolucionario permiti agudizar las contradicciones
de clase en Venezuela. Mientras los olvidados y excluidos
comenzaran a beneficiarse con las leyes habilitantes, la oligar-
qua nacional se vera forzada a procurar su riqueza a travs del
trabajo productivo y no a partir de su tradicin parasitaria de enri-
quecerse mediante negocios con el Estado rentista.
Carolus Wimmer
211
, a propsito de las implicaciones de la
puesta en ejectese de las tres leyes mayormente objetadas,
comenta:
La Ley de Tierras otorga al Estado el poder de
tomar tierras privadas y redistribuirlas, cuyos pro-
pietarios no pueden respaldar la posesin de las tie-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
201
rras con los ttulos legales. Esta redistribucin inclu-
ye tambin tierras que sobrepasan 5000 ha o se con-
sidere que son improductivas. De igual manera otor-
ga al Estado el poder de decidir el uso de la tierra
agrcola para lograr as una revolucin agraria que
garantiza el alimento al pueblo venezolano.
La Ley de Pesca ampla la zona de proteccin cos-
tera de 3 a 6 millas, donde no se permite la pesca de
arrastre, lo cual favorece a los pescadores artesana-
les y al equilibrio ecolgico marino.
La Ley de Hidrocarburos revierte 20 aos de libe-
rizacin y privatizacin antipatriticas en el sector
petrolero. De acuerdo con la nueva ley, se requiere
mayora gubernamental en todas las nuevas joint
ventures del sector petrolero y se eleva la regala a
las compaas petroleras, incluyendo las extranjeras
- de 16,6% a 30% - para poder ampliar y reforzar los
programas sociales populares.
Obviamente, el carcter revolucionario de estas leyes tena
que despertar al gigante capitalista, en tanto que el pas especta-
ba sin mucha comprensin, los primeros escarceos de la hoy en
da habitual confrontacin entre gobierno bolivariano y sectores
contrarrevolucionarios.
2002: CAMBIOS EN PDVSA. SE BUSCA QUE
LA PRINCIPAL INDUSTRIA DEL PAS SE
COLOQUE AL SERVICIO DE LOS MS HUMILDES
Desde comienzos del ao 2002 el presidente Chvez anuncia
cambios en la directiva de la empresa estatal petrolera. Se desig-
na al experto petrolero y ex constituyentista Gastn Parra para
que dirija Petrleos de Venezuela. La tarea del nuevo presidente
de PDVSAconsista en abrir y develar la caja negra de la produc-
cin, secuestrada por la meritocracia petrolera.
202 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
De hecho, se estaba comenzando una actividad de transforma-
cin en esa empresa -proceso inconcluso an- que procuraba
colocar nuevamente en manos de los intereses de Venezuela la
conduccin, manejo y disfrute de esta corporacin. Esto enfad a
la oposicin y a los Estados Unidos. Desde la Casa Blanca y con-
tando con la cooperacin servil de la oposicin, se activa el golpe
de Estado. Las cartas estaban echadas.
La mayora de los desenlaces polticos ocurridos en Venezuela
guardan relacin con el petrleo. Venezuela, principal suplidor
seguro y estable de hidrocarburos de la dependiente economa
energtica estadounidense, haba cultivado una gerencia petrole-
ra dentro de PDVSA que orientaba la poltica de produccin de
petrleo venezolano en atencin a los intereses de los EEUU.
Al pas se le negaba la posibilidad de conocer los procesos y
las dinmicas inherentes a las cadenas productivas asociadas al
petrleo. La discrecionalidad de las juntas directivas les conver-
ta en un Estado dentro del Estado. La estatal petrolera decida
en polticas estratgicas, los volmenes de inversin y la renta
que otorgaba al fisco nacional. Prontamente se hizo inocultable
que Gastn Parra, el flamante Presidente de PDVSA, indepen-
dientemente de ser un patriota revolucionario, no logr controlar
a PDVSA, pues sta estaba en manos de una logia de tecncra-
tas, asociados, eso s, a las mafias petroleras internacionales,
quienes controlaban los invisible hilos del poder en la industria
petrolera venezolana.
Sectores de la llamada nmina mayor, es decir, de los nive-
les ms altos de la gerencia, guardaban celosamente como secre-
tos de Estado, accesibles slo por ellos, todos los procesos, nego-
cios y debilidades de la empresa petrolera. Del mismo modo,
mantenan un slido liderazgo entre la mayora del personal que
laboraba en la industria, liderazgo soportado e instituido por la
cultura de la meritocracia. Este control y conocimiento los ubica-
ba en una envidiable posicin de poder.
La alta gerencia se resista a perder las cuotas de poder alcan-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
203
zadas con la Apertura Petrolera. El Presidente Chvez no oculta-
ba su inters en pasar a la ofensiva y con ello lograr instituir un
gobierno dentro de la industria que resultara complementario al
proceso bolivariano. Como consecuencia de esta incompatibili-
dad de intereses, se derivara en un conflicto que sirvi de plata-
forma para la activacin de la huelga sabotaje petrolero.
EL PARO DE MEDUSA
(Partidos del Pacto de Punto Fijo y Nueva Derecha,
Fedecmaras, CTV, Medios de Comunicacin Privados, Iglesia,
militares fascistas, la seudo izquierda y la capital del Imperio)
Despus de innumerables escarceos verbales y una frentica
actividad de reuniones clandestinas, la oposicin convoca para el
8 y 9 de abril de 2002 a un paro de 48 horas que ya se prefigura-
ba como un paro general, destinado a socavar la legitimidad del
gobierno bolivariano y en consecuencia facilitar el derrocamien-
to del Presidente constitucional Hugo Rafael Chvez Fras.
Cuando apenas comenzaban a cumplirse las 48 de paro gene-
ral, la alianza opositora lo extiende por un da ms. Al da
siguiente deciden convertirlo en paro general indefinido y anun-
cian la convocatoria a una marcha insurreccional contra el poder
legtimo y constitucional para el 11 de abril.
LA MANIPULACIN MEDITICA
Durante aos, los medios de comunicacin de masas venezo-
lanos fueron instrumentos para la extorsin y manipulacin pol-
tica. Los gobiernos de la cuarta repblica que no ofrecan facili-
dades a los intereses econmicos de los propietarios de los
medios, eran blanco de campaas mediticas que, con toda impu-
nidad, dirigan contra sus adversarios.
Al tomar posesin de la Presidencia, el gobierno de Hugo
Chvez fue conminado a promover una alianza con este sector,
aun cuando meses atrs, todos los medios se hicieron eco y en
muchos casos disearon e implementaron campaas de sataniza-
204 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
cin del entonces candidato a la presidencia por el polo patriti-
co.
Chvez tom distancia de los parasos artificiales expresados
en la paz meditica que le ofrecan los medios de comunicacin
privados, desatndose los vientos de la mayor ofensiva difamato-
ria, inquisidora, especulativa, calumniosa, violenta y tendenciosa
que gobierno alguno del planeta haya recibido.
Se implementaron diversas operaciones de guerra psicolgica
dirigidas a erosionar la imagen del gobierno revolucionario, un
sin fin de campaas desinformativas y manejo desequilibrado de
la noticia y la informacin se colocaron en alto relieve, nica-
mente se le da cobertura a los voceros de la oposicin y no se pre-
senta la obra del gobierno.
Paralelamente se desarrolla una campaa internacional contra
Chvez, a quien se le acusa de coartar la libertad de expresin y
propiciar la violencia contra los medios y periodistas.
Nuevamente el lder del proceso revolucionario es sentado en
el banquillo de los acusados por la base bolivariana, quien le
demanda actuaciones enrgicas contra los abusos y vilipendios a
la que una y mil veces es sometido el gobierno. El Presidente
Chvez argumenta que la revolucin pacfica debe cultivar la
tolerancia, el profundo sentido democrtico y libertad de expre-
sin como valores fundamentales.
Tanta permisividad ha podido significar la prdida del proce-
so, habida cuenta que los medios de comunicacin privados fue-
ron utilizados como un elemento clave en el plan golpista de abril
de 2002. Estos medios se emplean a fondo en el plan conspirati-
vo, el cual se vena fraguando a fuego lento.
Los canales de TV, los medios impresos y las cadenas radiales
son utilizados como herramientas para presentar hechos trunca-
dos, tal como pudo apreciarse el 11 de abril. Del mismo modo,
son empleados para dirigir y coordinar las marchas opositoras,
as como para elaborar paulatinamente una imagen que haca ver
a los simpatizantes del gobierno como unos individuos fanticos,
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
205
violentos, desprovistos de toda clase de escrpulos.
La realizacin de la trama meditica, promovida por los gru-
pos econmicos y sus amos imperiales, coron en la afloracin
de odios clasistas y raciales que propiciaran una salida violenta
y rpida a la crisis poltica que ellos mismos indujeron.
MILITARES DISIDENTES
El desencadenamiento del plan conspirativo fraguado con el
apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos se ini-
ci con en el pronunciamiento de militares activos de la Fuerza
Armada Nacional.
Del documento Anlisis del entorno meditico, anlisis del
del sector castrense, primer semestre ao 2002, preparado por la
Corporacin Venmedios en julio de ese mismo ao, hemos extra-
do la sntesis cronolgica de tales pronunciamientos:
Voceros Sector Castrense. El Nacional public
el domingo 13 de enero un manifiesto presuntamente
redactado por un grupo de militares, solicitando la
rectificacin del gobierno del Presidente Chvez.
Entre las peticiones realizadas, destac la peticin
por la creacin de un clima de entendimiento y di-
logo en el pas. Asimismo, reclamaron romper rela-
ciones con el rgimen cubano y respeto para la
Fuerza Armada Nacional, adems de solicitarle no
hacer uso del uniforme militar.
Coronel (Av) Pedro Soto. El jueves 7 de febrero
este oficial solicit pblicamente la renuncia del pre-
sidente.
El capitn (GN) Pedro Flores, se uni a la protes-
ta. Se les abri un Consejo de Investigacin.
Contralmirante Carlos Molina Tamayo. El lunes
18 de febrero Molina Tamayo se manifest en contra
del Gobierno y solicit la renuncia del Presidente, a
206 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
quien acus de dividir al pas y utilizar a la Fuerza
Armada para defender un proyecto autoritario.
General (Av) Romn Gmez Ruiz. El lunes 25 se
uni a los militares disidentes, convirtindose en el
cuarto militar activo en solicitar la renuncia del
Presidente en menos de un mes.
Teniente Coronel (Av) Hugo Snchez. Es citado
a la Direccin de Inteligencia Militar por emitir opi-
nin contra el Gobierno y apoyar las declaraciones
del coronel Pedro Soto.
Voceros Sector Castrense. El mircoles 20 El
Nacional hace pblico un segundo manifiesto, fir-
mado por Comando de Recuperacin Dignidad e
Integridad de la Fuerza Armada Nacional, donde
adems de las crticas al Presidente, se anuncian jui-
cios contra altos oficiales por presunta corrupcin.
Cabo (GN) J os Daniel Solrzano. El lunes 11 de
marzo se manifest a favor del Gobierno, solicitando
la renuncia de los oficiales disidentes a la FAN. El
seor Presidente ha sabido sacar a Venezuela de la
corrupcin y la crisis en que vivamos todos los vene-
zolanos. Seor Presidente, no se deje amedrentar por
algunos oficiales que se pronunciaron en contra de
usted, y pidieron su renuncia, declar.
El jueves 11 de abril, y luego de las muertes ocu-
rridas al final de una marcha opositora que intenta-
ba arribar al Palacio de Miraflores, un grupo de ofi-
ciales, encabezado por el hasta entonces comandan-
te general del Ejrcito, general Vsquez Velasco,
desconoci la autoridad del Presidente Hugo
Chvez, quien se entreg en Fuerte Tiuna a los alza-
dos.
Estos militares, quienes ya no tenan tropa a su mando, apare-
cieron en la televisin anunciando la salida de Chvez del poder
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
207
el 11-04-2002, trasmitiendo la sensacin que los militares nacio-
nalistas haban abandonado a Chvez. Estuvieron a punto de con-
fundir a todos.
GOLPE DE ESTADO FASCISTA
Bajo el lema de la defensa de la meritocracia en Petrleos de
Venezuela (PDVSA), levantada alrededor del cambio en los man-
dos de la industria petrolera nacional por parte del gobierno de
Chvez, los factores conspirativos logran aglutinar en marzo y
comienzos de abril de 2002, a los actores de la clase media alta
caraquea y nacional, la reagrupacin de los debilitados partidos
opositores y altos mandos castrenses (varias decenas de genera-
les y oficiales de alta graduacin que haban hecho su carrera en
significativas vinculaciones con el liderazgo poltico de la cuarta
Repblica).
El 11 de abril de 2002, en medio de un paro general indefini-
do, los sectores opositores convocan a una marcha contra el
gobierno de Chvez que logra aglutinar a medio milln de oposi-
tores. La mayora de los participantes en esta marcha desconoc-
an que el inters de los ncleos conspirativos era hacer culminar
esta manifestacin frente a Miraflores para, articulada a otras ini-
ciativas, exigir la renuncia del Presidente Constitucional.
Estas acciones se deciden a espaldas de la mayora de los ciu-
dadanos que militan en la oposicin. A los efectos de este traba-
jo interesa destacar el abrogamiento unilateral de la representa-
cin de los marchistas por parte de los lderes de la extrema dere-
cha y la nomenclatura de los partidos (AD, COPEI,
Convergencia
212
, Proyecto Venezuela
213
, PJ
214
y BR, entre otros) y
la negacin de canales de democracia participativa para el esta-
blecimiento de un consenso entre los factores de oposicin.
Los crculos bolivarianos, algunos sectores de izquierda no
burocratizada, sindicatos combativos y fundamentalmente las
organizaciones populares llamaban a movilizar contra los golpis-
tas. El ejecutivo y gran parte de las direcciones partidistas en
208 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
gobierno se oponan a los llamados de movilizacin, bajo el erra-
do argumento que las Fuerzas Armadas defendan al gobierno.
Dos das antes del golpe el presidente Chvez afirm que:
Esas minoras no tienen cmo sacarnos de aqu.
No representan para nosotros ninguna amenaza ver-
dadera. Son una minora (...) no tenemos ninguna
razn para temer, desesperarnos, o perder la calma
ante estos ataques recurrentes de esa minora (...) se
van a poner como Matusaln esperando un golpe
contra Chvez. Llam a sus partidarios a no caer
en provocaciones. Hugo Chvez, El Universal,
Caracas, 10 de abril de 2002.
Dada la popularidad del presidente Chvez, los conspiradores
requieren dar la imagen nacional e internacional que lo presente
como un gobernante autoritario y un militar gorila. As disean
una estrategia diablica de ataque a su propia marcha para endo-
sarle al gobierno nacional la culpa de las bajas que ocurriran ese
da.
Pese a estos llamados a no movilizarse, realizados por la diri-
gencia de los partidos afines al proceso bolivariano, una nutrida
concentracin de personas se apost frente al Palacio de
Miraflores, dispuestas a enfrentar a los golpistas.
Apocas cuadras, la marcha constituida fundamentalmente por
personas provenientes de los sectores medios, opositores al
gobierno, se dirige hacia Miraflores, conducidos de forma irres-
ponsable por los autores intelectuales de la masacre que all ocu-
rrira.
Los golpistas colocan agentes armados en sitios estratgicos
por donde transcurrir la marcha. La accin de francotiradores
que causan la muerte a cerca de diecisiete venezolanos de ambos
sectores (oposicin y gobierno) desencadena un conjunto de
acciones que culminan con el golpe de Estado al Presidente
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
209
Constitucional de la Repblica Hugo Rafael Chvez Fras.
En la noche del 11 de abril se anuncian los resultados de la
aventura golpista. Se dice que el Presidente Chvez renunci,
cuando en realidad estaba dndose inicio al secuestro del primer
mandatario nacional.
El 12 se materializa la concepcin fascista, al anunciar la diso-
lucin de los poderes, la eliminacin de la Constitucin de la
Repblica Bolivariana de Venezuela, el cambio del nombre de la
Repblica y el establecimiento de una junta de gobierno fascista
representada por el lder empresarial Carmona.
12 DE ABRIL:
EL DA DE LOS BUITRES Y LAS HIENAS
El gobierno de facto encabezado por Carmona, con el apoyo
de la CTV, Fedecmaras, la izquierda renegada (Bandera Roja),
las jerrquicas de la iglesia catlica y los grandes empresarios
saqueadores del pas cont con el respaldo del gobierno de
Washington. Muy pronto el Pentgono reconoce al gobierno de
facto y se suma al coro de voces que acusan a Chvez de autori-
tario y asesino.
Al final del 12 de abril de 2002, el gobierno dictatorial mues-
tra su verdadero rostro al disolver los poderes y la propia consti-
tucin. De un plumazo se decide eliminarle el nombre de
Bolivariana a la Repblica y se desata una cruenta represin con-
tra los sectores populares. Sin embargo, la revolucin de los ms
humildes se haba iniciado de manera subterrnea. Muy pronto
conocern los traidores dictadores la fuerza con la cual el pueblo
defiende a su revolucin. El paradero del primer mandatario era
una incgnita y se inicia el reparto de los cargos del alto gobier-
no entre los cuartorepublicanos y uno que otro recien llegado.
210 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
LA REVOLUCIN DE ABRIL
El nuevo incluido con el cual no contaban los sectores oligr-
quicos y fascistas era el protagonismo del pueblo en la defensa de
la Revolucin Bolivariana. El 12, 13 y 14 de abril se producen
tres fenmenos imbricados:
(a) Primero, el ejercicio directo de la democracia por parte de
los sectores ms humildes, quienes menos se han favoreci-
do de los beneficios del Estado Nacional y sus gobiernos
democrticos.
(b) Segundo, una fusin en la accin entre pueblo y militares,
a partir de las iniciativas de los primeros. El xito de un
pequeo grupo de oficiales contra la mayora de militares
golpistas fue el resultado de la alianza militar con la iracun-
dia popular, en defensa de la Revolucin Bolivariana y su
Presidente, el antihroe Hugo Rafael Chvez Fras.
(c) Tercero, el eclipsamiento de la conduccin de los partidos
polticos en las acciones populares. Mientras muchos lde-
res se enconchaban, el pueblo y contados cuadros promo-
vieron y lideraron la insurgencia popular. Aunque muchos
de esos hombres y mujeres militaran en partidos, su parti-
cipacin obedeca a las lgicas de insurgencia popular y no
al seguimiento de lneas partidarias.
El 13 de abril de 2002 se expresa abiertamente en Venezuela
una situacin revolucionaria, en la cual el Chavismo es slo uno
de sus elementos constitutivos. El icono sntesis de este proceso
es Hugo Chvez, pero la victoria obtenida es bsicamente del
movimiento popular, quien retoma, en consecuencia, la seguridad
en su capacidad transformadora. Seguridad que se expres en los
das subsiguientes en la convocatoria a la Asamblea Popular
Revolucionario (APR), para luego continuar auto construyendo
redes de trabajo participativo que crecen como una hiedra en el
tejido social venezolano.
La retoma del poder se coordina sin un centro visible, a partir
del viernes 12, en horas de la noche. A ello contribuy la indig-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
211
nacin colectiva del pueblo venezolano al observar las imgenes
y escuchar el discurso de Pedro Carmona. Pedro el breve en su
auto juramentacin decidi concentrar todos los poderes e iniciar
una dictadura fascista.
Pocas horas despus se comenz a escuchar el sonido estri-
dente de las cacerolas que retumbaron en los cerros caraqueos y
en los barrios populares de la capital.
Una red de comunicacin rizomtica sin centros coordina las
acciones. Se multiplican los voceros de los esfuerzos de resisten-
cia. La noticia del cautiverio del Presidente se constituy en bisa-
gra para la convocatoria a movilizarse. Las agrupaciones ciuda-
danas se producen espontneamente y a travs de redes sociales.
Boca a boca, va mensajera celular de texto, telefonemas, corre-
os electrnicos, radios comunitarias, etc, se decide enfrentar al
recin instalado gobierno dictatorial de Carmona.
Ya no podan ocultar sus colmillos los fascistas. Era notoria la
instauracin de un rgimen dictatorial. Las televisoras privadas
alineadas con el golpe insisten en proyectar una seal de absolu-
ta calma ciudadana al trasmitir su programacin habitual, mien-
tras que en los das previos al golpe prestaron dedicacin exlusi-
va a los acontecimientos fascistas.
Desde el viernes por la noche se producen disturbios generali-
zados en la zona metropolitana de Caracas. Las protestas desbor-
dan totalmente los intentos de represin policial. Sin embargo,
hubo violentos choques con decenas de muertos y heridos.
El sbado 13 de abril la insurreccin rodea los cuarteles y el
propio Palacio de Gobierno Central. Ese da se desat la rebelin
popular en las calles del pas. El pueblo exige el retorno del pre-
sidente. Los epicentros de la coalicin cvico militar se ubican en
Maracay (Aragua), Fuerte Tiuna y el Palacio de Miraflores.
La agitacin se volvi lugar comn entre los dirigentes socia-
les de las barriadas y sectores populares. El sentimiento genera-
lizado de la poblacin movilizada, de la insurreccin popular,
giraba en torno a tres premisas:
212 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
(a) combatir al gobierno de facto instalado y, en consecuencia,
restituir la democracia bolivariana;
(b) evitar la vuelta al poder de la antigua clase poltica oligar-
ca cuartarepublicana y
(c) restituir en sus funciones al comandante Chvez y, funda-
mentalmente, garantizar su vida.
Son innumerables los relatos de herosmo annimo protagoni-
zado por los desheredados de la historia escrita por las clases
dominantes. En los cuarteles, los oficiales y los soldados se fusio-
naban con el pueblo descalzo y humilde.
Desde el interior del pas las guarniciones se iban sumando a
la insurreccin. En Caracas avanza la movilizacin de millares de
personas por la Avenida Sucre sobre Miraflores y columnas de
manifestantes avanzan sobre el Fuerte Tiuna. Concentraciones
masivas se registran en todos las ciudades del pas.
El sbado 13 de abril Cae la dictadura!
A las 4:30 de la tarde el comandante general del
ejrcito quien se qued esperando que lo nombraran
ministro de la defensa, seala que la nueva junta pro-
visional de gobierno ha cometido errores y condicio-
na el apoyo al respeto de la constitucin nacional.
Veinte minutos despus, el gobierno provisional en
franco retroceso anuncia la rectificacin de su decre-
to de disolucin de los dems poderes pblicos y
deca que Chvez se iba del pas, fue el ltimo respi-
ro de Carmona en el poder. El alto mando militar,
que se haba reunido en torno al comandante general
del ejrcito Efran Vsquez Velasco se haba fractu-
rado, se sabe de peleas entre ellos repartindose car-
gos dentro y fuera de la FAN. (Emilio Bastidas, dia-
rio El Pas, Madrid. 2002)
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
213
LUIS MIQUILENA. LA CONTRARREVOLUCIN
VA POR DENTRO
Sealaba Norberto Ceresole que existe un lobbie del capita-
lismo internacional incrustado en el dominio del alto gobier-
no
215
, hoy podemos significar que tal aseveracin era cierta, vis-
tas las costuras del traje contrarrevolucionario de Luis Miquilena
durante los acontecimientos del golpe de abril.
Miquilena traicion la confianza del Presidente, quien lo
tena en la estima de un padre, recuerda el diputado Juan
Barreto
216
. Traicin vergonzosa por quien haca poco fue el hom-
bre duro, por no decir el caudillo dentro del Chavismo.
Se hace necesario reconocer que dentro de los errores que ha
cometido el presidente Chvez se encuentra la concentracin de
confianza y altas responsabilidades a un reducido entorno que,
apelando a las elevadas responsabilidades y compromisos del
Presidente Chvez, tomaban decisiones a su espalda, hacindolas
pasar por suyas. Nadie discute el liderazgo de Hugo Chvez den-
tro de la revolucin bolivariana, por lo que las seudo decisiones
adoptadas por el lder jams seran cuestionadas.
Tal como hemos referido, la ruptura de Miquilena se inicio
cuando se dictaron las leyes habilitantes. Miquilena era proclive
a transformaciones jurdicas y polticas superficiales, que no
tocaran los intereses econmicos que afectaban esas leyes.
Miquilena, preado de compromisos econmicos y relaciones
histricas con la oligarqua nacional, negocia la salida de Chvez
del poder. Ante la negacin del propio Presidente Chvez a sua-
vizar las leyes habilitantes, Miquilena decide actuar. Cumplido su
papel en la conspiracin interna y seguro de que la salida de
Chvez sera definitiva, Miquilena decide renunciar pblicamen-
te al gobierno la noche del 11 de abril de 2002. En una rueda de
prensa televisada, Luis Miquilena declar culpable de asesinato
al Presidente Chvez, sin tener la ms mnima prueba.
214 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
A juicio de Garca Ponce:
... esto se corresponde con el gobierno paralelo
que logr montar Luis Miquilena, antiguo dirigente
de la Izquierda venezolana que jug un rol muy
importante en la primera etapa del gobierno de
Chvez (fue presidente de la Asamblea Constituyente
que aprob la Constitucin Bolivariana de 1999, y
ministro del Interior y Justicia). La traicin de
Miquilena -dice Garca Ponce- fue una de las heri-
das ms profundas que recibi este proceso.
Aprovechndose de la amistad y gratitud del presi-
dente y de la juventud de este proceso, arm un
gobierno paralelo. El Tribunal Supremo de Justicia
fue designado a dedo por l. Lo mismo la mayora de
la Asamblea Nacional. Si ese gobierno paralelo no
pudo derrocar a Chvez, fue por el poder de convo-
catoria del presidente. En estos aos, a duras penas
se ha conseguido que el Tribunal Supremo permanez-
ca fiel a la Constitucin y respete el Estado de dere-
cho. Fuente electrnica, 2002.
LAS CONSECUENCIAS DEL GOLPE
DE ESTADO Y EL MOVIMIENTO
POPULAR DEL 13 DE ABRIL
La consecuencia inmediata y ms clara de la revolucin de
abril lo constituye el recentramiento del movimiento popular
en sus capacidades autnomas, tanto para la accin poltica,
como para el impulso de los procesos autogestionarios de des-
arrollo local sostenible.
Las consecuencias secundarias, primero, una obligada revi-
sin por parte del ejecutivo de los nudos problemticos de la ges-
tin, que paradjicamente suelen ser los mismos que muchas
veces son identificados por los ciudadanos como espacios insti-
tucionales que obstruyen el desarrollo de la participacin.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
215
Segundo, la evaluacin y reconfiguracin de las relaciones
gobierno-oposicin que encuentran su primer desarrollo en las
denominadas mesas de dilogo, como instancias con un rol tc-
tico, pero tambin estratgico, en la perspectiva de ampliar el
desarrollo de la democracia participativa y protagnica; el
retomar de la agenda descentralizadora para la articulacin de
los cambios, a travs de iniciativas que procuran la devolucin
de competencias al ciudadano por parte del Estado, lo cual
implica un reconocimiento del protagonismo local, comunita-
rio.
Tercero, un repensar al movimiento popular, que deja de
ser un convidado de palo, para tomar la iniciativa poltica,
colocando en primer plano el desarrollo de la contralora social
en y para la formulacin y gestin de polticas pblicas por parte
de los ciudadanos.
EL GOLPE DE ESTADO DEL 11 DE ABRIL
DE 2002 Y LA RESIGNIFICACIN
DE LAAGENDA DESCENTRALIZADORA
El 11 y 12 de abril se produce el golpe de Estado fascista y
el 13 y 14 del mismo mes, la revolucin popular de Abril, con
una velocidad desconocida hasta el presente en la dinmica de
transformaciones nacionales. Los sectores de extrema derecha
inician un proceso conspirativo desde noviembre de 2001, que
tiene su cisma en la convocatoria a Paro General del 8 y 9 de abril
del 2002 y su posterior declaratoria de indefinido.
Progresivamente, los sectores que por tradicin haban usu-
fructuado el poder hasta 1998, junto a los actores de la Nueva
Derecha venezolana y la disidencia Chavista, fueron generando
un clima de agitacin pblica combinado con actos de aparicin
pblica de oficiales activos en franca disidencia con el Presidente
Chvez y el impulso de un ambiente conspirativo de cenculos.
A nuestro juicio, las acciones desencadenantes de esta situacin
son dos:
216 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
La primera, la ruptura de la cadena de privilegios, prerro-
gativas y beneficios al margen de la ley, que obtenan los
instalados en el poder hasta 1998. Por qu tardan tres aos
para reaccionar? Porque los sectores oligrquicos y los par-
tidos de derecha apostaron al doble discurso presidencial y
al gatopardismo de la Revolucin Bolivariana. Su perspec-
tiva se basaba en una lgica de anlisis de relaciones entre
partidos polticos. Las razones para suponer que nada cam-
biara no estaban exentas de cierta base; muchos de los par-
tidos polticos e individualidades que apoyaron a Chvez
haban demostrado en el pasado reciente sus lmites refor-
mistas (gobierno de Rafael Caldera). El error se deba a que
en su anlisis no apareca el pueblo, ese que ahora llaman
chusma. En esta perspectiva de anlisis privaba la concep-
cin de clase del poder y sus instituciones.
La segunda; el desarrollo del ideario fascista, expresado en
nuevas formas de racismo, de intolerancia, al evidenciar los
grupos financieros que ahora no pueden colocar, como en
el pasado reciente, Ministros y altos funcionarios prove-
nientes, casi exclusivamente, de la clase media alta, que
luego pagaran con influencias para los sectores poderosos
el cargo obtenido por esta va. Chvez, de forma progresi-
va, va profundizando la valoracin de los talentos emergen-
tes de las clases populares, lo cual resulta inconcebible para
los miembros de la Sociedad Sambil
217
.
Por primera vez, desde 1989, se hace evidente el triunfo de la
democracia de la calle, de la democracia de los simples por enci-
ma de la representatividad. Mientras muchos de los lderes de los
partidos polticos vinculados a Chvez se enconcharon duran-
te las primeras horas del golpe, los hombres, mujeres, nios y
jvenes de los sectores ms humildes fueron creando una marea
humana de rechazo al golpe, al mismo tiempo y en un ejercicio
fctico de democracia directa lograron la restitucin del orden
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
217
constitucional. Los militares fueron un elemento de apoyo al pue-
blo y no viceversa, como muchos neoconservadores quieren
hacerlo ver.
Si bien estas contradicciones generaron una espiral creciente
de manifestaciones de apoyo a la constitucionalidad, a la revolu-
cin Bolivariana y a su Presidente Chvez, tambin es cierto que
se profundiz durante los ltimos meses el vaco de debates inter-
nos para ampliar el horizonte de miradas sobre los fenmenos
que vienen ocurriendo.
El Presidente Chvez llama a un proceso de dilogo, una vez
que reasume el poder. Dilogo que desde los espacios organizati-
vos del bloque de apoyo a Chvez signific una profundizacin
de los debates para avanzar.
LAS MESAS DE DILOGO
Y LA MEDIACIN INTERNACIONAL
Una vez derrotado el golpe fascista, el gobierno Bolivariano
decide abrir conversaciones con los factores de oposicin. El di-
logo abierto por el gobierno bolivariano con este sector y el ini-
cio de los contactos con los organismos internacionales encarga-
dos de tutelar la democracia en el continente se inician condicio-
nados por:
1. El apego a la Constitucin de la Repblica Bolivariana de
Venezuela.
2. La ms amplia incorporacin de los ciudadanos a las mesas
de dilogo que rompieron con la costumbre excluyente de
dilogo y acuerdos entre cpulas.
3. La aceptacin de la autodeterminacin del pueblo venezo-
lano para escoger su rumbo, su gobierno y su destino. El
papel de la observacin es de acompaamiento.
4. La exigencia a los Estados Unidos para que cesen su acti-
vidad conspirativa contra el gobierno venezolano, demo-
crtico y legtimo.
5. Cualquier salida viable que se plantearan las mesas de di-
218 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
logo debera ser constitucional, pacfica y democrtica.
6. En las mesas de dilogo participan tanto los seguidores de
la oposicin como el resto de la ciudadana.
MILITARES PREADOS DE BUENAVOLUNTAD
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidi, por mayora de
votos (11 a favor y 8 abstenciones), absolver a cuatro ex jefes
militares vinculados con el golpe de Estado de abril de 2001. Los
militares fueron sobresedos porque el magistrado Franklin
Arrieche, quien redact la sentencia, consider que los oficiales
actuaron para restablecer y mantener el orden el 12 de abril.
Los cuatro militares acusados son el general de divisin Efran
Vsquez, ex comandante del ejrcito; el general de brigada Pedro
Pereira, ex jefe del estado mayor unificado de las fuerzas arma-
das; el vicealmirante Hctor Ramrez Prez, ex jefe del estado
mayor de la armada, y el contralmirante Daniel Comisso
Urdaneta.
La organizacin de derechos humanos, PROVEA, rechaz la
negativa del Tribunal Supremo de enjuiciar a los cuatro militares,
calificando la decisin de impunidad de suma gravedad. Esta
decisin develaba cmo el pacto de punto fijo haba penetrado en
el pasado a todas las instituciones y liderazgos.
El triste argumento del vaco de poder, esgrimido por los gol-
pistas, le mostr al pas la cobarda con la cul actuaban los mili-
tares golpistas de abril de 2001.
11 DE JULIO DE 2002
Despus de un periodo de desmoralizacin ante la derrota del
golpe de Estado, la oposicin convoca a una marcha para el 11 de
julio de 2002. El propsito de la misma no era otro que explorar
las posibilidades que tenan de reeditar los sucesos del 11 de
abril.
El sector de oposicin vena perdiendo influencia en las
Fuerzas Armadas y en la opinin pblica, y enfrentaban fuertes
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
219
disputas en su interior. Su capacidad de convocatoria estaba
estancada y limitada a su caudal electoral. Es decir, la capacidad
de acumulacin de fuerzas se les cerr y, con las existentes, les
era imposible garantizar la salida del gobierno por la fuerza.
stos eran sus lmites ciertos, por ello, la asistencia a concen-
traciones y movilizaciones de 300, 500 u 700.000 personas no
puede ser leda como avances, sino como la activacin de la ini-
ciativa movilizadora de sus votos y activistas duros.
Las mesas de dilogo constituyeron el escenario de aproxi-
macin y combate verbal entre oposicin y gobierno. En stas, la
oposicin intent generar una salida electoral extra-constitucio-
nal, esfuerzo que produjo el rechazo del presidente Chvez, de
las fuerzas polticas del movimiento bolivariano y de los sectores
sociales mayoritarios. Los tmidos intentos por dividir a las fuer-
zas del Bolivarianismo no prosperaron.
Culminada la marcha del 11 de julio, era evidente que no ten-
an capacidad insurreccional efectiva, al menos en el corto plazo.
En consecuencia, la oposicin decide concentrar sus esfuerzos en
dos frentes paralelos:
1. el electoral activado como exigencia en las mesas de dilo-
go a travs de la Coordinadora Democrtica y
2. el conspirativo a travs del Bloque Democrtico, al cual le
corresponda seguir intentando dividir a las Fuerzas
Armadas, a la par que se activaba un boicot a la economa
en el rea tributaria, en el sector petrolero -detonante para
ellos de la situacin del 11 de abril-, en la corrida de divi-
sas y en el desabastecimiento alimenticio.
Para ambos frentes antichvez y antirrevolucin bolivariana,
era fundamental el apoyo de los medios de comunicacin priva-
dos, especialmente el de las televisoras nacionales.
En la misma medida que hemos reivindicado el dilogo para
avanzar en la construccin de consensos, reconocemos los
lmites del mismo. Resulta imposible construir consensos desde
disensos atrincherados en su verdad y con doble agenda. La
220 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
transparencia y sinceridad constituyen requisitos necesarios e
imprescindibles para construir consensos tiles y perdurables.
LA COORDINADORA DEMOCRTICA
La Coordinadora Democrtica de Venezuela es la plataforma
de organizaciones opositoras al gobierno del Presidente Chvez y
a la Revolucin Bolivariana, en la que se renen representantes
de ONGs y de todos los partidos polticos con una raz ideolgi-
ca cuartorepublicana y/o democrtica representativa. Est con-
formada por:
(1) Un Comit Poltico, integrado por representantes de 20 par-
tidos polticos (Accin Democrtica (AD), Accin
Agropecuaria, Alianza Bravo Pueblo, Alianza por la
Libertad, Bandera Roja, Causa R, Convergencia,
Democracia Renovadora, Fuerza Liberal, Partido
Socialcristiano COPEI, Primero Justicia, Proyecto
Venezuela, Movimiento al Socialismo (MAS), Movimiento
de Integridad Nacional, Movimiento Republicano,
Movimiento Solidaridad Independiente, Movimiento
Trabajo, Opina, Solidaridad Independiente, Solidaridad,
Un Nuevo Tiempo, Unin, URD, Un Solo Pueblo, Visin
Venezuela) y 20 organizaciones no gubernamentales
(Confederacin de Trabajadores de Venezuela (CTV), la
Federacin de Cmaras y Asociaciones de Comercio y
Produccin (Fedecmaras), Asamblea de Educacin,
Asociacin de Defensa de los Derechos Civiles,
Ciudadana Activa, Compromiso Ciudadano, Democracia
Siglo XXI, Dilogo Democrtico, El Gusano de Luz,
Encuentro Ciudadano, Foro Demcrata Cristiano, Frente
Institucional Militar, Mujeres Demcratas Unidas, Mujeres
por la Libertad, Mujeres Unidas y Organizadas por
Venezuela, Movimiento 1011, Pro Catia, Queremos Elegir,
Resistencia Civil, Unin Por Vivienda, Visin Emergente,
Vigilantes de la Democracia, Venezolanos por Voluntad)
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
221
(2) Un Comit Operativo, integrado por los representantes de 9
partidos polticos, dos representantes de la sociedad civil orga-
nizada y los coordinadores de varias comisiones de trabajo.
(3) Una red de equipos de trabajo (Comisin Operativa,
Comisin de Medios, Comisin de Estrategia, Comisin
Electoral, Comisin de Regiones, Comisin Internacional,
Equipo de Asesores, Secretara Ejecutiva, entre otros).
Es decir, el conjunto de partidos, organizaciones y continuado-
res de la labor de las instancias sociales que sustentaron el mode-
lo de democracia representativa. La mayora de lderes de estas
organizaciones aparecen sensiblemente comprometidos con el
descalabro de la institucionalidad y la exclusin heredada por el
gobierno bolivariano.
EL BLOQUE DEMOCRTICO
El Bloque Democrtico es una plataforma de las organizacio-
nes de la Sociedad Civil que comparten un concepto comn de la
solucin a la crisis de la Venezuela actual, as como los mecanis-
mos a ser utilizados para lograr el objetivo planteado (Web
Site).
Un conjunto de Organizaciones No Gubernamentales
(ONGs) constituyen la fachada del Bloque Democrtico. En sn-
tesis, estas agrupaciones representan los ms oscuros nexos con
la conspiracin fascista internacional. Deben ser valorados, ms
como soldados pro imperialistas que como activistas polticos.
LA PLAZAALTAMIRA
Militares en situacin de retiro, vinculados a acciones golpis-
tas de abril 2002, desconocen, el 22 de octubre de 2002, la auto-
ridad del presidente Hugo Chvez tras tomar la plaza Altamira de
Chacao, al este de la ciudad de Caracas, declarndose en des-
obediencia legtima
218
. 14 altos oficiales disidentes declararon la
plaza territorio liberado y llamaron al resto de la oficialidad a
desconocer al gobierno nacional.
222 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Opositores acuden a la plaza y muchos de ellos aseguran que
no se movern de all hasta que Chvez desaloje el poder. En esos
actos, durante los primeros meses, participan polticos, organiza-
ciones civiles, periodistas opositores y sacerdotes desafectos al
proceso bolivariano.
Desde un primer momento, los medios de comunicacin pri-
vados dieron una amplia cobertura a la accin de los militares de
la Plaza Altamira, se reeditaba as la manipulacin meditica en
un formato similar al guin escenificado en abril del 2002.
La plaza se convirti en un foco de agitacin permanente.
Mientras se mantuvo, poco ms de un ao, se ensayaron diversos
experimentos para promover la desestabilizacin de gobierno de
Hugo Chvez. Un episodio lamentable se registr el 6 de diciem-
bre, cuando un sujeto armado, con problemas psiquitricos,
segn se establece posteriormente, dispara contra los opositores
reunidos en la plaza, matando a tres personas y dejando a otras
18 heridas.
En el seno de la coalicin bolivariana cobraba fuerza la idea
de desalojar a los tomistas de la plaza, en tanto que en las bases
del Chavismo acusaban al gobierno de dbil y permisivo. Chvez
traz el lineamiento de dejar que los tomistas se cocinaran en su
propia salsa y, en efecto, contrario al criterio de la mayora, el
lder del proceso bolivariano demostrara que la razn le asista.
Al final los militares abandonaron por sus propios pasos la Plaza
Altamira, hecho que reafirma la supremaca del amplio espritu
de tolerancia democrtica.
Si en algn momento los seguidores del Comandante Chvez
han estado mayoritaria y visiblemente en contra de una de las
decisiones del lder del proceso, fue durante los primeros meses
de la toma de la Plaza Altamira. Dirigentes y militantes de base
optaban por la lnea dura en una suerte de revancha ante la impu-
nidad con la que retomaban la ofensiva poltica los autores inte-
lectuales y materiales del golpe de Estado.
No obstante, se impuso la ponderacin y visin estratgica del
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
223
lder. Hugo Chvez acrecentara su respaldo al caminar sobre las
ruinas de los errores de quienes le adversaban.
LA HUELGA PETROLERA 2002-2003
Los esfuerzos realizados por la oposicin, para lograr un sabo-
teo a las finanzas pblicas mediante el llamado a la desobedien-
cia tributaria, fracasaron, ya que durante los meses de agosto y
septiembre de 2002 sus propuestas no obtuvieron eco. No logra-
ron sabotear los procesos de recoleccin de impuestos. La oposi-
cin se concentrara en los meses siguientes en reactivar el con-
flicto petrolero.
A la par, se mantena activo el frente conspirativo electoral
que actuaba desde las mesas de dilogo. En este ltimo escenario
fue significativa la ponderacin de los intermediarios: la OEA, el
Centro Carter y el PNUD. Sin embargo, la negociacin tampoco
daba sus frutos y la tensin conspirativa continuaba.
En octubre era inminente el llamado a una Huelga Petrolera
total con la intencin de paralizar la economa nacional, daar las
relaciones comerciales de Venezuela con los pases compradores
de crudo y generar la sensacin interna y externa de ingobernabi-
lidad.
Nuevamente los clculos de los sectores ms reaccionarios no
tomaron en cuenta la creatividad, iniciativa y nivel de organiza-
cin alcanzado por los ms simples, la chusma de siempre. Su
tctica de huelga y saboteo parta de la valoracin de dos fuerzas
en choque (Gobierno y Oposicin) y la pasividad de los sectores
mayoritarios que en un momento decidiran intervenir para apo-
yar el quiebre del gobierno democrtico, la encarcelacin de sus
lderes y la generacin de una opinin generalizada de mala
administracin que abriera paso a la ilegalizacin de las fuerzas
patriticas como punto de partida para iniciar un ataque sistem-
tico a las libertades pblicas.
Todas estas acciones se emprendan con el apoyo meditico de
los canales de televisin privada. Afinales de ao estalla la huel-
224 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
ga petrolera ms criminal que haya conocido la historia patria.
Una lite burocrtica apoyada por sectores sindicales altamente
burocratizados y trabajadores privilegiados que actuaron como
desclazados, suspendieron la produccin, procesamiento, embar-
que y comercializacin del petrleo.
Muy pronto comenzaran a darse cuenta los sectores golpistas
de que la iniciativa popular es superior a cualquier intento de gru-
pos putchistas. Miles de manos trabajadoras, de hombres y muje-
res humildes fueron reponiendo la normalidad en la primera
industria nacional y develaron el sistema de corrupcin y gestin
lesiva a los intereses nacionales que haba caracterizado a la
gerencia de PDVSA.
Con la paciencia propia de la sabidura de la sobrevivencia y
la resistencia permanente a la opresin y explotacin, progresiva-
mente se fue normalizado la produccin, procesamiento, distribu-
cin y comercializacin de los hidrocarburos. Para febrero de
2003 la situacin se haba normalizado y el clamor popular exi-
ga castigo a los culpables. La abultada nmina de la industria
petrolera fue revisada y sancionados los culpables del desastre
nacional.
Durante esos meses, sectores organizados del magisterio y las
redes de educadores jugaron un papel especial en la canalizacin
de las iniciativas ciudadanas, las cuales iban desde la recoleccin
de firmas en respaldo a los recursos de amparo que se introduc-
an para defender la industria nacional de las acciones de la banda
golpista, hasta la organizacin cooperativa para la produccin,
distribucin y comercializacin de los derivados del petrleo.
Fueron das hermosos de resistencia, creatividad popular y prota-
gonismo ciudadano que borraron los efectos negativos para la
economa de la accin golpista.
En febrero el paro fue derrotado en su totalidad y Venezuela
iniciaba un arduo proceso para volver a alcanzar los niveles de
productividad previos al paro. La oposicin haba obstruido los
sofwaret, haba desmantelado maquinarias, borrado informacin
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
225
estratgica y comercial mostrando sus desprecio por los intereses
nacionales. Progresivamente la industria fue recuperando sus
niveles de produccin y se normaliz la industria.
No obstante los huelguistas golpistas, la meritocracia fue des-
pedida en su totalidad y prcticamente desde las ruinas se reini-
ci la actividad petrolera. Meses despus, los sectores populares
y revolucionarios, claves en la recuperacin de la industria petro-
lera comienzan a denunciar una restauracin meritocrtica en
PDVSA. Regresin que an hoy continan denunciando sin que
ello haya generado ninguna medida desde el alto gobierno. Flujos
y reflujos revolucionarios, dira Mandel.
Derrotada la conspiracin petrolera, desde diversos flancos el
pueblo contribua a articular la resistencia y garantizar la conti-
nuidad del aparato administrativo del Estado. Se deline el Plan
Manos a la Siembra, se present la propuesta de Sistema
Nacional de Planificacin Participativa, el modelo de economa
social y nueva ratio productiva, a la par de acompaar a los sec-
tores populares en la resistencia.
La lesin econmica sufrida dejara al pas sumergido en un
colapso fiscal, de ms de 10 mil millones de dlares en prdidas.
Los resultados que el paro ocasion dejaron lo que el presidente
Chvez denomin la pualada al corazn econmico de la
nacin, en tanto que las reservas internacionales del pas dismi-
nuyeron al punto de registrar cifras histricas, parte por la fuga
de divisas y por las obligadas compras de gasolina y comida al
exterior que el gobierno se ve forzado a realizar en medio de los
aciagos das del sabotaje petrolero.
2003: FRACASADA LA HUELGA
PETROLERA. CORRIDA DE DIVISAS
E INTENTOS DE DESABASTECIMIENTO
La huelga petrolera, como ya lo haba hecho el golpe de
Estado de abril del 2002, coloc en evidencia la alianza de la
patronal con la dirigencia sindical corrupta. En la primera opor-
226 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
tunidad el flamante presidente (Carmona) de la Federacin de
Cmaras de Comercio (FEDECMARAS) tom el camino del
exilio reconociendo, de hecho, su responsabilidad en el golpe de
Estado; en este caso fueron el presidente de la dirigencia reaccio-
naria de la central sindical (Carlos Ortega) junto al
Vicepresidente de Fedecmaras, quienes huyeron al exterior.
El concluir la huelga petrolera con una aplastante victoria
popular no sirvi para que los sectores econmicos, polticos y
culturales golpistas cesaran en su esfuerzo de destruccin nacio-
nal. Inmediatamente comenzaron la compra intensiva de dlares
para minar las reservas nacionales y para mermar la capacidad de
negociacin, refinanciamiento y solvencia comercial de la
nacin. Accin que fue atacada de manera oportuna con la desig-
nacin de una junta gubernamental de cambio de divisas y el
establecimiento de una junta de control cambiario encabezada
por Edgar Hernndez. Estas medidas impediran la nueva fase
conspirativa y garantizaron la proteccin de las finanzas pbli-
cas.
I ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE SOLIDARIDAD CON LA
REVOLUCIN BOLIVARIANA
El golpe de Estado opositor, ejecutado por la oposicin con el
aval del gobierno de Washington y la amplia participacin popu-
lar en la restitucin del hilo constitucional, disip las dudas que
an mantenan amplios sectores de la izquierda y sectores progre-
sistas del continente y el mundo. En los das siguientes al golpe,
se multiplicaron exponencialmente las comunicaciones de soli-
daridad y apoyo a la revolucin bolivariana provenientes de todo
el mundo.
Es as como surge la iniciativa de realizar en abril de 2003 el
I Encuentro de solidaridad con Venezuela. Este espacio de
encuentro y organizacin de los apoyos concretos a la
Revolucin Bolivariana se constituy en un lugar permanente de
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
227
encuentro de todos los sectores progresistas del mundo, que
comenzaron a valorar y adherirse al modelo poltico de democra-
cia participativa y protagnica.
Desde ese momento se decide reeditar anualmente el encuen-
tro de las voceras que en cada pas defienden y propagan la
buena nueva que est ocurriendo en Venezuela. En el 2004 se rea-
lizara la segunda edicin de este importante evento, multiplicn-
dose las voces de solidaridad mundial con la revolucin boliva-
riana.
SURGEN LAS MISIONES
Tras la recuperacin de la industria petrolera nacional, en
marzo 2003, se inicia una nueva fase en la revolucin bolivaria-
na, caracterizada por la elevacin de la conciencia nacional. Los
planes conspirativos, antidemocrticos y clasistas de la oposicin
quedan al descubierto; su dirigencia, sumida en una nueva derro-
ta, comienza a enfocar sus estrategias en el plano poltico y no en
perspectivas econmicas o militares para expulsar al presidente.
De nuevo se reproducen canales de encuentro nacional en la
que intervienen diversos actores y sectores del pas. La participa-
cin popular en las mesas de dilogo contribuy a subrayar la
creciente demanda ciudadana de una gestin gubernamental per-
tinente y eficaz. Las discusiones mostraron que las prioridades de
la poblacin, las mayores demandas sociales, se ubicaban en el
plano alimentario, de salud (atencin integral), educativo
(derrota del analfabetismo, la carencia de capacitacin laboral y
la exclusin de la educacin superior), trabajo digno, vivienda,
identidad ciudadana, entre otras.
Era evidente que la institucionalidad heredada de la cuarta
repblica no estaba en capacidad de dar respuestas oportunas a
estas demandas. Para subsanar ese dficit se comienzan a disear
las misiones y en Julio de 2003 se anuncian las misiones
Robinson (educativa para la derrota del analfabetismo) y de salud
(programa mdico barrio adentro).
228 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Durante esta fase el gobierno bolivariano cont con ms recur-
sos econmicos, especialmente debido al precio relativamente
alto del petrleo. Para la fecha ya la produccin petrolera nacio-
nal se ubicaba dentro de las cuotas fijadas por la OPEP, lo que
significaba que la recuperacin de la industria se haba logrado
satisfactoriamente, con la particularidad de que ahora sus costos
de produccin se haban disminuido como consecuencia del
saneamiento emprendido en el interior de PDVSA.
La recuperacin econmica nacional se daba con un ritmo sos-
tenido. El gobierno de los pobres acentu su labor en la aplica-
cin de medidas antipobreza a corto plazo y a enfocarse de nuevo
en sus estrategias a mediano plazo. Se iniciaban las misiones
sociales.
Desde la Alcalda de Caracas, el alcalde Freddy Bernal haba
ideado una modalidad de atencin mdica, dispensada directa-
mente en los humildes hogares de algunas barriadas caraqueas.
El programa Barrio Adentro (tal como se denomin en sus ini-
cios) se materializaba como experiencia piloto apoyado en el
convenio Cuba Venezuela.
Con las misiones, la revolucin registra un punto de quiebre
en su dinmica constructiva. Adoptado el marco legal necesario
para las grandes transformaciones instadas por el proceso boliva-
riano, era necesario trascender al terreno de lo concreto e iniciar
polticas francas que propiciaran soluciones a los problemas
estructurales de la sociedad.
Las instituciones pblicas existentes, estaban dominadas por
esquemas burocrticos incompatibles con la apertura democrti-
ca que promueve la participacin protagnica de las comunida-
des en los asuntos pblicos.
En poco tiempo las misiones fueron convirtindose en dispo-
sitivos de empoderamiento popular. Desde la gente y con la gente
se comienza a atender las necesidades ms sentidas del colectivo
nacional, superando las acciones de los rganos pblicos, cuya
funcin institucional se relacionaba con los temas atendidos.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
229
La propia gente fue aportando ideas y soluciones que eran
incorporadas a los programas y proyectos contenidos en las
misiones. Se alcanzan inditos niveles de eficacia en el trata-
miento de problemas educativos, de alimentacin y salud funda-
mentalmente. Resultados que pusieron en evidencia la inoperan-
cia del aparato pblico diseado y fortalecido en los aos de la
democracia representativa. La anticultura de la corrupcin, la
escasa calificacin tcnica del recurso humano, la desmotivacin
de los funcionarios, su exigua identificacin con los fines forma-
les de las instituciones, las trabas y complejidades administrati-
vas que demoran las tramitaciones, entre tantos otros aspectos,
constituyen los causales de la inoperancia de casi toda la admi-
nistracin pblica venezolana.
CONSEJOS LOCALES DE PLANIFICACIN
PBLICAY LA REPRODUCCIN
DE ALCABALAS REPRESENTATIVAS
Aunque se sancion la Ley de los Consejos Locales de
Planificacin Pblica (CLPP), el 16 de mayo de 2002 hubo, a lo
largo de ese ao, poca actividad organizativa en torno a la con-
formacin de tales espacios de planificacin. No fue sino hasta el
2003 cuando se comenzaron a registrar mltiples iniciativas ten-
dientes a abrir canales de participacin a las comunidades orga-
nizadas en el diseo de los planes, programas y proyectos de des-
arrollo local, a travs de los CLPP.
Desde la perspectiva de la participacin protagnica enuncia-
da en la Constitucin Bolivariana, los CLPP son instancias de co
gobierno local que promueven el siguiente propsito:
Art. 2. ... lograr la integracin de las comunidades
organizadas y grupos vecinales mediante la partici-
pacin y el protagonismo dentro de una poltica
general de Estado, descentralizacin y desconcentra-
cin de competencias y recursos, de conformidad con
230 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
lo establecido en la Constitucin de la Repblica
Bolivariana de Venezuela. Cada Consejo Local de
Planificacin Pblica, promover y orientar una
tipologa de municipio atendiendo a las condiciones
de poblacin, nivel de progreso econmico, capaci-
dad para generar ingresos fiscales propios, situacin
geogrfica, elementos histricos, culturales y otros
factores relevantes. En todo caso, el Consejo Local
de Planificacin Pblica responder a la naturaleza
propia del municipio.
219
No fue sino hasta bien entrado el 2003 cuando las primeras
experiencias constitutivas tuvieron lugar en determinados puntos
de la geografa nacional. En la mayora de los municipios fueron
escasas las iniciativas promovidas por la propia gente y menores
aun las emprendidas por las autoridades locales en torno a dar
cumplimiento al mandato de ley, crear los CLPP en cada munici-
pio.
Al parecer, ni la dirigencia nacional, estadal, ni la local, as
como tampoco la ciudadana, estaban en sintona con la ejercita-
cin concreta de uno de los mecanismos constitucionales de par-
ticipacin popular. Salvo contadas excepciones, el denominador
comn de la constitucin de los CLPP fue la presin de ponerse
a derecho con la Ley.
Poca difusin y apoyo gubernamental a dichas instancias fue
una caracterstica muy apreciable desde la propia promulgacin
de la ley. Muy por el contrario, en la mayora de las localidades
comienza a democratizarse los alcances de los CLPP a instancia
de las redes de vocera popular. Este descubrimiento signific
una accin coordinada por la ciudadana que comienza a clamar
por la instalacin de los consejos correspondientes a su mbito de
accin.
La asignacin del 20% del presupuesto del FIDES
220
para pro-
yectos comunitarios, presentados por la propia organizacin
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
231
popular, as como la condicionante de aprobacin de proyectos
de inversin municipal presentados por los Alcaldes con el requi-
sito de contar con el visto bueno de los CLPP, movilizan el inte-
rs de diversos sectores de la sociedad por participar en dichos
consejos de planificacin.
Segn la ley, la forma de eleccin de los representantes comu-
nitarios ante los CLPP se debe dar a travs de la organizacin de
los diversos sectores de la sociedad (cultura, vecinal, transporte,
etc.), de acuerdo a ello,
Art. 4. la eleccin de los representantes de las
organizaciones vecinales y de los sectores de la
sociedad organizada, es competencia de la asamblea
de ciudadanos de la comunidad o sector respectivo.
Sobrevino un auge esnobista por crear los CLPP, lo cual, lejos
de asumirse en correspondencia con el modelo pltico democra-
cia participativa, se convirti en una suerte de reproduccin de
cuotas de representacin gerenciada por los caudillos, partidos
polticos y autoridades municipales. Los alcaldes competan por
hegemonizar sus consejos; para ello, apostaba por el montaje
artificioso de asambleas sectoriales que le garantizaran el control
de la mayora al seno de dicha instancia.
Un sin fin de grupos e individualidades reprodujeron esta lgica
y por todas partes se fueron estructurando consejos desvinculados a
las comunidades, a los que cada representante por sector organiza-
do deca representar. El pastel se rebanaba ahora en porciones ms
pequeas; del reparto clientelar y partidista de los Concejos
Municipales, ahora se pasa al del micro poder de los CLPP.
Una vez ms quedaba demostrado que la transicin paradig-
mtica de la democracia representativa a la democracia participa-
tiva y protagnica es un proceso sociocultural que no puede ser
decretado e impuesto desde la direccin del proceso revoluciona-
rio. Del mismo modo, se haca evidente la necesidad de promo-
232 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
ver iniciativas educativas en torno a los significados del ejercicio
de la participacin.
Es evidente la falta de voluntad poltica para profundizar el
protagonismo participativo de las multitudes en los actos de pla-
nificacin, gestin y contralora social de los asuntos pblicos.
Prueba de ello lo significa el que, a la fecha, no se ha instalado el
Consejo Federal de Gobierno
221
, la mayora de los Consejos
Estadales de Planificacin y Coordinacin de Polticas Pblicas
222
y un buen nmero de Consejos Locales de Planificacin Pblica.
Otro indicador de esta aseveracin lo constituye la poca disposi-
cin por difundir las bondades y alcances de los CLPP y el des-
inters por promover enmiendas a la ley que posibiliten subsanar
las fallas observadas en la conformacin y el desenvolvimiento
de los CLPP.
TODAS LAS MANOS A LA SIEMBRA
E INTENTOS POR IMPULSAR UN SISTEMA
NACIONAL DE PLANIFICACIN PARTICIPATIVA
223
La participacin de los sectores golpistas en el devenir polti-
co de la nacin seal la necesidad de reivindicar el referente
tico en cualquier modelo de gobernabilidad, fundamentado en el
protagonismo ciudadano. No se trata de participar por participar.
La participacin debe orientarse hacia un objetivo consensuado
de manera transparente y sin agendas ocultas.
De hecho, los sectores golpistas han mantenido una doble
agenda que le resta cualquier mrito al esfuerzo protagnico que
realizan. No se puede hablar de democracia mientras se trabaja
para el aislamiento comercial de Venezuela, para generar des-
abastecimiento y caos. A nuestro juicio, tres elementos coyuntu-
rales, pero de orientacin estratgica, son necesarios para aislar
definitivamente al golpismo:
Primero, el diseo y articulacin de un sistema nacional de
planificacin participativa que dote de una visin estratgica y de
conjunto al esfuerzo protagnico popular
224
.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
233
Segundo, el desarrollo de un modelo de produccin sobre la
base de nuestras potencialidades como pas, tanto en el sector
agropecuario como en la pequea y mediana industria. Ejemplo
de ello son los procesos de entrega de empresas del Estado a los
trabajadores, por la va de modelos cooperativos y de autoges-
tin.
Tercero, revisar de manera crtica la gestin gubernamental
en funcin de detectar nudos problemticos y trabajar en su
relanzamiento.
Estos elementos contribuiran significativamente a la derrota
de las fuerzas regresionistas. Para su concrecin, debern contar
con una sistemtica y extensa labor de pedagoga poltica.
En Julio de 2003 se impulsa el programa Todas las Manos a
la Siembra bajo la coordinacin de Carlos Lanz Rodrguez,
esfuerzo que procur generar un inventario de produccin, rutas
de comercializacin y ciclos de flujo de capital que permitieran
un definitivo relanzamiento de la produccin agrcola, pecuaria,
pesquera y extica nacional. ste vendra a ser el antecedente de
la misin vuelvan caras.
El tercer elemento contina siendo un cuello de botella difcil
de resolver, a nuestro juicio, ante la imposibilidad de construir
una direccin colectiva pero plural para este proceso de transfor-
maciones que se ha denominado revolucin Bolivariana.
MISIN EDUCATIVA ROBINSON
YAPOYO MDICO PROFUNDO:
PLAN BARRIO ADENTRO
Apartir de junio-julio de 2003 el gobierno nacional inicia uno
de los pasajes ms hermosos de unidad entre los pueblos herma-
nos de Cuba y Venezuela, las misiones Barrio Adentro y
Robinson. Estas misiones se desarrollan en el marco del
Convenio Multisectorial de Cooperacin entre las repblicas de
Cuba y Venezuela, expresado:
234 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
(1) en la accin coordinada en materia de salud en los barrios
ms pobres y menos favorecidos a travs de la historia
patria por parte de la accin gubernamental y
(2) en el esfuerzo mancomunado por disminuir sensiblemente
y/o erradicar el analfabetismo existente en Venezuela.
Cientos de mdicos provenientes de Cuba, acompaados de de
galenos venezolanos, se internaron en lo profundo de los barrios
ms humildes de Caracas y el resto de las ciudades del pas para
impulsar un modelo de salud preventiva y de atencin permanen-
te en los lugares donde habitan los ciudadanos, colocando la
salud como un servicio accesible para el pueblo, materializando
el precepto de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de
Venezuela.
Este esfuerzo recibe las crticas y cuestionamientos de conno-
tados representantes de la Cuarta Repblica y la mayora de los
medios de comunicacin privada, quienes siempre defendieron
las bondades del sistema de medicina privatizada, oneroso e inac-
cesible para los ms humildes y del cual resultaba excluida la
mayora de la poblacin.
Por otra parte, en esta etapa un ejrcito de alfabetizadores
dirigidos desde el INCE
225
, censaba a pequeos grupos de hasta
10 ciudadanos y ciudadanas que no saban leer y escribir para ini-
ciar con ellos un proceso solidario de aproximacin al conoci-
miento escrito mediante la alfabetizacin. Desde la perspectiva
Freiriana y de Karol Kosik podemos tener reservas sobre las bon-
dades del mtodo pedaggico utilizado
226
para alfabetizar, pero
reconocemos que la misin Robinson
227
constituye el esfuerzo
ms serio emprendido durante los ltimos veinte aos para erra-
dicar el oscurantismo del analfabetismo en la poblacin venezo-
lana.
Los saldos derivados de estas dos experiencia se expresan a
travs del:
a) Acumulado organizativo de la base, obtenido mediante la
participacin activa de bastos contingentes de patriotas en
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
235
el acompaamiento y facilitacin de la campaa de alfabe-
tizacin y prestacin de atencin mdica primaria.
b) Reconocimiento del potencial solidario del pueblo humil-
de, el cual se incorporaba en funciones de facilitadores y
voluntarios. Los mdicos se alojaban en casa de vecinos en
los propios barrios, las clases se dictan en espacios pbli-
cos o particulares habilitados para tal fin o en las propias
viviendas. Los problemas de la comunidad son atendidos
por la propia adhesin comunitaria a la causa, sin que pre-
valezca inters alguno.
c) Reconocimiento de la mercantilizacin de un alto nmero
de profesionales venezolanos, quienes habituados a la
lgica absurda de la acumulacin de riquezas y estatus
social a partir de la prestacin de servicios a quienes cuen-
tan con los recursos econmicos para cancelarlos terminan
negando la atencin mdica gratuita a los mas humildes.
Este diagnstico se constat con especial nfasis en barrio
adentro. Los mdicos venezolanos desatendieron las llama-
dos gubernamentales y el propio clamor del pueblo por
incorporarse al plan. Comprendimos que ello estaba asocia-
do la carencia de cuadros tica y humanamente comprome-
tidos con la revolucin y el pueblo. Esto nos permiti cons-
tatar, adems, las iniquidades que el sistema educativo libe-
ral e individualista de la cuarta repblica ha venido sem-
brando en la conciencia de quienes egresan de sus aulas de
clase.
d) Se inicia el proceso de derrota definitiva a la exclusin en
materia de salud y educacin.
Estas dos experiencias piloto (Barrio Adentro y Robinson) dan
cuenta de la posibilidad de construir nuevos referentes institucio-
nales con la gente. El gobierno y la gente reconocen que s es
posible dar respuesta a las demandas sociales desde el Estado,
pero sobre la base de una accin diferenciada a la que tradicional
e inercialmente venan realizando las instituciones pblicas de la
236 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
democracia representativa.
Se comienzan a identificar nuevos nodos de intervencin, lo
que concluir en la generalizacin de las misiones como instru-
mentos de actuacin pblica coyuntural. Nacern nuevas misio-
nes educativas, de alimentacin, de empleo productivo, de
vivienda, entre otras.
MESAS DE NEGOCIACIN
YACUERDOS OPOSICIN - GOBIERNO
Derrotados los esfuerzos golpistas de la oposicin en el frente
conspirativo putchista, slo les queda el escenario electoral. Para
ello, se apoyan en el articulado revolucionario de la Constitucin
Bolivariana respecto a la posibilidad de realizar referndum revo-
catorio presidencial
228
a la mitad de los periodos electorales.
No se logran adelantar las elecciones desde las mesas de di-
logo. Tanto la OEA, como el PNUD y el Centro Carter -media-
dores de la ronda de negociacin- entienden el peligro de quebrar
al pretender darle una salida extra constitucional a la crisis pol-
tica. Se valida la tesis del Presidente Chvez respecto a que cual-
quier salida a la crisis debera darse dentro del marco de la
Constitucin.
El 19 de agosto de 2003 se cumple la mitad del mandato del
Presidente Chvez y se abre el periodo para comenzar a recoger
firmas que activen el referndum revocatorio. A partir de este
momento la democracia participativa y protagnica iniciara una
etapa de consolidacin.
LAS CACEROLAZOS CONTRA
LA DIRIGENCIA DEL CHAVISMO
Luego del golpe de Estado de abril 2002, y con mayor fuerza
durante el segundo semestre del 2003, tuvo lugar un ejercicio de
intolerancia desmedida por parte de los sectores de la clase media
alta, focalizada en el este de la ciudad de Caracas y luego difun-
dida por otras regiones del pas. Recordemos que en el este de
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
237
Caracas, fundamentalmente, residen los sectores con mayores
ingresos econmicos. Tambin funciona en dicha zona un grueso
nmero de centros comerciales, restaurantes, centros de entrete-
nimiento, etc., a los que comnmente frecuenta la clase media
caraquea.
En esos espacios se propag una prctica a travs de la cual,
cada dirigente del denominado Chavismo que visitara algunos de
los lugares comerciales o publicos de la selecta sociedad del
este de Caracas, era blanco de ataques desmedidos por parte de
quienes se encontraran en el sitio. Lo comn era cacerolear en
restaurantes; sin embargo, esta absurda prctica tena lugar en
aeropuertos, tiendas comerciales, parques, etc.
Por citar dos incidentes. El parlamentario Tarek William Saab
junto con su familia fueron vctimas de cacerolazos al menos 17
veces en un ao - en centros comerciales, embajadas, cines y
hasta en un hospital en el que su esposa dio a luz. l se vio obli-
gado a mudar a su familia a un lugar no revelado en Caracas.
Otro caso fue el de Ivn Rincn, presidente de la Corte Suprema,
a quien la oposicin acusa de favorecer en sus decisiones al
gobierno. Este magistrado fue forzado a mudar su residencia en
Caracas a una base militar para escapar de las repetidas protestas
en las afueras de su casa.
Esta prctica, promovida por los dirigentes de la oposicin,
quienes las aplaudan y felicitaban pblicamente, tena un con-
junto de propsitos finamente delineados:
intimidar al Chavismo moderado en procura de inhibir sus
actuaciones;
alimentar la intolerancia poltica y, como consecuencia,
agudizar las contradicciones de clase y
promover disidencias en el seno del proceso revoluciona-
rio, tal como se expresara en la traicin de un importante
grupo de diputados de la Asamblea Nacional, Consejos
Legislativos Regionales y Concejales.
La denominada y proclamada revolucin pacfica comenzaba
238 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
a mostrar signos de debilitamiento en aquellos espacios que la
familia y las personas utilizan para el ejercicio de descanso y
recreacin. La violencia presentada por las pantallas de televisin
y a travs de los circuitos de comunicacin masivos, la violencia
generada en las calles en reiterados captulos sangrientos prepa-
rados por la contrarrevolucin, la que aparentemente era ajena al
comn de las personas y a los polticos oportunistas y moderados
del Chavismo, ahora comenzaba a tocar a sus puertas.
Todo ello como consecuencia directa de la accin orquestada
por franjas oposicionistas que sostenan el montaje de la ingober-
nabilidad e inestabilidad del gobierno de Chvez. Esta campaa
rendira sus frutos cuando algunos chavistas atemorizados ante
la posibilidad de ser caceroleados, deciden bajar el perfil de su
actuacin pblica. Hoy en da, se observa una tendencia en fun-
cionarios de mediano y alto rango, quienes evaden las interven-
ciones en pblico y las apariciones en medios impresos y televi-
sivos, a fin de evitar el estigma ante sus vecinos, amigos y dems
integrantes de la clase media caraquea.
EL TEMA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIN
Y LA LEY DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EN RADIO Y TELEVISIN
Para los sectores democrticos, populares y revolucionarios el
tema de la libertad de expresin siempre ha constituido una tem-
tica de especial sensibilidad y punto importante en la agenda de
propuestas que se enarbolan para el cambio. Histricamente la
derecha poltica, los sectores ms conservadores y los propieta-
rios de los medios de comunicacin han sido blanco de las crti-
cas de los movimientos de avanzada en materia de derechos y
libertades pblicas. Otra de las paradojas de la revolucin
Bolivariana lo constituye el hecho de que se pretendan invertir
las posiciones. Los censores histricos (radio, TV y prensa priva-
da) se sienten perseguidos porque se buscan mecanismos que
limiten su capacidad de censura.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
239
La censura al desarrollo de iniciativas populares que tienen
curso en la actualidad, el ocultamiento de la verdad que no les
favorece, la tergiversacin de las informaciones para favorecer a
los que ms tienen y el intento por desarrollar una dictadura de
los medios de comunicacin por parte de sus propietarios ha
generado un profundo rechazo de los sectores humildes. La
muestra ms evidente de desinformacin impulsada desde la
mayora de televisoras y radios privadas se vivi el 11, 12 y 13
de abril, con la intencin de encubrir el golpe fascista que se
desarrollaba.
Esa desinformacin fue derrotada por los medios de comuni-
cacin comunitaria y alternativa, pero especialmente por las
redes de participacin social que mantuvieron boca a boca, nive-
les de informacin confiable que les permitiera resistir y derrotar
el intento de ruptura del hilo democrtico.
Tal situacin debe resolverse de cara a la bsqueda de una
gobernabilidad ms all del tema electoral, no para imponer un
modo nico de ver la realidad, sino para garantizar un equilibrio
informativo que permita una autntica participacin democrtica.
Esfuerzo en el cual, paradigmticamente, se empea la
Revolucin Bolivariana. Entendemos la aprobacin y ejectese
de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV, como un
esfuerzo serio en este particular.
CHAVISMO SIN CHVEZ.
CONTRARREVOLUCIN
DENTRO DE LA REVOLUCIN
Diversos sectores autodenominados bolivarianos, de manera
solapada, tejen artilugios a travs de los cuales se pretende disi-
par la crisis poltica suscitada en el pas como consecuencia de
las ofensivas contrarrevolucionarias. Segn ellos, Chvez es el
responsable del clima de desasosiego latente. Sin embargo, a su
juicio, el proceso de transformaciones polticas, institucionales,
econmicas y sociales emprendidas por la revolucin constituyen
240 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
avances significativos para el pas que deben preservarse.
Es decir, apuestan por una frmula en la que se contine con
la lnea de reformas sociales, pero sin Chvez al frente de gobier-
no. El acento de sus argumentos se ubica en aras de procurar una
solucin civil y sin violencia que aliente la bsqueda de un cen-
tro poltico, sobre la base de la salida de Chvez y de la sobre-
vivencia del chavismo sin Chvez.
Estos sectores, comnmente acomodados en cargos de gobier-
no por su experticia tcnica, visten los ropajes de la cultura de la
democracia representativa. Proceden de una militancia en parti-
dos de la cuarta repblica o en partidos de tendencia progresista,
tambin emergen de estamentos de la fuerza armada o de las fun-
ciones de libre ejercicio profesional. Su denominador comn,
poca formacin poltica ideolgica.
En consecuencia, asumen posturas reformistas que confunden
con acciones revolucionarias, apelan al culto de la tecnocracia,
reproducen prcticas clientelares, no son capaces de interpretar
las contradicciones internas y lo ms significativo, no reconocen
las implicaciones culturales y contra hegemnicas que toda ver-
dadera revolucin encarna.
Estos sectores juegan a controlar el gobierno revolucionario
por medio de hilos invisibles. Rodear a Chvez, aislarlo, descon-
textualizarlo, dosificar la informacin que maneja el presidente,
posicionar sus cuadros tecnocrticos en cargos clave, etc., repre-
senta parte de este complot.
Al igual que la experiencia Cubana, Nicaragense y Chilena;
en Venezuela los revolucionarios no estbamos preparados para
gobernar. Disponamos de escasa experticia acumulada en cuan-
to al diseo de polticas pblicas, gestin de gobierno y manejo
administrativo burocrtico del Estado. Peor aun, no contba-
mos con sujetos orgnicos formados para tal propsito. Por ello,
la tecnocracia reformista y la dirigencia partidista que apuestan al
centro poltico hacen lugar comn en sus intentos por tomar con-
trol del gobierno por vas indirectas. El principal exponente de
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
241
esta pretensin podra personalizarse en Luis Miquilena. Sin
embargo, existen otros tantos en la actualidad.
Separar a Chvez de la gente, distanciarlo del contacto siste-
mtico con la gente, es una labor fundamental de este sector difu-
so, sin centro de operacin. Aislamiento que garantice que el
lder del proceso no valore como ciertos los sealamientos que el
pueblo sabio y soberano le expone, a propsito de las ejecutorias
de estos sectores conspiradores.
En respuesta a estas situaciones, se comienza a registrar un
fuerte sentimiento entre las masas revolucionarias que seala que
el presidente Chvez est rodeado por un anillo inexpugnable
formado por dirigentes ineptos y reformistas, y hay un deseo real
de que las personas revolucionarias estn en contacto directo con
Chvez. La inteligencia colectiva del pueblo rpidamente ha lle-
gado a la conclusin de que han secuestrado al presidente, no
quieren que el presidente sepa lo que piensa la poblacin.
Expresiones como esas, son comunes entre los simpatizantes del
proceso que se concentran una y cientos de veces en los actos de
masas que convoca el Presidente Chvez.
Con hambre y desempleo con Chvez me resteo
229
, son fra-
ses que expresan la altsima aceptacin del lder entre la pobla-
cin. Hecho que desvela a la contrarrevolucin y condiciona su
poltica estratgica orientada a socavar las bases de apoyo social
al lder. Como quiera que las campaas mediticas que pretendie-
ron desprestigiarlo en lo personal, acusndolo de autoritario,
gorila, tirano, comunista, etc. no surtieron efecto entre la pobla-
cin que le sigue, apelan a la frmula de debilitamiento progresi-
vo de su imagen, va penetracin subconsciente de personas que
le acompaan en el gobierno. Penetracin subliminal que apela al
chantaje de la violencia y la ingobernabilidad en tanto Chvez se
mantenga en el poder.
Entre la poblacin es comn escuchar comentarios referidos a
la ineptitud de los funcionarios que rodean y acompaan a
Chvez en los diferentes niveles de la administracin pblica,
242 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
incluyendo la estadal y municipal. En el imaginario popular se
identifica a Chvez como el lder ajeno a las fallas del gobierno.
La culpa es de los ministros, viceministros, directores, goberna-
dores, alcaldes, funcionarios, etc. no son propias del lder.
Sin pretender generalizar las responsabilidades, este seala-
miento popular tiene asidero. Del mismo modo, sin pretender
inculpar a todos los agentes pblicos del gobierno, el chavismo
sin Chvez es una consecuencia directa de las diversas circuns-
tancias ya expresadas y que a seguidamente repasamos:
Chantaje de la oposicin.
Cultura cuartarepublicana,
Escasa formacin revolucionaria de los funcionarios del gobierno.
Adopcin de recetas tecnocrticas.
Infiltracin de las filas revolucionarias, etc.
Los enemigos internos del proceso bolivariano constituyen un
peligro superior para la revolucin que las amenazas radiadas por
los enemigos externos. Tomar medidas al respecto es una tarea
impostergable a ser adoptada por todos los revolucionarios que
operan dentro y fuera del gobierno.
SE PREPARAN LAS FUERZAS
PARA LA CONFRONTACIN ELECTORAL
Julio a resultado ser un mes bisagra para la Revolucin
Bolivariana y el ao 2003 no tendra por qu ser una excepcin.
Todos los movimientos, tanto de la oposicin como del Polo
Patritico parecieran orientarse a la confrontacin electoral, aun-
que resultan evidentes las diferencias de mtodos, lo cual marca
la orientacin estratgica.
Mientras la oposicin conformaba acuerdos por arriba y se
empeaba en un pacto entre precandidaturas, el Movimiento
Quinta Repblica daba comienzo a un proceso de democratiza-
cin de su estructura y de depuracin de cuadros que seguramen-
te tendr repercusiones positivas en el realineamiento de las fuer-
zas revolucionarias.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
243
Al culminar este proceso, encontramos que los cuadros ms
votados tienen fuertes vnculos con el movimiento popular como
Adn Chvez, Jos Khan, Iris Varela, Luis Tascn y emergen
nuevas figuras desde las regiones. La eleccin del Consejo
Patritico del Movimiento Quinta Repblica permiti el progre-
sivo deslinde con cuadros que no gozaban del aprecio de los sec-
tores ms combativos del Chavismo.
Sin embargo, la nota discordante se present en el acto de
juramentacin de esta instancia partidaria, cuando el moderador,
con la venia de todos los presentes, defini al MVR como una
organizacin poltica antropocntrica, es decir centrada en el
bienestar del hombre, en un arranque de primitivismo izquierdis-
ta que creamos superado.
Evidentemente tenemos que reafirmar lo que consideramos un
principio del bolivarianismo: la ecologa dialctica cuyos funda-
mentos procuran la reunificacin del hombre con la naturaleza en
una nocin de armona que rompe con el viejo planteamiento
marxiano.
En julio de 2003, exactamente el 19, se produce el lanzamien-
to de una estructura poltico militar derechista, conformada por
exoficiales de las Fuerzas Armadas la AMV- que nada tiene que
envidiarle al partido centroamericano ARENA.
Esta formacin poltica refleja al sector, que como sealamos
anteriormente, explor durante el ao precedente el escenario gol-
pista y/o un magnicidio al Presidente Chvez, fracasando en su
intento. Como estamos seguros, les resultar adversa cualquiera
que sea su intencin en el presente. Un da despus, el 20 de Julio,
la oposicin lanzara su llamado al referndum revocatorio con un
acto de masas denominado el ENCUENTRO, muy en la lnea de
los juegos de video y de roles tan de moda en los adolescentes.
Todo pareca augurar una nueva medicin electoral. Desde un
primer momento estuvimos seguros de que el Presidente Chvez
saldra victorioso, triunfo que sera desconocido un ao despus.
Pero sigamos la secuencia de acontecimientos.
244 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
INICIO DE RECOLECCIN
DE FIRMAS PARA LAACTIVACIN
DEL REFERNDUM REVOCATORIO
Como salida honrosa al pantano en el que se haba sumergido
tras el sabotaje petrolero, en febrero de 2003 la oposicin solici-
t la realizacin de un referndum consultivo que de acuerdo a la
redaccin de la pregunta, pretenda ser convertido en una suerte
de referndum revocatorio, sobre la base de la promocin de una
supuesta ilegitimidad del gobierno, en caso de que ste perdiera
la consulta.
En ese momento el Tribunal Supremo de Justicia neg tal soli-
citud por extempornea e inconstitucional. Como mecanismo
alterno, la oposicin se organiz para celebrar lo que denomin
el firmazo, una especie de referendo alternativo verificado
por supuestos auditores independientes. Era evidente que se tra-
taba de una iniciativa que buscaba aferrarse a cualquier tabla de
flotacin que les permitiera mantener esperanzados y motivados
a sus afectos. La ilegal jornada se llev a cabo el domingo 2 de
febrero de 2003 durante todo el da. Con ella, la oposicin con-
trarrevolucionaria admita indirectamente que el paro sabotaje
vivido durante diciembre 2002 y enero 2003 llegaba a su fin.
Alo largo del ao 2003, se libraron diversas refriegas internas
entre la propia oposicin. Aparece en escena el Bloque
Democrtico
230
asumiendo posturas radicales que apuntan hacia
el escenario insurreccional como al propio magnicidio
Presidencial. La Coordinadora democrtica, en tanto, enfrenta
una de sus ms graves crisis internas, sobre todo, por las diferen-
cias en cuanto a quin debe asumir la representacin y figuracin
pblica.
La agenda de la Coordinadora democrtica aparentemente es
optar por la salida de Chvez por la va pacfica, electoral y
democrtica, en tanto que su par, el Bloque Democrtico, apues-
ta al escenario de la radicalizacin. Ambas organizaciones apa-
rentan pblicamente no coordinar acciones y no compartir mto-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
245
dos y actuaciones, sin embargo, celebran pactos clandestinos y
acuerdan planes que se complementan.
En tanto, cada da que transcurra iba moldeando las condicio-
nes para optar por la salida electoral que brinda la opcin del
Referndum Revocatorio Presidencial. El 25 de septiembre de
2003 el directorio del Consejo Nacional Electoral aprob, por
unanimidad, el reglamento que regular los procesos de referen-
da en el pas. La implementacin de la jornada nacional de reco-
leccin de firmas para solicitar la revocatoria del mandato del
Presidente Chvez y de los diputados opositores, tena fecha.
Entre el 21 y 24 de noviembre de 2003 se inicia la recoleccin
de firmas para convocar referendos revocatorios contra 37 dipu-
tados opositores. Algunos de stos haban sido electos por parti-
dos de oposicin que participaron directamente en actividades
golpistas y otros fueron elegidos en listas que en ese momento
apoyaban a Chvez, pero posteriormente traicionaron a sus elec-
tores sin renunciar a sus escaos.
Entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 2003, se ini-
cia la recoleccin de firmas, promovidas por el bloque opositor,
para someter a referndum revocatorio al gobierno de Chvez.
La Unin Nacional de Trabajadores UNT (es una confedera-
cin bolivariana de trabajadores nacida tras el sabotaje petrolero
y fracaso electoral en los comicios de la CTV por parte del cha-
vismo) y La Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela
(CUTV), ambas vinculadas al proceso bolivariano, denuncian
que empresas privadas obligan a los trabajadores a firmar.
Del mismo modo, los canales de TV privados, abiertamente
opositores, nuevamente dispusieron operativos mediticos,
maquillando lo que suceda en el proceso, haciendo ver colas
gigantescas en los centros recoleccin de firmas. Por ejemplo,
varias personas que estaban sentadas y ya haban firmado, cuan-
do llegaban las cmaras de los medios privados se ponan en la
cola para hacer bulto y dar una impresin de afluencia masiva de
firmantes.
246 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Durante ambas jornadas de recoleccin de firmas, se hizo evi-
dente la desorganizacin y poca preparacin de las filas revolu-
cionarias. Testigos de mesas sin claridad del proceso, fallas logs-
ticas de todo tipo, escasa activacin de dispositivos de moviliza-
cin de firmantes afines, entre otras deficiencias registradas.
Los resultados a todas luces fueron adversos al gobierno, a
pesar de que por la escasa afluencia de firmantes en las colas,
todo pareca indicar lo contrario. Exceso de confianza, triunfalis-
mo, omisiones del estamento dirigente revolucionario, subesti-
macin del adversario, fueron los condicionantes de tales resulta-
dos.
Y es que, en efecto, la oposicin no logr recabar las firmas
necesarias para activar el mecanismo del referndum revocatorio
presidencial, a pesar de que consignaron un nmero superior al
requerido por la Ley, se lograran acuar suficientes pruebas del
fraude electoral que habra cometido la oposicin
231
.
2004: POSTULACIN DE CANDIDATURAS
PARA LOS COMICIOS REGIONALES Y LOCALES
Los partidos polticos y movimientos sociales del proceso, a
pedido del Presidente Chvez, constituan desde octubre del ao
2003 El Comando Ayacucho
232
. Una amplia representacin de
los factores polticos y sociales del proceso convergan en el refe-
rido comando, el cual tuvo que ampliar su radio de actuacin
especfica (proceso referendario presidencial y unidad bolivaria-
na), involucrndose en la definicin de candidaturas para cargos
de eleccin popular estadales y municipales prevista para el pri-
mer trimestre del ao 2004.
Durante la juramentacin del Comando Ayacucho el
Presidente Chvez seal: la unidad en la diversidad, la unidad
de lo ms grande con lo ms pequeo, la unidad de lo que se
mueve hacia all y lo que se mueve hacia ac, refiriendo al
hecho de que el Comando Ayacucho debera colocarse al mando
en el diseo de una plataforma unitaria que aglutinara a las fuer-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
247
zas organizadas del proceso.
Desafortunadamente, las componendas partidistas centralistas
y los acuerdos de cogollos afloraron dentro del Comando
Ayacucho. Se reproducan los viejos esquemas del reparto y
negociacin a los que los partidos del Pacto de Punto Fijo nos
haban acostumbrado en la Cuarta Repblica.
Al respecto, el PCV alude esta consideracin en una comuni-
cacin dirigida al Comando Ayacucho
233
, donde seala:
Seores del Comando Ayacucho... queremos exponer-
les las reflexiones y preocupaciones que nos ocupan res-
pecto a la grave situacin de fractura y disolucin que
amenaza al Comando Nacional Ayacucho, como conse-
cuencia de la prctica de cpulas que se viene haciendo
consuetudinaria y que, en el proceso de evaluacin y deci-
sin de candidaturas regionales y municipales, asumi for-
mas superiores al excluir de las discusiones y decisiones a
diversos factores polticos y sociopolticos aliados, y con el
desconocimiento de las normas consensuadas internamen-
te...
... El desorden candidatural en diversas regiones del
pas es responsabilidad de esa prctica sectaria y grupal...
El Comando Ayacucho fue bautizado por la jerga popular
como Comando Serrucho, en manifestacin de rebelda y cues-
tionamiento a las prcticas sectarias y excluyentes. En casi todos
los municipios del pas se presentaron disconformidades por la
designacin a dedo de los candidatos, lo que condicion un
rechazo a la vanguardia revolucionaria que pretenda castrar la
voluntad popular e intentaba impedir que el soberano decidiera
sobre quines seran sus candidatos para los cargos de eleccin
popular, contraviniendo lo establecido en los artculos 62 y 67 de
la Carta Magna.
La decisin de imponer candidaturas por arriba gener un
248 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
enorme descontento en los sectores de base, organizaciones
populares, vecinales, profesionales, culturales y en la militancia
que apoya el proceso de cambios revolucionarios. Por todas par-
tes afloran demandas a fin de que se revisaran y evaluaran las
postulaciones oficiales presentadas por los partidos.
El ejercicio soberano de los ciudadanos para elegir a sus repre-
sentantes haba sido usurpado por una pequea representacin
de los partidos. El PCV fue excluido junto con el MEP de la
seleccin dedocrtica de candidatos, lo que dio origen a la ya
referida comunicacin que este partido le hiciera llegar al
Comando Ayacucho. Retomemos unos fragmentos del documen-
to, en el que se reflexiona en torno al papel que, a su juicio, se ha
debido registrar:
Se trata de si vamos a potenciar la construccin
de consensos en las bases (localidades, municipios o
estado), en los cuales la participacin de los movi-
mientos sociales es ms activa y directa y el conoci-
miento de las cualidades, debilidades y fortalezas de
los cuadros puede ser valorada ms objetivamente o,
por el contrario, de centralizar y secuestrar la toma
de decisiones para favorecer tendencias y factores
grupales especficos.
Se trata de si vamos a sustituir la nefasta subcul-
tura del reparto de cargos, para asumir la evalua-
cin consciente, objetiva y revolucionaria de los cua-
dros ms idneos por su formacin ideopoltica, su
consecuencia revolucionaria, sus conocimientos en
la gestin pblica y su legitimidad social.
Se trata, en definitiva, de si vamos a construir uni-
dad y victoria popular-revolucionaria o, por el con-
trario, continuar con esos mtodos que expresan con-
cepciones arraigadas de cmo hacer poltica y de
cmo hacer gobierno en la sociedad del puntofi-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
249
jismo, los cuales no sirven para los objetivos pro-
puestos en tiempos de revolucin.
En los meses siguientes, se diferira la polmica relacionada a
las candidaturas a expensas de la activacin del referndum
nacional. No obstante, esta diatriba volvera a reeditarse una vez
superado el precitado referndum.
2004: CONTRADICCIONES EN LA COORDINADORA
DEMOCRTICA, REVISIN DE FIRMAS YREPAROS
En medio de la pugna electoral suscitada en el pas como con-
secuencia de la postulacin de candidaturas regionales y locales,
en la que tanto el polo revolucionario como opositor encarnaban
duros debates, la oposicin iniciaba de forma simultnea una
campaa de presin meditica y chantaje poltico dirigido contra
el CNE, a quien acusa de genuflexo del Poder Ejecutivo.
Dentro de la Coordinadora Democrtica afloran contradiccio-
nes que guardan relacin con los enfoques de desarrollo poltico
que los diversos partidos que la conforman mantienen como lnea
de actuacin estratgica.
Por una parte, AD apuesta a las elecciones de gobernadores y
alcaldes, en el entendido de que es el partido que mayor imbrica-
cin y arraigo popular cuenta dentro de la oposicin. Tomar el
poder central pasa por fortalecer su estructura de base. En la
mayora de estados y municipios donde AD no es gobierno, posee
una fuerte opcin para hacerlo va triunfo electoral.
Por su parte, Proyecto Venezuela, Primero Justicia, grupo de
Enrique Mendoza, entre otros partidos y organizaciones sociales
pequeas, con escasa militancia y trabajo de base, cuentan con el
control de reducidos mbitos territoriales. Para ellos, es impera-
tivo promover la rpida salida de Chvez del poder en aras del
inters presidencial de sus dirigentes fundamentales.
En el otro extremo, Bandera Roja y el Bloque Democrtico
234
centran su atencin en la radicalizacin del conflicto. No creen ni
en la salida gradual (va debilitamiento que postula AD), ni en la
250 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
opcin electoral (referndum, fraude) de Mendoza y Salas
Rmer, sino en agendas de violencia poltica o va rpida (alza-
miento militar, magnicidio). Este sector radical se expresar en
los das de la realizacin de la denominada Guarimba, de la cual
haremos mencin ms adelante.
La coexistencia pacfica en el interior de la Coordinadora
Democrtica pasaba por resolver el tema de la candidatura presi-
dencial unitaria que representara a los sectores que adversaba el
proceso revolucionario. En tanto, el proceso revolucionario avan-
za y se profundiza, aglutinado por el liderazgo indiscutible de
Hugo Chvez, la contrarrevolucin distrae esfuerzos en mantener
la unidad sostenida sobre pilares coyunturales y no ideolgicos.
En medio de este contexto, la Coordinadora Democrtica rea-
liza su mejor esfuerzo por mantenerse cohesionada, al menos
en su fachada pblica, con la bandera del referndum revocatorio
izada.
Por su parte, el CNE haba iniciado, desde el 14 de enero de
2004, un proceso de verificacin de las firmas recabadas por las
partes, en la que participan observadores internacionales. El 2 de
marzo, el Consejo Nacional Electoral (CEN) anunci que la opo-
sicin no logr las firmas necesarias para llamar a un referendo
sobre el recorte del mandato de Chvez. La oposicin obtuvo,
segn el dictamen del ente comicial, 1.8 millones de firmas vli-
das de las 2.4 millomes requeridas para convocar al referendo.
La oposicin apela a sus fichas dentro del Tribunal Supremo
de Justicia. El 15 de marzo, la Sala Electoral de dicho Tribunal
Supremo orden a las autoridades electorales que admitan como
vlidas ms de 800 mil firmas objetadas, a fin de que sean suma-
das al total de 1.832.493, con lo cual superara el mnimo legal de
2.4 millones para convocar a la consulta. Las 800 mil firmas
rechazadas en su momento por el CNE presentaban caligrafa
similar, es decir, al parecer haban sido elaboradas por una
misma mano.
El 23 de marzo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
251
de Justicia de Venezuela anul el fall emitido por otra sala judi-
cial que orden la validacin de ms de 800 mil firmas. A decir
de la sentencia, la Sala Electoral, en su fallo del 15 de marzo,
viol normas de la Constitucin y la autonoma del Consejo
Nacional Electoral para los procesos de referndum.
Las tendencias radicales de la oposicin volvan a entrar en
escena. Existen indicios de su autora en los atentados a las emba-
jadas de Espaa y Colombia y la detonacin de artefactos explo-
sivos en CONATEL
235
,
El CNE, en un acto de flexibilidad, establece que las firmas en
observacin deban ser reparadas por quienes haban supuesta-
mente rubricado.
La oposicin nici la jornada de reparos (ratificacin de las fir-
mas que solicitan un referndum contra Hugo Chvez). Con reser-
vas y con normalidad se realizaron los reparos. El 3 de junio, el
presidente de la Junta Nacional Electoral de Venezuela, Jorge
Rodrguez, anunci que la oposicin reuni el nmero suficientes
de firmas para convocar a un referendo revocatorio del mandato de
Hugo Chvez. El referndum presidencial se haba activado.
PROCLAMAANTIIMPERIALISTA
Las proclamas y la firme determinacin antiimperialista han
sido una caracterstica frecuente en el discurso del Presidente
Chvez. Los planes y acciones solapados del gobierno de
Washington, en procura del derrocamiento del gobierno revolu-
cionario, para la fecha, haban adquirido matices de burda intro-
misin en los asuntos internos de Venezuela.
Durante los dos primeros meses de 2004, el gobierno de
EEUU arrecia su ofensiva contra el proceso bolivariano: cnicas
declaraciones de voceros calificados, financiamiento a organiza-
ciones no gubernamentales opositoras, promocin de lneas
comunicacionales duras contra el gobierno de Venezuela, cone-
xiones de la CIA con las Guarimbas, entre otras actuaciones,
constituyen una leve y superficial muestra de tal ofensiva.
252 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Los EEUU, habituados a intervenir poltica y militarmente en
Latinoamrica
236
, desde el inicio del gobierno de Hugo Chvez,
se ocupaba del tema Venezuela con especial inters. Ya haban
promovido y avalado el golpe de Estado de abril 2002.
Sugestivamente, despus de la victoria de Hugo Chvez en la
eleccin presidencial del 98, comenzaron a aparecer artculos en
la prensa libre, alertando sobre el peligro que representara un
ex militar. La prensa libre retuvo como circunstancia agravan-
te contra Chvez su convocatoria a una Asamblea Constituyente
en abril de 1999, encargada de redactar una nueva constitucin,
proyecto que los venezolanos tuvieron la impudicia de aprobar
con cerca del 88 % de sus sufragios. Esto era ms de lo que los
vigilantes del orden imperial podan tolerar.
Entonces han comenzado a hablar de jacobinismo autorita-
rio y de deriva autocrtica, acusando al presidente venezola-
no de haber puesto en prctica una forma moderna de golpe de
Estado
237
.
Un vigoroso sentimiento antiimperialista se reafirmara en
Venezuela y en toda la Amrica Latina, producto de las reiteradas
intervenciones yanquis en la regin que, a decir de ellos, consti-
tuye su patio trasero. Estas intervenciones se acentuaron desde
1945, favorecidas por la existencia de un mundo bipolar y por la
guerra fra.
Para los EEUU, no habra sido posible actuar impunemente en
Latinoamrica si no hubiese contado con la preciosa ayuda de las
oligarquas nacionales: Castelo Branco y Costa e Silva en Brasil;
Stroessner en Paraguay; Somoza, Trujillo, Castillo Armas y
dAubuisson en Amrica Central; Pinochet en Chile; Ongana y
Videla en Argentina; Balaguer, Wessin y Duvalier en el Caribe;
Fujimori en Per, etc. Todos, cabezas visibles de una estructura
de poder en el continente que perpeta su existencia gracias al
hermano mayor del Norte.
Los lacayos del imperialismo yanqui en Venezuela rinden tri-
buto a sus amos de Washington comprometindose a luchar con-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
253
tra el enemigo interno comn: la subversin comunista en este
caso asociado a la Revolucin Bolivariana, una suerte de para-
noia que han internalizado a fuerza de repetir su propia inven-
cin, que no les permite apreciar la realidad circundante en la que
los sectores populares les disputaban a estas mismas oligarquas,
un espacio poltico arrebatado durante la democracia petrolera
representativa, planteando a su vez reivindicaciones de carcter
social y econmico.
En ese contexto, el gobierno bolivariano anuncia el retiro de la
Fuerza Armada Venezolana de las escuelas militares donde fue-
ron formados ms de 58 mil militares latinoamericanos bajo la
doctrina yanqui, la mayora de los cuales formaran, salvo algu-
nas honrosas excepciones, una casta de militares alineados servi-
les a los intereses imperiales de los EEUU.
El domingo 29 de febrero de 2004, se realiza una multitudina-
ria marcha denominada Venezuela se respeta celebrada en
Caracas, en la que el pueblo venezolano le dara respuesta a la
injerencia del gobierno del mandatario estadounidense George
Bush, en los asuntos internos del pas y en rechazo a los actos de
violencia y guerra que han desarrollado sus serviles sectores oli-
garcas nacionales.
Durante la concentracin junto al Jardn Botnico de la
UCV
238
, el Presidente Chvez pronunciara un discurso antiimpe-
rialista histrico, en el que reafirmara al mundo el carcter lati-
noamericanista de la revolucin bolivariana y la vocacin liber-
taria del pueblo de Bolvar.
En las siguientes secciones presentaremos fragmentos del dis-
curso, para que sea l mismo quien ratifique su importancia:
... la lucha de los pueblos del Sur por liberarse
del dominio del Norte est tomando calor de
nuevo...ha renacido y ha sido relanzado desde
Caracas para impulsar las luchas del Sur, las
corrientes del Sur y la unin de los pueblos de
254 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Amrica Latina, el Caribe, el frica y el Asia. La
solucin de nuestros problemas no est en el Norte,
est aqu en el Sur. Nuestro norte es el Sur. Para
nosotros no hay norte, para nosotros hay un Sur.
Esa es la verdad!
...Ellos quieren que les sigamos regalando el
petrleo venezolano. Nosotros se lo vendemos a buen
precio, pero no le vamos a regalar nuestro petrleo a
nadie, absolutamente a nadie. Ni a los hermanos ms
queridos les regalamos el petrleo...
... un nio de los pases del Norte, en promedio,
consume 50 veces ms alimento que un nio de los
pueblos del Sur. Un nio de nuestros pueblos del Sur
tiene 150 probabilidades ms de morir pequeo que
un nio de los pases del Norte...
...aqu en Venezuela lo que estamos haciendo es
un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino.
Para cambiar del camino al infierno al camino a la
vida. Para que nuestros nios puedan vivir, puedan
alimentarse, puedan estudiar, puedan formarse inte-
gralmente. Para que nuestras mujeres puedan parir
dignamente. Para que nuestros hombres y mujeres
puedan trabajar. Para que nuestros muchachos pue-
dan estar en buenas escuelas, en buenas universida-
des o escuelas tcnicas. Para que nuestros ancianos
puedan vivir con dignidad los ltimos aos de su
vida. Para que haya igualdad. Para que el reino que
anunci Cristo se haga verdad, el reino de la igual-
dad y el reino de la justicia. Esa es nuestra lucha, esa
es nuestra verdadera lucha. Y de ese camino, nada ni
nadie nos apartar...
... alerta porque la oposicin violenta, los violen-
tos venezolanos, los lacayos del imperialismo, apo-
yados por Washington, han vuelto a iniciar una arre-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
255
metida ms contra nosotros, contra la paz, contra el
desarrollo, contra la buena marcha de Venezuela. No
podemos permitirles que logren sus objetivos...
... ha sido una prctica comn de algunos gober-
nantes norteamericanos intervenir pases para bene-
ficio de sus propios intereses, esto sin importar que
stos sean los intereses del pueblo norteamerica-
no...No les importan los muertos, ni las tragedias,
solo sus intereses, que no son los intereses del pueblo
norteamericano, sino los intereses de una elite que
ha gobernado casi desde siempre ese pas. No han
dudado en mandar a matar a hombres que no se han
alineado exactamente con sus intereses, como lo
hicieron con John F. Kennedy, o como hicieron con el
gran lder y hermano Martn Luther King...
... pido a los venezolanos que debemos brindar
respeto al pueblo de los Estados Unidos, y a los esta-
dounidenses les pido exijan a sus gobernantes respe-
to para con los pueblos hermanos de Amrica, respe-
to a la dignidad de los pueblos...
... contamos con elementos suficientemente con-
tundentes para que nosotros estemos diciendo lo que
estamos diciendo al mundo y pidiendo respeto para
nuestra soberana...
GUARIMBAS, PARAMILITARISMO
Y PROCESO DE REPAROS
En el 2003, la oposicin reactiv su ciclo golpista mas all del
sabotaje petrolero y los diversos atentados terroristas contra obje-
tivos gubernamentales y diplomticos. En esta ocasin adoptara
una nueva modalidad contrarrevolucionaria, las guarimbas y el
paramilitarismo. Se trat de la implementacin de la agenda sedi-
ciosa que ya antes se haba ensayado con otros matices, sobre
todo cuando las vas democrticas e institucionales para des-
256 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
plazar a Hugo Chvez del poder hacan agua.
Los actores insurreccionales retoman la escena opositora. A
finales de febrero e inicios de marzo se activa la GUARIMBA
o territorio de acuerdo con uno de nuestros dialectos indgenas.
La Guarimba incorporara elementos de guerrilla urbana a las
manifestaciones opositoras.
Se afirma que fue Robert Alonso
239
el idelogo de la Guarimba
en Venezuela, como modalidad de lucha contra el Gobierno cons-
titucional del Presidente Chvez. El propsito de las acciones de
violencia callejera eran crear condiciones caticas y de desesta-
bilizacin poltica en el pas, la cual sera alimentada por la
accin magnificadora de los medios de comunicacin privados.
Pequeos focos de violencia, queman basura y cauchos en las
calles y avenidas, bloquean el trnsito vehicular, etc., sobre todo
en las urbanizaciones de clase media y alta del este de Caracas,
activados por militantes de los partidos polticos opositores, veci-
nos anarquizados y, en muchos casos, por la propia polica metro-
politana
240
son presentados al pas y al mundo, por los medios pri-
vados, como si se tratara de una suerte de estado de sitio a la que
ciudad estaba expuesta.
Sin embargo, la ilusin meditica no rindi frutos y a medida
que transcurran aquellos das de desasosiego para los propios
vecinos de los sectores y urbanizaciones sitiadas, creca el sen-
timiento de rechazo hacia quienes participaban en las manifesta-
ciones y hacia la propia dirigencia opositora.
Amanera de balance interpretativo de lo que fue la Guarimba,
Humberto Gmez Garca seala:
...aquello no era ms que un ensayo para ubicar
la capacidad de movilizacin de las fuerzas guberna-
mentales, el nivel de respuesta de los sectores popu-
lares y la participacin de los sectores de la clase
media a quienes se les impuso aquella infernal
accin piromanaca.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
257
Ya hemos sealado que ante el fracaso de la Guarimba la opo-
sicin se vio forzada a retomar la senda democrtica, la cual ofre-
ca como nica va el proceso de revisin de firmas en procura de
activar el referndum revocatorio presidencial. No obstante, otra
carta oculta bajo la manga poseera la oposicin, opcin aejada
en las barricas del imperialismo norteamericano y sus peones
nacionales.
El 5 de mayo de 2004, en el Municipio Baruta del este
Caraqueo, en una finca propiedad de Robert Alonso, la
Direccin de Inteligencia Militar, la polica poltica Disip y el
Cuerpo de Investigaciones Cientficas de la Polica capturaron
unos 80 irregulares colombianos, mientras cinco decenas -que
lograron huir- eran rastreados por la zona montaosa de los alre-
dedores de la zona.
Se conoci que los paramilitares capturados en fragancia for-
maban parte de un contingente introducido al pas para apostar a
salidas violentas. Pese a ello, nuevamente los medios privados
minimizaron, banalizaron los hechos, sin darle importancia lo
que poda significar el inicio de escenarios de guerra en nuestro
pas.
Segn ARAM AHARONIAN
241
en su artculo Los paramili-
tares colombianos en Venezuela. De la guerra meditica a la
lucha armada del 13 de mayo de 2004:
la captura de un centenar de paramilitares colom-
bianos en una hacienda, a apenas 20 kilmetros de
Caracas, deja en evidencia que diversos factores
como el exilio cubano, el narcotrfico, la oligarqua
colombiana, sectores halcones de Estados Unidos,
los dueos de los medios de comunicacin comercia-
les, hacen sus esfuerzos para desestabilizar y ocupar
militarmente Venezuela, uno de los reservorios de
hidrocarburos ms grandes de Occidente.
258 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Sobre los objetivos asociados al plan de siembra de paramili-
tares en Venezuela se tejieron varias versiones, dos de las cuales
sintetizamos:
Asaltar una instalacin militar, el Core 5 de la GN en El
Paraso, para generar una inmensa confusin. Se pretenda
divulgar por los medios audiovisuales golpistas que milita-
res venezolanos se enfrentaban entre s, cuando en realidad
ste sera un incidente provocado por la infiltracin para-
militar colombiano. El propsito crear de crear el caos y
producir desprendimientos o alzamientos en la Fuerza
Armada Nacional, todo perfectamente orquestado y sincro-
nizado.
Realizar una matanza en alguna urbanizacin del este cara-
queo (quiz el mismo da de la verificacin de firmas),
debidamente documentada por los canales de televisin
privados, endosarles el acto a las fuerzas bolivarianas y
demandar -con la ayuda de componentes extranjeros
(empresariado colombianos, sectores del gobierno estadou-
nidense, exilio cubano de Miami, trasnacionales estadouni-
denses y espaolas, televisoras dependientes del poder eco-
nmico de estos amigos)- la intervencin extranjera para
desalojar a Chvez del poder.
Es evidente la complicidad de los propietarios de los medios
de comunicacin comerciales con los factores golpistas y contra-
rrevolucionarios. Sin embargo, pese a contar con una prensa -
escrita, radial y sobre todo televisiva- cartelizada a favor de los
sectores ms radicales, la oposicin no logra minar las bases de
sustentacin popular que apoyan el proceso revolucionario, ni
siquiera logra ponerse de acuerdo en un plan de accin, en una
propuesta de pas y menos aun en un candidato para suceder a
Chvez.
Son muchos los escenarios en los que el movimiento popular
se ha puesto a la vanguardia en la defensa de la democracia par-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
259
ticipativa, muy por encima de los partidos polticos que dicen
apoyar el proceso. Durante los sucesivos golpes que ha sufrido el
pas -11 de abril, paro petrolero, guarimbas, sabotaje, terrorismo-
el Movimiento Popular se ha impuesto como un factor decisivo
en la defensa y en la consolidacin de la Constitucin de la
Repblica Bolivariana de Venezuela, garantizando la permanen-
cia en el poder del presidente Chvez, y, por tanto, la profundiza-
cin de la revolucin.
Superada la presin que dispuso contra el CNE los sectores
radicales de la oposicin, tras el clima de violencia propiciado a
instancias de la Guarimba y la siembra de paramilitares en el
pas, con el propsito de forzar una decisin que sacara del juego
el instrumento de verificacin de firmas necesarias para convocar
el referndum presidencial, se celebr el proceso de reparos
durante el 28 al 30 de mayo de 2004.
En la sesin de reparos la oposicin rectific las firmas nece-
sarias para completar los 2.4 millones de adiciones vlidas nece-
sarias para la activar la consulta revocatoria. En alocucin al pas,
el presidente del CNE, Francisco Carrasquero, anunciaba que el
referndum presidencial tena fecha, el histrico 15 de agosto de
2004.
DISCURSO DEL 03 DE JUNIO
El jueves 03 de junio de 2004, el Presidente Chvez se dirige
en cadena nacional de radio y televisin al pueblo venezolano,
luego de conocerse las cifras preliminares del CNE respecto al
proceso de Referndum Nacional. Dicha intervencin ser consi-
derada como una de las piezas discursivas ms brillante y lcida
realizada por Hugo Chvez a lo largo de su carrera poltica.
Consideramos apropiado presentar extractos del discurso, a
fin de que el lector dimensione por cuenta propia su contenido y
estructuracin. Para ello, nos apoyaremos en la sntesis prepara-
da por el equipo del Congreso Bolivariano de los Pueblos
242
.
El discurso se inicia recordando sus Ideas fundamentales
260 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
para la Constitucin Bolivariana de la V Repblica, propuesta
presentada a la Asamblea Constituyente instalada en 1999. El
rasgo fundamental de aquella propuesta, que posteriormente sera
recogida en la carta magna, se basaba en la idea de romper con el
formato de la democracia representativa y formal, y pasar hacia
un modelo de democracia participativa y protagnica. En ese
proyecto original, Chvez propona que deba ser convocado el
Referndum Revocatorio a cualquier funcionario pblico elegido
por votacin popular una vez cumplido la mitad del perodo de
gobierno para el cual fue electo.
Hago estos comentarios porque la figura del
referendo revocatorio ha sido siembra nuestra, y me
siento humildemente como uno de los sembradores
de esa figura, para darle forma a un nuevo modelo
democrtico en Venezuela, no la vieja democracia de
las lites que prometan villas y castillos, y luego que
eran elegidos se olvidaban del pueblo que los eligi,
ya hacan el pacto con el diablo, por eso es que siem-
pre he sido defensor y propulsor de la figura del refe-
rendo revocatorio a la mitad del mandato. Agreg
que una vez pasada o transcurrida la mitad del
mandato, me parece que el pueblo debe juzgar a sus
gobernantes, someterlos a una evaluacin, para ver
si en esa mitad, a los tres aos es ms que suficiente
para que un pueblo sepa si el mandatario est cum-
pliendo o le ha dado la espalda.
Por otra parte, seal que luego de todo lo acontecido en
Venezuela, consideraba un triunfo haber llegado a esta instancia:
cunto cost que la oposicin poltica de mi
gobierno lograr entrar por el canal de la democra-
cia verdadera y participativa...
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
261
Cunto nos cost traerlos por este rumbo. Golpe
de Estado, 12 de abril, horas de angustia, familias
enlutadas, cunta sangre corri, cunta persecucin,
cunto terror les sembraron a los venezolanos
dicindoles que no podan esperar ms, que Chvez
no iba a permitir el revocatorio, cunto cost el
sabotaje terrorista del 2002 y 2003, los graves daos
econmicos y sociales, graves daos a la familia
venezolana, a los ms pobres, a los pequeos y
medianos empresarios (...) Cunta resistencia
hemos tenido frente a la ofensiva irracional de los
sectores opositores al gobierno. Luego, vino el
guarimbazo como se denominaron los piquetes vio-
lentos que organiz la oligarqua en marzo de este
ao, contra la decisin del Consejo Nacional
Electoral de enviar a reparo las firmas por las irre-
gularidades y el fraude denunciado con las planillas
planas-, ocasionando muerte y terror, y todas las
campaas mediticas contra nuestro gobierno.
En el ambiente se respira una gran victoria
popular, dijo. Aqu no habr dictadura, no habr
guerra civil, no habr intervencin extranjera, no
habr guarimba ni nada. Habr democracia, demo-
cracia participativa y protagnica.
Y esto es bueno que lo reflexionen aquellos que
con apoyo externo causaron el golpe de Estado.
Espero que se den cuenta, si algunos estn confun-
didos, que Hugo Chvez no es el tirano que dicen que
es. Luego record: Cunto atropello ha habido
contra las instituciones. Cunto atropello contra
el Consejo Nacional Electoral.
Quiso recordar una frase de Bolvar del 15 de
febrero de 1819, porque recoge mucho de esta siem-
bra de democracia que est haciendo el pueblo vene-
262 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
zolano: Dichoso el ciudadano que bajo el escudo
de las armas de su mando ha convocado la sobera-
na nacional para que ejerza su voluntad absoluta!
... Luego, al referirse a los cmputos, record al
Mariscal Sucre, denominado por Bolvar como la
cabeza ms organizada del ejrcito, y se aboc al
anlisis de las cifras, recordando a Sucre, un gran
matemtico.
El Consejo Nacional Electoral habl, estbamos
a la espera, sin ningn tipo de presin. (...) El rbi-
tro ha dicho que las fuerzas de la oposicin poltica
segn el porcentaje de actas ya procesadas, se tienen
ya 2 millones 451 mil 821, ligeramente por encima
de los 2 millones 436 mil requeridas como lmite
mnimo para convocar al referendo revocatorio.
Vamos a comentar esas cifras ante todos ustedes, dijo luego.
En primer lugar yo siempre cre que no era nada
imposible para ningn sector poltico recoger el 20%
de las firmas para convocar al Referndum. Y es que
no poda instalarse una figura de Referndum
Revocatorio imposible. Incluso, mi criterio original
era que se estableciera un 10%. La Asamblea
Constituyente sabiamente consider que eso era
poco. Record que esa idea del Referendo
Revocatorio, para evaluar el mandato de los presi-
dentes, para evitar que traicionaran sus promesas
electorales, fue incluida en la Constitucin Para
devolverle al pueblo la soberana que le haba quita-
do la Cuarta Repblica.
Luego hizo referencia a la oposicin, diciendo que est can-
tando victoria antes de tiempo. Debo decirles que aqu en mi
alma, en mi mente, que aqu en mi espritu no tengo la ms mni-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
263
ma pizca de una derrota. Yo an no he jugado, ahora es que
comienza el juego, no se equivoquen ustedes seores de la opo-
sicin, han venido casi jugando ustedes casi solos. Una nueva
ovacin popular respondi a las palabras del Presidente, que le
hablaba al pueblo con la espada de Bolvar en la mano y con un
discurso que denotaba la gran fortaleza de su liderazgo.
Ojal que se olviden para siempre de golpes de
estados, de guarimbas, de importar paramilitares, de
bombas en embajadas, de sabotajes petroleros, y
vengan con fe y optimismo por el camino de esta
nueva democracia.
Ahora, yo les digo, -continu- no es bueno can-
tar victoria antes de tiempo. Recordando la ancdo-
ta del Rey Pirro.
Nosotros estamos listos para ir a Referendo
Revocatorio. Estamos listos, para, como un solo
hombre, ahora s, comenzar la verdadera batalla del
Revocatorio Presidencial.
Una batalla que compar con la batalla de Santa
Ins, de diciembre de 1859, cuando Ezequiel Zamora
se fue replegando ante la ofensiva de la oligarqua
conservadora. La oligarqua toma la ciudad de
Barinas y avanza. La oligarqua dice que derrot a
Zamora. Pero el caudillo popular condujo un mode-
lo de operacin retardatriz, y los fue atrayendo y
atrayendo hasta la Sabana de Santa Ins. Y fue ah
entonces, donde Ezequiel Zamora lanz el contraata-
que y fulmin a las tropas de la oligarqua conserva-
dora. Un modelo donde una tropa enemiga es con-
ducida, negndosele el avance hacia otras posicio-
nes, y llevndola al terreno donde se va a dar la
batalla decisiva, explic el presidente.
Fue entonces cuando anunci que l mismo, Hugo
264 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Chvez, sera el Comandante de la Campaa de
Santa Ins, desde hoy hasta el da del Referendo
Revocatorio. Hasta el da de la batalla definitiva que
ser el Referendo Revocatorio.
En esta Batalla, coment el Presidente, es donde
dicen que se inspir Alberto Arvelo Torrealba para
componer las coplas de Florentino y el Diablo.
Chvez, entonces empieza a recitar esta conocida
copla del llano venezolano en la que Florentino
acepta el desafo del Diablo: El coplero Florentino
/ por el ancho terrapln / caminos del Desamparo /
desanda a golpe de seis , sigue explicando la copla
e introduciendo al pueblo en este reto de la revolu-
cin y la oligarqua. ... de repente, ya oscurecien-
do, el Catire Florentino siente que hay un jinete
detrs de l, el jinete le pasa por el lado: Soplo de
quema el suspiro / paso llano el palafrn / mirada y
rumbo el coplero / pone para su caney / cuando con
trote sombro / oye un jinete tras l / Negra se le ve
la manta / negro el caballo tambin / bajo el negro
peloe guama / la cara no se le ve . El diablo le
lanza el reto: - Amigo, por si se atreve / agurdeme
en Santa Ins, que yo lo voy a buscar / para cantar
con ust .
Sigue recitando y relatando el presidente, y sigue
metiendo al pueblo en el reto: El catire se recupera,
se hace la seal de la cruz. Y antes de que el clopero
negro, el diablo, se aleje, le responde: Sepa el can-
tador sombro, que yo cumplo con mi ley, y como
cant con todos, tengo que cantar con l. Y el Jinete
Florentino, transformado en presidente Chvez, dice
al pueblo esta misma frase: Sepa el cantador som-
bro, que yo cumplo con mi ley, y como cant con
todos, tengo que cantar con l. Y como siete elec-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
265
ciones he ganado, una octava ganar...
Esa oligarqua tiene mucho de ese diablo y como
me lanza un reto, yo lo acepto, contina diciendo el
Presidente. Y como s y deben saberlo todos los
venezolanos, esta batalla va mucho ms all de
Venezuela, que la administracin de EEUU est
detrs de esos dirigentes de oposicin y que el seor
George Bush es el verdadero instigador y planifica-
dor e impulsor de los movimientos que han arremeti-
do contra nosotros, pues les digo que yo acepto el
reto a nombre de la dignidad del pueblo venezola-
no. Y comparando a George Bush con el Diablo de
Florentino: Sombrero negro, caballo negro, bande-
ra negra..., repiti: Les digo que acepto el reto,
que estoy contento, que en vez de golpe, en vez de
estar planificando invasiones y trayendo paramilita-
res, estn por el camino democrtico...
Luego hizo referencia al fraude, al hecho de que nuevamente
aparecieron muertos firmantes y cdulas clonadas. De todas
maneras, aclar que segn sus informaciones, este fraude no
impacta la tendencia de firmas recolectadas. Entonces, recogie-
ron las firmas, asummoslo y vamos al referendo. Esta ltima
frase fue nuevamente aplaudida por un pueblo, ya transformado
con respecto a los momentos previos al discurso, cuando se lo
notaba expectante y combativo. Ahora, sin perder combatividad,
el espritu era de triunfo.
Luego de este desafo, el Presidente, con gran soltura, se reti-
r del lugar central en el que estaba y se dirigi a un lugar del
Despacho Presidencial donde se vea una pantalla gigante que
reflejaba la concentracin popular en las afueras del Palacio.
All salud a quienes se reunieron frente a
Miraflores: ...s que tienen el corazn lleno de
esperanza, s que estn preocupados..., quise
266 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
hablar con todos ustedes, ese pueblo al que amo...
Ese pueblo con el que ech mi suerte a andar, como
dijo Mart: Con los pobres de la tierra, quiero yo mi
suerte echar. Con el pueblo venezolano ech mi
suerte. Los invito a esta Batalla.
Ellos no han derrotado a Chvez, han derrotado
las bajas pasiones, y ojal para siempre, han derro-
tado los caminos del golpismo, han derrotado las
ambiciones, han derrotado los caminos del terroris-
mo y han entrado al camino de la democracia...
Yo, como ya estoy seguro que vamos a ir a un
Referndum Revocatorio, voy a adelantar, de una
buena vez, lo siguiente -y le pido a la oposicin que
haga lo mismo-: nosotros vamos a respetar los resul-
tados del Referndum Revocatorio, vamos a respetar
lo que diga el Consejo Nacional Electoral y vamos a
respetar las normas que imponga el CNE. E invito a
la oposicin de mi gobierno a que haga lo mismo y
diga lo mismo.
Luego, para cerrar el discurso en Cadena Nacional, record lo
que Bolvar pensaba sobre el pueblo, que es lo mismo que yo
pienso, dijo:
Nada es tan conforme con las doctrinas popula-
res, como el consultar a la nacin en masa sobre los
puntos capitales en que se fundan los Estados, las
Leyes fundamentales y el Magistrado Supremo.
Todos los particulares estn sujetos al error, o a la
seduccin; pero no as el pueblo, que posee en grado
eminente la conciencia de su bien y la medida de su
independencia. De este modo, su juicio es puro, su
voluntad, fuerte; y por consiguiente, nadie puede
corromperlo, ni menos intimidarlo. Yo tengo pruebas
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
267
irrefregables del tino del pueblo en las grandes reso-
luciones; y por eso es que siempre he preferido sus
opiniones a las de los sabios.
Eso lo dijo el Padre Libertador, all en Lima, en
1826. Vamos pues a Santa Ins, hoy comienza la
Batalla de Santa Ins, con mi general Zamora, con
Bolvar y Sucre... Ustedes van a ser capaces de
demostrar lo que puede el pueblo de Sudamrica...
Voy a terminar convocando a mi pueblo para
esta nueva batalla, la Campaa de Santa Ins. Voy a
pedir a la oposicin que vaya a la batalla respetan-
do las reglas, respetando las normas...
Invoc a todos los sectores privados y pblicos,
para lograr un proceso transparente y limpio.
Nos veremos en la Batalla de Santa Ins, una
batalla limpia y democrtica. El pueblo venezolano
est en batalla de nuevo. Como dijo el general Sucre:
Adelante, A paso de Vencedores.
Amigas y amigos es slo una nueva batalla y lo
que nos espera es una nueva victoria.
EL COMANDO MAISANTA
243
El 9 de junio de 2004, en el Teatro Municipal de Caracas, el
Presidente Chvez juramenta al Comando Nacional y a los
Comandos Estadales Maisanta, quienes se ocuparan de condu-
cir la Campaa electoral de cara al referndum revocatorio, la
cual sera conocida entre los afectos al proceso bolivariano como
batalla de Santa Ins. Integraran el Comando Nacional
Maisanta: Hugo Chvez Fras, Jorge Giordani
244
, Haiman El
Troudi
245
, Nelson Merentes
246
, Diosdado Cabello
247
, Rafael
Ramrez
248
, William Lara
249
, Tania DAmelio
250
, William Izarra
251
,
Samuel Moncada
252
, Mari Pili Hernndez
253
, Simn Pestana
254
y
Jesse Chacn
255
.
El Comando Maisanta fue el padrino de la campaa por el
268 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
NO, respuesta promovida por los sectores revolucionarios ante el
referndum nacional en el que se le consultara al pueblo sobera-
no si desea revocar el mandato de Hugo Chvez al frente de la
Presidencia de la Repblica Bolivariana de Venezuela.
El nombre MAISANTA se instituy en honor al General
Pedro Prez Delgado. Maisanta (Madre Santa) sola decir Pedro
Prez Delgado, mejor conocido como el Americano, el ltimo
hombre a caballo.
Hasta la fecha en que se activ el referndum nacional, el
equipo poltico que se ocupaba de los temas electorales era el
Comando Ayacucho. Dicho Comando fue el responsable del pro-
ceso de recoleccin de firmas necesarias para convocar el refe-
rndum revocatorio presidencial y desenmascarar el fraude
cometido por la oposicin; sin embargo, al conocerse los resulta-
dos adversos producto de una gestin poco efectiva y diligente,
numerosas organizaciones bolivarianas exigan su disolucin. El
Comando Ayacucho se convirti en el principal objetivo de las
crticas de las organizaciones obreras y populares.
El presidente Chvez decide la creacin de un nuevo coman-
do, estructurado de forma diferente al anterior, el cual fundamen-
talmente se ocupara de lo atinente al referndum y, en conse-
cuencia, su lapso de operaciones se ceira estrictamente al
correspondiente cronograma electoral. El propio Presidente
Chvez se coloc al frente del Comando Maisanta, lo cual le
otorg un carcter extraordinario.
Muchos malinterpretaron el carcter transitorio del Comando
Maisanta y asumieron, de hecho, que se trataba de una suerte de
factura cobrada al Comando Ayacucho, lo que presupona el asu-
mir procesos de seleccin democrtica de los integrantes de las
diversas instancias de conformacin del precitado comando, a fin
de garantizar que el protagonismo de las masas estuviera plasma-
do realmente.
Esta confusin le gener problemas organizativos a un coman-
do que deba en menos de un mes y medio ajustar todos los deta-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
269
lles de la campaa. Los problemas dentro de los Comandos
Estadales, Municipales y Parroquiales, as como en las UBEs se
agudizaban por cuanto se reeditaron las diferencias diferidas
entre los grupos que disputaban candidaturas para las venideras
elecciones regionales y locales.
A fin de que el lector se haga una idea de las dimensiones de
la modalidad organizativa adoptada por el Comando Maisanta, se
detalla grosso modo su estructuracin.
Definicin: El Comando Maisanta de defini como la expre-
sin organizativa en todos los mbitos de la geografa nacional de
las fuerzas bolivarianas, para la actuacin estratgica operativa
de la Misin Florentino. Esta Misin gua los cursos de accin
revolucionarios orientados a asegurar el triunfo electoral en el
referndum nacional del 15 de agosto de 2004, fecha en que se
reeditar (de acuerdo al imaginario popular del pueblo venezola-
no) la Batalla de Santa Ins, en la que la oligarqua nacional y
extranjera es derrotada por el pueblo soberano, heredero del
general Ezequiel Zamora.
El Comando Maisanta posea dos ejes de articulacin, uno
vertical y otro horizontal. En el eje vertical se vinculan jerrqui-
camente el Comando Nacional Maisanta, los Comandos
Estadales, Municipales y Parroquiales; adicionalmente se conta-
ba con varios grupos de apoyo. El eje horizontal lo conformaban
las Unidades de Batalla Electoral (UBE) y las Patrullas.
El eje vertical era responsable del aprovisionamiento logsti-
co, tecnolgico, comunicacional, internacional, etc. La campaa
fue diseada como campaa no convencional,
Los integrantes del Comando Nacional Maisanta fueron
designados por el Presidente Chvez y entre sus funciones desta-
can: Establecer la pauta poltica de la campaa, fijar la orienta-
cin organizativa de la Misin en todos los mbitos geogrficos,
Dirigir, dar seguimiento a las actividades y tareas asignadas a
todas las instancias de la organizacin, definir la poltica comu-
nicacional, publicitaria y propagandstica, orientar la disposicin
270 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
de la logstica de la campaa, asegurar la operatividad efectiva y
eficiente de la plataforma tecnolgica del comando, evaluar per-
manente la dinmica electoral en cuanto a cumplimiento del cro-
nograma de metas e identificacin y procesamiento de nudos pro-
blemticos.
Los Comandos Estadales y Municipales fueron conformados
por un equipo integral de responsables tecnopolticos, bajo el
mando nico de un Jefe y un segundo Jefe designados por el
Presidente Chvez.
La designacin de los Comandos Municipales fue responsabi-
lidad de los Comandos Estadales correspondientes.
Entre las funciones de los Comandos estadales y municipales
se encontraban: Obtener, administrar y distribuir recursos y mate-
riales necesarios para prestar soporte a la Misin Florentino, ins-
talar y operar la plataforma de soporte tecnolgico, acopiar y pro-
cesar informacin, emitir peridicamente los reportes, evaluar y
hacer seguimiento de la campaa.
El eje horizontal garantizara el contacto persona a persona y
la organizacin primaria de las fuerzas revolucionarias de base.
Su basamento se supedit en la estructuracin de las UBEs y
Patrullas.
En consecuencia, la UBE fue concebida como la organizacin
de base de todas las fuerzas bolivarianas para implementar la
estrategia electoral en la comunidad, que operara en una Zona de
Batalla Electoral (ZBE) entendida como un rea geogrfica
variable, delimitada en torno al centro de votacin.
Se deban integrar a la UBE todos los factores bolivarianos
(Misiones, Partidos Polticos y Movimientos Sociales, Frentes
Estudiantiles y Juveniles, Organizaciones Comunitarias,
Campisanas, Mujeres, Profesionales y Tcnicos, Trabajadores,
Organizaciones Religiosas, etc.) que hagan vida dentro de la
Zona de Batalla Electoral.
La seleccin de los miembros de la UBE, que como mximo
la conformaban 20 integrantes, deba hacerse con base en la cali-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
271
dad y caractersticas personales de sus integrantes. Dicha selec-
cin se deba hacer entre los distintos factores bolivarianos, quie-
nes a su vez conformaran una directiva. En ese contexto, deba
dirigir la UBE un coordinador, el cual sera electo democrtica-
mente entre sus miembros. Ya se ha mencionado que cada UBE
deba estar asociada a un Centro de Votacin, como una estructu-
ra diferente a la del CNE y a los testigos electorales, lo que sig-
nific la constitucin de una UBE por cada centro de votacin del
pas, por lo que la UBE se caracteriz como el principal eslabn
del Comando Maisanta a nivel del centro de votacin.
Dentro de las funciones de las UBEs se tiene: coordinar la
labor de las patrullas electorales, levantar el inventario de recur-
sos y potencialidades disponibles del rea de influencia de cada
centro electoral, atender polticamente a la base electoral organi-
zada en las patrullas, movilizar los electores particularmente el
da del referndum, implementar redes de inteligencia social a fin
de detectar ilcitos por parte de la oposicin, aplicar los instru-
mentos de sondeos de opinin, implementar dispositivos de esti-
macin de la intencin del voto el da de las elecciones, identifi-
car el potencial electoral bolivariano en el entorno del centro de
votacin, establecer el mapa electoral de todos los electores, con-
formado a partir de un censo en la comunidad y de las informa-
ciones que se reciban a travs de la estructura del Comando
Maisanta; identificar los electores que no tienen cdula, los no
inscritos en el Registro Electoral Permanente (REP) o los que
requieren cambio de residencia y los movilizarlos a las unidades
de cedulacin de la Misin Identidad ms cercana antes del 10 de
julio, organizar las patrullas electorales y orientar su trabajo de
forma flexible a partir del potencial electoral del centro de vota-
cin; desarrollar el trabajo de capacitacin de la poblacin para
el proceso electoral en la comunidad, orientar a la poblacin
sobre el proceso electoral, garantizar la organizacin el da de las
elecciones (logstica, informacin, comunicaciones), establecer
comunicacin permanente con el nivel municipal, garantizar la
272 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
asistencia e instruccin del personal bolivariano designado en los
centros electorales para ejercer como funcionarios electorales el
da del evento (jefes de colegio, testigos, operadores, etc.); tener
listo personal sustituto para ocupar las responsabilidades en el
centro de votacin, realizar los ejercicios de prueba de votacin
orientados por el Comando Maisanta, establecer el nmero de
Patrullas Electorales necesarias en la comunidad en funcin del
potencial electoral, coordinar y apoyarse en los factores de la
comunidad (por ejemplo con el Comit de Salud, las organizacio-
nes locales y con la representacin de las misiones sociales en el
barrio).
Las Patrullas Electorales deban ser integradas por los ncleos
de patriotas asociados a una localidad particular (Zona de Batalla
Electoral), en un grupo no mayor de 10 personas. Asociada a
cada UBE deba existir tantas patrullas como fuese necesarias
para cubrir el padrn de electores inscritos y habilitados para
votar en el centro de votacin correspondiente.
Se deba elegir un Jefe Patrullero por cada Patrulla Electoral
entre los integrantes de la misma. Dentro de las funciones de las
patrullas se tena: identificar en el entorno de la Zona de Batalla
Electoral a los patriotas, opositores y los denominados ni ni y
proporcionar la informacin recabada a la UBE, trabajar con una
lista de electores suministrada por la UBE, captar 100 electores
bolivarianos por cada Patrulla Electoral, visitar casa por casa a
los electores empadronados en la lista de electores suministrada
por la UBE, proporcionndole a cada compatriota toda la infor-
macin asociada al proceso refrendario; garantizar la moviliza-
cin y el voto efectivo a favor de la ratificacin del mandato del
Seor Presidente el da del referndum, de todas las personas de
la lista de electores suministrada por la UBE; reportar todas las
incidencias que puedan alterar el buen desempeo de las eleccio-
nes, entregar a los coordinadores de informacin, logstica, etc.
de la UBE la informacin solicitada; identificar y movilizar hacia
las unidades de cedulacin los no inscritos en el REP, las perso-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
273
nas sin cdulas o que requieren un Cambio de Residencia; inven-
tariar los problemas de los electores que puedan impedirle su
asistencia el da de la votacin e implementar su solucin, reali-
zar encuestas orientadas por la UBE en su radio de accin.
La situacin de alta conflictividad poltico electoral, propia de
la guerra de cuarta generacin que desde 1999 comenz la opo-
sicin contra el gobierno bolivariano, ameritaba una estrategia
revolucionaria triunfante, la cual deba consistir en el uso de la
energa del adversario en su propia contra, garantizando los
menores costes posibles para los sectores mayoritarios de la
poblacin.
En dicha oportunidad, el escenario de confrontacin se plante-
aba en trminos electorales. La evaluacin preliminar de dicho
proceso permitira concentrar los esfuerzos de las fuerzas revolu-
cionarias en tres aspectos centrales:
La capacidad comunicativa y el liderazgo del Presidente
Hugo Chvez Fras.
La experiencia de resistencia del pueblo venezolano.
Una correcta valoracin de las fortalezas y debilidades del
adversario.
Las maquinarias electorales de los partidos de oposicin des-
arrollaron tcnicas, estrategias y diseos electorales que les per-
mitieron mantener su situacin de dominio durante ms de cua-
renta aos, especialmente Accin Democrtica. Experiencia que
no fue despreciada por las fuerzas bolivarianas, sino, por el con-
trario, decidieron sistematizar, estudiar y apropiarla para los fines
de los sectores ms humildes.
Accin democrtica es an la gran maquinaria electoral, hoy
por hoy en franca recomposicin. De hecho, controla un buen
nmero de las Alcaldas y Gobernaciones del pas. AD es una
organizacin que se estructur a partir de un modelo celular
(Comits Locales), utilizando el centralismo democrtico como
mtodo de funcionamiento operativo y el bur poltico (como
cogollo) para la imposicin de intereses grupales. En ese sentido,
274 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
AD se apropi de experiencias alcanzadas por las organizaciones
socialistas mundiales. Lo novedoso que aport AD fue el des-
arrollo de una organizacin flexible que se movilizaba y adapta-
ba a la actividad coyuntural (gremial, electoral, de crisis o creci-
miento organizativo, por ejemplo).
En el caso de los procesos electorales, Accin Democrtica
desarroll una alta capacidad de adaptacin de su aparato parti-
dista alrededor de los centros de votacin. En consecuencia, al
entrar en un proceso electoral adaptaban la estructura de los
Comits Locales (clulas en la jerga leninista) alrededor de uni-
dades de mandos por centro de votacin.
Durante los procesos electorales, se constituan unidades de
mando desconcentradas que a su vez aglutinaban los comits
locales que se agrupaban alrededor de cada centro de votacin.
De esta manera lograban territorializar y hacer ms eficiente su
estructura organizativa.
En el contexto del referndum revocatorio se present la opor-
tunidad de dar el salto en la construccin de la Organizacin
Bolivariana. Nuevamente se le present a la Revolucin
Bolivariana la oportunidad de convertir, lo que aparentemente es
una dificultad, en la oportunidad para continuar avanzando en la
consolidacin del proceso. La activacin del referndum revoca-
torio evidenci la necesidad de una organizacin partidaria fuer-
te y eficiente, dficit asociativo que haba permanecido hasta ese
entonces.
El referndum permiti constituir una experiencia organizati-
va de este tipo. Apartir de ese momento se dio inicio a una din-
mica de estructuracin orgnica de las distintas fuerzas que hacen
vida en el Chavismo como camino previo a la unidad de los revo-
lucionarios venezolanos.
Evaluados los aspectos positivos del modelo leninista y adap-
tado a las formas de pensamiento de los ms simples, se dise
la estructura organizativa partidaria que permiti utilizar las apa-
rentes desventajas en que se encontraba la revolucin para produ-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
275
cir el salto cualitativo de construccin de una organizacin alta-
mente imbricada en el pueblo y eficiente para las distintas moda-
lidades del combate social. El Comando Maisanta con sus dos
ejes de actuacin (vertical y horizontal).
CHVEZ, FLORENTINO
Y EL IMAGINARIO POPULAR
En el marco de la batalla de Santa Ins, se libr un combate en
dos planos, la campaa electoral en s misma y el manejo simb-
lico del imaginario popular. La campaa electoral registr carac-
tersticas muy particulares en relacin con el trabajo proselitista,
convencional y de procesos anteriores. El nfasis fundamental se
hizo en la organizacin por la base y presentacin del mensaje de
forma directa, persona a persona. El manejo simblico del imagi-
nario popular se caracteriz por la alegora de Florentino en su
disputa con el Diablo.
Hugo Chvez ha sabido potenciar sus caractersticas de perso-
nalidad en la imaginacin representativa de las masas, ha com-
prendido los significados que la poblacin atribuye a los distin-
tos niveles y actores del poder.
Hugo Chvez Fras, el venezolano, el hombre humilde que
derrot a quienes han dominado al pueblo por siempre, el ser
humano sensible, el militar de temple que se opuso a la masacre
de su pueblo, el llanero, el orador, el que besa las manos de quie-
nes le tocan, el veguero que se retrata con los lderes de otros pa-
ses, el valiente que asumi y asume sus responsabilidades, el
pelotero, el incansable, el poltico con un proyecto y con un
sueo: la patria grande, su pueblo, sus promesas cumplidas, su
hemos fracasado Por Ahora, tiempos mejores vendrn, su Jess
verdadero, no el de los jerarcas de la iglesia y junto a l, Bolvar,
Zamora, Rodrguez, Sucre y la revolucin bolivariana.
A travs de estas imgenes vemos, entendemos e internaliza-
mos a Hugo Chvez. Nuestra memoria histrica colectiva ha
registrado de mltiples y variadas formas los acontecimientos
276 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
recientes del pas con Chvez como actor insustituible. De estas
percepciones han emergido textos, representaciones y arquetipos
culturales formulados a travs de palabras e imgenes. Es decir,
nos situamos en el campo de las subjetividades y de las construc-
ciones, de las representaciones e imaginarios. De cmo se inscri-
be la historia en la memoria, y sta en el cuerpo social .
(Halbwachs, 1992; Salas de Lecuna, 1987).
Partimos tambin de un concepto semitico de la cultura que
enfoca el comportamiento humano como accin simblica y
visualiza al hombre suspendido en una urdimbre de significados
que l mismo ha tejido. En este sentido, cultura denota un patrn
de significados histricamente transmitidos y corporizados en
smbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en
formas simblicas, mediante las cuales los hombres se comuni-
can, perpetan y desarrollan su conocimiento y actitudes de vida
(Geertz, 1973: 89).
La popularidad, el arraigo y simpata de Chvez en la pobla-
cin se ratifican en el manejo simblico de su proceder llanero,
lo cual prefigura la imagen de autntico nacionalismo. En snte-
sis, la revolucin bolivariana, podra decirse, es una apropiacin
nacionalista centrada en los acontecimientos de nuestra historia y
Chvez, su principal agente de retencin. Sobre su pecho, el esca-
pulario de su bisabuelo Maisanta, uno de los ltimos llaneros
montado a caballo que se opuso a Juan Vicente Gmez
256
.
Maisanta cabalga junto a Chvez en la reedicin de las luchas
contra las dictaduras que encadenan y oprimen al pueblo boliva-
riano.
Sostena Napolen Bonaparte que es impensable gobernar en
contra del imaginario popular. Al respecto recordemos sus pala-
bras: Es hacindome catlico como he acabado la guerra de
Vende, hacindome musulmn me he establecido en Egipto,
hacindome ultramontano he conquistado a los sacerdotes de
Italia, y si gobernara un pueblo de judos reestablecera el
Templo de Salomn. Esta conceptualizacin nos trae de vuelta
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
277
a Florentino, el llanero que acept el reto que le formulara el mis-
msimo Diablo. Lucha y desenlace colorido, Florentino apela a
todas las vrgenes conocidas para derrotar al Diablo, en medio de
coplas, msica y cantares. De nuevo, la religin, el llano, la
copla, los hroes, la lucha y la victoria son algunos de los smbo-
los con los cuales se afianzara Hugo Chvez para activar el ima-
ginario popular del pueblo insumiso.
El reto y la contienda entre el bien y el mal se libra en Santa
Ins de Barinas, tal como nos lo refiere el poema de Alberto
Arvelo Torrealba
257
. En las llanuras de las afueras de Santa Ins
se libr una batalla
258
entre liberales y conservadores durante la
llamada Guerra Federal
259
, Ezequiel Zamora derrota a las tropas
conservadoras y se alza con la gloria del triunfo en combate,
junto a su menguado ejrcito de descamisados.
Chvez, quien apela constantemente a la historia venezolana,
bautiz la campaa electoral para el referendo presidencial con el
nombre de batalla de Santa Ins. Todos los lanceros (activistas
y patriotas simpatizantes de la revolucin bolivariana) represen-
tan a Florentino, quien se dispone a luchar contra el Diablo (la
oligarqua nacional y los polticos del Puntofijismo).
La campaa electoral se convertira en un acierto publicitario,
colmada de figuras del folclore nacional. El contrapunteo entre
Florentino y el Diablo se escucha en todos los rincones del pas.
Desde su inicio, la campaa estuvo marcada con el sello de la
victoria, la propia oposicin reconoca que la creatividad de los
bolivarianos haba captado el inters de los electores.
Tomamos de nuestras races, de nuestra profun-
didad heroica (...) Las banderas de (Ezequiel)
Zamora y el canto del coplero Florentino, para
decirle hoy a la oligarqua venezolana que acepta-
mos el reto, as iniciaba Hugo Chvez la campaa.
La unidad, cuidemos la unidad como cuidamos la
vida de la Repblica, unidos seremos invencibles.
278 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Llvense estas reflexiones, all al barrio, a la escue-
la, al campo, a la casa, a la fbrica, a la selva, por
todos los rincones de la Patria. Vayan a pregonar a
los cuatro vientos, que comenz en toda Venezuela la
Campaa de Santa Ins, vayan a decir a los cuatro
rumbos que hoy comenz en Venezuela la Misin
Florentino (...) Que aqu estamos, una vez ms, ms
unidos que nunca, ms slidos que nunca, para
demostrarle al mundo que este pueblo decidi ser
libre, construir una Patria, transitar un camino del
cual nadie lo apartar. (Chvez, 2004)
LA BATALLA DE SANTA INS
La batalla de Santa Ins fue una fina pieza de joyera electo-
ral, caracterizada por una eficiente planificacin y gestin de las
estructuras de mando, una alta motivacin y entrega de los cua-
dros y simpatizantes del proceso revolucionario, un atinado con-
tacto personalizado, un apropiado manejo del imaginario popular
y una profusa accin movilizadora. Batalla de color, batalla de
amor, de frenes; batalla de reafirmacin del proceso revolucio-
nario, son los calificativos atribuibles al hermoso ejercicio demo-
crtico vivido en Venezuela durante los das del referndum
nacional.
El Comando Maisanta se plante un conjunto de metas que
fueron a todas luces superadas. Del mismo modo delimit las
directrices estratgicas que regiran la campaa electoral, a saber:
a) Llevar a la base la bsqueda del voto.
b) Evitar el fraude.
c) Incorporar a los excluidos polticos.
d) Aislar a los golpistas.
e) Consolidar lo que se tiene.
f) Atraer el segmento indeciso.
g) Neutralizar el crecimiento del adversario.
Todos estos lineamientos lograron materializarse. Repasemos
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
279
someramente las cuatro primeras directrices, en virtud de lo sig-
nificativo que constituye tal realizacin a la luz de sus dimensio-
nes e implicaciones:
Llevar a la base la bsqueda del voto
El saldo de la batalla no puede medirse nicamente en trmi-
nos cuantitativos (casi 6 millones de votos equivalente al 60% de
votacin), sino tambin desde la perspectiva cualitativa expresa-
da en el saldo organizativo derivado de la conformacin de UBEs
y Patrullas. Casi 140 mil Patrullas electorales fueron conforma-
das en toda la geografa nacional y una UBE por cada centro de
votacin (8.400 aproximadamente). Este balance da cuentas del
avance del proyecto bolivariano ms all del triunfo electoral del
15 de agosto 2004.
Por disposicin del Presidente Chvez, una vez finalizada la
campaa electoral, las estructuras de base (UBEs y Patrullas) se
mantendran operativas, ahora adoptando matices de trabajo
comunitario, asociado al apoyo de la accin del gobierno boliva-
riano en lo social. Ms adelante veremos cmo los patrulleros
260
e integrantes de UBEs intervendrn en los procesos de institucio-
nalizacin de las misiones bajo una figura participante de los
nuevos Ministerios creados por el Ejecutivo Nacional para tal fin.
Evitar el fraude
Sin adoptar posturas triunfalistas, el Comando Maisanta se
saba ganador del referndum nacional. Todos los indicios esta-
dsticos, anlisis polticos y la propia sensacin popular as lo
sealaban. Sin embargo, el temor latente durante todo el proceso
electoral estuvo centrado en la posibilidad de que la oposicin
hiciera fraude.
Llamaba la atencin el que la Coordinadora Democrtica no
arranc su campaa con diligencia sino hasta bien entrado el
periodo electoral. Todo apuntaba a que su agenda se ubicaba en
otros enfoques.
280 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Los mviles del fraude
La votacin, en un 90%, iba a ser automatizada; la transmisin
de la data electoral la efectuara la empresa privada de telefona
CANTV, de cuya junta directiva se sabe adversan al gobierno de
Chvez. Los miembros de las mesas electorales, as como los
integrantes de las juntas electorales y municipales, mayoritaria-
mente simpatizaban con la oposicin; los dueos de la empresa
Smarmatic
261
poseen vnculos familiares y de negocios con ope-
radores polticos abiertamente opositores, amn de la conocida
tradicin y experticia para cometer fraude de AD y COPEI, art-
fices del fraude cometido durante el acto de recoleccin de firmas
necesarias para convocar el referndum. Todos estos elementos
condicionaban la preocupacin del Comando Maisanta.
Incorporar a los excluidos polticos
En un esfuerzo sin precedentes de inclusin poltica, el gobier-
no bolivariano cedul a ms de 5 millones de personas en menos
de seis meses, lo que posibilit que aproximadamente 2 millones
de personas se inscribieran en el Registro Electoral, con lo cual
se cubran los nicos requisitos para habilitar que igual nmero
de personas ejercieran el derecho al voto.
Este hecho increment el Registro Electoral en una cifra rela-
tiva cercana al 14%, registrada fundamentalmente en los sectores
ms marginados de la poblacin, donde el proceso bolivariano
posee una preeminente mayora.
El diseo del sistema electoral venezolano se haba elaborado
de forma tal que aseguraba baja participacin del electorado de
las barriadas pobres del pas. Por ejemplo, en un sector de clase
media de Caracas, existen cuatro centros de votacin que, en
suma, poseen cerca de cuatro mil electores, en promedio, por
centro. En un sector colindante, constituido por barrios humildes,
existe un solo centro de votacin en el que votan catorce mil elec-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
281
tores. Esta desproporcionalidad aseguraba la poca participacin
del electorado de los sectores marginados, incrementndose la
abstencin en la franja social mayoritaria del pas (los ndices
socioeconmicos de la poblacin venezolana reflejan un nivel de
pobreza cercano al 80% del total poblacional). En consecuencia,
los sectores altos y medios de la poblacin, generadores de opi-
nin pblica y radicalmente opuestos al gobierno bolivariano,
gozan de mayores condiciones para ejercer el voto, lo que deno-
ta un franco ventajismo.
El CNE, aduciendo razones tcnicas, no incorpor nuevos
centros electorales en las adyacencias de las barriadas pobres, a
pesar de la frrea demanda del Comando Maisanta. Mas adelan-
te, este hecho significara largas colas de electores el da del refe-
rndum nacional, lo que condicion el alargamiento del proceso
electoral hasta la media noche. Hubo personas que demoraron
doce horas en fila para poder votar.
Aislar a los golpistas
Los sectores radicales de la contrarrevolucin, conscientes de
su inminente derrota, optaban por activar la agenda de la violen-
cia, la cual, inclusive, significaba el magnicidio al Presidente
Chvez.
Desde el Comando Maisanta y los anillos de seguridad del
Presidente Chvez se recomendaba minimizar las apariciones en
pblico del Presidente. Los organismos de seguridad del Estado
y las redes de inteligencia social advertan de un plan que sera
activado el 15 de agosto, a travs del cual la oposicin, luego de
generar la matriz meditica del triunfo opositor, promovera
hechos violentos y de sabotaje en los centros de votacin, a fin de
demorar, sino suspender los comicios.
Una fuerte organizacin social de base se despleg por cada
centro de votacin en procura de reducir los mrgenes de manio-
bra facciosa de la oposicin golpista. Esta respuesta popular,
junto a la amplia presencia de observadores internacionales des-
282 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
plegados en todo el territorio nacional, inhibi esta tendencia
desestabilizadora.
La batalla de Santa Ins se caracteriz por el uso de smbolos
que promova la ratificacin del mandato presidencial ms all de
Hugo Chvez, se trataba de reafirmar el compromiso popular por
la transformacin nacional a instancias de la revolucin boliva-
riana.
El NO, opcin promovida por los sectores bolivarianos, como
respuesta a la consulta referendaria, se carg de contenido. No
era una accin de votacin condicionada de una suerte de fanati-
cada Chavista, sino una consiga irreverente, que en su discurso
de cierre de campaa en la Avenida Bolvar de Caracas, el
Presidente Chvez caracterizara providencialmente. Revisemos
fragmentos del precitado discurso:
Es un NO redondo como el mundo (...) Chvez
NO se va no es una frase, es un concepto, no se
trata de algo personal, se trata de una estrategia, de
una confrontacin entre dos concepciones del
mundo, que recoge por los menos 500 aos de
lucha...
...El NO sintetiza la confrontacin en Venezuela a
la visin salvaje de una minora oligrquica, a los
poderes mundiales que pretenden convertir a las
naciones en sus colonias tambin en el siglo XXI, que
pone al dinero por delante y al ser humano por
detrs, la cual se obstina en instaurarse de nuevo
aqu...
Esa terquedad por imponer ese modelo salvaje se
remonta a miles de aos, fue lo que hizo el imperio
romano frente a Jess de Anisarte, este NO que corre
por toda la patria de Bolvar, es el NO de Jess con-
tra la desigualdad; es un NO muy antiguo y aqu ha
renacido, se ha hecho pueblo...
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
283
...Es el NO de Guaicaipuro
262
, que en estos valles
le dijo NO al imperio espaol, el mismo NO de
muchos otros jefes aborgenes de estas tierras ameri-
canas. Adems, este rojo del NO es el de la sangre
derramada por ellos, por Francisco de Miranda
263
,
quien lleg hace 198 aos izando la Bandera trico-
lor...
...Es el NO de Simn Bolvar, quien dio la espal-
da a su riqueza material y muri en Santa Martha sin
una camisa; el NO de quienes se fueron detrs de
Jos Antonio Pez
264
, Antonio Jos Sucre
265
, Jos de
San Martn
266
, Jos Gervasio Artigas
267
, Luisa
Cceres de Arismendi
268
, Jos Leonardo Chirino
269
y
de tantos otros prceres de la Independencia hispa-
noamericana...
...Este es el mismo NO del Libertador a la oligar-
qua caraquea, el NO de Emiliano Zapata
270
, de
Pedro Prez Delgado Maisanta, de Pancho Villa;
es el NO de muchos dolores, de muchos sacrificios,
de muchos amores, ilusiones, esperanzas...
Nosotros aadiramos, el NO tambin significaba para la
poblacin humilde, NO volver al pasado de la Venezuela exclu-
yente de la Cuarta Repblica, NO perder las misiones sociales,
NO a la violencia de los sectores golpistas, NO al imperialismo,
NO al neoliberalismo, NO a la sumisin y explotacin de los
pobres.
Todo estaba dispuesto para el referndum nacional. La creati-
vidad popular apel a un recurso de agitacin que encrespara a
opositores y afines al proceso bolivariano. A las 3 de la maana
del domingo del 15 de agosto de 2004 sonaron las dianas que avi-
saban a los Florentinos y Florentinas de todo el pas el inicio de
la batalla de Santa Ins. Cohetes, algaraba y movilizacin tem-
pranera marcaron el inicio de la jornada en la que cientos de
284 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
miles de hogares reproducan la grabacin de una diana con la
que los militares en guarnicin son despertados todos los das.
Una votacin masiva se registr durante todo el da y buena
parte de la noche, largas colas caracterizaron el proceso electoral.
Un rcord histrico de participacin se registr al cierre de las
mesas (70% de los habilitados para votar ejerci su derecho), lo
cual se justifica por la marcada polarizacin de la poltica en el
pas.
Alrededor de las 4 de la madrugada del lunes 16 de agosto de
2004, el CNE presentaba al pas su primer boletn oficial. La
revolucin bolivariana y su lder fundamental, Hugo Chvez,
eran ratificados por el pueblo soberano de Venezuela.
LA OPOSICIN NO RECONOCE LOS RESULTADOS
El primer boletn oficial del Consejo Nacional Electoral
(CNE) arroj el resultado del triunfo de Chvez. En horas de la
madrugada del 16 de agosto, Francisco Carrasquero despej los
interrogantes con relacin a los resultados del referendo revoca-
torio presidencial al anunciarlos en un breve discurso por la cade-
na de radio y televisin.
Las cifras ofrecidas del CNE fueron rechazadas por el vicepre-
sidente del organismo, Ezequiel Zamora y la rectora principal,
Sobella Mejas, representantes de la coordinadora opositora en el
CNE.
La oposicin desconoce la victoria del presidente Hugo
Chvez en el referendo sobre su mandato y denuncia un fraude
y manipulacin grosera, segn ha comentado Henry Ramos
Allup (AD), vocero de la Coordinadora Democrtica, al mismo
tiempo que se declara ganadora.
En sus intervenciones, la oposicin manifiesta que presentarn
elementos probatorios para comprobar, ante Venezuela y el
mundo, el gigantesco fraude que segn ellos se le haba hecho
a la voluntad popular.
Los dos miembros opositores del CNE, de cinco que confor-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
285
man la directiva, no avalaron los resultados oficiales que anunci
el ente electoral. Denunci uno de ellos, la rectora Sobella Meja,
que no se hizo una auditora completa de las boletas de votacin.
Los observadores internacionales reconocen el triunfo de
Chvez.
La OEA, en el informe Gaviria, reitera que los seores que
hacen vida en eso que se llam la Coordinadora Democrtica
reconozcan los resultados porque es la nica forma en que la
democracia funciona.
El gobierno de EEUU dijo: Creemos que los resultados de la
auditora son consistentes con los resultados anunciados por el
Consejo Nacional Electoral el 16 de agosto. La oposicin a
Chvez debe presentar las pruebas del fraude que denuncia o de
lo contrario avanzar; sin embargo, no presentaron pruebas.
ELECCIONES REGIONALES 2004
Ratificado el mandato el Presidente Chvez, sobrevino el pro-
ceso electoral para la eleccin de autoridades regionales y muni-
cipales, que haba sido diferido a causa de la celebracin del refe-
rndum nacional. En este nuevo contexto, las fuerzas del proce-
so revolucionario se movilizan en funcin de promover la revi-
sin de las candidaturas designadas en acuerdos partidarios por
las cpulas del extinto Comando Ayacucho.
Se reeditaba la vieja diatriba poltica. Ya en el ao 99 se haba
impuesto la seleccin a dedo de los candidatos a todos los cargos
de representacin popular, muchos de los cuales traicionaran el
proceso
271
sino gobernaran sin brjula revolucionaria, desconec-
tados del pueblo soberano y en ciertos casos, sealados de
corrupcin. Pareca que se reproducan los mismos formatos de
los gobiernos del rgimen puntofijista.
Lleg la hora de la gente!, Democraticemos los procesos de
seleccin de candidatos!, Promovamos la revolucin dentro de
la revolucin!, son algunas de las consignas que se dejan or en
los coros insurgentes de quienes demandan dar un salto cualitati-
286 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
vo en la nueva contienda electoral que se adviene.
Este salto cualitativo se expres en la construccin de progra-
mas de gobierno con la gente y consustanciados con la gente,
programas inclusivos que reivindicaron la participacin de las
comunidades en la planificacin, gestin y evaluacin de los
gobiernos locales y estadales. Salto cualitativo que, adems, abra
espacios para el disenso, asuma ejercicios de formulacin de pre-
supuestos participativos y asuma, en trminos vinculantes, el
control social sobre los asuntos pblicos.
Lo importante no es el sujeto que se abrogue la representativi-
dad de los dems, sino las ideas concebidas desde la inteligencia
colectiva y ulterior a ellas, su realizacin. En consecuencia, quien
se postule para asumir la conduccin de los destinos del colecti-
vo deber dar garantas del fiel cumplimiento de las directrices
programticas delineadas desde la perspectiva de la gente.
No obstante, prevaleci el criterio unilateral de los partidos.
Ciertamente, en muchos casos actuando ajustados a decisiones
apropiadas, pero en otros tantos, hacindose caso omiso, a juicio
de muchas voces, por motivaciones pasionales y de caprichos, a
denuncias contra candidatos cuestionados por diversas razones.
Pero las elecciones regionales y locales de agosto 2004 no se
asemejaran a las otras contiendas libradas. Se cuenta ahora con
el potencial organizativo expresado en las UBEs y Patrullas. Los
partidos no son quienes asumen exclusivamente la conduccin de
la campaa. Los patrulleros y miembros de UBEs garantizan la
operatividad y efectividad de la campaa en las zonas concretas
alrededor de los centros de votacin.
Los autores son testigos excepcionales y pudieron constatar
cmo en el transcurso de la Campaa de Santa Ins el Comando
Maisanta acopi mltiples denuncias relacionadas con la inade-
cuada designacin a dedo de los integrantes de las UBEs.
Disconformidad que en la actualidad se mantiene.
Reposa un amplio expediente de casos, elaborado sobre la
base de denuncias tradas al Palacio de Miraflores por delegacio-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
287
nes de varios estados. En su momento, las crticas de la imposi-
cin a dedo de miembros de las UBEs fue constatado por el
Comando Maisanta Nacional y por razones que no nos corres-
ponde evaluar ac, no fueron atendidas en su oportunidad.
Recordemos que la definicin conceptual de las UBEs,
ampliamente divulgada en aquella ocasin, estableca que: la
UBE es la organizacin de base de todas las fuerzas bolivarianas
para implementar la estrategia electoral en la comunidad que
opera en una Zona de Batalla Electoral (ZBE). Se integran a la
UBE todos los factores bolivarianos (Misiones, Partidos Polticos
y Movimientos Sociales, Frentes Estudiantiles y Juveniles,
Organizaciones Comunitarias, Campesinas, Mujeres,
Profesionales y Tcnicos, Trabajadores, Organizaciones
Religiosas, etc.) que hagan vida dentro de la Zona de Batalla
Electoral.
Desde la perspectiva de la directriz dada por el Presidente de
mantener la estructura de UBEs y Patrullas, pareciera apropiado
plantear una accin que promueva el adecuado funcionamiento
de las UBEs. En tal sentido, se propuso la democratizacin de
aquellas UBEs que no incorporaron a los partidos polticos u
organizaciones sociales que hacen vida en la zona de batalla elec-
toral (social), como medida promovida por los factores del pro-
ceso revolucionario.
Para ese momento, el Comando Maisanta era ampliado por el
Presidente Chvez, incorporando a un representante por cada
partido poltico que apoya el proceso. Asaber: Oscar Figuera por
el PCV; Francisco Ameliach por el MVR; Ismael Garca por
PODEMOS; Jos Albornoz por el PPT; Eustoquio Contreras por
el MEP; Fernando Soto Rojas por la Liga Socialista; Lina Ron
por UPV y Antonio Martnez por Gente Emergente.
En el seno del Comando Maisanta ampliado se debata la per-
tinencia de designar una comisin especial de alto nivel que se
ocupara de la elaboracin de un diagnstico de la situacin en la
que se encontraban las UBEs, a fin de proceder a intervenir aqu-
288 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
llas que considerase necesario en aras de su democratizacin. Sin
embargo, tal propuesta no cont con la aprobacin de las voces
del coro de quienes integran el Comando Maisanta.
Otras iniciativas intentaron ser promovidas por parte de algu-
nos integrantes del Comando Maisanta, a saber, la preparacin de
programas de gobiernos participativos. Esta iniciativa se justifi-
caba por cuanto son pocos los programas de gobierno que los
candidatos a Gobernadores y Alcaldes han presentado en el con-
texto de las elecciones regionales. Del mismo modo, son conta-
das las propuestas de gobierno en la que la comunidad organiza-
da o los actores revolucionarios haban intervenido.
Por otra parte, los florentinos (as) participantes en la Campaa
de Santa Ins internalizaron su disposicin incondicional de
batallar por el Presidente y el proceso revolucionario. No obs-
tante, esta mstica y fervor no se expresa en igual magnitud para
apoyar a los candidatos regionales y locales.
Con base en ello, no obstante la elevada conflictividad regis-
trada entre aspirantes locales, se pretenda convertir la campaa
electoral regional en un acto de pedagoga poltica de los candi-
datos y base social del proceso. Para ello se propona:
Por cada municipio, organizar jornadas en la que participen
todos los integrantes de las UBEs y el candidato (a) a alcalde
(esa), a fin de elaborar el programa de gobierno popular. De
forma anloga, por cada estado, organizar una jornada para la ela-
boracin del programa de gobierno estadal a partir de los diseos
municipales, en la que participen todos los candidatos (as) a
alcaldes (as) de todos los municipios y una representacin de dos
miembros por cada UBE.
Que los candidatos (as) a alcaldes (as) apoyndose en las
UBEs y Patrullas, en recorridos por las comunidades asumieran
una campaa electoral no tradicional, a fin de: 1) elaboracin en
asamblea de ciudadanos, de los diagnsticos participativos de las
necesidades de la localidad y 2) de acuerdo con la priorizacin
consensuada de los problemas de cada comunidad, elaborar una
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
289
propuesta de presupuesto participativo del Municipio.
Estas iniciativas tampoco se abrieron paso ni encontraron
interlocutores en el seno de los partidos polticos y en el propio
Comando Maisanta.
EL DERRIBO DE LA ESTATUA DE COLN
El 12 de Octubre ocurri un hecho que llam la atencin de la
opinin pblica. Un grupo de manifestantes bolivarianos derrib
y destruy parcialmente- una estatua de Coln, ubicada en
Caracas. Se mencion que ste era un acto simblico para denun-
ciar la cultura de la opresin y la dominacin. La marcha estaba
conformada por unos 800 ciudadanos.
Este incidente provoc molestias en la representacin diplo-
mtica espaola en nuestro pas y el presidente Chvez marc
distancia con los manifestantes a quienes acus de ultra izquier-
distas. La mayora de los manifestantes eran lderes comunitarios
y revolucionarios de vieja militancia socialista. Algunos jvenes
universitarios constituyeron el motor de la actividad.
Puede cuestionarse la actividad como un gesto abiertamente
vanguardista. De hecho, as lo creemos. Pero esa es la lectura
superficial. En el fondo, la destruccin del monumento contena
y expresaba el cuestionamiento a los mecanismos de seleccin de
candidatos Bolivarianos a los cargos de Gobernadores, Alcaldes
y Diputados. Tal vez de manera equivocada, pero este incidente
expresaba contradicciones, an subterrneas dentro del chavis-
mo, que cuestionan sin ambivalencias la falta de democracia
interna en los partidos del cambio. Es necesario avanzar en la
democratizacin de las estructuras partidarias antes de que se
presente o generalice el descontento y el cuestionamiento a la
legitimidad de los liderazgos del proceso.
En este sentido, nos parecen significativos los anuncios del
Presidente Chvez que sealan el inicio de la revolucin dentro
de la revolucin, la creacin de un frente amplio que avance en
la construccin de una direccin revolucionaria colegiada y el
290 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
relanzamiento de las iniciativas de combate a la corrupcin. De
conjunto, estas operaciones polticas apuntan a la democratiza-
cin del movimiento bolivariano y a la pronta derrota de las
esculturas burocrticas.
LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES
DEL 31 DE OCTUBRE DE 2004
Los resultados de las elecciones del 31 de Octubre, en las cua-
les las fuerzas del cambio bolivariano ganaron casi trescientas
alcaldas, veinte gobernaciones y la mayora de diputados a los
Consejos Legislativos Regionales, consolidaron la nueva mayo-
ra poltica que se ratific con el referndum presidencial del 15
de Agosto.
La derrota militar y popular de la oposicin se cerr con una
contundente derrota electoral. Ahora, el reto est en cumplir con
el programa revolucionario plasmado en la Constitucin de la
Repblica Bolivariana de Venezuela.
EL SALTO ADELANTE
La configuracin del cuadro poltico nacional vara tras los
nuevos triunfos electorales de las fuerzas bolivarianas el 15 de
agosto (referndum presidencial) y 31 de octubre de 2004 (elec-
ciones regionales de gobernadores y alcaldes). Chvez obtiene,
con una elevadsima participacin de electores, un contundente
60 % del apoyo popular a seis aos de su primer triunfo en las
urnas en el ao 1998; acontecimientos sin precedentes en la his-
toria de los gobiernos latinoamericanos.
As mismo, durante los comicios regionales que sucedieron al
referndum ratificatorio del presidente Chvez, el mapa se ti
de rojo, es decir, el bloque del cambio gana 20 de las 22 gober-
naciones de estados disputadas en dicho proceso y cerca del 80
% de las alcaldas de todos los municipios del pas.
A la luz de tales resultados, se enarbolan las consignas
Venezuela cambi para siempre, la revolucin lleg para
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
291
siempre. Blandir y concretar tales enunciados es una tarea que
todas las fuerzas bolivarianas deben emprender en accin coordi-
nada. Atal efecto, y en virtud de la reconfiguracin del escenario
poltico esbozado, la revolucin ha delimitado 10 objetivos que
en su conjunto dibujan el nuevo mapa estratgico de la revolu-
cin bolivariana para los prximos dos aos.
Consolidar, defender y profundizar la revolucin bolivariana
es dar el salto adelante que impone la nueva etapa. Ganar la bata-
lla de las ideas, derrotar la inequidad social y potenciar la inclu-
sin, gobernar para todos, vencer la ineficacia, el burocratismo y
la corrupcin en la accin de gobierno, vencer el egosmo, el
clientelismo, la vieja cultura poltica heredada de la cuarta rep-
blica, darle poder a la gente, potenciar la participacin de las
comunidades, entre otros postulados, son los nuevos vientos que
trae el amanecer de la nueva etapa.
Es lugar comn en los balances de los factores afines al pro-
ceso, no proclamar victoria a pesar de los abrumadores resulta-
dos. Los actores del cambio constituyen apenas un ejrcito des-
plegado en batalla. El balance, a casi seis aos de revolucin
muestra aciertos pero tambin presenta cifras negras. Ahora no
hay excusas, se posee un amplio dominio del poder poltico
nacional, regional y local y en consecuencia, los ojos del pas
nacional penetran profundo en las actuaciones del gobierno revo-
lucionario, en sus resultados, logros, avances, omisiones y erro-
res.
Al momento que estas lneas salen a la luz, diversos factores
positivos facilitarn el avance revolucionario, a saber, su fortale-
za poltica, la gran legitimidad del proceso, las mltiples expre-
siones de organizacin social de base, la victoria de fuerzas pro-
gresistas en otros pases de Amrica Latina o en Espaa, el avan-
ce ya realizado en las transformaciones sociales, el xito de las
Misiones, la evolucin del precio del petrleo...
Pero la persistencia de grandes niveles de corrupcin e inefi-
ciencia, la gravedad de los problemas pendientes por resolver
292 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
(pobreza, atraso, exclusin social...) o la reedicin de la agresivi-
dad que cabe esperar del imperio y sus operadores nacionales son
factores negativos que harn difcil el camino.
En esta nueva etapa, se debe garantizar el trabajo articulado,
nadie puede tener una agenda distinta a la direccin estratgica.
Ello reclama mucha comunicacin interna, mucho seguimiento y
evaluacin por arriba, intercambio de experiencias, reportes per-
manentes, coordinacin entre alcaldes con sus gobernadores,
comunidades con los gobiernos locales, etc., pero del mismo
modo, ello tambin demanda tanta ms contralora social por
debajo.
As mismo, en el salto adelante la participacin ciudadana
debe ser el eje medular la accin de gobierno. Gobernar con la
gente, permitir que la gente tome decisiones, informar sobre las
actuaciones y ejecutorias, develar las cajas negras de los proce-
sos administrativos, organizar los voluntariados sociales, darle
forma organizativa a las fuerzas aliadas (misioneros, reservistas,
patrulleros, comits de base, cooperativas, etc.), pero tambin a
quienes adversan el proceso de cambio pero se aproximan al ejer-
cicio democrtico de la participacin.
Por lo dems, la nueva etapa no puede ser concebida como una
imposicin desde el nivel central, debe ser una elaboracin en
colectivo en la que las ideas e iniciativas de las comunidades y
las instancias de gobierno son plasmadas en planes de actuacin.
Planes que deben circunscribirse a los 10 objetivos estratgicos
definidos, a saber:
1. Avanzar en la conformacin de la nueva estructura social
2. Articular y optimizar la nueva estrategia comunicacional
3. Avanzar aceleradamente en la construccin del nuevo
modelo democrtico de participacin popular
4. Acelerar la creacin de la nueva institucionalidad del apa-
rato del Estado
5. Activar una nueva estrategia integral y eficaz contra la
corrupcin
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
293
6. Desarrollar la nueva estrategia electoral
7. Acelerar la construccin del nuevo modelo productivo,
rumbo a la creacin del nuevo sistema econmico
8. Continuar instalando la nueva estructura territorial
9. Profundizar y acelerar la conformacin de la nueva estrate-
gia militar nacional
10. Seguir impulsando el nuevo sistema multipolar internacio-
nal
Con estos objetos se pretende dar el salto adelante en la revo-
lucin bolivariana, salta adelante que presupone ganar la batalla
de las ideas. Al respecto, el propio presidente Chvez en el Teatro
de la Academia Militar (12 de noviembre 2004) refiere ...hemos
demolido el antiguo rgimen en los hechos, no hemos podido
suprimirlo completamente en las ideas, no basta destruirlo los
abusos y es menester modificar las costumbres, el molino ya no
existe, pero el viento que lo mova an contina soplando...,
...La nueva batalla profunda est comenzando, el enemigo est
intacto, ocupando sus posiciones, ms all de las gobernaciones,
ms all de las alcaldas, ms all de lo visible, ms all de lo
nacional.
No obstante los objetivos estratgicos, una lnea trasversal
sigue atravesando todo accin revolucionaria, se trata de la lnea
que desde el inicio del proceso bolivariano se ha definido estra-
tgicamente y que debe servir de referencia a todo lo que se haga
en el marco social, cmo lograr una sociedad justa, de iguales.
Cmo eliminar la pobreza?: dndole poder a los pobres. Esa es
una consigna vital que mantiene vigencia en esta nueva etapa.
MUERTE DE DANILO ANDERSON
El amor es una fuerza capaz de cambiarlo todo. Danilo
Anderson, el fiscal pblico, el jurista justiciero de la Vega senta
un profundo amor por su pueblo. Entenda que en la sustancia, en
el fondo de los anhelos de cambios estructurales que encarna la
revolucin Bolivariana subyacen profundos anhelos de justicia
294 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
social y derrota a la impunidad con la cul histricamente han
actuado los instalados en el poder.
Danilo era pueblo y seguir siendo pueblo. Deportista consu-
mado en la prctica amateur, entenda la importancia de la cons-
tancia, la perseverancia cuando se tiene el norte claro. Danilo
entenda que, como en los cien metros planos, en el combate por
la dignificacin de los pobres y excluidos de siempre, lo impor-
tante es alcanzar la meta.
Por ello nunca disimul su admiracin y aprecio por el lder
del proceso bolivariano: Hugo Rafael Chvez Fras. Para Danilo
Anderson, el lder insurgente del 4 de Febrero haba dosificado
sus fuerzas y, sin renunciar a sus principios, desde 1992 se
empleaba a fondo para alcanzar junto a su pueblo la liberacin
nacional, un sistema democrtico ampliamente participativo y
protagnico y la derrota de la exclusin social en todos los rde-
nes.
Anderson consideraba que lo que cada venezolano honesto
debera hacer en la actual coyuntura, no era otra cosa que obrar
bien (con eficacia, celeridad y pertinencia) y cumplir cabalmente
la misin que la sociedad le encomienda. Su empeo se reflej en
la trayectoria vertical, equilibrada y justiciera que durante los
ltimos aos llev.
Pero en la antpoda del amor esta el odio. Los enemigos del
pueblo, los rufianes, trnsfugas, y mecenas de la opresin nunca
le perdonaron su decisin inquebrantable de derrotar la corrup-
cin!, la impunidad. Entre la noche del 18 de noviembre, el gne-
sis del 19 de noviembre de 2004, las fuerzas de la dominacin
imperial se decidieron a golpear en el corazn de la lucha por la
decencia en el sistema judicial venezolano. Danilo Anderson, el
joven abogado de la parroquia La Vega de Caracas, muere vcti-
ma de los explosivos que los lacayos de los amos del valle le
haban colocado debajo de su vehculo horas antes.
Su cuerpo, irreconocible por la explosin, adquiri a partir de
ese momento el rostro de cada uno de los venezolanos honestos
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
295
de buena voluntad que luchan por otra Venezuela posible. Danilo
Anderson somos cada uno de nosotros, su fuerza inunda a cada
uno de los bolivarianos que construimos da a da la quinta rep-
blica. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos.
Hasta la victoria siempre Danilo, hermano, camarada.
LOS RETOS DE LA REVOLUCIN
BOLIVARIANA EN LA NUEVA ETAPA
Los triunfos electorales de agosto y octubre de 2004 le plante-
an al movimiento revolucionario bolivariano nuevos retos. A
nuestro juicio y como eje medular stos se refieren a:
1. Hacer una gestin eficiente que cumpla con las expectati-
vas ciudadanas.
2. Profundizar en el desarrollo de la democracia participativa
y protagnica desde los espacios locales.
3. Construir canales y mecanismos expeditos para la elabora-
cin de los consensos necesarios para la formulacin de
polticas pblicas revolucionarias.
4. La definitiva derrota de la exclusin social, poltica y eco-
nmica.
5. La elevacin del nivel tcnico y poltico de los cuadros
revolucionarios bolivarianos.
296 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
297
LISTA DE REFERENCIAS
ANC (1999). Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela.
Ediciones la Piedra. Caracas. Venezuela
Blanco, Andres Eloy (s/f) Maisanta el ltimo hombre a caballo. Ediciones
populares. Caracas. Venezuela.
Blanco Muoz, Agustn (1980). El 23 de Enero: habla la conspiracin.
Ediciones FACES UCV. Caracas. Venezuela.
Blanco Muoz, Agustn (1982). La lucha armada: hablan los comandantes.
Ediciones FACES UCV. Caracas. Venezuela.
Blanco Muoz, Agustn (1984). La Conspiracin cvico-militar. Ediciones
FACES UCV. Caracas. Venezuela.
Blanco Muoz, Agustn (1986).La lucha armada. Ediciones FACES UCV.
Caracas. Venezuela.
Blanco Muoz, Agustn (1980). Habla Pedro Estrada. Ediciones FACES
UCV. Caracas. Venezuela.
Blanco Muoz, Agustn (1980). Habla el Comandante Hugo Chvez.
Ediciones FACES UCV. Caracas. Venezuela.
Bonilla, Luis y El Troudi, Haiman (2004). Inteligencia Social y Sala
Situacional. Ediciones comala.com. Caracas. Venezuela.
Bravo, Douglas, Documentos de la Polmica, Iracara, Venezuela, 1978, p. 28.
CL (1982). Secuestro de Niehous: Expediente. Valencia. Venezuela.
Corriente, la (2004). Compilacin Bibliogrfica y documental. Indito.
Chvez, Hugo (varios). Discursos y documentos. Archivo electrnico.
Indito.
Chvez Fras, Hugo R. (1999). Un brazalete tricolo. Vadell Hermanos
Editores. Valencia. Venezuela.
Chvez Fras, Hugo R. (1999). Discursos fundamentales: ideologa y accin
poltica. Ediciones del Foro Bolivariano de Nuestra Amrica. Caracas. Venezuela.
298 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Denis, Roland (2000). Fabricantes de la rebelin. Ediciones primera lnea.
Caracas. Venezuela
Del Valle, Carlos: Deuda externa en Amrica Latina; Relaciones Norte-
Sur perspectiva tica. Navarra; Verbo Divino; 1992.
GCR. (1981). Cmo secuestramos a Niehous. Ediciones GCR. Valencia.
Venezuela.
Guevara, Ernesto (Ch): Guerra de Guerrilla, Monthly Review Press, New
York, 1961.
Harnecker, Marta (2003). Militares junto al Pueblo. Ediciones Vadell
Hermano. Caracas. Venezuela.
Harnecker, Marta (2004). Entrevista: Hugo Chvez Fras: un hombre, un
pueblo. Imprenta Nacional. Caracas. Venezuela.
Liga Socialista (2000). Nuestra Historia. Direccin Nacional de la Liga
Socialista. Imprenta Nacional. Caracas
Lpez Maya, Margarita, Luis Gmez Calcao y Thas Maingn (1989): De
Punto Fijo al Pacto Social. Desarrollo y Hegemona en Venezuela (1958-
1985), Caracas, Editorial Acta Cientfica Venezolana.
Maneiro, Alfredo y otros (1971): Notas negativas, Ediciones Venezuela 83,
Caracas.
MBR-200, Coordinadora Nacional (1994): Conferencia de Organizacin,
Caracas, documento de 15 pp.
Toussaint, Eric. (2001). La Bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos.
Ediciones Gakoa. Blgica.
Toussaint, Eric y Mollet (2002). 50 preguntas y 50 respuestas sobre la
deuda, el Fondo Monetario Iternacional y el Banco Mundial. Icaria
Editorial y Intermn Oxfam. Espaa Canada.
Toussaint, Eric y Zacharie (2002). Salir de la crisis, deuda y ajuste.
Coedicin del CADTM, Paz con dignidad y AHIMSA. Mxico.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
299
300 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
301
NOTAS
1 Escritor costumbrista y autor de las novelas Doa Brbara
y Cantaclaro. Presidente de la Repblica de Venezuela
desde febrero a noviembre de 1948.
2 Nacido en Michelena (Edo. Tchira). Militar y poltico,
Presidente de la Repblica (1952-1958). Prez Jimnez
lidera junto a Rmulo Betancourt el golpe de Estado que
derroca al gobierno de Isaas Medina Angarita (18 de
Octubre de 1945). Es nombrado Jefe de Estado Mayor del
Ejrcito (1945-1946) y posteriormente Jefe del Estado
Mayor General (1946-1948). Con el grado de teniente
coronel, se convierte en uno de los dirigentes del golpe de
Estado que el 24 de Noviembre de 1948 depone al presi-
dente Rmulo Gallegos. Ocupa el cargo de Ministro de la
Defensa hasta el 2 de diciembre de 1952. En esta fecha
asume el cargo de Presidente Provisional de la Repblica,
hasta el 19 de abril de 1953, cuando asume formalmente la
Presidencia durante el periodo constitucional 1953-1958.
Organiza un plebiscito en Diciembre de 1957 para mante-
nerse en el poder, cuyos resultados amaados contemplan
su mandato para el periodo 1958-1963. Prez Jimnez fue
derrocado por el movimiento cvico-militar del 23 de enero
de 1958.
3 Nacido en Ciudad Bolvar (Edo. Bolvar) el 14 de Abril de
1913. En su carrera y vida pblica combina las facetas de
militar y poltico. Con el grado de teniente-coronel (1948),
forma parte del grupo de militares que ejecutaron el golpe
contra Medina Angarita en 1948. Es nombrado miembro de
la Junta de Gobierno, ocupando el Ministerio de Relaciones
Interiores entre 1948 y 1952. Posteriormente ocupara los
cargos de director de la Oficina de Estudios Especiales de
la Presidencia de la Repblica (1953-1955) y Ministro de
Comunicaciones (1955-1958).
4 Nacido en Caracas, el 20 de Enero de 1909. Es Presidente
de la Junta Militar de Gobierno entre 1948 y 1950. En torno
a la institucionalizacin del golpe militar de 1948, se pro-
302 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
duce un progresivo distanciamiento de Delgado Chalbaud
con Prez Jimnez. Delgado Chalbaud era partidario de una
apertura e integracin progresiva de los partidos polticos
al gobierno, opinin que no comparta Prez Jimnez. El 13
de noviembre de 1950 es asesinado en la urbanizacin Las
Mercedes de Caracas. El mayor beneficiario poltico con la
muerte de Delgado Chalbaud fue Marcos Prez Jimnez,
quien emerge con un liderazgo indiscutido entre los secto-
res castrenses.
5 Nacido en Caracas el 10 de Abril de 1907. De profesin abo-
gado, se desempe como profesor universitario, diplomti-
co y poltico. Presidente de la Junta de Gobierno (1950-1952)
representara el sector civil en el gobierno resultante del golpe
de Estado a Rmulo Gallegos. Para el momento del golpe de
Estado contra Rmulo Gallegos asume el cargo de consultor
jurdico de la Junta Militar de Gobierno. Posteriormente asu-
mira los cargos de Ministro de Relaciones Exteriores (1949)
y Embajador de Venezuela en Per (1950). Desde el 27 de
noviembre de 1950 y hasta el 2 de Diciembre de 1952 se des-
empea como Presidente de la Junta Militar de Gobierno ante
la muerte de Delgado Chalbaud. Posteriormente se retirara
de la actividad poltica.
6 Es necesario subrayar la actitud nacionalista de un amplio
sector de la Fuerza Armada y la intelectualidad, as como el
antiimperialismo del Partido Comunista de Venezuela.
7 Nace en Carpano (Edo. Sucre) el 5 de Marzo de 1911.
Larrazbal era Comandante de la Marina y presidente de la
Junta de Gobierno de 1958. En 1949 ejerci el cargo de
agregado naval de la embajada de Venezuela en
Washington. Ejerce la presidente de la Junta de Gobierno
entre el 23 de Enero de 1958 y el 14 de Noviembre de ese
mismo ao. Se hace popular en su breve gestin gracias a
la implementacin del Plan de Emergencia o Plan de Obras
Extraordinarias. En las elecciones presidenciales de 1958
es designado candidato presidencial de los partidos Unin
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
303
Republicana Democrtica (URD), Partido Comunista de
Venezuela (PCV) y el Movimiento Electoral Nacional
Independiente (MENI), proceso en el cual resulta electo
Rmulo Betancourt y Larrazbal ocupa el segundo lugar
obteniendo 903.479. votos. Se presenta como candidato
presidencial en los comicios de 1963, en esta oportunidad
por los partidos Frente Democrtico (FDP) y MENI. En
estas ltimas elecciones resultara ganador Ral Leoni y
Larrazbal obtendra el 9,43% de los votos. Posteriormente
result electo en varias ocasiones como parlamentario.
8 Fundada en 1936
9 La Seguridad Nacional (SN) sera el antecedente del
Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA), la
Direccin de Inteligencia Militar (DIM) y la Direccin de
Inteligencia y los Servicios de Prevencin (DISIP). A gran
parte de los cuadros de la SN le correspondi la conduccin
y gestin tanto del SIFA como de la DIM y DISIP.
10 Segn lo expresado por el Mayor Hctor Vargas Molina en
varias publicaciones. El fue actor principal en esos das.
11 Se denomina as porque fue un acuerdo firmado en la
Quinta Punto Fijo, ubicada en Sabana Grande, Caracas,
propiedad de Rafael Caldera.
12 AD: Accin Democrtica
13 COPEI: Comit de Organizacin Poltico Electoral
Independiente
14 URD: Unin Republicana Democrtica
15 Punto de vista que siempre sostuvo Jvito Villalba (URD)
16 Preocupacin que evidenciaron siempre Rmulo
Betancourt y Rafael Caldera. Especialmente el primero lo
us de manifiesto en el propio discurso de toma de pose-
304 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
sin en 1959.
17 La socialdemocracia haca dispora organizativa mediante
algunos de sus liderazgos: Claudio Fermn y Antonio
Ledezma, entre otros. COPEI estimulaba liderazgos locales
como el de Salas Rmer y Enrique Mendoza a la par que
procura establecer ncleos ideolgicos fuertes como
Primero Justicia, para slo citar un caso.
18 Dos intentos emblemticos lo constituyeron (a) la cohabi-
tabilidad con el MAS de los ochenta y noventa, despus de
que Caldera le concediera en los setenta la amnista a la
mayora de sus dirigentes y (b) la conformacin del
Chiripero (Izquierda verdolaga) en 1993.
19 El mismo ao que Prez Jimnez asumiera con plenos
poderes el gobierno en Venezuela.
20 Fundador y mximo lder del Partido Accin Democrtica,
homlogo del APRA Peruano.
21 Rmulo Betancourt fue objeto de por lo menos 17 atenta-
dos en su contra. El ms conocido atentado a su vida ocu-
rri el viernes 24 de Junio de 1960. Pocos das despus que
Betancourt haba dicho que se le quemaran las manos si las
haba metido en el tesoro nacional (robado) fue objeto del
atentado en el cual se le quemaron las manos y perece se su
jefe de la casa militar.
22 Es decir, perteneciente a Accin Democrtica
23 En el PCV exista una tensin permanente entre el aparato
poltico legal y el aparato militar que comandaba Douglas
Bravo. Tensin que se expresara posteriormente en una
divisin entre ambas fracciones, quedndose la primera con
el nombre de la organizacin y la segunda asumindose
como Partido de la Revolucin Venezolana (PRV-FALN).
24 MIR: Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El MIR
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
305
surge de la disidencia universitaria marxista que en 1959
tuvo su expresin cismtica al interior de Accin
Democrtica. DE MIR inicial formaron parte Domingo
Alberto Rangel, Simn Saenz Mrida, entre otros. Los
ARSistas se opusieron a la juventud del MIR y se alinearon
con la nomenclatura adeca en la oportunidad que se produ-
ce el deslinde MIR-AD.
25 ARSistas: trmino referido al lema de la agencia de publi-
cidad caraquea que sealaba: djeme pensar por usted
26 MEP: Movimiento Electoral del Pueblo. Organizacin
escindida de AD en 1967 la cual fue liderada por Luis
Beltrn Prieto Figueroa
27 CODESA: Confederacin de Sindicatos Autnomos.
28 ARS: Movimiento interno de Accin Democrtica encabe-
zado por Ramos Jimnez, que se haba expresado como
tendencia a partir de su posicin en la asamblea constitu-
yente de 1947. Ramos Jimnez propona una constitucin
para un Estado federal. A finales de 1961 los miembros de
ARS controlaban la mayora del Comit Ejecutivo
Nacional (CEN) de AD. El 20 de Diciembre de 1961 la
mayora ARSista (1) suspende al Secretario General de
Accin Democrtica Jess ngel Paz Galarraga (quien
despus formara parte de la direccin de la tendencia
magisterial que en 1967 fundara el MEP); (2) pasa a tribu-
nal disciplinario a Rigoberto Henrquez Vera, Octavio
Lepage y Salom Mesa (fundador del MEP y preso poltico
a finales de los setenta); (3)solicitara al Presidente
Betancourt la destitucin de Leopoldo Sucre Figarella (a
quien los aos ochenta se le conocera como el ZAR con
sus connotaciones mafiosas), gobernador del estado
Bolvar. El Presidente de AD en ese momento, Ral, Leoni
y el Secretario General suspendido convocaron el 29 de
Diciembre de 1961 a un Comit Directivo Nacional (CDN)
instancia que consider al margen de la vida partidaria a los
306 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
ARSistas y modific la estructura del CEN. El mismo 29de
Diciembre los ARSistas convocaron a otro CDN que expul-
s a quienes haban asistido a la reunin presidida por
Leoni y Paz Galarraga, excepto a Rmulo Gallegos y
Rmulo Betancourt. Esta disputa se mantendra durante el
ao 1962 y a las elecciones de 1963 se presentaran separa-
dos como AD y Adoposicin, con tarjetas electorales blan-
ca y negra y candidatos distintos. Los resultados electora-
les de 1963 que dieron como triunfador a Ral Leoni cerra-
ra este captulo.
29 MEP: Movimiento Electoral del Pueblo.
30 Partido Comunista de Venezuela Fuerzas Armadas de
Liberacin Nacional
31 Del campo a la ciudad, plantendose la construccin de un
ejrcito popular revolucionario. Las fuerzas militares son
consideradas enemigos directos en esa estrategia.
32 Se plantea la construccin de unidades militares mviles,
operativamente giles que puedan golpear al enemigo en
lugares estratgicos, generndole desmoralizacin y moti-
vando la insurreccin popular generalizada.
33 El 20 de Abril de 1960, Jess Mara Castro Len se alz
contra el gobierno de Rmulo Betancourt. Desde la fronte-
riza poblacin de San Jos de Ccuta, Castro comand una
invasin que ingres al territorio nacional desde Colombia,
pasando por San Antonio, la cual logr controlar la ciudad
de San Cristbal, capital del Estado Tchira. A slo unas
horas el levantamiento militar fue sofocado y su lder cap-
turado. Castro Len sera juzgado por los rganos de juris-
diccin militar y encarcelado en el cuartel San Carlos,
donde morira en 1965.
34 Segn lo afirmado por varios actores clave en esa etapa.
Manuel Quijada y otros.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
307
35 Febrero de 1962
36 Segn las afirmaciones del exoficial Elonis Lpez Curra y
el Capitn Tesalio Morillo, lderes de este movimiento.
Este movimiento se efectu el 26 de Julio de 1961.
37 Estall el 2 de junio de 1962
38 Estall el 4 de mayo de 1962
39 Nace en La Asuncin (Edo. Nueva Esparta) el 14 de Marzo
de 1902. En 1932 fund la Sociedad de Maestros de
Instruccin Primaria y en 1936 la Federacin Venezolana
de Maestros (FVM). Prieto fue fundador de la
Organizacin Venezolana (Orve, 1936), Partido
Democrtico Nacional (PDN, 1936), Accin Democrtica
(AD, 1941), del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP)
en 1967. Entre 1945 y 1948 fue secretario general de la
Junta Revolucionaria de Gobierno (1945-1948). Entre
1947 y1948 fue su Ministro de Educacin. Entre los aos
de 1962 y 1967 Prieto fue presidente del Congreso de la
Repblica. Luis Beltrn Prieto Figueroa fue coautor del pri-
mer proyecto de Ley de Educacin (1948) y de la Ley de
Educacin Orgnica de Educacin vigente, promulgada el
9 de julio de 1980. En 1986 form parte de la Comisin
Presidencial del Proyecto Educativo Nacional. Un aporte
terico especialmente significativo de Prieto lo fue la tesis
del Estado docente, la cual elabor a partir del concepto
Estado social de Hermann Heller, de la escuela poltica ale-
mana. Muere en Caracas el 23 de Abril de 1993.
40 En 1967, en el marco de los debates para la seleccin del
candidato presidencial para las elecciones de 1968, Accin
Democrtica (AD) se divide. Por un lado el sector ms
retrgrado coloca la candidatura de Gonzalo Barrios y el
sector sindical magisterial impulsa la candidatura extra
partidaria de Prieto. Hecho que dara origen al MEP
41 Como se denomin al contingente de profesionales de la
308 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
docencia y trabajadores de la educacin, quienes dejando a
un lado sin simpatas partidistas levantaron en alto sus inte-
reses como sector laboral explotado, impidiendo la nego-
ciacin pasiva por parte de la burocracia. El surgimiento de
los militares bolivarianos y los sucesos que han venido
ocurriendo en Venezuela durante las dcadas de los noven-
ta y comienzos del siglo 21 han reorientado el esfuerzo de
esta corriente sindical, la cual seguramente se volver a
expresar en los aos venideros.
42 En 1967, en el IV Congreso de Escritores de
Checoslovaquia en apoyo a los intentos de liberalizacin
impulsados por el sector reformista al interior del partido
comunista de ese pas se niegan a aceptar la disciplina que
trataba de imponerles desde el poder. La reaccin de la
nomenclatura consisti en sanciones, expulsiones del parti-
do, etc. El 5 de Enero de 1968 dimite el primer secretario
del partido Antonin Novotny, sucedindole el eslovaco
Alexander Dubcek, quien a pesar de contar con el apoyo
del partido no contaba con el beneplcito de Mosc. Se
levant la censura a la prensa el 5 de Marzo de 1968. El
nuevo equipo del Comit Central del Partido dict un con-
junto de medidas que fueron apoyadas por los medios de
comunicacin. El 22 de Marzo el general Ludvik Svoboda
sustituye al presidente Novotny. En abril de 1968, en la
conocida como Primavera de Praga, el Comit Central del
Partido Comunista Checo aprueba la creacin de un siste-
ma pluralista de partidos polticos, el desarrollo de una
democracia socialista, garantiza la autonoma e indepen-
dencia de los sindicatos, reconoce el derecho a huelga,
reconoce la igualdad entre los pueblos checo y eslovaco y
garantiza la libertad de culto, as como de creacin cient-
fica y artstica. Adems se asume la soberana del Estado,
aunque se mantiene la cooperacin con la URSS y el Pacto
de Varsovia. Esto produce la invasin sovitica al pas que
incide al movimiento comunista internacional.
43 Posteriormente Franchesqui ingresara al MIR donde con-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
309
formara el ala Trotskista. Franchesqui saldra del MIR para
dirigir el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y el
peridico La Chispa (`70s). Luego asumira responsabi-
lidades en la LIT-CI (Liga Internacional de los
Trabajadores Cuarta Internacional) (80s). Desde all pro-
movera dos polticas: (a) una de corte autoritario en el
MAS Argentino y otros grupos de la LIT-CI y (b) un entris-
mo selectivo de cuadros revolucionarios a otras organiza-
ciones polticas y de masas. Ala muerte de Nahuel Moreno,
la LIT inicia un proceso de revisin de su trabajo y separa
a Franchesqui de responsabilidades internacionales. A su
regreso a Venezuela en los noventa expresara su decisin
de abandonar la lucha por el socialismo. Posteriormente
reaparecera acompaando a la frmula de la godarria
Valenciana expresada en Salas Rmer y Proyecto
Venezuela (PV). Despus de la Constituyente, de la cual
fue miembro, se separara de (PV) y en una extraa alianza
con Claudio Fermn ingresaran en Accin Democrtica. A
mediados del ao 2004 declarara que su posicin estaba
prxima a la de Carlos Andrs Prez.
44 Luego de una breve separacin de COPEI Abdn Vivas
Tern volvera a esa organizacin de la cual sera, en los
aos siguientes, uno de sus ms connotados lderes, hasta la
separacin de Rafael Caldera de COPEI para conformar
Convergencia (1993).
45 De URD fueron militantes, entre otros, Jos Vicente
Rancel, actual Vicepresidente de la Repblica y Luis
Miquilena.
46 GAR: Grupo de Accin Revolucionaria
47 CLP: Comit de Luchas Populares. Frente poltico de
masas asociado a Bandera Roja
48 Movimiento Poltico ruptura frente poltico de masas aso-
ciado al PRV
310 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
49 Maisanta fue el abuelo del Presidente Chvez. El verdade-
ro nombre de Maisanta era Pedro Prez delgado.
Guerrillero de finales del siglo IXX y comienzos del XX.
Su nombre de guerra tiene como origen que Prez Delgado,
cuando iba a comenzar un combate, se encomendaba a la
virgen. Mientras todos decan: Madre Santa! Virgen del
Socorro de Valencia, Pedro Prez Delgado deca Mai
Santa! Y Maisanta se quedo.
50 El Tobi Valderrama, docente universitario y dirigente revo-
lucionario andino, en la actualidad es uno de los lderes del
movimiento poltico Esperanza Patritica del cual forman
parte, entre otros, el ministro Rafael Ramrez.
51 Actual Ministro del gabinete de Chvez (2003-2004) forma
parte del equipo poltico nacional de Esperanza Patritica.
52 Apoyo a Rafael Caldera
53 Alfredo Maneiro nace en Caracas el 30 de Enero de 1937.
Se incorpora a la juventud del Partido Comunista a muy
temprana edad y se convierte en dirigente estudiantil en los
liceos Andrs Bello y Aplicacin de Caracas durante los
aos 1951 1954. Luego, durante la dictadura perezjimenis-
ta, es destacado por el Partido Comunista al estado Zulia
con la misin de organizar a los obreros petroleros. En ese
periodo forma parte del Frente Juvenil de la Junta
Patritica, la cual dirigi el derrocamiento de la dictadura,
con la insurreccin del 23 de enero de 1958. En las eleccio-
nes de 1958 es electo Diputado Suplente al Congreso
Nacional por el estado Zulia a la edad de 21 aos. En 1960
forma parte de la Directiva de la Federacin de Centros
Universitarios de la Universidad Central de Venezuela.
En 1961, en el 3er congreso del PCV es electo miembro
suplente del comit central. En el ao de 1962, funda el
Frente Guerrillero Manuel Ponte Rodrguez, en honor a
quien fue Jefe Militar del alzamiento de la Base Naval en
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
311
Puerto Cabello. Alfredo Maneiro fue el primer comandan-
te del frente, cuya base operacional fue el oriente del pas.
En el ao de 1967 es detenido y encarcelado en el cuartel
San Carlos de Caracas, hasta el ao 1966 cuando es libera-
do mediante una amnista. Junto con otros miembros del
PCV, desarrolla una intensa actividad cuestionadora en lo
poltico e ideolgico de ese partido, que culmina con su
divisin en el ao 71, en el Primer Congreso del
Movimiento al Socialismo. Alfredo Maneiro renuncia en
ese mismo primer congreso a la nominacin para el comit
central, convencido de que la direccin del MAS degenera-
ra en lo poltico y en lo moral en un periodo relativamen-
te corto. Inmediatamente se avoca a la construccin de la
Causa R. Muere el 24 de octubre de 1982.
(http://www.lacausa.org.ve)
54 (Piura, 1910 - Lima, 1977) Militar y poltico peruano.
Siendo Comandante General del Ejrcito, Velasco
Alvarado dirigi el golpe de Estado que derroc al presi-
dente Fernando Belande Terry (1963-1968) y presidi la
Junta Militar Revolucionaria. Bajo su mandato, se promul-
garon leyes de reforma agraria y educativa, se nacionaliza-
ron los recursos econmicos bsicos del pas, se logr el
control directo del Estado sobre las telecomunicaciones y
se intent frenar la influencia econmica de Estados
Unidos.
55 Escindido del Partido Comunista Venezolano en 1966.
56 Jess Alberto Mrquez Finol (El Motiln) militante de
Bandera Roja (BR) fue emboscado el jueves 1 de Marzo de
1973 por tres agentes de la polica poltica del presidente
Rafael Caldera, quienes le propinaron ms de veinte tiros
en el momento que caminaba cerca del Teatro Los Cedros,
en la Avenida Libertador de Caracas. Mrquez Finol haba
tomado notoriedad al fugarse espectacularmente del spti-
mo piso del Hospital Militar.
312 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
57 Cantaura, Yumare, para citar solo algunas
58 Ver ABM (1998) Habla el Comandante. FACES-UCV.
Caracas, Venezuela.
59 ABM (1998). Habla el comandante. Ediciones FACES
UCV. Caracas. Venezuela.
60 En el caso de 1976 se refiere a las actividades que realiza
el Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN) de Colombia en
el Cutuf, Estado Apure de Venezuela.
61 El tercer camino lo constituye la alianza revolucionaria
cvico-militar, defendida entre otros por Klber Ramrez,
exmilitante del PRV. Se denomina tercer camino como
alternativa al camino insurrecional y el electoral.
62 Hasta la integracin de los grupos militares conspirativos
liderados por Chvez y Arias Crdenas, gran parte de esta
relacin estuvo bajo la responsabilidad del primero y
Douglas Bravo. La fusin Chvez-Arias excluira a Bravo
y, Klber Ramrez pasara a ser una de las figuras desco-
llantes en la relacin.
63 Ver de Carlos Lanz (1978) El secuestro de Niehous y la
corrupcin administrativa; y de Gaspar Castro Rojas
(1979). Cmo secuestramos a Niehous.
64 Este secuestro es considerado el ms largo de la historia venezola-
na (3 aos y cuatro meses). Niehous fue rescatado en Junio de 1979.
66 Recordemos que fue la etapa en la cual se prioriz el traba-
jo en los frentes de masas tipo Comits de Luchas
Populares (CLP), Liga Socialista, el Movimiento de los
Poderes creadores del Pueblo Aquiles Nazoa y el
Movimiento Poltico Ruptura.
67 Carlos Lanz Rodrguez saldra en 1984 en libertad por esta causa.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
313
68 Cmo era su naturaleza. Recordemos la consigna que voci-
feraron las marchas estudiantiles, obreras y populares de
esa poca, en abierta oposicin al mandatario de turno: ese
hombre si camina, deja un muerto en cada esquina.
69 Jorge Rodrguez, fundador de la Liga socialista. Nace en
Carora, Estado Lara, el 16 de Febrero de 1942. Estudia en
Rubio en la Normal Gervasio Rubio, antiguo Centro
Interamericano de Educacin Rural (CIER) de donde egre-
sa como maestro rural. Posteriormente estudiara en la
facultad de Humanidades de la UCV, donde ocup respon-
sabilidades de direccin estudiantil, una de ellas delegado
del Consejo Universitario (1966). Es un activista destacado
en contra del cierre de la universidad en el primer gobierno
de Caldera. En 1972 es detenido por el SIFA(ahora DISIP)
y desde all dirige la huelga de hambre de los presos polti-
cos. El 19 de Noviembre de 1973, convoca a la creacin de
la Liga Socialista, de la cual sera su secretario general en
el momento en el cual es asesinado.
70 En el presente esta organizacin revolucionaria vive un proce-
so de reconstruccin bajo el liderazgo de Fernando Soto Rojas.
71 Inicialmente intentaron hacer aparecer el asesinato como
un suicidio. Luego los hechos no permitieron manipulacin
alguna, haba muerto de un infarto luego de que le rompie-
ran el hgado, le desprendieran las vsceras y le fracturaran
siete costillas. Su cuerpo tena mltiples marcas de quema-
duras ocasionadas por electricidad y cigarrillos.
72 Fundador e integrante de la Liga Socialista.
73 Domingo Alberto Rangel (DAR) es el lder histrico en
Venezuela de la abstencin.
74 DAR nunca abandon la tctica abstencionista y siempre
ha considerado que entrar a las elecciones burguesas
314 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
impide el desarrollo de cualquier estrategia autnticamente
revolucionaria.
75 el Presidente Luis Herrera se hizo famosos por su constan-
te apelacin a la magia de una pepa de zamuro que le pro-
tega de sus enemigos.
76 Curiosamente nadie cuestionaba el legado del Che
Guevara, sino planteaban su adaptacin a la realidad nacio-
nal y la cultura de la poca.
77 Aunque esta organizacin sostena la tesis de combinacin
de las luchas legales con la perspectiva guerrillerista, esta
tendencia se expresaba en su relacin con la Organizacin
de Revolucionarios (OR).
78 Aunque esta organizacin sostena la tesis de combinacin de
las luchas legales con la perspectiva guerrillerista, esta tenden-
cia se expresaba en su relacin con Bandera Roja (BR).
79 Aunque esta organizacin sostena la tesis de combinacin
de las luchas legales con la perspectiva guerrillerista, esta
tendencia se expresaba en su relacin con el Partido de la
Revolucin Venezolana (PRV).
80 Propuesta que se concentra en la construccin de milicias
urbanas mviles que cumplan tareas tanto pacficas lega-
les como violentas-clandestinas
81 Liderados por Carlos Lanz Rodrguez
82 Liderados por Jos Pinto
83 Antecedente del actual Movimiento Revolucionario
Tupamaro
84 Partido de la Revolucin Venezolana (PRV) liderado en esa
poca por Douglas Bravo y Francisco Prada.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
315
85 Gnero, minoras sexuales, derechos humanos, discrimina-
cin racial, entre otras temticas
86 Por parte de Chvez, el ahora general Baduel u otro redu-
cido grupo de oficiales
87 Posteriormente pasara a llamarse Movimiento Bolivariano
Revolucionario
88 Movimiento Bolivariano Revolucionario (MBR)
89 El PRV fue disuelto por decisin de sus rganos de direc-
cin en el marco del proceso de pacificacin y amnista de
sus principales cuadros.
90 Movimiento Poltico Ruptura: frente amplio poltico cultu-
ral creado por el PRV como uno de sus frentes de masas.
91 Liga Socialista: Organizacin poltico electoral legal asociada
a la clandestina Organizacin de Revolucionarios (OR). Su
fundador, Jorge Rodrguez, fue asesinado por fuerzas policiales
en el marco de la investigacin sobre el secuestro del industrial
norteamericano William Frank Niehous.
92 Comits de Luchas Populares, frente amplio legal creado
por Bandera Roja para el trabajo de masas.
93 Bandera Roja , que haba mantenido una tctica de absten-
cin y posteriormente de voto nulo en las elecciones estu-
diantiles universitarias, decide participar en las elecciones
para las Federaciones de Centros Universitarios a travs de
los Comits de Luchas Estudiantiles Revolucionarias
(CLER) e inicia un progresivo acercamiento a las lgicas
de negociacin burocrtica de la que caera presa en los
noventa.
94 Universidad Central de Venezuela.
95 Universidad de los Andes.
316 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
96 Universidad de Oriente.
97 Universidad Pedaggica Experimental Libertador.
98 La Universidad del Zulia.
99 Klber Ramrez y Douglas Bravo son algunos de los ms
reconocidos impulsores de la tesis del tercer camino, es
decir de la alianza cvico-militar para la toma del poder por
parte de los explotados.
100 Fuerzas de Liberacin Nacional
101 Douglas Bravo. 1978.
102 El Universal (Venezuela) - 08/10/02
103 Conversacin con los autores
104 David Nieves es candidato desde la prisin, desde donde
sale junto a Salom Mesa Espinoza al ser electos ambos
diputados del Congreso Nacional
105 Militante fundador de Bandera Roja. Asesinado por la poli-
ca poltica en una alcabala de Puerto Ordaz. Muri comba-
tiendo.
106 Modelo de guerra que comienza con una estrategia medi-
tica para desinformar, desmovilizar, desmoralizar y neutra-
lizar a un adversario. Una vez alcanzada esta tarea, se pro-
cede a su sometimiento pblico o aniquilacin por va de la
fuerza militar directa.
107 Frente guerrillero Amrico Silva.
108 Jess Urdaneta, Acosta Chirinos y Hugo Chvez. Arias
Crdenas se incorporara despus, as como Acosta Carles,
Jess Ortiz Hernndez y Baduel.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
317
109 (Nez Tenorio, 19-8-1997). Conversacin con Margarita
Lpez Maya.
110 MBR-200, 1994.
111 ARMA: Alianza revolucionaria de Militares Activos
112 Segn Alberto Garrido. Texto electrnico este acercamien-
to ocurri en San Cristbal, Estado Tchira en el ao 1986.
113 De tercer camino agrupacin surgida luego de la disolucin
del PRV.
114 Las diferencias, limitadas a la precaria representacin par-
lamentaria la establecieron claramente la Liga Socialista y
la primera Causa R. Estas iniciativas marginales solan
contar con el apoyo de la bancada pecevista.
115 COPRE: Comisin Presidencial para la Reforma del
Estado (1987 1998).
116 Cultural, de identidades e intentos por hegemonizar las
alternativas mundiales conforme a los intereses del gran
capital. La mundializacin se impone a travs de mltiples
rganos internacionales de gobierno como la Organizacin
de las Naciones Unidas (ONU), la UNESCO, la OEA, entre
otras.
117 Financiera, econmica y respecto a la determinacin de
presupuestos nacionales, refinanciamiento de la deuda, cr-
ditos o prstamos mundiales y comercio global. Desde esta
perspectiva, el mundo es visto como un gran mercado y los
ciudadanos son simples consumidores.
118 De la totalidad de frentes guerrilleros de los sesenta como
de los setenta. A finales de los ochenta slo se hace men-
cin a un menguado Frente Guerrillero Amrico Silva
(FAS) de Bandera Roja el cual nunca logr recuperarse de
la divisin del Frente Antonio Jos de Sucre adscrito a la
318 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
extinta Bandera Roja (M-L) de Carlos Betancourt. En la
prctica todo apunta a que el FAS, para esa poca -finales
de los ochenta- era ms una referencia discursiva que ope-
rativa. Fueron muchos los combatientes revolucionarios
quienes creyendo en la direccin de Bandera Roja -encabe-
zada por Gabriel Puerta y Carlos Hermoso- ofrendaron sus
vidas por el ideal de una Venezuela socialista. Ciro Alfonso
Ramrez Mendoza fue slo uno de los numerosos mrtires
annimos de ese periodo. Es lamentable que esa organiza-
cin poltica no haya estado a la altura de las exigencias
histricas actuales y haya decidido en el presente aliarse a
la burguesa, la patronal, los partidos de la derecha que
gobernaron bajo el pacto de punto fijo (AD, COPEI), la
nueva derecha venezolana y los propios lacayos del impe-
rialismo, el Pentgono y la CIA.
119 Producto Interno Bruto.
120 Respecto a la deuda, adems de un extenso arsenal de
materiales y testimoniales nos hemos apoyado en tres
libros clave en esta rea: Millet y Toussaint (2002). 50 pre-
guntas y 50 respuestas sobre la deuda, el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial. Icaria Editorial y
Intermn Oxfam; Zacharie y Toussaint. (2002). Salir de la
crisis, deuda y ajuste. Coedicin del CADTM, Paz con
Dignidad y AHIMSA; Toussaint, Eric (2001) La Bolsa o la
vida: las finanzas contra los pueblos. Ediciones Gakoa.
121 Zacharie y Toussaint (2001, p.16). Salir de la crisis: deuda
y ajuste.
122 Ver Bonilla-Molina y El Troudi (2004) Inteligencia social y
sala situacional. Ediciones de la Presidencia de la
Repblica Bolivariana de Venezuela y la Universidad
Bolivariana de Venezuela. Imprenta comala.com. Caracas-
Venezuela
123 Movimiento de Renovacin Universitaria de 1969-1970,
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
319
Universidad Central de Venezuela, sofocado mediante la
intervencin militar de dicha casa de estudios y la sustitu-
cin del rector Jess Mara Bianco, por parte del gobierno
demcrata cristiano de Rafael Caldera.
124 En la poblacin de Yumare, del Distrito Bolvar, en el esta-
do Yaracuy.
125 Las autoridades policiales indicaron que se trat de un
enfrentamiento armado entre un grupo de funcionarios de
la Disip, con un grupo guerrillero (...) con el saldo de nueve
guerrilleros muertos y un funcionario de la Disip herido
(Henry Lpez Sisco).
126 Partido poltico nacido tras la divisin de La Causa R.
127 Lpez Maya, Margarita. 1995: El ascenso en Venezuela de
la Causa R, Revista Venezolana de Economa y Ciencias
Sociales, N 2-3, abril-septiembre, pp. 205-239.
128 pero que desde la insumisin es vista como un momento de
anclaje en el sueo por una revolucin no dogmtica y el
establecimiento de bisagras para el cambio, entre colecti-
vos e individualidades diversas.
129 Apodo con el cual sus amigos se referan a Yulimar Reyes.
130 Represin ante cualquier intento de protestas.
131 Compaero de armas y amigo del Comandante Chvez,
muri en los incidentes de febrero de 1989. Hay quienes
opinan que su muerte no fue un incidente fortuito producto
de las combates callejeros, sino una accin promovida
desde la alta jerarqua y oficialidad de las Fuerzas Armadas
que para entonces estaban determinados a neutralizar los
planes libertarios del MBR 200. Su ejemplo y legado per-
duran hoy en el ideario bolivariano.
320 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
132 Noviembre de 1989
133 Perestroika significa reconversin del modo de produccin
socialista en un hbrido de capitalismo comunitarista.
134 Glasnot: significa transparencia.
135 El actual heredero del trono de Pedro, su Santidad Juan
Pablo II.
136 Integrantes del Bur poltico y la viuda de Mao quienes se
consideraban herederos del poder que haba ostentado
Mao. La banda de los cuatro fue liquidada por Zhemin,
lder reformista del PCCh.
137 COMPAA ANNIMA NACIONAL TELFONOS DE
VENEZUELA, CANTV, por sus siglas en Espaol.
138 Tristemente clebre por sus actuaciones en el Banco de los
Trabajadores de Venezuela (BTV).
139 ILPES: Instituto Latinoamericano de Planificacin
Econmica y Social.
140 CEPAL: Comisin Econmica para la Amrica Latina y el
Caribe.
141 En este caso el partido Convergencia y el Frente Amplio
conocido como el Chiripero.
142 ms adelante el propio presidente Chvez reconoce que la
abstencin fue un desacierto tctico que los revolucionarios
supieron remendar.
143 PV: Proyecto Venezuela agrupacin que actualmente lidera
la familia Salas Rmer.
144 ABP: Alianza al Bravo Pueblo, desprendimiento de Accin
Democrtica, organizacin que en el presente lidera
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
321
Antonio Ledesma, ex-alcalde adeco de Caracas.
145 PJ: Primero Justicia, organizacin que expresa la fusin de
corrientes socialcristianas y liberales. Su liderazgo pertene-
ce a capas sociales que durante aos se beneficiaron del
Estado y los gobiernos de la IV Repblica.
146 Una de las activas en la defensa de la perspectiva neolibe-
ral la constituye la Asamblea Nacional de Educacin
(ANE) liderada por Leonardo Carvajal. En un trabajo abor-
damos en detalle las aristas de su propuesta educativa neo-
liberal (Ver: Bonilla-Molina, Luis (2001) Reforma
Educativa, Poder y Gerencia. Editorial Tropykos. Caracas.
Venezuela.
147 Como se denomin al colectivo militar que organiz el
golpe del 4-F.
148 Ahora Tribunal Supremo de Justicia.
149 En Venezuela el Chiripero alude a la cama de pequeas
cucarachas.
150 Programa de Alimentacin Materno Infantil.
151 MAS, MEP y PCV.
152 Se denomin polo patritico a la confluencia de fuerzas
polticas revolucionarias ms all de los lmites del discur-
so socialista. El punto de unin fue la defensa de la inde-
pendencia nacional y la aspiracin de construir un pas
soberano e independiente.
153 Organizacin poltica regional (estado Carabobo) surgida
de la divisin de COPEI, intenta ahora ampliar su cobertu-
ra electoral a todo el pas.
154 Consenso de Washington: para Jhon Williamson (1990) sus
propsitos se resumen en diez mandamientos: (1)
322 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Austeridad presupuestaria: limitar los gastos pblicos para
evitar la inflacin y el dficit; (2) Reforma fiscal: ampliar
el nmero de contribuyentes, disminuir los tipos impositi-
vos elevados y generalizar el IVA; (3) Poltica monetaria
ortodoxa: los tipos de intereses reales deben ser positivos
para atraer los capitales internacionales; (4) Tipos de cam-
bio competitivos: devaluar la moneda para hacer ms atrac-
tiva la exportacin; (5) Liberalizacin: reducir los arance-
les (derechos de aduana) para incrementar el comercio
internacional y liberizar las entradas y salidas del capital
para dar as una total libertad de movimiento al capital
internacional; (6) Competitividad: atraer las inversiones
directas del exterior (IDE) para financiar el desarrollo,
garantizando una igualdad de derechos con respecto a las
inversiones domsticas; (7) Privatizacin: vender los acti-
vos del Estado para sanear las finanzas pblicas y desarro-
llar la empresa privada (que es la nica bien gestionada);
(8) Reduccin de las subvenciones: suprimir las subvencio-
nes agrcolas, al consumo, etc., y dejar que sea el propio
mercado quien determine el precio justo de los bienes;
(9) Desregulacin: eliminar todas las leyes que frenen la
iniciativa econmica privada y la libre competencia; (10)
Derechos de propiedad: reforzar las garantas jurdicas del
derecho de propiedad para promover la creacin privada de
riquezas.
155 Negritas del autor.
156 La globalizacin significa el aumento de la vincularidad, la
expansin y profundizacin de las distintas relaciones
sociales, econmicas y polticas, la creciente interdepen-
dencia de todas las sociedades entre s, promovida por el
aumento de los flujos econmicos, financieros y comunica-
cionales y catapultada por la tercera revolucin industrial
que facilita que los flujos puedan ser realizados en tiempo
real. En su dimensin econmica, la globalizacin puede
ser entendida como una nueva fase de expansin del siste-
ma capitalista que se caracteriza por la apertura de los sis-
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
323
temas econmicos nacionales, por el aumento del comercio
internacional, la expansin de los mercados financieros, la
reorganizacin espacial de la produccin, la bsqueda per-
manente de ventajas comparativas y de la competitividad
que da prioridad a la innovacin tecnolgica, la aparicin
de elevadas tasas de desempleo y el descenso del nivel de
las remuneraciones. (Patricia Adriana Gaggini de Rulemn
en http://www.gestiopolis.com)
157 La internacionalizacin hace referencia a la alta movilidad
de capitales ms all de las fronteras de un pas, proceso
que se asocia a la globalizacin a partir del concepto de
capitales golondrina.
158 La mundializacin est referida a los procesos de integra-
cin cultural y de resistencia a esta fusin. La mundializa-
cin reconfigura las identidades y la manera como se cons-
truyen las identidades colectivas.
159 Miguel ngel Rodrguez. 1997, Proyecto Filosfico en Espaol.
160 Desarrollo que se fundamenta en las potencialidades loca-
les, los saberes socialmente construidos y los hbitos sanos
histricamente sostenidos. Apartir de este piso, se promue-
ve un modelo de crecimiento humanamente solidario y
amigable con el ambiente, que contribuya a la derrota de la
exclusin y genere una autntica e integral calidad de vida.
Para la UNESCO (2004), desarrollo endgeno significa
desarrollo desde adentro. Es un modelo econmico en el
cual las comunidades desarrollan sus propias propuestas.
Es decir, el liderazgo nace en la comunidad, y las decisio-
nes parten desde adentro de la comunidad misma. Su meta
es el desarrollo en el nivel local de la comunidad, pero que
este desarrollo trascienda hacia arriba, hacia la economa
del pas, hacia el mundo.
161 Ver Bonilla-Molina, Luis y El Troudi, Haiman (2004).
Introduccin a la educacin en economa social. Versin
324 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
completa disponible en monografas.com y muy pronto en
texto impreso. Una versin parcial de este trabajo fue
publicada en rebelin.org
162 AUC: Autodefensas Unidas de Colombia. Organizacin
paramilitar dirigida por Castao.
163 Especialmente del transporte de combustible, materiales de
construccin y frutas. En la zona del Puerto y la Parada, en
los lmites de los estados Tchira y el Departamento del
Norte de Santander estaban instalando una avanzada para
el manejo del contrabando de extraccin. Posteriormente
instalaran una bomba de distribucin de gasolina controla-
da en su totalidad por fuerzas irregulares. La importancia
del control del transporte de los materiales de construccin
(especialmente cemento), insumos qumicos y frutas (limo-
nes, naranjas) vena dada por su uso en la produccin de
drogas.
164 El trfico de seres humanos y especialmente de blancas
se asocia a esta actividad.
165 Luis Miquilena era el lder articulador del movimiento
Bolivariano, bisagra entre las lgicas de poder de la cuarta
Repblica y la nueva nomenclatura de gobierno.
166 El acuerdo consista en asumir el mtodo de trasbordo de
carga en la frontera entre transportistas colombianos y
venezolanos de tal manera que nunca abandonaran su pas
de origen, disminuyendo con ello los riesgos de ataques
violentos para los transportistas venezolanos en suelo
colombiano. Adems, este acuerdo expresaba una contra-
diccin en curso entre los intereses expansivos del capital
colombiano y la timorata actuacin de la burguesa venezo-
lana.
167 Actualmente conocido como Tribunal Supremo de Justicia
(Poder Judicial)
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
325
168 equilibrio
169 Se trataba de tener nuestra propia Perestroika y Glasnot, en
el marco de la reforma del Estado nacional venezolano.
170 Este colectivo no est asociado a lo que luego sera
Democracia Directa liderada por William Izarra.
Democracia Directa Tchira era un colectivo plural de
debate que funcion en esa entidad federal durante los aos
1998 y 1999.
171 Reestructuracin de los poderes, cambio del sistema polti-
co representativo por la democracia participativa y prota-
gnica, referndum, entre otros aspectos.
172 Los compromisos internacionales con el FMI, el pago de la
deuda externa, la responsabilidad de los excesos policiales
y militares ocurridos en la Cuarta Repblica, entre otros.
169 ltimo trimestre de 1998.
170 Confederacin de Trabajadores de Venezuela.
171 Denominado a partir de la nueva Constitucin como
Tribunal Supremo de Justicia.
172 Denominado en ese momento como Consejo Supremo
Electoral. En la actualidad se le denomina Poder Electoral.
173 Denominada en la actualidad como Asamblea Nacional. El
Congreso de la Repblica era bicameral (diputados y sena-
dores) mientras que la asamblea Nacional elimina el cargo
de Senadores.
174 Hoy denominados Consejos Legislativos Regionales.
175 Denominacin con la cual se designara a la alianza de
fuerzas polticas y sociales que sirvieron de plataforma
electoral y posibilitaron el triunfo de Hugo Chvez en
326 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Diciembre de 1998.
176 Cenculo de poder no oficial que determinaba las decisio-
nes polticas que deberan tomar los rganos de direccin
partidaria de las organizaciones que apuntalaban el modelo
de democracia representativa
177 Kino es un juego de lotera -azar- en el cual el ciudadano
para ganar deba acertar la mayor cantidad de nmeros
posibles, dentro de un paquete de opciones limitadas.
178 Expresin venezolana utilizada para significar las frmulas
electorales cerradas, es decir, el grupo por el cual se sugie-
re votar, independientemente que sea una eleccin unino-
minal.
179 Quien se presenta con un nuevo partido socialdemcrata
denominado APERTURA. Esta organizacin desaparecera
meses despus.
180 Fundada en 1992 por disidentes socialcristianos.
181 Otrora militante de AD y quien en 1997 rompe con Accin
Democrtica para asumir las riendas del partido poltico
RENOVACIN, que se convierte en un fracaso electoral
en 1998. Posteriormente Claudio Fermn volvera a Accin
Democrtica y presentara su candidatura a la Alcalda
Mayor en el 2004.
182 Constitucionalista quien se enfrent al carcter originario de la
Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Chvez.
183 Ex Editor de la Revista Resumen, ExCandidato
Presidencial de la Causa R y posteriormente del grupo pol-
tico OPINA, a quien en la calle se le acusa de silenciar en
el pasado su locuaz verbo, como resultado de acuerdos
entre bastidores con Jaime Lusinchi y Luis Herrera. Su
eleccin se debe, en gran medida, a la vehemencia y desca-
rada oposicin al gobierno de Chvez y al Chavismo
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
327
demostrada en el discurso pronunciado en el Congreso
Nacional, tan slo unos das antes de la eleccin. Destaca
el hecho que el Presidente se encontraba en el hemiciclo del
parlamento cuando Olavarra pronunci su discurso.
184 Negritas del autor.
185 El stalinismo es una corriente burocrtica del pensamiento
socialista. El stalinismo apuesta por las transformaciones
desde arriba, de espaldas a las mayoras ciudadanas.
186 Desde los setenta el MAS pas a formar parte de las direc-
tivas sindicales.
187 Mepistas: militantes del viejo MEP fundado por el maestro
Prieto. La figura ms descollante de este estilo lo constitu-
a, entre otros, Pablo Castro.
188 En estas decisiones jug un papel especial Luis Miquilena,
formado bajo la perspectiva ideolgica del estalinismo y
las prcticas politiqueras oportunistas.
189 Dirigente sindical socialdemcrata. De origen humilde,
desarroll su carrera sindical a partir de su liderazgo en el
sector de los servicios, especialmente de los mesoneros. Su
modo de vida, su apego a la frasmasonera y la demagogia
propia de la burocracia sindical lo convirtieron en el proto-
tipo de dirigente sindical corrupto.
190 Navarro fue un dirigente sindical socialcristiano.
Representaba al burcrata con aires intelectualoides. Es
decir, el buen obrero. Su estilo reflejaba el estereotipo del
dirigente sindical con capacidad de incidencia en la clase
media, profesionales y empleados pblicos y con el cual,
los amos del poder podan sentarse al lado sin recelo algu-
no.
191 Liderazgo sindical influenciado por LCR, el PCV, el PST y
la izquierda revolucionaria.
328 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
192 Se dice que el camino del infierno est lapidado de buenas
intenciones.
193 Semanario venezolano que ha devenido en un pequeo
rgano de prensa en permanente crtica a lo que consideran
expresiones de corrupcin al interior del Chavismo.
194 Chvez naci en el pueblo de Sabaneta, Estado Barinas,
Venezuela.
195 Fundamentalmente la familia de Alejandra.
196 Vespertino de larga trayectoria periodstica en Venezuela.
197 Militante del PCV y ex guerrillero de los sesenta, Teodoro
Petkoff fundara con Pompeyo Mrquez el Movimiento al
Socialismo (MAS), organizacin socialista de centro de la
cual se apartara en 1998 al darle apoyo el MAS a la candi-
datura de Chvez.
198 Noviembre de 2004.
199 Representacin del viejo legislativo y el poder constituyen-
te a quienes les correspondi el papel de instancia de tran-
sicin hasta la eleccin de los nuevos diputados.
200 Conforme al Acuerdo de San Jos. Cuba es un pas caribe-
o y la extensin de la cooperacin es una cuestin comn
en el derecho internacional y los tratados de cooperacin.
201 Germn Snchez Otero.
202 Gregory Wilpert. Artculo electrnico.
203 Algunas iniciativas orientadas a derrotar esta tendencia
merecen ser nombradas. Entre otras, la escuela de cuadros
del PPT, las Conferencias de la Liga Socialista, los Plenos
del PCV y los cuadernos de formacin ideolgica del
MVR. Sin embargo, estas iniciativas resultan insuficientes
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
329
para alcanzar los resultados esperados.
204 Arias Crdenas, Chirinos, Jess Urdaneta, entre otros.
205 Valorada desde la perspectiva de Bordieu.
206 Al romper el MAS con la revolucin Bolivariana, el sector
patritico de esa organizacin rompe con ella y conforma
la organizacin Por la Democracia Social (PODEMOS).
De podemos se desprendera meses despus VAMOS.
207 VAMOS expresara al sector que dentro del MAS intenta-
ba convertirse en un centro que orientara y agrupara a los
sectores de avanzada de la oposicin y los sectores menos
revolucionarios del Chavismo. Esta alquimia poltica no
tena asidero en el momento histrico ,pero llev al diputa-
do Jimnez y a un puado de exmasistas a constituir esta
organizacin. Los militantes de VAMOS tuvieron una
breve pasanta en PODEMOS, organizacin con la cual
rompieron rpidamente.
208 Agrupacin poltica que surge al calor de la relegitimacin
de poderes en el 2000. Est conformada por ex militantes
del MAS y otras agrupaciones de la izquierda parlamenta-
ria de los ochenta y por algunos de los militares del 4 de
Febrero y 27 de Noviembre. Su lder ms publicitado es
Arias Crdenas y su presidente honorario es Pompeyo
Mrquez. Es un partido antichavista de centro.
209 CRA: Coordinadora de Relaciones Anarquistas.
210 El Libertario: vocero del anarquismo venezolano durante
los ltimos seis aos.
211 Secretario de Relaciones Internacionales del Partido
Comunista de Venezuela. Tomado de la revista_debatea-
bierto@yahoo.com
212 Convergencia: Disidencia de COPEI, liderada por Rafael
330 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
Caldera, lder del socialcristianismo venezolano.
213 Proyecto Venezuela: Partido de Ultra derecha cuyos orge-
nes se remontan a la dcada de los setenta bajo la figura del
partido Nuevo Orden. Su lder ms conocido es Salas
Rmer, quien fuera gobernador de Carabobo y su hijo Salas
Rmer Feo, actual gobernador de ese estado.
214 PJ: Primero Justicia. Partido de derecha, agrupa a sectores
disidentes de COPEI y AD. Pareciera perfilarse como el
partido de la pequea burguesa en la actualidad.
215 Roberto Giusti, Yquin es l?, El Universal, 2 de marzo de 1999.
216 Diputado a la Asamblea Nacional por el MVR.
217 Trmino despectivo que se utiliza para identificar a los miembros
de la denominada sociedad civil, perteneciente a un solo sector
social, de factura consumista. Adems, es una clara alusin ideol-
gica al Centro Comercial Sambil, uno de los lugares de encuentro
preferido de los caraqueos del Este.
218 Basada en el Artculo 350 de la Constitucin de la
Repblica Bolivariana de Venezuela.
219 Ley de los Consejos Locales de Planificacin Pblica.
Sancionada por la Asamblea Nacional el 16 de mayo de
2002.
220 Fondo Intergubernamental para la Descentralizacin. rga-
no de la administracin pblica nacional que asigna recur-
sos sobre proyectos presentados a los gobiernos estadales y
municipales, as como a la comunidad organizada.
221 rgano encargado de la planificacin y coordinacin de
polticas y acciones para el desarrollo del proceso de des-
centralizacin y transferencia de competencias del Poder
Nacional a los Estados y Municipios. Constitucin de la
Repblica Bolivariana de Venezuela, Art. 185.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
331
222 Ley de los Consejos Estadales de Planificacin y
Coordinacin de Polticas Pblicas, sancionada por la AN
el 01/08/2002.
223 Por su importancia pedaggica e histrica, los documentos
centrales del Sistema Nacional de Planificacin
Participativa, el Programa Todas las Manos a la Siembra
as como la propuesta de educacin en economa social, la
ratio productiva y un estudio comparativo sobre los mode-
los econmicos formarn parte de esta coleccin.
224 En esa oportunidad presentamos un documento de trabajo
titulado SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIN
PARTICIPATIVA, el cual, lamentablemente, no obtuvo la
atencin y divulgacin requerida, pero cuyos fundamentos
permitiran despus esbozar la propuesta de un Sistema
Integral de Comunicacin e Informacin (SICI).
225 Instituto Nacional de Cooperacin Educativa adscrito al
entonces Ministerio de Educacin y Deportes (MED)
226 Nuestras diferencias fundamentalmente se refieren a las
limitaciones del mtodo de alfabetizacin cubano para
construir una conciencia crtica, una apropiacin de la rea-
lidad y un compromiso con la transformacin ecolgica de
la sociedad.
227 Robinson es el seudnimo que utilizaba Simn Rodrguez,
el maestro del Libertador Simn Bolvar.
228 Mecanismo democrtico contemplado en la Constitucin
de la Repblica Bolivariana de Venezuela, a travs del cual
los electores pueden (va consulta electoral) revocarle el
mandato a cualquier funcionario pblico electo por vota-
cin popular.
229 Restearse, en Venezuela, apoyo decidido.
230 Plataforma de organizaciones radicales de la oposicin
332 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
cuyo propsito radica en ejecutar acciones de fuerza a tra-
vs de mecanismos democrticos contemplados en la
Constitucin para buscar la salida, por la va que sea, del
Presidente Chvez.
231 El CNE ofreci pruebas donde casi 18 mil personas firma-
ron varias veces con cdulas de identidad forjadas. Se lleg
a conocer de un caso en el que, por lo menos, firm 32
veces contra el Presidente Chvez.
232 Ver el apartado correspondiente a las Experiencias
Organizativas.
233 XI Pleno del Comit Central del Partido Comunista de
Venezuela (PCV), reunido el da 27 de marzo de 2004 en la
ciudad de Caracas. Comunicacin suscrita por Oscar Figuera,
Pedro Ortega Daz y David Velsquez., Secretario General,
Presidente y Secretario Juvenil del PCV, respectivamente.
234 Plataforma golpista de de la oposicin. El Bloque
Democrtico difiere de la Coordinadora Democrtica res-
pecto a los medios para salir de Chvez.
235 Consejo Nacional de Telecomunicaciones, responsable de
normar el uso del espectro radioelctrico nacional.
236 En Latinoamrica la injerencia de la bota yanqui se remonta
a 1835, cuando la ola expansiva yanqui le arrebat la mitad
de los territorios anteriormente pertenecientes a Mxico. Una
seguidilla de intervenciones se registrara a lo largo de la his-
toria a partir de la agresin contra el Paraguay en 1859, a fines
de siglo las intervenciones yanquis en todo el mundo se mul-
tiplicaron: Hawai, Puerto Rico, Filipinas, Cuba, Guam,
Samoa, los puertos de China y Panam. A inicios de siglo
XX, Hait y la guerra del Chaco (Bolivia y Paraguay) encuen-
tran tras bastidores al Gobierno Norteamericano. La guerra
fra acrecent la paranoia de Estados Unidos, quienes vean
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
333
detrs de cada huelga o manifestacin la mano de Mosc. La
poltica del containment haba sido enunciada por Truman
y la Casa Blanca se desvelaba en hacer frente a la expansin
comunista en el mundo. El Guatemalazo en 1954, Baha de
Cochinos (Cuba 1961), la intervencin en la Repblica
Dominicana en 1963, el golpe de Estado en Brasil en el 64,
ms tarde Chile en 1973, la intervencin silenciosa en
Nicaragua durante los ochenta, la invasin de Granada en
1983, la invasin de Panam en 1989 y Hait en 1991 consti-
tuyen la larga lista de eventos sucedidos en Amrica Latina
promovidos por los EEUU.
237 Ignacio Ramonet, Le Monde Diplomatique, octubre de 1999.
238 Universidad Central de Venezuela. Principal casa de estu-
dios superiores del pas.
239 Cubano Venezolano con fuertes vnculos con los grupos
anticastristas de Miami.
240 Adscrita a la opositora Alcalda Mayor de Caracas, cuyo
Alcalde era el disidente Chavista Alfredo Pea.
241 Periodista, director del mensual latinoamericano Question
y de la agencia Alia2
242 Ver Correos para la Emancipacin.
243 Maisanta es el apodo con el se conoca al bisabuelo de
Hugo Chvez, Pedro Prez Delgado, quien inicia su carre-
ra militar a los 16 aos, unindose a la insurreccin del
general Jos Manuel Hernndez, el Mocho, conocida como
la Revolucin de Queipa. Toma nuevamente las armas en
las filas mochistas de la Revolucin Libertadora en con-
tra del gobierno del presidente Cipriano Castro (1901-
1903) y participa en los combates librados en la zona de los
llanos occidentales. A partir de 1914, se alza en repetidas
oportunidades, junto con otros antiguos jefes mochistas,
en contra del rgimen de Juan Vicente Gmez y se destaca
334 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
como uno de los principales caudillos de los llanos de
Apure y Barinas. Segn lo requieren las circunstancias,
busca refugio en las sabanas colombianas de Casanare,
Arauca y El Meta. A comienzos de 1922, acepta un pacto
de amnista con el presidente del estado Apure, Hernn
Febres Cordero, pero acusado de estar comprometido en un
nuevo alzamiento capitaneado por el general Francisco
Parra Pacheco (mayo 1922), es apresado y luego traslada-
do a la crcel de Puerto Cabello, donde es recluido y engri-
llado hasta su muerte (1922-1924). Su figura de caudillo
popular ha inspirado numerosos corridos, uno de ellos
escrito por Andrs Eloy Blanco en 1936.
244 Para la fecha Ministro de Planificacin y Desarrollo.
Fungi como Segundo Jefe del Comando.
245 Para la fecha Director de Relaciones Presidenciales. Fungi
como Secretario del Comando.
246 Para la fecha Ministro de Estado para la Economa Social.
Fungi como Responsable de Tecnologa del Comando.
247 Para la fecha Candidato a la Gobernacin del estado
Miranda. Fungi como Responsables de Logstica del
Comando.
248 Para la fecha Ministro de Energa y Minas. Fungi como
Responsable de Movilizacin del Comando.
249 Para la fecha Diputado a la Asamblea Nacional. Fungi
como Responsable de Organizacin del Comando.
250 Para la fecha Diputada a la Asamblea Nacional. Fungi
como Responsable de Patrullas del Comando.
251 Fundador del MBR 200. Fungi como Responsable de
Ideologa del Comando.
252 Historiador y Docente Universitario. Fungi como
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
335
Responsable de Asuntos Internacionales del Comando.
253 Periodista. Fungi como Responsable de Imagen y Eventos
del Comando.
254 Para la fecha Candidato a la Alcalda de Baruta, estado
Miranda. Fungi como Responsable de Enlaces del
Comando.
255 Para la fecha Ministro de Comunicacin e Informacin.
Fungi como Responsable de Estrategia Comunicacional
del Comando.
256 Dictador que durante 27 aos rigi los destinos de
Venezuela - en lo que ha sido la dictadura ms prolongada
de nuestra historia. Nace en la Hacienda La Mulera (Edo.
Tchira) el 24 de julio de 1857 y muere en Maracay (Edo
Aragua) el 17 de diciembre de 1935.
257 Abogado, educador y poeta, autor del clebre poema
Florentino y el Diablo. Nace en Barinas (Edo. Barinas) el 4 de
septiembre de1905 y Muere en Caracas el 28 marzo de 1971.
258 Santa Ins fue una batalla de la Guerra Federal (1859-
1864), librada el 10 de diciembre de 1859, en la que el cau-
dillo popular Ezequiel Zamora, a la cabeza de las huestes
liberales, atrajo a las fuerzas conservadoras hasta sus trin-
cheras con un modelo de operacin de retaguardia y, con un
violento contraataque, les propin una derrota fulminante.
259 Guerra civil en Venezuela desarrollada entre los aos 1859 y
1863. Desde 1830, al trmino de la guerra de independencia,
el pas haba sido gobernado por una oligarqua en donde se
juntaban algunas de las viejas fortunas de la poca colonial
con las nuevas adquiridas durante la independencia (quizs
el mejor ejemplo de stas es el General Pez). Aunque el par-
tido conservador, el partido base de dicha oligarqua, haba
336 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
sido derrotado en las elecciones de 1846, los nuevos gober-
nantes, los hermanos Monagas, nominalmente liberales,
pertenecan tambin a la oligarqua y, de hecho, eran al igual
que Pez, propietarios de enormes cantidades de tierra en el
oriente del pas. El campesinado o peonaje, as como los
antiguos esclavos, liberados finalmente en 1854 (aunque
nominalmente lo haban sido en 1816 por decreto de
Bolvar) se encontraban en una situacin de extrema pobre-
za, por lo que los encendidos discursos de Antonio Leocadio
Guzmn y Ezequiel Zamora los lanz a una lucha por :la
libertad, democracia, independencia econmica, ansias de
tierra acaparadas por un reducido grupo de terratenientes.
El grito de guerra: OLIGARCAS, TEMBLAD, VIVA LA
LIBERTAD, lo resume claramente.
260 Acepcin con la que se denomina a los integrantes de las
Patrullas. Por cada Patrulla existen 10 patrulleros.
261 Empresa de capital extranjero, residenciada en Miami,
EEUU, encargada del proceso de automatizacin del refe-
rndum nacional en Venezuela.
262 Guaicaipuro: firme opositor que encontraron los conquista-
dores espaoles en las recin descubiertas tierras venezola-
nas (1498). Cacique de los indios Teques y Caracas, acau-
dill la resistencia a la penetracin europea en la zona nor-
central de Venezuela.
263 Francisco de Miranda (1750 - 1816) Precursor de la inde-
pendencia de Amrica Latina.
264 Jos Antonio Pez (1790 1873) General en Jefe de la
Independencia de Venezuela. Presidente de la Repblica en
tres ocasiones.
265 Antonio Jos de Sucre (1795 1830) Compaero de armas y com-
plemento indispensable de Simn Bolvar, recibe el ttulo de Gran
Mariscal de Ayacucho. Fue el primer presidente de Bolivia.
Historia de la Revolucin Bolivariana
Pequea Crnica 1948 - 2004
337
266 Jos de San Martn (1778 1850) Libertador de Argentina,
Chile y Per.
267 Jos Gervasio Artigas (1764 1850) Militar y prcer
nacional uruguayo.
268 Luisa Cceres de Arismendi (1799 1866) Herona de la
Independencia venezolana y smbolo de la fortaleza huma-
na ante la adversidad. Esposa del prcer Juan Bautista
Arismendi.
269 Jos Leonardo Chirino. Lder de la insurreccin de negros
y zambos desarrollada en la serrana de Coro en 1795.
270 Emiliano Zapata (1879 - 1919) Lder de la revolucin
mexicana.
271 La traicin al proceso bolivariano la protagonizaron varios
Gobernadores electos gracias al apoyo del Presidente
Chvez (Rojas Surez en el estado Bolvar y David de
Lima en Anzotegui), as como algunos alcaldes (Afredo
Pea en la Alcalda Mayor de Caracas), un puado de dipu-
tados a la Asamblea Nacional (Albarenga, Tablante, Armas,
entre otros) sin mencionar diputados regionales, concejales
y miembros de juntas parroquiales.
338 Coleccin Participacin Protagnica y Revolucin Bolivariana
Luis Bonilla-Molina y Haiman El Troudi
También podría gustarte
- Marx en El Siglo XXIDocumento322 páginasMarx en El Siglo XXIRicardo OttonelloAún no hay calificaciones
- 1958 - La Lucha de Los MaestrosDocumento11 páginas1958 - La Lucha de Los MaestrosSofí Arguijo100% (2)
- Revista Cuarto Intermedio N°120Documento96 páginasRevista Cuarto Intermedio N°120danmerc100% (2)
- 3.LA GLOBALIZACION TERCERA (Y ÚLTIMA) ETAPA DEL CAPITALISMO Un Análisis Desde El Materialismo Histórico-2011.ciafardiniDocumento43 páginas3.LA GLOBALIZACION TERCERA (Y ÚLTIMA) ETAPA DEL CAPITALISMO Un Análisis Desde El Materialismo Histórico-2011.ciafardiniChechucocha100% (2)
- Arbol de Problemas, PoliticoDocumento4 páginasArbol de Problemas, PoliticoKarol QuirozAún no hay calificaciones
- Ingreso Reglamento Interno SEREMI SALUD PDFDocumento1 páginaIngreso Reglamento Interno SEREMI SALUD PDFCote BytfAún no hay calificaciones
- Contribucion Al Problema de La Vivienda.Documento74 páginasContribucion Al Problema de La Vivienda.Santi AgoAún no hay calificaciones
- Rodriguez Ostria Gustavo-Weise Crista 2003.bolivia La Reforma, ¿Sin Forma PDFDocumento19 páginasRodriguez Ostria Gustavo-Weise Crista 2003.bolivia La Reforma, ¿Sin Forma PDFrevoltosodeamericaAún no hay calificaciones
- CNTE: Resolutivos IV Congreso EducacionDocumento16 páginasCNTE: Resolutivos IV Congreso EducacionMovimiento de Bases Magisteriales100% (1)
- Rusia en 1931 Reflexiones Al Pie Del Kremlin PDFDocumento214 páginasRusia en 1931 Reflexiones Al Pie Del Kremlin PDFJulio Soto LovonAún no hay calificaciones
- Metodos de Trabajo y Organizacion Popular PDFDocumento193 páginasMetodos de Trabajo y Organizacion Popular PDFGonzalo Andrés TeatroForoAún no hay calificaciones
- Los Circuitos Socio-Sonicos Del ReguetonDocumento10 páginasLos Circuitos Socio-Sonicos Del ReguetonMike SandovalAún no hay calificaciones
- Gabriel Jackson - Cuadernos Mundo Actual Historia 16 Nº 005 - Orígenes de La Guerra FríaDocumento32 páginasGabriel Jackson - Cuadernos Mundo Actual Historia 16 Nº 005 - Orígenes de La Guerra FríaVte VteggsaAún no hay calificaciones
- Guillén, Abraham - Economía Autogestionaria. Las Bases Del Desarrollo Económico de La Sociedad Libertaria (FAL, 1990)Documento494 páginasGuillén, Abraham - Economía Autogestionaria. Las Bases Del Desarrollo Económico de La Sociedad Libertaria (FAL, 1990)Kurt WilckensAún no hay calificaciones
- Movimiento Obrero en Mexico Desde 1979Documento86 páginasMovimiento Obrero en Mexico Desde 1979David100% (2)
- Las Rebeliones Sociales A Lo Largo de La Historia Hasta El S XVI Vitale LuisDocumento53 páginasLas Rebeliones Sociales A Lo Largo de La Historia Hasta El S XVI Vitale LuisAnonymous Yw70EVHkeAún no hay calificaciones
- Ideologías y Tendencias en La Comuna de ParísDocumento151 páginasIdeologías y Tendencias en La Comuna de ParísEmilio Francisco BravoAún no hay calificaciones
- Festival VallenatoDocumento22 páginasFestival VallenatoLuisEnriqueMorenoPerezAún no hay calificaciones
- Ocho Documentos Sobre Los Cuadros - Comité Ejecutivo Unión Obrera ComunistaDocumento56 páginasOcho Documentos Sobre Los Cuadros - Comité Ejecutivo Unión Obrera ComunistaProfrFerAún no hay calificaciones
- El Machete 1 PDFDocumento100 páginasEl Machete 1 PDFPiña CEAún no hay calificaciones
- Lenin Jjmarie PDFDocumento379 páginasLenin Jjmarie PDFLuis Yánez RamosAún no hay calificaciones
- Catatumbo Memorias de Vida y DignidadDocumento676 páginasCatatumbo Memorias de Vida y Dignidadindagador100% (2)
- Conciencia de ClaseDocumento9 páginasConciencia de ClaseidealesyaAún no hay calificaciones
- Principios #7. Octubre - Noviembre 1951. Tercera Epoca. Partido Comunista de ChileDocumento19 páginasPrincipios #7. Octubre - Noviembre 1951. Tercera Epoca. Partido Comunista de ChilepopolovskyAún no hay calificaciones
- CDocumento487 páginasCAntonio GutiérrezAún no hay calificaciones
- Los Límites Del Capital en La Longue Durée (Tesis de Maestría) PDFDocumento288 páginasLos Límites Del Capital en La Longue Durée (Tesis de Maestría) PDFduwey23Aún no hay calificaciones
- Bernstein Et Al - La Segunda Internacional y El Problema Nacional y ColonialDocumento219 páginasBernstein Et Al - La Segunda Internacional y El Problema Nacional y ColonialMarcos JimenezAún no hay calificaciones
- Mutaciones Del Campo Politico en BoliviaDocumento365 páginasMutaciones Del Campo Politico en BoliviaGobernabilidad DemocráticaAún no hay calificaciones
- Siglo XX Intelectuales MilitantesDocumento294 páginasSiglo XX Intelectuales MilitantesViva San MarcosAún no hay calificaciones
- Ediciones Ideologia Sovietica CooperativasDocumento162 páginasEdiciones Ideologia Sovietica CooperativasMiguel Balaguer DomínguezAún no hay calificaciones
- La APPO y El Desarrollo de La Crisis de Hegemonía en Oaxaca.Documento204 páginasLa APPO y El Desarrollo de La Crisis de Hegemonía en Oaxaca.Joel Ortega ErreguerenaAún no hay calificaciones
- Primer Libro Orlando BorregoDocumento121 páginasPrimer Libro Orlando BorregoLuz Mely Reyes100% (1)
- Bolivar y Santander Dos Posiciones ContrDocumento752 páginasBolivar y Santander Dos Posiciones ContrEleazar CarrionAún no hay calificaciones
- America PrehistoricaDocumento215 páginasAmerica Prehistoricaisaias marcial bolivar vallejosAún no hay calificaciones
- Gabriel García Márquez. El Caribe y Los Espejismos de La ModernidadDocumento5 páginasGabriel García Márquez. El Caribe y Los Espejismos de La ModernidadUniversidad del Norte EditorialAún no hay calificaciones
- Revista Nuestramérica N°6, Volumen 3 "Afrodescendientes, Memoria y Racismo"Documento172 páginasRevista Nuestramérica N°6, Volumen 3 "Afrodescendientes, Memoria y Racismo"Revista nuestrAmérica, issn 0719-3092Aún no hay calificaciones
- Rumbo Al Socialismo Orlando BorregoDocumento66 páginasRumbo Al Socialismo Orlando BorregoJeffrey PinoAún no hay calificaciones
- Vision Dialectica de Bolivia - Roberto AlvaradoDocumento127 páginasVision Dialectica de Bolivia - Roberto Alvaradovladimir mendozaAún no hay calificaciones
- Historia Del Movimiento Obrero en Venezuela 1Documento26 páginasHistoria Del Movimiento Obrero en Venezuela 1Juan Luis DazaAún no hay calificaciones
- Dos Tácticas de La Socialdemocracia en La Revolución DemocráticaDocumento87 páginasDos Tácticas de La Socialdemocracia en La Revolución DemocráticaJoseKRKAún no hay calificaciones
- Génesis y Actualidad Del Sindicalismo Magisterial - Enrique Ávila CarrilloDocumento12 páginasGénesis y Actualidad Del Sindicalismo Magisterial - Enrique Ávila CarrilloProfrFerAún no hay calificaciones
- Ksmwneod KakwnwnekaDocumento238 páginasKsmwneod KakwnwnekaAdrian Israel Juarez Villaverde100% (1)
- Diego Ricol - Historia Del Beisbol VenezolanoDocumento7 páginasDiego Ricol - Historia Del Beisbol VenezolanoDiego Ricol FreyreAún no hay calificaciones
- Marx y La Crítica de La Economía Política El Capitalismo Un Régimen Social de Explotación Que Engendra Su Propia CrisisDocumento53 páginasMarx y La Crítica de La Economía Política El Capitalismo Un Régimen Social de Explotación Que Engendra Su Propia CrisisLorena PalominoAún no hay calificaciones
- BELTRAN Ideologia Politica Del Anarquismo PDFDocumento114 páginasBELTRAN Ideologia Politica Del Anarquismo PDFManuelAún no hay calificaciones
- Venezuela, Golpe y Petróleo - Luis LanderDocumento5 páginasVenezuela, Golpe y Petróleo - Luis LanderJack HenriquezAún no hay calificaciones
- Revista Internacional. Edicion Chilena. Nuestra Epoca N°8. Agosto 1989Documento51 páginasRevista Internacional. Edicion Chilena. Nuestra Epoca N°8. Agosto 1989oscardante_ceAún no hay calificaciones
- MustoMarx v03Documento104 páginasMustoMarx v03Cesar MarroquínAún no hay calificaciones
- La revolución rusa: La fábrica de una nueva sociedadDe EverandLa revolución rusa: La fábrica de una nueva sociedadAún no hay calificaciones
- Historia ArgentinaDocumento210 páginasHistoria ArgentinaFrancisco RuizAún no hay calificaciones
- Hist Univ Contem Gaalvarez2015Documento263 páginasHist Univ Contem Gaalvarez2015Nara Ricardes100% (1)
- Alicia Izaguirre Castro - Historia de México Moderna y ContemporáneaDocumento346 páginasAlicia Izaguirre Castro - Historia de México Moderna y ContemporáneaNéstor Slockis Campodónico75% (4)
- Fines Hist. Argentina - 2 - NDocumento221 páginasFines Hist. Argentina - 2 - NGISELDAAún no hay calificaciones
- Historia Argentina Plan Fines U1 y 2Documento34 páginasHistoria Argentina Plan Fines U1 y 2Nestor GabrielAún no hay calificaciones
- 1-Historia Universal Contemporanea PDFDocumento158 páginas1-Historia Universal Contemporanea PDFnestor hugo sarmientoAún no hay calificaciones
- Pierre Broué, Comunistas Contra Stalin. Masacre de Una Generación PDFDocumento400 páginasPierre Broué, Comunistas Contra Stalin. Masacre de Una Generación PDFgustavoreynoso100% (4)
- Reynaga Tomo 4 Vol 10Documento320 páginasReynaga Tomo 4 Vol 10Ivan Reynaldo Laura Apaza100% (2)
- Diego Abad de Santillan Ricardo Flores Magon El Apostol de La Revolucion Mexicana PDFDocumento94 páginasDiego Abad de Santillan Ricardo Flores Magon El Apostol de La Revolucion Mexicana PDFCamila JuárezAún no hay calificaciones
- EL CANALLA Biografía Che Guevara PDFDocumento266 páginasEL CANALLA Biografía Che Guevara PDFGermán Jiménez100% (2)
- La Revolución Mexicana Tomo I RevDocumento462 páginasLa Revolución Mexicana Tomo I RevHeriberto Constantino CAún no hay calificaciones
- Jose Diaz - Tres Años de Lucha PDFDocumento285 páginasJose Diaz - Tres Años de Lucha PDFpintxogorriaAún no hay calificaciones
- José Carlos MariáteguiDocumento253 páginasJosé Carlos MariáteguiLiberación Popular100% (4)
- El Sueño ZapatistaDocumento160 páginasEl Sueño ZapatistaNancy Carla100% (1)
- CUBA - 1959. Una Rebelion Contra Las Oligarquias y Los Dogmas (Cuadernos de Pensamiento Critico Ruth 3)Documento512 páginasCUBA - 1959. Una Rebelion Contra Las Oligarquias y Los Dogmas (Cuadernos de Pensamiento Critico Ruth 3)EDisPAL100% (2)
- Marta Harnecker - Pueblos en ArmasDocumento188 páginasMarta Harnecker - Pueblos en ArmasOliveira FelipeAún no hay calificaciones
- VAN DIJK T - Ideología y Análisis Del DiscursoDocumento40 páginasVAN DIJK T - Ideología y Análisis Del DiscursoEDisPALAún no hay calificaciones
- Castellanos Laura, Mexico Armado (Extractos)Documento24 páginasCastellanos Laura, Mexico Armado (Extractos)EDisPAL0% (1)
- ALLARD Jean-Guy - Posada Carriles, Cuatro Décadas de TerrorDocumento233 páginasALLARD Jean-Guy - Posada Carriles, Cuatro Décadas de TerrorEDisPALAún no hay calificaciones
- Camilo, El Cura Guerrillero - Walter BroderickDocumento259 páginasCamilo, El Cura Guerrillero - Walter BroderickQuarkAún no hay calificaciones
- RecuerdosDocumento60 páginasRecuerdosJuan Fra JaAún no hay calificaciones
- VERON Eliseo - La Palabra Adversativa. Observaciones Sobre La Enunciacion PoliticaDocumento11 páginasVERON Eliseo - La Palabra Adversativa. Observaciones Sobre La Enunciacion PoliticaEDisPAL50% (2)
- Che - El Camino Del FuegoDocumento319 páginasChe - El Camino Del FuegoSara BedoyaAún no hay calificaciones
- EperristaDocumento169 páginasEperristaEpinoza BenitoAún no hay calificaciones
- Economia Social y Economia Popular para EnsayoDocumento92 páginasEconomia Social y Economia Popular para EnsayomhorteAún no hay calificaciones
- Veron Eliseo - Ideologia Y Comunicacion de MasasDocumento12 páginasVeron Eliseo - Ideologia Y Comunicacion de MasasNatidominguez82Aún no hay calificaciones
- Vandijk El Acd y El Pensamiento SocialDocumento7 páginasVandijk El Acd y El Pensamiento SocialJose Fernando Duque CárdenasAún no hay calificaciones
- Sandino, General de Hombres Libres - Gregorio SelserDocumento275 páginasSandino, General de Hombres Libres - Gregorio SelserRolando_Mendoza_BAún no hay calificaciones
- Van Dijk Análisis Del DiscursoDocumento30 páginasVan Dijk Análisis Del DiscursofedorvladislavAún no hay calificaciones
- TORRES C - Pensamiento de Camilo TorresDocumento105 páginasTORRES C - Pensamiento de Camilo TorresEDisPAL100% (1)
- VAN DIJK T - Ideologia y DiscursoDocumento21 páginasVAN DIJK T - Ideologia y DiscursoEDisPAL82% (11)
- KARAM Tanius - Una Introducción Al Estudio Del Discurso y Al Análisis Del Discurso (GMJE)Documento14 páginasKARAM Tanius - Una Introducción Al Estudio Del Discurso y Al Análisis Del Discurso (GMJE)EDisPALAún no hay calificaciones
- Algunas Notas Sobre La Ideologia y La Teoria Del DiscursoDocumento18 páginasAlgunas Notas Sobre La Ideologia y La Teoria Del DiscursoYuli Santodomingo FigueroaAún no hay calificaciones
- Habermas, Jurgen - Teoria de La Accion Comunicativa IDocumento521 páginasHabermas, Jurgen - Teoria de La Accion Comunicativa Iapi-19756791Aún no hay calificaciones
- TAPIA VALDES Jorge - El Terrorismo de Estado. La Doctrina de La Seguridad Nacional en El Cono SurDocumento278 páginasTAPIA VALDES Jorge - El Terrorismo de Estado. La Doctrina de La Seguridad Nacional en El Cono SurEDisPAL100% (6)
- VPR - Vanguarda Popular RevolucionariaDocumento25 páginasVPR - Vanguarda Popular RevolucionariaEDisPALAún no hay calificaciones
- Roitman Pensar America Latina El Desarrollo de La Sociologia A CLACSODocumento216 páginasRoitman Pensar America Latina El Desarrollo de La Sociologia A CLACSOespasmoAún no hay calificaciones
- Nestor Kohan Ni Calco Ni Copia Ensayos Sobre El Marxismo Argentino y LatinoamericanoDocumento493 páginasNestor Kohan Ni Calco Ni Copia Ensayos Sobre El Marxismo Argentino y LatinoamericanognopataAún no hay calificaciones
- Camilo Torres EscritosDocumento84 páginasCamilo Torres EscritosjsebfaguaAún no hay calificaciones
- Gregorio Selser - Sandino - General de Hombres LibresDocumento272 páginasGregorio Selser - Sandino - General de Hombres LibresLen Holloway100% (1)
- Petras EscritosDocumento842 páginasPetras EscritosAnatilde SenatoreAún no hay calificaciones
- TALENS M - Cuba en El Corazon (2005)Documento34 páginasTALENS M - Cuba en El Corazon (2005)EDisPALAún no hay calificaciones
- Un Sueño Con BolivarDocumento224 páginasUn Sueño Con Bolivarsalem3333Aún no hay calificaciones
- D.J - DomicilioDocumento2 páginasD.J - DomicilioAG JairoAún no hay calificaciones
- 16 - Peters (1999) - La Politica de La BurocraciaDocumento57 páginas16 - Peters (1999) - La Politica de La BurocraciaFrancisco Orellana PalmaAún no hay calificaciones
- 2013 Fernando Caparros Ambito Personal Derecho TrabajoDocumento87 páginas2013 Fernando Caparros Ambito Personal Derecho TrabajoMariela Soledad SartoriAún no hay calificaciones
- Loterias Mpuesto Sobre La Renta RetencionesDocumento26 páginasLoterias Mpuesto Sobre La Renta Retencionesfrank palmeroAún no hay calificaciones
- Amparo de Pobreza ADRIANA MARCELA MEJIADocumento2 páginasAmparo de Pobreza ADRIANA MARCELA MEJIAJohn ArandaAún no hay calificaciones
- 07 Meini Inimputabilidad Penal Por Diversidad CulturalDocumento35 páginas07 Meini Inimputabilidad Penal Por Diversidad CulturalGiovany PortillaAún no hay calificaciones
- Ley #29053Documento2 páginasLey #29053Alvaro MazureAún no hay calificaciones
- Asamblea General Extraordinaria de La Asociación de Anconeteros Servicio A Pedal de AnconDocumento2 páginasAsamblea General Extraordinaria de La Asociación de Anconeteros Servicio A Pedal de AnconJhair BautistaAún no hay calificaciones
- 3 Decreto No. 215 16Documento4 páginas3 Decreto No. 215 16Carlos Jesus Bobea MejiaAún no hay calificaciones
- Recibos Por Honorarios OrientadoresDocumento71 páginasRecibos Por Honorarios OrientadoresKatya Lizbeth Gamonal FernandezAún no hay calificaciones
- Despapelizacion AdministrativaDocumento18 páginasDespapelizacion AdministrativaIsfd 139 Mariano Moreno Carmen De ArecoAún no hay calificaciones
- Contrato de Condiciones Uniformes PDFDocumento66 páginasContrato de Condiciones Uniformes PDFPaulino Murcia HerreraAún no hay calificaciones
- Contrato 150 Computadoras Noviembre 2017Documento4 páginasContrato 150 Computadoras Noviembre 2017Diana TrujilloAún no hay calificaciones
- Ley 2196 de 2022 - IncDocumento9 páginasLey 2196 de 2022 - IncfmtriferAún no hay calificaciones
- Instructivo Del Proceso Serums 2011Documento19 páginasInstructivo Del Proceso Serums 2011Jerzy ArenasAún no hay calificaciones
- Villey, Burke y El Espiritu de La Doctrina Del Derecho Natural. Bernardino MontejanoDocumento32 páginasVilley, Burke y El Espiritu de La Doctrina Del Derecho Natural. Bernardino MontejanoFlávio L. AlencarAún no hay calificaciones
- Sumario de Interdicto de Obra Nueva y Peligrosa NuevoDocumento5 páginasSumario de Interdicto de Obra Nueva y Peligrosa Nuevoluisa garcia marquez50% (2)
- Señor Nuevo Pagare Notarial (Negocio)Documento11 páginasSeñor Nuevo Pagare Notarial (Negocio)ESTEDYAún no hay calificaciones
- Base PresuntaDocumento52 páginasBase PresuntaLorena HidalgoAún no hay calificaciones
- Acumulacion de Procesos LaboralDocumento4 páginasAcumulacion de Procesos LaboralLuis ArangoAún no hay calificaciones
- Ens R: Democracia y Derechos HumanosDocumento66 páginasEns R: Democracia y Derechos HumanosBernardo moralesAún no hay calificaciones
- La Claridad y El Orden en La Narración Del Discurso JurídicoDocumento48 páginasLa Claridad y El Orden en La Narración Del Discurso JurídicoJuan Carlos Colasurdo100% (1)
- Principios Fundamentales Del Derecho PenalDocumento3 páginasPrincipios Fundamentales Del Derecho Penal2Gemelos13 GamerAún no hay calificaciones
- Estudio de Impacto AmbientalDocumento42 páginasEstudio de Impacto AmbientalDeivi Gavidia OlayaAún no hay calificaciones
- Fuero SindicalDocumento4 páginasFuero SindicalMarimar Agredo CruzAún no hay calificaciones
- S02.s1 - Personas Como Sujetos de DerechoDocumento47 páginasS02.s1 - Personas Como Sujetos de DerechoKenneth Leyva GomezAún no hay calificaciones
- Revista Odajup Del Santa 2019Documento37 páginasRevista Odajup Del Santa 2019Juan Carlos Gonzales LeonAún no hay calificaciones
- Texto Expositivo Derecho Laboral en ColombiaDocumento5 páginasTexto Expositivo Derecho Laboral en ColombiaLiz MedinaAún no hay calificaciones