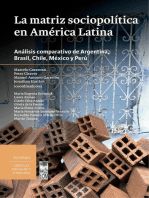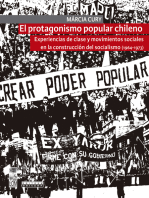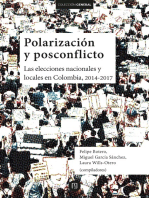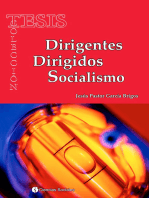Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Las Izquierdas Latinoamericanas de La Oposición Al Poder (Ines Pousadela)
Las Izquierdas Latinoamericanas de La Oposición Al Poder (Ines Pousadela)
Cargado por
Danilo Alejandro LiraDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Las Izquierdas Latinoamericanas de La Oposición Al Poder (Ines Pousadela)
Las Izquierdas Latinoamericanas de La Oposición Al Poder (Ines Pousadela)
Cargado por
Danilo Alejandro LiraCopyright:
Formatos disponibles
Las izquierdas
latinoamericanas
Las izquierdas latinoamericanas / Pablo Alegre ... [et.al.]. - 1a ed. -
Buenos Aires : Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, 2010.
346 p. ; 23x16 cm. - (Becas de investigacin / Bettina Levy)
ISBN 978-987-1543-54-0
1. Sociologa Poltica. I. Alegre , Pablo
CDD 306.2
Otros descriptores asignados por la Biblioteca virtual de CLACSO:
Izquierda / Gobierno / Oposicin poltica / Democracia / Polticas
pblicas / Modelos de desarrollo / Economa / Amrica Latina /
Cono Sur / Argentina
La Coleccin Becas de Investigacin es el resultado de una iniciativa dirigida a la difusin de los
trabajos que los investigadores de Amrica Latina y el Caribe realizan con el apoyo del Programa
Regional de Becas de CLACSO.
Este libro presenta las investigaciones que los autores realizaron en el marco del concurso de
proyectos sobre Gobiernos progresistas en la era neoliberal: estructuras de poder y concepciones del
desarrollo en Amrica Latina y el Caribe y Partidos, movimientos y alternativas polticas en Amrica
Latina y el Caribe, organizados por el Programa Regional de Becas de CLACSO con el apoyo de la
Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, Asdi.
Coleccin Becas de Investigacin
Las izquierdas
latinoamericanas
De la oposicin al gobierno
Pablo Alegre
Roco Annunziata
Florencia Anta
Marcelo Marchesini da Costa
Sebastin G. Mauro
Julia SantAnna
Daniela Slipak
Federico Traversa
Introduccin de
Ins Pousadela
Editor Responsable Emir Sader, Secretario Ejecutivo
Coordinador Acadmico Pablo Gentili, Secretario Ejecutivo Adjunto
Coleccin Becas de Investigacin
Directora de la Coleccin Bettina Levy, Coordinadora del Programa Regional de Becas
Asistentes Natalia Gianatelli - Luciana Lartigue - Magdalena Rauch
Revisin tcnica de textos Ins Mara Pousadela
rea de Produccin Editorial y Contenidos Web de CLACSO
Responsable editorial Lucas Sablich
Director de arte Marcelo Giardino
Responsable de contenidos web Juan Acerbi
Webmaster Sebastin Higa
Logstica Silvio Nioi Varg
Produccin Fluxus Estudio
Arte de tapa Ignacio Solveyra
Primera edicin
Las izquierdas latinoamericanas. De la oposicin al gobierno
(Buenos Aires: CLACSO, noviembre de 2010)
ISBN 978-987-1543-54-0
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Queda hecho el depsito que establece la Ley 11723.
CLACSO
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Cincias Sociais
Av. Callao 875 | Piso 5 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina
Tel. [54 11] 4811 6588 | Fax [54 11] 4812 8459 | <clacso@clacso.edu.ar> | <www.clacso.org>
No se permite la reproduccin total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informtico, ni
su transmisin en cualquier forma o por cualquier medio electrnico, mecnico, fotocopia u otros mtodos, sin el
permiso previo del editor.
Este libro est disponible en texto completo en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO <www.biblioteca.clacso.edu.ar>
Patrocinado por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional
Director editorial: Juan Carlos Manoukian
Consejo editorial: Mariano Garreta, Susana Ferraris, Violeta Manoukian, Hctor Olmos
Produccin: Cecilia Camporeale, Toms Manoukian
Comunicacin: Ignacio Snchez Durn
Administracin y logstica: Eliana Fiorito, Ariel Schafran
Ediciones CICCUS | Medrano 288 | C1179AAD Ciudad de Buenos Aires | Argentina
Tel. [54 11] 4981 6318 | ciccus@ciccus.org.ar | www.ciccus.org.ar
ndice
Introduccin
Ins Mara Pousadela 9
Parte I. Genealogas, trayectorias y perspectivas
Los giros a la izquierda en el Cono Sur: gobiernos
progresistas y alternativas de desarrollo en
perspectiva comparada
Pablo Alegre 31
Polticas sociales y desarrollo: los desafos para
las izquierdas de Chile y Uruguay
Florencia Anta 77
Parte II. Los gobiernos de izquierda ante
la cuestin social
Irmos que no se falam: programas de
transferncia de renda, sistemas de proteo
social e a desigualdade na Amrica Latina
Julia SantAnna 131
Formao da agenda governamental do Brasil e
da Venezuela: as polticas pblicas de economia
popular e solidria revelando projetos distintos
Marcelo Marchesini da Costa 165
La izquierda uruguaya frente al dilema
redistributivo. La experiencia del Frente Amplio,
de la oposicin al gobierno, 1971-2008
Federico Traversa 211
Parte III. Seas de identidad de la
izquierda y el progresismo
Entre lmites y fronteras: articulaciones y
desplazamientos del discurso poltico en la
Argentina pos-crisis (2002-2004)
Daniela Slipak 243
Prdica y crisis de la retrica progresista en la
ciudad de Buenos Aires (2003-2006)
Sebastin G. Mauro 277
Apostando a lo local: la democracia de
proximidad en el Municipio de Morn
Roco Annunziata 309
9
Introduccin
Ins Mara Pousadela
EN EL CURSO DE LA LTIMA DCADA accedieron electoralmente
al gobierno de numerosos pases de Amrica Latina partidos o coali-
ciones polticas que comparten, con diversos grados de parentesco,
una misma liacin ideolgica que los coloca en algn sitio del espa-
cio de la izquierda del espectro poltico. Se designan y autodesignan
como de izquierda, de centro-izquierda o progresistas; sin embargo,
poco los une adems de su comn oposicin a la ortodoxia neoliberal
que han venido a sustituir.
Se cuentan entre ellos el Frente para la Victoria ensamblado en
la Argentina por Nstor Kirchner con fragmentos del peronismo (un
partido-movimiento que, pese a su identicacin con la justicia so-
cial, no es en principio ni de derecha ni de izquierda, y que contiene
en su interior las tendencias ms diversas) y al que acabara dirigien-
do; el brasileo Partido dos Trabalhadores encabezado por Incio
Lula da Silva; el Movimiento al Socialismo de Evo Morales en Boli-
via; el Partido Socialista chileno que, en el marco de la Concertacin
de Partidos por la Democracia, elev sucesivamente a la presidencia
a Ricardo Lagos y a Michelle Bachelet; la Alianza PAIS (Patria Alti-
va y Soberana) de Rafael Correa en Ecuador; la Alianza Patritica
para el Cambio liderada por Fernando Lugo en Paraguay; el Frente
Sandinista de Liberacin Nacional (FSLN) con el cual Daniel Ortega
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
10
retorn a la presidencia de Nicaragua; el Frente Farabundo Mart
para la Liberacin Nacional (FMLN) que, tras haber dejado las ar-
mas, acaba de elevar a Mauricio Funes a la presidencia de El Salva-
dor; el Frente Amplio que, tras varios intentos fallidos, logr elegir a
Tabar Vzquez en el Uruguay; y, en Venezuela, el Movimiento Quinta
Repblica liderado por Hugo Chvez. Similares avances se han veri-
cado tambin en otros casos especcamente, el del PRD mexicano,
con Andrs Lpez Obrador a la cabeza en que, con fraude o sin l, la
alternativa progresista qued a las puertas de la presidencia pero no
logr acceder a ella.
La llegada al poder de tantos partidos, coaliciones y movimien-
tos polticos procedentes del amplio espacio de la izquierda en tan
rpida sucesin tras largos aos de hegemona neoliberal fue pronto
designada como ola izquierdista o giro a la izquierda; se habra
producido, segn esta caracterizacin, un vuelco radical en la po-
ltica latinoamericana. Los rtulos capturan, en efecto, el impacto
combinado de los procesos polticos que tuvieron lugar en forma
casi simultnea en gran parte de los pases de la regin. Resultan
engaosos, sin embargo, en la medida en que coneren al amplio
abanico de experiencias que designan una unidad que ellas en ver-
dad no tienen.
El panorama no se aclara en lo ms mnimo cuando esa engaosa
homogeneidad es remplazada por maniqueas clasicaciones binarias
como las que oponen, dentro de esa ola de corrimiento a la izquier-
da, una izquierda buena modernizada y responsable, cuyas aristas
originalmente revolucionarias habran sido limadas por la compren-
sin del cambio de poca y la admisin de los errores del pasado, a
una izquierda mala anticuada, de races populistas, retricas en-
cendidas y tendencias rupturistas respecto del orden hemisfrico. O
cuando, desde la perspectiva contraria, se formula la oposicin igual-
mente maniquea entre una izquierda neoliberalizada o domestica-
da y otra izquierda que habra permanecido el al ideal socialista y al
espritu antiimperialista.
La diversidad de formatos y dinmicas que caracteriza a las ex-
periencias arriba citadas exige de nosotros una mirada ms atenta
y desprejuiciada y un trabajo de conceptualizacin ms cuidadoso y
sutil. En el extremo, es evidente que todas las experiencias histricas,
cuando se las observa bajo el microscopio en sus ms nmos detalles,
son absolutamente nicas e irrepetibles en ese sentido, bien lo saba
el propio Marx, la historia nunca se repite, ni como tragedia ni como
comedia. De ms est decir que una mirada de esas caractersticas
inhibira toda posibilidad de establecer generalizaciones y de formu-
lar conceptos; en otras palabras, impugnara radicalmente el trabajo
Ins Pousadela
11
de las ciencias sociales. No es sa, pues, la forma ms adecuada de
aprehender los fenmenos que nos ocupan. Es necesario, sin embar-
go, comprender la especicidad de cada uno de los fenmenos que
tenemos ante nosotros para estar entonces en condiciones de escoger
acertadamente los criterios de clasicacin que, mediante la confec-
cin de mapas conceptuales y de las hojas de ruta adecuadas para
recorrerlos, han de simplicar nuestro universo de casos. Como vere-
mos enseguida, esta tarea es emprendida de modos diversos en varios
de los captulos que componen este libro, ya sea mediante el estudio
pormenorizado de un caso nacional o subnacional, ya mediante la
comparacin de dos o tres casos nacionales, generalmente en torno de
alguna de las reas de las polticas pblicas ms anes a las preocupa-
ciones de la izquierda.
Tras la comn asignacin de los casos mencionados a la ola
izquierdista que recorre la regin resaltan los mltiples juegos de
diferencias y semejanzas. En muchos de ellos, por ejemplo, encon-
tramos fuertes personalidades que echan sombra sobre los partidos
que las acompaan, a menudo en calidad de vehculos ad hoc en-
samblados con apuro para enfrentar la competencia electoral; en
otros tantos, en cambio, los presidentes electos se colocan a la ca-
beza de partidos con entidad propia, de ms larga trayectoria y/o
de estructuras ms poderosas. La cuestin del timing y la experien-
cia acumulada en el gobierno tampoco es menor: mientras algunos
de los lderes mencionados llevan varios aos en el poder Hugo
Chvez, el ms longevo, fue elegido por primera vez en 1998, otras
experiencias son mucho ms recientes: el gobierno de Mauricio Fu-
nes, en el extremo, es inaugurado en El Salvador mientras se escri-
ben estas lneas.
As pues, al frente de fuerzas polticas con mayor o menor con-
sistencia y con mayor o menor experiencia de gobierno, herederos
de diferentes linajes polticos, poseedores de recursos dispares y en-
frentados con problemas de dimensiones y caractersticas diversas,
portadores de discursos de tono y contenidos ms o menos revolu-
cionarios o reformistas, conciliadores o rupturistas, poco hay que
pueda predicarse de todos ellos ms que el hecho de que, indepen-
dientemente de lo que hayan hecho o harn en el gobierno, o de lo
que hubieran hecho si hubieran llegado a l, se presentaron ante la
ciudadana y fueron votados por ella en calidad de alternativas al mo-
delo neoliberal. De ah que su designacin como alternativas parezca
ser un buen comienzo para la tarea de aprehender el denominador
comn de todas estas experiencias de izquierda, de centroizquier-
da y progresistas. En efecto, tanto las izquierdas ms clsicas, dis-
cursivamente orientadas a un proyecto socialista o combativamente
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
12
reivindicatorias de las tradiciones polticas comunitarias de los pue-
blos indgenas, como las de perspectivas ms reformistas, se presen-
tan como alternativas al neoliberalismo en el contexto de la globa-
lizacin. Algunas de ellas ciertamente van ms lejos en su ataque al
neoliberalismo, pues su blanco ltimo es al menos en el nivel de la
retrica el propio sistema capitalista; sin embargo, es la oposicin al
capitalismo en su versin neoliberal la que constituye el denomina-
dor comn a todas ellas.
En verdad, estas izquierdas no se presentan solamente como al-
ternativa a, sino tambin y sobre todo como instancia superadora
de un modelo neoliberal perimido; en algunos casos, de hecho, llegan
a pensarse a s mismas en forma explcita como el resultado inevitable
de los excesos y consiguientes fracasos del fundamentalismo del mer-
cado. Emergen, pues, no slo como expresin del anti-neoliberalismo
sino tambin, y sobre todo, como expresin del pos-neoliberalismo.
Slo en unos pocos casos la retrica beligerante de la izquierda ataca
al neoliberalismo como si an estuviera en su apogeo; en la mayora
de los casos, en cambio, el neoliberalismo es colocado en el pasado
que estas izquierdas vienen, precisamente, a superar. As, pues, ellas
se sitan sobre el terreno heredado de ese neoliberalismo fracasado:
desigualdades ms pronunciadas, sociedades crecientemente polari-
zadas, espacios pblicos privatizados, pobres criminalizados y sujetos
a la vulneracin de sus derechos civiles ms bsicos por no hablar del
retroceso de sus derechos sociales. A ello se agregan la corrupcin
galopante alimentada por el estrechamiento de los vnculos entre el
poder poltico y el poder econmico-nanciero y, como resultado de
la repetida constatacin de su incapacidad para responder a las de-
mandas y expectativas de la ciudadana, el fuerte desprestigio de los
sistemas polticos y de sus actores tradicionales que se manifest, en
algunos casos, en el estallido de agudas crisis de representacin. En
ms de un caso, de hecho, los actores de izquierda recin llegados al
poder son ellos mismos hijos de esa crisis de representacin, nacidos
al calor del rechazo de las formas tradicionales de la democracia re-
presentativa y de la voluntad de remplazarlas con mecanismos parti-
cipativos y dispositivos de democracia directa o, cuando menos, por
una renovacin del contrato entre gobernantes y gobernados.
Qu es, entonces, ser de izquierda hoy? Por qu seguir em-
pleando esta designacin cuando tantas voces arman que pertenece
a un sistema clasicatorio perimido? La respuesta es simple: porque
ese sistema clasicatorio sigue funcionando como la brjula de nues-
tro mapa cognitivo de la poltica. Y lo hace, precisamente, porque la
poltica es de naturaleza adversarial. Aunque lo que est en la iz-
quierda o en la derecha puede cambiar, sostiene Anthony Giddens
Ins Pousadela
13
(1999: 52),
1
nada puede estar en la izquierda y en la derecha al mis-
mo tiempo. La distincin es polarizadora. La razn por la cual la
pertinencia de esta distincin fue tan cuestionada durante los aos
noventa se deriva simplemente del hecho de que uno de sus polos se
volvi entonces sucientemente preponderante como para pretender
ocupar totalmente el espacio poltico. Puesto que se ya no es el caso,
la distincin vuelve a cobrar actualidad.
La revitalizacin de la oposicin entre izquierda y derecha, sin
embargo, nada nos dice acerca de los rasgos concretos que caracte-
rizaran a aqulla. Existe acaso algn principio capaz de denirla,
en contraste con algn otro principio que constituira la esencia de
la derecha? Es posible en este punto regresar a la antigua distincin
que trazaba Norberto Bobbio en torno de la actitud hacia la igualdad
y la justicia social. A sta, Giddens agrega algunas especicaciones,
tales como que las personas de izquierdas no slo buscan justicia
social, sino que creen que el gobierno debe jugar un papel clave en
fomentarla. En lugar de hablar de la justicia social como tal es ms
preciso decir que estar en la izquierda signica creer en una poltica
de la emancipacin. La igualdad es importante sobre todo porque es
relevante para las oportunidades vitales, el bienestar y la autoestima
de la gente (Giddens, 1999: 55).
Aun en trminos relativamente abstractos, sin embargo, la dis-
tincin entre esferas de la lucha poltica nos permite identicar a,
por lo menos, dos derechas y dos izquierdas. En el terreno socioeco-
nmico, en efecto, la izquierda y la derecha pueden ser distinguidas
por su mayor o menor nfasis en la igualdad o en la libertad, tal como
surge del clsico debate disparado por la teora de John Rawls sobre
la justicia como equidad, al que rpidamente se sumaron las rpli-
cas libertarias de autores como Robert Nozick y Milton Friedman.
En el campo de batalla de la cultura, en cambio, los principios en
lucha no son ya la igualdad y la libertad sino, por un lado la libertad
y, por el otro, el orden y la autoridad. Cierto es que en este campo
podra hablarse de posiciones liberales y conservadoras ms que
de derecha y de izquierda, pero el punto que vale la pena recal-
car es que se observan interesantes cruces entre ambas cuestiones,
que dan origen a un cuadro de cuatro casilleros. Conviene subrayar,
asimismo, que incluso en trminos socioeconmicos, derecha no
necesariamente equivale a conservadurismo ni izquierda a re-
formismo: en los aos noventa, sin ir ms lejos, fue la derecha la que
tom el curso reformista (para implantar, precisamente, los cambios
1 Giddens, Anthony 1999 La Tercera Va. La renovacin de la socialdemocracia (Ma-
drid: Taurus).
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
14
conocidos como reformas neoliberales), mientras la izquierda se
aferraba con uas y dientes a lo poco que iba quedando del Estado de
bienestar o, en el contexto latinoamericano, del ms fragmentario e
inconcluso Estado populista.
Todava en el terreno de los principios, encontramos que muchas
buenas causas (incluso muchas que reciben el mote de progresis-
tas) no son, en verdad, ni de derecha ni de izquierda, y que pueden
ser reivindicadas por ambos bandos, aunque ciertamente de modos
bien diferentes. Entre ellas se cuentan algunas banderas enarboladas
en tiempos recientes por muchos de los gobiernos que forman parte
de nuestra ola izquierdista: los derechos humanos, la dignidad na-
cional, la ecologa, el valor de las instituciones rpidamente reapro-
piado, este ltimo, por algunas de sus oposiciones. En el sensible te-
rreno de los derechos humanos en particular, se impone la antiptica
constatacin de que su clasicacin ideolgica suele depender sobre
todo de la identidad de quien los ha violado. As, por ejemplo, pese a
no haber formado parte del universo mental de la izquierda que fue
masacrada en la Argentina durante los aos setenta, los derechos hu-
manos han sido erigidos (dado que su violacin sistemtica en aque-
llos aos fue perpetrada por una dictadura militar de derecha) en eje
de la operacin de revisin del pasado emprendida por el gobierno de
Kirchner, al que se ha insistido en incluir dentro del mentado giro a
la izquierda de la regin. Ellos no constituyen, sin embargo, el eje
de ninguna poltica sistemtica de reparacin de las injusticias del
presente. Otro tanto puede decirse de banderas como las de la anti-
corrupcin, la transparencia, el buen gobierno y la construccin ins-
titucional, tan vulneradas por el neoliberalismo de los aos noventa
como, en consecuencia, reapropiadas por la oposicin de entonces,
hoy devenida gobierno.
Podemos, no obstante, quedarnos en el campo socioeconmico
(lo cual es de por s problemtico, ya que la caracterizacin de algunos
de los gobiernos citados como de izquierda o progresistas ree-
re en gran medida a sus posiciones en el campo sociocultural) para
armar que lo que dene a la izquierda es su perspectiva igualitaria,
asociada a la idea de la justicia social. Ahora bien, al margen de los
debates doctrinarios, cmo se identica a la izquierda en el da a
da de la gestin, donde lo que est en juego son delicadas decisiones
econmicas y de polticas pblicas con un rango limitado de opciones
en un contexto de elevada incertidumbre y pleno de consecuencias no
intencionadas? En el marco de un debate ms situado, ya no pare-
ce ser tan evidente qu cosa sera de derecha y qu de izquierda.
Por lo dems, hemos de juzgar el carcter de un gobierno por sus
intenciones, por sus decisiones o por los resultados de sus acciones (u
Ins Pousadela
15
omisiones)? Consideraremos que un gobierno es de izquierda o, al
menos, popular, si sube los salarios por decreto aunque ello suponga
un aumento de la inacin y, como consecuencia, un deterioro del
salario real? O lo juzgaremos, retrospectivamente, por su capacidad
para mejorar la distribucin del ingreso y disminuir la pobreza, aun
en los casos en que en el corto plazo se hubiera conducido con mayor
prudencia macroeconmica?
Es en este punto donde conviene sealar que los rasgos deni-
torios de la izquierda de hoy se deben tanto a los fracasos del neo-
liberalismo como mal que nos pese a sus xitos. Dicho de otro
modo: es precisamente porque realmente transform la sociedad que
el neoliberalismo y la experiencia de los aos noventa en general es
el parteaguas a partir del cual se entienden las transformaciones de
la poltica latinoamericana y, con ellas, el sentido que adoptan actual-
mente las viejas denominaciones ideolgicas. Pensemos, por ejemplo,
en una cuestin tan central como el rol del Estado. El neoliberalismo
de los aos noventa se aboc, por un lado, a liberar a los mercados de
las ataduras con las que el Estado sola limitar sus movimientos; por
el otro, a reducir las dimensiones, las atribuciones y las funciones del
Estado. El fracaso del neoliberalismo no solamente por sus conse-
cuencias sociales, sino tambin por sus catastrcos resultados en el
terreno nanciero trajo consigo la reivindicacin del Estado por su
carcter insustituible a la hora de representar intereses, conciliar de-
mandas, crear y sostener la esfera pblica, suministrar bienes pbli-
cos, proveer infraestructura, regular los mercados y fomentar la com-
petencia, cuidar la paz social, garantizar el imperio de la ley, fomentar
alianzas regionales y trasnacionales, y perseguir objetivos globales.
As como el neoliberalismo dej la enseanza de que el mercado no
puede sustituir al Estado en esas funciones, muchas de las reacciones
societales que produjo el neoliberalismo acabaron demostrando que
tampoco los movimientos sociales y las organizaciones no guberna-
mentales pueden hacerlo, independientemente de su inestimable y de-
mostrada capacidad para canalizar productivamente la desconanza
hacia la poltica institucional, expresar conictos, incluir temas en la
agenda e, incluso, suplir en forma temporaria deciencias o ausencias
puntuales del Estado.
As pues, las crisis de n de siglo trajeron consigo, de modos di-
versos, la reivindicacin del rol del Estado. Sin embargo, el Estado
por cuyo retorno se aboga ya no es el mismo Estado previo a la irrup-
cin del neoliberalismo. Con harta frecuencia los Estados de entonces
cumplan poco y mal con las funciones arriba enumeradas, y eran
descriptos por la ciudadana como lentos, costosos, corruptos, sobre-
dimensionados, burocratizados, inecaces e inecientes. Fue sobre
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
16
esos Estados que los gobiernos neoliberales pasaron despiadadamen-
te el cuchillo. El trabajo sucio, pues, qued hecho mal hecho, por
lo general, pero hecho de todos modos antes del ascenso al poder
de las nuevas izquierdas. En consecuencia, el Estado que hoy est de
regreso no es, en la mayora de los casos, el viejo Estado empresario
o productor sino, cada vez ms, un fuerte Estado regulador capaz de
imponer estrictas reglas de juego a los mercados.
Algo similar puede decirse del sentido que adopta actualmente
el nacionalismo. Independientemente de su carcter ajeno al ideario
original de la izquierda cuyo internacionalismo, sin embargo, fue
muy tempranamente desaado y derrotado lo cierto es que las iz-
quierdas realmente existentes, en Amrica Latina y ms all, tendie-
ron a lo largo del siglo XX a concebir el nacionalismo en relacin con
el rol del Estado. Tras la retirada del neoliberalismo, sin embargo,
ese nacionalismo parece haberse bifurcado: mientras que en algunos
casos supone, como en el pasado, estrategias tales como la nacio-
nalizacin o, mejor, la renacionalizacin de las empresas privadas
o previamente privatizadas, en otros ha pasado a identicarse con
la reprivatizacin de las empresas de servicios pblicos que fueron
mal privatizadas y con la renegociacin de sus contratos y la imposi-
cin de condiciones ms conducentes al inters pblico. Otro tanto
se aplica al problema de la deuda externa, omnipresente desde hace
dcadas en los programas de las izquierdas latinoamericanas: mien-
tras que en algunos casos la izquierda recientemente llegada al poder
ha expresado una vez ms su repudio a una deuda de orgenes ilegti-
mos, en otros el de Argentina, ms especcamente el nacionalismo
y el izquierdismo se articularon de un modo peculiar con la estrategia
exactamente inversa. As pues, el desafo del entonces presidente Kir-
chner a los organismos internacionales de crdito se expres ya no en
la advertencia de que la deuda jams sera pagada sino, en cambio,
en el sorpresivo pago de la deuda que el pas mantena con el Fondo
Monetario Internacional con el objetivo declarado de liberarlo de una
vez y para siempre de las condicionalidades y dems injerencias
del organismo en sus asuntos internos. En otras palabras, es tras el
neoliberalismo de los aos noventa y en contraste con l que esta for-
ma de nacionalismo (entendido como rehabilitacin de la dignidad
nacional) pudo ser aprehendida como de izquierda. El hecho de
que este pago fuera realizado gracias al elevado supervit resultante
de la obsesiva preocupacin de Kirchner por las cuentas scales no
fue obstculo para la aceptacin de la justicacin izquierdista que
lo acompa.
En cierto modo, es posible armar que la posicin de izquierda es
hoy, ms que nunca, la de la reivindicacin de la poltica en su capaci-
Ins Pousadela
17
dad instituyente o, en los trminos de Lefort, de lo poltico entendido
como el movimiento que da forma y conere sentido a lo social. La
izquierda accede al poder en nuestros pases precisamente en un mo-
mento en que la necesidad de poltica desterrada por el neoliberalis-
mo en nombre de la gestin difcilmente hubiera podido ser mayor,
dados los imperativos de reconstituir el vnculo social y de devolver
legibilidad a una sociedad compleja e imprevisible, cuyas mltiples
lneas de clivaje se entrecruzan desordenadamente.
La poltica tiene la capacidad de operar en dos direcciones: por
un lado, conriendo una forma a la materia de que est hecha la socie-
dad y sobreimprimindole un principio de lectura que la vuelva inte-
ligible; por el otro, ampliando la incertidumbre y, con ella, la libertad
humana en la medida en que multiplica las opciones disponibles y
ensancha, en ese acto, el campo de lo posible. No es exagerado, en este
sentido, decir que el realismo poltico consiste en hacer lo imposible;
o, en lo que a nuestro caso se reere, que la misin de la izquierda
ha sido precisamente hacer aquellas cosas que, juzgadas imposibles,
haban prcticamente desaparecido del horizonte de las alternativas
disponibles.
Tal es, efectivamente, el rol que ha desempeado la izquierda
pos-neoliberal en el contexto de la globalizacin. En su versin neo-
liberal, el proceso de globalizacin tuvo un fuerte impacto disol-
vente sobre el Estado de bienestar y, en el caso de Amrica Latina,
sobre su versin populista. De qu mrgenes de maniobra dispone
entonces la poltica para actuar sobre la sociedad, toda vez que los
huidizos capitales se espantan ante el menor atisbo de peligro y ante
la ms mnima provocacin? Qu pueden hacer los gobiernos (de
izquierda, en este caso) frente a una serie de variables macroeco-
nmicas que se mueven al comps de los impulsos animales de los
mercados burstiles?
La respuesta es simple: pueden hacer muchas ms cosas que las
que el pensamiento nico de los aos noventa admita como posi-
bles. Las restricciones son bien reales; en verdad, ya no es posible par-
tir del supuesto de una economa cerrada para la toma de decisiones
de poltica econmica. Sin embargo, incluso en el curso de los aos
noventa, no todos los pases inmersos en el proceso de globalizacin
ni siquiera todos los pases altamente endeudados, dependientes y
vulnerables de la regin latinoamericana padecieron sus efectos del
mismo modo ni tampoco parafraseando a Marx hicieron con ellos
las mismas cosas. As, por ejemplo, no todos los pases sujetos a la
condicionalidad de los organismos internacionales aplicaron exac-
tamente las mismas polticas, ni las aplicaron de la misma manera.
Las caractersticas que adoptaron las reformas estructurales inclui-
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
18
das en el paquete del Consenso de Washington variaron de pas en
pas, segn los arreglos institucionales, los rasgos de las respectivas
culturas polticas y las opciones tomadas por los principales actores
polticos. En algunos casos ellas preservaron al Estado, cuando me-
nos en su capacidad regulatoria, mientras que en otros redundaron
en el desmantelamiento de su capacidad de intervencin y regulacin
(de ah que, en lo sucesivo, los mrgenes disponibles para la accin
estatal fueran efectivamente menores en estos casos que en aqullos).
En ciertos casos, por aadidura, se avanz en algunas polticas ms
all de lo requerido por el Consenso de Washington, o en direcciones
sobreactuadas no exigidas por l.
Con los matices del caso, sin embargo, es posible armar que el
globalismo la creencia en la regulacin automtica de los merca-
dos y en los benecios de renunciar a toda intervencin poltica de
relevancia sobre el vasto terreno de lo social fue la ideologa domi-
nante en los aos noventa. Fue en tiempos ms recientes, tras el n de
la hegemona del neoliberalismo, cuando se sucedieron en la regin
las alternancias que trajeron consigo la posibilidad, la alternativa, de
hacer lo que, segn aqulla, no se deba ni se poda hacer. La poltica
volvi a ser pensada en su capacidad transformadora, ms all de la
mera gestin de lo existente. Los nuevos gobiernos del pos-neolibera-
lismo se propusieron demostrar que, no obstante las severas restric-
ciones que impona el ambiente econmico internacional, quedaba
an cierto margen para regular el ujo de capitales especulativos y
dar forma a un nuevo modelo productivo, formular polticas pblicas
ms igualitarias y particularmente en los casos en que el n de los
gobiernos de orientacin neoliberal fue acompaado de un fuerte re-
pudio ciudadano hacia su extendida corrupcin y sus prcticas poco
republicanas instaurar prcticas ms transparentes y respetuosas de
los equilibrios institucionales.
En qu medida lograron los nuevos gobiernos de izquierda pro-
ducir performativamente ese margen de accin cuya existencia pos-
tulaban? Las respuestas varan tanto como los caminos recorridos.
Muchas de las experiencias de la izquierda en el poder recin han
comenzado. En muchos casos, bastaron los primeros pasos para que
muchos se sintieran decepcionados por que la izquierda en el go-
bierno tal como lo expresa Federico Traversa en este volumen se
pareciera tanto a la derecha. En otros casos, los partidarios de los
gobiernos recin electos ajustaron sus expectativas a aquello que, su-
ponan, caba razonablemente esperar de la situacin existente. En
algunos casos se alcanzaron moderadamente algunas de las metas
propuestas; en otros, los problemas preexistentes permanecieron o
incluso se agudizaron. Difcilmente se pueda, en consecuencia, hacer
Ins Pousadela
19
un nico balance que d cuenta de esta enorme variedad de expe-
riencias. A la tarea de examinar algunas de ellas se dedican, pues, los
artculos aqu reunidos.
Este libro contiene los resultados de las investigaciones desarro-
lladas por un conjunto de jvenes cientistas sociales procedentes de
diversos pases de Amrica Latina en el marco de dos concursos del
Programa CLACSO-Asdi: uno acerca de las caractersticas, desafos,
dilemas y polticas de los nuevos gobiernos progresistas de la regin;
y otro sobre la experiencia de partidos y movimientos constituidos en
alternativas polticas en el marco de las crisis de las estructuras cl-
sicas de representacin y mediacin. Los artculos que se presentan
a continuacin delinean las genealogas de partidos y movimientos
polticos a los que designan como de izquierda o de centroizquier-
da en algunos casos, y como progresistas en otros; describen tra-
yectorias desde la oposicin al poder y las transformaciones experi-
mentadas en el proceso; presentan seas de identidad, enfatizando
alternativamente las caractersticas individuales y los parecidos de
familia; describen conictos, dilemas y desafos pasados, presentes y
futuros; y examinan algunas de las polticas implementadas desde la
llegada al gobierno.
Las perspectivas y los niveles de anlisis varan ampliamente de
uno a otro trabajo. Algunos abordan varios casos nacionales en forma
comparativa, con el objeto de brindar una mirada abarcadora de los
procesos que atraviesan la regin; otros se concentran en la compa-
racin de dos casos nacionales ya sea en trminos generales, ya en
torno de alguno de los temas anes a la identidad de la izquierda;
otros tantos se concentran en un caso nacional y otros, nalmente, se
abocan al anlisis de alguna experiencia del mbito local. Aparecen
as retratadas y analizadas, con alcances variados, desde diferentes
perspectivas y en distintos niveles, experiencias de gobiernos y/o parti-
dos de liacin izquierdista/progresista en la Argentina, Brasil, Chile,
el Uruguay y Venezuela.
Ms especcamente, los tres captulos que integran la primera
parte de este volumen exploran las genealogas, trazan las trayecto-
rias y analizan las perspectivas de los gobiernos progresistas de Ns-
tor Kirchner en la Argentina, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en
Chile, y Tabar Vzquez en el Uruguay. En el primero de ellos, de
alcance ms general, Pablo Alegre indaga en busca de factores que
expliquen las grandes diferencias existentes entre los gobiernos pro-
gresistas de los tres pases mencionados: en el primer caso, el gobier-
no de un partido de raz movimientista y de contornos ideolgicos
imprecisos, el peronismo, que gir en trminos programticos ante
el ascenso de un liderazgo de centro-izquierda; en el segundo, el de
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
20
una coalicin multipartidaria, la Concertacin, constituida por de-
mocristianos, socialistas y otros partidos de izquierda menores; en el
tercero, una coalicin aun ms amplia que incluye a comunistas, so-
cialistas, sectores de izquierda independientes y grupos procedentes
de los partidos tradicionales. Sin ahondar demasiado en aquello que
une las tres experiencias y que permite que sean todas catalogadas
como progresistas, el autor se aboca a dar cuenta de sus diferencias
a partir del anlisis de los factores de largo plazo que contribuyeron
a dar forma a trayectorias muy diferentes de desarrollo sociopoltico
en los tres pases.
En el captulo siguiente, Florencia Anta se interroga acerca de
la posibilidad de constitucin de un nuevo modelo de desarrollo pro-
gresista en dos de esos pases Chile y el Uruguay y sobre el modo en
que los imperativos del dinamismo econmico y la equidad social se
integraran en dicho modelo. Con ese objeto en mente examina una
serie de polticas pblicas orientadas a la promocin de la equidad y
a la transformacin de la especializacin productiva impulsadas en
Chile por los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, y por el
de Tabar Vzquez en el Uruguay. Pese al carcter mucho ms reciente
de la experiencia uruguaya, la autora logra entablar comparaciones y
arriesga algunas conclusiones acerca de los alcances que posee y los
lmites que enfrenta en cada caso la constitucin de un modelo de de-
sarrollo progresista. As pues, arma que en los dos pases la transfor-
macin productiva entendida como diversicacin de la produccin
e incorporacin de contenido tecnolgico es incipiente y no ocupa un
lugar prioritario en las agendas de gobierno, aunque ha sido incor-
porada en ellas. El eje de las polticas econmicas, en cambio, sigue
situndose en la generacin de un marco de reglas de juego estables.
En lo que se reere a la promocin de la equidad, la autora sostiene
que los esfuerzos ms sistemticos son los que ha realizado el gobierno
del Frente Amplio en el Uruguay; sus alcances son, sin embargo, limi-
tados, porque se han volcado en forma casi excluyente a la regulacin
de las relaciones laborales y a la reforma tributaria, descuidando otras
reas cruciales como las polticas educativas. Otras dos limitaciones
importantes radicaran, por un lado, en el escaso margen de maniobra
de que goza la coalicin frenteamplista para reasignar el gasto pblico
social hacia los sectores sociales ms vulnerables; y, por el otro, en al-
gunos indicios que permiten anticipar que las reformas realizadas no
respondern adecuadamente a la nueva estructura de riesgos de la so-
ciedad uruguaya. Para el caso de Chile, en cambio, la autora subraya las
limitaciones de una estrategia cuya aplicacin ha redundado en creci-
miento econmico y disminucin de los ndices de pobreza a la vez que
en el mantenimiento de ndices elevados de desigualdad. En el balance,
Ins Pousadela
21
Anta sostiene que, con mayor o menor xito, los gobiernos analizados
impulsaron en los dos pases agendas de reforma moderadas en el mar-
co de la economa capitalista globalizada. En ambos casos, sin embar-
go, queda mucho por hacer si lo que se busca es la articulacin de un
modelo productivo dinmico y un proyecto incluyente y redistributivo.
Sigue en pie, pues, el desafo de conciliar los nes del crecimiento y la
equidad en el marco de un nuevo modelo de desarrollo.
La segunda parte del libro se dedica al anlisis de algunos as-
pectos de la denominada, en trminos amplios, cuestin social. En
estos captulos son tratados los casos de Brasil, Venezuela, el Uruguay
y Mxico. La inclusin de este ltimo merece una aclaracin especial,
pues lo diferencia de todos los dems el hecho de que no ha accedido
a su gobierno un partido o coalicin de extraccin progresista. El caso
mexicano aparece, como veremos enseguida, junto con el brasileo en
el marco de un anlisis comparativo de los dos mayores programas
de transferencia de renta de la regin latinoamericana el Programa
Oportunidades en Mxico y el Programa Bolsa Famlia en Brasil que
persigue el objetivo de poner en evidencia las limitaciones que pade-
cen estos programas con independencia de la liacin ideolgica de
sus promotores.
En el captulo con que se abre esta seccin, en efecto, Julia
SantAnna explica que los programas de transferencia de renta a los
sectores ms pobres de la poblacin formaron parte de las transfor-
maciones sociales implantadas a partir de las reformas del Estado
en la regin. Muy utilizados por los gobiernos que durante los aos
noventa desmantelaron las protecciones sociales universales, fueron
continuados por sus sucesores de todos los signos polticos, quienes
ampliaron su cobertura sin invertir de modo equivalente en la calidad
de los servicios universales de educacin y de salud. Tras examinar
las principales caractersticas, el modo de funcionamiento y los re-
sultados disponibles de las evaluaciones de que han sido objeto los
programas Oportunidades y Bolsa Famlia, la autora concluye que si
bien en ambos casos se observa un efecto directo positivo, difcilmen-
te pueda decirse lo mismo de sus efectos esperables en el mediano y el
largo plazo. Ello se debe a la fuerte desconexin que existe, en ambos
pases, entre estos programas focalizados y las polticas universales,
particularmente en lo que se reere a los servicios de salud y educa-
cin. Se trata, s, de polticas imprescindibles de alivio inmediato de
la miseria, pero lejos estn de constituir estrategias capaces de cortar
el ciclo de reproduccin intergeneracional de la pobreza y de atacar el
problema de la desigualdad social. Si han de hacer alguna diferencia
respecto de sus alternativas, los gobiernos progresistas deben, pues,
encarar con urgencia este problema.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
22
El caso brasileo aparece nuevamente en el captulo que rma
Marcelo Marchesini da Costa, esta vez en el marco de una compa-
racin entre la poltica de economa solidaria de ese pas y la po-
ltica venezolana de la economa popular. A partir de un anlisis
que combina el uso de fuentes secundarias con el empleo del material
resultante de sus entrevistas con actores relevantes en el campo de la
economa solidaria o popular dirigentes y ex dirigentes de los rga-
nos de gobierno responsables de su implementacin, representantes
de organizaciones de la sociedad civil, diputados y acadmicos, el au-
tor examina las diferencias en los procesos de formulacin de ambas
polticas, as como las caractersticas que stas adoptan en cada caso
y la forma en que se insertan (o no) en sendos proyectos polticos de
transformacin social.
Entre las numerosas diferencias detectadas entre ambos pro-
cesos de formulacin de polticas, resaltan las que se reeren a la
percepcin de los problemas prioritarios, el marco institucional y
el grado de conictividad del contexto social. En primer lugar, el
autor seala que hacia nes de los aos noventa la pobreza y la
exclusin eran vistas como problemas prioritarios en Venezuela,
mientras en Brasil la atencin se centraba en las condiciones del
mercado de trabajo y, ms especcamente, en el elevado desem-
pleo. En segundo lugar, subraya que para enfrentar esos problemas
el gobierno venezolano opt por comenzar por la transformacin
radical de la estructura institucional, mientras que su par brasileo
oper dentro del marco provisto por la reforma constitucional que
haba tenido lugar a nes de los aos ochenta. Tercero, el autor
sostiene que la diferencia entre los contextos de formulacin de las
polticas en trminos de conicto social y percepcin de amenaza
explica que la poltica brasilea de economa solidaria apuntara a
incluir a los excluidos, mientras que la venezolana buscara rempla-
zar a los beneciarios de la accin gubernamental, excluyendo a los
anteriores privilegiados. Como consecuencia de ello, el proceso de
formacin de la agenda gubernamental en Venezuela respondi al
modelo de movilizacin, en la medida en que el autor de todas las
iniciativas, el presidente Chvez, recurri al apoyo de las organiza-
ciones populares para su implementacin; en Brasil, en cambio, el
proceso puede ser descripto como de iniciativa externa, pues la po-
ltica fue impulsada y reivindicada por las propias organizaciones
sociales. Finalmente, Marchesini da Costa identica una diferencia
central en la forma en que se constituy en cada caso la ventana
de oportunidad para la formulacin de la poltica: mientras que en
Brasil ocurri en forma estructurada, con eje en las elecciones pre-
sidenciales en las que fue expuesta y votada una determinada orien-
Ins Pousadela
23
tacin general para las polticas pblicas, en Venezuela se produjo
como consecuencia de la fuerte reaccin popular y gubernamental
a decisiones estratgicas drsticas (y fallidas) de la oposicin. Ello
inuy decisivamente sobre el carcter de la poltica resultante,
que en Brasil pas a ser gestionada desde una modesta secretara
del Ministerio de Trabajo mientras en Venezuela se creaba primero
una misin y ms tarde un Ministerio encargado de su implemen-
tacin masiva.
Todas estas diferencias remiten concluye el autor al contraste
entre dos proyectos polticos de diferente naturaleza. En efecto, si bien
en lo que se reere a sus contenidos las polticas de economa popular
y solidaria son semejantes, sus objetivos en tanto que polticas pbli-
cas varan decisivamente. Mientras que en el caso de Venezuela la eco-
noma popular constituye el eje central de un proyecto de transforma-
cin social que se reclama revolucionario, en el de Brasil la economa
solidaria desempea un rol complementario (y muy secundario) en el
marco de un sistema capitalista limado, en el mejor de los casos, de
sus aristas ms speras en lo que se reere a las posibilidades de sub-
sistencia de los sectores ms desfavorecidos de la poblacin. Aquello
que el autor corrobora mediante el anlisis comparativo de estas pol-
ticas es, en suma, la presencia en estos dos pases de proyectos polti-
cos bien diferentes: la construccin de una forma de socialismo en el
primer caso; la gestin del sistema capitalista mediante la ampliacin
de las posibilidades de que gozan sus sectores marginales, en el segun-
do. Cabe sealar por ltimo que, paradjicamente, la centralidad de
uno y la marginalidad del otro en el seno de los respectivos proyectos
polticos coneren a la poltica de economa popular venezolana un
carcter mucho ms centralizado y una autonoma considerablemen-
te mayor que las organizaciones sociales brasileas.
La segunda parte del libro se cierra con el captulo de Federico
Traversa sobre la izquierda uruguaya. Se trata, en rigor, de un tex-
to que tambin podra haber sido incluido en la primera parte pues
analiza, precisamente, la genealoga, la trayectoria y las perspectivas
del Frente Amplio. Si se opt por insertarlo en la seccin sobre las iz-
quierdas latinoamericanas frente a la cuestin social, ello se debe sim-
plemente a que el eje que ordena su anlisis sobre el Frente Amplio es
su posicin (o, mejor, sus posiciones a lo largo del tiempo) frente al
problema de la redistribucin. El autor, en efecto, examina y periodiza
las estrategias de acumulacin poltica de la coalicin uruguaya des-
de su fundacin en 1971 hasta su llegada al gobierno en el ao 2005.
Analiza, asimismo, la poltica econmica formulada e implementada
durante el primer ao de gobierno frenteamplista a la luz de lo que se
supone son los principios de la izquierda, y discute la viabilidad de su
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
24
estrategia redistributiva, tanto en lo que se reere a la sustentabilidad
de su coalicin de apoyo como en lo que se reere a sus efectos sobre
la pobreza, la marginalidad y la desigualdad. Respecto de este ltimo
punto en particular, Traversa pronostica que las polticas redistribu-
tivas del Frente Amplio probablemente sern relativamente exitosas:
no inhibirn el crecimiento de la economa (lo cual no las eximir, sin
embargo, de generar tensiones y resistencias) y, aunque no producirn
grandes avances en trminos de la disminucin de las desigualdades,
mantendrn al Uruguay entre los pases latinoamericanos con distri-
bucin del ingreso menos desigual. Si se tiene en cuenta el hecho de
que estamos hablando de la regin ms desigual del planeta, ello no
permite abrigar un optimismo desmesurado; no obstante, no deja de
ser una seal positiva para las izquierdas de la regin en la medida en
que muestra la viabilidad de este tipo de polticas como arma en la
lucha contra la exclusin social.
Todos los captulos que componen la tercera parte del libro, nal-
mente, tratan de un modo u otro acerca de la Argentina. No parece
ser casual que todos los textos que de alguna manera problematizan
los contenidos de la identidad izquierdista o progresista se vincu-
len con ese pas: se trata, despus de todo, de uno de los casos que,
al menos en el nivel nacional, presenta mayores dicultades para ser
incluido dentro del giro a la izquierda de la regin.
El primero de los trabajos que integran esta seccin es el nico
que se coloca en el nivel nacional. En l, Daniela Slipak muestra el
modo en que se conforma una identidad kirchnerista pos-neoliberal,
anti-neoliberal y de izquierda mediante el anlisis de la dimensin
simblica del proceso de recomposicin del lazo representativo que
tuvo lugar poco despus del estallido de la crisis de representacin
de nes de 2001. As pues, examina las apuestas y desplazamientos
discursivos que tanto Eduardo Duhalde como Nstor Kirchner rea-
lizaron durante sus respectivas gestiones presidenciales con el n
de reconciliar a la sociedad con la poltica institucional. La autora
observa, en el discurso del primero, la demarcacin de una alteridad
conformada por un pasado reciente cuyo modelo econmico-social,
fundado sobre la alianza entre la poltica y el sector nanciero, es de-
signado como el causante de la crisis. Los lmites entre el pasado y el
futuro que traza Duhalde argumenta Slipak son profundizados por
Kirchner al punto de convertirse en abruptas fronteras. El modelo
que el kirchnerismo viene a superar recibe ahora una delimitacin
temporal ms amplia, ya que abarca todo el perodo que se inicia con
el golpe de Estado de 1976 y culmina con la crisis de 2001. La con-
traposicin entre un pasado demonizado y un futuro promisorio que
se promete edicar mediante la defensa de los derechos humanos,
Ins Pousadela
25
la promocin de la salud y la educacin, la redistribucin del ingre-
so y el incentivo de la produccin y el mercado interno, congura
entonces un verdadero giro refundacional sobre el cual el Kirchner
recin electo, el presidente accidental que acababa de acceder al
gobierno con apenas el 23% de los votos, reconstruye la autoridad
presidencial, construye su propio liderazgo y conere entidad al kir-
chnerismo (aprehendido, desde entonces, como una suerte de pero-
nismo de izquierda), al tiempo que trabaja sobre la recomposicin
del vnculo representativo.
En el captulo siguiente, Sebastin Mauro se ubica en el nivel
local; ms exactamente, en la ciudad de Buenos Aires, la capital
federal, uno de los distritos ms importantes del pas tanto por su
carcter de epicentro de la vida poltica como por su peso espec-
co y por las caractersticas peculiares de un electorado tpicamente
retratado como independiente, autnomo, de lealtades uctuantes y
difusamente progresista. En este caso, el anlisis no se centra en un
partido poltico sino, en cambio, en una escena poltica especca.
El autor, en efecto, examina la gnesis del discurso progresista en la
ciudad de Buenos Aires y el modo en que por su carcter decisivo
para la obtencin del apoyo mayoritario lleg a extenderse a todo
el espacio poltico, transformado en un discurso de lmites impreci-
sos y contenidos indeterminados, pasible de ser apropiado por casi
cualquier actor poltico. Tras dicho vaciamiento, sostiene Mauro,
el nico rasgo denitorio del progresismo que qued en pie fue su
oposicin a la retrica hegemnica del pasado reciente. Ello habili-
t una amplia gama de articulaciones alternativas del progresismo
con, por ejemplo, las ideas de democracia, republicanismo, populis-
mo e, incluso, con la de buena gestin. De ese modo, el triunfo del
candidato de la centroderecha modernizada, Mauricio Macri, en las
elecciones de 2005 y 2007 es interpretado por el autor ms como
resultado de la explosin del signo progresista a todo el arco polti-
co y su consiguiente apropiacin en nombre de la gestin eciente
y transparente que como consecuencia de un vuelco ideolgico del
electorado.
En el ltimo captulo nos desplazamos, junto con Roco Annun-
ziata, al Municipio de Morn, uno de los ciento treinta y cuatro que
componen el complejo entramado poltico de la provincia de Bue-
nos Aires. Desde 1999 Morn es gobernado por Martn Sabbatella,
un joven poltico procedente del centroizquierdista Frepaso (Frente
Pas Solidario) que lleg a la intendencia en nombre de la Alianza
UCR-Frepaso y fue reelecto en 2003 y 2007 al frente de una agrupa-
cin vecinalista de su propia creacin, Nuevo Morn. La experiencia
del progresismo a nivel municipal adopta aqu, segn la autora, la
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
26
forma de la democracia de proximidad. Anclada en un principio
en el discurso anticorrupcin, la gestin de Sabbatella produjo a lo
largo del tiempo un amplio abanico de polticas destinadas a generar
transparencia en la gestin pblica y a alentar la participacin de
los vecinos mediante diversos mecanismos. Entre los avances de su
gestin en ambos rubros se cuentan, por ejemplo, la celebracin de
audiencias pblicas para la licitacin de obras; la creacin de una
Ocina Anti-Corrupcin de activo funcionamiento; el sometimiento
de la gestin al escrutinio de las ONG; la publicacin de las declara-
ciones patrimoniales de todos los funcionarios y concejales; la pu-
blicacin trimestral de un boletn con el detalle del origen y destino
de los recursos pblicos; la descentralizacin de la administracin
municipal; la introduccin de un programa El Concejo en los Ba-
rrios que prev la celebracin de sesiones especiales del Conce-
jo Deliberante en los barrios para tratar temas y proyectos que los
afectan; la creacin de la Banca Abierta, que permite a los vecinos
expresar sus reclamos y propuestas sobre temas de inters general
en las sesiones ordinarias del Concejo; la introduccin de la gura
del defensor del pueblo del Municipio de Morn para proteger y pro-
mover los derechos e intereses de los habitantes del municipio frente
a posibles arbitrariedades de la administracin pblica local; y, ms
recientemente, el mecanismo del Presupuesto Participativo, que per-
mite a los vecinos decidir en forma vinculante acerca del destino de
una parte de los recursos municipales.
La transparencia, la rendicin de cuentas, la participacin y la
cercana entre representantes y representados son, pues, implcita-
mente integrados al conjunto de valores que compondran la identi-
dad del progresismo. Implementada en un mbito la localidad que
es particularmente propicio para la participacin y el ejercicio del
control ciudadano, la democracia de proximidad es aprehendida
por Annunziata como una canalizacin productiva de la desconanza
del ciudadano contemporneo hacia las instituciones representativas.
Ella redunda, por aadidura, en el fortalecimiento de la legitimidad
de las gestiones que la practican con xito y logran obtener para s el
sello de calidad que otorgan las ONG y dems entidades encargadas
del monitoreo y la difusin de buenas prcticas.
Es posible que, llegados a este punto, nos parezca que hemos via-
jado demasiado lejos. Qu tiene que ver la democracia de proximi-
dad de Martn Sabbatella con la economa popular de la Venezuela
de Chvez? En qu se parecen el peronista Nstor Kirchner y el ex
lder cocalero Evo Morales, el Partido dos Trabalhadores y el Partido
Justicialista? Qu tienen en comn las polticas aplicadas por todos
los gobiernos citados al comienzo de esta introduccin, en cualquier
Ins Pousadela
27
rea de polticas pblicas que se decida comparar? Qu nos autoriza,
en denitiva, a meterlos a todos en la misma bolsa?
Los trabajos que integran este libro proponen tantas respuestas
como nuevos interrogantes; exponen tantas certezas como dudas. De
ms est decir que aqu no se agota el debate. Un libro siempre es, a
n de cuentas, nada ms y nada menos que un comienzo.
Parte I
Genealogas, trayectorias
y perspectivas
31
Pablo Alegre*
Los giros a la izquierda
en el Cono Sur
Gobiernos progresistas y alternativas de de-
sarrollo en perspectiva comparada**
Introduccin
El ascenso, durante el ltimo lustro, de gobiernos de izquierda y cen-
troizquierda en Amrica Latina ha generado en la academia una au-
tntica explosin de abordajes (Cleary, 2006; Panizza, 2005; Cameron,
* Licenciado en Ciencia Poltica por la Universidad Catlica del Uruguay. Se des-
empea como investigador del programa sobre Integracin, Pobreza y exclusin
social (IPES) de la Universidad Catlica del Uruguay. Es tambin docente de la
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Catlica. E-mail de contacto:
palegre@ucu.edu.uy.
** Agradezco los aportes sustantivos y el apoyo permanente de Juan Pablo Luna,
Cristian Prez, Fernando Filgueira y Santiago Lpez. A su vez, este trabajo debe
mucho a otros colegas y amigos que aportan siempre alguna idea, sugerencia o
precaucin relevante al enfrentarme a mi trabajo: a Carlos Aloisio, Juan Bogliac-
cini, y Denisse Gelber, mi agradecimiento permanente. Debo un reconocimiento
a mis compaeros del IPES en la persona de su director, Rubn Kaztman. Tam-
bin a Jorge Lanzaro, quien con en m recientemente desde el Departamento de
Ciencia Poltica de la Universidad de la Repblica para trabajar con l en temas
referidos a los gobiernos de izquierda en la regin. Mi agradecimiento especial
desde CLACSO a Patricia Davolos por sus comentarios, sugerencias y crticas a lo
largo del proceso de investigacin, as como a diversos colegas becarios que me hi-
cieron llegar comentarios relevantes a un informe preliminar. Finalmente, debo un
agradecimiento a diferentes acadmicos que me facilitaron sus trabajos en curso
referidos a gobiernos de izquierda en la regin: Kenneth Roberts, Kurt Weyland,
Javier Corrales, Max Cameron, Paul Posner, Steve Levistky y Edward Epstein.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
32
2007; Roberts, 2006a; Castaeda, 2006; Weyland, 2007; Schamis, 2006;
Lanzaro, 2006; Luna, 2007; Corrales, 2006). Entre los pases sudame-
ricanos, Venezuela en 1998, Chile en el 2000 y en 2006, Brasil en 2002
y 2006, la Argentina en 2003, el Uruguay en 2004, Bolivia en 2005 y
Ecuador en 2006 inauguraron o reeligieron gobiernos de izquierda o
centro-izquierda en el perodo de una dcada.
Este fenmeno se produce tras una dcada y media de hegemo-
na de los modelos de mercado en la regin. Como consecuencia de
ello, dos procesos enmarcan el contexto en el cual estos gobiernos
de izquierda deben actuar. En primer lugar, las transformaciones en
las dinmicas laborales, territoriales y de provisin de bienestar ten-
dieron a segmentar, fragmentar y desmovilizar a las bases sociales
tradicionales de estos partidos y movimientos. En segundo lugar, la
transformacin de las capacidades institucionales de los Estados a
partir de su repliegue y las nuevas restricciones externas globales que
limitan su soberana acotan los mrgenes de accin para la implemen-
tacin de polticas de desarrollo.
Respecto del primer punto en cuestin, no obstante, ciertos au-
tores arman que la izquierda logr el ascenso electoral en pases con
legados importantes de organizacin y movilizacin de los sectores
populares (Cleary, 2006; Roberts, 2006b). El desarrollo de estructuras
de movilizacin de masas precede a las victorias electorales de la iz-
quierda en el terreno electoral, de modo tal que ms all de los efectos
de desmovilizacin que genera el actual contexto, existen condiciones
polticas estructurales necesarias para que este xito electoral se pro-
duzca. Esas condiciones no estn presentes, por ejemplo, en las socie-
dades centroamericanas, en las cuales los sectores populares fueron
tempranamente reprimidos y expulsados de la arena poltica, los sec-
tores tradicionales mantuvieron el control estratgico de la economa
(Collier y Collier, 1991; Rueschemeyer et al., 1992) y se consolidaron
sistemas de partidos elitistas, de modo que la representacin de los
sectores populares estuvo restringida desde el momento mismo de su
incorporacin a la arena poltica (Roberts, 2006b).
Sin embargo, a pesar de que existe un amplio consenso acad-
mico respecto de la heterogeneidad de los gobiernos y fuerzas de iz-
quierda que emergen en la regin (Cleary, 2006; Panizza, 2005; Came-
ron, 2007; Roberts, 2006a; Castaeda, 2006; Weyland, 2007; Schamis,
2006; Lanzaro, 2006), esta divergencia est estrechamente relaciona-
da con los legados organizacionales diversos de estas fuerzas polticas
y los patrones de cambio en los modelos de desarrollo en la ltima
dcada (Roberts, 2006a; Weyland, 2007; Cleary, 2006; Luna, 2007).
Mientras los partidos de raz de izquierda (socialistas, comunistas) se
han adaptado moderando sus orientaciones programticas, los par-
33
Pablo Alegre
tidos y movimientos populistas muestran un perl ms radical en la
implementacin de polticas anti-mercado (Roberts, 2006a; Weyland,
2007; Panizza, 2005). Parte de la academia ha observado esta tenden-
cia como una demostracin de la existencia de dos tipos de izquierda.
Por un lado, una izquierda moderada que acepta las reformas de mer-
cado de segunda generacin, que procura polticas macroeconmicas
ortodoxas y aplica correctivos a las reformas liberales, bsicamente a
partir de la extensin o reforma de los programas sociales existentes
(Weyland, 2007; Castaeda, 2006; Schamis, 2006). Por otro lado, una
izquierda populista-radical que rechaza las reformas de mercado y
aboga por el retorno al estatismo (Castaeda, 2006; Weyland, 2007).
Estas son consideradas, respectivamente, the right left and the wrong
left la izquierda buena y la izquierda mala (Castaeda, 2006).
Dejando de lado las premisas normativas no explicitadas sobre
las cuales se basa, es comn que esta distincin sea asociada a mode-
los de liderazgos presidenciales radicalmente distintos. Por un lado, la
regin ve la emergencia de lderes presidenciales que apelan a postu-
ras radicalizadas en el plano internacional (fundamentalmente frente
a los Estados Unidos) y abogan por polticas estatistas y nacionalistas
directamente enfrentadas con las elites empresariales, en pases como
Bolivia, Ecuador y Venezuela. Ellos son considerados como lderes
populistas (Castaeda, 2006). Por otro lado, existen lderes regiona-
les en Brasil, Chile y Uruguay que siguen polticas internacionales ms
conciliatorias con los Estados Unidos y procuran desarrollar polticas
amigables con los principios del libre mercado (Castaeda, 2006).
Otros autores sostienen que, si bien es plausible, esta distincin
est asociada al contexto institucional donde se insertan estas fuerzas
polticas (Weyland, 2007; Panizza, 2005; Schamis, 2006). Mientras los
liderazgos populistas-radicales han emergido en pases con sistemas
de partidos fragmentados o virtualmente disueltos (Ecuador, Bolivia,
Venezuela), los liderazgos de izquierda de perl socialdemcrata
han emergido en pases con sistemas de partidos institucionalizados
(Chile, Uruguay) o que han mejorado sus niveles de institucionaliza-
cin en los ltimos aos, como es el caso de Brasil (Roberts, 2006a;
Weyland, 2007; Schamis, 2006; Panizza, 2005). En estos pases el sis-
tema de partidos logr canalizar el descontento hacia las polticas
pro-mercado por la va de ofertas partidarias estables e integradas a
la competencia partidaria, que siguieron procesos de moderacin pro-
gramtica estimulados por la lgica de competencia centrpeta que
generan estos sistemas (Panizza, 2005).
A su vez, existen variables de economa poltica que pueden ex-
plicar las variantes de tipos de gobierno. Para ciertos autores, los go-
biernos populistas-radicales emergieron en pases con estados ren-
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
34
tistas y economas dependientes de la explotacin de ciertos recursos
naturales (Weyland, 2007). Estos pases contaron histricamente con
elites tradicionales que concentraron el control de los recursos estra-
tgicos y se integraron a un sistema de partidos con baja capacidad de
representacin de los sectores populares. En los ltimos aos vieron
el surgimiento de lderes populistas radicales o movimientos polti-
cos nuevos que sustituyeron a las instituciones polticas tradicionales
(Weyland, 2007; Roberts, 2006a). Estos movimientos polticos apro-
vecharon el boom de los productos clave de alto valor y accedieron a
ingresos masivos de divisas, lo cual hizo posible una expansin scal
ilimitada que gener bajos incentivos para el desarrollo de polticas
macroeconmicas equilibradas (Weyland, 2007).
Esta ltima distincin, si bien es parcial e incompleta, enriquece
los anlisis de los gobiernos de izquierda en la regin en la medida en
que supera las explicaciones centradas en variables institucionales para
entender y categorizar a estos gobiernos (Luna, 2007). En cierta forma,
esta distincin preliminar entre gobiernos liderados por partidos popu-
listas radicales y gobiernos social-demcratas no toma en cuenta varia-
bles socioestructurales que, articuladas con variables institucionales, se
integran a secuencias de largo plazo (Luna, 2007). En este sentido, es
importante destacar que gobiernos con similares caractersticas insti-
tucionales articulan formas distintas de vinculacin con movimientos
sociales y sectores sociales organizados a partir de grados diversos de
autonoma y con distintos grados de vinculacin con los partidos de
izquierda (Roberts, 2006a; Cameron, 2007; Luna 2007).
Por tales motivos, resulta conveniente mirar hacia los patrones
de representacin existentes como dimensin que interrelaciona las
variables arriba mencionadas, contextualizadas por cambios en los
modelos de desarrollo (Roberts, 2006a; Luna, 2007). Este tipo de an-
lisis permite ver cmo casos con caractersticas similares en trminos
institucionales siguen secuencias de desarrollo divergentes. En otros
trminos, las caractersticas de los gobiernos de la regin no pueden
aprehenderse y tipicarse analizando solamente las caractersticas de
los sistemas de partidos o los rasgos organizacionales de los parti-
dos y/o movimientos progresistas. Se requiere un modelo de anlisis
ms complejo y rico, que incorpore otras variables y dimensiones, tal
como el que se describe en el siguiente apartado.
A efectos del anlisis de las rutas de desarrollo de largo plazo y de
sus variables independientes (sistemas de partidos, patrones de repre-
sentacin), es importante sealar tambin que las reformas de mercado
en Amrica Latina supusieron cambios estructurales que modicaron
la conguracin de los grupos de inters organizados, as como su ni-
vel de organizacin (Roberts, 2006a; Luna, 2007). Esto produjo formas
35
Pablo Alegre
distintas de realineamiento de la competencia partidaria en los pa-
ses aqu estudiados (Levistky, 2003; Gibson, 1996; Roberts, 1998; Pos-
ner, 1999; Tironi y Agero, 1999; Mainwaring y Torcal, 2000; Lanzaro,
2000; Yaff, 2005; Luna, 2004a; Moreira, 2004). Tambin inuy en las
transformaciones de los patrones de representacin, tanto a partir de
la mutacin de los tipos de vnculo con las viejas bases sociales, como
por la activacin de vnculos con bases sociales hasta entonces no exis-
tentes (Gibson, 1996; Roberts, 1998, 2002; Murillo, 2001; Etchemendy,
2004; Luna, 2004b). Estas conguraciones distintas, impulsadas por
transformaciones en los modelos de desarrollo, generan dilemas distri-
butivos de distintas caractersticas para cada uno de estos gobiernos,
as como preferencias de poltica pblica divergentes, procesadas de
forma diferenciada por las elites polticas a partir de los incentivos di-
ferenciales que provee la interfase con grupos organizados localizados
en distintas arenas de la economa (Luna, 2007).
Metodologa de anlisis
El anlisis de la trayectoria de los gobiernos progresistas de la regin
requiere de un modelo terico capaz de trabajar en varias dimen-
siones de anlisis y de lograr una adecuada interaccin entre ellas.
Algunas de las distinciones mencionadas descansan en argumentos
que poseen importantes limitaciones analticas para explicar las tra-
yectorias nacionales (Castaeda, 2006; Weyland, 2007; Panizza, 2005;
Schamis, 2006). Si bien algunas de las dimensiones utilizadas para la
categorizacin de los gobiernos de la regin son relevantes, estos mo-
delos tericos no explicitan divergencias estructurales y de largo plazo
que resultan fundamentales para analizar el giro de la regin hacia la
izquierda, as como la evolucin de dichos gobiernos. Especcamen-
te, en el marco de este trabajo armar que dentro de cada uno de los
tipos de gobierno de izquierda presentes en la regin existen patrones
heterogneos de adaptacin partidaria, formatos distintos de repre-
sentacin poltica y bases sociales de composicin diversa que con-
dicionan muy signicativamente los dilemas que cada uno de estos
partidos enfrenta en el gobierno y su capacidad para enfrentarlos. Las
secuencias de las polticas de desarrollo seguidas estn condicionadas
por la forma en que interactan las dimensiones mencionadas en su
relacin con las caractersticas del modelo de desarrollo (econmico y
de proteccin social) heredado.
Por lo tanto, para mejorar la interpretacin de las rutas nacio-
nales es necesario contar con un diseo de investigacin que permi-
ta observar patrones de causalidad coyuntural compleja. Para ello
resulta necesario en buena medida recuperar focos de anlisis que
durante los ltimos aos han sido dejados de lado por las corrien-
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
36
tes dominantes en la ciencia poltica americana, debido al inujo del
neo-institucionalismo (centrado en describir instituciones formales y
sus efectos sobre el comportamiento de las elites polticas) y al uso de
un herramental metodolgico enfocado en la evaluacin emprica de
relaciones causales lineales, aditivas y sincrnicas (Pierson, 2004).
Es pues necesario revalorizar la importancia de los enfoques so-
ciolgicos referidos a la composicin y el funcionamiento de los sis-
temas de partidos. Existen grupos sociales con distintos niveles de
organizacin y disponibilidad de recursos a movilizar que tienen in-
tereses que pueden entrar en conicto. Estas interacciones pueden
eventualmente canalizarse por va de instituciones polticas que pre-
sentan modalidades mltiples de vinculacin con dichos grupos (Kits-
chelt, 2000). A su vez, existen incentivos institucionales para orientar
la competencia poltica que generan dinmicas de agencia poltica es-
peccas que no pueden ser explicadas por la simple representacin
de intereses sociales (Mainwaring y Torcal, 2000; Kitschelt, 2000). Sin
embargo, si bien los partidos tienen autonoma estratgica para arti-
cular dichos intereses, no son capaces de crear clivajes sociales que
no tengan expresin concreta en la propia sociedad (Mainwaring y
Torcal, 2000). De hecho, la forma en que se organizan los recursos
de la economa impacta sobre la arena social, alterando la forma en
que son distribuidos los recursos de poder social y produciendo la
emergencia o la crisis de intereses sociales que se constituyen en redes
asociativas o grupos.
A su vez, estas dimensiones tienen un fuerte carcter dinmico in-
terrelacionado: los cambios en la sociedad inciden sobre los patrones
de representacin poltica; esta ltima lo hace sobre las caractersticas
de la competencia partidaria; por otro lado, transformaciones en el
sistema de partidos pueden impulsar modicaciones importantes en
la organizacin de recursos (modelos de desarrollo) que tendrn in-
uencia directa sobre las caractersticas estructurales de la sociedad.
Siendo poco parsimonioso, este tipo de modelo terico de anlisis es
capaz de atender la lgica compleja que explica la evolucin de las
trayectorias polticas (Garretn et al., 2003).
En este sentido, la perspectiva histrica es relevante a la hora
de entender la forma en que estn conectadas estas dimensiones. La
forma en que cada trayectoria poltica evoluciona tiene un alto com-
ponente path-dpendent: las condiciones antecedentes y eventos pasa-
dos inuyen en las trayectorias seguidas por cada rgimen (Mahoney,
2006; Pierson, 2004). El enfoque path-dependent se ha caracterizado
como un tipo especco de explicacin que se desarrolla a lo largo de
una serie de etapas secuenciales. En este enfoque, los eventos contin-
gentes tempranos estructuran patrones de cambio o secuencias que
37
Pablo Alegre
tienen consecuencias previsibles, culminando en resultados que no
podran ser explicados de no mediar las condiciones iniciales (Maho-
ney, 2006; Pierson, 2004). La dimensin histrica es aqu reconocida
como una variable de anlisis relevante en s misma para comprender
patrones de causalidad y as aprehender los procesos polticos y socia-
les (Mahoney, 2006; Pierson, 2004). De este modo, el anlisis histrico
permite reconectar las variables institucionales y socioestructurales
mencionadas anteriormente, estableciendo secuencias plausibles a
partir de determinada constelacin de factores presentes. Este ar-
gumento, adems, reconoce la diversidad de patrones de conexin
temporal que existen entre eventos o condiciones precedentes y subsi-
guientes (Pierson, 2004).
Seleccin de los casos
La Argentina, Chile y el Uruguay tienen hoy en el gobierno a partidos
de izquierda o autodenominados progresistas. No obstante, estas
fuerzas partidarias adoptan caractersticas distintas. As, encontra-
mos una coalicin multipartidaria constituida por democristianos,
socialistas y otros partidos de izquierda menores (la Concertacin, en
Chile), una coalicin aun ms vasta que incluye comunistas, socialis-
tas, sectores de izquierda independientes y grupos provenientes de los
viejos partidos tradicionales (el Frente Amplio, en el Uruguay) y un
partido de raz movimientista que gira en trminos programticos
ante el ascenso de un liderazgo ubicado en la centro-izquierda (el pe-
ronismo en su variante kirchnerista, en la Argentina). La eleccin de
estas fuerzas polticas que comparten entre s legados especcos y
algunos factores socioestructurales, pero dieren en otro conjunto de
variables sociopolticas es adecuada para analizar la constitucin de
rutas divergentes en estos gobiernos de izquierda. La estrategia de se-
leccionar casos a partir de similitudes y contrastes constituye, en este
sentido, un diseo adecuado para analizar cmo ciertos factores de
largo plazo condicionan el desarrollo de estos gobiernos de izquierda
y colocan, a su vez, una serie de desafos especcos para la construc-
cin de modelos de desarrollo alternativos. Este mtodo de anlisis
tiene una extensa trayectoria en los trabajos histricos comparados
(Collier y Collier, 1991).
Los tres pases que estudiaremos tienen condiciones socioestruc-
turales similares que los diferencian de otros pases de la regin: todos
ellos experimentaron procesos de modernizacin social extendidos y
construyeron sistemas de proteccin social que se acercaron a niveles
de cobertura universales. En este sentido, tanto la Argentina, como
Chile y el Uruguay obtuvieron en el pasado indicadores socioestruc-
turales que los colocaron a la vanguardia de la regin: as lo muestran
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
38
sus niveles de ingreso por habitante, tasas de alfabetizacin, bajos ni-
veles de mortalidad infantil, altas tasas de esperanza de vida y niveles
de cobertura educativa y de urbanizacin.
Cuadro 1
Indicadores de desarrollo social entre 1950 y 1960
Pases Porcentaje de
poblacin urbana
(1960)
Esperanza de
vida (en aos)
(1950-1955)
Mortalidad infantil
(tasas cada 1000
nacidos vivos)
(1950-1955)
Tasa bruta de
escolarizacin
(segundo nivel)
(1960)
Argentina 73,6% 62,7 63,6 31,9
Chile 67,8% 53,8 126,2 22,9
Uruguay 80,1% 66,3 57,4 36,6
Promedio 73,8% 60,9 82,4 30,4
Bolivia 39,3% 40,4 175,7 9,6
Brasil 44,9% 51 134,7 6,2
Colombia 48,2% 50,6 123,2 11,9
Costa Rica 36,6% 57,3 93,8 20,3
Ecuador 34,4% 48,4 139,5 11,9
Honduras 22,8% 42,3 195,7 7,4
Mxico 50,8% 50,8 113,9 10,7
Nicaragua 39,6% 42,3 167,4 7,3
Panam 41,3% 55,3 93 26,9
Paraguay 35,6% 62,6 73,4 11,1
Per 46,3% 43,9 158,6 18,6
Rep. Dominicana 30,2% 46 149,4 7,3
Venezuela 66,6% 55 106,4 17,7
Promedio 41,3% 49,6 132,6 12,8
Fuente: Naciones Unidas (1985).
Adicionalmente, estos procesos de modernizacin social fueron acom-
paados por la construccin de regmenes de bienestar social de am-
plia extensin. En este sentido, los tres pases presentaron sistemas de
proteccin social con rasgos universalistas en determinadas reas sec-
toriales (Filgueira, 1999; Castiglioni, 2005; Huber y Stephens, 2005),
as como altos niveles de cobertura y generosos tipos de benecios, ms
all de las caractersticas estraticadas del acceso a los mecanismos de
proteccin (Filgueira, 1999). En efecto, en arenas como la seguridad
social, la educacin y la salud, estos pases contaron con niveles de
cobertura por encima del promedio regional (Filgueira, 1999; Huber y
39
Pablo Alegre
Stephens, 2005); exhiban, asimismo, los niveles de gasto e inversin
ms importantes de la regin (Huber y Stephens, 2005). Esto se reeja
en determinados indicadores sociales alcanzados. Como muestran los
datos, los porcentajes de la poblacin cubiertos por la seguridad social
y por vacunacin, as como los niveles de matrcula y analfabetismo,
muestran diferencias signicativas entre estos tres pases y los restan-
tes pases de la regin (Filgueira, 1999).
Cuadro 2
Indicadores de cobertura del sistema de proteccin social
Pases Poblacin cubierta
por seguridad
social sobre PEA
(% del total)
Inmunizacin BCG
(% sobre poblacin
menor un ao)
Grupo de edad
matriculado en
edad primaria
(% del total)
Analfabetismo (%)
Argentina 68% 93% 105% 7,4%
Uruguay 95,4% 97% 112% 10,2%
Chile 75,6% 98% 107% 11%
Promedio 79,6% 96% 108% 9,5%
Brasil 27% 66% 82% 33,6%
Mxico 28% 80% 104% 25,8%
Ecuador 14,8% 61% 97% 25,8%
Rep. Dominicana 8,9% 40% 100% 33,1%
Nicaragua 14,8% 90% 80% 42,1%
El Salvador 11,6% s/d 85% 42,9%
Guatemala 27% s/d 57% 53,8%
Honduras 4,2 % 75% 87% 40,5%
Promedio 17% 68,6% 86,5% 37,2%
Fuente: Filgueira (1999). Datos circa 1980.
La constitucin de estos sistemas de proteccin social estuvo acom-
paada por fuertes procesos de movilizacin social de sus sectores
populares y/o medios. Ms all de las caractersticas y formatos dife-
renciales que adoptaron estos procesos de movilizacin, estos pases
se caracterizaron por la importante organizacin de sus sectores po-
pulares que impuls procesos de incorporacin a las instituciones de
proteccin social. Esta caracterstica est asociada a los tempranos
procesos de modernizacin social que tuvieron estos pases, funda-
mentalmente en relacin con la expansin urbana y el desarrollo de
procesos de industrializacin. A mediados de 1950, tanto la Argentina
como Chile y el Uruguay contaban con un mayor porcentaje de pobla-
cin ocupada en la actividad industrial que los restantes pases de la
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
40
regin: el 25% de la PEA en el caso argentino, el 19,4% en Chile y el
21,7% en Uruguay, en contraste con cifras que promediaban el 12% en
Brasil, Mxico, Colombia, Venezuela o Costa Rica (Kaztman, 2007).
Los ndices de concentracin sindical y de aliacin sindical
apuntan en la misma direccin (Roberts, 2002). La Argentina se ca-
racteriz por sus altos niveles de organizacin y de concentracin
sindical. Mientras que Chile presenta tasas de liacin sindical muy
superiores a la media regional (un 35% frente a un 20%); el Uruguay,
por su parte, presenta niveles de concentracin sindicales iguales a
los mximos regionales, incorporando a ms del 70% de la fuerza de
trabajo (Kaztman, 2007).
Cuadro 3
Indicadores de movilizacin sindical: cobertura y extensin sindical
Pases Porcentaje de la fuerza laboral
sindicalizada (porcentaje ms alto entre
1970-1995)
ndice de concentracin sindical*
Argentina 50,1% 3
Chile 35% 2
Uruguay 20,9% 3
Promedio/Moda Promedio: 35,3% Moda: 3
Bolivia 24,8% 3
Brasil 24,3% 1
Colombia 9,2% 1
Costa Rica 15,4% 1
Ecuador 13,5% 2
Honduras 8,5% 1
Mxico 32,1% 3
Nicaragua 37,3% 2
Panam 17% 1
Paraguay 9,9% 1
Per 25% 3
Rep. Dominicana 17% 1
Venezuela 26,4% 3
Promedio/Moda Promedio:20,0% Moda: 1
Fuente: Roberts (2002).
* ndice estimado sobre el porcentaje de trabajadores organizados que pertenecen a una confederacin sindical nacional. Da 1 cuando
los sindicatos incorporan menos del 40% de fuerza de trabajo; 2 cuando incorporan entre el 40% y el 70%; y 3 cuando incorporan
ms del 70%.
41
Pablo Alegre
En denitiva, estos tres pases constituyen, con conguraciones dis-
tintas, casos caracterizados por los altos niveles de organizacin y/o
movilizacin de sectores medios o populares: la Argentina, por la or-
ganizacin extendida y centralizada de sus sectores trabajadores; Chi-
le, por su extendida organizacin sindical concentrada en las zonas
de explotacin minera, pese a sus menores niveles de centralizacin
nacional; y el Uruguay, con una organizacin sindical menos extendi-
da, pero centralizada y complementada con una importante insercin
particularista de los sectores medios en el estado (Rueschemeyer et
al., 1992; Collier y Collier, 1991).
Adicionalmente, debe destacarse que aun en grados y variantes
distintas, los tres pases han virado hacia modelos de desarrollo ms
mercadocntricos que en el pasado. Tal como ha sido analizado por
diversos estudios (Castiglioni, 2005; Kurtz, 1999; Filgueira y Papad-
pulos, 1997; Murillo, 2001; Etchemendy, 2001), estos pases han atra-
vesado procesos de reforma de sus MSI [Modelo de Sustitucin de
Importaciones? Aclarar sigla] hacia modelos de mercado en diversas
reas: los mercados nancieros, los mercados laborales, la seguridad
social, la salud, la educacin y la estructura tributaria, entre otras. De
forma sistemtica, los tres pases muestran avances en sus ndices de
reformas en las ltimas dos dcadas (Lora, 2001).
Cuadro 4
ndice de reformas estructurales*
Pases 1985 1990 1995 1999
Argentina 0,338 0,468 0,595 0,616
Chile 0,448 0,570 0,577 0,606
Uruguay 0,369 0,372 0,451 0,477
Fuente: BID (2001).
*Construccin de un ndice agregado que incluye indicadores para las siguientes dimensiones: poltica comercial,
poltica nanciera, poltica tributaria, programa de privatizaciones y legislacin laboral.
Teniendo en cuenta la presencia de similitudes en estas dimensiones,
los casos presentan variaciones en otras variables relevantes: los lega-
dos histricos de incorporacin de los sectores populares y medios;
la estructura de competencia poltica de su sistema de partidos; las
formas de intermediacin diversas entre los partidos polticos y sus
bases sociales; y, nalmente, las caractersticas propias de las bases
sociales a partir del grado de diversicacin de sus economas, as
como los patrones de transformacin de estas dimensiones durante
la era neoliberal. En este sentido, el anlisis de un nmero reducido
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
42
de casos parte del supuesto de que cada caso constituye una congu-
racin especca que combina en forma irrepetible este conjunto de
variables, produciendo determinados dilemas y un posicionamiento
especco en la ruta de desarrollo posterior.
Los legados histricos
Argentina
La Argentina se caracteriz por un tipo de incorporacin movimien-
tista de sus sectores populares (Collier y Collier, 1991). En el contexto
de una importante expansin urbana y profundizacin de la industria-
lizacin durante las dcadas del treinta y cuarenta, la integracin de
los sectores subalternos a la arena poltica fue realizada por va de un
partido populista (el peronismo), sustentado en un liderazgo vertical
de tipo carismtico: el de Juan Domingo Pern. Aunque el peronismo
se constituy como una alianza multiclasista integrada tambin por
sectores de la pequea burguesa, tuvo su base social ms importante
de apoyo en los sectores trabajadores que fueron incorporados al mo-
delo industrialista a partir de los aos cuarenta. Desde un comienzo,
el peronismo consolid su base electoral en los llamados cordones in-
dustriales de la ciudad (el Gran Buenos Aires), y cont con un menor
apoyo entre los sectores altos urbanos radicados en la capital.
El peronismo estableci enlaces corporativos con los sectores
trabajadores sindicalizados por medio de su direccin centralizada
(Collier y Collier, 1991; McGuire, 1997). No obstante, dichos enlaces
se constituyeron desde el comienzo bajo formatos dbilmente institu-
cionalizados, lo cual contribuy a consolidar estructuras polticas f-
cilmente desbordables por las bases sindicales (McGuire, 1997). Esta
conguracin conri a la base social de apoyo del MSI una forma de
alianza defensiva compuesta por facciones heterogneas, lo sucien-
temente inestable como para articular una coalicin institucionaliza-
da de apoyo y defensa de las polticas pro-MSI (ODonnell, 1997a).
En este contexto, la Argentina comenz la edicacin de un r-
gimen de bienestar con rasgos universalistas. Se extendieron los pro-
gramas de proteccin social en sus diversas reas (seguridad social,
educacin y salud) a los sectores urbanos ocupados en la industria y
el comercio, se extendi la captacin de empleo pblico, y se consoli-
d un proceso regulado por el Estado de negociacin y acuerdo en la
arena laboral.
Hasta mediados de los aos setenta, la alianza pro-MSI logr blo-
quear las reformas al modelo de desarrollo (ODonnell, 1997a). El gol-
pe de Estado de 1976, adems de signicar la emergencia de un nuevo
gobierno militar, constituy el primer paso hacia la reestructuracin
43
Pablo Alegre
del modelo de desarrollo. A los procesos de apertura comercial y -
nanciera y el inicio de endeudamiento externo de la economa, sigui
un proceso de represin poltica y desmovilizacin de los sectores sub-
alternos (Kaufman, 1979). Ms all del mantenimiento de algunos de
los esquemas proteccionistas del MSI y de la participacin del Estado
en distintas reas de la economa, se trat de un perodo clave para
debilitar la heterognea alianza populista que haba obstaculizado
las reformas al MSI (ODonnell, 1997a).
No fue sino hasta el ascenso del peronista Carlos Menem en 1989
que se profundizaron las reformas en el modelo de desarrollo y se
proces la transformacin ms profunda a nivel de los vnculos entre
los partidos, el Estado y la sociedad. El gobierno impuls un proce-
so de transformaciones estructurales: se profundiz la apertura de la
economa, se implementaron un vasto plan de privatizaciones de los
principales servicios pblicos y un programa de exibilizacin y des-
regulacin del mercado de trabajo, y se emprendieron reformas neoli-
berales en el rea de la salud, la educacin y la seguridad social.
Este patrn de reformas ha sido explicado por diversos factores. El
primero de ellos es el escenario de aguda crisis inacionaria y econmi-
ca. En este caso, la espiral inacionaria y la crisis econmica abrieron
una ventana de oportunidades para las reformas de ajuste estructural,
coadyuvado por el proceso de desmovilizacin de los sectores trabaja-
dores en el marco de la propia crisis econmica (Roberts, 2002).
Adems, existieron dos condiciones polticas adicionales para
este giro. Por un lado, una estructura partidaria con altos grados de
exibilidad (Levitsky, 2003) que permiti a los lderes partidarios con-
tar con una importante autonoma respecto de la estructura orgnica
del partido. Por otro lado, una herencia de patrones delegativos de
funcionamiento institucional (ODonnell, 1997b), que permite concen-
trar poderes y debilita las instancias de control institucional poltico
(partidos, poderes pblicos) y social (sectores sociales organizados).
Estos dos factores han sido cruzados por la consolidacin histrica
de formatos verticales altamente discrecionales de procesamiento
y ejecucin de decisiones polticas que dio a la dinmica poltica un
bajo ajuste a normas procedimentales y a formas institucionales de
regulacin de la cooperacin y el conicto.
Adicionalmente, debe agregarse que los sistemas polticos po-
pulistas heredan una mayor exibilidad para reorganizar sus bases
electorales (Ostiguy, 2002). De hecho, sobre la base de las condicio-
nes anteriormente expuestas el menemismo logr articular una nueva
alianza apoyada en los sectores altos beneciarios de las reformas de
mercado, y en los sectores populares desmovilizados. Se trat de una
nueva forma de alianza de tipo populista conservadora que, mante-
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
44
niendo el apoyo de los sectores populares, logr canalizar en trminos
programticos los intereses de los sectores altos (Gibson, 1996).
Esta combinacin de factores permiti que la estructura partida-
ria del peronismo se desenganchara de los actores beneciados por
el viejo modelo y aislara a sectores corporativos que integraban la
constelacin de beneciarios de dicho modelo (Murillo, 2001; Etche-
mendy, 2004), debilitando las posibilidades de constituir eventuales
coaliciones anti-reformistas. Esta estrategia result altamente efecti-
va para reformar el modelo de desarrollo.
Chile
El proceso de incorporacin de los sectores populares en Chile se ca-
racteriz por el control vertical ejercido sobre ellos por el Estado (Co-
llier y Collier, 1991). Esto comenz a cambiar en las dcadas del treinta
y cuarenta, en un contexto de modernizacin econmica y expansin
urbana que estableci condiciones para el crecimiento de la organiza-
cin de los sectores trabajadores (Collier y Collier, 1991; Posner, 2007).
Durante esta etapa, se produjo una reestructuracin de la competen-
cia poltica que consolid la emergencia de partidos de izquierda con
base obrera (Collier y Collier, 1991; Scully, 1992). Esta transformacin
del sistema de partidos fue importante para procesar la incorporacin
social de estos sectores, expandiendo su integracin al sistema de pro-
teccin social. La movilizacin de los sectores subalternos articulados
en torno a los partidos socialista y comunista (con base en los enclaves
mineros), constituy un factor de presin para la expansin de las po-
lticas de bienestar. Esto conri al rgimen de bienestar chileno ca-
ractersticas de universalidad en la cobertura que comparte slo con la
Argentina y el Uruguay en la regin (Filgueira, 1999). La propia din-
mica de competencia del sistema poltico, estable e institucionalizado,
con partidos radicales de izquierda competitivos, plante un escenario
electoral que produjo incentivos para el mantenimiento y el desarrollo
de programas sociales de corte redistributivo (Kurtz, 2002).
Hacia 1970, en el contexto de un sistema multipartidista creciente-
mente polarizado, la Unidad Popular coalicin de izquierda integrada
por socialistas y comunistas logr llegar al gobierno por la va electo-
ral. Tras intentar impulsar un programa radical que pugnaba por cons-
tituir una va pacca al socialismo, las tensiones internas, la crisis
econmica y las acciones desestabilizadoras de las elites (con el apoyo
de agentes externos como los Estados Unidos), provocaron en 1973 un
golpe de Estado que derrib al presidente socialista Salvador Allende.
La instauracin de la dictadura militar constituy un autntico
proceso de transformacin del modelo de desarrollo chileno. Signic
una profunda reforma estructural de la economa, que fue orientada
45
Pablo Alegre
hacia una matriz mercadocntrica de funcionamiento (Kurtz, 1999;
Posner, 1999; Weyland, 1999; Roberts, 2002). Tambin se implemen-
taron profundas reformas en el sistema de proteccin social, el cual
gir hacia una matriz claramente neoliberal de prestacin y nancia-
miento (Castiglioni, 2005).
La reestructuracin de la economa chilena signic un legado
inmodicable para sucesivos gobiernos, dado el equilibrio poltico y
econmico que gener (Posner, 1999; Weyland, 1999). Al mismo tiem-
po que posicionaron como actores de poder a los sectores empresa-
riales asociados a la liberalizacin de la economa, las reformas neo-
liberales debilitaron severamente las viejas corporaciones sindicales y
dems actores vinculados al MSI. Los partidos de izquierda (y fun-
damentalmente el socialismo) experimentaron un proceso de modera-
cin programtica y de distanciamiento respecto de sus bases sociales
tradicionales (Roberts, 1998). En trminos generales, este contexto de
desmovilizacin poltica fue una forma de asegurar la gobernabili-
dad de la frgil democracia, evitando constituir coaliciones que pu-
dieran hacer peligrar las reformas del modelo neoliberal, as como los
arreglos institucionales heredados del rgimen militar (Posner, 2007).
Por otra parte, la emergencia y la consolidacin de la Concerta-
cin estuvieron asociadas a la activacin de un eje de competencia
orientado al posicionamiento institucional de los partidos respecto
del rgimen anterior (democracia/autoritarismo), que explic el tipo
de competencia poltica crecientemente desideologizada (Mainwaring
y Torcal, 2000; Tironi y Agero, 1999).
Estas transformaciones programticas y estructurales de la com-
petencia poltica garantizaron, en combinacin con los enclaves auto-
ritarios heredados (sistema binominal de representacin, legisladores
designados), la permanencia de las principales reformas de mercado.
De hecho, las reformas realizadas en el rea de las polticas sociales o
en el rea tributaria procuraron no alterar las caractersticas funda-
mentales del modelo de desarrollo instaurado bajo el rgimen militar
(Castiglioni, 2005). Adems, estos mismos factores generaron pocas
condiciones para asegurar la constitucin de una coalicin refor-
mista, en presencia de una izquierda radical sin representacin par-
lamentaria, una centro-izquierda sin mayoras parlamentarias para
tramitar reformas, y organizaciones gremiales y sindicales debilitadas
en arenas de proteccin social mercantilizadas.
Uruguay
El Uruguay se ha caracterizado por un sistema de partidos altamente
institucionalizado. La incorporacin de los sectores populares se rea-
liz all por medio de partidos polticos policlasistas de baja cohesin
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
46
ideolgica (los partidos Nacional y Colorado), orientados clientelar-
mente e integrados ambos por fracciones liberales y reformistas. En
el marco de una relativa autonoma de las estructuras estatales res-
pecto de los sectores sociales altos, estos partidos dispusieron desde
comienzos de siglo de importantes recursos estatales para integrar a
los sectores medios y populares, articulando extensas redes sociales
signadas por una lgica particularista de funcionamiento (Collier y
Collier, 1991). En paralelo, a diferencia de otras experiencias de la re-
gin, los sectores subalternos (especialmente el movimiento sindical)
contaron con una importante autonoma organizacional respecto de
los agentes partidarios que impulsaron su incorporacin (Ruescheme-
yer et al., 1992; Collier y Collier, 1991).
En este contexto, se constituy un rgimen de bienestar caracteri-
zado tanto por su temprana construccin como por sus rasgos univer-
salistas, combinado con formatos estraticados de inclusin y de co-
bertura (Filgueira, 1999). No obstante, el sistema de proteccin social
logr en casi todas las reas tener niveles de cobertura que abarcaban
a casi la totalidad de los sectores urbanos de la poblacin. Ms all de
que la competencia electoral fuera poco ideologizada, hasta mediados
del siglo XX el Partido Colorado estuvo asociado al desarrollo y la de-
fensa del MSI. Por el contrario, el Partido Nacional estuvo hegemoni-
zado por una fraccin conservadora, de base agraria y esencia liberal,
opuesta a la orientacin industrialista del MSI y al perl esencialmen-
te urbano y corporativo del sistema de proteccin social.
El modelo sustitutivo comenz a mostrar signos de agotamiento
a mediados de los aos cincuenta. Durante los aos sesenta, en un
contexto de creciente polarizacin poltica y alta movilizacin de los
sectores trabajadores organizados, los partidos polticos tradiciona-
les comenzaron a evidenciar incapacidad para neutralizar el conicto
social (Collier y Collier, 1991). Reejo de esta situacin fue la emer-
gencia de una coalicin de partidos de izquierda, el Frente Amplio, a
comienzos de la dcada del setenta. Ello activ un eje de competencia
ideolgico que desaaba la lgica sistmica de funcionamiento de la
competencia poltica existente hasta el momento (Moreira, 2004).
A mediados de 1973, una coalicin cvico-militar dio un golpe
de Estado, inaugurando un rgimen militar con rasgos similares a
los de los regmenes modernos de corte autoritario instalados en la
regin. Si bien comparti con otros regmenes el carcter represivo
y la intencin maniesta de desmovilizar a los sectores sociales orga-
nizados (Kaufman, 1979), no hubo en este caso una implementacin
coherente de polticas tendientes a desarmar el viejo modelo de desa-
rrollo, ms all de iniciativas de liberalizacin en ciertas reas de la
economa y de una reforma impositiva.
47
Pablo Alegre
Con el retorno de la democracia, la agenda reformista fue impul-
sada por los viejos partidos tradicionales, los cuales implementaron
reformas en la seguridad social, impulsaron la apertura comercial y
nanciera y desmontaron la negociacin laboral. Para impulsar algu-
nas de estas reformas se constituyeron acuerdos polticos entre am-
bos partidos, que se institucionalizaron a mediados de la dcada del
noventa por la va de la constitucin de coaliciones de gobierno. El
corrimiento de los dos partidos tradicionales hacia posiciones ms
liberales consolid el crecimiento de la izquierda (el Frente Amplio),
la cual se posicion en la defensa del viejo modelo estatista (Moreira,
2000; Lanzaro, 2000; Luna, 2004a) y se aline con las corporaciones
pro-MSI para bloquear las reformas de mercado. Esto le permiti, por
un lado, canalizar el descontento social de los sectores perdedores
(sectores populares) que comenzaron a votar por ella; y, por el otro,
articular la oposicin de las viejas corporaciones estatistas a las re-
formas de mercado (Luna, 2004a).
Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en otros pases de la
regin, el proceso de reformas estructurales estuvo aqu caracterizado
por la heterodoxia y el gradualismo en su implementacin (Filgueira
y Papadpulos, 1997). Con el soporte de la coalicin de izquierda (el
Frente Amplio) y de un movimiento sindical con vnculos orgnicos
con la izquierda, se gener y articul una consistente coalicin de veto
que fren y limit la implementacin de las reformas neoliberales.
Esta capacidad de determinados grupos organizados para bloquear
parcialmente el desarme del modelo estatista puede ser explicada me-
diante la accin combinada de dos factores. Por una parte, la profundi-
dad de las polticas de bienestar desarrolladas hasta los aos cincuenta
estructur un conjunto de actores sociales organizados que se benecia-
ron de sus provisiones. Por la otra, el patrn pluralista de incorporacin
de los sectores subalternos permiti constituir un legado de capacidad
organizacional de los grupos organizados en torno al MSI para incidir
y posicionar sus intereses en la arena poltica, en el contexto de una iz-
quierda crecientemente competitiva en el sistema de partidos.
Caractersticas generales de los
gobiernos de izquierda
Dimensiones sociopolticas
Dimensin institucional
Una primera dimensin reere propiamente a la conguracin insti-
tucional de la arena poltica. Como fue explicitado al comienzo, las ex-
periencias polticas de izquierda que emergen en la regin provienen
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
48
de contextos distintos. La Argentina hereda un sistema de partidos
con menores niveles de institucionalizacin que Chile y el Uruguay
(Mainwaring y Scully, 1995). En trminos desagregados esto se reeja
en una mayor inestabilidad de los patrones de competencia poltica,
as como en la solidez de las instituciones partidarias (Mainwaring y
Scully, 1995). De hecho, la Argentina presenta niveles de institucio-
nalizacin menores a los de sus pares, as como niveles de volatilidad
electoral mayores que reejan la ya mencionada inestabilidad de la
competencia poltica (Payne et al., 2004).
Cuadro 5
Nivel de institucionalizacin del sistema de partidos*
Argentina 1,8
Chile 2,3
Uruguay 2,7
Fuente: Payne et al. (2004).
* Incluye volatilidad electoral, percepcin sobre identicacin con los partidos, percepcin sobre conanza en los partidos, percepcin
sobre legitimidad del proceso electoral.
Cuadro 6
ndice de volatilidad electoral 1980-2004 (Volatilidad media en eleccin presidencial)
Argentina 1983-2003 31,7
Chile 1989-1999 22,1
Uruguay 1984-2004 14,5
Fuente: Payne et al. (2004).
Chile y Uruguay
Chile y Uruguay han heredado una competencia poltica ms insti-
tucionalizada desde la expansin misma de la participacin poltica.
Recientemente, el sistema de partidos chileno ha mantenido su ins-
titucionalizacin, consolidando un tipo de competencia centrpeta,
referida a issues institucionales ms que a orientaciones ideolgicas
(Mainwaring y Torcal, 2000; Tironi y Agero, 1999). A su vez, el siste-
ma de partidos uruguayo ha activado un eje de competencia ideolgi-
ca a partir de la emergencia y consolidacin del Frente Amplio como
partido poltico relevante (Luna, 2004a; Lanzaro, 2000; Yafe, 2005;
Moreira, 2004).
El ascenso de Bachelet ocurre en un momento decisivo para el
sistema de partidos chileno, caracterizado por una alta instituciona-
49
Pablo Alegre
lizacin anclada sobre una creciente distancia con sectores sociales
organizados, un control de los procesos partidarios de decisin por
parte de las elites polticas y una baja diferenciacin programtica de
los partidos. Al mismo tiempo, la estrategia de desalineamiento del
gobierno respecto de los liderazgos polticos tradicionales no parece
haber dado los resultados esperados en los primeros meses de gobier-
no (Valenzuela y Damert, 2006). En este sentido, si bien el gobierno
ha intentado reiteradamente dar a la agenda poltica una marcada
orientacin de apertura hacia la sociedad civil, las fricciones con las
elites polticas partidarias de su coalicin han generado de forma rei-
terada cortocircuitos en la implementacin de polticas de gobierno,
lo cual ha debilitado la imagen presidencial y el vnculo con los par-
tidos que componen la coalicin. La creacin de consejos asesores
para la negociacin de agendas de reforma no cont con la participa-
cin de las elites parlamentarias de la Concertacin en distintas are-
nas sectoriales, gener dudas y desat bloqueos internos en el proceso
de policy-making (Valenzuela y Damert, 2006). Esto ha reejado las
dicultades del gobierno para controlar y disciplinar a su coalicin y
a los liderazgos internos de los distintos partidos que la componen.
Como resultado, en numerosos conictos el gobierno perdi el apoyo
de los lderes partidarios, lo cual intensic los conictos existentes
en materia programtica dentro de la Concertacin.
En otro orden de cosas, si bien por primera vez, luego de las re-
formas que permitieron la abolicin de los legisladores designados, la
Concertacin tiene mayoras relativas para emprender su programa
de gobierno, las crecientes tensiones programticas entre el PDC y
el PS en determinados issues (aborto, representacin femenina), as
como entre fracciones del propio PS y los lderes del partido respecto
de las reformas, o entre el PPD o el PRSD y los otros partidos, generan
una necesidad constante de coordinar y negociar las leyes para que la
polticas puedan ser implementadas. Cada uno de los partidos tiene
hoy la llave para hacer fracasar toda iniciativa del gobierno (Gam-
boa y Segovia, 2006; Mardones, 2007). A su vez, esto se ve agravado
por la ausencia de los liderazgos ms importantes de los partidos en
la jefatura de Estado, lo que distancia a las elites partidarias de la ac-
cin del gobierno y agrava los problemas de disciplinamiento de los
legisladores y las diferencias entre los partidos de la coalicin (Mar-
dones, 2007). En denitiva, la propia dinmica institucionalizada del
sistema de partidos chileno y las caractersticas organizacionales de
los partidos generan bloqueos permanentes para la implementacin
de polticas, en el marco de una intensicacin creciente de la tensin
programtica entre los partidos que integran la coalicin. El sistema
electoral binominal, que estimula la competencia poltica interblo-
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
50
ques, parece ser lo nico que provee incentivos para evitar la ruptura
de la coalicin.
En similitud con el caso chileno, el FA no requiere del estableci-
miento de coaliciones con otros partidos del sistema para tramitar y
aprobar leyes, salvo en aquellos casos en que se requieren mayoras
especiales para aprobar leyes especcas (Chasquetti, 2005, 2006; Bu-
quet y Chasquetti, 2005). Este escenario torna fundamental, al igual
que en el caso de la Concertacin chilena, el disciplinamiento de la
bancada ocialista para lograr efectividad en la tramitacin de las le-
yes. Esto es particularmente importante dado el alto nivel de fraccio-
nalizacin que muestra la izquierda, superior al del resto de los parti-
dos del sistema (Chasquetti, 2005, 2006; Buquet y Chasquetti, 2005).
Esta fraccionalizacin est ligada al ensanchamiento program-
tico y organizacional que ha tenido el FA en su evolucin, que lo ha
transformado en un partido catch all desde el retorno de la democracia
(Moreira, 2004; Yaff, 2005). Ante la constitucin de fracciones tradi-
cionales, han emergido en la coalicin fracciones de corte ms libe-
ral, orientadas a posiciones socialdemcratas europeas, y fracciones
de corte movimientista menos alineadas con la tradicin sindicalista
histrica del socialismo o del comunismo. Esta divergencia progra-
mtica constituye un primer bloqueo potencial de la izquierda hacia
la orientacin de las polticas pblicas que llega el gobierno (Buquet
y Chasquetti, 2005; Chasquetti, 2007). Como mecanismo para lograr
balancear eventuales bloqueos programticos, la estrategia del presi-
dente y lder de la izquierda, Tabar Vzquez, ha sido la de incorporar
a los lderes de fraccin como ministros e integrantes del gabinete na-
cional. De esta manera, el presidente logr (en parte) diluir el disenso
interno, comprometiendo a los propios ministros y jefes de fracciones
en el disciplinamiento de las fracciones partidarias (Buquet y Chas-
quetti, 2005; Chasquetti, 2007). A diferencia, por lo tanto, del caso
chileno, si bien las posibilidades de bloqueos y enfrentamientos entre
partidos de la coalicin existen, el liderazgo de la coalicin se localiza
en el gobierno, lo cual le da mayores posibilidades de zanjar conictos
previos a la tramitacin de leyes y la implementacin de polticas.
Argentina
La Argentina parece consolidar un sistema poco institucionalizado, en
el cual la oferta electoral de centroizquierda liderada por Kirchner co-
habita, dentro de un movimiento poltico fragmentando con baja den-
sidad ideolgica, con fracciones polticas conservadoras en el marco de
un sistema de partidos altamente fragmentado a nivel nacional.
El ascenso de Kirchner consolid la fragmentacin y la territoria-
lizacin del sistema de partidos argentino (Bonvechi y Giraudy, 2007;
51
Pablo Alegre
Calvo, 2005). Los lderes territoriales (gobernadores e intendentes)
han ganado autonoma respecto de las estructuras partidarias, y el
ujo interpartidario se ha reejado en la gran cantidad de acuerdos
entres fracciones y lderes de diferentes partidos nacionales. En este
marco, el sector peronista liderado por Kirchner llev adelante alian-
zas con lderes radicales provinciales (gobernadores K) altamente
autonomizados de la estructura nacional de la UCR, hecho que agrav
la crisis interna del radicalismo y acentu su tendencia a la facciona-
lizacin (Bonvechi y Giraudy, 2007; Calvo, 2005). De esta forma, el
kirchnerismo procur balancear la prdida de poder que signic la
divisin interna del justicialismo, principalmente a partir de la oposi-
cin de bloques de legisladores pertenecientes al ala ms tradicional
del movimiento, reticentes a las polticas de control institucional y al
giro a la izquierda de Kirchner. La victoria del gobierno en las parla-
mentarias de 2005 en lugares clave como la provincia de Buenos Aires
provoc el realineamiento de muchos de los lderes locales detrs del
gobierno, generando la incorporacin del movimiento de lderes lo-
cales y legisladores peronistas identicados con el ala tradicional al
bloque ocial (Calvo, 2005).
Este proceso ha debilitado la conformacin de organizaciones
partidarias a nivel nacional que puedan competir electoralmente con
el peronismo y estructurar programas de gobierno de alcance nacio-
nal. Mediante la asignacin de recursos scales a nivel nacional, el
gobierno logr disciplinar y alinear a liderazgos provinciales, deses-
timulando a su vez las estrategias de constitucin de organizaciones
polticas nacionales (Calvo, 2005). Este efecto de federalizacin de la
competencia partidaria puede observarse en la distancia entre el au-
mento del nmero de partidos federales y su representacin nacional
en bancas parlamentarias (Calvo, 2005; Gibson y Surez Cao, 2007).
Como resultado, los mayores partidos de alcance nacional encuen-
tran contextos de competencia partidaria altamente variables a nivel
federal, demostrando que un mismo partido puede tener patrones de
competencia partidaria absolutamente dismiles de provincia en pro-
vincia (Gibson y Surez Cao, 2007).
En este contexto, el peronismo restringe la emergencia de alter-
nativas a nivel nacional y retiene los recursos estatales que le permiten
negociar las alianzas con lderes provinciales, hegemonizando la com-
petencia a nivel nacional (Levitsky y Murillo, 2003). La baja institucio-
nalizacin del propio Partido Justicialista (PJ) (Levitsky, 2003) propor-
ciona, en combinacin con los factores antes mencionados, incentivos
para intensicar las polticas de acuerdos y alianzas interpartidarias que
realimentan la fragmentacin de los partidos polticos a nivel nacional.
Dado que las caractersticas institucionales del partido garantizan la
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
52
inactividad de la organizacin partidaria, esto reduce la posibilidad de
emergencia de jefes alternativos en el PJ que alienten al kirchnerismo a
la cooperacin intrapartidaria. A su vez, este escenario consolida al PJ
como una confederacin de lderes provinciales y nacionales exible y
de baja cohesin ideolgica (Levistky y Murillo, 2003).
Esta cuestin tambin se podra vincular con caractersticas elec-
torales ms generales de los sistemas de partidos. Los sistemas ms
institucionalizados presentan menores niveles de volatilidad electo-
ral agregada (Mainwaring y Scully, 1995). Al mismo tiempo, partidos
con bases electorales ms estables tienen mayores mrgenes para em-
prender programas de gobierno. En este aspecto, los tres partidos o
coaliciones polticas gobernantes mantienen desempeos electorales
distintos en las ltimas dos dcadas. El Frente Amplio uruguayo es
el que presenta mayores niveles de dispersin en su evolucin electo-
ral, explicados por su vertiginoso ascenso electoral entre 1989 y 2004.
El PJ muestra niveles de dispersin un poco menores pero mantiene
un mnimo electoral comparativamente ms alto que la izquierda en
Uruguay (37% en 1983). Finalmente, la Concertacin chilena es la que
presenta en el ltimo perodo la dispersin electoral menor y el ms
elevado piso electoral (45% en 2005).
Cuadro 7
Desempeo electoral en elecciones presidenciales del Justicialismo (peronismo),
la Concertacin y el Frente Amplio entre 1983 y 2003
1 eleccin 2 eleccin 3 eleccin 4 eleccin 5 eleccin Media Desvo
estndar
Argentina 37% (1983) 45% (1989) 47,5%
(1995)
38% (1999) 60%
(2003)*
45,5% 9,2%
Chile 55,1%**
(1989)
58% **
(1993)
47,9%***
(1999)
44,8%***
(2005)
51,5% 6,1%
Uruguay 21% (1984) 21% (1989) 30% (1994) 39% (1999) 50,5%
(2004)
32,3% 12,6%
Fuente: Political database (2005).
* Acumularon votos tres candidatos
** Candidato demcrata-cristiano
*** Candidato socialista
El PJ tiene oscilaciones pero conserva un piso electoral relativamente
alto, lo cual lo convierte en un actor poltico muy fuerte en un contex-
to partidario frgil. En otras palabras, el PJ funciona como ancla del
sistema de partidos argentino, con los otros partidos compitiendo de
53
Pablo Alegre
forma satelital respecto del peronismo. Sin embargo, esta solidez elec-
toral se sustenta en una estructura partidaria laxa, de baja densidad
ideolgica, altamente segmentada, basada en liderazgos locales y fe-
derales que negocian su alineamiento poltico mediante la asignacin
y distribucin de recursos estatales. El actual liderazgo de centroiz-
quierda requiere del soporte electoral del resto de las facciones locales
y municipales para sostener los niveles de competencia electoral del
movimiento.
El Frente Amplio es un partido con un piso electoral menor que el
de sus vecinos, con mayores niveles de dispersin, que funciona en un
contexto partidario institucionalizado donde la competencia electoral
interbloques es relativamente estable. La Concertacin, nalmente, es
un partido con un piso electoral alto y baja dispersin, lo cual la sita
como un actor electoral fuerte en un contexto de competencia electo-
ral tambin estable. Si bien las caractersticas coalicionales de ambas
fuerzas polticas las llevan a integrar partidos con distintas orienta-
ciones programticas, los trabajos comparados han mostrado que la
izquierda uruguaya presenta mayores grados de coherencia ideolgi-
ca que la centroizquierda chilena (Luna, 2004b). De hecho, la Concer-
tacin chilena est compuesta por partidos de centro en el contexto
de una competencia partidaria marcadamente ms inclinada hacia
la centroderecha del espectro poltico, con pleno consenso respecto
del modelo de mercado. Esto provoca que los conictos en materia
programtica se traduzcan en tensiones internas ante la opcin por
reorientar las polticas liberales de base de mercado construidas en
las ltimas tres dcadas. Por su composicin partidaria, en cambio, la
izquierda uruguaya, integrada por partidos heredados o provenientes
de la tradicin sindical e inmersa en el contexto de una competencia
enmarcada por la continuidad y la reforma del MSI, traduce sus ten-
siones internas en torno de la necesidad de reconstruir o reforzar las
polticas estatistas de base corporativa legadas de la era-MSI.
Dimensin socioestructural
Las caractersticas de las bases sociales de apoyo de estos gobiernos
y el tipo de vnculo que establecen con dichas bases constituyen fac-
tores importantes que inuyen sobre las posibilidades para articular
programas de gobierno alternativos. En este aspecto, la literatura ha
demostrado que tanto el partido socialista chileno como el peronismo
han transitado importantes transformaciones organizacionales que,
a su vez, los han distanciado de sus bases sociales tradicionales (Le-
vistky, 2003; Roberts 1998). Ya sea bajo la formas de party machine en
el caso argentino o mediante la combinacin de un professional par-
ty con el funcionamiento de mquinas electorales orientadas a nivel
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
54
municipal en el caso chileno, es claro que ambos sistemas de partidos
han visto mutar los formatos de representacin corporativos tradicio-
nales, orientados a la conformacin de estructuras organizacionales
de base y modos de aliacin participacionistas propios de la era del
MSI (Roberts, 2002). Entre otras cosas, los procesos de reforma de
los MSI en estos pases llevaron al debilitamiento de los movimientos
sociales tradicionales que canalizaban los intereses de los sectores po-
pulares, fundamentalmente los sindicatos.
En el Uruguay, sin embargo, en el contexto de la formacin de
una coalicin de veto para detener y moderar el proceso de reformas
(Filgueira y Papadpulos, 1997), el Frente Amplio mantuvo un estre-
cho lazo con sus bases sociales tradicionales (sindicatos, movimientos
sociales organizados), aunque stas resultaron transformadas por los
cambios econmicos, con resultados tales como la creciente sobrerre-
presentacin de los sindicatos pblicos y las corporaciones estatistas
dentro del movimiento social organizado.
Argentina
En el marco de la crisis de 2002, los movimientos sociales de sectores
medios perjudicados por el descalabro nanciero (ahorristas, deudo-
res) y los movimientos de desocupados (de creciente participacin
durante los aos noventa) incrementaron sus niveles de movilizacin.
Sin embargo, el ascenso del peronismo logr desactivar progresiva-
mente la movilizacin de estos sectores. En primer lugar, el desarrollo
de programas sociales focalizados durante el gobierno de Duhalde,
continuados durante el de Kirchner, permitieron la desactivacin de
la protesta, tanto mediante la reduccin de los incentivos para la ac-
cin organizada como mediante la cooptacin directa de liderazgos de
estos grupos. sta adopt la forma de la delegacin de la distribucin
de los benecios de los programas en lderes sociales que pasaron,
en algunos casos, a ser funcionarios del Estado (Grugel y Riggirozzi,
2007; Epstein, 2006). De esta forma, el gobierno peronista logr seg-
mentar la organizacin social de estos grupos, alineando a una parte
y reduciendo signicativamente sus niveles de movilizacin (Grugel y
Riggirozzi, 2007; Bonvechi y Giraudy, 2007).
El gobierno tambin logr la lealtad de la principal central sin-
dical del pas, la Confederacin General del Trabajo (CGT). Aprove-
chando la herencia de vnculos estrechos entre el PJ y la central, el
gobierno se asegur de que sta apoyara las principales polticas de
gobierno. Adems, esta relacin de cooperacin garantiz la disposi-
cin de los sindicatos a negociar los topes salariales establecidos por
el gobierno (Bonvechi y Giraudy, 2007). No obstante, el gobierno no
ha mostrado la misma poltica de cooperacin con la Confederacin
55
Pablo Alegre
de Trabajadores Argentinos (CTA), central sindical conformada por
gremios pblicos y del sector educativo en respuesta al apoyo inicial
de la CGT a las polticas reformistas de Menem a comienzos de los
noventa. Su reclamo de reconocimiento de la personera jurdica no
ha tenido respuesta en el gobierno, que ha preferido mantener el res-
paldo del ala tradicional del movimiento sindical.
El alineamiento de la principal central sindical, a lo que se suma
la cooptacin de los movimientos sociales populares organizados (pi-
queteros) y el funcionamiento de amplias redes clientelares y patro-
nales a nivel federal de tipo party machine que ha adoptado el pero-
nismo durante los aos noventa (Auyero, 2004; Stokes, 2005; Levistky,
2003), minimizan el conicto social a la vez que garantizan un control
efectivo de los grupos organizados y de los sectores populares no orga-
nizados. Las instancias de movilizacin de sectores organizados han
sido espordicas, localizadas y articuladas sobre la base de issues muy
especcos, tales como la seguridad ciudadana o la independencia del
Poder Judicial (De Luca, 2007).
Chile
El gobierno de Bachelet asumi en un contexto de desconexin de la
coalicin gobernante con las bases sociales tradicionales de la izquier-
da, estas ltimas debilitadas tras el giro hacia la economa de mercado
producido bajo el rgimen militar. Un sistema de partidos orientado
a la competencia interbloques a nivel de elites, con dbiles lazos con
movimientos sociales organizados, ha trado aparejado fricciones per-
manentes a la hora de articular coaliciones estables para polticas de
reforma, aun a pesar de la impronta participativa que la actual con-
duccin poltica ha intentado dar al gobierno.
El movimiento sindical organizado ha aprovechado la oportuni-
dad de apertura de la agenda redistributiva impuesta por el gobier-
no para movilizarse en reclamo de reformas electorales que ensan-
chen la representacin electoral de los partidos de izquierda radical,
de cambios sustantivos en las relaciones laborales, en particular la
recentralizacin de la negociacin laboral, y de polticas de reestruc-
turacin en reas como la educacin o la seguridad social (Mardones,
2007). Sin embargo, los tiempos y la radicalidad de algunas de las
reformas propuestas contrastan con el tono moderado y negociador
que el gobierno ha dado a estas agendas, debido tanto a la presencia
de sectores internos moderados como al veto impuesto por grupos de
inters en cada arena de reforma social.
No obstante, la movilizacin de movimientos sindicales por la re-
forma laboral, o la movilizacin de organizaciones estudiantiles por
la reforma del sistema pblico de educacin, hacen mencin a una
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
56
marcada intencin, en un contexto de atomizacin y desmovilizacin
de la sociedad civil, de ciertos grupos medios organizados de procurar
un giro programtico de las polticas de la Concertacin.
Uruguay
El gobierno del FA, a diferencia del de la Concertacin en Chile, tiene
enlaces institucionalizados con sus bases sociales tradicionales, las
cuales mantienen importantes cuotas de poder dentro de la estructura
del Estado, siendo en algunos casos (empresas pblicas, salud, educa-
cin) importantes actores de veto para encaminar reformas.
En el ltimo perodo, dichas bases sociales han uctuado entre el
apoyo a polticas sectoriales que reincorporaron algunos de los arre-
glos corporativos clsicos como la negociacin laboral y la disiden-
cia en materia de poltica macroeconmica, fundamentalmente en lo
que hace al rumbo de algunas de las reformas como en el caso de la
poltica tributaria y a aspectos especcos tales como el ritmo de au-
mentos en materia de poltica salarial. El vnculo orgnico entre estas
bases y las fracciones tradicionales de la izquierda (socialistas, comu-
nistas) ha provocado dos movimientos: por un lado, la capacidad de la
central sindical y de otras organizaciones sociales para alinear el apo-
yo de dichas fracciones en ciertas arenas sectoriales, en oposicin a la
conduccin liberal en el rea econmica. Por otro lado, la capacidad
de dichas fracciones para postergar demandas especcas y contener
la radicalizacin de la movilizacin de las corporaciones estatales en
momentos lmite (como en materia de presupuesto educativo). Los
sectores populares incorporados mediante los programas de ingresos
focalizados creados en el gobierno de izquierda no presentan an for-
mas organizacionales activas, sino que son por ahora grupos pasivos
con baja capacidad para articular demandas.
Dimensiones de economa poltica
El sistema de proteccin social
Una tercera dimensin reere propiamente a las caractersticas del sis-
tema de proteccin social. La literatura ha identicado a estos pases
como los que cuentan con los regmenes de bienestar ms desarrolla-
dos de la regin (Filgueira, 1999). Sin embargo, en los ltimos treinta
aos los sistemas de proteccin social han evolucionado de manera
divergente. Chile parece ser un caso tpico de transformacin hacia
un sistema de proteccin de corte liberal-residual (Castiglioni, 2005).
El caso argentino parece haber mutado hacia un modelo corporativo-
residual (Kaztman, 2002). Pese al desarrollo temprano y extendido
de un rgimen de bienestar corporativo con caractersticas de uni-
57
Pablo Alegre
versalidad, la Argentina vivi un proceso de reconversin predatoria
de sus componentes corporativos, combinado con liberalizacin en
ciertas reas. El Uruguay pareci mutar hacia un modelo corporativo
conservador de tipo europeo clsico (Kaztman, 2002). Al igual que la
Argentina, desarroll tempranamente un extendido rgimen de bien-
estar con caractersticas de universalidad. Durante las ltimas dca-
das vivi un deterioro de los componentes estraticados del sistema,
incorporando algunos componentes liberales y manteniendo algunos
rasgos de universalidad.
La evolucin de los indicadores sociales muestra diferencias en-
tre los tres pases. Mientras Chile muestra una tendencia sostenida
hacia la reduccin de la pobreza, en la Argentina y el Uruguay los
shocks econmicos de nes de los aos noventa tuvieron impactos
negativos sobre los niveles de pobreza (CEPAL, 2006). Sin embargo,
estos dos pases siguen el proceso regional de leve mejora en los nive-
les de pobreza e indigencia a partir de la expansin de la economa y
la mejora en los niveles de ocupacin posteriores a la crisis nanciera
de comienzos de la dcada de dos mil (CEPAL, 2006). A modo de ejem-
plo, cabe sealar que la Argentina logr reducir signicativamente los
niveles de pobreza registrados durante la crisis econmica de 2001-
2002: su tasa de reduccin, de ms del 40% entre 2002 y 2005, es la
ms importante del perodo segn parmetros comparados (CEPAL,
2006). Durante el perodo 2003-2005, por su parte, el Uruguay redujo
su nivel de pobreza del 20,9% al 18,7% (CEPAL, 2006; INE, 2006).
Cuadro 8
Nivel de pobreza en Argentina, Chile, Uruguay
Pobreza (% personas) 1990 1997 2002 2005
Argentina 21,2% 17,8% 45,4% 26%
Chile 38,6% 23,3%* 20,6%** 18,7%***
Uruguay 17,9% 9,5% 15,4% 18,8%
Fuente: CEPAL (2006).
* 1996 ** 2000 *** 2003
Si bien algunos programas sociales focalizados desarrollados en el
ltimo lustro en combinacin con un vigoroso crecimiento de la eco-
noma han logrado resultados positivos en materia de reduccin de la
pobreza (en especial de la pobreza extrema), no se han logrado modi-
caciones signicativas en los niveles de distribucin. Tras una dcada
y media, stos no muestran variaciones, y en los casos de la Argentina
y Chile se han estabilizado en torno de altos valores segn parmetros
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
58
regionales (CEPAL, 2004, 2006). Es de destacar que la distribucin no
se ha modicado en Chile a pesar de la sensible mejora en los niveles
de pobreza, y que ha empeorado en la Argentina, con una variacin
brusca en el perodo de crisis (del ao 2002). El Uruguay muestra an
niveles de distribucin favorables en trminos regionales, aunque si-
milares a los niveles ms altos de desigualdad que se registran en los
pases desarrollados.
Cuadro 9
ndice de Gini en Argentina, Chile y Uruguay
1990 1997 2002 2005
Argentina 0,50 0,53 0,58 0,53
Chile 0,55 0,55* 0,56** 0,55
Uruguay 0,49 0,43 0,45 0,45
Fuente: CEPAL (2004, 2006).
* 1996 ** 2000
Estos datos resultan especialmente relevantes teniendo en cuenta que
reejan tendencias estructurales que no han variado. Por un lado, si
bien estas economas han recuperado dinamismo, la desigualdad sa-
larial, en el marco de la alta dispersin de la inversin de capital hu-
mano, experiencia laboral (como determinantes de los ingresos en el
mercado de empleo) en los distintos estratos provoca que los procesos
de re-formalizacin y expansin laboral encuentren un techo en ma-
teria de equidad en los propios niveles de empleo e ingresos (CEPAL,
2006). Por otro lado, si bien los programas de ingresos han permi-
tido aliviar la emergencia social en estos pases, resultan insucien-
tes para reducir brechas distributivas. Un vistazo a las caractersticas
ms importantes de los sistemas de proteccin social y a las agendas
de reforma bajo estos nuevos gobiernos nos permitir conocer cmo
enfrentan estos pases los desafos sociales de este nuevo siglo.
Argentina
En la Argentina, las caractersticas de las reformas variaron de sector
en sector, pero se caracterizaron por el retiro del Estado de la presta-
cin directa de los servicios, ya mediante el recorte de las fuentes de
nanciacin y la localizacin de prestaciones en agentes privados, ya
mediante la restriccin de las poblaciones objetivo a las cuales se di-
rigen los servicios. En materia de seguridad social, se cre un sistema
privado de ahorro individual; en el rea de la educacin, se extendi
el proceso descentralizador hacia la educacin media, y los servicios
59
Pablo Alegre
(docentes, infraestructura) fueron transferidos a las provincias sin las
contrapartidas presupuestales requeridas. En el mbito de la salud, la
reforma desregul las obras sociales y profundiz la autogestin de
los hospitales pblicos. Asimismo, descentraliz los servicios pbli-
cos y los focaliz en los sectores de menores recursos, arancelando la
prestacin de algunos de ellos.
En el perodo reciente, las polticas sociales sectoriales no han
sufrido cambios signicativos, salvo la expansin de algunos progra-
mas sociales de ingresos (que mantienen bsicamente los criterios de
selectividad y condicionalidad en su prestacin heredados de los aos
noventa) y algunas modicaciones va ley de los servicios educativos
en direccin de la recentralizacin del sistema. Sin embargo, las mo-
dicaciones en reas como la seguridad social, la salud, y el mercado
de empleo (ms all de las polticas de jacin del salario en las reas
formalizadas de la economa) permanecen en pie.
El gobierno de Kirchner consolid e intensic los programas
sociales de cobertura focalizada desarrollados por el gobierno de
Duhalde, reforzando sus componentes de condicionalidad (Bonve-
chi y Giraudy, 2007). Programas como Familia o Manos a la obra
procuraron complementar el Plan Jefas y Jefes aportando ingresos
en hogares pobres e indigentes a cambio de distintas contrapartidas
(concurrencia a escuelas, asistencia sanitaria, etc.). A su vez, la Ley
Nacional de Educacin sancionada a nes de 2006 revirti las refor-
mas introducidas por la Ley Federal de Educacin de 1993. La nueva
ley fue precedida por el consenso activo de los sindicatos docentes y
de los gobiernos provinciales, a los cuales no obstante rest atribucio-
nes al recentralizar la potestad de establecer contenidos educativos y
reordenar desde la Nacin el diseo de los ciclos primario y secunda-
rio (Bonvechi y Giraudy, 2007).
Chile
El sistema de proteccin social chileno es el ms consistentemente
liberal de los tres aqu analizados. Las polticas emprendidas por la
dictadura desde la dcada del setenta supusieron el retiro del Estado
en la prestacin de los servicios en reas como la seguridad social y
la educacin, y de forma tarda en la salud (Castiglioni, 2005). Los
servicios fueron descentralizados, focalizados y transferidos a agentes
privados para su prestacin (Castiglioni, 2005). Mientras los servicios
privados fueron dirigidos a sectores medios y altos, los programas p-
blicos estuvieron orientados a los sectores que no pudieran acceder a
las prestaciones privadas, generando una segmentacin del sistema de
cobertura en trminos tanto de nanciamiento como de calidad de los
servicios (Posner, 2007). Luego de la instalacin de la democracia, el
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
60
gobierno de la Concertacin mantuvo intacto el sistema de proteccin
social liberal heredado del rgimen militar. Los sucesivos gobiernos
de la Concertacin emprendieron reformas correctivas: aumento en
los niveles de gasto agregado, elevacin de los benecios mnimos
en ciertas coberturas, exibilizacin de criterios de elegibilidad, re-
orientacin de las franjas de gasto estatal del gobierno central, cam-
bios en las condiciones de prestacin de los bienes, incorporacin de
programas adicionales, etc. No obstante, la democracia mantuvo los
cimientos estructurales del sistema liberal de prestacin.
En el reciente perodo de gobierno se han planteado diferentes
reformas sectoriales que procuran mejorar los componentes redistri-
butivos del sistema de proteccin chileno. Sin embargo, las agendas
de reforma se han visto cargadas de bloqueos tanto a nivel de grupos
sociales organizados como a nivel del sistema de partidos, producin-
dose pocas novedades hasta el momento. El primer ao del gobierno
de Bachelet estuvo dominado por la discusin de polticas sectoriales
en dos arenas: educacin y pensiones (Mardones, 2007). A poco de
asumir, Bachelet design una comisin asesora para tratar la reforma
del sistema de pensiones, integrada por tcnicos de la Concertacin y
de la Alianza por Chile, la coalicin opositora. La comisin recomen-
d el aumento de la edad jubilatoria de las mujeres, y la inclusin de
un rgimen de pensiones mnimas que permitiera asegurar la cober-
tura de los sectores que no logran cubrir una pensin con los aportes
acumulados. Tambin propuso la reduccin de las comisiones de las
aseguradoras privadas, as como formas de licitacin desde el Estado
de los nuevos aportantes temporales (Mardones, 2007). El proyecto
enfrent reparos tanto de la central sindical Central Unitaria de Tra-
bajadores, CUT, por el aumento de la edad jubilatoria, como de la
oposicin de la derecha y de las aseguradoras privadas (Mardones,
2007). La versin nalmente enviada por el Ejecutivo al Congreso
mantiene la edad jubilatoria de las mujeres y tiene por delante un
complejo trmite parlamentario que an no ha nalizado.
En el terreno educativo, el gobierno sufri una importante movi-
lizacin estudiantil en contra de medidas arancelarias para el examen
de ingreso en las universidades, as como por atrasos en la entrega de
pases escolares (Mardones, 2007). Las movilizaciones se incrementa-
ron en los meses siguientes y pasaron a incluir reclamos de recentra-
lizacin del sistema pblico (desde los municipios hacia el Ministerio
de Educacin) y de revisin de los programas de jornada escolar com-
pleta. Las movilizaciones desataron la renuncia del ministro de Edu-
cacin, y la creacin de un consejo asesor para revisar los temas de
cobertura estructural de los servicios educativos. Tambin se tomaron
medidas referidas al incremento del gasto educativo en reas como
61
Pablo Alegre
infraestructura, subsidios estudiantiles en materia de transporte y
aranceles de ingreso. El informe nal del consejo asesor, que cont
con la participacin de docentes, estudiantes y otros grupos, no fue
raticado por los gremios estudiantiles (Mardones, 2007).
En materia laboral, el gobierno extendi algunos mecanismos de
regulacin en relacin con la subcontratacin de personal por parte
de las empresas. De forma creciente, la CUT, principal central sindi-
cal, y representantes del PS han hecho hincapi en la necesidad de
institucionalizar instancias de negociacin salarial con mayores ni-
veles de agregacin, de forma de garantizar derechos colectivos para
los trabajadores. La oposicin ha presentado distintos proyectos en
materia de empleo tendientes a mejorar su regulacin, pero mante-
niendo la negociacin laboral en el mbito de la empresa. A mediados
de 2007, el gobierno design un consejo asesor para tratar el tema de
la equidad social, con representantes polticos y de la sociedad civil.
El consejo deber trabajar en la redaccin de un informe-diagnstico
sobre empleo, ingresos y polticas sociales sectoriales.
Uruguay
En el rea de las reformas del sector social, el Uruguay mostr signos
de eclecticismo. En materia de seguridad social el Uruguay pas, al
igual que la Argentina, de un sistema de reparto estatal a un sistema
mixto que incluye un rgimen de capitalizacin individual. A su vez,
el Estado cre una empresa estatal de ahorro individual regida bajo
el derecho privado que competira con las otras empresas asegurado-
ras. El terreno educativo fue el rea de reformas ms decididamente
universalistas, fundamentalmente en lo que se reere a la educacin
primaria. La reforma estuvo centralizada en el rea estatal, y no se
produjo la descentralizacin de su implementacin ni se otorgaron
altos niveles de autonoma a los niveles locales. En el rea de la salud
se mantuvieron el sistema privado mutual y el sistema pblico, con
una incorporacin creciente de trabajadores pblicos y privados al
rea mutual. En materia laboral, desde el comienzo de los aos no-
venta el Estado apost por un proceso de creciente descentralizacin
de las relaciones laborales suspendiendo la convocatoria a mbitos de
negociacin laboral.
Durante el actual gobierno se ha planteado una serie de reformas
sectoriales que han tenido distintos niveles de xito. En materia de
negociacin laboral, el gobierno decidi reinstalar la negociacin tri-
partita, mediante la conformacin de consejos de salarios. Estos con-
sejos, convocados por el Poder Ejecutivo, permitieron la negociacin
colectiva por rama de actividad luego de quince aos de una poltica
de desregulacin laboral que localiz la negociacin laboral a nivel de
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
62
la empresa (Notaro, 2007). Como resultado, los sectores asalariados
lograron negociar mejoras salariales signicativas en el perodo. A su
vez, los incentivos para la aliacin sindical incrementaron signica-
tivamente el nmero de adherentes de los gremios, especialmente en
el rea privada.
En materia de poltica social, el gobierno ha desarrollo un progra-
ma focalizado de ingresos que tuvo como principal objetivo la mejora
de los niveles de ingresos de los sectores pobres, especialmente de
aquellos ubicados en el ltimo quintil de ingresos. El programa esta-
bleca la transferencia de un monto jo a los hogares que se encontra-
ran por debajo de la lnea de indigencia, la entrega de vouchers para la
compra de alimentos, apoyo para mejorar el acceso a los servicios so-
ciales bsicos y la creacin de programas integrales con componentes
de empleo y actividades remuneradas para los sectores beneciarios
(Filgueira y Alegre, 2008).
Las reformas en otras arenas sectoriales se presentan virtualmen-
te bloqueadas (en el caso de la seguridad social) o en proceso de len-
ta implementacin (en el caso de la salud). En materia de seguridad
social, las alternativas manejadas por el gobierno son diversas, y van
desde el mantenimiento del actual sistema, preferido por las fraccio-
nes ms liberales, hasta su reforma signicativa bajo la forma de la
expansin de las pensiones mnimas y una mayor regulacin de las
aseguradoras privadas (Filgueira y Alegre, 2008).
La reforma en materia tributaria, pese a aparecer como la refor-
ma sectorial de mayor viabilidad, no ha podido sustraerse a las nego-
ciaciones entre las fracciones de la izquierda. La reforma propuesta
crea el impuesto a la renta, un mecanismo directo de gravamen que
sustituye de forma gradual a los impuestos indirectos. Si bien mejo-
ra la posicin de los sectores populares informalizados y a los secto-
res formalizados ms bajos al disminuir gradualmente los niveles de
tributacin indirecta, supone gravmenes signicativos a sectores de
medios ingresos (profesionales, asalariados de cuello blanco) que
integran las bases electorales de la coalicin de izquierda.
Dimensin econmica y scal
Los pases de la regin han tenido una coyuntura econmica particu-
larmente favorable. La economa regional ha estado viviendo un ciclo
de expansin, a partir de un contexto mundial caracterizado por el
aumento de los precios internacionales de los principales commodities
y el ujo de capitales a la regin (a causa del alto volumen de liquidez
existente en los mercados internacionales). Ello ha generado saldos
favorables en sus balanzas comerciales y solvencia en materia scal
(CEPAL, 2006). Gracias al crecimiento de la demanda y de los precios
63
Pablo Alegre
de sus bienes exportables, la Argentina ha tenido un crecimiento acu-
mulado espectacular del 45% en su PBI entre 2003 y 2007, mientras
el Uruguay ha aumentado su actividad en casi el 35% durante el mis-
mo perodo (CEPAL, 2007). Chile, a diferencia de otros pases de la
regin, no experiment una crisis nanciera, por lo que la evolucin
de su economa ha sido claramente ms estable. Sin embargo, desde
2003 hasta 2007 el pas andino acumul un crecimiento cercano al
25%, sin haber tenido cadas signicativas en sus niveles de actividad
en los aos anteriores.
Como resultado, mediante la acumulacin de supervits primarios,
estos pases han logrado cancelar o disminuir sensiblemente sus nive-
les de endeudamiento externo. Mientras la Argentina logr cancelar su
deuda con el FMI, el Uruguay logr reducir su nivel de endeudamiento
condicionado, canjeando deuda soberana a largo plazo (CEPAL, 2006).
En consecuencia, mientras la Argentina ha reducido su deuda pblica
a una tercera parte (del 184% en 2002 al 65% en 2006), el Uruguay
logr reducir su endeudamiento en ms del 40% en el mismo perodo
(del 106% al 62,6% del PBI), en tanto Chile mantuvo su posicin privi-
legiada en materia de endeudamiento pblico, con una deuda pblica
que apenas supera el 10% de su PBI (CEPAL, 2006, 2007).
Cuadro 10
Deuda externa del sector pblico 2002-2006 (como % del PBI)
Deuda pblica como % del PBI 2002 2003 2004 2005 2006
Argentina 184,4% 144,8% 132,5% 78,4% 65,5%
Chile 22,2% 19,5% 16,8% 12,9% 10,6%
Uruguay 106% 100,4% 78,9% 70,4% 62,6%
Fuente: CEPAL (2006, 2007).
A su vez, el aumento de la demanda de bienes exportables como el
cobre (en el caso de Chile), los granos (Argentina) y derivados agr-
colas en el caso de la Argentina y el Uruguay, permitieron reactivar la
capacidad disponible en muchas ramas del sector industrial y del rea
comercial ligada a l, favoreciendo la expansin salarial. En combi-
nacin con la baja de las tasas de inters, ello impuls la expansin
del consumo privado as como el crecimiento de la actividad interna,
repercutiendo en materia de empleo tanto en trminos de tasa de ac-
tividad como, por primera vez en una dcada, en materia de forma-
lizacin de diversas actividades de la economa, fundamentalmente
las asociadas a la industria sustitutiva emergente luego de la crisis
devaluatoria de estos pases (CEPAL, 2006).
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
64
Sin embargo, la sustentabilidad de esta coyuntura depende de
algunos factores estructurales presentes en las tres economas. Chile
es el pas menos dependiente de las oscilaciones y variaciones de su
balanza comercial, y quizs el ms estable en lo que se reere al impul-
so exportador (CEPAL, 2006). El cobre tiene una demanda sostenida
garantizada, que ha permitido no slo un crecimiento vigoroso de los
ingresos scales por regalas e impuestos a la renta minera sino tam-
bin el sostenimiento de fondos anticclicos que ponen a la economa
al cubierto de los ciclos recesivos. Adems, el nivel de vulnerabilidad
de la economa chilena es sensiblemente menor al que experimentan la
Argentina y el Uruguay, no slo por la baja elasticidad de la demanda
de sus productos mineros, sino tambin por su menor nivel de dola-
rizacin y su menor endeudamiento pblico (CEPAL, 2006). En estos
trminos, la Argentina an presenta en el corto plazo una mayor for-
taleza scal que el Uruguay, teniendo en cuenta que, al igual que la de
Chile, su economa presenta un supervit global (posterior al pago de
la deuda), en contraste con el supervit primario que sigue presentan-
do el Uruguay (CEPAL, 2007). Mientras la Argentina y Chile cerraron el
ejercicio scal de 2007 con un supervit global del 1% y el 8% respecti-
vamente, el Uruguay cerr en negativo con un 1,5% (CEPAL, 2007).
Grco 1
Evolucin del ndice de productos agropecuarios en Amrica Latina. 1970-2005
Fuente: CEPAL (2006).
160
140
120
100
80
60
40
1970 1976 1980 1985 1990 1995 2000 2005
n
d
i
c
e
(
2
0
0
0
=
1
0
0
)
Serie y tendencia
65
Pablo Alegre
Grco 2
Evolucin del ndice de productos de metales y mineros en Amrica Latina 1970-2005
Fuente: CEPAL (2006).
Como muestran los grcos, mientras el ndice de los productos mi-
neros y metales ha aumentado casi un 100% en la ltima dcada, en
el caso de los productos agropecuarios el aumento ha sido del 25% y
el comportamiento ha sido mucho ms cclico (CEPAL, 2006). Asi-
mismo, el ndice de precios de productos como el cobre aument casi
un 60% respecto de la dcada del noventa, mientras los productos
agropecuarios aumentaron slo un 1% en el mismo perodo. En de-
nitiva, si bien ambos commodities estn en su fase expansiva, el nivel
de expansin de precios y la demanda parecen tener mayor intensidad
y mayor sustentabilidad en el caso de los productos mineros que en el
de los productos agropecuarios.
Conclusiones preliminares: hacia una
caracterizacin de las trayectorias de
desarrollo de los pases del Cono Sur
Argentina
La Argentina mantiene un sistema de partidos poco institucionaliza-
do, a lo que debe agregarse un proceso de creciente fragmentacin y
faccionalizacin de las elites partidarias. Hoy el gobierno logra, gra-
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
n
d
i
c
e
(
2
0
0
0
=
1
0
0
)
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Serie y Tendencia
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
66
cias a la localizacin de amplios recursos estatales y poder poltico,
tejer alianzas transversales con liderazgos regionales y locales, esta-
bleciendo acuerdos con elites dirigentes de diversos partidos. De esta
forma, la divergencia programtica se ve diluida por la constitucin
de un frente electoral controlado por un liderazgo vertical que procu-
ra recomponer algunas de las orientaciones neo-estatistas en materia
de polticas de desarrollo. A su vez, las polticas de enlace corporativo,
que histricamente el peronismo ha tenido con el movimiento sindi-
cal, garantizan que la articulacin con y la movilizacin de sectores
organizados desaten presiones para un realineamiento de corte pro-
gramtico en el sistema. El funcionamiento de esta alianza vertical de
corte party machine, que logra articular vnculos de forma exitosa con
sectores populares fragmentados por un lado, y con movimientos or-
ganizados heredados de la era-MSI por el otro (movimiento sindical),
ha permitido al gobierno neutralizar el conicto social, ampliando los
mrgenes para implementar distintos paquetes de polticas sin posibi-
lidades de focos de veto.
A su vez, la Argentina ha presenciado el sostenido aumento del
precio de sus bienes exportables que, en combinacin con la sensi-
ble disminucin de los niveles de endeudamiento externo a partir de
una exitosa poltica de canje, le ha permitido mejorar sus mrgenes
scales, aumentar la capacidad de ahorro y expandir la economa en
materia de oferta en diversas ramas sectoriales. Si bien la dependencia
respecto de los precios internacionales contina siendo alta dada su in-
sercin como productor y exportador de bienes agrcolas, su capacidad
de sostener supervits scales globales en un contexto de desendeuda-
miento genera menores focos de vulnerabilidad que los presentes en la
dcada pasada. Durante el perodo, aun en un contexto de expansin
scal, no han existido reformas sectoriales signicativas ms all del
desarrollo de polticas macroeconmicas heterodoxas y de polticas in-
tervencionistas en el ciclo econmico con apoyos sectoriales selectivas
a determinados grupos orientados al mercado interno.
En este marco, el giro desarrollista realizado por el ala de cen-
troizquierda del PJ ha garantizado la recomposicin de polticas ac-
tivas en materia econmica, pero ha tenido poca capacidad de refor-
ma de las polticas de proteccin e incorporacin social. La fuerte
fragmentacin del sistema de partidos, y la heredada fragmentacin
de los canales de organizacin de los sectores medios y bajos, han
orientado la emergencia de una alternativa poltica con fuertes incen-
tivos para establecer enlaces que combinan los vnculos corporativos
clsicos con grupos organizados con vnculos clientelares con sectores
populares no organizados. Si bien minimiza eventuales desbordes de
crisis en el sistema, este escenario genera menores condiciones para
67
Pablo Alegre
una recomposicin cuasi-universalista e integradora del modelo de
desarrollo argentino. No obstante, a diferencia de lo que sucede en el
Uruguay, por ejemplo, las caractersticas verticales de intermediacin
poltica y la baja competencia poltica en el marco de una baja insti-
tucionalizacin del sistema de partidos y del PJ en particular dotan
de una amplia autonoma a las estructuras estatales para procesar
paquetes reformistas que vayan en la direccin de reconstituir ciertos
niveles de universalidad e integracin en las polticas de desarrollo,
claro est, bajo formas menos plurales. No obstante, es esperable que
un sistema de partidos hegemonizado por un aparato partidario de
tipo party machine con baja competencia electoral y en un contexto de
expansin o cierta estabilidad scal tenga incentivos directos para re-
forzar las formas de intermediacin actuales, sin atraer reformas que
pudieran, eventualmente, activar nuevos grupos de inters organiza-
dos que puedan presentar recomposiciones en el sistema de partidos
y en el formato de representacin.
Chile
En Chile, la constitucin de una coalicin institucionalizada pero ar-
ticulada en torno a issues institucionales parece generar tensiones en
momentos en que los enclaves autoritarios han ido cediendo y la aten-
cin gubernamental debe orientarse a dilemas de poltica de desarro-
llo heredados del rgimen militar. En este nuevo marco se hace paten-
te la creciente divergencia programtica entre los distintos partidos
de la Concertacin, que genera bloqueos y empates permanentes en la
negociacin de paquetes de poltica pblica. A su vez, el carcter fuer-
temente elitista de las estructuras partidarias y su desconexin con
movimientos sociales organizados le impide movilizar apoyos para
destrabar bloqueos programticos e impulsar una agenda poltica de
reformas. La distancia de la centroizquierda respecto de sus bases so-
ciales en el marco del debilitamiento de los movimientos sindicales
organizados, as como el vnculo en redes clientelares con los sectores
populares, ha generado pocas posibilidades de articulacin de coali-
ciones reformistas de base amplia para enfrentar las reformas a las
polticas pro-mercado.
La economa chilena es la que presenta mayores mrgenes sca-
les y mayor estabilidad en el largo plazo. A la situacin de bajo endeu-
damiento externo y la alta capacidad de control de shocks nancieros
externos que ha mostrado, ligadas a un crecimiento econmico sos-
tenido, suma una baja elasticidad de los precios de sus principales
commodities de exportacin. El sensible y sostenido crecimiento del
precio del cobre garantiza la existencia de una demanda sostenida
con altos ingresos scales y mercados internacionales seguros. Sin
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
68
embargo, la creciente expansin de los mrgenes scales que tiene
la economa chilena no ha generado, en el horizonte, un cambio sig-
nicativo de sus polticas sectoriales. La expansin scal en el actual
sistema poltico, caracterizado por la negociacin entre elites de los
paquetes de poltica, ha orientado las polticas pblicas hacia un claro
perl incremental que no parece alterar las condiciones de organiza-
cin y accin de los grupos de inters. De hecho, las reformas en curso
van en camino a desarrollar mecanismos correctivos a las polticas de
mercado que no alteran las caractersticas estructurales de asignacin
y localizacin de excedentes y benecios sociales.
En denitiva, si bien el actual contexto de estabilidad poltica y
econmica garantiza el avance de agendas de reformas en el contexto
de un gobierno de centroizquierda, la ausencia de condiciones para
generar coaliciones reformistas transere el dilema a cuestiones no ya
de ajuste y adaptacin como los que presentan los modelos corporati-
vos, sino de correlacin de fuerzas vis vis los sectores liberalizados de
la economa. Ms aun, en un contexto de expansin y sustentabilidad
de la economa chilena, los dilemas distributivos se localizan en las
condiciones estructurales que presenta el modelo chileno para dirigir
los excedentes hacia determinadas reas de la sociedad. Pese a esto, la
alternativa de profundizar la reconstruccin de algunos de los meca-
nismos de solidaridad vertical que fueron destruidos tras las reformas
de mercado no parece viable en un contexto de alta competencia parti-
daria y creciente tensin al interior de la coalicin de centroizquierda.
No obstante, como contrapartida, un virtual desarme de la lgica de
competencia interbloques podra generar condiciones para realinear
la competencia bajo ejes programticos, generando efectos positivos
sobre la recomposicin del vnculo con las bases sociales tradiciona-
les. Esto permitira dar viabilidad a una agenda mnima de reformas
programticas que permita la recomposicin de ciertas alianzas refor-
mistas en al menos algunas arenas sectoriales clave.
Uruguay
En el Uruguay, la coalicin de izquierda se ha articulado en torno a
una fuerte defensa del MSI, por lo que en trminos programticos
aparece como ms cohesiva que la coalicin chilena. Sin embargo, su
ascenso al gobierno ha intensicado la puja entre sus fracciones ms
liberales y las fracciones ms orientadas a las polticas de base corpo-
rativa tradicionales. El fuerte disciplinamiento interno que muestra
el FA, sumado a la presencia de un liderazgo presidencial con am-
plio consenso interno, ha permitido zanjar los conictos y avanzar
en programas de reforma. Sin embargo, esto tiene como resultado un
mayor eclecticismo y una menor consistencia sectorial en materia de
69
Pablo Alegre
polticas, como lo muestra la combinacin de distintos hbridos de
reformas corporativas, polticas focales y ortodoxia macroeconmica.
Los vnculos pluralistas con los movimientos medios organizados en
el marco de la permanencia de las polticas pro-MSI han generado
una importante movilizacin y desbordes de dichos sectores bajo el
gobierno de izquierda. Esta situacin ha generado un proceso de ne-
gociacin de programas de reforma en el interior de la izquierda y de
sta con organizaciones de inters, que va en la lnea de introducir
reformas parciales a los paquetes de poltica, conforme las mismas
activan la movilizacin de grupos organizados, y sta es canalizada
por alguna fraccin interna de la coalicin.
El Uruguay presenta una economa en recuperacin a partir del
empuje exportador mostrado por los bienes agrcolo-ganaderos. Sin
embargo, a la alta elasticidad de los precios de los bienes de exporta-
cin se suma el alto endeudamiento pblico relativo existente, que en
un contexto de alta dolarizacin de la economa genera un equilibrio
scal endeble que aumenta los niveles de vulnerabilidad de la econo-
ma de cara a posibles shocks externos, y puede llegar a recrudecer en
un futuro las contradicciones existentes en materia de consistencia
sectorial del programa de reformas llevado adelante.
En este sentido, en el contexto de un sistema de partidos institu-
cionalizado y de una importante movilizacin de los grupos organiza-
dos heredados de la era MSI, la coalicin de izquierda se enfrenta a
bloqueos endgenos para activar polticas de reforma de mayor con-
sistencia, provenientes de sus propias bases sociales y electorales. El
contexto de expansin scal ha logrado minimizar los efectos de las
pujas distributivas. Sin embargo, un contexto de creciente desacelera-
cin del crecimiento econmico, en el marco de una mayor vulnerabi-
lidad internacional, genera escenarios propicios para desbordes de los
sectores organizados que no pueden ser canalizados exitosamente por
la coalicin. La clave de la estabilidad del actual sistema de compe-
tencia poltica y del programa de reformas de la izquierda radica en la
capacidad que tenga sta de alinear a sus bases sociales y electorales
en paquetes programticos con eventuales benecios diferenciales en
distintas arenas sectoriales. Esto tambin depender de la capacidad
de la propia izquierda para mantener unicada a la coalicin, que
en un contexto de puja por el liderazgo podra tener incentivos para
desalinearse de las polticas gubernamentales y plegarse al reclamo
de muchas de las corporaciones pro-MSI. Nuevamente, un escenario
de restriccin scal e intensicacin de las pujas distributivas podra
ser propicio para tales estrategias de free rider que debilitaran la co-
operacin al interior de la coalicin y, de esta forma, la posibilidad de
secuenciar reformas importantes en el modelo de desarrollo.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
70
En sntesis, tanto la Argentina como Chile y el Uruguay son pases
con sociedades que, de modos distintos, presentaron niveles de integra-
cin y bienestar distintivos en el continente. Las transformaciones en
sus modelos de desarrollo responden en parte a caractersticas socio-
polticas especcas, que fueron a su vez redimensionadas por dichas
transformaciones. A comienzos de siglo, los tres pases cuentan con
opciones polticas de signo reformista. Los dilemas y alternativas que
enfrentan para seguir vas que logren un reencuentro con ciertos nive-
les de integracin heredados del pasado son distintos en los tres casos.
La forma en que estas alternativas sean procesadas responder en par-
te a las opciones estratgicas tomadas por los actores. Sin embargo, el
reconocimiento de ciertas tendencias estructurales permite establecer
las probabilidades de que dichas acciones sean emprendidas.
Bibliografa y fuentes
Alegre, Pablo 2007 Matrices socio-polticas y patrones de reforma
en el Cono Sur: entre la ruta populista y autoritaria. El caso
Uruguayo en perspectiva comparada en Revista Chilena de
Ciencia Poltica (Santiago de Chile).
Auyero, Javier 2004 Poltica, desigualdad y dominacin en la
Argentina contempornea en Revista Nueva Sociedad N 193.
Bayn, Cristina y Saravi, Gonzalo 2002 Vulnerabilidad social en la
Argentina de los aos noventa: impactos de la crisis en el Gran
Buenos Aire en Kaztman, R. Trabajo y Ciudadana: Integracin
y exclusin social en cuatro reas metropolitanas de Amrica
Latina (Montevideo: Cebra).
Bonvechi, Alejandra y Giraudy, Agustina 2007 Argentina.
Crecimiento econmico y concentracin del poder institucional
en Revista de Ciencia Poltica (Santiago de Chile) Vol. XXVII,
Nmero Especial.
Buquet, Daniel y Chasquetti, Daniel 2005 Elecciones Uruguay 2004:
Descifrando el cambio en Revista de Ciencia Poltica de Chile
(Santiago de Chile) Vol. XXV, N 2.
Burgess, Katrina y Levitsky Steven 2003 Explaining Populist Party
Adaptation in Latin America: Environmental and Organizational
Determinants of Party Change in Argentina, Mexico, Peru and
Venezuela en Comparative Political Studies Vol. XXXVI, N 8.
Cameron, Max 2007 Latin Americas parties, populism and social
movements in the post-neoliberal era, Ponencia presentada en
el seminario Latin Americas Turns: Political Parties, Insurgent
Movements, and Alternative Policies, British Columbia,
Vancouver.
71
Pablo Alegre
Calvo, Ernesto 2005 Argentina, elecciones legislativas 2005:
consolidacin institucional del kirchnerismo y territorializacin
del voto en Revista de Ciencia Poltica (Santiago de Chile) Vol.
XXV, N 2.
Castaeda, Jorge 2006 Latin Americas Left Turn en Foreign Affairs,
mayo-junio.
Castiglioni, Rosanna 2005 Retrenchment versus Maintenance: The
Politics of Social Policy Change in Chile and Uruguay, 1973-1998
(London: Routledge).
CEPAL 2004 Panorama Social de Amrica Latina (Santiago de Chile:
CEPAL).
CEPAL 2006 Panorama Social de Amrica Latina (Santiago de Chile:
CEPAL).
CEPAL 2007 Balance Preliminar de las Economas de Amrica Latina
y el Caribe.
Chasquetti, Daniel 2007 Uruguay 2006: xitos y Dilemas del
Gobierno de izquierda en Revista de Ciencia Poltica de Chile
(Santiago de Chile) Vol. Especial.
Chasquetti, Daniel 2005 Presidente fuerte, partido fragmentado y
disciplina legislativa en Uruguay en Daniel Buquet (coord.)
Las claves del cambio. Ciclo electoral y nuevo gobierno 2004-2005
(Montevideo: Banda Oriental-ICP).
Collier, Ruth y Collier, David 1991 Shaping the political arena. Critical
Junctures, The Labor Movement and Regime Dynamics in Latin
America (New Jersey: Princeton University Press).
Corrales, Javier 2006 The Backlash against Market Reforms and
The Left in Latin America in the 2000s en Jorge I. Domnguez y
Michael Shifter (eds.) Constructing
Democratic Governance in Latin America (Baltimore: Johns
Hopkins University Press).
Cleary, Matthew 2006 Explaining the lefts resurgence en Journal of
Democracy Vol. XVII, N 4, octubre.
De Luca, Miguel 2007 Argentina: Instituciones dbiles, Economa a
los tumbos, Instituto Portugus de Relaciones Internacionales,
Universidad de Lisboa.
Etchemendy, Sebastin 2001 Constructing Reform Coalitions: The
Politics of Compensations in Argentinas Economic Liberalization
en Latin American Politics and Society Vol. XLIII, N 3.
Etchemendy, Sebastin 2004 Repression, Exclusion and Inclusion:
Government-Union relations and Patterns of Labor Reform in
Liberalizing Economies en Comparative Politics Vol. XXXVI, N 3.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
72
Epstein, Edward 2006 The Piquetero Movement in Greater Buenos
Aires: Political Protests by the Unemployed Poor during the
Crisis en Epstein, Edward y Pion-Berlin, David (eds.) Broken
promises? The Argentine Crisis, and the Argentine Democracy
(Maryland: Lexington Books de Lanham).
Filgueira, Fernando 1999 Tipos de welfare y reformas sociales
en Amrica Latina: Eciencia, residualismo y ciudadana
estraticada en M. A. Melo Reforma do Estado e mudanza
institucional no Brasil (Recife: Massangana).
Filgueira, Fernando y Papadpulos, Jorge 1997 Putting
Conservatism to good Use? Long Crisis and Vetoed Alternatives
in Uruguay en Chalmers, John et al. (eds.) Rethinking
Representation and Participation in Latin America (Oxford/New
York: Oxford University Press).
Filgueira, Fernando y Moraes, Juan Andrs 2000 Contextos y
Estrategias de las Reformas Institucionales en la Seguridad
Social, la Educacin y la Salud en Uruguay en Revista de
Ciencia Poltica (Montevideo) N 12.
Filgueira, Fernando y Alegre, Pablo 2007 Logros y fracasos de una
ruta de reforma hbrida: estructura de riesgo y proteccin social
en el Uruguay, International Institute for Labor Studies IILS
OIT (Ginebra), en prensa.
Gamboa, Ricardo y Segovia, Carolina 2006 Las elecciones
presidenciales y parlamentarias en Chile, diciembre 2005-enero
2006 en Revista de Ciencia Poltica Vol. XXVI, N 1.
Garretn, Manuel, Cavarozi, Marcelo et al. 2003 Latin America in
the Twenty-First Century: Toward a New Socio-Political Matrix
(Miami: North-South Center Press).
Gibson, Edward 1996 Class and Conservative Parties: Argentina
in Comparative Perspective (Baltimore, MD: John Hopkins
University Press).
Gibson, Edward y Surez Cao, Julieta 2007 Competition and Power
in Federalized Party Systems, Documento de Trabajo, Program
in Comparative-Historical Social Science, Northwestern
University.
Huber, Evelyne, Nielsen, Francois, Pribble, Jennifer y Stephens,
John D. 2005 Politics and Inequality in Latin America and
the Caribbean, Informe entregado en el Comit 19 de la
Conferencia de Investigacin de la Asociacin Sociolgica
Internacional (Chicago: IL) 8, 9 y 10 de septiembre.
Kaufman, Robert 1979 Industrial Change and Authoritarian Rule
in Latin America: A Concrete Review of the Bureaucratic-
73
Pablo Alegre
Authoritarian Model en The New Authoritarianism in Latin
America (New Jersey: Princeton University Press).
Kaztman, Rubn 2007 La calidad de las relaciones sociales en
las grandes ciudades de Amrica Latina: viejos y nuevos
determinantes en Revista Pensamiento Iberoamericano N 1,
Segunda poca.
Kitschelt, Herbert 2000 Linkages between Citizens and Politicians
in Democratic Polities en Comparative Political Studies Vol.
XXXIII, N 6-7.
Kurtz, Marcus 1999 Chiles Neo-Liberal Revolution: Incremental
Decisions and Structural Transformation, 1973-89 en Journal of
Latin American Studies Vol.XXXI, N 2.
Kurtz, Marcus 2002 Understanding the Third World Welfare State
after Neoliberalism: The Politics of Social Provision in Chile and
Mexico en Comparative Politics Vol. XXXIV, N 3.
Lanzaro, Jorge 2000 El Frente Amplio: un partido de coalicin
entre la lgica de oposicin y la lgica de gobierno en Revista
Uruguaya de Ciencia Poltica Instituto de Ciencia Poltica
(Montevideo) N 12.
Lanzaro, Jorge 2006 La tercera ola de las izquierdas
latinoamericanas: entre el populismo y la social-democracia,
Aportes para una agenda de investigacin (Buenos Aires: Clacso).
Levitsky, Steve 2003 Transforming Labor-Based Parties in Latin
America (Cambridge: Cambridge University Press).
Levitsky, Steven y Murillo, Victoria 2003 Argentina weathers the
storm en Journal of Democracy Vol. XIV, N 4.
Lora, Eduardo 2001 Las reformas estructurales en Amrica Latina:
Qu se ha reformado y cmo medirlo BID, Documento de trabajo.
Luna, Juan Pablo 2004a Entre la espada y la pared? La
transformacin de las bases sociales del FA y sus implicaciones
de cara a un eventual gobierno progresista en Lanzaro, Jorge
(coord.) La izquierda uruguaya entre la oposicin y el gobierno
(Montevideo: Fin de Siglo).
Luna, Juan Pablo 2004b De familia y parentescos polticos: ideologa
y competencia electoral en el Uruguay contemporneo en
Lanzaro, Jorge (coord.) La izquierda uruguaya entre la oposicin y
el gobierno (Montevideo: Fin de Siglo).
Luna, Juan Pablo 2007 Blossoming in the desert: Is the left really
growing in contemporary Latina America? Why? For how
long?, Ponencia presentada en el seminario Latin Americas
Turns: Political Parties, Insurgent Movements, and Alternative
Policies, British Columbia, Vancouver.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
74
Mahoney, James 2006 Analyzing Path Dependence: Lessons from
the Social Sciences en Wimmer, Andreas y Kssler, Reinhart
Understanding Change: Models, Methodologies, and Metaphors
(Basingstoke: Palgrave Macmillan).
Mainwaring, Scott y Scully, Timothy 1995 Building Democratic
Institutions: Party Systems in Latin America (Stanford: Stanford
University Press).
Mainwaring, Scott y Torcal, Mariano 2000 Social Cleavages, Political
Legacies and Post Authoritarian Party Systems: Chile in the
1990s, Documento de Trabajo (Notre Dame: Kellogg Institute,
University of Notre Dame) N 278.
Mardones, Rodrigo 2007 Chile, todos bamos a ser reinas en
Revista de Ciencia Poltica (Santiago de Chile) Vol. Especial.
McGuire, James 1997 Peronism without Peron: Unions, Parties and
Democracy in Argentina (Stanford: Stanford University Press).
Moreira, Constanza 2004 Final del juego. Del bipartidismo tradicional
al triunfo de la izquierda en Uruguay (Montevideo: Trilce).
Moore, Barrington Jr. 1966 Social Origins of Dictatorship and
Democracy (Boston: Beacon Press).
Murillo, Victoria 2001 Labor Unions, Partisan Coalitions and Market
Reforms in Latin America (Cambridge: Cambridge University Press).
Naciones Unidas 1985 Estimates and projections of urban, rural and
city populations, 1950-2025: the 1982 Assessment (New York).
Notaro, Jorge 2007 Los consejos de salarios en el Uruguay,
Documento de Trabajo (Montevideo: Instituto de Economa).
ODonnell, Guillermo 1997a Estado y alianzas en la Argentina 1956-
1976 en Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y
democratizacin (Buenos Aires: Paids).
ODonnell, Guillermo 1997b Democracia delegativa? en
Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y
democratizacin (Buenos Aires: Paids).
Ostiguy, Pierre 2002 The high and the low in politics: Argentinas
two dimensional political space in Comparative perspective,
Ponencia presentada en el Congreso de la American Political
Science Association.
Panizza, Francisco 2005 The Social Democratisation of the
American Left en Revista Europea de Estudios Latinoamericanos
y del Caribe.
Payne, Mark, Zovatto, Daniel y Mateo Daz, Mercedes 2006 La
poltica importa: democracia y desarrollo en Amrica Latina,
Banco Interamericano de Desarrollo.
75
Pablo Alegre
Pierson, Paul 2004 History, Institutions and Social Analysis
(Princeton, NJ: Princeton University Press).
Posner, Paul 1999 Popular Representation and Political
Dissatisfaction in Chiles New Democracy en Journal of
Interamerican Studies and World Affairs Vol. XLI, N 1.
Posner, Paul 2007 Development and Collective Action in Chiles Neoliberal
Democracy en Political Power and Social Theory Vol. XVIII.
Roberts, Kenneth 1998 Deepening Democracy? The Modern Left
and Social Movements in Chile and Peru (Stanford: Stanford
University Press).
Roberts, Kenneth 2002 Social Inequalities without Class Cleavages
in Latin Americas Neoliberal Era en Studies in Comparative
International Development Vol. XXXVI.
Roberts, Kenneth 2006a Latin Americas Populist Revival Department
of government, Cornell University.
Roberts, Kenneth 2006b Left, Right and the Legacies of Neoliberal Critical
Junctures in Latin America, Ponencia presentada en el encuentro
anual de la American Political Science Association, Filadela.
Rueschemeyer, Dietrich, Huber, Evelyne y Stephens, John 1992
Capitalism, Development and Democracy (Chicago: Chicago
University Press).
Schamis, Hctor 2006 Populism, Socialism and Democratic
Institutions en Journal of Democracy Vol. XVII, N 4.
Scully, Timothy 1992 Party Politics in Nineteenth and Twentieth in
Chile (Stanford: Stanford University Press).
Stokes, Susan 2005 Perverse Accountability: A Formal Model of
Machine Politics with Evidence from Argentina en American
Political Science Review Vol. XCIX, N 3.
Tironi, Eugenio y Agero, Felipe 1999 Sobrevivir el Actual Paisaje
Poltico Chileno? en Estudios Pblicos N 74.
Valenzuela, Arturo y Damert, Luca 2006 Problem of Success in
Chile en Journal of Democracy Vol. XVII, N 4.
Weyland, Kurt 1999 Economic Policy in Chiles New Democracy en
Journal of Interamerican Studies and World Affairs Vol. XLI, N 3.
Weyland, Kurt 2007 What is Right about Latin Americas Left?
Universidad de Texas, mimeo.
Williamson, John 2000 What Washington means by Reform en
Modern Political Economy in Latin America (Washington).
Yaff, Jaime 2005 Al centro y adentro: La renovacin de la izquierda y el
triunfo del Frente Amplio en Uruguay (Montevideo: Linardi y Risso).
77
Florencia Anta*
Polticas sociales y desarrollo
Los desafos para las izquierdas
de Chile y Uruguay
Introduccin
En los inicios del siglo XXI, Amrica Latina presenta una geografa
poltica novedosa, a partir de que en varios pases accedieron al go-
bierno coaliciones y partidos polticos de izquierda y centro-izquierda.
El ciclo comienza con el triunfo electoral en Chile del socialista Lagos
en 2000, seguido de la victoria en Brasil del petista Lula en 2002, el
triunfo en la Argentina del ala izquierdista del peronismo con la can-
didatura de Kirchner en 2003, y la conquista del gobierno uruguayo
por parte del frenteamplista Vzquez en 2004. El repertorio se ampla
con los gobiernos de Chvez, Morales y Correa en Venezuela, Bolivia
y Ecuador, respectivamente.
La renovacin se produce luego de dos dcadas de predominio de
polticas de orientacin neoliberal, en las que se impuls un modelo de
desarrollo pautado por la apertura econmica, la liberalizacin nan-
ciera y la reduccin del rol del Estado, de acuerdo con los postulados
sintetizados en el Consenso de Washington (Williamson, 1989). Los
logros sociales y econmicos de este modelo resultaron insucientes,
* Licenciada y magster en Ciencia Poltica por la Universidad de la Repblica del
Uruguay. Candidata a doctora en Ciencia Poltica por el Instituto de Pesquisas
Universitrias de Rio de Janeiro. Investigadora y docente del Instituto de Ciencia
Poltica, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la Repblica, Uruguay.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
78
al no alcanzar la meta del crecimiento econmico sostenido y por su
incapacidad para redistribuir la riqueza.
En este marco, la investigacin plantea el interrogante de si el
acceso al gobierno de partidos de izquierda y centro-izquierda en los
pases de la regin constituye una coyuntura crtica a partir de la cual
es posible impulsar un nuevo modelo de desarrollo progresista. Es-
peccamente, el objetivo del estudio consiste en identicar y carac-
terizar los modelos de desarrollo que impulsaron e impulsan tres go-
biernos de izquierda y centro-izquierda, los chilenos de Ricardo Lagos
(2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2009) y el uruguayo de Tabar
Vzquez (2005-2009), a travs del anlisis sistemtico de las principa-
les polticas pblicas orientadas a la promocin de la equidad y a la
transformacin de la especializacin productiva.
El trabajo presenta la siguiente estructura. Luego de esta intro-
duccin, el primer apartado discute la nocin de modelo de desarrollo
progresista en el contexto latinoamericano. En el segundo apartado
se presenta una breve descripcin de los sistemas de partidos y de los
actores gobernantes en ambos casos. El cuarto constituye el cuerpo
central del trabajo, al plantear una caracterizacin de los modelos de
desarrollo de ambos pases, a partir del anlisis de las principales po-
lticas sociales y productivas. Finalmente, el quinto apartado resume
las principales conclusiones de la investigacin.
Marco conceptual: la nocin de modelo
de desarrollo progresista
Aproximacin a la nocin de modelo de desarrollo
Qu se entiende por un modelo de desarrollo progresista? sta es
sin duda una pregunta compleja, que puede admitir diferentes res-
puestas, dependiendo de la perspectiva terica y poltica que se adop-
te. Teniendo en cuenta la amplitud de los abordajes posibles, aqu se
presenta uno, que requiere algunas deniciones y distinciones con-
ceptuales. En primer lugar, se trata de determinar qu se entiende por
desarrollo. Luego, se establecer en qu consiste un modelo de de-
sarrollo. Finalmente, se han de discutir las caractersticas de un mo-
delo de desarrollo de tipo progresista en el contexto latinoamericano.
Para estudiar los procesos de desarrollo conviene diferenciar dis-
tintos planos de anlisis: a) un aspecto fctico o emprico; b) un as-
pecto tico o normativo; y c) un aspecto propositivo (Arocena, 2007).
El primero de ellos alude a los procesos de desarrollo realmente exis-
tentes, esto es, a la caracterizacin de la realidad. El componente tico
o normativo reere a la valoracin de esas realidades, a una reexin
sobre los nes y los medios que acompaan a los procesos de cambio
79
Florencia Anta
socioeconmico (Crocker, 2003: 75-76, apud Pedrajas, 2006: 37). El
abordaje propositivo, en tanto, alude a las formulaciones y propuestas
orientadas a transformar la realidad.
En este trabajo se parte de una nocin de desarrollo integral, que
es diferente de la de crecimiento econmico. Mientras el crecimiento
consiste en el incremento de la produccin de bienes y servicios de
una economa, el desarrollo reere a una serie de transformaciones
sociales, econmicas, polticas y culturales ms amplias. Incluso si
se restringe la mirada al aspecto econmico del desarrollo, ste in-
cluye la consideracin de un espectro ms vasto de dimensiones que
trascienden el mero crecimiento. En efecto, el desarrollo econmico
comprende procesos de cambio estructural en una economa, a partir
del incremento de los niveles de produccin con mayor valor agrega-
do. Implica, adems, la distribucin de esa riqueza sobre la base de
parmetros de equidad.
Teniendo presentes estas precisiones conceptuales, es posible di-
ferenciar dos grandes visiones del desarrollo (Sen, 1997). La primera
plantea la necesidad de que las sociedades realicen grandes sacri-
cios en el presente en pos de un futuro mejor, tales como generar
altos niveles de acumulacin de capital a travs de bajos niveles de
vida en el presente o admitir altos niveles de desigualdad. En esta
concepcin, que Sen identica con la expresin sangre, sudor y l-
grimas, se resta importancia a la obtencin de bienestar y calidad de
vida presentes en favor de un desarrollo futuro. Una conocida mani-
festacin en Amrica Latina de esta visin es la teora del derrame o
trickle down, que postula la necesidad de generar primero crecimiento
econmico para luego, en una etapa posterior, estar en condiciones de
distribuir sus frutos. Se asume que tomar medidas redistributivas en
etapas tempranas del proceso de desarrollo obstaculizara la posibili-
dad de crecimiento econmico.
En contraste, la segunda concepcin seala que el desarrollo
puede ser un proceso esencialmente amigable. No se requiere reali-
zar sacricios fundacionales, sino que se debe armonizar la mejora
del bienestar social, el estmulo de la capacidad productiva y el de-
sarrollo de la economa. En esta categora se inscribe la nocin de
desarrollo planteada por el propio Sen (2000), de gran impacto en el
debate acadmico y poltico contemporneo. Este autor entiende el
desarrollo como un proceso de expansin de las libertades reales de
que disfrutan los individuos: El desarrollo consiste en la eliminacin
de algunos tipos de falta de libertad que dejan a los individuos pocas
opciones y escasas oportunidades para ejercer su agencia razonada
(Sen, 2000: 16). Esta nocin se encuentra muy prxima al concepto
de desarrollo humano promovido desde el Programa de las Naciones
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
80
Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se entiende como el proceso
de expansin de las capacidades de las personas para llevar a cabo el
tipo de vida que tienen razones para valorar. De esta forma, se supera
la visin estrecha del desarrollo econmico, para poner el foco en el
individuo, en sus capacidades, aspiraciones y necesidades (Arocena y
Sutz, 2003).
A su vez, esta concepcin del desarrollo tiene puntos de contacto
con la visin de la nueva CEPAL originada a comienzos de los aos
noventa. En la propuesta denominada Transformacin productiva
con equidad se seala la necesidad de impulsar simultneamente el
crecimiento, la transformacin de las bases productivas y la equidad
social. Desde esta perspectiva, los objetivos econmicos y sociales se
condicionan recprocamente y revisten igual jerarqua: ...as como la
equidad no puede alcanzarse en ausencia de un crecimiento slido y
sostenido, el crecimiento exige un grado razonable de estabilidad so-
ciopoltica, y sta implica, a su vez, cumplir con ciertos requisitos m-
nimos de equidad (CEPAL, 1996). Los ejes de lo que se dio en llamar
un enfoque integrado pasan por la promocin de la incorporacin
del progreso tcnico a la produccin, el logro del pleno empleo pro-
ductivo y la inversin en recursos humanos (CEPAL, 1996).
Para cerrar una primera aproximacin al concepto de desarrollo,
cabe retomar la visin planteada por Adelman (2001: 130), que sostie-
ne que el desarrollo econmico es un proceso multidimensional, no
lineal, caracterizado por la dependencia de cada trayectoria histrica,
que implica cambios en los patrones de interaccin entre diferentes
aspectos del desarrollo y, por lo tanto, requiere cambios predecibles
en las polticas e instituciones a lo largo del tiempo.
1
Esta denicin
tiene la virtud de retomar varios de los conceptos antes mencionados,
destacando adems la importancia de la trayectoria histrica de cada
pas en la consecucin de una ruta de desarrollo.
As, el proceso de desarrollo requiere de acciones deliberadas que
pueden expresarse en estrategias de desarrollo de las sociedades. Las
estrategias de desarrollo comprenden paquetes de polticas pblicas
e instrumentos orientadas a producir transformaciones econmicas,
polticas y sociales (Haggard, 1990). Como se seal antes, los conte-
nidos y orientaciones normativas de ese proceso de transformaciones
pueden variar signicativamente en funcin de la concepcin de desa-
rrollo que se tenga, as como de las preferencias polticas e ideolgicas
predominantes.
En ese sentido, los modelos de desarrollo no estn exentos de
contradicciones y tensiones, al ser el resultado sociohistrico de un
1 Traduccin propia.
81
Florencia Anta
proceso complejo y especco en el cual intervienen aspectos tales
como el rgimen de gobierno, las polticas econmicas, las polticas
sociales y la insercin internacional, entre otros factores. A su vez,
en su denicin incide un amplio conjunto de actores e instituciones
polticas gobernantes, funcionarios estatales, partidos polticos, y
sociales sindicatos, gremios empresariales, organizaciones de la so-
ciedad civil, prensa. Es as que la forma que asume un modelo de
desarrollo maniesta una cierta correlacin de fuerzas.
Asimismo, cabe destacar que las rutas de desarrollo que sigan los
distintos pases estarn condicionadas por la estructura social y las
instituciones polticas existentes. Este conjunto de condiciones ante-
cedentes puede expresarse en legados institucionalizados, que inciden
sobre la trayectoria de desarrollo posterior de los pases. En ese senti-
do, debe tenerse en cuenta que las opciones de poltica previas pueden
inuir sobre los procesos polticos del presente (Pierson, 2004).
Junto con estos factores, otro elemento que incide signicativa-
mente sobre las caractersticas del modelo de desarrollo de un pas,
especialmente de los pases subdesarrollados, es el contexto interna-
cional. Con la profundizacin del proceso de globalizacin, los Es-
tados-nacin ven reducidos sus mrgenes de accin en la denicin
de las polticas pblicas domsticas, a partir de la creciente apertura
de sus economas y de la relevancia que adquieren los agentes de los
mercados internacionales, los organismos multilaterales de crdito,
y los gobiernos de las principales potencias, en la toma de decisiones
estratgicas en el plano nacional. Ello no supone armar la inexisten-
cia de alternativas de poltica para los pases en desarrollo, aunque
s aconseja tener presente la restriccin externa al considerar las ca-
ractersticas y alcances de los modelos de desarrollo impulsados por
fuerzas progresistas.
Fundamentos de un modelo de desarrollo progresista
El trmino progresista es un concepto politolgicamente impreciso
(Moreira, 2006), en la medida en que engloba una multiplicidad de
situaciones diferentes, que abarca gobiernos conducidos por partidos
de izquierda clsica, coaliciones de centro-izquierda, movimientos de
corte populista, etc. No obstante, resulta claro que el uso contempor-
neo del trmino progresismo se identica fuertemente con el campo
poltico-ideolgico de la izquierda. De ah que en este trabajo se utili-
cen indistintamente los trminos de izquierda y progresista.
Para aproximarse a la concepcin de un modelo de desarrollo de
izquierda, cabe retomar la clsica distincin entre izquierdas y dere-
chas planteada por Bobbio (1985). De acuerdo con este autor, entre las
principales seas de identidad de la izquierda gura la preocupacin
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
82
por la igualdad social.
2
Ello se maniesta en una vocacin por reducir
los factores que conducen a la desigualdad entre clases sociales, gru-
pos tnicos, gnero, etc. Una vez establecido el criterio central, Bobbio
plantea que la valoracin que los partidos e ideologas tengan de la li-
bertad permite distinguir entre alas moderadas y extremistas. A partir
de la combinacin de ambos criterios apreciacin de la libertad y de
la igualdad, Bobbio identica a los partidos y movimientos de centro-
izquierda como aquellos que son a la vez liberales e igualitarios y los
diferencia de las agrupaciones de izquierda de tipo jacobino, que son
igualitarias, pero tambin autoritarias (Bobbio, 1985: 162). La distin-
cin entre partidos de centro-izquierda y de izquierda extremista es un
recurso analtico necesario para este trabajo, ya que los casos estudia-
dos se aproximan mayormente a la denicin de centro-izquierda.
Adems de la preferencia por la igualdad, otro rasgo caracters-
tico de la izquierda es que tiende a atribuir al Estado un papel ms
relevante en la regulacin de las esferas econmica y social, mientras
que la derecha confa mayormente en los mecanismos de autorregu-
lacin del mercado.
3
El fenmeno de las izquierdas gobernantes en Amrica Latina es
relativamente novedoso, por lo que recin comienza a producirse una
serie de anlisis sistemticos de las distintas experiencias. Algunos de
estos trabajos acuaron el trmino de nueva izquierda en alusin a
los partidos y movimientos de izquierda latinoamericanos que emer-
gen hacia nes de la dcada del ochenta e inicios de los aos noventa.
La nueva izquierda surge sobre la base de la transformacin de las
viejas organizaciones de izquierda ya sea los partidos comunistas,
la izquierda nacionalista o popular, las organizaciones guerrilleras, los
partidos de izquierda reformistas o la izquierda social y est asocia-
da a la crisis de la ideologa marxista a nivel internacional y a la cada
del bloque socialista (Rodrguez Garavito y Barreto, 2005: 23-26).
2 La derecha postula que las desigualdades son ineliminables y que tampoco resulta
deseable su eliminacin (Bobbio, 1985).
3 Boix seala que [a]unque todos los gobiernos, con independencia de su orien-
tacin ideolgica, estn interesados en asegurar una tasa elevada de crecimiento
econmico, se inclinan por emplear diferentes instrumentos para obtenerla. Los
partidos de izquierda alientan la intervencin del sector pblico en la economa:
aumentan sistemticamente los impuestos para nanciar sus esquemas interven-
cionistas; reclaman para el Estado un importante papel en la provisin de capital
fsico y humano, bien sea directamente, mediante los presupuestos generales, bien
indirectamente, mediante un sector pblico empresarial; y establecen mecanismos e
incentivos scales y legales para modicar las decisiones de agentes privados sobre
ahorros e inversin. Los partidos de derechas, por el contrario, confan en la capaci-
dad del sector privado para proporcionar el volumen ptimo de factores productivos
para maximizar la tasa de crecimiento (Boix, 1998: 136; traduccin propia).
83
Florencia Anta
Se identica pues una fuerte heterogeneidad dentro del fenmeno
de la izquierda latinoamericana gobernante, en funcin de parme-
tros tales como la estructuracin ideolgica de la competencia partida-
ria, la valoracin de la democracia liberal, la evaluacin de las pautas
de organizacin de la economa capitalista, las caractersticas propias
de cada uno de los pases, as como de la agenda de gobierno.
En una caracterizacin que ha resultado polmica, algunos ana-
listas distinguen entre una izquierda de tipo populista y una izquier-
da reformista o socialdemcrata (Castaeda, 2006; Lanzaro, 2006;
Weyland, 2007). Entre los primeros se cuentan los partidos y gobier-
nos que surgen de un pasado populista y puramente nacionalista,
con pocos fundamentos ideolgicos (Castaeda, 2005). En este gru-
po, los autores referidos suelen ubicar a diferentes gobiernos como el
de Chvez en Venezuela, el de Correa en Ecuador, el de Evo Morales
en Bolivia y el de Kirchner en la Argentina.
La segunda categora izquierda reformista o socialdemcrata
comprendera a aquellos gobiernos y partidos que asumen las reglas de
juego planteadas por el rgimen democrtico y la economa capitalista,
movindose en el marco de las restricciones que ambos generan. Esto
supone, por un lado, el abandono de la va revolucionaria de acceso al
poder y la opcin por un reformismo democrtico. Por otra parte, im-
plica la aceptacin del mercado, el cual se combinar con formas ms
o menos extendidas de intervencin estatal. Sumado a ello, en materia
de agenda de gobierno, la izquierda reformista procura impulsar algu-
nas polticas distintivas, especialmente en el plano social, en el de los
derechos democrticos y en algunos aspectos del manejo econmico
(Lanzaro, 2006). En esta categora se ubicaran los gobiernos chilenos
de Lagos y Bachelet, el uruguayo de Vzquez y el brasileo de Lula.
As, dentro de esta ltima categora, las izquierdas gobernantes
no proponen una transformacin sistmica del modo de produccin
hacia el socialismo. En cambio, plantean una nueva organizacin del
capitalismo con mayor regulacin y equilibrio social, que se podra
calicar de reformista. En efecto, si bien desde las opositoras las
izquierdas latinoamericanas plantearon fuertes crticas al modelo neo-
liberal, algunos autores sostienen que ellas carecen de una alternativa
acabada frente al mismo (Rodrguez Garavito y Barreto: 2005). No
obstante, cabe plantear la hiptesis de que los gobiernos de izquierda
y centro-izquierda de la regin impulsan un modelo de desarrollo que,
sin proceder de acuerdo con un paradigma preconcebido, busca pro-
mover conjuntamente el desarrollo econmico y la justicia social.
Esta investigacin parte de una hiptesis respecto del contenido
normativo que orienta una estrategia de desarrollo de izquierda. Entre
sus prioridades, dicha estrategia jerarquiza las polticas orientadas a la
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
84
mejora de la equidad social, lo que incluye una redistribucin de la ri-
queza. Asimismo, a la luz de la experiencia latinoamericana reciente, se
asume que la mejora sostenida de la equidad slo es posible a partir del
aumento de la riqueza y de la mejora de las capacidades para generarla.
ste constituye un gran desafo para los pases de la regin, pues a
lo largo de su historia ninguno de ellos ha logrado conciliar los objetivos
de crecimiento y equidad (Fajnzylber, 1989). En las ltimas dcadas,
Chile logr moverse desde una situacin de ausencia de crecimiento
y de equidad, hacia una mejora en los niveles de dinamismo econmico
sin avanzar en el objetivo de la equidad. Ese proceso se inici en un con-
texto dictatorial, aunque continu bajo el inujo de los gobiernos demo-
crticos de la Concertacin. El Uruguay, en tanto, continu situado en el
casillero que combina bajos niveles de crecimiento con altos niveles de
equidad dentro del contexto regional, aunque empeorando su posicin
relativa en trminos de distribucin del ingreso (PNUD, 2005).
Este antecedente plantea uno de los desafos histricos ms im-
portantes para el desarrollo latinoamericano. La izquierda latinoa-
mericana o, ms especcamente, los gobiernos chilenos y uruguayos,
estn siendo capaces de construir e impulsar un modelo de desarrollo
que concilie transformacin productiva
4
con justicia social?
Teniendo presente esta pregunta orientadora, en la siguiente sec-
cin se fundamenta la pertinencia de comparar las experiencias de
ambos pases, al tiempo que se indican las principales diferencias y
similitudes entre ellos.
Una mirada a las condiciones iniciales en el
desarrollo de Chile y Uruguay
Este trabajo indaga si la ventana de oportunidad que se abre en Chile
y el Uruguay con el acceso de partidos de izquierdas y centro-izquierda
al gobierno congura una coyuntura crtica, en la que resulta posible
impulsar un modelo de desarrollo de nuevo tipo. Los itinerarios polti-
cos de los pases pueden ser analizados como una combinacin de tra-
yectorias estructurales pautadas por momentos o coyunturas crticas
en los que el rango de opciones polticas se expande signicativamente
(Collier y Collier, 1991; Pierson, 2004). Ello supone que en ciertas cir-
cunstancias la agencia poltica adquiere mayor capacidad de moldear
las conguraciones polticas, sociales y econmicas imperantes. Este
4 Se trata de la transformacin de la capacidad productiva de una economa orien-
tada a la generacin de valor mediante la diversicacin de la canasta de bienes pro-
ducidos y la produccin de bienes de alto contenido tecnolgico. Cabe sealar que en
el trabajo se harn referencias a los aspectos econmico-productivos, aunque el foco
del anlisis estar en la dimensin del sistema de proteccin social.
85
Florencia Anta
enfoque jerarquiza la existencia de momentos de cambio histrico,
como un punto de inexin, por encima de una visin ms incremental
de los mismos. No obstante, presta particular atencin a la importancia
de los legados de la trayectoria histrico-institucional de cada pas.
Retomando este ltimo punto, en lo que sigue se sintetizan los prin-
cipales rasgos de las conguraciones nacionales, que desde una pers-
pectiva comparada ayudarn a comprender las estrategias de desarrollo
que siguen los gobiernos de izquierda y centro-izquierda en estudio.
Chile y el Uruguay tienen una larga tradicin democrtica, de las
ms slidas de la regin, y cuentan con sistemas de partidos altamen-
te institucionalizados (Mainwairing y Scully, 1995). Asimismo, los dos
tuvieron, en el entorno de los aos setenta, Estados de bienestar relati-
vamente universales. stos han sido caracterizados como sistemas de
universalismo estraticado, en la medida en que las prestaciones y la
seguridad social alcanzaban a la mayor parte de la poblacin, aunque
de forma estraticada en trminos de cobertura, benecios y calidad, de
acuerdo con el sitio que se tuviera dentro de la estructura ocupacional
(Filgueira, 1998). A ello se suma que ambos pases presentan niveles de
ingreso, alfabetizacin y esperanza de vida relativamente elevados para
los estndares de Amrica Latina, con lo cual se ubican en posiciones
similares en el ndice de Desarrollo Humano (PNUD, 2006).
Cuadro 1
Posicin en el ndice de Desarrollo Humano (2004)
Chile Uruguay
Posicin en el ndice de Desarrollo Humano 38 48
PBI per cpita (PPP USD 2004) 10.874 9.421
Esperanza de vida al nacer (aos) 78,1 75,6
Tasa de alfabetizacin en adultos (%) 95,7 97,7
Fuente: PNUD (2006).
Ms all de estas conguraciones similares, las trayectorias de desa-
rrollo que han seguido ambos pases durante los ltimos treinta aos
presentan divergencias signicativas, en particular a partir del pero-
do autoritario de los aos setenta.
Chile y Uruguay: trayectorias de
desarrollo divergentes
En consonancia con las tendencias regionales y mundiales, a mediados
del siglo XX Chile y el Uruguay siguieron modelos de desarrollo de
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
86
Industrializacin por Sustitucin de Importaciones (ISI), en los que el
Estado desempeaba un rol muy activo en el plano econmico y social.
A raz de una serie de desequilibrios, el modelo comenz a mostrar pro-
blemas en la dcada del cincuenta (Thorp, 1998; Ffrench-Davis, 2001).
Las estrategias polticas de ambos pases ante el agotamiento del mo-
delo divergieron sustantivamente: si bien ambos pases comenzaron,
alrededor de los aos setenta, a desmontar el modelo ISI, Chile lo hizo
de manera ms radical y con mayor profundidad que el Uruguay.
En efecto, bajo la dictadura pinochetista (1973-1989) se proces un
fuerte viraje en el modelo de desarrollo, inspirado en las ideas neolibe-
rales. Ello implic la promocin de un Estado subsidiario y la maximi-
zacin del espacio del mercado en calidad de asignador de recursos y
proveedor de servicios (Raczynski, 1995: 227). De esta forma, se propul-
saron la apertura comercial indiscriminada, la liberalizacin del merca-
do nanciero y el recorte del rol y del tamao del Estado. Sumado a ello,
se introdujeron la exibilizacin laboral y la supresin de los derechos
sindicales, as como una reforma tributaria que redujo la participacin
de los impuestos directos y ms progresivos (Ffrench-Davis, 2001: 27).
En el plano de las polticas sociales, tambin predomin una orienta-
cin neoliberal, a partir de la retraccin del Estado y el incremento
del rol del mercado en educacin, salud y previsin social. Estas medi-
das se vieron acompaadas por la contraccin del gasto pblico social
(Marshall, 1981: 35). Se trat de un conjunto de cambios estructurales
que modic sustantivamente la orientacin del modelo de desarrollo y
tuvo amplios impactos en trminos sociales y econmicos.
5
En el Uruguay, en cambio, la dictadura cvico-militar (1973-1985)
introdujo modicaciones menores al modelo de desarrollo. Los cam-
bios fundamentales vinieron de la mano de la liberalizacin y la aper-
tura nanciera y, en menor medida, de la apertura comercial. En ese
perodo se desarroll una poltica de promocin de exportaciones no
tradicionales, al tiempo que se iniciaron acuerdos comerciales con los
pases de la regin. Por otra parte, no se introdujeron modicaciones
de relevancia en las polticas sociales, a pesar de que stas experimen-
taron un cierto deterioro en el perodo (Castiglioni, 2005: 42).
Con distintos puntos de partida en ambos pases, consecuencia de
sus dismiles trayectorias, los gobiernos que asumieron en el perodo de la
redemocratizacin desarrollaron polticas con orientaciones diferentes.
5 Contradiciendo la imagen de que la dictadura pinochetista tuvo un desempeo
econmico exitoso, Ffrench-Davis seala que: el crecimiento fue predominantemen-
te cticio; la tasa de formacin bruta de capital fue signicativamente menor que la
histrica; los limitados benecios fueron recibidos por una minora y elevados costos
castigaron a la mayora, registrndose un grave deterioro de la distribucin del ingre-
so y el patrimonio (Ffrench-Davis, 2001: 85).
87
Florencia Anta
Los dos primeros gobiernos de la Concertacin, encabezados por
Patricio Aylwin (1990-1994) y por Eduardo Frei (1994-2000), ambos
demcrata-cristianos, mantuvieron los principales rasgos del modelo
de desarrollo instituido. Dentro de los parmetros generales trazados
durante la dictadura pinochetista, desarrollaron algunas reformas, en
un proceso que fue caracterizado como un cambio en continuidad
(Ffrench-Davis, 2001).
En el Uruguay, una vez recuperada la democracia y luego del pri-
mer gobierno de Julio Sanguinetti, en el que no hubo reformas de
entidad, en los aos noventa los gobiernos de los partidos Nacional y
Colorado prosiguieron el proceso de liberalizacin econmica inspi-
rado en el Consenso de Washington. Las principales medidas con-
sistieron en la profundizacin de la apertura comercial, privilegiando
la apertura regional (con la creacin del Mercosur); la reforma del
Estado, que avanz lentamente y fue acompaada de un aumento del
gasto pblico; una reforma laboral parcial; y la reforma previsional,
con la creacin de un sistema mixto (Anta, 2001: 45).
Sin embargo, el proceso reformista tuvo un alcance gradual y li-
mitado, fundamentalmente a partir de 1992, cuando triunf en un
plebiscito la posicin contraria a la privatizacin de las empresas p-
blicas. Esta posicin fue liderada por una coalicin de veto conforma-
da por los partidos de izquierda, los sindicatos y las agremiaciones
de jubilados y de estudiantes, la cual alcanz sus principales logros
mediante el uso de instrumentos de democracia directa para bloquear
los procesos de enajenacin de empresas estatales (Filgueira y Papa-
dpulos, 1996).
Trayectorias de desarrollo divergentes en Chile y Uruguay
Fuente: Anta (2008: 130).
* Chile: dos primeros gobiernos de la Concertacin (1990-1999). Uruguay: gobiernos de los partidos tradicionales (1985-2004).
Desmantelamiento del modelo ISI
Modelo de orientacin neoliberal
Chile Modelo ISI
Modicaciones al modelo ISI
en lo comercial y pronunciada
liberalizacin nanciera
Uruguay Modelo ISI
Correctivos menores al modelo
neoliberal
Cambio en continuidad
Algunas medidas de orientacin al
mercado Gradualismo
Perodo Autoritario Primeros gobiernos democrticos*
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
88
La consideracin de las condiciones antecedentes resulta pertinente
para enmarcar el anlisis de los modelos de desarrollo promovidos por
los gobiernos de izquierda y centro-izquierda de Chile y el Uruguay,
ya que los diferentes puntos de partida de ambos casos condicionan
fuertemente la orientacin y los alcances de las polticas implementa-
das por dichos gobiernos.
Breve caracterizacin de los actores
gobernantes en Chile y Uruguay
Caractersticas de los sistemas de partidos en Chile y Uruguay
En Chile, el sistema de partidos est constituido por seis actores con
representacin parlamentaria, nucleados en dos coaliciones estables,
una situada a la izquierda la Concertacin
6
y otra hacia la derecha
del espectro poltico Alianza por Chile.
7
Las reglas electorales parla-
mentarias sistema binominal incentivan este tipo de organizacin
de la competencia partidaria (Aninat et al., 2004).
En lo que reere al sistema de partidos uruguayo, ste se consti-
tuye con tres grandes actores, el Partido Colorado, el Partido Nacional
y el Frente Amplio (FA), de extensa tradicin y con profundas races
sociales, y un cuarto partido Partido Independiente de menor talla.
Los patrones de competencia de los sistemas de partidos de estos
pases presentan diferencias signicativas. Mientras en el uruguayo
la pauta de competencia se despliega predominantemente en torno
al modelo de desarrollo (clivaje Estado-mercado), el sistema de par-
tidos chileno se estructura en torno a tres clivajes: Estado-mercado,
moral-religioso, autoritario-democrtico. Sin embargo, el papel que
tuvo cada uno de estos clivajes como estructurante de la competencia
partidaria chilena ha variado desde la democratizacin. Mientras la
dada autoritarismo-democracia, que haba tenido gran relevancia en
los primeros aos de la postransicin, comienza a perder centralidad,
adquiere mayor importancia la dupla Estado-mercado (Alcntara y
Luna, 2004: 155).
Respecto de la estructura de los actores polticos analizados, el
FA ha experimentado una signicativa transformacin, pasando de
6 La Concertacin de Partidos por la Democracia (conocida normalmente como
Concertacin) es una coalicin de partidos polticos de centro-izquierda conformada
por el Partido Demcrata Cristiano, el Partido por la Democracia, el Partido Radical
Social Demcrata, el Partido Socialista y Democrtico de Izquierda y el MAPU Obre-
ro Campesino. La Concertacin ha gobernado Chile desde 1990 hasta la fecha.
7 La Alianza por Chile est constituida por la Unin Demcrata Independiente y
Renovacin Nacional.
89
Florencia Anta
ser en sus orgenes una coalicin minoritaria de partidos, a estruc-
turarse como un partido de tipo catch all exitoso y mayoritario (Lan-
zaro, 2004). Asimismo, ha experimentado un proceso de moderacin
ideolgica, abandonando una plataforma programtica fundacional
que en 1971 tena un tono antioligrquico y antiimperialista, e in-
clua propuestas tales como la reforma agraria, la nacionalizacin
de la banca y el no pago de la deuda externa, para acercarse a una
concepcin socialdemcrata que revaloriza la democracia poltica
y conceptualiza el cambio social en trminos de reforma (Garc y
Yaff, 2004).
En el perodo postransicin, el FA y la Concertacin tuvieron ro-
les marcadamente diferentes en el sistema poltico: la coalicin chi-
lena gobierna desde el ao 1990, en tanto el FA recin accedi al go-
bierno en 2005. En tal sentido, mientras la Concertacin asuma las
responsabilidades de gobierno por tres perodos sucesivos, la izquier-
da uruguaya se posicionaba como la principal fuerza opositora. En
este perodo, el FA experiment un proceso de acumulacin electoral,
pautado por una estrategia doble: por un lado ejerci la oposicin sis-
temtica a los gobiernos encabezados por los partidos tradicionales,
mientras, por el otro, transit un proceso de moderacin ideolgica y
de competencia hacia el centro del espectro poltico-ideolgico (Lan-
zaro, 2004: 83). Como se indic, ello supuso la oposicin a las iniciati-
vas de orientacin neoliberal en particular la de reforma del Estado,
planteadas por las coaliciones de gobierno de los partidos Nacional y
Colorado.
Caractersticas de los actores gobernantes
Vzquez asumi la presidencia en marzo de 2005, luego de triunfar
en la primera ronda electoral con un apoyo del 51,7%. En cambio,
Lagos y Bachelet tuvieron que competir en segunda vuelta con los
candidatos de la Alianza por Chile, a quienes derrotaron con un apoyo
electoral del 51,3% y del 53,5%, respectivamente.
En lo que reere al respaldo legislativo, los dos presidentes chi-
lenos contaron con una mayora relativa dentro de la Cmara de Di-
putados, pero nicamente Bachelet dispuso tambin de un respaldo
mayoritario en el Senado (cuadro 2).
8
8 Si bien la Concertacin haba obtenido la mayora entre los senadores electos
desde la restauracin de la democracia, nunca logr tener mayora debido a la exis-
tencia de senadores designados, que dejaron de existir en marzo de 2006 a partir de
la reforma constitucional (Gamboa y Segovia, 2006: 85).
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
90
Cuadro 2
Composicin poltica del Senado y de la Cmara de Diputados en Chile por coalicin, al ao de inicio
de cada legislatura (en porcentajes)
Senadores por coalicin 1998 2002 2006
Concertacin 41,7 41,7 52,6
Alianza 35,4 37,5 44,7
Otros 2,1 0 2,6
Institucionales 20,8 20,8
Diputados por coalicin
Concertacin 58,3 52,5 54,2
Alianza 40,0 47,5 45,0
Otros 1,7 0,8
Fuente: Mardones (2007: 94).
En el caso uruguayo, a diferencia de los gobiernos de los ltimos vein-
te aos, Vzquez dispuso de una mayora parlamentaria propia en las
dos cmaras (cuadro 3).
Cuadro 3
Composicin poltica del Senado y de la Cmara de Diputados en Uruguay, 2005 (en porcentajes)
Senadores Diputados
Frente Amplio 55 53
Partido Nacional 35 36
Partido Colorado 10 10
Partido Independiente 0 1
Total 100 100
Fuente: rea Poltica y de Relaciones Internacionales del Banco de Datos de la FCS sobre la base de datos de la Corte Electoral.
Asimismo, los formatos de los actores gobernantes son diferentes. En
el caso uruguayo, se trata de una coalicin de partidos de carcter
mayoritaria, altamente fraccionalizada,
9
en tanto el gobierno chileno
descansa en un apoyo de coalicin. En este marco, una dimensin que
interesa tener en cuenta al analizar la consistencia del respaldo par-
lamentario es la distancia ideolgica existente entre las unidades que
otorgan el respaldo legislativo. Como se aprecia en el grco 1, segn
9 Al inicio del gobierno, el FA presentaba un total de 4,5 fracciones efectivas, nme-
ro superior al de los partidos de la oposicin (Buquet y Chasquetti, 2005: 148).
91
Florencia Anta
la autoidenticacin ideolgica de los legisladores, el FA se ubica ms
a la izquierda que la Concertacin. Al mismo tiempo, dentro del parti-
do uruguayo se registra una menor distancia ideolgica que la que se
advierte en la coalicin chilena (1,5 y 1,9 respectivamente).
Grco 1
Autodenicin ideolgica. Legisladores de los partidos gobernantes en Uruguay y Chile
(1= muy de izquierda y 10= muy de derecha)
Uruguay
(2005) MPP PCU AP PS AU y VA
(2,0) (2,5) (3,0) (3,2) (3,5)
Chile
(2001) PS PPD DC
(2,3) (3,7) (4,2)
Fuente: Buquet y Chasquetti (2005: 149).
Las diferencias registradas en el posicionamiento ideolgico de la
Concertacin y del Frente Amplio impactan en la orientacin del pro-
ceso de reformas de las principales polticas sociales y econmicas en
ambos pases.
Anlisis de los modelos de desarrollo
de Chile y Uruguay
El modelo econmico
Algunos rasgos generales de las estructuras econmicas
Tanto Chile como el Uruguay son pases subdesarrollados, que en-
frentan el desafo de construir caminos de desarrollo dentro de
los mrgenes que impone la globalizacin. Como se aprecia a tra-
vs de los indicadores presentados en el cuadro 4, el Uruguay es
un pas de menor dimensin que Chile. La poblacin uruguaya es
aproximadamente un quinto de la chilena, al tiempo que el PBI
fue en el perodo 1990-2005, en promedio, un 28% respecto del de
Chile.
En varios rubros, la economa chilena mostr en las ltimas dos
dcadas un desempeo relativo mejor que la uruguaya, entre cuyos
indicadores cabe mencionar los niveles de crecimiento, empleo, in-
acin, relacin de la deuda externa respecto del PBI y los niveles de
inversin extranjera directa.
Distancia mxima = 1,5
Media = 3,1
Distancia mxima = 1,9
Media = 3,8
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
92
Cuadro 4
Caractersticas socioeconmicas de Chile y Uruguay
Chile Uruguay
1995 2005 1995 2005
Poblacin 16.267.000 3.455.000
PBI
a
61.347,70 93.196,20 18.092,30 21.019,90
PBI por habitante
b
4.261,70 5.729,20 5.622,20 6.083,90
Grado de apertura de economa
c
55,8 75,4 38,1 57,3
Desempleo 7,4 9,2 10,3 12,2
Inacin 8,2 3,1 42,2 4,7
Deuda externa / PBI 35,6 39,1 27,6 68,1
Inversin extranjera directa
d
2.205,0 4.763,7 156,6 715,2
Fuente: CEPAL (2008).
a Millones de dlares a precios constantes de 2000; b Dlares a precios constantes de 2000; c Sobre la base de cifras en millones de
dlares a precios corrientes; d Millones de dlares.
Otra diferencia entre ambas economas radica en los niveles de aper-
tura externa, mucho ms elevada en Chile que en el Uruguay. Tam-
bin se advierten diferencias en el dinamismo econmico: mientras
el Uruguay muestra una tasa de crecimiento econmico per cpita
baja en los ltimos treinta aos (1,01% anual), Chile exhibe una tasa
ms elevada (2,70% anual). En particular, la tasa de crecimiento del
PBI de Chile en el perodo 1991-2003 ha sido considerablemente
ms alta que la uruguaya, con valores de 5,68% y 1,46% anual, res-
pectivamente.
Cuadro 5
Crecimiento del PBI y del PBI per cpita (1970-2008)
1970-1980 1981-1990 1991-2003 2004-2008
PBI PBI per cpita PBI PBI per cpita PBI PBI per cpita PBI PBI per cpita
Chile 2,99 1,33 3,95 2,28 5,68 4,18 5,0 3,9
Uruguay 2,99 2,58 0,15 -0,48 1,46 0,79 8,9 7,2
Fuentes: Cimoli et al. (2005), perodo 1970-2003. CEPAL (2008), perodo 2004-2008.
Las estructuras productivas presentan algunas similitudes signicati-
vas. Como se aprecia en el cuadro 6, ambos pases muestran un peso
muy elevado, y creciente en los ltimos treinta aos, de los sectores
intensivos en recursos naturales dentro de la estructura industrial (un
67,5% en Chile y un 69,6% en el Uruguay). Adems, se advierte una
93
Florencia Anta
baja incidencia de los sectores difusores de conocimiento dentro de la
industria (un 12% en Chile y un 9,3% en el Uruguay).
En las exportaciones de ambos pases predominan fuertemente
los bienes basados en recursos naturales con escaso valor agregado
(88,5% y 59,9% en Chile y el Uruguay respectivamente), siendo bajas
las ventas de bienes con mayor contenido tecnolgico (Cimoli et al.,
2005: 39). Entre los principales productos de exportacin de Chile se
encuentran los minerales (especialmente el cobre, que llega a la cuar-
ta parte de las exportaciones chilenas) y algunos bienes agropecuarios
(pulpa de madera, pescado, vinos). Por su parte, el Uruguay exporta
principalmente bienes agropecuarios, tales como carne vacuna, cue-
ros y arroz (CEPAL, 2008), al tiempo que los servicios signican un
porcentaje creciente de las exportaciones del pas (especialmente ser-
vicios logsticos, tursticos, de software y nancieros).
Cuadro 6
Estructura y trayectoria productiva
Pases Estructura industrial Comercio internacional de bienes Tecnologa
Cambio estructural de sectores Especializacin comercial por producto I&D (% PIB) Patentes
Sectores intensivos
en:
1970 2000 Categoras 1985 2002 1996-2002 Acum. 1977-
2003 (por
mill. hab.)
Chile 1. Recursos naturales 92,2 88,5
1. Recursos naturales 61,7 67,5 2. Baja tecnologa 1,4 2,8
2. Mano de obra 21,8 20,5 3. Mediana tecnologa 2,9 6,1 0,54 214
3. Difusin de
conocimiento
16,6
12,0
4. Alta tecnologa 0,4 0,7
5. Otras 3,1 1,9
Uruguay 1. Recursos naturales 41,3 59,9
1. Recursos naturales 56,7 69,6 2. Baja tecnologa 22,3 24,1
2. Mano de obra 32,3 21,1 3. Mediana tecnologa 5,1 9,4 0,27 52
3. Difusin de
conocimiento
11,0
9,3
4. Alta tecnologa 0,6 3,6
5. Otras 30,7 3
Fuente: Cimoli et al. (2005).
Las transformaciones que se produjeron en el modelo de desarrollo en
las ltimas dcadas en ambos pases impactaron signicativamente
sobre el mercado laboral y la estructura productiva. As, se produjo
una cada de la participacin del sector industrial y un incremento del
sector servicios en el PBI.
En paralelo, los mercados de trabajo en ambos pases han exhibido
una insuciente capacidad inclusiva en trminos de empleos de buena
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
94
calidad. As, los dos cuentan con una considerable proporcin de po-
blacin desempleada o que carece de una insercin laboral estable.
10
Sin embargo, de las dos naciones, el mercado chileno parece tener una
capacidad de absorcin de la fuerza de trabajo superior al uruguayo.
Por otra parte, ambos pases poseen un nivel de inversin en In-
vestigacin y Desarrollo (I&D) en relacin al PBI extremadamente
bajo, que llega al 0,54% y al 0,27% en Chile y el Uruguay respectiva-
mente. Teniendo presentes los patrones de especializacin internacio-
nal y las modalidades de crecimiento recin aludidas, vale destacar
que estos pases han seguido una estrategia de desarrollo econmico
basada en la especializacin en los productos derivados de los factores
abundantes, en este caso, los recursos naturales.
Qu innovaciones introducen los gobiernos estudiados?
Un primer punto a destacar en la caracterizacin de los modelos eco-
nmicos impulsados por los gobiernos de Lagos, Bachelet y Vzquez
es el acatamiento de las reglas de juego de la economa capitalista.
Dentro de este marco, en estas gestiones se ha priorizado la estabili-
dad macroeconmica y scal, concebida como un prerrequisito para
asegurar el crecimiento, atraer inversiones y promover la competiti-
vidad de la economa. ste fue un desafo importante, en la medida
en que ambos pases tenan una larga historia de desequilibrios ma-
croeconmicos. Y lo fue especialmente para la izquierda uruguaya
que, adems, se estrenaba en las funciones de gobierno nacional.
Una poltica relevante en este sentido, introducida en 2000 por el
gobierno de Lagos, fue la regla scal estructural, que establece un
supervit scal del 1% del PBI en promedio en el mediano plazo. Este
mecanismo permite desarrollar una poltica scal contracclica.
11
En
tanto, en un contexto de elevados ingresos por concepto de expor-
taciones del cobre, en 2007 el gobierno decidi rebajar el supervit
estructural al 0,5% del PBI (Muoz Goma, 2007).
En este plano, las gestiones de los tres presidentes han sido hasta
el momento exitosas, en la medida en que mantuvieron la inacin
10 De hecho, el Uruguay tuvo altas tasas de desocupacin en un entorno del 10%
aun en un perodo de expansin econmica, como el que se registr durante los aos
noventa. Mientras tanto, en Chile, la tasa de desempleo promedio del perodo 1986-
2006 se ubic en el 8%. En lo que reere a la calidad del empleo, segn datos de la
OIT (2007), los empleos en el sector informal en el Uruguay alcanzaron el 44,6% de
los ocupados en 2005, mientras que en Chile se ubicaron en un 31,9% en 2003.
11 Este mecanismo se incorpor a otro ya existente desde 1987, el Fondo del Co-
bre, cuyo propsito es ahorrar recursos cuando el precio del cobre del ao supera
el precio de largo plazo a n de recurrir a esos ahorros cuando est por debajo
(Arellano, 2005).
95
Florencia Anta
bajo control (en un dgito), redujeron el cociente deuda pblica-PBI, y
obtuvieron resultados scales favorables (superavitarios en el caso de
Chile y levemente decitarios en el uruguayo).
En trminos de contexto, tanto el gobierno de Bachelet como el
de Vzquez se enfrentaron a una coyuntura internacional mayormen-
te favorable, a partir del aumento de los precios de los principales
productos de exportacin, interrumpida luego por la crisis nanciera
internacional que se desat en el ao 2008. Ello permiti el manteni-
miento de tasas de crecimiento relativamente elevadas durante la ma-
yor parte de sus mandatos. La bonanza no form parte del panorama
del gobierno de Lagos, que enfrent un fuerte shock externo negativo
a raz de la crisis de las economas asiticas (1997-1998).
Teniendo en cuenta este panorama general, en el siguiente apar-
tado se analizan las principales iniciativas de poltica econmica de-
sarrolladas en diversos mbitos.
Poltica tributaria
Una de las principales innovaciones del gobierno de izquierda en el
Uruguay es la reforma tributaria, que fue una reivindicacin de la
fuerza poltica por largo tiempo. La reforma tiene como propsito
principal mejorar la equidad del sistema tributario, al tiempo que es-
timular la inversin productiva y el empleo. Introduce el Impuesto a la
Renta de las Personas Fsicas (IRPF), reduce el peso de los impuestos
indirectos y elimina un conjunto de tributos.
El impuesto a la renta es una variante del sistema dual, cuya prin-
cipal caracterstica es el tratamiento diferencial de las rentas del trabajo
respecto de las rentas del capital (las primeras tienen una tasa progre-
siva, mientras que las segundas tienen una tasa proporcional). El corto
tiempo de implementacin (desde julio de 2007) no hace posible realizar
evaluaciones de impacto de la reforma, aunque de acuerdo con diversas
estimaciones, cabe esperar un impacto redistributivo positivo.
12
En el caso chileno, no se han planteado cambios estructurales en
el sistema tributario, aunque se registraron algunos ajustes signica-
tivos. Al inicio de la transicin democrtica, el gobierno de la Concer-
tacin estableci un aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
y del impuesto sobre las utilidades de las sociedades, a los efectos de
nanciar el incremento del gasto social (Faireld, 2006: 67). Mediante
alzas posteriores, se elev la carga tributaria desde el 15,1% en 1990
hasta el 18,8% del PBI en 2005 (Muoz Goma, 2007: 107).
12 Estimaciones de Barreix y Roca (2007: 136) sealan que el impuesto a la renta
dual causara una mejora en la distribucin del ingreso de ms de dos puntos del
coeciente de Gini.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
96
La mayor parte de la carga tributaria es indirecta (el 11,9% del
PBI); slo el 6% del PBI es directa (ILPES, 2004: 17). De acuerdo con
algunos estudios, se trata de un sistema tributario regresivo, lo cual
implica que la concentracin del ingreso se incrementa luego del co-
bro de impuestos (CEPAL, 2006: 100).
Insercin internacional
Chile ha desarrollado una activa estrategia de insercin internacional,
que se sustenta sobre dos pilares. El primero de ellos es la apertura
unilateral, proceso que se inici durante la dictadura y fue luego sos-
tenido por los gobiernos de la Concertacin. El segundo pilar consiste
en la celebracin de numerosos acuerdos comerciales bilaterales. En-
tre los ms relevantes guran los acuerdos establecidos con los Esta-
dos Unidos, la Unin Europea, Corea, China y Mxico. En este plano,
la estrategia de apertura comercial ha sido acompaada por una fuer-
te promocin de la imagen pas.
En este marco, se ha producido una diversicacin de los merca-
dos de destino de las exportaciones, as como un aumento del nmero
de empresas exportadores, aunque contina registrndose una fuerte
concentracin en unas pocas (Muoz Goma, 2007: 124).
La estrategia de insercin internacional uruguaya ha estado pau-
tada por el proceso de liberalizacin unilateral iniciado en los aos
setenta, y especialmente por la apertura a nivel regional a raz de la
creacin del Mercosur en 1991. En los aos noventa se produjo un
signicativo aumento de las exportaciones a los pases del Mercosur,
pero luego de la crisis regional desatada en 1998, stas comenzaron
a descender. En paralelo, crecieron otros mercados de destino, tales
como los Estados Unidos.
Desde sus inicios, el Frente Amplio apoy la participacin del
Uruguay en el Mercosur. Sin embargo, la acumulacin de un con-
junto de dcits en el proceso de integracin regional entre los que
se destacan el carcter imperfecto de la unin aduanera, la falta de
incorporacin a los pases miembro de las normas acordadas, el
parcial incumplimiento de los compromisos asumidos, las fuertes
asimetras al interior del bloque que no han sido compensadas por
medidas de poltica ha despertado crticas de algunos sectores del
gobierno, los cuales procuraron desarrollar estrategias de insercin
internacional complementarias. En efecto, durante 2006 gran parte
del debate pblico se concentr en la posibilidad de celebrar un
Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos. No obstante,
esa eventualidad gener la oposicin de otras fracciones del gobier-
no y de algunos actores sociales relevantes (sindicatos, agremiacio-
nes estudiantiles y cooperativas). Ante este panorama, la iniciativa
97
Florencia Anta
se ha reducido a la rma de un Acuerdo Marco de Comercio e In-
versiones.
Polticas de apoyo al desarrollo productivo
Los gobiernos de la Concertacin implementan numerosos instru-
mentos y polticas de apoyo al desarrollo productivo. En trminos ge-
nerales, stos tienen carcter horizontal, con un enfoque de neutrali-
dad sectorial, sin seleccin a priori de los sectores a promover. En este
marco, se han desarrollado polticas orientadas a estimular la produc-
tividad de sectores rezagados, como las pequeas y medianas empre-
sas (Muoz Goma, 2007). Los recursos destinados a las polticas de
apoyo productivo fueron en 2001 aproximadamente mil millones de
dlares, lo que representa el 1,3% del PBI (Silva y Sandoval, 2005).
El gobierno frenteamplista ha continuado con la implementacin
de numerosos instrumentos de desarrollo productivo y apoyo de la
competitividad, orientados a Pymes, a la generacin de clusters y con-
glomerados productivos. En especial, estos ltimos programas se han
visto dinamizados con la administracin de izquierda. Asimismo, se
continu impulsando la inversin nacional y extranjera mediante di-
versos mecanismos promocionales establecidos con anterioridad (le-
yes de Promocin de Inversiones, Forestal y de Zonas Francas).
Poltica de Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Tanto en Chile como en el Uruguay, los ltimos gobiernos han des-
tacado la importancia de impulsar una poltica de promocin de la
ciencia, la tecnologa y la innovacin, al tiempo que han generado
mecanismos para ponerla en marcha.
Una de las lneas prioritarias del gobierno de Bachelet iniciada
durante la administracin de Lagos consiste en el impulso de la Es-
trategia Nacional de Innovacin para la Competitividad, elaborada en
2006 por el Consejo Nacional de Innovacin para la Competitividad a
solicitud de la presidenta. Su principal objetivo es profundizar la es-
trategia de desarrollo basada en la innovacin, para lo cual se propone
mejorar la formacin de capital humano, fomentar el desarrollo de
la ciencia, desarrollar la actividad innovadora en las empresas, entre
otros lineamientos. Esta poltica persigue una estrategia mixta, que
combina el impulso de los sectores de recursos naturales en que el
pas es competitivo, con actividades productivas que tengan potencial
de desarrollo futuro. Asimismo, se cre el Fondo de Innovacin para
la Competitividad, nanciado con la Regala Minera.
En el Uruguay, en tanto, el proceso de elaboracin de una poltica
de innovacin est en curso, aunque con mayor retraso que en Chile.
Hasta el momento se han dado algunos pasos relevantes en ese senti-
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
98
do, como por ejemplo la creacin de la Agencia Nacional de Investi-
gacin e Innovacin y la elaboracin del Plan Estratgico Nacional en
Ciencia, Tecnologa e Innovacin.
A modo de resumen
Ambos pases poseen estructuras productivas poco diversicadas y
fuertemente concentradas en la explotacin de recursos naturales. En
este contexto, la orientacin predominante de las polticas econmicas
en los dos casos se centra en la consolidacin de un entorno institu-
cional estable como herramienta para captar la inversin y promover
la competitividad. Para ello, los gobiernos de ambos pases conside-
ran prioritario asegurar la consistencia macroeconmica, generando
perspectivas de estabilidad y credibilidad en las reglas de juego.
sta ha sido la orientacin predominante en los casos analizados,
lo cual no obsta que dentro de los propios gobiernos haya visiones
diferentes en relacin con la estrategia de desarrollo a seguir. A modo
de ejemplo, dentro del gobierno frenteamplista algunos sectores pre-
eren un rol ms proactivo del Estado en la promocin de polticas
sectoriales.
En este marco, se advierte un escaso desarrollo de las polticas
de diversicacin productiva, aunque la temtica de la innovacin ha
comenzado a ocupar espacio en las agendas de los gobiernos de Chile
y el Uruguay (de forma ms consistente en el primero que en el se-
gundo). Ella es percibida como una va para adaptar las estrategias de
desarrollo de estos pases a las exigencias de la economa del conoci-
miento en un contexto de globalizacin.
El modelo social
Si hay un mbito en el que se plantea la expectativa de que los gobier-
nos de izquierda y centro-izquierda realicen innovaciones relevantes,
ste es el social. La preocupacin por la igualdad constituye una de las
seas distintivas de la izquierda, por lo que sera razonable esperar
que estos partidos orientaran sus esfuerzos a desarrollar polticas que
mejoren las condiciones de vida de la poblacin, que combatan las
situaciones de pobreza y exclusin social, al tiempo que mejoren los
niveles de equidad.
La forma en que el Estado organiza la provisin de servicios so-
ciales resulta uno de los elementos fundamentales a la hora de anali-
zar el modelo de desarrollo de un pas, pues alude a la manera en que
una sociedad y un gobierno reconocen y hacen efectivos los derechos
sociales de los ciudadanos. Por tanto, a continuacin se analizan las
principales polticas sociales y las innovaciones planteadas en este
plano. Se han seleccionado las ms signicativas en la conguracin
99
Florencia Anta
del sistema de proteccin social: poltica laboral, seguridad social, po-
ltica educativa, poltica de salud y polticas de combate a la pobreza.
Uruguay
El gobierno frenteamplista desarroll un conjunto de iniciativas de
reformas en algunas reas, al tiempo que en otras reas no plante
modicaciones de relevancia. Por lo tanto, para aproximarse a una ca-
racterizacin del modelo social instaurado resulta pertinente revisar
los principales rasgos de la matriz de bienestar tradicional en el pas.
El Uruguay posee una larga tradicin de polticas de bienestar
social, que se constituy tempranamente en los inicios del siglo XX.
Se caracteriza por un conjunto de polticas de orientacin universal
(especialmente las educativas y sanitarias), aunque stas presentaron
una estraticacin en la distribucin de los benecios sociales y las
condiciones de acceso claramente apreciable en seguridad social y
en salud (Filgueira, 1998).
La dictadura cvico-militar no introdujo modicaciones signica-
tivas en el campo de las polticas sociales, a pesar de haberse produci-
do un deterioro de los servicios sociales (Castiglioni, 2005). Luego de
la recuperacin democrtica, los gobiernos de los partidos tradicio-
nales introdujeron algunas reformas sectoriales signicativas, aunque
en trminos generales no alteraron radicalmente los parmetros del
sistema de proteccin social predominante. Si bien algunos sectores
fueron reformados con una orientacin liberal, en otros predomin
una orientacin estatista y universalista; de ah que el sistema pueda
caracterizarse como un hbrido (Midaglia, 2005). Por otra parte, en
los aos noventa comenzaron a crearse una serie de programas que
abordan problemticas de ciertos grupos etarios vulnerables (como
por ejemplo, los nios preescolares).
Principales iniciativas de reforma de la izquierda en el gobierno
En las ltimas dcadas, el Uruguay ha sufrido un proceso de deterioro
social, pautado por el incremento de los niveles de pobreza y de des-
igualdad. Dichos cambios se produjeron en el marco de transforma-
ciones ms amplias en aspectos estructurales de la sociedad, que se
manifestaron en modicaciones en la familia (aumento de los hogares
monoparentales e inestables, cambios en las pautas de fecundidad) y
en el mercado de trabajo (desempleo, informalidad y precariedad). En
este marco, la arquitectura del Estado social parece no dar cuenta
adecuadamente de la estructura de riesgos sociales emergentes (Fil-
gueira et al., 2005).
De ah que el gobierno de izquierda enfrente el desafo central de
reformar las principales polticas sociales. Entre las principales re-
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
100
formas emprendidas en el rea social, cabe destacar la re-regulacin
de las relaciones laborales a travs de la instauracin de los Conse-
jos de Salarios, la reforma de la salud y la generacin de iniciativas
orientadas al combate de las situaciones de pobreza. No obstante, en
otros sectores clave, como la educacin y la seguridad social, no se
han planteado reformas relevantes.
En lo que sigue, se analizan las principales transformaciones,
as como las continuidades, que se promovieron en cada sector de
poltica.
Regulaciones laborales
Las polticas orientadas al mercado de trabajo experimentaron
modicaciones signicativas en la dcada del noventa. Una de las
principales fue el retiro del Estado de la regulacin de relaciones
laborales, con lo cual comenz un proceso sostenido de privatiza-
cin de la negociacin colectiva. Slo en algunos sectores con alta
presencia sindical subsisti la negociacin por rama, al tiempo que
algunas empresas desarrollaron negociaciones de forma descentra-
lizada (Ermida, 2000). Con el trasfondo de las transformaciones es-
tructurales en el mercado de trabajo, se comenz a desarrollar una
serie de polticas activas orientadas a fomentar la empleabilidad de
la poblacin desocupada, o de grupos especcos que experimenta-
ban dicultades en trminos de ocupacin, aunque stas tuvieron un
alcance limitado.
Ya durante el gobierno de izquierda, la principal medida consisti
en retomar la convocatoria a los Consejos de Salarios, a partir de la
cual se instituy el mecanismo de negociacin colectiva tripartito (en
los sectores privado, pblico y rural). Esta iniciativa impuls un au-
mento de la sindicalizacin (Senatore, 2007), al tiempo que ambient
una recuperacin del salario real, el cual tuvo en enero de 2009 un
valor del 24% superior respecto del de diciembre de 2004 (Midaglia y
Anta, 2009).
Otro aspecto relevante en la agenda laboral es la actualizacin
del marco legal que regula la negociacin colectiva tripartita, ya que
la normativa vigente data de 1942. En ese sentido, en octubre de 2007
el gobierno present un proyecto de ley que establece los alcances de
la negociacin colectiva a todos los niveles, incluyendo la negociacin
tripartita por rama de actividad y bipartita a nivel de empresa. El pro-
yecto de ley se encuentra an en proceso de discusin parlamentaria.
Finalmente, la administracin frenteamplista promovi la forma-
lizacin del empleo que, en un contexto de crecimiento econmico,
tuvo resultados positivos: entre 2004 y 2008 el nmero de puestos co-
tizantes a la seguridad social creci un 27% (BPS, 2009: 23).
101
Florencia Anta
Pobreza y vulnerabilidad social
Otra de las reas priorizadas por el gobierno de izquierda ha sido la
atencin a las situaciones de pobreza y vulnerabilidad social, a travs
de dos polticas principales: el Plan de Atencin a la Emergencia So-
cial (PANES) y el Plan de Equidad.
La primera de ellas es una poltica de emergencia, de dos aos de
duracin (2005-2007), orientada a atender las consecuencias sociales
ms crudas de la crisis econmica de 2002. Es una poltica focali-
zada en los hogares de muy bajos ingresos, que alcanza al 8% de la
poblacin (Arim y Vigorito, 2007). La poltica persigue dos propsi-
tos centrales. El primero es asistir a la poblacin ms vulnerable a
travs de la transferencia de dinero (Ingreso Ciudadano) y medios de
alimentacin (tarjeta alimentaria). El segundo objetivo, de ms largo
plazo, implica la generacin de canales de integracin social, a partir
de intervenciones de capacitacin y alfabetizacin, y de la generacin
de espacios de participacin social y laboral.
El PANES cont con 83 mil beneciarios, 74 mil quinientos de
los cuales recibieron el Ingreso Ciudadano. La prestacin monetaria
del Ingreso Ciudadano alcanza el 42% del valor de la lnea de pobreza
medida en 2002 y el gasto pblico asociado es de aproximadamente
100 millones de dlares anuales, lo que representa el 0,6% del PBI
(Arim y Vigorito, 2007: 9).
Por otra parte, el Plan de Equidad es una poltica de carcter per-
manente, que comenz a implementarse una vez que concluy el Plan
de Emergencia. Se enmarca dentro de la estrategia de superacin de la
pobreza y la indigencia y reduccin de la desigualdad social denida
por el gobierno. Entre sus principales medidas, plantea fortalecer la
atencin a la infancia y la adolescencia carenciadas, a travs de la refor-
ma del rgimen de asignaciones familiares, que aumenta el monto de la
transferencia y se extiende, en una primera fase, a los hogares ubicados
en el primer quintil de ingreso, y en una segunda, a toda la poblacin
en situacin de pobreza. sta es una medida relevante en la perspectiva
de modicar el desbalance generacional de la pobreza presente en el
Uruguay, que afecta principalmente a los nios y jvenes. Asimismo,
se incluyeron algunas medidas orientadas a mejorar el bienestar de la
poblacin anciana sin proteccin y a la poblacin desempleada.
A estas dos polticas se suma una medida de carcter institucio-
nal, la creacin del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), encar-
gado de la implementacin del PANES y la coordinacin del Plan de
Equidad, as como de la articulacin del conjunto de polticas sociales.
Esa ltima funcin es la ms compleja, en virtud de la tradicin y el
peso de los dems ministerios sectoriales Salud, Trabajo, Educacin,
Vivienda que operan en el rea social.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
102
Reforma del sistema de salud
La propuesta de reforma surge en un contexto de crisis del sistema de
salud, luego de que en las ltimas dcadas se promoviera un conjunto
de iniciativas de reforma que, por distintos motivos, resultaron falli-
das (Moreira y Setaro, 2000). En lneas generales, el sistema de salud
vigente tiene un carcter mixto: el sector pblico se orienta a la aten-
cin de la poblacin de ms bajos recursos, y el sector privado pre-
dominantemente mutual a la de recursos medios y medios-altos. La
cobertura del sistema es casi universal, aunque con una segmentacin
signicativa en trminos de la calidad y equidad de las prestaciones.
Los problemas no slo se plantean en ese aspecto, sino que tambin
se maniestan en deciencias en el plano del nanciamiento a nivel
tanto pblico como privado (Pereira et.al., 2005).
En este contexto, la salud ha sido uno de los asuntos priorizados
por el gobierno frenteamplista, que propuso una reforma global del sis-
tema orientada a crear un Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
Las principales orientaciones de la reforma persiguen la mejora de la
equidad entre los subsistemas pblicos y privados, el fortalecimiento
del subsistema pblico y la jerarquizacin de la atencin primaria.
La reforma incluy cambios en el plano de la gestin, el modelo
de atencin y el nanciamiento. En este ltimo aspecto, se cre el
Fondo nico de Salud FONASA, con aportes de los trabajadores,
empleadores y del Estado. Asimismo, se modic la tasa de aporte
de los trabajadores, cuyo valor se ajusta de acuerdo con el nivel de
ingresos y la situacin familiar del contribuyente. En el nuevo siste-
ma, el FONASA paga a los prestadores de salud ya sean mutualistas,
seguros privados, o los servicios de salud del Estado una cuota sa-
lud que se ajusta al sexo y la edad de los usuarios, respondiendo a las
necesidades especcas de distintos segmentos de la poblacin. Tales
cambios buscaron limitar la seleccin adversa de aliados por parte
de las instituciones mutuales y privadas (Midaglia y Anta, 2007).
La reforma, que an est en proceso de implementacin, muestra
algunos logros signicativos, tales como la ampliacin de la cobertu-
ra, el fortalecimiento de los servicios pblicos y un incremento de la
capacidad rectora del Ministerio de Salud Pblica en la materia (Bus-
quets y Setaro, 2009). De todas formas, resta un conjunto de desafos
referidos a la instrumentacin de la poltica de salud, ya que sta es
una arena sectorial conictiva, en la que operan mltiples actores cor-
porativos (Midaglia y Anta, 2009).
Educacin
A diferencia del sector de la salud, el sistema educativo fue reformado
en la dcada del noventa. Dicha reforma tuvo una orientacin predo-
103
Florencia Anta
minantemente estatista y universalista. Entre sus principales medidas
incluy la expansin de la educacin inicial de cuatro y cinco aos, la
introduccin de programas especcos para contextos socioeconmi-
cos crticos, la promocin de modicaciones generales a la currcula
y carga horaria de la enseanza media, y la formacin de profeso-
res en el interior del pas (Lanzaro, 2004). Si bien muchas de estas
medidas resultaban adecuadas a las problemticas que presentaba la
educacin en el pas (ANEP, 2005), el proceso de reforma suscit la
oposicin de algunos sectores del Frente Amplio, y especialmente de
los gremios docentes y estudiantiles.
Actualmente, el sistema educativo exhibe algunas debilidades sig-
nicativas. La principal se vincula con la insuciente cobertura de la
educacin media, que en 2006 alcanzaba al 85,1% de los adolescentes
de entre doce y diecisiete aos. En ese nivel se identica un problema
de rezago y de desercin, especialmente asociado a la pobreza y al
gnero. En tal sentido, el 32% de los jvenes de veinte aos declararon
haber completado doce aos de educacin formal, al tiempo que tan
slo el 8,8% de los jvenes de esa edad en situacin de pobreza alcanz
a completar la educacin media (Kaztman y Rodrguez, 2007: 30-31).
Sumado a los problemas mencionados, otros estudios han iden-
ticado resultados insatisfactorios de los aprendizajes en educacin
primaria y media, as como desigualdades en los logros de los alum-
nos de distintos contextos socioeconmicos (ANEP, 2003).
A pesar de los problemas que presenta el sector educativo, el go-
bierno de izquierda no ha planteado reformas globales del sistema.
Sin embargo, s prioriz el incremento presupuestal destinado a la
educacin, manteniendo el compromiso electoral de arribar en 2009
al 4,5% del PBI. Promovi tambin una poltica innovadora de carc-
ter universal, el Plan Ceibal, que supone la entrega de computadoras
porttiles a todos los nios de las escuelas pblicas, con el objetivo de
impulsar la inclusin digital de los nios.
En paralelo, se aprob la Ley de Educacin, que se centr en
aspectos relativos a la forma de gobierno del sistema educativo. No se
realizaron cambios en la lgica de la provisin de servicios educativos,
ms all de la universalizacin de la educacin para los nios de cua-
tro aos de edad y la obligatoriedad de la educacin media superior,
entre otras modicaciones (Midaglia y Anta, 2009).
Seguridad social
El sistema previsional experiment dos cambios sustantivos en el pe-
rodo democrtico. El primero consisti en la modicacin de la pau-
ta de ajuste de las jubilaciones y pensiones, a travs de la indexacin
al ndice Medio de Salarios. Ello se produjo a partir de la enmienda
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
104
constitucional refrendada en un plebiscito que tuvo lugar en 1989. La
segunda consisti en una reforma global del sistema en1995, a partir
de la introduccin de un rgimen mixto asentado sobre dos pilares: el
de solidaridad o reparto intergeneracional, gestionado por el Banco
de Previsin Social (BPS), y el de capitalizacin individual adminis-
trado por las Administradoras de Fondos de Ahorro (AFAP).
Algunos de los resultados del funcionamiento del sistema refor-
mado indican que la cobertura efectiva en 2002 era del 60% de la
fuerza laboral. Si bien se es un nivel insuciente, que incluso se ubica
por debajo del nivel de cobertura que exista antes de la reforma de
1996 (el 73%), el sistema uruguayo brinda la mayor cobertura de los
sistemas de la regin (Mesa-Lago, 2004). Asimismo, estudios recien-
tes advierten el riesgo de que un porcentaje muy signicativo de los
trabajadores cotizantes del BPS quede excluido del rgimen general
de jubilaciones en los prximos aos, al no alcanzar el requisito de
treinta y cinco aos de servicio al llegar a las edades usuales de retiro
(Bucheli et. al., 2006).
En este marco, el gobierno lanz en 2006 el Dilogo Nacional
sobre Seguridad Social, concebido como un mbito donde actores so-
ciales, tcnicos y representantes del gobierno discuten los principales
problemas que presenta el sistema y donde se generen insumos para
eventuales reformas.
De all emergieron varias recomendaciones, algunas de las cuales
dieron lugar a la aprobacin de modicaciones legales. En particular,
se promovi la exibilizacin de los criterios de acceso a las jubilacio-
nes y pensiones, as como medidas orientadas a mejorar la equidad de
gnero en el sistema previsional.
Chile
Desde inicios del siglo XX se fue construyendo un Estado social de
amplia cobertura, aunque altamente fragmentado y estraticado,
que puede ser catalogado como universalismo estraticado (Fil-
gueira, 1998). As, el Estado desempeaba un rol central en el nan-
ciamiento y la produccin directa de servicios sociales (educativos
y sanitarios). A su vez, jugaba un papel relevante en la regulacin
del mercado de trabajo, a travs de los mecanismos de negociacin
colectiva, regulacin de los salarios y de las condiciones de trabajo
(Raczynski, 1995: 226).
La dictadura presidida por Augusto Pinochet impuso un cambio
radical en la orientacin del sistema de proteccin social chileno. Su
objetivo prioritario en materia social fue erradicar la extrema pobre-
za; de ah el desarrollo de una estrategia focalizada en los hogares ms
pobres y en el segmento materno-infantil (Raczynski, 1995: 227).
105
Florencia Anta
Como se indic en el tercer apartado, se produjeron modicacio-
nes relevantes en los cuatro pilares fundamentales del Estado social:
seguridad social, educacin, salud y trabajo. En todos los casos se
introdujeron reformas de orientacin neoliberal, disminuyendo el rol
del Estado y aumentando el espacio del mercado en la provisin de
servicios pblicos. Asimismo, los municipios se responsabilizaron de
la provisin de educacin y salud (Raczynski, 1995: 228).
Posteriormente, en el perodo democrtico, los gobiernos de la
Concertacin introdujeron una serie de reformas en algunas reas so-
ciales, al tiempo que en otras no se registraron modicaciones mayores.
En contraste con el perodo dictatorial, los gobiernos concertacionistas
impulsaron una expansin del gasto social, que fue nanciado por los
ingresos resultantes de la reforma tributaria aprobada en el ao 1990.
Existe un amplio debate, tanto a nivel poltico como acadmico,
en torno del tenor y la magnitud de los cambios introducidos por esos
gobiernos en el plano social. A continuacin se repasan las principa-
les modicaciones implementadas durante las gestiones de Lagos y
Bachelet.
Principales iniciativas de reforma de los gobiernos de Lagos y Bachelet
LEGISLACIN LABORAL
La dictadura pinochetista introdujo una serie de reformas dirigidas
a la desregulacin laboral. De esta suerte, el Plan Laboral de 1979
j la negociacin colectiva nicamente a nivel de empresa, limit
las materias negociables y desnaturaliz el derecho de huelga a partir
de disposiciones que permitieron el reemplazo de los trabajadores en
huelga. En un marco represivo, se debilit signicativamente la capa-
cidad de accin sindical, fortalecindose, en contrapartida, la empre-
sarial (Salinero, 2006).
En este contexto, los gobiernos concertacionistas procuraron me-
jorar aspectos de la legislacin laboral, poniendo algunas limitaciones
a la exibilizacin laboral, intentando equilibrar la relacin de fuer-
zas entre sindicatos y empresarios y aumentando el salario mnimo
(Salinero, 2006). Las medidas ms relevantes fueron tomadas durante
el gobierno de Lagos, que promovi una reforma orientada a un mer-
cado laboral exible pero regulado (Wormald et al., 2002: 147). En tal
sentido, luego de un largo y controvertido debate, en 2001 se aprob
una ley de reforma laboral que procur perfeccionar las normas sobre
organizaciones sindicales, mejorar el respeto de los derechos funda-
mentales e incorporar nuevas modalidades de contratacin ajustadas
a los cambios de las estructuras productivas (Gamonal, 2002). Lo pa-
radojal es que la reforma, tal como fue aprobada, no recibi el apoyo
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
106
de trabajadores ni de empresarios: en el primer caso porque se pre-
tenda una mayor proteccin estatal; en el segundo, porque se prefera
una mayor exibilidad laboral (Wormald et al., 2002: 148).
Asimismo, en 2002 comenz a regir un nuevo seguro de cesanta,
que se nancia con aportes tripartitos y tiene una estructura mixta en la
medida en que incluye un fondo de capitalizacin individual y un fondo
de reparto. Tras una evaluacin crtica del funcionamiento de algunos
aspectos del sistema, especialmente la escasa cobertura (OIT, 2006: 101)
y el bajo monto del seguro (Gatica y Romaguera, 2005: 10), en 2009 fue
aprobada una reforma. A su vez, en 2006 es sancion una ley que regula
el trabajo en rgimen de subcontratacin, estableciendo mejoras en la
situacin de una amplia cantidad de trabajadores en esa condicin.
Si bien el conjunto de medidas referidas supuso una mejora de las
regulaciones laborales, la negociacin colectiva continu siendo mar-
ginal, abarcando en 2004 a slo el 7,6% de la fuerza de trabajo (Sali-
nero, 2006). Al mismo tiempo, aumentaron los contratos individuales
de trabajo y los trabajadores sin contrato.
13
La organizacin sindical
tambin tendi a debilitarse: en 1972 la tasa de sindicalizacin era del
40,8% de la fuerza de trabajo, mientras que en 1999 se ubicaba en el
15,3% (Wormald et al., 2002: 149).
Es en este contexto que la presidenta Bachelet conform, en 2007,
un Consejo Asesor Presidencial sobre Trabajo y Equidad, concebido
como un espacio de discusin en el que participan diversos actores de
la sociedad con el propsito de elaborar propuestas para lograr una
mayor equidad y mejorar las condiciones laborales. Tal consejo reali-
z un conjunto de recomendaciones en esas materias, que an no se
han traducido en proyectos de ley (Meller, 2009).
En sntesis, las reformas laborales impulsadas por los gobiernos
de la Concertacin promovieron un fortalecimiento de las regulacio-
nes del mercado de trabajo, aunque de forma moderada. Incluso, va-
rias de las disposiciones aprobadas, especialmente en la reforma de
2001, tuvieron un carcter ms tmido que las propuestas que origi-
nalmente formul el gobierno (Fras, 2002).
SEGURIDAD SOCIAL
El rgimen de previsin social tambin fue modicado radicalmen-
te durante la dictadura de Pinochet, a partir de la introduccin, en
1981, de un sistema de capitalizacin individual administrado por
13 Estos ltimos pasaron del 17% en 1990 a ms del 22% en 2003. Entre los trabaja-
dores de muy bajos ingresos, la proporcin de los que posean contratos individuales
alcanz el 36%, y la de los que no posean contrato el 60% (Muoz Goma, 2007:
216).
107
Florencia Anta
el sector privado (del cual fueron excluidas las fuerzas armadas y de
carabineros, que mantuvieron el sistema de benecios denidos). El
Estado pas a tener un rol subsidiario, orientado a atender a aque-
llos que al momento de retirarse no llegaran a una jubilacin mnima
(Wormald et al., 2002: 149). Este rgimen se ha mantenido prctica-
mente sin cambios hasta la actualidad, salvo por ajustes menores en
la cobertura, el monto y la focalizacin de las pensiones mnimas y
asistenciales,
14
as como por la realizacin de algunas modicaciones
en el rgimen de capitalizacin individual.
Si bien Chile presenta altos niveles de cobertura previsional en
comparacin con los restantes pases de Amrica Latina, la cobertura
efectiva de la fuerza de trabajo se ubicaba en 2004 en el 58,7%, pro-
porcin inferior a la previa a la reforma estructural de 1981, que era
del 64% (Arenas de Mesa, 2006). De acuerdo con un reciente estudio,
los principales problemas de cobertura se encuentran en el grupo de
los trabajadores independientes, en las mujeres especialmente entre
las no calicadas y de bajos ingresos, en los trabajadores y trabaja-
doras rurales (Arenas de Mesa, 2004: 96). Estos sectores difcilmente
tendrn acceso a una jubilacin.
Partiendo de este diagnstico crtico, la presidenta Bachelet lanz
en 2006 la iniciativa de reformar algunos aspectos del sistema de pre-
visin social, para lo cual convoc a un consejo de alto nivel al que le
encomend elaborar una propuesta de reforma. ste plante diversas
medidas para aumentar la cobertura del sistema, mejorar la compe-
tencia entre las administradoras y crear un pilar solidario no contri-
butivo. Tales cambios beneciarn al 60% de la poblacin de menores
ingresos, brindando una pensin solidaria a la poblacin pobre o un
aporte estatal para las personas mayores de 65 aos que no accedan a
una pensin mnima (Consejo Asesor Presidencial, 2006).
En suma, la estrategia de reforma promovida conduce a reforzar
la solidaridad y el papel del Estado en el sistema previsional chileno,
aunque sin modicar sustantivamente el rgimen privado, que conti-
na teniendo un carcter predominante.
SALUD
Al igual que en el caso de la seguridad social, los principales rasgos
del sistema de salud vigente en Chile fueron construidos durante la
14 Las pensiones mnimas son pagadas por el Estado a los aliados que hayan co-
tizado durante al menos veinte aos y cuyos fondos no alcancen para cubrir una
pensin mnima. Las pensiones asistenciales tienen carcter no contributivo y son
asignadas a las personas invlidas mayores de 18 aos y a las personas mayores de
65 aos indigentes o carentes de previsin.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
108
dictadura. En ese perodo se cre un sistema dual, en el que los sec-
tores pblico y privado conviven en la prestacin de servicios de salud
(Drago, 2006: 27). El seguro pblico est a cargo del Fondo Nacional
de Salud (Fonasa) y el privado a cargo de las Instituciones de Salud
Previsional (Isapres). La prestacin de los servicios pblicos corre por
cuenta del Sistema Nacional de Servicios de Salud, y desde 1981 se
inici el traspaso de los establecimientos de atencin primaria rural a
los municipios (Wormald et al., 2002: 164).
Los trabajadores asalariados realizan un aporte del 7% de la renta
imponible, con el que se nancian los servicios de salud, ya sea a ni-
vel pblico o privado. Aparte, los usuarios del sistema pblico deben
pagar un monto de dinero adicional (co-pago) de acuerdo con su
nivel de ingresos. El acceso al sector pblico est abierto a toda la
poblacin, sin exclusiones de riesgo o ingresos. En cambio, las Isapres
discriminan a travs de los precios en contra de las personas de la ter-
cera edad y las mujeres jvenes.
En lo que reere a los perles de los aliados a cada subsistema,
se identica en el sistema pblico una concentracin de poblacin fe-
menina, de mayor edad y de menores recursos (Drago, 2006: 28). Por
su parte, las Isapres cubren a la poblacin de ingresos medio-superior
y alto. En 2001, el 78% de la poblacin se atenda en el seguro pblico,
mientras que el 22% lo haca en el privado (Urriola, 2005: 65). Varios
diagnsticos destacan la elevada inequidad y la segmentacin del sis-
tema de salud.
15
En 2002, durante el gobierno de Lagos, se comenzaron a imple-
mentar los primeros pasos hacia una reforma del sistema de salud. En
2005 se aprob el denominado Plan de Acceso Universal con Garan-
tas Explcitas (AUGE), que estipula la cobertura universal de un con-
junto de enfermedades o condiciones de salud consideradas priorida-
des sanitarias, a las que se otorga el estatus de garantas explcitas,
esto es, de derechos exigibles. As, se garantiza el acceso, la calidad, la
oportunidad y la proteccin nanciera de las cincuenta y seis enfer-
medades priorizadas.
16
Vale apuntar que salvo las personas indigentes
que acceden a las prestaciones en forma gratuita, los dems usuarios
del sistema tienen que realizar los co-pagos. stos tienen un carcter
jo, sin discriminaciones por sexo o edad.
De este modo, la reforma implic la introduccin de una nueva
lgica dentro del sistema: la lgica de derechos, que supone que todos
15 En materia de equidad nanciera, un estudio de la Organizacin Mundial de la Salud
ubica al sistema chileno en el puesto nmero 168 a nivel mundial (Mesa-Lago, 2005).
16 De acuerdo con las estimaciones ociales, el nmero de garantas exigibles se ir
ampliando hasta llegar a ochenta en 2010.
109
Florencia Anta
los ciudadanos, independientemente de la condicin socioeconmica,
de la capacidad de pago y del riesgo sanitario, cuentan con un acceso
garantizado y jurdicamente exigible para satisfacer algunos derechos
de salud denidos como prioritarios (Drago, 2006).
Si bien contribuye a una mayor equidad en el sistema de salud, la
reforma no modic el modelo dual, segn el cual la poblacin pobre
y/o de mayores riesgos sanitarios se concentra en el sistema pblico,
mientras que la de mayores ingresos y ms sana lo hace en el privado.
Asimismo, uno de los puntales del proyecto de reforma originalmente
planteado por el gobierno el Fondo de Compensacin Solidario no
fue aprobado. Este fondo habilitaba la transferencia de recursos entre
las Isapres y el FONASA para compensar las diferencias de riesgos
sanitarios vinculados a sexo y edad, que se concentran mayormente
en el segundo (Ferrer, 2004).
Por lo tanto, la reforma no supuso una transformacin radical, ya
que las modicaciones se centraron en el perfeccionamiento de algu-
nos rasgos del sistema a travs de la regulacin del sector privado y en
la generacin de garantas explcitas a partir de prioridades sanitarias
(Drago, 2006: 71).
POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL
En el plano de la atencin de la pobreza, los gobiernos de la Concerta-
cin desarrollaron distintos programas sociales. El ms emblemtico
de ellos es el programa Chile Solidario, lanzado durante el gobierno
de Lagos, a travs del cual se procur instaurar [o se instaur?] [pre-
gunta de la autora o del editor VER] un sistema de proteccin social
orientado a las 225 mil familias que experimentan situaciones de ex-
trema pobreza.
El programa concibe la pobreza como un problema multidimen-
sional, por lo cual desarrolla intervenciones en varias dimensiones:
salud, educacin, vivienda, trabajo, ingresos, dinmica familiar e
identicacin. Asociadas con esas dimensiones, se establecen un total
de cincuenta y tres condiciones mnimas de calidad de vida y se esti-
pula que una familia ha superado el estado de indigencia una vez que
logra alcanzarlas (Palma y Urza, 2005: 22).
En trminos de la operativa, se contacta a las familias selecciona-
das y se las invita a ingresar en el programa. Al hacerlo, la familia r-
ma un contrato de mejoramiento de sus condiciones de vida, a travs
del cual el gobierno se compromete a poner al servicio de la familia un
conjunto de apoyos y la familia se compromete a superar los aspectos
de mayor precariedad y necesidad (Mideplan, 2004).
De esta forma, Chile Solidario combina una vertiente asistencial
con una promocional. La primera se maniesta en las transferencias
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
110
monetarias condicionadas, componente muy extendido en las polticas
de combate a la pobreza en la regin latinoamericana. Por otra parte,
la vertiente promocional se expresa en el dispositivo de apoyo psico-
social orientado a fomentar el desarrollo de las capacidades en las fa-
milias, as como en el componente de acceso preferente a las redes de
asistencia social incluidas en el programa (Palma y Urza, 2005: 33).
EDUCACIN
Los gobiernos de la Concertacin no alteraron el sistema educativo im-
plementado durante el perodo autoritario. La reforma educativa de ese
perodo introdujo la descentralizacin de los centros educativos pbli-
cos, que pasaron a estar a cargo de los municipios, y consolid el sistema
de subsidios para los centros educativos con una modalidad de pago por
la asistencia diaria de cada alumno (Arellano, 2001). Asimismo, elimin
la gratuidad de la educacin universitaria (Castiglioni, 2005).
Sin modicar este marco general, los gobiernos concertacionistas
trazaron los objetivos de mejorar la calidad, la equidad y la cobertura
de la educacin a partir de la implementacin de un conjunto de pro-
gramas especcos, el fortalecimiento de la profesin docente y el in-
cremento del presupuesto destinado a la educacin (Fernndez, 2005:
162). A partir de las reformas introducidas desde 1990, los indicado-
res de cobertura educativa mostraron una mejora. Sin embargo, los
diagnsticos coinciden en sealar que subsisten serios problemas de
equidad y calidad. En tal sentido, un anlisis de cobertura de la edu-
cacin muestra incrementos en todos los quintiles de ingreso, aunque
stos se concentran en los quintiles de ingreso superior (Arenas de
Mesa y Benavides, 2003: 55). Asimismo, al considerar las evaluacio-
nes de calidad educativa llevadas a cabo peridicamente a travs de
la encuesta SIMCE, se aprecia que los mejores resultados son obte-
nidos por los establecimientos particulares pagos con un pblico de
nivel socioeconmico alto, al tiempo que los peores se registran en
los establecimientos que reciben nanciamiento pblico particulares
subvencionados y municipales (Fernndez, 2005: 188).
En este marco, la problemtica de la educacin pas a ocupar un
lugar central en la agenda pblica en el ao 2006, a raz de la fuerte
movilizacin de los estudiantes de secundaria en reclamo de amplias
modicaciones del sistema educativo. En un contexto muy conictivo,
la presidenta Bachelet convoc al Consejo Asesor Presidencial para la
Calidad de la Educacin, del que emergi una serie de propuestas de
reforma tales como la modicacin de la Ley Orgnica Constitucional
de Enseanza y la creacin de la Superintendencia de Educacin.
Posteriormente, en noviembre de 2007, el gobierno y la opositora
Alianza acordaron un proyecto de reforma. En grandes rasgos, ste
111
Florencia Anta
mantiene el sistema educativo de tipo mixto pblico y privado y un
rgimen de subvenciones, crea nuevas instituciones Consejo Nacio-
nal de Educacin y Agencia de la Calidad, establece normas de no
discriminacin arbitraria en la seleccin de los estudiantes y formula
un nuevo currculo para la formacin bsica y secundaria (Acuerdo
por la Calidad de la Educacin, 2007).
Finalmente, otra iniciativa relevante aprobada en 2007 es la crea-
cin un subsidio preferencial para los nios en situacin de vulnera-
bilidad socioeconmica, que contempla un incremento del monto de
la subvencin para ese segmento de poblacin. Esta medida pretende
contribuir a reducir las brechas de recursos para la educacin entre
alumnos situados en los extremos de la distribucin de ingresos, y
modicar los incentivos de las escuelas para la captacin de nios de
bajo nivel socioeconmico.
Una mirada comparativa de los modelos sociales
chileno y uruguayo
El sistema de proteccin social chileno posee una orientacin predo-
minantemente liberal: en las principales polticas se aprecia una fuer-
te participacin del sector privado, una organizacin de tipo descen-
tralizada y la presencia de mecanismos de focalizacin. A pesar de que
los gobiernos de la Concertacin desarrollaron modicaciones y ajus-
tes a las polticas sociales instauradas durante el perodo dictatorial,
en procura de una mayor equidad y de la disminucin de la pobreza,
stas no llegaron a alterar la orientacin de las polticas. En trminos
generales, no se trat de reformas estructurales, en el sentido de que
modicaran radicalmente la orientacin o el tipo de benecios otorga-
dos, sino de ajustes o modicaciones marginales (Castiglioni, 2006).
De esta forma, si bien el sistema de polticas sociales chileno sigue
mostrando una dualidad bsica entre los sectores que pueden cubrir
sus riesgos a travs de las polticas sociales mercantilizadas y aquellos
sectores que fracasan en el mercado y recurren a los programas socia-
les focalizados en la poblacin pobre, se constatan algunos esfuerzos
signicativos por desarrollar elementos solidarios, que establezcan
una mejora en la calidad de los servicios sociales y promuevan canales
de comunicacin entre los dos polos del sistema. Las principales ma-
nifestaciones en ese sentido se encuentran en el Plan AUGE que in-
troduce una lgica de derechos, en la reforma de la seguridad social
que da cuenta de algunos vacos importantes que se registraban en
la cobertura previsional, o en el campo de la educacin a partir de
la introduccin de algunos dispositivos compensatorios. Igualmente,
esos esfuerzos no han sido sucientemente consistentes y profundos
como para revertir el carcter general del Estado social chileno.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
112
En el caso uruguayo, el sistema de proteccin social que emerge
luego de las medidas impulsadas por el gobierno frenteamplista com-
bina innovacin y continuidad. Al modelo social hbrido que se fue
constituyendo en las ltimas dos dcadas se agreg una serie de re-
formas estructurales que pueden ser catalogadas como progresistas,
tales como la regulacin de las relaciones laborales y la reforma de la
salud. En ambas se aprecia un mayor involucramiento del Estado en
la garanta de derechos sociales clave. Asimismo, la reforma laboral
viene a fortalecer la posicin de los trabajadores en las relaciones con
el capital, contribuyendo al mejoramiento de las pautas salariales.
En otras reas, como la de la atencin a la pobreza, se han disea-
do polticas asistenciales focalizadas en los sectores de menores recursos,
procurando ir al encuentro de la nueva estructura de riesgos sociales (Fil-
gueira et al., 2005). En particular, las modicaciones introducidas en el
rgimen de asignaciones familiares se orientan a atender la problemtica
de la infancia en situacin de pobreza. Otros sectores relevantes como la
seguridad social y la educacin no han sido sustantivamente modicados.
Ambos pases muestran diferentes conguraciones en lo referente a
los recursos pblicos destinados al sistema de polticas sociales (cuadro
7). En el Uruguay, el Gasto Pblico Social (GPS) presenta una mayor
prioridad macroeconmica que en Chile, lo cual se explica mayormen-
te por la fuerte incidencia de la seguridad social en la estructura del
primero. Asociado con ello, en el Uruguay el GPS tiene un fuerte sesgo
pro-adulto (Grau, 2005), mucho ms marcado que en Chile. En efecto,
el gasto en educacin y salud en el Uruguay representa el 40% del gasto
destinado a la seguridad social. En cambio, en Chile, el gasto dirigido a
educacin y salud es equivalente al orientado a la tercera edad.
Cuadro 7
Estructura del gasto pblico social en Chile y Uruguay en relacin con el PBI
Chile Uruguay
2000-2005 2006-2008 2000-2004 2005-2009
GPS / PBI 14,3 13,0 20,2 17,6
Asistencia social 1,7 1,7 0,5 0,8
Salud 2,9 2,4 1,9 1,7
Educacin 3,1 2,7 3,2 3,4
Seguridad social * 5,8 5,6 14,1 11,2
Relacin entre gasto en salud y educacin y gasto
pblico en seguridad social 1,03 0,91 0,36 0,46
Fuentes: Elaboracin propia sobre la base de Azar et al. (2008). Estadsticas de Finanzas Pblicas (1990-2008), Direccin de
Presupuestos.
* En el caso chileno, reere al gasto en edad avanzada
113
Florencia Anta
Ello es problemtico a la luz de la fuerte incidencia de la pobreza
entre los sectores ms jvenes de la poblacin, marcadamente ms
elevada en el Uruguay que en Chile. En tal sentido, la proporcin de
poblacin pobre entre nios y adolescentes es en el primer caso seis
veces superior que en la poblacin mayor de 65 aos, mientras que
en Chile la relacin es de tres veces (sobre datos de Mideplan, 2006 y
Amarante y Vigorito, 2007).
Sin embargo, el gobierno de izquierda del Uruguay estableci un
cambio en la denicin de los grupos etarios proritarios a la hora de
asignar el gasto pblico social: segn estimaciones ociales, los re-
cursos pblicos dirigidos a la infancia y la adolescencia llegarn a un
5,5% en 2009, partiendo de un 4% en 2004. Con ello, se logra corregir,
aunque en parte, el sesgo pro-adulto que caracteriz la estructura
del gasto en las ltimas dcadas (Azar et al., 2008).
Sobre la base de la discusin precedente, el siguiente cuadro sis-
tematiza la orientacin de las polticas sociales en los distintos secto-
res, cotejando la direccin impresa por los gobiernos de izquierda y
centro-izquierda en relacin con la predominante en el perodo previo
en Chile y Uruguay.
Cuadro 8
Orientacin predominante en los distintos sectores de polticas sociales en Chile y Uruguay
Uruguay Chile
Gobiernos partidos
tradicionales
(1985-2004)
Gobierno Frente Amplio
(2005-2009)
Gobierno autoritario
(1973-1989)
Gobiernos Concertacin
(con nfasis en el
perodo 2000-2009)
Regulacin
laboral
Re-regulacin de las
relaciones laborales
(1985-1992)
Desregulacin (a partir
de 1992)
Re-regulacin relaciones
laborales
Incremento de la
proteccin al empleo
Promocin de la
formalizacin del empleo
Desregulacin
Eliminacin de la
proteccin laboral
Regulacin moderada
Incremento moderado de
la proteccin laboral
Salud Reestructuracin pasiva
Deterioro de la equidad
del sistema
Fortalecimiento de la
asistencia pblica
Lmites a la seleccin
adversa en las
mutualistas
Mejora de la equidad en
el nanciamiento
Modelo dual Modelo dual, aunque
se suma la lgica
de derechos y se
establece una mnima
re-articulacin entre
el sistema pblico y el
privado
Jubilaciones
y pensiones
Polo contributivo: Sistema
mixto
Flexibilizacin de criterios
de acceso a jubilaciones y
pensiones
Expansin de las
pensiones a la vejez de
carcter no contributivo
Modelo de
capitalizacin
individual
Rol subsidiario del
Estado para los que
no logran asegurarse
Modelo de capitalizacin
individual.
Fortalecimiento del rol
solidario del Estado a
travs de la extensin del
sistema de pensiones no
contributivas
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
114
Evolucin de la pobreza y la desigualdad en Chile y Uruguay
Teniendo presentes las principales caractersticas del modelo econ-
mico y social en ambos pases, cabe ahora analizar la evolucin de los
principales indicadores sociales.
En tal sentido, de acuerdo con los datos de la encuesta CASEN, Chile
ha mostrado una sistemtica disminucin en la incidencia de la pobreza
en los ltimos veinte aos, desde un 25,6% de la poblacin en 1990 hasta
el 10,5% en 2006. La incidencia de la indigencia ha tendido tambin a
disminuir, aunque en forma ms lenta que la pobreza, iniciando los aos
noventa en un 13% para ubicarse en el 3,2% en 2006 (grco 2).
En el Uruguay, en cambio, la evolucin de la pobreza en las l-
timas dcadas ha sido ms variable. Desde la recuperacin de la de-
mocracia, la pobreza recorri cuatro etapas principales (De Armas,
2006). En una primera etapa (1985-1994), la incidencia de la pobreza
descendi pronunciadamente (de 46,2% a 15,3%); en la segunda etapa
(1995-1999), la tendencia se revirti y la proporcin de hogares pobres
aument levemente; mientras que en la tercera etapa (2000-2004), los
niveles de pobreza se incrementaron signicativamente, alcanzando a
poco ms de un tercio de la poblacin (un 31,9% en 2004). Finalmen-
te, en la cuarta etapa (2005-2008), la incidencia de la pobreza descen-
di, situndose en el ltimo ao en un 20,5% de la poblacin. A pesar
de la evolucin favorable del ltimo bienio, la pobreza se ubicaba en
2008 en niveles superiores al perodo previo a la crisis del ao 2002.
La indigencia experiment una trayectoria similar a la de la po-
breza. El porcentaje de personas en esa situacin aument signica-
tivamente durante la crisis econmica de 2002, pasando del 1,32% en
2001 al 3,92% en 2004. Sin embargo, en el ao 2008 ese porcentaje
descendi, ubicndose en el 1,5% de la poblacin.
Uruguay Chile
Gobiernos partidos
tradicionales
(1985-2004)
Gobierno Frente Amplio
(2005-2009)
Gobierno autoritario
(1973-1989)
Gobiernos Concertacin
(con nfasis en el
perodo 2000-2009)
Educacin Modelo universal y
estatista
Sin modicaciones en el
modelo
Aumento del gasto
Sistema de subsidio
a la demanda,
fuerte rol del sector
privado y orientacin
descentralizadora
Sin modicaciones en el
modelo general
Aumento en el gasto,
especialmente orientado
a los sectores de nivel
socioeconmico bajo
Pobreza y
vulnerabi-
lidad social
Polticas asistenciales
focalizadas, pero de bajo
alcance en trminos de
gasto y cobertura
Polticas asistenciales
focalizadas, de mayor
envergadura en trminos
de gasto y cobertura
Polticas
asistenciales
focalizadas a travs
de prueba de medios
Focalizacin ms
compleja y desarrollo
de componentes
promocionales
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de Anta (2008).
115
Florencia Anta
Grco 1
Evolucin de la pobreza y la indigencia en Chile y Uruguay
Fuentes: Uruguay: INE (2002) para el perodo 1986-2001; Amarante y Vigorito (2007) para el perodo 2002-2005 e INE
(2009) para el perodo 2006-2008. Chile: MIDEPLAN (2007)
Grco 2
Evolucin de la distribucin del ingreso en Chile y Uruguay
(ndice de Gini, 1986-2008, aos seleccionados)
Fuentes: Uruguay: PNUD (2008: 120), todos los aos, excepto 2008; INE (2009), ao 2008. Chile: CASEN (2006), todos
los aos; Solimano y Torche (2008), ao 1987.)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
P o b re za C h P o b re za U y I nd i ge n cia C h In d ig e nci a U y
0, 0 0
0, 1 0
0, 2 0
0, 3 0
0, 4 0
0, 5 0
0, 6 0
0, 7 0
Urug
0,41 0,41 0,42 0,44 0,45 0,45 0,45 0,44 0,45 0,46 0,42
Chile 0,58 0,57 0,56 0,57 0,57 0,58 0,58 0,57 0,54
86 87 90 91 92 94 95 96 98 00 02 03 04 05 06 07 08
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
116
Un ltimo punto a destacar es la evolucin de la desigualdad en am-
bos pases. Como ya se seal, ste es un problema muy marcado
en la sociedad chilena, que luego de la dictadura de Pinochet pas
a exhibir una de las peores distribuciones del ingreso de la regin e,
incluso, del mundo.
Segn diversos estudios, los altos y persistentes niveles de des-
igualdad en Chile se asocian a la fuerte concentracin de la riqueza
en el decil superior de ingresos (que en 2006 perciba el 44,7% del
ingreso nacional). Una de las principales explicaciones de la insu-
ciencia de progreso en ese campo se encuentra en las disparidades
salariales en el mercado de trabajo, que habran aumentado en rela-
cin, principalmente, con las diferencias educativas (Ffrench-Davis,
2001: 269). Las transferencias que el gobierno realiza a travs de las
polticas sociales tienen un impacto levemente desconcentrador del
ingreso, con lo cual, luego de su operativa, el ndice de Gini en 2006
mejora levemente (pasa de 0,54 a 0,53), y el decil ms rico pasa a
superar al ms pobre en 11,6 veces, en lugar de hacerlo en 31,3 veces
(CASEN, 2007).
En el caso uruguayo, la desigualdad mostr una evolucin
desfavorable en los ltimos aos. La concentracin en la distribu-
cin del ingreso comenz a incrementarse en la segunda mitad de
los aos noventa, tendencia que se agudiz con la crisis de 2002
(PNUD, 2005). De esta forma, el ndice de Gini pas de 0,41 en 1991
a 0,44 en 2006. Tal tendencia respondi especialmente a cambios
en el mercado de trabajo en el que aument la remuneracin de
los trabajadores ms calicados, y a las transformaciones en los
mecanismos de jacin de los salarios (PNUD, 2008). Sin embargo,
en el perodo ms reciente se aprecia un moderado descenso de la
desigualdad del ingreso entre los hogares, con un coeciente de Gini
que se ubic en 0,42 en 2008, lo cual es atribuible a varias de las re-
formas promovidas por el gobierno de izquierda en el plano laboral,
social y tributario.
A modo de conclusin
Hemos planteado una caracterizacin de los modelos de desarrollo
de Chile y el Uruguay en el contexto de los gobiernos de izquierda y
centro-izquierda. La pretensin de una mirada integral, que permita
abarcar los aspectos econmicos y sociales de los modelos de desarro-
llo, hizo necesaria la consideracin de muy diversos aspectos en detri-
mento de la profundizacin en algunos tpicos especcos. Teniendo
en cuenta estas limitaciones, cabe replantear la pregunta que orient
nuestra investigacin: Impulsan los gobiernos estudiados un modelo
de desarrollo progresista, entendido como aquel que persigue la equi-
117
Florencia Anta
dad social y la transformacin productiva orientada a la generacin
de valor mediante la diversicacin de la produccin y la incorpora-
cin de contenido tecnolgico?
Ambas experiencias combinan esos componentes, aunque con in-
tensidades distintas. En los dos casos, los esfuerzos por llevar a cabo
una transformacin productiva con tales caractersticas son an inci-
pientes. En este plano, las polticas pblicas se encuentran en sus pri-
meras etapas de implementacin, y si bien han ido ganando prioridad
dentro de las agendas de los gobiernos, no constituyen su orientacin
prioritaria. En cambio, el eje central de las polticas econmicas en
ambos casos se encuentra en la generacin de un marco de reglas de
juego estables.
En lo que se reere a la inequidad, los gobiernos analizados desa-
rrollan un conjunto de polticas orientadas a reducirla. Sin embargo,
el caso uruguayo muestra un esfuerzo ms sistemtico en las respues-
tas polticas a este problema central, a travs de medidas tales como
la regulacin de las relaciones laborales y la reforma del sistema tri-
butario. No obstante, algunos focos relevantes en la reproduccin de
la desigualdad an no han recibido la atencin necesaria. Tal es el
caso de la educacin, que requerira de polticas que respondieran
especialmente a los problemas presentes en la enseanza media. Ms
all del esfuerzo reformista desplegado durante la administracin de
izquierda, queda planteada la pregunta respecto de la adecuacin de
las reformas sociales que se han llevado a cabo para responder a la
nueva estructura de riesgos que exhibe la sociedad uruguaya. Si bien
la orientacin parece ser apropiada, ello tendr que ser evaluado con
cierta perspectiva temporal, una vez que haya sido implementado el
conjunto de reformas.
Por su parte, el caso chileno sigue teniendo su taln de Aquiles
en la desigualdad. Los altos niveles de desigualdad tanto en trminos
de la distribucin del ingreso como en lo que se reere al acceso a y la
calidad de los servicios de salud, educacin y seguridad social, que
se mantienen estables en un contexto de crecimiento econmico y de
descenso sustantivo de la pobreza, son indicativos de que el desafo
an no ha sido enfocado con las herramientas adecuadas o de que,
al menos hasta el momento, stas no han mostrado sus frutos. En
tal sentido, resulta ajustada la caracterizacin del modelo concerta-
cionista en trminos de integracin desigual. El trnsito hacia una
pauta ms igualitaria demandara la atencin de algunos problemas
centrales, tales como la precariedad del empleo y las desigualdades en
la calidad de los servicios sociales bsicos (Hardy, 2004).
Vale plantear el interrogante acerca de qu factores explican
las dicultades para reformar el Estado social chileno, luego de casi
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
118
veinte aos de gobiernos de la Concertacin. Si bien ste no fue el
foco del trabajo, resulta interesante sugerir algunas hiptesis tenta-
tivas. Una de las principales explicaciones radica en la orientacin
liberal del modelo de desarrollo legado por la dictadura chilena. En
el plano poltico, la persistencia de enclaves autoritarios que esta-
blecieron restricciones al ejercicio de la democracia y distorsiones en
la representacin parlamentaria (Garretn, 1990) obstaculizaron el
trmite de propuestas de reforma ms audaces. A ello debe sumarse
la coexistencia dentro de la Concertacin de visiones ideolgicas di-
ferentes unas ms liberales y otras ms estatistas, que exigi cons-
tantes negociaciones entre ambas y, en buena medida, contribuy a
moderar las iniciativas de reforma. Otro factor explicativo es la exis-
tencia de una derecha poltica y un empresariado fuertes, partidarios
de soluciones liberales, que tuvo, como contrapartida, un sindicalis-
mo dbil. Esta correlacin de fuerzas supuso que se bloquearan, o en
algunos casos se moderaran, algunas de las propuestas ms radicales
de transformacin de las polticas sociales, tales como la reforma la-
boral o la creacin de un Fondo de Compensacin Solidario en la
reforma de salud.
En el caso uruguayo, el proceso de reformas sociales tambin
est sujeto a un conjunto amplio de condicionamientos, entre los
que destacan la rigidez del gasto pblico, el alto nivel de endeuda-
miento pblico y las caractersticas de las bases de apoyo electoral
de la izquierda. En efecto, dicho apoyo proviene mayormente de
las clases medias y bajas, cuyos intereses distributivos son en cierta
medida contrapuestos, lo que podra bloquear o moderar las ini-
ciativas de reforma ms radicales (Alegre y Luna, 2005). Tales ten-
siones se hicieron sentir, por ejemplo, en las crticas de sectores de
clase media-alta a la reforma tributaria recientemente implemen-
tada, y por las cuales el gobierno introdujo algunas modicaciones
en el sistema.
A modo de balance, los gobiernos analizados han impulsado
agendas de reforma moderadas, dentro de los marcos delimitados por
la economa capitalista globalizada y el rgimen democrtico. Las po-
lticas promovidas han permitido corregir algunos de los principales
dcit sociales que dej la etapa neoliberal. Sin embargo, en los dos
pases la articulacin exitosa de un proyecto redistributivo, sustenta-
do sobre un modelo productivo dinmico e inclusivo, es todava un
desafo difcil de lograr.
119
Florencia Anta
Bibliografa y fuentes
Acuerdo por la Calidad de la Educacin 2007 en <http://www.
educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?GUID=123.4
56.789.000&ID=138856>.
Adelman, Irma 2001 Fallacies in development theory and their
implications for policy en Meier, Gerald y Stiglitz, Joseph (eds.)
Frontiers of development economics. The future in perspective
(Oxford: Oxford University Press).
Alcntara, Manuel y Luna, Juan Pablo 2004 Ideologa y competencia
partidaria en dos post-transiciones: Chile y Uruguay en
perspectiva comparada en Revista de Ciencia Poltica (Santiago
de Chile) Vol. XXIV, N 1.
Alegre, Pablo y Luna, Juan Pablo 2006 Un callejn sin salida?
Trayectorias polticas y alternativas de reforma en Uruguay en
Revista Prisma (Montevideo: Universidad Catlica del Uruguay)
N 21.
Amarante, Vernica y Vigorito, Andrea 2007 Evolucin de la Pobreza
en el Uruguay 2001-2006 (Montevideo: Instituto Nacional
de Estadstica-Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo).
ANEP 2003 Evaluacin Nacional de Aprendizajes en Lenguaje y
Matemtica 6 ao Enseanza Primaria en <www.oei.es/quipu/
uruguay/index.html>.
ANEP 2005 Panorama de la Educacin en el Uruguay. Una dcada de
transformaciones 1992-2004 (Montevideo: Gerencia General de
Planeamiento y Gestin Educativa; Gerencia de Investigacin y
Evaluacin; Programa de Evaluacin de la Gestin Programa de
Investigacin y Estadstica Evaluativo).
Aninat, Cristbal, Londregan, John, Navia, Patricio y Vial, Joaqun
2004 Political Institutions, Policymaking Processes, and Policy
Outcomes in Chile (Washington: BID).
Anta, Fernando 2001 La economa uruguaya en 1985-2000:
polticas econmicas, resultados y desafos en Serie
Documentos de Trabajo 4 (Montevideo: Instituto de Economa,
UdelaR).
Anta, Florencia 2008 Transformaciones del Estado Social: Hacia
una nueva fase de reformas en Chile y Uruguay? en Revista
Debates (Porto Alegre: Universidad Federal de Rio Grande do
Sul) Vol. II, N 1.
Arellano, Jos Pablo 2001 La reforma educacional chilena en
Revista de la CEPAL (Santiago de Chile) N 73.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
120
Arellano, Jos Pablo 2005 Del dcit al supervit scal: Razones
para una transformacin estructural en Chile en Serie Estudios
Socio-Econmicos (Santiago de Chile: CIEPLAN) N 25.
Arenas de Mesa, Alberto 2004 El sistema de pensiones en Chile:
principales desafos futuros en El Sistema de Pensiones de
Chile en el Contexto Mundial y de Amrica Latina: Evaluacin
y Desafos (Santiago de Chile: Organizacin Internacional del
Trabajo).
Arenas de Mesa, Alberto 2006 Gasto Pblico y Pensiones: La
Experiencia Chilena, Ponencia presentada en el XVIII
Seminario regional de poltica scal, 23 de enero de 2006.
Arenas de Mesa, Alberto y Benavides, Paula 2003 Proteccin social
en Chile. Financiamiento, cobertura y desempeo, 1990-2000
(Santiago de Chile: Ocina Internacional del Trabajo).
Arim, Rodrigo y Vigorito, Andrea 2007 Las polticas de transferencias
de ingresos y su rol en Uruguay. 2001-2006 (Montevideo), mimeo.
Arocena, Rodrigo 2007 Curso Problemas del Desarrollo (FCS-
UdelaR), notas de clase.
Arocena, Rodrigo y Sutz, Judith 2003 Subdesarrollo e Innovacin.
Navegando contra el viento (Madrid, Organizacin de Estados
Iberoamericanos: Cambridge University Press).
Azar, Paola, Llanes, Julio, Sienra, Mariana, Capurro, Alfonso
y Velsquez, Cecilia 2008 Gasto pblico de Infancia y
Adolescencia en Cuaderno de la ENIA (Montevideo: Estrategia
Nacional para la Infancia y la Adolescencia) N 1.
Barreix, Alberto y Jernimo Roca 2007 Reforzando un pilar scal: el
impuesto a la renta dual a la uruguaya en Revista de la CEPAL
(Santiago de Chile) N 92.
Bergara, Mario, Pereyra, Andrs, Tansini, Ruben, Garc, Adolfo,
Chasquetti, Daniel, Buquet, Daniel, Moraes, Juan Andrs 2005
Instituciones Polticas. Proceso de Elaboracin de Polticas
y Resultados de Polticas: El Caso Uruguay, Documento de
trabajo (Montevideo: Departamento de Economa, FCS-UdelaR)
N 18.
Bobbio, Norberto 1985 Derecha e izquierda: Razones y signicados de
una distincin poltica (Madrid: Taurus).
Boix, Carles 1998 Political Parties, Growth, and Equality: Conservative
and Social Democratic Economic Strategies in the World Economy
(Cambridge: Cambridge University Press).
BPS 2009 Boletn Estadstico 2009 (Montevideo: Banco de Previsin
Social).
121
Florencia Anta
Bucheli, Marisa, Ferreira-Coimbra, Natalia, Corteza, lvaro y Rossi,
Ianina 2006 El acceso a la jubilacin o pensin en Uruguay:
cuntos y quines lo lograran?, Documento de Trabajo
(Montevideo: Departamento de Economa, FCS-UdelaR) N 1.
Buquet, Daniel y Chasquetti, Daniel 2005 Elecciones Uruguay 2004:
descifrando el cambio en Revista de Ciencia Poltica (Santiago
de Chile: Universidad Catlica) Vol. XXV, N 2.
Busquets, Jos Miguel y Setaro, Marcelo 2009 El Sistema Nacional
Integrado de Salud: uno de los trofeos de la Administracin
Vzquez? en Instituto de Ciencia Poltica (ed.) Encrucijada
2009. Gobierno, actores y polticos en el Uruguay 2007-2008
(Montevideo: Fin de Siglo).
CASEN 2007 La situacin de pobreza en Chile 2006 en Serie
anlisis de resultados de la encuesta de caracterizacin
socioeconmica nacional (Santiago de Chile) N 1.
Castaeda, Jorge 2005 Las dos izquierdas latinoamericanas en La
Nacin (Buenos Aires) 4 de enero.
Castaeda, Jorge 2006 Latin Americas Left Turn en Foreign Affairs
Vol. LXXXV, N 3.
Castiglioni, Rosanna 2005 The politics of social policy change in Chile
and Uruguay. Retrenchment versus Maintenance, 19731998
(New York: Latin American Studies Social Sciences and Law,
Routledge).
Castiglioni, Rosanna 2006 Cambios y continuidad en poltica social:
educacin, pensiones y salud en Funk, Robert (ed.) El gobierno
de Ricardo Lagos. La nueva va chilena hacia el socialismo,
(Santiago de Chile: Universidad Diego Portales).
CEPAL 1996 Equidad y transformacin productiva: un enfoque
integrado (Santiago de Chile: CEPAL).
CEPAL 2008 Anuario Estadstico de Amrica Latina y el Caribe 2006
(Santiago de Chile: CEPAL).
CEPAL 2006 Tributacin en Amrica Latina. En busca de una nueva
agenda de reformas (Santiago de Chile: CEPAL).
Cimoli, Mario, Porcile, Gabriel, Primi, Analiza y Vergara, Sebastin
2005 Cambio estructural, heterogeneidad productiva
y tecnologa en Amrica Latina en Cimoli, Mario (ed.)
Heterogeneidad estructural, asimetras tecnolgicas y crecimiento
en Amrica Latina (Santiago de Chile: CEPAL, BID).
Collier, Ruth y Collier, David 1991 Shaping the Political Arena. Critical
Junctures, the Labour Movement, and Regime Dynamics in Latin
America (New Jersey: Princenton University Press).
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
122
Consejo Asesor Presidencial para la Reforma del Sistema Previsional
2006 Diagnstico y Propuesta de la Reforma (Santiago de Chile)
Vol. I.
Crocker, David 2003 Globalizacin y desarrollo humano:
aproximaciones ticas en Conill, J. y Crocker D. Republicanismo
y educacin cvica ms all del liberalismo? (Granada:
Comares).
De Armas, Gustavo 2006 Sociedad y polticas sociales en Uruguay
desde la transicin democrtica al gobierno del Frente Amplio
en Amrica Latina Hoy (Salamanca: Ediciones Universidad de
Salamanca) N 44.
Direccin de Presupuestos 2009 Estadsticas de las Finanzas Pblicas
1990-2008 (Santiago de Chile: Gobierno de Chile).
Drago, Marcelo 2006 La reforma al sistema de salud chileno desde
la perspectiva de los derechos humanos en Serie de Polticas
Sociales (Santiago de Chile: CEPAL) N 121.
Ermida, Oscar 2000 Escenario 2 en Revista de Anlisis Poltico N
3. En <www.escenario2.org.uy/numero3/uriarte.html>.
Faireld, Tasha 2006 La reforma tributaria de Chile: consenso o
negociacin estratgica con las elites? en Juan Carlos Gmez-
Sabaini Cohesin social, equidad y tributacin. Anlisis y
perspectives para Amrica Latina en Serie Polticas Sociales
(Santiago de Chile: CEPAL) N 127.
Fajnzylber, Fernando 1989 Industrializacin en Amrica Latina:
de la caja negra al casillero vaco en Cuadernos de la CEPAL
(Santiago de Chile) N 60.
Fernndez, Mara Ignacia 2005 Ciudadana, polticas pblicas y
bienestar: El estado social chileno y las posibilidades de Desarrollo
de la ciudadana, Tesis para optar al grado de Doctor en
Sociologa, Universidad de Barcelona.
Ferrer, Marcela 2004 Plan Auge y Reforma a la Salud: Va a la
equidad en salud? en Agenda Pblica N4. En <http://www.
agendapublica.uchile.cl/n4/1_ferrer.html>.
Ffrench-Davis, Ricardo 2001 Entre el neoliberalismo y el crecimiento
con equidad. Tres dcadas de poltica econmica en Chile
(Santiago: LOM Editores) Segunda edicin.
Filgueira, Fernando 1998 El nuevo modelo de prestaciones
sociales en Amrica Latina: Eciencia, residualismo y
ciudadana estraticada en Roberts B (ed.) Ciudadana
y Poltica Social Latinoamericana
(Costa Rica: FLACSO/SSRC).
123
Florencia Anta
Filgueira, Fernando, Rodrguez, Federico, Rafaniello, Claudia,
Lijtenstein, Sergio y Alegre, Pablo 2005 Estructura de riesgo
y arquitectura de proteccin social en el Uruguay: crnica de
un divorcio anunciado en Revista Prisma 21. Dilemas sociales
y alternativas distributivas en Uruguay (Montevideo: IPES-
Universidad Catlica).
Filgueira, Fernando y Jorge Papadpulos 1996 Sacando partido
del conservadurismo? Crisis de larga duracin y alternativas
vedadas en Uruguay en Prisma (Montevideo: Universidad
Catlica de Uruguay) N 6. [SON LA MISMA REVISTA?
CONSULTAR A LA AUTORA]
Fras, Patricio 2002 Las reformas laborales y su impacto en las
relaciones laborales en Chile. 2000-2001 en Cuadernos de
Investigacin (Santiago de Chile: Direccin del Trabajo) N 19.
Garc, Adolfo y Yaff, Jaime 2004 La era progresista (Montevideo: Fin
de Siglo).
Garretn, Manuel Antonio 1990 La redemocratizacin poltica
en Chile. Transicin, inauguracin y evolucin en Estudios
Pblicos (Santiago de Chile) N 42.
Gatica, Jaime y Romaguera, Pilar 2005 El mercado laboral en Chile:
nuevos temas y desafos (Santiago de Chile: Organizacin
Internacional del Trabajo).
Haggard, Stephen 1990 Pathways from the periphery. The Politics of
Growth in the Newly Industrializing Countries (New York: Cornell
University Press).
Hardy, Clarisa 2004 Los desafos de equidad y proteccin social en
Hardy, Clarisa y Amadeo, Eduardo (eds.) Equidad y proteccin
social (Santiago de Chile: LOM-Chile Veintiuno).
ILPES 2004 Panorama de la Gestin Pblica (Santiago de Chile:
CEPAL) N 1.
INE 2009 Evolucin de la pobreza por el mtodo del ingreso 2008
(Montevideo: Instituto Nacional de Estadstica).
INE 2002 Evolucin de la pobreza por el mtodo del ingreso. Uruguay
1986-2001(Montevideo: Instituto Nacional de Estadstica).
Gamboa, Ricardo y Segovia, Carolina 2006 Las elecciones
presidenciales y parlamentarias en Chile. Diciembre 2005-Enero
2006 en Revista de Ciencia Poltica (Santiago de Chile) Vol.
XXVI, N 1.
Gamonal, Sergio 2002 La reforma laboral en Chile (Santiago de Chile:
Facultad de Derecho Universidad Adolfo Ibez y Universidad
Diego Portales).
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
124
Grau, Carlos 2005 Gasto pblico social dirigido a la infancia
en Uruguay 1999-2003 en Inversin social en la infancia en
Uruguay (Montevideo: UNICEF).
Kaztman, Rubn y Rodrguez, Federico 2007 Situacin de la
Educacin en Uruguay (Montevideo: Instituto Nacional de
Estadstica).
Lanzaro, Jorge 2004 La izquierda uruguaya. Entre la oposicin y el
gobierno (Montevideo, Instituto de Ciencia Poltica: Ediciones
Banda Oriental).
Lanzaro, Jorge 2006 La tercera ola de las izquierdas latinoamericanas:
entre el populismo y la social-democracia. Aportes para una agenda
de investigacin en <www.clacso.org.ar>.
Mainwaring, Scott y Timothy Scully 1995 Introduction. Party
system in Latin America en Mainwaring, Scott y Scully,
Timothy Building Democratic Institutions. Party System in Latin
America (Stanford: Stanford University Press).
Mardones, Rodrigo 2007 Chile: todas bamos a ser reinas en
Revista de Ciencia Poltica (Santiago de Chile) Vol. Especial.
Marshall, Jorge 1981 Gasto pblico en Chile 1969-1979 en
Coleccin de Estudios CIEPLAN (Santiago de Chile) N 5.
Meller, Patricio 2009 Entrevista a Patricio Meller: la labor del
Consejo Asesor Presidencial para la Equidad y el Trabajo en
Anuario de Derechos Humanos 2009 (Santiago de Chile) N 5,
entrevista realizada por Claudia Sarmiento.
Mesa-Lago, Carmelo 2004 Evaluacin de los efectos de las
reformas estructurales de pensiones en Amrica Latina: Anlisis
especial del Uruguay, Ponencia presentada en el Seminario de
Evaluacin de las Reformas de la Seguridad Social (Montevideo:
CLAEH).
Mesa-Lago, Carmelo 2005 Las reformas de salud en Amrica Latina
y el Caribe: su impacto en los principios de la seguridad social
en Documentos de proyectos (Santiago de Chile: CEPAL) N 63.
Midaglia, Carmen 2005 La Izquierda y las polticas sociales en
Buquet, Daniel (coord.) Elecciones 2004-2005 (Montevideo,
Instituto de Ciencia Poltica: Ediciones de Banda Oriental).
Midaglia, Carmen y Anta, Florencia 2007 La Izquierda en el
gobierno: cambio o continuidad en las polticas de bienestar
social? en Revista Uruguaya de Ciencia Poltica (Montevideo:
Ediciones Cauce) N 16.
Midaglia, Carmen y Anta, Florencia 2009 El sistema de bienestar
uruguayo: entre la moderacin reformista liberal y la ampliacin
de la responsabilidad estatal en el rea de la proteccin social,
125
Florencia Anta
Ponencia presentada en el Congreso de la Asociacin de
Estudios Latinoamericanos (LASA), 11 al 14 de junio de 2009.
Mideplan 2006 Mdulo pobreza en <http://www.mideplan.cl/casen/
en/modulo_pobreza.html>.
Moreira, Constanza 2006 Sistemas de partidos, alternancia poltica
e ideologa en el Cono Sur en Revista Uruguaya de Ciencia
Poltica (Montevideo, Instituto de Ciencia Poltica: Ediciones
Cauce) N 15.
Moreira, Constanza y Setaro, Marcelo 2000 Alternativas de reforma
del sistema de salud en Uruguay en Mancebo, Mara Ester,
Narbondo, Pedro y Ramos, Conrado (comps.) Uruguay: La
reforma del Estado y las polticas pblicas en la democracia
restaurada (Montevideo, Instituto de Ciencia Poltica: Coleccin
Poltica Viva, Ediciones Banda Oriental).
Muoz Gom, Oscar 2007 El modelo econmico de la Concertacin
1990-2005 Reformas o cambio? (Santiago de Chile: Editorial
Catalonia, FLACSO).
OIT 2006 Chile: Superando la crisis. Mejorando el empleo. Polticas de
mercado de trabajo, 2000-2005 (Santiago de Chile: Organizacin
Internacional del Trabajo).
OIT 2007 Panorama Laboral 2007 (Lima: OIT).
Palma, Julieta y Urza, Ral 2005 Polticas contra la pobreza y
ciudadana social: el caso de Chile Solidario en Coleccin
Polticas sociales (Santiago de Chile: MOST, UNESCO) N 12.
Pedrajas, Marta 2006 El desarrollo humano en la economa tica de
Amartya Sen (Valencia: Universitat de Valencia).
Pereira, Javier, Monteiro, Luca y Gelber, Denise 2005 Cambios
estructurales y nueva conguracin de riesgos: desbalances
e inequidades en el sistema de salud uruguayo en Prisma
(Montevideo: Universidad Catlica del Uruguay) N 21.
Pierson, Paul 2004 Politics in time. History, Institutions and social
analysis (Princeton: Princeton University Press).
PNUD 2005 Desarrollo humano en Uruguay, 2005 (Montevideo:
PNUD).
PNUD 2006 Informe sobre Desarrollo Humano 2006. Ms all de la
escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua (PNUD).
PNUD 2008 Desarrollo humano en Uruguay, 2008 (Montevideo:
PNUD).
Raczynski, Dagmar 1995 Focalizacin de programas sociales:
Lecciones de la experiencia chilena en Pizarro, C., Raczynski,
D. y Vial, J. (eds.) Polticas econmicas y sociales en el Chile
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
126
democrtico (Santiago de Chile: CIEPLAN, UNICEF).
Rodrguez Garavito, Csar y Barrett, Patrick 2005 La utopa
revivida? Introduccin al estudio de la nueva izquierda
latinoamericana en Rodrguez Garavito, Csar, Barrett, Patrick
y Chvez, Daniel (eds.) La nueva izquierda en Amrica Latina.
Sus orgenes y trayectoria futura (Colombia: Grupo Editorial
Norma).
Salinero, Jorge 2006 Veinte aos de aliacin sindical y negociacin
colectiva en Chile: Problemas y Desafos en Cuadernos de
investigacin (Santiago de Chile: Departamento de Estudios
Direccin del Trabajo) N 29.
Sen, Amartya 1997 Teoras del desarrollo a principios del siglo XXI en
<www.iadb.org/etica>.
Sen, Amartya 2000 Desarrollo y libertad (Barcelona: Planeta).
Senatore, Luis 2007 La poltica laboral en Buquet, Daniel,
Mancebo, Mara Ester y Caetano, Gerardo (orgs.) Informe de
Coyuntura N 7. La hora de las reformas. Gobierno, actores y
polticas en el Uruguay 2006-2007 (Montevideo, Instituto de
Ciencia Poltica: Ediciones Banda Oriental).
Silva, Ivn y Sandoval, Carlos 2005 Desarrollo econmico local/
regional y fomento productivo: la experiencia chilena (Santiago de
Chile: ILPES).
Solimano, Andrs y Torche, Arstides 2008 La distribucin del
ingreso en Chile 1987-2006: anlisis y consideraciones de
poltica en Documento de trabajo (Santiago de Chile: Banco
Central) N 480.
Thorp, Rosemary 1998 Progress, Poverty and Exclusion: An Economic
History of Latin America in the 20th Century (Baltimore, MD:
Inter-American Development Bank, John Hopkins University
Press).
Trylesinski, Fanny 2007 Los uruguayos y la salud: situacin,
percepciones y comportamiento (Montevideo: Instituto de
Ciencia Poltica), Encuesta Nacional Ampliada de Hogares
2006.
Urriola, Rafael 2005 Financiamiento y equidad en salud: el seguro
pblico chileno en Revista de la CEPAL (Santiago de Chile) N 87.
Weyland, Kurt 2007 The Rise of Latin Americas Two Lefts: Insights
from Rentier State Theory en <http://pics3441.upmf-grenoble.fr/
docs/leftism_&_rentier_--_long.pdf >.
Williamson, John 1989 What Washington Means by Policy Reform
(Washington: Institute for International Economics).
127
Florencia Anta
Wormald, Guillermo, Cereceda, Luz y Ugalde, Pamela 2002
Estructura de oportunidades y vulnerabilidad social: los grupos
pobres de la Regin Metropolitana de Santiago de Chile en los
noventa en Kaztman, Rubn y Wormald, Guillermo (orgs.)
Trabajo y Ciudadana. Los cambiantes rostros de la integracin y
exclusin social en cuatro reas metropolitanas de Amrica Latina
(Montevideo: Ed. Universidad Catlica).
Parte II
Los gobiernos de izquierda
ante la cuestin social
131
Julia SantAnna*
Irmos que no se falam
Programas de transferncia de renda
e os sistemas de proteo social
no Mxico e no Brasil
Resumo
Estudos recentes chamam a ateno para a participao das po-
lticas de transferncia de renda nas quedas dos ndices de desi-
gualdade no Mxico e no Brasil. Se, por um lado, os programas
Oportunidades e Bolsa Famlia tm indicado efeito positivo sobre a
distribuio nestes pases, respectivamente, graas transferncia
direta de renda, os resultados fazem aquecer a discusso a respei-
to dos efeitos de mdio e longo prazos dessas polticas. Ao debate
que relaciona desigualdade e polticas de transferncia de renda,
este artigo pretende associar a discusso sobre a integrao desses
programas com o tradicional sistema de proteo social, abordado
aqui pelos servios de sade e educao. Uma anlise institucional
sustentada sobre quatro pilares mostra que, apesar de relacionados
atravs da cobrana de condicionalidades impostas aos beneci-
rios do Oportunidades e do Bolsa Famlia, polticas sociais univer-
sais e programas focalizados nesses pases ainda so, em certo sen-
tido, irmos que no se falam.
* Julia SantAnna doutoranda em Cincia Poltica pelo IUPERJ e pesquisadora do
Observatrio Poltico Sul-Americano (OPSA/IUPERJ).
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
132
Introduo
Os programas de transferncia de renda so um fenmeno recente,
desenvolvido nas duas ltimas dcadas como resposta s demandas
por polticas de combate pobreza, voltadas para minimizar os pro-
blemas sociais agravados com as crises econmicas e o processo de
reforma do Estado na Amrica Latina. Palco do aumento dos nveis
de pobreza e indigncia e estimulados a promover polticas austeras,
os pases da regio passaram a adotar programas focalizados de apoio
aos grupos mais vulnerveis, incapazes de se fazerem clientes do pro-
cesso de individualizao e privatizao dos servios sociais.
A individualizao da pobreza e seu tratamento de forma econ-
mica (linhas e mapas) ou cultural (caractersticas e valores) separa
este fenmeno tanto das condies de produo quanto das condies
institucionais de proteo social. Paralelamente individualizao da
pobreza assistimos individualizao do risco, atravs das reformas
dos sistemas de polticas sociais de base mais coletiva em direo
associao entre contribuio e benefcio (Fleury, 2002: 4).
Essas polticas foram construdas sobre parmetros claramente
distintos do tradicional sistema de proteo social, na medida em que
benefcios deixam de ser direitos e passam a estar relacionados ao cum-
primento de condicionalidades por parte de seu pblico alvo. A partir
de uma relao social de cidadania invertida, o indivduo passa a ser
objeto da poltica como conseqncia de seu prprio fracasso social
(Fleury, 1994: 109), sendo demandado o cumprimento de deveres para
receber o benefcio. Para criar condies que viabilizem a sada da po-
breza extrema, cabe ao Estado ps-reforma investir em mecanismos que
promovam o acesso dessas famlias a alimentao e servios bsicos de
educao e sade, como a exigncia de freqncia escolar mnima.
Estudos recentes chamam a ateno para a participao dos
programas de transferncia de renda (PTR) na queda dos ndices de
desigualdade no Mxico e no Brasil. Se, por um lado, os programas
Oportunidades e Bolsa Famlia tm indicado efeito positivo sobre a
redistribuio de renda nesses pases, respectivamente, graas trans-
ferncia monetria direta, os resultados fazem aquecer a discusso a
respeito dos efeitos de mdio e longo prazo dessas polticas. O rompi-
mento com o ciclo da reproduo intergeracional da pobreza o ob-
jetivo bsico e comum das polticas de ambos os pases
1
. Freqncia
1 O Oportunidades est dirigido a romper la transmisin intergeracional de la po-
breza mediante transferencias en efectivo y acciones integradas de salud, educacin
y alimentacin (Sedesol, 2004: 1). No caso do Bolsa Famlia, a ruptura do ciclo
intergeracional da pobreza esperada por meio das condicionalidades, que reforam
o exerccio de direitos sociais nas reas de sade e educao (MDS, 2007b).
133
Julia SantAnna
escolar e acompanhamento mdico estimulados pela transferncia
monetria seriam mecanismos indiretos de melhoria de condies
para competio no momento em que o benecirio buscasse insero
no mercado de trabalho. O prprio termo intergeracional j indica a
extenso de longo prazo sobre a qual so previstos os impactos da po-
ltica. Sob essa perspectiva, pode-se dizer que a incluso social para
alm dos efeitos diretos da transferncia de renda sobre a desigualda-
de econmica dependeria tambm da garantia de maior integrao
entre estas aes e os sistemas nacionais de proteo social.
A garantia do acesso dessas famlias a servios sobre os quais tm
direitos constitucionais contribuiria para a gerao dos resultados es-
perados principalmente se no se limitar a exigir o cumprimento de
deveres por parte dos benecirios e considerar tambm a importn-
cia da qualidade desses servios, uma vez facilitado o acesso a eles. Ao
debate sobre a relao entre desigualdade e polticas de transferncia
de renda, portanto, este trabalho pretende integrar uma discusso so-
bre aspectos institucionais e de longo prazo, tambm fundamentais
para o acompanhamento dos resultados dessas iniciativas.
A primeira parte do trabalho se concentrar em descrever os dois
maiores PTRs da Amrica Latina, o mexicano Oportunidades e o bra-
sileiro Bolsa Famlia, e apresentar o estado recente da discusso sobre
a contribuio dos dois programas na reduo da desigualdade de
renda. A segunda seo dedicada analise de quatro dimenses da
construo institucional dessas polticas que podem contribuir para o
entendimento a respeito da distncia entre elas e os sistemas de pro-
teo social no Mxico e no Brasil, especicamente: (1) a articulao
intersetorial e federativa da gesto dos programas, abordada a partir
do nvel de descentralizao e da capacidade de comunicao entre as
diferentes esferas de gesto da poltica de transferncia de renda; (2)
a dimenso que diz respeito cobrana e ao acompanhamento das
condicionalidades impostas aos benecirios dos programas, que in-
dicariam que o que anteriormente se localizava no campo dos direitos
tornou-se dever; (3) a avaliao dos resultados do Oportunidades e do
Bolsa Famlia, buscando-se observar potenciais ganhos do beneci-
rio do programa em comparao ao cidado do mesmo extrato que
no recebe benefcios e a existncia ou no de mecanismos capazes
de avaliar os servios prestados pelo governo; e (4) a capacidade do
Estado para oferecer servios de sade e educao capazes de promo-
ver a incluso.
Estas quatro dimenses de anlise contribuem para o que ser
discutido na ltima parte do trabalho. Apesar de tais programas se
mostrarem cada vez mais sosticados e complexos, sua comunicao
com o sistema de proteo social ainda frgil. Prope-se, portanto,
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
134
que as chaves para a superao dessa limitao e para a integrao
dos dois sistemas poderiam ser observadas a partir de um compo-
nente institucional. O objetivo do trabalho apontar alguns desses
elementos e identicar caminhos para a evoluo do sistema de pro-
teo de modo a adaptar a estrutura dos servios sociais ps-reformas
visando reduo das desigualdades no longo prazo.
Programas de transferncia de renda e a desigualdade
Polticas de transferncia de renda vm progressivamente sendo
implantadas em pases da Amrica Latina com a nalidade de atender
aos setores menos favorecidos da populao. Nos casos do Mxico e
do Brasil, sua adoo tambm tem relao com as reformas de Estado
e com o aumento da informalidade, o que faz com que os trabalhado-
res informais estejam cada vez mais distantes dos mecanismos tradi-
cionais de proteo social.
J em 1989 foi implantado no Mxico, pelo governo de Carlos Sa-
linas, o Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), que pretendia
diminuir a pobreza ps-crise com uma srie de aes, entre elas, a
transferncia de renda focalizada a populaes extremamente caren-
tes. A poltica foi alvo de diversas denncias relacionando a iniciati-
va ao jogo eleitoral (Menocal, 2001). Durante o governo de Ernesto
Zedillo, o Programa de Educacin, Salud y Alimentacin (Progresa)
tomou o lugar do Pronasol e foi se desvencilhando das acusaes de
clientelismo atravs do aprofundamento de seu vis tcnico. Com o
m dos 71 anos de governo do Partido Revolucionrio Institucional
(PRI) e incio do governo de Vicente Fox (do Partido Accin Nacio-
nal), o programa, que j vinha sendo elogiado internacionalmente
por sua base institucional apenas mudou de nome. O Programa de
Desenvolvimento Humano Oportunidades, ou apenas Oportunidades,
comumente citado como Progresa/Oportunidades exatamente pela
sua continuidade em relao ao PTR anterior. O programa benecia
cinco milhes de famlias.
No Brasil, os PTRs comearam a ser implantados em nvel fede-
ral no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e foram
unicados no primeiro mandato de Luiz Incio Lula da Silva. O Bolsa
Escola, o Auxlio Gs, a Bolsa Alimentao e o Programa de Erradi-
cao do Trabalho Infantil (Peti) foram extintos e seus benecirios
passaram a receber o Bolsa Famlia, sob o guarda-chuva do programa
Fome Zero. Cerca de 11 milhes de famlias recebem os benefcios do
programa.
O quadro 1 apresenta dados comparativos relativos cobertura
dos principais programas de transferncia de renda da Amrica Lati-
na. Considerando que Brasil e Mxico so os pases mais populosos
135
Julia SantAnna
listados abaixo, alm de seus altos nveis de produtividade, pode-se
concluir que o Bolsa Famlia e o Oportunidades so os programas
com maior cobertura e oramento. No apenas pela amplitude demo-
grca e oramentria, mas tambm por serem os programas mais
comentados pelas instituies e agncias internacionais como smbo-
lo de sucesso, foram escolhidos para objeto da anlise que segue.
Quadro 1
Cobertura dos principais PTRs da Amrica Latina
Programa Pas Benecirios % PIB
Bolsa Famlia (2003) Brasil 16% 0,28
Chile Solidrio (2002) Chile 6,50% 0,10
Famlias em Ao (2001) Colmbia 4% 0,30
Programa de Proviso Familiar (1990) Honduras 4,70% 0,02
Programa de Avano Mediante Sade e Educao (2002) Jamaica 9,10% 0,32
Oportunidades (1997) Mxico 25% 0,32
Mi Famlia (2000) Nicargua 1,20% 0,02
Fonte: Cepal, 2006 (grifos da autora).
Os PTRs do Mxico e do Brasil foram criados com o objetivo prin-
cipal comum de auxiliar no rompimento com o ciclo de reproduo
intergeracional de pobreza. O complemento de renda concedido s
famlias benecirias sob a condio de que mantenham lhos na es-
cola estimulando o aumento da escolaridade e que freqentem
postos mdicos auxiliando a melhoria ou preveno de problemas
de sade
2
. Em termos gerais, os programas viabilizariam o exerccio
de direitos universais: educao e sade (Fonseca e Roquete, 2005:
129-130)
3
. O sucesso dos PTRs, portanto, estaria relacionado a este
objetivo principal, o de incluso das famlias como benecirias de
um sistema de proteo social j existente mas que no as alcanava.
O aumento da renda seria fundamental para viabilizar este acesso,
que possibilitaria o incremento do capital humano, fazendo com que,
2 Para mais detalhes sobre as transferncias monetrias, ver quadros 1 e 2 do
anexo. As condicionalidades dos dois programas tambm tm particularidades. Para
informaes mais detalhadas a respeito, ver Medeiros, Britto e Soares (2007) e Sede-
sol (2007d).
3 O primeiro relatrio de avanos do Progresa cita a satisfao das necessidades
bsicas como um dos objetivos do programa (Sedesol, 1999). No site do Bolsa Fam-
lia, um dos objetivos listados o reforo ao exerccio de direitos sociais bsicos nas
reas de Sade e Educao (MDS, 2007c).
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
136
no longo prazo, essas famlias se tornassem capazes de aumentar suas
rendas independentemente de repasses por parte do Estado.
Estudos recentes
4
chamam a ateno para a participao dos
PTRs na redistribuio de renda. Pesquisadores do Instituto de Eco-
nomia Aplicada (Ipea) utilizaram as pesquisas por amostra de domi-
clio, realizadas periodicamente por Brasil, Chile e Mxico para calcu-
lar o percentual de participao das transferncias do Bolsa Famlia,
do Chile Solidrio e do Oportunidades, respectivamente, na reduo
do ndice de gini
5
. O quadro 2 mostra que o PTR foi responsvel por
20,8% da queda de 27 milsimos do gini no caso brasileiro. Pratica-
mente o mesmo foi observado no Mxico, onde o percentual foi de
20,5% sobre a mesma variao do ndice de desigualdade.
Era de se esperar que a recente ampliao de cobertura dos progra-
mas, voltados aos grupos mais pobres das sociedades brasileira e me-
xicana, fosse mostrar efeito sobre a reduo da desigualdade em curto
prazo. Se a participao de um quinto na queda da desigualdade de
renda pode parecer importante, deve-se destacar que ela foi observa-
da sobre baixssimas variaes do gini. Em pases conhecidos pelo
seu alto grau de desigualdade, tais transformaes no chegam a ser
grandes conquistas.
Apesar de, como dito acima, a reduo da desigualdade no ser a
nalidade imediata desses programas, a opinio pblica e inclusive o
4 Como, por exemplo, Soares (2006) e Soares et al (2007).
5 ndice que mede a distribuio de renda, em que 1 seria concentrao de toda
a renda nas mos de um indivduo e 0 indicaria que todos os indivduos tm renda
igual.
Quadro 2
Participao dos PTRs na reduo da desigualdade de renda
Brasil Mxico
1995 2004 1996 2004
Gini 0.5985 0.5711 0.5374 0.5103
Peso das fontes de renda na variao do gini
Brasil Mxico
Trabalho 85,2% 109,6%
Seguridade -21,8% -15,5%
Outros 15,8% -14,7%
PTRs 20,8% 20,5%
Fonte: Soares et al, 2007.
137
Julia SantAnna
governo brasileiro viram nos nmeros divulgados a comprovao da
ecincia do Bolsa Famlia (MDS, 2007d). No entanto, a reduo no
ritmo de queda da desigualdade observada no Brasil em 2006 sugere,
segundo Marcelo Neri, que as polticas pblicas que tiveram partici-
pao na modesta reduo recente do gini at 2005 chegaram a seu
limite (Folha de S. Paulo, 2007).
A ausncia de nmeros claros a respeito do sucesso dos PTRs
em seus objetivos bsicos no Brasil fez com que o estudo apresenta-
do pelo Ipea fosse considerado at ento a melhor representao de
ecincia do Bolsa Famlia. O combate desigualdade social faz
parte dos objetivos de longo prazo desses programas mas tanto no
Brasil quanto no Mxico publicaes ociais sobre o Bolsa Famlia e
o Oportunidades consideram que a via mais prpria para isso seja o
acesso a direitos bsicos e incluso social. Para que a reduo das de-
sigualdades se d de maneira robusta e constante com a ajuda desses
programas, necessrio que primeiramente sejam analisados os pro-
cessos institucionais sobre os quais vm sendo construdos. A questo
da aproximao entre os PTRs e o sistema de proteo social clssico
nos dois pases primordial para o debate sobre a ecincia dos obje-
tivos bsicos dessas novas estratgias de incluso.
A primeira parte do trabalho foi dedicada apresentao dos re-
centes resultados sobre o impacto dos PTRs na distribuio de renda
e argumentao de que talvez outros aspectos, mais institucionais,
devam ser considerados prioritrios na anlise de desempenho das
principais metas desses programas. A prxima seo tratar mais
detalhadamente do tema da integrao com o sistema de proteo
social atravs de quatro dimenses institucionais: a articulao in-
tersetorial e federativa entre os gestores, o cumprimento de condi-
cionalidades, a avaliao de resultados e as anlises da qualidade de
servios ofertados pelo Estado. O objetivo investigar se j h meca-
nismos e medidas alternativas capazes de enfrentar a tradio de se
conferir prioridade a aes de curto prazo decorrentes da situao
imediata de pobreza mediante iniciativas pontuais e de instituciona-
lidade rarefeita. E, o que talvez seja o mais grave, em detrimento da
consolidao dos instrumentos constitucionais disponveis e de es-
tratgias capazes de acabar com a prpria pobreza (Werneck Viana,
2005: 120-121).
Quatro dimenses de anlise institucional
Tanto no Mxico como no Brasil, sade e educao so direitos uni-
versais garantidos pelo Estado, mas no chegam a grande parte da
parcela mais pobre da populao. O quadro 3 mostra diferena de 16
pontos percentuais da freqncia escolar entre os mais pobres e os
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
138
mais ricos no Brasil e de 24 pontos no Mxico
6
. Os PTRs, como j dito
acima, foram implantados com a nalidade de aproximar as camadas
excludas dos servios bsicos e lhes dar condies de superar o ciclo
intergeracional de pobreza.
Pode-se dizer que os PTRs j alcanaram amplo apoio tanto de go-
vernos quanto de instituies multilaterais e se tornaram polticas de
apoio social consideradas exemplares, promovendo alvio imediato da
pobreza atravs das transferncias de renda. Uma segunda fase pare-
ce surgir no debate a respeito dessas polticas, quando a integrao
dos programas no marco da proteo social destacada como aspec-
to particularmente relevante en lo que se reere a los desafos a ser
enfrentados (Fonseca, 2006: 1), criando a possibilidade de, em tese,
romper com a fragmentao tpica das polticas sociais (Senna et al,
2007: 87). Essa discusso vem freqentemente associada questo da
necessidade de no limitar a integrao apenas considerando a freq-
ncia a escolas e postos de sade, mas tambm avaliando a qualidade
dos servios oferecidos e a interao entre diversos setores pblicos.
Las transferencias de renta condicionadas no los excluyen, al contra-
rio, dependen para su ecacia de la existencia de servicios pblicos
accesibles, universales y de calidad. No intentan ni pueden sustituirlos.
Como sealan Aguiar y Arajo (2002), ninguna renta distribuida a los
ms pobres, por ms alta que sea, sera capaz de proveerles el mnimo
de bienes y acceso a servicios bsicos de calidad necesarios para salir
de su condicin de pobreza y de exclusin social (Simes, 2006: 310).
O Bolsa Famlia e o Oportunidades so resultados de esforos de inte-
grao intersetorial a partir de um maior grau de institucionalizao,
6 No foram divulgados dados sobre a populao rural, que deve apresentar ainda
maiores desigualdades entre os quintis de renda.
Quadro 3
Freqncia escolar de 13 a 19 anos em reas urbanas
Total 20% mais pobre 20% mais rico
Argentina 78,7% 73,9% 88,8%
Brasil 78,4% 74,5% 90,5%
Chile 85,3% 81,4% 94,1%
Mxico 68,0% 62,2% 86,2%
Uruguai 76,5% 64,2% 94,9%
Fonte: Cepal, 2005.
139
Julia SantAnna
observado com o passar do tempo, que veio a reunir programas dis-
persos em agncias. No entanto,
Para o avano de programas que favoream metas tangveis em mat-
ria de educao, sade e nutrio, requer-se um trabalho sustentado
em nvel pblico, razo pela qual imprescindvel contar com uma
slida institucionalidade social, capaz de manter a coerncia intertem-
poral dos programas e seus objetivos a longo prazo, em virtude espe-
cialmente das mltiplas demandas a curto prazo que os governos da
regio costumam enfrentar (Cepal, 2006: 50).
Os subitens desta parte, portanto, pretendem analisar at que ponto
esses avanos institucionais podem ter contribudo ou no para a in-
tegrao dos PTRs ao sistema de proteo social a m de, no longo
prazo, contribuir para a reduo das desigualdades sociais. As quatro
dimenses abordadas a seguir esto fortemente relacionadas entre si
e se tentou separ-las apenas para buscar mais clareza.
Articulao intersetorial e federativa
Por tentarem facilitar o acesso a servios bsicos, como sade e edu-
cao, o sucesso dos PTRs depende de boa articulao entre agncias
e ministrios e entre entes da Federao. Institucionalmente, os dois
casos observados esto em dois diferentes estgios de maturidade. En-
quanto o Oportunidades administrado por uma estrutura mais clara
de gesto vertical e horizontal, o Bolsa Famlia mais afetado por
imprecises sobre diviso de funes e responsabilidades. Destacam-
se, principalmente a falta de interao entre os diferentes setores de
governo, entre governo e sociedade e a conseqente diculdade de
coordenao das aes desenvolvidas (Senna et al, 2007: 87).
No Mxico, as diversas acusaes de clientelismo e uso dos bene-
fcios para ns eleitoreiros durante o antecessor Pronasol podem ter
estimulado os gestores do Progresa a tentar se blindar de denncias
semelhantes, o que favoreceu a transparncia e o desenvolvimento ins-
titucional. Desde 1998, a coordenao nacional do programa publica
nos primeiros meses do ano as Reglas de Operacin, que trazem atua-
lizaes das normas de administrao, incluindo, entre outros pontos,
a diviso de tarefas entre diferentes rgos e a mecnica de operao.
A Coordenao Nacional estabelece os mecanismos de coorde-
nao, podendo denir aes de coordenao, acompanhamento,
superviso e avaliao do programa com os governos de entidades
federativas e municipais. Em nvel federal, participam as secretarias
7
7 No Mxico, os ministrios so chamados secretarias.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
140
de Desenvolvimento Social (Sedesol), de Fazenda e Crdito Pblico,
de Educao Pblica, de Sade e do Instituto Mexicano de Seguro
Social. A coordenao presidida pelo secretrio tcnico do Oportu-
nidades e se rene duas vezes por ano
8
.
Num segundo nvel administrativo, os Comits Tcnicos Estatais
recebem os relatrios bimestrais de monitoramento e formulam pro-
postas para a soluo dos problemas de operao. Entre os aspectos
crticos esto: (1) o tempo e os custos do traslado aos mdulos de en-
trega de apoio; (2) a entrega do componente alimentar; (3) orientao
sobre direitos e obrigaes dos benecirios; (4) recuperao da cer-
ticao de cumprimento das condicionalidades; e (5) capacitao ao
pessoal de sade, educao e acompanhamento social (Cohen, Franco
e Villatoro, 2006). O rgo composto pelo coordenador estadual do
programa e por representantes estaduais das secretarias citadas aci-
ma e se rene bimestralmente.
Entre as instncias federal e estadual e o benecirio, esto os
130 Centros de Ateno e Registro espalhados pelo pas que concen-
tram as funes de registro e resposta dos benecirios e realizam os
ciclos bimestrais de superviso de atividades e as 11 mil Mesas de
Ateno itinerantes, em nvel municipal, que tm a funo de entregar
os benefcios, dar informaes e realizar trmites diretamente com os
benecirios.
No Brasil, se, por um lado, a gesto do Bolsa Famlia se mostra
mais descentralizada, por outro, a denio das funes de cada ente
federativo no muito precisa. A pgina do Bolsa Famlia na inter-
net lista o compartilhamento das responsabilidades entre as esferas
pblicas (MDS, 2007e). Cabe ao governo federal, por exemplo, regula-
mentar a gesto do acompanhamento das condicionalidades; apoiar,
articular intersetorialmente e supervisionar as aes governamentais;
estabelecer e divulgar diretrizes tcnicas e operacionais e apoiar; e
capacitar os gestores municipais e estaduais. Os governos estaduais
devem disponibilizar servios e estruturas institucionais da rea da
assistncia social, da educao e da sade; promover, em articulao
com a Unio e os municpios, o acompanhamento das condicionali-
dades; e promover o fortalecimento da rede de proteo social dos
municpios. Aos municpios cabe disponibilizar servios e estruturas
institucionais da rea da assistncia social, da educao e da sade;
8 Cabe s secretarias de Educao Pblica e Sade, assim como ao Instituto Mexi-
cano de Seguro Social, proporcionar os servios de educao e de sade, a capaci-
tao de seu pessoal e a certicao das co-responsabilidades das famlias, no marco
dos acordos estabelecidos entre os governos federal e estaduais. A responsabilidade
pela capacitao para o pessoal do setor educativo compartilhada com a Coorde-
nao Estadual.
141
Julia SantAnna
manter dados do acompanhamento das famlias atualizados; identi-
car e acompanhar famlias com diculdades de cumprimento das con-
dicionalidades; e disponibilizar informao instncia de controle so-
cial Conselho Municipal responsvel pelo Programa Bolsa Famlia.
Duas so as principais diculdades enfrentadas no mbito da ar-
ticulao federativa. A primeira diz respeito falta de interao entre
os entes, o que faz com que mesmo reconhecendo a relevncia das
aes complementares, estas no aparecem como obrigao dos entes
federados (Senna et al, 2007: 90). Embora quase 100% dos munic-
pios j terem assinado um termo de adeso para a integrao de pol-
ticas de transferncia de renda,
Em realidade, ainda no foram construdos canais de dilogo ecien-
tes entre os diferentes setores de governo nas trs esferas poltico-
administrativas. O desenvolvimento concreto da intersetorialidade
ainda se encontra dependente da iniciativa do nvel local, o que no
suciente para sustentar experincias exitosas nessa rea (Senna et
al, 2007: 91).
O segundo problema diz respeito ao peso de responsabilidades que
recaem sobre o municpio, que dever no s acompanhar o cumpri-
mento das condicionalidades por parte das famlias beneciadas, mas
tambm garantir a oferta de servios de educao e sade. O nancia-
mento para a melhoria desses servios, no entanto, continua o mesmo
e acaba por expor uma situao em que se questionam as condies
e a capacidade mesma dos municpios de ofertarem o que de mais b-
sico est previsto no elenco de direitos sociais, isto , as aes bsicas
de sade e educao (Senna et al, 2007: 23).
Sobre as responsabilidades relativas s contrapartidas, caso haja
impossibilidade de o municpio transmitir informaes atualizadas
para o governo federal, benecirios podero ser punidos com a sus-
penso da bolsa por simples incapacidades administrativas dos ges-
tores. Problemas de gesto no devem ser incomuns, uma vez que o
acompanhamento de polticas de transferncia de renda em nvel mu-
nicipal foi apenas recentemente transmitido s secretarias de Assis-
tncia Social, que at ento se concentravam em operar a distribuio
de cestas bsicas. O Bolsa Escola, principal poltica de transferncia
de renda at a unicao dos PTRs atravs do Bolsa Famlia, era coor-
denada nos municpios pela Secretaria de Educao (Silva, 2007).
Desde 2005, o MDS vem tentando estabelecer mecanismos mais
ecazes de articulao vertical e horizontal. Em janeiro de 2006, foi
criada a Rede Pblica de Fiscalizao do Bolsa Famlia, composta por
ministrios, pela Controladoria Geral da Unio e pelo Tribunal de Con-
tas da Unio, con lo que se pretenda otorgar mayor densidad y e-
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
142
cacia a los mecanismos de acompaamiento y control del Programa
(Draibe, 2006: 159). Meses depois foi iniciada a Estratgia de Gesto
Descentralizada, na qual municpios com bons indicadores de gesto
do Bolsa Famlia passam a receber mais recursos por parte do governo
federal. Desenvolvido para este m, o ndice de Gesto Descentraliza-
da reete avaliaes sobre qualidade e integridade das informaes no
Cadastro nico de benecirios; atualizao da base pelo menos uma
vez a cada dois anos; informaes sobre o cumprimento de condicio-
nalidades da rea de educao; informaes sobre o cumprimento de
condicionalidades da rea de sade. Em 2006, os benefcios mensais
de repasse pelo IGD totalizaram R$ 189 milhes. A previso de que
este nmero chegue a R$ 260 milhes (MDS, 2007f).
Problemas de articulao intersetorial e federativa podem, portan-
to, interferir no sucesso das PTRs no que diz respeito grande parte da
operao de concesso de bolsas e servios bsicos aos benecirios. A
falta de solidez sobre funes e responsabilidades diculta a identica-
o de falhas de gesto e a possibilidade de melhorias setoriais.
Cobrana de condicionalidades e focalizao
O debate a respeito da cobrana de condicionalidades por parte dos
benecirios envolve duas principais concepes. Seus defensores
acreditam que a transferncia monetria poderia servir como uma
medida pedaggica, ao fazer com que o benecirio tenha que se com-
prometer a prestar alguma contrapartida direta, o que tambm visto
como um mecanismo direto de integrao dos excludos aos servios
pblicos bsicos. As fragilidades da constituio do sistema de pro-
teo social tanto no Mxico quando no Brasil e a atual condio de
marginalizao social fazem com que esse grupo considere as contra-
partidas um mecanismo de estmulo reintegrao dessas famlias e
ao rompimento do ciclo intergeracional de pobreza.
Outra corrente se mostra contrria cobrana de condicionali-
dades por acreditar que a prpria cidadania do indivduo possa estar
ameaada, uma vez que lhe passa a ser exigida uma prtica que origi-
nalmente era considerada um direito social seu. Caso a condicionali-
dade seja difcil de ser cumprida o que comum, por exemplo, em
regies de difcil acesso a escolas e centros de sade , h um risco
de que a famlia que ainda mais margem do sistema. A questo
discutida no Mxico por Araceli Damin:
En este caso se da una doble violacin de los derechos socioeconmicos y
culturales en nuestro pas. Es el Estado quien tiene la obligacin de pro-
veer los servicios de educacin y salud, y al no haber cumplido con esta
obligacin viola una vez ms los derechos socioeconmicos al excluir a la
143
Julia SantAnna
poblacin de localidades ms pobres de Oportunidades por no poder cum-
plir con las corresponsabilidades del programa (Damin, 2007: 342).
Esta percepo de que houve uma transio do direito ao dever na
medida em que educao e sade eram servios garantidos pelo Esta-
do e passam a ser objetos das contrapartidas cobradas aos beneci-
rios tem relao com a capacidade de negociao dos grupos-alvos
dos programas e sua insero na arena poltica. Se, por um lado os
PTRs buscam a integrao de cidados anteriormente excludos de
regimes heterogneos de proteo social
9
, por outro, expem a inca-
pacidade de terem papis mais ativos nas negociaes sobre poltica
social. Isso se explica pela grande necessidade desses atores de solu-
cionarem demandas imediatas (Molina, 2003), para as quais os bene-
fcios monetrios se tornam fundamentais.
No Brasil, o debate sobre essa dupla violao qual se refere
Damin esteve presente no incio do governo do presidente Luiz Incio
Lula da Silva, quando autoridades responsveis pela gesto do Fome
Zero e, posteriormente, do Bolsa Famlia no chegavam a um con-
senso a respeito da cobrana ou no de freqncia a escolas e postos
mdicos. O controle foi declarado desnecessrio pelo ministro Patrus
Ananias, em 2004, lo que gener una situacin bastante incmoda
para el gobierno, ante el recrudecimiento de la crtica a la conducci-
n asistencialista del Programa (Draibe, 2006: 159). O MDS decidiu
reincorporar a cobrana de contrapartidas gradualmente, movimento
observado no quadro 4. Em meados de 2007, no entanto, o controle de
freqncia escolar deixava de fora 3,2 milhes de estudantes, ou 21%
dos jovens cobertos pelo programa (O Globo, 2007).
Quadro 4
Acompanhamento de condicionalidades de sade do Bolsa Famlia
1
o
semestre de 2005 2
o
semestre de 2006
Municpios que informaram dados 30,1% 85,6%
Famlias acompanhadas 6,0% 33,4%
Famlias que cumpriram condicionalidades 93,4% 99,5%
Fonte: Sisvan/MDS, 2007.
Associada ao debate a respeito dos grupos mais excludos entre os
pobres aqueles sem condio de chegar s escolas mais prximas,
9 Duas valiosas contribuies sobre a tipologia dos diferentes regimes de welfare
implantados na Amrica Latina e suas caractersticas de dualidade, estraticao e
heterogeneidade no que diz respeito cobertura da populao esto em Mesa-Lago
(1991) e Filgueiras (1999).
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
144
por exemplo est a discusso a respeito da focalizao dos PTRs.
Damin (2007) recorda que muitas vezes as localidades mais pobres
do Mxico no eram includas nas reas de concesso do Oportuni-
dades por apresentarem difcil acesso a servios de sade e educao.
De esta forma, los hogares ms pobres del pas quedan fuera ya que
por lo general no cuentan con (o no estn cerca de) los servicios de
salud (clnicas) y de educacin (primaria y secundaria). Alm disso, o
complicado processo de incorporao de novos benecirios, realiza-
do em diversas etapas e atravs de um sistema de pontuao que leva
em conta mais de 30 itens (Sedesol, 2007b), puede convertirse en una
barrera de acceso adicional (Damin, 2007: 329-330).
No caso do Brasil, alguns problemas de focalizao foram identi-
cados a partir do suplemento sobre segurana alimentar da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domiclios (Pnad) de 2004. Apesar de 71,5%
dos benefcios como o Bolsa Famlia chegarem a seu pblico-alvo,
somente 31% dos 18 milhes de domiclios que registraram algum
nvel de insegurana alimentar declararam ter recebido algum tipo de
transferncia de renda pblica naquele ano.
Estudiosos, tanto no Brasil quanto no Mxico, chamam a aten-
o para a necessidade de se alcanar maior transparncia a respeito
da focalizao dos PTRs. Por no ser um direito universal a todos os
cidados cuja renda inferior a um determinado patamar, a escolha
de benecirios acaba por obedecer a critrios ainda obscuros. As dis-
cusses sobre condicionalidades e focalizao so levantadas sempre
que associado ao tema dos PTRs a questo dos direitos sociais b-
sicos. Se o Estado no pode garantir que o Oportunidades e o Bolsa
Famlia cheguem a todos os cidados de uma determinada faixa de
renda, necessrio destacar a importncia da transparncia no ape-
nas sobre os mecanismos de escolha dos benecirios, mas tambm
sobre o acompanhamento da situao dos excludos, com a diculda-
de de acesso at mesmo a essas polticas.
Avaliao peridica
Muito se fala dos resultados positivos dos PTRs, mas pouco se conhe-
ce de seus mecanismos prprios de avaliao. comum ver referncia
a xitos dos programas que na verdade se limitam a apresentar o
cumprimento de metas sico-monetrias, ou seja, demonstram que
um determinado grupo de famlias foi beneciado e talvez indiquem
at mesmo o sucesso da focalizao. Ainda so poucos os pases, no
entanto, que realizam avaliaes peridicas para alm da descrio no
cumprimento de metas sobre famlias atendidas e que avaliam o ree-
xo do recebimento das bolsas e o cumprimento das condicionalidades
sobre as condies de sade e educao do benecirio.
145
Julia SantAnna
Ao se falar sobre o Bolsa Famlia e as polticas antecedentes a ele,
destaca-se a grande distncia entre leis e prtica no que diz respeito
a essa questo, pois es innegable el carcter todava incipiente e in-
completo de los sistemas de control (Draibe, 2006: 172). O prprio
MDS, do governo Lula, declara que
no existia, em quaisquer das organizaes anteriores, uma cultura
de avaliao, ou seja, um conjunto de prticas e crenas legitimando
a avaliao como parte da gesto de programas e polticas. Pelo con-
trrio, havia grande desconhecimento no apenas do signicado, mas
tambm da prpria funo avaliao e monitoramento. No Brasil, a
integrao dessa funo ao planejamento e gesto governamental
envolvendo uma concepo de administrao pblica transparente e
voltada para resultados ainda no se institucionalizou como prtica
normal (Vaitsman, Rodrigues e Paes-Sousa, 2006: 18).
At hoje essa prtica faz com que simpatizantes dos PTRs falem sobre
seu inegvel sucesso sem conhecimento de pesquisas de avaliao,
que no caso do Brasil, por exemplo, ainda esto em fase inicial de
desenvolvimento.
Em um artigo que buscava descrever os mecanismos de avalia-
o de diversas iniciativas na Amrica Latina, pesquisadoras do Banco
Mundial indicaram que, dos sete casos de programas listados (entre
eles os brasileiros Bolsa Escola e Peti), apenas quatro sustentavam es-
trutura de avaliao de impacto. Pesquisas com benecirios foram
realizadas em 20 municpios de Honduras, 21 reas censitrias da Ni-
cargua, 186 localidades do Mxico e apenas 9 municpios no Brasil.
Dentre essas quatro experincias, apenas a brasileira foi desenvolvi-
da sem a considerao de um grupo de controle, ou seja, no houve
comparao entre benecirios e no-benecirios (Rawlings e Rubio,
2003). Em entrevista ao jornal O Globo em 2003, o economista do Ipea
Ricardo Paes de Barros, especialista em polticas sociais, armou:
O Brasil praticamente no tem nenhum sistema abrangente de ava-
liao de programas sociais, ao contrrio do que Mxico e Chile tm
hoje em dia. No Mxico, por exemplo, h uma lei determinando que
todos os programas sociais devem ser avaliados uma vez por ano e a
avaliao tem de ser entregue ao Congresso. Sem um sistema desses,
jamais saberemos o que tem impacto e, portanto, podemos gastar mui-
to com pouco efeito (O Globo, 2003).
O Brasil faz parte do grupo de pases que comeou a aderir a pesqui-
sas quasi-experimentais em um segundo momento (Brire e Rawlin-
gs, 2006). Tomando em considerao a extenso dos PTRs, tanto em
nmero de benecirios quanto em oramento, pode-se considerar
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
146
isso um atraso. Apenas em 2006, trs anos depois da entrada em vi-
gor do Bolsa Famlia, o MDS divulgou uma publicao detalhando o
processo de construo do Sistema de Avaliao e Monitoramento do
ministrio, que comeou a ser planejado em 2004. Esta posio de
retardatrio criticada por Draibe.
El Programa Bolsa-Famlia tiene poco ms de dos aos de existencia
y no cuenta todava con una evaluacin de sus resultados e impactos
netos, sea sobre la situacin de pobreza, sea sobre la escolaridad, nu-
tricin y condiciones de salud de los beneciados. (...) A diferencia de
Progresa y de Oportunidades, de Mxico, ni el diseo inicial de Bolsa-
Famlia ni los cuatro programas que lo crearon previeron la denicin
de una lnea de base y de grupos de control (Draibe, 2006: 164).
Entre as avaliaes de impacto realizadas desde ento, e divulgadas ape-
nas em 2007, destacam-se: (1) o estudo encomendado ao Centro de De-
senvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar/UFMG), cuja primei-
ra fase de coleta de dados aconteceu entre dezembro de 2004 e outubro
de 2006; (2) uma pesquisa de impacto sobre questes de gnero realiza-
da pelo Ncleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da Universidade
de Braslia com a coleta de dados discursivos e quantitativos; (3) a ava-
liao sobre segurana alimentar desenvolvida pelo Ncleo de Pesqui-
sas Sociais Aplicadas, Informaes e Polticas Pblicas da Universidade
Federal Fluminense (DataUFF/UFF) entre fevereiro a abril de 2006; e
(4) a pesquisa de opinio sobre impresses dos benecirios do progra-
ma, realizada pela Plis Pesquisa Ltda. Entre julho e novembro de 2005.
Os resultados dessas pesquisas foram recentemente publicados (MDS,
2007b). Nos concentramos aqui no trabalho do Cedeplar por este reunir
dados sobre freqncia escolar e indicadores de sade, divulgados trs
anos e sete meses depois da entrada em vigor do Bolsa Famlia.
Chamada Avaliao de Impacto do Programa Bolsa Famlia
(AIBF), a pesquisa coletou dados em 269 municpios cobrindo todos
os estados da Federao com exceo de Acre, Roraima e Tocantins.
Foram realizadas 15.240 entrevistas atravs de pesquisa domiciliar e
longitudinal, que prev a reaplicao do questionrio s mesmas fa-
mlias em anos subseqentes. Os resultados limitam-se, no entanto,
primeira rodada de pesquisa de campo. Os prprios pesquisadores
admitem que esses dados no podem ser usados para uma avaliao
denitiva de impacto. Sua anlise permite uma perspectiva bastante
preliminar dos potenciais impactos do Programa (MDS, 2007b: 20).
O estudo considera os grupos de benecirios que recebem at
R$ 50 (extremamente pobres) e at R$ 100 (pobres) e seus respectivos
grupos de controle. No quadro 5 esto descritos sinteticamente os re-
sultados preliminares.
147
Julia SantAnna
Quadro 5
Resultados preliminares de avaliao do Bolsa Famlia
Educao Presena escolar Estudantes no-benecirios pobres tm 3.6 pontos percentuais
(pp) de ausncia escolar a mais, dado que chega a 7.1pp se
considerado o Nordeste apenas. Entre os extremamente pobres, h
diferena de 6.5pp entre as mulheres.
Educao Progresso no sistema de ensino Menor aprovao dos benecirios em 3.5 pp.
Educao Tempo dedicado ao estudo No h diferena signicativa entre os grupos.
Sade Vacinao Diferenas desfavorveis para os benecirios em relao s
vacinas obrigatrias at os seis meses de idade.
Sade Gravidez Mostra pequena de grvidas benecirias impossibilitou avaliao
estatstica.
Mercado de trabalho Maior participao no mercado dos benecirios pobres em 2.6 pp
e dos extremamente pobres em 3.1pp.
Consumo Benecirios tm nvel de consumo maior, sendo a maior proporo
destinada a alimentos.
Fonte: MDS, 2007b.
Sobre os dados de vacinao, os autores armam que os resultados
encontrados nessa subseo evidenciam que o Programa Bolsa Fam-
lia no tem se mostrado eciente no sentido de garantir o cumprimen-
to das suas condicionalidades, uma vez que os benecirios mostram
menor ndice de vacinao at quando comparados com os receptores
de outros programas de transferncia de renda, padro que se repete
para Brasil e Grandes Regies. Uma maneira de interpretar essa ques-
to a possibilidade de os benecirios do Bolsa Famlia residirem
em locais de pior acesso a servios de sade. Chama-se ateno para
o fato de os impactos no uso dos servios de sade apenas ser possvel
quando reunidos os dados da investigao em um segundo momento,
que, se j coletados, ainda no foram divulgados.
Os resultados preliminares apresentados que at ento foram os
nicos divulgados pelo MDS sobre a efetiva avaliao do Bolsa Famlia
no conrmam, portanto, a informao divulgada por muitos como
consensual a respeito do xito do programa. Os ganhos observados
aos benecirios nesta primeira fase de avaliao tm relao com a
freqncia escolar, com o mercado de trabalho e com indicadores de
consumo. No entanto, relatou-se relao negativa sobre progresso
no sistema de ensino e vacinao, o que talvez tenha relao com um
sucesso de focalizao, visto que a populao mais excluda, uma vez
na escola, poderia apresentar dados de aproveitamento piores em um
primeiro momento e mais difcil acesso a postos de sade. Essas ob-
servaes, no entanto, no so conclusivas e representam apenas uma
das diversas maneiras de analisar esses resultados.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
148
No Mxico, as avaliaes comearam a ser feitas em um menor
espao de tempo, em comparao data de lanamento do progra-
ma. O Progresa entrou em vigor em 1997 e dois anos depois eram
apresentados os primeiros resultados de impacto sobre a populao
beneciria. Os relatrios de avaliao comeam a ser divulgados em
1999, com a publicao Primeros Avances de la Evaluacin de Resul-
tados del Programa de Educacin, Salud y Alimentacin. O quadro 5
descreve os principais resultados obtidos atravs do estudo, realizado
pelo International Food Policy Research Institute (Ifpri).
Quadro 6
Principais resultados da avaliao do Progresa de 1999
Inscrio escolar Entre os benecirios, 2.2 pp mais alta de 3
a
a 6
a
sries do primeiro grau
e 8.4 pp mais alta no segundo grau.
Ausncia escolar Com o tempo aumenta tendncia de no cumprir o mnimo de presenas
(mais marcado no inverno e no ciclo agrcola da primavera).
Visita a postos mdicos Benecirios tm 2.4 vezes mais visitas das famlias a unidades de sade
e 2.1 vezes mais visitas entre as crianas para pesagem e medio.
Consumo das famlias 73% da transferncia monetria destinada compra de alimentos.
Sedesol, 1999.
Na anlise, pesquisadores destacam necessidade de se continuar o
acompanhamento desses casos para estudo das mudanas em sua
permanncia na escola. Como parte da avaliao do que oferecido
em termos de sade e educao, chamam ateno para caractersticas
dos servios educativos que tm relao com os nveis de inscrio
escolar como, por exemplo, a quantidade excessiva de alunos em cada
turma e a distncia da escola secundria mais prxima dos domic-
lios, o que afeta negativamente a inscrio, especialmente no caso das
meninas. Sobre a avaliao de resultados relacionados sade e no
apenas presena dos benecirios nos centros mdicos os pesqui-
sadores destacaram como limitacin para el empleo de los registros
institucionales su baja conabilidad y calidad, armando que os re-
sultados indicam efeito positivo, mas pedem maior aprofundamento
(Sedesol, 1999).
Os resultados se expandiram na publicao de 2000, Informes
de evaluacin de impacto del Programa Oportunidades, coordenado
pelo Ifpri e pelo Centro de Investigacin y Estudios Superiores en An-
tropologa Social (Ciesas), cujos principais resultados encontram-se
no quadro 7.
149
Julia SantAnna
Quadro 7
Principais resultados da avaliao do Progresa de 2000
Educao 0,7 anos adicionais aos benecirios.
Sade -12% de doenas que o grupo de controle (crianas) e 19 dias a menos
doentes (adultos).
Alimentao Crianas maiores entre 12 e 36 meses e maior consumo de calorias de
forma balanceada.
Sedesol, 2000.
Avaliaes de impacto foram publicadas ao longo de todos os anos
subseqentes, sempre com nfase nos efeitos sobre sade, alimen-
tao e educao. Em 2001, o Centro de Investigacin y Docencia
Econmicas (Cide) e o Instituto Nacional de Salud Pblica (INSP)
se uniram s instituies j envolvidas no corpo de avaliadores. Aos
poucos, o Ifpri foi deixando a coordenao dos trabalhos para outras
instituies independentes, porm nacionais, que atualmente contam
com a consultoria de especialistas estrangeiros tanto para a avaliao
quantitativa, quanto para a qualitativa
10
.
Em 2002, o Colegio Mexiquense realizou a avaliao do cumpri-
mento de metas, custos e regras de operao por parte das prprias
instituies gestoras. Em 2007 foi divulgado o Primer Reporte de
Avance de Actividades. Evaluacin Especca de la Calidad de los Ser-
vicios que Ofrece el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades,
que apresenta o projeto de avaliao do lado da oferta do programa.
A pesquisa foi anunciada aps requerimento do Consejo Nacional de
Evaluacin de la Poltica de Desarrollo Social (Coneval), atravs do
alinhamento geral para a avaliao dos programas federais descrito no
Programa Nacional de Evaluacin para el Ejercicio Fiscal 2007, para
que se realizasse a avaliao especca dos servios oferecidos pelo
programa. Segundo o documento (Sedesol, 2007), a avaliao ser re-
alizada tomando em considerao quatro aspectos: (1) o componente
qualitativo, que busca indagar em profundidade o papel do Oportuni-
dades na sociedade; (2) o componente que medir a qualidade do ser-
vio educacional oferecido; (3) o componente do Modelo de Operacin
por Zonas, que tem por nalidade buscar estratgias para agilizar os
trmites para integrao ao programa; e (4) o componente que medir
a qualidade do servio de sade oferecido. A necessidade de melhoria
da qualidade dos servios oferecidos j foi admitida como prioridade.
10 Para a listagem de consultores atuais, visitar <http://evaluacion.oportunidades.
gob.mx:8010/es/grupo_evaluador.php>.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
150
Existe consenso entre los operadores del Programa respecto de que
uno de los principales desafos es lograr mejor calidad en la atencin a
las familias beneciarias e incrementar la presencia de Oportunidades
en las reas donde tiene lugar la intervencin. Esto es muy relevante,
por cuanto los servicios clave son entregados por actores externos (sec-
tores de educacin y salud). (Cohen, Franco e Villatoro, 2006: 132)
A falta de critrios de avaliao nas diferentes esferas de governo, o
que permitiria melhor avaliao sobre os servios prestados, uma
das ressalvas que Silva (2007) faz sobre o Bolsa Famlia. Ainda se mos-
tra frgil tambm a situao de independncia entre gestores e avalia-
dores do programa brasileiro. A pesquisa realizada pelo Cedeplar, por
exemplo, foi desenvolvida por um grupo de estudo cuja coordenadora,
pelo menos no momento da divulgao da pesquisa, tambm desem-
penhava a funo de diretora do Departamento de Avaliao e Moni-
toramento da Secretaria de Gesto da Informao do prprio MDS
11
.
Esta parte do trabalho se conclui com destaque a duas questes
de extrema importncia em relao a relatrios de avaliao dos
PTRs. Em primeiro lugar, necessrio considerar que, se por um lado
j se pode avanar em anlises sobre o xito ou no de indicadores de
educao e sade, por outro, o objetivo principal dos programas s
poder ser devidamente avaliado em longo prazo. Damin trata desse
ponto, analisando o caso mexicano:
A pesar de que Oportunidades es el programa de lucha contra la po-
breza ms evaluado en la historia del pas, sus verdaderos alcances no
han sido realmente evaluados. Al jar desde su arranque como objetivo
romper la transmisin intergeracional de la pobreza, el programa es
estrictamente evaluable slo despus de unos 10-20 aos de haberse
puesto en marcha, cuando los primeros escolares que recibieron la
beca sean adultos y conformen sus propios hogares. Es aqu cuando se
podr observar si salieron o no de la pobreza (Damin, 2007: 341).
Dito isso, pode-se observar a existncia de diferentes enfoques de
avaliao dos PTRs. O primeiro deles, mais comumente identicado,
refere-se ao que foi chamado acima de cumprimento de metas fsico-
monetrias, que poderia gerar anlises como a de Soares (2007), con-
siderando a participao dos programas na reduo da desigualdade,
por exemplo. Uma segunda dimenso englobaria as avaliaes peri-
11 Para mais detalhes sobre a composio das duas equipes, ver <http://www.ce-
deplar.ufmg.br/pesquisas/projeto_bolsa-familia.php> e < http://www.mds.gov.br/ins-
titucional/secretarias/secretaria-de-avaliacao-e-gestao-da-informacao-sagi/quem-e-
quem>, consultados em 26/10/2007.
151
Julia SantAnna
dicas descritas acima, que consideram grupos de controle para identi-
car as diferenas de indicadores de educao e sade e participao
no mercado de trabalho entre universos de benecirios e de no-be-
necirios. A dimenso que avaliaria o sucesso do principal objetivo
dos PTRs, no entanto, s poder ser observada em longo prazo.
Talvez por desejo de que os PTRs realmente dem bons resulta-
dos, talvez por conana na opinio pblica, ouve-se muito arma-
es relativas ao xito consensual dos programas. Uma anlise mais
rigorosa a respeito do que vem sendo desenvolvido em termos de
avaliao, no entanto, acaba por expor a contradio de informaes
como as contidas no trecho abaixo:
Da informao disponvel pode-se tambm concluir que os programas
tiveram um efeito signicativo em termos de acumulao de capital
humano. No que respeita educao, os efeitos so positivos tanto
a curto como a mdio prazos. Isso se reete nas taxas de matrcula
e freqncia escolar, nas promoes de nvel escolar e nos anos adi-
cionais de escolaridade, entre outros indicadores. Foram ainda cons-
tatados, embora em menor medida, efeitos favorveis na diminuio
do trabalho infantil. Entretanto, de acordo com o nico caso sobre
o qual se dispe de dados (o programa Oportunidades no Mxico),
os resultados so menos alentadores no que respeita aprendizagem
(Cepal, 2006: 49).
Ora, se o Mxico era o nico caso a dispor de dados, estes menos
alentadores, obviamente frgil a armao de que haveria efeito
signicativo desses programas sobre a acumulao de capital huma-
no. Brire e Rawlings referem-se s avaliaes externas como prove-
doras de an empirical basis for program expansion and modication,
as well as a political purpose by providing policy-makers with credi-
ble evidence to scale-up effective programs and protect them during
political transitions (Brire e Rawlings, 2006: 11). Apenas a partir
da publicao constante e independente de avaliaes ser possvel
observar se os PTRs realmente so bem-sucedidos, afastando-se assim
opinies subjetivas e sujeitas a parcialidade poltica.
Oferta de servios
A contramo ao cumprimento de condicionalidades j comea a ser
includa nas pesquisas de avaliao, mas de forma ainda tmida. Ainda
muito pequena a ateno dada qualidade da oferta de servios de
sade e educao que, aliadas transferncia monetria, compem os
trs principais eixos dos PTRs. Draibe se refere ausencia de incen-
tivos a la oferta de los servicios sociales bsicos que hasta ahora han
acompaado a Bolsa-Famlia para destacar que el problema mayor
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
152
est en la calidad y la adecuacin de la prestacin de los servicios, lo
que inexorablemente requiere inversiones y programacin de media-
no plazo (Draibe, 2006: 175). Para ela, fundamental a articulao
entre os setores que administram esses servios e os gestores do Bolsa
Famlia.
A pergunta por que usar da freqncia obrigatria escola como
contrapartida civilizatria de programas que no se constituem em
direitos quando o Estado no faz minimamente a sua parte, gerando
incentivos e outros mecanismos de incluso (Lavinas, 2006: 6).
O tema da balana entre investimentos de oferta e demanda tambm
comumente levantado. Brire e Rawlings do alguns exemplos sobre
estudos que mostram que a m qualidade de servios oferecidos pode
interferir nos resultados alcanados pelos benecirios dos PTRs e
conclui que without greater attention to the provision of quality ser-
vices, condicional cash transfer programs run the risk of condemning
poor households to use low and worsening-quality services, as demand
increases (Brire e Rawlings, 2006: 21).
O aumento do nmero de bolsas, com a ampliao da cobertura
dos PTRs, nem sempre conta com os devidos investimentos em servi-
os pblicos de suporte a eles. Se considerarmos que o Oportunidades
e o Bolsa Famlia teriam levado a escolas e postos de sade, respec-
tivamente, 25% e 16% da populao (ver quadro 1), anteriormente
excludos da proviso de servios pblicos, a falta de investimentos se
mostra ainda mais grave. Isso se d porque, apesar de ter havido pou-
ca variao dos indicadores per capita, considerando-se que as condi-
cionalidades vm sendo cumpridas, supe-se um grande crescimento
da procura por esses servios.
O grco 1 mostra que, entre os seis pases com maior gasto social
da Amrica Latina, Brasil e Mxico encontram-se em desvantagem.
No caso do Brasil, a comparao com o incio dos anos 90 mostra
que os nmeros variaram muito pouco. Outro dado importante para
a anlise, ilustrado no grco 2, vem do Oramento Social do Gover-
no Federal 20012004, uma publicao do Ministrio da Fazenda do
Brasil que mostra que desde 2002 o Ministrio da Assistncia Social,
que administra do Bolsa Famlia entre outros programas, vem rece-
bendo maiores transferncias que o Ministrio da Educao. Estes
dados reetem a tendncia da descentralizao da administrao de
escolas e indica que cada vez mais o governo federal direciona verbas
para os PTRs, o que s refora o argumento da maior necessidade de
integrao entre os diferentes entes da federao.
153
Julia SantAnna
Grco 1
Gasto social per capita (em US$)
Fonte: Cepal, 2005.
Grco 2
Brasil: Percentual de participao da verba direcionada aos ministrios no gasto social
Fonte: Brasil, 2005.
1 9 9 0 -1 99 1
1 9 9 2 -1 99 3
1 9 9 4 -1 99 5
1 9 9 6 -1 99 7
1 9 9 8 -1 99 9
2 0 0 0 -2 00 1
2 0 0 2 -2 00 3
0
2 0 0
4 0 0
6 0 0
8 0 0
1 0 0 0
1 2 0 0
1 4 0 0
1 6 0 0
1 8 0 0
A r gent i na
Ur uguay
Cu ba
Chi l e
Br as i l
Mx i c o
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4
0
2
4
6
8
1 0
1 2
1 4
S a d e E d u c a o A ssi st ncia
social
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
154
Se, por um lado, os PTRs introduziram prticas inovadoras de gesto
focalizada sobre o gasto social, por outro, existe um risco de que o
baixo investimento social atrapalhe os resultados esperados.
A reduo da desigualdade e da pobreza (...) no tem sido apoiada pela
expanso do gasto em investimento social indispensvel ao enfrenta-
mento de dimenses crnicas e refratrias da nossa desigualdade. A
opo pelo mercado o gasto social compensatrio constituindo-se
essencialmente de transferncias monetrias diretas de renda , ainda
assim em patamar muito pequeno no mbito do gasto social, no tem
condies de alterar de forma sustentvel e irreversvel o padro de
desigualdade brasileiro (Lavinas, 2006: 2).
Alm da baixa prioridade dada gesto de escolas e hospitais, ou-
tras funes imprescindveis para a reduo efetiva da desigualdade,
como habitao e saneamento, tambm no tm recebido devida aten-
o no Brasil. Ainda segundo Lavinas (2006), entre 2001 e 2004 foi ob-
servada a retrao em 45,8% do gasto federal em saneamento bsico.
Em pases nos quais o gasto social regressivo, ou seja, em que se
gasta mais com as camadas mais ricas da sociedade, a poltica focali-
zada pode ser uma importante estratgia para atingir os mais necessi-
tados. O quadro 8 mostra a distribuio do gasto social pelos quintis
de renda, comeando dos 20% mais pobres da populao.
Quadro 8
Distribuio do gasto social por quintis de renda
Brasil I II III IV V
Educao 17 18 18 19 27
Sade 16 20 22 23 19
Gasto social (s/ seguridade) 17 19 20 21 23
Mxico I II III IV V
Educao 19 20 19 23 19
Sade 15 18 21 23 22
Gasto social (s/ seguridade) 18 19 20 23 20
Fonte: Cepal, 2005.
As informaes servem para mostrar que, se o gasto social per
capita nesses dois pases j est bem abaixo dos nveis de Argentina,
Chile e Uruguai, a situao mostra-se ainda mais crtica com a anlise
sobre o percentual investido nos setores menos favorecidos da popu-
lao, que deveriam ser alvo de maiores investimentos exatamente por
estarem mais desprotegidos. O grco 3 ilustra a situao de Mxico e
155
Julia SantAnna
Brasil de acordo com o coeciente de concentrao dos gastos sociais
calculado pela Cepal. Entre os 11 pases analisados, apenas Bolvia,
Peru e Nicargua tm a distribuio do gasto social mais regressiva do
que os pases analisados neste artigo.
Grco 3
Coeciente de concentrao do gasto social
Fonte: Cepal, 2005.
O rigor na cobrana de cumprimento de condicionalidades aos be-
necirios mostra-se, tanto no Brasil quanto no Mxico, considera-
velmente maior que a preocupao dos governos em garantir que os
direitos bsicos de educao e sade sejam bem atendidos. Do ponto
de vista institucional, talvez os gestores do Oportunidades j tenham
mostrado mais interesse em tratar desta decincia pela prpria es-
trutura de coordenao do programa, que conta com a participao
das secretarias de Educao Pblica, de Sade, de Fazenda e Crdito
Pblico e do Instituto Mexicano de Seguro Social. As primeiras anli-
ses desses esforos associados, no entanto, ainda esto por vir, com a
publicao do estudo requerido pelo Coneval.
Consideraes finais
A mo dupla das co-responsabilidades, como diz Fonseca (2006),
talvez seja um conceito capaz de integrar as quatro dimenses insti-
tucionais apresentadas acima. Atravs de um esforo coordenado de
instncias federais, estaduais e locais, vertical e horizontalmente, o
cumprimento de contrapartidas poder deixar de ser apenas um me-
canismo de controle sobre aquele que recebe transferncia monetria
0,15
0,1
0,05
0
-0,05
-0,1
-0,15
-0,2
-0,25
-0,3
Chile
Costa
Rica
Uruguai
Argentina
Colmbia
Guatemala
Mxico
Brasil
Bolivia
Per
Nicargua
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
156
e passar a ter duas direes. Avaliaes peridicas que integrarem a
seus elementos de anlise o gasto, a qualidade dos servios e a gesto
social vistos mais amplamente podero contribuir para a integrao
entre os PTRs e os sistemas de proteo social, o que poder gerar a
reduo progressiva e sustentada da pobreza e da desigualdade.
Of particular concern to conditional cash transfer programmes is the
related lack of coordination with traditional providers of health and
education services. There are concerns that without greater attention
to the provision of quality services, programme conditionalities run
the risk of mandating poor people to use low-quality services, tying
them to ineffective service providers. (...) These supply-side concerns
have led to calls for renewed attention to the basic task of providing
accessible, high-quality health and education services in poor areas
(Rawlings e Rubio, 2005: 152).
Alguns dos trabalhos que chamam a ateno para a necessidade
de integrao entre os PTRs e os servios bsicos tambm consideram
que programas como o Oportunidades e o Bolsa Famlia podem ser
instveis, inconstantes e mais frgeis, uma vez que, entre eles, ne-
nhuma das experincias nacionais, na Amrica Latina, pertencem ao
campo dos direitos sociais (Fonseca e Roquete, 2005: 125). Diferente-
mente de programas como o brasileiro Benefcio da Prestao Conti-
nuada, os PTRs
no garantem o direito segurana econmica, seno uma renda,
o que radicalmente distinto. Esse diferencial garantir um direito
ou dar renda no deve ser menosprezado. Trata-se de um divisor de
guas em matria de poltica social, com repercusses nada andinas
no acesso a oportunidades, melhorias nas condies de vida, bem-
estar e cidadania. (Lavinas, 2006: 8-9).
De uma poltica imediata de alvio da misria para se tornarem
estratgias capazes de quebrar o ciclo intergeracional de pobreza, os
PTRs talvez tenham um longo caminho de aproximao do campo dos
direitos sociais garantidos pela Constituio. Medeiros, Britto e Soares
(2007) destacam o fato de que o Bolsa Famlia ser um quasi-direito
social acaba deixando-o automaticamente associado ao governo que
o instituiu e o mantm. Benefcios como o BPC, ao contrrio, esta-
riam menos vulnerveis a ajustes scais em perodos de crise, quando
se sabe que a populao pobre se v ainda mais desprotegida
12
.
nesse debate com horizonte de longo prazo que est inserida a
questo da desigualdade social. A necessidade de integrao entre os
12 Dois bons exemplos disso so os nmeros relativos a Argentina e Uruguai no
grco 1, que mostra a reduo de investimentos sociais em perodos de crise.
157
Julia SantAnna
PTRs e o sistema de proteo social fundamental para que a ao de
ambos os governos no se limite transferncia monetria, colocando
de lado uma questo que h muito se mostra essencial: a da melho-
ria das condies de ensino e dos servios de sade. Em documento
intitulado Enfrentando o futuro da proteo social, a Cepal arma
que o desenvolvimento do capital humano um dos principais meca-
nismos para a reduo das desigualdades no futuro e a superao da
reproduo intergeracional da pobreza, o que s vem a conrmar a
idia defendida neste trabalho. A superao dos debates puramente
economicistas, como diz Kliksberg (2002) fundamental para que a
qualidade dos servios pblicos retorne ao centro das discusses de
poltica social na Amrica Latina.
Para que isso acontea, necessrio que a nova fase de anli-
se dos PTRs d mais destaque aos debates de longo prazo, uma vez
que melhores esforos para reduzir desigualdades educacionais no
surtiro efeitos na distribuio da renda imediatamente (...). As mo-
dicaes exigem muito tempo para se concretizar (Medeiros, Britto
e Soares, 2007: 27-28). Neste horizonte mais distante vista por m
a integrao entre esses dois eixos de poltica social, cuja separao
nalmente comea a ser questionada.
Logicamente, os altos nveis de desigualdade social nunca sero
consideravelmente reduzidos apenas com polticas sociais. Questes
produtivas, trabalhistas e tributrias so apenas algumas das dimen-
ses por sobre as quais esta discusso tambm passa obrigatoriamen-
te. Estudos sobre os PTRs falam da necessidade de se associar a essas
iniciativas polticas de estmulo a oferta de trabalho que venham a in-
serir essa populao excluda no crculo produtivo, e de cobrar refor-
mas tributrias que pelo menos reduzam o teor altamente regressivo
da arrecadao de impostos
13
.
Os programas de transferncia de renda fazem parte da agenda
de transformaes sociais implantadas a partir das reformas do Esta-
do na Amrica Latina. Voltados a atender a parcela mais pobre da po-
pulao, este tipo de poltica social vem sendo cada vez mais adotado
por governos da regio, que vm ampliando a cobertura dos progra-
mas focalizados sem necessariamente investir de maneira equivalente
na qualidade dos servios universais de educao e sade. Este artigo
procurou mostrar como algumas questes institucionais podem inter-
ferir negativamente nos objetivos dos programas de transferncia de
13 No Brasil, enquanto a tributao indireta representou 16,8% da renda das fam-
lias pertencentes ao primeiro dcimo, na classe das famlias mais ricas (pertencentes
ao ltimo dcimo) mobilizou apenas 2% da renda ou seja, 9,5 pontos percentuais a
menos (Lavinas, 2006: 14).
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
158
renda sobre o combate ao ciclo intergeracional de pobreza e desi-
gualdade social. Werneck Viana fala do risco de aparecimento, daqui a
20 anos, de um novo pobre, velho e desamparado (2005: 121) exclu-
do do mercado de trabalho e cujos lhos no estaro mais em idade
escolar para receber o Bolsa Famlia. A integrao dos PTRs ao siste-
ma de proteo social talvez possa diminuir os riscos de surgimento
deste fenmeno, mas a anlise das quatro dimenses institucionais
realizada aqui parece indicar que ainda h muito a ser desenvolvido
neste campo.
Bibliografia
Brasil 2005 Oramento Social do Governo Federal 2001 2004
(Braslia: Secretaria de Poltica Econmica, Ministrio da
Fazenda).
Brire, Bndicte de la; Rawlings, Laura B. 2006 Examining
Conditional Cash Transfer Programs: a Role for Increased Social
Inclusion? Social Protection em The World Bank Discussion
Paper (Washington) N
o
0603.
Cepal 2005 Panorama social de Amrica Latina 2005 (Santiago do
Chile: Cepal).
Cepal 2006 Enfrentando o futuro da proteo social Documento
elaborado para o 31 perodo de sesses da Cepal.
Cohen, Ernesto; Rolando Franco; Pablo Villatoro 2006 Mxico:
El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades em
Cohen, Ernesto e Franco, Rolando (ed) Transferencias con
corresponsabilidad : una mirada latinoamericana (Mxico, D.F.:
Facultad Latinoaamericana de Ciencias Sociales/Secretara de
Desarrollo Social).
Damin, Araceli (2007) Los retos en materia social en Mexico a
inicios del siglo XXI em Agenda para el desarrollo (Mexico DF)
V.11.
Draibe, Snia Miriam 2006 Brasil: Bolsa Escola y Bolsa Famlia
em Cohen, Ernesto e Franco, Rolando (ed) Transferencias con
corresponsabilidad : una mirada latinoamericana (Mxico, D.F.:
Facultad Latinoaamericana de Ciencias Sociales / Secretara de
Desarrollo Social).
Filgueira, F. (1999) Tipos de welfare y reformas sociales en Amrica
Latina: ecincia, residualismo y ciudadana estraticada in
M.A. Melo (ed.) Reforma do Estado e mudana institucional no
Brasil. Recife: Massangana.
Fleury, Sonia 2002 Qual poltica? Que social? Reexes analticas
sobre Amrica Latina. Trabalho apresentado no seminrio
159
Julia SantAnna
Perspectivas de la poltica Social en Amrica Latina promovido
pelo Instituto Interamericano para el Desarrollo Social do
Banco Interamericano de Desarrollo, Washington D.C., de 17 a
19 de abril.
Fleury, S. (1994) Estado sem cidados: Seguridade social na Amrica
Latina. Rio de Janeiro: Fiocruz.
Folha de S. Paulo 2007 (So Paulo) Desigualdade no pas pra de
cair em 2006. 12 de abril.
Fonseca, Ana Maria M da 2006 Los sistemas de proteccin
social en Amrica Latina: un analisis de las transferencias
monetarias condicionadas. Trabalho apresentado no Seminrio
Internacional Transferencia Condicionada de Ingresos y
Seguridad Alimentaria: Las Alternativas de Puertas de Salida
de la Pobreza Extrema a travs del Combate al Hambre FAO/
PNUD, Santiago do Chile, de 4 a 5 de dezembro.
Fonseca, Ana Maria M. da e Roquete, Cludio 2005 Proteo Social
e Programas de
Transferncia de Renda: O Bolsa Famlia em Viana, A. L. dvila;
Elias, Eduardo M.; Ibaez, Nelson (org) Proteo Social: Dilemas
e Desaos (So Paulo: Hucitec).
O Globo 2003 Muito pouco do gasto social atinge os pobres.
01/05/2003.
O Globo 2007 Bolsa Famlia: 21% sem controle de freqncia.
28/09/2007.
Kliksberg, Bernardo 2002 Desigualdade na Amrica Latina: o debate
adiado (So Paulo: Cortez / Braslia: Unesco).
Lavinas, Lena 2006 Transferncias de Renda: o quase tudo do
sistema de proteo social brasileiro. Trabalho apresentado no
XXXIV Encontro Nacional de Economia (ANPEC), Salvador, de
5 a 8 de dezembro.
MDS 2007a Primeiros resultados da anlse da linha de base da
pesquisa de avaliao de impacto do Programa Bolsa Famlia
(Braslia, DF: MDS, Sagi).
MDS 2007b Avaliao de polticas e programas do MDS: resultados:
Bolsa Famlia e Assistncia Social (Braslia, DF: MDS, Sagi).
MDS 2007c Bolsa Famlia: O que . Disponvel em <http://www.
mds.gov.br/programas/transferencia-de-renda/programa-bolsa-
familia/programa-bolsa-familia/o-que-e>. Consultada em
26/10/2007.
MDS 2007d Estudo do Ipea atesta boa focalizao e ecincia dos
programas sociais. Assessoria de comunicao do Ministrio
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
160
do Desenvolvimento Social e Combate Fome. Disponvel em
<http://www.mds.gov.br/noticias/estudo-do-ipea-atesta-boa-
focalizacao-e-eciencia-dos-programas-sociais>. Consultada em
26/10/2007.
MDS 2007e Bolsa Famlia: Responsabilidades governamentais.
Disponvel em <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/
condicionalidades/atribuicoes-e-competencias>. Consultada em
26/10/2007.
MDS 2007f Programa Bolsa Famlia: Estratgias de gesto
descentralizada (Braslia: MDS).
Medeiros, Marcelo; Britto, Tatiana; Soares, Fbio 2007 Programas
forcalizados de transferncia de renda no Brasil: Contribuies
para o debate em Texto para discusso Ipea (Braslia), N. 1283.
Menocal, Alina Rocha 2001 Do Old Habits Die Hard? A Statistical
Exploration of the Politicisation of Progresa, Mexicos
Latest Federal Poverty-Alleviation Programme, under the
Zedillo Adminstration em Journal of Latin American Studies
(Cambridge), V. 33.
Mesa-Lago, Carmelo (1999), Poltica y Reforma da la Seguridad
Social en Amrica Latina em Nueva Sociedad, N.160, p.133-150.
Mesa-Lago, Carmelo 2001 Social Security in Latin America.
Relatrio elaborado para o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).
Rawlings, Laura B.; Rubio, Gloria M. 2003 Evaluating the Impact
of Conditional Cash Transfer Programs: Lessons from Latin
America em World Bank Policy Research Working Paper
(Washington), N. 3119.
Sedesol 1999 Primeros Avances de la Evaluacin de Resultados del
Programa de Educacin, Salud y Alimentacin (Mxico D.F.:
Secretaria de Desarrollo Social).
Sedesol 2000 Informes de evaluacin de impacto del Programa
Oportunidades 2000 (Mxico D.F.: Secretaria de Desarrollo
Social).
Sedesol 2004 Oportunidades: Informe de labores 2004 (Mxico D.F.:
Secretaria de Desarrollo Social).
Sedesol 2007 Primer Reporte de Avance de Actividades. Evaluacin
Especca de la Calidad de los Servicios que Ofrece el Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades (Mxico D.F.: Secretara de
Desarrollo Social).
Sedesol 2007b Oportunidades: Reglas de Operacin 2007 (Mxico
D.F.: Secretaria de Desarrollo Social).
161
Julia SantAnna
Sedesol 2007c Oportunidades. Apresentao ao Banco Mundial,
Washington, 29 de maro.
Senna, Mnica de Castro Maia; Burlandy, Luciene; Monnerat, Giselle
Lavinas; Schottz, Vanessa; Magalhes, Rosana 2007 Programa
Bolsa Famlia: nova institucionalidade no campo da poltica
social brasileira? em Revista Katlysis (Florianpolis), V. 10, N. 1.
Silva, Robson Roberto da 2007 Sistemas de proteo social e
polticas de renda mnima na comtemporaneidade: uma anlise
do Programa Bolsa Famlia no municpio do Rio de Janeiro.
Dissertao de mestrado. Universidade Federal Fluminense.
Simes, Armando A. 2006 Los programas de transferencia: una
complementariedad posible y deseable em Molina, Carlos
Gerardo (ed) Universalismo bsico: Una nueva poltica social
para Amrica Latina (Washington, D.C.: Banco Interamericano
de Desarrollo / Mxico D.F.: Editorial Planeta).
Sisvan/MDS 2007 Resultados das condicionalidades na rea
da sade. Sistema de Segurana Alimentar e Nutricional
e Ministrio do Desenvolvimento Social e Combate
Fome. Disponvel em <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/
condicionalidades/resultados-na-area-de-saude>. Consultado em
26/10/2007.
Soares, Sergei 2006 Anlise de bem-estar e decomposio por
fatores na queda da desigualdade entre 1995 e 2004 em
Econmica (Niteri), V. 8, N. 1.
Soares, Sergei; Osrio, Rafael Guerreiro; Soares, Fbio Veras;
Medeiros, Marcelo; Zepeda, Eduardo 2007 Programas de
transferncia condicionada de renda no Brasil, Chile e Mxico:
impactos sobre a desigualdade em Texto para discusso Ipea
(Braslia) N. 1293.
Vaitsman, Jeni; Rodrigues, Roberto W. S.; Paes-Sousa, Rmulo
2006 O Sistema de Avaliao e Monitoramento das Polticas
e Programas Sociais: a experincia do Ministrio do
Desenvolvimento Social e Combate Fome do Brasil. Braslia:
Unesco e MDS.
Weissheimer, Marco Aurlio 2006 Bolsa Famlia: Avanos, limites
e possibilidades do programa (So Paulo: Fundao Perseu
Abramo).
Werneck Viana, Maria Lucia Teixeira 2005 Seguridade social e
combate pobreza no Brasil: O papel dos benefcios no-
contributivos em Viana, A. L. dvila; Elias, Eduardo M.;
Ibaez, Nelson (org) Proteo Social: Dilemas e Desaos (So
Paulo: Hucitec).
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
162
Anexo
Quadro 1
Benefcios concedidos pelo Programa de Desenvolvimento Humano Oportunidades (em pesos mexicanos)
Educao Homem Mulher
Primrio
3
o
ano $115
4
o
ano $135
5
o
ano $170
6
o
ano $230
Secundrio Homem Mulher
1
o
ano $335 $355
2
o
ano $355 $390
3
o
ano $370 $730
Mdio superior
1
o
ano $560 $645
2
o
ano $605 $685
3
o
ano $640 $730
Material*
Primrio $230
Secundrio $285
Alimentao Homem Mulher
Bolsistas de educao $170
Adultos $250
Mximo por famlia Homem Mulher
Com bolsistas no primrio $1045
Com bolsistas no secundrio $1775
Fonte: Cohen, Franco e Villatoro, 2006
14
.
* (por ano).
14 No momento de concluso do artigo, um dlar valia 10,72 pesos mexicanos.
163
Julia SantAnna
Quadro 2
Benefcios concedidos pelo Bolsa Famlia (em reais)
Renda mensal per capita Membros de 0-15 anos ou gestantes e lactantes Benefcio
De R$50 a R$100
1 R$15
2 R$30
3 ou mais R$45
At R$50
-- R$50
1 R$65
2 R$80
3 ou mais R$95
Fonte: Simes, 2006
15
.
15 No momento de concluso do artigo, um dlar valia R$ 1,75.
165
Marcelo Marchesini da Costa*
Formao da agenda
governamental do Brasil
e da Venezuela
As polticas pblicas de economia popular
e solidria revelando projetos distintos
Introduo
Este trabalho analisa o surgimento de polticas pblicas de economia
solidria na Amrica Latina a partir da comparao entre essas polti-
cas no Brasil e na Venezuela. A inteno vericar em que medida os
pases dessa regio possuem um sistema poltico capaz de fazer com
que as demandas da populao se tornem preocupaes do governo,
originando polticas pblicas. Procura-se investigar se fatores como a
organizao da administrao pblica e a atuao de dirigentes pol-
ticos tem o efeito de fazer com que determinado problema seja objeto
de ateno do governo. Trata-se, portanto, de uma pesquisa sobre o
processo que d origem s polticas pblicas, ou seja, sobre a forma-
o da agenda governamental.
A agenda do governo evidencia a normalidade ou debilidade da
vida pblica ao apontar quem dene e como se justicam os proble-
mas pblicos, gerando as prioridades do governo (Villanueva, 2000).
Dene-se formao da agenda governamental como o processo pelo
* Formado em Administrao Pblica pela FGV-EAESP e mestre em Administrao
pela Universidade de Braslia. Trabalhou em projetos nos Ministrios da Sade, da
Cultura e do Desenvolvimento Social. Atualmente, trabalha como administrador
na Petrobras.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
166
qual as demandas de vrios grupos na populao so transformadas
em itens para os quais os agentes pblicos prestam ateno seriamen-
te (Cobb; Ross; Ross, 1976: 126). Villanueva (2000) opta por uma de-
nio ligeiramente distinta, armando que agenda governamental
tudo aquilo que se constitui em objeto da ao estatal. A agenda gover-
namental se relaciona e normalmente deriva da agenda mais ampla de
uma sociedade, que denida como o processo pelo qual problemas e
alternativas de soluo ganham ou perdem ateno da sociedade (Bi-
rkland, 2001). Essa agenda mais ampla constitui a agenda pblica.
O objeto desta pesquisa o incio do sculo XXI na Amrica La-
tina, perodo que chama ateno no mundo pela emergncia de diver-
sos governos que assumiram o poder com um discurso crtico sobre a
agenda neoliberal da dcada de noventa. Por essa razo, optou-se por
realizar um estudo de caso comparativo sobre o surgimento de um
mesmo tipo de poltica pblica, ainda que com caractersticas distin-
tas, no Brasil e na Venezuela.
A poltica pblica em questo a de economia solidria. Conheci-
da, no caso venezuelano, como economia popular ou comunal, parte-
se do pressuposto de que nos dois casos trata-se da mesma poltica,
pois h diversos elementos comuns, em especial o propsito de fo-
mentar o trabalho autogestionrio e a organizao cooperativa do tra-
balho. O objetivo dessas polticas que os trabalhadores se organizem
por conta prpria, trabalhem e obtenham sua renda por meio de uma
forma de produo que se distinga da empresa capitalista, pois todos
os membros do empreendimento so, ao mesmo tempo, proprietrios
e trabalhadores, havendo democracia interna e igualdade dos votos
na tomada de deciso. A origem da economia solidria remete a mo-
vimentos operrios existentes desde o surgimento do capitalismo, po-
rm houve um crescimento desses empreendimentos a partir de 1990,
mesmo perodo em que surgem organizaes de apoio, pesquisas e
articulao internacional em torno desse movimento.
Entre o nal da dcada de noventa e os primeiros anos do sculo
XXI, para alm das iniciativas espontneas da sociedade civil, tam-
bm comearam a surgir polticas pblicas de fomento economia
solidria. Brasil e Venezuela so exemplos de pases que adotam esse
tipo de ao, porm no so os nicos. Outros pases da mesma re-
gio, como Argentina, Uruguai, Bolvia e Equador tambm adotam
polticas de economia solidria aproximadamente no mesmo perodo,
o que refora o interesse desta pesquisa. Dessa forma, assume-se que
a anlise detalhada dos casos brasileiro e venezuelano possa levantar
hipteses aplicveis aos demais pases.
No Brasil, houve inicialmente algumas experincias dessas polti-
cas pblicas em municpios, na segunda metade dos anos noventa. Em
167
Marcelo Marchesini da Costa
seguida, alguns estados tomaram a mesma iniciativa e, desde 2003,
surgiu formalmente uma poltica nacional de economia solidria. J
na Venezuela, a poltica se iniciou formalmente, em nvel nacional, no
ano de 2004. Em ambos os pases, no entanto, j havia, alguns anos
antes, experincias de polticas que se assemelhavam economia soli-
dria, conforme opinio de alguns entrevistados nesta pesquisa
1
.
No possvel fazer um paralelo direto e automtico entre as ori-
gens dessas polticas pblicas, uma vez que surgiram em contextos
bastante complexos. O objetivo deste trabalho, no entanto, justa-
mente explorar como as diferenas entre a realidade brasileira e vene-
zuelana exerceram inuncia sobre as polticas pblicas desses pases
e analisar como foram esses processos e no que diferem ou se asse-
melham.
H diversos aspectos dessas polticas pblicas que chamam aten-
o, merecendo uma anlise cuidadosa, considerando que um novo
item surgiu na agenda governamental de dois pases da Amrica do
Sul quase simultaneamente. Ter havido alguma articulao entre es-
ses pases? Quem sero os atores, governamentais ou da sociedade
civil, que atuaram pela origem de cada uma delas? Quais problemas
essas polticas buscam solucionar? Que condies polticas permiti-
ram seu surgimento? So questes que ajudam no s a consolidar o
conhecimento sobre esses casos especcos, mas tambm compre-
enso de como surgem polticas pblicas de maneira geral, no Brasil
e Venezuela, nesse incio de sculo XXI.
O aspecto central da conjuntura desse perodo a recongurao
das polticas neoliberais e sua adoo de forma diferenciada pelos pa-
ses latino-americanos. No entanto, antes de entrar nessa questo, o
que se quer destacar inicialmente que as demandas e condies da
sociedade mudam a todo momento, respondendo e tambm gerando
novas conjunturas mundiais, nacionais e mesmo locais. Uma impor-
tante forma de responder aos desaos e obter avanos sociais, resul-
tando inclusive em alteraes na conjuntura, por meio de polticas
pblicas. preciso, dessa forma, conhecer mais sobre como surge
uma nova poltica pblica.
Esta pesquisa foi realizada no ano de 2007 e deu lugar a entrevistas
com atores relevantes para as polticas pblicas de economia solid-
ria no Brasil e economia popular na Venezuela. Entre os entrevistados
estavam dirigentes e ex-dirigentes das organizaes governamentais
1 Os entrevistados desta pesquisa no sero identicados para preservar sua
condio prossional, com exceo de algumas passagens do secretrio nacional
de economia solidria do Brasil, Paul Singer, que foi identicado para garantir a
validade da informao.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
168
responsveis por implementar essas polticas, deputados vinculados
economia popular e solidria, acadmicos, pesquisadores e ainda repre-
sentantes de organizaes da sociedade civil que atuam na rea
2
. Alm
disso, foram analisados documentos relevantes para essas polticas e foi
realizada uma ampla pesquisa na produo acadmica da rea.
Aps esta introduo, segue uma contextualizao sobre a Amri-
ca Latina no incio do sculo XXI, onde surge o fenmeno analisado.
Nessa mesma seo realizada uma breve reviso de alguns aspectos
histricos importantes para a compreenso de como se constituem as
sociedades venezuelana e brasileira deste perodo. A seo seguinte
apresenta o que se entende por economia popular e solidria, buscan-
do explicar porque esses conceitos se confundem e ainda problema-
tizando alguns aspectos desses conceitos e prticas. Na seqncia, h
uma seo em que so apresentados os atores governamentais e da
sociedade civil vinculados economia popular e solidria, destacan-
do como foram utilizados seus recursos e interesses no surgimento
dessas polticas. Sero ento apresentados alguns aspectos tericos
sobre a formao da agenda governamental, utilizados em seguida na
anlise do surgimento das polticas pblicas aqui analisadas. Por m,
apresentam-se as principais concluses deste trabalho e as questes
que merecem um maior detalhamento.
Amrica Latina no incio do sculo XXI:
reao s polticas neoliberais
Na maioria dos pases latino-americanos houve, sobretudo na dcada
de noventa, governos que implementaram polticas pblicas de orien-
tao neoliberal, resultando em aumento da pobreza, desemprego e
desigualdade (Touraine, 2006; Pochmann, 2003). O avano de polti-
cas neoliberais teve forte impacto na estrutura socioeconmica da re-
gio. O neoliberalismo surgiu na dcada de setenta como uma forma
de expanso do capitalismo, difundindo a idia de que o Estado havia
assumido muitas funes e isso o fazia lento, burocrtico e corrupto,
o que estaria atrapalhando o desenvolvimento econmico dos pases.
Os defensores de polticas neoliberais julgam ser necessrio imple-
mentar reformas no sentido de atribuir papel fundamental ao mer-
2 Foram realizadas nove entrevistas, sendo cinco na Venezuela e quatro no
Brasil. Na Venezuela entrevistou-se uma ex-ministra do Ministrio de Economia
Popular, uma assessora do Ministrio da Agricultura, um professor e pesquisador de
cooperativismo, um deputado presidente da Subcomisso de Economia Popular e
um assessor tcnico da Assemblia Nacional venezuelana, tambm ligado economia
popular. No Brasil entrevistou-se o secretrio nacional de economia solidria, o chefe
de gabinete da Secretaria Nacional de Economia Solidria e dois representantes do
Frum Nacional de Economia Solidria.
169
Marcelo Marchesini da Costa
cado, enquanto se reduz a interveno estatal (Frana Filho; Laville,
2004). Normalmente, essas reformas se referiam a pontos como a dis-
ciplina scal, a liberalizao comercial, nanceira e dos investimentos
estrangeiros diretos, as privatizaes, direitos de propriedade e outros
pontos (Camargos, 2004).
Como resultado da implementao de polticas neoliberais, con-
siderando a Amrica Latina como um todo, houve aumento do desem-
prego, da pobreza e da desigualdade, em troca no de aumento, mas
de reduo do crescimento econmico dos pases latino-americanos
(Kliksberg, 2005). Esse mesmo autor destaca ainda que a situao das
administraes pblicas da regio era extremamente frgil ao nal
desse perodo segunda metade da dcada de noventa e o incio do
sculo XXI - devido s demisses de servidores, privatizaes e preca-
rizao das relaes de trabalho.
O mercado de trabalho, em especial, vem passando por grandes
mudanas em escala global. As polticas neoliberais levaram pases
como o Brasil abertura desordenada do seu mercado nacional para
a competio com outros pases, causando nveis recordes de desem-
prego (Pochmann, 2003). Houve ainda um acelerado processo de
nanceirizao das economias, com diversas e complexas conseq-
ncias, como a falta de incentivo ao investimento produtivo e a fragi-
lidade de economias nacionais frente a ataques especulativos (Poch-
mann, 2003). Destaca-se tambm que a relao entre os pases se d
cada vez mais em funo de fruns econmicos e blocos comerciais,
congurando a chamada globalizao neoliberal, forma hegemnica
que o capitalismo assumiu no nal do sculo XX (Siqueira, Castro e
Arajo, 2003).
Em parte como conseqncia dessas polticas neoliberais, um
dos maiores problemas que se coloca hoje, sobretudo na Amrica La-
tina, a deteriorao da noo do Estado como representante de uma
coletividade (Kliksberg, 2005). As polticas pblicas so uma forma
de o governo tentar superar esse desao, alocando seus recursos em
busca de certos objetivos importantes para a sociedade. Se o gover-
no falha na denio ou na implementao dessas polticas pblicas,
no atingindo os objetivos esperados, natural que a sociedade que
insatisfeita, tendendo a identic-lo como inadequado ou incapaz, e
deixando de apoi-lo, o que pode levar perda da sua legitimidade.
Assim, a eleio de sucessivos governos, mesmo alternando entre go-
vernantes e partidos distintos, pode levar perda de legitimidade do
prprio sistema poltico, quando a populao no consegue ter suas
necessidades atendidas. A desiluso com um governo que a populao
pensa representar a mudana pode levar crena de que todos os par-
tidos so iguais e ao rechao poltica (Marques e Mendes, 2006).
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
170
Reagindo globalizao neoliberal, diversos movimentos oriun-
dos da sociedade civil passaram a se articular em redes para denun-
ciar e combater os efeitos negativos desse processo (Siqueira; Castro;
Arajo, 2003). Essas aes incluram desde manifestaes de resistn-
cia at a organizao de outros espaos, como o Frum Social Mun-
dial, que procura articular diversas entidades e indivduos no debate e
construo de alternativas para o mundo.
Existe, no entanto, uma polmica sobre como a sociedade civil, e
os movimentos sociais em particular, interagem com o Estado na de-
nio das polticas pblicas. Os movimentos sociais vivem, atualmen-
te, uma tenso entre participar com e atravs do Estado para a for-
mulao e implementao de polticas pblicas ou ser um agente de
presso autnoma da sociedade civil (Scherer-Warren, 2006: 114).
Ainda sobre sociedade civil, outra questo importante que a mo-
bilizao social tambm pode servir aos propsitos do neoliberalismo,
na medida em que esse projeto necessita de organizaes sociais ati-
vas, que assumam as funes do Estado. Esse processo explicaria a
redenio atual do termo sociedade civil, com a marginalizao dos
movimentos sociais e o crescimento e valorizao das organizaes
no-governamentais, que se prestariam mais a esse tipo de funo. A
distino que precisa ser feita entre esses dois projetos que entre os
propsitos daqueles que buscam a democratizao est a participao
social na denio e formulao de polticas pblicas, enquanto que,
na perspectiva neoliberal cabe sociedade civil apenas implementar
tais polticas, que so denidas em outras instncias, sem participa-
o (Dagnino, 2004).
evidente, no entanto, que a sociedade civil possui um papel de-
cisivo nas eleies nacionais democrticas e pode denir nesses mo-
mentos um maior grau de mudana ou a continuidade nas aes da-
quele governo. A Amrica Latina vem passando, nesses primeiros anos
do sculo XXI, por um momento de ascenso de governos populares,
originrios de movimentos crticos s polticas neoliberais (Coutinho,
2006). H um grande debate sobre como se caracterizam esses gover-
nos latino-americanos. Parte dos autores caracteriza como nacionalis-
tas os governos latino-americanos que buscam reverter a aplicao de
polticas neoliberais, porm destacando que esse processo no gene-
ralizado, pois h continuidade do neoliberalismo em alguns pases da
regio (Coutinho, 2006). Assim, o ciclo neoliberal no teria acabado,
apesar do fortalecimento das crticas e proposio de alternativas a
essas polticas. Por outro lado, h quem defenda que a maioria dos
pases latino-americanos se mantm com caractersticas populistas,
em razo de um elemento comum que uma imensa desigualdade
social que gera incapacidade estrutural para o funcionamento de uma
171
Marcelo Marchesini da Costa
democracia social capaz de reconhecer a lei e negociar direitos (Tou-
raine, 2006). Entre aqueles que utilizam a caracterizao de populista,
h tambm quem especique que essa denio trata da sustentao
poltica, uma vez que esses governos estariam construindo sua base
de apoio nos setores mais pobres e menos organizados da populao,
por meio de programas sociais (Marques e Mendes, 2006).
Entre as diferenas na forma de chegada ao poder dos governos
latino-americanos, destaca-se que no Cone Sul as lideranas polticas
tm consolidado mais claramente posies partidrias, enquanto na re-
gio andina os partidos foram amplamente suplantados por novos mo-
vimentos sociais
3
(Coutinho, 2006). Existem muitas diferenas entre os
governos recentemente eleitos na Amrica Latina, mas h, em comum,
o desejo de mudana social que leva eleio de governantes identica-
dos com essa mudana. Mesmo com todos os problemas enfrentados,
em nenhum outro lugar do mundo percebe-se uma conana no futuro
to grande como a presente na Amrica Latina (Touraine, 2006).
Dois dos casos que ganharam mais notoriedade foram as elei-
es do presidente Luiz Incio Lula da Silva no Brasil e do presidente
Hugo Rafael Chvez Fras na Venezuela. A notoriedade de Lula foi
conquistada pelo porte da economia brasileira e tambm pelas quatro
eleies disputadas at a conquista da presidncia, que criaram, no
incio do mandato, uma grande expectativa de mudanas at mesmo
em nvel mundial. J Chvez passou a chamar ateno internacional
progressivamente, na medida em que tomava medidas de grande re-
percusso na poltica interna, alm de adotar um discurso de enfren-
tamento do governo dos Estados Unidos. Esses governos no somente
criam uma expectativa de mudana como so apoiados por amplos
setores sociais que as reivindicam, o que pode forar a criao de no-
vas polticas pblicas e prioridades. As tenses por mudanas nessa
regio apontam para o Estado como responsvel pela sua implemen-
tao (Kliksberg, 2005).
Dessa forma, a eleio de foras polticas que historicamente ha-
viam se oposto aos governos neoliberais indica um forte desejo de
mudana
4
. A eleio de novas lideranas polticas na Amrica Latina
resultado da presso social por soluo em questes como pobreza,
3 Identica-se como Cone Sul a regio composta por Brasil, Paraguai, Uruguai,
Chile e Argentina, enquanto a regio andina normalmente refere-se a Venezuela,
Equador, Bolvia, Colmbia e Peru.
4 De 1998 at o incio de 2007 j assumiram o poder na Amrica Latina grupos
polticos relacionados, pelo menos originalmente, a uma idia de mudana na
Venezuela com Hugo Chvez, na Bolvia com Evo Morales, no Equador com Rafael
Correa, na Nicargua com Daniel Ortega, no Brasil com Lula, no Chile com Michelle
Bachelet, no Uruguai com Tabar Vzquez e na Argentina com Nstor Kirschner.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
172
desemprego e desigualdade (Kliksberg, 2005). O atendimento aos de-
sejos da sociedade costuma adquirir a forma de polticas pblicas, que
consistem em decises polticas para implementar programas visando
a atingir objetivos sociais (Cochran e Malone, 1995).
preciso saber se houve, com a eleio desses novos governan-
tes, alguma mudana nas polticas pblicas latino-americanas, e quais
processos e condies as possibilitaram. Ser considerado, a princ-
pio, que essa mudana deve vir para atender a uma necessidade da
sociedade. Essa necessidade fruto de um problema que precisa ser
solucionado. Assim, preciso compreender qual o processo de iden-
ticao de um problema e como isso gera determinada poltica p-
blica. Antes, porm, preciso detalhar alguns aspectos das histrias
venezuelana e brasileira, para compreender o contexto de surgimento
dessas polticas.
De PUNTO FIJO a Chvez
Os aspectos relevantes da histria venezuelana para a compreenso
de como surgiu o governo Hugo Chvez comeam no incio dos anos
1950, quando o governo de Marco Prez Gimnez, adota uma postura
autoritria e ditatorial, proibindo manifestaes e organizaes pol-
ticas tanto de esquerda quanto de direita. no contexto da derrubada
deste governo que ressurge a democracia na Venezuela, em 1958, com
o chamado Pacto de Punto Fijo.
As caractersticas principais desse Pacto, que se consolida na
constituio de 1961, esto em reconhecer possveis diferenas pol-
ticas, desde que essas permitam a continuidade do sistema poltico e
econmico mais geral (Villa, 2005). Esse acordo de conciliao popu-
lista tinha sua base material na distribuio das rendas do petrleo.
Da destacam-se duas caractersticas fundamentais da sociedade ve-
nezuelana at os dias de hoje, j que no se pode compreender a vida
poltica venezuelana, desde o incio do perodo democrtico em 1958,
sem o entendimento do papel desenvolvido pelo recurso petrolfero,
no sendo tambm possvel a compreenso da vida econmica do pas
sem o entendimento do papel protagnico do Estado, que, em ltima
instncia, apresenta-se como o nico proprietrio do recurso petrol-
fero (Villa, 2005: 154).
Esse perodo tambm foi marcado, do ponto de vista poltico, pela
alternncia no poder entre dois partidos, a Accin Democrtica e o Co-
mit de Organizacin Poltica Electoral Independiente. Esses partidos
eram fortemente estruturados, com representao de todas as classes
sociais, porm dirigidos principalmente pela classe mdia urbana, e
se pautavam sempre pela conciliao, alm de manter boas relaes
com o governo dos Estados Unidos da Amrica (Villa, 2005).
173
Marcelo Marchesini da Costa
Com esse quadro, era comum a anlise de que a Venezuela tinha
um sistema poltico bastante estvel, at comear a sofrer abalos, a
partir de 1989. Os motivos apontados para a instabilidade desse per-
odo esto relacionados, mais uma vez, aplicao de polticas neoli-
berais, somados queda do preo internacional do petrleo a partir
de 1984 e o aumento dos encargos da dvida externa, que impediram
a continuidade da poltica de distribuio, mesmo que desigual, dos
ganhos com o petrleo (Villa, 2005; Franklim, 2006). Houve uma pio-
ra de todos os indicadores sociais na Venezuela desde 1979 at pra-
ticamente o nal da dcada de noventa, o que pode ser atribudo s
diversas tentativas de implementar polticas neoliberais na Venezuela
j a partir desse perodo (Maya; Lander, 2001)
O governo que assumiu na Venezuela em 1984 implementou um
pacote econmico seguindo as recomendaes neoliberais de agn-
cias internacionais como o FMI, ainda que mantendo alguma preocu-
pao com a gerao de empregos (Maya; Lander, 2001). J a orien-
tao do governo seguinte, no perodo de 1989-1993, mais clara,
pois assume um compromisso formal com o FMI e cumpre todas as
recomendaes neoliberais. Em 27 de fevereiro de 1989, ocorreu o Ca-
racazo, primeiro evidente sinal de instabilidade poltica, que consistiu
em uma grande manifestao popular contra as medidas do governo,
reprimida fortemente pelas foras militares, resultando em centenas
de mortos (Franklim, 2006). em decorrncia desse quadro que apa-
receu pela primeira vez a gura pblica de Hugo Chvez, na poca um
militar de mdia patente, que liderou um movimento fracassado para
derrubar o governo no ano de 1992. Logo em seguida, contribuindo
ainda mais para a desestabilizao do regime poltico, o presidente
Carlos Andrs Prez foi afastado do governo devido a denncias de
corrupo (Villa, 2005).
Tentou-se solucionar o problema reformando o sistema poltico
venezuelano de ento, que permitia muito pouca participao popular,
j que os governadores eram indicados pelo presidente da Repblica
e os prefeitos eram escolhidos pelas cmaras municipais, porm essas
reformas foram insucientes (Villa, 2005). Assumiu ento o poder Ra-
fael Caldera, que j havia sido presidente entre 1968 e 1972, e adotou
um discurso populista, que o aproximava das reivindicaes popula-
res. Porm, seu governo mais uma vez adotou polticas neoliberais,
como uma poltica de trabalho e emprego que defendia a exibilidade
salarial e a reduo dos direitos trabalhistas (Maya; Lander, 2001).
Considera-se que essa gesto, de 1994 a 1998, encerrou o ciclo do Pac-
to de Punto Fijo. A taxa de desemprego na Venezuela, como resultado
desse perodo de implementao de polticas neoliberais oscilou, entre
1983 e 1998, sempre em torno de 10% da PEA, sendo ainda notvel a
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
174
diminuio de empregos pblicos e o crescimento da economia infor-
mal (Maya; Lander, 2001). A presso por uma renovao dos partidos
polticos e dos atores com poder de deciso j era ento latente.
nesse quadro que surgiu a alternativa proposta por Hugo Ch-
vez. Por ora, importante destacar que a atuao poltica de Chavz
comeou a se tornar importante dez anos antes da tentativa de tomar
o poder em 1992. Um movimento basicamente militar chamado Mo-
vimento Bolivariano Revolucionrio 200 (MBR-200) surgiu em 1982,
com Chvez entre seus fundadores. Aps a ao de 1992, quando ain-
da era um grupo bastante pequeno, o MBR-200 teve um grande cresci-
mento, principalmente entre os civis, de forma at mesmo desordena-
da (Chvez, 2007). Hugo Chvez, que havia sido preso aps a tentativa
de tomar o poder, foi beneciado, cerca de dois anos depois, por uma
anistia promovida pelo presidente Caldera, e passou ento a trabalhar
pela criao de um partido poltico, o Movimento V Repblica (MVR)
para disputar as eleies de 1998, que veio a ser sua primeira vitria
eleitoral.
Da redemocratizao a Lula
No Brasil, os dois processos mais relevantes que marcaram a trajet-
ria das ltimas duas dcadas do sculo XX foram a redemocratizao
poltica dos anos 1980 e a liberalizao da economia a partir de 1990
(Sallum Jr., 2003). A redemocratizao ganhou fora a partir da cam-
panha popular das Diretas J, no incio de 1984, com importante
participao do Partido dos Trabalhadores (PT), do qual Luiz Incio
Lula da Silva foi fundador e uma das principais lideranas desde sua
criao, em 1980. O primeiro governo civil a assumir a presidncia do
Brasil em 20 anos foi o de Jos Sarney, que precisou reformar uma s-
rie de instituies para permitir a participao poltica, processo que
culminou na nova constituio de 1988, e trouxe tambm importantes
avanos em termos de direitos sociais. Dessa forma, a elite poltica
daquele momento conseguiu concretizar, com a constituio de 1988,
um projeto de Nova Repblica marcado pela democracia e por um
desenvolvimentismo renovado. Porm, essa elite fracassou na articu-
lao de uma coalizo poltica para sustentar esse projeto (Sallum Jr.,
2003). importante, no entanto, destacar que o Partido dos Traba-
lhadores no era uma base de sustentao do projeto de Nova Rep-
blica. Com apenas dezesseis deputados no Congresso Constituinte, a
atuao desse partido naquele momento foi marcada pela crtica ao
carter conservador da Constituio que estava sendo elaborada.
Um dos elementos que mais dicultou a sustentao do projeto
da Nova Repblica foi a crise econmica que se instalou no Brasil,
com reduo de investimentos externos, um Estado sem capacidade
175
Marcelo Marchesini da Costa
de investir e um forte crescimento da inao (Sallum Jr., 2003). Nes-
se contexto, a elite econmica foi quem primeiro aderiu ao programa
neoliberal que vinha ganhando flego em outras partes do mundo.
Houve, no entanto, uma forte oposio j no incio da difuso das
idias neoliberais no Brasil, por parte de setores populares e da classe
mdia. Essa disputa se materializou no segundo turno das eleies
presidenciais de 1989, quando se enfrentaram Lula e Fernando Collor,
este ltimo defensor de idias liberais, que saiu vitorioso por uma mar-
gem de aproximadamente 5% dos votos vlidos (Sallum Jr., 2003).
Aps o impeachment de Fernando Collor, em razo de denncias
de corrupo, quando o projeto neoliberal para o Brasil comeou a ga-
nhar fora, Itamar Franco assumiu. Nesse perodo se estruturou um
plano de estabilizao monetria cujo sucesso permitiu o lanamento
da candidatura de Fernando Henrique Cardoso (FHC), ento ministro
da Fazenda, para presidente em 1994. Essa candidatura foi vitoriosa,
revertendo o favoritismo de Lula para essa eleio, principalmente
devido derrubada da inao, que conquistou a aprovao de ampla
parcela da populao. Inicia-se, assim, um perodo de implementao
consistente de polticas neoliberais no Brasil, com privatizaes de
empresas pblicas, abertura comercial, reduo das reas de atua-
o do Estado e gerao de supervit primrio nas contas pblicas
(Sallum Jr., 2003). O setor nanceiro era o maior benecirio das pol-
ticas liberais de FHC, enquanto o setor produtivo encontrava grandes
diculdades de investir em razo da taxa de juros extremamente alta,
o que provocava baixa taxa de crescimento e aumento do desemprego.
FHC foi ainda reeleito em 1998, derrotando mais uma vez a Lula e em
seu segundo mandato deu continuidade s polticas liberais (Sallum
Jr., 2003).
A despeito do desgaste do governo FHC ao nal do seu segundo
mandato, grande parte das idias liberais haviam sido incorporadas
pela elite poltica do Brasil. Dessa forma, o PT, na quarta tentativa de
Lula de assumir a presidncia, adotou, na campanha de 2002, o com-
promisso de dar continuidade poltica de estabilizao econmica
e equilbrio scal a que anteriormente havia se oposto. A crtica ao
governo FHC se concentrava sobretudo na baixa prioridade atribuda
s questes sociais (Sallum Jr., 2003).
importante compreender as transformaes pelas quais o PT
passou e que possibilitaram sua vitria nas eleies de 2002. O PT
surgiu, no incio da dcada de oitenta, com a participao de diversos
grupos e setores da sociedade civil, reivindicando um socialismo de-
mocrtico, construdo pela base social, o que fez desse partido uma
experincia indita no Brasil (Samuels, 2004). Desde sua origem at
aproximadamente as eleies de 1994, o PT defendia um programa
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
176
socialista. Isso comeou a mudar a partir da, culminando nas elei-
es presidenciais de 2002, em que Lula foi eleito com um vice-presi-
dente do Partido Liberal e com um programa que no reivindicava o
socialismo e se comprometia com a estabilidade econmica e o cum-
primento dos contratos. Entre as diversas anlises realizadas sobre as
razes das mudanas no PT, a que parece mais completa considera
que esses processos foram tanto de natureza exgena, decorrendo da
dinmica dos demais partidos na poltica brasileira e das mudanas
ocorridas na sociedade civil, como de natureza endgena, devido s
disputas internas promovidas pelas suas tendncias e tambm pelo
fato de o PT ter ganho, no incio dos anos noventa, diversas prefeitu-
ras e governos estaduais, o que pode ter contribudo para a adoo de
posies mais pragmticas e moderadas (Samuels, 2004).
Mesmo tendo sido eleito em 2002 com um programa j bem dis-
tante do socialismo, Lula apresentava-se como uma agenda crtica ao
neoliberalismo, sobretudo no que se refere aos seus impactos sociais.
As idias mais utilizadas na campanha de Lula nessa eleio foram de
esperana e de mudana. O tema central da eleio de 2002, que levou
grande parte dos eleitores a votar em Lula, foi o problema do desem-
prego e as propostas de gerao de trabalho e renda (Carreiro, 2004).
Apesar das mudanas programticas que ocorreram, a relao que a
classe trabalhadora manteve com o PT na sua origem continua, no
incio do sculo XXI, fazendo os trabalhadores terem uma referncia
nesse partido (Marques; Mendes, 2006).
Economia solidria como objeto
da ao governamental
A economia solidria um fenmeno socioeconmico que tem ganho
destaque, em diversos pases, desde o incio dos anos noventa. Trata-se
de um assunto ainda em desenvolvimento, tanto em relao s prticas
como em relao s concepes tericas. Alm disso, h uma grande di-
versidade de termos empregados para se referir a fenmenos semelhan-
tes, como economia popular, economia social ou economia solidria.
Entende-se economia solidria como experincias que se apiam
sobre o desenvolvimento de atividades econmicas para a realizao
de objetivos sociais, concorrendo ainda para a armao de ideais
de cidadania (Frana Filho, 2002: 13). O recente impulso dessas ex-
perincias est relacionado com as oscilaes no nvel de emprego
das economias capitalistas e da crise do chamado Estado do Bem-
Estar Social, o que leva grupos de trabalhadores desempregados ou
autnomos a se organizarem de forma autogestionria para produzir,
nanciar, comercializar ou trocar mercadorias e servios, criando as-
sim um empreendimento que poder ser parte da economia solidria
177
Marcelo Marchesini da Costa
(Singer, 2003; Frana Filho; Laville, 2004). Para que isso ocorra, auto-
res destacam a necessidade de que haja democracia interna, ou seja,
de que todos os participantes do empreendimento possam trabalhar
e tomar decises de forma igualitria e democrtica. Assim, o empre-
endimento solidrio nega a separao entre capital e trabalho, que
bsica no capitalismo (Singer, 2002).
H uma grande diversidade nos empreendimentos de economia
solidria, porm um elemento em comum a presena de uma inte-
grao entre as dimenses econmica e poltica (Laville; Frana-Fi-
lho, 2006). Isso signica, por um lado, que a economia solidria uma
forma de organizao que visa as relaes econmicas, seja para pro-
duzir um bem, prestar um servio, consumir, realizar emprstimos ou
outras relaes. Por outro lado, a dimenso poltica est presente pois
um empreendimento s se torna efetivamente parte da economia so-
lidria na medida em que os seus participantes passam a desenvolver
uma atividade militante. Segundo esse ponto de vista, a militncia no
entendida como uma atividade restrita a partidos polticos ou sin-
dicatos, mas sim como um envolvimento dos participantes em todas
as questes relativas ao empreendimento econmico solidrio, suas
decises e organizao, alm de seu relacionamento com a comunida-
de (Laville; Frana-Filho, 2006). Portanto, a integrao da dimenso
econmica e poltica do empreendimento da economia solidria faz
com que seus participantes tomem conscincia da realidade e limites
do trabalho e da sociedade, praticando o que Singer considera como
socialismo no plano da produo (Singer, 1998: 128).
A economia solidria hoje uma importante rea de pesquisa,
porque se relaciona com a crise do trabalho formal e o desemprego,
mas tambm com educao, cultura e outras reas a partir das quais
caberia desenvolver estudos, e tambm polticas pblicas. Dessa for-
ma, as polticas pblicas de economia solidria podem, dependendo
de como forem concebidas, ter como objetivo a simples gerao de
trabalho e renda ou perseguir objetivos mais ousados, como a forma-
o cidad ou at a criao de um novo modelo de sociedade.
O que distingue a economia solidria, termo utilizado pela pol-
tica pblica brasileira, da economia popular, termo inicialmente uti-
lizado pela poltica venezuelana, difcil de precisar. As poucas de-
nies tericas que fazem essa diferenciao apontam que ambos se
referem a um espao de vida social e trabalho intermedirio entre o
Estado e o mercado (Frana Filho, 2002). Seguindo essa linha terica,
a economia popular seria particularizada por se referir a empreendi-
mentos de base comunitria, restritos atuao local. Essa caracteri-
zao poderia ser aplicada tambm para a economia comunal, como
passou a ser chamada a poltica pblica venezuelana. O perigo dessa
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
178
restrio local seria que, sem um projeto de desenvolvimento mais
geral, a economia popular, ou comunal, poderia cumprir apenas um
papel de dar condies marginais de sobrevivncia para os mais po-
bres, sem grandes impactos na alterao do sistema capitalista (Fran-
a Filho, 2002).
Percebe-se, a partir das entrevistas realizadas, tanto na Venezuela
como no Brasil, que para os principais atores envolvidos com essas
polticas pblicas no h uma diferena clara entre os conceitos de
economia solidria e economia popular, ou economia comunal. A es-
colha do termo em cada pas apareceu na pesquisa como fruto de
acasos, sem maiores implicaes para o que veio a ser o desenho da
poltica pblica. Esse fato, porm, constitui uma fragilidade e foi ex-
plorado por um acadmico venezuelano entrevistado, que se dene
como de oposio ao governo Chvez. Ele atacou a confuso e falta
de ao pensada, reetida do governo Chvez, que estaria presen-
te na adoo do termo economia popular sem uma caracterizao
mais criteriosa. Nas entrevistas no Brasil, no houve essa problema-
tizao, porm nenhum entrevistado se identicou como de oposio
ao governo Lula, fato que certamente inuencia a deciso de questio-
nar ou no a poltica e sua conceituao. Essa falta de diferenciao
real entre economia solidria e economia popular, portanto, conrma
o pressuposto inicial de que trata-se de polticas do mesmo tipo. Falta
agora detalhar os diversos elementos que individualizam a constitui-
o e o desenvolvimento dessas polticas pblicas.
Atores relevantes para a formao
da agenda governamental
O fato de a rea de uma poltica pblica ser considerada predominan-
temente positiva ou negativa altera o elenco de participantes envolvi-
dos. Quando a viso predominante positiva, existe a possibilidade de
criao de um subsistema de polticas pblicas atuando com maior
autonomia, mas caso a imagem daquela poltica mude, o subsistema
pode passar a ser pressionado (Baumgartner; Jones, 1991). Essa uma
diferena clara entre as polticas de economia solidria brasileira e ve-
nezuelana. No Brasil, a poltica bastante limitada em termos de al-
cance e recursos. Assim, justicam-se as falas dos entrevistados de que
a poltica no incomoda, e por isso no h atores combatendo ou di-
cultando sua implementao. Assim, congura-se um subsistema de
polticas pblicas com um grupo de atores bem integrados entre si. J
na Venezuela, a poltica de economia solidria , nas palavras de uma
ex-funcionria do Ministrio de Economia Popular e do Ministrio da
Agricultura, o eixo central da poltica pblica nacional, ou seja, tanto
a linha de construo da poltica industrial, a poltica agrcola, etc. Ela
179
Marcelo Marchesini da Costa
est pautada como um espao para que outros atores assumam o cen-
tro dessa poltica. Tendo uma importncia to grande e o objetivo de
alterar o sistema socioeconmico, compreensvel que o conjunto de
atores na Venezuela seja muito mais difcil de mapear, devido a coni-
tos e interesses que se mantm estrategicamente ocultos.
No que foi possvel mapear nesta pesquisa, existem algumas dife-
renas no grupo de atores que formam a agenda governamental no Bra-
sil e na Venezuela, mas a principal diferena est nas suas atuaes.
Governamentais
A anlise se inicia pelo presidente, que pode exercer um papel domi-
nante na formao da agenda, se assim o desejar, j que dispe de
vrios recursos, como o poder de veto e de fazer indicaes, alm de
possuir grande destaque pblico (Kingdon, 1995). Essa anlise, no
entanto, precisa ser feita juntamente com o grupo de assessores e in-
dicados pelo presidente para cargos de direo. Esses atores costu-
mam ter mais destaque ao especicar alternativas de ao do que na
determinao da agenda propriamente, ao contrrio do presidente.
Os dirigentes indicados pelo presidente, como os ministros, so ainda
quem cumpre normalmente o papel de difundir idias que no neces-
sariamente sejam suas (Kingdon, 1995). Nesse sentido, as entrevistas
realizadas para esta pesquisa forneceram diversos elementos para ca-
racterizar a participao de cada ator.
Na Venezuela, dado que todos os entrevistados citam diretamente
o presidente Chvez, percebe-se que este possui interesse em pautar
a poltica de economia popular. Para isso, Chvez utiliza seu grande
destaque pblico e o Al Presidente, seu programa de TV semanal,
para pautar novas questes para sua equipe de governo. Em duas en-
trevistas realizadas com ex-dirigentes do Ministerio para la Economia
Popular, cou claro que as estratgias das polticas so determinadas
por Chvez, sendo que os exemplos de como isso ocorre foram de um
evento pblico e de um Al Presidente. O papel dos dirigentes, sempre
de acordo com as entrevistas realizadas, ca sendo o de mediadores
entre as diretrizes do presidente e as necessidades reais que se recebe
da populao. Apresentando de outra forma, os dirigentes determi-
nam que o corpo tcnico da estrutura governamental especique al-
ternativas de ao para o que foi determinado pelo presidente, porm
a escolha de uma opo, entre as alternativas especicadas, cabe aos
dirigentes. H, por exemplo, um conselho de ministros que recebe
demandas do presidente, as encaminha para tcnicos dos ministrios
e, ao receber alternativas de ao para aquela diretriz, encaminha a
escolha de uma alternativa. Uma caracterstica que merece destaque
a forma de escolha dos ministros na Venezuela, que foi problematiza-
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
180
da apenas por um dos entrevistados. Segundo o ponto de vista desse
entrevistado, que pesquisador, os ministros so escolhidos entre um
pequeno grupo de conana do presidente, que promove constante-
mente a rotatividade de seus indicados de um Ministrio para outro,
ou indica deputados da Assemblia Nacional como ministros.
J no Brasil, o presidente demonstra muito menos interesse em
interferir na poltica de economia solidria. Lula no aparece na fala
dos entrevistados como algum que determina as diretrizes da polti-
ca, nem na especicao de alternativas de ao. O ator que, indivi-
dualmente parece ter mais poder na determinao dessa poltica o
secretrio nacional de economia solidria, Paul Singer. Foi ele quem,
sendo j um economista respeitado no Partido dos Trabalhadores, co-
meou a difundir o conceito de economia solidria, apresentando-a
como uma forma atual de socialismo. Alm disso, Singer provavel-
mente a maior referncia terica sobre economia solidria no Brasil,
conforme destacou um dos entrevistados. Porm, mesmo com o re-
conhecimento do poder de inuncia que possui Paul Singer, no caso
brasileiro parece haver um processo de difuso de idias, seleo e
especicao de alternativas muito mais coletivo, sendo que a polti-
ca pblica incorpora a plataforma do Frum Brasileiro de Economia
Solidria, composto por organizaes da sociedade civil que atuam
na rea. Essa caracterstica bastante facilitada pelo fato de ser um
subsistema bem delimitado.
Completando a participao dos atores do poder Executivo na for-
mao da agenda governamental venezuelana, pouco foi dito sobre a
participao de servidores de carreira nesse processo. Os servidores de
carreira poderiam aproveitar-se de recursos como a sua estabilidade
no servio, que lhes permitiria desenvolver um conhecimento especia-
lizado e relaes com o Congresso e grupos de presso para inuenciar
a agenda (Kingdon, 1995). Assim, os servidores poderiam inuenciar,
sobretudo na especicao de alternativas. Mesmo no sendo citados
diretamente pelos entrevistados, possvel entender que h referncia
aos servidores na identicao, feita por diversos entrevistados, do pro-
blema que adotar as polticas do governo Chvez com base nas ve-
lhas estruturas, concebidas do ponto de vista capitalista, onde pre-
dominava o burocratismo, a corrupo e a inecincia. Esse problema
da estrutura do Estado teria sido justamente o que levou o governo a
optar por implementar inicialmente a poltica de economia popular por
meio da Misso Vuelvan Caras, e no pela estrutura dos Ministrios en-
to existentes. Mais detalhes sobre essa misso constam da seo deste
trabalho sobre origens e caractersticas das polticas pblicas.
Em relao aos servidores pblicos, algo que se destaca na po-
ltica pblica brasileira que seus dirigentes apostam na difuso de
181
Marcelo Marchesini da Costa
idias da economia solidria, e na articulao de parcerias como uma
forma de fortalecer a poltica. Dessa forma, por exemplo, uma das
aes da Secretaria Nacional de Economia Solidria do Brasil (SENA-
ES) foi a capacitao em economia solidria de servidores pblicos,
que decorreu de uma conscincia de que os recursos de servidores,
como sua estabilidade e possibilidade de atuar na especicao de
alternativas para polticas pblicas, poderiam ser direcionadas para
a economia solidria. No h indcios, no entanto, de que hoje esses
servidores possam interferir no desenho dessa poltica de forma des-
tacada, seja no Brasil ou na Venezuela.
No que se refere participao do poder Legislativo na formao
da agenda governamental, o fato de as principais teorias dessa rea se-
rem estadunidenses faz com que se perceba muitas diferenas entre o
que aponta a teoria e o que se verica na prtica de Brasil e Venezuela.
H autores que armam que senadores e deputados so to impor-
tantes quanto poder Executivo, no processo de formulao das pol-
ticas pblicas (Kingdon, 1995). Outros ainda chegam a insinuar que
o Legislativo o mais importante dos poderes em termos de denir
as polticas pblicas (Birkland, 2001). No se vericou, na Venezuela,
indcios de que a Assemblia Nacional seja um ator determinante na
seleo de idias ou especicao de alternativas para polticas pbli-
cas. Isso porque, em entrevistas com dirigentes do poder Executivo e
pesquisadores, no foi citada qualquer participao do Legislativo no
processo de formao da agenda governamental. Ainda assim, no caso
venezuelano percebe-se uma certa importncia do Congresso, j que
foi necessrio alterar ou criar diversas leis para normatizar polticas
pblicas, inclusive as de economia popular. Alm disso, a Assemblia
cumpriu um papel fundamental na elaborao da Constituio de
1999, que serve como base para o surgimento de polticas pblicas.
Por m, merece destaque o fato de que na Venezuela h uma subco-
misso permanente de economia popular na Assemblia Nacional.
J no Brasil, a participao do Legislativo federal parece ser bem
menor. Nenhuma lei tratando especicamente de economia solid-
ria foi aprovada no parlamento brasileiro. As nicas leis que passam
pelo Congresso brasileiro e tratam da economia solidria o zeram
de forma indireta, ao incorporar a Secretaria Nacional de Economia
Solidria na administrao pblica federal e na aprovao das leis do
sistema de planejamento e oramento, como os planos plurianuais de
2004-2007 e 2008-2011. Um sinal de que pode crescer a atuao do
Legislativo na agenda governamental da economia solidria est na
recente criao de uma frente parlamentar em defesa da economia
solidria, o que ainda assim um frum bem mais frgil do que a sub-
comisso permanente existente na Assemblia Nacional venezuelana.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
182
No-governamentais
Outro grupo que inuencia a formao da agenda governamental,
porm com recursos em geral mais limitados, so os atores no-go-
vernamentais. Nesse ponto importante destacar que os atores mais
relevantes para a incluso de determinado item nas polticas pbli-
cas revelam modelos distintos de formao da agenda (Cobb; Ross;
Ross, 1976). Ao modelo de mobilizao correspondem os itens que
entram na agenda por iniciativa governamental, mas que precisam se
expandir para uma agenda pblica que envolva a sociedade civil. J o
modelo de iniciativa interna tambm corresponde a itens originrios
do governo, porm que no precisam ser expandidos para a sociedade
(Cobb; Ross; Ross, 1976). A implementao do modelo mobilizao
normalmente requer a aceitao do pblico e algum grau de mudana
de comportamento por parte da populao. Uma das formas de bus-
car essa aceitao por meio da cooptao de elites de determinados
setores. J no modelo iniciativa interna, em geral maior a chance de
sucesso na implementao, pois no necessrio expandir a agenda
para outros atores alm dos governamentais.
Um terceiro modelo chamado de iniciativa externa, e indica
os processos de incorporao na agenda por iniciativa de grupos no
governamentais. O grau de organizao e visibilidade dos atores no
governamentais inui nas chances dos mesmos serem bem sucedidos
em suas reivindicaes. Ao mesmo tempo, setores no governamentais
que tm um forte grau de identicao e possuem experincia prvia
na negociao de polticas pblicas podem aumentar suas chances de
sucesso (Cobb; Ross; Ross, 1976). Os estudiosos desses modelos de
formao da agenda governamental defendem que o modelo predomi-
nante para formar a agenda governamental indica caractersticas da
sociedade. Dessa forma, em sociedades mais igualitrias predomina-
ria a iniciativa externa, enquanto em sociedades mais hierarquizadas
predominaria a mobilizao e em sociedade com maior concentra-
o de renda predominaria a iniciativa interna.
Fora do governo, os atores com maior potencial de intervir na
agenda governamental so os grupos de interesse (Kingdon, 1995).
Na anlise da poltica de economia solidria no Brasil, preciso con-
siderar que essa rea bastante ideologizada no interior nos grupos
que atuam na economia solidria, mas bem pouco para quem est
fora. H, portanto, diversos grupos de interesse que atuam com eco-
nomia solidria, como a Critas, ligada Igreja Catlica; a Agncia de
Desenvolvimento Solidrio; a Associao Nacional de Trabalhadores
e Empresas de Autogesto e outras entidades ligadas ao movimen-
to sindical; Incubadoras Tecnolgicas de Cooperativas Populares, li-
gadas s universidades; alm de organizaes no governamentais e
183
Marcelo Marchesini da Costa
dos prprios empreendimentos econmicos solidrios, como as co-
operativas. No h dvida de que parte desses atores fazem a opo
de tentar inuenciar pautas concretas das polticas pblicas, como
exemplicou um dirigente dessa secretaria, ao armar que a criao
da SENAES foi um pedido do Grupo de Trabalho de Economia Soli-
dria do Frum Social Mundial. Este merece destaque por ter consti-
tudo um momento central para a articulao de movimentos sociais
na Amrica Latina (Scherer-Warren, 2006). Ademais, no h nenhum
grupo expressivo que se manifeste contra a poltica pblica de econo-
mia solidria. Nesta pesquisa, os entrevistados reconheceram que a
economia solidria no Brasil no representa uma ameaa ou um inc-
modo para ningum. Isso explica que aqueles que atuam em organi-
zaes de economia solidria, sejam empreendimentos ou entidades
de apoio e fomento, tenham conseguido aumentar seu poder de inuir
na poltica pblica a partir de sua organizao nos fruns estaduais
e no Frum Brasileiro de Economia Solidria (FBES). Conrma-se,
portanto, o que aponta a teoria de que quanto menos ideolgica e vis-
vel for a rea da poltica pblica, maior tende a ser a importncia dos
grupos de interesse (Kingdon, 1995).
Na Venezuela, uma primeira anlise parece tambm conrmar
a teoria, na medida em que no h meno a nenhum grupo de inte-
resse que participe de forma consistente da formulao e alteraes
da poltica. Ficou claro nas entrevistas que as intervenes na polti-
ca partem principalmente do presidente Chvez e de relaes diretas
com a populao beneciada pelas polticas. Entretanto, preciso
notar que os grandes movimentos ao longo do governo Chvez, que
zeram com que se iniciasse a poltica de economia popular por meio
da Misso Vuelvan Caras, decorreram de um movimento de grupos
de presso oposicionistas, com a tentativa de golpe e a sabotagem
petroleira de 2002. Os grupos de interesse em questo constituam-se
de organizaes empresariais e da mdia, que articularam e promove-
ram tanto a tentativa de golpe como a sabotagem petroleira. H ainda
outro grupo de interesse importante na Venezuela que o movimento
cooperativista existente antes de Chvez. Esse grupo organizado em
centrais e federaes cooperativistas que, ao menos em parte, zeram
oposio ao governo Chvez. Esse discurso de oposio baseado na
suposio de que o governo privilegiaria as cooperativas surgidas da
Misso Vuelvan Caras, mantendo com elas uma relao de paternalis-
mo e instrumentalizao poltica. O grupo de cooperativistas previa-
mente existente reivindica ainda a elaborao de oito artigos tratando
do tema da economia social na Constituio de 1999.
Dessa forma, o fato da economia popular ser uma rea altamente
ideologizada, e que restringe a possibilidade de atuao de grupos de
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
184
interesse, decorre justamente da atuao de determinados grupos.
preciso considerar ainda que os grupos de interesse se confundem, em
determinadas circunstncias, com movimentos sociais. Uma forma de
denir movimentos sociais considerar que so grupos de interesse
que renem um grande nmero de pessoas, unicando grupos meno-
res e adotando estratgias como a mobilizao de massas, protestos
e litgios judiciais (Birkland, 2001). Porm, ao que parece, os eventos
na Venezuela que originaram a poltica de economia solidria esto
muito mais relacionados, do ponto de vista da sociedade civil, com a
atuao de grupos de presso oposicionistas e manifestaes popula-
res tanto a favor como contra o governo.
Um segundo grupo no governamental com potencial de agir so-
bre a agenda so os acadmicos, pesquisadores e consultores. Por se
tratar de um grupo especializado, os mesmos possuem maior capaci-
dade de inuir nas alternativas consideradas para uma poltica do que
na deciso de incluir um item na agenda (Kingdon, 1995).
No Brasil, o prprio secretrio nacional de economia solidria
tambm um acadmico bastante respeitado e possivelmente um dos
grandes responsveis pela difuso da economia solidria. Em torno do
Frum Brasileiro de Economia Solidria h ainda outros acadmicos
que possuem bastante inuncia, o que pode ser vericado, por exem-
plo, pelo fato de um deles ter elaborado uma primeira verso do que
veio a ser o texto base debatido na Conferncia Nacional de Economia
Solidria. Dessa forma, considerando que acadmicos e pesquisado-
res tm inuncia sobre a especicao de alternativas, mais do que
sobre a denio do que entra ou sai da agenda governamental, pare-
ce tambm haver adequao da realidade brasileira com o que dene
a teoria sobre o tema.
O que se levantou na Venezuela sobre a participao de pesqui-
sadores tambm corrobora a teoria. Um acadmico entrevistado reve-
lou que j foi procurado por tcnicos da Assemblia Nacional com a
inteno de que zesse a diferenciao entre os termos de economia
social, economia solidria e economia popular para que, a partir da,
houvesse a construo do que veio a ser a Lei de Economia Popular.
Porm, no conjunto das entrevistas realizadas na Venezuela poucos
foram os atores que indicaram haver alguma participao dos acad-
micos, o que pode signicar uma menor participao em relao ao
caso brasileiro.
H uma polmica sobre o quanto a mdia inui no processo de
formao das polticas pblicas. Certos autores armam que a mdia
tem pouca margem de ao, em razo do tempo limitado em que as
questes permanecem em pauta, o que contribui apenas na comuni-
cao de uma determinada questo e para avolumar a adeso a movi-
185
Marcelo Marchesini da Costa
mentos j iniciados (Kingdon, 1995). J outros autores pensam que
a mdia cumpre um papel importante na identicao de problemas
(Frey, 2000). O que se percebe na Venezuela algo ainda um pouco
distinto dessas duas anlises, pois a mdia inuencia fortemente o u-
xo poltico do pas. L, nas palavras de uma das entrevistadas, a mdia
vai dando meus limites, no sentido de demonstrar at que ponto a po-
ltica do governo venezuelano pode avanar e o que no ser tolerado.
Assim, quando a mdia ataca fortemente uma determinada poltica,
ela pode no conseguir que aquela poltica retroceda, mas faz com que
no avance mais. Esse pode ser o papel que a mdia exerce hoje, mas
importante lembrar que diversos grupos da mdia tiveram um papel
ainda mais determinante no momento poltico da tentativa de golpe
e sabotagem petroleira de 2002, que foi fundamental para a janela de
oportunidade de polticas pblicas de onde surge o Vuelvan Caras.
No caso brasileiro, a nica meno mdia nas entrevistas ocor-
reu quando um entrevistado disse que a mdia capaz de difundir
as prticas da economia solidria sem reforar ou mesmo utilizar o
termo de economia solidria. Ou seja, no se percebe que a mdia te-
nha participao da formao da agenda governamental de economia
solidria, mas que, talvez reforando a concepo de muitos setores
da sociedade, ela encare a economia solidria como uma alternativa
para minimizar os problemas do atual sistema socioeconmico.
Os atores relacionados com o processo eleitoral, como os partidos
polticos e as campanhas dos candidatos compem o ltimo grupo que
inuencia a agenda de polticas pblicas. As eleies podem trazer no-
vos atores e propostas, com outros interesses e direcionamentos, que
podem vir a ser considerados seriamente no debate sobre polticas
pblicas (Kingdon, 1995). Esses elementos foram fundamentais para
a construo das polticas pblicas de economia solidria no Brasil,
tendo menor intensidade na Venezuela.
A prpria idia de uma poltica pblica de economia solidria
no Brasil, segundo as entrevistas realizadas, parece ter surgido ini-
cialmente na construo do programa de governo do Partido dos Tra-
balhadores para a eleio municipal em So Paulo, no ano de 1996.
Posteriormente, com a difuso dessa idia no partido e na sociedade
brasileira, quando Lula ganhou as eleies de 2002, mesmo a econo-
mia solidria no tendo tido destaque em seu programa de governo,
seu espao j havia sido garantido.
J na Venezuela, a relao da economia popular com o incio do
governo Chvez e seu programa de governo no est to clara. A rela-
o mais direta com os acontecimentos do ano de 2002, tendo a po-
ltica de economia popular estado presente nos debates do referendo
revogatrio do qual Chvez saiu vitorioso em 2004 e nas eleies em
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
186
que foi reeleito em 2006. Porm, nessas ocasies a poltica j vinha
sendo implementada.
Origem e caractersticas das polticas
de economia solidria
Ambigidade nas polticas pblicas
Antes de prosseguir a anlise sobre a formao das polticas de eco-
nomia solidria, preciso brevemente esclarecer como se entende as
polticas pblicas de maneira geral neste trabalho. Adota-se aqui a de-
nio de polticas pblicas como decises polticas de implementar
programas visando atingir objetivos sociais (Cochran; Malone, 1995).
A teoria mais inuente sobre formao da agenda governamental ar-
ma que diversos atores - governamentais e no governamentais - com
recursos e interesses distintos, interagem na arena poltica e social em
torno de trs uxos independentes de problemas, de alternativas de
ao e da situao poltica, buscando um momento de convergncia
desses trs uxos, que caracteriza uma janela de oportunidade para o
surgimento de novas polticas pblicas (Kingdon, 1995).
O fundamental, no entanto, considerar que no h um modelo
ou processo claramente identicado para a formao da agenda go-
vernamental, pois o ambiente de formao das polticas pblicas
marcado pela ambigidade (Zahariadis, 2003). A economia solidria,
por exemplo, poderia ser tratada como uma poltica econmica e isso
a tornaria muito distinta do que seria se fosse tratada como uma po-
ltica social. As prprias instituies governamentais tm ritos e pro-
cedimentos distintos, que podem formar ou deformar de diferentes
maneiras uma poltica pblica.
A existncia da ambigidade na denio de polticas pblicas
no se deve falta de informao sobre um determinado fenme-
no, mas est relacionada a questes como a falta de clareza sobre
as preferncias dos atores relacionados com aquela poltica (Zaha-
riadis, 2003). Em uma empresa, por exemplo, est claro para todos
os funcionrios que o objetivo das suas decises gerar lucro para a
empresa, ainda que outros fatores tambm inuenciem as decises no
mundo corporativo. Nos governos, porm, no h um objetivo nico
que oriente o conjunto dos atores. Cada ator pode ter seus interesses.
Alm disso, pode ocorrer que um servidor pblico ou qualquer outro
ator receba orientaes conitantes sobre que decises deve tomar e
nesse cenrio ter que fazer opes sem necessariamente possuir uma
reexo prpria sobre o mrito.
Em funo disso, importante analisar como a denio de pro-
blemas, a construo de alternativas de ao e a conjuntura poltica fo-
187
Marcelo Marchesini da Costa
ram manipuladas estrategicamente para originar as polticas pblicas
de economia solidria. Manipulados estrategicamente, pois no se trata
de um movimento automtico e inevitvel de encaixe entre determinado
problema e determinada soluo em uma conjuntura, mas sim de uma
construo simblica e poltica, como se conrmou nas entrevistas.
Origem e caractersticas da poltica
de economia popular na Venezuela
A poltica pblica de economia popular comea efetivamente na Vene-
zuela entre o nal de 2003 e 2004. H uma primeira fase, no entanto,
ainda no de funcionamento dessa poltica pblica, mas necessria
para sua estruturao. Essa primeira fase comea na elaborao da
Constituio de 1999, quando se inclui no texto constitucional termos
como economia social. A incorporao desses conceitos reivindica-
da por setores do movimento cooperativista que j existia na Venezue-
la e que hoje faz oposio ao governo Chvez. importante destacar,
no entanto, que antes do governo Chvez o Estado venezuelano nunca
havia privilegiado o modo cooperativo de organizao e produo,
ainda que tenha havido aes de incentivo ao cooperativismo em de-
terminados momentos (Diaz, 2006).
Depois da Constituio de 1999, mas ainda no incio do governo
Chvez, as polticas pblicas caracterizavam o que uma das entrevis-
tadas chamou de 1 etapa do processo revolucionrio venezuelano,
que consistia em buscar um processo de desenvolvimento com inclu-
so social. Ou seja, o objetivo era buscar um capitalismo com aspec-
tos mais humanos. Assim, foram criadas algumas instituies nan-
ceiras destinadas a promover essa incluso, como o Banco do Povo, o
Banco da Mulher e o Banco de Desenvolvimento Micro-Financeiro.
Percebe-se, dessa forma, que o problema sobre o qual inicialmen-
te o governo Chvez centrava suas aes o problema da pobreza e
da excluso. Trata-se de um problema que pode ser percebido tanto
por indicadores como por eventos de instabilidade como foi o caso
do Caracazo. O ndice de pessoas em situao de pobreza e indign-
cia na Venezuela cresceu a partir de 1980, como mostra o grco 1,
atingindo ndices recordes em meados da dcada de 1990. Em vrias
entrevistas foi dito que a Venezuela vinha sofrendo um processo de
crescente pobreza e excluso social que os governos anteriores no
priorizavam como foco de suas aes. Conforme armou um dos en-
trevistados, se falava de pobreza, mas se falava pouco, porm, aps
o governo Chvez, qualquer governo que chegue tem que dar muita
importncia, muita prioridade a essas coisas. As aes do governo
nesse primeiro momento eram, portanto, medidas para minimizar os
danos do sistema poltico e econmico at ento vigente.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
188
Em termos das alternativas de ao que foram implementadas nesse
primeiro perodo, alm da criao das instituies nanceiras, houve
ainda algumas mudanas na estrutura da administrao direta, como
a criao de um Ministrio para o Desenvolvimento da Economia
Social. Esse Ministrio ainda no tinha um foco claro na economia
popular ou solidria, como exemplicou um entrevistado ao criticar
que nem mesmo a Superintendncia Nacional de Cooperativas, que
o principal rgo de relacionamento e scalizao das cooperativas
com o Estado, estava relacionada a esse Ministrio.
Ocorre que, nos anos seguintes, a condio poltica da Venezuela
cou muito mais complexa. A disposio nacional se alterou, dividindo
claramente o pas entre aqueles que apiam o governo Chvez e aque-
les que fazem oposio. Determinados grupos empresariais e da mdia,
que nunca apoiaram Chvez, passam a fazer uma oposio cada vez
mais radical, ao mesmo tempo em que a relao de Chvez com os se-
tores populares desorganizados foi reforada. As polticas destinadas
aos pobres se revertem em grande apoio popular. Ao adotar iniciativas
pouco usuais de comunicao, como seu programa de televiso sema-
nal, o Al Presidente, no ar desde 1999, Chvez contribui para essa pro-
ximidade com a populao e d motivo para as crticas da oposio.
A popularidade de Chvez cou evidente nos sucessivos processos
eleitorais que ocorreram a partir de sua eleio em 1998. No ano se-
Grco 1
Taxa de pobreza na Venezuela
Fonte: Riutort y Balza (2001) apud Maingon (2004). Considera renda mdia domiciliar abaixo de linha de pobreza estipulada por
relao de alimentos, bens e servios bsicos.
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
%
189
Marcelo Marchesini da Costa
guinte, a populao votou pela aprovao da nova Constituio e em
2000 Chvez foi reeleito, j na nova ordem constitucional. Alm disso,
seus partidrios foram vitoriosos nas eleies legislativas ocorridas
desde sua primeira eleio.
Por m, o quadro poltico deu origem a dois episdios, no ano de
2002, que alteraram os problemas que o governo se prope a enfrentar
na chamada 2 fase da revoluo bolivariana. Os episdios em questo
foram a tentativa de golpe de Estado e a sabotagem petroleira, que po-
larizaram ainda mais o pas, com implicaes como perseguies pol-
ticas nos ambientes de trabalho e divises territoriais de bairros. A ten-
tativa de golpe de 2002 no se consolidou, em parte pela manifestao
popular de apoio a Chvez. Diversos entrevistados armaram que nesse
momento foi possvel vericar o resultado das aes do governo, que
o aumento da conscincia da populao. Isso foi um elemento citado
como algo que vinha sendo incentivado desde o incio do governo e se
manifestou mais claramente quando a populao, sobretudo os mais
pobres, se levantou contra a tentativa de derrotar o governo Chvez.
O outro episdio foi a sabotagem petroleira, promovida inclusive
por setores de direo da empresa de petrleo venezuelana, a PDV-
SA. Essa sabotagem teve um forte impacto na economia do pas, com
graves problemas de desabastecimento e desemprego. Ocorrida em
um setor fundamental da economia venezuelana, fez com que o pro-
duto interno bruto daquele pas casse 8,9% em 2002 e 7,7% em 2003,
mesmo ano em que o desemprego atingiu o nvel recorde de 18% da
populao economicamente ativa (CEPAL, 2007).
Grco 2
Crescimento econmico venezuelano
Fonte: CEPAL, 2007
2002 2003 2004 2005 2006
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
%
d
o
P
I
B
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
190
Esses fatos foram descritos nas entrevistas com dirigentes governa-
mentais e membros do Legislativo como evidncia de que o governo
no poderia se concentrar apenas no combate pobreza e excluso,
pois os grupos historicamente beneciados pela concentrao de ren-
da no permitiriam a perda de seus privilgios e radicalizariam sua
oposio ao governo. nesse momento que se identica um outro
problema amplamente citado nas entrevistas com atores governamen-
tais venezuelanos, relativo ao fato de que o governo est assentado so-
bre velhas bases do Estado burgus que so viciadas pela corrupo,
inecincia e burocratismo.
evidente que, se a prpria direo da empresa petrolfera estatal
venezuelana fez oposio golpista ao governo, h algo de errado nesse
modelo institucional. Da porque fez-se necessrio, por um lado, criar
novas formas de atuao do governo, e, por outro, investir com fora
na inverso do modelo socioeconmico, j que o atual iria reagir a
toda tentativa de incluir novos setores e reduzir as desigualdades. Nas
palavras de uma ex-ministra do Ministrio para a Economia Popular,
esse foi o momento em que o presidente comea a falar que o pro-
cesso revolucionrio na Venezuela no somente era anti-imperialista,
ou no somente anti-imperialista, mas um processo revolucion-
rio que pretende construir o socialismo e comea a falar, em 2004,
comea a falar com muitssima fora de que esse processo deve ir at
a construo do socialismo. Assim, inicia-se o que essa entrevistada
caracteriza como a segunda etapa da revoluo bolivariana.
Como conseqncia desse processo, no nal de 2003 lanado
pelo presidente Chvez o plano de atuar por meio de misses, que se-
riam estruturas paralelas ao Estado, com participao de diversos r-
gos, e voltadas para reas como sade, educao e gerao de traba-
lho e renda de forma cooperativa. Com relao a este ltimo elemento
criada a misso Vuelvan Caras, no ano de 2004, ano ainda marcado
pela forte polarizao poltica, manifesta na realizao do referendo
revogatrio do mandato de Chvez, mais uma vez vencido por ele.
A poltica nacional de economia solidria venezuelana surge, por-
tanto, com a misso Vuelvan Caras, cujo desenho inicial proposto
por uma comisso de ministros e funcionrios. As misses so foras-
tarefa organizadas que funcionam como fundaes e respondem di-
retamente ao presidente, com maior agilidade para contrataes e re-
crutamento de pessoal (Diaz, 2006). Os opositores ao governo Chvez
armam que essa uma forma de reforar o controle e a dependncia
da mquina pblica em relao ao presidente.
A misso Vuelvan Caras entendida pelo governo venezuelano
como uma estratgia de transformao social, econmica e de luta
contra a pobreza por meio do desenvolvimento endgeno e sustent-
191
Marcelo Marchesini da Costa
vel (MINEC, 2007a). A denio de alguns pesquisadores que essa
misso um gigantesco programa que combina capacitao tcnica
com organizao dos participantes em cooperativas (Diaz, 2006). A
apresentao ocial da misso Vuelvan Caras arma que esse progra-
ma o incio do processo de constituio do novo modelo de desen-
volvimento endgeno, rumo ao socialismo do sculo XXI (MINEC,
2007a). O propsito bsico do programa, que tambm o que permite
a sua identicao como uma poltica nacional de economia solidria,
de mudar o modelo econmico, modicando as relaes de produ-
o, com um enfoque no desenvolvimento endgeno (...) baseado na
economia popular, centrada na eqidade, solidariedade e cooperao
(MINEC, 2007a). Percebe-se, na relao entre os problemas que a jus-
ticam e os objetivos buscados, que a poltica venezuelana inclui, mas
vai alm da questo de gerar trabalho e renda. As preocupaes vo
desde equilibrar a ocupao do territrio venezuelano, passando por
inverter o ciclo de acumulao de riqueza que gera desigualdade, at
melhorar a qualidade de vida e resgatar a identidade da populao
(MINEC, 2007a).
No seu incio, a misso Vuelvan Caras realizou a capacitao de
cerca de trezentas mil pessoas para que fossem formadas cooperati-
vas, que tinham tambm acesso facilitado a crdito e outros apoios
do governo. Pouco tempo depois, no entanto, foi necessrio criar um
rgo mais diretamente responsvel por essa poltica e assim surgiu o
Ministrio para a Economia Popular, no nal de 2004. Ou seja, como
armou uma ex-ministra desse ministrio, a misso Vuelvan Caras
foi que pariu o Ministrio para a Economia Popular. Mantendo a
crtica s velhas estruturas, esse Ministrio surge praticamente do
zero. Conforme a informao que se obteve nas entrevistas, uma equi-
pe inicial de dez pessoas comeou a estruturao e desenho de suas
polticas. A estratgia adotada para fortalecer a implementao das
polticas foi vincular a esse Ministrio uma srie de rgos governa-
mentais j existentes, que poderiam ser aproveitados para aes como
a capacitao, o registro e o nanciamento para os empreendimentos
de economia popular.
Um dos desaos colocados desde o desenho inicial da Vuelvan
Caras o de massicar sua atuao. At por pretender um alcance to
grande, a prioridade dessa poltica se revela no oramento do Minis-
trio responsvel pela rea, que, para o ano de 2008, corresponde a
U$373.494.451
5
(ONAPE, 2008). Dessa forma, em 2005 foram incor-
porados mais trezentos e cinqenta mil benecirios, que foram cha-
5 Converso de 800.996.200 bolvares fortes para o dlar, segundo a cotao do
Banco Central do Brasil de 31 de dezembro de 2007.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
192
mados de lanceros, pois essa misso seria a ponta de lana da revolu-
o, segundo Chvez. As entrevistas revelam que as estratgias para
incorporar os novos grupos de lanceros foram formuladas pelos pr-
prios dirigentes do Ministrio para a Economia Popular, que promo-
veram, por exemplo, a integrao desses novos grupos nos ambientes
onde os primeiros benecirios j vinham se organizando. Percebe-se
tambm pelas entrevistas que isso foi considerado positivo, pois teria
promovido um alto grau de debate poltico entre os benecirios do
Vuelvan Caras, aumentando a conscientizao desse grupo.
Um dos resultados mais expressivos dessa poltica, que se integra
de forma central no conjunto de polticas do governo venezuelano, foi,
alm da maior conscientizao, um grande aumento no nmero de
cooperativas atuando na Venezuela, nos mais diferentes setores, o que
foi mencionado por vrios entrevistados. No foi possvel determinar o
nmero exato de cooperativas anteriormente existentes na Venezuela,
embora nas entrevistas realizadas se tenha falado em cerca de mil em-
preendimentos, mas, em janeiro de 2008, os dados ociais indicavam
a existncia de 9.950 cooperativas (SUNACOOP, 2008). Apesar disso,
preciso lembrar, como disse uma ex-funcionria do Ministrio para
a Economia Popular e tambm do Ministrio da Agricultura, que de-
pois de uma poltica massiva de investimento para que surjam novas
cooperativas, esperado que haja uma alta taxa de cooperativas que
fracassem ou desapaream nos primeiros anos, por diversos motivos.
Isso justica um segundo momento dessas polticas, que ocorre atual-
mente, em que se fortalecem as cooperativas que permanecem ativas.
Ao longo de todo o governo Chvez verica-se a criao de ino-
vaes institucionais que impactam na poltica de economia popu-
lar venezuelana. o caso, por exemplo, da nova Lei Especial de As-
sociaes Cooperativas, de 2001, e dos dispositivos que defendem a
promoo da economia social como estratgia para a democratizao
do mercado e do capital no Plano de Desenvolvimento Econmico e
Social da Nao, de cumprimento obrigatrio por toda a administra-
o pblica para o perodo de 2001 a 2007 (Diaz, 2006). importan-
te frisar, ainda, que houve, desde 2004, duas alteraes no nome do
Ministrio responsvel pela poltica de economia solidria. Primeiro,
junto com todos os Ministrios da Venezuela, foi incorporado o termo
poder popular, cando ele designado como Ministrio do Poder Po-
pular para a Economia Popular. Mais recentemente, em 2007, o nome
foi alterado para Ministrio do Poder Popular para a Economia Co-
munal. Nenhum dos entrevistados, no entanto, explicou a razo dessa
mudana na denominao.
Outra medida governamental que pode vir a ter grande impacto
na poltica de economia popular, de acordo com todos os entrevista-
193
Marcelo Marchesini da Costa
dos, so os conselhos comunais. Criados em 2006, esses conselhos so
instncias onde os cidados e organizaes da sociedade civil podem
participar da gesto das polticas pblicas, recebendo recursos p-
blicos para tanto. Esses recursos, por sua vez, so administrados por
uma cooperativa, chamada de banco comunal, da qual podem parti-
cipar os cidados que habitam o mbito geogrco abrangido pelo
conselho (Diaz, 2006). Nas palavras de um deputado entrevistado, a
lei dos conselhos comunais uma forma de organizar a comunidade
no somente para que apresente projetos, mas para que, alm de fazer
o projeto que necessita para sua comunidade, tambm possa execut-
lo por meio das cooperativas formadas dentro de seus conselhos co-
munais e, por sua vez, se tornem os controladores dessa atividade.
Ou seja, cumprem as trs funes: a de apresentao do projeto, a de
execuo do projeto e a do controle social desse projeto.
O reforo do poder popular era uma das grandes medidas tratadas
pela proposta de reforma constitucional na Venezuela, encaminhada
no ano de 2007. A proposta de reforma abrangia vrias reas, com
destaque para o reconhecimento da propriedade coletiva, a transfe-
rncia da gesto de empresas estatais para o controle popular, por
meio de conselhos comunais, e a introduo de diversos mecanismos
de democracia direta. Por outro lado, havia tambm itens polmicos
como a possibilidade de reeleio ilimitada do presidente, que foi algo
bastante explorado pela oposio para conseguir derrotar a proposta
no referendo popular. Essa derrota poltica, a primeira sofrida por
Chvez em uma votao desde 1999, pode representar uma mudana
qualitativa na oposio venezuelana, que passa de uma postura gol-
pista para uma maior legitimidade ao reconhecer as regras democr-
ticas. Devido ao pouco tempo transcorrido desde a derrota do projeto
de reforma constitucional, cedo para avaliar o impacto desse even-
to e a possvel mudana qualitativa na oposio, porm necessrio
acompanhar os prximos acontecimentos com ateno pela possvel
ocorrncia de mudanas signicativas.
Vale ainda destacar que a reforma constitucional comporia o que
uma das entrevistadas caracterizou como a terceira etapa da revo-
luo bolivariana, que teria se iniciado em dezembro de 2006 com
a apresentao, pelo presidente Chvez, dos cinco motores consti-
tuintes rumo ao socialismo. Esses motores seriam: a) uma nova Lei
Habilitante, que permite ao presidente legislar por um determinado
perodo, b) a prpria reforma constitucional, c) educao com valores
socialistas, d) uma nova geometria do poder e e) o fortalecimento do
poder comunal.
Por m, uma ltima mudana importante, ocorrida poucos meses
aps a realizao das entrevistas na Venezuela, foi a transformao da
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
194
misso Vuelvan Caras em misso Che Guevara. A denio da misso
agora de um programa de formao com valores socialistas, inte-
grando o tico, ideolgico, poltico e tcnico-produtivo, para contri-
buir na gerao de um maior nvel de satisfao social e transformar o
sistema socioeconmico capitalista em um modelo econmico socia-
lista comunal (MINEC, 2007b). Tambm no est claro, no entanto,
quais mudanas viro com a alterao do nome da poltica pblica.
Origem e caractersticas da poltica
de economia solidria no Brasil
A poltica brasileira de economia solidria surgiu, em nvel nacional,
no ano de 2003. Os anos que antecederam essa origem foram de difu-
so do conceito de economia solidria, de crescimento dos empreendi-
mentos econmicos solidrios e de estruturao de diversas entidades
de apoio e fomento economia solidria. Esses eventos ocorreram
vinculados percepo de um grave problema de desemprego.
Como, nas dcadas de oitenta e noventa do sculo XX, houve n-
veis extremamente baixos de crescimento econmico, o desemprego
nesse perodo chegou a nveis nunca antes atingidos no Brasil, impul-
sionado pela aplicao de polticas de cunho neoliberal. O desempre-
go, medido em funo da populao economicamente ativa passou de
2,7% em 1979 e 3,1% em 1989 para 9,5% em 1999 (Pochmann, 2003).
A alterao na composio da demanda agregada, a natureza da rein-
sero externa, o processo de estruturao empresarial e o padro de
ajuste do setor pblico foram os fatores mais importantes para esse
crescimento do desemprego. O grco 3 apresenta a evoluo das ta-
xas de desemprego no Brasil entre 1990 e 2002.
A reao ao aumento do desemprego por parte dos governos que
aplicaram as polticas neoliberais passou, inicialmente, por negar o
problema. Em seguida, considerou-se que o desemprego seria algo ine-
vitvel frente necessidade de modernizao tecnolgica, atribuindo a
culpa aos prprios desempregados por no serem qualicados. Final-
mente, passou-se a considerar o chamado custo Brasil como culpado
pelo desemprego. Essa seria a estratgia para considerar o trabalha-
dor ainda mais culpado pelo prprio desemprego, uma vez que fato-
res como desejar ter a carteira de trabalho assinada ou a atuao de
um sindicato forte aumentariam o custo da produo, causando ainda
mais desemprego (Pochmann, 2003). Percebe-se, de maneira geral que
esse processo foi semelhante nos demais pases latino-americanos.
A denncia do desemprego causado pelas polticas neoliberais foi
um argumento amplamente utilizado at 2002 pelo Partido dos Tra-
balhadores, seu dirigente Lula e por diversos movimentos sociais que
tradicionalmente o apoiavam, como a Central nica dos Trabalhado-
195
Marcelo Marchesini da Costa
res. Diversos acadmicos e pesquisadores, entre eles Paul Singer, tam-
bm se situavam prximos ao Partido dos Trabalhadores e forneciam
dados para que a percepo do problema do desemprego se tornasse
ainda mais clara. Dessa forma, ao longo de aproximadamente vin-
te anos, o Partido dos Trabalhadores consolidou, junto populao,
uma imagem de defesa do emprego e dos trabalhadores.
Grco 3
Taxa de desemprego no Brasil
Fonte: IBGE/Pnad apud IPEA (2006). Considera porcentagem de indivduos com idade entre 25 e 64 anos,
residentes em reas urbanas.
Nesse contexto, Singer, que j havia sido secretrio municipal na cida-
de de So Paulo durante a gesto do Partido dos Trabalhadores entre
1989 e 1992, em uma nova campanha para a prefeitura, no ano de
1996, contribui na formulao do programa de governo para a disputa
das eleies. Segundo as informaes do prprio Singer, em entrevis-
ta, nessa ocasio ele incluiu, para combater o desemprego, a proposta
de uma poltica de incentivo governamental a uma forma de trabalho
autogestionria e cooperativa. Ainda segundo as informaes de Sin-
ger, caracterizar a poltica como economia solidria foi um processo
bastante casual, sem que houvesse uma reexo terica prvia.
Aps a derrota do Partido dos Trabalhadores na eleio municipal
de 1996, Singer continuou o desenvolvimento de alternativas de ao
para combater o desemprego, reunindo-se com alguns outros profes-
sores universitrios e pesquisadores que comeavam a reetir sobre a
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3,03
4,21
5,85
5,38
5,31
5,24
7,58
6,83
7,59
8,49
8,2
7,92
7,52
%
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
196
economia solidria. Na continuidade desse processo, surgiram grupos
de estudo e, pouco tempo depois, foram criadas as primeiras Incuba-
doras Tecnolgicas de Cooperativas Populares, que eram organizaes
universitrias voltadas para o apoio organizao de cooperativas.
Em paralelo a esse processo, outras iniciativas vinham surgin-
do. Algumas tambm para combater o desemprego e gerar trabalho
e renda, como a Associao Nacional de Trabalhadores e Empresas
de Autogesto, surgida no incio dos anos noventa. Outras entidades
tinham um foco em problemas mais relacionados pobreza, como a
Critas, ligada Igreja Catlica, enquanto outras ainda se preocupam
com problemas como a questo agrria, caso do Movimento dos Tra-
balhadores Rurais Sem Terra. O fato que diversas entidades, tanto
relacionadas ao combate ao desemprego como voltadas para outros
problemas sociais, passaram a atuar com alguma forma de economia
solidria. Parece claro tambm que, no incio, no se sabia o que a
economia solidria, portanto no havia uma opo explcita de traba-
lhar com esse tema. A idia naquele momento era apenas de organizar
os setores populares que vinham sofrendo alguma forma de vulnera-
bilidade social, seja pelo desemprego, pobreza ou excluso.
No nal dos anos noventa, muito em funo da atuao de grupos
ligados universidade que demonstravam uma preocupao maior
em analisar e teorizar sobre a realidade daquele momento, comeou a
aparecer o termo economia solidria como algo que denia o trabalho
dessas entidades, e que, portanto, as unicava.
Seguindo nesse paralelo entre organizaes da sociedade civil e o
Partido dos Trabalhadores, o incio dos anos 2000 trouxe alguns dados
novos e bastante relevantes. Em primeiro lugar, aps a realizao do
II Congresso do Partido dos Trabalhadores, em 1999, alguns de seus
dirigentes teriam dado declaraes imprensa dizendo que o socia-
lismo no existe mais e no reivindicado pelo partido. Segundo as
entrevistas realizadas, isso teria motivado a realizao de um ciclo
de debates sobre socialismo na atualidade, promovidos pelo partido.
Um dos organizadores desses encontros foi Paul Singer. Conforme seu
relato em entrevista, em uma dessas ocasies, ao fazer a defesa de que
a economia solidria seria uma alternativa para a implantao do so-
cialismo, Singer arma ter recebido uma declarao de concordncia
e apoio proposta por parte de Lula.
Outro fato relevante, no que diz respeito s aes de governo,
foi que comeou a haver algumas experincias de polticas pblicas
de economia solidria em prefeituras e governos estaduais. Diversas
entrevistas conrmam que essas experincias foram relevantes para a
construo de uma poltica nacional de economia solidria. Os casos
com maior destaque nesse sentido ocorreram na prefeitura de So
197
Marcelo Marchesini da Costa
Paulo e no governo do Rio Grande do Sul, ambos na gesto do Partido
dos Trabalhadores. Houve tambm um reconhecimento por parte de
diversos entrevistados de que algum tipo de poltica de economia soli-
dria, mesmo que no assumindo formalmente esse nome e no tendo
a mesma participao de movimentos sociais, j existia mesmo no go-
verno federal durante a presidncia de Fernando Henrique Cardoso.
J por parte da articulao dos movimentos sociais, o momento
que recebeu maior destaque nas entrevistas, no incio do sculo XXI,
foram os Fruns Sociais Mundiais. Participaram desses Fruns, desde o
incio, diversas entidades que atuavam com economia solidria. Foram
realizadas ocinas e palestras voltadas especicamente para o tema,
promovendo uma maior articulao desse movimento, at chegar a um
ponto em que o grupo de trabalho de economia solidria do Frum
Social Mundial enviou, em 2003, uma solicitao formal ao presidente
Lula para que fosse criada uma poltica pblica de economia solid-
ria. Alm disso, como resultado dessa articulao, em 2003 foi criado
o Frum Brasileiro de Economia Solidria, e comearam tambm as
articulaes de vrios Fruns Estaduais de Economia Solidria.
Em 2002, Lula foi eleito presidente do Brasil, depois de uma
campanha que priorizou o problema do desemprego, armando ser
necessrio criar 10 milhes de novos empregos no Brasil (PT, 2002).
Durante a entrevista realizada com Paul Singer, este revelou um deba-
te que ocorreu na vspera do incio do governo, quando j estava de-
terminado que a economia solidria teria um espao no novo governo.
Segundo Singer, chegou a haver uma indicao do presidente Lula de
que ele seria designado para a diretoria social do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES), mas os movimentos
de economia solidria defendiam que fosse criada uma Secretaria Na-
cional de Economia Solidria (SENAES) no Ministrio do Trabalho
e Emprego. Tanto na entrevista com Singer, como em outras, essa
opo foi justicada por questes como a necessidade de vincular a
economia solidria ao rgo do governo que trata do mundo do traba-
lho e, ao mesmo tempo, de debelar o mito de que o nico mundo do
trabalho que existe o da carteira de trabalho assinada. H, porm,
rumores de que outro fator que pesou na deciso foi o fato de j esta-
rem nessa altura indicados Carlos Lessa como presidente do BNDES
e Luiz Fernando Furlan como ministro do desenvolvimento, indstria
e comrcio exterior. Como as orientaes polticas de Lessa e Furlan
apresentavam diversos atritos entre si, e como o BNDES formal-
mente vinculado a esse Ministrio, temia-se que Singer e a poltica de
economia solidria seriam desgastados por esses atritos.
Naquele momento j havia, ademais, uma percepo de que a pol-
tica de economia solidria teria que desenvolver aes de forma trans-
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
198
versal com os demais rgos do governo federal. Nesse sentido, estar
em Braslia, sede da administrao pblica federal brasileira e, portan-
to, do Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE), seria muito mais inte-
ressante do que car no Rio de Janeiro, onde se localiza o BNDES. Por
m, na vspera da posse de Lula, o prprio Singer quem levou a posi-
o dos movimentos sociais para o debate com a equipe de transio do
governo Lula, e assegurou a criao da SENAES no MTE.
Essa questo do local institucional da poltica de economia solid-
ria foi um dos poucos pontos de polmica na I Conferncia Nacional
de Economia Solidria, realizada em 2006. Nessa oportunidade, os
participantes se dividiram entre a proposta de que a economia solid-
ria deveria continuar como uma secretaria no Ministrio do Trabalho
e Emprego, a proposta de que deveria ser criado um Ministrio espe-
cco para a rea e a proposta de que fosse criada uma secretaria espe-
cial de economia solidria, ligada Presidncia da Repblica. Venceu
a proposta defendida, entre outros, pelo secretrio Paul Singer, de que
continuasse como Secretaria Nacional de Economia Solidria, no Mi-
nistrio do Trabalho e Emprego.
Conforme armou Singer em entrevista, a poltica pblica imple-
mentada pela SENAES incorporou inteiramente a plataforma cons-
truda pelo Frum Brasileiro de Economia Solidria. Seu objetivo
central promover o fortalecimento e a divulgao da economia soli-
dria, visando gerao de trabalho e renda, incluso social e promo-
o do desenvolvimento justo e solidrio (SENAES, 2007). Atribui-se
grande nfase transversalidade dessa poltica, que deveria se mate-
rializar em aes com outros ministrios e rgos do governo federal,
alm de parcerias com governos estaduais, municipais e organizaes
da sociedade civil. A justicativa para a poltica se foca realmente na
questo do desemprego e da precarizao das relaes de trabalho. Os
objetivos especcos envolvem a articulao de polticas de nanas
solidrias, a reformulao do marco legal de cooperativas e outros
empreendimentos solidrios, a difuso e fortalecimento de empreen-
dimentos autogestionrios, a produo de conhecimento voltado para
a economia solidria e ainda o fortalecimento de espaos de organiza-
o e participao da sociedade civil (SENAES, 2007).
Quanto ao pblico-alvo da poltica de economia solidria brasilei-
ra, aponta-se para trabalhadores em risco de desemprego, desempre-
gados e autnomos, cooperativas, empresa autogestionrias, associa-
es, agncias de fomento economia solidria e fruns municipais
e regionais de desenvolvimento (Brasil, 2007). O fato de o pblico vi-
sado ser mais restrito est ligado ao oramento bem mais modesto do
que na poltica venezuelana. Alm disso, ao longo dos primeiros qua-
tro anos da poltica de economia solidria no Brasil, houve redues
199
Marcelo Marchesini da Costa
signicativas do oramento inicialmente destinado ao Programa Eco-
nomia Solidria em Desenvolvimento. Esse foi o nome que a poltica
pblica recebeu no Plano Plurianual de 2004-2007. Trata-se da lei que
dene o planejamento de aes do governo federal brasileiro e o ora-
mento inicialmente previsto para um perodo de quatro anos. Para o
ano de 2008 a proposta oramentria do Programa Economia Solid-
ria em Desenvolvimento equivale a U$40.470.621
6
(MPOG, 2008).
Mesmo estando claro nas denies legais da poltica pblica de
economia solidria no Brasil que o desemprego a maior justicativa
dessa poltica, ainda h atores que tm outra opinio sobre suas prin-
cipais razes. Certos analistas armam que a poltica de economia
solidria prioritariamente voltada para o combate pobreza urbana,
ainda que seu impacto geral ainda seja limitado (Andrews, 2004). H
autores que defendem que essas polticas podem ser uma frente de
luta pela democratizao e pela construo de um Estado republi-
cano, pois elas reconheceriam um novo ator social e poltico que
o movimento da economia solidria. Alm disso, essa mesma viso
destaca que polticas desse tipo resgatam a idia do Estado indutor
de desenvolvimento e distribuidor da riqueza, tambm incentivando a
organizao social (Schwengber, 2005).
Cabe acrescentar, com base nas entrevistas realizadas, que tam-
bm h, no caso brasileiro, a compreenso das diculdades que a es-
trutura governamental acarreta para a poltica de economia solidria.
Segundo um dos dirigentes da SENAES, no incio, o trabalho da se-
cretaria era muito mais espontneo. Com o tempo, a estrutura gover-
namental acabou restringindo-os de certa forma. Tambm se faz uma
avaliao de que seriam necessrias novas bases para essa poltica,
mas isso no parece estar em discusso para implementao no curto
prazo.
Essa restrio, decorrente da incorporao da economia solidria
no governo, parece estar colocada com mais fora ainda para as orga-
nizaes da sociedade civil. Se for possvel compreender que a espon-
taneidade inicial da SENAES foi um sinal da falta de estrutura dessa
secretaria, o mesmo no vale para as organizaes da sociedade civil.
Do incio dos anos noventa at 2002, o movimento de economia soli-
dria teve um crescimento bastante relevante, com base na sua auto-
organizao e autonomia. A entrevista com representantes do Frum
Brasileiro de Economia Solidria aponta claramente que hoje essas
mesmas organizaes, pelo menos em sua maioria, ou em seus fruns
de articulao, no possuem mais a mesma capacidade de iniciativa
6 Converso de 71.633.000 reais para o dlar, segundo a cotao do Banco Central
do Brasil de 31 de dezembro de 2007
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
200
e comportamento autnomo. Os representantes do Frum Brasileiro
de Economia Solidria conrmaram que sua atuao muito focada
nas aes da SENAES, assim como reconheceram que, mesmo tendo
crticas ao governo Lula, no se sentem confortveis para manifestar
essas crticas, devido existncia da secretaria de economia solidria,
em conjunto com quem desenvolvem atividades.
Os atores que compe o campo da economia solidria no Brasil,
aps o incio da SENAES, passaram a se articular de forma muito mais
clara em um campo que envolve os empreendimentos econmicos soli-
drios (EES), ou seja, as cooperativas, associaes ou grupos que efeti-
vamente produzem ou realizam suas atividades com base na economia
solidria (SENAES, 2006). Tambm fazem parte desse campo os gesto-
res de polticas pblicas de economia solidria, que se organizam em
uma rede j estruturada, e as entidades de apoio e fomento, que renem
universidades, organizaes no-governamentais, outras associaes,
fundaes e agncias de desenvolvimento (Frana Filho, 2006).
Em termos de resultados da poltica pblica, todos os entrevis-
tados armaram que houve um crescimento do nmero de empreen-
dimentos econmicos solidrios, o que envolve no s cooperativas,
mas tambm associaes e outros grupos, inclusive informais. At
o nal de 2007, foram identicados 21.578 EES, dos quais cerca de
metade foram criados a partir do ano de 2001 (SIES, 2008). Essas
informaes esto disponveis graas a uma ao que foi fortemen-
te valorizada tanto pelos atores governamentais entrevistados, como
pelos no governamentais, que foi o Sistema Nacional de Informa-
es em Economia Solidria (SIES) e o Atlas da Economia Solidria
no Brasil. Eles mapearam quantos so, onde esto e como atuam os
EES brasileiros.
Por m, necessrio analisar a avaliao da poltica pblica de
economia solidria que foi feita pelo prprio governo federal brasi-
leiro. Nesse estudo, a poltica de economia solidria foi considerada
frgil por se nanciar com recursos que podem ser retidos ou desti-
nados a outras nalidades pela rea econmica do governo. Ou seja,
os recursos da SENAES no so vinculados, o que possibilita redu-
es oramentrias com ocorreu nos primeiros anos de existncia da
secretaria. Alm disso, critica-se o carter discricionrio da poltica,
considerado problemtico porque possibilita a caracterizao dessas
polticas de trabalho como concesso do governo (IPEA, 2006). J a
viso de outros autores, que se colocam como crticos do governo Lula
como um todo, de que a SENAES, bem como outros setores do go-
verno reivindicados ou relacionadas a movimentos sociais e populares
progressistas, tm alcance limitado ou sequer tm suas polticas im-
plementadas (Borges Neto, 2005).
201
Marcelo Marchesini da Costa
Consideraes finais
Brasil e Venezuela vivenciaram, nos anos noventa, ciclos muito seme-
lhantes, principalmente devido implementao de polticas neoli-
berais. Nesse momento, porm, j havia ocorrido uma diferenciao
fundamental entre esses pases, relacionada com a reforma do siste-
ma poltico, que ocorreu no Brasil com a Constituio de 1988 e s
ocorreu na Venezuela com o governo Chvez, uma dcada depois.
Seria um grande reducionismo atribuir apenas ao processo cons-
tituinte do Brasil e da Venezuela as diferenas entre esses pases, po-
rm necessrio reconhecer que nesses momentos se dene uma srie
de questes importantes para a formao da agenda governamental.
Os recursos que cada ator possui, suas formas de interao, proble-
mas prioritrios e alternativas de ao governamental so apontados
no processo constituinte. Trata-se, alm disso, de um momento privi-
legiado para medir a disposio da populao para aceitar determina-
das aes, varivel do uxo poltico de extrema importncia e difcil
mensurao.
A teoria sobre formao da agenda governamental no d grande
ateno para os processos constituintes, o que deve ser compreendido
pelo fato de serem teorias formuladas em sua maioria nos Estados
Unidos, onde o tempo de existncia da Constituio e seu reexo no
sistema poltico no se comparam com o que se encontra na maioria
dos pases latino-americanos. Na Amrica Latina tem sido muito mais
freqente a elaborao de novas constituies.
Posto isso, deve-se considerar que, no nal dos anos noventa, ha-
via uma percepo de diversos problemas sociais no Brasil e na Vene-
zuela. A condio de pobreza e excluso social na Venezuela passou
a ser vista como um problema prioritrio, para o qual havia uma al-
ternativa no uxo poltico, representada pela candidatura de Chvez,
que se diferenciava claramente do restante dos atores poltico-parti-
drios venezuelanos. J no caso brasileiro, a condio do mercado de
trabalho, com alto desemprego, foi o problema que mais centralizou
a ateno dos atores no uxo poltico que representavam uma alter-
nativa ao governo vigente. importante considerar, no entanto, que
havia coincidncia de vrios desses problemas nos dois pases, o que
poderia levar construo de alternativas semelhantes. Entretanto,
no Brasil optou-se por preservar o marco institucional construdo no
nal dos anos 1980, enquanto, na Venezuela, a primeira medida toma-
da foi justamente a elaborao da nova Constituio. Ou seja, havia
clareza de que, para solucionar os problemas, seria necessrio primei-
ro resolver o problema de uma estrutura institucional inadequada. O
curioso no Brasil foi o Partido dos Trabalhadores no ter optado por
uma mudana institucional, quando foi justamente esse partido que
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
202
levantou os questionamentos mais severos atual Constituio brasi-
leira na poca da sua elaborao. Ou seja, ao longo do perodo de im-
plementao de polticas neoliberais, o PT passou de um questionador
da Constituio a seu defensor.
A alternativa de criar uma poltica pblica de economia solid-
ria na Venezuela surgiu, desde antes do governo Chvez, por meio da
atuao do movimento de cooperativistas venezuelanos. A difuso de
idias sobre a economia popular ganhou fora nos anos seguintes,
na medida em que o governo procurou alternativas para combater
o problema da pobreza e excluso e se deparou com uma oposio
radicalizada por parte de grupos empresariais, partidos polticos tra-
dicionais e grupos de mdia. Nessa trajetria, ao mesmo tempo em
que as idias sobre uma poltica pblica de economia popular iam
se recombinando e sendo incorporadas pelos atores governamentais,
percebeu-se que o problema das estruturas e instituies inadequadas
no era apenas uma questo governamental, mas da prpria socieda-
de capitalista. Dessa forma, as idias sobre uma poltica de economia
solidria passaram a ser consideradas no apenas para combater pro-
blemas como a pobreza, mas para alterar o prprio sistema socioeco-
nmico venezuelano, rumo ao socialismo do sculo XXI.
A difuso e seleo de idias, resultando na formao da polti-
ca de economia solidria brasileira, por sua vez, um processo que
ocorre em grande parte na sociedade civil, ainda que as experincias
governamentais de prefeituras e governos estaduais tambm tenham
auxiliado na especicao das alternativas de ao. A articulao de
organizaes da sociedade civil de diversas reas foi permitindo a di-
fuso das idias, juntamente com eventos, pesquisas e publicaes
sobre o assunto. Um ator, no entanto, central nesse processo, pois
representa claramente o papel de empreendedor de polticas pbli-
cas. Trata-se de Paul Singer, que soube utilizar seu elevado reconheci-
mento como economista e militante de longa trajetria para difundir
a idia da economia solidria nos crculos dirigentes do Partido dos
Trabalhadores. Alm disso, sua atuao no cou restrita ao partido,
pois Singer colaborou muito para o surgimento dessa poltica pblica
tambm ao promover aes nas universidades, participar de espaos
de articulao e publicar artigos e livros sobre o tema.
Houve, portanto, uma denio prvia, ao longo do processo de di-
fuso das idias sobre economia solidria, no caso brasileiro, de quem
seriam os atores envolvidos com essa poltica pblica. Esse mesmo
processo no ocorreu na Venezuela. Mesmo com um movimento pio-
neiro de cooperativistas que pautavam essa questo, a poltica pblica
apareceu como uma opo para o governo com base em uma outra re-
alidade, que era o desao poltico de superar os dois eventos cruciais
203
Marcelo Marchesini da Costa
que ocorreram em 2002: a tentativa de golpe e a sabotagem petroleira.
Dessa forma, o que deniu a origem da poltica venezuelana foram os
atores que no iriam participar das denies dessa poltica, ou seja,
os grupos historicamente privilegiados. Uma entrevistada, que conhe-
ce profundamente as duas polticas pblicas aqui analisadas, armou
que a diferena fundamental entre as polticas brasileira e venezuela-
na de economia solidria que, no Brasil, pretende-se incluir quem
est de fora, enquanto na Venezuela a inteno substituir quem
beneciado pela ao governamental. Sendo assim, faz sentido que,
no caso brasileiro, exista a denio prvia, em linhas gerais, de quem
faz parte do grupo que se deseja incluir, enquanto no venezuelano se
deniu quem deveria ser substitudo.
O que se caracteriza, dessa forma, , na Venezuela, um modelo de
formao da agenda governamental de mobilizao, j que a iniciati-
va e deciso de implementar a poltica so basicamente do presiden-
te Chvez. Porm necessita-se do apoio e organizao popular para
implementar as aes. J no Brasil, o modelo em que se enquadra a
poltica de economia solidria o de iniciativa externa, j que as orga-
nizaes da sociedade se articularam para reivindicar a poltica.
Nos dois pases, o uxo poltico foi fundamental para a criao
das polticas pblicas de economia solidria. A diferena fundamen-
tal que a janela de oportunidade para tanto, no Brasil, ocorreu de
maneira bem estruturada, no momento das eleies presidenciais. Es-
tas revelaram claramente uma disposio nacional de priorizar reas
como a gerao de trabalho e renda. J na Venezuela, o uxo poltico
surgiu a partir de decises estratgicas da oposio ao governo, que,
alm de no terem sido bem sucedidas, receberam forte oposio po-
pular, criando as condies para que o governo avanasse em novos
rumos, para substituir o modo de produo dominante.
As caractersticas das polticas pblicas resultantes tambm so
reveladoras de suas origens. Enquanto no Brasil foi criada apenas
uma secretaria no Ministrio do Trabalho para lidar com a economia
solidria, na Venezuela foi criada inicialmente uma misso, para fugir
dos problemas da estrutura governamental, e depois um Ministrio,
que na verdade implementa uma poltica central para todo o governo.
Alm disso, enquanto no caso brasileiro uma preocupao importante
mapear e conhecer o que existe sobre economia solidria, na Vene-
zuela a preocupao massicar a atuao, com grande nfase na
formao tcnico-poltica dos cidados.
Assim, ca evidente que a economia popular e solidria compre-
endida de forma semelhante em seu contedo, porm muito diferen-
te nos objetivos da poltica pblica. A poltica venezuelana se insere
como eixo central em um projeto que se proclama revolucionrio, e
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
204
o ser, na medida em que consiga substituir o modo de produo do-
minante e ainda criar condies para que a populao se organize de
forma autogestionria. Por outro lado, a poltica brasileira cumpre o
papel de forar o Estado a reconhecer o funcionamento de um outro
tipo de economia no interior do sistema capitalista, mas sem conse-
guir pautar a transformao desse sistema. Dessa maneira, a prpria
organizao dos atores da economia solidria possibilita que eles me-
lhorem suas condies de pautar essa poltica, desde que no tentem
extrapolar essa poltica para reas centrais do governo Lula.
A partir do caso das polticas de economia popular e solidria
possvel levantar hipteses sobre algumas caractersticas gerais
do processo de formao da agenda governamental no Brasil e na
Venezuela. No processo revolucionrio que est em curso na Vene-
zuela, o uxo poltico assume um papel fundamental, pois a partir
da disposio nacional e comportamento dos atores polticos que se
determina o ritmo e as possibilidades de avano das polticas imple-
mentadas. Em funo disso, se destaca uma ambigidade do sistema
poltico que vem sendo construdo, j que o presidente Chvez pos-
sui um papel fundamental na determinao das aes, caracterizan-
do certa centralizao, ao mesmo tempo em que se refora o poder
popular, por meio de iniciativas como os conselhos comunais e as
cooperativas. Isso ocorre para minimizar a possibilidade de grupos
de interesse como os empresrios ou a mdia voltarem a ameaar o
governo e suas polticas pblicas.
Por sua vez, no Brasil, o governo Lula demonstra, na formao de
sua agenda governamental, estar disposto a desenvolver aes focadas
em reas e grupos especcos, sem que isso comprometa os aspectos
centrais de suas polticas, que incorporam as caractersticas neolibe-
rais. Esse tipo de ao tambm possui ambigidades, j que atende
parcialmente s reivindicaes de grupos de interesse, porm, quando
lida com movimentos sociais acaba por comprometer a autonomia
desses movimentos. Essas caractersticas gerais, no entanto, so hi-
pteses que precisariam ser testadas em um estudo mais amplo, que
envolvesse diversas reas e no apenas a economia solidria.
Os estudos sobre formao da agenda governamental podem re-
velar muito sobre um determinado governo, seus projetos e mesmo
sobre uma determinada conjuntura histrica. Estudos comparativos
possibilitam esse tipo de reexo, ao mesmo tempo em que auxiliam
na identicao de potencialidades e contradies dos processos ana-
lisados. O que se percebe no caso das polticas de economia solidria
no Brasil e na Venezuela que revelam projetos bastante distintos.
Conforme um entrevistado de movimentos sociais brasileiros, a dife-
rena que na Venezuela tem um projeto, e no Brasil no tem proje-
205
Marcelo Marchesini da Costa
to. Trata-se de uma poltica que central para o governo venezuela-
no, enquanto absolutamente marginal para o governo brasileiro.
A Venezuela tem, com essa poltica, a possibilidade de construir
uma nova forma de socialismo e uma sociedade mais igualitria e
democrtica. Antes, no entanto, preciso cuidar para que as medidas
que esto sendo tomadas sejam sustentveis, tendo apoio e participa-
o popular na sua construo, sob o risco de perpetuar o protagonis-
mo estatal, com fracasso econmico e riscos para a democracia. J
no Brasil, essa poltica pode ampliar a estrutura e as possibilidades
para um setor necessariamente marginal do sistema socioeconmico,
que trabalhe com economia solidria. O risco, no entanto, que os
movimentos sociais que vinham sendo construdos no Brasil quem
totalmente desvinculados de um projeto de transformao social, na
medida em que se comprometem cada vez mais com um governo que
no compartilha desse projeto de transformao.
Referncias
Andrews, Christina W. 2004 Anti-Poverty policies in Brazil:
Reviewing the Past Ten Years en International Review of
Administrative Sciences (SAGE Publications) v.70, p.477-488.
Baumgartner, Frank R.; Jones, Bryan D. 1991 Agenda Dynamics
and Policy Subsystems en The Journal of Politics (University of
Texas Press) Vol.53, n4, noviembre p.1044-1074.
Birkland, Thomas 2001 An Introduction to the Policy Process:
theories, concepts, and models of public policy making (New York:
M.E.Sharpe).
Borges Neto, Joo Machado 2005 Governo Lula: uma opo
neoliberal en Paulo, Joo Antnio (org.) Adeus ao
desenvolvimento: a opo do governo Lula (Belo Horizonte:
Autntica).
Brasil 2007 Lei 10.933, de 11 de agosto de 2004. Plano Plurianual
2004-2007. Anexo II. Disponvel em <https://www.planalto.gov.
br/ccivil/_Ato2004-2006/2004/Lei/anexos/lei10933-04/Anexo-II.
pdf . Acesso em 01.fev.2007.
Camargos, Luiz Rogrio Resenha 2004. Kuczynski, Pedro-Pablo;
Williamson, John (orgs.) Depois do Consenso de Washington:
Retomando o Crescimento e a Reforma na Amrica Latina.
So Paulo: Saraiva, 2003 en Revista de Economia Poltica (So
Paulo), vol.24, n 4(96), out./dez.
Carreiro, Yan 2004 A eleio presidencial de 2002: uma anlise
preliminar do processo e dos resultados eleitorais en Revista de
Sociologia e Poltica (Curitiba) n 22, jun, p.179-194.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
206
CEPAL Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe
2007 Anuario Estadstico de Amrica Latina y el Caribe, 2006
Disponvel em <http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/
publicaciones/xml/3/28063/P28063.xml&xsl=/deype/tpl/p9f.
xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl> Acesso em 01.jan. 2007.
Chvez, Hugo 2007 Discurso de la unidad (Caracas: Ediciones
Socialismo del Siglo XXI).
Cobb, Roger; Ross, Jennie-Keith.; Ross, Mark Howard 1976 Agenda
Building as Comparative Political Process en The American
Political Science Review, mar. v.70, n1, p.126-138.
Cochran, Charles L.; Malone, Eloise F. 1995 Public Policy:
Perspectives and Choices (New York: McGraw Hill).
Coutinho, Marcelo 2006 Movimentos de Mudana Poltica na
Amrica do Sul Contempornea en Revista de Sociologia
Poltica (Curitiba) n 27. nov.
Dagnino, Evelina 2004 Sociedade civil, participao e cidadania:
de que estamos falando? en Mato, Daniel (coord.) Polticas de
cidadania e sociedade civil em tempos de globalizao (Caracas:
FACES, UCS) p. 95-110.
Diaz, Benito 2006 Polticas pblicas para la promocin de
cooperativas en Venezuela (1999-2006) en Revista Venezolana de
Economia Social (Trujillo: Universidad de los Andes) Ano 6, n
11, p.149-183.
Frana Filho, Genauto Carvalho 2002 Terceiro Setor, Economia
Social, Economia Solidria e Economia Popular: traando
fronteiras conceituais en Bahia Anlise & Dados (Salvador),
v.12, n 1, jun, p.9-19.
Frana Filho, Genauto Carvalho 2006 Economia solidria e
movimentos sociais en Polticas Pblicas de Economia Solidria:
por um outro desenvolvimento (Recife: UFPE).
Frana Filho, Genauto Carvalho; Laville, Jean-Louis 2004 Economia
Solidria: uma abordagem internacional (Porto Alegre: UFRGS).
Franklim, Cleber Batalha 2006 Segurana e Defesa nas relaes
entre o Brasil e a Venezuela Ponencia presentada em el 30
Encontro Anual da ANPOCS (Caxambu).
Frey, Klaus 2000 Polticas pblicas: um debate conceitual e
reexes prtica da anlise de polticas pblicas no Brasil en
Planejamento e Polticas Pblicas n21, jun.
IPEA. Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada 2006 O estado de
uma nao mercado de trabalho, emprego e informalidade, 2006
Paulo Tafner, editor. (Rio de Janeiro: IPEA).
207
Marcelo Marchesini da Costa
Kingdon, John 1995 Agendas, Alternatives and Public Policies 2.ed.
(New York: Longman).
Kliksberg, Bernardo 2005 Public administration in Latin America:
promises, frustrations and new examinations en International
Review of Administrative Sciences Vol.71, p.309-326.
Laville, Jean-Louis; Frana Filho, Genauto Carvalho 2006
Concluso en Frana Filho, Genauto Carvalho et al.(orgs.)
Ao pblica e economia solidria: uma perspectiva internacional
(Porto Alegre: UFRGS).
Maingon, T. 2004 Poltica social em Venezuela: 1999-2003 em
Cuadernos del Cendes Vol.21, n.55
Marques, Rosa Maria; Mendes, quilas 2006 O social no governo
Lula: a construo de um novo populismo em tempos de
aplicao de uma agenda neoliberal en Revista de Economia
Poltica (So Paulo) Vol. 26, n1 (101), p.58-74. Jan./mar.
Maya, Margarita Lpez; Lander, Luis 2001 Ajustes, costos sociales
y la agenda de los pobres em Venezuela: 1984-1998 en Sader,
Emir El ajuste estructural em Amrica latina: costos sociales y
alternativas (Buenos Aires: CLACSO).
MINEC 2007a Ministerio del Poder Popular para la Economa
Comunal Disponvel em <http://www.minep.gov.ve>. Acesso em:
26.jan.2007a.
MINEC 2007b Ministerio del Poder Popular para la Economa
Comunal Disponvel em <http://www.minep.gov.ve/contenido.
php?id=176>. Acesso em: 28.out.2007b.
MPOG 2008 Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto
Disponvel em < http://www.planejamento.gov.br/orcamento/
conteudo/orcamento_2008/orcamento_2008.htm> Acesso em:
01.jan.2008
ONAPE 2008 Ocina Nacional de Presupuesto Disponvel em http://
www.ocepre.gov.ve/. Acesso em: 01.jan.2008.
Pochmann, Mrcio 2003 Desempleo y polticas de empleo: los retos
del gobierno de Lula en Nueva Sociedad (Buenos Aires) n.184,
p.102-114, mar/abr.
PT 2002 Caderno Temtico do Programa de Governo: Mais e Melhores
Empregos 2002 (So Paulo: PT).
Riutort, M.;Balza, R. 2001 Salario real, tipo de cambio real y pobreza
em Venezuela: 1975-2000 (Caracas: UCAB, IIES)
Sallum Jnior, Braslio 2003 Metamorfoses do Estado brasileiro no
nal do sculo XX en Revista Brasileira de Cincias Sociais. Vol.
18, n52, p.35-54, jun.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
208
Samuels, D 2004 From Socialism to Social Democracy: Party
Organization and the Transformation of the Workers Party
in Brazilen Comparative Political Studies Vol. 34,
p. 999-1024, nov.
SENAES 2006 Atlas da Economia Solidria no Brasil 2005 (Braslia:
MTE, SENAES).
SENAES 2007 Secretaria Nacional de Economia Solidria Disponvel
em <http://www.trabalho.gov.br/ecosolidaria/prog_default.asp>.
Acesso em: 26.jan.2007.
Scherer-Warren, Ilse 2006 Das mobilizaes s redes de movimentos
sociais en Revista Sociedade e Estado (Braslia) v.21, n1, p.109-
130, jan./abr.
SIES 2008 Sistema Nacional de Informaes em Economia Solidria
Disponvel em < http://www.trabalho.gov.br/ecosolidaria/sies.
asp#> Acesso em: 01.jan.2008.
Singer, Paul 1998 Uma utopia militante: repensando o socialismo
(Petrpolis: Vozes).
Singer, Paul 2002 A recente ressureio da economia solidria no
Brasil en Santos, Boaventura de Sousa (org.) Produzir para viver
(Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira).
Singer, Paul 2003 Economia solidria: um modo de produo e
distribuio en Singer, Paul; Souza, Andr Ricardo (orgs.) A
economia solidria no Brasil: a autogesto como resposta ao
desemprego (So Paulo: Contexto).
Siqueira, Carlos Eduardo; Castro, Hermano; Arajo, Tnia Maria
2003 A globalizao dos movimentos sociais: resposta social
Gobalizao Corporativa Neoliberal en Cinc. Sade Coletiva
(Rio de Janeiro) Vol.8, n4, p.847-858.
Souza, Celina 2006 Polticas Pblicas: uma reviso da literatura en
Sociologias (Porto Alegre) ano 8, n 16, p.20-45, jul./dez.
Schwengber, ngelo Maria 2005 Polticas Pblicas de Economia
Solidria e Gestores Pblicos en Mercado de Trabalho (Braslia:
IPEA) v. 28, set.
Stone, Denise 1989 Causal stories and the formation of policy
agendas en Political Science Quarterly Vol 104, n 2, p.281-300.
SUNACOOP 2008 Superintendencia Nacional de Cooperativas
Disponvel em <http://www.sunacoop.gob.ve/> Acesso em 01.jan.
2008.
Touraine, Alan 2006 Entre Bachelet y Morales, existe uma izquierda
em Amrica Latina? en Nueva Sociedad (Buenos Aires) n 205.
set./out
209
Marcelo Marchesini da Costa
Villa, Rafel Duarte 2005 Venezuela: mudanas polticas na era
Chvez en Estudos Avanados (So Paulo) Vol.19, n55. p. 153-
172, set./dez.
Villanueva, Luis Aguilar 2000 Estudio Introductorio en Problemas
pblicos y agenda de gobierno (Mxico: Miguel Angel Porra).
Zahariadis, Nikolaos 2003 Ambiguity and Choice in Public Policy:
Political Decision Making in Modern Democracies (Washington:
Georgetown University Press)
211
Federico Traversa*
La izquierda uruguaya
frente al dilema redistributivo
La experiencia del Frente Amplio,
de la oposicin al gobierno, 1971-2008
Introduccin
1
El 31 de octubre de 2004, con el 50,4% de los votos vlidos, el Frente
Amplio (FA), coalicin de partidos polticos de izquierda fundada en
1971, consigui acceder por primera vez a la presidencia de la Rep-
blica del Uruguay. El triunfo electoral coloc al FA en una situacin
indita. Como fuerza poltica, el FA siempre ha dejado en claro su
compromiso de conseguir mayores grados de igualdad econmica en-
tre los uruguayos. Condenado a la oposicin, el FA no haba tenido
nunca el poder poltico para llevar adelante su programa. Sin embar-
go, desde el 1 de marzo de 2004 encabeza un gobierno de partido:
ha integrado con ciudadanos de su eleccin todos los ministerios y
cuenta con mayora parlamentaria tanto en la Cmara de Senadores
como en la de Diputados.
En los ltimos cinco aos, esta situacin se ha repetido en Amrica
Latina. Fuerzas polticas percibidas como situadas a la izquierda han
obtenido triunfos electorales en distintos pases: Brasil, Chile, Bolivia,
1 Quisiera agradecer a Ricardo Spaltenberg el estmulo y la orientacin constante
que como tutor brind a la investigacin cuyos resultados resume este artculo.
* Uruguayo, politlogo. Docente e Investigador de la Universidad de la Repblica,
Uruguay.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
212
Venezuela y el Uruguay, entre otros. La lista podra ser ms amplia si
tomramos en cuenta el siguiente criterio: en la gran mayora de las
elecciones latinoamericanas que han tenido lugar en el primer lustro
del siglo XXI, han triunfado candidatos con un discurso crtico sobre
el liberalismo econmico de la dcada del noventa.
2
Esto no resulta
extrao, ya que a pesar de la radicalidad de las polticas de apertura
comercial, de privatizaciones y de desregulacin laboral de la dcada
liberal las promesas de la derecha no se cumplieron. Amrica Latina
creci un 14% en el perodo 1990-2000, mucho menos que durante el
perodo de fuerte intervencin econmica estatal comprendido entre
1950 y 1970.
Por otro lado, mucho ha empeorado: Amrica Latina no slo con-
tina siendo la regin ms desigual del mundo, sino que la dcada
liberal agudiz esta caracterstica. En la gran mayora de los pases
se produjo durante el perodo 1990-2000 una gran concentracin del
ingreso: los ricos son ms ricos y los pobres ms pobres. Tomando en
cuenta este contexto, no resultan extraos los triunfos electorales de
la izquierda latinoamericana, que ha prometido mejorar la situacin
de los ms desfavorecidos.
Sin embargo, una sensacin de decepcin ya parece recorrer mu-
chos pases, pues la izquierda en el gobierno se parece muchas veces
demasiado a la derecha. Algunos se apresuran a clasicar rpidamen-
te a los nuevos gobiernos, y se habla de la existencia de dos izquier-
das: izquierdas responsables y modernas como las de Chile, Brasil y
el Uruguay, e izquierdas populistas y anticuadas como las de Venezue-
la y Bolivia (Castaeda, 2006). Otros hacen una clasicacin similar
pero totalmente opuesta en su adjetivacin: los modernos aparecen
como faltos de compromiso con los valores tradicionales de la izquier-
da, y los populistas son aclamados como los nicos representantes
del verdadero espritu revolucionario antiimperialista.
En nuestra opinin, las experiencias de la izquierda gobernante
en Amrica Latina deben analizarse y comprenderse en funcin de
la realidad econmica, social, y poltica de cada pas. Con seguridad,
la estructura material de cada pas ofrece incentivos y restricciones
distintos a la dimensin ideolgica y programtica de los proyectos
polticos (Traversa, 2008). As, en este trabajo, ms que abrir un jui-
cio crtico sobre la izquierda uruguaya, se intentar ofrecer algunas
2 Enumeremos: Hugo Chvez en Venezuela, Ricardo Lagos en Chile, Incio Lula
da Silva en Brasil, Nstor Kirchner en la Argentina, Tabar Vzquez en el Uruguay,
Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, y Fernando Lugo en Paraguay;
todos ellos triunfaron en elecciones en las cuales su principal oponente defenda po-
lticas ms liberales. Es evidente que, ms all de cmo han gobernado, estos lderes
fueron elegidos como una opcin de izquierda en sus respectivos pases.
213
Federico Traversa
hiptesis para explicar las estrategias de acumulacin poltica del FA
3
desde su fundacin en 1971 hasta la obtencin del gobierno en 2005.
Asimismo, se ofrecer una evaluacin de la accin de gobierno
del FA a la luz de los principios rectores de izquierda que ha revindi-
cado. Nuestra hiptesis fundamental es que el contexto econmico y
poltico del Uruguay, y su insercin en el mundo, han favorecido un
progresivo decantamiento programtico del FA en favor de propues-
tas de redistribucin progresiva del ingreso, por encima de propuestas
maximalistas de reestructuracin radical del aparato productivo.
Luego de obtener el triunfo en 2004, el gobierno del FA parece
haber actuado de acuerdo con estos cambios programticos, desa-
rrollando una serie de reformas institucionales que han fortalecido
las capacidades redistributivas del Estado en favor de los sectores de
menores ingresos, en un modelo que hemos denominado socialde-
mocracia perifrica. Los cambios, aunque graduales, generaron una
aprobacin mayoritaria de la opinin pblica al nalizar el mandato.
El trabajo se ordena en cinco partes. En la primera se presenta, de
forma muy sinttica, el debate terico en torno de la estrategia redis-
tributiva que adopt la izquierda socialdemcrata en el siglo XX. En la
segunda se analiza el contexto socioeconmico que rode la fundacin
del FA en 1971, y la elaboracin de su primer programa de gobierno.
La tercera analiza brevemente las principales caractersticas de la pol-
tica econmica en el Uruguay desde la dcada del setenta, y discute el
nfasis redistributivo que adopt el programa de gobierno del FA para
llegar al gobierno en 2005. En la quinta y ltima parte se analiza el tono
general de la poltica econmica que ha llevado adelante el FA en su
gobierno, y se discute la viabilidad de su estrategia redistributiva.
Capitalismo, democracia y redistribucin
Pero eso si le digo, no me interesan las elecciones. Los
que no tienen plata van de alpargata, todo sigue igual.
ALFREDO ZITARROSA, Mire amigo
.
Para la izquierda y en particular para la izquierda marxista la democra-
cia representativa en el marco de la economa capitalista signic un dile-
3 En opinin de Marx, as como no se juzga a un individuo por la idea que l tenga
de s mismo, tampoco se puede juzgar tal poca de revolucin por la conciencia de s
misma; es preciso, por el contrario, explicar esta conciencia por las contradicciones
de la vida material, por el conicto que existe entre las fuerzas productivas y las re-
laciones sociales de produccin Marx (1973 [1859]:13). Aqu se intentar, en alguna
medida, seguir esa estrategia de investigacin.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
214
ma serio, ya desde el siglo XIX. Las elecciones ofrecan la oportunidad de
reivindicar el ideal socialista, de hacer propaganda y dejar al descubierto
las contradicciones de la sociedad capitalista. Pero una de las principales
contradicciones result ser la propia democracia representativa: hasta
dnde era posible que un partido socialista creciera electoralmente? Pues-
to que los trabajadores sujetos a explotacin son la mayor parte de la ciu-
dadana, qu ocurrira si nalmente accedan al gobierno? Sera posible
llevar adelante un programa socialista? Y si esto no fuera posible, qu
actitud debera tomarse frente a las instancias electorales?
Marx se pronunci de manera muy clara sobre estos problemas
tcticos: el programa del socialismo implica necesariamente la socia-
lizacin de los medios de produccin, sin la cual cualquier reforma
resultara supercial. Su conclusin se deriva del rechazo de la idea
de que lo econmico pueda integrarse en etapas diferenciables entre
s. Para Marx produccin, distribucin, cambio y consumo son todos
ellos miembros de una totalidad, diferencias en una unidad (Marx,
1973 [1859]: 256). Desde esta perspectiva, la produccin mediante la
cual los miembros de la sociedad crean productos para satisfacer las
necesidades humanas va indisolublemente unida a la distribucin a
partir de la cual se determina la proporcin en que cada individuo par-
ticipa en esos productos, y tambin est relacionada con el consumo
mediante el cual los productos se convierten en objeto de disfrute.
Por esa razn, Marx critica el programa poltico de aquellos socialis-
tas que creen posible transformar la sociedad a partir de un cambio en la
distribucin de los bienes producidos sin cambiar la estructura de propie-
dad de los propios medios de produccin: Es equivocado, en general, to-
mar como esencial la llamada distribucin y hacer hincapi en ella, como
si fuera lo ms importante. La distribucin de los medios de consumo es,
en todo momento, un corolario de la distribucin de las propias condi-
ciones de produccin [] [D]istribuidos los elementos de produccin, la
distribucin de los medios de consumo es una consecuencia natural. Si
las condiciones materiales de produccin fuesen propiedad colectiva de
los propios obreros, esto determinara por s solo una distribucin de los
medios de consumo distinta a la actual (Marx, 1955 [1875]: 245).
La socializacin de los medios de produccin sera posible en la
medida en que el modo de produccin capitalista se extendiera, y que
el proletariado aumentara su nmero a la vez que el capital se concen-
trara en cada vez en menos manos.
4
Tuviera o no razn Marx acerca
4 Dada su prediccin de que ello inevitablemente sucedera, no es de sor-
prender que para el propio Marx la democracia representativa no pudiera coexistir
con el modo de produccin capitalista por mucho tiempo sin generar un peligro
enorme para la burguesa, superada largamente en nmero por los obreros.
215
Federico Traversa
de las posibilidades de la revolucin, la historia demostr que por ra-
zones tcticas la tentacin de olvidar el objetivo de la socializacin de
los medios de produccin estara siempre presente para los partidos
socialistas. Pero mostr adems que, tal como l armaba, pueden
operarse fuertes cambios en la esfera econmica distributiva como
demuestra el desarrollo del Estado de Bienestar sin que desaparezca
el modo de produccin capitalista.
Con el desarrollo posterior del capitalismo se hizo evidente que
las sociedades se volvieron ms complejas que lo previsto en trminos
sociales y econmicos, y aunque los trabajadores asalariados conti-
nuaron siendo la inmensa mayora de la poblacin, ya no se trat de
una masa homognea de obreros pauperizados, sino de una poblacin
que presenta intereses inmediatos distintos. Esta constatacin llev a
muchos autores cercanos al marxismo a incorporar consideraciones
de estatus, culturales o ideolgicas en el anlisis de las clases sociales.
En concreto, estos aportes intentan comprender por qu no todos
los trabajadores se comportan polticamente de la misma forma, y
por qu muchos consideran que sus intereses materiales divergen y
no estaran, por lo tanto, dispuestos a apoyar un programa de socia-
lizacin de los medios de produccin. Przeworski (1989) insiste en la
complejidad de intereses de la clase trabajadora, y en que al menos en
el corto plazo incluso podra resultar ms benecioso para ella actuar
en busca de cambios en la esfera distributiva sin promover la sociali-
zacin de los medios de produccin.
Desde la perspectiva de Przeworski, los trabajadores deberan
enfrentar algunos costos como resultado de la socializacin de los
medios de produccin, lo cual hara para muchos poco deseable esta
medida, al menos en el corto plazo. Por otra parte, la lucha poltica
siempre deja abierta la posibilidad de exigir a los capitalistas un acuer-
do para que la inversin productiva no se retraiga y de este modo no
se genere desempleo, los salarios aumenten con la produccin, y los
benecios del capitalista se mantengan en un nivel razonable.
Desde el punto de vista ideolgico, este tipo de acuerdos tuvo un
espaldarazo decisivo desde que las ideas de Keynes pusieron de ma-
niesto la necesidad de efectuar algn tipo de acuerdo redistributivo
que permitiese a la economa capitalista mantener su crecimiento,
fomentando la inversin pblica y la demanda de productos a partir
de los ingresos de los trabajadores. La teora, entonces, jug un papel
ideolgico importante en la justicacin de los acuerdos entre traba-
jadores y capitalistas, como va que permita a la economa capitalista
funcionar y crecer en aras de un inters general.
Segn Przeworski (1989), el resultado redistributivo concreto de
este acuerdo sera incierto y dependera de las condiciones de la lu-
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
216
cha poltica de trabajadores y capitalistas. En la medida en que las
condiciones materiales de existencia en una economa capitalista no
estn aseguradas, y en la medida en que el resultado de los acuerdos
es incierto, la contienda poltica en estas sociedades estara dominada
por esta puja redistributiva.
Las hiptesis de Przeworski se ajustan adecuadamente a lo suce-
dido en la economa y la poltica de las sociedades capitalistas durante
buena parte del siglo XX. La lucha por la redistribucin del ingreso
caracteriza lo ocurrido en muchas democracias representativas oc-
cidentales (Offe, 1990), y marca el desafo que enfrentaron muchos
partidos socialistas. Si ellos no aceptaban representar los intereses de
los trabajadores en la lucha poltica que rodeaba los acuerdos de tipo
keynesiano, entonces otro partido lo hara.
5
Los acuerdos entre capitalistas y trabajadores, tantas veces media-
dos polticamente por partidos polticos socialdemcratas, tuvieron
su expresin ms cabal en el Estado de Bienestar Keynesiano (EBK)
de la segunda posguerra. Estos aos de capitalismo con crecimiento
econmico y creacin de empleos y seguros sociales sufrieron un serio
traspi desde nes de los aos sesenta. En este perodo asistimos a la
llamada crisis scal del Estado, cuando las recetas keynesianas para
estimular la demanda parecen dejar de dar resultado: en lugar de crear
empleos se genera inacin (Offe, 1990; OConnor, 1981). La derecha
liberal encuentra entonces un escenario propicio para su discurso, se-
gn el cual el crecimiento del sector pblico gener ineciencia y falta
de estmulo para la inversin, la innovacin y el esfuerzo.
El proceso posterior signic un duro golpe para el consenso ke-
ynesiano, y por lo tanto para la conanza socialdemcrata de trans-
formar la realidad inuyendo sobre los mecanismos distributivos en
una economa capitalista. El Estado, principal instrumento para esta
redistribucin, perdi su prestigio y fue considerado como un lastre
scal para la inversin y la generacin de empleo, mientras que el
estmulo keynesiano a la economa a partir de los salarios y el gasto
pblico fue acusado de generar inacin. Posteriormente, los Estados
comenzaron a abrir sus economas progresivamente a capitales del
5 Esto ocurri en algunos pases de Amrica Latina, que lograron crecer a partir de
la industrializacin y la sustitucin de importaciones, y donde la socialdemocracia
no se encontraba en condiciones polticas de representar los intereses de los tra-
bajadores. Cuando esta industrializacin dio sus frutos, stos fueron muchas veces
capitalizados por movimientos o partidos no estrictamente socialdemcratas. An
se hace sentir el efecto poltico-ideolgico de la redistribucin que ocurri en los
aos cincuenta, que reduce el espacio para la organizacin de partidos polticos de
izquierda socialdemcrata.
217
Federico Traversa
exterior en un proceso competitivo
6
que, adaptando a Jessop (2000),
llamaremos aqu Estado Shumpeteriano de Competencia (ESC).
7
A medida que aumenta el comercio internacional y, sobre todo,
a medida que lo hacen las transacciones nancieras, se impone en-
tonces un nuevo consenso ideolgico, esta vez claramente perjudicial
para los trabajadores y favorable al capital. Segn dicho consenso,
las economas deben estar preparadas para competir e innovar en un
mundo ms integrado, y para eso es inevitable reducir el peso del Es-
tado privatizar y desregular, y desmontar los mecanismos redistri-
butivos socialdemcratas. En el nuevo ESC se promueve una redistri-
bucin del ingreso a favor del capital para estimular la inversin, y el
salario deja de ser una herramienta de estmulo a la demanda interna
para transformarse en un costo a reducir en una economa de compe-
tencia internacional.
Dilemas tcticos durante las dcadas keynesianas
La mejor prueba de que la sociedad no est divi-
dida en dos partes perfectamente diferenciadas, la
de los que viven del trabajo ajeno y la de los que
trabajan para que ellos vivan, es el hecho de que
un gran nmero de sus miembros no sabe bien a
qu clase pertenece o cree pertenecer a una clase
estando en realidad enrolado en la otra.
JOS BATLLE Y ORDEZ, 1917.
Presidente constitucional del Uruguay en dos
perodos, 1903-1907 y 1911-1915.
En la seccin anterior se repasaron brevemente algunos dilemas his-
tricos de la izquierda socialista. De all extraemos dos premisas que
adoptamos como hiptesis de trabajo en esta seccin: i) aunque por
denicin un programa econmico socialista debe afectar la propie-
dad de los medios de produccin, es difcil construir coaliciones socia-
les que sustenten este tipo de medidas en el marco de una democracia
6 Boix (2000) demuestra cmo una vez que varios pases europeos decidieron au-
mentar las tasas de inters a principios de los aos setenta, muchos otros debieron
seguir las mismas polticas nancieras para evitar una fuga masiva de capitales.
7 Jessop (2000) lo denomina Rgimen Pos-Nacional Schumpeteriano de Workfare,
en alusin al protagonismo que el economista austraco Schumpeter daba a la compe-
tencia empresarial y al progreso tcnico en busca de mayor acumulacin, como facto-
res explicativos del desarrollo del capitalismo. En un contexto de mayor competencia
econmica internacional razn por la cual Jessop habla de rgimen pos-nacional
la retrica referida al espritu empresarial y la competencia cobra mucha fuerza.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
218
representativa; ii) si los asalariados buscan mejorar sus condiciones
materiales en el muy corto plazo, buena parte de ellos tiene un fuerte
estmulo para apoyar polticas redistributivas que no afecten de forma
generalizada la propiedad privada de los medios de produccin.
La aplicacin de polticas redistributivas supone en s misma una
paradoja que haba sido prevista por Marx. La redistribucin depende
de la marcha de la produccin capitalista. Por lo tanto, la bsqueda de
benecios de corto plazo termina legitimando los intereses del capital
privado que toma parte en la produccin, sin el cual es aparentemen-
te imposible satisfacer el deseo de los asalariados. La redistribucin
propiamente dicha, aunque implica una forma de satisfaccin para los
asalariados, puede poner en marcha estos mecanismos de legitimacin.
Como arma Poulantzas (1971: 239): El Estado capitalista [...] permite,
por su misma estructura, las garantas de intereses econmicos de ciertas
clases dominadas, contrarios eventualmente a los intereses econmicos
a corto plazo de las clases dominantes pero compatibles con sus intere-
ses polticos, con su dominacin hegemnica (nfasis propio).
El EBK es quizs la mejor expresin de la satisfaccin de intere-
ses econmicos de los asalariados sin cambio de la estructura de cla-
ses de la sociedad. En el Uruguay, si alguna vez existi algo similar al
EBK, ello ocurri durante el perodo de mayor empuje del batllismo,
tanto en las primeras dcadas del siglo XX con Jos Batlle y Ordez,
como en la versin de su sobrino Luis Batlle Berres durante la segun-
da posguerra. En estos perodos, se impulsaron polticas redistribu-
tivas que eran raticadas por la ciudadana con frecuentes triunfos
del batllismo en la arena electoral. El Uruguay extendi la educacin
pblica y los seguros sociales, e instaur mecanismos de negociacin
salarial colectiva que implicaban concertacin entre el capital y el tra-
bajo. La ecuacin se resolva con la expansin del producto a partir de
la Industrializacin Sustitutiva de Importaciones (ISI);
8
una parte de
este producto era destinado a aumentar la masa salarial que, a su vez,
dinamizaba el consumo interno.
En lneas generales, durante este perodo la lucha electoral gir en
torno del debate sobre los mecanismos distributivos articulados por el
batllismo del Partido Colorado, que enfrent al conservador Partido
Nacional. Como puede observarse en el grco 1, en estas dcadas la
izquierda tuvo muy poco impacto electoral, lo que no debi sorprender
8 El modelo de sustitucin de importaciones supona la necesidad, para las econo-
mas de bajo desarrollo, de industrializar su economa y reducir la brecha tecnolgica.
El sector pblico deba jugar un rol activo en la generacin de demanda interna y en la
proteccin del mercado nacional frente a la competencia de la industria de pases ya de-
sarrollados. As se generara una dinmica de crecimiento endgeno industrializador.
219
Federico Traversa
a Batlle, que era un reformista escptico respecto de las posibilidades
de una revolucin electoral socialista. Tal como aparece en el encabe-
zado de esta seccin, Batlle consideraba como parte de la burguesa a
la clase media asalariada, que no acta polticamente como proletaria.
Ello lo llevaba a formular armaciones como la siguiente:
Bastara para que el empuje obrero fuese detenido, que la clase explo-
tadora resolviese ensanchar su crculo hasta constituir en vez del vein-
te por ciento de la poblacin, el cuarenta si fuese necesario, que no lo
sera. Si esto ocurriese, no habra ya esperanza de xito para el otro
sesenta o cincuenta por ciento, que sera la masa de explotados. En las
luchas del comicio, la clase acaudalada vencera irremisiblemente a su
adversaria, pues sera tan numerosa o casi tan numerosa como ella, y
dispondra abundantemente de todos los medios que se requiere para
llevar a las urnas el mayor nmero posible de los votantes amigos (Bat-
lle apud Vanger, 1989: 136).
Si analizamos la complejidad de la estructura de ingresos de la
economa uruguaya en 1968 tres aos antes de la fundacin del FA
(cuadro 1), encontramos una fuerte heterogeneidad al interior de los
distintos sectores de ocupacin. Esta complejidad en algn sentido
permite argumentar, como lo hacen Batlle y Przeworski, que si los
asalariados piensan en el muy corto plazo, es improbable el xito
electoral de un partido que proponga un programa de socializacin
productiva. La existencia de grandes diferencias dentro del grupo de
asalariados, de los trabajadores por cuenta propia e, incluso, entre los
mismos propietarios de empresas, termina por fragmentar tambin
su percepcin respecto de la accin poltica, e impide articular coali-
ciones en torno a intereses inmediatos que agrupen de un lado a todos
los asalariados y del otro a los propietarios.
Cuadro 1
Distribucin socioeconmica del ingreso en 1968. Participacin en el ingreso
respectivo de su sector de ocupacin (en %)
Segmentos de
ingreso
Patrones Empleados y
obreros privados
Empleados y
obreros pblicos
Trabajadores por
cuenta propia
20% ms pobre 5,8 4,1 8,9 2,1
60% medio 48 50,4 54 38,1
20% ms rico 46,2 45,6 37,1 59,9
Fuente: Bensin y Caumont (1979).
Sin embargo, la premisa de que la clase capitalista llegara a estar
dispuesta a ensanchar su crculo indenidamente a partir de meca-
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
220
nismos redistributivos es falsa. Esto qued en evidencia desde nes
de la dcada del cincuenta, cuando el modelo de sustitucin de im-
portaciones dio muestras de agotamiento. La ISI sufra algunas serias
restricciones: dependa de la venta de productos agropecuarios al ex-
terior para poder solventar la compra de insumos para el desarrollo
industrial protegido, y careca de un mercado interno de dimensiones
sucientes para permitir el desarrollo de una industria con una escala
que la hiciera competitiva internacionalmente.
Es as que la industria uruguaya slo logr desarrollarse en la pro-
duccin de bienes de consumo que requeran la importacin de mu-
chos insumos, la cual se complic cuando los precios de los productos
agropecuarios exportables comenzaron a derrumbarse en la dcada del
cincuenta (grco 1). En 1964, el PBI era un 13% menor que en 1956, y
la desocupacin pas del 3,7% en 1957 al 12% en 1963. En este contex-
to, la lucha redistributiva se agudiz: se gener inacin y la prestacin
de benecios sociales por parte del Estado sufri un serio deterioro.
0
2 0
4 0
6 0
8 0
1 0 0
1 2 0
1 4 0
1 9 3 5 1 9 4 0 1 9 4 5 1 9 5 0 1 9 5 5 1 9 5 7 1 9 6 0 1 9 6 3 1 9 6 5 1 9 6 8
Grco 1
Produccin industrial por habitante 1963=100
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de datos de Anichini (1969).
En el plano poltico, el agotamiento del modelo de sustitucin de im-
portaciones signic un duro traspi electoral para el batllismo en
1958. Se produjo entonces el triunfo del Partido Nacional, tradicio-
nalmente ligado a los sectores agropecuarios y opuesto al desarrollo
industrial sustitutivo. Los sectores polticos y sociales vinculados a la
ISI y la versin criolla del EBK comenzaron a organizarse. Es en este
contexto que la izquierda comenz a tomar fuerza electoral, con una
221
Federico Traversa
propuesta de radical transformacin del aparato productivo del pas: a)
reforma agraria; b) nacionalizacin de la banca, nacionalizacin de los
principales rubros del comercio exterior; d) enrgica accin industrial
del Estado, incluyendo la nacionalizacin de la industria frigorca.
Como explicaba el documento Treinta primeras medidas de go-
bierno de agosto de 1971, stas son esenciales para iniciar el proceso
de cambio social porque enfrentan a los grandes grupos econmico-
nancieros nacionales y extranjeros responsables de la crisis del pas.
Para alcanzar estos objetivos, el Estado desempear un papel esen-
cial en el proceso econmico. Tendr una directa participacin en la
acumulacin de capital, imprescindible para el desarrollo y, en lo in-
mediato, para la reactivacin econmica del pas (Aguirre 1985:107)
El proceso de crecimiento electoral de la izquierda alcanz su
punto crtico en 1971. En ese momento, los mecanismos redistribu-
tivos del Estado ya se encontraban desde haca aos completamente
bloqueados. Por eso, numerosas capas asalariadas y medias, con al-
tas expectativas generadas por el modelo de ISI que se encontraba
en crisis, apoyaron como nica salida viable una profundizacin de
la transformacin productiva iniciada por la ISI. As se conform el
FA, un frente de izquierda donde conuyeron comunistas, socialistas,
demcrata-cristianos, ex-batllistas y otros. La izquierda unida triplic
en esa oportunidad su promedio electoral histrico.
Grco 2
Evolucin electoral de la izquierda en Uruguay, 1925-2004
Fuente: Buquet y De Armas (2004)
2, 4%
2, 3%
3, 8%
4, 0%
5 , 0%
4, 1 %
7, 2%
4, 4%
5, 5%
6, 2%
8, 8%
9, 8 %
18, 3 %
21, 3%
30, 2%
3 5, 8%
44, 7%
50, 5%
0%
20%
40%
1925 1928 1931 1934 1938 1942 1946 1950 1954 1958 1962 1966 1971 1984 1989 1994 1999 2004
A o
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
d
e
v
o
t
o
s
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
222
Es as que el FA, que nunca impuls un programa que defendiera la so-
cializacin de los medios de produccin, lleg en 1971 a proponer fuer-
tes transformaciones en la estructura productiva del pas. Las principa-
les medidas de poltica econmica del programa de gobierno de 1971
dan una idea de este punto: reforma agraria, no pago de la deuda
externa, nacionalizacin de la banca y del comercio exterior y consoli-
dacin de una fuerte presencia industrial del Estado. Estas propuestas,
sin implicar una socializacin generalizada, afectaban la estructura
de propiedad en algunos sectores de la economa. Sin embargo, los
cambios en la estructura productiva eran justicados ideolgicamente
como el nico camino para retomar el crecimiento econmico y mejo-
rar las condiciones para la redistribucin en el corto plazo.
9
En las elecciones siguientes,
10
el programa electoral del FA fue
moderndose paulatinamente, y la mayora de estas propuestas fue-
ron abandonadas. Desde 1994, el programa electoral del FA ha per-
manecido prcticamente sin cambios. En materia econmica se ha
concentrado en la promocin de polticas redistributivas y en la defen-
sa de un rol protagnico del sector pblico para la promocin del de-
sarrollo productivo, pero no ha propuesto cambios sustanciales en la
estructura de propiedad. En la prxima seccin se analiza justamente
este proceso de moderacin programtica, entendido como un reajus-
te ante una nueva realidad socioeconmica mundial que es muy des-
favorable para la izquierda en pases de bajo desarrollo econmico.
El Frente Amplio ante la mundializacin del capital
[T]ratbamos de convencer de que ramos un
partido de centro-izquierda, sin esa imagen que ex-
tendieron Surez y los suyos de que si llegbamos
al poder bamos a nacionalizar hasta las merceras.
FELIPE GONZLEZ
11
Finalmente, la salida aplicada en el Uruguay a la crisis del modelo de
ISI y a la puja redistributiva fue favorable al capital. El golpe militar de
9 Como explicaba el programa de 1971, las mediadas de redistribucin del ingre-
so, adems de sus objetivos sociales, propendern a una reactivacin econmica a
travs del aumento de la demanda interna, que permita el uso de la capacidad insta-
lada y no utilizada en los distintos sectores de la produccin (Aguirre, 1985:111).
10 El Uruguay pas por un perodo de once aos de dictadura militar, por lo que las
siguientes elecciones democrticas fueron en 1984.
11 Entrevista realizada al ex jefe de gobierno espaol y publicada en el diario El
Pas.
223
Federico Traversa
1973 se encarg de callar por la fuerza cualquier reclamo distributivo
de sectores subalternos, y el crecimiento fue conado a las fuerzas del
mercado y a los sectores ms competitivos de la economa nacional. El
programa econmico de la dictadura estableci que prioritariamente
la produccin deba dirigirse al mercado externo, ms amplio y din-
mico que el externo. Por supuesto que, dado el escaso valor agregado
de nuestra produccin exportable, la masa salarial tambin cay, y la
desigualdad en la distribucin del ingreso aument.
En las ltimas tres dcadas del siglo XX, la economa uruguaya
se abri progresivamente al mundo, y el total del comercio exterior de
bienes y servicios pas del 40% del PBI en 1975 al 82% en 2004 (gr-
co 3). El modelo de sustitucin de importaciones fue reemplazado
por el nfasis en el crecimiento exportador a partir de productos con
ventajas comparativas generalmente, agropecuarios o agroindustria-
les. As, en el ao 2004 el 64% de las exportaciones del Uruguay se
concentraba en productos bsicos, alimentos y materias primas, el
18% en productos industriales de origen agropecuario y el 17% en
productos industriales de origen no agropecuario. En este contexto, el
salario dej de ser concebido como una variable que sirve para dina-
mizar el mercado interno.
Grco 3
Comercio exterior de bienes y servicios sobre valor del PBI
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de datos del BCU.
Como es sabido, este proceso de incremento comercial y apertura -
nanciera no es privativo de la economa uruguaya sino que constituye
una tendencia mundial.
12
En este proceso, no todos se han beneciado
12 El n del consenso keynesiano y del sistema de cambios jos de Bretton
Woods y la bsqueda de mayores ganancias ante el estancamiento econmico tam-
0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0
1 9 7 5
1 9 8 5
1 9 9 0
2 0 0 0
2 0 0 4
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
224
por igual:
13
el valor del comercio en productos agrcolas no ha aumen-
tado al mismo ritmo que el de las manufacturas e, incluso, muchos
pases pobres que han logrado industrializarse no han conseguido
grandes benecios de esta industrializacin. Tal como lo arma un
documento de la CEPAL (2006: 28):
Aumentar la participacin de los bienes de media y alta tecnologa en
las exportaciones no siempre conduce a un mayor crecimiento, por-
que no constituye necesariamente una manifestacin de la capacidad
tecnolgica del pas. En un mundo globalizado, donde los procesos
productivos se encuentran cada vez ms divididos entre pases (con
cadenas de produccin mundiales generalmente organizadas a travs
de empresas trasnacionales), el hecho de exportar un producto de alto
contenido tecnolgico puede signicar simplemente que el pas expor-
tador es quien puso el eslabn nal en la cadena productiva.
Segn Wade (2005), los pases desarrollados han incluso dismi-
nuido sus ndices de industrializacin, a partir de la desagregacin
espacial del proceso productivo. Las actividades ms rentables del
proceso productivo, ubicadas ahora en los dos extremos de la cadena
productiva, continan desarrollndose en los pases del Norte: la in-
vestigacin, el diseo y el desarrollo de nuevas tecnologas y productos
por un lado, y la distribucin, la publicidad y los servicios pos-venta
por el otro. Mientras tanto, actividades intensivas en mano de obra
menos calicada han sido trasladadas del Norte hacia el Sur, donde
los costos laborales son menores.
Es as que en el ao 2000 la inversin extranjera directa en los
pases en desarrollo no llega al 20% del total, y las empresas multi-
nacionales, que continan desarrollando sus actividades ms renta-
bles en los pases del Norte, tambin venden la gran mayora de sus
productos en los mercados de Amrica del Norte, Europa y el Este de
Asia. Pero ste no es un proceso del que los pases pobres puedan des-
conectarse con facilidad; como se ha visto, si una economa diminuta
como la uruguaya comercia con el exterior por un 82% de su PBI,
sera ingenuo esperar que de un aislamiento total del exterior pudiera
obtenerse algn benecio en el corto o mediano plazo.
bin afectaron a las economas desarrolladas, y fueron el motor que dio el impulso
decisivo al movimiento acelerado del capital a nivel mundial.
13 Como arma Wade (2000: 27): luego de dcadas de desarrollo y creciente
apertura al comercio, la gran mayora de los pases en desarrollo continan especiali-
zndose en muchos de los mismos sectores que antes: en la exportacin de productos
primarios y manufacturas de bajo valor agregado basadas en el procesamiento de
productos naturales o mano de obra poco calicada (traduccin propia).
225
Federico Traversa
El Estado tambin ha cambiado en un contexto de mayor compe-
tencia internacional, en el cual los mayores retornos para el capital se
sitan en las nuevas tecnologas ms que en la bsqueda fordista de
economas de escala. Las polticas econmicas y sociales han sufrido
una radical redenicin en el trnsito desde el Estado de Bienestar
Keynesiano (EBK) hacia lo que hemos llamado Estado Schumpete-
riano de Competencia (ESC). En el plano retrico, el rol del Estado
consiste en promover la exibilidad y la innovacin permanente en
economas abiertas y la esfera de lo econmico es redenida en torno
de la bsqueda de competitividad.
Pero, como bien arma Jessop (2000), en el ESC tambin son
afectadas las polticas sociales, que se subordinan a las necesidades
de la competitividad y la exibilidad del mercado laboral, del mismo
modo en que el entrenamiento educacional y vocacional suele arti-
cularse con los requerimientos de la sociedad del conocimiento. A
ello se suma el hecho de que el salario es visto cada vez ms como un
costo internacional de produccin ms que como fuente de demanda
domstica. Esto apuntala la tendencia a reducir el gasto social cuando
no est directamente relacionado con la exibilidad y la competitivi-
dad del capital.
En la dcada del noventa, el Uruguay profundiz tres procesos
que la derecha neoliberal considera bsicos para adaptarse al nuevo
entorno internacional: la liberalizacin nanciera iniciada a principios
de los aos setenta, la apertura comercial, y la eliminacin de los me-
canismos de negociacin salarial colectiva que haban sido reincorpo-
rados transitoriamente durante los ochenta. Es as que, con el afn de
suprimir cualquier traba a la entrada de capitales que podran favore-
cer la inversin, el Uruguay (as como Brasil y la Argentina) se inund
de capitales de corto plazo. Ante la superabundancia de dlares y como
estrategia para combatir la inacin, se adopt en ese perodo una es-
trategia de contencin de precios a partir de un ancla cambiaria.
Este proceso determin un sustantivo encarecimiento de la econo-
ma en dlares que rpidamente afect a los sectores menos competiti-
vos de la industria, los cuales adems vean caer sus protecciones aran-
celarias con la llegada del Mercosur. La produccin industrial sufri un
severo retroceso durante esa dcada, mientras que el sector de servicios
y el agropecuario tuvieron una breve primavera. El consumo y el en-
deudamiento aumentaron como consecuencia de la superabundancia
de divisas, lo cual posteriormente dicult cualquier posibilidad de de-
valuacin para retomar la competitividad de los precios internos, dados
los altos costos que hubiera tenido una medida de ese tipo. Cuando en
1999 Brasil opt por devaluar su moneda, el Uruguay perdi competiti-
vidad en uno de sus principales destinos de exportacin.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
226
De all en adelante, la economa no dej de caer en picada. La des-
ocupacin alcanz rcords histricos (cuadro 4), hasta que nalmente
el sistema nanciero sufri en el ao 2002 un quiebre del que el pas
slo pudo emerger a partir de un endeudamiento feroz con el exterior.
En 2003, la situacin de endeudamiento externo hizo imprescindible
renegociar los ttulos de la deuda pblica, extendiendo los plazos de
sus vencimientos para evitar un default. En este contexto ocurrieron
las elecciones de octubre de 2004, que dieron el triunfo a la izquierda
con la mayora absoluta de los votos.
Paradjicamente, y a pesar de la magnitud del triunfo electoral
y del notorio fracaso de las polticas liberales de los aos noventa, el
marco socioeconmico nacional e internacional no es sencillo para la
izquierda en el gobierno. En primer lugar, cabe remarcar que nada ha
cambiado respecto de la validez de las premisas tericas adoptadas
en el apartado anterior. Para triunfar con la mayora absoluta de los
sufragios tal como lo requera la Constitucin desde que fuera modi-
cada en 1996, el FA debi edicar una amplsima coalicin social,
la cual evidentemente excluira cualquier propuesta programtica que
implicara cambios radicales en la estructura productiva.
Baste observar que a pesar del aumento de la desigualdad, y de
que el 40% de la poblacin ms pobre slo recibe el 15% del ingreso,
la sociedad uruguaya es lo sucientemente compleja como para que
exista otro 40% que recibe el 70% del ingreso y que se opondra ma-
yoritariamente a cualquier cambio en la estructura productiva que a
corto plazo lo perjudicara. Esta situacin podra ilustrar la percepcin
de Gramsci de que las crisis econmicas no conducen automtica-
mente a crisis histricas fundamentales, ya que la sociedad civil se
ha convertido en una estructura altamente compleja, resistente a la
incursin catastrca de los elementos econmicos inmediatos (Pr-
zeworski, 1989).
En segundo lugar, y aunado con lo anterior, dado el deterioro de
diversos indicadores sociales que puede apreciarse en los siguientes
cuadros, al llegar el FA al gobierno, los sectores ms sumergidos en-
tre ellos los nios por debajo de la lnea de pobreza exigen ms que
nunca una respuesta de muy corto plazo. La urgencia del reclamo
coloca una vez ms a la izquierda frente al dilema redistributivo. Posi-
blemente, de no aceptar una estrategia programtica con este nfasis
ocurra que, como en el pasado, otro partido poltico ocupe este espa-
cio en el espectro ideolgico ganando la prxima eleccin. De hecho,
ante la eleccin de 2004 el Partido Nacional elabor, en un giro opor-
tunista, un programa poltico que reclamaba un rol ms activo del
Estado en la economa e, incluso, la implementacin de un impuesto
a la renta (Narbondo y Traversa, 2004).
227
Federico Traversa
Cuadro 2
Personas debajo de la lnea de pobreza segn tramos de edad
0 a 5 aos 6 a 12 aos 13 a 17 aos 18 a 64 aos 65 o ms
aos
Total
1991 41,9 40,6 34 20,2 10,9 25,5
1994 36,5 34,8 29,3 15,7 6,5 20,2
1999 42,7 38,6 32,6 21,2 7,3 22,2
2003 66,5 61,5 53,8 38,4 17 41
Fuente: elaboracin propia sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadstica.
Cuadro 3
Evolucin de la distribucin del ingreso
Relacin entre el ingreso medio per cpita del quintil ms rico y el ms pobre de la poblacin
1990 9,4
1997 9,1
1999 9,5
2002 10,2
Fuente: CEPAL
Cuadro 4
Exclusin de la seguridad social, en miles de personas en localidades urbanas,
segn problema de empleo
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Desempleados sin seguro 75,3 86,3 98,4 119,3 115,5 105,9 114,6
Asalariados privados precarios 136,4 140,1 144,5 142,2 150,8 157,1 151,3
Servicio domstico precario 56,2 57 57,7 57,4 58,9 64,9 61,5
Trabajadores por cuenta propia 192,6 197,1 202,2 199,6 209,7 222 212,8
Total 406,1 427,7 448,3 466,3 475,9 487,6 495,6
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
228
Perfil del gobierno del Frente Amplio:
una socialdemocracia perifrica?
Necesitamos esos cuadros de la produccin trabaja-
dores y obreros integrados aunque despus se peleen
entre ellos por la cuestin del salario. Que no me
pidan que este gobierno arregle la contradiccin entre
capital y trabajo; pero para hacerla respirable tiene
que haber un mundo que prospere econmicamente.
JOS MUJICA, ministro de Ganadera del FA,
ex-guerrillero Tupamaro, actual candidato
a la presidencia por el FA.
En las secciones anteriores se presentaron dos premisas tericas. Una
haca referencia a la dicultad para construir una coalicin que apoye
cambios en la estructura de propiedad de los medios de produccin
capitalista en las sociedades contemporneas; la otra estableca que si
en cambio acta en funcin de intereses materiales de muy corto pla-
zo, una parte importante de los asalariados tendr fuertes incentivos
para apoyar una coalicin de corte redistributivo. Se analizar ahora
una tercera premisa, que ya se ha discutido indirectamente ms arri-
ba: dado que la opcin redistributiva no cambia el modo de produc-
cin capitalista, la distribucin estar sujeta a las tensiones propias de
este modo de produccin.
La frase de Jos Mujica
14
que encabeza la seccin ilustra este pro-
blema: una vez que se abandona como un objetivo inmediato la solu-
cin de la contradiccin entre capital y trabajo para hacer, al menos,
ms respirable esta contradiccin, es necesario el crecimiento econ-
mico que genere un entorno ms distendido para la redistribucin.
La teora econmica keynesiana se fundaba justamente en este ar-
gumento, segn el cual la distribucin y el crecimiento conformaban
una dupla compatible, en la medida en que la mejora de la capacidad
de consumo de los asalariados poda transformarse en un factor ca-
paz generar mayor demanda interna y por lo tanto mayor inversin y
crecimiento. Sin embargo, con la crisis del EBK y ante la emergencia
14 La frase, que podra resulta llamativa por su moderacin dado el perl poltico
que por lo general se le atribuye a Mujica, en realidad dice mucho respecto del
pragmatismo y eclecticismo ideolgico que es propio de este poltico y su fraccin
dentro del FA. El tono discursivo que ha manejado, en lo supercial puede resultar
radical, pero su sector incorporado al FA a mediados de su historia como partido
poltico recientemente ha resultado incluso una puerta de entrada al FA para mu-
chos ciudadanos y dirigentes alineados histricamente a los partidos tradicionales
de derecha.
229
Federico Traversa
de un entorno internacional ms abierto y competitivo, la demanda
interna ya no parece desempear el mismo papel que en el pasado.
Como se ha visto, en las ltimas dcadas numerosos pases (en
particular los ms pobres, muchas veces presionados por los orga-
nismos nancieros internacionales) han buscado el crecimiento eco-
nmico a partir de la aplicacin de algunas polticas que podramos
ubicar en las antpodas del EBK. Este perodo ha estado caracterizado
por la apertura sin restricciones al capital externo en ocasiones, con
la concesin de exenciones impositivas que atentan contra la propia
capacidad distributiva del Estado-, la reduccin del dominio empre-
sarial del sector pblico y la exibilizacin de las regulaciones en las
condiciones de contratacin de la mano de obra asalariada.
En lneas generales, podramos armar que ha emergido un nue-
vo ESC, para el cual el salario y los benecios sociales, ms que una
fuente de demanda interna, son un costo a reducir en un entorno in-
ternacional competitivo y un obstculo para la inversin y el creci-
miento. Frente a este diagnstico propio de la retrica del ESC, qu
ha hecho el gobierno del FA en el Uruguay? Ha aplicado, acaso, me-
didas redistributivas?
Efectivamente, desde el 1 de marzo de 2005, el FA implement
algunas polticas pblicas que tienen por objeto afectar la redistribu-
cin del ingreso nacional de manera progresiva, partiendo de la dbil
estructura de una economa perifrica, en un mundo que se presen-
ta cada vez ms integrado y competitivo desde hace varias dcadas.
Como resultado, en el perodo de gobierno 2004-2009 se produjo un
proceso gradual de creacin y recreacin
15
de instituciones para la
redistribucin.
La creacin de instituciones redistributivas ha sido una marca
distintiva de la socialdemocracia a nivel mundial. En el estilo social-
demcrata, estas instituciones se han caracterizado adems por su
nimo universalista: son los ciudadanos, en tanto tales, quienes tie-
nen acceso a los benecios y responsabilidades que implica la insti-
tucionalidad redistributiva. El FA, desde el gobierno, ha desarrollado
entonces un entramado institucional redistributivo de estilo socialde-
mcrata.
Entre las reformas cabe mencionar las iniciativas que buscan per-
feccionar la funcin tcnica recaudadora del Estado, disminuyendo
la evasin impositiva y mejorando los controles en la tributacin a la
seguridad social; una reforma tributaria, que incluye cambios de ca-
15 Hablamos de recreacin, en tanto en algunos casos, como los consejos de salarios,
las polticas aplicadas no supusieron la creacin de instituciones absolutamente inno-
vadoras, sino ms bien la reedicin de instituciones que ya existieron en el pasado.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
230
rcter levemente progresivos en la imposicin de las personas fsicas
y la disminucin de la tributacin a travs de impuestos indirectos; el
Plan de Emergencia Social, destinado a personas y hogares en situa-
cin de indigencia; mejoras en el sistema y monto de Asignaciones
Familiares, destinado a atender el universo de hogares pobres con ni-
os y adolescentes; mejoras en el sistema de pensiones a la vejez; la
modicacin del contexto institucional en el cual se dirime la puja
redistributiva entre capital y trabajo consejos de salarios, legislacin
laboral; la reforma del sistema de atencin a la salud, con ampliacin
en la incorporacin de beneciarios; la mejora presupuestal de la edu-
cacin pblica.
Si analizamos las reformas del perodo 2004-2009 como vectores,
encontraremos que el impulso del gobierno estuvo orientado a la ex-
pansin del accionar del sector pblico en todas las reas menciona-
das. En algunas de estas arenas de polticas negociacin laboral, por
ejemplo, el pas haba transitado durante la dcada del noventa un
camino de marcada retraccin de la regulacin estatal. En otros ca-
sos, como la educacin, sin cambiar el sentido de la accin del sector
pblico se han fortalecido los recursos pblicos en la tarea, y con ello
el accionar redistributivo. La expansin de la actividad pblica y/o el
fortalecimiento material para este accionar han sido entonces un co-
mn denominador de las reformas institucionales del perodo.
Por su parte, la mejora en la ecacia de la capacidad recaudado-
ra del Estado ha sido un objetivo instrumental imprescindible para
captar los recursos que sustentan los procesos redistributivos. En el
caso uruguayo, este problema result adems acuciante, dadas las
consecuencias de la severa crisis econmica que atraves el pas en
el perodo 1998-2002, que se reejan en los niveles de endeudamiento
pblico del pas. La estructura de la deuda a nes de 2004 determi-
naba un importante porcentaje de vencimientos en un plazo menor a
cinco aos, que en su mayora corresponden a prstamos contrados
con organismos internacionales. Reejo de esta mejora en la capaci-
dad recaudatoria del Estado es la evolucin de la recaudacin de la
Direccin General Impositiva y del Banco de Previsin Social, que
aumentaron con relacin total del PBI (ver cuadro 5), y lo hicieron
todava mucho ms en trminos absolutos.
En el ao 2005, el gobierno debi volcar al pago de la deuda 2 mil
millones de dlares alrededor del 15% del valor del PBI en el 2004,
por lo cual el Uruguay debi emitir nueva deuda por alrededor de 500
millones de dlares en los mercados internacionales y planic emitir
bonos y letras en el mercado local por ms de 700 millones. Solamente
el pago de intereses habra de absorber en 2005 la cuarta parte de los
ingresos de la administracin central. En este contexto, se produjo
231
Federico Traversa
una sensible mejora en la recaudacin scal, condicin indispensable
para que un programa redistributivo siga adelante, sobre todo toman-
do en cuenta los planes de reforma tributaria.
En lo relativo a la reforma tributaria, las principales medidas de
corte redistributivo son la incorporacin de un Impuesto a la Renta de
las Personas Fsicas (IRPF), y la disminucin de la tributacin indirec-
ta, que actualmente castiga de manera regresiva a los deciles ms po-
bres. Dicha reforma, aunque en general no implic cambios muy pro-
fundos en la tributacin de distintos sectores de la poblacin, produjo
un aumento aproximado del 5% en la participacin de los impuestos
directos sobre el total, y produce una distribucin ms progresiva de
los mismos en el caso de las rentas de las personas fsicas.
El IRPF tiene un carcter ms progresivo que el IRP, con distintas
franjas de tributacin segn el nivel de ingresos, permitiendo deduc-
ciones por gastos en salud, aportes a la seguridad social e hijos meno-
res a cargo. Asimismo, se reduce la tributacin a partir de impuestos
indirectos, en particular en el caso de productos de consumo bsico
como alimentos. En cuanto a la tributacin por actividades empresa-
riales, la reforma impositiva no prev grandes cambios, ms all de
equiparar el nivel de tributacin de distintos sectores de la actividad
productiva. En resumen, el efecto de la reforma respecto de la distri-
bucin del ingreso es pequeo pero progresivo.
16
El Plan de Emergencia Social, por su parte, tuvo un carcter foca-
lizado y de corta duracin, con un costo aproximado de 200 millones
de dlares en dos aos. Se realizaron transferencias directas de alre-
dedor de 55 dlares por mes a 35 mil de los hogares ms pobres y se
nanci un programa de trabajo temporario para 16 mil adultos; se
otorgaron cupones para la compra de alimentos y cuidados gratuitos
de salud y tambin se han fortalecido sustancialmente los recursos in-
vertidos en asignaciones familiares para familias pobres con menores
a cargo.
Finalmente, resta analizar la incorporacin de algunas transfor-
maciones del contexto institucional en el cual se dirime la puja re-
distributiva entre capital y trabajo. En primer lugar, se aprob una
ley de fuero sindical que protege contra los despidos abusivos por
actividad sindical, se regul la jornada de trabajo en el sector rural,
y se elabor recientemente una ley de negociacin colectiva, muy re-
16 En realidad, ms all de sus efectos inmediatos, que son pequeos (segn estima-
ciones, el 50% ms pobre de la poblacin aumenta sus ingresos alrededor del 2,5%, y
el 10% ms rico pierde un 4,5%), lo ms trascendente de esta reforma es su impacto
ideolgico, pues todas las rentas tributarn de forma progresiva. Adems, no se
descarta que en el futuro pueda profundizarse la progresividad de las tasas.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
232
sistida por el empresariado. Los mecanismos de negociacin laboral
colectiva haban sido eliminados durante el gobierno de Luis Lacalle
(1990-1994), de fuerte impronta liberal. El regreso de los Consejos de
Salarios como instancia de negociacin signica un cambio institu-
cional trascendente, sobre todo porque supone el reconocimiento de
los sindicatos, que como actor social y poltico haban sufrido una
severa erosin durante esa dcada.
En menos de un ao de gobierno, se aliaron a la central sindi-
cal (PIT-CNT) 31 mil doscientos nuevos trabajadores, y se registraron
ante el Ministerio de Trabajo entre 1.500 y 2 mil nuevos dirigentes
sindicales. La rama de los empleados de la industria y el comercio
pas de 2.600 a 8 mil aliados, la de los metalrgicos de 1.100 a 4 mil,
y la de la construccin de 1.000 a 2.500. En el ao 2005, el salario real
aument alrededor del 4%, luego del fuerte retroceso sufrido en los
aos precedentes, y esta senda de crecimiento continu durante el
perodo restante, aunque la evolucin del salario fue ms lenta que la
del producto (cuadro 5).
17
Redistribucin y crecimiento? Una evaluacin
primaria de los resultados de las reformas
Los programas redistributivos generan tensiones, producto de que los
recursos pasibles de redistribucin son escasos y se hallan con fre-
cuencia muy desigualmente distribuidos. La resolucin de esta ten-
sin depende de las caractersticas de las coaliciones sociopolticas en
conicto, de sus expectativas, de su accionar, y de los resultados que
se vayan generando progresivamente a partir de esta tensin. El xito
redistributivo, en efecto, puede fomentar la profundizacin de esta
estrategia, mientras que un fracaso parcial puede llevar a la desarticu-
lacin de la coalicin que la sustenta.
En el esquema del EBK, esta tensin era superada por medio del
crecimiento del producto. Sin embargo, desde la emergencia del nue-
vo ESC se ha impuesto una retrica que sostiene que no es posible
conciliar la aplicacin de polticas redistributivas con el aumento del
crecimiento econmico.
18
No obstante, en el primer ao de gobierno
17 Hay que tomar en cuenta que el crecimiento del salario real se produce en rea-
lidad con rezago respecto de la recuperacin del PBI, que ya vena creciendo desde
2003.
18 El Consenso de Washington, promovido a nes de los aos ochenta por las insti-
tuciones nancieras internacionales y el gobierno de los Estados Unidos, enumeraba
diez requisitos indispensables para el crecimiento econmico que, directa o indirec-
tamente, terminaran por dicultar cualquier distribucin ms equitativa del ingreso.
As, por ejemplo, se promova el recorte del gasto pblico y se prevena contra la
utilizacin de un sistema scal que impusiera tasas progresivas demasiado altas.
233
Federico Traversa
del FA se pusieron en marcha diversos mecanismos redistributivos y,
paralelamente, la economa uruguaya creci a tasas muy por encima
de la media histrica del pas. Cmo se explica este fenmeno?
Con toda seguridad, ello tiene mltiples explicaciones. En primer
lugar, habra que resaltar que el concepto de ESC hace referencia a
los cambios en la economa mundial de los ltimos treinta aos, y a
la idea de que actualmente es difcil pensar en un desarrollo econ-
mico orientado hacia adentro, tal como lo hacan los modelos de
crecimiento endgeno de la ISI. Sin embargo, toda la retrica que ha
acompaado este proceso de cambios en la economa mundial como
el llamado Consenso de Washington, que se ha impuesto en los pa-
ses ms pobres desde los organismos nancieros internacionales no
ha sido corroborada por la evidencia emprica. Por lo tanto, no hay
sucientes elementos para sostener que la redistribucin del ingreso
inhibe el crecimiento econmico.
La imposicin de trabas al ingreso de capitales de corto plazo
en Chile, el veto a todos los intentos de privatizacin de las empresas
pblicas en el Uruguay, la defensa de la propiedad nacional sobre los
recursos naturales en Bolivia y Venezuela e, incluso, las quitas sobre
la deuda externa practicadas por la Argentina, son claras muestras de
que a veces las profecas catastrcas de los organismos nancieros
internacionales no se cumplen. Resulta irnico el hecho de que, luego
de haber alentado medidas que profundizaron la brecha entre ricos
y pobres, los organismos internacionales suelan armar ahora que la
desigualdad puede resultar un obstculo para el crecimiento.
En segundo lugar, cabe acotar que si la estructura productiva del
Uruguay y el entorno internacional plantean, en trminos generales,
importantes dicultades para la redistribucin, la coyuntura particu-
lar de los ltimos cinco aos tal vez no ha sido del todo inhspita
para el gobierno. Primero, porque el precio internacional de algunos
productos que el pas exporta productos primarios no petroleros
tuvo un desempeo positivo (cuadro 6). Y segundo, porque luego de
la apreciacin del peso durante varios aos consecutivos, la explosin
nanciera del 2002 permiti, a posteriori, retomar la competitividad
en mercados internacionales.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
234
Cuadro 5
Uruguay: evolucin de algunas variables econmicas 2001-2009 (variacin real anual en %)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
PIB -3,4 -11,0 2,2 12,3 7,5 4,6 7,6 8,9 0,0
Inacin (IPC var. dic.-dic. en %) 3,6 25,9 10,2 7,6 4,9 6,4 8,5 9,2 7,0
Tasa de desempleo (prom. anual
en %)
15,3** 17** 18,1** 14,1** 13,1** 10,9 9,2 7,6 8,6
Salario real (var. promedio anual ) 0,9 -10,5 -11,6 -0,1 4,6 4,4 4,8 3,5 4,8
Importaciones -7,1 -27,9 5,8 24,5 9,8 14,8 6,7 19,9 -8,5
Inversin Bruta Fija -9,4 -32,5 -11,4 32 18,9 14,2 6,8 18,1 -1,1
Exportaciones -9,1 -10,3 4,2 22,7 16 2,7 8,2 10,5 -1
Recaudacin DGI/PBI 16,2 16,5 17,3 17,2 17,6 17,9 17,3 18 s/d
Recaudacin BPS/PBI 6,9 5,8 4,8 4,6 5,3 5,4 5,3 5,6 s/d
Resultado scal primario
consolidado***** (en % del PBI)
-1,2 0,3 2,9 3,9 3,9 3,5 3,3 1,5 0,5
Resultado scal consolidado
***** (en % del PBI)
-4,2 -4,5 -3,4 -2,0 -0,5 -0,5 -0,1 -1,3 -2,5
Deuda bruta del sector pblico
(en % del PBI)
54,3 92,8 108,8 100,3 80,2 68,3 67,1 51,3 60,0
Fuente: Informes de Coyuntura del Instituto de Economa, de la Facultad de Ciencias Econmicas y de Administracin. Universidad de
la Repblica, a partir de datos del BCU, INE y proyecciones propias.
* Valores Proyectados
** Total del pas urbano. A partir de 2003, corregida sobre la base de Encuesta Continua de Hogares INE
*** Calculado a partir de la inacin minorista
**** Calculado a partir de la inacin mayorista
***** Incluye el resultado de los Gobiernos Departamentales y del Banco de Seguros del Estado
Cuadro 6
Comercio Mundial y Precios (variacin real anual en %)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Comercio Mundial (bienes y servicios;
var. real anual)
0,1 3,3 4,9 9,9 7,6 9,3 7,2 4,1 -2,8
Commodities primarios
no petroleros
-4,0 0,8 7,1 18,7 6,1 23,2 14,1 7,4 -28,0
Petrleo -12,9 0,8 18,7 33,6 36,4 16,6 9,5 37,8 -45,0
Fuente: Informes de Coyuntura del Instituto de Economa, de la Facultad de Ciencias Econmicas y de Administracin, Universidad de
la Repblica.
235
Federico Traversa
En el perodo 2005-2009, el PBI y las exportaciones marcaron entonces
un crecimiento altsimo para los registros histricos del pas (cuadro
1). Cay consistentemente el desempleo, el salario tuvo una recupera-
cin gradual pero continua, y bajaron la pobreza y la marginalidad.
Tambin cay el peso relativo de la deuda pblica en relacin con
el PBI. Por otra parte, durante el perodo se registr una importante
tendencia a la formalizacin de la economa, que es posible apreciar
en las continuas mejoras de recaudacin de la DGI y el BPS. Ambos
organismos pblicos juegan un papel fundamental en un entramado
institucional de tipo socialdemcrata: sin formalizacin y recauda-
cin, no hay universalidad ni redistribucin posibles.
Todo ello nos obliga a poner el acento en el hecho de que el pro-
blema del crecimiento econmico sigue siendo fundamental, no slo
para moderar conictos, sino tambin para solucionar problemas.
Cada nuevo puesto de trabajo signica una disminucin en el gasto
pblico en calidad de prestaciones de seguridad social, a la vez que
aumenta la recaudacin scal. La estrategia de desarrollo productivo
del pas es entonces central para el desempeo econmico y el xi-
to de la coalicin redistributiva. A este respecto, sin embargo, el FA
no parece demasiado innovador. Es aqu donde el concepto de ESC
muestra su actualidad. El gobierno uruguayo confa, como lo hicieron
sus predecesores, en el desarrollo exportador sobre la base de las ven-
tajas comparativas del pas: la agroindustria alimentaria, el complejo
forestal, los servicios transporte, comunicaciones, turismo, puertos
y la produccin de tecnologa de la informacin.
19
En esta materia, uno de los pocos aspectos rupturistas del gobier-
no del FA respecto de las anteriores administraciones es la conan-
za en el sector pblico para reducir riesgos de crecimiento debidos
a cuellos de botella estructurales en reas, tales como la expansin
portuaria y la transmisin y generacin de energa elctrica. Asimis-
mo, ha resultado novedosa e importante la cooperacin econmica
con Venezuela, que facilit algunas inversiones en emprendimientos
productivos pblicos y cooperativos.
Pero las premisas bsicas para el crecimiento toman en cuenta
como punto prioritario estimular la inversin del sector privado,
nica manera de sostener un alto crecimiento, para lo cual se est
trabajando con el BID y BM en la mejora del clima de inversin, en la
expansin de la participacin del sector privado en servicios pblicos
e infraestructura y en la promocin del desarrollo de mercados de
capital internos [...] Protegeremos los derechos de los acreedores y los
19 As lo manifest el ministro de Economa, Danilo Astori, en un foro de ACDE
sobre poltica econmica, el 13 de mayo de 2005.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
236
deudores a travs de una estricta adhesin a los derechos de propie-
dad y a los contratos establecidos (Carta de Intencin del gobierno
con el FMI, 2005).
Por ltimo, vale la pena sealar que las tensiones respecto de las
polticas redistributivas no han sido de magnitud, pero existen resis-
tencias latentes a pesar del crecimiento de la economa. Segn la en-
cuesta anual realizada por el semanario Bsqueda, entre 140 grandes
empresarios de diversos sectores, el 53% calica la gestin del gobier-
no como regular, a pesar de que el 81% considera que la produccin
de su empresa aument en el ao 2005 y que el 75% espera que au-
mente nuevamente en 2006. Resulta sintomtico que las dos medidas
del gobierno que ms preocupan a los empresarios son la ley de Fue-
ros Sindicales y la reforma tributaria.
En sntesis, qu resultados han tenido las polticas redistributi-
vas del FA? Han logrado un xito relativo: el crecimiento econmico
fue importante durante el perodo, y ha mejorado el ingreso medio
de los hogares. En materia distributiva, el Uruguay se ha mantenido
como uno de los pases con mejor distribucin del ingreso en Amrica
Latina.
20
Esto ciertamente no quiere decir mucho, pues Amrica Lati-
na es la regin del mundo que peor distribuye. Pero al menos rearma
la posibilidad de un alivio de la exclusin social a partir de este tipo de
polticas, luego de un deterioro de dcadas.
De todos modos, durante el ao 2009 el FA en algn sentido ama-
g con procesar una discusin respecto de estos puntos, con motivo
de las elecciones internas. Jos Mujica obtuvo un ajustado triunfo,
sustentado en buena mediada en una retrica ambigua sobre la po-
ltica econmica desarrollada por el gobierno del FA, y consigui as
derrotar al ministro de economa Danilo Astori, pero no ofreci, en
denitiva, ninguna alternativa real a la lnea de conduccin econmi-
ca del perodo 2005-2009.
La eleccin en s misma result una seal de alerta para el FA, en
tanto hasta esta ocasin el partido siempre haba privilegiado lgicas
internas muy cercanas al consenso, y nunca antes una candidatura
presidencial haba sido denida por un margen tan estrecho en una
eleccin abierta. Finalmente, todo pareci concluir en un escenario
de unidad del partido, al aceptar y encarar Astori la candidatura a la
vicepresidencia con particular entusiasmo.
20 Vale la pena resaltar que la distribucin del ingreso en el Uruguay ha tenido a la
poltica como uno de sus factores determinantes. Han sido justamente el desarrollo
de polticas redistributivas, la presencia del sector pblico y la participacin poltica
ciudadana los que han permitido una distribucin decorosa para los niveles latinoa-
mericanos.
237
Federico Traversa
Conclusiones
A lo largo del artculo se han analizado tres premisas tericas que con-
sideramos que explican algunas orientaciones polticas estratgicas
que ha tomado el FA a lo largo de su historia. En primer lugar, ar-
mamos que la conformacin de una coalicin sociopoltica que lleve
adelante cambios en la propiedad de los medios de produccin en las
sociedades capitalistas contemporneas es, cuando menos, muy difcil
de conseguir. En segundo lugar, armamos que, dada la complejidad
social de las sociedades contemporneas, al menos una importante
porcin de los asalariados tiene incentivos importantes para apoyar
coaliciones redistributivas (Przeworski, 1989).
Tomando en cuenta estas dos premisas, explicamos el rumbo es-
tratgico de los programas de gobierno del FA, que desde su funda-
cin han puesto un nfasis cada vez mayor en la adopcin de polticas
redistributivas. Las medidas ms radicales del programa de 1971, en
cambio, seran explicadas por el hecho de que la crisis del modelo de
sustitucin de importaciones era entonces muy reciente en el Uru-
guay, y de que se conaba en que en esas circunstancias una refor-
ma radical de la estructura productiva del pas era la nica va para
recomponer la dinmica de desarrollo endgeno del ISI y su patrn
redistributivo.
La ltima premisa aplicada establece que la estrategia redistribu-
tiva en una economa capitalista est sujeta a las tensiones propias de
ese modo de produccin. La experiencia del gobierno del FA demues-
tra que esas tensiones estn efectivamente presentes; la aplicacin de
esta nueva institucionalidad redistributiva no ha estado exenta de re-
probaciones por parte de sectores sociales que se han autoproclamado
como perdedores por las reformas. En el entorno keynesiano del pa-
sado, estas tensiones eran resueltas a partir del estmulo que signica-
ba la redistribucin para el crecimiento econmico endgeno. Con las
crecientes apertura y competencia econmicas a nivel internacional,
las bases para el desarrollo de un EBK parecen haberse venido abajo.
Sin embargo, buena parte de este diagnstico obedece ms a la
retrica liberal que ha acompaado el derrumbe de la coalicin ke-
ynesiana que a la propia realidad. Se abre entonces un interrogante
acerca de la sustentabilidad de la coalicin redistributiva que llev
al FA al gobierno, punto sobre el que algunos autores han sealado
argumentos para el escepticismo (Luna, 2004). Al nalizar el gobier-
no, sin embargo, el FA ha conseguido altos ndices de aprobacin a
su gestin.
Este xito relativo no anula, sin embargo, lo esencial de la tercera
premisa: toda coalicin redistributiva en el marco de una economa
capitalista es inestable y, por denicin, no transforma el modo capi-
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
238
talista de produccin. En el largo plazo, el equilibrio inestable sobre
el cual se apoya una coalicin redistributiva es el crecimiento de la
economa. La experiencia keynesiana demuestra que el n del consen-
so redistributivo puede producirse tan pronto como las tasas de cre-
cimiento econmico comienzan a dar muestras de un estancamiento
persistente, algo que el FA no tuvo que enfrentar.
Es por eso que en el contexto actual del ESC, donde los mecanis-
mos keynesianos usados en el pasado para manejar la economa con
objetivos sociales resultan impotentes y la brecha entre pases ricos y
pobres no parece reducirse, la viabilidad de la coalicin redistributiva
en pases perifricos es muy inestable en el largo plazo. Tal vez, enton-
ces, la izquierda deba tomar conciencia de que el principal obstculo
que enfrenta la idea de la igualdad econmica (que convoca a la
izquierda en general) radica en las relaciones econmicas internacio-
nales, que son particularmente hostiles para la izquierda de los pases
subdesarrollados.
Estos pases estn inmersos en una lucha competitiva por encon-
trar un espacio en la economa globalizada, y esta competencia ge-
neralmente los ha compelido a recrear condiciones amigables para
la inversin extranjera y rigurosas para con el trabajo y los derechos
sociales. Desde este punto de vista, es imprescindible que la izquierda
ejerza presin sobre las estructuras e instituciones econmicas y po-
lticas a nivel mundial (FMI, BM, OMC, etc.) si es que desea generar
condiciones para una mayor inclusin social.
Si la poltica a nivel de los Estados nacionales se ha visto supera-
da por una economa con dimensiones globales, la izquierda interna-
cional debera establecer estrategias que le permitan avanzar para su
regulacin en este plano, porque la humanidad no se propone nunca
ms que los problemas que puede resolver, y se ver siempre que el
problema mismo no se presenta ms que cuando las condiciones ma-
teriales para resolverlo existen o se encuentran en estado de existir
(Marx, 1973 [1859]:12).
Bibliografa y fuentes
Aguirre, Miguel 1985 El Frente Amplio: historia y documentos
(Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental).
Anichini, Juan 1969 El sector industrial (Montevideo: Nuestra Tierra).
Bensin, Alberto y Caumont, Jorge 1979 Poltica econmica y
distribucin del ingreso en el Uruguay 1970-1976 (Montevideo:
Acali).
Buquet, Daniel y de Armas, Gustavo 2004 Claves del crecimiento
electoral de la izquierda: crecimiento demogrco y moderacin
239
Federico Traversa
ideolgica en Lanzaro, Jorge (ed.) La izquierda uruguaya, entre
la oposicin y el gobierno (Montevideo: Fin de Siglo).
Boix, Carles 2000 Partisan governments, the international economy,
and macroeconomic policies in advanced nations, 1969-1993 en
World Politics (The Johns Hopkins University Press) Vol. LIII, N
1.
Carta de intencin 2005 Memorando de polticas econmicas y
nancieras y Memorando de entendimiento tcnico del Gobierno
del Uruguay con el FMI, 22 de julio.
Castaeda, Jorge 2006 Latin Americas Left Turn en Foreign Affairs
85:3 [SE REFIERE A VOLUMEN Y NMERO? ACLARAR] pp.
28-43, mayo.
CEPAL 2006 Comercio, inversin directa y polticas productivas
(Santiago de Chile: CEPAL).
Finch, H. 1998 Towards the new economical model: Uruguay
1973-1997, Research Paper (Liverpool: University of Liverpool,
Institute of Latin American Studies) N 22.
Estay, J. 1998 Exportacin de capitales y endeudamiento externo
en las principales corrientes del pensamiento econmico en
Ibez, J. A. (coord.) Deuda externa mexicana: tica, teora,
legislacin e impacto social (Mxico: Plaza y Valds).
Garc, Adolfo y Yaff, Jaime 2004 La era progresista (Montevideo:
Trilce).
Gonzlez, Felipe Entrevista al ex jefe de gobierno espaol publicada
en El Pas (Madrid). En: <http://www.pais-global.com.ar>.
[FALTA AO]
Jessop, B 2000 Globalization and the National State en sitio web
del Departamento de Sociologa de la Lancaster University.
En <http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/papers/Jessop-
Globalization-and-the-National-State.pdf>.
Lanzaro, Jorge 2004 La izquierda se acerca a los uruguayos y los
uruguayos se acercan a la izquierda. Claves del desarrollo del
Frente Amplio en Lanzaro, Jorge (ed.) La izquierda uruguaya,
entre la oposicin y el gobierno (Montevideo: Fin de Siglo).
Luna, Juan Pablo 2004 Entre la espada y la pared? La
transformacin de las bases sociales del FA y sus implicaciones
de cara a un eventual gobierno progresista en Lanzaro, Jorge
(ed.) La izquierda uruguaya, entre la oposicin y el gobierno
(Montevideo: Fin de Siglo).
Marx, Carlos 1973 (1859) Contribucin a la crtica de la economa
poltica (La Habana: Pueblo y Educacin).
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
240
Marx, Carlos 1955 (1875) Crtica al Programa de Gotha (Mosc:
Ediciones en Lenguas Extranjeras).
Narbondo, Pedro y Traversa, Federico 2004 El papel del Estado en
las propuestas programticas de los partidos para las elecciones
de 2004, Informe de Coyuntura, Observatorio Poltico
(Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental) N 5.
OConnor, James 1981 La crisis scal del Estado (Barcelona:
Pennsula).
Offe, Claus 1990 Contradicciones en el Estado de Bienestar (Madrid:
Alianza).
Olesker, D. 2000 Crecimiento y Exclusin. El Uruguay de los noventa
(Montevideo: Trilce).
Poulantzas, Nicos 1988 Poder poltico y clases sociales en el Estado
capitalista (Mxico: Andrmeda).
Prebisch, Ral 1981 Capitalismo perifrico, crisis y transformacin
(Mxico: Fondo de Cultura Econmica).
Przeworski, Adam 1989 Capitalismo y Socialdemocracia (Madrid:
Alianza).
Ramos, Joseph 1993 Growth, crises and strategic turnarounds en
Cepal Review (Santiago de Chile) N 50.
Traversa, Federico 2008 Democracia y redistribucin en Amrica
Latina en Stockholm Review of Latin American Studies
(Stockholm: Institute of Latin American Studies, Stockholm
University) N 3.
Vanger, Milton 1989 Reforma o Revolucin? La polmica Batlle-
Mibelli, 1917. (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental).
Wade, Hunter 2005 Failing States and Cumulative Causation in the
World System en International Political Science Review (Oxford:
Alden Press) Vol. XXVI.
Parte III
Seas de identidad de la izquierda
y el progresismo
243
Daniela Slipak*
Entre LMITES y FRONTERAS
Articulaciones y desplazamientos
del discurso poltico en la
Argentina pos-CRISIS (2002-2004)
Es preciso, por tanto, enunciar proposiciones; es preciso,
por tanto, hablar para tener ideas generales; porque tan
pronto como la imaginacin se detiene, el espritu no
camina ms que con la ayuda del discurso
JEAN JACQUES ROUSSEAU, Sobre el origen de la desigualdad
Hacia un objeto
En 1992 y en 1998, Bernard Manin desarrollaba una serie de argu-
mentos para dar cuenta de ciertos cambios acaecidos en el formato
representativo de las democracias occidentales en las ltimas dca-
das, estableciendo, de este modo, un diagnstico que lo posicionaba
en las antpodas de ciertos juicios aceptados en numerosos crculos de
discusin acadmica. En efecto, en Metamorfosis de la representa-
cin y en Los principios del gobierno representativo, dicho autor argu-
mentaba agudamente que las transformaciones ocurridas en el ltimo
cuarto del siglo XX no se correspondan, como algunos pensadores
sostenan, con una crisis de representacin; por el contrario, se estaba
en presencia de una metamorfosis de la representacin, puesto que, si
bien haban sufrido un conjunto de modicaciones, seguan vigentes
los cuatro principios del gobierno representativo,
1
instalados desde la
consolidacin de las repblicas americana y francesa.
1 A saber: la eleccin de gobernantes por parte de los gobernados; la existencia de cier-
to margen de autonoma de los gobernantes respecto de los gobernados, en oposicin al
mandato imperativo; la independencia de la opinin pblica respecto de los gobernan-
tes; y, por ltimo la decisin colectiva como producto de la deliberacin (Manin, 1998).
* Licenciada en Sociologa, becaria CONICET (IIGG-UBA).
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
244
De esta forma, Manin tipicaba dichas transformaciones a travs
del trnsito de la democracia de partidos a la democracia de audiencia,
en la cual los estilos y estrategias que caracterizaban los vnculos entre
representantes y representados son recongurados en el marco de una
creciente incidencia de los medios de comunicacin en la denicin
de los procesos polticos. En efecto, en remplazo de las formas que
asuma el vnculo representativo en la democracia de masas donde
los partidos polticos desempeaban un rol fundamental en la cons-
truccin de voluntades, y las preferencias electorales eran estables,
en la democracia de audiencia la representacin adquiere un formato
personalizado, establecindose un vnculo directo y voltil entre la eli-
te gobernante experta, ahora, en medios de comunicacin e imagen
y el electorado transformado, ahora, en audiencia expresada a travs
de los sondeos de opinin (Manin, 1998).
De este modo, si bien los partidos continan siendo actores indis-
pensables en la dinmica poltica, el papel predominante que otrora
tenan en la constitucin de las identidades es desplazado por la cen-
tralidad que adquieren los candidatos en el proceso de interpelacin
de los representados. Esto supone, entonces, el relativo debilitamiento
de los canales institucionales y formales de representacin poltica,
junto con la creciente importancia de mecanismos ms informales y
directos de interpelacin imgenes, estilos, discursos. Por ello, en
las democracias actuales las identidades polticas se vuelven ms di-
rectamente tributarias y dependientes del espacio pblico en el cual se
escenica y pone en forma la representacin (Palermo y Novaro, 1996;
Novaro, 2000; Lefort, 1985).
Varios autores han analizado, desde esta perspectiva, los procesos
que signaron la Argentina reciente: el carcter personalista y ejecutivis-
ta del vnculo de representacin que establece Carlos Menem durante
su gestin, centralizando el proceso de toma de decisiones antes distri-
buido en una pluralidad de mbitos estatales (Novaro, 1994; Novaro y
Palermo, 1996); el carcter de audiencia que asume la ciudadana en el
marco de un espacio pblico mediatizado y en un contexto de desagre-
gacin de las pertenencias y lazos de solidaridad tradicionales (Cheres-
ky, 1998); y la transformacin de los viejos partidos polticos mediante
la inclusin de candidaturas con elevada popularidad ante la opinin
pblica, en detrimento de su insercin en la estructura partidaria, jun-
to con el surgimiento de nuevas formas polticas articuladas en torno a
liderazgos de popularidad
2
(Pousadela, 2004), entre otros.
2 De todos modos, cabe aqu mencionar que frente a dichas transformaciones de
los partidos, junto con el debilitamiento del rol que asumen en el proceso de consti-
tucin de las identidades polticas y el lazo representativo, no puede diagnosticarse
245
Daniela Slipak
Para estos autores, durante la dcada del noventa se produce una
serie de mutaciones que subvierten las modalidades de representacin
y los procesos de constitucin de identidades polticas que caracteri-
zaron a las dcadas pasadas. Si bien los vnculos y estilos de represen-
tacin propios de la historia de nuestro pas remiten a un marcado
presidencialismo y personalismo en la constitucin de las identidades
polticas (Aboy Carls, 2001), es durante la gestin de Carlos Menem
que dichos rasgos se profundizan, en un contexto de debilitamiento de
las identidades partidarias tradicionales y de desactivacin de los an-
tagonismos en los cuales stas se fundaban. La identidad por esceni-
cacin menemista se transforma, de esta forma, en un nuevo captulo
a la hora de entender las identidades polticas en la historia argentina
(Novaro, 1994; Palermo y Novaro, 1996).
Ahora bien, si de todos modos los argumentos esbozados por Ma-
nin permiten aprehender bajo la categora de metamorfosis de la re-
presentacin los procesos polticos que signaron la Argentina reciente,
no es menos cierto que dichos cambios han convivido en nuestro pas
con ciertas situaciones que pueden ser catalogadas como de crisis de
representacin (Pousadela, 2004). En este sentido, tanto la aparicin
del llamado voto bronca en el ciclo electoral de 2001 como, ms en-
fticamente, las novedosas formas de expresin ciudadana iniciadas
a nes del mismo ao pusieron de maniesto un cuestionamiento per
se del lazo representativo: a pesar de haberse constituido de acuerdo
con los procedimientos institucionales establecidos, los representan-
tes no eran sucientemente representativos; exista, de este modo,
una ausencia de reconocimiento subjetivo del vnculo representativo
por parte de la ciudadana. El que se vayan todos condensaba, as, la
pretensin de prescindencia completa de los representantes por parte
de aquellos que haban dejado de percibirse como partcipes del vn-
culo representativo.
Por lo tanto, antes que optar por el rtulo de crisis o por el de
metamorfosis, quizs resulte ms operativo para el anlisis de la co-
yuntura poltica reciente de nuestro pas, examinar la convivencia y el
condicionamiento mutuo que estos procesos presentan: por un lado,
cmo las caractersticas que signan la reciente metamorfosis de repre-
sentacin identicaciones voltiles, fugaces y pasajeras delimitan
un terreno frtil para las situaciones de crisis; por el otro, cmo cier-
una desaparicin de los mismos. Los anlisis de S. Levistky (2002) y J. Auyero (2001)
acerca del peronismo nos recuerdan que ms all de la constitucin de los liderazgos
por accin de la imagen meditica y la relacin con la opinin pblica, y en tensin
con la misma, el partido contina desempeando un rol fundamental como aparato
informal o desorganizacin organizada, consagrando una red de relaciones y repre-
sentaciones culturales compartidas en las clases populares.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
246
tos escenarios de crisis condicionan los procesos de recomposicin
posterior del vnculo representativo.
Es a partir de estos supuestos que se articulan los argumentos del
presente artculo. En las pginas siguientes, se buscar analizar una
de las dimensiones que signan el proceso de recomposicin del lazo
representativo luego de la crisis de nes de 2001: las apuestas y des-
plazamientos discursivos que tanto Eduardo Duhalde como Nstor
Kirchner realizan durante sus respectivas gestiones presidenciales.
3
Porque si, en efecto, durante dichas gestiones, se advirtieron indicios
de desafeccin y descontento ciudadanos manifestados en estalli-
dos callejeros
4
y en altos ndices de abstencionismo electoral, el lazo
representativo fue recompuesto, alcanzando Nstor Kirchner, hacia
inicios de su mandato, una elevada popularidad en los sondeos de
opinin poltica, posteriormente legitimados por los resultados de las
elecciones legislativas de 2005.
Si bien creemos que es necesario indagar, asimismo, otras dimen-
siones poltico-institucionales, econmicas, sociales, etc. para dar
cuenta del proceso de recomposicin del vnculo representativo, nos
interesa aqu centrarnos en la dimensin simblica de dicho proceso.
Particularmente, en los modos con los cuales los discursos polticos
buscan interpelar en la Argentina pos-crisis. Porque, en efecto, al in-
terior del campo poltico existe una disputa discursiva por denir im-
poner, legitimar y, por qu no, naturalizar cierto sentido de lo real
(Bourdieu, 1996), y ella posee consecuencias altamente decisivas en la
conguracin de los procesos polticos. En trminos generales, todo
signo ideolgico no slo aparece como un reejo, una sombra de la
realidad, sino tambin como parte material de esa realidad [...] [T]
anto el signo mismo como los efectos que produce, esto es, aquellas
reacciones, actos y signos nuevos que genera el signo en el entorno
social, transcurren en la experiencia externa (Bajtin, 1982: 33). Vea-
mos, entonces, uno de los aspectos de la lucha simblica que atraviesa
la Argentina reciente: aquella que se maniesta en la materialidad de
los discursos presidenciales de Eduardo Duhalde y Nstor Kirchner.
Queda delineado, de este modo, nuestro objeto.
3 El corpus construido abarca los discursos emitidos por Eduardo Duhalde duran-
te la totalidad de su gestin presidencial y los discursos de Nstor Kirchner durante
el primer ao de la suya.
4 La forma estallido se corresponde con aquellas formas de expresin ciudadana,
espontneas y desarticuladas, que, en un contexto de debilitamiento de las media-
ciones partidarias, irrumpen en un espacio pblico mediatizado, ejerciendo control
y poder de veto frente a las decisiones del gobierno de turno. Para un anlisis de la
lgica del estallido en trminos generales, vase Schnapper (2004); para su examen
en el caso argentino, vase Cheresky (2005).
247
Daniela Slipak
Enero de 2002 a mayo de 2003: Eduardo Duhalde
o la antesala de una frontera
La tarea de un Estado normal consiste [] sobre todo
en asegurar en el interior del Estado y de su territorio
una paz estable, en establecer tranquilidad, seguridad y
orden y en procurar de ese modo la situacin normal
CARL SCHMITT, El concepto de lo poltico
La CRISIS y el MODELO: entre la pacificacin del caos
y la definicin de un adversario
En una coyuntura crtica signada por sucesivos recambios presiden-
ciales, la declaracin del default, el virtual quiebre del sistema banca-
rio, las incesantes movilizaciones callejeras y una treintena de muer-
tos, aquel candidato que unos aos antes, va comicios nacionales, no
haba podido llegar a la presidencia de la Nacin, asumi el 1 de ene-
ro de 2002 un gobierno de transicin con el apoyo de una amplia ma-
yora legislativa. Un anlisis del discurso con el cual este enunciador
poltico, ante dicha Asamblea, dio inicio al ao y medio de su gestin
nos permite identicar una serie de articulaciones y desplazamientos
discursivos que se repetiran en sus posteriores intervenciones:
Esta gestin que hoy mismo comienza su tarea se propone lograr po-
cos objetivos bsicos: primero, reconstruir la autoridad poltica e ins-
titucional de la Argentina; segundo, garantizar la paz en la Argentina;
tercero, sentar las bases para el cambio del modelo econmico y social
(Asamblea Legislativa, 01/01/02; nfasis propio).
Ahora bien, diversos autores clsicos y contemporneos han sealado
la importancia de los lmites o fronteras para el anlisis de las identi-
dades polticas (Schmitt, 2001; Laclau, 2004; Aboy Carls, 2001). En
este sentido, la condicin de posibilidad y de imposibilidad
5
de toda
identidad poltica supone un principio de clausura que excluye un ex-
terior siempre constitutivo para la conformacin del colectivo, gene-
rndose de este modo un doble proceso de diferenciacin externa, por
un lado, y de homogeneizacin interna, por el otro. Desde esta pers-
pectiva, las lgicas mediante las cuales se establece una ruptura resul-
tan fundamentales en la constitucin de los sujetos polticos, puesto
5 Imposibilidad de conformacin de la identidad, dado que si bien dicho exterior
posibilita el proceso de conformacin de un colectivo mediante el principio de dife-
renciacin externa, al mismo tiempo lo amenaza bloqueando su constitucin identi-
taria pura y plena (Derrida, 1989).
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
248
que es a partir de dicha ruptura que se dene el espacio identitario
por contraposicin a un campo de alteridades. Para ordenar nuestro
anlisis, entonces, empecemos sistematizando qu excluye nuestro
enunciador ms all de sus lmites,
6
para posteriormente indagar qu
es lo que puebla el interior de los mismos.
El primer punto que identicaremos reere a la conceptualizacin
que Duhalde efecta de la crisis que posibilit su presidencia y a la po-
sicin que adopta frente a dicha coyuntura. A lo largo de todas sus in-
tervenciones, este enunciador se reere a ella dramatizando sus carac-
tersticas: caos, anarqua, guerra civil, tragedia, crisis ms profunda de la
historia son signicantes mediante los cuales alude al pasado inmediato.
La crisis no slo es descrita como una crisis econmica, poltica y social,
sino que asume caractersticas estructurales y profundas: es, sobre todo,
una crisis cultural, tica e incluso moral. Esta operacin de dramatiza-
cin desarrollada por nuestro enunciador, supone, asimismo, la cons-
truccin de una particular posicin de enunciacin
7
: su persona encarna
aquella gura con autoridad y decisin, capaz de resolver y pacicar una
situacin de desorden hobbesiano. La recomposicin de la instituciona-
lidad slo es plausible para Duhalde mediante fuerza y voluntad:
Los mecanismos previstos por la Constitucin me conrieron el alto
honor de designarme para ejercer el gobierno de la Nacin cuando el
pas pareca ir inexorablemente al caos en medio de un derrumbe tico
nunca conocido. Mi objetivo de entonces era el mismo que hoy: paci-
car una sociedad que haba elegido la violencia como salida (Aniversario
de la Declaracin de la Independencia, 09/07/02; nfasis propio).
Asumir un gobierno de convergencia en circunstancias verdaderamente
crticas, con un pas quebrado y al lo de la anarqua [] Reconstruir
6 Utilizaremos el concepto de lmite para el discurso de Duhalde y el de frontera
para el de Kirchner, basndonos en la acepcin que establece Aboy Carls para este
ltimo trmino: entendemos por frontera poltica el planteamiento de una escisin
temporal que contrasta dos situaciones diferentes: la demonizacin de un pasado,
que se requiere an visible y presente, frente a la construccin de un futuro ventu-
roso que aparece como la contracara vis vis de ese pasado que se pretende dejar
atrs (Aboy Carls, 2004). Si bien esta operacin aparece delineada en el discurso
de Duhalde, se radicaliza plenamente en los desplazamientos kirchneristas. En las
pginas siguientes quedar fundamentada la eleccin.
7 Nos remitimos aqu al universo conceptual que Eliseo Vern (1987) y Silvia Sigal
(2004) utilizan para el anlisis del discurso: la dimensin ideolgica de los discursos
est dada por la posicin que asume el sujeto de la enunciacin, la posicin que asu-
me el destinatario y la imagen del mundo que se construye a partir de dicha relacin.
De este modo, se plantea un anlisis que, a travs de las marcas de enunciacin,
relaciona los discursos con sus condiciones sociales de produccin, criticando los
anlisis que se concentran meramente en los contenidos del enunciado.
249
Daniela Slipak
el poder poltico e institucional de la nacin [] Necesitamos sin gran-
dilocuencia pero con decisin fundar una nueva repblica edicando
una nueva institucionalidad (Apertura de Sesiones Ordinarias del Con-
greso de la Nacin, 01/03/02; nfasis propio).
Para realizar este objetivo, Duhalde se presenta a s mismo no slo
circunstancialmente despojado de insignias partidarias; se maniesta,
a su vez, desprovisto de planes polticos a futuro es en este sentido
que anuncia repetidamente su renuncia a ulteriores candidaturas pre-
sidenciales, planteando de este modo el ejercicio de una responsa-
bilidad que trasciende sus intereses particulares como miembro de
la clase poltica. Por el contrario, es el inters nacional el que viene a
encarnar. Ahora bien, esta posicin de enunciacin a-partidaria nos
permite continuar con el anlisis de dicha operacin discursiva de
dramatizacin de un pasado inmediato que urge remediar, va recons-
truccin del orden y la paz.
En efecto, es mediante el abandono de las pertenencias partida-
rias y el desarrollo de un amplio proceso de unicacin nacional que
nuestro enunciador plantea la recomposicin de una coyuntura carac-
terizada de manera trgica. Esta articulacin discursiva supone una
acepcin negativa del sistema poltico partidario, identicado con las
disputas e intereses particularistas que obstaculizan el espritu nacio-
nal que amerita la coyuntura. En este sentido, los signicantes parti-
dos polticos, banderas polticas, polticos y poltica aparecen ubica-
dos en el polo negativo del mapa semntico; por el contrario, nacin,
unin nacional y solidaridad asumen una acepcin positiva en dicho
desplazamiento:
Son horas de esperanza porque estamos asistiendo a una experiencia
indita en nuestra vida poltica, que es la formacin de un gobierno de
unidad nacional construido por sobre las banderas polticas y los inte-
reses partidarios [] un proyecto nacional que incluya a los argentinos
sin excepcin [] no es momento de cnticos ni de marchas partidarias.
Es la hora del himno nacional [] Lo que ningn pueblo tolera es el
caos, la anarqua (Asamblea Legislativa, 01/01/02; nfasis propio).
Tenemos que empujar todos para el mismo lado que es el lado de la Pa-
tria, que es lo que nos convoca a todos, sin egosmos, sin especulaciones
y entendiendo que es una poca de renunciamientos (Ceremonia de ex
combatientes de Malvinas, 15/07/02; nfasis propio).
Es interesante observar la continuidad que presentan estas arti-
culaciones respecto de una de las dimensiones sealadas por Gerardo
Aboy Carls (2001) para dar cuenta del discurso de J. D. Pern du-
rante sus dos primeras presidencias. En efecto, uno de los elementos
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
250
que este autor identica reere a la dimensin nacional-estatal de ese
discurso. En ella, el Estado adquiere un rol fundamental frente a una
coyuntura crtica, pues se convierte en el nico actor capaz de recons-
truir el orden y la paz, mediante la consolidacin de una autoridad,
decisin o voluntad que promueva una unicacin nacional y subvier-
ta los antagonismos espurios provocados por la poltica partidaria.
Como hemos visto, en las intervenciones de nuestro enunciador po-
ltico encontramos este discurso hobbesiano de resolucin del caos:
Duhalde, apelando a la unin nacional, es el nico actor capaz de dar
solucin a aquella situacin catica, enmarcada por interminables
y sobre todo, no pertinentes disputas partidarias. Posteriormente
analizaremos el rol del Estado que nuestro enunciador presenta, en
consonancia con esta dimensin nacional-estatal delineada para el dis-
curso peronista.
No obstante, antes de analizar qu es lo que permanece ms ac
de los lmites constitutivos de todo colectivo poltico, continuemos
analizando los elementos que se excluyen ms all de los mismos:
La Argentina est quebrada. Este modelo en su agona arras con todo.
La propia esencia de este modelo perverso termin con la Convertibili-
dad, arroj a la indigencia a dos millones de compatriotas, destruy la
clase media argentina, quebr nuestras industrias y pulveriz el trabajo
de los argentinos (Asamblea Legislativa, 01/01/02; nfasis propio).
Quiero decirles que quiero dejar atrs esa Argentina nanciera, especu-
lativa, rentstica, donde los nicos que ganaban eran los nancistas, los
banqueros (Mensaje al pas, 08/02/02; nfasis propio).
Modelo econmico de exclusin social que ha producido estragos en
casi todos los sectores de la sociedad y que se ha enseado particu-
larmente con la familia argentina (Mensaje al pas, 03/04/02; nfasis
propio).
De este modo, al igual que en varias intervenciones ms, Duhalde es-
tablece un lmite temporal respecto de un pasado identicado con un
patrn econmico, nanciero y rentstico de concentracin, empobre-
cimiento y exclusin social. Este pasado, muchas veces mencionado
vaga y difusamente como el modelo
8
obviando, mediante esta opera-
8 Es interesante, en este sentido, observar las respuestas que desde el peridico
La Nacin se presentan frente a dicha operacin discursiva: En la Argentina no ha
fallado un sistema o un modelo econmico-nanciero. Han fallado las conductas
polticas que no han atendido otra lgica que la de los intereses ms bajos antes que
el bien comn. Y cuando sa es la falla, no hay sistema o modelo capaz de dar resul-
tado (editorial del 20 de febrero de 2002).
251
Daniela Slipak
cin discursiva, una caracterizacin ms especca, se plantea como
la alteridad frente a la cual su gobierno se debe diferenciar. Es que,
en efecto, ese modelo es identicado como el responsable intrnseco
de aquella coyuntura dramticamente crtica. Patria nanciera; modelo
econmico perverso, rentstico, especulativo y usurero; modelo de con-
centracin econmica; modelo economicista son, entonces, otros de los
tantos signicantes que nuestro enunciador excluye ms all de este
lmite temporal.
Sin embargo, Duhalde no slo excluye un modelo, sistema o es-
tado de cosas correspondiente a un pasado inmediato: son actores es-
peccos, asimismo, presentes incluso en la coyuntura poltica actual,
los que amenazan aquello que nuestro enunciador, como veremos ms
adelante, busca desarrollar:
Vengo a decirles que debemos terminar dcadas en la Argentina de una
alianza que perjudic al pas, que es la alianza del poder poltico con el
poder nanciero y no con el productivo. El poder nanciero, las nan-
zas, son imprescindibles para un pas imprescindibles, pero ubica-
das en el lugar que corresponden. Por eso vengo a decirles que esa
alianza es la que tenemos que terminar a partir de hoy en la Argentina
(Reunin con empresarios en la Residencia de Olivos, 04/01/02; nfasis
propio).
Deben entender tambin los economistas y polticos argentinos que las
polticas de ajustes estructurales que llevaron a la Argentina a este es-
tado de miseria tienen que acabar para siempre (Hospital San Bernar-
dino de Siena, 14/02/03; nfasis propio).
Es de este modo que Duhalde articula en su discurso una alteridad
constituida por un modelo econmico especulativo, nanciero, ren-
tstico, usurero sostenido por una alianza entre el sector poltico y
ciertos actores sociales especcos economistas, nancistas, banque-
ros; modelo que ha sido responsable no slo de la coyuntura crtica
de 2001, sino tambin de consecuencias dramticas para la poblacin
argentina: exclusin, empobrecimiento, desempleo, desindustrializa-
cin, recesin, entre otros efectos regresivos.
Ahora bien, varios autores han sealado cmo en la dcada del
noventa la gestin menemista desarticul el antagonismo social pro-
pio del discurso peronista. En este sentido, Paula Canelo (2004) ana-
liz la desaparicin del adversario social, dentro de un discurso que
obvia la identicacin de actores responsables por las consecuencias
sociales regresivas de las polticas econmicas desarrolladas duran-
te los aos noventa. Aboy Carls (2001), por su parte, ha explicitado
cmo la identidad menemista desarticul la dimensin nacional-popu-
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
252
lar propia del imaginario peronista, privilegiando, ante una demoni-
zacin de la crisis hiperinacionaria, la dimensin nacional-estatal de
orden.
9
Hemos visto hasta aqu la novedad que el discurso duhaldista
presentaba en relacin a este punto: mediante una serie de desplaza-
mientos discursivos se demarca una alteridad que reinstala en esce-
na al adversario social el sector nanciero, frente a la cual nuestro
enunciador opone un proyecto antagnico para la Argentina actual.
Veamos, ahora, de qu se trata el mismo.
El nuevo modelo: Estado y produccin nacional
Frente a aquel modelo desarrollado en un pasado inmediato, con con-
secuencias sociales regresivas y efectos econmicos altamente recesi-
vos, Duhalde propone un proyecto nacional basado en la produccin,
la reindustrializacin, el mercado interno y el trabajo, que subvierta la
exclusin, va promocin de la integracin y la equidad social:
La nica posibilidad que tenemos los argentinos de salir de esta de-
presin, de esta profunda depresin en que vivimos, es precisamente
apuntando a la reindustrializacin del pas y al fomento de todas las
actividades productivas (Planta Chevrolet, 04/04/02; nfasis propio).
Garantizar la paz social signica recuperar el crecimiento de la eco-
noma, promover la transformacin productiva con equidad y propiciar
un modelo sustentable fundado en la produccin y el trabajo (Asamblea
Legislativa, 01/01/02; nfasis propio).
[Debemos] sentar las bases de un nuevo proyecto nacional, fundado
en la produccin y el trabajo [] [H]ay una sola garanta para la paz:
la justicia social (Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso de la
Nacin, 01/03/02; nfasis propio).
Para sustentar este proyecto de integracin social, segn nuestro enun-
ciador es necesario remplazar la alianza establecida precedentemente
9 Cabe aclarar que si bien estos autores poseen planteos similares en relacin con
la disolucin del antagonismo social que signaba el peronismo, dieren acerca de la
nocin de vaciamiento del campo poltico, utilizada por Eliseo Vern y Silvia Sigal
para dar cuenta de la estrategia discursiva del discurso peronista. Por ella, Vern
y Sigal hacan referencia a la operacin de descalicacin del adversario poltico
identicado como no pertinente frente a los intereses de la Nacin en su totalidad.
Paula Canelo adopta esta terminologa para hacer referencia a la descalicacin que
efecta Menem del adversario poltico; por el contrario, Aboy Carls descarta dicho
concepto tanto para el peronismo como para el menemismo, con el argumento de
que todo discurso y toda identidad poltica suponen una dimensin de alteridad al
interior del campo poltico, por lo cual resulta incorrecto hablar en trminos de un
vaciamiento del mismo.
253
Daniela Slipak
entre el sector poltico y el nanciero por una alianza del gobierno
con los representantes de la produccin, en defensa de un inters es-
trictamente nacional. Es mediante esta operacin discursiva que los
intereses generales de la Nacin y la Patria son identicados con el
sector ciertamente particular del trabajo y la produccin: en efecto,
ser patriota es defender el trabajo, la industria y la produccin:
[Debemos tener un] proyecto de nacin claro que no puede ser otro que
el trabajo, la produccin [] [T]oda decisin que se tome [debe estar]
destinada a lo mismo: a la defensa irrestricta de los intereses argenti-
nos, de los intereses nacionales (Acto de inauguracin de la zona franca
Puerto Iguaz, 15/03/02; nfasis propio).
Nadie debe estar excluido porque se trata de la construccin de un
nuevo proyecto nacional de desarrollo y justicia social basado en la pro-
duccin y el trabajo (Acto de conmemoracin de la Declaracin de la
Independencia, 09/07/02; nfasis propio).
Esta operacin discursiva que realiza Duhalde, mediante la cual el in-
ters nacional es identicado con un proyecto social inclusivo, de dis-
tribucin del ingreso a travs del desarrollo del trabajo, la produccin
y el consumo interno, puede relacionarse, asimismo, con la segunda
dimensin que Aboy Carls (2001) explicita para el anlisis del dis-
curso peronista: la dimensin nacional-popular. Con esa designacin
el autor hace referencia al proyecto de reforma social propio de la
identidad peronista, en la cual la Nacin y la Patria son asociadas a la
justicia social. Queda as delimitada una serie de adversarios sociales,
contrapuestos a dicho proyecto, y un principio antagnico al interior
del campo poltico. Hemos visto cmo estos signicantes aparecen de
manera explcita en el discurso duhaldista.
Por otro lado, el rol de Estado que este proyecto supone se con-
trapone radicalmente a aos de desprestigio de este actor en la escena
poltica local. En efecto, durante la dcada del noventa, el imaginario
poltico que sostuvo la implementacin de polticas dictadas por el
Consenso de Washington consisti en una serie de articulaciones que
adoptaban una acepcin peyorativa del espacio estatal (Beltrn, 1999;
Armony, 2005). Tales articulaciones identicaban como causa ltima
de la crisis inacionaria al crnico dcit scal, producto, a su vez,
de un elevado gasto pblico. La solucin consista, casi naturalmente,
para este imaginario, en la reduccin del aparato estatal, mediante,
por ejemplo, la privatizacin de ese espacio. La modernizacin y la
eciencia se oponan semnticamente a la inecacia estatal. Por el con-
trario, nuestro enunciador asume una concepcin positiva del Estado,
convirtindolo en un actor central a la hora de implementar el desa-
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
254
rrollo de su proyecto nacional: el Estado no slo, como hemos visto,
debe pacicar aquella situacin de desorden hobbesiano que signaba
el pasado inmediato va decisin y voluntad; debe, asimismo, pro-
mover el empleo, la industria y la produccin, y asumir, en denitiva,
la recomposicin social:
Debemos ser capaces de elaborar una identidad productiva propia y re-
denir la relacin entre el mercado, el Estado y la sociedad civil, a partir de
las instituciones, la productividad y los valores culturales (Apertura Se-
siones ordinarias del Congreso de la Nacin, 01/03/02; nfasis propio).
El Estado tiene que proteger a los sectores dbiles en todo lo que pueda y
debe tomar medidas muchas veces contra sectores muy cercanos al poder
econmico (Universidad Nacional Tres de Febrero, 19/03/02; nfasis
propio).
Ahora que el derrumbe ha terminado y tenemos que comenzar a re-
construir, estoy convencido de que en la Argentina tenemos que ini-
ciar esa etapa de reconstruccin, donde la obra pblica es naturalmen-
te uno de los aspectos que el Estado Nacional tiene que proyectar con
fuerza (Firma del Convenio del Plan Nacional de Obras Municipales,
09/10/02; nfasis propio).
Por lo tanto, para terminar este apartado, aquello que Duhalde asigna
al interior de lmites discursivos adquiere la forma de un proyecto
fuertemente nacional, de promocin de la industria, la produccin, el
empleo y el mercado interno, en el cual el Estado es identicado como
actor capaz de subvertir las consecuencias sociales regresivas produ-
cidas por aquel modelo que es excluido ms all de dichas fronteras.
De este modo, la frmula de la unicacin nacional ante la dramati-
zacin de la coyuntura previa adquiere un contenido particular, deli-
neando, mediante esta operacin, un especco y constitutivo ad-
versario dentro del campo poltico. Veamos, ahora, algunas tensiones
existentes en estos desplazamientos de nuestro enunciador poltico.
Exclusin e inclusin del adversario. La poltica y lo poltico
En los apartados precedentes hemos identicado la alteridad exclui-
da ms all de los lmites establecidos en el discurso duhaldista, en
contraposicin con la cual nuestro enunciador propone un proyecto
nacional que, a partir de un fuerte rol estatal, pacique el caos y des-
articule el patrn estructural que lo haba generado.
Como hemos visto, esto supone un ejercicio dual: por un lado,
pacicar la coyuntura crtica, va unicacin nacional, y por otro,
desarrollar un proyecto de inclusin, va produccin, empleo y mer-
cado interno. El primero de estos desplazamientos consiste en con-
255
Daniela Slipak
traponer, frente a una situacin caracterizada de manera dramtica,
un elemento conciliador, de unicacin nacional, que subvierta el en-
frentamiento entre actores sociales. As, polticos y partidos polticos
son identicados peyorativamente, puesto que intereses particularis-
tas obstaculizan el establecimiento del orden al interior del Estado.
La Nacin, en este caso, se encuentra ligada al inters de la totalidad
social. El segundo de estos desplazamientos, por el contrario, consis-
te en establecer un proyecto identicado con intereses especcos la
produccin y el trabajo, basado en una alianza entre determinados
actores, que delimita, a su vez, un fuerte adversario social como he-
mos visto, el sector nanciero. La Nacin se encuentra ligada, en este
caso, a un inters particular.
Aparece aqu, entonces, la primera tensin que queremos sealar:
si la unicacin nacional supone la disolucin del antagonismo social,
el establecimiento de un modelo particular implica, por el contrario,
su reaparicin. Discurso signado por un intento de cierre del campo
de conictividades, por un lado; discurso que activa el antagonismo al
denir un proyecto nacional con un contenido especco, por el otro.
El adversario social es, de esta forma, incluido y excluido de los lmi-
tes del colectivo que Duhalde intenta demarcar.
10
La segunda tensin que analizaremos reere a la concepcin de
la poltica presente en los discursos de nuestro enunciador. Por un
lado, como hemos sealado, ella adquiere una acepcin peyorativa,
en tanto representa intereses particulares y, en este sentido, enfrenta-
mientos y conictividades espurias que obstaculizan el inters nacio-
nal de orden y paz;
11
por otro lado, sta es reivindicada en numerosas
10 Este desplazamiento pendular del discurso duhaldista tambin poda encontrar-
se en el peridico La Nacin: si, como hemos sealado ms arriba, este diario plan-
teaba a la clase poltica como la responsable de la crisis, impugnando, de este modo,
la interpretacin duhaldista, a su vez reconoca como necesaria la construccin de
cierta autoridad, compartiendo el discurso hobbesiano de pacicacin del caos que
Duhalde desarrollaba. Lo que necesitamos es un presidente que tenga la autoridad
moral para convocar a todos los argentinos a ser mejores individuos y a construir
una sociedad mejor [] Pero no alcanza con un presidente moral: tambin necesita-
mos un presidente ecaz. Un jefe de Estado que se site por encima de los intereses
sectoriales, provinciales o de grupos de poder y que trabaje para recrear una visin
de nacin proyectada con nitidez hacia el futuro (editorial de La Nacin del 15 de
noviembre de 2002). De esta manera, si bien Duhalde y La Nacin presentaban dos
modelos antagnicos de interpretacin de los acontecimientos, exista cierta identi-
cacin entre ellos: el referido a la necesidad de institucionalidad y orden en aquella
coyuntura crtica.
11 Es interesante, asimismo, comparar estos desplazamientos con la acepcin pe-
yorativa que haba adquirido la poltica en el imaginario de los aos noventa. En
efecto, durante esa dcada ella fue identicada como el obstculo irracional para la
mentada modernizacin de la economa y el Estado, establecida por el Consenso de
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
256
intervenciones como la nica actividad capaz de reformar la sociedad
e implantar un nuevo proyecto nacional:
Entre todos debemos rescatar la poltica como herramienta de transfor-
macin social (Cena de camaradera de las Fuerzas Armadas, 02/07/02;
nfasis propio).
Nuestra capacidad creativa para alcanzar acuerdo cuando la voluntad
poltica es rectora de nuestros actos (Cumbre de pases del Mercosur,
05/07/02; nfasis propio).
Por lo tanto, si bien el discurso duhaldista efecta, por un lado, un des-
plazamiento mediante el cual la poltica o mejor aun, el intercambio
propio de la poltica partidaria aparece en un campo semnticamente
negativo, por el otro, la misma es reivindicada en tanto nica actividad
capaz de instituir el sentimiento y la identidad necesarios, en ltima
instancia, para dar resolucin a la crisis nacional. En palabras de un
pensador francs contemporneo, podramos armar que la poltica es
negativamente concebida en tanto esfera poltico- partidaria, mientras
que se reivindica, por lo menos discursivamente, lo poltico en tanto que
dimensin instituyente y creadora de lo social (Lefort, 1985).
Por ltimo, identicaremos una tensin referida a la posicin de
nuestro enunciador y a ese modelo con el cual l intenta polemizar. En
efecto, si bien haba comenzado hacia nes de la dcada del noven-
ta a efectuar declaraciones contrarias al rgimen de Convertibilidad,
Eduardo Duhalde haba formado parte, durante varios aos, de aque-
lla clase poltica gobernante responsable, en denitiva, del modelo
con el cual ahora intentaba polemizar:
Los que hemos gobernado este pas en las ltimas dcadas somos abso-
lutamente responsables de la situacin en la que nos encontramos (Casa
de Gobierno, 02/01/02; nfasis propio).
Una poltica econmica que en mi criterio tuvo hasta mediados de la
dcada pasada la virtud de sacar al pas de una situacin muy difcil
existente a nes de la dcada del ochenta (Residencia Presidencial de
Olivos, 17/03/03; nfasis propio).
De este modo, si por un lado nuestro enunciador delimita una alteri-
dad constituida por un modelo especulativo, sostenido por una alianza
Washington; por el contrario, la economa era caracterizada como actividad pura-
mente racional, capaz de impulsar la eciencia necesaria para resolver el endmico
problema inacionario (Beltrn, 1999; Freytes, 2005).
257
Daniela Slipak
entre clase poltica y sector nanciero, de consecuencias sociales alta-
mente regresivas, por otro lado reconoce, en algunas intervenciones,
que l mismo ha defendido ese modelo durante la dcada del noventa,
connotando as su persona el pasado del cual se intenta diferenciar. Se
desdibuja, por momentos, el lmite que Duhalde aspira a demarcar, y su
gura queda alternativamente ligada al interior y al exterior de ste.
Veamos a continuacin cul es la relacin que nuestro prximo
enunciador establece con el pasado, y cmo lo resignica a la hora
de construir su propuesta. En otras palabras, veamos, en las pginas
siguientes, cmo el discurso kirchnerista transforma los lmites cons-
titutivos en abruptas fronteras.
Mayo de 2003 a mayo de 2004: Nstor Kirchner
o la refundacin de la frontera temporal
Mi gua y yo por esa oculta senda
fuimos para volver al claro mundo;
y sin preocupacin de descansar,
subimos, l primero y yo despus,
hasta que nos dej mirar el cielo
un agujero, por el cual salimos
a contemplar de nuevo las estrellas.
DANTE ALIGHIERI, Divina comedia
(Inerno, Canto XXXIV)
Ms all de la frontera: la demonizacin del pasado
Hasta aqu hemos analizado los desplazamientos que atraviesan el
discurso de aquel presidente provisional que, presionado por ciertos
acontecimientos de la escena local, habra de convocar a elecciones
nacionales antes del plazo previsto en un inicio por la Asamblea Legis-
lativa. En efecto, los sucesos de Puente Pueyrredn
12
o, ms bien, las
consecuencias polticas que se generaron a partir de ellos coadyuva-
ron a la denicin de una fecha concreta en la cual la ciudadana ele-
gira un sucesor. Nstor Kirchner asumi, de este modo, una gestin
que si bien estara signada por una dbil legitimidad en sus orgenes
haba sido elegido con un bajo porcentaje electoral, el 22,24%, esta
situacin se vera rpidamente atemperada por los altos ndices de
12 El 26 de junio de 2002, fuerzas policiales reprimieron un intento de corte del
Puente Pueyrredn ubicado en la localidad de Avellaneda por parte de un conjunto
de movimientos sociales (Movimientos de Trabajadores Desocupados agrupados en
la Coordinadora de trabajadores Desocupados Anbal Vern). Como resultado de este
accionar, se produjeron dos muertes y centenares de heridos.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
258
popularidad que el presidente obtendra en las encuestas efectuadas
por las consultoras de opinin poltica (Cheresky, 2004).
Identiquemos, entonces, los desplazamientos presentes en el
discurso de nuestro nuevo enunciador quien, como veremos, pro-
fundizar algunos aspectos delineados por su antecesor. Los lmites
dibujados por Duhalde se transformarn aqu en slidas fronteras.
Comencemos por observar qu es aquello que se excluye ms all de
las mismas:
En la dcada del noventa, la exigencia sum la necesidad de la obten-
cin de avances en materia econmica, en particular, en materia de
control de la inacin. La medida del xito de esa poltica la daban las
ganancias de los grupos ms concentrados de la economa, la ausencia
de corridas burstiles y la magnitud de inversiones especulativas sin que
importara la consolidacin de la pobreza y la condena a millones de ar-
gentinos a la exclusin social, la fragmentacin nacional y el enorme e
interminable endeudamiento externo (Asamblea Legislativa, 25/05/03;
nfasis propio).
Queremos hacer una Argentina diferente [] [en la cual] podamos
arrancar y terminar denitivamente con la corrupcin que arras a la
Argentina y se qued con la riqueza y el trabajo de nuestro pas (Caleta
Olivia, Provincia de Santa Cruz; nfasis propio).
Me cans de escuchar durante la dcada del noventa las polticas estra-
tgicas que nos marcaban los grandes pensadores del neoliberalismo ar-
gentino; derivamos en un quiebre total de la Argentina; derivamos en
el ms fuerte proceso devaluatorio que haya tenido la Nacin en las
ltimas dcadas; derivamos en una descapitalizacin muy grande, con
todas las consecuencias que ustedes conocen perfectamente; sin em-
brago, durante muchsimo tiempo nos hablaron de ese proyecto estra-
tgico (Firma del Acuerdo Federal para el lanzamiento del gasoducto
del Noreste argentino, 24/11/03; nfasis propio).
Aqu se pone de maniesto un primer elemento: la delimitacin de
una fuerte frontera respecto de un pasado inmediato, la dcada del
noventa, signado por la implementacin de un conjunto de polticas
econmicas de cuo neoliberal y, en este sentido, antinacionales, es-
peculativas y cortoplacistas que generaron una serie de consecuen-
cias inaceptables para la sociedad, la economa, el Estado y la po-
ltica desindustrializacin, debilitamiento estatal y fragmentacin
social, entre otras. Al igual que en los discursos de su antecesor, el
neoliberalismo de la dcada precedente, junto con los efectos intrnse-
cos de concentracin econmica y exclusin social, se constituye de
este modo como el pasado frente al cual la gestin kirchnerista busca
259
Daniela Slipak
constantemente polemizar. Corrupcin, especulacin, endeudamiento,
desindustrializacin, exclusin y concentracin aparecen recurrente-
mente como signicantes que aluden a las caractersticas constituti-
vas de la matriz menemista.
Sin embargo, una lectura atenta de los discursos pone de mani-
esto que tras las fronteras que Kirchner intenta delimitar no slo se
establece una ruptura con ese pasado inmediato; las races del para-
digma de poltica consolidado durante la dcada del noventa pueden
rastrearse en el modelo implantado a mediados de los aos setenta:
[Debemos] dejar atrs esa vieja Argentina que hasta hace muy poco
tiempo martiriz a todos los argentinos en el marco de la conduccin
y el proyecto poltico que tuvo este pas lamentablemente de manera
fundamental en la ltima dcada del noventa, pero que se inici en mar-
zo de 1976 hasta la explosin de 2001 (Localidad de Juregui, 21/08/03;
nfasis propio).
Con distintos nombres, estatizacin de la deuda, Plan Brady, blindaje,
megacanje, se transit un camino que sostenan era la nica va. Des-
pus s vimos que era un camino de nica va, nica va a la pobreza,
a la destruccin del patrimonio nacional, a la paralizacin de la indus-
tria nacional; nica va hacia el default, nica va hacia la exclusin,
nica va hacia el oprobio y la vergenza nacional [] Vivimos el nal
de un ciclo, estamos poniendo n a un ciclo que iniciado en 1976 hizo
explosin arrastrndonos al subsuelo en el 2001 (Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, 02/09/03; nfasis propio).
De este modo, se establece una ruptura radical en relacin con el
modelo socioeconmico implementado desde 1976. A travs de este
desplazamiento se instaura una continuidad entre el ltimo gobier-
no dictatorial y las gestiones que lo sucedieron. En este sentido, las
fronteras que la gestin alfonsinista haba demarcado con su pasado
(Aboy Carls, 2001) se desdibujan en el terreno delineado por Kir-
chner. En efecto, segn Aboy Carls la operacin alfonsinista habra
consistido en establecer una doble ruptura: en primer lugar, respecto
de un pasado inmediato, signado por la dictadura militar iniciada en
1976, a la cual se contrapona el carcter democrtico de la gestin
iniciada en 1983; en segundo lugar, una ruptura de ms largo plazo, en
relacin con una matriz particular de poltica iniciada con el yrigoye-
nismo y caracterizada por la pretensin irrealizable de clausurar todo
espacio de diferencias polticas al interior de la comunidad. Mediante
la explcita defensa del pluralismo poltico, el gobierno democrtico
de Alfonsn rompa con ese hegemonismo que resultaba caracterstico
de la tradicin populista.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
260
Ahora bien, como hemos visto, nuestro enunciador plantea una
continuidad entre la dictadura y los regmenes democrticos que la
sucedieron: las violaciones de los derechos humanos durante el go-
bierno militar no se distancian de las polticas econmicas regresivas
implementadas por las administraciones subsiguientes. Los genocidas
del gobierno militar y los corruptos de las gestiones democrticas, de
esta forma, se equivalen en el trasfondo de una Argentina econmica-
mente regresiva y signada por la impunidad. En efecto:
Cambio profundo signicar dejar atrs la Argentina que cobij en im-
punidad a genocidas, ladrones y corruptos mientras condenaba a la mi-
seria y a la marginalidad a millones de nuestros compatriotas (Asam-
blea Legislativa, 01/03/04; nfasis propio).
En este sentido, Kirchner se posiciona recurrentemente en defensa
de los derechos humanos, con una poltica de disciplinamiento de las
Fuerzas Armadas,
13
como si las gestiones precedentes no se hubiesen
pronunciado al respecto y hubiesen presentado, de este modo, una
lnea de continuidad respecto del gobierno dictatorial. Frente a esta
continuidad, el presidente pretende delimitar una abrupta ruptura
temporal:
Las cosas hay que llamarlas por su nombre y ac, si ustedes me per-
miten, ya no como compaero y hermano de tantos compaeros y
hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la
Nacin Argentina, vengo a pedir perdn de parte del Estado nacional
por la vergenza de haber callado durante veinte aos de democracia
por tantas atrocidades (Museo de la Memoria y para la Promocin y
Defensa de los Derechos Humanos; nfasis propio).
Existen otros innumerables ejemplos que permiten observar los des-
plazamientos que realiza Kirchner para desdibujar y parasitar la fron-
tera alfonsinista, posicionndose as como punto de inexin radical
luego de dcadas de impunidad. No slo, como hemos citado, la de-
fensa explcita de los derechos humanos; tambin sus recurrentes alu-
siones a la pluralidad, la diversidad y las verdades relativas permiten a
Kirchner contraponerse a dcadas de pensamiento nico: pensamien-
13 Cabe sealar que esta operacin, a su vez, posibilitaba a Kirchner distanciarse de
su predecesor. Si este ltimo haba terminado su gestin marcado por la represin de
una protesta social en Puente Pueyrredn, Kirchner, con un discurso de defensa de
los derechos humanos y condena de las FFAA, buscaba reprobar cualquier accionar
que pudiera ser considerado represivo, incluyendo, claro est, aquel efectuado bajo
el mandato de Duhalde meses atrs.
261
Daniela Slipak
to nico en torno de la poltica represiva del gobierno dictatorial,
14
y
pensamiento nico acerca de la inevitabilidad de la Convertibilidad
durante los aos noventa:
15
La Argentina de la uniformidad ya vimos que no sirvi, la Argentina de
las verdades absolutas tambin es una Argentina de fracasos. Sea de un
lado, sea del otro, quien lo diga est en el gobierno o no, todo aquel
que cree tener verdades absolutas seguramente corre el riego de equi-
vocarse fuertemente y nosotros optamos por esto: pluralidad, consenso,
verdad relativa que nos permita encontrar verdades superadoras (Acto
del Ferrocarril Belgrano Carga S. A., 13/11/03; nfasis propio).
Es de este modo que las fronteras alfonsinistas delimitadas, por un
lado, respecto del pasado inmediato dictatorial y, por el otro, en rela-
cin con dcadas y dcadas de hegemonismo populista (Aboy Carls,
2001) son parasitadas en el discurso kirchnerista obviando, en de-
nitiva, que tanto la condena a la violacin de los derechos humanos
como la defensa de la pluralidad han pasado a formar parte del imagi-
nario poltico-cultural de la sociedad argentina desde 1983.
Por lo tanto, el pasado frente al cual Kirchner delimita su frontera
es este modelo iniciado en el ao 1976 y quebrado en el 2001, que su-
pona no slo el desarrollo de un patrn socioeconmico determinado
sino tambin una forma particular de gestionar el Estado y la poltica
consolidando, en este sentido, una especca matriz cultural
16
, y en
14 Nos toc vivir tantas cosas, nos toc pasar tantos dolores, nos toc ver diezmada
esa generacin de argentinos que trabajaba por una Patria igualitaria, de inclusin,
distinta, una Patria donde no sea un pecado pensar, una Patria con pluralidad y
consenso [] el hecho de pensar diferente no nos enfrenta[ba], sino por el contra-
rio, nos ayuda[ba] a construir una Argentina distinta (Encuentro de la militancia,
11/03/04).
15 Tras dejar una fuerte secuela de desocupacin, pobreza, marginacin y exclusin
social inditas en nuestra historia, ha entrado en crisis la ideologa del pensamiento
nico, del retiro del Estado, la concepcin de que el mercado asegura por s mismo la
prosperidad social del conjunto, por medio del supuesto derrame (Cumbre de Jefes
de Estado del Mercosur del 16 de diciembre de 20; nfasis propio). Versin fun-
damentalista, elitista, de que ac en la Argentina se haba terminado la posibilidad
de analizar ideolgicamente el pas, que lo que importaba era cerrar una ecuacin
econmica en la uniformidad, cualquiera fuera su resultado, y que haba un pensa-
miento nico y una forma de solucionar todas las cosas y todas las metodologas. Esta
fue la dcada del noventa que nos supimos conseguir (Acto de rma de convenios con
universidades nacionales, 13/05/04; nfasis propio).
16 No puede ser que en este pas durante toda una dcada o ms, los jvenes triun-
fantes, los dirigentes triunfantes eran los que ms plata hacan de cualquier manera
(Acto de lanzamiento del Plan Nacional Anti-impunidad, 04/11/03; nfasis propio).
No podemos seguir analizando la poltica argentina y las decisiones institucionales
con la cultura y la prctica poltica de los noventa o con la que se fue cultivando desde
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
262
el cual se desarroll hasta niveles insostenibles un proceso de perver-
sin de todas las esferas de la sociedad con consecuencias altamente
regresivas para la poblacin argentina. Se trata de un pasado de frus-
tracin que es demonizado recurrentemente hasta llegar incluso a ser
etiquetado de infernal:
Tenemos que consolidar seriamente esta Argentina que quiere renacer
del inerno, estamos subiendo la escalera duramente (Entrega de fon-
dos para la construccin de viviendas, 21/01/04; nfasis propio).
Creo que estamos haciendo un gran esfuerzo los argentinos por tratar
de reconstruir esta Argentina que viene de las ruinas mismas, estamos en
el inerno mismo tratando de escalar la salida hacia un futuro distinto
(Quilmes, provincia de Buenos Aires, 04/03/04; nfasis propio).
No obstante, ese inerno no slo pertenece a un tiempo pasado y
superado; por el contrario, persiste como amenaza latente en la
actualidad:
All se levanta queriendo regresar la vieja Argentina que queremos su-
perar, que debemos dejar atrs. La Argentina de la violacin de derechos
humanos, la de la injusticia, la del poderoso, la de la destruccin de las
fuentes productivas y el cierre de las fbricas, de la corrupcin estructu-
ral, la del empobrecimiento constante de nuestros sectores medios, la de
la exclusin social, la de la concentracin econmica y el endeudamiento
eterno. Todava est all y tiene sus defensores (Cmara Argentina de
Construccin, 18/11/03; nfasis propio).
Hay algunos que quieren volver al pas que gener los hechos de diciem-
bre de 2001 (Lanzamiento del Programa Pro-Huerta, 29/03/04; nfasis
propio).
De esta forma, aquel pasado demonizado y colocado ms all de la
frontera asume el carcter de alteridad encarnada en determinados
actores presentes actualmente en el escenario poltico: neoliberales,
sector nanciero, economistas, tecncratas, corruptos
17
se convierten
el 76 en adelante que tuvo su profundizacin en aquel momento, donde pareca ser
que cada decisin poltica tena una alquimia malca para destruir otras cosas, otros
hechos, otras personas o decisiones (Acto de asuncin de la licenciada Ocaa como
directora ejecutiva del PAMI, 06/01/04; nfasis propio).
17 Nos vamos a encontrar siempre con las polticas de los lobbies o de aquellos
que escriben en distintos medios diciendo que si ac no se hace tal y tal poltica,
la Argentina es impracticable; claros agentes de determinados grupos concentrados
de la economa (Acto de lanzamiento del Plan Manos a la obra, 11/08/03; nfasis
propio). Estos cuadros los tendran que ver tambin algunos economistas, algunos
263
Daniela Slipak
en adversarios con los cuales Kirchner debe disputar su propio mo-
delo de pas. Como hemos visto tambin en el discurso duhaldista,
se reinstala aqu el adversario social que haba permanecido ausente
durante la gestin menemista, subvirtiendo aquel elemento caracte-
rstico de la tradicin populista.
Ahora bien, ya sea que ms all de las fronteras se excluya al pa-
sado reciente, o bien a ciertos actores que constituyen su encarnacin
en el escenario poltico actual, esta operacin de demonizacin de la
alteridad permite a la gestin kirchnerista posicionarse como punto
de inexin radical, contraponiendo a dicho inerno un futuro promi-
sorio capaz de superar dcadas de sufrimiento en el pas. Es de este
modo que se produce un nuevo giro fundacional dentro de la historia
argentina (Aboy Carls, 2005).
18
Refundacin de la Argentina, refun-
dacin de la historia. Veamos, entonces, de qu trata esta promesa.
Ms ac de la frontera: promesa de un futuro venturoso
Para examinar qu existe ms ac de las fronteras, comencemos por
observar la semantizacin retroactiva que Kirchner realiza respecto de
la crisis de 2001. Si, en efecto, una cantidad de signicaciones circula-
ron en aquella coyuntura la demanda de amplios sectores de la socie-
dad contra las polticas econmicas de la dcada precedente, as como,
y al mismo tiempo, la reaccin de otros frentes por el agotamiento de
un paradigma de poltica con el cual haban tenido bienestar econ-
mico y social; la crtica radical a la clase poltica y a la poltica in toto
y tambin la impugnacin de una determinada dirigencia, Kirchner
realiza una operacin mediante la cual ancla un sentido particular:
comentaristas de la realidad argentina que viven hablando de dcit y supervit sca-
les, para ver cmo viven hermanos que son hermanos de ellos tambin, para darse
cuenta [de] qu es lo que est pasando y lo que est sucediendo en esta Argentina,
cul es el supervit scal que va a solucionar el problema de la tremenda pobreza que
tenemos entroncada en este pas, que nos va a costar aos levantarla por los golpes
que hemos recibido (Acto de rma de un convenio de construccin plantas para el
saneamiento de la cuenca del Ro Reconquista, 18/08/03; nfasis propio). Pero ojo,
llegamos a esto con la metodologa y los conceptos neoliberales, los conceptos de estos
economistas que ustedes ven en la televisin hablando permanentemente, o de estos
hombres que se ponen serios para hablar de economa (Acto de rma de convenios
en el marco del programa nacional de saneamiento, 21/08/03; nfasis propio). O
queda alguna duda de las presiones [a las] que me veo y nos vemos sometidos perma-
nentemente, ya sea por determinados lobbies o grupos monoplicos en el pas? (Acto
de homenaje a los cados en Malvinas, 02/02/04; nfasis propio).
18 Aboy Carls (2005) ha sealado como operacin caracterstica de las articulaciones
polticas argentinas el establecimiento de un giro fundacional, consistente en demoni-
zar un pasado que se considera oprobioso y frente al cual se propone una refundacin
del pas, ejerciendo de este modo una ruptura abrupta y radical. Tanto el populismo
como el alfonsinismo y el menemismo habran desplegado dicha operacin.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
264
En ese contexto econmico y social se construy el estallido cvico de
diciembre de 2001. No se trat slo de la queja de aquellos que expresa-
ron su enojo por la falta de respuestas de la dirigencia a los problemas
que en concreto se vivan, se trat tambin de un reclamo ciudadano que
le demand a la democracia un proyecto de pas que contenga a todos los
argentinos, un modelo poltico y econmico que regenere la calidad insti-
tucional de la Repblica, que termine con el abuso, la concentracin y la
pobreza, que ponga en marcha la produccin y recupere el trabajo como
nica fuerza de desarrollo digno en la sociedad moderna (Acto por el 149
aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; nfasis propio).
Intentamos clausurar un ciclo histrico que culmin en la ms colo-
sal crisis moral, cultural, poltica, social y econmica, que nos arrastr
hasta el fondo de un profundo abismo (Cumbre Extraordinaria de las
Amricas, 13/01/04; nfasis propio).
Lo que para nuestro enunciador se demandaba, entonces, en dicha cri-
sis crisis que es descripta con radicalidad por considerrsela como
una eclosin no solamente econmica, poltica y social, sino tambin
cultural y moral era la nueva Argentina que l mismo propone im-
plantar: una Argentina basada en un proyecto fuertemente nacional, de
redistribucin del ingreso a travs del desarrollo de la produccin y el
consumo interno, con un Estado promotor y presencial; una Argentina
en la cual se promuevan la inclusin, el bienestar, la dignidad, la jus-
ticia y el respeto por los derechos humanos; una nueva Argentina, en
denitiva, colocada en las antpodas de aquel modelo que Kirchner dice
haber dejado atrs.
Sin embargo, no se puede obviar que en la crisis de 2001 no slo
existan demandas contra las polticas econmicas implantadas du-
rante los aos noventa: amplios sectores sociales, por el contrario,
reclamaban ante el resquebrajamiento de ese modelo, al cual haban
recurrentemente votado y defendido, y lejos estaban como los despla-
zamientos de Kirchner argumentan de haber experimentado innume-
rables sufrimientos. Es as como, mediante esta operacin de anclaje y
semantizacin de aquellos acontecimientos polismicos, se construye
retroactivamente y, descendentemente, podramos decir la deman-
da ciudadana que l, con su propuesta, apunta a subsanar. En otras
palabras, se activa y fabrica una voluntad (Schumpeter, 1952).
19
Ahora
bien, veamos esta propuesta sanadora ms detalladamente.
19 En su conocido libro Capitalismo, Socialismo y Democracia (1952), J. Schumpeter
discute con las teoras clsicas de la democracia que suponen la existencia de un bien
comn y una voluntad del pueblo que debe ser representada y, en este sentido, re-
ejada. Por el contrario, el autor sostiene que la voluntad es fabricada por el propio
caudillo poltico.
265
Daniela Slipak
A lo largo de los discursos, se enfatiza el carcter disruptivo del
proyecto que se busca consolidar. Nueva, diferente, distinta
20
son sig-
nicantes que permiten reforzar la ruptura radical entre un pasado de
frustracin y un futuro promisorio, entre una vieja Argentina signada
por un modelo econmico regresivo, antinacional, de concentracin y
exclusin social, en la cual se encuentran pervertidas tanto la cultura
como la moral, y una nueva Argentina de crecimiento, inclusin y
equidad, en la cual se busca defender el inters nacional.
Para ello se plantea una concepcin del Estado que profundiza
los lineamientos establecidos por el discurso duhaldista: aqul debe
asumir un rol fuertemente activo, como promotor de determinadas
polticas defensa de los derechos humanos, distribucin del ingreso,
incentivo a la produccin, resguardo de la salud y la educacin y,
en este sentido, de bienestar, justicia, inclusin, dignidad y equidad,
convirtindose as en el espacio comunitario de recomposicin de las
heridas y sufrimientos a los cuales la poblacin se vio sometida en
las dcadas precedentes. Espacio que es considerado ntegramente
nacional, en oposicin a las aristas transnacionales que signaron las
polticas regresivas implementadas desde 1976:
En este nuevo milenio, superando el pasado, el xito de las polticas
debe medirse bajo otros parmetros en orden a nuevos paradigmas []
[En ese sentido, se debe] concretar el bien comn, sumando al fun-
cionamiento pleno del Estado de Derecho y la vigencia de una efectiva
democracia, la correcta gestin de gobierno [] Es el Estado el que
debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales en un
trabajo permanente de inclusin y creando oportunidades a partir del
fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la educacin, la salud, la
vivienda, promoviendo el progreso social basado en el esfuerzo y el traba-
jo de cada uno [] Vengo a proponerles un sueo: reconstruir nuestra
propia identidad como pueblo y como Nacin (Asamblea Legislativa,
25/05/03; nfasis propio).
20 Una nueva Argentina est naciendo, estamos llamando a todos a trabajar juntos
por su grandeza (Da del Ejrcito, 29/05/03; nfasis propio); Les puedo asegurar
que vamos a poder empezar a construir entre todos una Argentina diferente (La Ma-
tanza, 12/06/03; nfasis propio); Es dura y difcil la lucha cuando queremos hacer un
nuevo pas, cuando queremos hacerles entender a las grandes corporaciones econ-
micas, a los intereses, a algunos economistas, que ya no es posible, como ellos suean,
hacer una Argentina cerradita para ellos solos, que estn estos miles de rostros, que se
multiplican en toda la Argentina, que un verdadero proyecto econmico no es aquel
que solamente les permite vertebrar la aritmtica sino que les permite a todos uste-
des, a los millones de hermanos y hermanas que no tienen trabajo y que buscan un
techo que los cobije, ser parte activa de la Argentina y que la bandera de nuestra Patria
les devuelva la cobertura de justicia y dignidad perdida (Florencio Varela, 05/08/03;
nfasis propio).
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
266
De esta forma, bajo la proteccin de un Estado que implemente un
proyecto de pas contrapuesto a aquel modelo identicado como el
responsable de mltiples sufrimientos y heridas, se promueve el desa-
rrollo de una comunidad y una identidad nacionales, que no slo de-
vuelva el conjunto de derechos perdidos en este caso, civiles y socia-
les, siguiendo la conocida clasicacin de Marshall (1996) sino que
tambin extienda una membresa y un sentido de pertenencia a todos
los ciudadanos argentinos. Es, para Kirchner, la nueva Argentina la
que debe contener a todos bajo las alas de la comunidad nacional.
Para ello, no slo se requiere un conjunto de transformaciones
de ndole econmica, poltica y estatal; es necesario tambin que la
sociedad en su conjunto sea partcipe de una profunda reforma cul-
tural e incluso moral que subvierta dcadas de valores y prcticas
consideradas egostas, hipcritas y corruptas:
S que estamos luchando por salir del subsuelo de la patria donde
nos han llevado, pero vamos a salir da a da con el trabajo cotidiano,
recuperando los valores perdidos, recuperando denitivamente que el
mejor dirigente, el mejor argentino no sea el ms vivo, el ms pcaro o el
que ms plata hace rpido, sino el que ms estudia, el que ms investi-
ga, el que ms trabaja, el ms honesto (Ro Cuarto, Crdoba, 16/09/03;
nfasis propio).
Estamos convencidos de que debemos despertar las energas que la
Repblica Argentina atesora en el interior de su propia sociedad []
colaborar en esta reconstruccin, que no slo es econmica sino tambin
cultural y moral [] Slo si los polticos, los empresarios, los periodistas,
los economistas, los ciudadanos en general damos el paso de empezar a
producir los profundos cambios culturales que nos permiten creer en un
proyecto de raz y contenido nacional, que nos permita proyectarnos en
el mundo, dejaremos atrs un pasado de frustracin (Bolsa de Comer-
cio de Buenos Aires, 02/09/03; nfasis propio).
Es aqu donde algunas articulaciones comienzan a desdibujarse:
aquello que por momentos aparece como un campo de disputa entre
dos modelos diferentes y antagnicos de pas ejemplicado, incluso,
en disputas acerca del signicado de ciertos signicantes
21
puede re-
21 Todos los que tenemos responsabilidad de gobierno debemos tener un claro sen-
tido de responsabilidad y de racionalidad, pero no la racionalidad que nos dieron en
la dcada del noventa en el sentido de que la racionalidad era ajuste, era ciruga sin
anestesia, era corrupcin, era concentracin econmica y distribucin injusta del in-
greso; para nosotros racionalidad debe ser cmo llegamos con los mecanismos ms
claros y precisos, con todos los fundamentos para encontrar las respuestas que nues-
tra sociedad necesita [a saber] trabajo, inversin y posibilidades concretas para todos
267
Daniela Slipak
generarse a travs de la conversin del conjunto de la sociedad a partir
de una reforma cultural y moral integral. Mediante esta operacin,
entonces, el adversario y junto con l, el antagonismo en s mismo
se diluye, plantendose la posibilidad de regeneracin de conductas y
prcticas de frustracin en un colectivo solidario y nacional. En este
sentido, asimismo, pueden leerse las mltiples referencias de Kirch-
ner a la tan deseada sntesis superadora:
Construir un pas en serio; construir un pas donde entendamos que
todos los sectores de la sociedad tenemos verdades relativas, donde
tengamos la humildad de comprender que en la verdad relativa de
cada uno se halla esa verdad superadora que nos permita encontrar sn-
tesis a los argentinos y que nos permita crecer en solidaridad (Bolsa de
Comercio, 10/07/03; nfasis propio).
Por lo tanto, al igual que en el discurso duhaldista, los actores exclui-
dos ms all de la frontera kirchnerista son por momentos incluidos
ms ac de sta, en la nueva Argentina. Tanto Duhalde como Kirch-
ner establecen de ese modo el juego de exclusin e inclusin propio
de toda identidad poltica: en efecto, toda identidad poltica supone
un principio de escisin, el establecimiento de un espacio solidario
propio detrs del cual se vislumbra la clausura impuesta por una al-
teridad. Pero a su vez, toda identidad poltica busca la ampliacin de
su propio espacio solidario [Es decir], la pretensin de desplazar ese
lmite, de captar el espacio que se vislumbra tras la original clausura
(Aboy Carls, 2004). Hemos visto en nuestros enunciadores esta si-
nuosa operacin.
Mediante las articulaciones descritas, entonces, Kirchner marca
un punto de inexin respecto de ese pasado infernal, caracterizado
por la implementacin de un modelo econmico, poltico y social que
ha tenido consecuencias altamente regresivas y perversas no slo para
los argentinos (Firma del convenio del Plan Nacional Manos a la obra, 23/12/03;
nfasis propio). Asimismo, Qu es la racionalidad, amigos y amigas, compaeros
y compaeras? La racionalidad es bajar la cabeza, acordar cualquier cosa pactando
disciplinada y educadamente con determinados intereses, y sumar y sumar excluidos,
sumar y sumar desocupados, sumar y sumar argentinos que van quedando sin ninguna
posibilidad? O la racionalidad es trabajar con responsabilidad, seriedad, con fuerzas
para abrir las puertas de la produccin, del trabajo y del estudio para todos los argenti-
nos? (Encuentro de la Militancia, 11/03/04; nfasis propio). Es interesante, en este
sentido, comparar estas armaciones con los desplazamientos del imaginario polti-
co caracterstico de la dcada precedente sostenido, asimismo, por los sectores con
los cuales Kirchner disputa en el escenario actual, en el cual, como hemos sealado
anteriormente, la poltica constitua el obstculo irracional para la tan mentada mo-
dernizacin econmica.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
268
ciertos sectores excluidos sino tambin para el conjunto mismo de la
sociedad, que ha visto degradadas su cultura, sus valores y su moral.
Para nuestro enunciador, es sta la vieja Argentina que urge regenerar
a travs de un proyecto integral que mediante la reforma econmi-
ca, poltica, cultural y moral permita la constitucin de un espacio
sanador de aquel inerno y contenedor de la diversidad y de la
pluralidad; propulsor, en denitiva, de un sentimiento de pertenencia
nacional. De un nuevo y fundacional sentimiento de pertenencia a una
comunidad.
Tradicin: rupturas y continuidades
en el discurso kirchnerista
22
Eliseo Vern y Silvia Sigal (2004) han identicado el modelo de la lle-
gada en sus conocidos anlisis sobre el discurso peronista. Este con-
cepto alude a la operacin discursiva desplegada por J. D. Pern, que
consiste en plantear la incursin en determinada coyuntura en trmi-
nos de una llegada desde un exterior fsico o abstracto. En efecto, a lo
largo de sus discursos Pern se presentaba a s mismo como llegando
desde el cuartel y, en ese sentido, ajeno a la profunda degradacin de
la sociedad civil y la vida poltico-partidaria. Lograba, de este modo,
legitimar su salvadora y mesinica incursin que era entonces iden-
ticada como la nica verdad.
Ahora bien, cmo construye Kirchner su propuesta refundacio-
nal? Desde qu posicin la enuncia? Tambin nuestro enunciador
asume un espacio de exterioridad: exterioridad geogrca respecto de
las ciudades donde radican los centros de poder poltico; exterioridad
respecto del aparato poltico justicialista, exterioridad respecto de la
clase poltica vapuleada en las jornadas de 2001, exterioridad respec-
to de las disputas que signan la poltica tradicional; exterioridad, en
denitiva, respecto de las connotaciones peyorativas que todo ello
supone:
Queridos amigos, los abrazo fuertemente, soy un compaero de us-
tedes, alguien a quien circunstancialmente le toca ser presidente de la
Nacin, pero soy un hombre comn con responsabilidades importantes
(Provincia de Buenos Aires, 27/08/03; nfasis propio).
De corazn, muchsimas gracias, estoy a vuestras rdenes. Los quiero
mucho, pongamos todo nuestro esfuerzo, con toda la fuerza surea, o
como algunos quiere decir de m, ah viene el pingino; que lo digan,
viene el pingino, un argentino que quiere una patria distinta, muchas
22 Para un anlisis ms desarrollado de los ecos del discurso peronista en las inter-
venciones de Nstor Kichner, vase Slipak (2007).
269
Daniela Slipak
gracias (Villa 21, Ciudad Autnoma de Buenos Aires, 20/08/03; nfasis
propio).
A m no me interesa que me digan que vengo del sur lejano, que soy
un pingino. No importa, soy un pingino abrazado con todos ustedes.
(Aplausos). Con todos, con la fortaleza de hacer un pas distinto (Firma
de convenios de Cerrito, 02/09/03; nfasis propio).
Mediante esta operacin, presente en numerosos ejemplos ms, Kir-
chner se convierte en un outsider
23
(Torre, 2004), en un recin llegado
ajeno al escenario de disputa nacional y, de este modo, en un ciudada-
no capaz de recomponer la crisis de representacin y realizar un giro
fundacional. Es en este sentido que retoma un aspecto de la tradicin
peronista: el dispositivo de enunciacin que le es propio. Kirchner
llega, entonces, desde una provincia lejana, al margen de las disputas
de la clase poltica y de las causas de la crisis, asumiendo la posicin
de un actor capaz de y legtimo para llevar a cabo una profunda
reforma econmica, poltica y moral.
Aboy Carls (2001) ha sealado, asimismo, las caractersticas
constitutivas de la tradicin populista: una particular gestin que agu-
diza la tensin inherente a toda identidad poltica la tensin, ya men-
cionada, entre la denicin de un lmite y la pretensin de su supera-
cin, que consiste en un inestable borramiento y reinscripcin entre
el fundacionalismo y el hegemonismo. Fundacionalismo, en tanto se
establecen abruptas fronteras polticas en el tiempo, contraponiendo
un pasado demonizado a un futuro venturoso que aparece como con-
tracara de ese pasado. Hegemonismo, en tanto se pretende la clausu-
ra siempre imposible de cualquier espacio de diferencias polticas
al interior de la comunidad. Y nuestro enunciador se caracterizara,
desde la perspectiva de este autor, por una suerte de populismo atem-
perado (Aboy Carls, 2005). Es que, en efecto, la gestin kirchnerista
presenta algunas caractersticas de esta matriz, pero atemperada por
la irrupcin de otros elementos propios del contexto actual. Veamos
esto ms detenidamente.
Por un lado, el fundacionalismo propio del populismo persiste
en el discurso kirchnerista. Hemos analizado precedentemente cmo
Kirchner realiza una operacin mediante la cual demoniza el pasado
desde 1976 a 2001, al cual contrapone un futuro promisorio que, a
partir de un proyecto nacional e inclusivo, transformar la vieja y va-
puleada Argentina en un nuevo pas, signado por la equidad y el bien-
23 J. C. Torre (2004) ha escrito acerca de la posicin de outsider que Kirchner esta-
blece respecto de la clase poltica, posibilitando el desempeo de una gran operacin
de transversalidad en la escena poltica.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
270
estar. Asimismo, el juego agudizado de exclusiones e inclusiones de
la matriz populista pervive en la estrategia de nuestro enunciador: el
antagonismo marcado por la encarnacin de ese pasado en determi-
nados actores presentes en el escenario poltico actual se diluye, por
momentos, mediante el llamado a una reforma moral del conjunto so-
cial en su totalidad; la alteridad constitutiva desaparece as al interior
de la comunidad nacional.
Por otro lado, sin embargo, es innegable que dichos elementos de
la matriz populista conviven con desplazamientos ajenos a ella, tales
como las constantes alusiones a la defensa de los derechos humanos y
al pluralismo, propios del pensamiento liberal:
[Debemos] recuperar el respeto por los derechos humanos y la dignidad
del hombre (Homenaje a los reyes de Espaa, 13/11/03; nfasis propio).
Hoy la defensa de los derechos humanos ocupa un lugar central en la
nueva agenda de la Repblica Argentina [] [E]l respeto a la persona
y su dignidad deviene de principios previos a la formulacin del derecho
positivo y reconoce sus orgenes desde el comienzo de la historia de la
humanidad (Cumbre de jefes de Estado del Mercosur, 16/12/03; nfasis
propio).
Sin abandonar las distintas particularidades que siempre resultarn
enriquecedoras del accionar colectivo debemos encontrar el modo
para que, unidos en la diversidad, se pueda hacer rendir el pluralismo
en benecio comn (Cmara Argentina de Comercio, 11/12/03; nfasis
propio).
De este modo, pluralidad, derechos humanos y dignidad irrumpen en el
imaginario kirchnerista, opacando, a travs de la recuperacin de una
serie de elementos liberales que ya haban sido introducidos anterior-
mente por la gestin alfonsinista, los rasgos populistas previamente
sealados.
No obstante, quisiramos remarcar que, sea a travs de disposi-
tivos especcos de enunciacin, o bien mediante una operacin de
fundacionalismo como hemos visto, ambos componentes intrnsecos
de la matriz populista, Kirchner ha recuperado, profundizando los
desplazamientos de su predecesor, elementos de una tradicin poltica
que aunque haba sido resquebrajada a inicios de los aos ochenta,
parece no querer desaparecer del imaginario poltico-cultural argen-
tino. La Nacin como totalidad que subvierte las diferencias en su in-
terior, la refundacin de la comunidad poltica, el Estado como actor
fundamental del juego poltico y el antagonismo social como princi-
pio de particin del campo poltico son articulaciones de sentido que
aparecen en el escenario pos-crisis de 2001, tiendo con rasgos popu-
271
Daniela Slipak
listas las apuestas de reconstruccin del vnculo representativo en los
comienzos de la gestin kirchnerista.
Reflexiones finales
circulan fragmentos de l mismo que se hacen
pasar por l, que, segn se cree, lo contienen casi
por entero y en los cuales nalmente, le ocurre que
encuentra refugio; los comentarios lo desdoblan,
otros discursos donde nalmente debe aparecer l
mismo, confesar lo que se haba negado a decir,
librarse de lo que ostentosamente simulaba ser
MICHEL FOUCAULT, Historia de la locura
Comenzamos estas pginas con un breve recorrido por ciertos cam-
bios acaecidos en el formato representativo de las democracias ac-
tuales: vnculos personalistas y directos entre representantes y repre-
sentados, debilitamiento de los partidos polticos, uctuacin de las
preferencias electorales, creciente incidencia de los medios de comu-
nicacin en la dinmica poltica, entre otros. Transformaciones que,
en el escenario argentino, convivan con situaciones que podan ser
consideradas como crisis del vnculo representativo. A partir de este
escenario de metamorfosis y crisis, entonces, tanto Duhalde como Kir-
chner realizan una serie de apuestas para reconciliar, en sus propias
palabras, la poltica y el gobierno con la sociedad. Lo que hemos ana-
lizado aqu son las apuestas que estos presidentes desarrollan para
regenerar ese vnculo de representacin.
En primer lugar, hemos visto que los lmites duhaldistas estable-
can una alteridad conformada por un pasado reciente, poblado por
un modelo responsable por la dramticamente caracterizada crisis de
2001. Modelo sostenido en una alianza entre el sector poltico y el nan-
ciero, cuyas consecuencias econmicamente recesivas y socialmente
regresivas haban adquirido visibilidad en ese fatdico diciembre.
Frente a esta alteridad, Duhalde propona una estrategia que re-
sultaba dual: si, por un lado, la dramtica crisis de 2001 haca necesa-
ria una propuesta conciliadora, de unicacin nacional y, en este sen-
tido, de eliminacin de antagonismos y enfrentamientos considerados
egostas y espurios, por otro lado, era necesario sentar las bases de
un nuevo modelo que posibilitara la subversin del viejo, causante, en
denitiva, de los crticos acontecimientos. La Nacin era asociada al-
ternativamente a la unicacin de la totalidad social y al inters de un
sector particular. El adversario social, reinstalado luego de la ausencia
menemista, era as incluido y excluido de los lmites duhaldistas.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
272
Nuestro segundo enunciador, como hemos visto, desde una po-
sicin de enunciacin que recupera el modelo de la llegada peronista,
realiza un nuevo giro fundacional en la historia argentina, consistente
en contraponer a un pasado demonizado, un futuro promisorio de
bienestar. Para esta operacin era necesario el desdibujamiento de las
fronteras delimitadas por gestiones previas y la demarcacin de un
punto de inexin radical, a partir del cual construir una nueva Argen-
tina signada por la inclusin y la equidad. La defensa de los derechos
humanos, la defensa de la salud y la educacin, la distribucin del
ingreso, el incentivo a la produccin y al mercado interno eran otras
de las tantas polticas que el Estado deba promover, convirtindose
en el reparador de injusticias pasadas tanto del gobierno dictatorial
como de las gestiones democrticas que le sucedieron.
Esta estrategia, asimismo, haba supuesto una especca opera-
cin de semantizacin de las jornadas de 2001: si, en efecto, mltiples
signicaciones circulaban durante estos acontecimientos, Kirchner
asume y fabrica para la ciudadana una demanda particular: la de la
comunidad sanadora que l vena a implantar. Obviaba, de este modo,
que amplios sectores de la sociedad no slo no haban sufrido bajo el
paradigma de poltica desarrollado en las ltimas dcadas, sino que
incluso, recurrentemente, lo haban defendido.
Ahora bien, a travs de estas articulaciones se delimitaba el an-
tagonismo propio del campo poltico: los adversarios del nuevo pas
propuesto eran aquellos actores que, por su defensa del modelo pasa-
do, se convertan en una amenaza en el escenario actual. Este anta-
gonismo, sin embargo, poda diluirse mediante la inclusin de dichos
actores, previa regeneracin moral, dentro de la comunidad nacional,
ms ac de las fronteras kirchneristas previamente descritas. Esta co-
munidad, por su parte, no slo propona reasignar derechos perdidos
sino que tambin buscaba construir un sentimiento de pertenencia a
una totalidad.
De esta forma, entonces, nuestro segundo enunciador se asentaba
sobre los lineamientos de su antecesor, profundizando aun ms sus
articulaciones: aquel modelo identicado por Duhalde, por momentos
vagamente, se dene en Kirchner con una estricta precisin temporal
que supera la imprecisin primera. En efecto, ya no se trata de dife-
renciarse slo del pasado reciente sino tambin respecto del perodo
iniciado con el ltimo gobierno dictatorial, culminado en las jornadas
de 2001. A su vez, el imaginario kirchnerista no slo dramatiza ese
pasado sino que incluso le adjudica, como hemos visto, rasgos infer-
nales. Por ltimo, el discurso de nuestro segundo enunciador acenta
el rol del Estado, que llega a constituirse como el espacio comunitario
de recomposicin de las heridas causadas por ese pasado infernal.
273
Daniela Slipak
Mediante estas operaciones de profundizacin, entonces, los l-
mites duhaldistas se transforman en abruptas y radicales fronteras
en el discurso de su sucesor, congurando un nuevo giro fundacio-
nal en la historia argentina. Giro legitimado por aquel modelo de
la llegada que Kirchner, a diferencia de Duhalde, parece explotar.
Exterior a las disputas que signan la clase poltica y a sus conno-
taciones negativas, Kirchner, a diferencia de Duhalde, es un actor
capaz de reformar la pervertida sociedad. Reformarla, asimismo,
porque a diferencia de su antecesor no llega de manera transitoria
asumiendo la jefatura de un gobierno de emergencia, sino que lle-
ga para, por lo menos por un tiempo, ahondar aquellas operaciones
discursivas delineadas precedentemente. Los aos siguientes mos-
traran, no obstante, si esta apuesta habra de sedimentar o no en
el imaginario de la sociedad argentina, y cmo habra de ser signi-
cada la frontera kirchnerista en los desplazamientos de sentido que
necesariamente pondran en juego posteriores y nunca denitivas
articulaciones discursivas.
Bibliografa y fuentes
Aboy Carls, Gerardo 2001 Las dos fronteras de la democracia
argentina. La reformulacin de las identidades polticas de
Alfonsn a Menem (Rosario: Homo Sapiens).
Aboy Carls, Gerardo 2004 Repensando el populismo en Poltica y
Gestin (Buenos Aires) N 5.
Aboy Carls, Gerardo 2005 Populismo y democracia en la Argentina
contempornea. Entre el hegemonismo y la refundacin en
Estudios Sociales (Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral)
N 28.
Alighieri, Dante 1998 Divina Comedia (Madrid: Ctedra).
Armony, Vctor 2005 Aportes terico-metodolgicos para el estudio
de la produccin social de sentido a travs del anlisis del
discurso presidencial, mimeo.
Auyero, Javier 2001 La poltica de los pobres. Las prcticas clientelares
del peronismo (Buenos Aires: Manantial).
Bajtin, Mijail 1982 Esttica de la creacin verbal (Mxico: Siglo XXI).
Beltrn, Gastn 1999 La crisis de nales de los ochenta bajo la
mirada de los sectores dominantes. Justicacin e inicio del
proceso de reformas estructurales de los aos noventa en
poca. Revista argentina de economa poltica (Buenos Aires)
N 1.
Bourdieu, Pierre 1996 Cosas dichas (Barcelona: Gedisa).
Bourdieu, Pierre 2001 Sobre la televisin (Barcelona: Anagrama).
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
274
Canelo, Paula 2002 La construccin de lo posible: identidades y
poltica durante el menemismo. Argentina, 1989-1995 (Buenos
Aires: FLACSO).
Cheresky, Isidoro (comp.) 2004 Qu cambi en la poltica argentina?
Elecciones, instituciones y ciudadana en poltica comparada
(Rosario: Homo Sapiens).
Cheresky, Isidoro 1998 La ciudadana, la opinin pblica y los
medios de comunicacin. Ciudadana y poltica en la Argentina
de los noventa en Ciencias Sociales (Buenos Aires: Universidad
de Quilmes) N 10.
Cheresky, Isidoro 2005 Ciudadana y sociedad civil en la Argentina
renaciente, mimeo.
Cheresky, Isidoro y Pousadela, Ins (comps.) 2001 Poltica e
instituciones en las nuevas democracias latinoamericanas
(Buenos Aires: Paids).
Derrida, Jacques 1989 Mrgenes de la losofa (Madrid: Ctedra).
Discursos del presidente Eduardo Duhalde. Enero de 2002 a
mayo de 2003. Comunicacin Presidencia de la Nacin.
CD-ROM.
Discursos del presidente Nstor Kirchner del 25 de mayo de 2003 al
25 de mayo de 2004. En <www.presidencia.gov.ar>, acceso en
julio de 2005.
Ferry, Jean-Marc, Wolton, Dominique et al. 1995 El nuevo espacio
pblico (Barcelona: Gedisa).
Foucault, Michel 1992 Historia de la locura en la poca clsica
(Mxico: Fondo de Cultura Econmica).
Heredia, Mariana 2004 El proceso como bisagra. Emergencia y
consolidacin del liberalismo tecnocrtico: Fiel, FM y CEMA
en Pucciarelli A. (coord.) Empresarios, tecncratas y militares.
La trama corporativa de la ltima dictadura (Buenos Aires:
Siglo XXI).
La Nacin (Buenos Aires) febrero de 2002.
La Nacin (Buenos Aires) noviembre de 2002.
Laclau, Ernesto 2004 Hegemona y estrategia socialista (Buenos Aires:
Fondo de Cultura Econmica).
Lefort, Claude 1985 La invencin democrtica en Opciones
(Santiago de Chile).
Levistky, Steven 2002 Una desorganizacin organizada: Estructura
y dinmica interna de la organizacin partidaria de base del
peronismo contemporneo en Poltica y Gestin (Buenos Aires)
Vol. III.
275
Daniela Slipak
Manin, Bernard 1992 Metamorfosis de la representacin en Mario
do Santos (coord.) Qu queda de la representacin poltica?
(Caracas: Nueva Sociedad).
Manin, Bernard 1992 Metamorfosis de la representacin en Mario
do Santos (coord.) Qu queda de la representacin poltica?
(Caracas: Nueva Sociedad).
Manin, Bernard 1998 Los Principios del Gobierno Representativo
(Madrid: Alianza).
Marshall, T. H. y T. Bottomore 1996 Citizenship and Social Class
(London: Pluto Press).
Natanson, Jos 2004 El presidente inesperado (Rosario: Homo
Sapiens).
Novaro, Marcos 1994 Pilotos de tormentas. Crisis de representacin y
personalizacin de la poltica en Argentina (1989-1993) (Buenos
Aires: Ediciones Letra Buena).
Novaro, Marcos 1995 Menemismo y peronismo. Viejo y nuevo
populismo en Sidicaro, Ricardo y Jorge Mayer (comps.) Poltica
y sociedad en los aos del menemismo (Buenos Aires: Eudeba).
Novaro, Marcos 2000 Representacin y liderazgo en las democracias
contemporneas (Rosario: Homo Sapiens).
Palermo, Vicente y Novaro, Marcos 1996 Poltica y poder en el
gobierno de Menem (Buenos Aires: Grupo Editorial Norma).
Pousadela, Ins 2004 Los partidos polticos han muerto! Larga
vida a los partidos! en Cheresky, Isidoro y Blanquer, J. M.
(comps.) Qu cambi en la poltica argentina?. Elecciones,
instituciones y ciudadana en perspectiva comparada? (Rosario:
Homo Sapiens).
Rousseau, Jacques 1998 Discurso sobre el origen de la desigualdad
(Mxico: Editorial Porra).
Schmitt, Karl 2001 Carl Schmitt, telogo de la poltica (Mxico: Fondo
de Cultura Econmica).
Schnapper, Dominique 2004 La democracia providencial (Rosario:
Homo Sapiens).
Schumpeter, Joseph 1952 Capitalismo, socialismo y democracia
(Madrid: Aguilar).
Sigal, Silvia y Vern, Eliseo 2004 Pern o muerte. Los fundamentos
discursivos del fenmeno peronista (Buenos Aires: Hispamrica).
Slipak, Daniela 2007 (Re)fundacin, Estado y Nacin: ecos del
discurso peronista en el campo de la comunicacin poltica
post-crisis (2002-2004), Ponencia presentada en las IV Jornadas
de Jvenes Investigadores, Instituto de Investigaciones Gino
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
276
Germani, FSC-UBA, 19 al 21 de septiembre. En <http://www.iigg.
fsoc.uba.ar/jovenes_investigadores/4jornadasjovenes>.
Torre, Juan Carlos 2004 La operacin poltica de la transversalidad.
El presidente Kirchner y el Partido Justicialista, Conferencia
Argentina en perspectiva Universidad Torcuato Di Tella.
Vern, Eliseo 1987 La palabra adversativa en AAVV Discurso
Poltico (Buenos Aires: Hachette).
Williams, Raymond 2000 Marxismo y literatura (Barcelona:
Pennsula).
277
Sebastin G. Mauro*
Prdica y crisis de la retrica
progresista en la ciudad de
Buenos Aires (2003-2006)
DESDE EL SURGIMIENTO del Frente Pas Solidario (Frepaso) a me-
diados de los aos noventa, la identicacin con el progresismo se ha
revelado decisiva para obtener el apoyo de un sector mayoritario del
electorado de la ciudad de Buenos Aires. Luego de la crisis poltica y
econmica de 2001 y de la reeleccin del frepasista Anbal Ibarra en el
Ejecutivo local en el ao 2003, que venci en ballotage al candidato de
centroderecha Mauricio Macri, el signo progresista se extendi has-
ta asociarse al abanico poltico todo, convirtindose en un elemento
difuso y susceptible de ser invocado casi por cualquier actor poltico.
Cules fueron las condiciones que permitieron la explosin del signo
progresista en la ciudad? A qu contenidos se ha asociado el signi-
cante progresismo en los ltimos aos? Qu antagonismos se han de-
lineado a partir de la articulacin de diversas posiciones polticas con
el signo progresista? El trabajo que se presenta a continuacin dar
tratamiento a tales interrogantes, analizando, desde una perspectiva
histrica, el perodo de preeminencia poltica del discurso progresista
en la ciudad de Buenos Aires.
* Licenciado en Ciencia Poltica (UBA) y becario doctoral del CONICET, en el Institu-
to de Investigaciones Gino Germani (UBA). Doctorando de la Facultad de Ciencias
Sociales (UBA), y docente en la carrera de Ciencia Poltica (Facultad de Ciencias
Sociales, UBA)
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
278
En primer lugar, se presentar introduccin conceptual, explici-
tando los presupuestos del marco terico y metodolgico utilizado
para el anlisis del ciclo poltico caracterizado por la preeminencia
de la retrica progresista. Luego, introduciremos la gnesis histrica
del discurso progresista encarnado por Anbal Ibarra en 2003, que se
remonta al perodo menemista, al gobierno de la Alianza, a la crisis de
2001 y al interregno del gobierno peronista de Eduardo Duhalde.
Posteriormente, se caracterizar la articulacin del discurso de
Anbal Ibarra en las elecciones de 2003, en perspectiva con la congu-
racin general de una escena poltica uctuante, caracterizada por el
predominio del efecto de frontera del discurso de Nstor Kirchner
respecto del modelo neoliberal menemista, y por el protagonismo de
la gura de Mauricio Macri como referente de la centroderecha por-
tea.
Continuando dicho anlisis, en el apartado siguiente se ofrecer
una descripcin de los avatares de la gestin ibarrista frente a la opo-
sicin, al gobierno nacional y a la sociedad civil, a partir del relato de
dos acontecimientos que movilizaron a la opinin pblica y rede-
nieron la arena poltica: la reforma del Cdigo Contravencional y el
incendio de Repblica de Croman.
1
Ambos fenmenos permiten ex-
plicar la mecnica de la retrica progresista en contextos de excepcio-
nalidad, revelndose sus elementos constitutivos. Luego se tratarn
dos procesos polticos simultneos y conexos con estos fenmenos:
las elecciones legislativas de 2005 y del desenlace del juicio poltico
a que fue sometido el jefe de gobierno por su responsabilidad polti-
ca en la tragedia de Croman. Ambos fenmenos permiten explicar
las caractersticas y el alcance del deterioro de la prdica progresista
construida por Ibarra.
Las consecuencias de este deterioro sern tratadas en un eplo-
go, que desarrolla el cierre denitivo del ciclo inaugurado en 2003: el
triunfo de Mauricio Macri en las elecciones ejecutivas locales, en las
que se impuso ampliamente sobre los actores identicados como he-
rederos del progresismo. Finalmente, se presentarn las conclusiones
generales, que hilvanan los acontecimientos analizados en la clave de
la hiptesis general del estudio.
1 El 30 de diciembre de 2004, durante un recital de la banda de rock Callejeros, se
produjo el incendio del local Repblica de Croman, provocando la muerte de 194
personas (en su gran mayora, menores de 25 aos). El incendio fue provocado por el
uso de material pirotcnico por parte del pblico, que entr en contacto con aislantes
acsticos inamables. La cadena de negligencias que deriv en el incidente alcanz a
las autoridades estatales de la ciudad y de la Nacin, lo que desat un ciclo de protestas
protagonizadas por los familiares de las vctimas. stos presionaron, entre otras cosas,
por la destitucin de Anbal Ibarra, que nalmente se produjo en marzo de 2006.
279
Sebastin G. Mauro
Como hiptesis general se plantea que el nico elemento denito-
rio del signo progresista, en el campo de la discursividad poltica por-
tea, es su oposicin a la retrica hegemnica del pasado reciente, lo
que habilita una amplia gama de articulaciones entre, por ejemplo,
progresismo y democracia, progresismo y republicanismo, progresismo y
populismo, e incluso, progresismo y gestin. El reejo del vaciamiento
de sentido del progresismo es el vaciamiento de la caracterizacin del
pasado reciente, abierto a reinterpretaciones en pugna. De esta forma,
un progresismo indeterminado se opone a una corrupcin igualmente
indeterminada, que por momentos pone el foco en los condiciona-
mientos estructurales vigentes y en sus posibles alternativas, y por
momentos obtura su visibilidad en una retrica moralista e impolti-
ca. En este sentido, el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones de
2005 y de 2007 debe ser entendido en los trminos de la explosin del
signo progresista a todo el arco poltico, y de su consecuente apropia-
cin por actores otrora identicados con la centroderecha.
Introduccin terica
El presente estudio se propone analizar las caractersticas del proceso
de articulacin, disolucin y reconguracin de las alianzas polticas
en la ciudad de Buenos Aires, dentro del espacio autodenido como
progresista, durante el perodo comprendido entre 2003 y 2006. En este
sentido, se analizarn diferentes aspectos de la conformacin del ar-
mado poltico que sostuvo la candidatura de Anbal Ibarra para su re-
eleccin como jefe de Gobierno hasta su destitucin por juicio poltico,
tomando en cuenta el proceso general de desagregacin y rearticula-
cin de las fuerzas polticas, con la consecuente transformacin de las
relaciones de fuerzas en la escena de la ciudad de Buenos Aires.
En el anlisis de todo el proceso se prestar especial atencin, fo-
calizando en determinadas coyunturas particulares (como campaas
electorales o momentos de conictividad particular), a las estrategias
discursivas de los principales referentes polticos del distrito particu-
larmente, las de Anbal Ibarra, pero tambin de Elisa Carri y referentes
de Armacin por una Repblica Igualitaria ARI, de Rafael Bielsa y
el kirchnerismo, e incluso de Mauricio Macri y su partido, en funcin
de caracterizar sus deniciones del signo progresista y la productivi-
dad retrica de ste como principio de diferenciacin poltica. En este
sentido, nuestra propuesta se plantea articular una multiplicidad de
problemticas hilvanndolas en una misma serie de fenmenos.
Por una parte, un conjunto problemtico se dene como estric-
tamente electoral, en tanto se intenta establecer los criterios de con-
formacin de candidaturas y los procesos de diferenciacin poltica
en las campaas electorales. Este conjunto trae consigo una serie
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
280
de cuestiones respecto de la prdida de centralidad de los partidos
polticos como dispositivos de reconocimiento identitario (Manin,
1998), cuestiones sobre las que reexionaremos ms adelante. Al mis-
mo tiempo, incluye una articulacin de metodologas diferentes, que
abarcan la aplicacin de tcnicas propias de la ciencia poltica junto
con elementos extrados del anlisis del discurso (Vern, 1987). Por
otra parte, una serie de cuestiones relativas a la irrupcin de protestas
sociales en el espacio pblico trae el problema de la intervencin de
la sociedad civil, frente a la cual los referentes polticos y los rganos
institucionales deben tomar posicin.
Nuestra estrategia consiste en abordar ambos campos problem-
ticos dentro de una misma concepcin de la poltica democrtica, aso-
ciada a la constitucin de identidades colectivas en el espacio pblico.
En este sentido, en primer trmino, nuestra estrategia es tribu-
taria de las vertientes contemporneas del pensamiento poltico que
problematizan la constitucin de sujetos colectivos (Laclau y Mouffe,
2003; Laclau, 2005; Rancire, 1996), en tanto presentan a las identida-
des polticas como resultado de una serie de prcticas contingentes, y
no como su sustrato estable. Estas vertientes resaltan la centralidad del
conicto como constitutivo de las identidades, en tanto la instalacin
de un antagonismo es condicin de posibilidad (y al mismo tiempo,
de imposibilidad) de cualquier matriz identitaria relativamente ho-
mognea (Aboy Carls, 2001; Laclau y Mouffe, 2003; Schmitt, 1978).
Siguiendo esta lnea, cobra especial importancia para cualquier es-
tudio sobre la poltica el anlisis de los procesos de instalacin de
una alteridad. Asimismo, la constitucin de una subjetividad colectiva
tambin requiere del proceso representativo (Novaro, 2000), pues la
unidad del nosotros depende de la capacidad de un particular para
asumir la encarnacin, siempre precaria y parcial, del grupo como un
todo. En los trminos de Laclau (1994), esta funcin est asociada con
la hegemona y con el tendencial vaciamiento del signicante.
A esta lgica de constitucin de actores colectivos, basada en la
representacin del todo por una parte y en la exclusin radical de una
alteridad como condiciones de la unidad del colectivo, es necesario
agregar una tercera condicin, propia de la concepcin moderna y
liberal de la democracia: la existencia de un espacio pblico donde
las acciones polticas son exhibidas ante una pluralidad de actores
que hace las veces de auditorio (Lefort, 1990; Arendt, 2001; Schuster,
2005). Es en funcin de esta escenicacin de las demandas que los
ciudadanos asociados pueden ejercer una presin legtima sobre el
Estado incorporando al uso de la fuerza un elemento de argumenta-
cin pblica. Ahora bien, esta caracterstica propia de las sociedades
democrticas modernas se presenta en la Argentina contempornea
281
Sebastin G. Mauro
con determinadas particularidades que hacen especialmente comple-
jo su funcionamiento.
Por un lado, las lgicas de funcionamiento del espacio pblico
tienen caractersticas distintivas en sociedades altamente fragmenta-
das, cuyo desarrollo econmico y distribucin del ingreso distan de
cubrir una serie de necesidades bsicas de gran parte de la poblacin.
En este contexto, la relativa colonizacin del espacio pblico por po-
deres fcticos (Habermas, 1998) fenmeno, por otra parte, comn
a todas las sociedades modernas es una caracterstica que no puede
desconocerse, ya sea en la concentracin de la propiedad de los me-
dios de comunicacin, ya en la concentracin del poder poltico en
detrimento de las instancias plurales de representacin, o en la capa-
cidad de movilizacin sustentada en polticas clientelares.
Por otro lado, ciertas transformaciones operadas a nivel global en
torno al formato de representacin poltica dicultan la constitucin
de actores colectivos estables con capacidad de enunciacin pblica
legtima. De este modo, tanto las lealtades partidarias como los meca-
nismos de agregacin de intereses corporativos del mundo del trabajo
sufren un proceso de fragmentacin y uctuacin, por lo que las iden-
tidades de los actores representables que deben tomar en cuenta
las instituciones polticas son cambiantes y difusas (Novaro, 2000),
mientras que las estructuras tradicionales tienden a la hipstasis o a
la centrifugacin. En este contexto, la dinmica poltica se caracteriza
por el pragmatismo electoral y la fuerte personalizacin (Cheresky y
Blanquer, 2003; Novaro, 1994), acordes con la centralidad de la na-
rrativa de los mass media en la construccin de la realidad poltica
(Wolton y Ferry, 1998; Manin, 1998).
Estas cuestiones tienen sus efectos en la conformacin de la
ciudadana como sujeto de derechos, fuente de legitimidad y actor
poltico. La actitud ciudadana en este formato es anloga a la de la
audiencia televisiva, en tanto participa como pblico frente a la esce-
nicacin de los asuntos comunes y se expresa mediante canales de
consulta ms o menos institucionalizados las encuestas y las elec-
ciones (Manin, 1998). Disociados de las posiciones jas asignadas
por las pertenencias sociales, polticas y culturales,
2
su capacidad para
asociarse y reclamar en conjunto toma, en muchos casos, la forma de
un estallido espontneo y de fuerte impacto, pero al mismo tiempo
meramente reactivo e incapaz de sostenerse durante el tiempo su-
ciente como para inuir en la denicin de la agenda de problemas
2 Por supuesto, no se trata de que estas posiciones hayan dejado de existir, sino
simplemente de que la articulacin entre las caractersticas demogrcas o socioeco-
nmicas y las identidades polticas es ms compleja y variable que antao.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
282
(Schnapper, 2004; Cheresky, 2006). Es as como, adems de hablar de
una ciudadana de baja intensidad (Quiroga, 2004) en el sentido de
una dbil inscripcin de los ciudadanos en la comunidad poltica tan-
to como de un decitario reconocimiento y ejercicio de los derechos
subjetivos, deberamos hacer referencia a un comportamiento ciuda-
dano paradjicamente meditico e inmediato, en tanto la capacidad de
intervencin en el espacio pblico se plantea a travs de la gura de la
audiencia o del estallido reactivo.
En este contexto de fragmentacin y uidez, pensar la poltica en
los trminos de la constitucin permanente de identidades, tal como
lo presentramos al comienzo del apartado, permite reexionar sobre
los fenmenos contemporneos a partir de un principio de lectura
coherente. En este sentido, proponemos abordar el fenmeno del pre-
dominio de una identidad progresista en la ciudad de Buenos Aires,
entendiendo a sta exclusivamente como un principio vaco de dife-
renciacin poltica, que permite incorporar una serie indeterminada
de reivindicaciones en nuestra terminologa, abrochar un sentido a
una serie de issues de gran impacto en la opinin pblica, como la co-
rrupcin o la inseguridad e instalar una pluralidad de antagonismos
de signo diverso. Es precisamente por ello que el signo progresista
ha visto su ocaso como principio de lectura de la poltica portea: su
operatividad para captar voluntades lo volvi una gurita repetida
en los discursos de todos los referentes polticos del distrito, al punto
de volverlo una fuente de confusin y no de diferenciacin poltica. Si
Mauricio Macri triunf en las elecciones de 2007 no fue por un giro
a la derecha del electorado, sino por su capacidad de apropiarse del
signo progresista y presentarse de manera verosmil como expresin
de esa matriz identitaria.
Introduccin histrica
La crisis hiperinacionaria de 1989 disolvi las certidumbres de los
actores sociales y los sumi en una situacin de disponibilidad para
cualquier empresa restauradora del orden (Canelo, 2001; Aboy Carls,
2001), habilitando al gobierno de Carlos Menem a implementar un
radical programa de reformas estructurales de las relaciones Estado-
mercado, dirigido a la obtencin de rentabilidades extraordinarias por
parte de las fracciones ms concentradas del capital nacional y trans-
nacional (Basualdo, 2001). En su primera etapa, la poltica menemis-
ta logr la estabilidad monetaria y cierto crecimiento econmico, pero
dentro de un modelo de fenomenal exclusin y fragmentacin de la
estructura social, acompaado por una integracin dependiente en el
sistema internacional, que nalmente condujo al estancamiento y la
recesin (Cheresky y Blanquer, 2003). Estas transformaciones fueron
283
Sebastin G. Mauro
asumidas desde la instalacin del discurso neoliberal, cristalizado en
el Consenso de Washington. Se impuso as una visin de la democracia
que presentaba a la poltica misma como obstculo para la goberna-
bilidad y la modernizacin (Boron, 2004; Strasser, 2001) y rechazaba,
en consecuencia, toda referencia al conicto poltico en pos de la ra-
cionalidad tcnico-administrativa (Canelo, 2001). Si bien ya no exista
una amenaza autoritaria a la democracia, las prcticas institucionales
eran decientes, marcadas por el decisionismo presidencial y por una
degradada divisin de poderes (Cheresky y Blanquer, 2003).
Tales procesos transformaron la relacin entre la ciudadana y
sus canales de expresin, agregacin y participacin, erosionando
sensiblemente la capacidad de los partidos polticos para organizar
la dinmica poltica. De esta manera, los procesos de personalizacin,
mediatizacin y territorializacin de la poltica aparecan como mar-
co de las transformaciones sufridas por el peronismo y el radicalismo,
tanto a nivel identitario como organizacional. En el marco poltico-
institucional, el proceso de reforma del Estado deriv en una reestruc-
turacin del federalismo argentino, marco en el que debemos ubicar
al proceso de autonomizacin de la Capital Federal, iniciado con la
reforma constitucional de 1994. Este proceso trastocaba uno de los
elementos fundantes del Estado argentino vigente desde 1880, e inau-
guraba una esfera poltica propiamente local.
La ciudad de Buenos Aires fue uno de los primeros distritos en
que tales fenmenos se presentaron concretamente. El triunfo del jus-
ticialismo en 1992 y, tiempo despus, el surgimiento de una tercera
fuerza electoralmente relevante, como el Frente Grande, signicaron
una novedad contundente en la dinmica poltica local signada hasta
entonces por el predominio del radicalismo, as como tambin en
la nacional, caracterizada por el bipartidismo. Las condiciones de
emergencia y predicamento del Frepaso deben buscarse, ms all del
contexto que propiciaban la personalizacin y la mediatizacin de la
poltica (y su desconexin del plano laboral o social), en primer lugar,
en la (temporal) detencin del pndulo ideolgico peronista en el polo
nacional-estatal (Novaro, 2006) y, en segundo lugar, en la debilidad (y
resignacin) del radicalismo para ejercer una oposicin polticamente
ecaz y verosmil ante el electorado.
Esta nueva fuerza poltica aglutinaba un heterogneo conjunto de
espacios polticos detrs de la gura de Chacho lvarez, temprano
desertor del bloque justicialista en la Cmara de Diputados, que se ha-
ba convertido en el ms hbil enunciador del discurso antimenemis-
ta. El descontento presente en un electorado tendencialmente desleal
(particularmente en la ciudad de Buenos Aires) presentaba, ya con an-
terioridad a la reeleccin de Menem, una multiplicidad de vectores. La
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
284
progresiva convergencia de stos en la gura de lvarez dependa de su
capacidad para mantener un discurso polismico y una exibilidad or-
ganizacional que le permitieran esquivar las rigideces de compromisos
muy precisos frente al electorado o a sus asociados (Corral, 2007).
La ecacia de la ambigedad discursiva se vericaba en el verti-
ginoso crecimiento electoral de la fuerza poltica, facilitando la con-
vivencia entre estructuras y liderazgos superpuestos, y disciplinando
a aquellos actores que propugnaban por una denicin programtica
ms contundente (Corral, 2007; Novaro, 2006). La presencia diferen-
cial del Frepaso en los grandes centros urbanos (donde la mediati-
zacin de la poltica era ms patente) deriv, por otra parte, en una
fragmentacin de las dinmicas polticas, y en una progresiva diferen-
ciacin entre una poltica mediatizada donde el peso de las estruc-
turas y las tradiciones era ms dbil y una poltica territorializada
en la que las estructuras polticas cumplan una funcin de conten-
cin sobre los pauperizados actores sociales (Auyero, 2001; Levistky,
2005). De este modo, entre los mltiples vectores del descontento
hacia el gobierno menemista, aquellos vinculados a los electorados
de clase media aparecan como los ms convocantes, mientras que las
referencias demasiado concretas al modelo econmico parecan tener
efectos disruptivos en esta convergencia.
En este sentido, lvarez ira delineando una forma particular de
describir sus crticas al gobierno menemista, exitosa en contener la
multiplicidad de expectativas: utiliz el signicante corrupcin como
dispositivo de diferenciacin poltica. El trmino conua con faci-
lidad con el discurso meditico, centrado en la denuncia de hechos
puntuales y, al mismo tiempo, interpelaba al electorado en su conjun-
to, sin introducir distinciones ideolgicas que resultaran expulsivas.
La centralidad de la expresin de centroizquierda sera conrma-
da por sus triunfos en las elecciones nacionales de 1994 (para conven-
cionales constituyentes) y 1995 (para el Ejecutivo y la Cmara Baja),
y en su relevante performance en los comicios de 1996. Estos ltimos
fueron especialmente relevantes porque fue cuando tuvo lugar la pri-
mera eleccin a jefe de Gobierno porteo, as como de convencionales
estatuyentes de la ciudad. Posteriormente, la uctuacin poltica con-
tinuara con el surgimiento de nuevas fuerzas estructuradas en torno
de personalidades de gran visibilidad, aunque no identicadas con la
centroizquierda, tales como Nueva Dirigencia (dirigida por Gustavo
Bliz) y Accin por la Repblica (dirigida por Domingo Cavallo). Ello
incentivara la instalacin de lgicas coalicionales y, paradjicamente,
personalistas.
La estrategia coalicional ensayada entre el Frepaso y la UCR acen-
tuara la tendencia a la heterogeneidad organizacional y al vaciamien-
285
Sebastin G. Mauro
to discursivo, habida cuenta de que la gura con mejor proyeccin en
el centenario partido era Fernando de la Ra, un lder de extraccin
conservadora y defensor del modelo neoliberal. Estas tendencias pro-
fundizaron el discurso anticorrupcin, que revel tener una inmediata
ecacia electoral en los comicios legislativos de 1997. Ella resida en
la condensacin de dos expectativas divergentes del electorado: para
algunos, la Alianza expresaba una alternativa al modelo neoliberal
impulsado por el menemismo; para otros, en cambio, signicaba la
oposicin a un estilo de gobierno transgresor de las normas institucio-
nales (Cheresky y Blanquer, 2003; Boron et al., 2006). La articulacin
discursiva de ambas reivindicaciones se oper a partir de la nocin
de corrupcin, identicada como amenaza a la realizacin plena de la
democracia en tanto transgresin al imperio de la ley as como de la
realizacin personal de los ciudadanos en tanto la exclusin y el des-
empleo eran entendidos como sus efectos. En este discurso, bastaba
con erradicar la corrupcin entendida como atributo personal de Me-
nem y sus funcionarios para eliminar la pobreza, la desocupacin y
la marginalidad; as, pues, presentaba como verosmil la compatibili-
dad entre una versin perifrica del modelo neoliberal y el objetivo de
equidad social (Mauro, 2005).
Sobre este marco descriptivo, la Alianza se impuso en las presi-
denciales de 1999, arrastrando el cambio de signo de varios gobiernos
locales (Cheresky y Blanquer, 2003). A meses de iniciada la nueva ges-
tin nacional, Anbal Ibarra accedi a la Jefatura de Gobierno luego
de ganarle a la frmula Domingo Cavallo-Gustavo Bliz.
El clima de cambio de poca que se vivi entonces fue, sin embar-
go, de duracin particularmente breve. Apenas un ao ms tarde, el
discurso aliancista se revelaba incapaz de resolver las faltas que im-
pugnaba a su predecesor; la crisis econmica se agrav por la prdida
de nanciamiento externo, y estallaron diversos escndalos de corrup-
cin, uno de los cuales deriv en la renuncia del vicepresidente, con
el consecuente quiebre de la coalicin y su reestructuracin a partir
de la entrada de Domingo Cavallo en el Ministerio de Economa. Es-
tos fracasos conguraron una coyuntura crtica de disolucin social y
poltica, en la cual las deciencias imputadas al gobierno de Menem
se trasladaron a al conjunto de las lites polticas, cada vez ms perci-
bidas como una clase parasitaria y corrupta. Esos elementos se pu-
sieron en evidencia electoralmente por el rcord de abstencin y voto
blanco y nulo en las elecciones legislativas de 2001, y tuvieron su des-
enlace en la profundizacin del ciclo de movilizacin y protesta hacia
nales de ao, con la renuncia anticipada del presidente, esta ltima
condicionada por una manifestacin popular de novedosas caracters-
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
286
ticas. La ciudad se convirti nuevamente en el epicentro de novedosas
formas organizacionales surgidas de la sociedad civil, especialmente
de ciudadanos de clase media sin anteriores vnculos polticos entre
s; y aunque su alcance se revel, posteriormente, mucho ms limi-
tado y breve de lo que poda anticiparse, su irrupcin en el espacio
pblico marc el imaginario poltico posterior.
El epicentro de la crisis de representacin que sobrevino entonces
fue la ciudad de Buenos Aires. Ya en las elecciones legislativas de 2001
se constituy un escenario electoral fragmentado, dado el surgimiento
de otras tantas nuevas fuerzas construidas en torno a personalidades,
como Armacin por una Repblica Igualitaria (ARI), construido al-
rededor de la gura de la ex diputada radical Elisa Carri, y Autodeter-
minacin y Libertad, armado con el que retornaba a la competencia
poltica el dirigente trotskista, y ex diputado nacional, Luis Zamora.
Estas elecciones se caracterizaron adems por el monumental ndice
de abstencionismo y las expresiones de rechazo a la oferta poltica
toda. Por su parte, los sucesos de diciembre y las posteriores protestas
especialmente las de los ahorristas y las asambleas barriales tuvie-
ron su epicentro en la capital federal. La cada del gobierno aliancista
hizo visibles las contradicciones del discurso anticorrupcin, que des-
ligaba al progresismo de cualquier intento de reforma estructural del
modelo socioeconmico, a partir de una descripcin de los problemas
de agenda en trminos personalistas y, en algn sentido, moralistas y
potencialmente impolticos (Mauro, 2005). Diciembre de 2001 abri
la posibilidad de discutir los condicionamientos de la estructura so-
cioeconmica en la resolucin de las demandas populares, al presen-
tarse la contingencia de ciertos axiomas del discurso predominante
durante los aos noventa.
Esta apertura se produjo en una coyuntura crtica de disolucin
y emergencia, en la cual el gobierno del justicialista Eduardo Duhal-
de asumi la recomposicin conictiva, precaria y, eventualmente,
represiva de la agenda, dentro del marco general de un clima de tran-
sicin hacia un perodo indeterminado de recambio poltico (Slipak,
2005). Dicha clave de lectura se presentaba, entonces, como la bisagra
que separaba un pasado de corrupcin y debacle de un futuro de re-
composicin poltica cuyo signo, insistimos, se presentaba incierto,
habida cuenta de la incertidumbre respecto del sucesor de Duhalde.
En este sentido, las identidades partidarias vigentes hasta 2001
estaban en absoluta crisis, en tanto enfrentaban una coyuntura de
centrifugacin de sus recursos organizacionales, arrojados detrs de
cualquier gura competitiva que pudiera asegurarles el acceso a car-
gos para reproducirse. Tal disponibilidad de los fragmentos parti-
darios volva la competencia poltica altamente personalista, incluso
287
Sebastin G. Mauro
ms que en el perodo precedente, y habilitaba a aquellas guras que
detentaban alguna presencia en los sondeos de opinin preelectorales
para construir coaliciones a su medida. En la oferta poltica para las
elecciones presidenciales conviva, con igual (y magra) oportunidad
en las encuestas, un cmulo de candidatos autoproclamados, cuya
denicin ideolgica rondaba la reivindicacin del modelo neolibe-
ral, tanto en su vertiente menemista (el propio Menem) como en su
rplica institucionalizada aliancista (el ex ministro de la Alianza L-
pez Murphy), formas indeterminadas de progresismo (Elisa Carri),
populismo (Rodrguez Sa) y hasta el fondo del tarro de los delnes
duhaldistas. Fue este ltimo el caso de Nstor Kirchner, lanzado a una
modestsima campaa y apoyado por el presidente provisional luego
de la declinacin de quienes haban sido sus primeras opciones: los
gobernadores Carlos Reutemann (Santa Fe) y Juan Manuel De la Sota
(Crdoba), dos referentes peronistas (otrora menemistas) decidida-
mente conservadores.
Ante semejante panorama, el electorado porteo no tom masiva-
mente partido por las alternativas autodenominadas progresistas dan-
do tambin la espalda a la convocatoria zamorista al abstencionismo,
aunque s mantuvo su tradicional tendencia a favorecer a candidatos
no peronistas: tanto Lpez Murphy como Carri superaron su perfor-
mance global nacional, mientras que para los tres candidatos de origen
peronista la tendencia fue inversa. No obstante, es necesario considerar
estas observaciones slo como tendencias: en primer lugar, porque la
performance conjunta de los tres candidatos de origen peronista super
el techo del justicialismo en comicios anteriores (incluso el de 1992) y,
en segundo lugar, porque la buena performance de Carri en la capital
apenas superaba por dcimas los votos acumulados por Kirchner.
Luego de que Menem desistiera de competir en el ballotage (pre-
viendo la unicacin de todo el arco antimenemista en tal instancia),
Nstor Kirchner accedi a la presidencia con slo el 22% de los votos.
Sobre la bisagra duhaldista, que estabilizara la economa y redujera la
incertidumbre a costa de la represin de otras alternativas y de la in-
troduccin de elementos de una identidad nacional-popular, el nuevo
presidente instituy un clima de cambio de rumbo que reinterpretaba
al pasado reciente en los trminos de un inerno a ser dejado atrs
(Slipak, 2005). La poltica de derechos humanos, la salida del default,
la renovacin de la Corte Suprema y, especialmente, la reorientacin
estratgica hacia la regin (ya iniciada por el presidente provisional)
eran exhibidos como seales de un giro hacia la izquierda en la pol-
tica argentina. Su discurso recuperaba ciertos elementos centrales de
la retrica de los aos noventa, incorporando las referencias a la gente
por oposicin a una vieja clase poltica corrupta. Pero, al mismo tiem-
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
288
po, los inscriba en una retrica nacional-popular que reintroduca la
importancia del conicto y de la voluntad poltica, en tanto los males
de la vieja poltica no eran necesariamente entendidos en trminos
moralistas sino reinterpretados en el marco de un antagonismo con el
neoliberalismo especulativo (Montero, 2007).
La (re)articulacin de la retrica progresista
en el discurso de Anbal Ibarra
En este contexto de fragmentacin y crisis, Anbal Ibarra, en ejerci-
cio del Ejecutivo porteo, apareca como candidato a representar al
espacio de centroizquierda, reteniendo la legitimidad de la retrica
progresista del Frepaso pero sin haber sucumbido ante la debacle de
la Alianza. Sin embargo, la construccin del armado que sostendra a
Ibarra en el proceso electoral local no fue producto inmediato de este
parecido de familia en la identicacin ideolgica, sino que requiri
mltiples usos estratgicos de la legislacin electoral a n de insta-
lar una escena de polarizacin con Mauricio Macri (Mauro, 2005). El
manejo instrumental que hizo Ibarra del calendario, acercando las
elecciones locales a las nacionales para impedir las candidaturas por-
teas de guras que competan por la presidencia (como Elisa Carri),
termin complementndose con la decisin judicial de prorrogar los
comicios, y se abri una brecha temporal en la que el nuevo gobierno
nacional elimin de la competencia una serie de precandidatos au-
toproclamados (como Daniel Scioli, Rafael Bielsa y Gustavo Bliz) e
instal el antedicho clima de cambio de poca de centroizquierda,
que permita al ibarrismo reconvertirse con xito a la nueva realidad.
Gracias a esta disociacin entre las elecciones presidenciales y
locales, aquellos lderes autolanzados a la competencia portea con-
taban con autonoma para obtener apoyo de los candidatos presiden-
ciales, que no tenan partidos estructurados que compitieran en el
escenario porteo y buscaban un anclaje en la Cmara Baja y en la
Legislatura local. As se entablaron las relaciones de Kirchner y Carri
con Ibarra, de Menem con Macri y de Lpez Murphy con Bullrich.
Tambin obtuvieron apoyo de los fragmentos que sobrevivan a la des-
ventura de sus partidos, negociando la nominacin de sus principales
referentes en las listas legislativas a cambio de sus recursos organiza-
cionales. Quienes tuvieron ms xito en esa bsqueda fueron quienes
mayores chances tuvieron de acceder al gobierno.
De esta forma, el jefe de Gobierno logr instalar su candidatura
al frente de un nuevo sello partidario, Fuerza Portea, cuya lista legis-
lativa se construy segn un sistema de loteo entre partidos polticos
(Frente Grande, ARI y Socialista), fragmentos partidarios del PJ (lide-
rados por Juliana Marino) y la UCR (liderados por Graciela Gonzlez
289
Sebastin G. Mauro
Gass), y movimientos sociales (el sector de la Central de Trabajado-
res Argentinos, CTA, representado por Claudio Lozano). Al mismo
tiempo, Ibarra acept que otras dos listas legislativas acompaaran
su candidatura al Ejecutivo porteo: el Partido de la Revolucin De-
mocrtica (un sector ligado a Kirchner liderado por Miguel Bonasso y
Diego Kravetz) y el Partido de la Ciudad (una fuerza ideolgicamente
difusa y eclctica, liderada por un ex frepasista).
Por su parte, el millonario empresario y dirigente de ftbol, Mauricio
Macri, deni su primera incursin en la arena poltica al frente de
una nueva fuerza, Compromiso para el Cambio, cuya lista se compo-
na bsicamente de la estructura del PJ Capital (que acompa org-
nicamente la formacin de la lista a la legislatura local, aunque no
la lista al legislativo nacional), a los cuales se agregaban dirigentes
de diversas trayectorias partidarias, ubicados estratgicamente en las
listas para mostrar la pluralidad de la fuerza. Adems, la candidatu-
ra de Macri al Ejecutivo local fue acompaada por otras tres listas
de candidatos a legisladores porteos: el Frente de la Esperanza (que
aglutinaba a sectores disidentes del PJ Capital), el Movimiento Gene-
racional (que en 2000 haba apoyado a Anbal Ibarra) y la Alianza de
Centro (integrada por ex ucedestas).
La campaa de 2003 gir en torno de la confrontacin entre
la vieja poltica corrupta y una nueva poltica caracterizada por el
giro hacia la izquierda del pas (Mauro, 2005). En este sentido, la
presentacin de la coalicin que sostena al jefe de Gobierno volva
verosmil la idea de un frente de centroizquierda que daba batalla a
las aspiraciones personales de uno de los beneciarios de las polti-
cas de los aos noventa. Mientras que detrs de Ibarra se alineaba
una serie de actores identicados con una retrica progresista cer-
cana al Frepaso, el lado de Macri era presentado como la aventura
personal de un empresario corrupto y demaggico. Tal presentacin
inclua una serie de elementos complejos que merecen un anlisis
pormenorizado.
En primer lugar, el carcter progresista de Fuerza Portea no de-
ba ser identicado con el naufragio de la Alianza, sino con la vaga
y nebulosa recuperacin de cierta intencin de centroizquierda que
deniera al Frepaso. Para ello el jefe de Gobierno intent mostrarse
como una versin mejorada de s mismo, tanto en el uso de una nueva
etiqueta electoral, como en la campaa grca y televisiva: la imagen
de un Ibarra no tan joven, cuyo aprendizaje poltico como piloto de
la tormenta haba quedado grabado en los signos fsicos del paso del
tiempo, se combinaba paradjicamente con la promesa de un nuevo
Ibarra como slogan.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
290
En segundo lugar, el contenido progresista del espacio no encon-
traba otro anclaje que la negatividad frente a un pasado de corrupcin y
debacle, no slo identicado con el menemismo sino con toda una forma
de construir poltica que inclua la disuelta Alianza. El elemento de nega-
tividad contra la corrupcin giraba alrededor de la idea de apropiacin
de los bienes de todos por parte de algunos, y de la consecuente necesidad
de proteccin de lo pblico por parte del Estado. Esta idea general tena
cierto aire de demanda de inclusin social, pues asociaba la imagen del
progresismo con el acceso a los bienes pblicos. Pero, al mismo tiempo,
lo pblico era aprehendido como un espacio neutral, igualmente de to-
dos e idealmente ajeno a la lucha poltica. Es por esta operacin que la
centroderecha apareca ligada a los intereses particulares en detrimento
de lo pblico, al precio de que el progresismo apareciera vaciado de las
reivindicaciones histricas de la izquierda democrtica.
Del lado del macrismo, el intento por desmontar este principio de
lectura tambin tom como eje la divisoria entre vieja y nueva poltica,
pero entendiendo el carcter corrupto de la vieja poltica en los trminos
de una politiquera vaca, que promete para acceder al poder y luego
no se esfuerza por solucionar los problemas de la gente. En este sentido,
Compromiso para el Cambio no slo exalt la pluralidad de un arma-
do de dirigentes de trayectorias diversas (mostrando un espacio donde
peronistas y radicales podan conuir) sino, especialmente y en esto
consisti precisamente la denicin del sello la insercin de recursos
humanos ajenos a la poltica (y, automticamente, a su corrupta situa-
cin) dispuestos a llevar adelante los cambios que el pblico esperaba.
De esta forma, el progresismo y la centroderecha compartan un
modelo de diferenciacin con el pasado reciente (la vieja poltica), ca-
racterizado por la debacle y la corrupcin, entendida esta ltima como
obstculo para la plenitud de todos en benecio de algunos. Denun-
ciando el carcter ideolgico de la reduccin de la poltica a la gestin,
y sosteniendo su argumento en la imagen pblica de la familia del
candidato (hijo de uno de los empresarios ms ricos de la Argentina,
asociado estrechamente a las polticas de concesiones y privatizacio-
nes encaradas por el menemismo), el ibarrismo inscribi la propuesta
de Compromiso para el Cambio dentro de la vieja poltica, corrupta,
tecnocrtica, personalista y antipoltica, ignorando, al mismo tiempo,
el hecho de que el propio discurso del jefe de Gobierno se basaba en
elementos tan impolticos y moralistas como los de su adversario.
La gestin ibarrista y los vaivenes de la
fragmentacin progresista
El clivaje construido alrededor de un pasado corrupto y un presen-
te progresista estructur la comunicacin poltica, tanto en momen-
291
Sebastin G. Mauro
tos de normalidad como de crisis, durante toda la gestin ibarrista
(Mauro y Natanson, 2006; Mauro y Montero, 2006). Sin embargo, este
principio de diferenciacin, que bastaba para que el jefe de Gobierno
retuviera importantes ndices de popularidad, se mostraba insucien-
te para sostener la coherencia del armado poltico que lo apoy en su
reeleccin. En efecto, Fuerza Portea fue uno de los primeros espa-
cios que se fragmentaron en la Legislatura, rearticulndose segn las
pertenencias de origen. El alineamiento y el virtual funcionamiento
como interbloque slo se mantuvo cuando la coyuntura ubic a sus
integrantes en posiciones compatibles. Una centrifugacin ms vio-
lenta sufrieron los bloques que haban sostenido las candidaturas de
Patricia Bullrich y Luis Zamora. Ello quebr la coherencia de un cam-
po poltico dividido en cuatro espacios ideolgicamente identicables
y gener una dinmica de intercambios personalistas.
3
Al mismo tiempo, el espacio macrista, numeroso de por s, se
mostraba comparativamente mucho ms homogneo que los bloques
restantes, y estaba dispuesto a utilizar ese capital para imponerse en
el manejo de la agenda local. sta fue la estrategia que ensay tempra-
namente con el proyecto de reforma total del Cdigo de Convivencia
sancionado por Fernando de la Ra en remplazo de los edictos poli-
ciales que haban sido derogados por la autonoma portea.
Esta propuesta aviv la polmica tanto dentro del rgano legis-
lativo como fuera de l. En la Legislatura portea, se marc la oposi-
cin entre un polo de legisladores pro-reforma (que inclua al bloque
macrista, a la bancada de Recrear y, curiosamente, al progresista
Partido de la Ciudad), y un polo opositor al proyecto del machismo
autodenido como interbloque progresista que contaba entre sus
las al Frente Grande, el socialismo, el ARI y los dispersos bloques de
izquierda, adems de dos legisladores procedentes de la Unin para
Recrear, que ms adelante pasaran al ARI. En la sociedad civil, nume-
rosos puntos del proyecto (especialmente aquellos que condicionaban
los derechos a manifestarse pblicamente o repriman severamente la
venta ambulante o la oferta de sexo en lugares pblicos) despertaron
el rechazo de agrupaciones defensoras de derechos humanos, asam-
bleas barriales, grupos piqueteros, agrupaciones de travestis y trabaja-
doras sexuales, y asociaciones de vendedores ambulantes.
3 En este contexto, entre los aos 2003 y 2005 legisladores que haban apoyado la
coalicin entre Patricia Bullrich y Lpez Murphy pasaron a las las progresistas del
ARI, mientras se fue conformando un relevante bloque kirchnerista que se nutri de
los referentes del justicialismo que haban ingresado al rgano legislativo apoyando
a Mauricio Macri. Dicho fenmeno tambin tuvo lugar en la Cmara de Diputados,
donde tres macristas pasaron al kirchnerismo, y se lleg al ridculo cuando Eduardo
Lorenzo Borocot lo hizo antes incluso de asumir su banca.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
292
Reconociendo la necesidad de modicar ciertos elementos del
Cdigo vigente, pero sin un proyecto propio, el gobierno de la ciu-
dad intent retomar la iniciativa convocando a audiencias pblicas,
de carcter consultivo y sin la intencin siquiera de llegar a instancias
de decisin. El objetivo era, en cambio, desactivar la iniciativa de la
oposicin mediante el involucramiento de reconocidas organizacio-
nes de la sociedad civil y el planteo de la cuestin en trminos de
defensa frente a la avanzada de la derecha (Mauro y Natanson, 2006).
Sin embargo, las audiencias derivaron en sucesivos escndalos, prota-
gonizados por grupos de la sociedad civil de escasa visibilidad (como
travestis, trabajadoras sexuales o vendedores ambulantes) pero direc-
tamente afectados por la reforma. Estos grupos encontraron la com-
paa de partidos minoritarios de izquierda, tambin encaramados en
la defensa frente a la amenaza de la derecha, con los que continuaron
una estrategia de bloqueo que cobr gran relevancia meditica e ins-
tal sus reclamos en la escena pblica.
4
La activa participacin de los referentes polticos ms importantes
en el debate sobre el Cdigo Contravencional contribuy a reforzar las
tendencias ya sealadas en torno de la dicultad para encasillar desde
un punto de vista partidario o ideolgico a los actores polticos rele-
vantes. Dos aliados polticos cercanos Ibarra y Kirchner polemiza-
ron por el manejo del conicto en un debate que no slo aludi a las
responsabilidades de cada cual sino que tambin reri a puntos de
vista diferentes en torno de la cuestin del tratamiento concesivo de la
protesta social,
5
que tendencialmente se ira asociando con la cuestin
de la inseguridad, y en la que tambin intervino Elisa Carri. El bloque
kirchnerista nalmente apoy en la votacin en particular el proyecto,
consensuando con la bancada macrista (Mauro y Natanson, 2006).
4 El punto culminante del proceso se present el 15 de julio de 2004, cuando ante la in-
minente aprobacin del proyecto, un grupo de cincuenta manifestantes inici una serie
de incidentes que se potenciaron por la pasividad policial y la alta visibilidad meditica.
Legisladores y empleados quedaron virtualmente sitiados dentro del recinto, mientras
los factores mencionados contribuan a aumentar la violencia del estallido provocado
por grupos que, en principio, contaban con escasa capacidad de presin, pero que en-
contraban en la aparicin pblica el nico medio de hacer or sus reclamos.
5 El saldo poltico ms ntido de esta protesta fue la primera crisis de gabinete de
Kirchner. Das despus de los episodios renunciaron el titular de la Polica Federal, el
secretario de Seguridad y el ministro de Justicia, a raz de sus diferencias de criterio
con el presidente en torno del manejo del dispositivo de seguridad para la sesin
siguiente de la Legislatura. Las renuncias se inscriban en una polmica ms amplia,
potenciada por la toma de una comisara por parte de un grupo de piqueteros ocia-
listas, y en el contexto de las multitudinarias marchas que lider el ingeniero Juan
Carlos Blumberg (padre de un joven secuestrado y asesinado) en reclamo de mayor
seguridad frente a la criminalidad.
293
Sebastin G. Mauro
En este escenario de fragmentacin de los bloques y uctuacin
de los posicionamientos ideolgicos y polticos, el incendio del mi-
croestadio Repblica de Croman durante un recital, con un saldo
de 194 muertos, puso en crisis al Ejecutivo local y al espacio progre-
sista. La crtica a la ineciencia del gobierno porteo, combinada con
la suposicin de sobornos a los organismos de control, hizo factible
la articulacin entre la inseguridad entendida como la desproteccin
de los ciudadanos por parte del Estado frente a la falta de escrpulos
de los empresarios, es decir, como la desproteccin de todos frente a
los intereses de algunos y la corrupcin
6
denida, como sealramos
anteriormente, como la gestin de los bienes de todos en benecio de
los intereses de algunos. El incumplimiento de la proteccin de los
ciudadanos por parte del Estado fue entendido como sntoma de una
estafa de los polticos, que prometen para hacerse con el cargo y luego
no cumplen con una gestin eciente.
Resulta de inters sealar hasta qu punto el tratamiento de la
catstrofe por los medios y las instituciones y, con sus matices, la
construccin del reclamo de justicia por parte de los familiares de las
vctimas, se mantuvieron en un registro personalista. La desconanza
frente a la posibilidad de que las responsabilidades se diluyeran en
una discusin ms general sobre las transformaciones culturales en
las prcticas de los jvenes y el rol del Estado como regulador de la
vida social llevaron a los actores involucrados a plantear el problema
en los trminos de castigo a los culpables. Ello impidi que el reclamo
se articulase efectivamente con otras demandas sociales, y dicult la
instalacin de una lectura poltica sobre el caso, que trascendiera los
estrechos mrgenes moralistas.
En esta concepcin que hilvanaba inseguridad-ineciencia-
corrupcin-impunidad, las protestas de los familiares de las vctimas
se acercaron al marco interpretativo que haba ofrecido Mauricio Ma-
cri en 2003. La fuerza poltica de este ltimo se encontr entonces no
slo con la ventaja institucional que se derivaba de la posesin de un
bloque numeroso y relativamente homogneo, sino tambin con la
6 Si bien no forma parte de los objetivos de este trabajo, cabe analizar la articula-
cin discursiva que diversos grupos de familiares de vctimas han establecido entre
la nocin de corrupcin (con consignas como la corrupcin mata o no los mat
una bengala; a nuestros pibes los mat la corrupcin), y el repertorio de las organi-
zaciones de derechos humanos en torno de la impunidad (la consigna los pibes de
Croman/ presente/ ahora/ y siempre, por ejemplo, es una parte constitutiva de las
protestas de estas ltimas). Tal articulacin es de inters para esclarecer hasta qu
punto la forma que asumi parte de la izquierda para construir demandas presenta
las mismas dicultades que el progresismo, en tanto obtura el conicto poltico con
una autodenominacin en trminos morales y victimistas.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
294
ventaja de quedar ubicado en un lugar de enunciacin verosmil para
ejercer la oposicin. En esta lnea, el macrismo encontr la compaa
frrea de los partidos de izquierda, y un aliado renuente en el ARI,
otrora parte importante de la coalicin progresista gobernante. Pero
las intervenciones del macrismo dentro de esta estrategia fueron en-
tendidas por el pblico como desproporcionadas, lo cual hizo factible
la rehabilitacin, por parte de Ibarra, de la amenaza que volva del
pasado para interrumpir el nuevo curso progresista. En este sentido,
el jefe de Gobierno inverta los trminos de la denuncia que lo seala-
ba como principal responsable de la catstrofe para sugerir un intento
de golpe institucional y recurrir una vez ms al fantasma que lo co-
locaba al frente o, al menos, en el centro del arco progresista de la
ciudad, defensor de los bienes pblicos contra el pasado privatista.
7
Elecciones 2005 y juicio poltico
En medio de este proceso se produjo el ciclo electoral 2005, en el cual
se renovaba la mitad de la Legislatura que tena en jaque al titular del
Ejecutivo local, as como tambin la mitad de la representacin porte-
a en la Cmara Baja. La conformacin de la oferta electoral puso de
maniesto que ni la multiplicacin de fuerzas polticas ni la uctua-
cin de los sellos partidarios haban sido fenmenos excepcionales,
producto de la incertidumbre poltica pos-2001, sino que se haban
convertido en caractersticas distintivas de la nueva formacin polti-
ca. Con un ocialismo porteo borrado de la competencia electoral, la
escena se constituy sobre la base de otro juego de diferenciaciones,
que coloc como actores centrales a tres fuerzas polticas diferentes
de las de 2003.
En primer lugar, Compromiso para el Cambio ahora asociado
con Recrear en la Alianza Propuesta Republicana (PRO) dejaba a
Patricia Bullrich sin respaldo poltico. En segundo lugar, el ARI, insta-
lado ahora en el rol de oposicin, presentaba una heterognea oferta
producto de dos criterios de nominacin superpuestos: la voluntad
expresa de Carri que impuso la candidatura de Enrique Olivera y
las negociaciones entre los referentes del ARI capital. En tercer lugar,
el Frente para la Victoria que no haba participado de los comicios lo-
cales de 2003, en los que el kirchnerismo haba terminado por apoyar
improvisadamente a Ibarra presentaba una oferta identicada con
7 Con esta estrategia en sus manos, el gobierno porteo intent recuperar la ini-
ciativa, primero convocando a la sesin especial en la que ofreci sus explicaciones
a los legisladores, con la tranquilidad de hacerlo en una instancia no vinculante,
y luego impulsando una consulta popular (nunca concretada) para plebiscitar su
gestin.
295
Sebastin G. Mauro
dos tipos de candidatos: liderazgos de popularidad constituidos en la
escena pblica sobre los cuales se edic una lista de candidatos a
diputado progres y no peronistas y candidatos basados en un capi-
tal organizativo sobre los cuales se constituy la lista de legisladores
locales, ms ligada al aparato peronista. No slo el jefe de Gobier-
no haba desaparecido de la arena poltica: tambin Patricia Bullrich
y Luis Zamora quedaron en una posicin marginal, producto de la
extraordinaria erosin de sus fuerzas a nivel legislativo, lo cual revel
la dicultad para mantener las alianzas polticas y para sostener un
espacio de enunciacin polticamente relevante en tiempos no electo-
rales. Con esta escena congurada, la campaa electoral adquiri una
signicacin diferente de la de 2003. La reinterpretacin kirchnerista
de la crisis y la recomposicin funcion como marco de referencia
para cualquier discurso que pretendiera ser polticamente ecaz. Sin
embargo, los sectores opositores ensayaron un desplazamiento de esta
descripcin de la realidad, desdibujando la imagen del progresismo y
colocando a Macri en una posicin menos antiptica que en 2003.
De esta forma, el candidato kirchnerista a la Cmara Baja, Rafael
Bielsa, rehabilit el ncleo del relato que Anbal Ibarra haba articula-
do con xito en las elecciones ejecutivas de 2003. Segn este relato, la
recomposicin poltica encarada por Nstor Kirchner a nivel nacional
haba dejado atrs un pasado caracterizado por la corrupcin y repre-
sentado por el empresario-dirigente futbolstico lanzado a la aventura
personal de la poltica. En 2005, sin embargo, el surgimiento de un
progresismo opositor, representado por la gura de Elisa Carri, po-
na en dicultades la simple dicotoma entre un presente kirchnerista
y un pasado menemista, y Bielsa no supo lidiar con ellas para ubicarse
en la disputa entre los dos protagonistas, con lo cual su perl qued
desdibujado.
Tampoco el ARI supo construir una identidad que marginara
completamente al ocialismo de la contienda e identicara un perl
progresista convincente. Durante el primer ao y medio de gestin de
Kirchner, al ARI se le haba presentado el dilema del debilitamiento de
su diferenciacin como fuerza que asociaba progresismo y oposicin,
dado que el discurso de denuncia contra la corrupcin se desgastaba
mientras la interpretacin kirchnerista de la actualidad fuera exitosa.
En este contexto, la estrategia de Carri consisti en denunciar al go-
bierno de falso progresismo, con el argumento de que conservaba
los vicios de la vieja poltica corporativista, autoritaria y personalis-
ta en otras palabras, peronista. Contra ello, el ARI representaba no
slo un progresismo de tipo econmico (aunque cada vez menos) sino
tambin cultural y, especialmente, moral. A travs de este dispositivo,
el ARI tradujo el clivaje progresismo versus dcada del noventa en
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
296
trminos morales de orden preideolgico: corruptos versus honestos.
El nfasis republicano con tintes extrados de la tradicin antipero-
nista en detrimento de la discusin de las cuestiones sociales, suma-
do a la incorporacin de una gura claramente exterior al espectro de
centroizquierda, deriv en un desplazamiento de la concepcin del
progresismo que no todo el electorado asumi como propia.
En este marco, el macrismo intent operar el mismo desplaza-
miento en relacin con la versin kirchnerista del progresismo. Reite-
r el ncleo de su enunciacin en 2003: bsicamente, la localizacin
de la campaa (que le permita evitar la confrontacin con el pre-
sidente y centrar difusamente el discurso en Ibarra), y el foco en la
gestin en detrimento de la negatividad poltica como dispositivo de
diferenciacin frente a los polticos que discuten y no resuelven los
problemas de la gente. A ello se agregaron los matices incorporados
con la alianza con Lpez Murphy. El lanzamiento de PRO busc no
caer del lado de afuera de la frontera del progresismo y centrarse en
los aspectos tcnico-administrativos de la gestin, imputando estos
valores como dcit en la recuperacin poltica y econmica (Mauro y
Montero, 2006). La denuncia de falso progresismo un progresismo
centrado en la retrica tom nuevos impulsos luego de la crisis del
gobierno de Ibarra, y permiti la presentacin de un progresismo de
la gestin es decir, de una voluntad poltica de progreso social asen-
tado en la capacidad transformadora de la mquina administrativa
estatal como su contracara. En este punto, un hbrido. La asociacin
entre poltica y gestin haba sido el tradicional baluarte de la derecha
privatista y liberal, pero ahora apareca unida a la revalorizacin de
la intervencin estatal y de la capacidad del Estado para reformar a
la sociedad. Ella se aplicaba, sobre todo, a la cuestin de la seguridad,
en su denicin ms general referida a la necesidad de un Estado pro-
tector de todos frente a la amenaza de algunos. Sus similitudes con
la concepcin desideologizada de lo pblico en el propio discurso de
Ibarra pueden aparecer, en este sentido, como signicativas, cuestin
que ser aun ms notoria en la campaa 2007.
El contundente triunfo de Mauricio Macri en todas las circuns-
cripciones porteas, incluyendo las del centro de la ciudad, fue el
principal resultado de este proceso. Un nuevo equilibrio de fuerzas,
en el que el jefe de Gobierno era slo un remanente al igual que la
izquierda, con un claro predominio del macrismo que retena su
caudal electoral intacto incluso en las secciones que, se supona, le
eran esquivas, seguido por dos fuerzas progresistas de expresin na-
cional, pareca anunciar el n de la fragmentacin y la uctuacin po-
lticas en la ciudad. Pero, una vez pasadas las elecciones y la sospecha
de oportunismo electoral, e incluso antes de la renovacin del cuerpo
297
Sebastin G. Mauro
legislativo, la nueva relacin de fuerzas se hizo patente en el avance
hacia la suspensin y el juicio poltico, lo cual puso nuevamente en
crisis la delimitacin de estos espacios y la instalacin de una norma-
lidad institucional.
En esta instancia, Ibarra teji una estrategia defensiva en torno
de su popularidad en los sondeos de opinin
8
y a la proteccin del
gobierno nacional cuyo bloque legislativo era clave para sostener al
jefe de Gobierno. En el campo de la opinin pblica, el ex aliancista
busc, como ya anticipramos, la identicacin con un espacio pro-
gresista amenazado por un pasado privatista, y combin la exhibicin
de las mencionadas encuestas y el apoyo de diversos actores de la
sociedad civil para mostrar que la sociedad entera aceptaba (y recla-
maba) su continuidad, lo cual deslegitimaba a sus adversarios y a la
propia instancia del proceso.
9
Pero esta estrategia se revel incapaz de disuadir a los opositores
luego de las elecciones, debido a la capacidad de presin de los gru-
pos de familiares de las vctimas, que si bien nunca contaron con un
masivo apoyo del pblico, movilizaron estratgicamente un recurso
de gran potencia: la amenaza de descrdito a quienes no accedieran
a sus reclamos inmediatos (Mauro y Montero, 2006). Esta capacidad
de mandar al frente result decisiva en un contexto de desagrega-
cin institucional y desconanza de los ciudadanos, y contrarrest
ecazmente la simpata pasiva de la opinin pblica hacia Ibarra en
las encuestas.
El fracaso de esta lnea de accin tuvo sus repercusiones en la
posicin del kirchnerismo en la Sala Juzgadora. En efecto, el indis-
ciplinado bloque ocialista fue el ms sensible a las presiones de los
grupos de familiares en la instancia de acusacin con el sorpresivo
giro de uno de sus legisladores, lo que permiti alcanzar el nmero de
votos necesarios para la suspensin. Tal inuencia no se produca en
el vaco, sino que se mostraba efectiva dentro de un bloque heterog-
8 Incluso despus de su destitucin, una encuesta realizada por Analogas y publi-
cada por La Nacin en marzo de 2006 revelaba que Anbal Ibarra retena un 69,5%
de imagen positiva (muy por encima de las de Carri y Macri), y que un 62,5% del
electorado porteo dentro del cual se contaban electores tanto del FPV como del
ARI y PRO desaprobaba su destitucin.
9 Para mantener la cohesin y la factibilidad de dicha interpretacin, el ibarrismo
deba poner en cuestin la unidad de los grupos de familiares de vctimas (divididos
en cuatro grupos, pero cada vez ms identicados por los mass media con la gura de
Jos Iglesias). Con ese objetivo exhibi el apoyo de un puado de padres que diriga
sus crticas hacia los responsables directos del incendio sealados por la Justicia, y
respaldaban la hiptesis del oportunismo poltico de los padres restantes que los
dems actores siempre evitaron explicitar.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
298
neo, envuelto en una pugna por la denicin del esquema de alianzas
del kirchernismo en la capital, y que inclua tanto a circunstanciales
miembros del bloque como a su propio jefe. Finalmente, fue nueva-
mente un legislador kirchnerista el que sum el voto decisivo para la
destitucin del jefe de Gobierno.
Este desenlace, marcado por las equvocas posiciones de las
distintas fuerzas polticas de centroizquierda frente a las demandas
de los grupos de familiares de vctimas, ofrece un ejemplo de cmo
ciertas expresiones de descontento, incapaces de por s de salir de la
mera particularidad de sus reclamos, constituyen un desafo y una
interpelacin al propio lazo representativo y, en este sentido, son he-
rederas de la crisis de 2001. Efectivamente, Ibarra fue incapaz de ofre-
cer una respuesta poltica ecaz a estas demandas, lo que determin
la futilidad del apoyo del gobierno nacional. Pero las dems fuerzas
polticas identicadas con un espacio progresista fueron igualmente
incapaces de construir una respuesta al problema de las instancias de
control y regulacin del Estado por fuera del mero oportunismo o de
la apelacin a valores individuales o prepolticos como la libertad de
conciencia. En este vaco, las demandas fueron resignicadas preca-
riamente por el discurso macrista basado en la eciencia de la gestin
y en la seguridad, que logr capitalizar el resultado de la destitucin
aunque de manera algo dudosa, dado que el caso nunca fue del todo
asimilado por la opinin pblica.
10
Eplogo
El gobierno provisional de Jorge Telerman incentiv la continuidad
de la dinmica de realineamientos polticos permanentes, al impulsar
desde el comienzo la instalacin de su candidatura para renovar el
mandato y constituyendo vertiginosamente un espacio poltico iden-
ticado con el progresismo desde los fragmentos de diferentes perte-
nencias partidarias, ya fueran ocialistas, opositoras o sencillamente
prescindentes. Para este armado, Telerman golpe las puertas de todos
10 Ms all de las encuestas referidas, resulta de importancia destacar que a casi
cinco aos de la catstrofe, la signicacin del caso est todava en una nebulosa. Su
resolucin poltica con la destitucin del jefe de Gobierno no contribuy al esclare-
cimiento del caso es decir, a la construccin de un relato verosmil de lo sucedido
que permitiera al conjunto de la opinin pblica reconciliarse o digerir la expe-
riencia del incendio. Ello queda en evidencia en el tratamiento de tono futbolstico
que la televisin dio al veredicto mediante la exhibicin de placas que sumaban los
votos a favor y en contra, como si se tratara de los penales de una reida nal del
mundo, alternadas con imgenes de la hinchada que lo miraba desde los bares. En
tal contexto, la denicin slo poda ser interpretada como casual (la lotera de los
penales) o arbitraria.
299
Sebastin G. Mauro
los candidatos presidenciales y negoci cargos con una multiplicidad
de sectores en disponibilidad, siguiendo los criterios de construc-
cin que haba aplicado Ibarra en 2003 para la conformacin de un
progresismo independiente entre ellos, el manejo instrumental del
calendario electoral.
En el ARI se iran agudizando dos tendencias que conuiran en
una crisis del espacio: el desdibujamiento de su perl de centroiz-
quierda y la divergencia entre el liderazgo de Elisa Carri y los secto-
res institucionalizados del partido en la ciudad. La incorporacin de
Olivera, el posicionamiento en el juicio poltico y en ciertas sesiones
en la Cmara de Diputados y, como broche de oro, la desaliacin de
la propia lder del partido para conformar una coalicin con otras
fuerzas, conuyeron para volver difusas las certidumbres bsicas
respecto del lugar de Elisa Carri en la arena poltica de la ciudad,
lo cual llev a una profunda sangra de referentes del partido. En
este sentido, la poltica coalicional del ARI de cara a las elecciones
2007 fue errtica y gener una fuerte fragmentacin en el partido,
al cual la propia Carri impuls a diluir en un armado heterogneo
con socios de contradictoria inscripcin poltica. La derrota electoral
posterior slo agravara la situacin, dejando al partido en capital
profundamente diezmado precisamente en la antesala de las eleccio-
nes presidenciales.
El kirchnerismo, envuelto en una lucha interna tironeada por
esquemas de alianzas contradictorios, apareci dividido por el sur-
gimiento de Jorge Telerman como candidato, habida cuenta de que
el responsable del armado poltico en la ciudad, el jefe de Gabinete,
Alberto Fernndez, intentaba instalar la candidatura del ministro de
Educacin, Daniel Filmus. Luego de una pugna hecha pblica, que
ocup prcticamente todo el perodo de campaa, Fernndez logr
alinear a casi toda la tropa kirchnerista detrs de Filmus, quien ob-
tuvo el segundo lugar en la eleccin local, pocas semanas despus de
que los sondeos lo sealaran como un perfecto desconocido para el
electorado. Sin embargo, el desgaste en la pelea con el telermismo
para lograr ese segundo lugar dio una imagen de politiquera vaca
y desdibuj el carcter progresista de la oferta, que apareca ante el
pblico ms como una interna entre facciones que como una compe-
tencia poltica.
Todo este panorama redund en un crecimiento abrumador del
macrismo, hasta entonces menos uctuante y ms homogneo que las
dems fuerzas. La incorporacin de Gabriela Michetti a la frmula
para el Ejecutivo local y la postulacin de Mariano Narodowski como
candidato a legislador, intentaron dar la idea de una sumatoria de per-
sonalidades diversas a una propuesta colectiva, habida cuenta de que
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
300
ambas guras distaban mucho del perl de Macri.
11
Puede decirse que
Macri no slo aprendi la leccin de desplazarse de la frontera con
el progresismo, sino que tambin tom nota del exceso de personali-
zacin que mostraba a su propuesta como una aventura personal de
apropiacin. Mostrar una fuerza poltica desapropiada, con guras
poco identicables con la derecha, que podan darse el lujo de llamar-
lo facho
12
en pblico, escenicaba un espacio deliberativo y plural,
legible como contracara de una hegemona kirchnerista asociada a
una deciencia de carcter del presidente.
De este modo, as como en 2003 el ibarrismo se haba presentado
convincentemente como el defensor del espacio pblico de todos fren-
te al intento de apropiacin por parte de algunos, en 2007 fue el ma-
crismo el que se constituy en el defensor de la neutralidad del espa-
cio pblico de todos frente a la amenaza del aspecto nacional-popular
del discurso kirchnerista. Ello se puso especialmente en evidencia en
el descrdito de la intervencin presidencial ante la segunda vuelta
(Montero, 2007). De esta forma, Mauricio Macri logr imponerse en
primera vuelta, con un caudal de votos mayor que en 2003, por sobre
el kirchnerismo cuyo candidato al Ejecutivo porteo era apoyado por
dos listas de candidatos a la legislatura local, una de ellas encabezada
por Anbal Ibarra y el telermismo tambin apoyado por dos listas
a la Legislatura local, una de ellas sostenida por Elisa Carri. Lleg
incluso a superar la sumatoria de votos obtenidos por los dos ltimos
y qued apenas a las puertas de la mayora absoluta de los votos, con
una hegemnica primera minora en la Legislatura. El ballotage no
hizo ms que conrmar el predominio de Mauricio Macri, el desgaste
de la retrica presidencial y la defuncin del discurso ibarrista.
Conclusiones generales
A lo largo del presente artculo hemos repasado el proceso de recom-
posicin y crisis de la retrica progresista en la ciudad de Buenos
Aires. Comenzamos describiendo la conformacin de una identidad
progresista de la Alianza mediante su contraste, en trminos morales
11 Mariano Narodowski es un acadmico reconocido por su extensa trayectoria en
temas de pedagoga y educacin, sin vinculacin previa con el macrismo o con ex-
presiones polticas de derecha. A Gabriela Michetti, aun cuando desde 2003 se des-
empeaba como jefa del bloque de Compromiso para el Cambio en la Legislatura
portea, su perl de renovacin poltica y su (corta) trayectoria la marginaban del
grupo decisor.
12 En la jerga poltica argentina, el calicativo de facho no signica necesariamen-
te fascista, sino que designa una posicin conservadora (no siempre reacciona-
ria). En el caso referido, Michetti destacaba el conservadurismo sexista de Macri, al
que inscriba en una visin chapada a la antigua del candidato.
301
Sebastin G. Mauro
y personalistas, con la corruptela menemista, as como los lmites
de esta diferenciacin al llegar la crisis de 2001, que instal una situa-
cin de incertidumbre respecto del lazo social mismo. Luego describi-
mos cmo Nstor Kirchner instituy una regeneracin del lazo repre-
sentativo, en tanto edicaba una diferenciacin respecto del pasado
reciente y sealaba un cambio de rumbo para la Argentina. De esta
interpretacin se vali el jefe de Gobierno para dar cuerpo a su perl
progresista, ordenando la competencia poltica con Mauricio Macri
en trminos del contraste entre centroizquierda y centroderecha.
Con un espectro poltico mnimamente ordenado, el segundo go-
bierno de Ibarra se inici con el desafo de contener en su seno a
fuerzas electoralmente rivales, a lo que se agregaba la preeminencia
de una oposicin ms numerosa y homognea en el legislativo local.
Con el correr de los meses, la centrifugacin de las fuerzas produ-
jo transformaciones en la morfologa del cuerpo legislativo, cada vez
ms caracterizado por el pragmatismo y el personalismo, tanto en
momentos normales como de crisis. En este sentido, hemos descripto
los posicionamientos de los actores polticos respecto de la respon-
sabilidad del jefe de Gobierno en el incendio de Croman, en un
clima caracterizado por la incertidumbre y la ausencia de mediacin
poltica para contener a los particulares damnicados y al pblico en
general, necesitados de una elaboracin pblica que permitiera dar
sentido a la catstrofe.
Hemos visto tambin cmo el proceso electoral de 2005 as como
el de 2007 reaviv la fragmentacin y regener una poltica coalicio-
nal alrededor de ciertas personalidades. En este sentido, la transfor-
macin de los contendientes mismos y la desaparicin circunstancial
de algunos, como el propio jefe de Gobierno en 2005 o el surgimiento
de otros, con el sello del presidente contribuy a una reconguracin
de las coordenadas ideolgicas en las que se haban producido las
elecciones de 2003. Bastan como ejemplos los esfuerzos de Mauricio
Macri por ubicarse en el arco progresista, y los de Elisa Carri por
captar nuevas porciones del electorado opositoras a un presidente que
le robaba el rol protagnico de la centroizquierda. Con la destitucin
de Ibarra y la aparicin de Telerman en la competencia, el escenario
de uctuacin no hizo ms que profundizarse: el progresismo asenta-
do en la proteccin de todos pas a ser una constante en los discur-
sos de los candidatos principales.
El agotamiento del principio de lectura progresista, entonces,
no se debi a un giro del electorado a la derecha, sino ms bien a
una explosin del propio signo progresista debido a su apropiacin
por parte de todos los actores, que termin por congurar una es-
cena aprehendida en otros trminos. El macrismo fue el primero en
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
302
aprender esta leccin, que tanto el kirchnerismo como Elisa Carri
no supieron identicar correctamente. En este sentido, luego de su-
cesivas transformaciones que operaron sobre la conformacin de la
escena entre las que se cuentan las operadas por Jorge Telerman para
reconstruir el escenario polarizado de 2003, PRO termin de pro-
fundizar el desplazamiento que, un tanto ciegamente, haba venido
intentando desde la primera candidatura de Mauricio Macri.
Frente a las recurrentes disputas entre actores que suponan ya
resuelta la tarea de diferenciacin respecto del macrismo, pero que
asuman con pocas ideas la labor de denir el progresismo cierta-
mente necesaria luego de la destitucin de Ibarra y de la validacin de
la idea de un progresismo vaco, el macrismo encontr una forma
de diferenciacin poltica que cortaba al electorado de una forma al-
ternativa a la de 2003. Lo hizo asumiendo la necesidad de educacin
y salud para todos la gran tarea de la centroizquierda en las diversas
versiones desideologizadas de Ibarra, Carri, Bielsa, Filmus y Teler-
man como reivindicacin propia, y sumando a estas buenas inten-
ciones la ya ensayada imagen de una nueva generacin de polticos,
trabajadores, honestos, y menos charlatanes y peleadores. Si estos l-
timos elementos podan ser caracterizados en 2003 como propios de
una idea antipoltica defendida por ciertos sectores de la derecha
privatista, la crisis del gobierno de Ibarra y una la fatiga de la verbo-
rragia presidencial los hacan ahora verosmiles ante el electorado.
De este modo, el macrismo no hizo otra cosa que apropiarse del
elemento moralista e impoltico que haba caracterizado a la deni-
cin ibarrista del progresismo. La crisis posterior a la catstrofe de
Croman deslegitim a Anbal Ibarra como cabeza de la defensa de lo
pblico frente a los intentos de apropiacin de la vieja poltica, sin que
otros actores pudieran presentarse como sus herederos. La exacerba-
cin de la moralina progresista, junto con su promocionado desplaza-
miento ideolgico, alej a Elisa Carri de la posibilidad de ocupar este
espacio. Por su parte, el kirchnerismo fue incapaz de hegemonizar esa
identidad hurfana, en tanto la retrica progresista se mostraba, en
ltima instancia, incompatible con el elemento nacional-popular del
discurso del presidente. Por ltimo, el jefe de Gobierno provisional
intent replicar el discurso ibarrista en trminos de un progresismo
cultural, exhibiendo un estilo de vida sosticado y cosmopolita que,
por momentos, rozaba el perl impoltico de la informalidad y las
buenas intenciones, propiedad de referentes de centroderecha entre
los que se encuentra el propio Macri, pero tambin el referente kirch-
nerista Daniel Scioli.
En este contexto, el mejor heredero de la retrica progresista no
era otro que el propio espacio de Mauricio Macri, que poda mostrarse
303
Sebastin G. Mauro
como el garante de la neutralidad del espacio pblico frente a la ame-
naza de apropiacin, representada ahora por el presidente y las dis-
putas entre sus adlteres. Macri apareca, entonces, como la versin
ms veraz de los intentos de Carri (borrar la asociacin progresismo-
izquierda en trminos morales) y de Telerman (acercar el progresismo
a la buena onda), con la yapa de representar un espacio plural y con
capacidad de gestin. Elementos, estos ltimos, identicados con el
progresismo por Ibarra, quien ya no estaba en condiciones de soste-
nerlos convincentemente ni de transferrselos a un kirchnerismo que
intentaba infructuosamente presentarse como independiente.
En relacin con estos elementos sera necesario dar tratamiento
a una ltima cuestin. La uctuacin partidaria e ideolgica parece
volver ilegibles los fenmenos polticos o, por lo menos, parece dicul-
tar todo anlisis que pretenda trascender la descripcin y la crnica.
Cmo abordar el anlisis de la dinmica poltica portea sino en tr-
minos de la continuidad de actores polticos estables o de la perma-
nencia de polos ideolgicos en pugna?
Algunos analistas han propuesto trasladar los elementos de es-
tabilidad del sistema de los partidos a los ciudadanos, sobre el su-
puesto de una estabilidad ideolgica en el comportamiento electoral
como referencia comn de un conjunto variable de fuerzas polticas
en constante transformacin (Calvo y Escolar, 2005). En este senti-
do, el argumento consiste en comprobar la existencia de un clivaje
permanente entre centroderecha y centroizquierda o, si se preere,
entre conservadurismo y progresismo anclado geogrcamente (el
norte de la ciudad versus el centro-oeste) que encuentra sus races,
por supuesto, en la condicin socioeconmica de estos segmentos del
electorado (sectores de ingresos altos versus sectores medios).
A primera vista, dicha interpretacin parece ser contundente. Ha-
bra entonces una continuidad en las costumbres y comportamientos
del electorado aunque ste se haya alejado de los signos partidarios,
cosa que puede vericarse identicando las transferencias de votos
entre elecciones. Si los partidos tradicionales se han desideologizado
hasta la casi implosin, sus tradiciones sobreviven en las formas de en-
tender el proceso poltico que sostienen quienes fueron sus bases, y que
hoy buscan identicar, en una oferta uctuante, esos elementos que les
permitan encontrar un objeto sobre el cual proyectar sus preferencias.
Ahora bien, el triunfo del PRO en las elecciones de 2007 es una
muestra concluyente de los lmites de dicha interpretacin: Macri
gan en todos los distritos de la ciudad y en todos los niveles sociales.
Al ya reconocido esquema de alianza norte-sur (o sectores altos-sec-
tores populares) que lo beneci en 2003 y que traa reminiscencias
menemistas, el empresario sum su crecimiento en los sectores de
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
304
clase media. Hemos comprobado que es infundado interpretar este
fenmeno en trminos de un giro a la derecha del electorado, lo
que nos obliga a complejizar nuestro anlisis para ir ms all de la
suposicin de una denicin ideolgica cristalina en las actitudes de
la ciudadana.
El error subyacente en este tipo de interpretaciones consiste en
no tomar en cuenta el hecho de que la propia distincin entre progre-
sismo y conservadurismo no es otra cosa que un producto de la es-
tructuracin de la escena poltica en cada coyuntura. De esta forma, la
identicacin y la segmentacin del electorado bajo estas categoras,
lejos de ser datos que los lderes han de considerar para denir sus
estrategias de campaa, son el resultado de dichas estrategias. En este
sentido, estudiar las transferencias de voto como internas a cierto
espectro ideolgico slo puede dar resultados positivos si nos ubica-
mos dentro de los principios de lectura que los propios candidatos
ofrecen. Si no fuera as, cmo explicar el apoyo del electorado pro-
gresista al conservador y, en las actitudes de algunos de sus legislado-
res, reaccionario Partido de la Ciudad? Cmo explicar que los votos
dirigidos hacia coaliciones de centroderecha integradas por la Unin
de Centro Democrtico (UCEDE) o por Nueva Dirigencia puedan ser
ledos como expresiones de centroizquierda o centroderecha, segn la
eleccin de que se trate?
Con ello no negamos que los candidatos se formen constante-
mente una imagen de las preferencias del pblico y estudien formas
alternativas de segmentacin, simplemente intentamos enfatizar que
en esa auscultacin de las preferencias slo se est deniendo un ho-
rizonte de clivajes posibles y no creencias o identidades permanen-
tes. Es decir, la distincin entre centroderecha y centroizquierda en
la ciudad de Buenos Aires funciona como un principio de diferencia-
cin poltica vaco, que debe ser reactualizado (y, por ende, redenido
sobre nuevas bases) en cada coyuntura (en los trminos de antico-
rrupcin, anti-dcada-de-los-noventa, contrato moral o estilo de vida
afrancesado). Es un error asociar esta materia prima sobre la que se
estructuran las interpelaciones polticas de los candidatos con identi-
dades polticas estables.
Cmo interpretar la dinmica poltica portea? Como una es-
cena en constante recomposicin, cuyo ritmo obedece a los procesos
electorales, pero que tambin se ve condicionada por la irrupcin de
demandas ciudadanas que cobran un estado pblico de emergencia e
inmediatez. Ambas instancias subvierten la lgica cotidiana de frag-
mentacin, y obligan a los actores a tomar posicin a favor o en contra
de diversas personalidades clave para la inteligibilidad de la compe-
tencia poltica (los lderes de popularidad). En este sentido han de ser
305
Sebastin G. Mauro
ledos los procesos de reagrupamiento en la Legislatura durante las
elecciones de 2005 y 2007, o en las coyunturas crticas de la sancin
del Cdigo Contravencional, o del juicio poltico al jefe de Gobierno.
En estos casos, el nmero de bloques unipersonales en la Legislatura
no necesariamente vari, pero s se constituyeron interbloques y se
delimit claramente quin era quin dentro del recinto, obligando a
muchos legisladores a denir sus anidades y a saltar de uno a otro
espacio poltico, o (con excepciones) a alinearse dentro del propio.
Reiteramos: ello no supone que los partidos polticos hayan cesa-
do en su existencia, o que el electorado funcione como una tabla rasa
en cada ciclo electoral. Muy por el contrario, la centralidad del dispo-
sitivo electoral requiere de estructuras organizativas que ordenen la
competencia poltica, as como de ciudadanos capaces de reconocerse
en las interpelaciones de los lderes. Pero estas interpelaciones ya no
se constituyen mediante la apelacin a una tradicin partidaria, sino
que se elaboran sobre una multiplicidad de relatos superpuestos y se
escenican en la enunciacin de los medios de comunicacin masiva.
Esta multiplicidad es ordenada por los lderes polticos a partir de
la denicin de problemas de agenda (polismicos y otantes), tales
como la corrupcin o la inseguridad, frente a los cuales la toma de po-
sicin implica, simultneamente, el hilvanado de una trama narrativa
en la que los ciudadanos puedan reconocerse y la delimitacin de un
adversario poltico.
Pero este esquema en constante recomposicin es tambin un es-
quema en constante crisis, dado que estas tramas signicativas que
ordenan la competencia poltica son insucientes frente a una rea-
lidad signada por la incertidumbre y por la yuxtaposicin con otros
actores que cargan con la enunciacin pblica y que tambin inter-
pelan al electorado bajo la gura de la audiencia. En este sentido,
la mediacin poltica aparece como decitaria para una ciudadana
desconada de los polticos, insatisfecha respecto de ciertas deman-
das bsicas a las que un Estado desbordado no puede responder, e
incapaz de mantener una forma de intervencin e inuencia estable
ms all del estallido reactivo y momentneo. Basndonos en estos
tres elementos, y luego del recorrido realizado, podemos identicar el
modo en el que issues centrales como la corrupcin o la inseguridad
cobran sentido poltico en tanto dan nombre a una experiencia que los
trasciende y que seala un dcit de comunidad poltica que atravie-
sa tanto al Estado en su insuciencia para satisfacer las demandas
sociales, como a los lderes polticos en su negligencia para cubrir
el rol de mediacin poltica e, incluso, a los propios ciudadanos en
su incapacidad para producir una inuencia institucionalizada en el
sistema poltico.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
306
Bibliografa y fuentes
Aboy Carls, G. 2001 Las dos fronteras de la democracia argentina
(Rosario: Homo Sapiens).
Arendt, H. 2001 La condicin humana (Barcelona: Paids).
Auyero, J. 2001 La poltica de los pobres-Las prcticas clientelares del
peronismo (Buenos Aires: Manantial).
Basualdo, E. 2001 Sistema poltico y modelo de acumulacin en la
Argentina (Buenos Aires: Universidad de Quilmes).
Boron, A. 2004 Imperio e imperialismo. Una lectura crtica de Michael
Hardt y Antonio Negri (Buenos Aires: CLACSO).
Boron, A. et al. 2006 Identicacin y anlisis de los principales
cambios realizados por los nuevos gobiernos. Argentina en
Elas, A. (comp.) Los gobiernos progresistas en debate (Buenos
Aires: CLACSO).
Canelo, P. 2001 Dnde est el enemigo?: la rearticulacin menemista
de los clivajes polticos y la disolucin del antagonismo social
(Buenos Aires: CLACSO).
Cavarozzi, M. y Abal Medina, J.M. (comps.) 2002 El asedio a la
poltica. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal
(Rosario: Homo Sapiens).
Cheresky, I. y Blanquer, J.M. (comps.) 2003 De la ilusin reformista al
descontento ciudadano (Rosario: Homo Sapiens).
Cherny, N. y Natanson, J. 2004 Personalismo, localismo y
transversalidad: un anlisis de las elecciones locales de 2003 en
la ciudad de Buenos Aires en Cheresky, I. y Pousadela, I. El voto
liberado (Buenos Aires: Paids).
Corral, D. 2007 La seduccin del instante y el hasto de la duracin
en Rinesi, E., G. Nardacchione y G. Vommaro Los lentes de
Victor Hugo (Buenos Aires: Prometeo).
Habermas, J. 1998 Facticidad y validez (Madrid: Trotta).
Laclau, E. y Mouffe, C. 2003 Hegemona y estrategia Socialista
(Buenos Aires: FCE).
Laclau, E. 1994 Poder y representacin en Revista Sociedad
(Buenos Aires) N 4.
Laclau, E. 2005 La razn populista (Buenos Aires: FCE).
Lefort, C. 1990 La invencin democrtica (Buenos Aires: Nueva
Visin).
Levistky, S. 2005 La transformacin del justicialismo. Del partido
sindical al partido clientelista. 1983-1999 (Buenos Aires:
Siglo XXI).
307
Sebastin G. Mauro
Lozano, W. 2005 La izquierda latinoamericana en el poder:
interrogantes sobre un proceso en marcha en Revista Nueva
Sociedad N 197.
Manin, B. 1998 Los principios del gobierno representativo (Madrid:
Alianza)
Mauro, S. 2005 La campaa electoral por la Jefatura de Gobierno
de Buenos Aires en Revista Argentina de Sociologa (Buenos
Aires: CPS-Mio y Dvila) N 4.
Mauro, S. 2007 Mutacin, crisis, transformacin y otra vez crisis
de la representacin poltica en la ciudad de Buenos Aires en
Revista Argumentos N 8.
Mauro, S. y Montero, F. 2006 Dilemas de la recomposicin en la
escena portea. El juicio poltico y la articulacin de la retrica
opositora en Cheresky, I. (comp.) La poltica despus de los
partidos (Buenos Aires: Prometeo).
Mauro, S. y Natanson, J. 2006 Ciudadana y sociedad civil
en la ciudad de Buenos Aires. El espacio pblico, entre la
audiencia y el estallido en Cheresy, I. (comp.) Ciudadana,
sociedad civil y participacin poltica (Buenos Aires: Mio
y Dvila).
Montero, F. 2007 El devenir de una ilusin. Las tensiones entre
kirchnerismo y progresismo en IV Jornadas de Jvenes
Investigadores (Buenos Aires: Instituto Gino Germani).
Novaro, M. 1994 Pilotos de tormentas. Crisis de representacin y
personalizacin de la poltica en Argentina (Buenos Aires: Letra
Buena).
Novaro, M. 2000 Representacin y Liderazgo en las democracias
contemporneas (Rosario: Homo Sapiens).
Novaro, M. 2006 Izquierda y populismo en Argentina: del fracaso
del Frepaso a las incgnitas del kirchnerismo en Prez Herrero,
P. (comp.) La izquierda en Amrica Latina (Madrid: Instituto
Universitario Ortega y Gasset).
Quiroga, H. 2005 La Argentina en emergencia permanente (Buenos
Aires: Edhasa).
Rancire, J. 1996 El desacuerdo (Buenos Aires: Nueva Visin).
Schmitt, C. 1978 El concepto de lo poltico (Mxico: Folios).
Schnapper, D. 2001 La democracia Providencial (Rosario:
Homo Sapiens).
Schuster, F. et al. 2004 Tomar la palabra (Buenos Aires: Prometeo).
Slipak, D. 2005 Ms all y ms ac de las fronteras polticas:
apuestas de reconstruccin del vnculo representativo en el
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
308
discurso kirchnerista en III Jornadas de Jvenes Investigadores
(Buenos Aires: Instituto Gino Germani).
Strasser, C. 2001 Democracia & Desigualdad. Sobre la democracia real
a nes del siglo XX (Buenos Aires: CLACSO).
Vern, E. 1987 La palabra adversativa. Observaciones sobre
la enunciacin poltica en El discurso poltico. Lenguaje y
acontecimientos (Buenos Aires: Hachette).
Wolton, D. y Ferry J. 1998 El nuevo espacio pblico (Barcelona:
Gedisa).
309
Roco Annunziata*
Apostando a LO LOCAL
La democracia de proximidad
en el Municipio de Morn
...los ltimos lustros se han caracterizado por un aumento
de la importancia de los gobiernos locales en lo que hace a su
posibilidad de intervenir en la calidad de vida de los vecinos y
vecinas. Los gobiernos locales dejaron de ser entidades pres-
tadoras de servicios bsicos, para participar con fuerza en el
desarrollo econmico, cultural, urbanstico y social de sus terri-
torios. Este nuevo rol se vio favorecido y se ve favorecido por la
cercana entre los representantes locales y la comunidad. Pero
esta cercana puede volverse inocua si no se establecen cana-
les, mecanismos y herramientas que garanticen una verdadera
democracia de proximidad; esto es, una democracia en la que
el vnculo prximo sea recproco para representantes y repre-
sentados, favoreciendo el protagonismo de estos ltimos en el
diseo y la implementacin de polticas gubernamentales.
Discurso de Martn Sabbatella en ocasin del anuncio del
Plan de Descentralizacin Municipal, Teatro Municipal, 2005.
La democracia apuesta a lo local
La democracia electoral-representativa parecera no bastarse a s mis-
ma en la renovacin de su legitimidad. ste es el punto de acuerdo
de una gran variedad de estudios acadmicos que se han referido a
* Roco Annunziata es licenciada en Ciencia Poltica por la Universidad de Buenos
Aires. Forma parte del equipo de investigacin Las nuevas formas polticas con
sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la misma universidad. Se
desempaa como docente de Teora Poltica Contempornea (Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Buenos Aires) y actualmente es doctoranda en Ciencias
Sociales en la Universidad de Buenos Aires y en la cole des Hautes tudes en
Sciences Sociales, Paris
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
310
la crisis de la representacin. Pero tambin es un discurso del que
se han apropiado los actores polticos y sobre todo los actores de la
llamada sociedad civil como las ONG. Acadmicos, polticos, ONG
y ciudadanos han hecho en este contexto una apuesta ampliamente
compartida: la apuesta a lo local, como espacio privilegiado para el
control de los gobernantes y para la participacin de los gobernados.
En esta apuesta del siglo XXI hay, sin embargo, ecos del pasado. La
preocupacin por aumentar la gobernabilidad, reducir la conic-
tividad poltica y potenciar la eciencia de la gestin local forman
parte de la apuesta del mundo de los aos noventa. Y tambin hay
esperanzas de futuro: la intencin de devolver a la poltica su sentido,
de fomentar una ciudadana activa, de poner n a la apata y a la con-
cepcin peyorativa de la poltica heredada, precisamente, de la dcada
anterior. Quienes quisieron y quieren un mundo sin poltica y quie-
nes se esfuerzan por repolitizar el mundo se unen en esta apuesta tan
compleja como ineludible en nuestros das. Las pginas que siguen se
dedican a desentraar algunos de sus aspectos.
Tal como lo ha armado Dominique Schnapper (2004), nos ha-
llamos frente a una crisis de la representacin poltica, que cuestio-
na la distancia y la diferencia entre representantes y representados.
La mera existencia de una clase poltica provoca indignacin en los
ciudadanos, que no toleran ser representados ms que por s mismos
o por aquellos con quienes puede producirse una identicacin perso-
nal. En nombre de la igualdad, no se acepta la diferencia que la elec-
cin instituye entre representantes y representados y se suea con la
presencia in-mediata de los ciudadanos en las instancias de decisin.
Dice la autora:
En respuesta a la aspiracin del individuo democrtico a no ser repre-
sentado ms que por s mismo, asistimos a reivindicaciones diversas
para que se instaure una democracia a la que se llama participativa.
Este trmino [...] implica la idea del ejercicio directo de la ciudadana
y la crtica de la representacin. Es tambin eso lo que traduce el valor
[...] de la proximidad, opuesta a la abstraccin y al carcter imagina-
rio o tirnico de lo nacional republicano (Schnapper, 2004: 178).
Otros enfoques sobre el problema de la legitimidad democrtica con-
tempornea, como el de Pierre Rosanvallon (2006), impulsan diagns-
ticos bastante anes. El autor sostiene que la democracia se ha carac-
terizado desde sus orgenes por una organizacin de la desconanza
paralela a la democracia electoral-representativa; a las instituciones
de la segunda siempre se han opuesto y superpuesto toda una serie de
prcticas y mecanismos tendientes a contrarrestar el hecho mismo de
la representacin y la distancia; la sociedad siempre ha reaccionado a
311
Roco Annunziata
las fallas de funcionamiento de los regmenes representativos, mani-
festando desconanza frente al proyecto democrtico nunca cumplido
plenamente. Pero en nuestra poca se ha exacerbado la desconanza
por mltiples factores: el advenimiento de una era del riesgo ms que
del progreso en el rea cientco-tecnolgica, la declinacin de la po-
sibilidad de predecir en el mbito econmico y la disminucin misma
de la conanza interpersonal, de orden sociolgico, en una sociedad
crecientemente ilegible para los hombres. Los poderes de vigilancia,
los poderes de veto y los poderes de juicio poderes contra-democr-
ticos de los que Rosanvallon reconstruye la historia tienen, pues, en
la actual sociedad de la desconanza manifestaciones ms intensas.
As, el desarrollo de las formas de implicacin de los ciudadanos en las
decisiones que les conciernen se halla entre los rasgos ms visibles de
la evolucin reciente de los regmenes democrticos. El propio trmi-
no de democracia participativa que se utiliza desde los aos ochenta
para calicar estas innovaciones, nota el autor, recubre experiencias
y prcticas de alcances muy diferentes, desde el famoso Presupuesto
Participativo de la ciudad de Porto Alegre hasta prcticas mucho ms
modestas de reuniones de barrio. En primer lugar, para Rosanvallon,
la democracia participativa corresponde a una demanda social. Los
ciudadanos aceptan cada vez menos contentarse con votar a quienes
los representan; pretenden, en cambio, que sus opiniones y sus intere-
ses sean ms continuamente tenidos en cuenta. A la vez, desde el punto
de vista de las autoridades polticas, la consolidacin de su legitimidad
implica de ahora en ms que tambin ellas pongan en accin formas de
intercambio y de consulta. Por otra parte, los procesos de descentrali-
zacin se han vuelto indispensables para gestionar los problemas y las
poblaciones de manera ecaz, respondiendo a las crecientes exigencias
de la gobernabilidad. Dicha participacin tiene, pues, una dimensin
funcional, que se aplica sobre todo a cuestiones de alcance local.
La puesta en entredicho de la democracia electoral-representativa
nos ha conducido a lo que podra llamarse un contexto participacio-
nista (Blatrix, 2002; 2007), esto es, un contexto caracterizado por la
valorizacin de la participacin de los ciudadanos comunes y por la
multiplicacin de instancias participativas, de procedimientos y prc-
ticas destinadas a asociar a los ciudadanos a la decisin pblica. Se
busca as completar el funcionamiento representativo de la democra-
cia con una lgica ms participativa,
1
subvirtiendo el supuesto de su
incompatibilidad y recurriendo a la frmula del complemento.
1 Podemos encontrar muchos autores que hacen hincapi en el valor pedaggico
de la participacin; Yves Sintomer (2002), por ejemplo, arma sin ms que la misma
constituye una escuela de democracia.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
312
Y es aqu donde entra la fuerte apuesta al mbito local, como es-
pacio ms propicio para este complemento participativo a la demo-
cracia irremediablemente representativa. sta ha sido la concepcin
dominante sobre el problema desde los aos ochenta en los contextos
acadmicos, concepcin desplegada sobre todo por la corriente plu-
ralista de Robert Dahl (1991).
2
En el camino hacia una mayor demo-
cratizacin, aseguraba Dahl, podra intensicarse la vida democrtica
en pequeas comunidades, por debajo del nivel del Estado nacional.
La mayor escala de las decisiones no tiene por qu conducir necesa-
riamente a un sentimiento de mayor impotencia, siempre y cuando
los ciudadanos estn en condiciones de ejercer un control signicativo
sobre las decisiones en todos los asuntos que corresponden a una esca-
la menor pero trascendente para su vida diaria: la educacin, la salud
pblica, la planicacin urbana, la cantidad y calidad de los servicios
que brinda el sector pblico local (desde el mantenimiento del buen es-
tado y la iluminacin de las calles hasta la conservacin de los parques,
paseos y lugares de recreacin, etc. (Dahl, 1991: 385). En sintona con
su planteo, autores argentinos como Jos Nun han armado:
[Es] hora de advertir (sobre todo en Amrica Latina) que no existe ne-
cesariamente incompatibilidad entre la democracia representativa y la
democracia directa. En sociedades tan diferenciadas y complejas como
las actuales, no es cuestin de que una remplace a la otra, sino de que
ambas se inuyan y condicionen entre s, distinguiendo cules son los
niveles de accin ms apropiados para cada una (Nun, 2000: 172).
El nivel de accin ms apropiado para la participacin ciudadana era
entonces el nivel local. Pero adems, la participacin en su mbito
especco redundara en una mejora de la representacin. En este sen-
tido, Nun expresaba:
En contextos tan precarios como a los que aqu aludo [se trata de pa-
ses latinoamericanos] la defensa de las libertades pblicas y la propia
consolidacin del gobierno representativo dependen de que se desarro-
llen con bastante rapidez mltiples formas de democracia participati-
va (Nun, 1991: 389).
Esta crisis de representacin a la que nos referimos provoc, ya du-
rante los aos noventa, la denicin del problema de la poltica como
2 Para la corriente pluralista, la representacin poltica aparece casi como una conce-
sin. Por eso decimos irremediablemente representativa. Se comprende a la represen-
tacin en virtud del problema de la escala: en la modernidad, ella es slo un efecto de la
ampliacin del tamao y la complejidad de ella derivada de nuestras sociedades.
313
Roco Annunziata
de naturaleza moral (Frederic, 2004), dando lugar a una demanda
de mayor transparencia que derivara en un discurso moralizador,
centrado en la corrupcin de la clase poltica (Svampa, 2005).
3
Puede
entenderse, tal como lo hace Schnapper (2004), que la reivindicacin
constante de la transparencia es otra expresin del rechazo de la
distancia, instaurada por la eleccin, entre los votantes y los polticos.
En este marco, el espacio local tambin termin por aparecer como el
ms propicio para el continuo seguimiento y control de las acciones
de los gobernantes. Dado el contacto ms prximo e inmediato entre
representantes y representados, la apuesta por lo local es tambin un
sntoma de la desconanza.
Hay un rasgo del presente que ha sido abordado en las ltimas
dcadas por una vasta literatura y que no puede dejar de subrayar-
se aqu: la creciente globalizacin del mundo. El mundo globalizado,
como suele sealarse, trae aparejadas mltiples dinmicas de re-lo-
calizacin, poniendo en cuestin las fronteras del Estado-nacin no
slo por arriba, mediante fenmenos como la transnacionalizacin
de la economa y la construccin de instancias polticas supranacio-
nales, sino tambin por debajo, a travs de la aparicin de iden-
tidades cada vez ms ancladas en lo local.
4
A esta tensin entre las
tendencias globalizantes y localizantes algunos autores se han referi-
do con el trmino de glocalizacin (Beck, 1998; Robertson, 2000),
sealando que la globalizacin implica cada vez ms la vinculacin de
localidades pero, sobre todo, la invencin, creacin e incorporacin
de la localidad. La globalizacin es un proceso de dimensiones y con-
secuencias variadas;
5
pero en el terreno poltico se han indagado sus
efectos sobre la concepcin moderna de la ciudadana, constatndose,
por un lado, la conguracin de una ciudadana des-territorializada
o cosmopolita, que se desliga de la pertenencia al Estado nacional y,
por otro, la paralela emergencia de una ciudadana re-territorializada,
como producto especco de la crisis de los modelos bienestaristas
de organizacin social (Rodrguez, 2006). En este marco, los ltimos
aos han visto una reactualizacin del debate sobre el rol de los mu-
3 En este sentido, Rosanvallon (2006) seala el riesgo de que la ideologa de la
transparencia remplace el ideal democrtico de la produccin de un mundo co-
mn.
4 Aunque exceda el presente trabajo, hay que decir que es en este marco que se
ha acalorado el debate entre liberales y comunitaristas respecto del problema del
multiculturalismo y los derechos a la diferencia Vanse, por ejemplo, Taylor (1993);
Norman y Kymlicka (1996); Kymlicka (1996); Habermas (1999), Duchastel (2006) y
Thriault (2006).
5 tienne Balibar (2001) se reere a ella como una sobredeterminacin de fenme-
nos: econmicos, poltico-ideolgicos y tcnico-naturales.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
314
nicipios en el rgimen poltico argentino, abrindose un espectro de
problemticas compartidas con los restantes pases latinoamericanos.
La pregunta sobre la capacidad de los espacios locales para tomar a su
cargo las respuestas polticas puede entenderse como consecuencia de
la crisis de los Estados centralizados (Ternavasio, 1991). Como tam-
bin se ha sealado (Merklen, 2005), el desmantelamiento de la socie-
dad salarial dio lugar a un proceso de desaliacin que oblig a los
perdedores a refugiarse en lo local, reconstruyendo su sociabilidad
mediante una creciente inscripcin territorial. La reformulacin de
la cuestin social en trminos de pobreza se tradujo, durante los aos
ochenta y noventa, en una reorientacin de las polticas sociales a es-
cala local (Merklen, 2005). De este modo, los fenmenos concurrentes
de la globalizacin del mundo y de la retirada del Estado que trajo
consigo el neoliberalismo de los aos noventa, con mucha claridad
en nuestro pas, han conducido a que las instancias polticas locales o
municipales adquieran una mayor relevancia en la vida cotidiana de
los ciudadanos.
Veremos en lo que sigue cmo todos estos factores conuyen para
que actores de lo ms diverso puedan mostrarse en conjunto, apostan-
do a lo local.
En primer lugar, exploraremos las prcticas que contribuyen en el
Municipio de Morn a la construccin de una democracia de proximi-
dad. En segundo lugar, veremos cmo esta construccin dialoga con
otras voces y discursos. Finalmente, esbozaremos una conclusin a
partir de la articulacin entre proximidad y desconanza que opera en
las transformaciones contemporneas de la legitimidad democrtica.
Un municipio modelo
El Municipio de Morn es uno de los ciento treinta y cuatro munici-
pios que integran la provincia de Buenos Aires, y es histricamente
famoso como la capital de la corrupcin, rtulo ganado por los aos
de gestin del intendente justicialista Juan Carlos Rousselot. Desde
1999, el intendente Martn Sabbatella ha desarrollado al frente del
gobierno municipal una serie de polticas en pos de la transparencia
y de la participacin de los vecinos, razn por la cual consideramos al
Municipio de Morn ejemplar en muchos de los aspectos de la apues-
ta al mbito local. Para abordarlo, exploraremos la experiencia moro-
nense de la democracia de proximidad, tal como es denominada por
el propio intendente Sabbatella.
Martn Sabbatella lleg a la intendencia de Morn de la mano de
la Alianza entre la UCR y el Frepaso en 1999. Cuatro aos ms tarde,
fue reelecto al frente de la agrupacin vecinalista que lidera actual-
mente, con ms del 53% de los votos. El clivaje activado por el discurso
315
Roco Annunziata
sabbatellista, ecaz para arrebatarle el poder al tradicional detentador
en el distrito, el justicialismo, se centr en la dicotoma transparen-
cia/corrupcin. Este discurso progresista heredado del Frepaso fue
articulndose en adelante con una invitacin al protagonismo de los
vecinos y a la recuperacin del valor de la poltica (Annunziata, 2006).
La lucha contra la corrupcin fue la primera bandera de Sabbatella, y
la que le otorg desde el principio el reconocimiento nacional e inter-
nacional.
6
Para transformarse en la encarnacin de la transparencia,
Sabbatella se amparaba en su previo trabajo en la Comisin Investi-
gadora del Concejo Deliberante, desde donde haba contribuido a la
destitucin de Juan Carlos Rousselot. En este sentido, y como veremos
en el prximo apartado, Sabbatella busc siempre la diferenciacin y
ruptura radical con el pasado moronense. El hito nunca ausente en
el relato del ocialismo local, la vuelta de pgina en la historia de
Morn,
7
fue la instrumentacin de la primera Audiencia Pblica por
la Licitacin Pblica de Recoleccin de Residuos Domiciliarios (2000),
un rea tradicionalmente sospechada de corrupcin en los municipios,
y en el de Morn en particular. En esa ocasin, la Fundacin Poder
Ciudadano actu como monitor externo, adjudicndose la concesin
del servicio de recoleccin de residuos a la empresa Urbaser, dentro del
Programa de Contrataciones Transparentes. En 2005, la experiencia
de la Audiencia Pblica por una nueva licitacin fue reeditada. Esta
vez, la Fundacin Poder Ciudadano, la Fundacin Ambiente y Recur-
sos Naturales (FARN) y el Centro de Implementacin de Polticas P-
blicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) participaron como
observadores externos invitados por el municipio. Las Audiencias
Pblicas,
8
como procedimientos para el tratamiento de las cuestiones
de mayor trascendencia para la comunidad, a n de confrontar de for-
ma transparente y pblica las distintas opiniones y propuestas sobre
los temas puestos en consulta
9
quedaron establecidas como uno de
6 Ya el 1 de julio de 2003, el diario estadounidense The Wall Street Journal le dedi-
caba una extensa nota por sus prcticas transparentes con el ttulo Una lucha en
solitario contra la corrupcin en Argentina.
7 Discurso de Martn Sabbatella. Audiencia Pblica por la Licitacin de Recolec-
cin de Residuos Domiciliarios, 2 de agosto de 2005.
8 Este instituto es de carcter consultivo; las objeciones u opiniones vertidas en
el marco de este rgimen de Audiencia Pblica no tienen efectos vinculantes para la
toma de decisiones. Sin embargo, las informaciones, objeciones u opiniones expre-
sadas debern ser tomadas en cuenta por las autoridades convocantes, y en caso de
ser desestimadas, deber fundamentarse debidamente tal decisin (Artculo 2 de la
normativa del Honorable Concejo Deliberante de Morn).
9 Sitio web del Honorable Concejo Deliberante de Morn, marzo de 2007: <www.
hcdmoron.gov.ar>.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
316
los puntos del Acuerdo Discrecionalidad Cero rmado con Poder Ciu-
dadano, y se transformaron en uno de los mecanismos participativos
ms signicativos en el relato local de la lucha contra la corrupcin.
Pero tambin la creacin de una Ocina Anti-Corrupcin, receptora
de las denuncias de los vecinos, fue otro paso adelante en la diferen-
ciacin con el pasado. La Ocina Anti-Corrupcin simbolizaba, como
tambin veremos ms adelante, la conviccin de que la corrupcin era
un espectro siempre latente y pronto a volver. Por eso se invitaba a los
vecinos a ser vigilantes, denunciantes, hacindolos as participar de la
transparencia. La Ocina puede entenderse como la materializacin
de este argumento: la lucha en pos de la transparencia slo es posible
mediante la participacin de todos en la vigilancia. En este sentido,
no sera absurdo concebirla como uno ms de entre los mecanismos
participativos creados desde el municipio, y uno de los ms emblem-
ticos, junto con las referidas Audiencias Pblicas, en la constitucin
del relato de la llegada de Sabbatella al gobierno de Morn como el n
de una forma de gobernar y el comienzo de otra.
La publicidad de las declaraciones juradas patrimoniales de todos
los funcionarios municipales y los concejales, as como el paso ms re-
ciente de la elaboracin del Boletn Cuentas Claras una publicacin
trimestral con el detalle del origen y destino de los recursos pblicos
que comenz a difundirse en 2006, se inscriben tambin en el marco
de las polticas transparentes del municipio. En la misma tnica se ha-
lla el Plan Demostrar, surgido de un convenio rmado por el Munici-
pio de Morn y el Cippec el 19 de julio de 2007. El n del programa es
transparentar la gestin de las polticas sociales y permitir el control
ciudadano sobre la implementacin de los programas sociales a cargo
de la comuna.
10
El Municipio de Morn se ha comprometido a brin-
dar informacin sobre las polticas sociales que administra (padrones
de perceptores de planes, presupuesto destinado a reas sociales, cri-
terios de incorporacin, evaluaciones de impacto, etc.), a travs de la
Ocina de Libre Acceso a la Informacin Pblica, y a recibir denun-
cias de las irregularidades que pudieran detectar los vecinos mediante
la Ocina Anti-Corrupcin, correspondiendo al Cippec el monitoreo
de la implementacin de las polticas sociales. En trminos generales,
podemos decir que transparentar la gestin aparece como uno de los
medios de acercar a los vecinos a sus representantes, dndoles la
posibilidad de estar bien informados y ofrecindoles as una herra-
mienta de seguimiento y control de las acciones del gobierno. Como
veremos enseguida, mucho ms se hizo en paralelo para fomentar la
cercana entre representantes y vecinos.
10 Noticia del 30 de agosto de 2007. Vase sitio web del Municipio de Morn.
317
Roco Annunziata
En el ao 2002 se lanzaba la agrupacin vecinalista Nuevo Morn
liderada por Sabbatella, que ganara enrgicamente en las elecciones
de 2003. El Nuevo Morn, como partido local que era, haba debido
apelar en la campaa a que los vecinos cortaran boleta.
11
Esta apela-
cin a lo local haba resultado evidentemente efectiva y sera reforzada
en adelante en el segundo mandato de Sabbatella que se inauguraba
en diciembre de 2003. El mbito local se converta en un espacio es-
pecialmente propicio para la participacin de los vecinos en los asun-
tos comunes. Como aqu resultaba central el papel de la cercana la
proximidad entre representantes y representados caracterstica de los
gobiernos locales, una primera medida sera la de profundizar la cer-
cana con el lanzamiento del Programa de Descentralizacin Municipal
en agosto de 2004. Los argumentos esgrimidos en este programa vin-
culaban el rol asumido de hecho por los municipios en funcin de los
fenmenos de ajuste y el consecuente desempleo que trajo consigo la
dcada del noventa, con la importancia estratgica de la cercana entre
el gobierno local y la sociedad, ...en la medida en que el gobierno sea
receptivo de las demandas de la ciudadana y, a partir de ellas, identi-
que las nuevas tareas de intervencin municipal (Municipio de Morn,
2004). A su vez, la descentralizacin apareca portando una doble ven-
taja mayor eciencia y mayor participacin, coextensiva con el doble
aspecto que le atribua el propio programa: desconcentracin adminis-
trativa y participacin comunitaria. El proceso de descentralizacin se
fue consolidando
12
a partir de la creacin de siete Unidades de Gestin
Comunitaria (UGC).
13
Un impulso particular de esta descentralizacin
fue la posterior jerarquizacin de dichas UGC al nivel del gabinete en
el ao 2006, establecindose, en paralelo con el Gabinete Temtico, un
Gabinete Territorial formado por los secretarios de las siete UGC.
11 Corte de boleta es la expresin empleada para designar el acto de votar por dis-
tintas fuerzas polticas en los distintos niveles de representacin: nacional, provincial
y municipal. Como las elecciones para estos distintos niveles suelen ser simultneas,
y cada boleta contiene las candidaturas de los tres niveles de representacin, separa-
dos mediante una lnea de puntos, el votante puede optar por combinar los fragmen-
tos de las boletas, cortndolos por la lnea punteada. En el caso de un partido poltico
que slo presenta cargos locales, el elector tiene dos opciones si quiere votarlo: o slo
coloca en el sobre una boleta con candidaturas municipales, votando en blanco para
los cargos provinciales y nacionales, o bien hace una opcin nacional y provincial X,
corta y desecha el fragmento municipal de esta boleta y agrega en el sobre la boleta
que slo contiene cargos locales del partido vecinal en cuestin.
12 Con anterioridad, exista una descentralizacin menos institucionalizada que
funcionaba mediante los distintos Consejos Vecinales, mientras se fueron poniendo
en funcionamiento las siete UGC.
13 UGC 1: Morn Centro Norte; UGC 2: Haedo; UGC 3: El Palomar; UGC 4: Castelar
Centro Norte; UGC 5: Castelar Sur; UGC 6: Morn Sur; UGC 7: Villa Sarmiento.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
318
El Concejo en los Barrios es decir, un programa que prev sesio-
nes especiales del Concejo Deliberante en un barrio determinado para
tratar temas y proyectos que lo afectan en forma particular consti-
tuy otra va de acercar a los vecinos y sus representantes. As es
como se declara en el artculo segundo de la normativa:
14
Tiene como
objetivo general propiciar una mayor vinculacin y proximidad entre
el cuerpo legislativo y los vecinos, para el tratamiento de temas espec-
cos que afecten en particular a cada uno de los barrios del Distrito.
Sin duda, una manera contundente de impulsar la proximidad ha
sido la herramienta de Banca Abierta, puesta en marcha por el Conce-
jo Deliberante desde principios de 2007.
15
Tal como se dene en su ins-
tructivo, esta herramienta promueve el acercamiento entre el Conce-
jo Deliberante y la comunidad,
16
al permitir que los vecinos expresen
sus reclamos o fundamenten sus propuestas sobre temas de inters
general en las mismas sesiones ordinarias del cuerpo deliberativo. Los
vecinos deben dejar una solicitud en la Mesa de Entradas del Concejo
para participar de esta instancia; durante la sesin, pueden hacer uso
de la palabra por diez minutos y los concejales se comprometen a tra-
tar el tema e informar las respuestas y soluciones encontradas en la
sesin subsiguiente. Integrar a los representados a la propia labor de
sus representantes es una clara expresin de la voluntad de achicar la
distancia que supone la representacin.
Sobre el mecanismo de Banca Abierta resulta interesante decir
unas palabras ms. Por un lado, sobresale en el tipo de propuestas o
reclamos planteados cierta tendencia al particularismo:
17
la preocu-
pacin por la instalacin de una antena de telefona celular en una
esquina, las inundaciones en otra,
18
la falta de asfaltos en otra, ruidos
14 La normativa fue aprobada por el Honorable Concejo Deliberante de Morn en
la sesin ordinaria del 23 de septiembre de 2004. En el marco de dicho programa, el
Concejo Deliberante sesion el 14 de junio de 2005 en la EGB N 57; el 18 de agosto
de 2005 en el centro de Jubilados Barrio Marina; el 17 de julio de 2006 en la Escuela
de Educacin Media N 18 Hroes de Malvinas; y el 15 de diciembre de 2006 en la
Cmara de Comercio e Industria de Castelar.
15 La normativa de la Banca Abierta fue creada en 1998; sin embargo, ella debi ac-
tualizarse y adecuarse, demorndose su implementacin hasta 2007. Esta herramienta
se halla incluida en el compromiso rmado con Poder Ciudadano. Vase nota 32.
16 Sitio web del Honorable Concejo Deliberante de Morn, marzo de 2007: <www.
hcdmoron.gov.ar>.
17 Aunque la intencin de sus propulsores, como se plasma en la normativa, no sea
hacer de la Banca Abierta un instrumento para resolver el problema particular de tal
o cual vecino, sino trabajar asuntos de inters general.
18 En las palabras de una vecina que, tratando el tema de las inundaciones, haca
uso de la Banca Abierta el 26 de abril de 2007, se nota, casi irnicamente, esta tensin
entre lo particular y lo comn: vengo a exponer entre ustedes un problema cuya
319
Roco Annunziata
molestos en otra, la inseguridad vial en otra, el no respeto de los sem-
foros en otra. Sin duda tambin se plantean cuestiones que van ms
all de este tipo de particularismo y que implican asuntos colectivos o
de inters general. Sin embargo, en estos casos, encontramos cuestio-
nes que reenvan a lo identitario: el problema del reconocimiento cul-
tural de los pueblos originarios, que dio lugar a una charla-debate en
el Concejo Deliberante
19
es un buen ejemplo de ello; otro es la proble-
mtica de la tercera edad, que fue tratada en Banca Abierta durante la
semana de la no-violencia contra las personas adultas mayores.
20
Al margen de las problemticas que el mecanismo ha puesto en
escena durante 2007, podran sealarse otros detalles. Uno de ellos es
la forma en que los vecinos acceden a la Banca Abierta: no se trata,
en general, de una iniciativa espontnea. Quiz por lo novedoso de
la herramienta y por la dicultad de su difusin, lo cierto es que en
la mayor parte de los casos es el municipio el que invita a los moro-
nenses a aprovechar la oportunidad de la Banca Abierta cuando ellos
presentan alguna inquietud por otra va. Otro detalle signicativo es la
apropiacin de los vecinos de lo que podramos llamar la ceremonia
legislativa: el rasgo ms notorio es que durante el tiempo asignado
a la Banca Abierta, los vecinos suelen leer una presentacin que lle-
van preparada, que incluye un protocolar agradecimiento y recono-
cimiento al municipio y se cierra con un aplauso que termina por
emocionarlos. El clima general es el del sentimiento de la presencia
de lo pblico, como si en el acto de ocupar una banca de concejal y
exponer un problema, el vecino transmutara en concejal. Este aspecto
se halla en tensin con el primer punto sealado: el particularismo de
las propuestas y reclamos presentados para su discusin en el Conce-
jo. Es sorprendente tambin cmo se maniesta en la exposicin de
los vecinos el desarrollo de una expertise, fundamentalmente legal o
solucin no slo representa un inters particular, sino tambin y principalmente de
los ciudadanos que viven en la calle Ingeniero Boatti del 800 al 1000, siendo tambin
afectados los vecinos domiciliados en las calles Entre Ros, Moreno, Ortiz de Rozas,
Abel Costa y Boquern (versin taquigrca de la sesin ordinaria del 26 de abril
de 2007).
19 La charla-debate Pueblos originarios. De cara al Bicentenario se realiz el 10
de octubre de 2007 y fue producto del entusiasmo suscitado por la Banca Abierta del
da 9 de agosto de 2007. El evento tuvo como invitados a Luis Pincn (de ascenden-
cia tehuelche-mapuche), a Victoriano Nahue Pino (mapuche) y a Santiago Delgado
(guaran). Unas doscientas personas participaron de la charla (Informe de prensa N
134, Honorable Concejo Deliberante de Morn, 11 de agosto de 2007).
20 Claro que tambin han sido tratados asuntos con un alto contenido poltico y
no identitario, como el problema del consumo de paco narctico compuesto con
desperdicios que resultan de la fabricacin de cocana; pero son los casos menos
frecuentes.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
320
normativa citando ordenanzas, leyes, la Constitucin Nacional pero
tambin de tipo tcnica al traer conocimientos sobre arquitectura,
sobre ingeniera, medio ambiente, tecnologa, etc. Todo esto potencia
la tensin sealada en los vecinos que, mientras emulan la labor legis-
lativa sobre lo comn o colectivo, se ven generalmente motivados por
un problema particular que los afecta.
Volviendo a nuestros argumentos: de lo que se trata, entonces, es
de acercar a los vecinos a sus representantes hacindolos participar
para que sus problemas sean tomados en cuenta, hacindolos contro-
lar y denunciar al poder poltico cuando no cumple bien con esta tarea
de resolver sus problemas. Ya mencionamos varias formas mediante
las que el municipio interpela a los vecinos para que tomen a su cargo
el control y la denuncia: todos los canales de rendicin de cuentas,
21
as como la Ocina Anti-Corrupcin van en la direccin de dar a los
vecinos la oportunidad de defenderse de los polticos, de quienes
siempre es razonable desconar. Pero la gura del defensor del pueblo
tiene una signicacin aun ms evidente para esta vigilancia ciudada-
na. El 26 de agosto de 2004 el Concejo Deliberante aprob la creacin
de la institucin del defensor/a del pueblo del Municipio de Morn,
impulsada por el ejecutivo en el marco del Acuerdo Discrecionalidad
Cero.
22
La misin del ciudadano designado para este cargo es la de-
fensa, proteccin y promocin de los derechos e intereses legtimos
de los habitantes del municipio frente a actos, hechos u omisiones
de la administracin pblica municipal, de sus entes, organismos y
dependencias descentralizadas, que comprometan esos derechos e in-
tereses.
Hemos hecho ya referencia a la importancia de la participacin
de los vecinos en la toma de decisiones que la gestin fomenta con
mltiples mecanismos o canales.
23
Una de las evoluciones ms recien-
21 Como las declaraciones juradas patrimoniales, los informes de gestin del mu-
nicipio, la rendicin pblica de la ejecucin presupuestaria y otros de los puntos
establecidos en el Acuerdo Discrecionalidad Cero. Vase nota 32.
22 El proceso de seleccin del defensor del pueblo que se llev a cabo en 2006 fue
impugnado por una serie de irregularidades y comenz un nuevo proceso que culmi-
n en 2009, poco antes de la publicacin de estas pginas. Aqu lo que nos interesa es
el carcter simblico de esta gura jurdica, cristalizado en la propia idea de defensa
del ciudadano frente al poder poltico.
23 Existen diversos espacios de participacin generados por el municipio, cuya des-
cripcin detallada excede los lmites de este trabajo. A modo ilustrativo, enumera-
mos los mbitos de participacin por sector o por temtica: Consejo Asesor, Consejo
Local Econmico Social, Consejo Municipal de la Tercera Edad, Consejo Municipal
para Personas con Necesidades Especiales, Consejo Municipal de Economa Social y
Solidaria, Mesa de Concertacin Juvenil, Consejos de Nias y Nios, Comisin Per-
manente para el Ordenamiento Urbano, Consejo Municipal de las Mujeres, Consejo
321
Roco Annunziata
tes de esta dinmica, el Presupuesto Participativo, re-valoriza la par-
ticipacin al avanzar en el camino de lo consultivo a lo vinculante: los
vecinos pueden efectivamente decidir sobre el destino de un porcen-
taje de los recursos municipales, dentro de los denominados gastos
exibles.
La primera experiencia del Presupuesto Participativo tuvo lugar
en 2006 y se desarroll en cuatro etapas. En la primera, Asambleas
por zonas,
24
se inform a los vecinos sobre las actividades del Pre-
supuesto Participativo, se lanzaron las ideas y preocupaciones y se
eligieron los delegados que transformaran estas ideas en proyectos;
en la segunda: Consejos Vecinales,
25
se transformaron las ideas en pro-
yectos y se evalu la factibilidad de los mismos; en la tercera, Feria de
Proyectos,
26
los vecinos votaron los proyectos terminados para selec-
cionar los que habran de implementarse el ao siguiente; en la cuar-
ta, Comisin de Seguimiento, personas designadas por cada Consejo
Vecinal controlaron durante 2007 la ejecucin de los proyectos que la
comunidad de cada territorio de UGC haba seleccionado. Todo este
proceso estuvo organizado y encauzado por el municipio: asistido por
promotores comunitarios de la Secretara de Relaciones con la Comu-
nidad y Descentralizacin y conducido por el secretario de la UGC en
cuestin. El monto presupuestado participativamente en 2006 fue de
un milln de pesos, repartidos proporcionalmente por UGC, segn la
cantidad de habitantes de sus territorios. Sin embargo, el propsito
aadido de esta instancia participativa era conocer las prioridades de
los vecinos para hacerlas propias en la agenda de gobierno, lo cual
termina conriendo a la herramienta un carcter consultivo que es
quiz ms denitivo que el vinculante. Lo que nos importa aqu es la
preocupacin de los representantes por gobernar de acuerdo con las
necesidades y problemas planteados por los representados. De esta
manera reza el informe de prensa del municipio sobre Presupuesto
Participativo 2006 todo el trabajo previo de los vecinos y vecinas que
Municipal de Salud, Foros Vecinales de Seguridad. Vase, por ejemplo, Municipio de
Morn (2006: 8).
24 En las 52 asambleas zonales del Presupuesto Participativo 2006 participaron
1500 vecinos.
25 En 2006 se eligieron 460 delegados que trabajaron en los Consejos Vecinales dn-
doles forma de proyecto a las ideas surgidas en la etapa anterior.
26 Ms de 3200 vecinos votaron en las Ferias de proyectos de 2006, quedando selec-
cionados 35 proyectos ganadores. Teniendo en cuenta que en el distrito de Morn
habitan 331 mil personas segn proyecciones de la Direccin de estadstica del mu-
nicipio de acuerdo al censo 2001, el porcentaje de participacin en esta primera ex-
periencia de Presupuesto Participativo, considerando incluso a quienes slo fueron a
votar proyectos, fue bastante pobre: 0,97% del total de poblacin.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
322
hayan participado tanto de las asambleas como de los Consejos Veci-
nales servir como insumo para evaluar obras y polticas de gobierno
que los propios vecinos y vecinas consideran como prioritarios para
cada barrio.
En marzo de 2007 este proceso de cuatro etapas volva a comen-
zar, esta vez con 1 milln 500 mil pesos asignados a presupuestar par-
ticipativamente. Un dato signicativo es el aumento considerable de
la participacin, al menos en la instancia de las Ferias de proyectos,
27
lo que habra que interpretar como una consolidacin de la herra-
mienta probablemente resultante de la satisfaccin de los moronenses
respecto de su primera implementacin en 2006. Sobre el Presupuesto
Participativo cabe hacer algunos sealamientos en sintona con los
hechos indicados ms arriba acerca de la Banca Abierta. La tensin
entre lo particular y lo comn reaparece en las motivaciones que lle-
van a los vecinos a acercarse a los Consejos Vecinales y se maniesta
en las discusiones para elaborar proyectos. El hecho de que cada Con-
sejo Vecinal elabore proyectos para el territorio de su UGC y no para
la totalidad del distrito colabora en la dicultad de pensar lo comn,
aunque se trate de una consecuencia no deseada por sus propulsores
en el gobierno de Morn.
28
El espritu particular o de campanario ha
sido subrayado por algunos autores que analizan la participacin en
el mbito local, como Ives Sintomer (2003).
29
Ya hemos mencionado
que el Presupuesto Participativo en Morn es un proceso implanta-
do, fomentado y conducido desde arriba y que contiene entre sus
objetivos la dimensin funcional de mejorar la gestin. Tambin hay
que sealar que no son los sectores populares los protagonistas de la
participacin; aunque stos no estn ausentes, gran parte de los ve-
cinos que se acercan pertenece a los sectores medios. Es importante
hacer esta aclaracin porque si bien coincidimos con Sintomer (2003)
en su armacin anterior, la divisin que establece entre los procesos
europeos y latinoamericanos de presupuesto participativo nos parece
un tanto miticante. El autor sostiene que [si bien] los presupuestos
27 En 2007, los vecinos que fueron a votar ascendieron a 9150. De los 45 proyectos
presentados, 31 quedaron seleccionados mediante el voto de los moronenses. Noticia
del 8 de octubre de 2007 en sitio web del Municipio de Morn: <www.moron.gov.ar>.
28 Aadir una dimensin temtica a la dimensin exclusivamente territorial, si-
guiendo quizs el modelo de Porto Alegre, podra contribuir a atenuar los efectos del
particularismo. Para una descripcin de la experiencia de Porto Alegre vanse, entre
otros, Sintomer (2002) y Bacqu, Rey y Sintomer (2000). Al momento de publicar
estas pginas, el Presupuesto Participativo de Morn ha sido rediseado en el sentido
de la incorporacin de una dimensin temtica.
29 En sus palabras: Il ne faut pas nier quun esprit de clocher tend souvent accom-
pagner la participation lchelle micro-locale (Sintomer, 2003 : 9).
323
Roco Annunziata
participativos europeos contribuyen a la modernizacin de la gestin
pblica y a una cierta democratizacin poltica, no modican mucho
las relaciones sociales, al revs de lo que sucede en Amrica Latina
[] el rasgo distintivo de las experiencias europeas es que son proce-
sos desde arriba que no se basan en un movimiento social. Adems,
son las clases medias y la fraccin superior de las clases populares las
que se apropian ms el instrumento (Sintomer, 2005: 21).
Por todo lo dicho hasta aqu, estamos en condiciones de armar
que el caso de Morn es una buena ilustracin de las aspiraciones de
la democracia de proximidad. Polticas de transparencia, descentra-
lizacin y dispositivos participativos se combinan en la produccin de
una cercana fsica y simblica entre representantes y representados.
Pero si el Municipio de Morn es un ejemplo en todos los aspectos de
una democracia local y participativa, lo es tambin respecto de otros
fenmenos que crecen en paralelo con la globalizacin del mundo ac-
tual: el rol cada vez ms destacado de las ONG en los procesos polti-
cos y la revalorizacin de las ciudades y mbitos locales en contacto
directo con el mundo. Sobre lo primero, no hay que olvidar el estrecho
vnculo del municipio con Poder Ciudadano y otras ONG y agencias
de auditora. Sobre lo segundo, a partir de la nota aparecida en 2003
en The Wall Street Journal, el reconocimiento internacional de la ges-
tin de Sabbatella slo fue en ascenso: el intendente fue invitado a
pases de Amrica y Europa para exponer su experiencia de gestin y
termin por ser electo secretario ejecutivo de la Red de Mercociuda-
des, que rene a 160 intendentes de ciudades del Mercosur.
30
Desde el ao 2000, la Fundacin Poder Ciudadano, captulo ar-
gentino de Transparencia Internacional, viene trabajando intensamen-
te con el Municipio de Morn. Tanto el Departamento Ejecutivo como
el Honorable Concejo Deliberante y el Consejo Escolar de Morn han
rmado el 18 de marzo de 2004 el llamado Acuerdo de Discrecionali-
dad Cero, con el propsito de profundizar polticas de transparencia
en la gestin y participacin ciudadana(Astarita, Secchi y Alonso,
2006: 81), que promueve varias de las polticas desarrolladas en este
apartado.
31
Lo relevante, por un lado, es el nfasis que Poder Ciuda-
30 Sabbatella asumi la Secretara Ejecutiva el 1 de diciembre de 2006, en el marco
de la XII Cumbre de la Red de Mercociudades.
31 El Acuerdo Discrecionalidad Cero fue tratado de modo supercial al hacer refe-
rencia a los distintos mecanismos de transparencia y participacin ciudadana. Aqu
detallamos los puntos de los distintos acuerdos, pero los lmites del presente trabajo
impiden un desarrollo ms profundizado del sentido de cada compromiso.
El Departamento Ejecutivo se comprometi a: implementar el procedimiento de ela-
boracin participativa de normas; dar publicidad de las audiencias de gestin de
intereses; garantizar el libre acceso a la informacin pblica de todos los ciudadanos
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
324
dano pone en la transparencia, en la existencia de mecanismos de
control para los gobernantes, en el achicamiento de la distancia entre
stos y los vecinos; por otro lado, la disciplina con que ha respondido
al acuerdo el Municipio de Morn, que se ve reejada en las evalua-
ciones excelentes que hace del municipio la propia fundacin. Asimis-
mo, el discurso de Poder Ciudadano es sorprendentemente afn al de
Sabbatella. Atribuye a lo local el carcter de espacio privilegiado para
la democracia participativa y a los gobiernos municipales un rol pre-
ponderante en el mundo actual.
32
Ahora bien, cul es el rol de Poder
Ciudadano en las actividades o compromisos que se llevan adelante
con el municipio, como el referido Acuerdo de Discrecionalidad Cero?
Qu signica que una ONG trabaje con un municipio? Signica, ante
todo, poder de sancin pblica. El papel de Poder Ciudadano es el de
auditor u observador, es decir, el de un actor que pone en prctica
un monitoreo, que a su vez se traduce en informes favorables o des-
favorables de las acciones y prcticas del municipio. Entonces, qu
sucede si el Departamento Ejecutivo de Morn no cumple con su com-
promiso? Poder Ciudadano elaborar un informe para hacer pblica
esta falta. Y si lo cumple al pie de la letra? Poder Ciudadano difundi-
r las buenas prcticas del Municipio de Morn, y el propio muni-
cipio difundir la larga lista de reconocimientos de que es objeto. Se
trata, entonces, de una funcin re-legitimante o deslegitimante de
la accin de gobierno. Otra ONG con la cual el municipio ha trabaja-
del distrito; que la totalidad de los funcionarios contine presentando una declara-
cin jurada patrimonial; impulsar la sancin de la norma que cree la gura del defen-
sor del pueblo; continuar promoviendo la participacin ciudadana en el monitoreo
de la Ejecucin Presupuestaria, garantizando la rendicin pblica de la totalidad del
presupuesto aplicado; proseguir realizando anualmente un resumen de gestin in-
formando a la poblacin sobre el cumplimiento de las metas propuestas al inicio del
perodo ordinario; continuar implementando el mecanismo de Audiencias Pblicas
para el tratamiento de las cuestiones de mayor trascendencia para la comunidad.
El Honorable Concejo Deliberante, por su parte, se comprometi a: implementar
el procedimiento de elaboracin participativa de normas; dar publicidad de las au-
diencias pblicas de gestin de intereses; implementar una norma que reglamente el
derecho al acceso a la informacin pblica; cumplir con la presentacin de la decla-
racin jurada patrimonial; sancionar la norma relativa a la Defensora del Pueblo;
facilitar los mecanismos para promover la participacin ciudadana en el monitoreo
de la Ejecucin Presupuestaria y garantizar la rendicin pblica del presupuesto
aplicado; presentar un resumen anual de gestin; modicar y adaptar las disposicio-
nes ya existentes que regulan el procedimiento de audiencias pblicas; implementar
la Banca Abierta; implementar el Concejo en los barrios; dar publicidad a la infor-
macin por Internet.
El acuerdo rmado con el Consejo Escolar de Morn no es tan signicativo para
nuestros nes como los arriba mencionados.
32 Vase, por ejemplo, Astarita, Secchi y Alonso (2006).
325
Roco Annunziata
do en varias oportunidades es el Centro de Implementacin para las
Polticas Pblicas en Equidad y Crecimiento (Cippec). La accin ms
reciente que se ha emprendido en forma conjunta es el denominado
Plan Demostrar, al que ya nos hemos referido. En la misma direccin,
el municipio se ha relacionado con otras instancias de auditora,
33
en-
tre las que sobresale el Programa Auditora Ciudadana, ejecutado por
la Subsecretara para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la
Democracia (dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de
la Nacin), a implementarse entre 2003 y 2007. El programa se pro-
pone evaluar las prcticas democrticas en distintos municipios del
pas, en torno a cuatro ejes: cultura cvica, participacin ciudadana,
trato a los vecinos, rendicin de cuentas.
34
El Municipio de Morn fue
auditado a partir de julio de 2004 y el 4 de noviembre de 2005 se
realiz una Audiencia Pblica para dar a conocer los resultados de la
evaluacin. El municipio obtuvo, como era de esperarse, muy buenas
calicaciones, lo cual redund positivamente en la imagen de la ges-
tin modelo de Sabbatella y en el reconocimiento de Morn y de su
intendente a nivel nacional e internacional.
Entre las mltiples manifestaciones del reconocimiento interna-
cional a la gestin de Sabbatella
35
hay que subrayar su ya mencionada
eleccin como secretario ejecutivo de la Red de Mercociudades. A ello
se sum, el 25 de septiembre de 2007, la eleccin de Morn para la vi-
cepresidencia del Comit Ejecutivo de la Coalicin Latinoamericana y
Caribea de Ciudades contra la Xenofobia y la Discriminacin, creada
33 No hay que dejar de mencionar que, en el marco de los Objetivos del Milenio de la
ONU, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha apoyado en la
Argentina y en otros tres pases un proyecto piloto con el n de formular estrategias
para alcanzar dichos objetivos desde un enfoque de derechos humanos. En el caso
argentino, la estrategia fue diseada para el nivel local. Los municipios fueron selec-
cionados, entre otras variables, por la buena gestin local que estn desarrollando
sus gobiernos. No hace falta explicitar por qu el Municipio de Morn estuvo entre
ellos. Vase PNUD (2006: 3).
34 El objetivo general del programa, presentado en power point en la XII Cumbre de
la Red de Mercociudades, consista en reducir la distancia entre lo que el ciudadano
demanda y la capacidad del gobierno local para satisfacerlo. Es notable el eco de
lo que vimos ms arriba sobre la concepcin de la democracia de proximidad que
sostiene el municipio.
35 Una de sus expresiones ms recientes ha sido la seleccin del Municipio de Mo-
rn, junto con otras cuatro comunas de todo el pas, para viajar a Nueva Zelan-
da entre el 3 y el 14 de agosto de 2007. Este premio, enmarcado en el proyecto
Construyendo Puentes: Planicacin colaborativa para fortalecer los lazos entre el
gobierno local y la sociedad civil en Argentina, fue otorgado al municipio en virtud
de sus polticas de transparencia y participacin ciudadana, y tiene el propsito de
generar un espacio de intercambio y difusin a nivel local, nacional e internacional
de experiencias locales con este tipo de buenas prcticas.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
326
a partir de una iniciativa de la Unesco. Estos hechos nos hablan de
nuevos vnculos establecidos por encima de las fronteras nacionales:
de ciudades con ciudades, de ciudades con organizaciones no guber-
namentales u organismos internacionales de crdito,
36
es decir, de las
ciudades con el mundo.
37
En el caso particular de Morn, la imagen ex-
cepcional transmitida hacia fuera, as como los fenmenos ya men-
cionados del vecinalismo y el corte de boleta,
38
dan un mayor impulso
a esta apuesta a lo local que se ha ido construyendo como democracia
de proximidad y se alimenta tambin de la institucin de una subjeti-
vidad moronense a partir de la visibilidad del municipio modelo.
Sabbatella y (su)gestin
En este breve apartado nos proponemos identicar los ncleos dis-
cursivos de la apuesta moronense a la democracia local. A partir de
ello podremos visualizar los puntos de contacto con otros discursos,
los discursos retomados, los argumentos y las voces otras que habitan
el discurso sabbatellista, as como las novedades que ste nos ofre-
ce. Cabe aclarar que en la perspectiva aqu adoptada todo fenme-
no social es un fenmeno signicante (Laclau y Mouffe, 1987) y, por
lo tanto, el discurso no se circunscribe al mbito de lo lingstico,
subvirtindose la dicotoma entre las prcticas y lo dicho sobre ellas.
Para abordar el discurso de Sabbatella, consideramos que su gestin
el conjunto de sus prcticas forma parte de su discurso y que su
discurso es su gestin, no slo como (su)gestin como persuasin y
encantamiento sino como conguracin de un modo de ser social, de
un sentido colectivo anclado, precisamente, en la gestin.
En pginas anteriores ya se han insinuado los rasgos ms gene-
rales del discurso sabbatellista. Por un lado, dicho discurso se hace
eco de ideas muy difundidas sobre el sentido de la globalizacin, que
otorgan al mbito local un rol fundamental en el aprovechamiento de
sus ventajas tales como la proliferacin de redes de ciudades y en el
remedio de sus efectos perversos. El mbito local es presentado como
un espacio apropiado para el control de los gobernantes por los go-
bernados y, por lo tanto, como espacio estratgico de la transparencia.
36 A modo de ejemplo, cabe mencionar el convenio rmado en noviembre de 2006
entre el municipio y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la creacin
del Centro nico de Asesoramiento y Registro de Empresas (CUARE), conocido
como Ventanilla nica.
37 Este proceso de intensicacin del vnculo de Morn con el mundo ha terminado
teniendo por efecto la creacin, en 2007, de un rea de gobierno especca dedicada
especialmente a dicho vnculo: la Direccin de Relaciones Internacionales.
38 Para un mayor desarrollo de estos aspectos, vase Annunziata (2006).
327
Roco Annunziata
Pero, sobre todo, es el espacio para profundizar la democracia, dada
la cercana cotidiana entre representantes y representados, que facilita
la construccin de canales para que los vecinos hagan or sus voces
y coloca a los primeros en contacto ms directo con las demandas y
necesidades de los segundos.
A los nes expositivos, distinguiremos dos momentos discursivos,
coincidentes con los dos perodos del intendente al frente del muni-
cipio, a los que denominaremos perodo del Frepaso (1999-2003)
y perodo del Nuevo Morn (2003-2007).
39
Como dijimos anterior-
mente, Martn Sabbatella asumi la intendencia por primera vez como
lder local del Frepaso en el marco de la Alianza. Esta etapa se caracte-
riz por una fuerte ruptura con el pasado y un discurso refundacional
construido sobre el eje transparencia/corrupcin. Frente a la gura
estigmatizada del ex intendente justicialista Juan Carlos Rousselot, a
quien haba contribuido a destituir desde la Comisin Investigadora
del Concejo Deliberante, Sabbatella se present como la encarnacin
de la transparencia. La transparencia se encontraba, entonces, en el
centro de una articulacin discursiva que la haca equivalerse a ho-
nestidad ms eciencia. Combinando as cierto republicanismo pre-
ocupado por la moral y la virtud cvica con el ecientismo propio
de la dcada del noventa, Sabbatella procuraba escapar a la crtica
reiterada de que era objeto la izquierda argentina, en relacin con la
incapacidad para ser gobierno, y se enfrentaba al discurso de roban,
pero hacen.
40
As, el joven intendente trataba de situarse en un nuevo
lugar: el de los que no roban, y hacen, y de demostrar que sa era
una combinacin posible. En esta demostracin, la transparencia ju-
gaba un papel central; de ah la insistencia en aludir en todos sus dis-
cursos a la primera Licitacin Pblica por la Recoleccin de Residuos
Domiciliarios (realizada en el ao 2000), considerada la vuelta de
pgina en la historia de Morn (Sabbatella, 2005).
41
Como quedaba
claro con el ahorro logrado por el proceso transparente de licitacin,
39 No se trata de perodos estancos. El discurso del segundo perodo siempre reto-
ma al del primero. Trazamos aqu la lnea divisoria en funcin de lo que se agrega a
partir de 2003.
40 Expresin que se empleaba durante los aos noventa para hacer referencia a los
gobernantes que si bien garantizaban cierta gobernabilidad o eciencia en la gestin
eran sospechados de prcticas deshonestas y poco transparentes. El principal antece-
dente en el uso de esta expresin es el lema Rouba mas faz (Roba pero hace) que
el poltico corrupto del sur de Brasil, Adhemar de Barros, utilizaba en sus campaas
en la dcada del cincuenta.
41 Estas palabras fueron pronunciadas por Martn Sabbatella en su discurso de la
Audiencia Pblica por la Licitacin de Recoleccin de Residuos Domiciliarios el 2 de
agosto de 2005.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
328
la transparencia como honestidad en el manejo de lo pblico se poda
traducir tambin en una mejora de la eciencia en la prestacin de
los servicios. As lo sugera el discurso de Sabbatella en ocasin de la
segunda Licitacin Pblica por la recoleccin de residuos. Pero dicho
discurso daba un paso ms y haca de la transparencia un camino
hacia el trato justo de los menos favorecidos al armar que el ahorro
42
que ella produca quedaba disponible para desarrollar toda una serie
de polticas sociales:
[N]uestro desafo fue el de ser honestos en la gestin pblica, al mismo
tiempo que garantizbamos una prestacin eciente de los servicios
pblicos. Porque la honestidad sin eciencia es tan contraproducente
para la calidad institucional para la salud de la democracia, como
lo es la eciencia sin honestidad, como lo es ese famoso y tristemente
recordado roban pero hacen (Sabbatella, 2005; nfasis propio).
Tenamos y tenemos la obligacin de demostrar que es posible gober-
nar bien y en forma honesta; que adems de que se puede hacer mu-
cho sin malversar los fondos pblicos, las acciones son ms y mejores
cuando se gestiona en forma transparente (Sabbatella, 2005).
Los millones que logramos ahorrar gracias a esos procedimientos inno-
vadores tuvieron causas y consecuencias. Son el resultado de la absolu-
ta transparencia del proceso, de la amplia participacin y debate en la
audiencia pblica [...] Por otra parte, la principal consecuencia de ese
ahorro puede observarse en la calidad de todos los servicios que hoy
presta la comuna. Porque es gracias al cuidado del dinero pblico que
hemos podido invertir en salud, en educacin, en infraestructura ur-
bana, en cultura, en deportes o en asistencia directa a los sectores ms
humildes de Morn [...] [N]uestra inversin social hubiera sido inviable
sin una poltica de administracin medida y racional de los recursos
que aportan los contribuyentes (Sabbatella, 2005; nfasis propio).
La articulacin de la transparencia con honestidad, eciencia y justi-
cia se realizaba por oposicin al enemigo de la corrupcin, un fantas-
ma interior del discurso porque tena su tiempo en el pasado el tiem-
po de Rousselot y el PJ moronense pero que siempre estaba pronto
a volver; la corrupcin permaneca, ahora incorprea, escondida en
los rincones de la prctica poltica. La creacin de una Ocina Anti-
42 Tomando el discurso de Sabbatella como totalidad, no importa slo el ahorro
particular generado por tal o cual licitacin pblica. La idea es que transparencia
signica ahorro, adems de eciencia, honestidad, justicia, etc. Se ha estimado que
la corrupcin de la era rousselotista en el distrito (1987-1999) signic una prdida
de 30 millones de pesos para el municipio (Martnez, 2005).
329
Roco Annunziata
Corrupcin receptora de las denuncias de los vecinos fue, desde esta
perspectiva, sintomtica: con el fantasma de la corrupcin siempre
rondando, hasta el ltimo vecino de Morn deba transformarse en un
soldado de la transparencia.
En estos aos debimos afrontar la resistencia de quienes fueron bene-
ciarios del desgobierno y la corrupcin, quienes estuvieron dispuestos
incluso a intentar desestabilizar nuestro gobierno para consagrar sus
privilegios. Proveedores fantasmas, empleados oquis,
43
comercian-
tes ilegales, grandes evasores o dirigentes clientelares, entre muchos
otros, no dudaron en actuar juntos o separados para torcer el rumbo
que habamos iniciado (Sabbatella, 2005; nfasis propio).
[N]uestras acciones [...] sobrevivieron a la asxia y el asedio de los que
quisieron proyectar el pasado en el futuro, pretendiendo consagrar la
injusticia y la corrupcin (Sabbatella, 2005; nfasis propio).
Sin su participacin, la de las organizaciones de la comunidad y la de
los vecinos y las vecinas de Morn, dejaramos margen para el accio-
nar inescrupuloso de los que ayer se sirvieron del Estado para satisfa-
cer sus propios intereses (Sabbatella, 2005; nfasis propio).
Frente a la transparencia, la corrupcin se presentaba articulada no
slo con la falta de honestidad sino, sobre todo, con la falta de gobier-
no de eciencia y con la injusticia.
Si bien la bandera de la transparencia nunca fue abandonada, el
perodo inaugurado con el inicio del segundo mandato de Sabbatella
en 2003 acompaado por Nuevo Morn, el partido local creado poco
antes tras la separacin del Frepaso trajo consigo un giro bastante
marcado en el eje del discurso. El perodo del Nuevo Morn se con-
solid en torno del hincapi en la gestin exitosa y, paralelamente y
en estrecha conexin, del reforzamiento de cierta identidad local de
lo moronense. Era precisamente la gestin de Sabbatella la que con-
verta a Morn de la capital de la corrupcin que haba sido en un
ejemplo de transparencia; era a partir de la gestin modelo de Sa-
bbatella que Morn se distingua en el pas y en el mundo.
[Hay que mencionar] el enorme reconocimiento que despertaron nues-
tras acciones en pos de la transparencia. Desde algunos importantes
peridicos del exterior hasta casi todos los medios de alcance nacional
de nuestro pas [...] rescataron la relevancia de algunas de las medidas
43 Expresin popular utilizada para referirse a los empleados estatales que se au-
sentan de sus lugares de trabajo, pero s se hacen presentes para recibir su paga
mensual.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
330
que pusimos en marcha en Morn a partir de diciembre de 1999 (Sa-
bbatella, 2005).
[L]as acciones que llevamos adelante, las polticas de transparencia []
hoy distinguen a Morn en Argentina y en el mundo (Sabbatella, 2005).
El corte de boleta, obligado para votar por una fuerza poltica vecinal
como Nuevo Morn, operaba tambin en el sentido de la construccin
de una especicidad para lo moronense. La imagen de la tijerita con
la que se empapelaron las calles durante la campaa electoral de 2003
y el reparto de tijeritas de plstico que acompa el sentido de los
aches hicieron de la tijera un cono de la localidad. Ms tarde, en las
legislativas de 2005, el cono volvi a hacerse presente en aches y en
tijeritas de plstico, demostrando una vez ms la efectividad de esa
apelacin a lo local moronense.
44
Pero en esta oportunidad el discurso
pona aun ms nfasis en la gestin: aches que interpelaban en torno
de la conanza en el propio Sabbatella, aches que rezaban Por lo que
hicimos, por lo que viene daban cuenta de ello. Ahora bien, todo esto
quedara incompleto sin la referencia al nuevo eje discursivo, carac-
terstico de esta segunda etapa, que vena gestndose al menos desde
2003. Se trata del llamado a la participacin, que se hace inteligible
en el clivaje cercana/distancia. La cercana no aparece slo como la
cercana propia del mbito local entre los vecinos y sus representantes;
es ms bien esta cercana de ndole geogrca la que de un modo pri-
vilegiado puede dar lugar a una cercana poltica: vecinos que plantean
demandas y reclamos en relacin con sus problemas y sus necesidades
insatisfechas, y gobernantes que estn ms compelidos, ms dispues-
tos, a or y atender a los vecinos para resolver sus problemas. Paralela-
mente, la distancia adopta, adems de un sentido espacial, un sentido
representativo. La distancia entre representantes y representados es el
sinnimo de una clase poltica alejada de aquellos a quienes repre-
senta, una clase poltica que parece no poder ver ms all de s misma
y que es, por denicin, inaceptable en democracia, como se haba
expresado en diciembre de 2001 con la consigna Que se vayan todos.
Lo que aparece, pues, en el centro de la escena, es la democracia de
proximidad, teida por el doble carcter de local y participativa:
[L]a cercana, la proximidad del gobierno local con la comunidad,
constituye a las ciudades en un escenario privilegiado para el ejercicio
de la democracia y para el contacto de los vecinos y vecinas con los
asuntos pblicos (Sabbatella, 2006).
44 Del mismo modo, en las elecciones generales de 2007, la tijerita fue la protagonis-
ta de la campaa de Nuevo Morn.
331
Roco Annunziata
Sabbatella apelaba al protagonismo de los vecinos, presentando al
mbito local como el que brindaba mejores oportunidades para una
democracia participativa capaz de completar y remediar las decien-
cias de la democracia representativa, y esto sin olvidar la preocu-
pacin por la eciencia. El folleto informativo sobre el Presupuesto
Participativo 2006 que elabor el municipio se reere al Programa de
Descentralizacin como constituido por dos dimensiones: la primera
de ellas es la desconcentracin administrativa, tendiente a lograr una
mayor eciencia; la segunda, la participacin comunitaria. Respecto a
lo ltimo, se arma en el folleto:
La democracia representativa se transforma en democracia de proxi-
midad a travs de la creacin de nuevos institutos de participacin
comunitaria.
Veamos ms en detalle el sentido del proceso de descentralizacin
plasmado en el Programa de Descentralizacin Municipal que se lan-
z en 2004:
[E]l proceso de Descentralizacin Territorial, a travs de la creacin de
siete Unidades de Gestin Comunitaria, se traduce en mbitos concre-
tos en los que los vecinos y vecinas pueden participar y ejercer ciuda-
dana (Municipio de Morn, 2004; nfasis original).
La cercana poltica entre el gobierno local y la sociedad es de impor-
tancia estratgica, en la medida en que el gobierno sea receptivo de las
demandas de la ciudadana y, a partir de ellas, identique las nuevas
tareas de intervencin municipal (Municipio de Morn, 2004; nfasis
original).
A partir de estos fragmentos del Programa de Descentralizacin Mu-
nicipal notamos que la cercana, la proximidad, articula dos efectos:
eciencia/ecacia (capacidad de resolver problemas) y mayor partici-
pacin (mayores oportunidades para reclamar soluciones a los pro-
blemas). Esta doble dimensin de la proximidad de la democracia
local es ms explcita en la lectura de los dos primeros objetivos
estratgicos del programa: mejorar la ecacia en la prestacin de
los servicios municipales y fortalecer una gestin democrtica y
participativa.
El espacio local-municipal se muestra, pues, como un mbito con
claras ventajas para la participacin de los vecinos y con marcada
trascendencia para la poltica en el mundo contemporneo. Podemos
ver cmo se plantea el asunto en la Gua de Capacitacin para Delega-
dos y Delegadas del Presupuesto Participativo:
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
332
Algunos problemas que usualmente eran considerados por el Estado
nacional han pasado a ser prioridad del Estado local, atendiendo cada
da ms las necesidades de sus vecinos y vecinas [...] Ya no se trata slo
de mantener limpia e iluminada la ciudad, sino de implementar pol-
ticas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas
[...] [L]os vecinos y vecinas descubren que algunos de sus problemas
cotidianos pueden ser resueltos con mayor xito en el nivel municipal
(Municipio de Morn, 2006: 6).
Ante estos cambios, el Estado local debe cambiar la forma tradicional
de gobernar, generando mecanismos de participacin ciudadana que
permitan que la sociedad y sus organizaciones sean protagonistas a la
hora de pensar y elaborar las polticas pblicas (Municipio de Morn,
2006: 6).
La citada gua dene municipio de un modo muy particular y en la
direccin de nuestro argumento:
[Un municipio es], ante todo, una comunidad de ciudadanos y ciu-
dadanas y, en el fondo, el primer espacio en el que se expresa la opi-
nin y la voluntad del pueblo [...] Se caracteriza por la cercana y la
familiaridad: cuando un vecino o vecina desea contactarse con algn
espacio de gobierno, la instancia ms cercana y vinculada al territorio
que habita es el gobierno municipal [...] Permite la construccin de
una identidad territorial y cultural: los integrantes de la comunidad se
relacionan, comparten intereses, necesidades, creencias y costumbres,
identicndose y sintindose parte de ese espacio local (Municipio de
Morn, 2006: 2).
As, la apuesta a lo local, enmarcada en el fenmeno de la globali-
zacin, era una apuesta a la cercana; y mediante la cercana, una
apuesta a la eciencia y a la participacin. Ya durante la dcada del
noventa, el discurso de los organismos internacionales de crdito,
como el Banco Interamericano del Desarrollo o el Banco Mundial, y
de las organizaciones intergubernamentales ms inuyentes, como el
PNUD, difunda una nocin de participacin en el mbito local muy
vinculada al desarrollo econmico-social y fundamentada en la idea
de ecacia/eciencia. As lo presentaba en 1997 el Libro de Consulta
sobre Participacin del BID:
En la medida que nos enfrentamos a los desafos del siglo XXI, el Ban-
co ve la participacin como un elemento fundamental para mejorar
el desarrollo y la democracia en el mundo [...] [L]as lecciones de las
ltimas dcadas han demostrado claramente que la participacin en
el desarrollo est ntimamente relacionada con la ecacia del mismo.
333
Roco Annunziata
Las iniciativas de desarrollo tienen mayor probabilidad de alcanzar
sus objetivos si las personas afectadas y beneciadas por las mismas
participan en la identicacin, diseo, ejecucin y evaluacin de di-
chas iniciativas (BID, Introduccin, 1997; nfasis propio).
La participacin era concebida como un instrumento de expresin de
intereses u opiniones de los interesados con el n de solucionar de un
modo ms eciente los problemas, lo cual contribua, por supuesto,
a garantizar la gobernabilidad, disminuyendo la conictividad social
y aumentando el consenso y la legitimidad en torno de las medidas
adoptadas. La participacin era, entonces, una herramienta para me-
jorar la gestin.
45
Tal como declaraba el mismo informe del BID:
La participacin puede fortalecer las instituciones locales en su capa-
cidad administrativa, autogestin, conanza, transparencia, responsa-
bilidad y acceso a los recursos (BID, Seccin I, 1997).
Haciendo hincapi en la importancia del mbito local para solucionar
los problemas cotidianos de los habitantes, el llamado a la partici-
pacin acompaaba una concepcin de la ciudadana que tenda al
vaciamiento de su contenido poltico, mediante la identicacin del
ciudadano con la gura del usuario o del consumidor (Villavicencio,
2002). La combinacin entre la escala local-municipal y la participa-
cin sin duda facilitaba la consolidacin de una nocin de la ciudada-
na como negacin de la poltica:
El objetivo principal de un gobierno municipal debe ser la promocin
y coordinacin del desarrollo de la comunidad basado en la mejora
de la calidad de vida de sus miembros. Para lograrlo los municipios
tienen que formular un plan de desarrollo de la comunidad que iden-
tique las necesidades cruciales, establezca las prioridades donde se
aplicarn los recursos y logre obtener los mejores benecios para sus
ciudadanos. La forma en que un gobierno municipal puede llegar a
realizar todo esto es a travs de la participacin de la comunidad [...]
La participacin de la comunidad, en todas sus formas, es una herra-
mienta excelente para ayudar a los municipios a encontrar respuestas
a las situaciones difciles (BID, Seccin V-F, 1997).
La importancia de convocar de algn modo las opiniones o puntos de
vista de los afectados
46
daba cuenta de una lgica de objetivacin de
45 Es por este motivo que organismos como el BID llegaban a destacar y celebrar
la experiencia de Porto Alegre en Brasil, calicndola de best practice. Vase BID,
Seccin V-E (1997).
46 As dena la participacin el Banco Mundial: Un proceso por medio del cual los
individuos e instituciones afectadas por iniciativas de desarrollo pueden inuenciar y
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
334
los problemas (Rancire, 1996) que contaba a las partes como dadas,
como clasicables y como ajenas a todo proceso de subjetivacin po-
ltica. Volveremos sobre este punto.
El discurso que promueve la transparencia y el achicamiento de
la distancia entre representantes y representados mediante el control
y la participacin ha sido y es tambin el discurso de las ONG. Ya
sealamos el paralelismo entre el discurso de Poder Ciudadano, una
ONG que ha trabajado particularmente con Morn, y el discurso del
propio Sabbatella. En primer lugar, se atribuye a lo local un rol pre-
ponderante en el mundo contemporneo:
Diversos estudios tericos y empricos muestran que el gobierno local
posee posibilidades inmejorables para incrementar la conanza de los
ciudadanos en las instituciones [] Se presenta aqu, entonces, una
oportunidad. Aprovecharla es parte del trabajo de los gobernantes lo-
cales, la ciudadana y las OSC (Astarita, Secchi y Alonso, 2006: 19).
A partir de la dcada del ochenta, en varios pases de Amrica Latina,
y acompaando la redemocratizacin, se da comienzo a un intenso
proceso de descentralizacin, que signic la transferencia de vitales
competencias y recursos de los gobiernos centrales hacia las munici-
palidades [] Este proceso tuvo efectos dismiles sobre los gobiernos
locales. Por un lado, la importancia poltica de los municipios se ha
visto incrementada de manera signicativa, fundamentalmente por-
que las autoridades locales antes designadas por los gobiernos cen-
trales pasaron a ser elegidas mediante elecciones democrticas. Por
otro lado, en muchos casos gener mayores responsabilidades en la
provisin de bienes y servicios pblicos, sin contar con los recursos
fsicos, econmicos y humanos necesarios para afrontarlos (Astarita,
Secchi y Alonso, 2006: 31).
Y cul es esa especicidad de lo local que lo torna el mbito por
excelencia para profundizar la democracia? Nuevamente, la cercana,
la proximidad:
Los gobiernos locales tienen la particularidad de desenvolverse en un
espacio territorial de dimensiones reducidas, lo que hace que haya una
estrecha y cercana relacin entre representantes y representados. Esta
caracterstica presenta una ventaja con respecto a los gobiernos na-
cionales que, al ejercer su autoridad sobre un territorio extenso y una
poblacin numerosa, mantienen una gran distancia respecto de sus
gobernados (Astarita, Secchi y Alonso, 2006; nfasis propio).
compartir decisiones y recursos relacionados con esas iniciativas (BID, Seccin VI
G, 1997; nfasis propio).
335
Roco Annunziata
Dada la cercana de las autoridades locales con sus gobernados, la rea-
lidad municipal resulta ideal para poner en prctica distintas herra-
mientas de participacin ciudadana. Si bien no resulta imposible, las
dicultades para aplicar estas herramientas en el mbito nacional son
ampliamente mayores que en el mbito municipal (Astarita, Secchi y
Alonso, 2006: 32; nfasis propio).
Al nfasis que la dcada del noventa puso en al mbito local como
espacio para el desarrollo y para una participacin orientada a la e-
ciencia, las organizaciones no gubernamentales, como Poder Ciuda-
dano y tantas otras,
47
le han aadido el contenido normativo de la
participacin orientada a profundizar la democracia, posibilitada por
la cercana inherente a dicho mbito.
Quiz resulte paradjico que la apuesta sabbatellista al mbito
local, como apuesta a la democracia, se base en supuestos de un dis-
curso que tendi a vaciar de sentido a la poltica durante la dcada del
noventa. De hecho, el discurso de Sabbatella representa una apuesta
contra los noventa, como vimos ms arriba, en la idea de que el espacio
local debe tomar a su cargo responsabilidades nuevas por la ausencia
de Estado que el neoliberalismo nos leg en herencia. Lo cierto es que
todo el entusiasmo por la participacin que reconciliara a los ciuda-
danos con la poltica no ha podido carecer de las justicaciones de la
eciencia junto con la de la gobernabilidad y de la transparencia.
Argumentalmente, siempre se requiere volver a enfatizar la relevancia
del espacio local para mejorar la eciencia y la transparencia de la
gestin. Aun cuando se deposite en la participacin una esperanza de
recuperacin de la poltica y de profundizacin de la democracia, pa-
recera ser necesario volver sobre algunos de los tpicos de la apuesta
al mbito local que inaugurara el neoliberalismo de los aos ochenta
y noventa.
Por otro lado, es posible que aqu descanse el xito de experien-
cias como la de Morn, en el hecho de poder articular la participacin
poltica con lo que fuera antes la bandera antipoltica de la eciencia,
operando una reapropiacin, con un valor novedoso, de la importan-
cia de la gestin. Pero, sin duda, lo que hay en las miradas esperanza-
47 Y tambin organismos intergubernamentales como el ya mencionado PNUD. El
discurso del PNUD, por ejemplo, en sintona con el de Poder Ciudadano, rescata el
rol de lo local, con referencias a la revitalizacin del papel de los municipios que han
dejado su funcin casi exclusivamente centrada en la provisin de algunos servicios
pblicos para pasar a asumir un rol de dinamizador del desarrollo local (PNUD,
2006: 131). Destaca, asimismo, la importancia de la cercana: Son, sin duda, los
gobiernos locales los que ms directamente estn en contacto con la poblacin y sus
necesidades (PNUD, 2006: 132).
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
336
das hacia el mbito local, y que Sabbatella ha debido y sabido capita-
lizar, es aquello que podramos llamar la sugestin de la gestin.
Los sentidos de la proximidad
Todo lo dicho hasta aqu nos lleva a reexionar sobre la importan-
cia de la proximidad, uno de los valores ms preciados del homo
democraticus (Schnapper, 2004). Pero cul es la signicacin de la
proximidad?
Como armamos al principio, se suele considerar al mbito local,
por su reducido territorio y su manejable cantidad de poblacin, como
el ms propicio para un deseable complemento participativo a la de-
mocracia representativa. La mayor cercana fsica, objetiva entre
los representantes y los representados hace del mbito local el espacio
que mejor se adapta a la participacin; pero all tambin esta cerca-
na de ndole geogrca tiene ms posibilidades de traducirse en una
cercana de otro tipo simblica, subjetiva entre los unos y los otros.
Por eso la democracia de proximidad encierra una doble dimensin;
la democracia participativa aparece siempre como ms realizable all
donde existe de hecho una proximidad en el primero de los sentidos,
aunque su horizonte ltimo, su aspiracin, es la proximidad en el sen-
tido segundo. Disentimos con Yves Sintomer y Marie Hlne Bacqu
(2001) cuando proponen no limitar la democracia participativa a una
democracia de proximidad, considerando a sta como un subtipo de
aqulla. Si entendemos la proximidad en su sentido simblico de achi-
camiento de la distancia entre representantes y representados, toda
democracia participativa constituye, o aspira a ser, una democracia
de proximidad.
Lo que el anlisis del caso del Morn nos aporta para pensar en
esta direccin es muy signicativo, revelador de este rechazo a la dis-
tancia o la diferencia entre gobernantes y gobernados del que habla
Dominique Schnapper (2004). El discurso de Sabbatella se encarga,
como vimos, de subrayar la importancia de la cercana. La cercana
geogrca aumenta las posibilidades de participacin y, a la vez, la
participacin produce cercana simblica. Esto se ve claramente en
los esfuerzos por profundizar la cercana, hacindola objeto de polti-
cas pblicas. El Programa de Descentralizacin Municipal y el Conse-
jo en los Barrios, por ejemplo, tienen por objetivo aumentar la cerca-
na geogrca entre los vecinos y sus representantes. Pero esto no es lo
nico, porque todos los mecanismos participativos a los que hemos
hecho referencia descansan en el propsito de acercar a unos y a
otros, de aumentar, entonces, la cercana tambin simblica. En este
registro cabe contar a las Audiencias Pblicas, los Consejos Vecinales
Temticos, el Presupuesto Participativo y todas las polticas de trans-
337
Roco Annunziata
parencia que, como ya sealamos, incluyen el sentido de acercar a
los representantes y sus vecinos.
El mecanismo de la Banca Abierta tiene una fuerza particular
en la produccin de la cercana, como puesta en escena de la anula-
cin de la distancia y la diferencia representativas. As, a la idea tan
difundida de que los representantes deber ser hombres comunes,
de que deben ser como los representados, esta puesta en escena pa-
recera aadirle que los representados tambin pueden ser como los
representantes y, que son sin duda, los mejores representantes de s
mismos. Las palabras de un vecino durante la Banca Abierta del 24 de
mayo de 2007 son ilustrativas:
[M]e es sumamente grato dirigirme a ustedes y ni qu decir la emocin
que me provoca el hecho de poder hacerlo, y lo que es ms, en este mo-
mento y en este lugar, sintindome como un concejal ms.
48
Decimos, entonces, que la apuesta al mbito local como espacio de la
cercana geogrca debe ser interpretada sobre todo como la apuesta
a una cercana simblica entre representantes y representados. La de-
mocracia de proximidad se inscribe en el cuestionamiento de la tras-
cendencia de la representacin, aquel que hara decir al homo demo-
craticus de Schnapper (2004): en mi lugar, nadie mejor que yo.
Ahora bien, tambin insinuamos ya una vinculacin entre la
proximidad y la preocupacin por los problemas. La Gua de Ca-
pacitacin para Delegados y Delegadas del Presupuesto Participativo
2006 sostena:
Por qu el Presupuesto Participativo? Porque nadie conoce mejor los
problemas de cada barrio que los vecinos que viven en l (Municipio
de Morn, 2006: 10).
La idea de que nadie conoce mejor los problemas de un barrio que
los vecinos que viven en l es compartida por los vecinos y por los
representantes que disean instancias para la expresin de estos pro-
blemas. Y es el supuesto de la poltica organizada en funcin del homo
democraticus. Pero la idea encierra otro supuesto que raramente se
explicita: ser un buen representante es or y dar adecuada solucin a
los problemas de los representados. Los representados esperan y exi-
gen que se resuelvan sus problemas; los representantes saben bien que
su legitimidad descansa en conocerlos y resolverlos; los mecanismos
48 Estas palabras se tomaron de la versin taquigrca de la Sesin Ordinaria del 24
de mayo de 2007.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
338
de participacin son la oportunidad ideal para la transformacin de
los problemas en soluciones con la menor mediacin posible. Como
arma Jacques Rancire cuando describe lo que llama posdemocracia,
todo litigio se convierte en el nombre de un problema. Y todo proble-
ma puede reducirse a la mera falta al mero retardo de los medios de
su solucin (Rancire, 1996: 135).
Esta lgica de la objetivacin de los problemas (Rancire, 1996) se
inscribe en otro de los sentidos de la apuesta a lo local, y constituye
otra de las ventajas de la cercana: la eciencia. La relevancia de la e-
ciencia como capacidad de dar mejores respuestas a los problemas ya
ha sido sealada en apartados anteriores. Hay que agregar ahora que
supone una concepcin de la democracia abanderada del consenso,
49
en la que todos los actores pueden contarse objetivamente tanto como
sus problemas. Los actores aparecen como dados con anterioridad a
lo poltico porque aparecen como las partes involucradas, las par-
tes afectadas en el tratamiento de los problemas. Las propias nocio-
nes de mecanismos, canales, herramientas de participacin nos
hablan de procesos objetivados, en la lgica de la objetivacin de los
problemas que implica, a su vez, la objetivacin de los actores porta-
dores de dichos problemas.
50
Esto nos reenva tambin a la tensin entre lo particular y lo co-
mn. Como sostiene Schnapper (2004), es en virtud de la identidad
privada que se pretende contar en el espacio pblico. El mecanismo
de Banca Abierta nos mostr, por cierto, que los ciudadanos se apro-
49 La importancia del consenso como acuerdo negociado entre las partes dadas
es coextensiva del carcter controlado de los procesos de participacin. Tal como
arman Alford y Friedland: Las instituciones democrticas crean canales de par-
ticipacin poltica, y sin embargo limitan sus objetivos y controlan sus efectos. Si
la poblacin acepta las normas de la participacin autntica pero limitada, queda
estabilizado todo el orden social (Alford y Friedland, 1991: 370).
50 Para Rancire la posdemocracia se caracteriza por el tener en cuenta a todas las
partes, por la contabilizacin permanente de lo dado en el orden social o policial:
Es el rgimen en que se presupone que las partes ya estn dadas, su comunidad
constituida, y la cuenta de su palabra es idntica a su ejecucin lingstica [...] [Es,
tambin] la presuposicin de un mundo donde todo se ve, donde las partes se cuen-
tan enteramente y donde todo puede arreglarse por la va de la objetivacin de los
problemas (Rancire, 1996: 129-130). Del mismo modo, se adecua a nuestro anli-
sis la caracterizacin que hace Ernesto Laclau de una totalizacin institucionalista
por oposicin a una de tipo populista: un discurso institucionalista es aquel que
intenta hacer coincidir los lmites de la formacin discursiva con los lmites de la
comunidad. Por lo tanto, el principio universal de la diferencialidad se convertira
en la equivalencia dominante dentro de un espacio comunitario homogneo [...] la
diferencia reclama ser concebida como el nico equivalente legtimo: todas las dife-
rencias son consideradas igualmente vlidas dentro de una totalidad ms amplia
(Laclau, 2005: 107-108).
339
Roco Annunziata
pian muchas veces de los mecanismos participativos para encontrar
solucin a problemas particulares o para reclamar un reconocimiento
identitario. Incluso en la sola existencia de ciertos Consejos Vecina-
les temticos notamos la importancia de esta participacin a partir
de la identidad:
51
ejemplos que pueden mencionarse son el Consejo
Municipal de la Tercera Edad, el Consejo Municipal para Personas
con Necesidades Especiales, los Consejos de Nias y Nios, el Consejo
Municipal de Mujeres. Entonces, el cuestionamiento de la distancia
entre representantes y representados y la defensa de la proximidad
acompaan la apuesta a la expresin de aquello que ya existe.
La desconfianza como apuesta: espacio de
experiencia, horizonte de expectativa
Slo para concluir con el recorrido de estas pginas, diremos que los
sentidos de la proximidad que venimos abordando hasta aqu tienen
como trasfondo la intensicacin de la desconanza contra-democr-
tica puesta de relieve por Pierre Rosanvallon (2006). La democracia
de proximidad, en este marco, tambin resulta la institucin de un
mbito propicio para el control. La cercana geogrca y la participa-
cin misma pueden concebirse como medios del control de los repre-
sentantes. La vigilancia, la denuncia y la evaluacin que Rosanvallon
engloba en lo que llama poderes de vigilancia encuentra en el mbi-
to local un espacio privilegiado para desplegarse.
Ya hemos visto en el Municipio de Morn cmo la vigilancia
queda cristalizada en el discurso en pos de la transparencia y en to-
das las instancias que se ponen en marcha para favorecer el control
de los gobernantes por parte de los gobernados. Aqu encontramos,
paradigmticamente, a la Ocina Anti-Corrupcin, pero tambin a
todos los mecanismos de rendicin de cuentas, la publicidad de las
declaraciones juradas patrimoniales, el Boletn Cuentas Claras y, en
general, los puntos del Acuerdo Discrecionalidad Cero. La Ocina
Anti-Corrupcin simboliza particularmente el espritu de los restan-
tes mecanismos transparentes: la combinacin de la vigilancia con
la denuncia. El plan Demostrar tiene, por su parte, un aspecto muy
interesante en este sentido: el llamado a que los vecinos denuncien las
irregularidades en la implementacin de los planes sociales, mediante
el establecimiento de urnas en cada Unidad de Gestin Comunitaria.
La puesta en escena de las urnas receptoras de denuncias, que emula
el sufragio pero construye su sentido en espejo con l, es un detalle cu-
51 En la lnea de los planteos de Rancire, tienne Tassin advertira que la subjetiva-
cin poltica es en realidad no-identitaria: Mi accin (y no mi ser) es aquello por lo
que me presento como sujeto poltico, como ciudadano (Tassin, 2001: 57).
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
340
rioso que nos recuerda los planteos de Pierre Rosanvallon (2006). Por
un lado, estn las urnas del voto, que son las urnas en que se deposita
una conanza. Por el otro, estn las urnas de las denuncias, montadas
para depositar la paralela desconanza ciudadana. Por otra parte, en
todos los mecanismos participativos tiene lugar la vigilancia, y no slo
como contracara de la participacin o sea, para controlar que los re-
presentantes resuelvan los problemas de los vecinos tal como stos los
plantearon, como sera el caso de las Comisiones de Seguimiento del
Presupuesto Participativo, sino porque asumir una vigilancia activa
es uno de los modos y de los sentidos de la participacin.
Existen tambin unos actores expertos en vigilancia, denuncia
y evaluacin: nos referimos a las distintas ONG que desempean mu-
chas veces el rol de monitores, observadores y auditores de las
acciones del gobierno, y en general acompaan los procesos de puesta
en marcha de nuevos mecanismos participativos. Estos actores son,
por lo dems, la va de transmisin de herramientas entre distintos
municipios y los que recomiendan a las instancias estatales su listado
de buenas prcticas. Luego, se ocupan de difundir sus evaluaciones
favorables o desfavorables de los resultados de dichas prcticas, cuyo
poder est dado por la sancin pblica. Las ONG nacionales con vn-
culos internacionales, como es el caso de Poder Ciudadano, captulo
argentino de Transparencia Internacional, pueden dar una gran visibi-
lidad a aquellos municipios que demuestren ser buenos alumnos. Si
un municipio decide exponerse al riesgo de ser vigilado, denunciado y
evaluado por un auditor de este tipo es porque, superadas estas prue-
bas, la capacidad legitimante que poseen las ONG es muy signicati-
va. Las ONG han sido capaces de contagiar su espritu vigilante a los
propios actores polticos, que incorporan sus argumentos a favor de
la participacin, de las ventajas del mbito local, de las virtudes de la
proximidad y de la necesidad del control de los vecinos.
La apuesta a lo local es, por lo tanto, una de las apuestas de la des-
conanza. La participacin de los ciudadanos en los asuntos pblicos
que facilita el mbito local puede considerarse, por cierto, una demanda
social en un contexto en que el homo democraticus no tolera ser repre-
sentado ms que por s mismo y vive un fuerte rechazo a toda clase
poltica. Pero y aqu resulta ilustrativo el caso abordado en las pginas
anteriores se trata al mismo tiempo de una demanda del poder. Es, en-
tonces, un poder que pide participacin desde arriba a sus gobernados,
que les pide que lo vigilen, lo denuncien, lo evalen, y pide a las ONG
que hagan su parte como observadores externos. Y por qu? Porque
su legitimidad depende de la incansable superacin de estas pruebas.
Las gestiones modelo son las que tienen muy en cuenta lo anterior, las
que eligen exponerse a los costos de la participacin y a los riesgos de la
341
Roco Annunziata
vigilancia porque la contracara de la sancin pblica es el premio de una
suerte de sello de calidad y la elevacin al rango de ejemplo a seguir.
Hay que advertir, aunque no sea el objeto especco de estas
pginas, en el enfoque predominante a la hora de interpretar los fe-
nmenos que hemos ido abordando. La visin de la democracia que
comparten acadmicos, polticos y actores de la sociedad civil cuando
alzan la bandera de la democracia de proximidad no es slo una
visin fundamentalmente horizontal que cuestiona la representacin
y alienta la presencia in-mediata de los representados, sino tambin
una visin institucionalista y procedimental que dene la democracia
como un conjunto de reglas y de prcticas.
52
Coincidimos con Marcos
Novaro en que de no abandonar la perspectiva procedimental, tanto
la representacin como la participacin seguirn siendo reducidas a
formas de intercambio que no permiten dar cuenta de las decisiones
colectivas y las identidades polticas (Novaro, 2000: 55).
Por ltimo, hemos querido mostrar que en la apuesta al mbi-
to local como el terreno excepcional para profundizar la democra-
cia en nuestros das resuenan los ecos de discursos anteriores que se
enmarcaron en la concepcin neoliberal de la poltica. De hecho, la
importancia de la eciencia en la resolucin de los problemas y de la
transparencia en la gestin fueron puntos de apoyo en la apuesta a lo
local de las dcadas del ochenta y noventa. El discurso que, como el
moronense, encuentra hoy en el mbito local una oportunidad para la
participacin y profundizacin de la democracia, en la esperanza de
recuperar la poltica contra el neoliberalismo, no puede deshacerse de
todos estos ecos. No puede dejar de tener por suelo lo que Reinhart
Koselleck (1993) llama espacio de experiencia. Y sin embargo se pro-
yecta, a la vez, como horizonte de expectativa.
Por eso mismo, lo dicho hasta aqu no signica negarnos a las
potencialidades del fenmeno de la democracia de proximidad y
mucho menos armar su inutilidad o su mentira, sino slo sealar los
riesgos de perder de vista una construccin de lo comn, aun cuando
la democracia de proximidad sea muchas veces impulsada en el sueo
de devolver a lo poltico su dignidad y su poder transformador.
Bibliografa y fuentes
Alburquerque, Francisco 2001 Desarrollo econmico local y
descentralizacin en Amrica Latina: un anlisis comparativo
(CEPAL/GTZ).
52 Son contundentes en esta direccin las palabras de Yves Sintomer: On peut
aujourdhui afrmer que la dmocratie participative sera procdural ou ne sera pas
(Sintomer, 2003: 9).
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
342
Alford, Robert y Friedland, Roger 1991 Los poderes de la teora.
Capitalismo, Estado y democracia (Buenos Aires: Manantial).
Annunziata, Roco 2005 Del ciudadano al vecino: accin y
representacin en la poltica local, documento indito.
Annunziata, Roco 2006 Ni ocialista ni opositor: ms ac de
la nacionalizacin de la campaa. La signicacin del caso
moronense en Cheresky, Isidoro (comp.) La poltica despus de
los partidos (Buenos Aires: Prometeo).
Annunziata, Roco 2007 Participacin en el mbito local:
una gran apuesta del presente. La experiencia de la
Democracia de Proximidad en el Municipio de Morn,
Ponencia presentada en las Cuartas Jornadas de Jvenes
Investigadores (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones
Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA) ISBN:
978-950-29-1006-2.
Astarita, Martn, Secchi, Pablo y Alonso, Laura 2006 Gobierno
local, transparencia y participacin ciudadana: seguimiento
del cumplimiento de los acuerdos de discrecionalidad cero en
los municipios de Crdoba, Morn y Rosario (Buenos Aires:
Fundacin Poder Ciudadano).
Bacqu, Marie-Hlne, Rey, Henri y Sintomer, Yves 2000 Gestion de
Proximit et Dmocratie Participative: les nouveaux paradigmes de
laction publique? (Paris: La Dcouverte).
Balibar, tienne 2001 Fronteras del Mundo, fronteras de la
Poltica en Sociedad (Buenos Aires: Facultad de Ciencias
Sociales, UBA) N 19.
Beck, Ulrich 1998 Qu es la Globalizacin? (Barcelona: Paids).
BID 1997 Libro de Consulta sobre Participacin (Washington D.C.)
Blatrix, Ccile 2002 Devoir Dbattre. Les effets de
linstitutionnalisation de la participation sur les formes de
laction collective en Revue Politix (Paris) Vol. XV, N 57.
Blatrix, Ccile 2007 The contribution of social movements to the
institutionalisation of participatory democracy in France,
Ponencia presentada en ECPR, 35th Joint Sessions of
Workshops (Helsinki), mayo.
Castells, Manuel 1998 La era de la informacin. Economa, sociedad y
cultura (Madrid: Alianza) Vol. III, Fin de milenio.
Castells, Manuel y Borja Jordi 1997 Local y Global (Madrid: Taurus).
Cheresky, Isidoro 2006 La ciudadana y la democracia inmediata
en Cheresky, Isidoro (comp.) Ciudadana, Sociedad Civil y
Participacin Poltica (Buenos Aires: Mio y Dvila editores).
343
Roco Annunziata
Dahl, Robert 1992 La Poliarqua en Albert Battle (comp.) Diez
textos bsicos de ciencia poltica (Barcelona: Ariel).
Dahl, Robert 1989 La Poliarqua (Madrid: Tecnos).
Dahl, Robert 1991 La Democracia y sus crticos (Buenos Aires:
Paids).
Duchastel, Jules 2006 La ciudadana multicultural como estrategia
poltica en Canad en Cheresky, Isidoro (comp.) Ciudadana,
Sociedad Civil y Participacin Poltica (Buenos Aires: Mio y
Dvila).
Frederic, Sabina 2004 Buenos vecinos, malos polticos. Moralidad y
Poltica en el Gran Buenos Aires (Buenos Aires: Prometeo).
Habermas, Jrgen 1999 La inclusin del otro. Estudios sobre teora
poltica (Buenos Aires: Paids).
Held, David 1987 Models of Democracy (Cambridge: Polity Press).
Held, David 1997 La democracia y el orden global (Barcelona: Paids).
Koselleck, Reinhart 1993 Futuro Pasado. Para una semntica de los
tiempos histricos (Barcelona: Paids).
Kymlicka, Will 1996 Ciudadana multicultural (Barcelona: Paids).
Laclau, Ernesto 2005 La Razn Populista (Buenos Aires: Fondo de
Cultura Econmica).
Laclau, Ernesto y Chantal Mouffe 1987 Hegemona y estrategia
socialista (Madrid: Siglo XXI).
Manin, Bernard 1998 Los principios del gobierno representativo
(Madrid: Alianza).
March, Carlos 2003 La transparencia empieza por casa en Revista
Dmos (Buenos Aires) Ao 1, N 3, noviembre.
Marshall, Thomas Humphrey 1998 Conferencias de 1950 en
Marshall y Bottomore Ciudadana y clase social (Madrid:
Alianza).
Martnez, Natalia Gimena 2005 La conformacin de la agenda
de gobierno: el caso de la gestin de Martn Sabbatella en el
Municipio de Morn, Tesis de Maestra, Universidad Nacional
de General San Martn, Maestra en Polticas Pblicas y
Gerenciamiento del Desarrollo.
Merklen, Denis 2005 Pobres Ciudadanos: las clases populares en la era
democrtica 1983-2003 (Buenos Aires: Gorla).
Moreno del Campo, Hilario 2004 La conanza en los representantes
como soporte de la representacin: el caso de Martn Sabbatella
en Revista de la SAAP (Buenos Aires) Vol. II, N 1, diciembre.
Municipio de Morn 2006 Gua de capacitacin para Delegados y
Delegadas. Presupuesto Participativo, documento indito.
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
344
Municipio de Morn 2004 Programa de Descentralizacin Municipal
de Morn, documento indito.
Novaro, Marcos 2000 Representacin y Liderazgo en las democracias
contemporneas (Buenos Aires: Homo Sapiens).
Norman, Wayne y Kymlicka, Will 1996 El retorno del ciudadano.
Una revisin de la produccin reciente en teora de la
ciudadana en Cuadernos del CLAEH (Montevideo) N 75.
Nun, Jos 1991 La democracia y la modernizacin, treinta aos
despus en Desarrollo Econmico (Buenos Aires) Vol. XXXI, N
123, octubre-diciembre.
Nun, Jos 2000 Democracia, Gobierno del pueblo o gobierno de los
polticos? (Buenos Aires: Fondo de Cultura Econmica).
PNUD 2006 Objetivos del Milenio. Informe Diagnstico Programa
Piloto en Municipios Argentinos / PNUD / Secretara de
Derechos Humanos / Asociacin Abuelas de Plaza de Mayo,
marzo.
Programa Auditora Ciudadana 2006 Auditora Ciudadana:
calidad de las prcticas democrticas en Municipios.
Resultados de la investigacin en Morn Subsecretara para la
Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia,
Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional,
julio 2004-julio 2005.
Rancire, Jacques 1995 Democracia y Post-democracia en Ideas y
Valores (Bogot, Colombia) N 98-99, diciembre.
Rancire, Jacques 1996 El desacuerdo. Poltica y Filosofa (Buenos
Aires: Ediciones Nueva Visin).
Rancire, Jacques 2001 La democracia es fundamentalmente
la igualdad (entrevista) en Quiroga, H., Villavicencio, S. y
Vermeren, P. (comps) Filosofas de la ciudadana. Sujeto poltico
y Democracia (Rosario: Homo Sapiens).
Rancire, Jacques 2005 Once Tesis sobre la Poltica en Cuadernos
Filoscos (Rosario: Universidad de Rosario) Vol. II.
Robertson, Roland 2000 Glocalizacin: tiempo-espacio y
homogeneidad-heterogeneidad en Zona Abierta (Madrid)
N 92-93.
Rodrguez, Daro 2006 Nuevas formas de ciudadana en el orden
global: Entre la desterritorializacin y la re-territorializacin,
mimeo.
Rosanvallon, Pierre 2006 La contre-dmocratie. La politique lge de
la dance (Paris: ditions du Seuil).
345
Roco Annunziata
Sabbatella, Martn 2003 La reconstruccin del espacio progresista
en Revista Dmos (Buenos Aires) Ao 1, N 3, noviembre.
Sabbatella, Martn 2005 Audiencia Pblica por la Licitacin de
Recoleccin de Residuos Domiciliarios, discurso pronunciado el
2 de agosto de 2005.
Sabbatella, Martn 2006 Apertura ocial de la XII de la Red de
Mercociudades, Universidad de Morn, discurso pronunciado el
29 de noviembre de 2006.
Sartori, Giovanni 1997 Qu es la Democracia (Mxico: Nueva Imagen).
Schnapper, Dominique 2004 La democracia Providencial (Rosario:
Homo Sapiens).
Sigal, Silvia y Vern, Eliseo 2003 Pern o muerte. Los fundamentos
discursivos del fenmeno peronista (Buenos Aires: Eudeba).
Sintomer, Yves y Bacqu, Marie-Hlne 2001 Gestion de proximit
et dmocratie participative en Annales de la Recherche Urbaine,
septiembre.
Sintomer, Yves 2002 Empujar los lmites de la democracia
participativa? La democracia participativa en Europa y Porto
Alegre en Verle, Joao y Brunet, Luciano (eds.) Construyendo un
nuevo mundo (Porto Alegre: Guayi).
Sintomer, Yves 2003 Cinq ds de la dmocratie participative en
Territoires (Paris: ADELS), enero.
Sintomer, Yves 2005 Los presupuestos participativos en Europa:
retos y desafos en Reforma y Democracia (Caracas: CLAD),
febrero.
Sitio web del Honorable Concejo Deliberante de Morn:
<www.hcdmoron.gov.ar>.
Sitio web del Municipio de Morn: <www.moron.gov.ar>.
Svampa, Maristella 2005 Ciudadana, Estado y globalizacin.
Una mirada desde la Argentina contempornea en Nun, Jos
(comp.) Debates de Mayo. Nacin, Cultura y Poltica (Buenos
Aires: Gedisa editorial).
Tassin, tienne 2001 Identidad, ciudadana y comunidad Poltica:
qu es un sujeto poltico? en Quiroga, H., Villavicencio, S. y
Vermeren, P. (comps.) Filosofas de la ciudadana. Sujeto poltico
y Democracia (Rosario: Homo Sapiens).
Taylor, Charles 1993 El multiculturalismo y la poltica del
reconocimiento (Mxico: Fondo de Cultura Econmica).
Ternavasio, Marcela 1991 Municipio y poltica: un vnculo conictivo.
Anlisis histrico de la constitucin de los espacios locales en
Argentina, 1850-1920 (Rosario: Flacso).
Las izquierdas latinoamericanas, de la oposicin al gobierno
346
Thriault, Joseph 2006 Los lmites a la democracia cosmopoltica
en Cheresky, Isidoro (comp.) Ciudadana, Sociedad Civil y
Participacin Poltica (Buenos Aires: Mio y Dvila).
Torrillate, Fernando 2003 El triunfo de la esperanza en Revista
Dmos (Buenos Aires) Ao 1, N 3, noviembre.
Valles, Miguel 1999 Tcnicas de conversacin, narracin (III):
los grupos de discusin y otras tcnicas anes en Valles,
Miguel Tcnicas Cualitativas de Investigacin Social. Reexin
metodolgica y prctica profesional (Madrid: Editorial Sntesis).
Vern, Eliseo 1987a La palabra adversativa. Observaciones sobre
la enunciacin poltica en El discurso poltico. Lenguaje y
acontecimientos (Buenos Aires: Hachette).
Vern, Eliseo 1987b La semiosis social (Buenos Aires: Gedisa).
Villavicencio, Susana 2002 Neoliberalismo y Poltica: las paradojas
de la nueva ciudadana en Revista Internacional de Filosofa
Poltica (Madrid) N 16.
También podría gustarte
- El Giro Decolonial en Los Movimientos Sociales PDFDocumento20 páginasEl Giro Decolonial en Los Movimientos Sociales PDFJulián FontechaAún no hay calificaciones
- Análisis de La ProblemáticaDocumento6 páginasAnálisis de La ProblemáticaAlfonso GarzonAún no hay calificaciones
- La matriz sociopolítica en América Latina: Análisis comparativo de Argentina, Brasil, Chile, México y PerúDe EverandLa matriz sociopolítica en América Latina: Análisis comparativo de Argentina, Brasil, Chile, México y PerúAún no hay calificaciones
- El protagonismo popular chileno: Experiencias de clase y movimientos sociales en la construcción del socialismo (1964-1973)De EverandEl protagonismo popular chileno: Experiencias de clase y movimientos sociales en la construcción del socialismo (1964-1973)Aún no hay calificaciones
- Actuel Marx N° 26: Sexo-Género/Raza/Clase. Latinoamérica desde una óptica interseccionalDe EverandActuel Marx N° 26: Sexo-Género/Raza/Clase. Latinoamérica desde una óptica interseccionalAún no hay calificaciones
- Concepto de CivilizaciónDocumento5 páginasConcepto de Civilizaciónjos47Aún no hay calificaciones
- Estado, Regimen Poltico e Institucionalidad en El Peru (1950-94) PDFDocumento43 páginasEstado, Regimen Poltico e Institucionalidad en El Peru (1950-94) PDFBryan OscanoaAún no hay calificaciones
- La Planificacion. Cepal.Documento42 páginasLa Planificacion. Cepal.Mauricio Felipe Dominguez CastilloAún no hay calificaciones
- Rochabrún Un Marxista Crítico de Martín TanakaDocumento7 páginasRochabrún Un Marxista Crítico de Martín TanakaJuan Antonio LanAún no hay calificaciones
- V2 - Teoria y Cambio Social - N3Documento71 páginasV2 - Teoria y Cambio Social - N3candegonnetAún no hay calificaciones
- De La Idea Al Nombre de América Latina. VICTORDocumento6 páginasDe La Idea Al Nombre de América Latina. VICTORVictor H. RamosAún no hay calificaciones
- El Americanismo-Consideraciones Sobre El Nacionalismo Continental-Tejada RipaltaDocumento34 páginasEl Americanismo-Consideraciones Sobre El Nacionalismo Continental-Tejada RipaltaCaballito de Moni100% (1)
- Revuelta y Juventudes Politicas Revuelta y Juventudes Políticas de Lo Pre y Posfigurativo Del 18-O en ChileDocumento344 páginasRevuelta y Juventudes Politicas Revuelta y Juventudes Políticas de Lo Pre y Posfigurativo Del 18-O en ChileXimena GoeckeAún no hay calificaciones
- Soberania Popular e Razão Política: Um confronto entre Habermas, Rawls e TaylorDe EverandSoberania Popular e Razão Política: Um confronto entre Habermas, Rawls e TaylorAún no hay calificaciones
- La Farsa Neodesarrollista y Las Alternativas Populares en América Latina y El Caribe PDFDocumento271 páginasLa Farsa Neodesarrollista y Las Alternativas Populares en América Latina y El Caribe PDFmarianaAún no hay calificaciones
- Pueblos-Originarios Silvia Rivera Cusicanqui PDFDocumento79 páginasPueblos-Originarios Silvia Rivera Cusicanqui PDFcdiazg2012Aún no hay calificaciones
- BARROS, CARLOS - La Base Material de La Nación (El Concepto de Nación en Marx y Engels) - Por Ganz1912Documento202 páginasBARROS, CARLOS - La Base Material de La Nación (El Concepto de Nación en Marx y Engels) - Por Ganz1912JotaCé Más NadaAún no hay calificaciones
- Puntos de Referencia para Una Historia Del Marxismo en América Latina - Michael Lowy (2007)Documento59 páginasPuntos de Referencia para Una Historia Del Marxismo en América Latina - Michael Lowy (2007)Pablo Q.Aún no hay calificaciones
- Clacso Nuevos Actores y Cambio Social en America LatinaDocumento463 páginasClacso Nuevos Actores y Cambio Social en America LatinaJazminAún no hay calificaciones
- Presentacion Tupac AmaruDocumento41 páginasPresentacion Tupac AmaruAlexander ParragaAún no hay calificaciones
- Utopía y Praxis Latinoamericana-66Documento216 páginasUtopía y Praxis Latinoamericana-66Emmanuel BisetAún no hay calificaciones
- El Estado en America Latina Continuidades y RupturasDocumento424 páginasEl Estado en America Latina Continuidades y RupturasCristian Alejandro Venegas AhumadaAún no hay calificaciones
- AGUILERA KLINK - Rehumanizando PDFDocumento200 páginasAGUILERA KLINK - Rehumanizando PDFSergio AreloAún no hay calificaciones
- La Caida Del Angelus Novus - ILSADocumento305 páginasLa Caida Del Angelus Novus - ILSADIANA VIVASAún no hay calificaciones
- Triangulo MatusDocumento5 páginasTriangulo MatusdmuniozAún no hay calificaciones
- Desigualdad - PobrezaDocumento728 páginasDesigualdad - PobrezaSeminario de investigación C.G.S100% (1)
- (Enrique Dussel) Praxis Latinoamericana y Filosofía de La LiberaciónDocumento307 páginas(Enrique Dussel) Praxis Latinoamericana y Filosofía de La LiberaciónRed RevueltaAún no hay calificaciones
- Raul Zibechi - Buen VivirDocumento8 páginasRaul Zibechi - Buen VivirderokhaAún no hay calificaciones
- La Nacion Como Concepto Fundamental en LDocumento41 páginasLa Nacion Como Concepto Fundamental en LNicolás De Brea DulcichAún no hay calificaciones
- 1-El Rompecabezas Latinoamericano - Miguel Angel Centeno PDFDocumento23 páginas1-El Rompecabezas Latinoamericano - Miguel Angel Centeno PDFMariana Hoyos100% (1)
- Historia Sociopolitica de ConcepcionDocumento261 páginasHistoria Sociopolitica de Concepcionjuanrojas999100% (1)
- Zibechi, Raul - La Emancipacion Como Produccion de VinculosDocumento29 páginasZibechi, Raul - La Emancipacion Como Produccion de VinculosPablo Rojas BahamondeAún no hay calificaciones
- Libro N Kohan Marxismo en Arg PDFDocumento495 páginasLibro N Kohan Marxismo en Arg PDFbencloAún no hay calificaciones
- Ignacy Sachs. Obstáculos Al Desarrollo y Planificación.Documento163 páginasIgnacy Sachs. Obstáculos Al Desarrollo y Planificación.Belén CastilloAún no hay calificaciones
- Democracia InterculturalDocumento193 páginasDemocracia InterculturalkilagolAún no hay calificaciones
- DelParoAgrarioALasEleccionesde2009 1 PDFDocumento418 páginasDelParoAgrarioALasEleccionesde2009 1 PDFDiego MontónAún no hay calificaciones
- Colonialismo Interno (Una Redefinición) - Pablo González CasanovaDocumento26 páginasColonialismo Interno (Una Redefinición) - Pablo González CasanovaMarcelo RamosAún no hay calificaciones
- Wallerstein - Análisis de Sistemas-MundoDocumento183 páginasWallerstein - Análisis de Sistemas-MundoSantiagoAún no hay calificaciones
- Historia PolíticaDocumento228 páginasHistoria PolíticaFacultad de Ciencia Política y RRII - UNRAún no hay calificaciones
- 02 - POCOCK - El Momento Maquiavelico (Cap.6)Documento17 páginas02 - POCOCK - El Momento Maquiavelico (Cap.6)MatiasAún no hay calificaciones
- A Contracorriente de La Hegemonía ConservadoraDocumento401 páginasA Contracorriente de La Hegemonía ConservadoraMartín Palacio GamboaAún no hay calificaciones
- "Democracia Delegativa" de Guillermo O'Donnell, Osvaldo Iazzetta y Hugo Quiroga (Coords.) - Hernán Pablo ToppiDocumento3 páginas"Democracia Delegativa" de Guillermo O'Donnell, Osvaldo Iazzetta y Hugo Quiroga (Coords.) - Hernán Pablo ToppiRevista POSTDataAún no hay calificaciones
- Concepto de Interculturalidad Daniel MatoDocumento306 páginasConcepto de Interculturalidad Daniel MatoLauraZapataAún no hay calificaciones
- Accion Colectiva y Movimientos Sociales PDFDocumento13 páginasAccion Colectiva y Movimientos Sociales PDFplantitaAún no hay calificaciones
- Estructura Estado Abierto, UBA, 2022Documento6 páginasEstructura Estado Abierto, UBA, 2022Celeste BoxAún no hay calificaciones
- Polarización y posconflicto: las elecciones nacionales y locales en Colombia 2014-2017De EverandPolarización y posconflicto: las elecciones nacionales y locales en Colombia 2014-2017Aún no hay calificaciones
- Regímenes de alteridad.: Estados-nación y alteridades indígenas en América Latina, 1810-1950De EverandRegímenes de alteridad.: Estados-nación y alteridades indígenas en América Latina, 1810-1950Aún no hay calificaciones
- Debates latinoamericanos: Indianismo, desarrollo, dependencia y populismoDe EverandDebates latinoamericanos: Indianismo, desarrollo, dependencia y populismoAún no hay calificaciones
- La gobernanza criminal y el Estado: Entre la rivalidad y la complicidadDe EverandLa gobernanza criminal y el Estado: Entre la rivalidad y la complicidadAún no hay calificaciones
- Poder constituyente a debate: perspectivas desde América LatinaDe EverandPoder constituyente a debate: perspectivas desde América LatinaAún no hay calificaciones
- Nosotros que nos queremos tanto: Estado, modernización y separatismo: una interpretación del proceso bolivianoDe EverandNosotros que nos queremos tanto: Estado, modernización y separatismo: una interpretación del proceso bolivianoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Bicentenario (s…) latinoamericanos: Actuel Marx Nº10.De EverandBicentenario (s…) latinoamericanos: Actuel Marx Nº10.Aún no hay calificaciones
- Los partidos políticos y la democracia: Teoría y práctica en una visión globalDe EverandLos partidos políticos y la democracia: Teoría y práctica en una visión globalAún no hay calificaciones
- El capitalismo tardío y periférico en tres tiemposDe EverandEl capitalismo tardío y periférico en tres tiemposAún no hay calificaciones
- Modelo de gestión para la administración hídrica de un área irrigada en proceso de transformación territorialDe EverandModelo de gestión para la administración hídrica de un área irrigada en proceso de transformación territorialAún no hay calificaciones
- Modus vivendi: política multinivel y Estado Federal en ArgentinaDe EverandModus vivendi: política multinivel y Estado Federal en ArgentinaAún no hay calificaciones
- Las Ciencias Sociales en El Atolladero America Latina en Los Tiempos Posmodernos (Edgardo Lander)Documento6 páginasLas Ciencias Sociales en El Atolladero America Latina en Los Tiempos Posmodernos (Edgardo Lander)Juan Nicolás AlvarezAún no hay calificaciones
- La Revolución en El BicentenarioDocumento415 páginasLa Revolución en El BicentenarioAlicia De Los RiosAún no hay calificaciones
- Defensa e Ilustracion de La Sociologia Historica (Ludolfo Paramio)Documento10 páginasDefensa e Ilustracion de La Sociologia Historica (Ludolfo Paramio)Juan Nicolás AlvarezAún no hay calificaciones
- Cesaire y La Formación Del Pensamiento Decolonial (Anibal Quijano)Documento9 páginasCesaire y La Formación Del Pensamiento Decolonial (Anibal Quijano)Juan Nicolás AlvarezAún no hay calificaciones
- El Pensamiento Socialista en Chile Antología 1993 - 1933 (Eduardo Devés y Carlos Días)Documento237 páginasEl Pensamiento Socialista en Chile Antología 1993 - 1933 (Eduardo Devés y Carlos Días)Juan Nicolás AlvarezAún no hay calificaciones
- Dobb, Maurice - La Declinación Del Feudalismo y El Crecimiento de Las CiudadesDocumento29 páginasDobb, Maurice - La Declinación Del Feudalismo y El Crecimiento de Las CiudadesJuan Nicolás AlvarezAún no hay calificaciones
- Temas y Procesos de La Historia Reciente de America LatinaDocumento389 páginasTemas y Procesos de La Historia Reciente de America Latinajahumada_04100% (1)
- Parry - Europa y La Expansión Del MundoDocumento20 páginasParry - Europa y La Expansión Del MundoMaría De Los Ángeles Martín KolkowskiAún no hay calificaciones
- Ferias Libres Espacio Residual de Soberania CiudadanaDocumento118 páginasFerias Libres Espacio Residual de Soberania CiudadanaCynthia AndreaAún no hay calificaciones
- Edgardo Langer Saberes Coloniales y EurocéntricosDocumento30 páginasEdgardo Langer Saberes Coloniales y EurocéntricosGabriel Sánchez AvilaAún no hay calificaciones
- Historia Económica de Chile Entre 1830 y 1930Documento322 páginasHistoria Económica de Chile Entre 1830 y 1930eryayo1100% (2)
- Sweezy, P.M. - La Transición Del Feudalismo Al CapitalismoDocumento19 páginasSweezy, P.M. - La Transición Del Feudalismo Al CapitalismoJuan Nicolás AlvarezAún no hay calificaciones
- La Sociedad Civil Popular Del Poniente y Sur de Rancagua (Gabriel Salazar)Documento201 páginasLa Sociedad Civil Popular Del Poniente y Sur de Rancagua (Gabriel Salazar)Juan Nicolás AlvarezAún no hay calificaciones
- Eduardo Galeano - La Teoría Del Fin de La HistoriaDocumento3 páginasEduardo Galeano - La Teoría Del Fin de La HistoriaJuan Nicolás AlvarezAún no hay calificaciones
- Sociedades Indígenas de ChileDocumento25 páginasSociedades Indígenas de ChileSociedad Que Aprende100% (1)