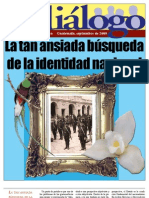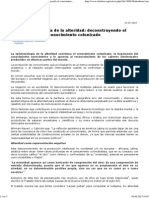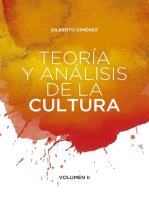Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Garcia de La Huerta Identidades Culturales PDF
Garcia de La Huerta Identidades Culturales PDF
Cargado por
jons20Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Garcia de La Huerta Identidades Culturales PDF
Garcia de La Huerta Identidades Culturales PDF
Cargado por
jons20Copyright:
Formatos disponibles
EDITORIAL UNIVERSITARIA
Identidades culturales y
reclamos de minoras
MARCOS GARCA DE LA HUERTA
ESTUDIOS
Marcos Garca de la. Huerta
Identidades culturales
y reclamos de minoras
FONDO JUVENAL HERNNDEZ JAQUE 2010
I
Ir
Lti
EDITORIAL UNIVERSITARIA
306.098
G216i Garca de la Huerta, Marcos.
Identidades culturales y reclamos de minoras
/ Marcos Garca d la Huerta. la ed.
Santiago de Chile: Universitaria, 2010.
80, [11p.;15,5 x 23 cm. (Estudios)
Este proyecto cuenta con el financiamiento del
Fondo Juvenal Hernndez Jaque 2009 de la
Universidad de Chile.
Incluye notas bibliogrficas.
ISBN: 978-956-11-2268-0
ISBN Libro en versin electrnica: 978-956-11-2269-7
1. Identidad cultural Amrica Latina. I. t.
2010. MARCOS GARCA DE LA HUERTA.
Inscripcin N 198.607. Santiago de Chile.
Derechos de edicin reservados para todos los pases por
EDITORIAL UNIVERSITARIA, S.A.
Avda. Bernardo O'Higgins 1050, Santiago de Chile
Ninguna parte de este libro, incluido el diseo de la portada,
puede ser reproducida, transmitida o almacenada, sea por
procedimientos mecnicos, pticos, qumicos o
electrnicos, incluidas las fotocopias,
sin permiso escrito del editor.
Texto compuesto en tipografa Palatino 11/13
Se termin de imprimir esta
PRIMERA EDICIN
en los talleres de Salesianos Impresores S.A.,
General Gana 1486, Santiago de Chile,
en diciembre de 2010.
ESTE PROYECTO CUENTA CON EL FINANCIAMIENTO DEL
FONDO JUVENAL HERNNDEZ JAQUE 2009
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.
www.universitaria.c1
IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE
INDICE
Introduccin
11
I. Demandas identitarias y polticas de identidad 19
II. Mart: pidiendo una cultura comprometida 27
III. La exclusin de lo aborigen 39
IV. Culturalismo catlico y modernidad: los usos del barroco 51
V. Difraccin de la identidad: Un Marx no marxista? 69
VI. Ser en dos mundos
81
"Quin eres?
Ya no lo s;
he cambiado tantas veces que ya no lo s".
De Alicia en el pas de las maravillas
A
Mara Elena y Daniela
INTRODUCCIN
"Identidad" quiz no es la palabra ms indicada para lo que se quiere
decir con este trmino, pero se ha impuesto a pesar de su equivocidad.
Remite, desde luego, a la nocin lgica de lo idntico, de la igualdad de
algo consigo mismo: una necesidad del pensamiento racional. La iden-
tidad tambin evoca la relativa permanencia de algo cambiante, como
cuando alude, por ejemplo, a la constitucin del "yo", lo que se llama
tambin unidad o integridad squica. La "prdida de identidad" o alguna
forma de identidad escindida o fraccionada se la estima requerida de
reunificacin o "reintegracin", lo que implica referencia a una norma
o normalidad.
Tanto el idntico lgico como el sicolgico son suficientemente pre-
cisos, pero la cuestin de las identidades colectivas guarda relacin con
la bsqueda de reconocimiento, con la auto-comprensin tico-poltica y
con la auto-legitimacin. Tambin se habla de "alienacin" y de "auten-
ticidad" refirindose a colectivos, y eso confirma la dispersin de signifi-
cados. El aspecto prctico ms evidente de la cuestin de las identidades
culturales se refiere a las reivindicaciones de las minoras. En el mundo
actual, es difcil hallar alguna sociedad que permanezca enteramente al
margen de estos reclamos: tnicos, lingsticos, religiosos, de gnero u
otros. Los inmigrantes en Europa y Estados Unidos, las minoras tnicas
en Amrica Latina, los tibetanos en China, en fin, las minoras sexuales
y de gnero, son ejemplos familiares para cualquiera.
Las reivindicaciones de carcter tnico en particular, admiten un
amplio margen en cuanto a extensin de derechos y beneficios: asistencia
tcnica, concesin de derechos especiales, de aguas y de tierras, bandas
de precios, cuotas de compras, enseanza de la lengua e incluso formas
de bilingismo limitadas a determinadas regiones o ciudades, en fin,
constitucin de rganos deliberativos capaces de encauzar las peticiones.
La aspiracin de autonoma suele estar ms o menos latente o expresa
11
en estas demandas y constituye una piedra de toque, en la medida que
resulta incompatible con el carcter unitario del Estado-nacin.
Sin embargo, hay un aspecto terico en la cuestin de las identidades.
La tradicin de pensamiento liberal concibe como iguales a los ciudadanos
en tanto sujetos de derecho, omitiendo precisamente las particularidade7
de gnero, lengua, clase, etc. Transcurri ms de un siglo antes de qe
los ciudadanos modernos advirtieran la exclusin de las ciudadanas.
Los sujetos que "contratan libremente", tampoco hablan un idioma de-
terminado ni tienen una pertenencia nacional o de clase: son humanos
neutros, por as decirlo, sin patria, sin sexo, sin edad: iguales en su comn
carencia de atributosll marxismo repara en parte esta omisin en lo que
se refiere a la nocin de clase, pero entiende las relaciones de clase en
trminos de relaciones de produccin, como si los hombres y las mujeres
no hicieran otra cosa en su vida ms que trabajaEl sujeto de derechos del
liberalismo tiene en este aspecto un equivalente en el animal laborante.
En sus dos vertientes principales, la razn ilustrada muestra este vaco,
que le ha valido los calificativos de "abstracta", "formal", "universalista"
y "utpica". No es extrao, aunque s paradjico, que la globalizacin
haya trado una proliferacin de los particularismos, una babelizacin
del mundo, que es en cierto modo el corolario de ese carcter abstracto
del universalismo ilustrado. La Torre de Babel, el famoso cuadro de
Brueghel reproducido en portada, puede leerse como una metfora de
esta antinomia: representa la colisin de un ideal con la realidad sobre la
que se levanta, en este caso, el "ms ac" de la pluralidad de las lenguas,
que resiste la engaosa utopa del "cielo" cosmopolita.
La cuestin de la identidad se plantea tambin nacionalmente, en
trminos de pertenencia. En Amrica Latina, surgi desde el momento
mismo de la constitucin de los Estados-nacionales. La fundacin de
repblicas autnomas implica desarrollo de la libertad ciudadana y
esto supone, a su vez, un cambio de matriz cultural. Las dificultades
posteriores de la modernizacin, confirmaron los temores relativos a las
posibilidades de realizar este viraje histrico y desterrar el absolutismo.
Tanto el pasado americano precolombino como la Colonia misma, son
las antpodas de un espacio pblico poltico. La repblica no puede por
s sola remediar la carencia de una cultura de la libertad; antes bien,
ella misma atestigua en su desarrollo la dificultad / imposibilidad de
integrar el pasado estamental y jerrquico con el presente igualitarista
12
y libertario. El caso es que la compatibilidad de ese tipo de sociedades
con la modernidad ha creado un malestar, que ha sido fuente permanen-
te de cuestionamiento de "la identidad" y de la modernidad misma.
rLa idea de la Independencia como "trauma" y "catstrofe" (Edwards
Vives), como "parto prematuro" (Bolvar), se sustenta precisamente en
la ruptura del yugo colonial y la superposicin de regmenes opuestos
y antagnicos.
Los autores que invocan una identidad sustancial ms propia o
"autntica", se alimentan de las dificultades de la modernizacin, pero
tambin de las necesidades de auto-afirmacin individual y colectiva, lo
que no puede brindar una modernidad desencantada, carente de metas y
de contenido, y supuestamente requerida de reencantamiento. La crtica
reivindica en este caso una identidad pre-moderna.
Amrica Latina no siempre ha sido incluida en el llamado Occiden-
te, lo que constituye una dificultad adicional si la cuestin identitaria
se plantea en trminos de pertenencia. Desde luego, Huntington la
considera como una civilizacin distinta, en pugna con la suya, pero el
propio Bolvar estimaba que constitua en s misma "un pequeo gnero
humano", "un mundo aparte". La pertenencia a Europa, entendida como
entidad cultural, no es, por lo dems, algo inequvoco. En Espaa, antes
de su incorporacin a la Unin Europea, se planteaba su pertenencia
cultural como un problema todava no resuelto. Europa "termina en los
Pirineos", afirmaba Unamuno y escarneca a los "papanatas europestas"
que no queran reparar en su diferencia y preciaban su asimilacin a c-
nones ajenos. La separacin de Inglaterra con el continente, los propios
ingleses la estiman como algo ms que un accidente geogrfico: Europa
propiamente tal, es continental, comienza al otro lado del Canal. Alema-
nia, por su parte, desde su unificacin como Estado en el siglo xIx, se ha
considerado un caso especial, distinto al resto de Europa, por lo menos
de la occidental. Theodor Adorno, refirindose a esta efectiva o presunta
"excepcionalidad", adverta "una profunda corriente anti-civilizatoria,
anti-occidental en la tradicin alemana". No apunta solo al pasado de
enfrenta_mientos, especialmente con Francia, hasta el siglo xix, sino a su
confrontacin con Occidente en las dos Guerras Mundiales. Despus de
la Primera, surgi una corriente de pensamiento ultra conservador, muy
influyente, varios de cuyos ms conspicuos representantes se convirtieron
en fervientes defensores y admiradores del rgimen nazi; entre ellos,
13
Heidegger, Carl Schmitt, Ernst Jnger y Arnold Gehlen. Si "Europa"
significa: Ilustracin, liberalismo, repblica, tecno-ciencia e industria-
lismo, ninguno de ellos mostr mayor apego ni especial aprecio por esa
"Europa"; al contrario, fueron a menudo sus implacables crticos.
El caso alemn es particularmente ilustrativo, desde luego, porque su
inconfortable pertenencia a Europa se sustenta en parte en su "retardo"
con respecto a Inglaterra y Francia, induso Holanda. Su constitucin
relativamente tarda como Estado nacional, en pleno siglo xix, procura
una pauta, precisamente por el mayor protagonismo que all adquiere el
Estado. La escuela histrica tematiza este retardo a la alemana, es decir,
conceptualmente, y constituye un referente para otros "retardados". Lo
ms significativo, sin embargo, para nuestro tema, se produjo despus
de la reunificacin, pues a partir de 1989 volvi a plantearse entre los
intelectuales alemanes, con Haberrnas a la cabeza, el problema de la auto-
comprensin tico-poltica: cmo habra de definirse Alemania frente a
Europa y el mundo. La experiencia del pasado, ciertamente est presente
en este tipo de reflexin, pero la auto-comprensin recibe su orientacin
decisiva de los intereses y expectativas del presente. Reviste un carcter
poltico, porque representa una intervencin en lo real; no pretende la
"objetividad" de la ciencia, aunque aspira, s, a la imparcialidad; apela
a la reflexin y a la argumentacin racional, pero responde al deseo
deliberado de producir realidad.
Al recuperar su unidad y su estatalidad nacional plena, Alemania
requera definir su nueva normalidad institucional. El nacionalismo ger-
mnico qued neutralizado despus de la Segunda Guerra, por lo menos
en Alemania Federal, dando paso a una constitucionalidad democrtica y
a una reorientacin hacia Occidente. "Hemos cultivado durante casi dos
siglos, escribe Habermas, la crtica a la Ilustracin y a los ideales de la Re-
volucin francesa". "Solo despus de 1945 sobre el suelo de la Repblica
Federal se convirti el espectro entero de las tradiciones de la Ilustracin
en una herencia ms o menos aceptada". Pero en la otra Alemania, la
voluntad de dejar atrs el pasado de socialismo estatal era mucho ms
firme y definida que el deseo de seguir los pasos de la Repblica Federal.
Esto es lo que irritaba a Habermas, uno de los pocos filsofos alemanes
que puede enorgullecerse de no haber vivido 1945 como una derrota y
cuya consistente apuesta por Europa y Occidente, avalan su propuesta
contra el nacionalismo. Sus ideas sobre "identidades pos-nacionales" y
14
sobre "patriotismo de la Constitucin", constituyen por eso un referente
valioso, aunque, a mi juicio, no son susceptibles de trasladar sin ms a
otros Estados, a pesar de la globalizacin o a causa de ella.
Segn Habermas, el nacionalismo habra muerto en Auschwitz.
Pero qu nacionalismo muri? En Europa se ha estimado a menudo
Auschwitz como un hito decisivo, divisorio de la historia en un "antes"
y un "despus", algo as como la "buena nueva" en el mundo antiguo,
pero "mala". La fantasa inconsciente que alimenta esta divisin es,
naturalmente, el Anticristo: Hitler. Despus del Holocausto, "las cosas
nunca volvern a ser como antes", se dice, y con razn. Pero casi siempre
es as: la historia nunca se repite igual. Lo que habra muerto con Aus-
chwitz, sin embargo, vara segn los autores: para Adorno y Horkheimer,1
representa el pleno despliegue del potencial destructivo que contena
la Ilustracin; Lyotard estima que es el emblema de un final de poca:
representa la muerte de los grandes relatos y el inicio de una nueva
edad de la razn, una pos-modernidad menos ideologizada, ms plural y
diferenciada. Heidegger, recin concluida la guerra en 1946, proclamaba
el final del humanismo, y Habermas, el fin del nacionalismo.
Lo que ya no es posible, sin embargo, es el nacionalismo expan-
sionista y agresivo, sobre todo practicado al interior de Europa por
europeos contra europeos: el que surge en los aos treinta y cubre parte
de los cuarenta. Ese nacionalismo, efectivamente, muri con Hitler y
Mussolini, pero su final no fue la muerte de todos los nacionalismos.
Luego vino de relevo el de las naciones-continentes, capaces de adop-
tar prcticas expansivas y agresivas similares a aquellas de las que se
curaron las potencias europeas con el nazismo. Despus de 1945, ante
la emergencia de "superpotencias", las naciones intermedias quedaron
a la defensiva y la idea de equilibrio europeo se replante, ahora no
solo en trminos intraeuropeos, sino en relacin a las "mega-naciones"
emergentes. Estos mega-Estados son "pos-nacionales", piensa Haber-
mas, porque multitnicos, y definiran un nuevo padrn pos-nacional.
Pero la identificacin de la nacin con la etnia es un problema alemn,
demasiado alemn, diramos, y no constituye un modelo para cualquier
Estado. El "patriotismo de la Constitucin" se puede entender en esta
ptica. Se trata de neutralizar el viejo, nacionalismo germnico que
pretende minimizar la experiencia totalitaria de la Alemania de Hitler
y la autoritaria de Alemania del Este, como si fueran solo "parntesis"
15
en la historia alemana, cuya "continuidad" habra que recuperar, tras
la reunificacin de 1989. Habermas ve esta "recuperacin" como un
retroceso y una estratagema bajo cuya mscara de inocencia, l ve
reaparecer el fantasma del viejo nacionalismo teutn, que provoc la
ruina de Alemania y una "catstrofe civilizatoria" sin precedentes en
la historia moderna. Esa magnificacin del Estado nacional, que llev
a Hegel a conceder al Estado el derecho a reclamar de los ciudadanos
el sacrificio mximo, de la vida, no es posible en las condiciones que
impone la guerra moderna. Ya no se trata solo de los millones de jvenes
que cayeron inmolados al servicio del. Tercer Reich, sino de los muchos
millones ms que costara una guerra con el armamento actual, y que
inmola por lo dems, sin distincin a civiles y a militares.
Es pues el nacionalismo colonialista dentro o fuera de Europa el
que se requerira dejar definitivamente atrs, el derrotado en 1945, que
no fue solo el alemn, sino el de las naciones europeas. 11 "patriotismo
de la Constitucin" se puede entender, sin, embargo, como un "neona-
_
cionalismo" europeo, a la vez dfnsiv-o y supranacional, neutralizador
del patriotismo nacionalista. Sera, por tanto, un error estimar, en vista
de la consuncin de ese-nacionalismo, que el Estado-nacional est su-
perado o en vas de estarlo. Eso es lo que sugiere el ttulo "Ms all del
Estado nacional" con el que apareci la recopilacin de los trabajos de
Habermas sobre este tema. La Introduccin de Jimnez Redondo, por
lo dems muy buena, apunta en esta misma direccin. Pero el ttulo del
original, Die Normalitat einer Berliner Republik (La normalidad de una re-
pblica berlinesa) no tiene nada que ver con el ttulo en castellano: "Ms
all del Estado nacional". El nacionalismo en la mayor parte del mundo,
para bien y para mal, goza de excelente salud. En los Estados pequeos
suele ser defensivo, como en los medianos y ms an, porque defienden
su soberana y sus recursos bsicos. En todo caso, con la formacin de
conglomerados supranacionales no desaparecen las naciones y los inte-
reses nacionales. Estas formaciones surgen en respuesta, justamente, a
la constitucin de mega-Estados nacionales.
En suma, habra por lo menos tres modos de entender la cuestin de la
identidad: como reclamo de minora, como cuestionamiento o reafirma-
cin de una tradicin cultural pre-moderna y como auto-comprensin
tico-poltica del colectivo. La auto-afirmacin de un colectivo es lo que
tienen en comn estas tres modalidades.
16
Por lo general, las sociedades modernas incluyen identidades ml-
tiples, permeables a otras identidades o susceptibles ellas mismas de
alteraciones. De all que los intentos de definir la identidad colectiva en
trminos esencialistas sean insuficientes, adems de excluyentes. La cos-
tumbre y la tradicin suelen establecer rgidas incompatibilidades, que
luego otras realidades y nuevas prcticas vienen a remover, introducien-
do identidades mixtas: curas obreros, mujeres astronautas, trabajadores
discapacitados, militares homosexuales, etc. El mundo antiguo disolvi
la oposicin entre romano y cristiano; la Edad Media compatibiliz el ser
cristiano y el ser monrquico; y la poca moderna encontr una forma
constitucional mixta, que anul prcticamente la contraposicin entre
repblica y monarqua, que defina las coordenadas del mundo en los
siglos XVIII y xix. La incompatibilidad entre socialismo y mercado que
pareca irreductible durante la Guerra Fra, ha perdido vigencia, en
parte debido a la transformacin de la China actual. La historia, inde-
pendientemente de los sucesos que marcan su da a da, est hecha en
buena medida de estas transformaciones y mutaciones. Los individuos,
por su parte, no tienen mayor dificultad en reconocerse con identidades
diversas cristiano y marxista, mapuche y chileno, alemn y judo, o lo
que sean, hasta que alguien resuelve que eso no es posible y decreta, por
ejemplo, que ser inmigrante -o ser budista o islamista- es incompatible
con ejercer cargos pblicos, o imposibilita para ejercer cualquier forma
de ciudadana. La asignacin de una determinada identidad al colectivo
debe entenderse, por lo visto, ms como una estrategia que como una
determinacin de esencia.
17
1. DEMANDAS IDENTITARIAS Y
POLTICAS DE IDENTIDAD
Desde los inicios del siglo xIx comenz a plantearse en Amrica Latina la
cuestin de la identidad, a propsito fundamentalmente de la definicin
del rgimen poltico. La pregunta que se haca Bolvar "Qu somos?"
sigue resonando en las voces de hispanistas, indigenistas y en la de
quienes se preguntan por la "diferencia" latinoamericana. La cuestin
ahora no es la misma de los comienzos: hemos aprendido a desconfiar
de preguntas como stas: "Quines somos", "qu significa ser latino-
americano", "cul es nuestra esencia o identidad", parecen cuestiones
bizantinas destinadas a no encontrar respuesta satisfactoria. Cada na-
cin contiene diversas "culturas" y cada cultura una multiplicidad de
cdigos y reglas, de modo que la identidad no es algo unvoco sino ms
bien polimorfo y plural'.
Qu se entiende, sin embargo, por identidad y qu estatuto asignarle
a la pregunta misma cuando se refiere a colectivos?
Locke levant por primera vez la cuestin de la "identidad" como
un asunto filosfico, y destac la memoria como el elemento constitu-
yente: "tanto como la conciencia se pueda extender hacia atrs, a alguna
accin o pensamiento, tanto alcanza la identidad", escribe2. Se refiere
a la identidad personal, pero lo mismo vale tratndose de colectivos,
pues alude a la auto-comprensin, que no es forzosamente la de cada
uno. Lo que se echa de menos, sin embargo, en esta caracterizacin, es
la referencia a los otros: mi identidad no la defino yo solo como sujeto
independiente de las creencias religiosas y morales que prevalecen en
el colectivo del que soy parte, del lenguaje que en l se habla, etc. Mi
mundo, por muy autnomo y determinado desde m mismo que yo sea,
se crea desde y por el mundo al que pertenezco. La relacin con los otros
Jorge Larran. Modernidad, razn e identidad en Amrica Latina. Andrs Bello, Santiago,
2000.
2
Ensayo sobre el entendimiento. Libro 2, Captulo 27, Seccin 17.
19
C y lo Otro en general, es constituyente de identidades. Hegel explica en
trminos de reconocimiento esta conformacin intersubjetiva del sujeto:
"La auto-conciencia existe en s misma y para s misma en tanto y por
el hecho de que existe para otra conciencia, es decir, que ella es en tanto
es reconocida".
La pretensin moderna de erigir el sujeto en la realidad primera y
constituyente, se choca contra la evidencia de que el sujeto es constituido,
desde luego, por el lenguaje y por las relaciones sociales y de poder que
lo producen. El "yo pienso" aparece como verdad primera en el "orden
de las razones", o sea, en el intento de establecer "un saber cierto y segu-
ro", pero s se trata de averiguar cmo las cosas son y cmo se generan,
el ego cogito aparece como una verdad derivada. Si digo "yo pienso",
tengo que decirlo en alguna lengua y de hecho pienso en mi lengua y
sta precede a cualquiera de los sujetos que la hablan. Aun cuando el
"yo" piense en forma idiosincrsica o, como se dice, "muy original",
esta misma originalidad presupone un orden lingstico y un marco
categorial previos al "yo" y al pensamiento. En otras palabras, aunque
el sujeto pensante sea siempre un yo determinado, la actividad pensante
tiene lugar en un espacio pblico, donde imperan ideas y opiniones que
Lreceden a las de cualquier sujeto en particular. Son, por dems, obra de
agentes distintos: iglesias, partidos polticos, prensa, en fin, intelectuales.
Podrn o no corresponder con las de un yo determinado, ser ms o menos
consistentes y verdaderas que las suyas pero son referentes obligados
de la actividad del sujeto pensante, aunque permanezcan invisibles. La
interlocucin, real o virtual, con la comunidad docta en general, con los
creyentes, los correligionarios, etc., es la condicin "trascendental" de
la auto-comprensin, es decir, que la comprensin de s mismo de cada
cual viene deparada a travs de su vida de relacin, en la comunicacin
e intercambio con los dems. Y otro tanto vale para la auto-comprensin
del colectivo, que deriva y se sustenta en acuerdos tCitos o explcitos
acerca de lo que se desea y no se desea, de lo que queremos y no que-
remos ser; en ningn caso de una identidad sustancial supuestamente
constituida en el pasado y vinculante an, que un yo docto pudiera
arrogarse descubrir.
3 Fenomenologa del espritu. Introduccin.
20
El s mismo no es entonces propiamente el sujeto pensante: es la re-
presentacin que ste tiene de su propia persona; y esta representacin
es equvoca y mltiple. Cada cual tiene diversas representaciones de
s mismo, y stas a su vez varan a lo largo de la vida, segn los pape-
les que cada uno desempee o se le asignen: la identidad personal se
constituye a travs de la alteridad en general. El sentido romano de la
palabra "persona" (per-sonare=sonar a travs de) es "mscara"; alude
al sonar de la voz del actor, desfigurado tras el antifaz que recubre el
rostro. La mscara, junto con impedir que aparezca la identidad ver-
dadera, permite la expresin de mltiples caras, o sea, los distintos
papeles que desempea el actor. La identidad en el mejor de los casos,
sera la representacin unitaria del s mismo que intenta integrar la
personalidad del comediante o la imagen ideal con la que l desea-
ra identificarse. La "bsqueda de identidad" tiene lugar a raz y a
travs de un sentimiento de "prdida de identidad", que responde a
un estado de olvido y desorientacin. Nunca est garantizado que la
prdida concluya en un encuentro. Heidegger dira que el estado de
perdimiento es el modo normal o "cotidiano" de hallarse uno en el
mundo; y descubrir el s mismo verdadero o "autntico" comporta un
esfuerzo especial, consistente en rescatarse cada cual de ese estado de
perdimiento habitual. La identidad sera lo faltante, lo que est en duda
y cuya carencia es motivo de desasosiego y tormento. La cuestin de la
identidad, su ausencia o su prdida, remite a una necesidad profunda
y arraigada de la realidad humana.
Todo eso estara muy bien tratndose de la realidad humana singular,
pero Tiene sentido hablar de un s mismo o "identidad" colectiva y de
"autenticidad" en este caso?
La identidad personal responde a la pregunta por el "quin" o el
"quin soy", pero cuando se pregunta por la identidad del colectivo se
entiende que se pregunta en cada caso siempre por lo mismo? "Quines
somos" debiera ser la pregunta equivalente en relacin al colectivo, pero
aqu se plantea una cuestin previa acerca del estatuto de este tipo de
identidad. Solo el yo tiene conciencia de s mismo, por los recuerdos que
guarda y el sentimiento de permanecer el mismo a pesar de los cambios.
En los colectivos, no hay esta certidumbre directa inscrita en el recuerdo
de una mismidad. El s mismo se ha entendido frecuentemente como
una entidad sustancial que recorre y traspasa las edades y que define
21
unvocamente el ser colectivo, a pesar de la falta de un sujeto consciente
de s, como en la realidad humana en singular.
La concepcin fuerte de identidad supone una permanencia de algo
que sera justamente lo constitutivo de la "identidad". Esta concepcin
pasa por alto el hecho de que los colectivos son entidades abiertas, per
meables a otras formas de vida y sujetas a permanentes cambios. Por otra
parte, los colectivos se definen en gran medida por lo que quieren ser y
no por lo que han sido, de modo que su s mismo es algo controvertible
y est sujeto a revisin. La identidad supone, s, que algo ha de perma-
necer en medio del cambio, pero eso "idntico" no est fijado de una
vez y para siempre. En los colectivos no hay el equivalente de la certeza
que lleva a cada cual a decir "sigo siendo yo", aunque en*rigor no siga
siendo el mismo. Lo constitutivo de identidad, tratndose de colectivos,
se invoca por lo general en nombre de una real o presunta amenaza so-
bre una identidad que, a su vez, se supone merece resguardarse. No se
invoca la identidad para ser algo distinto de lo que se es, sino para reafir-
marlo, porque se la estima valiosa o se supone que modificarla implica
una falsificacin o "inautenticidad". La identidad est pues ligada a la
auto-estima; tambin a lo ideolgico, porque no hay acuerdo respecto
a lo que es o no constitutivo de identidad. Cuando alguien se arroga
la capacidad de detectar lo valioso y permanente en el colectivo, esta
arrogacin es necesariamente excluyente, porque las sociedades, sobre
todo las modernas, son "politestas", no solo en el sentido de albergar
distintas creencias y visiones de mundo, sino porque contienen mundos
distintos. El multiculturalismo consiste, por de pronto, en el hecho de
contener los colectivos ms de una cultura. Para bien o para mal, las
sociedades modernas adolecen de un referente central de su universo
simblico; no son la realidad unitaria, compacta y homognea que supone
cierto nacionalismo. Benedict Anderson mostr que la constitucin de las
nacionalidades modernas es un fenmeno en buena medida producido
imaginariamente. Me atrevo agregar, que este componente ficcional es
indispensable a la constitucin de cualquier objeto del mundo, es decir,
que tambin vale en alguna medida para los artefactos y mquinas.
La idea de "identidad" es diferente, ciertamente, si se refiere a objetos,
a personas o a colectivos. Sin embargo, puede ser ilustrativo analizar
cmo funciona si se refiere a objetos artificiales. Tambin stos los iden-
tificamos: el Coliseo romano es el mismo estadio donde se realizaban las
22
luchas de gladiadores y otros espectculos. A pesar de los estragos del
tiempo y de la historia, reconocemos an el mismo escenario de aquellos
combates y juegos. Distinto sera si hubiese sido reconstruido o empla-
zado en otro sitio, por muy fiel que fuese la rplica. Algo similar ocurre
con los instrumentos y artefactos de alta carga simblica: la camiseta de
un futbolista, la espada de un prcer, un barco en el que se desarroll
un combate memorable, son nicos e insustituibles. Es posible reparar
el dao de la retencin del Huscar devolviendo otro barco construido
idntico y fsicamente indiscernible del original? Seguramente, no; pero
imaginemos una situacin en la que el barco histrico fuese sustrado y
en su lugar se dejara la rplica, sin que de ello se enterara ms que un
grupo reducido de personas que mantuviera fielmente el secreto hasta
su muerte. Si se agrega como segunda condicin, que el traspaso se
realice con el acuerdo previo de las autoridades de ambos Estados, con
el propsito de hacer creer que la copia quedaba en manos de la otra
parte y el original en las propias, se dara una situacin en la que todos
estaran convencidos de poseer el Huscar de Angamos, salvo el grupo
de rescatistas, claro est, pero todos ya habran fallecido.
El significado de este ejemplo es el siguiente: los artefactos son, en
sentido fuerte, en cuanto a su identidad, construidos en un doble senti-
do: fabricados materialmente y producidos imaginariamente, es decir,
dependientes del marco de referencia de quienes los identifican.
Si las naciones son "comunidades imaginadas" (Anderson), quiere
decir que en ellas se da un equivalente del componente ficcional de
los objetos nicos y del sentido del s mismo que cada cual tiene por
los recuerdos en los que uno se reconoce. Las comunidades nacionales
construyen narrativamente su identidad a travs de la representacin de
un pasado asumido como propio. Qu significa, entonces, la identidad
colectiva si las naciones son entidades de ficcin de alta carga simblica
y no responden exactamente a la pregunta "quines somos"?
La identidad, a pesar del nombre, no es una realidad claramente
identificable; no es un "esto" sensible, como una cosa o como una pre-
senda personal: Ante el requerimiento de un "quin es", una persona
oculta en la oscuridad puede identificarse con un "soy yo, Pedro", y eso
basta. Pero la pregunta "quin eres Pedro" no quiere solo saber "quin"
es ese alguien oculto detrs de la puerta; esta pregunta seguramente ni
siquiera el mismo Pedro puede contestarla exhaustivamente, porque
23
involucra lo que Pedro ha sido, lo que quiere ser, lo que habra podido
ser y no fue, tambin lo que otros piensan de l o quieren y exigen de
l, en fin, todo lo que supone un sujeto heternomo y plural, que nunca
termina de coincidir consigo mismo. La pluralidad se refiere, desde lue-
go, al carcter interlocutorio, intersubjetivo e interactivo de la realidad
humana, a la imposibilidad de actuar solo, dira Arendt4.
De la construccin narrativa de identidad se desprende, en primer
lugar, que la historia (o la biografa) ha de ser crtica y al mismo tiempo
propositiva, conjetural y, desde luego, imaginativa; debe permitir enta-
blar una relacin creadora con el pasado que no inhiba los posibles y,
antes bien, despliegue en cada uno esa "dbil fuerza mesinica", de que
habla Benjamin cuando propone hacer una "historia a contrapelo"5.
Las demandas de minoras
Los lenguajes identitarios son discursos de carcter reivindicativo; sur-
gen desde las minoras que demandan derechos frente a las mayoras
o sectores hegemnicos. "Minoras" en este sentido son las mujeres, las
etnias, los inmigrantes y, desde luego, las minoras religiosas, lings-
ticas y de gnero. Estiman que la hegemona atenta contra su forma
de vida o cultura y lesiona su dignidad. Las sociedades pos-coloniales
no son ajenas al discurso identitario, aunque en este caso el reclamo se
asocia con la dificultad de la modernizacin y con la instalacin en una
modernidad experimentada como ajena y falsificadora.
Tanto en la teora liberal como en el marxismo se puede advertir una
sistemtica omisin de las identidades culturales, tnicas, de gnero, etc.
El liberalismo representa el primer intento de gestionar las diferencias,
pero entiende stas como diversidad de ideas, creencias e intereses, dando
por descontado que hay una homogeneidad bsica, que se expresa en
la nocin de igualdad. sta consiste en que todos son por igual, sujetos
de derecho; las relaciones sociales, segn eso, se entienden en trminos
de relaciones contractuales. El contrato de trabajo, por ejemplo, liga a
sujetos iguales que acuerdan libremente las condiciones de la relacin
4 Qu es la poltica? Paidos, Barcelona, 1997.
5 En Tesis "Sobre el concepto de historia" Fondo de Cultura, Mxico-Buenos Aires, 2002.
laboral. Este sujeto contractual es annimo y homogneo: no tiene gnero,
lengua, clase social ni nacionalidad. En esta anomia anida el secreto de
la igualdad de los sujetos.
Marx enmienda esta omisin en lo que se refiere a las clases sociales,
pero pasa igualmente por alto los referentes culturales y nacionales.
A pesar de sus diferencias con el liberalismo, el marxismo representa
otra variante del universalismo. La crtica de Marx al republicanismo y
en particular a la Revolucin francesa, se refiere a la asimilacin de la
emancipacin del ciudadano frente al Estado absoluto, con la emanci-
pacin del gnero humano. La liberacin del "ser genrico", segn l,
pasa por la liberacin del trabajador. Y en este aspecto, l desconfa del
ideario revolucionario, al que tiende a asignarle un significado tctico
y de clase: "libertad, igualdad, fraternidad, igual infantera, caballera,
artillera"6.
Si bien Marx visibiliza las relaciones de clase, lo hace al precio de redu-
cirlas a las relaciones de produccin, de modo que las relaciones sociales
y las identidades ajenas a la esfera del trabajo, permanecen igualmente
invisibles. El "proletariado no tiene patria" y "no tiene nada que perder,
salvo sus cadenas"; "los trabajadores" tampoco son sexuados: casi nunca
son trabajadoras. "Al leer a ciertos marxistas uno tiene la impresin de
que se nace el da que se recibe el primer salario", adverta Sartre'.
Las relaciones polticas en general quedan prcticamente omitidas o
bien aparecen como relaciones de poder enmascaradas en las relaciones
de produccin. Las nacionalidades quedan igualmente subsumidas en
las relaciones de produccin. La idea de que las clases sern "abolidas"
y el Estado "se desvanecer" (verschwindet) por el solo hecho de cam-
biar las relaciones de produccin, son ejemplos de esta misma omisin.
Las minoras tnicas tambin entran, por cierto, en ese club de los que
"se irn extinguiendo", una conviccin compartida, por lo dems, por
el liberalismo clsico, en un caso por obra y gracia del cambio en las
relaciones de produccin, y en el otro por obra del progreso. Se dir
que estas omisiones son deliberadas, que la reduccin de lo poltico en
general est dictada incluso por el mtodo. Pero las abstracciones de la
teora nunca son del todo inocentes, nunca quedan impunes, confinadas
6 Dieciocho Brumario de Louis Napolen Bonaparte.
"Cuestiones de mtodo", en Critique de la raison dialectique, Glimard Pars, 1992.
75
en la pura teora. La cuestin de las nacionalidades surgi muchas veces
y de varias maneras en el campo socialista, desde luego en la retrica
internacionalista, en agudo contraste con el "chovinismo de gran nacin"
que se le reproch en su momento a la URSS8.
La fortuna de los lenguajes identitarios, su proliferacin en pleno
auge de la globalizacin, se explica y en parte se legitima, precisamente
por esa omisin o reduccin de las particularidades en la teora y en la
prctica poltica. Los discursos de la identidad recaban en la diferencia, no
en cuanto a lo que los individuos producen, consumen, piensan o creen,
sino en cuanto a lo que son. Cumplen en este aspecto una doble funcin:
aglutinadora y de defensa. Las reivindicaciones identitarias responden,
por una parte, a la necesidad de constituir un "nosotros" frente a un
"ellos" y ante fenmenos, reales o presuntos, de des-identificacin o de
desintegracin. Desde el punto de vista del individuo, esas reivindica-
ciones representan instancias sustantivas de identificacin; contribuyen
a mejorar su auto estima y a disminuir la vergenza, es decir, el desajuste
o conflicto entre el s mismo y el ideal de s mismo (Pier y Singer). "La
raz del oscuro y singular sentimiento de vergenza (procede de) la
percepcin de una oposicin entre lo que debera ser' idealmente y lo
real9. "La vergenza supone que uno est completamente expuesto. A
uno lo ven y no est preparado para que lo vean" (Erikson). Max Sche-
ller, por su parte, niega que sea indispensable que haya otros que me
vean: uno mismo puede desdoblarse y juzgar desde el punto de vista
del otro, imaginndolo.
8 Ver sobre el tema Engels El marxismo y la cuestin nacional, Avance, Barcelona, 1990.
9 Max Scheller, Schriften auf dem Nachlass 1, 57.
26
II. MART: PIDIENDO UNA CULTURA
COMPROMETIDA
Las secuelas espirituales del colonialismo y la exigencia de una cultura
renovada y comprometida, es la preocupacin fundamental que recorre
el ensayo Nuestra Amrica, de Jos Mart. La sola conquista de soberana
le parece insuficiente y su llamado apunta a sacudir el yugo espiritual
de las patrias americanas: "El problema de la independencia, escribe,
no era el cambio de formas polticas sino el cambio de espritu" (cursivas
nuestras).
Llama la atencin el empleo del pretrito en este pasaje. Mart est
pensando en la gesta de 1810 y sosteniendo un dilogo en sordina con los
libertadores para no reincidir en los errores y omisiones que limitaron el
significado de la epopeya independentista de comienzos de siglo. No es
que la Independencia haya carecido de espritu, pero la constitucin de
Estados soberanos, por muy importante que haya sido, no era todo. La
fundacin republicana habra sido mejor lograda si a la emancipacin
poltica se hubiera agregado un cambio cultural. El reclamo martiano es,
justamente, por una cultura que responda a las necesidades propias las
de Cuba y, por extensin, las de 'nuestra Amrica. Se trataba de evitar
aquella amarga experiencia que llev a Bolvar a lamentarse de haber
creado "repblicas de aire" y haber "arado en el mar". El Libertador,
como es sabido, estimaba malograda su obra, en vista del espectculo
que ofrecan las jvenes naciones, desgarradas por rencillas caudillistas
y amenazadas por la anarqua.
Esa aprensin era compartida por otros fundadores y trasunta una
limitacin de la gesta republicana en esta parte del mundo. Es un hecho
emblemtico que muchos de los lderes independentistas hayan conclui-
do sus das en la soledad del exilio, lejos de las tierras que contribuyeron
a emancipar, confirmando aquello de que las revoluciones "devoran a sus
hijos". La Independencia tuvo esa voracidad, pero no fue una revolucin:
la gatill un episodio externo, fortuito la invasin napolenica y la
deposicin del Rey; y qued en buena medida circunscrita a la guerra
27
y a la creacin de nuevos Estados. Dos expedientes indispensables para
ganar autonoma, soberana, como se la entenda en el siglo xix, pero el
peso de la sociedad y la cultura coloniales, agregado a una insuficiente
maduracin previa de las ideas republicanas, se dej sentir como un
pesado desquite a la hora de crear instituciones originales y estables. Los
"padres de la patria" no podan ellos mismos suplir su propia orfandad y
esta carencia de fundaciones signific que vieran a menudo derrumbarse
su obra tras sus pasos y que la repblica quedara a la postre sujeta a los
vaivenes de pugnas caudillistas y luchas de poder. "Amrica no estaba
preparada para desprenderse de la metrpoli": esta confesin de Bolvar
ahorra mayores comentarios, aunque uno no la comparta. La ruptura
con el antiguo rgimen se produjo, en todo caso, ms en el orden legal e
institucional que en el intelectual y moral; ms en la forma de legitima-
cin del poder que en su ejercicio y en sus estructuras. La modernizacin
del Estado result ms o menos cosmtica y la prctica republicana en
muchos de nuestros pases ha sido una metstasis del cuartel.
Por eso Mart reclamaba algo ms que un "cambio poltico". La sangre
derramada en los campos de batalla mereca algo ms que autonoma, un
"cambio de espritu". Y entenda muy bien que este cambio pasa por el
desarrollo de una cultura poltica: "En pueblos compuestos de elementos
cultos e incultos, escribe, los incultos gobernarn...all donde los cultos
no aprendan el arte del gobierno".
La estrategia desarrollada en los institutos de enseanza coloniales
consista, precisamente, en formar en el espritu de una cultura universa-
lista sin compromiso con la realidad americana, sin conocimiento de ella
y sin respuestas a sus necesidades. "Cmo han de salir de las universida-
des los gobernantes, si no hay universidad en Amrica donde se ensee
lo rudimentario del arte del gobierno, que es el anlisis de los elementos
peculiares de los pueblos de Amrica?". (La cursiva es nuestra).
La cultura poltica desempea un papel crucial. Sin ella, la obra
emancipadora no puede ser consistente y duradera. La porfa, a lo largo
de todo el ensayo, sobre la necesidad de recabar en lo peculiar y pro-
pio de esta Amrica, se dirime para Mart en el plano de la formacin
ciudadana. No se trata de nacionalismo corriente: la controversia entre
hispanismo y anti-hispanismo, con sus connotaciones xenoflicas o xe-
nofbicas, no tiene sentido para l. Ni siquiera el anticolonialismo basta;
se trata, antes bien, de procurar contenido al movimiento autonomista.
28
Los fundadores no mostraron suficiente claridad respecto al mundo en
que queran vivir: Bolvar mismo, ante la pregunta sobre qu rgimen
de gobierno intentaba instaurar, se mostraba dubitativo y no exclua
la monarqua. "Toda idea relativa al porvenir del (Nuevo Mundo) me
parece aventurada", escribe. "Quin se habra atrevido a decir: tal na-
cin ser repblica o monarqua?". Y a la pregunta: "Seremos nosotros
capaces de mantener en su verdadero equilibrio la difcil carga de una
repblica?", Bolvar responde: "Los acontecimientos... nos han probado
que las instituciones perfectamente representativas no son adecuadas a
nuestro carcter, costumbres y luces actuales"; "as como Venezuela ha
sido la repblica americana que ms se ha adelantado en sus institucio-
nes polticas, tambin ha sido el ms claro ejemplo de la ineficacia de la
forma democrtica y federal para nuestros Estados"'.
La razn de esta ineficacia la ve el Libertador en la carencia de vida
poltica en el Nuevo Mundo. "La existencia poltica de los moradores del
hemisferio americano, era nula", escribe. Y concluye con esa confesin
desconcertante, que recin recordbamos: "De cuanto he referido ser
fcil colegir que la Amrica no estaba preparada para desprenderse de la
metrpoli, como sbitamente sucedi".
Cabe una palabra ms amarga en boca del Libertador?
La Independencia llegaba "prematuramente", "Amrica no esta-
ba preparada" para ella; por tanto, la repblica sera una solucin de
emergencia. "Prematuro" es lo que nace antes de tiempo, con su ciclo de
desarrollo incompleto, sin haber alcanzado esa "mayora de edad" que
Kant pona como condicin para vivir sin tutores, y que Bolvar retoma
como exigencia para los pueblos que han de vivir sin tutelas. La novedad
siempre es precoz, o lo parece, porque sale de lo acostumbrado. Y los
grandes acontecimientos son grandes porque rompen con lo habitual y
consuetudinario, por ser extra-ordinarios, dan la impresin de llegar a
destiempo.
Bolvar desconfiaba de los sistemas e instituciones, incluso de "las
formas democrticas", porque echaba de menos la formacin previa
de una conciencia republicana que facilitara el funcionamiento de la
institucionalidad de los Estados. Y es esa justamente la preocupacin
1 En "Carta de Jamaica". Fuentes de la cultura latinoamericana. Fondo de Cultura, Mxico,
1993, pp. 17 ss.
29
que trasunta el texto de Mart: la necesidad del "cambio de espritu",
responde a su aprensin frente a la posibilidad de un cambio para el que
nuestra Amrica "no estaba preparada". Si la semilla de la soberana
cae en suelo yermo, la libertad no germinar y la independencia habr`
llegado a deshora.
Digamos, todava a propsito de Bolvar, que su idea de la unidad
americana responde en cierto modo a esa misma desconfianza respecto
a la capacidad de gobierno que mostraban las repblicas recin nacidas.
Para evitar el escepticismo total, Bolvar postula la "patria grande", una
solucin de emergencia, en realidad una tabla de salvacin para mantener
a flote su desfalleciente esperanza de que una "enmienda de las costum-
bres" vendra junto con la obra emancipadora: "Seguramente la unin es
lo que nos falta para completar la obra de nuestra regeneracin".
Este "seguramente", para quien sepa leer, es un antdoto de una
tremenda incertidumbre. Bolvar deba saber que la unidad por s sola
no podra impedir la anarqua y las dictaduras. De eso se trata: el pro-
blema de las descolonizaciones es el vaco de poder que deja el retiro
del colonizador, pues el vaco lo llena quien tiene la fuerza. Los mo-
vimientos independentistas latinoamericanos y las descolonizaciones
posteriores del siglo xx, confirman ese riesgo. Se vieron enfrentadas al
mismo problema de instaurar la estabilidad de un orden civil sobre la
base de una nueva ley y una nueva legitimidad, que eviten el riesgo
de guerras intestinas o la accin de un nuevo colonialismo, siempre
al acecho tras el repliegue de un imperio. Los pases africanos en la
primera mitad del siglo xx, ms tarde las naciones surgidas de la des-
integracin de la Unin Sovitica, incluida la ex-Yugoslavia, no son
excepciones a esta regla: la resaca del poder colonial viene seguida de
marejadas insurreccionales, virtuales guerras civiles, las secuelas ms
visibles de la ingeniera colonial.
La formacin de un conglomerado de Estados no resuelve por s sola
esta cuestin de desterrar la guerra civil y construir un ordenamiento
institucional de recambio. No hay razn para suponer que el todo no
va a reproducir la misma dificultad de las partes, a otro nivel. De all
la necesidad de emplazar un modelo regulativo sistmico, a travs de un
acuerdo, que sirva de referente y parmetro ordenador. Ese ordenamiento
puede resultar insuficiente, slo que es indispensable. Cuando falta, la
posibilidad, siempre presente, de la lucha civil, se torna cierta. Por eso es
30
condicin de cualquier "cambio espiritual", enmienda o "regeneracin
de las costumbres", como queran Mart y Bolvar.
Mart, en efecto, no piensa en trminos tan distintos en este punto,
al Libertador. La "verdadera" emancipacin supone la ciudadana, o
sea, supone "existencia poltica" (Bolvar). Mart piensa tambin en tr-
minos continentales, aunque desde su propia perspectiva. La repblica
es la formacin poltica que se ha impuesto como el rgimen capaz de
sustituir a la monarqua y adquirir legitimidad, de modo que la consti-
tucin republicana parece ser condicin ineludible del Estado por nacer.
El dice, por ejemplo: "injrtese en nuestras repblicas el mundo, pero el
tronco ha de ser el de nuestras repblicas", a propsito de la necesidad
de desarrollar una cultura adecuada a "los elementos verdaderos" del
pas. Y propone igualmente "abrir los brazos de la repblica a todos",
cuando llama a reconocer y asumir la pluralidad cultural del continente.
En ambos casos, no habla de "nacin" o de "pas": est pensando inequ-
vocamente en el sistema poltico, y a la sazn la repblica es el rgimen
que se ha legitimado en el mundo.
Sin embargo, Mart expresa en un pasaje significativo, un punto de
vista singular sobre este tema. Vale la pena interrogarlo con cuidado. l
atribuye el surgimiento de las "tiranas", a la insuficiente atencin pres-
tada a las condiciones propias de estos pases: "por esta conformidad con
los elementos naturales desdeados han subido los tiranos de Amrica al
poder", escribe (cursivas nuestras).
Es un argumento de dos filos, porque, a pesar de la intencin de
evitar la "tirana" -digamos la dictadura-, deja lugar a una eventual jus-
tificacin de la misma. Si las dictaduras surgen a raz de la inadecuacin
o disconformidad con los "elementos naturales" del pas, quiere decir
que bastara la adecuacin a los mismos para evitarlas. Pero quin juzga
cundo un rgimen tiene debidamente en cuenta "los elementos natu-
rales" o "verdaderos" del pas? En el mejor de los casos, eso vendra a
saberse aprs coup, una vez instalado el nuevo rgimen, de modo que "la
adecuacin" a los "elementos naturales" recibe un suplemento de verdad
procedente de lo mismo que rechaza: la tirana. El argumento se mueve
en crculo: no precisa en qu consiste la adecuacin o cmo tendra que
ser un rgimen que no "desdeara los elementos naturales". Se podra
incluso dar vuelta el mismo argumento para justificar la dictadura, adu-
ciendo que la rpblica o la democracia no se avienen suficientemente conj
31
los "elementos naturales" o las condiciones especficas de un pas, y bastara
eso para declarar en vacancia esos regmenes.
Esa misma "inadecuacin" se ha hecho valer para legitimar lo que
Mart se propona justamente evitar: las dictaduras. En Chile hay toda
una tradicin historiogrfica que aduce con ms o menos matices, que
la soberana popular es buena para naciones ms maduras y cultas. Las
nuestras requeriran de la tutela de gobiernos fuertes, de caudillos o
de conduccin militar, para mantener a raya al populacho2. El mismo
tpico se invoca cuando se afirma que un rgimen de fuerza promueve
el desarrollo y que la democracia viene luego por aadidura.
La ventaja de los sistemas regulativos universalistas consiste en que
fijan unas reglas que todos se comprometen por anticipado a respetar.
La gran crtica a estos modelos es que son "abstractos", es decir, que no
tienen debidamente en cuenta la especificidad cultural. Pero mientras
esas condiciones especiales no se determinen, es ms bien la apelacin
a ellas lo que permanece abstracto e indeterminado. "Las instituciones
perfectamente representativas no son adecuadas a nuestro carcter,
costumbres y luces actuales" seala el propio Bolvar, para agregar en-
seguida: "Nosotros somos un pequeo gnero humano; poseemos un
mundo aparte"3.
Seguramente habr quienes se sentirn muy halagados de ser tan
especiales y nicos en su gnero. Pero la consecuencia de ser tan origi-
nales y diferentes es que no nos serviran las soluciones probadas por
otros. Necesitaramos las nuestras "propias", "originales", "verdaderas"
y "autnticas". Bien; pero si esa "autenticidad" no se manifiesta en algn
acuerdo sobre un determinado marco regulativo alternativo, lo "ver-
dadero", "autntico" y "genuino", puede constituirse en un pretexto,
y lo cierto es que Bolvar no procura ninguna respuesta al respecto. Al
contrario, dice que el sistema poltico puede ser tanto la repblica como
la monarqua; y, mientras tanto, lo que se iba imponiendo era la anarqua
y la dictadura.
En el siglo )0( se intent ms de una vez fundar Estados sobre la base
de una identidad racial, tnica, religiosa u otra. Esos ensayos terminaron
2 Pienso en Alberto Edwards, en Francisco Encina y ms recientemente en Mario Gngora
y sobre todo en Gonzalo Vial.
3 Op. cit.
32
invariablemente en guerras civiles y secesiones. El Estado germnico
nacional-socialista, los Estados surgidos de la ex-Yugoslavia y otros
del Medio Oriente, confirman esta dificultad. La identidad es un tpico
agonstico: surge como rplica frente a un "otro", pero no es suficiente
ni eficaz, en el sentido que una religin, una lengua o una raza sea el
elemento cohesionador que sustituya las reglas, principios y procedi-
mientos que emanan del derecho y las instituciones. La ciudad moderna
es ms bien diversa, diferenciada, heternoma: renuncia a la idea de una
cultura homognea y unitaria que implique una negacin de su carcter
mltiple y una reduccin de las diferencias. Renuncia, en una palabra, a
la coincidencia o identidad del colectivo consigo mismo.
Volviendo a Mart, l recusa precisamente las herencias de la cul-
tura colonial, situndose por sobre la cuestin del hispanismo y el anti-
hispanismo. Preconiza una cultura propia y modernizadora. Bernardo
Subercaseaux seala este aspecto como el tema central del artculo. La
"tensin entre modernizacin y cultura, escribe, ha estado siempre pre-
sente en Amrica Latina"; "la tensin entre estos polos recorre todo el
texto (de "Nuestra Amrica") y es en cierta medida el eje temtico del
artculo".
Sin embargo, la contraposicin entre modernizacin y cultura no re-
sulta particularmente aclaradora en este caso. No resalta la originalidad
del pensamiento de Mart, ms bien la diluye en una anttesis genrica,
es decir, en la tensin constante entre una cultura tradicional y una ten-
dencia transformadora-innovadora.
Subercaseaux adopta, en cambio, un predicamento inverso al referirse
al "anti-imperialismo" atribuido a Mart. En este caso, invoca un criterio
estrictamente histrico: "Se trata de un punto de vista discutible", escribe,
"el imperialismo como teora de una fase final del capitalismo, perte-
nece a Lenin, en circunstancias que el pensamiento de Mart es anterior
y est completamente alejado de esa rbita de ideas".
Cierto: Mart es ajeno a "una teora del imperialismo", en la forma
como se desarroll ms tarde, como una "contradiccin sistmica".
Sin embargo, el reclamo de una cultura renovada y menos sujeta a los
cnones de la cultura colonial, es demasiado insistente en la escritura y
' "Modernizacin y cultura en Amrica Latina: vigencia del pensamiento de Jos Mart".
Revista Mapocho N 38, 2 Semestre 1995.
33
en el mundo martiano. Gran parte del texto de Nuestra Amrica gira en
torno a la cuestin de lo que ms tarde se llamara la dependencia cultural
y sus efectos "alienantes" y deformadores, de modo que el punto tiene
importancia; no tanto por la distincin entre colonialismo e imperialis-
mo, que puede ser un tanto escolar, sino porque en ello est en juego un
rasgo fundamental del pensamiento de Mart.
Desde luego, su anti-imperialismo no es terico, no podra serlo. En
l falta el concepto, incluso falta la palabra "imperialismo", pero est la
idea y sobre todo la prctica anti-imperiaP. La teora del imperialismo
intenta convertir esta palabra en un concepto y mostrar su necesidad, su
relacin interna con una tendencia inherente al sistema, que lo forzara
a la expansin indefinida, o sea, a la conquista de nuevos mercados.
En este aspecto, el imperialismo sera el relevo tecno-econmico del
colonialismo poltico-militar y su nocin territorial-geogrfica del do-
minio. El imperialismo inicia una tendencia del poder a volverse cada
vez ms annimo y difuso, menos costoso y ms eficaz. Sus mtodos de
dominacin son ms "cientficos", ms "tcnicos" y remotos, aunque
no excluyan la accin directa del colonialismo dsico. Junto con ganar
en extensin y difusin, el imperialismo gana en poder de ocultacin
y en aceptacin. Precisamente porque no se muestra, despierta menos
resistencia, en cambio, mientras ms manifiesta se vuelve la dominacin,
ms fcilmente despierta el contrapoder. El imperialismo perfeccionado
debera ser el que menos se nota, el que se acepta como inevitable, se
celebra como benfico y logra desterrar hasta la palabra que lo nombra.
En este sentido, merecera llamarse "fase superior".
La contraposicin entre modernizacin y cultura se refiere a una
tensin permanente entre dos tendencias opuestas, una transformadora-
innovadora y otra conservadora. Pero esta tensin es tributaria de otra
ms significativa para Mart: la de imperio / colonia, centro / periferia,
metrpolis / provincia, o como quiera llamrsela. El punto que importa en
relacin al "anti-imperialismo", es que la cuestin del poder siempre est
presente en Mart, porque es aneja al colonialismo y la descolonizacin.
5 Hoy se da la situacin simtrica pero inversa: la palabra imperialismo ha cado en desuso,
sin que desaparezcan los imperios. En cambio, "globalizacin" est en boca de todos, a pesar
de ser un concepto vago y polismico. El caso es que la palabra ha tenido aceptacin a pesar de
su polisemia o quiz a causa de ella.
34
La "modernizacin" es un trmino relativamente asptico, como el
"progreso" o el "desarrollo". Sus opuestos, el atraso, el rezago, el retar-
do o el subdesarrollo se entienden en trminos acumulativo-lineales:
"modernizarse" es "atrapar el rezago", "despegar", "salvar el atraso",
etc., procesos eminentemente cuantitativos, dependientes de la acumu-
lacin y desarrollo de las fuerzas productivas. La "modernizacin" as
entendida, supone el mismo tiempo lineal y homogneo del "progre-
so"; permite agrupar todo lo precedente y lo subsiguiente en relacin a
un solo parmetro, que divide a todos los diferentes en "anteriores" o
"posteriores": lo que no es "moderno" es simplemente "pre-moderno"
o "pos-moderno".
La oposicin modernizacin/ cultura se puede entender como una
contraposicin entre dos culturas, una autctona o tradicional, y otra
que representa una reforma de aqulla. As la entiende, por ejemplo,
Octavio Paz: sern sucesivamente jesuitas ilustrados en el siglo XVIII,
liberales y positivistas en el siglo xix y marxistas y neoliberales en el
siglo xx, quienes representen el polo modernizador, frente a un compo-
nente vernculo o tradicional. Se tratara, entonces, de un proyecto de
transformacin cultural o de reforma social inspirado en el modelo de
una metrpolis o centro imperial.
La dupla modernizacin/ cultura resulta, sin embargo, equvoca
porque presenta esta oposicin como si fuera independiente de las relaciones
de poder. Basta con asimilar "modernizacin" con "progreso" y "cultura"
con "tradicin" o cultura verncula, para que no haya mayor dificultad
de entender la oposicin como equivalente a progreso / atraso, que es
polticamente neutra, reductible a desarrollo econmico o a progreso
productivo. Pero la asimilacin de "modernizacin/ cultura" a la contra-
posicin, acuada por Sarmiento, entre civilizacin/barbarie, la rechaza
explcitamente Mart: "No hay batalla, escribe, entre la civilizacin y la
barbarie, sino entre la falsa erudicin y la naturaleza".
El nfasis en el progreso productivo, representa la exacta anttesis
del nfasis martiano en el "cambio espiritual". Este es de ndole cultural,
por cierto, pero a la vez, indiscerniblemente poltico, como hemos visto
hasta la saciedad. De modo que si a la neutralizacin del cambio poltico-
espiritual, medinte su reduccin a la oposicin cultura / modernizacin,
se agrega la negacin de su anti-imperialismo o anti-colonialismo, poco
importa, lo que queda de Mart es un "pos-mo" culturalista. Su dimensin
35
poltica en sentido amplio queda mutilada, y es ciertamente, decisiva:
las relaciones de poder siempre estn presentes y permean las formas
culturales; recprocamente, la formacin plena supone la formacin
ciudadana. Mart habla en nombre de Amrica nuestra, porque sacudir
el yugo colonial no significa liberarse de sus secuelasla condicin colo-
' nial no cesa cn Ja independencia poltica, adopta formas ms furtivas
y recnditas: anida en las prcticas, penetra las costumbres, permea la
cultura. Por eso es precisoel "cambio de espritu", es_clecir..macultura
de la libertad acorde con la soberana: "el pas naciente pide formas que
se le acomoden". "La incapacidad est...en los que quieren regir pue-
blos originales...con leyes heredadas...de cuatro siglos de prctica libre
en los Estados Unidos, de diecinueve siglos de monarqua en Francia";
"el buen gobernante en Amrica no es el que sabe cmo se gobierna el
alemn o el francs". Mart quiere "gltaclos e inslitucimeanaci~el
pas mismo". "El gobierno ha de _nacer del pas. El espritu del gobierno
ha de ser el del pas". El olvido de este imperativo se paga con tirana:
"Las repblicas han purgado en las tiranas su incapacidad para conocer
los elementos verdaderos del pas, (y) derivar de ellos la forma de gobier-
no"; "con un decreto de Hamilton no se le para la pechada al potro del
llanero. Con una frase de Sieys no se desestanca la sangre cuajada de la
raza india"; "nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra";
"la universidad europea ha de ceder a la universidad americana"; "los
polticos nacionales han de reemplazar a los polticos exticos"; "Injrtese
en nuestras repblicas el mundo pero el tronco ha de ser el de nuestras
repblicas". Para qu seguir: no hay un motivo ms reiterado que ste
de evitar el colonialismo espiritual y favorecer una cultura que florezca
con la misma savia de sus races.
El empleo de la idea de naturaleza merece todava una palabra. He-
mos visto que el trmino aparece profusamente. Por ejemplo, cuando
habla de "conformidad con los elementos naturales" o cuando contrapone
la "naturaleza" a la "falsa erudicin". Lo hace en un sentido muy prximo
a Rousseau, para quien la naturaleza del hombre es fundamentalmente
buena. Lo "natural", tambin para Mart, es una metfora de la bon-
dad, pureza e inocencia del hombre originario. En este caso, del indio
americano frente a la malicia, soberbia y falsedad del "criollo extico"
y del "letrado artificial". En esta misma vena rousseauniana, escribe:
"El hombre natural es bueno, y acata y premia la inteligencia superior,
36
mientras sta no se vale de su sumisin para daarle". Pero, al mismo
tiempo, el desdn hacia este buen sentido comn del "hombre natural"
ha sido fuente del mayor infortunio en nuestro continente, pues "han
subido los tiranos de Amrica al poder", por haberse desdeado "esta
conformidad con los elementos naturales".
Aqu se juntan explcitamente los dos aspectos del "cambio espiri-
tual": el poltico y el cultural. Para desterrar la tirana es condicin nece-
saria la instauracin de instituciones, leyes y prcticas en conformidad
con los "elementos naturales". En cambio, la disconformidad con ellos,
favorecera las tiranas.
Estos "elementos naturales" son, en general, los hombres del pue-
blo sencillo. El "cambio espiritual" consiste tambin en su inclusin. La
tradicin de pensamiento euro-centrista, con la antropologa a la cabe-
za, siempre vio hasta Lvi-Strauss en el habitante del Nuevo Mundo
una variante degradada y servil de humanidad. Mart en esto mantiene
una insobornable visin americanista, sin concesin a los discursos del
poder, que se ensaan en la humillacin de los componentes autctonos
del "tronco" americano. No es por el reconocimiento multicultural de la
fragmentariedad su alegato, sino ms bien por un rechazo a las exclu-
siones, que reprimen o incluso matan la condicin plural de la ciudad
moderna: "Si la Repblica no abre los brazos a todos, y adelanta con
todos, muere la Repblica". No se trata slo de tolerar las diferencias,
sino, de un modo no precisado y todava pendiente, de incorporarlas
para potenciar las virtualidades de todos. La nueva cultura precisa evitar
la exclusin: "nuestra Amrica ha de salvarse con sus indios".
A eso agregbamos que no hay ciudadana, vida poltica civil, sin
fundacin de una ciudad que expulse de antemano, en su constitucin
misma, la guerra intestina, la guerra ciudadana. La afirmacin: "con un
decreto de Hamilton no se le para la pechada al potro del llanero. Con
una frase de Sieys no se desestanca la sangre cuajada de la raza india",
deja una cuestin pendiente: Por qu poner dos emblemticos nombres
republicanos en una balanza imaginaria con pechadas y sangre cuajada
que no les hacen el peso?
37
III. LA EXCLUSIN DE LO ABORIGEN
El problema de la identidad o, como se suele tambin llamar, de la di-
ferencia, se ha planteado a propsito de distintos asuntos: Qu somos?
Hasta qu punto pertenecemos a la civilizacin occidental? En su Choque
de civilizaciones, Huntington no incluye en ella a la Amrica Latina. Pero
Hegel mismo, en sus reflexiones sobre el Nuevo Mundo, hace al pasar
una curiosa observacin: el Istmo de Panam es "demasiado delgado"
como juntura entre las dos Amricas; y de all concluye una inevitable
confrontacin entre ambas. Cmo no? Amrica es an "demasiado
geogrfica".
Jaime Valdivieso en Identidad, latinoamericanismo y Bicentenario, enfa-
tiza la cuestin de la identidad en relacin a la exclusin de lo aborigen y
mestizo en la cultura mayoritaria o dominante, un asunto que se plante
desde el origen de las repblicas. En Carta de Jamaica, Bolvar lo pone
en trminos de pertenencia: no somos ni europeos ni indios, escribe,
"Somos un pequeo gnero humano aparte". Lo deca en castellano, l,
que fund media docena de repblicas, un invento griego, despus de
todo, redescubierto en Italia antes de irrumpir en Francia. Para remate,
la integracin conseguida en los Estados del Norte era el modelo de la
Confederacin, que l imaginaba para el Sur.
Sin embargo, Amrica toda, antes del Descubrimiento, fue un "g-
nero humano aparte", una "cuarta parte del mundo" desconocida en
la Antigedad e ignorada por Tolomeo. Lleg a dudarse que sus habi-
tantes pertenecieran al gnero humano y hubieran sido alcanzados por
la Redencin. Los aborgenes americanos, por su parte, sumergan a
sus prisioneros europeos en el mar o dejaban expuestos sus cadveres
a la descomposicin, para cerciorarse de que fueran humanos como
ellos. Si la condicin para una "identidad" fuese tener una propia, no
compartida con nadie, la humanidad precolombina americana sera
el mejor exponente, pues se form en un casi total aislamiento con el
39
resto del mundo, que debi pagar muy caro a la hora de su "encuentro"
con Europa.
La cuestin de la identidad surge por lo general, de una parte que
reclama su parte, una comunidad lingstica, una nacin o una etnia
ignorada o marginada por la cultura mayoritaria; sean los catalanes y
vascos en Espaa, los irlandeses en el Reino Unido, los quebequeses en
Canad o las minoras tnicas en casi todo el mundo, el reclamo identi-
tario se asocia con la auto-afirmacin y la demanda de reconocimiento
de grupos adominantes o en desventaja.
En Amrica Latina se ha planteado el problema de la identidad en
relacin a la modernizacin y las dificultades de compatibilizar la cul-
tura ilustrada con las culturas tradicionales. La apelacin a la diferencia
responde en parte a eso: asimilar simplemente la modernidad europeo-
occidental es insuficiente adems de imposible. Valdivieso seala que
el carcter seorial de las sociedades fundadas en Amrica Latina ha
incidido poderosamente en su historia y ha conspirado contra el de-
sarrollo de una burguesa nacional. Hemos combatido en nosotros al
"seor" tanto como al "indio" y al "mestizo", aunque de otra manera,
claro est Cmo no se nos va a plantear la pregunta 'qu somos', si hemos
reprimido sistemticamente lo que hemos sido?
La herencia estamental y jerrquica de la sociedad colonial constituye,
en efecto, una primera dificultad: ha mostrado ser ms resistente a la
modernizacin que las sociedades homogneas y horizontales. Algu-
nas culturas han podido resolver satisfactoriamente este dilema; varias
asiticas, por ejemplo, se han modernizado minimizando la destruccin
de su cultura verncula. El desafo, entonces, es lograr un sincretismo
que demuestre eficacia. Hasta el siglo xIx, las culturas hegemnicas
aplastaban a las minoras tnicas y destruan las culturas autctonas.
Las polticas de desarrollo del Estado-nacin en los siglos xix y xx, no
interrumpieron esa prctica: eran polticas de construccin de la nacin
una y homognea,
que en buena medida excluan los derechos de las mino-
ras. La globalizacin ha fortalecido en cierto modo la misma tendencia
hegemnica y universalista, pero a la vez procura nuevas armas para la
supervivencia de las minoras: el internet, las redes de contacto en general
y la desterritorializacin son una oportunidad al respecto. El caso es que
en el siglo xxi, la globalizacin ha favorecido el surgimiento de nuevas
potencias emergentes y un renacimiento de los particularismos.
40
"Nosotros los alemanes podemos declarar con orgullo que no he-
mos sido buenos burgueses", afirmaba Ernst Jnger. "Nosotros" los
latinoamericanos no podemos decir otro tanto, y no porque hayamos
sido buenos burgueses sino porque lo diramos con rubor: las ganas
no nos han faltado. Jaime Eyzaguirre encontr en El sentimiento trgico
de la vida de Unamuno un motivo para sostener, en Hispanoamrica del
dolor, que esta misma condicin doliente es el signo de una humanidad
ms profunda, con mayor cercana a sus semejantes y con la tierra,
que la otra Amrica. No s si a estas alturas convencer a alguien,
salvo a los ms devotos, que estn ya convencidos. Los incrdulos, en
cambio, tendern a ver en este argumento, en el mejor de los casos, un
pretexto ideolgico y, en el peor, una resistencia a la modernizacin y
la apologa del atraso.
"No somos nada todava, pero estamos en vas de ser algo; por
eso no tenemos an una cultura, no podemos tenerla". No es Lastarria
quien se expresa as, sino Nietzsche: "Los modernos no tenemos nada
propio; solo llenndonos con exceso, de pocas, costumbres, artes, filo-
sofas, religiones y aprehensiones ajenas llegamos a ser algo digno de
atencin". "Hubo siglos en que los griegos se hallaron expuestos a un
peligro semejante... (y) nunca vivieron en peligrosa inaccesibilidad; su
'ilustracin' fue un caos de formas y nociones extranjeras: semticas, li-
dias, babilnicas, egipcias, etctera, y su religin, una verdadera pugna
de las divinidades de todo el Oriente". No obstante, fueron capaces de
"organizar el caos" y evitar convertirse en "los abrumados epgonos
y herederos" de ese magma de formas encontradas. "Tendramos que
preguntar si ha de ser por todas las eternidades nuestro destino ser dis-
cpulos de la antigedad decadente"".
El riesgo de permanecer como "eternos epgonos" apunta a la ne-
cesidad de sobrepasar la "nulidad aterradora" que deploraba Lastarria
en nuestra cultura. El ejemplo de los griegos viene a cuento porque
fueron capaces de incorporar las influencias ms dispares venidas "de
todo el Oriente". Cobra validez, entonces, la idea de no renegar de nada,
de ensanchar nuestro mundo con el legado de las culturas originarias.
sta es la tesis central del libro de Valdivieso, su ncleo duro, diramos:
no hay razn para impedir una mayor fecundacin de la cultura mayo-
1 De la utilidad y desventaja del historicismo para la vida. Apartados 4, 8 y 10.
41
ritaria con el legado de las culturas aborgenes, y con cualquier cultura,
agregamos, a condicin de integrarla creadoramente.
Hay un equvoco en la pregunta por la identidad, pues supone de
antemano que hay algo idntico y homogneo cuya consistencia habra
que averiguar, cuando lo cierto es que es una ilusin, en parte derivada
del uso de la palabra en singular. "La" identidad no es homognea: esto
vale para la identidad personal y con mayor razn para la colectiva,
que es plural, diversa y heternoma: nunca idntica a s misma. El uso
del singular conlleva el equvoco de la nacin una y homognea cuyo
sentido es producir unidad. El reclamo identitario est imbricado, para
bien o para mal, con la afirmacin nacional y el nacionalismo, sea para
conjurar la amenaza de secesin o para producir cohesin. La afirmacin
de identidad se realiza a travs de luchas de poder y tiene un alcance
estratgico: no se configura la identidad en pura auto-referencia, sino a
travs de los otros, en el reconocimiento de los otros y en oposicin con
otros: es un fenmeno agonstico.
"Sigo pensando en lo difcil de teorizar sobre una materia tan escu-
rridiza" escribe Valdivieso. La dificultad radica, desde luego, en que la
identidad no es algo establecido; se est haciendo y redefiniendo conti-
nuamente. La cuestin 'qu somos' o 'quines somos', no admite una
sola respuesta, tampoco es del mismo tipo de la que corresponde a un
hecho. La pregunta 'quin es', se puede responder con un: "soy yo",
"Juan" o quien sea; pero la pregunta 'quin eres, Juan' o, en este caso,
'qu somos', es de otra especie: est asociada a lo que hemos sido y a lo
que queremos ser, a lo que se estima que podemos ser y no hemos sido,
en fin, a lo que se supone lo ms propio o autntico de lo que somos o
deberamos ser. En ninguno de estos casos cabe una sola respuesta; y en
todos ellos el reclamo de identidad surge en un espacio litigioso, donde
los posibles son mltiples.
Un par de ejemplos pueden ilustrar mejor esto:
1. Cuando Bolvar preguntaba 'qu somos', su duda se asociaba
estrechamente a esta otra: Seremos repblica(s) o monarqua(s)? Cul
ser la forma de gobierno que ms convenga a estos pueblos para salir
de esta "especie de infancia" en que nos ha sumido la privacin de de-
rechos, la carencia de vida poltica? La posibilidad de auto-gobernarse
no era asunto evidente. Los "padres fundadores" estadounidenses
contribuyeron a extender la opinin de que la repblica tena escasas
42
posibilidades de prosperar en Hispanoamrica. John Adams sostena
que la idea de que gobiernos libres pudiera arraigar entre los america-
nos del sur era "tan absurda como el tratar de establecer democracias
entre las aves, las bestias y los peces"2. Jefferson, un poco ms generoso,
escribi: "nuestros hermanos del sur, analfabetos y pisoteados por los
curas, no se encuentran preparados para la Independencia... Si se halla-
sen de pronto libres del yugo espaol, caeran en el despotismo militar
y se convertiran en los instrumentos asesinos de las ambiciones de sus
respectivos Bonapartes"3.
Decir entonces: "somos republicanos", significaba afirmar: "que-
remos igualdad, queremos gobernarnos sin tutelajes". Es eso lo que
trasuntan las palabras de San Martn, cuando desde su exilio en Francia,
sealaba que la favorable evolucin del proceso poltico en algunos
pases, haba demostrado "que se puede ser republicano hablando la
lengua espaola"; y las de Bolvar cuando afirma en la misma Carta de
Jamaica: "Chile puede ser libre". Son expresiones que prolongan en el
plano discursivo, la ruptura con el antiguo rgimen y el estatuto colonial;
son, sin irona, el remedio verbal de la "carencia de vida poltica", que
lamentaba Bolvar.
La repblica constitua a la sazn una ficcin, como las "nacio-
nes" mismas, cuyo estatuto inicial tuvo un carcter estratgico. El
lenguaje poltico recurri a menudo a estas inestables y problemticas
identidades nacionales antes de constituirse las naciones en el sentido
moderno. Otro tanto ocurri, por lo dems, en Europa, donde la afir-
macin nacional fue una forma de oposicin al absolutismo. Benedict
Anderson no pensaba solo en las "naciones" de Amrica Latina, cuando
escribi Comunidades imaginadas, aunque tambin en ellas, por cierto.
Las nacientes repblicas recurrieron al Estado-nacin para oponerse
al despotismo: era la formacin poltica que se haba impuesto en el
mundo desde fines del siglo xviii, y la eficacia de las proclamas de inde-
pendencia, se asociaba directamente al reconocimiento que la "nacin"
Citado por David Bushnell, "The Independence of Spanish South America", en The
Cambridge History of South America, vol. III: From Independence to c. 1870. Cambridge University
Press, Cambridge p. 168.
3 Thomas Jefferson Writings, Library of America, Cambridge p. 1.408. Carta a Lafayette
citada por Anthony Pagden Spanish Imperialism and the Political imagination. Yale University
Press, NewHaven, 1990.
43
obtuviera como Estado, por parte de los dems Estados. La declaracin
de independencia tiene un carcter performativo, en el sentido que
no es un juicio de realidad ni una profesin de fe; pero se sita en un
espacio intermedio entre lo ficcional y lo real. Los relatos nacionales
estn hechos, por lo dems, de medias verdades, de omisiones y hasta
de falsedades y, no obstante, es necesario tener alguno. El relato repu-
blicano contribuye a la formacin de la nacionalidad, es parte de ella
y posee una poderosa fuerza simblica. El presidente Allende mostr
tener una acabada conciencia de ese significado emblemtico, al elegir
su muerte. A diferencia de Balmaceda, el otro Presidente inmolado
cuyo ejemplo l invoc en ms de una ocasin, en el momento postrero,
Allende eligi morir en el Palacio de los Presidentes, amparado en el
orden constitucional, pudiendo haberse refugiado en una embajada.
Cualquiera sea la opinin que merezca su gobierno, ese hecho lo con-
virti en una figura republicana sin parangn en la historia de Chile.
Los prceres en Chile fueron siempre solo patriotas, nunca antes hubo
una figura poltica reconocida mundialmente.
La repblica es "universalista" en tanto incluye como iguales a todos
los diferentes, pero, en la medida que son las diferencias las que cuen-
tan en la prctica, la igualacin y la universalidad resultan engaosas.
La repblica participa de la pretensin universalista de las religiones
mundiales que, en cierto modo, estn hechas para limar las diferencias:
lingsticas, tnicas, de gnero y dems. En eso consiste su universa-
lismo: en camuflar u omitir los particularismos y heterogeneidades sin
suprimir sus asimetras o, lo que es equivalente, en suprimirlos imagi-
nariamente. La sociedad moderna est en buena medida constituida de
estos imaginarios polticos: Estados donde los gobernados son por igual
ciudadanos; agentes econmicos que entablan relaciones contractuales
con otros en pie de igualdad, etc., suponen la nocin de sujeto jurdico.
Es decir, una idea que se superpone a las diferencias efectivas o consa-
gradas en la costumbre. Los modernos Estados de derecho cumplen la
funcin ecualizadora de las religiones universales, sustituyendo la Ley
de Dios por el sujeto de derechos.
No hay un principio de articulacin entre los reclamos de gnero, de
lengua y de etnia. Cada uno activa una zona de lo real que permaneca en
la esfera de lo privado y as adquiere dimensin poltica. La extensin de
la esfera pblica no consiste en la ampliacin y crecimiento del Estado en
44
detrimento de la sociedad, sino en una lucha de sta por des-privatizar
lo que el reparto de funciones y el juego de las instituciones consign
como particular y privado. Los derechos ciudadanos, por ejemplo, son
susceptibles de extender bajo la forma de derechos de las ciudadanas; los
"derechos econmicos y sociales" extienden la nocin de "derechos hu-
manos"; la disminucin de la jornada laboral no fue solo una conquista
social, porque des-privatiz la relacin laboral, y as por el estilo.
Los particularismos son por definicin parciales y lo que desplaza
fronteras e impide el acantonamiento en una particularidad determinada,
es la conversin de la demanda en derecho de la minora respectiva. Los
reclamos identitarios de carcter tnico son, en ciernes, reclamos de au-
tonoma nacional. La repblica no tiene una respuesta para eso, no tiene
ms respuesta que la coexistencia pacfica, el acomodo prctico y todas
las formas de "multiculturalismo" posibles, es decir, todas las variaciones
imaginables del acomodo. Conseguir un pluralismo cultural dentro de
amplias unidades polticas, parece ser un imperativo en un mundo en
el que se reivindican los tribalismos de todo tipo, precisamente porque
no tienen ningn lugar.
2. En los aos previos a la conmemoracin del Quinto Centenario, en
el marco de lo que en esferas vaticanas se llam la "reevangelizacin",
surgi en crculos intelectuales catlicos una muy sugerente interpreta-
cin de la identidad latinoamericana. Deca poco ms o menos lo siguien-
te: la nica sntesis cultural autntica en el continente se produjo en los
inicios, durante los siglos xvI y xvii, y se expres a travs de mltiples
formas pre-escriturales como el teatro, la danza, la pintura, el rito y las
fiestas. Esa cultura del barroco mantiene su vigencia en la religiosidad
popular, pues el contacto ms significativo de las sociedades amerindias
con el mundo europeo se produjo a travs de los mitos, del imaginario
religioso. De ello result una combinatoria de elementos simblicos y
rituales, llamada "religin sincrtica", que subsiste todava y se expresa
en la devocin popular. Los intentos de modernizacin han resultado
infructuosos en sus intentos de recomponer el colectivo, porque han
chocado contra esta realidad sustantiva. El funcionalismo sociolgico
o econmico que los inspira, descarta de plano la cuestin de la memo-
ria social, es decir, desconoce el sustrato ms profundo de la realidad
humana: el ethos cultural, expresado en el sincretismo fundacional del
barroco, an vivo en la religiosidad popular.
45
As se expresa, a grandes rasgos, el culturalismo catlico, la versin
renovada del hispanismo y del integrismo, que consigue, por dems,
mayor penetracin y profundidad que el funcionalismo econmico que
caracteriza los desarrollismos y la doctrina tecno-burocrtica elaborada
en la CEPAL (Comisin Econmica Para Amrica Latina). Ambos repre-
sentan polos opuestos, en versin progresista y "retro" respectivamente,
del latinoamericanismo.
La "identidad" en singular induce a equvoco, porque es heternoma,
nunca idntica a s misma; responde a un proyecto abierto, donde cabe
una pluralidad de diferencias, el destacar un determinado campo de la
cultura como el rasgo de identidad autntica, tiene un efecto performa-
tivo: tiende producir una hegemona o a reforzar una ya existente; no
constata simplemente lo que es. La identidad es "escurridiza" porque se
inscribe en este deslizamiento semntico: la identidad no es idntica, sino
que se trata de estrategias de identificacin, de polticas de la identidad.
La idea matriz que recorre el libro de Valdivieso es la siguiente: la
formacin de una sociedad seorial fundada en la dominacin de las
culturas aborgenes, se perpetu en la sociedad chilena y se ha traducido
en la omisin sistemtica de la raz mestiza de nuestra cultura. De all un
falseamiento ms o menos constitutivo de la identidad chilena; y tambin
un sentimiento de menoscabo frente a los modelos culturales europeo
y norteamericano, nunca satisfactoriamente emulados por los sectores
dominantes, empinados en su olmpico desprecio por lo autctono y su
idoltrica imitacin de los padrones forneos. Nuestros grandes poetas
escaparon, sin embargo, a esta herencia de la Colonia y hallaron la fuerza
de su verbo y su fuente de inspiracin ms permanente, en la formidable
naturaleza americana y en el encuentro con las voces ancestrales de las
culturas originaras, nunca del todo extinguidas, y que siguen interpe-
lndonos a travs del verso y del canto de aquellos vates4.
Una afirmacin de Neruda podra encabezar estos ensayos. El au-
tor apela a ella en ms de una ocasin: "Compaero Alonso de Ercilla:
La Araucana no solo es un poema, es un camino", afirma Neruda (en
No somos indios). Este ttulo responde a lo siguiente: siendo Cnsul en
Mxico, Neruda relata el rechazo por parte del Gobierno de Chile de la
publicacin de una revista llamada Araucana: "Y llenaba la cubierta
4 Captulos 1, 2 y 3.
46
la sonrisa ms hermosa del mundo: una araucana que mostraba todos
sus dientes. Gastando ms de lo que poda mand a Chile por correo
areo ejemplares separados y certificados al Presidente, al Ministro, al
Director Consular, a los que me deban, por lo menos, una felicitacin
protocolaria. Pasaron las semanas y no haba respuesta.
sta lleg. Fue el funeral de la revista. Deca solamente: 'Cmbiele
el ttulo o suspndala. No somos un pas de indios'.
"No seor, no tenemos nada de indios, me dijo nuestro embajador
en Mxico (que pareca un Caupolicn redivivo), cuando me transmiti
el mensaje supremo. Son rdenes de la Presidencia de la Repblica".
"Nuestro Presidente de entonces, tal vez el mejor que hemos tenido,
don Pedro Aguirre Cerda, era el vivo retrato de Michimalongo".
Solo quisiera hacer un par de alcances sobre el "compaero" Ercilla, en
quien a ms de alguien le costar distinguir al indigenista. En La Araucana
tiendo, por mi parte, a ver la emulacin del gesto de Homero, quien realza
no solo el coraje de los griegos sino el del enemigo, del otro, del vencido.
Ercilla canta el valor de Colo Colo, o de Caupolicn, como Homero haba
inmortalizado el de Hctor Es una forma de realzar a los propios espa-
oles y su titnica hazaa? Por lo pronto, indica que la palabra del poeta
puede remontarse sobre las ideas teolgicas y jurdicas que legitimaban
la Conquista, y abrir otro registro: representar el drama del vencido sin
menoscabarlo ni enaltecer al conquistador: basta con dar testimonio de
las acciones. Como los hroes homricos que no requieren poseer espe-
ciales cualidades heroicas, los nombres que inmortaliza el poema son
hroes en este sentido original: tomaron parte en la epopeya, de ellos se
puede contar una historia, para la que ellos mismos no tenan registro.
La palabra potica no se ajusta a los mismos cdigos de la teologa o
el derecho: las "ciencias" de la poca; y no ha tenido tampoco la misma
recepcin por parte de quienes ofician de santos patronos de la verdad.
Segn Heidegger, el ser habla a travs de poetas y pensadores: ellos son
los pastores tutelares de la verdad y sus portadores privilegiados. Frente
a eso, Platn afirma que los poetas mienten mucho y es preciso desconfiar
de ellos como de los ms consumados sofistas, cuyos argumentos amena-
zan envolvemos con palabras seductoras. Dos tesis, pues, absolutamente
antagnicas: los poetas dicen verdad y los poetas mienten mucho.
El sicoanlisis puede ayudar a dirimir este dilema. Freud nos ense
que los sueos, pese a su aparente desvaro, contienen una verdad, pero
47
descubrirla exige un trabajo interpretativo; el sueo, como el delirio, es
un mensaje cifrado que responde a un cdigo distinto al de la vigilia.
Su "lgica", si as puede llamarse, "resuelve" tensiones retenidas en las
profundidades del inconsciente. Los mitos, a su vez, son como sueos
colectivos y toda una familia de relatos, fbulas y leyendas, as como las
representaciones artsticas -teatrales, pictricas, escultricas-, los ritos
y cultos, responden a esa lgica onrica. La palabra potica participa en
cierto modo de este carcter de los sueos: expresa una verdad distinta
a la de la vigilia, que responde a lo que Freud llam principio de realidad.
En los sueos, en cambio, impera el deseo: responden a un principio
desiderativo. No quiere decir que sean falsos, sino que su verdad se expresa
en un relato en clave cuyo lenguaje requiere un trabajo deconstructivo7
de desciframiento.
Entonces: la palabra potica participa de esta verdad de las forma-
ciones del inconsciente, habla de estratos soterrados que permanecen
olvidados, inadvertidos a la mirada corriente. Su voz revela "una realidad
'ahistrica', mtica, arquetpica, reversible, permanente" que, al igual
que el inconsciente, no tiene tiempo, es un "presente perpetuo". Traer a
la conciencia esas zonas de olvido tiene una virtud curativa: recordar es
una condicin del sanar. "Mxico fue el primer pas latinoamericano que
nos hizo tomar conciencia de nuestra naturaleza mestiza e india, pues trajo
a la superficie, luego de su revolucin los valores del pasado precolom-
bino, hacindolos vigentes a la realidad presente y mostrando toda su
riqueza artstica y cultural, y con eso indic el camino a los dems pases
latinoamericanos, de su autntica identidad espiritual y cultural".
Este pasaje parece autorizar la anterior apelacin a Freud y al sicoa-
nlisis: podramos retrucar el "retorno de lo reprimido" con un "retorno
de lo oprimido". El propio Freud hizo extensiva su concepcin de los
trastornos anmicos al anlisis de la cultura, sobre todo en Moiss y la
religin monotesta y en El malestar de la cultura. El anlisis freudiano su-
pone, adems, que la cura pasa por el recuerdo: todo comienza con "la
toma de conciencia de lo reprimido", pero a este comienzo de sanacin ha
de seguir un trabajo ulterior, una elaboracin del duelo, podra decirse,
pues el olvido es una forma de muerte. Y, por tanto, siguiendo con la
metfora sicoanaltica, el asumir el mestizaje rechazado es un principio
reparador y de fecundacin en el arte. El "retorno de lo oprimido", el
reconocimiento de lo reprimido / olvidado, es el nervio de la tesis de
48
Valdivieso. Creo que est en lo cierto, aunque queda abierta la cuestin
sobre cmo podra ese retorno constituir por s mismo una respuesta
cultural de conjunto. La identidad es agonstica, se plantea como deman-
da, en un espacio litigioso.
El mestizaje, siendo comn a los pases de Amrica Latina, no es siem-
pre igual; tambin nos diferencia a unos de otros. Se trata, entonces, por
una parte, de incorporarlo y al mismo tiempo, reconocer su diversidad.
As entiendo la cita de Carlos Fuentes que va en el epgrafe del libro:
"el problema de la identidad de Amrica Latina se da alrededor de un
punto fundamental: reconocer la existencia de nuestra diversidad y
nuestro mestizaje. All radica toda nuestra riqueza". La "diversidad"
no es algo que haya que neutralizar con "homogeneidad cultural", sino
afirmar como pluralidad. Esto permite evitar, por otra parte, la dificultad
aneja a la idea de "autenticidad": de un ser o identidad autntica. Esta
nocin, cuya prosapia filosfica la debemos a Heidegger, a su anlisis
de la existencia, se vuelve doblemente problemtica cuando se la lleva a
los colectivos: Quin es el sujeto de la "autenticidad"? Cmo es el ser
autntico y cmo reconocerlo? En relacin a qu? Si el sujeto es colectivo,
no hay criterios equivalentes a los del existente autntico. Entonces, en
estas preguntas parece ir implcita la idea de un ser sustancial idntico
a s mismo, sin historia o remiso a la temporalidad y al cambio.
Lo que vale para el mestizaje, con mayor razn se aplica al "indio",
que tampoco es una entidad homognea; en rigor, es un invento del
colonizador hispano. Jams hubo indios en este continente, ni siquiera
exista una palabra equivalente; haba aztecas, guaranes, incas y ma-
puches. "Indio" era un trmino que designaba a los otros, a los nativos a
quienes haba que catequizar, emplear como mano de obra, anexar como
aliados, o bien combatir y derrotar. El referente en todos estos casos es el
otro, el nativo de Espaa. Si hubiera habido un "mundo indgena", una
sumatoria de esos pueblos diversos, dispersos y a menudo en lucha unos
contra otros; si hubiese habido entre ellos un sentido de pertenencia, una
nocin del "nosotros", en suma, un sujeto poltico "indio", la conquista
de Amrica no habra tardado unas cuantas dcadas sino probablemente
unos cuantos siglos, o quiz no hubiera concluido jams.
Uno de los mritos del libro de Valdivieso es su ambicin intelectual,
traducida en su anhelo de procurar una visin de conjunto de la cultura
chilena y latinoamericana. El Bicentenario es una buena ocasin para
49
plantear qu es y qu podra ser este pas en el Tricentenario o aun despus:
si es viable como nacin y si su configuracin fsica y espiritual le hacen
apto para existir y proyectarse en el mundo actual; si ha mostrado en este
periplo de su historia la viabilidad que se ha dado por descontada, aun-
que no en el momento de su fundacin. La lnea divisoria del mundo no
es, como a principios del siglo xix, la de repblica /monarqua, sino ms
bien la de naciones industriales y primarias. Y eso significa, entre otras
cosas, que la ciudadana no se enmarca solo en el paradigma jurdico-
poltico: la confiere asimismo la educacin, la lengua que se habla y se
lee, en fin, el lugar que se ocupa en la jerarqua econmico-social.
Hacia 1910, el pas comenz a dudar de lo que poda ser: la "literatura
de la crisis" se puede leer como rplica de una inflexin histrica. Las
minas de plata se haban agotado y el comercio salitrero estaba al borde
de la quiebra: el nuevo siglo traa el desafo de la industrializacin. A
qu echar mano, preguntamos ahora, cuando se le agote el cobre o se lo
reemplace? Seguramente vender sus hielos patagnicos, como ha ven-
dido las aguas de sus ros, lagos y mares; pero los hielos se derriten aun
antes de venderse. Ser el turno de un imperialismo chino o brasilero?
Ninguno de esos pases acept las recetas modernizadoras que acat
tan sumisamente Chile y que le ha valido mantenerse como productor
primario mientras el consumo se hace cada vez ms conspicuo y el con-
sumismo ms intenso y extenso. Una situacin por lo dems calcada de
la que denunci hace un siglo exactamente Francisco Encina en Nuestra
inferioridad econmica, un libro que bien podra llamarse "Nuestra colo-
nialidad econmica" y que se ha convertido en clsico, gracias a esta
centuria perdida para la industrializacin que celebramos en 2010 No
es precisamente esta modernizacin de fachada, del mall y el celular, la
que conviene y promueve el Primer Mundo? No hay ejemplos de "inde-
pendencias" de verdad, sin industria, sin tecnologa y sin los saberes res-
pectivos. El desarrollo no es sino retrica sin ellos. Las modernizaciones
conocidas son destructivas, pero una que emula padrones de consumo
terciarios, conservando padrones productivos primarios, no es siquiera
sostenible. Por qu las lecturas internas de la economa jams reparan
en estas verdades elementales que nos ensea la historia?
IV. CULTURALISMO CATLICO Y
MODERNIDAD: LOS USOS DEL BARROCO
La dificultad de la modernizacin en Amrica Latina se suele poner en
relacin con la herencia de la sociedad estamental y jerrquica, supues-
tamente ms resistente a las transformaciones que las homogneas y
horizontales, donde mejor ha prosperado el capitalismo, la seculariza-
cin, el Estado burocrtico y la tecno-ciencia. Octavio Paz resume as
esta situacin: "en el momento en que Europa se abre a la crtica filo-
sfica, cientfica y poltica que prepara el mundo moderno, Espaa se
cierra y encierra a sus mejores espritus en las jaulas conceptuales de la
neoescolstica. Los pueblos hispnicos no hemos logrado ser realmente'
modernos, porque, a diferencia del resto de los occidentales, no tuvimos
una edad crtica". Somos hijos "de la monarqua universal catlica y la
Contrarreforma"1. La cultura liberal iniciada con la Independencia, no
habra producido nada equivalente a las creaciones precolombinas o a
las de la cultura novohispnica: "ni pirmides ni conventos, ni mitos
cosmognicos ni poemas de Sor Juana Ins de la Cruz... Los viejos va-
lores se derrumbaron, no las viejas realidades. Pronto las recubrieron
los nuevos valores progresistas y liberales. Realidades enmascaradas,
comienzo de la inautenticidad y la mentira, males endmicos de los pa-
ses latinoamericanos. A comienzos del siglo xx estbamos ya instalados
en plena seudomodernidad: ferrocarriles y latifundismo, constitucin
democrtica y caudillismo, filsofos positivistas y caciques precolombi-
nos, poesa simbolista y analfabetismo"2. Esta coexistencia de contrarios,
de tiempos histricos discrnicos ha planteado, por lo menos desde
comienzos del perodo republicano, un problema de auto-definicin, de
cuestionamiento de la propia identidad.
Hasta el siglo xix, las culturas hegemnicas aplastaban a las minoras
tnicas y destruan las culturas autctonas. Las polticas de desarrollo
1 Octavio Paz. El ogro filantrpico. Joaqun Mortiz, Mxico, 1979, pp. 44 y 55
2 Op. cit. pp. 63-64.
51
del Estado-nacin en los siglos xIx y xx no interrumpieron esa prctica:
construan la nacin una y homognea, prescindiendo de los derechos de
las minoras. No es extrao, entonces, que, junto con el ocaso de "los
grandes relatos" hayan prosperado los pequeos y se hayan potenciado
los reclamos de las minoras. La globalizacin disuelve las diferencias
y, paradjicamente, desarrolla los particularismos; pone en jaque la
soberana de los Estados y al mismo tiempo atiza las identidades que el
universalismo ilustrado haba inhibido u omitido. El caso es que, en lugar
de la antigua creencia en la universalidad del espritu, se ha impuesto la
idea de un mundo plural, con distintas lenguas, religiones y culturas.
El reclamo identitario en Amrica Latina ha asumido tambin la
forma de una demanda explcita de recuperacin de la tradicin hispa-
, no-catlica o del sincretismo religioso originario. Cuando vino de las
izquierdas, tom la forma de un rechazo al "imperialismo cultural" y a
los "modelos forneos", a la vez que de una reivindicacin de lo nacio-
nal-popular, asociado a lo autctono-mestizo o al pasado precolombino
all donde la tradicin indiana permaneci ms viva. En todo caso, las
modernizaciones frustradas o diferidas han sido una cantera sumamente
prdiga de la que ha surgido, apelando a una supuesta excepcionalidad,
el rechazo explcito a la cultura ilustrada y a la democracia liberal.
Quisiera analizar ahora una interpretacin en cierto modo opuesta a
la esbozada al comienzo, pues, a pesar de mantener el paradigma de la
"inautenticidad", reivindica la herencia barroca como una modernidad
alternativa y ms propia. Esta interpretacin dice aproximadamente lo
siguiente: la nica sntesis cultural autntica en la historia latinoameri-
cana se produjo en sus orgenes y se expres en la cultura del barroco, a
travs de mltiples formas pre-escriturales, como el teatro, la pintura, la
danza, el rito y las fiestas. Esa cultura mantiene su vigencia sobre todo
en la religiosidad, porque el contacto ms significativo y profundo de
las culturas amerindias con el mundo europeo se produjo a travs del
mito, del imaginario mtico-religioso. De all result una combinacin de
elementos simblicos y rituales que se ha llamado "religin sincrtica"
y que subsiste en la devocin popular. Los intentos de transformacin
programada del colectivo, dictados por la sociologa y la economa, orien-
tados al cambio de estructuras, se estrellan contra esta realidad sustantiva,
herencia de los siglos XVI y XVII. Por eso han resultado infructuosos esos
esfuerzos y su pretensin de recomponer el colectivo: el funcionalismo
52
sociolgico que los inspira, descarta de plano la cuestin de la memoria')
social. Es decir, desconoce sistemticamente el sustrato ms profundo de
la realidad el ethos cultural, expresado particularmente en el sincretis-
mo fundacional. Por eso los proyectos de cambio social planificado han
resultado postizos y atentatorios contra la propia identidad. Las elites
ilustradas, obsesionadas en construir Estados nacionales como los de
Norteamrica y Europa, no han querido percibir ni podido apreciar ese
sustrato cultural fundante de carcter pre-ilustrado y sacro. Las clases
dirigentes nunca han asumido el ethos cultural vernculo; han rechazado
el mestizaje en todas sus formas y se han embriagado con programas
modernizadores utpicos y extranjerizantes, alienndose de sus races
indianas. La rica tradicin oral fue consiguientemente ignorada, negada
y maldecida como sinnimo de barbarie y primitivismo3.
sta es, a grandes lneas, la tesis enunciada no hace mucho por Pedro
Morand, en la que no es difcil reconocer cercanas con el historiador
Jaime Eyzaguirre; tambin con Octavio Paz en lo relativo a la figura
de la "mscara" o de la inautenticidad, segn veamos. A partir de este
planteamiento, debiera surgir una propuesta de modernizacin que, en
lugar de los padrones "universalistas" y "abstractos" de la Ilustracin,
o aun cuantitativos como los ms recientes del desarrollo programado
tecnocrticamente,ntente armonizar esa dimensin olvidada de la
cultura, con los requerimientos del mundo moderno y las aspiraciones
de la poblacinjEl ttulo de la obra principal de Morand, Cultura y
modernizacin en Amrica Latina, levanta esa expectativa y sugiere la
posibilidad de un nuevo sincretismo, que asuma la singularidad de la
cultura latinoamericana y rescate lo que hay de valioso en las culturas
tradicionales y en las formas de vida que el progreso condena a la mar-
ginalidad o a la extincin.
Sin embargo, lo que viene a proponer el autor es la recuperacin, a
un nuevo nivel, naturalmente, de lo que l llama la modernidad barro-
ca. l supone que la identidad cultural qued plasmada en el origen y
3 Pedro Morand. Cultura y modernizacin en Amrica Latina. Cuadernos del Instituto de
Sociologa. Universidad Catlica, Santiago, 1984 p.129. Del mismo autor "Latinoamericanos: hijos
de un dilogo ritual", en Revista Creces N 11 /12, 1990. "La sntesis cultural hispnica indgenaZ,
en Teologa y vida vol. XXXII, N 1-2,1991. "Desafos culturales de la modernizacin de Amrica
Latina", en Tecnologa y modernidad en Latinoamrica. Hachette, Santiago, 1992."Romanticismo y
desarrollismo", en Revista Nexo N 2, marzo 1984, Montevideo.
4 Cultura y modernizacin... op. cit. p. 129.
53
luego fue reprimida y falsificada por esas modernizaciones forzadas. Lo
que resiste y por ende anula o malogra los proyectos de transformacin
programada, sera precisamente el olvido de la propia identidad, cons-
tituida en los inicios. Aquella "sntesis originaria" sera una matriz de
cultura oral de vigencia permanente: "Puede considerarse la religiosidad
popular como una de las pocas expresiones de la sntesis cultural latinoa-
mericana que atraviesa todas sus pocas y que cubre, a la vez, todas sus
dimensiones". "Ella se ha revelado como un depsito particularmente
vjgente de la sntesis cultural fundante..., producida en los siglos xvi y
xvii, que guarda celosamente la variedad e interconexin de los sustratos
indio, negro,y_europeo_"4.
Son muchas y variadas las observaciones que nos merece esta inter-
pretacin, a pesar de sus mritos. Desde luego, repone el problema de
la cultura como un asunto de inters central, frente a los desarrollismos
en particular, a travs de una vigorosa crtica al economicismo vulgar.
Aunque ms marginal, tambin es atendible la reserva del autor frente
a la constitucin de Estados-naciones en el siglo xIx, surgidos en buena
medida, como l mismo lo indica, de una rplica de los Estados europeos,
y sobre las fronteras administrativas del imperio desintegrado. De all
result un mapa de fronteras ms o menos caprichoso, que responda
a zonas de influencia de los ejrcitos libertadores, a los caudillos y a los
intereses de las elites locales.
El autor subestima, sin embargo, las fronteras administrativas con
sus tres siglos de antigedad: no han de haber sido tan antojadizas si
configuraron espacios polticos diferenciados; dentro de esas fronteras se
consolidaron los Estados-nacionales. Eso indica que la geografa poltica
del imperio haba terminado superponindose sobre los deslindes de
las sociedades precolombinas, que no siempre tuvieron, por lo dems,
mejores ttulos de validez: los dos grandes imperios precolombinos
apenas tenan noticias el uno del otro y sus fronteras las fijaban sus
conquistas.
5
"El movimiento nacional (es) slo el contra-choque frente a Napolen y no existira sin
Napolen, quien quera una Europa", Nietzsche Frbhliche Wissenschaft 362 (Jos Jara. Monte
vila Editores, Caracas, 1985).
En Revista Artes y Letras de "El Mercurio" 26 de julio de 1992; del mismo autor: El abso-
lutismo ilustrado en Hispanoamrica. Editorial Universitaria, Santiago, 1994.
Cultura y modernizacin... op. cit. p. 155.
54
Desde dnde hacer, entonces, la crtica a los Estados-nacionales?
La idea bolivariana de una Federacin de Estados del Sur, sin duda era
ms promisoria culturalmente y quiz ms viable econmicamente,
que la fragmentacin, pero no logr imponerse, a pesar de la relativa
unidad del imperio. La unidad continental era ante todo un ideal, y una
rplica del modelo de la Unin de los Estados de Norteamrica o de la
propia Europa napolenica, de modo que, en este sentido al menos, no
se exime de la dudosa objecin dirigida a los Estados-nacionales5. Lo que
Morand reclama sin embargo, es la necesidad
draecuperarda.matriz
cultural propia o autntica. La identidad viene de atrs, segn l, del
pasadonovo-hispnico y cualquier proyecto modernizador ha de partir
del reconocimiento de ese sustrato cultural fundante, todava vivo.
El historiador Bernardino Bravo comparte.esta idea -y- la necesidad
de recuperar la trAdicin culturaidelbrroco:_lberoamrica ha sido la
gran favorecida, escribe, con el ocaso de la Ilustracin. Al desmoronarse
la modernidad ilustrada reaparece la modernidad barroca, soterrada
bajo una corteza racionalista ms o menos densa, pero viva an, sobre
todo en los medios populares"6. Morand haba escrito algo similar: "La
religiosidad popular revalorizada nos ha permitido abrir los ojos hacia
esa realidad fundante de nuestro ethos, tan negada y despreciada por el
iluminismo, pero tan viva y actuante en nuestra historia real"7.
Carlos Cousirio, aunque estima "inconveniente aplicar al fenmeno
del barroco el concepto de 'cultura', sigue una orientacin anloga.
"Los rasgos del barroco, ponen de manifiesto que se trata una poca
fundamentalmente moderna", escribe. Se refiere con ello, siguiendo a
-
Maravall, al carcter urbano y masivo de esas sociedades8.
Un primer reparo a esta tesis se refiere a lo que podramos llamar
los riesgos de un concepto realista de identidad y del correspondiente
paradigma de la "autenticidad". La realidad humana es dismil con res-
pecto a s misma, heternoma, diversa. La identidad no es unvoca; no
es posible reducirla a uno de sus rasgos o elementos constituyentes ni
asociarla a un determinado momento en el que se realizara plenamente.
En tal caso, lo que supuestamente no es constituyente de la identidad
8 Carlos Cousio. Razn y ofrenda. Cuadernos del Instituto de Sociologa. Universidad
Catlica. Santiago, 1990, p. 112.
9 Ilan Stavans. La condicin hispnica. Reflexiones sobre cultura e identidad en los Estados Unidos.
Fondo de Cultura, Mxico, 1999, p. 211.
55
propia, quedara excluido. Si afirmo, por ejemplo, que lo rabe autnti-
co es lo musulmn, omito a los rabes catlicos, a los marxistas, a los
gnsticos, a los ateos y quin sabe a cuntos ms; si la condicin para ser
autntico alemn es ser germano, se pone en dificultades a quienes tienen
un origen diferente. "Ya no somos estadounidenses sin ms, escribe un
mexicano avecindado en EE.UU., sino identidades con guin: hispano-
norteamericanos, asitico-norteamericanos, afro-norteamericanos y as
sucesivamente".
La gente culturalmente mixta no tiene mayor dificultad en combinar
identidades, hasta que no se instala en el colectivo la idea que eso no
es posible. Cuando eso ocurre, generalmente prohijado por el poder,
la persona, que en condiciones normales define quin quiere ser, se ve
obligada desde ese momento a optar entre alternativas que nunca se le
presentaron como excluyentes.
( La ambivalencia se plantea para todo lo que es plural y diverso; y no
-1 se resuelve afirmando un ser hbrido, una identidad mestiza, pues tam-
c poco "lo mestizo" es algo unvoco. Suponiendo que se pudiera despojar
"la palabra de su lastre biolgico, el "mestizo" menos que nadie, quiz,
es alguien que coincide definitivamente consigo mismo. El mestizaje
racial no define la identidad; slo desplaza el problema, pues no todos
son mestizos de la misma manera ni quieren serlo. "Mestizo" es un con-
cepto comodn como el de "indio", que acopla simplemente lo diverso
y crea la ilusin de que cesa la heteronoma. La doble pertenencia y la
contradiccin cultural, que Paz sintetiza tan bien en la coexistencia de
opuestos "poesa simbolista y analfabetismo", "democracia y caudillis-
mo", etc., es hasta cierto punto constitutiva, en el sentido que la cultura
no es unitaria y homognea, como pretende el mito nacionalista. La pureza
racial es la forma extrema que adopta el nacionalismo.
{
El riesgo del concepto realista de identidad consiste pues en que la
determinacin de una esencia o principio identitario suprime la hete-
ronoma constitutiva de la realidad humana. Implica, que no hay que
compartir con otras identidades y que la diversidad desvirta o des-
naturaliza el ser propio o autntico. "Identidad" significa, sin embargo,
lo
Jorge Larran. Modernidad, razn e identidad en Amrica Latina. Andrs Bello, Santiago, 2000.
" Cultura y modernizacin... op. cit. p. 50.
12
Op. cit. p. 144.
13 Revista Artes y Letras de "El Mercurio", 12 de agosto 1992.
56 '
identificacin: algo ms indeterminado y sutil, ms incierto y abierto que
un "ser" idntico e inmutable. La identidad denota una pertenencia yrio ,I,
puedeslefinirse en trminos de una esencia, antes bien, se encuentra en '1'
acto ei-ITa-s i Tristituciones, prcticas y costumbres. Viene en alguna medida
de lo que ha sedimentado una historia, pero viene as mismo del futuro,
de lo que uno quiere (y no quiere) ser. No se puede impedir que la iden-
tidad, dentro de ciertos lmites, se haga y se rehaga. La afirmacin de una
identidad tnica, nacional, religiosa o la que sea, no corresponde a un
juicio derealidad; tiene ms bien un carcter Estratgica.ses.onfiggYa
t----Ir.II -I.....I-...rnI.I.-
frente a un "otro", y tiene en vista crear o fortalecer la cohesin de un
"nosotros" frente a un "ellos"".
....
Morand sostiene que "el concepto de 'sociedad moderna' no es
propiamente emprico, sino paradigmtico"". Sin duda, en el sentido que
supone cierta normatividad, y eso implica un desafo a reflexionar sobre
la legitimidad de la modernidad misma y su pretendida universalidad.
La metfora kantiana de la "mayora de edad" del gnero humano, ex-
presa presa bien esa aspiracin universalista. Pero, hasta qu punto puede
la Edad Moderna extraer sus orientaciones normativas de ella misma?
No es nada fcil responder esta cuestin, sin embargo, es una dificul-
tad _que_ s _plantea para cualquier matriz culturaLy desde _luego para_
la barroca inicial. Por qu habra de ser sta la nica sntesis cultural
autntica_y_mantener una validez permanente? Morand agrega que "la
caracterizacin de nuestro ethos cultural latinoamericano es una tarea
fundamentalmente emprica"12. No ms emprica, diramos, que el nivel
de industrializacin, de desarrollo cientfico y tcnico o de secularizacin,
indicadores fcilmente escrutables y bastante significativos de lo que se
llama una sociedad moderna. Por lo dems, el realzar una forma de cul-
tura implica crear una hegemona o reforzar una ya existente al interior
del campo simblico. La operacin de autentificacin de la cultura oral
y de la religiosidad popular en particular, se cumple en desmedro del
proyecto moderno-ilustrado y su carcter supuestamente emancipador.
El sincretismo del barroco no sera "utpico" y "abstracto" sino oral y \
popular.lmrica Latina sera desde un comienzo moderna, slo que su Sr
modernidad no fue de inspiracin secular-iluminista sino religiosa y
rituaL Esa cultura fue nuestra "primera propuesta cultural moderna de
escala universal"". Afirmar el ethos cultural de la matriz pre-ilustrada
como puramente "emprico" es, manifiestamente, una propuesta anti-
57
moderna; y no puede reclamar menos contenido normativo que la mo-
dernidad rechazada, sobre todo si este rechazo descansa ntegramente
en la oposicin autenticidad / inautenticidad.
La edad barroca o clsica, efectivamente, representa un momento
de incubacin de lo que hoy entendemos por modernidad. Pero, junto
con subrayar el carcter artificial, impuesto, lase falsificador de la mo-
dernidad ilustrada, se olvida que esa segunda fundacin, republicana
y secular, aprendi mucho de la primera, monrquica y barroca. La
racionalidad funcional-econmica y el- funcionalismo sociolgico de los
proyectos de cambio social planificado y alteracin de estructuras, son
solo los herederos "cientficos" de una larga tradicin de modelizacin
de colectivos, iniciada precisamente en los siglos xvI y xvii. La ingeniera
social moderna la inici una nacin semi-feudal y precedi al nacimiento
de las ciencias sociales, al igual que la tecnologa e ingeniera modernas
precedieron al nacimiento de la fsica terica. Las "aplicaciones" de las
ciencias sociales a la administracin del Estado, son solo el captulo ms
reciente de una historia cuyos comienzos se remontan a la administra-
cin del rey Fernando el Catlico (Fernando II de Aragn), sealado
exponente de la poltica de los nuevos tiempos, como bien lo advirti
Maquiavelo.
La ventaja, si as puede llamarse, de la reivindicacin de una moder-
nidad barroca, oral y pre-ilustrada, consiste en que opone a la "conciencia
desdichada" (Hegel), una conciencia dichosa o, por lo menos satisfecha,
que no mira la modernidad desde fuera, como el escaparate donde se
exhiben productos tan exquisitos como inalcanzables. Lo "moderno"
no est en un "ms all", en el "mundo verdadero" llamado tambin
Primer Mundo; est a la mano en el ms ac, solo hay que reconocer
nuestra modernidad. Con esta operacin se supera la "desdicha" y la
"alienacin", pero al precio de una regresin histrica imaginaria, a un
padrn civilizatorio pre-ilustrado y anti-moderno.
El reparo de Morand a la formacin de Estados nacionales se
inscribe igualmente en la recusacin de la cultura letrada, matriz del
constitucionalismo y la repblica moderna. El Estado-nacin replica la
institucionalidad de las naciones centro-europeas: es cierto. Pero, cules
seran las formaciones polticas alternativas? En Amrica precolombina
hubo bsicamente dos: imperios multitnicos y agrupaciones tribales.
Volver a algn tipo de organizacin social sin Estado a comienzos del
58
siglo xIx, en plena lucha independentista, habra sido como volver al
arco y las flechas y prescindir del fusil y la plvora. Lo que hoy llama-
mos naciones eran "comunidades imaginarias", como dira Anderson,
ms imaginarias de lo acostumbrado, admitmoslo. El Estado-nacin
era an Estado-ficcluna idea en las conciencias: admitido tambin.
Pero la discrepancia no se planteaba sobre el tipo de formacin poltica..
el Estado-nacin ya era el paradigma poltico-institucional acreditado
y predominante en el mundo: la cuestin era qu extensin territorial y
administrativa abarcara. Bolvar pens en una sola gran Confederacin
de Estados, que incluyese todas las antiguas provincias. El consejero de
Carlos III, el conde de Aranda, recomendaba tres Estados asociados en
una especie de Commonwealth: "jams han podido conservarse, adverta,
posesiones tan vastas, colocadas a tan grandes distancias". Y aconsejaba
al Rey deshacerse "espontneamente del dominio de todas sus posesiones
en el continente de ambas Amricas", estableciendo tres monarquas. Lo
que prevaleci en definitiva fue la fragmentacin que conocemos: no fue
fruto del azar, tampoco reproduccin calcada del mapa administrativo del
imperio. La preocupacin por hallar formas institucionales originales o
adecuadas a la realidad americana, no estuvo del todo ausente: Bolvar,
por lo menos, lo confirma. Pero la precariedad de la situacin de pro-
vincia's decapitadas, sin capital, impuso una cuestin de supervivencia:
obtener el reconocimiento de parte de los dems Estados o prolongar la
guerra hasta quin sabe cundo. Lograr ese reconocimiento pasaba por
la constitucin de nuevos Estados.
Igualmente dudosa resulta la idea de una "sntesis cultural" entre
los "sustratos indio, negro y europeo"; lo que sugiere, adems de una
simetra de los componentes, sobre todo una completa integracin entre
los mismos, como dice el autor, una sntesis que "guarda celosamente la
variedad e interconexin" de sus componentes. Habra que recordar, sin
embargo, que las sociedades de los siglos xvi y xvii, adems de ser rigu-
rosamente jerrquicas, eran un mosaico de culturas y naciones, resultante
de la combinatoria de un enjambre de tribus e imperios con la sociedad
peninsular, ella misma mltiple, polimorfa y rigurosamente jerrquica.
La heterogeneidad se expres incluso en la jurisdiccin: haba una ley
que rega para los "indios", otra para los espaoles y una tercera para
los "negros". Las leyes para criollos diferan as mismo de las leyes para
espaoles; diferan incluso para las distintas ramas del tronco hispnico.
59
En fin, la gran masa de los "mestizos" era a su vez discriminada, a pesar
de constituir cada vez ms la inmensa mayora de la poblacin.
A la discriminacin jurdica se agregaban las diferencias religiosas:
el eje mayor, naturalmente, era el de fiel/ infiel, pero haba otras lneas
demarcatorias, como la legitimidad/ilegitimidad de los vnculos fami-
liares, las costumbres y prcticas eran profanas o religiosas, etc. El jesuita
Alonso de Ovalle escriba en 1644: "Lo que ms lastima el corazn es
ver a estos medios espaoles totalmente indios en sus costumbres gen-
tilicias, sin tener muchos de ellos de cristianos ms que el bautismo".
La diferencia de los peninsulares recin llegados se expresaba tambin
en la nueva educacin sexual : "Hay espaol destos, agrega el mismo
sacerdote, que tienen 28 hijos y gran nmero de nietos y nietas, que son
otras tantas amarras o races que los tienen asidos a su desdicha y con
notable olvido de Dios".
Una expresin menos oficiosa de la diferencia con estos "medio es-
paoles" la procura el general de los agustinos en Roma cuando, junto
con calificarlos de "nfima plebe, indciles..., incapaces de instrucciones
urbanas", los declara indignos de recibir los hbitos. No haca con ello
sino ratificar las orientaciones contenidas en cdulas reales de 1577 y
1578 dirigidas a Cusco y Lima y ratificadas en 1636, encareciendo a los
obispos de Indias no ordenar mestizos. La investidura de indios conversos
no era siquiera cuestin.
De qu "sntesis cultural" paradigmtica se habla, entonces, si
subsisten tales diferencias? Adems: Por qu suponer que fue "nuestra
propuesta cultural moderna de alcance universal"? Maravall sostiene
que la cultura del barroco es europea y, aunque admite que "se concede
preponderante intervencin a los pases latinos y mediterrneos", re-
chaza que fuera solamente hispnica y se asocie solo con el absolutismo
y la Contra Reforma.
Hispanoamrica en el siglo XVII albergaba una gran diversidad de
nacionalidades y de etnias. La religin sugiere una imagen de homoge-
neidad, en cuanto procura un referente comn, pero al hablar de "sn-
tesis" e "interconexin" entre sus componentes, ms que dar cuenta de
una situacin de hecho, se define el carcter de un rgimen discursivo.
14 Ver el anlisis de Derrida sobre "La violencia de la letra: de Lvi-Strauss a Rousseau"
en D e l a G r am at ol og a. Siglo XXI, Mxico, 1978. II Parte, Captulo 1.
60
Un mundo que suprime la diversidad no puede concebirse a s mismo
sino como homogneo y sincrtico: la ilusin integrista consiste en su-
poner unidad donde se ha prohibido previamente la expresin de las
diferencias.
La indiferenciacin e interpenetracin de la esfera pblica y la priva-
da favorece la imagen de integracin. En la Edad Media no se perfilaba
todava la distincin privado /pblico, que llegar a hacerse cada vez
ms marcada en la poca Moderna. Cada cual estaba inserto en una red
de relaciones que abarcaba la comunidad rural, la aldea, el barrio y se
extenda a la familia, sin dejar mayores resquicios de vida "privada".
Los tribunales, por ejemplo, juzgaban como delitos, conductas que hoy
caeran en la esfera de la moral privada. La autoridad religiosa y la civil
podan juzgar e inmiscuirse en casi todos los aspectos de la vida de los
individuos, la que no estaba ni claramente separada ni resguardada
frente al poder pblico. A la inversa, la justicia no la monopolizaba el
Estado: los individuos podan tomrsela por s mismos a travs del reto
en combate singular al ofensor. A eso, hoy le llamaramos venganza.
La misma indistincin de lo pblico y lo privado sola alcanzar el
orden patrimonial. Las finanzas del reino podan confundirse con el
patrimonio de los reyes. A eso, hoy le llamaramos corrupcin o, por lo
menos, "conflicto de intereses". A la inversa, proyectos como el de las
cruzadas, respondieron en gran medida a iniciativas de seores cristia-
nos que se encargaban desde el reclutamiento de voluntarios hasta del
financiamiento de la empresa. La misma conquista de Amrica ha podi-
do suscitar la controversia, por dems anacrnica, sobre su carcter de
empresa privada, porque posee doble carcter: responde a una poltica
de Estado y deja su ejecucin a la iniciativa de los particulares.
Al recusar la cultura ilustrada y sobreponerle esa verdad que "atra-
viesa todas las pocas", el autor retrueca la univocidad del discurso
teolgico; reproduce, en cierto modo, el mundo unignito del origen.
El barroco sera nuestra marca de fbrica, una suerte de fe de bautismo,
cuyo sello indeleble certifica un nombre y autoriza el reclamo de la
identidad autntica.
" Juan Gins de Seplveda, Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios. Fondo
de Cultura Econmica, Mxico 1941, p. 105.
61
Tras la huella
La sobreestimacin de la cultura escrita frente a la oral corresponde al
predominio de la escritura en el mundo moderno: la cultura no existe en
un limbo, es un sedimento de la vida colectiva y a la vez la atmsfera
que hace posible su reproduccin. La crtica a la cultura ilustrada es en
rigor una crtica al mundo que hace posible dicho predominio.
Ala escritura se la ha asociado con la dominacin, incluso con la vio-
lencia, y la ausencia de literalidad, con la bondad y la inocencia14. Derrida,
a propsito de este vnculo precisamente, ha contestado el privilegio que
la lingstica hasta Saussure y, en general, la tradicin onto-teolgica,
han concedido al habla sobre la escritura. Aunque tiene en mira la pre-
tensin de anti-etnocentrismo implicada en la primaca del habla, su
argumento apunta al hecho de que las cualidades diferenciales atribuidas
a la escritura, de algn modo pertenecen tambin a la lengua hablada.
Sera ilusoria, por tanto, la superacin del etnocentrismo atribuyndole
un privilegio al habla sobre la grafa. Lo que l sugiere es una teora del
lenguaje una "gramatologa general" que funde ms bien el habla en
la "escritura", al revs de lo que ha sido la regla, entendiendo, desde
luego, como "escritura" tambin las formas pictogrficas, mitogrficas y
dems huellas (traces). Segn esto, no habra "ausencia de literalidad" o
"sociedades sin escritura", tan slo habra otras formas de "escritura".
An sin recurrir a esta teora de la letra / huella y a la desconstruccin
de la distincin entre grafa y habla, me parece que la asociacin de la
violencia con la escritura, que Derrida recuerda a propsito de Rous-
seau y de Lvi-Strauss, deja en pie el problema de la fugacidad de las
formas no fonticas de escrituralidad. Y, precisamente, esa fugacidad y
la a-literalidad atribuidas a las "sociedades sin historia" o sin escritura,
guardan relacin directa con su vulnerabilidad y son todo un smbolo
de ella.
.--'Si no hay sociedades "sin escritura", hay sociedades que trabajan
para el olvido y otras que lo hacen para el recuerdo. Los pueblos del
habla en general estn expuestos a la fugacidad del decir, atados a lo
efmero de la voz que se esfuma junto con pronunciarla, al revs de la
16 Gramatologa, op. cit. II Parte, Cap. 1.
17 Gramatologa, op. cit. pp. 329-330.
62
escritura que permanece, no tanto en los rasgos inscritos sobre el papel
como en la huella que dejan en la memoria, en los ritos y prcticas, en
las leyes e instituciones: la escritura es el cuerpo social de la palabra. O
su cabeza, pues la oralidad tambin posee cierta corporeidad, slo que
ms breve y efmera.
Por eso cabe preguntar si la condicin grafa no es un estigma que
conspira contra la supervivencia del grupo, en cuanto fija lmites a la
memoria.,Los antiguos agricultores y cazadores americanos se aferraron
a su tierra y a su paisaje como a algo sagrado y viviente; bast que fueran
desalojados y despojados de su tierra para que su existencia quedara ame-
nazada y muchos de ellos comenzaran a desaparecer. Tal vez su suerte no
habra sido demasiado distinta con escritura, pero cuando constituyeron
sociedades ms complejas, en lo primero que fueron atacadas fue en su
memoria, encarnada en su clase sacerdotal. Aun as, el recuerdo de los
aztecas o de los incas no se confunde con el de otras tribus desaparecidas
sin rastro. Y, en todo caso, a los misioneros les habra cambiado el rango
de sus escrpulos si en lugar del rito, el sacrificio y la fiesta, hubieran
encontrado religiones textualizadas con profetas y mrtires.
Gins de Seplveda, el jurista contemporneo de Vitoria, hallaba
la justificacin de la Conquista, precisamente en la escasez de memo-
ria escrita en los aborgenes: "ni siquiera conocen las letras ni conservan
monumentos de su historia sino cierta oscura y vaga reminiscencia de
algunas cosas consignadas en ciertas pinturas, y tampoco tienen leyes
escritas, sino instituciones y costumbres brbaras"". La ausencia de
literatura sacra especialmente, facilit el vnculo entre la condicin de
"infiel" y la de "brbaro", y favoreci, por ende, la anulacin cultural.
Borrando el rastro, se borraba el rostro y el nombre de los vencidos. La
tctica aborigen de borrar las huellas al huir, es la metfora de su propia
desaparicin: la prdida de su traza coincide con la extincin de su raza.
Si se compara en este aspecto a los indoamericanos con otros desterra-
dos, los judos, salta a la vista una diferencia. Privado de un territorio
que lo cobijara y sin un Estado que lo aglutinara y le otorgara entidad
poltica, el "pueblo elegido" slo puede reconocerse en su literalidad: es
el "pueblo del Libro" por excelencia. La misma herencia del judasmo
que recibimos con el cristianismo, no es la del Cristo que anduvo y pre-
18 G r am at ol og a, op. cit . pp.330-331.
63
dic por las caletas y aldeas de Galilea, sino la del que recuerda la letra
de los evangelios. Pudo difundirse en pueblos y culturas tan diversas,
gracias a la perdurabilidad del verbo escrito. Al revs de lo ocurrido con
las culturas de Amrica, que por lo general sucumbieron en el laberinto
de sus ciudades y templos destruidos, el pueblo del Libro tuvo su hilo de
Ariadna precisamente en el Texto.
{
-La antropologa, al privilegiar el habla, se piensa a s misma como
anti-etnocntrica, cuando en realidad reproduce el etno-centrismo y lo
refuerza. La idea de un habla originalmente pura, buena e inocente en
oposicin a la escritura, que se asocia con la violencia, la apropiacin y las
jerarquas, es un mito. Y precisamente un mito acuado por la Ilustracin,
en particular por Rousseau".
El mito de las sociedades "sin escritura", inocentes y mansas, o al
menos en las que la violencia es un accidente que viene de fuera, es la
trascripcin del mito del "buen salvaje", un hombre originalmente bue-
no e inocente. En l resuena, sin duda, la tradicin bblica, la cada en el
mal desde un Verbo inicialmente puro asociado con el Bien y la verdadera
vida. Lvi-Strauss retoma esta idea, insistiendo en la asociacin de lo
natural / originario con lo "autntico / verdadero". En Antropologa Es-
tructural, afirma que la escritura es condicin de inautenticidad: "son las
sociedades del hombre moderno, quienes ms bien deberan definirse
por un carcter privativo. Nuestras relaciones con el prjimo ya no estn
fundadas, sino de modo ocasional y fragmentario, sobre una experiencia
global... En gran parte, resultan de reconstrucciones indirectas, a travs
de los documentos escritos. Estamos ligados a nuestro pasado, ya no
por una tradicin oral que implica un contacto vivido con personas
cuentistas, sacerdotes, sabios o ancianos, sino por libros acumulados
en bibliotecas... Y sobre el plano del presente nos comunicamos con la
inmensa mayora de nuestros contemporneos a travs de todo tipo
de intermediarios documentos escritos o mecanismos administrativos
que sin duda ensanchan inmensamente nuestros contactos, pero al mismo
tiempo les confieren un carcter de inautenticidad"17.
19 Sergio Fernndez L. en su discurso de incorporacin a la Academia Chilena de Historia
en 1962, expresa: "Chile naci a la vida occidental y cristiana dentro del imperio de Carlos V...
No podemos ni debemos nosotros, hijos y herederos de la Espaa de Carlos V, olvidar hoy la
leccin imperial de ayer. Nos sera imposible no procurar expresarla como la solucin nica y el
nico asidero que tiene este mundo desorbitado y confundido por angustias universales" (sin
64
Lo que definira la autenticidad sera, pues, el contacto directo y vivo.
El elogio de la voz evoca la imagen de la ciudad griega como sitio del
discurso, donde los asuntos de inters comn se discuten en el cara a
cara del foro, interpelndose y escuchndose de viva voz los ciudadanos.
, j. La escritura, en cambio, es un elemento de intermediacin, por tanto, de
inautenticidad. El haber descubierto esta fuente de inautenticidad y haber
distinguido "niveles de autenticidad", constituye para Lvi-Strauss el
aporte decisivo de la antropologa a las ciencias sociales. "El porvenir
juzgar sin duda, escribe, que la contribucin ms importante de la
antropologa a las ciencias sociales consiste en haber introducido esa
distincin capital entre dos modalidades de existencia social: un gnero
de vida percibido en el origen como tradicional y arcaico que ante todo
es el de las sociedades autnticas; y formas de aparicin ms recientes, de
las que el primer tipo ciertamente no est ausente, pero en donde grupos
imperfecta e incompletamente autnticos se hallan organizados en el seno
de un sistema ms vasto, l mismo marcado de inautenticidad"18.
Destaquemos tan slo tres puntos: 1. El papel central que cumple
el concepto de "autenticidad" y su asociacin con la oralidad en la an-
tropologa y, segn Lvi-Strauss, en las ciencias sociales, 2. La relacin
estrecha y directa de la idea de "autenticidad" con el mito ilustrado de
una sociedad "sin escritura", originalmente inocente y pura, es la rplica
del mito del "buen salvaje", y 3. El etno-centrismo implcito en la prima-
ca de la escrituralidad sobre la oralidad se superara con la inversin
de esta relacin y la reposicin del primado de la oralidad (equivalente
a autenticidad).
Estos tres motivos informan masivamente el discurso culturalista que
analizamos. La acreditacin de la oralidad se expresa en la considera-
cin de la religiosidad popular como fondo de autenticidad de vigencia
permanente, cuyo sujeto sera la cultura mestiza. Conjuntamente con la
recusacin de la letra y del racionalismo, se omite el carcter y consti-
tucin de la sociedad moderna. Es curioso que nunca sea cuestin de la
repblica y la democracia en Morand; la afirmacin del pueblo tiene
lugar solo a travs de la "religiosidad popular", nunca "el pueblo" es
el sujeto moderno, la nacin de ciudadanos. Tal vez no sea una omisin
casual, pues la vuelta a una cultura sincrtica o su reposicin, no requiere
del soberano moderno, sino de uno absoluto, como el de las monarquas
del siglo xvI o el de las dictaduras.
1-1 svt
65
Igualmente engaoso es el anti-etnocentrismo, manifiesto en la
reivindicacin de la oralidad y de "lo mestizo". La oralidad, elogiada
en la cultura barroca americana, est traspasada de signos mudos: es-
pectculos, representaciones, desfiles, paradas militares, procesiones,
himnos, cnticos, danzas y fiestas: manifestaciones que reemplazan la
rinter-locucin, incluso la alocucin y la elocuencia. La cultura muda del
I espectculo y la fiesta, sirve para hacer prescindible la elocuencia y volver
al otro receptivo al mando. Toda esa farndula tiene entre sus propsitos,
/ reunir, exhibir el poder y seducir a travs de esta exhibicin; producir,
\ en suma, la muchedumbre sumisa y alegre, receptiva a la arenga y al
mando, remisa a la escritura, que supone replegarse y constituir una
esfera de interioridad.
(
La suposicin de una identidad esencial de vigencia permanente,
no slo simplifica el pasado, lo resignifica: representa un intento de
replicar la estructura tica y poltica del Estado de los siglos xvi y xvII.
La modernidad poltica, lejos de suponer un mundo sincrtico y ho-
mogneo, supone justamente pluralidad y diferencia: la cultura secular
habla lenguajes diversos. El Estado-nacin moderno no est construido
sobre base religiosa ni tnico-popular, sino sobre principios que se suele
calificar de "abstractos", "utpicos" y "racionalistas". Pero los intentos
de constituir Estados sobre bases tnicas o religiosas, prescindiendo de
la abstractsima idea de igualdad, casi nunca fundan institucionalidades
estables y casi siempre conducen a guerras interminables.
La ciudad moderna es ms bien des-integrista, diversa, diferenciada;
en la medida que renuncia a la idea de una cultura homognea y uni-
taria, admite, al menos en principio, los derechos de las minoras. Los
proyectos de inspiracin nacionalista o religiosa, se aferran a la sntesis
de catolicismo y orden social jerrquico; intentan reparar el decaimiento
de una fe o la secularizacin, invocando un pretendido "fracaso" de la
modernizacin. La fuente del "malestar de la cultura" radicara en esta
secularizacin y cualquier respuesta al mismo malestar debera pasar
por la reposicin de la fe perdida, por la resacralizacin de los vnculos
asociativos".
La religiosidad tiene como nico soporte terrenal la interioridad
del sujeto, es autorreferente, como la fe, que interpela a cada cual en su
fuero ntimo y no pertenece al espacio pblico. Slo liga a los que han
sido alcanzados por la gracia, que es gratuita por definicin. Si algo
66
parece irremediablemente perdido con la diferenciacin de la cultura
moderna, es esa armona y unidad, que Hegel llam "eticidad sustan-
cial". La disolucin de esa unidad tiene implicancias gravsimas, pero
no menos grave es la ilusin de reconstituir una matriz cultural nica y
procurar una sola constelacin de sentido al conjunto de la experiencia
humano-histrica.
La sociedad moderna no recusa la religin, pero la descentra, la
descoloca en cierto modo, al ponerla en un sitio ms perifrico y hacerla
coexistir y competir con otras creencias, otras visiones del mundo, otras
fuentes de sentido. En la medida que la separa del Estado, la desplaza
del mbito pblico y la fuerza a replegarse en el espacio privado, en la
intimidad del corazn. La bsqueda de la felicidad eterna no tiene por
qu ir de la mano de una religin asociada con la poltica: la virtud cris-
tiana es ms bien privada y no consiste en poner el bien comn sobre la
propia salvacin. La Iglesia, por su parte, ya no cuenta con el monopolio
de la verdad y no dispone de fuerza para imponerla, est obligada a ser
tolerante y predicar con el ejemplo. Los mensajes seculares no pueden
proclamar la "buena nueva" de una "verdad" que se sostiene con in-
dependencia del interlocutor; importa sobre todo quin est abierto a
escuchar, aceptar y compartir, lo que exige adecuacin del mensaje a un
interlocutor virtual. Eso implica, por otra parte, la negacin de la uni-
vocidad de la Palabra y la negacin del dogma. Ambas la verdad de la
Palabra y la certeza del dogma, requieren del monopolio del discurso
y la sumisin; sin ellos, los significados se multiplican y la cultura se
diferencia.
La recusacin de la cultura de la Ilustracin, por va de un retorno y re-
cuperacin de un padrn cultural propio, autntico, que "atraviesa todas las
pocas", reproduce la univocidad del discurso teolgico, sostn del mundo
unignito del origen. Representa una variante del mito de la omnipotencia
del Origen: en el principio era la oralidad, la armona y la conciliacin;
luego, la cada en el mal desde el Verbo inicialmente puro;
por ltimo, el casti-
go: extraamiento por la falta contra la armona original, asociada con el
Bien y la verdadera vida. El estigma de la expulsin del Paraso rebrota en
los sucesivos intentos y reiterados fracasos, de apartarse del Origen. La
nica expiacin: la recuperacin del Origen, que se anuncia en la palabra
salvadora de un sujeto sapiente, iniciado en la Verdad del Principio, una
Verdad que anida tambin en el corazn del pueblo sencillo.
67
La omnipotencia del origen es el equivalente en cierto modo, del
carcter determinante de la "estructura de base" en las concepciones
estructuralistas. Si stas ignoran o subestiman la dimensin de la cul-
tura, las concepciones esencialistas ignoran u omiten lo poltico. Lo que
est en juego, despus de todo, en la modernizacin, es la extensin de
la ciudadana; los reclamos de carcter tnico, lingstico o religioso,
se inscriben en esta extensin y la hacen posible. Pero esta dimensin
del problema queda suprimida al suponer una identidad cultural no
contaminada con lo normativo y "paradigmtico" de la modernidad:
es algo que se legitima por su misma existencia y, naturalmente, por el
"fracaso" de las modernizaciones.
Este "fracaso." o "agotamiento" o "declive" se puede leer, en con-
secuencia, como una operacin intelectual, consistente en resignificar
y reponer una tradicin cultural premoderna: la Amrica profunda, no
contaminada por el racionalismo y la secularizacin, inmune a la "vio-
lencia de la letra". La modernizacin no ha seguido, es cierto, el padrn
esperado. No ha sido el fenmeno continuo, homogneo y global que se
supona sino todo lo contrario: desigual, discontinuo, parcial. Ha seguido
lgicas de desarrollo mltiple, con polos diversos, imprevistos por las
teoras funcionalistas, que han pecado de autoritarismo centista. No
hay una teora general de la modernizacin que permita pautear una
"va real" de la historia que todos debieran seguir. Lo que se observa
son ms bien, desarrollos mltiples que convergen sobre unos cuantos
indicadores bsicos: secularismo, cultura crtica cientfico-tcnica, so-
ciedad del trabajo y del dinero, Estados burocrticos y ciudadana en
extensin Qo en extincin?). Se puede recurrir a una nutrida 'caja de
herramientas' para remodelar y enmendar los desarreglos al interior de
las variadas formas en que se combinan estos elementos, pero an no
se divisa un padrn civilizatorio alternativo, a pesar de todo lo atroz
que puede resultar el actual, que por algo provoca huidas despavoridas;
hacia el pasado y hacia las utopas.
68
V. DIFRACCIN DE LA IDENTIDAD: UN
MARX NO MARXISTA?
La recepcin de las ideas y producciones culturales en un medio diferente
al de su origen, es creativo: agrega, resta, convierte o enmienda la idea o
el producto original. Y se realiza dentro de un espectro de posibilidades
acotado. La cota mnima sera, naturalmente, el rechazo, en caso de que
haya total incompatibilidad: la adopcin de la rueda, por ejemplo, en
comunidades esquimales. A la inversa, el esqu puede ser adoptado sin
mayor enmienda en cualquier sociedad que habite lugares nevados. Con
las ideas, ocurre que la recepcin est sujeta a la regla de la creacin o re-
conversin, es decir, a un efecto derivado de la incorporacin a un medio
cultural diferente. La recepcin del pensamiento clsico griego en la Edad
Media, pongamos por ejemplo, experiment una transformacin delibera-
da, que result del trabajo de adaptacin a la cosmovisin cristiana. Pero
el empeo deliberado no es indispensable. La recepcin del positivismo
o del liberalismo, forzosamente ser diferente en una sociedad capitalista
o en una precapitalista con mayor impronta religiosa. La recepcin del
pensamiento de Heidegger tambin es ilustrativa al respecto, porque pre-
senta particularidades significativas: en Francia, la recepcin ha sido sin
duda la ms creativa; en Estados Unidos, se lo ha sincretizado con el prag-
matismo y en Amrica Latina se ha tendido a convertirlo al catolicismo.
Quisiera analizar aqu ese efecto creativo o de distorsin en el caso de
Marx y el marxismo. La presunta disparidad se dara en este caso entre
sus ideas y la variacin que ellas experimentaran en el espacio pblico,
sea en los partidos o Estados que se reclaman marxistas. Desde hace un
par de dcadas, se ha acentuado una tendencia a disociar a Marx del
marxismo y a rescatar algunos conceptos fundamentales de su pensa-
miento crtico, que se omiten o tergiversan en la ideologa de trinchera
en que se convirti el marxismo ortodoxo, sobre todo desde comienzos
del siglo pasado.
Pero esta disociacin no es consecuencia nicamente de la intencio-
nalidad de los agentes polticos o de los intelectuales, sino ante todo,
69
es un fenmeno derivado de la especificidad de la accin. La poltica,
en efecto, nunca es simple "aplicacin" de ideas y stas, a su vez, al ser
llevadas a la prctica, experimentan una alteracin o difraccin. En fsica
se llama as a la discrepancia que se produce entre la imagen de un objeto
en condiciones habituales y la que resulta al incorporarlo a otro elemen-
to, digamos una vara recta, al introducirla en el agua, se ve quebrada.
La poltica "difracta" o altera las ideas, desde luego, porque responde a
un cdigo propio, distinto al rgimen discursivo. Las consecuencias de
las acciones son impredecibles porque estn sujetas a las reacciones que
desencadenan: se sabe donde comienza una accin, pero nunca se sabe
dnde y cmo terminar.
El fenmeno fsico de la difraccin se refiere a la discrepancia en-
tre dos imgenes de un mismo objeto, originada en un cambio en el
elemento de la representacin. La metfora es pertinente, en tanto las
identidades se constituyen a travs de representaciones y diferencias
de representacin. En este caso, la diferencia es entre el Marx ideolgico,
adoptado por los partidos y Estados que se llaman marxistas y el Marx
de los textos, incluidos los escritos de juventud, que completan en varios
aspectos y en ocasiones contradicen al Marx "maduro", especialmente
el de El Capital.
Quienes continan reclamando a Marx como el inspirador de los
movimientos y partidos marxistas, tienen mucho a su favor, sobre todo
considerando la enorme gravitacin que tuvo el marxismo en el siglo
xx. En cambio, quienes intentan descubrir en su obra ideas, motivos u
orientaciones que resisten o contradicen esos usos, arriesgan la acusacin
de intentar neutralizar su potencial crtico y revolucionario. Pero esta
acusacin no es necesariamente justificada, en la medida que el desaco-
plamiento del Marx terico respecto del marxismo, emprendida por el
revisionismo, desembaraza a Marx de algunas deformaciones y simpli-
ficaciones, sin inhibir el aspecto emancipatorio y la dimensin mesinica
de su pensamiento. Por lo dems, ha sido en gran parte el derrumbe de
los socialismos de Estado lo que ha provocado esta disociacin en la
comprensin de Marx. l mismo, sin embargo, como se sabe, afirm en
ms de una ocasin, no ser marxista.
La crisis del marxismo es, por una parte, la crisis de las sociedades
del llamado socialismo real y alcanza asimismo a la interpretacin del
Marx "cientfico", o sea, el terico del desarrollo del capitalismo, el des-
70
cubridor de la lgica interna de esta formacin social, el que predijo su
"inevitable derrumbe" y
reemplazo por otra formacin social liberada
de sus "contradicciones".
El segundo aspecto de este trabajo, entra de lleno en el mencionado
efecto de difraccin o desacoplamiento de Marx con el marxismo. To-
mar como referente para esto ltimo las
Tesis, sobre Feuerbach, un texto
filosfico-programtico muy sucinto, donde se encuentran algunas de
las ideas y orientaciones fundamentales de Marx.
La primera cuestin a abordar se refiere a la existencia de uno o
varios capitalismos; no me refiero con ello a las diferencias entre el sis-
tema norteamericano, el japons y los de Europa, sino a la historia del
capitalismo. La idea de un monismo de el sistema conduce fcilmente a
la conclusin de que las crisis revisten carcter terminal y conducen al
final de el capitalismo. En cambio, si se mira desde sus inicios en los siglos
xvI y xvii, el llamado capitalismo comercial se renov en sus tcnicas
productivas, leyes e instituciones, hasta dar a luz el capitalismo indus-
trial del siglo xix, que sobrevivi a dos guerras mundiales
y a la Gran
Depresin de los aos '30. Posteriormente, y en parte como resultado
de la severidad y extensin de esa crisis, el Estado se acopl y se asoci
al funcionamiento del mercado, procurando una estabilidad adicional
al sistema. El Estado Social o de Bienestar cumpli una doble funcin
neutralizadora del conflicto de clase y contra-cclica. El capitalismo en
realidad ha mostrado una vitalidad admirable, que le ha permitido
sortear crisis de diversa ndole; hoy enfrenta una de gran amplitud, a la
vez financiera, energtica y alimentaria, que algunos anuncian pondr
fin a la era del imperialismo. Pero en esto hay que ser tambin cauto,
porque tampoco el imperialismo es algo unvoco. Es probable que de esta
coyuntura surjan nuevos imperios con nuevas estrategias. En todo caso,
la crisis actual echa por tierra el mundo unipolar y pone en jaque el fun-
darnentalismo neoliberal y su evangelio de los mercados desregulados.
La masiva inyeccin de recursos fiscales a los bancos y financieras, es
una operacin de salvataje sin precedentes, y una confesin muda de la
necesidad de regular el funcionamiento de los mercados. Esta operacin
muestra, al mismo tiempo, la imposibilidad de que los bancos centrales
puedan detener la hemorragia en los mercados financieros e impulsar
la reactivacin, solo con sus mecanismos de ajuste, bsicamente la tasa
de inters.
71
El monetarismo neoliberal, a su vez, surgi como renovacin del
capitalismo de orientacin keynesiana y para terminar con el Estado
de Bienestar, al que se le achacaba obstaculizar el dinamismo de los
mercados. En Amrica Latina, se us la ideologa de los mercados des-
regulados y su promesa de desarrollo, para legitimar las dictaduras. El
vaco jurdico que dejan los golpes de Estado se intentaba llenar con
ofertas de prosperidad y bienestar. Es significativa la experiencia de
las dictaduras al respecto, porque procura una refutacin de la idea de
Hayek, segn la cual, "la libertad econmica es condicin de la libertad
poltica". Es al revs: la destruccin de la libertad poltica hizo posible
los choques neoliberales, que en condiciones de normalidad institucional
habran sido impracticables. De hecho, los golpes de mercado siguieron
a los golpes de Estado, y la promesa de acabar con el subdesarrollo se
convirti en la pesadilla que acab con las democracias. El triunfo del
neoliberalismo, preciso es decirlo, fue ms ideolgico que econmico y
requiri de la destruccin de las libertades pblicas.
Las sucesivas transformaciones del capitalismo contradicen el pos-
tulado tcito del liberalismo, segn el cual, ha habido historia pero ya no
la hay. Lo cierto es que el capitalismo lleva tres siglos renovndose y su
historia de reinvenciones presumiblemente continuar. Es difcil predecir
qu rumbo tomar ahora la nueva reinvencin, pero probablemente el
Estado vuelva a adquirir la influencia e importancia que la ortodoxia
neoliberal quiso negarle, sin que se note. Es decir, sin confesar jams que
las estrategias contra-cclicas aplicadas despus de la crisis de 2008 y la
masiva inyeccin de recursos fiscales en las corporaciones y en la banca,
contradicen flagrantemente la ortodoxia neoliberal.
Otra de las enseanzas que dejan estas crisis es que, si bien respon-
den en gran medida a "contradicciones econmicas", stas no operan
ciegamente y sus efectos no revisten el carcter terminal que en cierto
momento se les atribuy, sino se traducen en ajustes y modificaciones
que responden a acciones y adaptaciones deliberadas. Eso no atena el
potencial crtico de la teora de la crisis de Marx. Es cierto que la econo-
ma poltica clsica avanz una teora de los ciclos, que es el antecedente
directo de esa teora, pero la extensin y profundidad de las crisis peri-
dicas no fue siquiera barruntada por los clsicos, en tanto Marx supuso
que conduciran a un colapso final. En ambos casos, prevalece una lgica
sistmica sobre la contingencia de la historia y la poltica.
72
La historia pudo quiz haberle dado la razn a Marx, pero las pre-
dicciones son tambin voces de alerta y actan como antdotos de lo
que anuncian. Por otra parte, la experiencia de los socialismos reales
y la construccin del socialismo en un solo pas, no tenan mucho que
ensear a los pases centrales; indicaba un mtodo para quemar las eta-
pas del desarrollo, o sea, para la transicin al industrialismo. Pero el
socialismo, se supona, vendra despus de la industrializacin a corregir
sus males, no antes de ella, para reproducirlos. Todo eso contribuy
a dejar de lado el aspecto liberador del pensamiento de Marx: puso
en evidencia ciertos vacos en su pensamiento que se ahondan en el
marxismo corriente.
Uno de estos vacos, quiz el ms significativo y gravitante, es la
sobreestimacin de lo econmico y la correspondiente subestimacin
del papel del Estado y la poltica. A pesar de haber criticado la economa
poltica clsica, a la que reprocha sus "robinsonadas", es decir, su atomismo
social y la omisin de las relaciones de poder implicadas en las relaciones
de intercambio, Marx subestim el Estado y la poltica. Por lo menos en El
Capital, porque en sus estudios histricos -y particularmente en Dieciocho
Brumario-, no ocurre lo mismo y la poltica desempea un papel central.
Junto con su creciente inters por la economa, en la que crea poder encon-
trar "el secreto" de la evolucin del capitalismo, Marx abandon el estudio
de la Revolucin francesa. Desde entonces, la tendencia a desconsiderar
los fenmenos de la cultura y de la poltica, se fue acentuando y se tradujo
en una tendencia a ignorar las potencialidades correctivas del Estado de
Derecho y la democracia.
La sobreestimacin del "internacionalismo proletario" en perjuicio
de la poderosa fuerza del nacionalismo, es otro ejemplo de esa sobre-
valoracin, que se expresa sobre todo en la funcin crucial que Marx le
asigna a las crisis econmicas, cuyo desenlace deba llevar a un fatal e
inminente colapso del sistema. La misma concepcin arquitectnica de
la sociedad, como estructura compuesta de una "base" y de un entra-
mado o "superestructura" jurdico-poltica, que se eleva sobre aquella,
puede fcilmente conducir a concebir la poltica en trminos de cons-
truccin o edificacin, en la que la funcin prioritaria correspondera
a la "base". La estructura "superior" se sostiene sobre los cimientos y,
por ende, bastara con la modificacin de la "base", verdadero punto
arquimdico de la reedificacin de la sociedad.
73
El Estado, en tanto "superestructura" que ratifica las relaciones
sociales instauradas en la "base", carecera de entidad propia. Sim-
plificamos, sin duda, pero el supuesto de que el Estado "tiende a
desaparecer" con la modificacin del "modo de produccin", es bas-
tante elocuente. La historia, lejos de avalar ese desvanecimiento del
Estado, inviste la prediccin de una irona terrible: el socialismo real
transform el "modo de produccin" y el Estado, lejos de desapare-
cer, se fortaleci. La misma prediccin de un colapso final del sistema
provocado por limitaciones impuestas por el "modo de produccin",
por la pauperizacin creciente del proletariado, atestiguan igualmente
esa subestimacin de la poltica. La capacidad de supervivencia del
capitalismo, en gran medida se asenta en su flexibilidad y la capacidad
de adaptacin que le procura precisamente la accin combinada del
Estado, la poltica y la legislacin.
La desconfianza de Marx frente al Estado, al que considera el re-
presentante de los intereses de la clase dominante, se justifica, pero en
el sentido que el Estado es funcional al sistema y puede actuar como
estabilizador. Esta capacidad del Estado se contrapone y a la vez con-
trapesa, a la capacidad poltica que Marx le asigna al proletariado. Como
se sabe, el "fracaso" que l atribuye a la Revolucin francesa, consistira
en la incapacidad de dar solucin a la llamada cuestin social, un punto
en el que algunos de sus crticos, entre los cuales Hannah Arendt, ven
precisamente el origen de la ruina de esa Revolucin: "hoy podemos
decir que nada puede ser ms obsoleto que los intentos de liberar a la
humanidad de la pobreza por medios polticos. Nada puede ser ms intil
y peligroso"1. Junto con "confundir" lo poltico con lo social, Marx habra
sobreestimado la capacidad de las masas pauperizadas de constituirse
en sujeto poltico. La pobreza no tendra el carcter de fuerza poltica que
l le atribuye y no tendra solucin por medios polticos. Arendt estima
la americana como la ms lograda de las revoluciones modernas, preci-
samente porque es eminentemente poltica; la prosperidad y riqueza de
Norteamrica le habran permitido eximirse de ocuparse de la cuestin
social: "es la nica revolucin moderna en la que la compasin no jug
ningn papel", afirma en Sobre la revolucin.
1 On Revolution. Viking Press, Nueva York 1965, p. 110 (Sobre la revolucin. Alianza,
Madrid 1988).
74
Esta crtica tiene cierto asidero, en tanto "la pobreza" no es por s
misma un elemento estructurador de la existencia. Las "condiciones
materiales de vida" Marx no habla de "pobreza" pueden rebajar a los
hombres, llevarlos a un estado de ansiedad y desvalimiento que, lejos de
crear conciencia poltica, la inhibe y produce dependencia y sometimien-
to. Los hombres, reducidos a los medios de subsistencia indispensables
para mantenerse vivos, o poco ms o menos, no estn en condiciones
de ejercer su capacidad poltica. Una situacin extrema de precariedad e
indigencia no favorece la libertad; antes bien, provoca el efecto inverso,
una suerte de regresin biolgica en la que la necesidad de sobreviven-
cia se impone sobre los impulsos libertarios y las tendencias altruistas.
En una palabra, la conciencia poltica no surge espontneamente de las
"condiciones materiales de vida", sobre todo cuando estas son extremas
o demasiado aflictivas.
Marx alude en parte a esto mismo cuando habla de una etapa en la
que "los obreros forman una masa diseminada... y disgregada por la
competencia"2. Vale decir, que librados a su propia suerte, los trabaja-
dores no constituyen un sujeto poltico. Sus deseos y aspiraciones son
solo reivindicativas y se inscriben ms bien en el proyecto e ideario
social-demcrata. Solo una conduccin adecuada puede hacer de los
trabajadores, "proletarios" conscientes, es decir, un sujeto poltico revo-
lucionario. Pero en el mismo Manifiesto Marx dedica un captulo entero a
lo que llama "socialismo reaccionario", y un acpite del mismo lo titula
"el socialismo burgus", de cuo sobre todo pequeo burgus, en el que
caben muy bien, precisamente, los dirigentes y las vanguardias que
deberan hacer de parteros de "la pobreza", es decir, ayudar a dar a luz
al sujeto poltico, en vez de atizar la tendencia reivindicativa.
No pretendo con esto dar la razn a Arendt, porque cabra dar vuelta
esta dificultad: si la clave del xito de la Revolucin norteamericana fue
el no tener que enfrentar el problema de las masas pauperizadas y poder
prescindir de la cuestin social, a la sazn, la cuestin de la esclavitud,
cul sera, entonces, la economa que requiere una poltica en la que la
cuestin social est ausente? Es cierto que ella no piensa que la poltica
deba responder necesariamente a un sustrato o base econmica, pero no
deja de llamar la atencin el hecho de que las dos formaciones donde la
2 Manifiesto 1, 38.
75
poltica reviste un carcter ejemplar, la polis griega y la Unin americana
de fines del siglo XVIII, sean ambas sociedades esclavistas.
Arendt impugna asimismo a Marx ,en La condicin humana, haber
elevado el trabajo (work) al lugar de la accin y haber reducido al hombre
a animal laborans. Esta crtica guarda estrecha relacin con la anterior, pero
en este caso es ms evidente que tiene en la mira ms bien al marxismo
y a la economa poltica, cuyas categoras fundamentales en alguna
medida se conservan en la Crtica de la Economa Poltica. Arendt no se
refiere en esa crtica a la concepcin de la politica esbozada en las Tesis
sobre Feuerbach, una obra que conoca muy bien, y su propio concepto de
la accin muestra sorprendente simetra y proximidad con lo que Marx
llama all "la actividad prctico-crtica", como intentaremos mostrar a
continuacin.
La idea de que "el hombre" hace la historia es engaosa, porque
son "los hombres" actuando concertadamente, los verdaderos agentes
polticos. Arendt constantemente insiste en esto: el individuo no puede
actuar solo. El pensamiento, en cambio, es una actividad que se realiza
a solas y reclama incluso aislamiento: esta diferencia impide concebir la
accin segn el canon del pensamiento. El sujeto de la poltica es plural,
y "los hombres" son bsicamente activos: "la pluralidad es la ley de la
tierra". La accin comn con los otros es el nico espacio donde cada
cual logra conquistar su singularidad y manifestarse como quien es. El
espacio pblico es un espacio de aparicin y de relacin; permite a cada
cual mostrar quien es y crear un lazo poltico con los dems: de all que
la accin posea una capacidad reveladora.
Esta idea se contrapone con el primado de la vida contemplativa.
Se opone especialmente con Heidegger, quien, a pesar de reconocer
la actividad como la forma de relacin primaria con los entes, concibe
el "ser con" otros, en el colectivo, como una forma de ser inautntica y
"cada", en la que cada cual se pierde para s mismo.
Cabra sealar, sin embargo, que la crtica de Marx a Feuerbach en
las Tesis incide precisamente sobre el carcter distintivo de la accin
frente a cualquier otra actividad. l recusa al mismo tiempo la idea
del "individuo humano aislado", que es la forma como lo concibe
Feuerbach, y siempre habla en plural de "los hombres" (Tesis III) y
de "muchos individuos" (Tesis VI). En cambio, emplea crticamente
el singular, solo para rebatir a Feuerbach, quien concibe al "hombre
76
abstracto", al "individuo aislado" y a la actividad, "solo en su fauna
suciamente judaica" (Tesis I).
Cmo entender esta expresin despectiva?
Los judos suelen tener la reputacin de ganar posiciones y hacer for-
tuna en la banca y las finanzas, actividades subestimadas en la tradicin
seorial y monrquica, que invisti de rango y nobleza a las actividades
ligadas a la tierra. La "suciedad" posiblemente alude a este distingo y a la
opinin comn de que la riqueza amasada al fragor de la especulacin y
los intereses financieros, no se hace con manos limpias. La misma Iglesia
Catlica conden en su momento la "usura" o cobro de intereses, lo que
ha de haber contribuido a crear esta opinin.
Pero Marx, claro est, no asume por su cuenta esa opinin ni se
hace eco de ella. Es evidente que la "suciedad" no pretende definir un
carcter o rasgo identitario del pueblo judo sino que apunta a cierto
tipo de actividades, en oposicin con otras. Feuerbach solo habra tenido
en cuenta la actividad comn y corriente, aquella que cada cual realiza
cuando maneja sus asuntos privados y habra concebido toda prctica
conforme a eso. Esas actividades no son las de mayor rango, porque
estn guiadas por el beneficio egosta, donde priman los apetitos y la
utilidad. Tampoco corresponden exactamente con las de orden comercial
y las realizan, por lo dems, moros y cristianos, tirios y troyanos. Sin
embargo, habra una forma de actividad fundamentalmente diferente a
esas, donde prima el inters comn y los fines compartidos sobre el deseo
de enriquecimiento y las necesidades de subsistencia: sta es la praxis y
se orienta a la "transformacin del mundo" (Tesis III y XI). Feuerbach,
prosigue Marx, "no comprende la importancia de la actuacin 'revolu-
cionaria' prctico crtica", porque "concibe y plasma la prctica solo en
su forma suciamente judaica" y "solo considera la actitud terica como
la autnticamente humana" (Tesis I).
Esta Tesis I deslinda, por una parte, la teora tal como Marx la entien-
de, respecto de toda otra forma de contemplacin y al mismo tiempo
distingue la praxis en su pleno sentido poltico respecto de cualquier
otra actividad humana. Eso es lo que no logra quien "solo considera
la actitud terica como la autnticamente humana". El trabajo cierta-
mente es humano, a veces "demasiado humano"; puede embrutecer
y hasta matar; solo que se distingue de la praxis, que tiene en vista el
bien comn.
77
Feuerbach define al hombre en singular, al "hombre abstracto",
precisamente porque privilegia la "actitud terica". Es la actividad de
pensar la que se realiza en solitario, en tanto la praxis, en el lenguaje de
Arendt la accin, o sea, la poltica, requiere siempre de la concertacin o
acuerdo entre varios o muchos. El "hombre abstracto" es un ente
yoico,
un sujeto desligado del conjunto de "relaciones sociales", justamente
el sujeto que se piensa a s mismo como comienzo y principio, o como
sujeto constituyente, en tanto, el sujeto real, no abstracto, llammoslo as,
es constituido, producido por y en el conjunto de sus relaciones.
Es difcil no advertir la estrecha relacin de esta idea con el "sujeto
plural" de la poltica, de Arendt. Este sujeto no es, desde luego, el yo
cartesiano, el subjectum de la certitudio. Es un sujeto de la accin que
se distingue del sujeto de las certezas; la accin siempre es incierta, es
equivalente a la libertad y opuesta a la necesidad, en cualquiera de sus
formas: histrica, natural, biolgica, econmica. La "pluralidad" impli-
ca que la poltica tiene lugar entre varios o muchos y por eso la accin,
aunque tenga un propsito, es irremediablemente incierta y falible:
nunca se sabe con certeza donde conducir, aunque se inicie teniendo
muy claros los propsitos. La certidumbre pertenece al sujeto de la re-
presentacin, al registro de un yo; para el sujeto poltico, la regla es la
incertidumbre, la falibilidad. El yo es constituyente solo en el "orden de
las razones", pues en el orden fctico, los sujetos son constituidos: son
"producto social" (Tesis VII) Al decir, por ejemplo, "pienso luego existo",
tengo que decirlo en alguna lengua y eso mismo contradice la idea de
que el yo es principio y fundamento de toda realidad, pues la lengua
es comn a los hablantes y constituyente de cualquier pensante y de
cualquier hablante singular.
En las Tesis se esboza pues claramente tanto el principio de pluralidad
como la distincin, absolutamente central en el pensamiento de Arendt,
entre "lo poltico", asociado a la libertad y "lo social", asociado a los
intereses particulares.
En sntesis:
1. Las Tesis sobre Feuerbach
constituyen un referente fundamental y un
ejemplo de la tensin entre Marx y el marxismo.
2. En las Tesis se encuentra, en esbozo, una crtica a la filosofa polti-
ca, es decir, a la idea de que accin y pensamiento responden a un
mismo canon. La accin tiene cierta especificidad y nunca se puede
78
concebir como "aplicacin" de una idea. Las oposiciones expresadas
en las Tesis: hombre abstracto/hombres en relaciones sociales; sujeto
pensante / hombres hablantes y actuantes; praxis / contemplacin; son
expresin de esta disparidad entre el canon del pensamiento y el de
la accin.
3. La discrepancia entre el Marx de los escritos y el Marx ideolgico,
de los partidos y Estados marxistas, sera un ejemplo de difraccin
de una identidad, es decir, de un efecto de distorsin, derivado pre-
cisamente de esta disparidad entre pensamiento y accin.
4. Existen otras discrepancias que permiten hablar de distintos Marx:
el Marx hegeliano que resalta la capacidad del Estado y la poltica;
el "joven Marx" de los Manuscritos econmico-filosficos y de la "alie-
nacin", el Marx historiador, estudioso de la Revolucin francesa,
en fin, el Marx "maduro", crtico de la economa clsica.
79
VI. SER EN DOS MUNDOS
"Mente ampliada" y "mundo ampliado"
Pasajes Roger Caillois es el nombre del coloquio que nos rene en el ao de
la vspera del Bicentenario, a propsito justamente, de la conmemoracin
de esta efemride. Por qu asociar el nombre de Caillois a los Pasajes y
a los doscientos aos de la repblica en esta parte del mundo? Son dos
preguntas que merecen respuestas separadas.
En 1940, un ao despus de iniciada la Segunda Guerra, Caillois
publica en Buenos Aires en Revista Sur un artculo titulado Defensa de
la repblica. All se lee: "Los regmenes totalitarios solo parecen espln-
didos cuando se ven de lejos; seducen tanto ms cuanto menos se les
conoce". Por qu habran de seducir los totalitarismos? Nietzsche habl
alguna vez de "la seduccin de los extremos" sin tener, naturalmente,
ninguna experiencia de los totalitarismos del siglo xx. Solo cuenta en
eso su apuesta por Dionisos y su negacin filosfica de la democracia.
En ese artculo, Caillois no hace extensiva a la democracia su defensa de
la repblica. A la sazn, la democracia era blanco de ataques tanto desde
la izquierda como desde la derecha. Se le atribua, entre otras cosas, fa-
vorecer el nacimiento de los totalitarismos. "Es normal que se trasladen
a los regmenes totalitarios, las ilusiones que la democracia defrauda
diariamente", escribe Caillois; hay un "tipo de democracia que da naci-
miento a los regmenes totalitarios", agrega.
Esas "ilusiones defraudadas" y la "seduccin" ante la "apariencia
esplndida" del totalitarismo, aluden a fenmenos de opinin atribui-
bles a un clima de poca, que Caillois constata desde fuera, o los asume
por su cuenta, quiz como anticipaciones de un desengao? Tal vez
sea una combinacin de ambas cosas, pues, a su juicio, las democracias
estaban "podridas" y la promesa de barrerlas poda resultar seductora,
al menos hasta comienzos de los arios '30. En 1940, las cosas ya haban
quedado perfectamente en claro y nadie poda llamarse a engao.
81
"Hay que comparar teora con teora o prctica con prctica... no una
perfeccin de principio con una imperfeccin necesaria". Cierto, pero
los vicios de las democracias son pecadillos veniales comparados con
las abominaciones de los regmenes totalitarios.
El haber tematizado la cuestin de la repblica es solo un indicio, una
seal de preocupacin, ante el quebranto y la humillacin que los nazis
infligan a la repblica en Europa y en el suelo mismo que la vio nacer?
Dejamos pendiente por ahora la respuesta a esta primera pregunta.
"Pasajes" es el nombre de las vas peatonales que conectan dos
calles; nacieron a principios del siglo pasado,, diseadas por Hausse-
man, el arquitecto encargado de la remodelacin de Pars. Estas vas de
interconexin se internan en las edificaciones y abren nuevos espacios,
bordeados a ambos costados de locales comerciales; suelen estar coro-
nadas por altas techumbres vidriadas, que permiten la iluminacin con
luz natural. Aunque la palabra "pasajes" debe su prosapia, como es
sabido, a Walter Benjamin, a su Libro de los pasajes, el sentido que aqu le
damos es de nexo, enlace y conexin. Al mismo tiempo, pasajes es una
metfora de trnsito y cruce, de mudanza a un mundo adoptivo, con el
consiguiente efecto de ensanchamiento del propio mundo. Asociamos
esta palabra con Caillois, porque su viaje a Argentina en 1939, en plena
expansin del fascismo, tuvo consecuencias. En Buenos Aires, estrech
amistad con Victoria Ocampo y accedi al crculo intelectual y literario
creado por ella. A ese club invisible pertenecieron, entre otros, Borges,
Casares, Alfonso Reyes, Octavio Paz y Gabriela Mistral. Neruda cono-
ci a Delia del Carril, "la hormiguita", su primera esposa, a travs de
Ocampo. De vuelta en Francia, Caillois edit y tradujo a varios de estos
autores, anticipndose al furor editorial que internacionaliz ms tarde
a los escritores del Boom.
Su permanencia en Argentina, aunque fecunda y nada sufrida,
fue un exilio y se prolong durante todos los arios de la guerra. La
experiencia del exilio significa a la vez extraamiento y entraamien-
to: acceso al mundo del otro y profundizacin en el propio; significa
aprender a considerar el mundo de uno en el espejo de los mundos
extraos; con los consiguientes efectos de verdad y simulacin anejos
a las adopciones y traspasos. Llamaremos "mundo ampliado" al que
resulta de esta transferencia, replicando la figura kantiana de la mente
ampliada. La condicin de la imparcialidad del juicio, segn Kant, es
82
la adopcin, por medio de la imaginacin, del punto de vista del otro.
Una condicin distinta y aparentemente opuesta a la de "pensar por
uno mismo", sin someterse a la autoridad de otro, que caracteriza,
segn l, la "mayora de edad", es decir, la libertad de pensamiento.
Lo que impide que estos dos requisitos se neutralicen y anulen, es que
la opinin ajena no valga como autoridad sino como un juicio com-
plementario del propio, no inhibidor de mi autonoma. La opinin del
otro es digna de ser tomada en cuenta justamente por ser distinta de la
ma. Esta validacin supone que ambos juicios son intersubjetivamente
comunicables, o sea, que entre uno y otro medie un tercero. Si no exis-
tiera este medio comn, que no es otro que el sentido comn, cada cual
no tendra ms remedio que pensar sin comunicarse con nadie y sin
cotejar su juicio con nadie. Esta forma de pensamiento se aproximara
a los "lenguajes individuales" imaginados por Wittgenstein, que son
en realidad ant-lenguajes o lenguajes imposibles, sin interlocutores:
blindados de antemano a toda comunicacin.
Kant invoca el sentido comn en la Crtica a la facultad de juzgar, a
propsito del juicio esttico, que sera comunicable, pues no tendra
sentido afirmar que algo es bello para m, si no puedo hacer que nadie
comparta mi apreciacin. Tratndose de juzgar situaciones singulares, si
no es posible la objetividad, al menos es posible la imparcialidad: consiste
en ponerse en el punto de vista del otro. Se consigue as una suerte de
neutralidad, que procura al juicio una universalidad, inaccesible para
quien est en una bandera'.
El "mundo ampliado" supone, al igual que la figura de la "mente
ampliada", la comunicabilidad de las diferencias, o sea, la posibilidad
de transito al mundo del otro o de transferencias entre los mundos. Estas
incursiones en la alteridad son modalidades prcticas de adopcin, que
difractan el propio mundo y lo reconvierten; difieren de la adopcin del
punto de vista ajeno, que busca la extensin del juicio y su adecuacin
o justeza. En su preferencia por el observador, Kant hace explcito el
mismo privilegio por el ver y la visin sobre el actuar, que caracteriza
la tradicin platnica. La "mente ampliada", resultante de la adopcin
del punto de vista del otro, es un paso imaginado solamente, porque la
Hannah Arendt. Lectures on Kant's Political Philosophy. University of Chicago Press,
Chicago 1982 (Conferencias sobre la filosofa poltica de Kant. Paidos, Buenos Aires, 2003).
83
perspectiva adoptada sigue siendo ajena. El mundo ampliado, en cambio,
representa una efectiva extensin del propio mundo y compromete la
existencia toda en una suerte de segunda pertenencia, ms tenue, pero
no menos real.
Nietzsche ha hecho una elocuente defensa de estos traspasos y
adopciones: son ensanchamientos y profundizaciones que experimen-
ta el propio mundo en contacto con otros mundos. "Los modernos no
tenemos nada propio; solo llenndonos con exceso, de pocas, costum-
bres, filosofas, artes, religiones y aprehensiones ajenas llegamos a ser
algo digno de atencin". "Hubo siglos en que los griegos se hallaron
expuestos a un peligro semejante y nunca vivieron en peligrosa inacce-
sibilidad; su 'ilustracin' fue un caos de formas y nociones extranjeras:
semticas, babilnicas, lidias, egipcias, etc., y su religin, una verdadera
pugna de las divinidades de todo el Oriente", escribe. Lo que importa,
al cabo, no es la preservacin de una esencia o identidad, sino llegar a
ser algo distinto y mejor. Nada ms riesgoso que vivir en impenetrable
insularidad, y nada delata ms una identidad menguada que refugiarse
en ella. Los griegos, agrega Nietzsche, fueron capaces de "organizar el
caos" y evitar convertirse en "los abrumados epgonos y herederos" de
ese magma de formas encontradas2.
Un acontecimiento inolvidable
El entusiasmo que despert la Revolucin francesa en los hombres
ilustrados de la poca y en el pblico en general, llam poderosa-
mente la atencin de Kant. Su idea de la mente ampliada es, en cierto
modo, la legitimacin del punto de vista de los "observadores desin-
teresados". Los actores, en cambio, comprometidos en la accin, no
estaran en condiciones de apreciar el significado del acontecimiento,
porque estn involucrados en uno de los bandos. El filsofo estara
en esa situacin y, por tanto, los ms comprometidos, especialmente
los gobernantes, "haran bien en tomar en cuenta su opinin". Kant
agrega, que un acontecimiento como ese "en la historia humana no
2 Unzeitgemsse Betrachtungen Werke in Drei Bande I, Ap. 4, 8 y 10 (De la utilidad y
desventaja del historicismo para la vida. En Consideraciones inactuales Alianza, Madrid, 1988).
84
se olvidar jams"3. El trnsito del absolutismo a un rgimen cons-
titucional, libertario e igualitario, es inolvidable porque representa
un progreso de la humanidad; podr haber fracasos, podrn venir
regresiones, pero ese acontecimiento tiene validez universal. La
repblica, digamos para simplificar, es una conquista imperecedera
del gnero humano, y aunque se malogre en su patria de origen,
renacer en otras tierras.
Cuando conmemoramos el Bicentenario, en cierto modo le damos
la razn: un recuerdo que perdura doscientos aos ya hizo la prueba
del olvido. Pero la fundacin de la repblica perdura no solo en la ce-
lebracin de este cumpleaos, aunque sin duda el 2010 ha reavivado el
inters por los comienzos. Sobre todo es la destruccin del ordenamiento
republicano y las dificultades de recomponerlo y perfeccionar la demo-
cracia, lo que reactualiza el comienzo. Las dictaduras hicieron aicos los
marcos jurdicos del Estado, precisamente los que se intentaba levantar
en el momento de la fundacin, de modo que el quiebre reciente ilumina
ese pasado y permite leerlo como un presente que se resiste al olvido; un
pasado que nos sigue interpelando. Sacudirse de una dictadura e inde-
pendizarse de una monarqua tienen cierto parecido familiar: ninguno
libera del todo y ambos instauran la poltica a partir de una autocracia
que la hace imposible.
Lo inolvidable no es el suceso como tal, que ocurre tan solo una vez,
como todo lo que simplemente pasa en la historia, sino el acontecimiento,
que tiene la permanencia del mundo que lo vio nacer. Lo que no puede
caer en el olvido es la posibilidad de que siempre renazca, en el mismo
sitio o en otro cualquiera, porque vale para todos: esa es la promesa de
la repblica, que "la humanidad no podr olvidar jams".
A este universalismo kantiano se opone, sin embargo, un argumento
que dice aproximadamente lo siguiente: la repblica, la democracia, estn
bien para sociedades ms maduras y cultas; la dictadura es inevitable en
las menos avanzadas "Seremos capaces de mantener en su verdadero
equilibrio la difcil carga de una repblica"?, se preguntaba el mismo
Bolvar; "Las instituciones perfectamente representativas no son adecua-
das a nuestro carcter, costumbres y luces actuales", agrega. Y refuerza
la idea recurriendo a Montesquieu: "No dice El espritu de las leyes que
3 Kant. Ideas para una historia universal en clave cosmopolita.
85
stas deben ser propias para el pueblo que se hacen?". Bolvar vea la
definicin del rgimen poltico asociada al problema de la "identidad",
como hoy lo llamaramos: no somos europeos ni indios, "somos un pe-
queo gnero humano aparte", escribe en Carta de Jamaica.
A la independencia latinoamericana se la suele caracterizar por
defecto: es la revolucin hurfana de "padres fundadores", la que no
termina de secularizar el Estado y conjurar las huellas de la sociedad
estamental, la que entraba su modernizacin, etc. En efecto, es una re-
volucin carente de "padres". Invent, en cambio, una madre adoptiva:
"Con el estandarte de la virgen salimos a la conquista de la libertad"
(Mart). Sus prceres y hroes lo que deseaban ante todo era autonoma:
se distinguieron por su coraje ms que por la daridad de sus ideas. La
duda que manifiesta el propio Bolvar parece confirmar que el ideal
republicano, por ms gravitante que haya sido, no lleg a suplantar la
lgica propiamente poltica y la pulsin libertaria, que es primordial, no
est subordinada a ideas.
Volviendo, entonces, a la cuestin inicial: Qu tiene que ver Caillois
con los Pasajes y con el Bicentenario? Respondemos, provisoriamente:
el pasaje mayor, el gran punto de encuentro entre Europa y Amrica
en el siglo xIx, es la repblica, el referente que enlaza dos siglos, dos
continentes, dos mundos.
El estatuto de la fundacin
El comienzo de un nuevo orden, un Estado, una "ley fundamental",
incluso una nueva teora cientfica, no posee el mismo carcter de lo que
funda. Un acta o proclamacin de Independencia tiene un significado
performativo en el sentido que revoca el orden existente y proclama
otro en su reemplazo. Este acto es forzosamente ilegtimo, arbitrario y
jurdicamente nulo; arbitrario, por lo menos en el sentido que nace del
arbitrio, de una decisin de la voluntad. El acto fundacional, en efecto,
no tiene fundamento en el orden que instaura, menos an en el que
deroga: l mismo es su propio sostn, es causa de s, causa sui, como
el Dios de la teologa. "Todo comienzo plantea un problema delicado,
escribe Caillois. Est claro que rompe un equilibrio, que introduce un
elemento nuevo que debe integrarse al orden del mundo...Por eso se
86
considera peligroso el primer trmino de toda serie. Nadie se atreve a
apropirselo para el uso comn. Pertenece de derecho a lo divino: est
consagrado por el solo hecho de ser el primero, de inaugurar un nuevo
orden de cosas"4.
Iniciar una nueva Ley, entonces, solo es posible de modo "ilegal",
poniendo la Ley fuera de la ley: la fundacin de Estados tiene este signo
forzosamente arbitrario. Justamente por ser el origen de la normalidad
jurdica, el acto fundador, digamos el Acta de Independencia, escapa
de la obligacin que impera en esa normalidad y se desembaraza del
vnculo con ella.
En su Teologa poltica, Carl Schmitt define el soberano precisamente
como aquel "que decide sobre el estado de excepcin". La soberana de
algn modo est presente en el ordenamiento existente, pero se define
como el poder de decidir, llegado el caso, la revocacin del rgimen
que la contiene. En otras palabras, la decisin, el acto soberano, no est
determinado jurdicamente, no pertenece al orden del derecho. El poder
soberano se sita fuera de la normatividad del orden jurdico, pero es
el poder de decidir acerca de esta normalidad, sobre la suspensin de
su validez, de modo que indirectamente, la normatividad existente lo
condiciona y hace posible.
Caillois, al afirmar que el inicio "pertenece a lo divino" y "est
consagrado por el solo hecho de ser primero", se refiere al carcter
irreductiblemente diferencial del comienzo; no est pensando en la des-
acralizacin del poder en la repblica, pues sostiene que la fundacin
tiene carcter "divino" y est consagrada por ser principio, no por el
significado, carcter o contenido ideolgico que se le asigne al poder.
La palabra principio viene de "prncipe", es quien principia o inicia: da
cuenta de s ante s mismo.
Los constituyentes de 1810 estn frente a lo que Caillois llama un
"problema delicado": no pueden reconocer al regente impuesto por
Napolen ni pueden an declararse "independientes". Prefieren decla-
rarse leales sbditos del Rey, mientras ejercen de hecho una suerte de
soberana sin soberano, por procuracin. Ya no hay soberano rey ni hay
an propiamente soberana popular. Cmo resolver este dilema: ser
monrquico sin monarca y ser autonomista sin declararse independien-
4 Roger Caillois. El hombre y lo sagrado. Fondo de Cultura, Mxico, 1942, p. 24.
87
tes? En otras palabras: Cmo legitimar en derecho un acto que por su
misma naturaleza subvierte el orden del derecho? En rigor lo que hay
es un gobierno auto-convocado y auto-designado, que suplanta una
monarqua sin monarca; no puede decir que suplanta a la monarqua ni
declararse independiente de ella.
La Declaracin de los Derechos del Hombre de 1789 no estuvo exenta de
esta dificultad. Comienza diciendo: "los representantes del pueblo fran-
cs, constituidos en Asamblea Nacional, etctera", Derrida se pregunta:
"Quin es el 'pueblo francs'?". "Quines son sus representantes?".
A ttulo de qu representan lo que pretenden? De hecho son sbditos
del Rey, pero ellos pretenden representar la soberana real, una ms real
que la del Rey. Con qu derecho?
Estado-nacin, Estado-ficcin
En Defensa de la repblica, el artculo antes citado de Caillois, no hallamos
mayor orientacin sobre el problema de la fundacin. S, en cambio, en
Medusa y Ca donde las ideas de Caillois sobre el fenmeno mimtico,
la analoga y el poder de las metforas, son ilustrativas al respecto. All
afirma: "Si he insistido sobre el caso de las mariposas polimorfas que
imitan de modo sorprendente diversos modelos... es para intentar es-
tablecer que existe en el mundo de los vivientes una ley de ficcin pura,
un adiestramiento para hacerse pasar por otro, claramente atestiguado y
que ni por asomo es reductible a ninguna necesidad biolgica que derive
de la rivalidad de las especies o de la seleccin natural. El mecanismo
sigue siendo sin duda enigmtico"5. El subttulo del libro es suficiente-
mente expresivo: Pintura, camuflaje, disfraz y fascinacin en la naturaleza
y en el hombre.
Retengamos tres puntos: 1) La "ley de ficcin pura" y la destreza
de "hacerse pasar por otro" valen tambin en los asuntos humanos, 2)
Esta "ley" no responde a una regla biolgica o de seleccin natural y 3)
Permanece "enigmtica".
Roger Caillois. Medusa y Ca. Pintura, camuflaje, disfraz y fascinacin en la naturaleza y
en el hombre. Seix Barral, Madrid, 1978, p. 92.
88
En sus reflexiones sobre el Horno ludens de Huizinga, Caillois seala
la simulacin, el simulacro, como uno de los cuatro elementos consti-
tuyentes del juego. Huizinga afirma que el juego, aunque no tiene un
fin utilitario, genera cultura, es una fuente de la civilizacin. Habra una
suerte de "astucia de la razn", pues, siendo el juego originalmente por
mor de s mismo, produce efectos de realidad no buscados ni deseados.
En el principio era el juego, el smil.
Cabe entonces preguntar, en relacin a la cuestin de la fundacin
del Estado-nacin, si no respondi ste a necesidades estratgicas. El
Estado-nacin, inicialmente, fue una suerte de disfraz, una mscara o
camuflaje, destinado a hacer creer que haba Estado donde lo que haba
era el vaco dejado por la eviccin del Estado imperial. Era preciso hacer
pasar por Estado lo que an no era ms que un proyecto, inscrito en una
poltica de auto-afirmacin y reconocimiento: una "ley de ficcin", dira
Caillois. Las naciones mismas tuvieron un carcter ficticio; el lenguaje
poltico recurri a menudo a unas inestables y problemticas identidades
nacionales antes de constituirse las naciones en el sentido moderno; otro
tanto ocurri, por lo dems, en Europa, donde la afirmacin nacional fue
una forma de oposicin al absolutismo. Las comunidades imaginadas de
Benedict Anderson no tienen por referente solo a Amrica Latina; tambin
a ella, por cierto6. Pero los pases nacidos en el siglo xix recurrieron al
Estado-nacin como a un baluarte contra el despotismo: era la formacin
poltica que se haba impuesto en el mundo desde fines del siglo XVIII, y
constitua un aval, una suerte de bastin contra la no reciprocidad, el no
reconocimiento, en suma, contra la inexistencia poltica. La eficacia de
las proclamas de "independencia", depende del reconocimiento que la
nacin obtenga como Estado de parte de los dems Estados: ese recono-
cimiento es su correlato, su certificado de admisibilidad7.
Los relatos nacionales estn hechos de medias verdades, de omisiones
y hasta de falsedades y, no obstante, es necesario tener alguno; desde
luego, contribuyen a la formacin de la nacionalidad misma, son parte
de ella: son su componente imaginario, su poder simblico. El Estado-
Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Fondo de Cultura, Mxico, 2006.
Hans Kelsen sostiene que una entidad poltica es Estado cuando es reconocida por
los dems Estados. En Reine Rechtlehre. Viena, 1960, pp. 321ss. (Teora pura del derecho. Eudeba,
Buenos Aires, 1965).
89
nacin es originalmente un Estado-ficcin, que produjo efectos de rea-
lidad. Dejemos que sea el propio Caillois quien nos ilustre al respecto:
"los simulacros son engendrados por el fervor mismo de su esperanza...
el sueo es garanta del porvenir al mismo tiempo que aparece como
recompensa del mrito y el sacrificio... La revelacin surgida del sueo
es una duplicacin que precede a lo real y lo encadena. Lo fija tal como
deber tener lugar".
En sntesis
Asociamos el nombre de Caillois con los pasajes y con la repblica por-
que su triple paso transocenico, escritural e idiomtico, desde Francia
a la Argentina, es una experiencia de extraamiento y entraamiento.
Contrastamos este doble efecto del exilio y la profundizacin del propio
mundo, con la figura kantiana de la "mente ampliada", que es un ejer-
cicio de la imaginacin, un desdoblamiento de la conciencia al adoptar
el punto de vista del otro. El mundo ampliado resulta del pasaje, o sea,
del ensanchamiento del propio mundo con un mundo adoptivo, a travs
del acceso al mundo del otro.
La relacin con la repblica se establece a travs de tres instancias:
el artculo sobre Defensa de la repblica (1940); el carcter "divino" que
Caillois atribuye a los momentos fundacionales, asociado con la Teologa
poltica de Schmitt. Finalmente, a partir de su teora de la ficcin y del
"juego", se propone una tesis sobre el Estado-nacin como Estado-ficcin:
las comunidades nacionales son de carcter imaginario (Anderson); pero
el Estado-nacin mismo, es Estado-ficcin, en tanto comienza como una
apuesta por el reconocimiento y la reciprocidad.
R. Caillois, Imgenes, imgenes. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 1970, p. 64.
90
También podría gustarte
- Vattimo, Gianni - Creer Que Se CreeDocumento130 páginasVattimo, Gianni - Creer Que Se CreeSantiago Moya100% (3)
- Klor de Alva - Jorge. La Poscolonización de La Experiencia (Atino AmericanaDocumento48 páginasKlor de Alva - Jorge. La Poscolonización de La Experiencia (Atino AmericanaPía Rossomando100% (1)
- Repensar la Revolución Mexicana (volumen II)De EverandRepensar la Revolución Mexicana (volumen II)Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Evaluación de Aptitud DiplomáticaDocumento6 páginasEvaluación de Aptitud DiplomáticaRosa Beatriz Cantero DominguezAún no hay calificaciones
- Identidad LatinoamericanaDocumento3 páginasIdentidad LatinoamericanaDiego Catalán CatalánAún no hay calificaciones
- La Historia Como Identidad Nacional Jean MeyerDocumento11 páginasLa Historia Como Identidad Nacional Jean MeyerLuis EddAún no hay calificaciones
- DescolonizaciónDocumento80 páginasDescolonizaciónHector Vino MamaniAún no hay calificaciones
- El jardín de las identidades: la comunidad y el poderDe EverandEl jardín de las identidades: la comunidad y el poderCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Pensamiento Politico y LatinoamericanoDocumento59 páginasPensamiento Politico y LatinoamericanoClaudiannys GonzalezAún no hay calificaciones
- La Construcción Del "Otro" Patricia MonsalveDocumento7 páginasLa Construcción Del "Otro" Patricia Monsalvemayra.del.llano.luqueAún no hay calificaciones
- La Falacia de La Excepcionalidad ChilenaDocumento5 páginasLa Falacia de La Excepcionalidad ChilenaValentina MartínezAún no hay calificaciones
- Jean FrancoDocumento14 páginasJean FrancojuangabrielchancayAún no hay calificaciones
- 1 Introducción GuerraDocumento6 páginas1 Introducción GuerraMartín OjedaAún no hay calificaciones
- Etnia Region y Nacion El Fluctuante DiscDocumento15 páginasEtnia Region y Nacion El Fluctuante DiscLúis MartinezAún no hay calificaciones
- Diálogo 6: LA TAN ANSIADA BUSQUEDA DE LA IDENTIDAD NACIONALDocumento8 páginasDiálogo 6: LA TAN ANSIADA BUSQUEDA DE LA IDENTIDAD NACIONALFondazione Guido Piccini onlusAún no hay calificaciones
- Identidad LatinoamericanaDocumento5 páginasIdentidad LatinoamericanaElisabeth Massé HernándezAún no hay calificaciones
- Gissi, N. y Aliaga, F. (2017) - Repensando La Identidad Chilena A Partir de La Reciente Inmigración Latinoamericana: Los Colombianos en Santiago y El Desafío de La InterculturalidadDocumento14 páginasGissi, N. y Aliaga, F. (2017) - Repensando La Identidad Chilena A Partir de La Reciente Inmigración Latinoamericana: Los Colombianos en Santiago y El Desafío de La InterculturalidadJuan PerezAún no hay calificaciones
- Civilización y Cultura Guía de EstudioDocumento5 páginasCivilización y Cultura Guía de EstudioNelson RecabalAún no hay calificaciones
- 4 Tesis Sobre IdentidadDocumento7 páginas4 Tesis Sobre IdentidadEnrique MedinaAún no hay calificaciones
- Cultura LatinoamericanaDocumento5 páginasCultura LatinoamericanaCarlos BravoAún no hay calificaciones
- Ivone Gebara - El Rostro Oculto Del MalDocumento16 páginasIvone Gebara - El Rostro Oculto Del MalDavid Muñoz AmbrizAún no hay calificaciones
- YA - García Canclini - El Teatro de Las Identidades - en La Globalizacion ImaginadaDocumento6 páginasYA - García Canclini - El Teatro de Las Identidades - en La Globalizacion ImaginadaLa MartinaAún no hay calificaciones
- Javier Sanjines C. - El Espejismo Del Mestizaje-Institut Français D'études Andines (2015)Documento156 páginasJavier Sanjines C. - El Espejismo Del Mestizaje-Institut Français D'études Andines (2015)Paulo Sergio100% (1)
- Maritza Montero La Autoimagen Nacional de Los VenezolanosDocumento6 páginasMaritza Montero La Autoimagen Nacional de Los VenezolanosMario Ruben Damiano RodríguezAún no hay calificaciones
- 08 Cultura e Identidad CulturalDocumento6 páginas08 Cultura e Identidad CulturalLaura Catalina Arce ZuletaAún no hay calificaciones
- Leccion 1.2 InterculturalidadDocumento4 páginasLeccion 1.2 InterculturalidadRoxana CerecedaAún no hay calificaciones
- Ev 2290Documento18 páginasEv 2290artemizfoldAún no hay calificaciones
- Los Antiiluministas TRADDocumento5 páginasLos Antiiluministas TRADAnonymous HzBgQ3Aún no hay calificaciones
- España No Es Eterna, Álvarez JuncoDocumento3 páginasEspaña No Es Eterna, Álvarez Juncomanuel torres zapataAún no hay calificaciones
- Que Es La Identidad de Los Pueblos - Juan Carlos Arroyo GonzálezDocumento4 páginasQue Es La Identidad de Los Pueblos - Juan Carlos Arroyo GonzálezFuerza Nacional-Identitaria100% (2)
- La Búsqueda de La Identidad en Latinoamérica Como Problema PedagógicoDocumento12 páginasLa Búsqueda de La Identidad en Latinoamérica Como Problema Pedagógicodaniellabian14Aún no hay calificaciones
- De Los Imperios A Las NacionesDocumento4 páginasDe Los Imperios A Las NacionesSamuel VillegasAún no hay calificaciones
- Su Gestión y Difusión Como Alternativa de Integración en América LatinaDocumento5 páginasSu Gestión y Difusión Como Alternativa de Integración en América LatinaIta MorAún no hay calificaciones
- La Nueva Vulgata Planetaria P BourdieuDocumento5 páginasLa Nueva Vulgata Planetaria P BourdieuPaula AmésticaAún no hay calificaciones
- Lectura Etnia, Region y Nación El Fluctuante Discurso de La Identidad Jorge Orlando MeloDocumento15 páginasLectura Etnia, Region y Nación El Fluctuante Discurso de La Identidad Jorge Orlando MeloJuan Jose Guerrero ChavesAún no hay calificaciones
- Piña, Carlos - Lo Popular Notas Sobre La Identidad Cultural de Las Clases SubalternasDocumento30 páginasPiña, Carlos - Lo Popular Notas Sobre La Identidad Cultural de Las Clases SubalternasjulienpoliteAún no hay calificaciones
- Fernando AíNSA. La Identidad Múltiple en La Sociedad GlobalizadaDocumento14 páginasFernando AíNSA. La Identidad Múltiple en La Sociedad GlobalizadaPiotr RazinAún no hay calificaciones
- José Martí. Diversidad cultural y emancipaciónDe EverandJosé Martí. Diversidad cultural y emancipaciónCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (1)
- Chatterjee-El Nacionalismo Como ProblemaDocumento43 páginasChatterjee-El Nacionalismo Como ProblemaDIEGO ALVARO RETAMOZO CASTILLOAún no hay calificaciones
- Josef Estermann - Colonialidad, Descolonización e InterculturalidadDocumento16 páginasJosef Estermann - Colonialidad, Descolonización e InterculturalidadKhipuAún no hay calificaciones
- Fronteras Culturales 3Documento53 páginasFronteras Culturales 3Felipe CastroAún no hay calificaciones
- Morandé, La Síntesis Cultural Hispano IndígenaDocumento15 páginasMorandé, La Síntesis Cultural Hispano IndígenaDafne Pacheco FloresAún no hay calificaciones
- El Problema de La Identidad Latinoamericana Y La Filosofia de Leopoldo Zea Miguel GalíndezDocumento6 páginasEl Problema de La Identidad Latinoamericana Y La Filosofia de Leopoldo Zea Miguel GalíndezalinatAún no hay calificaciones
- Entrevista A Ticio ESCOBARDocumento8 páginasEntrevista A Ticio ESCOBARcarloscopioAún no hay calificaciones
- Es Posible. Ensayos Desde Un Presente en CrisisDocumento5 páginasEs Posible. Ensayos Desde Un Presente en CrisisMelinaAún no hay calificaciones
- La Migración Como Estrategia de SobrevivenciaDocumento7 páginasLa Migración Como Estrategia de SobrevivenciaMARCO ANTONIO FLORES PINTO100% (1)
- Filosofia LatinoamericaDocumento3 páginasFilosofia Latinoamericaanaasofiaa28Aún no hay calificaciones
- La Historia Como Identidad Nacional Jean MeyerDocumento14 páginasLa Historia Como Identidad Nacional Jean MeyerLesly Maricela Huape AlcarazAún no hay calificaciones
- Identidades Politicas /: RUNA XXIII (2002) 239-275: (ISSN 0325 - 1217)Documento37 páginasIdentidades Politicas /: RUNA XXIII (2002) 239-275: (ISSN 0325 - 1217)BRENDA PALMA ENCARNACIONAún no hay calificaciones
- La Identidad Cultural Como Factor de Exclusión SocialDocumento26 páginasLa Identidad Cultural Como Factor de Exclusión SocialAlejandro ParraAún no hay calificaciones
- América Latina y La Producción Transnacional de Sus Imágenes y Representaciones - CastañoDocumento22 páginasAmérica Latina y La Producción Transnacional de Sus Imágenes y Representaciones - CastañoMaia HieseAún no hay calificaciones
- Primera Prueba ZapataDocumento7 páginasPrimera Prueba Zapatavivana herrera ponceAún no hay calificaciones
- Colonialidad, Descolonización e InterculturalidadDocumento22 páginasColonialidad, Descolonización e InterculturalidadConstanza Alejandra Gómez RubioAún no hay calificaciones
- Bartolomé - Miguel - 1979 - Nacionalidades EmergentesDocumento16 páginasBartolomé - Miguel - 1979 - Nacionalidades EmergentesMiriam AraujoAún no hay calificaciones
- Etnia, Región y Nación. El Fluctuante Discurso de La IdentidadDocumento14 páginasEtnia, Región y Nación. El Fluctuante Discurso de La IdentidadMICHAELAún no hay calificaciones
- Rebelion. Epistemología de La AlteridadDocumento7 páginasRebelion. Epistemología de La AlteridadcharlygramsciAún no hay calificaciones
- LA FRONTERA INTERIOR - Un Modo de EntenderDocumento30 páginasLA FRONTERA INTERIOR - Un Modo de EntenderflorenmamaniAún no hay calificaciones
- Libro Mexico Identidad NacionDocumento312 páginasLibro Mexico Identidad NacionrdlcAún no hay calificaciones
- Hugo Biagini - El Pensamiento IdentitarioDocumento7 páginasHugo Biagini - El Pensamiento IdentitariosergioodiazAún no hay calificaciones
- Guia IdentidadDocumento4 páginasGuia IdentidadCamiAún no hay calificaciones
- Los nacionalismos vascos y catalán: En la Guerra Civil, el franquismo y la democraciaDe EverandLos nacionalismos vascos y catalán: En la Guerra Civil, el franquismo y la democraciaAún no hay calificaciones
- Teoría y análisis de la cultura: Volumen II.De EverandTeoría y análisis de la cultura: Volumen II.Aún no hay calificaciones
- TICONA Esteban - Lecturas para La Descolonización. Taqpachani Qhispiyasipxañani (2005)Documento198 páginasTICONA Esteban - Lecturas para La Descolonización. Taqpachani Qhispiyasipxañani (2005)Antonio AlípazAún no hay calificaciones
- Sistemas Politicos AfricanosDocumento460 páginasSistemas Politicos AfricanosBeano de BorbujasAún no hay calificaciones
- El A Priori Antropológico Como Fundamento para Una Lectura Del Pensamiento Latinoamericano: El Aporte de Arturo Andrés RoigDocumento13 páginasEl A Priori Antropológico Como Fundamento para Una Lectura Del Pensamiento Latinoamericano: El Aporte de Arturo Andrés RoigAldo Ahumada InfanteAún no hay calificaciones
- Apuntes para Un Mapa Intelectual de Chile Durante El CentenarioDocumento12 páginasApuntes para Un Mapa Intelectual de Chile Durante El CentenarioAldo Ahumada InfanteAún no hay calificaciones
- Algunos Conceptos de Ulrich Beck en Relación A La 2Documento4 páginasAlgunos Conceptos de Ulrich Beck en Relación A La 2Aldo Ahumada InfanteAún no hay calificaciones
- Antonio Gramsci - Notas Sobre MaquiaveloDocumento172 páginasAntonio Gramsci - Notas Sobre Maquiavelovz.Das100% (6)
- CharlyDocumento8 páginasCharlyAldo Ahumada Infante100% (2)
- Funcion Liberadora de La Filosofia - EllacuriaDocumento23 páginasFuncion Liberadora de La Filosofia - EllacuriaAldo Ahumada Infante100% (1)
- Javier Sasso - La Filosofia LatinoamericanaDocumento120 páginasJavier Sasso - La Filosofia LatinoamericanaAldo Ahumada Infante100% (4)
- Abelardo Villegas - Panorama Fil Lat1Documento56 páginasAbelardo Villegas - Panorama Fil Lat1Aldo Ahumada Infante100% (1)
- LefortDocumento110 páginasLefortAldo Ahumada Infante33% (3)
- Directorio Legal 120312 Esp-IngDocumento43 páginasDirectorio Legal 120312 Esp-IngAnt TooltarpiaAún no hay calificaciones
- Como Sanar El Mundo - Libro Del BidDocumento130 páginasComo Sanar El Mundo - Libro Del BidMiguel Patiño BottinoAún no hay calificaciones
- Lazzari Historias y Reemergencias de Los Pueblos Indigenas-LibreDocumento16 páginasLazzari Historias y Reemergencias de Los Pueblos Indigenas-LibreAlejandraAún no hay calificaciones
- Populismo VS Republicanismo PDFDocumento30 páginasPopulismo VS Republicanismo PDFdanielsanzbbca100% (2)
- EnsayosDocumento6 páginasEnsayosCami AnabellAún no hay calificaciones
- Cortés - El Mariategui de Bergel (Y Acha)Documento10 páginasCortés - El Mariategui de Bergel (Y Acha)Martín MosqueraAún no hay calificaciones
- Neo Pentecostalism oDocumento4 páginasNeo Pentecostalism onoah_2609Aún no hay calificaciones
- Cetco - Directriz Tecnica - H. MelipillaDocumento19 páginasCetco - Directriz Tecnica - H. MelipillaMauricio Arturo Pinaud AravenaAún no hay calificaciones
- Fotolibros LatinoamericanosDocumento2 páginasFotolibros LatinoamericanosCHARO GONZALEZAún no hay calificaciones
- Diversidad en Educación Infantil - Programas de Formadores para La Infancia en Colombia PDFDocumento225 páginasDiversidad en Educación Infantil - Programas de Formadores para La Infancia en Colombia PDFSandra Liliana Cortés DiazAún no hay calificaciones
- Bsas - 2019 - 03 - 2do - Ciclo - PDF Versión 1Documento143 páginasBsas - 2019 - 03 - 2do - Ciclo - PDF Versión 1BELEN CAROAún no hay calificaciones
- 03 LSegreraDocumento85 páginas03 LSegreraSimbiosis DigitalAún no hay calificaciones
- AMÉRICA LATINA IdentidadDocumento5 páginasAMÉRICA LATINA IdentidadCarol Herrera RojasAún no hay calificaciones
- 25 SPV OiatcnoslDocumento4 páginas25 SPV OiatcnoslChristian Alexandre Guizado SolisAún no hay calificaciones
- Demanda BrunoDocumento8 páginasDemanda BrunoAntonioMarshallHendrixAún no hay calificaciones
- Talller de Innovacion SoftisDocumento2 páginasTalller de Innovacion SoftisThe ManiAún no hay calificaciones
- Revista Estudios SociaRevista Estudios Sociales Comparativos Vol. 2, No. 2, de 2008les Comparativos Vol. 2, No. 2, de 2008.Documento119 páginasRevista Estudios SociaRevista Estudios Sociales Comparativos Vol. 2, No. 2, de 2008les Comparativos Vol. 2, No. 2, de 2008.Patricio BerberyAún no hay calificaciones
- Espinoza Marco Pre Factibilidad Exportacion Fresa Congelada Estados UnidosDocumento110 páginasEspinoza Marco Pre Factibilidad Exportacion Fresa Congelada Estados UnidosRaul SolisAún no hay calificaciones
- Capitulo 10Documento7 páginasCapitulo 10Antonelia MartinezAún no hay calificaciones
- 157-Texto Del Artículo-185-1-10-20171023 PDFDocumento16 páginas157-Texto Del Artículo-185-1-10-20171023 PDFleidy Constanza Narvaez GutierrezAún no hay calificaciones
- Decsripcion Costes, Beneficios y Efectos de La Integracion LatinoamericanaDocumento10 páginasDecsripcion Costes, Beneficios y Efectos de La Integracion LatinoamericanaAgustin GarciaAún no hay calificaciones
- Análisis de La Situación Lingüística de Los Países Del Mercosur y de ChileDocumento27 páginasAnálisis de La Situación Lingüística de Los Países Del Mercosur y de ChileLagatita TitaAún no hay calificaciones
- Fandangos en La ColoniaDocumento20 páginasFandangos en La Coloniadattt100% (1)
- Mónica Szurmuk y Robert McKeeDocumento35 páginasMónica Szurmuk y Robert McKeeJose CordobaAún no hay calificaciones
- La Radiografía Del Mercado de Comidas Rápidas en ColombiaDocumento2 páginasLa Radiografía Del Mercado de Comidas Rápidas en Colombiasamara0125Aún no hay calificaciones
- Factores Que Inciden en El Clima de Aula UniversitarioDocumento23 páginasFactores Que Inciden en El Clima de Aula UniversitarioyounevergiveupAún no hay calificaciones
- 524b69 - PLAN AREA Y ASIGNATURA CERTIFICACION AGTO 26Documento139 páginas524b69 - PLAN AREA Y ASIGNATURA CERTIFICACION AGTO 26Alekxander RiosAún no hay calificaciones
- Antropologia LatinoamericanaDocumento6 páginasAntropologia Latinoamericanabizetina6439Aún no hay calificaciones
- Shopping Centres, Globalización y Culturas LocalesDocumento8 páginasShopping Centres, Globalización y Culturas LocalesW l a d i V a l l e j o sAún no hay calificaciones