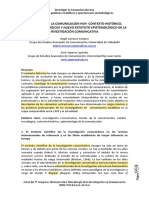Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Lo Nuevo y Lo Femenino
Lo Nuevo y Lo Femenino
Cargado por
alsacianTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Lo Nuevo y Lo Femenino
Lo Nuevo y Lo Femenino
Cargado por
alsacianCopyright:
Formatos disponibles
Lo cierto es que el sistema de dominacin ha colocado entre los puntos centrales de su estrategia conquistar a la mujer para su causa, o, cuando
ello no es posible, simplemente destruirla como mujer y persona, proyecto que est en un grado de consecucin muy alto en el presente. El rgimen actual se refunda a travs de estas operaciones que incorporan nueva savia a sus estructuras, le dan legitimidad y le permiten fagocitar el entusiasmo que suscita en los sectores victimizados la falsa emancipacin tutelada. As est utilizando a las mujeres como correa de transmisin de sus proyectos, al igual que lo hiciera el sistema patriarcal decimonnico con los hombres. Si para el poder es cardinal ganar a las mujeres, mucho ms lo es para cualquier proyecto de regeneracin social; todo movimiento que no sea capaz de atraer la energa femenina a su causa est, por definicin, condenado al fracaso. No puede haber una subversin de las instituciones ilegtimas de poder si no hay integracin de los sexos, esto es, si se consuman la divisin social por gneros y el gravsimo desequilibrio entre mujeres y hombres en
las luchas. Por eso, ignorar la cuestin femenina o reducirla a un punto en el programa denunciando la desigualdad de gnero y polticas patriarcales es un desatino si no una majadera, pues lo constatable es que las mujeres se han movilizado en las tareas que les asigna el sistema, mientras estn paralizadas en todo aquello que busca la subversin de las estructuras de opresin social. Las consignas anti-patriarcales son una apostilla que manifiesta el machismo residual de quienes las usan, que las incluyen por puro paternalismo pero las contemplan como una concesin a lo trivial y poco significativo, las cosas de mujeres, lejos de comprender el carcter estratgico que la cuestin femenina tiene en nuestra poca y que significa que los hombres y mujeres que deseen una revolucin regeneradora deben tomarlo como uno de los ejes de su actividad. Los que deseamos comprometernos con un ideal de renovacin social integral e integrador que ponga fin a la sociedad de la maximizacin de la opresin, necesitamos entender los motivos de la parlisis femenina en las luchas, pero sobre todo las
causas del ascenso de la participacin de la mujer en los proyectos del Estado y el capitalismo, un asunto cuya inteleccin se me antoja especialmente difcil. Muchos piensan que esa escasez de mujeres en los indigentes movimientos de masas del presente (tan tristes que no pueden, en puridad llamarse ni movimientos pues solo las subvenciones los mantienen en pie) tiene que ver con el rechazo de la violencia por parte de las fminas, algo que est inscrito en nuestra psique y es consustancial a nuestra biologa. No es un argumento aceptable. Nada hay en nuestra naturaleza singular de mujeres que nos incapacite para tomar parte en los choques ms duros del conflicto social. Que las mujeres pueden ser tan violentas como los hombres es un hecho constatable cada da en la vida social, y que lo pueden ser tanto personal como institucionalmente se comprueba en que el contingente femenino en el ejrcito espaol (y en prcticamente todos los del planeta) es cada vez mayor y ms eficaz. En nuestra historia la concurrencia femenina en los momentos ms speros de la lucha contra el poder establecido ha sido la norma
y no la excepcin; un ejemplo significado y admirable, sucedido en Madrid, fue el conocido como Motn contra Esquilache en marzo de 1766 en el que miles de madrileos y madrileas asaltaron instalaciones castrenses, protagonizaron choques violentsimos y pusieron en jaque durante varios das al poder constituido. Tan alta fue la participacin femenina, tan briosa y vehemente su acometividad hacia las fuerzas de orden, que un narrador annimo las llam amazonas arrabaleras. Las mujeres no solo participaron en las asambleas populares que se realizaron en diversas partes de la ciudad durante los das que dur la insurreccin, sino que llevaron a cabo acciones tan heroicas y arriesgadas como los hombres y se llegaron a constituir escuadrones femeninos que hicieron un desfile triunfal por la calle Atocha[1][1]. En la mayor parte de las situaciones histricas de conflagracin violenta en las que tom parte activa el pueblo la mujer fue parte viva y sustantiva de la accin; lo fue, por supuesto, y con especial relevancia, en las guerras antinapolenicas en las que actuaron con tanto arrojo y valenta como los hombres, algo que asombr y espant a
los franceses que consideraban antinatural luchar contra mujeres[2]. Por lo tanto, de asumir como una realidad que las mujeres rechazan implicarse en los momentos de violencia y arriesgarse o ponerse en peligro por un ideal, tendramos que concluir que ese es un ingrediente de la personalidad femenina moderna y no de la tradicin, y que est restringido a ciertos sectores de mujeres, las que pertenecen a las clases subalternas y no participan de las instituciones del Estado y del poder, pero no acta sobre las que forman parte de sus ejrcitos, policas y jefaturas polticas, econmicas, militares y burocrticas, lo que demuestra que la personalidad femenina ha sido sometida y maniatada con especial virulencia en nuestros das mucho ms que en el pasado y lo ha sido nicamente entre las mujeres del pueblo y no entre las poderosas. Esto reafirma lo expuesto al inicio, es decir, que el proyecto estratgico del poder de desmovilizar y paralizar a las mujeres para robustecerse y renovarse est cumpliendo sus letales designios. Otras explicaciones apuntan a que las fminas se han volcado en el medro y el ascenso social, que estn comprometidas
con el progreso de sus carreras y profesiones y no desean implicarse en la transformacin positiva del mundo. Esto es cierto para un sector no insignificante del sexo femenino, pero no puede explicar porqu en las acampadas del 15-M, al menos en sus inicios, las mujeres tuvimos una presencia significada y porqu esta situacin no se ha mantenido despus. De manera que si es un factor a tener en cuenta no puede ser elevado a causa ltima o principal del problema. Algunos entienden que las mujeres no se suman a determinados programas polticos porque perciben su insustancialidad y porque son portadoras de una lucidez natural y un conocimiento intuitivo de la realidad[3]. No niego que la experiencia de una parte de las mujeres, muy apegada a la realidad tangible de la vida nos haga menos proclives a sumarnos a proyectos cuya caracterstica ms sobresaliente es un reformismo alucinado producto del encogimiento intelectual de quienes lo sostienen, pero lo cierto es que, en el caso de que tal cosa exista, no se ha traducido en un movimiento hacia la reflexin propia, en una propuesta renovadora. Tenemos
mucha necesidad de mujeres pensadoras y preparadas porque sin un impulso a la actividad de la conciencia en la que participe tambin la mujer no es posible soar en que se genere una accin eficaz contra la opresin social, pero hemos de reconocer que hoy el pensamiento femenino es muy insuficiente y precario. Para muchos y muchas la parlisis femenina se explica por la tendencia inducida por el patriarcado a confinarnos en lo domstico; esto cuadra mal con el hecho de que las mujeres sean ya mayora en la universidad y estn alcanzando la paridad en la actividad laboral a salario, sin embargo contiene una parte de innegable verdad que es mal comprendida por la mayora. Si el franquismo consigui aislar a las mujeres en el hogar lo hizo nicamente para poder manipular mejor su psique y adecuarlas a la ideologa que hizo una religin de lo pequeo, lo anodino y lo vaco. El trabajo domstico que antes haba sido una actividad compleja, colectiva y creativa se troc en quehacer incesante, manitico y repetitivo con lo que las condiciones de vida y tambin el pensamiento de las mujeres se transformaron[4]. En realidad, la vida
hogarea no era el fin sino el medio; al degradar tanto las condiciones de vida de las mujeres y hacer insoportable lo que antes haba sido agradable[5] se pudo dirigir a las fminas hacia el salariado. Pero el modelo de trabajo a salario no ofrece a la mayora de las mujeres ms posibilidades de crecimiento y progreso personal que la vida domstica. El arquetipo moderno de mujer emancipada reduce la existencia a una actividad incesante y repetitiva y siempre dirigida desde fuera, con lo que no ha ganado nada respecto al ama de casa franquista. La actividad reflexiva est en la mujer moderna tan excluida como en la mujer hogarea, ms incluso, pues la segunda haba de tener cierta autonoma para organizar su hogar, autonoma que la asalariada media no tiene, de modo que la nueva domesticidad se compone de adoctrinamiento, trabajo a salario y consumo, actividades que poseen, para muchas mujeres, un componente de metafsica devocin y que se traduce en una merma sustantiva de su capacidad para comprometerse en metas trascendentes y complejas. De modo que podemos concluir que la
mujer ha sido, efectivamente, domesticada por medio del encierro en lo casero e insustancial, lo que tiene como consecuencia su apartamiento de toda empresa grande o revolucionaria; pero tal situacin no se produce a travs de la vida hogarea, sino del par empleo-consumo, actividades que componen una neodomesticidad ms nociva que la de antao y que consume casi toda la energa de la mujer. Se habla tambin de la inseguridad de las mujeres, del eterno complejo femenino de inferioridad asociado a la educacin patriarcal, como causa eficiente de nuestro estancamiento, lo que es cierto, pero ha de ser matizado. En primer lugar, el temor de las mujeres a comprometerse con el mundo tiene que ser comprendido en su expresin actual, ni es eterno ni consustancial a nuestra biologa; sucesos como los comentados del motn contra Esquilache y muchos otros demuestran que no siempre las mujeres vivieron en el miedo y la inseguridad. A los ms escpticos les recomendara una lectura atenta del Quijote, escuchar a Marcela o Dorotea, para comprobar que el complejo femenino es
mucho ms moderno de lo que creemos. Ni todas las mujeres son hoy inseguras ni lo son en todos los mbitos; en las jefaturas de los mltiples centros de poder hay muchas mujeres seguras de s mismas y en sus aledaos podemos encontrar muchas otras que buscan vehementemente el reconocimiento de esos estamentos para construir la seguridad vital bsica, de manera que esa personalidad cobarde no se manifiesta en todos los espacios, sino en aquellos en que ha de ejercer una accin libre y autodeterminada, elegir sus metas y luchar por ellas, lo que significa que es, esencialmente, miedo a la libertad. Aunque todo lo anterior expresa problemas reales del presente de la mujer, ninguno de ellos nos aporta suficiente luz para entender por qu las mujeres que se comprometieron en las acampadas del 15-M se han apartado ahora de la accin, sea sta para sumarse a los raquticos movimientos que han seguido o para criticarlos, cuestin de orden trascendental. El hecho de que esta cuestin se olvide y se margine por la prctica totalidad de quienes se interesan por los problemas sociales del momento manifiesta que un machismo residual y una
bonancible misoginia tienen carta de naturaleza entre nosotros. No slo intuyo, sino que vivo corrientemente esa sensacin de que no hay un sitio para lo femenino en la actividad que llaman pblica. Aquellas que triunfan y se integran, sea en la poltica o en la economa, se despojan de su feminidad como de un traje incmodo, manteniendo las formas femeninas pero renunciando al contenido de su diferencia sexual, y peroran acerca de ocupar ese espacio que consideran reservado al hombre y al que tienen derecho. Por el contrario, la mayor parte de las mujeres viven en la confusin y el conflicto interior (y los hombres tambin) producto de la incapacidad para situarse fuera del paradigma dominante. Efectivamente, la poltica, tal como se concibi en la revolucin liberal, es cosa de hombres, aunque slo si se considera al hombre abstracto construido a partir de la organizacin biopoltica del Estado, es decir, no por la forma natural de ser varn, sino por la condicin sobrevenida de las funciones concretas a que el Estado ha obligado a los varones desde el triunfo del orden constitucional y representativo.
El sistema de partidos que funda el liberalismo introduce un modelo de profunda divisin y fragmentacin social e identitaria en mltiples planos, su funcin principal es esa y no otra. Siempre excluy a las mujeres taxativamente, pero tambin busc dividir a los hombres del pueblo rompiendo la tolerancia y respeto por la diversidad y la diferencia que haba primado en la vida popular[6]. Mientras el pueblo viva en una percepcin integral e integrada de la vida en la que lo poltico era parte y no todo y estaba determinado por las necesidades humanas fundamentales entendidas en un sentido elevado y sublime[7] y no grosero o mezquino, con una concepcin ms cercana a la forma como las expresa Simone Weil[8], anudadas las demandas del cuerpo y del alma expresando la unidad de ser humano, reivindicando la necesidad de verdad, de belleza, de races, de historia, de convivencia y amor, de libertad y de equidad y justicia, como necesidades bsicas, tan fsicas como las que permiten la vida del cuerpo, el sistema impona una sola dimensin, la de la dogmtica partitocrtica, la de las ideologas excluyentes y
unidimensionales que reducen la existencia a su ordenacin jerrquica desde el poder, a la norma. La poltica nunca debera ser eje principal de la vida sino materia derivada de los fines reales de la existencia, la convivencia, por ejemplo, se debera apreciar como un bien de mayor categora que la identidad poltica. La bsqueda de la verdad posible en la realidad y la prctica debera estar por encima de las controversias doctrinarias, los objetivos trascendentes de la vida y las necesidades bsicas del ser humano deberan ser el contenido ltimo de todo debate poltico. El sistema de partidos, representacin, organizacin jerrquica y Estado es siempre, con cualquier programa, indecente e inicua. Lo cierto es que donde triunfa el modelo de partidos y sindicatos como instrumentos de la sociedad no-democrtica con parlamento y representacin poltica, solo una nfima minora de mujeres, la que asciende a los puestos de representacin y a la jerarqua de poder, est presente, pero desaparece el elemento femenino en la base. Sabemos que en la sociedad tradicional, mientras el pueblo se mantuvo ajeno al
sistema de partidos e ideologas polticas cerradas y excluyentes, la mujer tuvo un lugar destacado y activo, eso la hizo emprendedora y segura de s misma. En esas condiciones se enfrent a la injusticia con acometividad y valenta unida a los varones y enfrentada a los poderosos y poderosas. El sistema constitucional y parlamentario instaurado en Cdiz en 1812 rob la voz y la presencia a las mujeres del pueblo[9], las invisibiliz, situacin que contina hoy, porque mientras se discursea sobre la emancipacin, se impide la expresin natural de lo femenino. El concepto moderno de lo poltico como hipertrofia de la normativizacin, la ideologizacin y la jerarqua y ausencia de lo vital, lo convivencial, lo trascendente o espiritual y lo horizontal choca de forma no consciente y no buscada, pero real, con algunos hombres y con muchas, muchsimas, mujeres. Eso hace que los programas polticos de la izquierda les sean ajenos y extraos y provoquen una apata, un decaimiento del inters por el que abandonan esos espacios. Esta revelacin nos informa de la necesidad de recuperar una mirada holstica que
integre la totalidad de la vida humana, las mltiples dimensiones del existir, y que rescate la tradicin occidental de pensar a partir de las grandes preguntas sobre a existencia y los grandes marcos referenciales, a partir de los ideales de vida, es decir, del sujeto y su proyeccin individual y colectiva, y no del Estado; de las personas y no de las instituciones como hace la izquierda. Este sera el contexto para buscar un nuevo paradigma con posibilidad de aunar, en la accin por la transformacin de la sociedad, a las mujeres y los hombres. Slo si fusemos capaces de regenerar un nuevo sujeto colectivo, un pueblo con conciencia de s y con estructuras e instituciones propias, basadas en la vida horizontal y el desapego a la proteccin del Estado, podra volver a recuperarse ese espacio integrado, ese nicho, en el que las mujeres ocupen un lugar propio y no otorgado[10], en que la accin y la energa femenina se despliegue libremente. Ahora bien, no ha de entenderse lo antedicho desde el canon sexista-misgino creado por el Estado feminista; la mujer no es nicamente la victima de esta situacin,
sino que es co-responsable de ella; el victimismo nos sita en el espacio de los incapaces y los indefensos, nos arranca la posibilidad de ser dueas de la vida y del futuro. Reconocer que las formas de organizacin de la accin poltica del presente son anti-femeninas de forma consustancial y taxativa, no implica justificar la parlisis de las mujeres, pues lo correcto ante ese estado de cosas es la accin, el compromiso para transformarlo, algo que no se est produciendo. La asignacin por parte del poder de la condicin de vctimas a las mujeres tiene ese objetivo, su desmovilizacin estratgica; mientras dure el letargo femenino la pervivencia del sistema est garantizada. Acoger nuestros deberes como principal cimiento de la emancipacin es la nica salida a un momento de dramtica desaparicin no slo de la libertad, sino del carcter humano de la vida. Hasta ahora la mujer se ha limitado a dar la espalda a los proyectos que, como las de la izquierda, reproducen el modelo politicista y misgino heredado de la revolucin liberal, y a refugiarse en distintas formas de escapismo o encierro existencial, haciendo
as su particular contribucin al ocaso del pueblo como ente con vida propia y proyecto histrico, a la desaparicin de la vida horizontal y la fragmentacin de la existencia y del pensamiento que impide cualquier accin colectiva de alcance. Si la situacin actual persiste y sigue amplindose, la aniquilacin definitiva del sujeto colectivo antagonista del Estado culminar: el poder constituido habr cumplido sus objetivos estratgicos y obtenido una victoria integral sobre el pueblo. Se trata pues, de generar un nuevo paradigma que pueda ser restaurador de la unidad y de la fuerza horizontal, y de un nuevo sujeto colectivo que no ser copia del sujeto de la tradicin, pues tendr que enfrentarse a condiciones completamente originales. Este nuevo modelo tendr que buscar formas de accin y pensamiento holsticos, globales, en contra de la parcelacin y la rotura que ha fraguado la modernidad, y deber recuperar las grandes preguntas existenciales como origen de toda accin fundante de un orden nuevo. El sntoma supremo del carcter renovador de un movimiento ser su capacidad para
reintegrar la experiencia humana y para dar cabida a la expresin singular sexuada de mujeres y hombres. Si acordamos que las formas de enfrentarse al poder constituido han de ser renovadas en profundidad, y que se ha de explorar procedimientos y recursos plenamente novedosos y creativos, slo por ello las mujeres habremos ganado espacio y prestigio en la vida social, pues estaremos en un plano de igualdad con los varones que tampoco se han iniciado en estas regiones ignoradas y misteriosas de lo por venir. Compartiremos pues, desde la incertidumbre de quien se arriesga a lo nuevo, un camino que slo por ser comn, y no segregado tiene ya, por s mismo, un carcter revolucionario.
[1] El Motn contra Esquilache. Crisis y protesta popular en el Madrid del siglo XVIII Jos Miguel Lpez Garca, Madrid, 2006. Historias que cuentan: El Motn contra Esquilache en Madrid y las mujeres dieciochescas segn voces del XVIII, XIX y XX Lissette Roln Collazo, Madrid, 2009. [2] Mujeres en la guerra de la Independencia, Elena Fernndez, Madrid, 2009. Heronas y patriotas; mujeres de 1808 Gloria Espigado y Mara
Cruz Romero (coord.), Madrid, 2009. [3][3] El anlisis del programa con que se llam a ocupar el Congreso es constatacin suficiente de la distancia que existe entre el proyecto que presenta la direccin del movimiento y cualquier posibilidad de subversin positiva del poder establecido; la mixtura de reformas y utopas periclitadas que componen el programa-gua de las movilizaciones no puede ser el portador del nacimiento de un sujeto colectivo que proyecte una sociedad sin Estado, sin capitalismo y sin opresin poltica. Por lo mismo solo puede ser considerado como un nuevo intento de refundar el sistema a partir de algunas reformas insustanciales.
[4] Feminicidio o auto-construccin de la mujer. Vol. I. Recuperando la historia Prado Esteban Diezma y Flix Rodrigo Mora, Aldarull, 2012.
[5] Lo domstico como la suma de las actividades
que cubren las necesidades vitales de las personas no es por s mismo destructivo ni embrutecedor; en el pasado, en el seno de las clases populares, todos y todas dedicaban un tiempo a esas ocupaciones que son las ms naturales porque permiten la vida como vida humana. No se consider que los trabajos que se desarrollaban dentro del hogar tuvieran menos valor que los que se realizaban fuera hasta que el salariado, proyecto de la revolucin liberal que se hizo universal en el franquismo, dividi la vida social en dos esferas perfectamente separadas a las que se otorg una diferente valoracin, y fragment la vida rompiendo la unidad del trabajo y la
existencia. [6] Una narracin palpitante y conmovida de su propia experiencia personal en una sociedad con un alma convicencialista y sociable es la de Santiago Aruz de Robles en Los desiertos de la cultura (una crisis agraria), Guadalajara, 1979, en la que desgrana sus recuerdos de un universo en el que las personas tenan un valor excepcional y las relaciones eran ms importantes que la afinidad de ideas. Otro documento de gran significacin en este tema es el trabajo de Ander Delgado Cendagortagalarza, Protesta popular y poltica (Bermeo 1912-1932), Revista Ayer, n 40, Madrid, 2000. En este artculo el autor estudia cmo las formaciones partidistas liberales introdujeron en la vida popular la divisin y el conflicto a travs de los falsos debates polticos que llevaron a que la Cofrada de Bermeo que, desde tiempos remotos, haba sido un lugar de encuentro y apoyo mutuo de los vecinos quedara dividida en mltiples facciones de orientacin poltica contraria. As, donde haba habido tolerancia y respeto, ayuda y cooperacin el sistema de partidos introdujo fanatismo e intolerancia, desavenencia y escisin. El autor incluye mltiples referencias a la intensa participacin femenina en los conflictos violentos con el poder, aadiendo que, en la mayor parte de los casos, eran ellas las que los iniciaban. [7] Ver Tiempo, historia y sublimidad en el romnico rural. El rgimen concejil. Los trabajos y los meses. El romnico amoroso Flix Rodrigo
Mora, Tenerife, 2012. [8] Simone Weil, Echar races, Valladolid, 1996. [9] Feminicidio o auto-construccin de la mujer. Vol. I. Recuperando la historia Prado Esteban Diezma y Flix Rodrigo Mora, Aldarull, 2012. [10] Jams podr la mujer crecer en su presencia social por efecto de las leyes, por las cuotas y los privilegios de sexo, slo el espacio que es naturalmente habitado, por decisin y disposicin propia y no por la gracia de las instituciones es un espacio
También podría gustarte
- Geoparque Cajón Del MaipoDocumento162 páginasGeoparque Cajón Del MaipoHector Jesus Vallejos GutierrezAún no hay calificaciones
- BILODocumento6 páginasBILOJuan Esteban AyalaAún no hay calificaciones
- Las Reglas de Etiqueta en La ComunicaciónDocumento3 páginasLas Reglas de Etiqueta en La ComunicaciónBennett PonceAún no hay calificaciones
- AGAPE FORMACIÓN INTERNACIONAL 2020 CompressedDocumento28 páginasAGAPE FORMACIÓN INTERNACIONAL 2020 CompressedErick SCAún no hay calificaciones
- ContaminacionDocumento8 páginasContaminacionValentina Alexandra Pastén PinedaAún no hay calificaciones
- Presentacion Grupo 2Documento10 páginasPresentacion Grupo 2Isai LozanoAún no hay calificaciones
- Catalogo Herrajes Sur - 2017Documento47 páginasCatalogo Herrajes Sur - 2017Alexis HeberAún no hay calificaciones
- Lista LosasDocumento1 páginaLista LosasRuler A. TinocoAún no hay calificaciones
- 1.U.1. A. Carrasco & E. SaperasDocumento12 páginas1.U.1. A. Carrasco & E. SaperasXimena AyünAún no hay calificaciones
- PEMIIISalinas de Gortari.Documento23 páginasPEMIIISalinas de Gortari.Mariana Mujica ResendizAún no hay calificaciones
- Taller Tarea Ciencias SocialesDocumento4 páginasTaller Tarea Ciencias Socialeskevin grajalesAún no hay calificaciones
- Preparación de Sustratos para Almacigo, Viveros y OtrosDocumento13 páginasPreparación de Sustratos para Almacigo, Viveros y OtrosMishell B. Caballero ErazoAún no hay calificaciones
- Curso-Tecsup Sistema de Transmision IDocumento197 páginasCurso-Tecsup Sistema de Transmision IMARS BELL DANCEAún no hay calificaciones
- RM ErickDocumento12 páginasRM ErickerickAún no hay calificaciones
- ActividadDocumento3 páginasActividadEDGAR ISRAEL POP MUÑOZAún no hay calificaciones
- Clases de ConjuntosDocumento14 páginasClases de ConjuntosAnii PilcoAún no hay calificaciones
- Ejercicios de Algoritmos en PseudocodigoDocumento47 páginasEjercicios de Algoritmos en PseudocodigoJohn Carlos Arrieta ArrietaAún no hay calificaciones
- De La Escasez A La Abundancia 71 72 1Documento3 páginasDe La Escasez A La Abundancia 71 72 1Danna PongutaAún no hay calificaciones
- Manual de Medicamentos HBC LISTO 1Documento149 páginasManual de Medicamentos HBC LISTO 1juan perez hijosdeputaAún no hay calificaciones
- Unidad II El Punto - Geometria DescriptivaDocumento4 páginasUnidad II El Punto - Geometria DescriptivaJesús Miguel VSAún no hay calificaciones
- SPS Compagnie Du Froid S.A 3 PDFDocumento8 páginasSPS Compagnie Du Froid S.A 3 PDFPáramo MoralesAún no hay calificaciones
- Acción Psicosocial y Educación Ficha de Lectura 3 Oct NuDocumento3 páginasAcción Psicosocial y Educación Ficha de Lectura 3 Oct Nulinda toscanoAún no hay calificaciones
- Sesion N°06 Áreas y Perímetros Mediante Función CuadráticaDocumento18 páginasSesion N°06 Áreas y Perímetros Mediante Función CuadráticaJENY ALVAREZAún no hay calificaciones
- Articulo Ética ProfesionalDocumento3 páginasArticulo Ética ProfesionalCinthya RomualdoAún no hay calificaciones
- Apunte 1 - Introducción Función y Caracteristicas Del TransporteDocumento36 páginasApunte 1 - Introducción Función y Caracteristicas Del TransporteNegro AraujoAún no hay calificaciones
- Tipos Redes PLCDocumento6 páginasTipos Redes PLCVitelio Jesus Lacruz ContrerasAún no hay calificaciones
- Evaluación Personal PME 2023Documento4 páginasEvaluación Personal PME 2023damary lobosAún no hay calificaciones
- Distribución Anual 2023 Ciencias Naturales DOCENTES: Marta Paz 4° A, C FundamentaciónDocumento3 páginasDistribución Anual 2023 Ciencias Naturales DOCENTES: Marta Paz 4° A, C FundamentaciónMarta PazAún no hay calificaciones
- Taller de Conceptos Generales Seguridad e Higiene IndustrialDocumento15 páginasTaller de Conceptos Generales Seguridad e Higiene IndustrialAndres Mena ChaverraAún no hay calificaciones
- PRACTICA 2 ElectroquimicaDocumento16 páginasPRACTICA 2 ElectroquimicaLiliana GonzálezAún no hay calificaciones