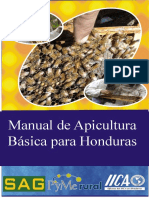Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Letras Verdes 03
Letras Verdes 03
Cargado por
Miguel de la IglesiaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Letras Verdes 03
Letras Verdes 03
Cargado por
Miguel de la IglesiaCopyright:
Formatos disponibles
Abril de 2009
REVISTA DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES FLACSO - ECUADOR
SUMARIO
Editorial
El papel de lo pblico en la visin de las reas protegidas del futuro prximo en Amrica Latina reas protegidas y conservacin en los pases andinos: modelos, estrategias y participacin Megadiversidad Conflictos ecolgicos por extraccin de recursos y por produccin de residuos Los conflictos ambientales por petrleo y la crisis de gobernanza ambiental en el Ecuador
Las reas naturales protegidas frente a la actividad hidrocarburfera. Las organizaciones ambientalistas y la gobernanza ambiental en el Ecuador. El caso del Parque Nacional Yasun Entrevista a Juan Carlos Garca The Nature Conser vancy Ecuador
Dossier
Por qu desaparecen los bosques? Ecuador y los objetivos del milenio: Inversiones para conservacin del agua Fondos fiduciarios como herramienta de apoyo a la conservacin de las reas protegidas
Actualidad
La percepcin del riesgo en los procesos de urbanizacin del territorio
Investigacin
Resumen de tesis El pago de servicios ambientales por conservacin de la biodiversidad como instrumento para el desarrollo con identidad Caso La Gran Reserva Chachi, cantn Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas
Resea de libros Agenda ambiental
Foto: Juan M. Leoro
PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES - FLACSO SEDE ECUADOR
E D I T O R I A L
El papel de lo pblico en la visin de las reas protegidas del futuro prximo en Amrica Latina
Carlos Castao Uribe*
Foto: Mara Gabriela Troya
adie duda, sobre el papel y la importancia estratgica de las reas protegidas (AP), del planeta. Quizs no exista Estado soberano, ni colonia (que an existen varias en el orbe), en donde este tipo de gestin, para la preservacin in situ de la biodiversidad, no se lleve a cabo. En las ltimas 10 dcadas hemos entendido en este continente las bondades de comenzar a proteger nuestro patrimonio natural e histrico-cultural a travs de la declaratoria de AP. Muchos de los matices de proteccin, gestin y manejo, a diferencia de lo que se podra pensar son ms bien uniformes en el mundo entero. Hoy la gestin est concebida como un instrumento indispensable que sigue, casi siempre, los mismos derroteros entre las reas protegidas estrictas; sean estas pblicas o privadas; de orden nacional o local. La diferencia radica ms bien en la magnitud de la tarea y la disponibilidad de recursos para asumirla.
En Amrica Latina los mal llamados conservacionistas, hemos asumido la tarea de socializar y promulgar durante aos la necesidad de crear y conservar reas en diferentes escalas espaciales y a diferentes niveles de administracin y responsabilidad entre la nacin y los entes locales. La creacin de un nmero muy apreciable de reas que hoy superan las 2.500 AP adscritas a sistemas nacionales con ms de 300 millones de hectreas, segn datos procesados en el ltimo Congreso de Parques Nacionales de Bariloche-ha seguido una carrera ininterrumpida en los ltimos 30 aos y, en la actualidad, es prcticamente imposible saber cuantas reas protegidas establecidas por iniciativa privada existen en el continente. Las AP de la sociedad civil, como se conocen en el argot pblico, pueden ser miles y miles-aunque su superficie, tomada en forma individual, es muy reducida y con pocas posibilidades de garantizar procesos de autorregulacin ecolgica-juegan, en conjunto, un segmento muy importante de la conservacin de especies biolgicas aisladas. Es claro que este agregado de pequeas reas de iniciativa privada, sumado a las grandes extensiones de proteccin nacional, llegan a ser un gran contingente (entre lo pblico y privado)
* Ex Director de Parques Nacionales de Colombia, Ex Coordinador Regional de la Red Latinoamericana de Parques Nacionales-FAO, c.castano@conservation.org
No.3 - Abril de 2009
En materia de representatividad ecolgica de todas las AP de Amrica Latina el xito es menor, pero claramente dista mucho de la situacin reportada en Caracas 92, donde slo se haba logrado asegurar la preservacin de un 52% de la diversidad de las formaciones ecolgicas del Neotrpico. Hoy da, muchos servicios de parques nacionales consideran tener de buena a mediana representatividad en, por lo menos, el 90% de las formaciones existentes.
Lo que si va muy mal es el tema del dominio pblico de las AP de las diferentes naciones y an ms grave es la efectividad para controlar y contener la extraccin ininterrumpida de los recursos naturales dentro de la mayora de las reas del continente. En referencia a esto, muchos pases mencionan no contar aun con personal destacado en las AP y cuando facilitan el registro de lo tienen es absolutamente propiedades de predios Es un hecho que, en muchos insuficiente. En la actualidad el nacionales, estatales o pases, los recursos del gobierno promedio para Amrica Latina nacional son inferiores a los se encuentra sobre las 29.717 pblicos. aportes de la cooperacin hectreas por guardaparque, internacional. Muy pocos pases mientras el promedio cuentan con estudios o planes de internacional se encuentra sostenibilidad financiera y en los sobre las 6.000 hectreas por que existen, se han concentrado guardaparque. No obstante, lo en el tema de ecoturismo que ms preocupa es en manos dentro del esquema de consecucin de recursos de quin esta el dominio pblico y, sobre todo, cual econmicos. El panorama es incierto para atender la ser el futuro de esta situacin. responsabilidad de proteccin de la biodiversidad en medio de la adversidad. La tenencia de la tierra sigue siendo uno de los problemas ms crticos para la mayora de los Durante mucho tiempo las AP se han visto como pases en sus reas estrictas. No existen an espacios en los cuales se concentran intereses y procedimientos adecuados para la consolidacin de esfuerzos relacionados con la conservacin de los datos catastrales y subsisten incentivos perversos los recursos naturales, el patrimonio ambiental que facilitan el registro de propiedades de predios de la nacin y el ordenamiento ambiental de todo nacionales, estatales o pblicos. Para completar este pas. La importancia de las mismas radica en su panorama, menos de un 35% de las reas establecidas capacidad de conservar elementos fundamentales como AP cuentan con sistemas adecuados de del patrimonio ambiental de la nacin; para preservar delimitacin fsica en Amrica Latina, lo cual hace as los ecosistemas, especies, servicios ambientales y inmanejable su administracin y muy poco efectiva diversidad cultural que estn representados en estos su capacidad de conservacin. enclaves, que han sido seleccionados y excluidos del mercado de recursos y tierras comerciales, Las cifras estatales indican que nicamente 7 pases para garantizar la seguridad ambiental de nuestros de la regin Neotropical (de Mxico a Argentina) pueblos.
Para nadie es un secreto que las apropiaciones del gobierno en materia de recursos financieros no parecen haber aumentado respecto a las responsabilidades y a la superficie a proteger. Las cifras muestran declives importantes de apropiacin presupuestal que son casi inversamente proporcionales al nivel de crecimiento y declaratoria de las AP en la regin. Entonces uno se pregunta: cual ser el futuro de las AP en medio de una crisis No existen an ambiental tan seria y evidente? procedimientos Cmo conjugar este tema con adecuados para la la crisis financiera que deja ms consolidacin de los y ms pobreza? Cul debe ser datos catastrales y la estrategia para enfrentar una inversin adecuada en reas que subsisten incentivos han costado tanto consolidar a perversos que lo largo de los aos?
E D I TO R I A L
que ya casi se aproxima al 16 % del continente. Es posible pensar que la tarea, por lo menos en nmero de AP, ha avanzado exitosamente y que la meta del 10% en cada pas y en cada continente, est ms que cumplida para el horizonte que nos pusimos a finales de los aos 70`s, cuando se defini la Estrategia Mundial de Conservacin de la UICN.
mencionan poseer presencia institucional de control y proteccin en ms del 50% de sus reas y 9 ms mencionan tener esta condicin en menos del 30% de sus reas. Estos porcentajes otorgados por los pases corresponden a casi en su totalidad a cifras de los Sistemas Nacionales de Parques Nacionalesque son los sistemas ms representativos y consolidados en materia de institucionalidad y gobernabilidad-. Se conoce muy poco an de lo que ocurre en los sistemas provinciales o estatales y en los sistemas locales y privados.
PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES - FLACSO SEDE ECUADOR
Mientras todo esto se muestra como un propsito loable y un derecho cierto en toda oportunidad de reuniones e informes en todos nuestros pases, la verdad es que la ampliacin de la frontera agrcola, los conflictos sociales por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales existentes en las AP avanza y la ausencia de polticas y la falta de recursos para saneamiento predial son cada vez ms evidentes. La poltica de conservacin la hacen los ambientalistas y se queda con ellos. Pocos pases han logrado estructurar una dinmica Estatal y una Poltica Pblica real donde las AP sean distinguidas con absoluta prioridad como garantes del futuro de una nacin. Las normas y los principios fundamentales para asegurar la conservacin de estas reas empiezan a ser cambiadas y amaadas al inters de los mandatarios de turno que pueden perfectamente, de un plumazo, desconocer aos de esfuerzo y gestin. La desarticulacin interinstitucional es imperante y existe una inadecuada operatividad de comando y control, cuando finalmente se acuerda convenir un esfuerzo poltico y legal para defender un rea que ha sido invadida o profanada, cayendo casi siempre en un proceso interminable de procedimientos que terminan sin soluciones y dejando un antecedente nefasto para prximas invasiones o usurpaciones de un territorio, supuestamente imprescriptible, inembargable e inalienable. En ltimas la defensa de lo pblico de parte del estamento pblico termina dando la razn a los apetitos voraces de lo particular. As, grandes proyectos petroleros, mineros, energticos, agrarios o viales terminan por encontrar salida a los obstculos de la norma y la ley. Los vacos jurdicos que dejan estas componendas legales desde lo pblico son aterradores y todo esto contribuye ms y ms a la prdida de gobernabilidad para el cumplimiento de la misin de conservar las AP. Siempre hemos pensado que para prevenir y minimizar los impactos derivados del uso, ocupacin indebida y tenencia de la tierra al interior de las AP y en las zonas amortiguadoras de stas, se requiere de la promocin de procesos de reordenamiento ambiental del territorio. Acciones instrumentales de todo tipo se han establecido al tenor de las necesidades de evaluar los procesos de reubicacin de los ocupantes hacia fuera de las AP, y mejorar las prcticas y la extraccin de recursos en las zonas de frontera (efecto de borde) y para ello se idealizaron las zonas amortiguadoras como un paliativo. Luego vimos que la fragmentacin de las mismas iba ganado terreno y que no se podra contener el contingente de la devastacin fcilmente. Se idealiz entonces la teora de corredores y el factor de conectividad. Hoy da la actividad mas atendida en nuestras preocupaciones, amn de la educacin ambiental para frenar la inconsciencia de unos y otros, es el tema de la restauracin ambiental dentro de las AP, mientras se dan incentivos a los de afuera. Se plante, en tal sentido en muchos Servicios de AP, la necesidad de promover la titulacin de tierras a poseedores en zonas amortiguadoras, la adjudicacin de tierras por extincin de dominio a familias provenientes de las reas protegidas del Sistema de Parques Naturales Nacionales en Colombia, la titulacin de baldos de la nacin a familias provenientes de estas reas, y se evalu la posibilidad de promover soluciones tendientes a satisfacer las necesidades de vivienda para la poblacin vulnerable ubicada al interior de las AP. Tambin se propuso la posibilidad de apoyar iniciativas de desarrollo sostenible en zonas amortiguadoras de las reas protegidas, realizando ejercicios de restauracin participativa e implementando procesos de saneamiento predial al interior de las AP. Adems, en algunos pases, se consider la necesidad de concertar con pobladores el adecuado uso de los recursos, la utilizacin de mtodos adecuados para el aprovechamiento de los recursos naturales por parte de propietarios, colonos y ocupantes ilegales al exterior de las reas protegidas (algunos pases, incluso al interior de las mismas). Siendo muy realistas, despus de todo este esfuerzo la colonizacin dirigida espontnea y (en alguno que otro pasarmada) sobre las reas protegidas, sigue su incremento (cuando no de cultivos ilcitos) con un aumento del riesgo para el desarrollo de las actividades de los pocos funcionarios existentes. Muy recientemente terminamos, en un sitio de mi pas, Colombia, un proceso muy largo de restauracin ambiental de un humedal. Tom aos mejorar la relacin de los habitantes locales con su entorno, apropiarlos de su humedal y de sus recursos, venderles el cuento de la conservacin, el ecoturismo y el desarrollo sostenible. Se estructuraron todos los procedimientos a los que tuvimos oportunidad de echar mano para generar de este pequeo sitio un proyecto piloto de carcter demostrativo que era estratgico y fundamental para la reorientacin de la poltica pblica, que durante aos haba estimulado, apoyado y financiado la desecacin de humedales para poder expandir las tierras ganaderas.
E D I TO R I A L
Si desea leer el artculo completo presione aqu
reas protegidas y conservacin en los pases andinos: modelos, estrategias y participacin Segunda parte
La primera parte ha sido publicada en el nmero 2 de la revista, noviembre de 2008
PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES - FLACSO SEDE ECUADOR
Megadiversidad
Santiago Burneo*
a palabra megadiverso proviene de un libro de Russel Mittermeier escrito en 1997 en el cual se hizo un ejercicio de estimar el nmero de especies de distintos grupos taxonmicos como plantas angiospermas, anfibios, reptiles, aves, mamferos y mariposas, en los pases del mundo para obtener un listado de aquellos con mayor diversidad. Los diecisiete pases de mayor diversidad, ocupan menos del 10% de la superficie del planeta pero albergan siete de cada diez especies reconocidas. El Ecuador forma parte de esta lista. Cules son estos pases? Los africanos: Congo, Madagascar y Sudfrica; China, India, Indonesia, Malasia y las Filipinas como representantes asiticos;Australia y Papa Nueva Guinea de Oceana; Norteamrica est representada por Mxico y Estados Unidos y los sudamericanos Brasil, Colombia, Per, Venezuela y Ecuador. Pero podemos ahondar un poco ms en este concepto. Revisando la lista podemos darnos cuenta que en general los pases de esta lista tienen grandes extensiones, por lo que el alto nmero de especies es explicado en parte, por tener una gran superficie para albergar ecosistemas de alta diversidad. Por ejemplo, Brasil, que tiene la mayor diversidad del mundo en angiospermas y mamferos, tiene una superficie de 8.514, 876 km2 (casi la mitad de Sudamrica);Australia ocupa el primer lugar en reptiles con 7.686,850 km2 y as ocurre con otros pases grandes como Estados Unidos (9.631,418 km2), China (9.596,960 km2), India (3.287.590 km2), la Repblica Democrtica del Congo
* Seccin Mastozoologa - Museo de Zoologa Pontificia Universidad Catlica del Ecuador SBURNEO@puce.edu.ec
(2.345,410 km2), Mxico (1.984,375 km2) y Per (1.285,215 km2). Pero las especies no reconocen los lmites polticos entre pases, los cules pocas veces responden a barreras biogeogrficas de importancia ecolgica. Es as que una aproximacin ms real, desde el punto de vista biolgico, sera el de calcular el nmero de especies existentes en relacin con el tamao del pas de manera que podamos obtener una medida de la concentracin o densidad de especies. Los resultados de este ejercicio, para un pas tan pequeo como el nuestro (apenas 256 370 km2), son muy interesantes. En plantas y mamferos, por ejemplo, tenemos casi doce y veinte veces ms especies que Brasil, respectivamente, por unidad de superficie. Tenemos, adems casi el doble de especies de plantas que Colombia y ms de cinco veces ms especies de mamferos que Indonesia, que en trminos relativos, se acercan a la densidad de especies que tiene el Ecuador. Las razones que explican esa inmensa diversidad en nuestro pas son una combinacin de factores astronmicos, geolgicos, biogeogrficos, ecolgicos y evolutivos. El Ecuador se encuentra en el cinturn tropical de la Tierra, razn por la cual recibe rayos solares cargados con mayor cantidad de energa ya que durante los equinoccios llegan perpendiculares y por su estratgica ubicacin se mantienen doce horas de luz diaria durante todo el ao, haciendo de esta zona la de mayor productividad del mundo. Estas razones explican el hecho de que los bosques hmedos tropicales del planeta se encuentran cercanos a zonas ecuatoriales y el de la cuenca del Amazonas es el mayor y ms importante de todos. Adems, el Ecuador est atravesado de norte a sur
No.3 - Abril de 2009
A diferencia de los lmites polticos, las barreras biogeogrficas (montaas, brazos de mar, gradientes altitudinales y un largo etctera), si son respetadas por los seres vivos cuya capacidad de dispersin no es lo suficientemente alta como para atravesarlas. Esto impide el flujo gentico entre poblaciones de la misma especie, las cules se adaptan a las condiciones locales; si esta tendencia se mantiene durante un largo tiempo, eventualmente se pueden crear especies distintas. Este proceso evolutivo se conoce como especiacin aloptrica que ayuda a explicar, parte de nuestra megadiversidad. La variedad de pisos altitudinales del Ecuador, combinada con la influencia de los vientos alisios del noreste y sureste y de las corrientes fras y clidas que baan las costas del Ecuador continental e insular, determina una inmensa cantidad, y variedad, de ecosistemas al que las especies se han adaptado durante miles de generaciones. Muchas veces el flujo gentico no se interrumpe por barreras sino por el hecho de encontrar distintos nichos ecolgicos en el mismo espacio geogrfico y especializarse a l, como ocurre en el modelo simptrico de especiacin. Algunos procesos evolutivos como refugios del Pleistoceno,todos los ejemplos de radiacin adaptativa de Galpagos, especiacin en gradientes ambientales, han ocurrido en esta zona del mundo, al igual que otros procesos biogeogrficos como intercambios faunsticos con Norteamrica y migraciones seculares. Estos procesos son responsables de haber originado gran parte de las especies ancestrales del Ecuador, las cules, al dispersarse en los ecosistemas disponibles, se adaptaron localmente y perdieron contacto con poblaciones de ecosistemas distintos produciendo al final especies particulares y, muchas veces, endmicas. En el caso del Archipilago de Galpagos, las condiciones fueron tan difciles y las especies que lograron arribar tan pocas, que la evolucin produjo especies tan especiales y nicas como tortugas y ratones gigantes, pinginos tropicales, cormoranes no voladores e iguanas marinas. Ahora bien, aunque podemos estar orgullosos de la gran diversidad que mantiene el Ecuador, deberamos sentirnos avergonzados por otros datos que ubican a nuestro pas como uno de los que mayor diversidad pierde cada ao por destruccin de hbitats y la
Se introducen especies exticas ya sea por tratar de resolver problemas de agricultura, acuacultura o ganadera (muy conocidos son los ejemplos de truchas y tilapias en ros de altura o garrapateros en Galpagos), o por razones menos comprensibles como el mascotismo, la pesca y caza deportiva y la ornamentacin. Estas especies que, en su hbitat nativo evolucionaron siendo parte de cadenas ecolgicas complejas, pueden encontrar en el nuevo ambiente una beneficiosa ausencia de depredadores, competidores y parsitos, adems de abundancia de recurso alimenticio ocasionando prdidas de biodiversidad debido a que se convierten, precisamente, en depredadores, competidores o parsitos de las especies nativas. Uno de los ecosistemas ms ricos y ms amenazados en el Ecuador, tanto por tala indiscriminada o introduccin de especies exticas, son los bosques hmedos tropicales, que sumados a otros bosques lluviosos en el mundo albergan ms de la mitad de especies conocidas cubriendo nicamente un 6% de su superficie. Muchos pases latinoamericanos que albergan estos bosques tropicales han designado zonas de proteccin en forma de parques nacionales o reservas de varios tipos en los que no solamente se conservan una gran variedad de ecosistemas representativos, sino que se investiga arduamente para poder conocer y entender la gran diversidad dentro sus lmites. Famosas son ya los casos de la Estacin Biolgica La Selva en Costa Rica, la isla de Barro Colorado en Panam o el Parque Nacional Man, en Per, que han recibido ejrcitos de cientficos locales y extranjeros durante dcadas y han producido miles de artculos cientficos en diversos campos del conocimiento biolgico. En el Ecuador existen interesantes esfuerzos de conservacin en algunas reas protegidas importantes por su extensin y diversidad como son el Parque Nacional Yasun y la Reserva de Produccin Faunstica Cuyabeno. Si bien estos esfuerzos todava se encuentran lejos de otras reas similares de Amrica Latina, otras iniciativas, como las actividades realizadas en Galpagos, tanto en la reserva marina como en el parque nacional, son hitos referenciales en la conservacin in situ. Si desea leer el artculo completo presione aqu
D O S S I E R
por la Cordillera de Los Andes, lo que resulta en una gran cantidad de pisos altitudinales, barreras geogrficas infranqueables entre este y oeste, corredores biolgicos en sentido latitudinal, hoyas, nudos y valles.
falta de inters en la proteccin de reas. Se talan ms de 150 000 hectreas de bosques nativos cada ao, sin llegar a conocer siquiera la importancia que puedan tener al albergar miles de especies de flora que no tiene importancia econmica en trminos maderables y su fauna asociada.
PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES - FLACSO SEDE ECUADOR
Conflictos ecolgicos por extraccin de recursos y por produccin de residuos
Joan Martnez Alier*
Foto: Anita Krainer
El metabolismo de la sociedad
a economa humana es un subsistema de un sistema fsico ms amplio. La economa recibe recursos y produce residuos. No existe una 1 economa circular cerrada. Los perjudicados por el crecimiento de los residuos y por la extraccin de recursos naturales a menudo son gente pobre. A veces los afectados son generaciones futuras que no pueden protestar porque an no han nacido, o unas ballenas que tampoco van a protestar. Pero otras veces los desastres ecolgicos afectan a personas actuales, que protestan. Son luchas por la justicia ambiental, luchas del Ecologismo de los Pobres. El punto de vista ecologista nos lleva a dudar de los beneficios del mercado. El mercado no garantiza que la economa encaje en la ecologa, ya que el mercado infravalora las necesidades futuras y no cuenta los perjuicios externos a las transacciones mercantiles, como ya seal Otto Neurath contra Von Mises y Hayek en los inicios del famoso debate sobre el clculo econmico en una economa socialista en la Viena de 1920. Ahora bien, si el mercado daa a la ecologa,
qu ocurri en las economas planificadas? No slo han supuesto una explotacin de los trabajadores en beneficio de una capa burocrtica sino que, adems, tuvieron una ideologa de crecimiento econmico a toda costa, y, adems, les falt la posibilidad, por ausencia de libertades, de tener grupos ecologistas que protestaran.
El ecologismo popular
Las fronteras de extraccin de mercancas o materias primas estn llegando a los ltimos confines. Hay muchas experiencias de resistencia popular e indgena contra el avance de las actividades extractivas, muchas veces las mujeres estn delante en esas luchas. Por ejemplo, vemos muchos casos alrededor del mundo de defensa de los manglares contra la industria camaronera de exportacin.
1. Los principales mtodos para estudiar el metabolismo social son la contabilidad de los flujos de energa y materiales (MEFA, en sus siglas en ingls), la contabilidad de la Apropiacin Humana de la Produccin Primaria Neta (HANPP) (ya que al crecer la HANPP disminuye seguramente la biodiversidad), y el clculo del agua virtual. Marina Fischer-Kowalski & Helmut Haberl, eds., Socio-Ecological Transitions, prefacio de J. Martinez-Alier, Edward Elgar, Cheltenham, 2007, aplica el MEFA histrica y actualmente. En cuanto al clculo de agua virtual, la vanguardia de la investigacin est en el grupo de Hoekstra en Delft, Holanda.
* ICTA, Doctor en Economa, Universidad Autnoma de Barcelona, Joan.martinez.alier@uab.es
No.3 - Abril de 2009
Los consumidores de camarones o langostinos 2 tropicales no saben de dnde viene lo que comen, lo mismo ocurre en la minera. Las comunidades se defienden. En Brasil, hay el movimiento popular que se llama atingidos por barragens, es decir, los afectados por represas. En la India, hay una lucha (ya casi perdida) contra una famosa represa en el ro Narmada, y all la gente protesta en defensa del ro pero tambin en defensa de la gente. Porque si completan esta represa, 40 mil o 50 mil personas se tienen que ir de all. La lder se llama Medha Patkar, ella no piensa slo en la naturaleza, piensa tambin en la gente pobre. El ecologismo popular es a veces protagonizado por grupos indgenas como las protestas de los Embera Kato en la represa de Urr en Colombia, como los reclamos mapuches contra la Repsol en Argentina. Hay tambin casos histricos de resistencia antes de que se usara la palabra ecologismo, por ejemplo contra la contaminacin de dixido de azufre causada por la empresa Ro Tinto que culmin en la matanza a cargo del ejrcito el 4 de febrero del 1888. La memoria de tales sucesos nunca se perdi. Hubo los humos de Ro Tinto en Andaluca como hubo, aos ms tarde, los humos de La Oroya en el Per. energa llev a la construccin de centrales nucleares, tambin por un inters militar. El movimiento por la recogida selectiva de basura urbana naci en donde la basura est llena de plsticos y papel, y donde hay razones para inquietarse por la produccin de dioxinas al incinerarlas. Existe un ecologismo de la abundancia, pero existe tambin un ecologismo de los pobres, que pocos haban advertido hasta el Movimiento Chipko en el Himalaya en la dcada de 1970 y el asesinato de Chico Mendes en Brasil a fines del 1988. Tambin en pases ricos hay un ecologismo de los relativamente pobres, como en los movimientos de Justicia Ambiental en Estados Unidos contra la ubicacin de vertederos de residuos en zonas donde vive gente pobre y de color.
Flujos materiales de la economa
Lo que entra en la economa como insumo, sale despus La tesis de que el transformado como residuo. ecologismo tiene Una parte se acumula como races sociales un stock, pero a la larga es que surgen de la tambin residuo. Eso se mide utilizando la contabilidad de prosperidad, se podra flujos materiales (Material plantear precisamente Flow Accounting, MFA, en en trminos de una ingls), que en la actualidad correlacin entre forma parte de las estadsticas riqueza y produccin oficiales de la Unin Europea (Eurostat 2001). El MFA mide de desechos y en unidades fsicas de peso, agotamiento de toneladas mtricas, los materecursos Para algunos, el ecologisriales primarios extrados del mo sera nicamente un territorio nacional agrupados nuevo movimiento social en biomasa, minerales y commonotemtico propio de sobustibles fsiles, as como tamciedad prsperas, tpico de bin los productos importados una poca post-materialista y exportados. Posteriormente, segn la tesis de Ronald Inglehart. Hay que rechazar a partir de sta informacin cuantitativa, se pueden esa interpretacin. Las sociedades prsperas, lejos calcular indicadores de flujos materiales, que perde ser post-materialistas, consumen cantidades miten tener una representacin de la realidad amenormes y crecientes de materiales y de energa biental a escala nacional en relacin directa con el y, por tanto, producen cantidades crecientes de sistema econmico. desechos. En el caso de Espaa (y Catalunya), por lo menos hasta el 2008, se comprueba que la economa (con Ahora bien, la tesis de que el ecologismo tiene mucho peso de la construccin) no se desmaterializa races sociales que surgen de la prosperidad, se ni en trminos absolutos ni tan solo en relacin al podra plantear precisamente en trminos de una PIB. Eso ha sido estudiado por Oscar Carpintero, correlacin entre riqueza y produccin de desechos y Cristina Sendra y otros autores. Esta tendencia es 3 agotamiento de recursos. El movimiento antinuclear similar a la de pases latinoamericanos y tambin slo poda nacer all donde el gran consumo de la India y China donde crece la intensidad material,
2. Como los que se consumen en Barcelona sobre todo por la Navidad. 3. D. Russi, Gonzlez, A.C., Silva-Macher, J.C., Giljum, S., Vallejo, M.C., Martnez-Alier, J, Material Flows in Latin America: A Comparative Analysis of Chile, Ecuador, Mexico and Peru (19802000). Journal of Industrial Ecology, 2008.
D O S S I E R
10
PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES - FLACSO SEDE ECUADOR
es decir, cada vez se necesitan ms kilogramos para producir un euro, una direccin totalmente opuesta al paradigma de la desmaterializacin. En Amrica Latina pesa mucho la minera para exportacin. En China y la India, el carbn como fuente de energa. Por tanto, importamos barato y exportamos caro, mientras que muchos pases del Sur siguen religiosamente la regla de San Garabato, compre caro y venda barato. Colombia exporta unas 70 5 millones de toneladas al ao (incluyendo mucho carbn) e importa 10 millones . En pases grandes, el comercio ecolgicamente desigual se establece tambin entre regiones, as en la India hay zonas sacrificadas a la explotacin minera en los estados de 6 Orissa, Jarkhand, muchas veces en zonas tribales. El metabolismo de las sociedades ricas no se podra sostener sin conseguir a precios baratos los recursos naturales de los proveedores de materias primas. Es una condicin estructural. Adems, la capacidad de exigir pagos de la deuda externa ayuda a los pases ricos a forzar a los pobres a la exportacin de recursos naturales baratos. Los pases que exportan materias primas deberan poner impuestos ecolgicos a sus exportaciones, destinados a financiar una economa ms sostenible. Tras la reunin de Naciones Unidas en Johannesburgo en 2002, escrib irreverentemente que haba un extrao eje internacional del dixido de carbono compuesto por Estados Unidos, Arabia Saudita y Venezuela, con gobiernos a quienes no les importa la produccin del dixido de carbono. La OPEC no ha querido hablar del cambio climtico, se pone a la defensiva, sin embargo el presidente Rafael Correa de Ecuador, propuso el 18 noviembre 2007 a la OPEC un impuesto ecolgico a las exportaciones de petrleo apoyndose en un discurso de 2001 7 de Herman Daly. Es una interesante iniciativa, ese dinero podra financiar energas alternativas (elica, fotovoltaica).
D O S S I E R
Comercio ecolgicamente desigual
Podemos distinguir dos tipos de mercancas: las preciosidades de alto precio por unidad de peso (oro, plata, marfil, pimienta, diamantes) y las materias primas o mercancas a granel (bulk commodities las llam Wallerstein). Inicialmente los medios de transporte no permitan exportar a las metrpolis grandes volmenes de poco valor unitario, a menos que el propio barco (de madera de teca, por ejemplo) fuera el bien exportado. Poco a poco eso fue cambiando. Europa se abasteca de carbn hasta la segunda guerra mundial, hoy importa grandes cantidades de petrleo y gas, igual que Estados Unidos. Estas importaciones son esenciales para el metabolismo de las economas ricas del mundo. Cuando las importaciones son combustibles fsiles, su contrapartida son emisiones de dixido de carbono. Las economas ricas nunca han sido tan dependientes de las importaciones como ahora. Cristina Vallejo (siguiendo los pasos de Fander Falcon) ha calculado las cifras correspondientes para Ecuador, un pas que no solo exporta emigrantes sino que, como Amrica Latina en general, tiene un dficit comercial fsico con sus exportaciones de petrleo, bananos, harina de pescado, productos forestales. Por persona y ao, cada ecuatoriano consume unas 4 toneladas de materiales (de las cuales solamente 0,3 toneladas son importadas). Las exportaciones son 1,6 ton por persona y ao. En cambio, en la Unin Europea, el consumo por persona y ao es de casi 16 toneladas de las cuales 3,8 son importadas. Las exportaciones europeas son solamente de 1,1 ton 4 por persona y ao. Vemos que la Unin Europea importa (en toneladas) casi cuatro veces ms que exporta.
Los pasivos ambientales de las empresas
Vemos en muchos lugares del mundo surgir reclamos contra empresas bajo la ATCA (Alien Tort Claims Act) de Estados Unidos. Un caso judicial enfrenta a las comunidades indgenas y colonos de la Amazona norte del Ecuador con la compaa Texaco (ahora Chevron) desde 1993 y otro caso enfrenta a indgenas Achuar peruanos contra la Occidental Petroleum.
6. Sanjay Khatua y William Stanley, Ecological Debt: a case study from Orissa. Disponible en la web. 7. H. Daly, Sustainable development and OPEC, en Ecological Economics and Sustainable Development, Edgard Elgar, Cheltenham, 2007. Vase El impuesto Daly-Correa de Luca Gallardo, Kevin Koenig, Max Christian, Joan Martinez Alier, en Le Monde Diplomatique, abril 2008.
4. M.C. Vallejo, La estructura biofsica de la economa ecuatoriana: el comercio exterior y los flujos ocultos del banano, Flacso Abya Yala, Quito, 2006, p. 123. 5. M.A. Prez Rincn, El comercio exterior de Colombia. Una mirada desde la economa ecolgica, Universidad del Valle, Cali, 2007.
Si desea leer el artculo completo presione aqu
No.3 - Abril de 2009
D O S S I E R
11
Los conflictos ambientales por petrleo y la incidencia del movimiento ambientalista en el Ecuador
Guillaume Fontaine*
Introduccin
as actividades petroleras han generado muchos conflictos ambientales en la Amazona ecuatoriana, unos muy polarizados y hasta violentos, otros de baja intensidad o latentes, que han llevado a acciones directas o a conflictos abiertos. En este artculo recordaremos, en primer lugar cmo estos conflictos fueron estrechamente vinculados con la organizacin del movimiento ecologista en la dcada del noventa. Luego mostraremos que los conflictos del centro y sur de la Amazona presentan rasgos particulares, que ataen ms a la defensa territorial que a la preservacin del medio ambiente. Mencionaremos en tercer lugar la evolucin de los conflictos de las provincias Sucumbos y Orellana, de reivindicaciones ambientales hacia otras ms bien sociales. Finalmente analizaremos la evolucin reciente del movimiento ecologista, en los conflictos relacionados con el parque nacional Yasun.
* Socilogo y politlogo. Coordinador de Investigacin por la FLACSO, Sede Ecuador. Este artculo fue publicado en el boletn Ecos, de la FUHEM (Fundacin para el Hogar del Empleado), Madrid (Espaa). gfontaine@flacso.org.ec
Los resultados contrastados de la campaa Amazona por la vida
La oposicin a las actividades petroleras en la Amazona ecuatoriana se organiz tras la creacin de Accin Ecolgica, en 1987. Esta ONG, que se define como una organizacin ecologista radical, marc una ruptura con el ecologismo de tipo institucional, encarnado desde 1978 por otra ONG, la Fundacin ecuatoriana para la proteccin y conservacin de la naturaleza (alias Fundacin Natura). De 1989 a 1994, encabez la campaa Amazona por la vida, donde convergieron dos tipos de organizaciones: las organizaciones de apoyo no gubernamental (ecologistas y de defensa de los derechos humanos) y las organizaciones representativas (indgenas y campesinas). Sus principales ejes fueron la movilizacin para denunciar los impactos de la era Texaco en el Norte, as como las manifestaciones en contra de la licitacin del bloque 16 en el Parque Nacional Yasun. Ambos
Foto: Juan Pablo Saavedra Limo
12
PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES - FLACSO SEDE ECUADOR
conflictos se volvieron ejemplos emblemticos de campaas de incidencia poltica, aunque tuvieron resultados distintos. En efecto, la campaa contra Texaco fue al origen de un movimiento social regional, articulado con redes transnacionales de defensa. Al origen de este conflicto, se encuentra una demanda presentada en los Estados Unidos por los representantes legales de 30.000 ecuatorianos contra Texaco, por la contaminacin producida por sus actividades entre 1972 y 1992. En 2002 este caso fue devuelto ante la justicia ecuatoriana, donde an sigue su curso hasta hoy. Cierto es que este conflicto no fue el primero. Basta con recordar la lucha entre la Organizacin de los Pueblos Indgenas de Pastaza (OPIP) y el consorcio Arco-AGIP, que se abri en 1989 con el inicio de la campaa de exploracin ssmica del bloque 10. No obstante el caso Texaco fue el ms mediatizado de todos, en particular por el efecto demostrativo de la contaminacin que sigue afectando al norte de la regin amaznica ecuatoriana. No solo los ecologistas ven ah una clave para cuestionar el modelo de desarrollo basado en la explotacin petrolera, tambin subrayan que, ms all de sus efectos judiciales, este conflicto atae a la organizacin y la educacin popular en las comunidades amaznicas, as como a la responsabilidad del Estado. A fortiori, con la aceptacin por el presidente de la Corte Superior de Nueva Loja, el 13 de mayo de 2003, de iniciar una instruccin en contra de Texaco (que haba fusionado entre tanto con Chevron), este caso se volvi una referencia imprescindible para entender los conflictos ecolgicos actuales en toda la regin. La lucha contra la explotacin petrolera en el parque Yasun dio resultados ms contrastados. Por un lado, la campaa Amazona por la vida gan un fuerte apoyo entre la comunidad cientfica internacional y las ONG. El papel simblico asumido por los huaorani, al respecto, coadyuv en gran parte a la convergencia del ecologismo y la etnicidad, as como a la lucha por los derechos indgenas. Sin embargo, estos actores no lograron a contrarrestar el avance de la industria petrolera, ni en el parque ni en el territorio de los huaorani, de tal suerte que esta zona se superpone hoy con cinco bloques en actividades, a los cuales se suman los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha (alias ITT). En esta rea, el consorcio Texaco-CEPE haba realizado obras de exploracin ssmica, en 1976, justo cuando la Direccin Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadera echaba a andar una estrategia preliminar para la conservacin de los espacios notorios del Ecuador y recomendaba la creacin de un sistema de conservacin que incluyera 10 reas entre las cuales el Parque Nacional Yasun. En 1979, ao de la creacin de este parque, el gobierno inaugur las vas Auca y Yuca, que se convirtieron de repente en ejes de penetracin para la colonizacin de esta parte de la Amazona. Tras varias modificaciones, los lmites del parque fueron establecidas en 982.000 hectreas en 1992, lo cual no impidi la construccin de la va Maxus, entre los ros Napo y Tiputini, que se volvi a su vez un foco de colonizacin interna para algunas familias huaorani. Aquellas vas de acceso fueron abiertas a medida que se desarrollaban las actividades petroleras en la zona. Entre 1985 y 1987 se licitaron sucesivamente los bloques petrolferos 15, 16, 14 y 17, en un rea ubicada entre los ros Napo y Curaray. En 1996 se aadi el bloque 31 al sur del Tiputini, justo cuando Petroecuador finalizaba la campaa de exploracin ssmica en los campos ITT. La decisin del Tribunal de Garantas Constitucionales de legitimar la superposicin de bloques petrolferos con ciertas reas protegidas, en 1992, sell el fracaso del sistema de gobernanza ecolgica y contradice la tesis del efecto bumerang en el Ecuador. En efecto, pese a la incompatibilidad de estas actividades con los objetivos de la conservacin in situ, el parque Yasun ilustra de manera trgica la incapacidad del Estado de llevar a cabo una poltica de conservacin coherente con la delimitacin de reas protegidas. Esta decisin judicial abri el campo a la administracin privada del medio ambiente y las relaciones comunitarias en los bloques petrolferos, lo cual constituye un obstculo a la institucionalizacin de los arreglos en los conflictos ambientales.
D O S S I E R
Los conflictos del centro y sur de la Amazona
Independientemente de su origen tnico, las organizaciones amaznicas optaron por tcticas de confrontacin y negociacin distintas, segn el contexto geogrfico e histrico donde se desarrollaron. En efecto, algunas se oponen con xito desde 1998 al inicio de actividades exploratorias en los bloques 23 y 24, ubicados en territorios ancestrales quichua, shuar y achuar de Pastaza y Morona Santiago. Otros luchan por limitar los impactos ecolgicos y sociales de aquellas actividades, como fue el caso de la OPIP, que logr impedir la construccin de una va de acceso al bloque 10, hasta que las comunidades locales de esta zona revirtieran esta decisin, en 2002. Otras ms se esfuerzan por negociar compensaciones e indemnizaciones por la posible licitacin de bloques petrolferos superpuestos con sus tierras comunales, como es el caso de las comunidades quichua de Napo y Pastaza. Estas (, que) enfrentan la inminente licitacin de los bloques 20 y 29, y respondieron
No.3 - Abril de 2009
13
El punto comn entre todos aquellos conflictos que En 2000, la perspectiva de la construccin del implican a grupos indgenas es la defensa del teroleoducto de crudos pesados (OCP) concit el ritorio y la accin orientada por valores culturales. movimiento ecologista, en particular porque esta En efecto, los conflictos en contra de Burlington, 1 2 3 obra iba a afectar directamente al bosque protector CGC , ARCO y AGIP buscan preservar la integde Mindo, en la cordillera occidental de los Andes. ridad territorial. En sus luchas, los quichua, shuar Cierto es que la campaa contra el OCP no logr a y achuar consiguen una gran cohesin poltica y poner fin a este proyecto, pero tuvo un impacto en social, hasta finales de la dcada del noventa, grala opinin pblica, al hacer pblicas las decisiones del cias a la movilizacin de recursos simblicos como gobierno y transformar un problema particularmente las marchas hacia Quito, la ocupacin pacfica de tcnico en un tema de discusin instalaciones petroleras o general en los medios de la retencin de tcnicos de comunicacin. Entre otras cosas, empresas para obligarlas a La multiplicacin por primera vez en el Ecuador, negociar. Acudieron tambin el estudio de impacto ambiental de los conflictos a medios legales para impedir fue puesto a disposicin de la el inicio de las operaciones, ecolgicos en la dcada poblacin sin restriccin de como la accin por anticonstiacceso, gracias al Internet. tucionalidad debida al no resdel noventa refleja una peto del Convenio 169 de la Tras la construccin del OCP, Organizacin Internacional creciente capacidad en 2003, las demandas de las de Trabajo (OIT). organizaciones sociales se de afirmacin de orientaron hacia el pago de La multiplicacin de los las comunidades indemnizaciones y la construcconflictos ecolgicos en la cin de obras pblicas para dcada del noventa refleja amaznicas satisfacer necesidades de serentonces una creciente cavicios bsicos. La evolucin de pacidad de afirmacin de las estas demandas sigui, desde comunidades amaznicas. No luego, un proceso de instituobstante, la necesidad para cionalizacin marcado, entre estas ltimas de organizarse otras cosas, por la creacin para interpelar el Estado y de una Asamblea biprovincial resistir a la lgica de mer(para Sucumbos y Orellana), donde convergieron cado no dio lugar a una estrategia regional, pese a los sectores ya presentes en el Frente de defensa los intentos de conformar frentes de resistencias a de la Amazona y otras organizaciones sociales, con las actividades petroleras. Por lo contrario, las dipartidos polticos de izquierda y electos locales vergencias sobre este tema y los intereses contra(municipios y consejos provinciales) de ambas prodictorios, hasta en el seno de los mismos grupos vincias. etnolingsticos, provocaron la desarticulacin del movimiento indgena amaznico, muy activo durante el decenio de los levantamientos populares. Ante la presin continua de parte del Estado y las empresas petroleras para extender la frontera extractiva hacia el Sur, la CONFENIAE y sus filiales se encuentran actualmente desprovistas de mecanismos adecuados de consulta y participacin, lo cual afecta a fortiori sus procesos de toma de decisin. Por otro lado, la dualidad entre los movimientos indgenas y campesinos sigue siendo un motivo de tensin dentro del movimiento amaznico. Otros conflictos sociales surgieron en la regin, que coincidieron con la agitacin que afect al pas entre abril y agosto de 2005. Tras el derrocamiento de Lucio Gutirrez, particularmente popular en la regin amaznica, la Asamblea biprovincial organiz una movilizacin masiva para obligar a su sucesor, Alfredo Palacio, a ratificar la promesa hecha en junio de 2004, de aumentar los gastos pblicos de educacin, infraestructuras viales y remediacin ambiental en las provincias ms afectadas por las actividades petroleras.
1. Compaa General de Combustibles, empresa petrolera Argentina. 2. Atlantic Richfield Company 3. Comercializadora de Gas licuado de Petrleo
Si desea leer el artculo completo presione aqu
D O S S I E R
favorablemente a la consulta previa organizada por el Estado en 2003.
En el Norte: de conflictos ambientales a conflictos sociales
14
PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES - FLACSO SEDE ECUADOR
Las reas naturales protegidas frente a la actividad hidrocarburfera. Las organizaciones ambientalistas y la gobernanza ambiental en el Ecuador. El caso del Parque Nacional Yasun
Karen Andrade Mendoza*
Foto: Mauro Burzio. Cortesa del Gobierno Municipal de Francisco de Orellana
as reas naturales protegidas en el Ecuador enfrentan situaciones crticas tanto en su manejo administrativo, en el control del uso de los recursos por las poblaciones aledaas, como por la presencia de actividades extractivas de recursos naturales no renovables. La actividad petrolera ha tenido un papel importante en la transformacin y degradacin de la naturaleza, los ecosistemas y los grupos sociales que habitan en la Amazona ecuatoriana. El caso del Parque Nacional Yasun (PNY) es un claro ejemplo de cmo la conservacin y manejo de las reas protegida en el Ecuador estn condicionadas a las prioridades del Estado. Varias de las organizaciones de la sociedad civil, en especial ambientalistas e indgenas, mantienen acciones de rechazo y demanda en contra de las actividades extractivas en las reas protegidas. La gobernanza ambiental debe ser concebida desde las polticas
* Profesora FLACSO. kandrade@flacso.org.ec
pblicas, su formulacin y aplicacin. A continuacin se expondr varias de las acciones emprendidas desde la sociedad civil alrededor de la conservacin del PNY, principalmente contra la explotacin petrolera en los bloques 16, 31 e ITT, con nfasis en este ltimo. Adems se pretende analizar la incidencia de estas acciones sobre las polticas y las respuestas del Estado ecuatoriano a stas.
El Parque Nacional Yasun y la actividad petrolera
El PNY est ubicado en la Amazona ecuatoriana, y fue declarado mediante Acuerdo Interministerial N 0322 del 26 de julio de 1979, publicado en el Registro Oficial N 69 de 20 de noviembre de 1979. Su extensin original era de 679.730 hectreas, territorio que fue modificado a 982.000 hectreas en la dcada de los noventa. Comprende una extensa rea de bosque hmedo tropical amaznico y cuenta con un rango altitudinal que va desde los
No.3 - Abril de 2009
15
Varios factores, especialmente el petrolero, han influido en la modificacin de los lmites del parque. Desde un inicio ha sido fuente de controversia, por el descubrimiento de grandes yacimientos 4 La creacin de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane petroleros en su subsuelo. en 1999, redujo en 700.000 Lo que da lugar a concurhectreas al Parque Nacional so para la explotacin de Yasun (RO/ Sup 121, 1999; otros bloques petroleros La actividad petrolera Jorgenson et.al. 2005, 94). Su dentro de sus lmites. En el objetivo es evitar cualquier tipo ao de 1986, la entonces causa problemas de explotacin industrial, sea denominada Corporacin esta: maderera, petrolera, minera ecolgicos que Estatal Petrolera Ecuatoriana o de otra ndole.Actualmente, los -CEPE-, firm contratos para muchas veces no son impactos ambientales son en su explorar/explotar petrleo mayora producto de la actividad visibles pero que son en el Parque Nacional Yasun, maderera, lo cual muestra falta en los denominados bloques perjudiciales para la 1 2 3 de garantas de cumplimiento 14 y 17 , 15 y 16 . Esta acy ejercicio de aplicacin de la titud por parte del gobierno naturaleza y los seres normativa de intangibilidad. nacional suscit crticas inhumanos. ternas e internacionales, pues Las acciones del gobierno en comprometa territorios inla explotacin de recursos dgenas huaorani, atentando naturales no renovables son contra sus formas sociales, justificadas bajo la premisa de econmicas y culturales con que el Estado es el propietario la actividad petrolera y sus exclusivo de los recursos del efectos colaterales. subsuelo y es de su competencia la utilizacin de stos, an cuando estuviera la Mltiples crticas y presiones impulsaron al gobierno superficie protegida por una reglamentacin, como ecuatoriano a crear el Territorio Huaorani, con la es el caso de las reas protegidas del Ecuador. El adjudicacin de 678.220 hectreas, el 2 de abril de problema surge cuando no se valoran los costos que 1990 entregadas por el presidente Rodrigo Borja. implica el proceso de produccin, en este caso la Esta rea es separada del PNY, para ser adjudicada extraccin hidrocarburfera y los costos ambientales a dicho grupo. A pesar de que este suceso se consti(Narvez, 2000: 17). tuye como un triunfo para el grupo huaorani, no lo es para la defensa de la naturaleza, pues se impone Debemos anotar que, la actividad petrolera causa a este grupo tnico facilitar las actividades petrolproblemas ecolgicos que muchas veces no son eras dentro del territorio asignado (Rivas y Lara, visibles pero que son perjudiciales para la naturaleza 2001: 37). Lo que hizo el gobierno fue una very los seres humanos. Tambin cuenta el factor dadera entrega de papel, pues en el documento social que, adicionalmente completa el panorama: mediante el cual se hacia efectiva sta, se aclar nacionalidades indgenas de cuyos territorios son que: los adjudicadores no podrn impedir o difidespojados; colonos que van tras las compaas cultar los trabajos de exploracin y/o explotacin petroleras, dispersndose en la selva, deforestndola y minera e hidrocarburfera que realice el Gobierno restando posibilidades de subsistencia a los indgenas; Nacional y/o personas naturales o jurdicas legalaparecimiento de rivalidades entre estos tres grupos mente autorizadas (Enrquez y Real, 1992: 106). sociales que pugnan por estos territorios. El territorio huaorani se delimit en el rea del
1. Actualmente, los bloques 14 y 17 son manejados por la empresa Andes Petroleum. 2. Desde 2005, PETROECUADOR maneja el bloque 15. 3. Actualmente, en manos de Repsol-YPF. 4. Se cre mediante Decreto Ejecutivo, N 552. RO/ Sup 121 de 2 de febrero de 1999.
En 1989, a peticin del gobierno ecuatoriano, la Mesa Directiva del Proyecto Man and Biosphere del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNESCO) declar al Parque como Reserva Mundial de la Biosfera, con una extensin de 1682,000 hectreas. UNESCO considera como zona ncleo al Parque Nacional Yasun y a la Zona Intangible Tagaeri Taromenani, por sus objetivos de conservacin natural y cultural.
D O S S I E R
600 a los 200 msnm. Debido a sus caractersticas de endemismo y extraordinaria biodiversidad el parque ha sido clasificado como Refugio del Pleistoceno. Adems es un rea rica en diversidad cultural, pues se encuentran varios grupos tnicos asentados dentro del PNY.
bloque 16.
16
PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES - FLACSO SEDE ECUADOR
La mayora de los actores que intervienen en esta actividad, especialmente las grandes empresas, no estn interesados en asumir los costos ambientales y las prdidas y transformaciones culturales que se producen en las poblaciones afectadas. En el pas existen normativas que rigen la exploracin y explotacin petrolera pero an existen falencias en su aplicacin y en los controles tcnicos. El incremento de la industria petrolera en las zonas protegidas, especialmente en el PNY, ha provocado que la UICN lo incluya en la lista de parques en peligro. La actividad petrolera en el pas ha permitido el crecimiento del Estado con base en la explotacin intensa del recurso. A pesar de existir un reglamento que condiciona el ingreso a dichas zonas, el Estado ha concesionado zonas del Parque Nacional Yasun para su explotacin petrolera, como es el caso del bloque 16 con Repsol-YPF, el bloque 31 con PETROBRAS, y el desarrollo del bloque ITT de PETROECUADOR. La conflictividad en el parque se acenta ante la conformacin de un nuevo frente petrolero al este del parque. Estos puntos incrementaran la presin y provocaran un desastre ecolgico en la zona patrimonial, dejando invalidadas todas las buenas intenciones de conservacin tanto de grupos ambientalistas, ecologistas, indgenas y del propio Estado. Acciones de la sociedad civil frente a la poltica petrolera en reas Protegidas Varias acciones se han realizado desde la sociedad civil para detener la intervencin de las empresas petroleras en reas protegidas, pero la lucha se torna larga y, por lo general infructuosa. Debe resaltarse que las organizaciones ambientalistas producen gran cantidad de informacin y tienen un papel activo en el tratamiento de conflictos ambientales, la ms representativa en el mbito petrolero es Accin Ecolgica, por su posicin radical en oposicin a la actividad petrolera. Ante la dificultad de hacer escuchar sus voces, la opinin pblica se transforma en un mecanismo que sirve a las organizaciones de la sociedad civil para participar polticamente, brindndole herramientas en bsqueda de entendimiento y de modificaciones en las polticas estatales. La opinin pblica se evidencia no slo en los planteamientos expuestos por miembros de grupos sociales o de expertos, sino tambin las acciones legales y movilizaciones sociales emprendidas por las organizaciones o personas jurdicas (Cf. Cohen y Arato, 2000; Habermas, 2001 y 1986). Las acciones de la sociedad civil pueden tener o no resultados positivos, ms su finalidad es lograr incidir en las polticas hidrocarburferas, de tal manera
D O S S I E R
que se introduzcan preocupaciones y prcticas de conservacin en las polticas gubernamentales. Las primeras demandas,expresiones de desaprobacin y acciones de rechazo desde la sociedad civil, se dieron con la licitacin del Bloque 16. Organizaciones integradas por ambientalistas, ONG, actores polticos, se reunieron para expresar su desacuerdo sobre la extraccin de hidrocarburos en el parque y los impactos de esta en la poblacin indgena huaorani. La Accin de Amparo planteada por CORDAVI, en 1989, abri paso a movilizacin de otras acciones en apoyo, como caminatas, recoleccin de firmas, movilizacin de opinin internacional, expresiones de rechazo a las empresas petroleras. Estas acciones dieron paso a la Campaa Yasun por la Vida, la que implic la incorporacin de diversas organizaciones de la sociedad civil, en especial de las organizaciones ambientalistas. Posteriormente, otras Acciones de Amparo se han presentado en los tribunales con relacin a las actividades de Petrobras en el bloque 31, dentro del PNY. Estas fueron rechazadas por el Tribunal, creando precedente negativo para la conservacin del PNY. Estas acciones evidenciaron un movimiento ambientalista ecuatoriano escindido y dbil, frente al Estado y sus instituciones. Cada uno de los actores participantes en cada uno de los grupos demandantes optaron por acusarse y no aunaron fuerzas en esa lucha. Actualmente, esto vuelve a evidenciarse con el caso del bloque ITT (cf. Fontaine, 2007). A pesar que la Campaa por el ITT ha sido apoyada por todas las organizaciones de conservacin, esto no ha sido un factor de unin para la consolidacin de un movimiento ambientalista. La apropiacin de la Campaa para Mantener el Crudo en Tierra5 por el Estado, ha provocado cierta inercia en las acciones de las organizaciones ambientalistas. Esta campaa busca estimular la sociedad nacional e internacional a contribuir con el Estado ecuatoriano. El procedimiento consiste en que el Estado emita bonos por el crudo que permanecer in situ, con el doble compromiso de no extraer nunca ese crudo y de proteger el Parque Nacional Yasun. Promesas de campaa pueden haber empujado al Presidente de la Repblica, Rafael Correa, ha adoptar una posicin de defensa del Yasun, frente a la posible explotacin del bloque ITT.
5. Campaa Amazona por la Vida, se extiende a la campaa Yasun en Tierra.
Si desea leer el artculo completo presione aqu
No.3 - Abril de 2009
17
Entrevista a Juan Carlos Garca The Nature Conservancy Ecuador
1
Entrevista realizada por Didier Sanchez2
Didier Snchez: Cules son las lneas de accin de tu trabajo en TNC? Juan Carlos Garca: Como TNC somos parte de la Alianza Ecuatoriana de Turismo Sostenible, la cual trabaja para fortalecer el turismo sostenible en nueve reas protegidas en todo el pas, incluyendo Galpagos y en las tres regiones. Como Alianza, desde hace 2 aos hemos venido trabajando en varios temas principales: el uno es todo el tema de polticas y normativa, para que estas permitan organizar de mejor manera la actividad turstica en las reas y que se generen mayores ingresos para el manejo de las reas, para la mitigacin de impactos a la conservacin y para garantizar mayor participacin de los actores locales en la cadena productiva del turismo. Trabajamos directamente con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Turismo para garantizar que ambas instituciones cubran los costos mnimos de manejo del turismo en reas protegidas, donde uno de los objetivos principales es el de mejorar la calidad de la planta y servicios tursticos que hay en las reas. DS: Qu opinas de los impactos ecolgicos del ecoturismo? JCG: El ecoturismo por lo menos de lo que hemos visto a travs de nuestra experiencia de trabajo en reas protegidas, no est siendo monitoreado y manejado adecuadamente, entonces, en ciertas reas ms que en otras si se est generando un impacto a la conservacin; digamos que en ciertas reas ya es visto como una amenaza para la conservacin al no estar bien manejado. A nivel del Ecuador hay muchas cosas que se necesitan hacer, como mencion anteriormente, entre las
1 Especialista de turismo en The Nature Conservancy, jgarca@tnc.org 2 Maestra en Estudios Socioambientales FLACSO Sede Ecuador, christiansanchezs@yahoo.com.ar
principales estn el tema de polticas, el de mejorar la capacidad de manejo y planificacin de la gente que est a cargo de las reas, as como la falta de informacin y servicios que recibe el turista. Adicionalmente, por ejemplo, la falta de informacin existente para el visitante, genera problemas como la basura, o el irrespeto a las zonas de uso pblico o que no est claro el ordenamiento territorial en las reas protegidas, esto est causando un efecto negativo. Tambin observamos una falta de coordinacin entre los diferentes actores: pblicos, empresa privada y comunitarios; estos actores no estn trabajando de la mano como deberan, lo cul genera una desorganizacin de la actividad turstica que causa ciertos impactos en la calidad de la visita y en el rea en s. Por eso, a travs del trabajo que hacemos en TNC, hemos ido fortaleciendo y promoviendo una mejor coordinacin y comunicacin entre los dos ministerios, el de Ambiente y el de Turismo, y otros actores clave. Estamos desarrollando conjuntamente con los ministerios y otros actores claves el plan estratgico de turismo, justamente para apoyar la integracin de los planes estratgicos de los dos entes a cargo del turismo y reas protegidas, y generar una accin comn que fortalezca el desarrollo y consolidacin del turismo sostenible. DS: Cules son lo retos ms importantes frente al ecoturismo para que pueda ser compatible con las prcticas de conservacin? JCG: Por un lado es tener un marco normativo y un marco regulatorio aplicable, porque a pesar de que si existe un marco con varias leyes, su aplicacin es difcil, donde se vuelve muy confusa su aplicabilidad en ciertas reas: algo que se aplica en un rea, en otra no es aplicado. Entonces, el tema de polticas pblicas y normativas claras y obviamente el de un marco regulatorio puede garantizar todos esos aspectos como que existan los recursos para el
18
PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES - FLACSO SEDE ECUADOR
monitoreo y manejo, para garantizar una planta y servicios tursticos sostenibles o para cubrir sueldos de tcnicos en turismo en las reas protegidas. Otro reto es tener las herramientas necesarias para poder cubrir los costos mnimos de manejo de la actividad turstica y tener metodologas de monitoreo de la actividad. Para esto hay varias metodologas. Nosotros estamos trabajando en identificar y cubrir los costos mnimos de manejo del turismo para alcanzar el umbral de sostenibilidad y hemos aplicado la metodologa de Lmites Aceptables de Cambio (LAC). Adicionalmente, y como otra herramienta de apoyo, hemos elaborado una serie de mapas, apoyados por nuestros sistemas de informacin geogrfica, los cuales queremos que sean utilizados como herramientas por los administradores del rea para su manejo y la planificacin del turismo en ella. DS: Cules son las principales limitaciones que tu puedes resumir que estn afectando a las reas protegidas para que sean idneas para que se realicen actividades de ecoturismo? JCG: Voy a empezar nuevamente por el tema del marco regulatorio aplicable. Sin un marco regulatorio que pueda ser aplicado no hay como hacer nada. Otro tema es el de coordinacin entre actores, es decir, poder trabajar consensuadamente con los diferentes actores hacia una misma meta. T puedes ir a un rea y observar que los actores no se llevan bien o que han tenido malas experiencias entre ellos, entonces no hay una buena coordinacin. Otro tema limitante en las reas protegidas es que los ingresos que genera el turismo no se reinvierten o se los asigna nuevamente al presupuesto del rea. El presupuesto que tiene un rea, que debera ser utilizado en su conservacin y manejo, es bajsimo y mucho de este se lo dedica principalmente a la actividad turstica y no a conservar y preservar el patrimonio natural y cultural. Entonces, cmo se puede ayudar a financiar ese costo a travs del turismo? Bueno, puede ser a travs de productos y servicios tursticos que sean manejados por terceros, que pueden ser una comunidad o una empresa privada u otro que cumpla con los requerimientos necesarios y que pague un arriendo o una tasa por el uso o que tenga algn tipo de convenio, logrando as que se genere un ingreso que luego sea revertido en la misma conservacin y manejo del rea. Otro limitante es que en casi ninguna de las reas protegidas existen tcnicos de turismo, es decir que al turismo se lo integra como una actividad ms de conservacin pero no esta siendo vista desde el enfoque propio de esta actividad. Esos son algunos de los limitantes ms grandes que hemos identificado en nuestro trabajo en la Alianza. DS: Cmo evaluaras el funcionamiento de infraestructura y servicios en las reas protegidas, especialmente en las que estn ustedes trabajando? JCG: Yo pienso que aqu un tema clave es el financiamiento porque, a mi modo de ver, todas las reas estn subfinanciadas. Hay reas que reciben muchos turistas como la Reserva Ecolgica Cotacachi Cayapas, el Parque Nacional Cotopaxi; pero lo que generan a travs del turismo no est siendo reinvertido en estas mismas reas. Entonces, t puedes ir a ver y comprobar en muchas reas que la planta turstica y los servicios estn deteriorados. Por el momento, el mantenimiento de esto est en manos del Ministerio del Ambiente, a nivel del PANE (Patrimonio de reas Naturales del Estado), pero hay un marco regulatorio que permite transferir esa responsabilidad a terceros, como ya mencion antes puede ser una empresa comunitaria, privada o una universidad. Lastimosamente esto an es difcil de aplicarlo: al momento hay dos reas que el Ministerio de Ambiente ha venido trabajando para la transferencia de servicios tursticos a terceros, pero todava no est completamente aplicado ni estandarizado este proceso. As volvemos a este crculo vicioso de que sin un marco regulatorio claro y aplicable no lo puedes hacer, entonces el MAE asume esta responsabilidad pero como no hay suficientes recursos y se da vueltas y vueltas sobre el mismo tema. DS: Piensas que en Ecuador se est consolidando un nuevo modelo de turismo ecolgico? JCG: Pienso que hay muchas cosas por hacer todava pero definitivamente si se ha visto en los ltimos aos que existe una mejor coordinacin y que se est dando ms importancia al turismo de naturaleza y al turismo en reas protegidas. Obviamente dentro de las actividades econmicas del pas, el turismo como aporte a la conservacin no es an lo ms prioritario, por ms que la gente diga que si lo es; hay otros temas que son mucho ms prioritarios. No contamos con todo el respaldo poltico que se necesita de todos los sectores para verdaderamente sacar al turismo adelante. Se habla del turismo como uno de los ejes principales del desarrollo nacional pero en la prctica no se lo ejerce completamente, por que no hay un respaldo tan grande a la actividad y sobre todo al turismo sostenible ni a los 3 ejes de la sostenibilidad. Hay que recalcar, sin embargo, que a travs del trabajo que hemos realizado desde hace un par de aos, hemos analizado las necesidades de financiamiento de las reas protegidas y tambin valorado el aporte del turismo a ellas. En base a estos insumos tcnicos estamos trabajando y al momento contamos con el apoyo de ambos ministerios y nos encontramos en un buen momento para avanzar en este plan estratgico y para empezar a implementar una serie de cambios propuestos.
D O S S I E R
No.3 - Abril de 2009
19
JCG: Pienso que s lo es, pero no para todas las reas, o sea no toda rea protegida tiene el potencial de ser un destino turstico o tener productos tursticos, por los mismos temas que hemos conversado: accesibilidad, seguridad, promocin y mercadeo o capacidad de manejo. Hay reas con mucho ms potencial que otras, algunas ya estn mucho ms consolidadas, pero tambin hay reas que estn subutilizadas porque no
Foto: Gabriel Segovia
D O S S I E R
DS: Referente a lo que son mitos y realidades en torno al ecoturismo, Tu crees que es una opcin de financiacin para las actividades de conservacin en estas reas?
se ha hecho la debida promocin o porque no se invierte en ellas o porque no se trabaja con todos los actores coordinadamente para sacarlas adelante. Se debera aprovechar ahora que los ingresos de un rea ayudan a financiar las necesidades de manejo de otra para analizar que debera ser prioritario o qu otras reas deberan ser empujadas hacia el turismo porque tienen y cumplen con todas las condiciones. Es un mito de que el turismo sostenible es aplicable en todo el territorio, no todo atractivo natural es un producto si no hay las condiciones necesarias: ambiente facilitador, recursos naturales y culturales, productos y servicios, y mercado.
20
PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES - FLACSO SEDE ECUADOR
Por qu desaparecen los bosques?
Pal Tufio*
n marzo del ao 2006, la Secretara de Comunicacin de la Presidencia de la Repblica sealaba en un comunicado de prensa, que haba renovado el estado de emergencia para el control y supervisin del sector forestal el cual haba entrado 1 en vigor varios meses atrs . El motivo obedeca a que: el Ecuador soporta una deforestacin superior a las 137.000 hectreas al ao (1370 kilmetros cuadrados). Para que podamos dimensionar adecuadamente tal superficie, deberamos indicar que equivale a un rea similar a 214 mil canchas de ftbol por ao o 586 por 2 da . Tal cifra, nos ubicaba en Amrica del Sur como el pas con el mayor ndice de prdidas de bosques naturales en la ltima dcada, de acuerdo con dicho comunicado. En cuanto a las razones del problema, el mismo documento sealaba: La explotacin no sostenible, la tala ilegal de madera y la falta de un control forestal tcnico y sistemtico constituyen las mayores amenazas que enfrentan los bosques de Ecuador.
Para los conservacionistas, aunque escpticos, estas eran buenas noticias ya que al menos denotaba una preocupacin por parte del Estado; los grandes comerciantes de madera lo tomaron de manera indiferente ya que conocen bien cmo funciona el sistema y los pequeos taladores por su parte, aquellos ejrcitos de hormigas que realmente se encargan de devastar los bosques, ni siquiera se enteraron.
En verdad sabemos cunto bosque perdemos por ao?
Sin pretender por ello poner en duda la fuente de la cual procede la cifra a la que haca alusin el comunicado oficial, cabe dejar claro que en cuanto a la tasa de deforestacin anual de los bosques naturales en el Ecuador, existen mltiples versiones3, todas
* Bilogo, estudiante egresado, Maestra en Estudios Socioambientales, FLACSO Sede Ecuador, ptufino@yahoo.com
1. El 28 de diciembre del ao 2005 se emiti el Decreto Ejecutivo N 998, mediante el cual se Declara en Estado de Emergencia el Control y la Supervisin de Sector Forestal Ecuatoriano. 2. Las medidas oficiales de una cancha de futbol, establecidas por la FIFA son de 64x100 m. 3. Con respecto a la tasa de deforestacin en el Ecuador, oficialmente solo existen cifras globales que no pueden ser aplicadas a nivel de regiones geogrficas (Costa, Sierra, Amazona o regin
Foto: Sandra Garcs
No.3 - Abril de 2009
por supuesto mostrando un enorme y significativo deterioro. Por esta razn sin duda alguna lo indicado al momento de analizar esta situacin en el pas debera ser la de sustentarse en los estudios que han sido publicados. Por ejemplo, segn un estudio realizado por el Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos, CLIRSEN (Snchez, 2002), durante el periodo comprendido entre los aos de 1991 y 2000, desaparecieron a una tasa promedio de deforestacin anual de 1,47%, aproximadamente 17.828,32 kilmetros cuadrados de bosques naturales en el Ecuador; el equivalente a toda la provincia de Sucumbos. De acuerdo con el mismo CLIRSEN, solo entre el ao 2000 y el 2004, perdimos otros 7.920 kilmetros cuadrados (ms que toda la superficie de la provincia del Azuay). No obstante, es certero transformar estas cifras a cantidades mensuales y con ellas elaborar pronsticos a largo plazo? Esta visin apocalptica, promovida particularmente por el discurso alarmista del conservacionismo (Dobson 1997); fundamentada en la simple relacin entre el promedio de un clculo de prdida de cobertura vegetal en un perodo determinado y los supuestos para el anlisis de las complejas causas que generan el problema, tampoco nos permiten visualizar los procesos puntuales que vienen ocurriendo, como ya lo demostraremos y, por supuesto, no nos proveen de soluciones.
21
Las causas de la deforestacin
El fenmeno de deforestacin o prdida de cobertura vegetal de hecho, lejos de una simple expliDe acuerdo con el Colegio cacin, se produce por muchas y El fenmeno de de Ingenieros Forestales de diversas causas que han sido exPichincha, entre 30000 y deforestacin o puestas por numerosos autores 35000 metros cbicos de (Izko, 2001, 2003; Rudel, 1996; madera proveniente de los prdida de cobertura Wunder, 1996). De acuerdo con ltimos bosques tropicales el Proyecto SUBIR (1991, 1994), vegetal de hecho, de Esmeraldas, salen de esta uno de los programas de conregin mensualmente. lejos de una simple servacin ms grandes ejecutados en el Ecuador, auspiciado explicacin, se produce Conforme estas cifras, si lo por USAID en abril de 1991 aplicamos a los remanentes por muchas y diversas y por el consorcio CARE, The de bosque que existen Nature Conservancy y Wildlife causas de acuerdo a los datos Conservation Internacional (acproporcionados por el tualmente Wildlife Conservation Ministerio del Ambiente4, Society, WCS), las causas eran muchos de nuestros bosques particularmente para entonces: naturales desaparecern, en el uso inapropiado del suelo, la el mejor de los casos, en expansin de la frontera agrun perodo no mayor a 20 cola, la actividad petrolera y sus aos. consecuencias como contaminacin y eliminacin de la vida silvestre; polticas y leyes inadecuadas y En conclusin, aproximadamente para el ao 2025, contradictorias refirindose a la Ley Forestal, Ley tal y como lo han anunciado muchos autores como de Minera y Hidrocarburos, Ley de Colonizacin Mercham (2001) u organizaciones conservacionistas de la Regin Amaznica, Ley de Reforma Agraria, como CARE, The Nature Conservancy o Wildlife Ley de Tierras Baldas y Ley de Seguridad Nacional. Conservation Society (1991), habrn desaparecido Actualmente, se responsabiliza adems a la extraclos hbitat naturales en el Ecuador y con ellos por cin de madera, la colonizacin, la expansin ursupuesto, las poblaciones de flora y fauna silvestre. bana, la minera y las actividades agrcolas a gran
Insular), mucho menos en provincias o reas ms pequeas sin embargo, son un referente para establecer nuestra situacin como pas. De acuerdo con un informe publicado en 1994 por World Resources Institute, el promedio de hectreas deforestada por ao en el Ecuador, desde 1981 hasta el ao de 1990 fue de 238.000. De acuerdo con Schmidt (1990), el promedio de deforestacin en el mismo periodo de tiempo fue de 60.000 hectreas por ao. Un informe del CLIRSEN publicado en 1983, habla de 400.000 hectreas por ao entre el periodo comprendido entre los aos de 1976 y 1983 y la misma institucin ofrece otros datos para el
periodo comprendido entre 1991 y el ao 2000, los cuales fueron citados al empezar esta obra.4. Se cre mediante Decreto Ejecutivo, N 552. RO/ Sup 121 de 2 de febrero de 1999. 4. La Costa tiene una superficie de 6.676 millones de ha. La Sierra una superficie de 6.476 millones de ha. La regin Oriental o Amaznica tiene 13.113 millones de has (www.ambiente.gov.ec).
D O S S I E R
22
PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES - FLACSO SEDE ECUADOR
D O S S I E R
escala como la siembra de palma africana; en definitiva, prcticamente toda actividad humana. Con respecto a la degradacin de los bosques por causa de la operacin petrolera, probablemente los datos ms significativos son aquellos que proveen autores como Fander Falcon (2002) y Judith Kimerling (1993). Segn Falcon, por apertura de lneas ssmicas durante la fase exploratoria efectuada por Texaco, se perdi aproximadamente 30.900 hectreas. Kimerling seala que debido apertura de pozos y reas para facilidades, por cada pozo se habran desbrozado entre 2 y 5 hectreas de bosque, con una afectacin adicional al entorno de aproximadamente 15 ms, debido a la extraccin de madera adicional para la estabilizacin de las plataformas de exploracin. Si se considera que hasta el ao 2001 se haban perforado 820 pozos, de acuerdo con un informe preparado por el Observatorio Socio Ambiental de la Flacso con el auspicio de PetroEcuador (2003) y se toma un promedio de afectacin de 3,5 hectreas, entonces se puede estimar un rea deforestada por apertura de plataformas de perforacin de aproximadamente 2.870 hectreas con una afectacin a un rea de bosque estimada en 12.300 hectreas. Lo que equivale, de acuerdo a nuestro clculo inicial, a 123 kilmetros cuadrados o cerca de 19 mil canchas de ftbol. Una cifra insignificante si consideramos que nos estamos refiriendo a un perodo de tiempo de aproximadamente 29 aos (1972-2001 poca en que se inici la explotacin petrolera en la Amazona y el ao al que hace referencia el estudio de Flacso). Otro aspecto relacionado con la deforestacin generada por la actividad petrolera tiene que ver directamente con la apertura de vas. Al respecto, Falcon calcula que se han construido 500 kilmetros de carreteras para facilitar la explotacin hidrocarburfera. Basndose en las estimaciones de Kimerling sobre la deforestacin indirecta relacionada con la apertura de vas, este autor concluye, con un rango de error demasiado amplio lo cual limita el uso de este clculo, que se habran desbrozado entre 200.000 y 1200.000 hectreas en las reas afectadas por esta actividad. Lejos de que este escueto anlisis implique en lo ms mnimo una postura a favor de la explotacin petrolera, la idea es hacer notar, tal como ocurre
5. El Bloque petrolero Tarapoa posee 36.227 hectreas de superficie y fue creado oficialmente bajo el Decreto 1163 el 16 de octubre de 1973. Aproximadamente 15.800 hectreas de este bloque se encuentran fuera del lmite de la Reserva. Cerca de 20.400 hectreas corresponden al rea de la Reserva.
en la realidad, que los factores a los cuales siempre hacemos alusin como responsables, no son otra cosa ms que la punta del ovillo, ms an, apenas una mera consecuencia.
Un par de ejemplos reales de la dinmica de la deforestacin
En el caso particular de la Reserva Faunstica de Cuyabeno (creada en el ao de 1979), donde 5 se encuentra el Bloque Tarapoa actualmente administrado por la empresa Andes Petroleum Ltd., un anlisis de la situacin de los bosques utilizando imgenes satelitales correspondientes al ao 2003, ejecutado por fundacin SIMBIOE (2007), estableci que hasta ese ao, por causas directas (construccin de plataformas y adecuacin de vas de acceso) y debido a causas indirectas, que corresponden al impacto ms grande causado (desarrollo social, urbano, facilidades para la colonizacin), entre el ao de 1987 y el 2002, en el rea de amortiguamiento de la Reserva y en el bloque petrolero se haba generado una prdida de bosques de aproximadamente 50 mil hectreas. No obstante, lo que en principio podra interpretarse como una afectacin que ha venido incrementndose en los ltimos aos, result estar ocurriendo de una manera inversa. Un nuevo anlisis de estos bosques realizado a travs de una imagen satelital del ao 1996 (Pitman et al., 2002) dejaba entrever que el impacto constatado por SIMBIOE en el ao 2002, no haba variado desde entonces. En otras palabras, la tasa de prdida de hbitat por causa directa ligada a la actividad petrolera pareca haberse detenido. Para asegurarse de que tal afirmacin era correcta, SIMBIOE realiz un nuevo anlisis multitemporal utilizando imgenes satelitales de aos diferentes. Los resultados confirmaron la presuncin. Entre el ao de 1987 y 1996, la prdida de cobertura de bosque en Cuyabeno (alrededores) fue intensa mientras que entre el ao de 1996 y el 2007, estaba ocurriendo a una escala casi imperceptible. En otras palabras, la deforestacin en efecto en el rea prcticamente se ha detenido a partir del ao de 1997 hasta la fecha. En el caso del Parque Nacional Yasun (establecido en 1979 y declarado Reserva de La Biosfera por la UNESCO en 1989), una situacin muy similar se repeta pero en circunstancias an ms palpables.
Si desea leer el artculo completo presione aqu
No.3 - Abril de 2009
D O S S I E R
23
Ecuador y los objetivos del milenio: inversiones para la conservacin del agua
1
Fabin Rodrguez E. M.Sc., Ph.D2. , Remigio Gallarraga M.Sc., Ph.D.3 , Roberto Salazar M.Sc.4 y Nixon Narvez M.Sc.5
l presente estudio analiza si se justifica la inversin en la proteccin del Sistema Nacional de reas Protegidas (SNAP). El nivel de inversin del Estado ecuatoriano fue estimado a partir de las necesidades de financiamiento del SNAP. Los beneficios econmicos fueron estimados a partir de la oferta de agua de las reas protegidas que se encuentran a lo largo de la Cordillera de los Andes. La metodologa para evaluar si es conveniente o no la inversin del Estado en la proteccin del SNAP fue la relacin beneficio - costo (B/C). Los resultados del estudio demuestran que solo los valores piso de la relacin B/C justifican la inversin del Estado.
Despus de la Conferencia de Ro y su Agenda 21, el acceso al agua ha llegado a ser una de las prioridades para gobiernos y otras instituciones. Esta meta fue resaltada en las metas del milenio de las Naciones Unidas y la Conferencia Mundial para el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo del 2002. El agua es considerada como uno de los recursos ms importantes para alcanzar un desarrollo econmico y la reduccin de la pobreza. La Comisin Mundial del Agua estima que se necesitar doblar la inversin en pases del tercer mundo para alcanzar los objetivos del milenio, esto es que se necesitar un incremento anual de aproximadamente 100 billones (milln de millones) de dlares en los prximos 50 aos (The International Water Academy, 2003).
Laboratorio de Agua. 4. Director Ejecutivo de Hexagon Consultores. 5. Consultor Privado en el rea de Geografa y Planificacin.
1. El presente estudio se realiz como parte de las actividades del proyecto MAE/GEF TF 28700 EC, los resultados globales del estudio reposan en el Ministerio de Ambiente del Ecuador. 2. Coordinador del rea de Economa y Manejo de Recursos Naturales de Hexagon Consultores. 3. Profesor de la Escuela Politcnica Nacional y Director del
Foto: Gabriel Segovia
24
PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES - FLACSO SEDE ECUADOR
Es as que los Gobiernos de los Estados Unidos y de Japn, despus de la Conferencia Mundial de Johannesburgo lanzaron la Iniciativa Agua Pura para la Gente que busca proveer agua limpia y sanidad publica a travs de mejorar el manejo de cuencas hdricas y aumento de la produccin de agua. La Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) ha hecho de la conservacin de las fuentes de agua del mundo una de sus prioridades para el nuevo siglo y sus inversiones se concentran en mejorar el acceso al agua, sanidad pblica, mejoras en los sistemas de irrigacin, y la conservacin de los recursos naturales para mejorar el manejo de las fuentes de agua alrededor del mundo (USAID, 2007). como nacional. A nivel local, por ejemplo, el Distrito Metropolitano de Quito creo un fondo fiduciario para proteger las microcuencas donde se nutre de tan importante recurso. El fondo tiene como objetivo generar suficientes fondos para financiar proyectos que garanticen esta proteccin (Echevarria, 1999). Por otro lado, la ciudad de Cuenca escogi otra estrategia, sta se bas en la adquisicin de las tierras donde se encontraban sus principales fuentes de agua, una estrategia similar a la de la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos (Echevarria et al., 2004) Adems de la compra de tierras, la ciudad de Cuenca logr un acuerdo con el Ministerio del Ambiente para administrar el Parque Nacional Cajas, de esa forma garantizar la provisin de agua para la ciudad.
D O S S I E R
De igual forma, el Banco Mundial ha comprometido 20 billones de dlares para proyectos relacionados con el agua. De esta cantidad, el 24% sern invertidos en seguridad La creacin de las del acceso al agua y sanidad pblica, un 27% en proyectos de reas protegidas es en irrigacin, un 8% en proyectos s un paso importante de generacin hidroelctrica y un 15% en proyectos de para alcanzar los conservacin (World Bank, objetivos del milenio, 2007).
A nivel nacional, el Estado ha creado una serie de reas protegidas y entre los objetivos de su creacin est el conservar el recurso agua. Doce de las 38 reas protegidas del Ecuador se encuentran en la Cordillera de los Andes (Tabla 1) donde el ciclo del agua empieza (captura, filtracin, y almacenaje). Es necesario garantizar acceso a aclarar que la vegetacin El Programa de las Naciones todas las personas y introducida ya sea como Unidas para el Desarrollo bosques y pastos plantados no (PNUD) lanz una iniciativa reducir la pobreza fueron incluidos como parte para el empoderamiento de de la vegetacin natural y es comunidades locales en el as que el Parque Nacional manejo de sus recursos. La Cotopaxi, por ejemplo, Iniciativa de Agua Comunitaria tiene solo 71 por ciento de se inici con comunidades de vegetacin andina y montana 6 pases de bajos ingresos y se a pesar de que se encuentra distribuyeron 620 mil dlares completamente entre las cordillera Real y Occidental para la implementacin de 39 proyectos (PNUD/GEF de los Andes. Small Grants Programme, 2006) Sin embargo, para garantizar el acceso al agua en pases del tercer mundo, primero hay que conservar las fuentes de agua ya que es un recurso renovable pero limitado y solo un buen manejo puede garantizar su distribucin en el largo plazo. Por lo que la inversin necesaria para garantizar su distribucin y acceso no puede limitarse a eso. Es as que el objetivo principal de este estudio es determinar si la inversin necesaria para garantizar la conservacin de las fuentes de agua tiene sentido y es econmicamente eficiente. La creacin de las reas protegidas es en s un paso importante para alcanzar los objetivos del milenio, garantizar acceso a todas las personas y reducir la pobreza. Sin embargo, para determinar la eficiencia econmica de tal medida fue necesario conocer tanto los beneficios como los costos de la misma. Los costos fueron determinados a partir del presupuesto estimado para la conservacin de las reas protegidas. El estudio fue realizado por la empresa Mentefactura en el marco del proyecto MAE/GEF TF 28700 EC que entre otros objetivos busca fortalecer al Sistema Nacional de reas Protegidas (SNAP). El estudio estim las necesidades de financiamiento y analiz dos escenarios financieros. El manejo bsico incluye la implementacin de dos programas: (1) administracin, control y vigilancia, y (2) planificacin
Conservacin de las fuentes de agua en el Ecuador
En el Ecuador las iniciativas empezaron mucho antes de la Conferencia Mundial del Agua con la conservacin de bosques nativos tanto a nivel local
No.3 - Abril de 2009
25
Por otro lado, los beneficios fueron estimados a partir de un estudio realizado por Hexagon Consultores sobre valoracin econmica de los servicios ecolgicos de las reas protegidas y la elaboracin de la estrategia de financiamiento del SNAP. En este estudio se estim, entre otros bienes y servicios ecolgicos, la cantidad de agua que es ofertada por las reas protegidas, se determin el valor de agua que pagan los usuarios (consumidores) y se estim un valor de conservacin del bosque nativo para garantizar calidad del agua para consumo a partir de varios estudios y programas de pago por servicios ambientales (PSA) realizados en el pas.
Para determinar si la conservacin de reas protegidas es conveniente para el pas se determin la tasa costo beneficio la cual se sustenta en el principio de obtener y alcanzar niveles considerables de produccin con el mnimo uso de recursos, que en trminos de conservacin de reas protegidas, simplemente nos dice alcanzar los mximos beneficios a un mnimo costo. Como referencia, el criterio para cualquier proyecto donde la tasa B/C 1.0 es considerada como aceptable. Si la tasa es igual a 1, el proyecto producira cero beneficios netos sobre la vida til del proyecto. Si la tasa es menos que 1 significara que el proyecto est produciendo prdidas desde el punto de vista econmico (Randall, 1987). En el proceso de evaluacin si la inversin en las reas protegidas es rentable o no, se estim el valor requerido para financiar el SNAP. El nivel de financiacin integral del SNAP alcanza un valor de 12211.681,00 dlares al ao en el marco de los dos escenarios de financiamiento del estudio del Ministerio del Ambiente (2005). Por otro lado, se determin los beneficios de conservacin del bosque para la oferta de agua. El volumen de agua al ao producida por las 12 reas protegidas que se encuentran en la zona andina es de un poco ms de 548 millardos (miles de millones) de m3 de agua y la demanda en las regiones influenciadas por estas 12 reas es de 68 millardos de m3 de agua. La demanda de agua total al ao en el Ecuador sobre la base de las concesiones de agua otorgadas por el Consejo Nacional de Recursos Hdricos (CNRH) es un poco ms de 664 millardos de m3 (Tabla 2).
Es la conservacin de reas protegidas provechosa?
Es difcil medir el impacto que la transformacin de los ecosistemas tiene en la provisin de bienes y servicios ambientales (UICN, 2005). Sin embargo y para aliviar la falta de entendimiento y valoracin, economistas como David Pearce y Ferry Turner (1990) desarrollaron el concepto de valoracin econmica total como un intento de incluir todos aquellos valores que generalmente no se toman en cuenta en la toma de decisiones. El principal objetivo de la valoracin econmica total es simplemente asignar valores cuantitativos a los bienes y servicios ambientales, sea que exista o no un precio de transaccin de los mismos y con ello buscar el desarrollo de polticas para el uso eficiente de los recursos de los ecosistemas. La valoracin econmica de reas protegidas ha sido una herramienta para justificar su conservacin. Es as que en pases como Cambodia, Indonesia, Lao, Malasia. Tailandia y Vietnam han realizado ejercicios de valoracin en sus reas protegidas (International Center for Environmental Management, 2003; van Beukering et al., 2003; Mohd Parid, et al., 2006). Estos estudios examinan la relacin entre las reas protegidas y sectores importantes de la economa como la pesca, provisin de agua, energa, forestal, agricultura y turismo.
Si desea leer el artculo completo presione aqu
D O S S I E R
participativa. El segundo escenario integral implica la implementacin de una amplia gama de actividades que garantizan el cumplimiento de los objetivos del rea protegida en el largo plazo. Este escenario supone la implementacin de los dos programas arriba mencionados y tres adicionales: (3) desarrollo comunitario y educacin ambiental, (4) turismo y recreacin, e (5) investigacin, manejo de recursos naturales y monitoreo ambiental (MAE, 2005).
En Latinoamrica existen varios estudios de valoracin de reas protegidas, entre los cuales se cuenta el estudio realizado por Rado Varzev (2002) en la Reserva del Hombre y la Biosfera de Ro Pltano en Honduras. En la Repblica Dominicana se estimo el valor econmico del Parque Nacional del Este en el marco del proyecto de reformas polticas y de fortalecimiento institucional (Sve, 2001).
26
PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES - FLACSO SEDE ECUADOR
Fondos fiduciarios como herramienta de apoyo a la conservacin de las reas protegidas
Montserrat Albn*
os fondos para conservacin se comienzan a aplicar dentro de las estrategias de conservacin en el Ecuador a partir de los aos 90, y en este tiempo se han creado 27 fondos de diversa ndole pero destinados a la conservacin de reas protegidas (estatales o privadas), aunque solamente 12 estn ya en operacin, 7 estn en etapa de capitalizacin, y 8 estn en fase de diseo. Los fondos fiduciarios son instrumentos financieros que se constituyen bajo un contrato, con un objetivo y tiempo especfico. De estos 27 fondos identificados 10 son fondos fiduciarios legalmente constituidos. El resto estn en proceso de construccin o solamente se han creado en cuentas de banco que se manejan directamente para evitar los costos de la intermediacin financiera, que es una limitacin clave para los fondos pequeos. Los fondos fiduciarios aplicados a la conservacin han
* CISMIL malbanr@flacso.org.ec
tenido una rpida expansin en la ltima dcada ya que se cree que esta herramienta financiera permite reducir el impacto de los cambios de la cooperacin internacional (que tradicionalmente ha financiado la conservacin en reas y fuera de ellas) y generar un financiamiento a largo plazo y constante. Los fondos legalmente constituidos principalmente han recibido el apoyo de la cooperacin internacional, lo cual ha permitido que los recursos permanezcan fijos y los intereses se inviertan en actividades de conservacin. Un caso diferente es el FONAG (Fondo para la proteccin del agua) que se alimenta por una sobretasa del consumo de agua potable. A pesar que el financiamiento es constante se tom la decisin de construir un fondo fiduciario que permite contar con un colchn de recursos para aumentar la inversin anual y tener recursos para eventos inesperados. Respecto a la inversin de recursos es necesario resaltar que fondos como FONAG y otros relacionados a servicios del ecosistema estn encaminados a mejorar la provisin del flujo hdrico
Foto: Sandra Garcs
No.3 - Abril de 2009
27
Un aspecto clave en los fondos es la fuente de financiamiento. El grfico 1 presenta la composicin del financiamiento actual o previsto para los 27 fondos identificados. Resalta la gran participacin de actores de diversa ndole en el financiamiento de este mecanismo y la cierta homogeneidad en la proporcin. En un primer lugar con 8 casos se encuentran las donaciones internacionales que estn ligadas a la accin de las ONG que impulsan fondos en zonas o temas especficos.
Grfico 1: Tipo de financistas de los fondos para conservacin
Los fondos para conservacin se presentan como una estrategia tanto del sector privado como del pblico, adems presentan diversas formas de administracin, el 45% se administra en forma privada, 52% por entidades pblicas, 4% por una organizacin internacional. Entre las empresas pblicas que administran fondos bsicamente intervienen empresas municipales de agua potable que estn interesadas en la conservacin de la fuente de agua e iniciativas impulsadas por el gobierno central a travs de sus ministerios. En el caso de los fondos privados aparecen dos casos: los fondos pblicos que son administrados por el Fondo Ambiental Nacional y fondos que son administrados por ONG que tienen inters especfico en una zona. Por esta razn, es necesario prever que existe una gran competencia para que los donantes tradicionales apoyen financieramente al patrimonio de estos fondos. Esto incluye a la cooperacin internacional que actualmente es bombardeada para su apoyo a la iniciativa del Yasun-ITT. La fuente de la inversin de los fondos fiduciarios es variada. De los donantes tradicionales (cooperacin internacional, canjes de deuda) se est cambiando a los usuarios de servicios (va municipios) y a la empresa privada, que comienza a aparecer en el Ecuador como un financista que busca conservar la biodiversidad. Es lgico pensar que esta tendencia se incrementar por el cambio en el enfoque de la cooperacin en temas y en pases. Existe una gama de mecanismos de gestin de los fondos y del tipo de costos que enfrentan. Existen fondos enfocados al financiamiento para el control y vigilancia como el mejor mecanismo para garantizar la conservacin de un rea. Este es el caso del FAP, del fondo de Vigilancia Verde, el fondo para la Conservacin de Paluguillo. Otros fondos cubren temas especficos como el Fondo para la Educacin Ambiental del Camaren, el Fondo para Especies Invasoras de Galpagos, entre otros. Un tercer concepto son los fondos para reas geogrficas especficas como el Ecofondo, el Fondo de Tungurahua, el Fondo Ambiental del Municipio. Finalmente, existen algunos cuyo objetivo es cubrir los costos de oportunidad del cambio de uso del suelo por parte de comunidades y pueblos locales, en este sentido, es importante resaltar la discusin respecto al impacto social de los fondos de conservacin. Los mecanismos escogidos para el pago tambin es un tema a resaltar. En la mayora de los fondos se ha preferido la inversin directa como la forma de canalizar los recursos hacia la conservacin. El 41% de los casos utiliza este mecanismo y est
Fuente: Albn. 2007. Fondo para la conservacin del Pueblo Shuar Arutam. Informe tcnico. Fundacin Natura. Quito.
Un segundo grupo de financistas son los usuarios de servicios. En esta categora entran los fondos creados para conservar reas que generan servicios ambientales, en especial la proteccin hdrica, aunque hay fondos enfocados en biodiversidad. Un tercer actor que participa como financista de estos fondos es la empresa pblica que destina recursos para el financiamiento del fondo de forma independiente de los usuarios del servicio o por el presupuesto municipal. El Estado tambin ha destinado recursos para financiar fondos patrimoniales especficos. Este es el caso del FAP, el Fondo para la Erradicacin de Especies Introducidas en Galpagos, el Fondo de Vigilancia Verde, entre otros. La empresa privada todava tiene acciones muy limitadas en el financiamiento de fondos y en este caso se ha encontrado experiencias vinculadas a la industria petrolera.
D O S S I E R
y no a la conservacin de las reas protegidas. Por lo tanto los resultados en trminos de conservacin de las reas impulsadas por estos fondos son limitados. Este no es el caso de Sumaco y otras reas protegidas atendidas por el FAP (Fondo de reas Protegidas), donde los fondos si son invertidos directamente en la gestin administrativa del parque.
28
PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES - FLACSO SEDE ECUADOR
compuesto por fondos creados para fortalecer el control y vigilancia de zonas de conservacin y para invertir en temas especficos como la educacin y capacitacin ambiental y reas geogrficas como Galpagos y Yasun. Un segundo mecanismo de gasto escogido es la inversin a travs de proyectos o fondos concursables. Este es el caso del FONAG, PPD, EcoFondo, el Fondo Ambiental del Municipio de Quito, entre otros. Un tercer mecanismo mayormente relacionado al pago por servicios ecosistmicos es el pago directo a familias (19%) y finalmente est el pago a comunidades (4%) tambin relacionado con proyectos de pago por servicios ambientales (PSA). Los costos que implica el establecimiento de fondos fiduciarios son altos para experiencias pequeas. Se podra plantear alianzas entre fondos pequeos para disminuir los costos de intermediacin. Se debe desarrollar una instancia muy fuerte, para el acceso a financiamiento, que alimente los fondos. Esas instancias usualmente requieren de una estrategia activa a nivel internacional, que acarrea muchos costos pero sobre todo contactos. En este sentido, sera interesante analizar la iniciativa de Yasun ITT para estimar el costo-efectividad de las estrategias montadas. Entre los retos que enfrentan los fondos actualmente est el involucrar a los actores relacionados con las reas: gobiernos locales, consumidores de servicios ecolgicos, y las empresas privadas (donde las empresas tursticas por ejemplo deberan tener un rol importante). Los fondos al parecer estn en una primera fase que buscan cubrir los costos bsicos para la conservacin de las reas. Por esta razn, temas fundamentales como la participacin de comunidades locales todava est fuera de su alcance, pero debe ser contemplada.
D O S S I E R
Los fondos fiduciarios tienen algunas limitaciones:
El mercado financiero es muy voltil, y ms en economas como la nuestra. El guardar todos los recursos en uno o varios fondos implica asumir riesgos de las instituciones financieras y del sistema financiero ecuatoriano. Por esta razn muchos fondos son invertidos en el exterior, para tener mejores tasas de inters y para disminuir el riesgo.
Foto: Alejandra Toasa Vargas
No.3 - Abril de 2009
A C T U A L I D A D
29
La percepcion del riesgo en los procesos de urbanizacion del territorio1
Alexandra Vallejo* Jorge Andrs Vlezo
l Funcionamiento complejo de los sistemas terrestres, expresados en la ocurrencia de eventos naturales (inundaciones, sismos, deslizamiento, etc.) es el resultado de mecanismos de ajuste y autoorganizacin de nuestro planeta, estos mecanismos en su interaccin generan inters para las ciencias sociales en cuanto a que existen grupos humanos que en su construccin de espacios para la vida ocupan zonas expuestas o propicias para la ocurrencia de fenmenos naturales. As la regulacin del sistema terrestre se convierte en desastre social. Ante ello, se iniciaron hace ms de un cuarto de siglo investigaciones sobre riesgos naturales por gegrafos norteamericanos los cuales tenan en la mayora de los casos un carcter aplicado al ordenamiento territorial, es decir, a evitar que la poblacin ocupara zonas de alto riesgo2 o de planear el desarrollo apartir de l. (Burton y Kates, 1964: 366/385).
La relacin hombre-medio fundamental para la supervivencia de la especie humana a conllevado a que nos asentemos, y organicemos el territorio a partir de unos patrones culturales, histricos, econmicos y polticos, pero olvidamos (en algunos casos) el espacio geogrfico; ms an no percibimos que muchas de sus potencialidades pueden ser un riesgo, por ejemplo un ro y su relacin con las inundaciones. Cuando el poblador desconoce las dinmicas fsicas de un ro su percepcin frente al riesgo de una posible inundacin es baja, sobre todo si no ha ocurrido una inundacin reciente lo que generara un aumento de la percepcin del riesgo que tenga el poblador. En este sentido los procesos de asentamiento y adaptacin primaria al medio social y ambiental en la
1. Este artculo se encuentra publicado en la revista Entorno Geogrfico de la Universidad del Valle. 2. Entendiendo el riesgo como la conjugacin de las caractersticas de las amenazas y de las vulnerabilidades. Estrictamente es el calculo anticipado de perdidas esperables... para un fenmeno de origen natural o antropico que acta sobre el conjunto social y su infraestructura (Alcalda de Cali, 1996: 21)
Estudiante Maestra en Estudios Sociambientales FLACSO Sede Ecuador alexandrhova@yahoo.com
Foto: Sandra Garcs
30
PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES - FLACSO SEDE ECUADOR
A C T U A L I D A D
mayora de los casos se hacen sin el reconocimiento previo de las amenazas naturales a que el poblador se expondra limitando la capacidad de respuesta ante la presencia de un evento amenazador. El crecimiento exponencial de la poblacin y del rea fsica de la ciudad de Cali en las ultimas dcadas, ha sido resultado de la conjugacin entre los problemas de violencia que vive el pas (desplazados3 y los desastres sociales producto de las fuerzas de la naturaleza (el tsunami de 1979 en la Costa Pacfica, el terremoto de Popayn en 1983, la erupcin del volcn Nevado del Ruiz en 1985, el sismo de Murindo en 1992, el sismo de Pez en 1994 y en enero de este ao el sismo del eje cafetero). Todos y cada uno de estos hechos llevaron a que Cali se convirtiera en la ciudad receptora de poblacin con los consiguientes cambios en las dinmicas sociales, econmicas y polticas. An as, Cali no esta preparada para un evento natural fuerte, lo cual no se contempla en su Plan de Ordenamiento Territorial, contina pasando desapercibido el hecho que la ciudad es susceptible a sufrir fenmenos naturales como los que han asolado a otras regiones de nuestro pas, es triste decirlo pero si en estos momentos se registrase un evento natural de grandes proporciones dos millones de personas seran peligrosamente vulnerables a sus efectos. Lo anterior lo centramos en dos frentes: primero, hay una tendencia a la amnesia social, fcilmente olvidamos hechos tan lamentables como los ya mencionados, pensamos de forma optimista que difcilmente volvern a ocurrir; por otro lado, se tiene una excesiva confianza o sobrevaloracin de los instrumentos para mitigar la amenaza tales como diques, represas, construyndose en el imaginario colectivo una falsa seguridad a lo cual se suma la negacin del riesgo personal frases como nunca me suceder evidencian la actitud de rechazo ante una lesin personal, subestimando as el riesgo, adems, en diversos casos los habitantes de una poblacin no tienen informacin precisa sobre el riesgo real que corren y su percepcin esta condicionada en grado sumo a la lejana en el tiempo y la magnitud del ltimo desastre sufrido. Un ejemplo de ello lo encontramos en reas inundables de los ros Cali y Cauca donde los periodos de desbordamiento se definen peridicamente (cada ao, cada 5 aos, etc.), sin embargo siguen produciendo considerables prdidas econmicas.
En este sentido la comuna siete de la ciudad de Cali ofrece un panorama que ilustra las dinmicas sociales que se generan en la ocupacin de un espacio no apto para la construccin de viviendas. El asentamiento Brisas del Cauca se encuentra en la margen izquierda del ro Cauca sobre su vega inundable, ocupada por migrantes en su mayora de la Costa Pacfica quienes vinieron a la ciudad en busca de oportunidades econmicas, aproximadamente desde hace veinte (20) aos. Estos pobladores empezaron a adaptarse al paisaje y a convivir con la amenaza de las inundaciones resultando afectados en algunas ocasiones, an as, continuaron construyendo su hbitat y con el tiempo mejoraron sus mecanismos de proteccin ante la presencia de inundaciones, adaptando el dique de contencin. Lo cual segn la percepcin de los pobladores evitara que el ro inundara sus construcciones, lo curioso es que el ro ha continuado afectando esta zona y no precisamente a los pobladores que han convivido durante mucho tiempo con esta amenaza, sino a los nuevos grupos que se asentaron en zonas abandonadas por estar ms expuestas al fenmeno y ante el desconocimiento de las dinmicas del ro padecieron el rigor de las inundaciones. Aunque la percepcin de los viejos pobladores acerca del riesgo es alta se puede observar que la de los nuevos es baja y esto los hace vulnerables tanto para permanecer en el lugar como para adaptarse al medio que escogieron para habitar. Las autoridades generalmente solucionan la situacin de estas familias reubicndolas en zonas ms seguras lo cual genera preocupacin a los antiguos pobladores quienes se esfuerzan por intensificar actividades de mitigacin del riesgo para poder seguir conservando su hbitat, su espacio; por otra parte otros habitantes ven el asentamiento como la posibilidad que conseguir vivienda legal lo cual muestra una percepcin del riesgo como oportunidad. La percepcin del riesgo difiere de un individuo a otro, ello esta condicionado por factores sociales, culturales, econmicos, polticos y de familiaridad con la amenaza. En el primer caso, tenemos niveles de asociacin y estructuracin de los roles societales; en el segundo caso, evidenciamos toda una carga ideolgica, religiosa y tradicional entre otras; en el tercer caso tenemos que el nivel de representacin del riesgo vara conforme a la calidad de vida de los individuos ya que existe una alta probabilidad que la comunidad preste mayor atencin a los riesgos diarios que enfrentan como el desempleo, la escasez de alimentos, el dficit en educacin y vivienda que a los posibles riesgos ambientales o naturales que le
3. Segn el CODHES Santiago de Cali, recibi 3.600 desplazados de los 123.000 que hay en el pas solo en el primer trimestre del 1999.
No.3 - Abril de 2009
31
En cuarto lugar tenemos el factor poltico que va ligado a la voluntad de los dirigentes, oficinas e instituciones encargadas de En muchos casos estos pola prevencin y atencin de bladores conocen la zona desastres para hacerle frente donde piensan ubicarse y S las puertas de la a ello. Lastimosamente la ven en ella la posibilidad de mayora de estas entidades se percepcin quedarn obtener beneficios econmihan encargado de atender la depuradas, todo se cos, ya que los organismos emergencia, es decir el post de prevencin y atencin habra de mostrar - desastre y no ha educar de desastres han centrado a las comunidades ubicadas al hombre Cual es: su accin en atenderles enen zonas de alto riesgo tregando vveres, albergues infinito sumado a ello se encuentra provisionales o reubicando una escasa capacidad de a los afectados, ante lo cual regulacin4 , la cual debera William Blake. las personas evidencian en ser ejercida a travs de las el riesgo una potencialidad oficinas de planeacin, como porque les permite obtener los controles al uso del suelo lo que la sociedad por otros y la implementacin de los medios les niega. Se asientan cdigos de construccin. y adaptan a estas zonas lleFrente a ello no es extrao gando a graves extremos de que urbanizadores legales aceptabilidad ante el riesgo, e ilegales vendan lotes a un el cual aumenta conforme a bajo costo convirtindose estas zonas en atractivas los supuestos beneficios que obtienen cuando se sobre todo para las personas de bajos recursos exponen a una amenaza. econmicos. En quinto lugar tenemos los niveles de familiaridad con la amenaza, entendida ella como la exposicin personal a un evento amenazante; ante ello se evidencia una alta percepcin de riesgo sobre todo cuando se han vivido experiencias anteriores. Sin embargo, como lo afirma A.W Coburn et al (1991:8) Para muchas personas, el contacto personal con las amenazas es poco usual, de modo que el conocimiento de stas se adquiere en mayor parte mediante los medios informativos y no de la experiencia directa frente a lo cual, la percepcin del riesgo y los grados de vulnerabilidad tiende a variar teniendo en cuenta que medio informativo lo report, como lo hizo, si tuvo o no ayuda de expertos para presentar la noticia entre otras.
4. Entendida como las medidas administrativas tomadas por el gobierno y respaldadas por su legislacin
En el primer caso, tenemos a los migrantes intraurbanos, quienes se ven en la necesidad de instalarse en otros sitios de la ciudad por problemas en su mayora econmicos (desempleo por ejemplo).
Existe un segundo grupo de migrantes intraurbanos, desplazados o forneos quienes ante el elevado costo de las viviendas se ven en la necesidad de adquirir a oferentes inescrupulosos, urbanizadores ilegales en su mayora, viviendas en zonas de alto riesgo en, algunos casos sin conocer las amenazas naturales que le rodean teniendo as una percepcin muy baja del riesgo aumentando su nivel de vulnerabilidad. Un tercer grupo esta compuesto en su mayora por desplazados que huyen de la violencia que afrontan otras zonas del pas y llegan a ciudades para ellos ms seguras, vienen pensando en su problemtica social y psicolgica producto de las acciones armadas y se instalan en cualquier zona perifrica de la ciudad.
Si desea leer el artculo completo presione aqu
A C T U A L I D A D
circundan. As, no es igual la percepcin de riesgos por inundacin en el sector de Brisas del Cauca donde la taza de desempleo y desnutricin es tan alta que en barrios como Centenario donde las necesidades bsicas se encuentran satisfechas; lo cual sumado a la esttica de la ciudad han coadyuvado a la construccin de muros de contencin a lo largo del ro Cali con el propsito de mitigar los riesgos por inundacin en esta zona.
As, la tendencia a la amnesia social coadyuva en el aumento del ndice de la vulnerabilidad, pero existe un segundo frente que va ligado a los niveles de conocimiento que tienen los individuos de su medio el cual influyen en forma relativa sobre la percepcin del riesgo y el comportamiento que adoptan ante l. Ello se expresa en diversos casos. (ver cuadro 1)
32
PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES - FLACSO SEDE ECUADOR
El pago de servicios ambientales por conservacin de la biodiversidad como instrumento para el desarrollo con identidad: Caso La Gran Reserva Chachi,
cantn Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas
Sara Latorre Toms*
os pagos por servicios ambientales (PSA) son parte de un paradigma de conservacin nuevo basado en el mercado. ste reconoce que los ecosistemas y su mantenimiento son la base de la subsistencia humana as como del desarrollo econmico y social. Asimismo, ve al mercado como el escenario y una herramienta privilegiada para la solucin de los problemas ambientales. De este modo se acepta la capacidad del mercado para internalizar los costos ambientales y se ampla su campo hacia las funciones ambientales reconceptualizadas como servicios ambientales. Dentro de este modelo, los PSA estn siendo promovidos como la herramienta ms eficiente para reducir las externalidades negativas sobre el medio ambiente y a la vez, reducir la pobreza. Sin embargo, debido a que las principales zonas de biodiversidad se encuentran en territorios indgenas, stos estn siendo seducidos por este tipo de iniciativas que los convierten en guardianes de los capitales natural y social cuyo manejo sostenible es, por consiguiente, tanto su responsabilidad como el negocio de la economa mundial. Muchos pueblos indgenas, como el Chachi han sufrido profundos cambios a lo largo de los ltimos 30 aos que constituyen verdaderas transformaciones y que han dado paso a nuevas realidades fsicas y socio-econmicas. Hoy en da, casi todos los pueblos indgenas producen para la economa de mercado y negocian directamente con ella. El cambio hacia una orientacin al mercado ha sido, en su mayora, una reaccin espontnea ante las nuevas y crecientes necesidades de bienes manufacturados. Esta transicin ha sido extremadamente traumtica para las economas de los pueblos indgenas, las cuales se basaban en sistemas relativamente estables y en una tica social que valoraba las obligaciones recprocas y la generosidad material. Asimismo, en este proceso de incorporacin a la economa de mercado, muchos pueblos indgenas han perdido gran parte de sus destrezas tradicionales, del conocimiento y de las estrategias necesarias para manejar los recursos de sus territorios. Ante el peligro de desaparecer como naciones, los pueblos indgenas desde la dcada de los 70-80, han centrado sus reivindicaciones polticas en el discurso tnico que reivindica principalmente, la libre determinacin o la autonoma en un territorio como el espacio para un desarrollo autodeterminado y para el despliegue de sus propias formas de gobierno y jurisdiccin. Este discurso que resalta el derecho a la diferencia, promueve la importancia de la historia de cada pueblo y de cada visin
* Mster en Ciencias Sociales Programa Estudios Socioambientales FLACSO Sede Ecuador
particular del mundo. Lo hace mediante la afirmacin del valor intrnseco de las prioridades culturales de cada pueblo y de su derecho a seguirlos en el contexto del Estado. En este sentido, conforme los grupos indgenas van adquiriendo derechos territoriales, la preocupacin central consiste en establecer un modelo alternativo de desarrollo que integre a las comunidades a la economa de mercado nacional en trminos que sean rentables, sostenibles, ambientalmente convenientes y que preserven los valores de la comunidad. A partir de esta problemtica, la presente tesis analiza los impactos que tienen los pagos por servicios ambientales (PSA) en la forma de pensar y organizarse de sociedades de fuertes tradiciones culturales diferentes a la occidental como el pueblo Chachi. Para ello parte de un estudio de caso que hace referencia a la implementacin del proyecto la Gran Reserva Chachi, ubicado en el cantn Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas. Concretamente se centra en el centro Chachi Capul, uno de los 3 centros participantes del proyecto. En el aspecto formal, la tesis se desarrolla en cuatro captulos, donde los captulos I y II, forman conjuntamente el marco terico de la tesis. En el primero, se realiza una discusin sobre los conceptos de identidad y cultura partiendo de un enfoque constructivista, para seguir con la etnicidad y el movimiento indgena ecuatoriano. A su vez, el segundo, inicia con una conceptualizacin de lo que se entiende por biodiversidad y su importancia tanto para los ecosistemas como para los seres humanos. A continuacin se describe su valorizacin desde un enfoque econmico para entrar, posteriormente, a los enfoques de gestin basados en el mercado. Finaliza con un anlisis de los PSA, centrndose especficamente en lo relacionado con la biodiversidad. El captulo III hace referencia al estudio de caso de la Gran Reserva Chachi. En l, se hace una descripcin del contexto socioeconmico, ambiental y cultural donde se desarrolla el proyecto en s mismo. Finalmente, en el captulo IV se presentan las conclusiones que abordan, en primer lugar, los PSA desde la ecologa poltica. Posteriormente, se plantean las dificultades por compatibilizar metas de conservacin con los derechos colectivos. En ltimo lugar, se aborda el estudio de caso haciendo alusin, a aspectos conceptuales del propio mecanismo de PSA en conservacin de biodiversidad as como las implicaciones sociales, ambientales y econmicas del proyecto.
No.3 - Abril de 2009
R E S E A S D E L I B R O S
33
GEO Ecuador 2008. Informe sobre el estado del medio ambiente
Coordinacin: Guillaume Fontaine, Ivn Narvez y Pal Cisneros
Asegurando reas Protegidas en Frente al Cambio Global: temas y estrategias
Charles V. Barber, Kenton R. Miller y Melissa Boness (editores)
El informe GEO Ecuador 2008 ha sido coordinado por el Ministerio del Ambiente, el Observatorio Socio Ambiental de FLACSO y la Divisin de Evaluacin y Alerta Temprana del PNUMA, con el apoyo del ECORAE, el BID, el PMRC y la ESPOL. Cont adems con la participacin de ms de 40 instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana. Este informe, el primero realizado a nivel nacional, presenta una sntesis del estado y las presiones que afectan actualmente al aire, el agua, los suelos y la biodiversidad del pas. Ofrece tambin una sntesis de los aspectos crticos de la gobernanza ambiental, con captulos dedicados a los riesgos y desastres, el entorno socio-econmico y las polticas estatales de las ltimas dcadas. Basado en una metodologa que ha sido validada a nivel internacional, a travs de los informes GEO Mundo (por sus siglas en ingls: Global Environment Outlook), y de docenas de informes del mismo tipo, elaborados a nivel de regiones, pases, ciudades y ecosistemas, GEO Ecuador 2008 constituye un instrumento indispensable, tanto para el anlisis de los temas ambientales como para la toma de decisin en este mbito. FUENTE: www.flacso.org.ec
Este es un reporte inicial producto de un trabajo multidisciplinario (que incluye a los miembros de la Comisin Mundial para las reas Protegidas, la IUCN, la UNESCO, CI, TNC, el WRI, la WWF con el apoyo del PNUMA/GEF) relacionado al los problemas y oportunidades para el manejo de reas protegidas en el contexto del cambio global. Este trabajo es parte del Proyecto Ecosistemas, reas Protegidas y Gente (EPP por sus siglas en ingls, Ecosystems, Protected Areas, and People Project), proyecto que se propone reforzar la capacidad de la comunidad de gestin para cuidar las reas protegidas en un mundo que afronta un acelerado cambio global. Kenton Miller explica que nuestro propsito es compartir el conocimiento y las mejores prcticas con los administradores, para aquellos que desarrollan polticas pblicas y para todos los actores relacionados al tema. El texto se divide en 5 secciones: la primera se enfoca en la comprensin del cambio global; la segunda en el diseo de sistemas de reas protegidas para un mundo en constante cambio; la tercera parte es una anlisis de gobernanza, participacin y equidad; la cuarta se concentra en el desarrollo de capacidades para manejar reas protegidas en una era de cambio global, y la ltima es una evaluacin de la efectividad del manejo de reas protegidas (el reto del cambio).
34
PROGRAMA DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES - FLACSO SEDE ECUADOR
VI Seminario Mvil Internacional en el Manejo y Planificacin de reas Protegidas CATIE 15 de abril al 1 de mayo de 2009. Costa Rica y Nicaragua. Reunin Panel Intergubernamental Cambio Climtico Fecha: 21 a 23 de Abril de 2009 Lugar: Antalya, Turqua Gira Internacional: Capacitacin sobre desarrollo econmico, turismo sostenible y desarrollo rural IIDEL/ONWARD Bolivia 27 al 28 de abril de 2009. Santo Domingo, Santiago, Moca y Puerto Plata - Repblica Dominicana. 5to. Congreso Mundial de Educacin Ambiental Fecha: 10 al 14 de Mayo 2009 Lugar: Montreal Contacto: www.5weec.uqam.ca 5weec@ipdl.com VI Congreso Mundial de Biotica SIBI Fecha: 18 al 21 de Mayo 2009 Lugar: Gijn Espaa Contacto: vicongreso@sibi.org Curso a distancia: Biocarburantes, criterios para la sostenibilidad - Ecoserveis/Campus por la Paz Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 5 al 29 de mayo 2009 Barcelona-Espaa Contacto: ecoserveis@energiasostenible.org Seminario Internacional sobre conservacin de los Recursos Hdricos y el Turismo Sostenible como una herramienta de desarrollo. Fecha: 29 de Mayo 2009 16 y 20 Junio 2009 24 de Julio 2009 Lugar: Macas, Puyo, Tena, Lago Agrio, Fco. De Orellana y Zamora - Ecuador Segundo Congreso Mundial de Pramos PARAMUNDI 21 al 27 de junio de 2009 Universidad Tcnica Particular de Loja. Loja Ecuador. Contacto: www.turismo.gov.ec (Ministerio de Turismo del Ecuador) www.trafficnes.ec Ao del Destino Amazonia 2009 Lugar: Ecuador Contacto: www.turismo.gov.ec (Ministerio de Turismo del Ecuador) I Congreso de Cambio Climtico Fecha: 6 al 10 de Julio 2009 Lugar: La Habana Contacto: clima@ama.cu (Martina Gonzlez) I Congreso Colombiano de Restauracin Ecolgica y II Simposio Nacional de Experiencias en Restauracin Ecolgica Fecha: 27 al 31 de Julio 2009 Lugar: Bogot Costo: 180.000 320.000 pesos Contacto: Grupo de restauracin ecolgica, Universidad Nacional de Colombia www.rds.org.co
Novedades
El 2009 ha sido designado como el ao de las fibras naturales, ms informacin ver: www.naturalfibres2009. org/index.html Se acaba de fundar la Agencia Internacional de Energas RenovablesIRENA por sus siglas en ingls (fuente: PNUMA).
Eventos realizados Ciclo de eventos Voces de la Diversidad
El 26 de Noiembre de 2008 se desarroll el lanzamiento del ciclo de eventos llamado VOCES DE LA DIVERSIDAD en Quito Ecuador, con el objetivo de analizar y evidenciar los vnculos entre las diferentes diversidades, en especial entre la diversidad lingstica y cultural y la problemtica de la prdida de las mismas, recordando que cada lengua es un mundo, y que la prdida de una lengua conlleva a la desaparicin de conocimientos, otros valores culturales y formas de vida - nicas e irrecuperables. Esta iniciativa fue el resultado de un esfuerzo interinstitucional de UNICEF, FLACSO Sede Ecuador, la Universidad Catlica del Ecuador, la Universidad de msterdam, la Universidad de Cuenca, La Direccin Nacional de Educacin Intercultural Bilinge (DINEIB), el Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, el Ministerio de Educacin, El Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural (IPANC) y la Cooperacin Alemana. En este primer evento se realiz la inauguracin del acto, seguido de un panel donde se abordaron tres temas: la situacin de las lenguas y culturas en el Ecuador, documentacin, y nuevas tecnologas y experiencias exitosas para la revitalizacin de las lenguas. Por la tarde se desarrollaron una serie de talleres prcticos con temticas como: lengua, tecnologa y traduccin; arte, oralidad y cosmovisin; cosmovisin y educacin intercultural bilinge y literatura oral y popular. Finalmente se efectu un panel sobre La diversidad cultural y lingstica en las polticas pblicas del Ecuador con la participacin de importantes representantes gubernamentales del Ministerio de Coordinacin de Patrimonio Natural y Cultural, el Ministro de Cultura, La Subsecretaria de Educacin para el Dilogo Intercultural, y La Direccin Nacional de Educacin Intercultural Bilinge (DINEIB). Para el 2009 se pretende continuar con este ciclo de eventos en principales ciudades del Ecuador como Cuenca, Puyo y Guayaquil e incluso se tiene la proyeccin de desarrollar actividades similares en los pases Per y Bolivia.
Ms informacin en: www.flacso.org.ec
No.3 - Abril de 2009
Seminario Internacional Tierra y Soberana Alimentaria
Los das 11 y 12 de diciembre del ao pasado, tuvo lugar el Seminario Internacional: Tierra y Soberana Alimentaria, investigaciones y propuestas en la Universidad Andina Simn Bolvar, organizado por el SIPAE (Sistema de Investigacin de la Problemtica Agraria en el Ecuador). Durante el evento, el SIPAE present el resultado de nuevas investigaciones que demuestran la importancia de la agricultura familiar para la produccin de alimentos en el Ecuador. Romero de ECOBONA en referencia a la gestin social de ecosistemas naturales y una segunda en la que Walter Palacios del CEDENMA en relacin a una investigacin que buscaba analizar de manera cuantitativa el fenmeno de la deforestacin. Luego se dio paso al debate en el que se presentaron los planteamientos de Camilo Gonzlez del Ministerio del Ambiente, Juan Carlos Palacios en representacin del sector productivo (COMAFORS) y Olindo Nastacuaz Presidente de la Federacin Aw. Finalmente se abri un foro en el que el pblico asistente particip de manera activa con preguntas, reflexiones y anlisis. Debido a que la conferencia fue el ltimo evento del primer ciclo de foros CEDENMA FLACSO, al inicio dirigieron unas palabras de evaluacin del proceso, el Presidente del CEDENMA, Manolo Morales, y el Coordinador del Programa de Estudios Socioambientales, Teodoro Bustamante.
35
Evento: Conferencia debate Conservacin del bosque nativo en el Ecuador
La conferencia-debate fue parte del ciclo de foros organizados en conjunto por el CEDENMA y la FLACSO y tuvo lugar en el Hemiciclo de la FLACSO el 13 de enero del ao en curso. La agenda estaba dividida en dos: una primera a manera de conferencias magistrales realizadas por Juan Carlos
FLACSO Sede Ecuador Director: Adrian Bonilla Programa de Estudios Socioambientales Coordinador: Teodoro Bustamante Revista Letras Verdes Coordinadora de la revista: Anita Krainer Editor: Juan Pineda Consejo Editorial: Sandra Garcs, Mayte Gavilanes, Anita Krainer, Ruth Lara, Juan Pineda, Didier Snchez, Alejandra Toasa Correccin de textos: Sandra Garcs y Didier Snchez Diseo: Aurelio Valdez Apoyo a la coordinacin: Sandra Garcs y Alejandra Toasa Colaboradores: Montserrat Albn, Joan Martnez Alier, Karen Andrade, Santiago Burneo, Car los Castao, Miguel de la Iglesia, Guillaume Fontaine, Anne-Lise Naizot, Juan Pablo Saavedra Limo, Gabriel Segovia, Sara Latorre Toms, Mara Gabriela Troya, Andrea Oliva, Fabin Rodrguez, Pal Tufio, Alexandra Vallejo, Jorge Andrs Velez. Flacso Sede Ecuador: La Pradera E7-174 y Diego de Almagro PBX: (593-2) 3238888 letrasverdes@flacso.org.ec www.flacso.org.ec Quito, Ecuador Nota: Letras Verdes es un espacio de opinin abierta. El equipo Coordinador-Editor no se responsabiliza por la opinin expresada en los artculos.
También podría gustarte
- Cannabis SativaDocumento7 páginasCannabis SativaSantiagoMariateguiAún no hay calificaciones
- Bebidas Tradicionales de MexicoDocumento2 páginasBebidas Tradicionales de MexicoSandy OrtizAún no hay calificaciones
- Tesis Valoracion de Plantas Silvestres PDFDocumento141 páginasTesis Valoracion de Plantas Silvestres PDFJohn Kenny Hurtado LoayzaAún no hay calificaciones
- Minuta para ComedorDocumento73 páginasMinuta para ComedorKatya Spinoso NinizAún no hay calificaciones
- Plantas Arboreas y ArbustivasDocumento11 páginasPlantas Arboreas y ArbustivasMauricio RodriguezAún no hay calificaciones
- COMUNICACIÓNDocumento6 páginasCOMUNICACIÓNJAIME CHICHA FUENTESAún no hay calificaciones
- Ensayo de AlgaDocumento8 páginasEnsayo de AlgaGLENDYNOREAún no hay calificaciones
- Carpeta de Plagas PecanDocumento23 páginasCarpeta de Plagas PecanEnrique MongouAún no hay calificaciones
- Planilla de Metrados Caseta de GuardianiaDocumento19 páginasPlanilla de Metrados Caseta de GuardianiaJesús Enrique Rivera ChungaAún no hay calificaciones
- 489D 1Documento76 páginas489D 1Luis Alejandro Olavide HernándezAún no hay calificaciones
- Prática 7 - Anexo 8Documento17 páginasPrática 7 - Anexo 8Leyton Díaz GarcíaAún no hay calificaciones
- Manejo Integrado de Mosca de La FrutaDocumento35 páginasManejo Integrado de Mosca de La FrutaVicente Ferrer Rojas Vera100% (3)
- 2 Cosechadoras de Forrajes MGRDocumento42 páginas2 Cosechadoras de Forrajes MGRVictor ResendizAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo Cereales y OleaginosasDocumento2 páginasCuadro Comparativo Cereales y Oleaginosaspaton671100% (3)
- Cultivo de Hierbas Aromáticas y MedicinalesDocumento5 páginasCultivo de Hierbas Aromáticas y MedicinalesDaniela Andrea Aravena GalvezAún no hay calificaciones
- Calendario ComunalDocumento5 páginasCalendario ComunalENAAún no hay calificaciones
- Fujii 2016 Non-Self & Self-Recognition Models Plant Self-Incompatibility - En.esDocumento9 páginasFujii 2016 Non-Self & Self-Recognition Models Plant Self-Incompatibility - En.esMaria Del Carmen Hernandez ValenciaAún no hay calificaciones
- Cartas SemanticasDocumento2 páginasCartas SemanticasfernandaAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Medio AmbienteDocumento43 páginasTrabajo Final Medio AmbienteMiguel Angel Costaleite SoriaAún no hay calificaciones
- Boletin Pioneer 01Documento4 páginasBoletin Pioneer 01Santamaría GilesAún no hay calificaciones
- Diptico de GastroDocumento3 páginasDiptico de GastroEsmeralda Montalvo MontañoAún no hay calificaciones
- Extract Ode Higuerilla para NematodoDocumento21 páginasExtract Ode Higuerilla para NematodoYessii Lopez GuzmanAún no hay calificaciones
- 8 VariedadesDocumento7 páginas8 VariedadesAriel Francisco PazAún no hay calificaciones
- Ecosistemas en HondurasDocumento3 páginasEcosistemas en HondurasnelsonomiconAún no hay calificaciones
- Informe 1 Identificacion de Productos VegetalesDocumento10 páginasInforme 1 Identificacion de Productos VegetalesAna GamezAún no hay calificaciones
- Kepler-Diferencias y Conjunta-Academia-Coar-06-01Documento2 páginasKepler-Diferencias y Conjunta-Academia-Coar-06-01JOSE ANGEL LUQUE LUQUEAún no hay calificaciones
- Cómo Fabricar Un Shampoo Neutro y ReparadorDocumento3 páginasCómo Fabricar Un Shampoo Neutro y ReparadorMoises Samuel PomaAún no hay calificaciones
- Transeje AutomáticoDocumento4 páginasTranseje AutomáticoGutierrez EfrainAún no hay calificaciones
- Fungi Cid AsDocumento8 páginasFungi Cid AsYvonne RoLauAún no hay calificaciones
- Manual de Apicultura HondurasDocumento68 páginasManual de Apicultura HondurasJerlin Rodiberto Blanco Cervera100% (1)