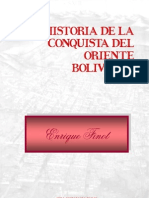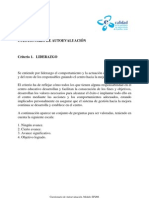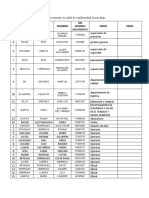Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Montoneros
Montoneros
Cargado por
Pato ColeliaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Montoneros
Montoneros
Cargado por
Pato ColeliaCopyright:
Formatos disponibles
MONTONEROS: EL BRAZO ARMADO DEL PERONISMO (Comunicado sobre toma de La Calera, setiembre de 1970) Compaeros: los hombres y mujeres
que componemos los Montoneros, brazo armado del movimiento peronista, hemos asestado un golpe a la oligarqua gorila, ocupando militarmente la localidad de La Calera y recuperando armas y dinero, que sern destinados a la lucha por construir una Nacin Libre, Justa y Soberana. Lo hemos hecho para demostrar nuestra solidaridad combativa con el Pueblo Peronista, que ha ganado la calle, que pelea desde las fabricas, en defensa de legitimas aspiraciones y derechos y como repudio ala farsa gobernante de turno. Los Montoneros prevenimos al Pueblo de crdoba contra las maniobras de los gorilas que dentro y fuera del gobierno quieren embarcarnos en un nuevo fraude electoral, en el que no podamos votar por Peron acompaados de algunos trnsfugas de siempre, que se dicen dirigentes peronistas y que repudian la resistencia armada del pueblo y que quieren elecciones porque saben entonces que el queso ser ms grande. El Pueblo debe unirse, sin partidismos sectarios, en torno a las banderas intransigentes de la resistencia, buscando prepararse, organizarse, armarse y que sepan los traidores, los vendidos, los torturadores, los enemigos de la clase obrera, que el Pueblo ya no recibir solamente los golpes, porque ahora esta dispuesto a devolverlos y golpear donde duela. Solo peleando conseguiremos recuperar lo nuestro. Los Montoneros llamamos a la resistencia armada por una Patria Libre, Justa y Soberana. Con Peron en la Patria. PERON O MUERTE MONTONEROS Fuente: CEDEMA
Ruptura de Galimberti y Gelman con la Direccin de Montoneros 22 de febrero de 1979 Nosotros, militantes del Movimiento, Partido y Ejrcito Montonero, decididos a rescatar el contenido revolucionario que aliment la lucha del Peronismo Montonero hasta hoy, hemos resuelto renunciar a nuestra condicin de miembros del Partido, a nuestro grado en el ejrcito y a nuestros cargos en el Movimiento Peronista Montonero, convencidos de que la pertenencia a estas estructuras se ha convertido en un obstculo para continuar, eficazmente, en nuestra lucha contra la dictadura y por la liberacin del Pueblo Argentino. Frente a las perspectivas que existen de modificacin de la situacin argentina, ante el fracaso evidente de la dictadura, resulta imprescindible resolver positivamente la crisis que afecta a nuestras fuerzas. Serias razones nos impulsan a tomar esta meditada decisin: El prolongado alejamiento de la Conduccin Nacional del Partido del territorio argentino, y, en consecuencia, de las condiciones reales en que se desarrolla la Resistencia Argentina, sumado a la falta del ejercicio efectivo de la conduccin de las fuerzas que luchan en el pas, ha agravado viejas desviaciones nunca corregidas del todo, a la vez que ha favorecido la aparicin de nuevas deformaciones. Sin la pretensin de enunciarlas todas sealaremos las ms graves: Resurgimiento del militarismo de cuo foquista que impregna todas las manifestaciones de la vida poltica de las estructuras a las que renunciamos. Militarismo que, por otra parte, intenta apropiarse indebidamente de todas las acciones de Resistencia Armada que lleva a cabo el conjunto del Pueblo. Reafirmacin de la concepcin elitista del partido de cuadros, que ha generado un progresivo aislamiento de las masas y de sus organismos reivindicativos naturales. La reiterada aplicacin de prcticas conspirativas de los cuadros del partido en el seno de los organismos de conduccin del M.P.M., destinadas a tratar de garantizar la hegemona del partido aun a costa de sabotear el avance organizativo del conjunto. El sectarismo manitico que pretende negar toda representatividad en el campo popular a quien no est bajo el control estricto del partido, con consecuencias nefastas para todos los intentos de desarrollar la organizacin revolucionaria de la clase obrera.
La definitiva burocratizacin de todos los niveles de la conduccin del partido, cuya mxima expresin es la ausencia absoluta de democracia interna, que yugula todos los intentos de reflexin crtica, calificndola de defeccin o traicin, enmarcando la falta de respuesta poltica con un triunfalismo irresponsable que no convence a nadie. Frente a tanto desacierto se levanta la rica realidad que ofrece la lucha de las masas encabezadas por la clase obrera con el heroico concurso de los militantes del Peronismo Montonero, que ya no estn ms dispuestos a ser sacrificados por una poltica "putchista" y aventurera que persigue nicamente mejorar las condiciones de una negociacin ya entablada, y que resulta inaceptable para la dignidad de la Resistencia Argentina. Que quede claro: renunciamos a estructuras que son un freno para alcanzar los objetivos que justificaron su creacin pero no renunciamos al Peronismo Montonero, ni a las banderas tras las cuales hemos recorrido los ltimos diez aos de vida poltica argentina: las bandera de la soberana poltica, la independencia econmica y la justicia social que jalonan el camino a recorrer para construir el socialismo en nuestra Patria. Afirmamos que el fracaso evidente de la Dictadura podr ser convertido en una victoria popular definitiva e irreversible, nicamente a travs de la articulacin de todas las formas de la Resistencia Popular, con la contribucin del Peronismo Montonero cuyo espacio de masas debe ser convocado y organizado democrticamente como tendencia dentro del Movimiento Peronista en cuya unidad debe trabajar consecuentemente. Queremos sealar tambin que mientras haya Dictadura habr Resistencia Armada Popular, con la participacin del Peronismo Montonero y que el herosmo que se ha socializado al mismo tiempo que el sacrificio, es patrimonio del conjunto del Pueblo y nadie tiene derecho ni fuerza para negociar lo que no le pertenece ni controla. Finalmente, llamamos a los compaeros del M.P.M. y a los compaeros honestos del Partido a discutir democrticamente en torno a estas cuestiones que todos conocen pero de las cuales pocos hablan, recordando que la Historia tambin sabr juzgar los silencios. Firman, por los compaeros del Peronismo Montonero Rodolfo Galimberti / Juan Gelman Fuente: CEDEMA
Sobre la desercin de cinco militantes del Partido y cuatro milicianos en el exterior
Resolucin Nro: 045/79 Fecha: 10 de marzo de 1979 Objeto: Sobre la desercin de cinco militantes del Partido y cuatro milicianos en el exterior. Visto: Que, durante los das 14 y 15 de febrero prximo pasado, abandonaron sus tareas habituales y desaparecieron de sus domicilios, citas y controles partidarios en el exterior del pas, el Capitn Rodolfo Galimberti, el Teniente 1ro Pablo Fernndez Long, el Teniente Roberto Maurio, el Teniente Juan Gelman, la sub-teniente Julieta Bullrich (esposa de Galimberti), y que conjuntamente con ellos, tambin lo hicieron los milicianos afectados voluntariamente a tareas partidarias: Miguel Fernndez Long (hermano del ya nombrado), su esposa Di Fiorio, Victoria Elena Vaccaro (esposa de Pablo Fernndez Long) y Claudia Genoud (esposa de Roberto Maurio). Que estos hechos fueron acompaados de una serie de indicios, proporcionados por los mismos protagonistas, que tendan a sealar que aqullos estaban desconectados entre s y eran motivados por problemas de seguridad o por la ejecucin de planes de carcter reservado en funcin de su retorno al pas. Que en el diario "Le Monde" de Francia, con fecha de 25 de febrero, se public una declaracin poltica atribuda a Galimberti y Gelman, sin que haya sido desmentida por los mismos, enla que manifiestan la renuncia a una serie de crticas al Partido, sus organismos de conduccin y a los planes partidarios y polticas en desarrollo. Que posteriormente a estos hechos los nombrados estn efectuando una campaa de denuncias y rumores, particularmente a cargo de Juan Gelman, en el sentido de que nuestro Partido los habra amenazado en el exterior. Que simultneamente con el abandono de sus tareas y domicilios por parte de los nombrados, son hurtados de la vivienda de un compaero del Movimiento Peronista Montonero, fondos destinados a cubrir diferentes presupuestos del MPM. En esa vivienda vivan Pablo Fernndez Long y su esposa hasta que desaparecen del mismo el da del hurto. Que en similares circunstancias son sustrados fondos del Partido que estaban a cargo de Roberto Maurio, su esposa y Miguel Fernndez Long. Que todas las personas mencionadas en el primer prrafo no han hecho saber en ningn caso y por ningn conducto orgnico su decisin de 4
renuncia publicitada en Francia y que tampoco han reintegrado el dinero que tenan en su poder destinado a diferentes tareas en curso, ni los materiales polticos, de servicios y de seguridad que se hallaban circunstancialmente en su poder. Agregando a las sustracciones mencionadas los presupuestos que Galimberti, Pablo Fernndez Long y sus esposas haban recibido para viajar a instalarse en la Argentina, el total de lo hurtado asciende a U$S 68.750. Y Considerando: Que el hecho que hizo detonar esta maniobra conspirativa fue la orden impartida para el regreso al pas, en funcin de los planes de la contraofensiva popular, de Galimberti y su esposa, Pablo Fernndez Long y su esposa, hecho que se produjo el 10 de febrero prximo pasado. Que el lanzamiento de la contraofensiva fue aprobado por unanimidad en la reunin del Consejo Nacional del Partido, reuniendo en octubre prximo pasado, publicitado suscintamente en el Organo partidario Evita Montonera Nro 23 y ratificado plenamente en la reunin de la Conduccin Nacional del Partido del ltimo mes de enero. Que era conocida y compartida, por todas las personas involucradas en estos hechos, la concepcin del Partido en el sentido que la Resistencia Popular puso fin a la ofensiva oligrquico-imperialista y la consecuente necesidad del lanzamiento de la contraofensiva popular. Que todos los miembros del Partido protagonistsa de estos hechos haban discutido orgnicamente y acordado que la contraofensiva es una maniobra de caractersticas ofensivas, en la que se debe mantener la integralidad de la lucha y cuyo eje principal de desarrollo es la movilizacin de los trabajadores y la reconquista del poder sindical, siendo la resistencia de los trabajadores el espacio poltico propio, principal del peronismo montonero, representatividad ganada con el acierto poltico y herosmo consecuente con que nuestro Partido inici e impuls la resistencia a la actual dictadura, habindonos constituido en el nico sector poltico nacional que promovi, apoy con su entrega generosa de sangre y reinvidica con absoluta claridad la masificacin y el triunfo de la resistencia sindical y popular. Que es en este espacio poltico poltico, que legticamente representamos, en donde desarrollamos nuestro Partido como expresin orgnica de los trabajadores en el seno del movimiento popular. Ninguno de los nombrados haba puesto reparo alguno a la poltica del Partido que sostiene que la reinvidicacin de la resistencia de los trabajadores y la lucha por reconquistar el poder sindical se constituyen en el punto sobre el cual se forjar la reunificacin, transformacin y trascendencia del peronismo. Que a los fines del lanzamiento de la contraofensiva popular de carcter masivo e integral, basada en la naturaleza y realidad de la resistencia que 5
ha triunfado, concebida como el avance desde la resistencia al poder al poder sindical, Galimberti y Pablo Fernndez Long, junto a sus esposas haban recibido la directiva de retornar al pas en forma inmediata e iniciar las tareas correspondientes para su aproximacin, sin haber manifestado ni diferencias polticas ni objeciones de carcter personal a esta resolucin. Toda vez que plantearon mayores explicitaciones sobre las modalidades y caractersticas de la maniobra en general y de sus misiones en particular, concluyeron las discusiones orgnicas con efusivas expresiones de adhesin y confianza en la contraofensiva popular. Que del mismo modo que el Partido puso su esfuerzo humano, poltico y material para el lanzamiento y desarrollo del Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero, ahora, en concordancia poltica con las resoluciones del Consejo Superior imparti directivas para que tres de sus militantes integrantes del Consejo Superior del Movimiento se sumaran la tarea de desarrollar las polticas y construccin organizativa del MPM dentro del pas, debiendo agregarse a los viajes inmediatos mencionados en el considerando anterior, la instalacin definitiva de Juan Gelman en pocos meses ms. Que el abandono, sin previa comunicacin, de las diferentes tareas a las que se hallaban afectados implica que todos los involucrados mencionados en estos sucesos han desertado como militantes del Partido Montonero. Que esta decisin constituye un sabotaje conciente y premeditado a los planes de contraofensiva en marcha, constituyendo un elemento de objetiva coincidencia con la necesidad que tiene el enemigo de hacer fracasar la contraofensiva popular. Que esta sospechosa coincidencia con los intereses y objetivos de la 6
dictadura militar, tambin se manifiestan en el hecho que esta poltica oportunista pretende la divisin entre el Partido Montonero y el Movimiento Peronista, e inclusive dentro del mismo Partido; esta divisin ha sido un objetivo permanente del enemigo, quien ha fracasado reiteradamente ante la slida conciencia, existente en el peronismo montonero, de que todos unidos triunfaremos. Asimismo esta conspiracin coincide con los intereses enemigos al crear las condiciones para que la dictadura militar con sus propios agentes, con mercenarios contratados o eventuales colaboraciones que pudiera recibir, intente asesinar a miembros del Partido Montonero o del Movimiento Peronista Montonero en el exterior bajo la excusa justificatoria de enfrentamientos internos. La cobarda de los desertores no ha llegado a comprender que las vctimas de una maniobra enemiga de esta naturaleza seran, en primer lugar, ellos mismos. Que esta objetiva oposicin a la poltica de contraofensiva popular es una muestra concreta de castracin y oportunismo poltico. El drama argentino en la actualidad se origina en la desesperada intencin oligrquicoimperialista de aniquilar a la clase trabajadora argentina, a su vanguardia, nuestro Partido Montonero y a su slida unidad poltica con el conjunto del Pueblo expresada histricamente en el peronismo. Lo intentan con el genocidio represivo, con la total marginacin econmica, poltica y sindical y con un programa deliberado de desmantelamiento industrial y destruccin del pas. Es por esto que la verdadera disyuntiva actual para todo el pueblo y para el propio empresariado nacional consiste en apoyar exclusivamente uno de los trminos de la opcin: PODER SINDICAL O DESTRUCCION NACIONAL. En este contexto histrico, cuando adems la resistencia ha logrado debilitar a la dictadura, mientras los trabajadores y el pueblo argentino no tienen ms remedio que avanzar en su lucha, pasando de la resistencia a la contraofensiva como nica alternativa de superviviencia, un pequeo grupo de aventureros, en cambio, puede pretender, en base al oportunismo poltico, negociar con el enemigo el sacrificio del conjunto, en beneficio de intereses personales o de crculo. La imposibilidad de plantear sin tapujos esta poltica oportunista en el seno de un Partido que ha estado, est y estar dispuesto al mximo sacrificio por la clase trabajadora, por el pueblo y por la Patria, es la verdedera razn de fondo por la cual los desertores han actuado conspirativamente conla ms absoluta corbarda y cinismo poltico. Que las eventuales complicidades, provocaciones y campaas de rumores de los desertores no modificarn nuestra decisin de respetar escrupulosamente la soberana y el poder de polica de estados independientes en los que inclusive las fuerzas gobernantes de muchos de ellos han dado muestras indudables de simpata y respeto por la justa causa de la resistencia popular argentina. 7
Que la justa sancin de los delitos cometidos por los acusados se har respetando las disposiciones del Cdigo de Justicia Revolucionaria de nuestro Partido y la misma se ejecutar en cuanto sea posible su aplicacin dentro del territorio nacional de nuestro pas. Que ser preciso determinar si la coincidencia objetiva con los intereses y objetivos de la dictadura es solamente es solamente el producto del oportunismo poltico de los desertores o contiene contactos directos con el enemigo. LA CONDUCCION NACIONAL DEL PARTIDO MONTONERO Y LA COMANDANCIA EN JEFE DEL EJERCITO MONTONERO RESUELVE: Resolucin del Partido Montonero Fecha: 10 de marzo de 1979 La Conduccin Nacional del Partido Montonero y la comandancia en jefe del Ejrcito Montonero resuelve: 1- Acusar al Capitn RODOLFO GALIMBERTI (legajo N 00583), nacido el 5-5-47; al Teniente 1 PABLO FERNNDEZ LONG (legajo N 00588), nacido el 16-11-45, libreta de enrolamiento N 4.538.880; al Teniente ROBERTO MAURIO (legajo N 00581), al Teniente JUAN GELMAN (sin legajo); a la subteniente JULIETA BULLRICH (legajo 00678) nacida el 281-44, CF N 6.089.066, todos ellos militantes del Partido Montonero y a los milicianos afectados voluntariamente a tareas partidarias, MIGUEL FERNNDEZ LONG (legajo 00674) nacido el 17-10-54; a su esposa DI FIORIO (sin legajo); a VICTORIA ELENA VACCARO (legajo 00677) nacida el 17-11-46, CF N5.441.545 y CLAUDIA GENOUD (legajo 00657) en los trminos previstos por el Cdigo de Justicia Revolucionaria, de los cargos de DESERCIN (Art. 5), INSUBORDINACIN (Art. 8), CONSPIRACIN (Art. 9) y DEFRAUDACIN (Art. 11). 2- Investigar si la objetiva coincidencia con los intereses de la Dictadura Militar tiene algn punto de contacto directo con la actividad del enemigo y si responde conscientemente a sus planes, lo que constituira el delito de TRAICIN (Art. 4). 3- Convocar a la constitucin del TRIBUNAL REVOLUCIONARIO que preceda a la realizacin del JUICIO REVOLUCIONARIO correspondiente a los fines de la consideracin de la acusacin precedente, solicitando al mismo la aplicacin del mximo rigor que corresponda a la imposicin de las penas por los delitos de 8
que son acusados, teniendo en cuenta el dao que los mismos provocan por la particular circunstancia en que son cometidos, en momentos en que el conjunto de las fuerzas se estn reagrupando a los fines del desarrollo de los planes de la Contraofensiva. 4- Dejar constancia que cualquiera sea el dictamen del TRIBUNAL REVOLUCIONARIO se mantendr la actual doctrina en el sentido que nuestras fuerzas respetarn la soberana y el derecho de polica de cada Estado, abstenindose de realizar acciones que violenten esta definicin de principio. 5- Comunicar al conjunto del Partido Montonero la prosecucin de los planes para el lanzamiento de la contraofensiva popular, conocedores como somos de los planes enemigos tendientes a ganar tiempo hacindonoslo perder a nosotros, tratando de recomponer su debilidad actual que no le permite contener el pasaje de la resistencia a la contraofensiva. As como ningn traidor ni desertor de los peores momentos de la resistencia fue capaz de destruir el acierto poltico de la consigna "RESISTIR Y VENCER", ningn traidor ni desertor de nuevo cuo podr impedir el triunfo poltico de la nueva consigna de la etapa "CONQUISTAR EL PODER SINDICAL ES VENCER". 6- Dar a publicidad esta resolucin a todas las fuerzas polticas con las que mantenga relacin nuestro Partido. 7- Publquese en todos los rganos de la prensa partidaria y archvese. Firman: Comandante Mario Firmenich Comandante Ral Yager Comandante Fernando Vaca Narvaja Comandante Roberto Perda Comandante Horacio Mendizbal 2 Comandante Domingo Campiglia
FORMACIN DE LA MESA PROMOTORA DEL PERONISMO MONTONERO AUTENTICO (9 de junio de 1979) La Corriente del Peronismo Montonero Autntico informa la constitucin de su Mesa Promotora haciendo pblica su decision de seguir impulsando la construccin de: Las Agrupaciones Sindicales de Base, la Juventud Peronista Montonera (MPM) y los Nucleamientos Polticos, como estructuras en las que se 9
organiza democrticamente el Peronismo Montonero. En cuanto al exterior, la Comisin de Poltica Internacional, al mismo tiempo que solicita el apoyo de todas las fuerzas democrticas, progresistas y revolucionarias para respaldar la lucha del Pueblo Argentino, convoca a los compaeros que residen fuera del pas a constituir los Ncleos de Apoyo a la Resistencia Argentina, que, expresndose como estructuras dinmicas en el seno de los organismos de solidaridad existentes, deben contribuir a aumentar el nivel de denuncia para estrechar el cerco contra la dictadura. Estos Ncleos deben luchar contra toda maniobra que intente absolver a los responsables del genocidio. La Mesa Promotora del Peronismo Montonero Autntico manifiesta: 1.- Su absoluto rechazo a la humillacin nacional que significa el papel asignado por la Trilateral a la Argentina y su repudio a esa poltica de hambre y dependencia, y al ministro Martnez de Hoz, instrumento del sector ms reaccionario del capital financiero internacional. 2.- El repudio a todos los planes de recambio de la dictadura militar que pretenden, justificando el golpe de 1976, mantener la situacin de dependencia y opresin, y a las maniobras de aquellos que buscan negociar el sacrificio de la Resisntencia a espaldas del Pueblo que la protagoniza. 3.- Su compromiso con la exigencia popular de democracia irrestricta, reclamando como nico camino para la bsqueda de soluciones la convocatoria a elecciones libres, sin proscripciones ni inhabilitaciones de ninguna especie. Slo el Pueblo tiene derecho a decidir su destino. 4.- Su exigencia del cese de todas las violaciones a los derechos humanos. Libertad a los ex presidentes Dr. Hctor J. Cmpora y Mara Estela Martnez. Libertad a todos los detenidos por defender la causa popular. Aparicin de todos los secuestradores y publicacin completa de las listas de asesinados. 5.- Plena vigencia de los derechos sindicales. 6.- El PMA levanta las banderas de Justicia Social, Independencia Econmica y Soberana Poltico que jalonan el camino nacional hacia la Argentina Pluralista, Democrtica y Socialista. UNIDAD, SOLIDARIDAD Y ORGANIZACIN El PMA, en su carcter de corriente interna del Movimiento Peronista, expresa:
10
Su vocacin de unidad, unidad que existe en las bases y se verifica cotidianamente en la Resistencia, que ratifica el contenido revolucionario del peronismo. Su voluntad de contribuir al desarrollo de la organizacin poltica de la clase obrera, vanguardia del conjunto del Pueblo en la lucha por la Liberacin Nacional y Social. Esta mesa promotora orientar a la JPM a la labor de reconstruccin de la Juventud Peronista. A sus Agrupaciones Sindicales de base, rechazando toda forma de paralelismo o alternativismo sindical, a fortalecer los organismos naturales del Movimiento Obrero, agredidos y amenazados por la Dictadura Militar que hoy pretende coronar su accin desmantelndonos totalmente. A sus Nucleamientos Polticos, a volcar sus esfuerzos a la reactivacin de las formas de expresin orgnicas del Movimiento Peronista, puntualizando que la legitimidad de todas las estructuras de conduccin debern refrendarse a travs del pleno ejercicio de la democracia interna. En consecuencia, en las presentes circunstancias, nadie tiene derecho a excluir a nadie ni a pactar en nombre del conjunto. Finalmente, el PMA impulsar, desde el peronismo, la convergencia con las dems fuerzas democrticas, en un amplio frente antidictatorial. PLENA VIGENCIA DE LA RESISTENCIA La Mesa Promotora del Peronismo Montonero Autntico ratifica su decisin de comprometer todo su esfuerzo en la defensa de los principios y objetivos enunciados, sustentando y participando de todas las formas de lucha que el Pueblo Argentino ha desarrollado contra la barbarie de la Dictadura Militar. Por la Mesa Promotora del PMA, firman: Rodolfo Galimberti, Juan Gelman, Pablo Fernndez Long, Arnaldo Lizaso, Hctor Maurio, Ral Magario, Carolina Serrano (Patricia Bullrich) y Carlos Moreno (Marcelo Langieri) Fuente: CEDEMA
ESTREMECEDOR INFORME DE INTELIGENCIA MILITAR DURANTE LA DICTADURA Lo que saba el 601 Son 93 carillas secretas preparadas en junio de 1980 por el Batalln 601 que analizan la segunda contraofensiva de Montoneros. El nivel de detalle es estremecedor: hasta figura quin es la 11
maestra de sus hijos en La Habana. Tanto conocimiento hace preguntarse quin o quines fueron las fuentes. Ahora, estos papeles son parte central de la causa del juez Bonado. Por Miguel Bonasso Un documento secreto de la inteligencia militar (Batalln 601), nunca publicado hasta este momento, revela que el Ejrcito tena un conocimiento casi perfecto sobre la intimidad organizativa de Montoneros y sus planes polticos y militares. A tal punto, que sugiere la posibilidad siempre enunciada y nunca probada de una infiltracin en los altos niveles de la organizacin guerrillera peronista. El extenso informe (93 carillas) est caratulado "estrictamente secreto y confidencial", fue elaborado en junio de 1980 por la "Central de Reunin" y forma parte del corpus estratgico de la causa 6859, a cargo del juez federal Claudio Bonado, que investiga el secuestro y desaparicin de 18 militantes montoneros, de los cuales solamente sobrevivi Silvia Tolchinsky, actualmente residente en Espaa. El proceso judicial, que ha causado inquietud en los medios castrenses, le ha significado el procesamiento y la orden de prisin a casi cuarenta represores, empezando por el ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, recientemente operado de una enfermedad terminal. El texto elaborado en Viamonte y Callao, se complementa en la causa con otro informe de la Direccin General de Inteligencia de la Polica de la Provincia de Buenos Aires (D.G.I.P.B.A./ Div. CR.Extr. n 605, de marzo de 1980), que firma el comisario mayor Alberto Rousse, Subdirector General de Inteligencia. El documento detalla las cadas de los militantes montoneros y revela que la fuente es el Batalln 601 (el Servicio de Informaciones del Ejrcito). El comisario Rousse evala la informacin como A-1, el rango mximo de seriedad en el argot de los servicios. Lo mismo puede decirse del anlisis principal, compuesto por diversos informes parciales, pero redactado posiblemente por una mano nica, una rara avis en el mundo de la "inteligencia": un espa realmente inteligente. La "segunda contraofensiva" En marzo de 1980, a despecho de las prdidas estratgicas sufridas en 1979, durante la primera etapa de la llamada "contraofensiva popular", la Conduccin Nacional de Montoneros (CN) lanz una segunda oleada de jvenes militantes sobre el pas. Varios de ellos, que integraban la estructura militar de las TEI (Tropas Especiales de Infantera), fueron secuestrados con sugestiva velocidad; en algunos casos a menos de una semana de haber ingresado clandestinamente a la Argentina. Todos continan desaparecidos. Las TEI y las TEA (Tropas especiales de Agitacin), eran los instrumentos con los que la CN, cada vez ms cegada por una visin militarista, pretenda actuar como motor de arranque de un levantamiento popular que no se produjo. Desgraciadamente, a pesar de las escisiones y las fuertes condenas internas, la Conduccin no haba hecho una autocrtica de la "Primera Contraofensiva" de 1979, cuestionada por acciones 12
"comando" espectaculares y cruentas, que causaron ms espanto que aprobacin en la sociedad civil. El resultado para Montoneros fue catastrfico: perdi el 75 por ciento de los militantes enviados desde el exterior, empezando por un miembro de la Conduccin Nacional (Horacio Mendizbal), seis miembros del Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero, entre los que se contaba el ex diputado Armando Croatto; valiosos y experimentados dirigentes polticos como el puntano Julio Surez; dirigentes sindicales de base, como Jos Dmaso Lpez o juveniles, como Jorge Gullo, hermano del lder de la JP, Juan Carlos Dante Gullo. Ya antes de la Contraofensiva, en febrero de 1979, el Movimiento peronista Montonero (MPM), haba sufrido una importante escisin conducida, entre otros, por Rodolfo Galimberti. En diciembre de ese mismo ao, otro grupo que inclua la mitad del Consejo Superior del MPM rompi con la CN, criticando el "militarismo y aparatismo" de la trgica maniobra. A pesar de las divisiones y sealamientos, la CN insisti con su estrategia y envi otro contingente de militantes al pas, encuadrados preferentemente en las TEI y las TEA. El resultado volvi a ser letal y Montoneros ingres a partir de entonces en un plano inclinado del que no se recuperara nunca. Este es el contexto histrico en el cual uno o ms miembros del 601, escribieron (con ayuda de algn infiltrado? con el trabajo esclavo de algn prisionero al que luego igual asesinaron?) su extenso anlisis acerca de la BDT ("Banda de Delincuentes Terroristas") Montoneros. El Informe El largo anlisis del 601, comienza haciendo referencia a otro documento, del 15 de octubre de 1979, donde registraban ya la "crisis interna de la BDT", "causada por la decisin de la CN de lanzar la maniobra de la contraofensiva en el pas". Recuerda que "un conjunto de intelectuales del MPM se hallaba elaborando una propuesta poltica llamada proyecto nacional revolucionario, que se presentara a personalidades extranjeras". "En general tenda hacia los postulados de la socialdemocracia europea, por considerar que era lo ms potable para EUROPA, los ESTADOS UNIDOS y pases socialistas". Tras analizar, sin triunfalismos, que los rditos polticos de la "contraofensiva" fueron "escasos", el annimo redactor (o los annimos redactores) subrayan que la "BDT" "sigue adjudicndose el liderazgo de los movimientos de fuerza ocurridos en el pas, por diversas causas, durante el ao pasado". Luego comenta, con el mismo tono, la escisin del DT ("delincuente terrorista") Rodolfo Galimberti y un "grupo de adherentes" que, adems del dao poltico, obliga a la organizacin a enviar al pas "otros miembros de nivel, para cubrir los claros dejados por el grupo disidente". Lo cual a su vez le supondr a la organizacin las graves bajas detalladas ms arriba. "Aproximadamente en noviembre de 1979, los militantes prfugos se repliegan al exterior", dice el documento y aade un dato logstico que tendr consecuencias letales para los integrantes de la segunda contraofensiva: "El material salvado de la accin de las FFLL (fuerzas 13
legales) es depositado en empresas guardamuebles previendo su retiro, para continuar la actividad, entre Feb/mar 80, lo cual es desbaratado al efectuarse procedimientos sobre dichas empresas", en diversos puntos del pas y secuestrar "la casi totalidad del material", que inclua elementos para la propaganda y las comunicaciones, armamento y explosivos, obviamente "embutidos" en muebles y objetos aparentemente inofensivos. Material comprado preferentemente en el exterior que ingres "desde pases limtrofes como Chile, Bolivia y Brasil (...) mediante el empleo de personas no encuadradas en la BDT, que lo transportaron embutido en casas rodantes o trailers..." En los guardamuebles cantados, los operativos del Ejrcito (y en algn caso de la ESMA) montaran guardia para secuestrar a quienes regresaban o venan por primera vez, para la segunda contraofensiva. Despus de evidenciar un conocimiento minucioso del modus operandi de la "BDT", lo cual finalmente es menos llamativo, el documento ingresa en un plano ntimo, anecdtico, que s llama profundamente la atencin al que conoce la materia. El terrible "narrador omnisciente" relata pormenores del encuentro que mantienen en "la Comandancia" (por entonces ubicada en la escasamente penetrable Habana), el secretario general del Partido Montonero y Comandante en Jefe del Ejrcito Montonero, Mario Eduardo Firmenich, con el jefe del Comando Tctico que fue al pas, comandante Ral Clemente Yaguer (NG; es decir "Nombre de Guerra") "Roque". Yaguer, que segn el 601 ha presenciado "uno de los atentados realizados por las TEI, el cometido con el seor (Francisco) Soldati", donde hay bajas montoneras, "pone de manifiesto su escepticismo en cuanto a la eficacia de las TEI instruidas en MEDIO ORIENTE, pues le dice a ste (Firmenich) que los cursos Pitman no van". El humor negro, tajante para volcar la crtica, era tpico de Yaguer. La exactitud de la observacin tambin: no haba muchos puntos en comn entre el conflicto armado palestino-israel y la lucha popular (eminentemente poltica y social) contra una dictadura que hablaba el mismo idioma y usaba los mismos smbolos. Los servicios argentinos andaban por todo el mundo, ya se sabe, no es raro entonces que supieran cmo se reclut a quienes iran, con indudable coraje y entrega, a la gigantesca sartn que era la Argentina de 1979. "La responsabilidad de esta tarea la tena el Departamento Europa de la SRE (Secretara de Relaciones Exteriores de Montoneros) (...) Otro centro importante se encontraba en Mxico y funcionaba all en la llamada casa del MPM". El Informe del 601 abunda en datos sobre la relacin militar entre Montoneros y Al Fatah, que haba sido imprudentemente publicitada en una entrevista concedida al semanario espaol Cambio 16, por el jefe de la estructura militar, Horacio Mendizbal, quien luego caera en combate, durante la primera Contraofensiva. La revelacin de "Hernn" o "el Lauchn", como se conoca a Mendizbal en Montoneros, caus alarma en el alto mando palestino y atrajo definitivamente sobre los guerrilleros argentinos la inquietante mirada del Mossad israel. Que, segn algunas fuentes, nutri con informacin al 601.
14
Lo que inquietaba al Mossad "Posteriormente .prosigue el Informe- los militantes convocados para realizar cursos en el Lbano, realizaban un curso completo (de dos meses de duracin) de adoctrinamiento poltico, en base del Manual Roqu, en Madrid y luego viajan para realizar la instruccin militar en Medio Oriente". El "Manual Roqu", que llevaba como ttulo formal "Curso de formacin de cuadros del Partido Montonero", haba sido escrito en Mxico por el comandante Julio Ivn Roqu ("Lino"), que en 1977 regresara clandestinamente al pas y se batira, en absoluta soledad, contra una nutrida patota de la ESMA, a la que le caus tres bajas. Para que no lo reconocieran y supieran que era un miembro de la Conduccin Nacional, cuando se le acabaron las municiones se vol a s mismo con una bomba de exgeno. Los propios marinos quedaron impresionados por su herosmo. El "Cuervo" Alfredo Astiz, en su clebre charla con la periodista Gabriela Cerutti, le confes que nunca sinti tanto miedo como en ese combate contra un hombre solo. El "Puma" Jorge Perrn, jefe operativo del GT33/2 y jefe del operativo contra Roqu, desalent la nauseabunda euforia de un prisionero que se haba pasado de bando e intervenido en el tiroteo: "Yo no festejo la muerte de un enemigo que combate de esa manera". "La instruccin militar que brinda Al Fatah a la BDT prosigue el 601obedece a convenios firmados en 1978 por el DT (NL) Horacio Alberto Mendizbal (NG) Hernn y el responsable militar de Al Fatah, Abou Jimad. En estos convenios constan los compromisos, por parte de sta, de prestar ayuda en cuanto a la instruccin militar y la compra de armamento y, por la BDT, de instalar una planta de elaboracin de explosivo plstico (exgeno), disponibilidad de personal tcnico para ello, mantenimiento y produccin (esta ltima de propiedad exclusiva de la OLP-Al Fatah)". Al "Instituto" no le preocupaba mucho la solidaridad poltica de Montoneros con la causa palestina; inclusive el hecho notorio de que sus representantes en Asia, Africa y Medio Oriente fueran "en alguna medida, los portavoces oficiales de los palestinos en cuestiones relacionadas con el Depto AMERICA de Al Fatah". Pero alguna vez lo advirti- no iba a tolerar una alianza militar. El detalle revelador El captulo referido a la Conduccin Nacional, sus distintos instrumentos organizativos y sus propuestas tcticas y estratgicas, es interesante para el especialista pero puede ser obviado ante los lectores, en lamedida en que su informacin poda ser recogida a travs de la nutrida prensa pblica del Partido, el Movimiento y an el Ejrcito Montonero, que editaba su revista "Estrella Federal". Ms significativas son algunas reflexiones que hacen al nimo interno de los Montoneros que estaban en el exterior, tras el desastroso resultado de la primera contraofensiva. El documento no slo detalla cambios organizativos que dan por superado su anterior anlisis informativo (el IIE del 15 de octubre de 1979). "La reorganizacin y reestructuracin actual, est ms acorde con la realidad que vive la BDT; se ha dejado de lado la ampulosidad que la 15
caracterizaba en pocas pasadas; influye en esta nueva organizacin la falta de cuadros partidarios que reemplacen las bajas producidas, las deserciones y las figuras que, en franca disidencia con la CN, han abandonado sus filas para generar nuevas organizaciones que si bien no divergen en lo ideolgico, no comparten los puntos de vista de la CN en cuanto a la apreciacin de situacin y metodologa a emplear para el accionar -militarismo-; otra causa de las disidencias y escisiones la constituyen la falta de democracia interna y elitismo reinante en el seno de la banda, lo que molesta y causa desagrado en los niveles inferiores (capitanes, hasta tenientes, especialmente)". El conjunto del documento es riguroso en cuanto a personas, nombres legales y de guerra, fechas y circunstancias; las erratas son las mnimas que se pueden encontrar en 93 carillas a un espacio, hablando de una sociedad secreta. Pero donde la minuciosidad se torna ms que inquietante, es en la descripcin de un mbito que se supona ms que hermtico para esas fechas: la Secretara General y sus distintas dependencias: Comunicaciones, Seguridad Personal, Tcnica, etctera. El documento, tal como llega a manos de Pgina/12 (que, conviene aclararlo, no es gracias a ninguna fuente tribunalicia), registra anotaciones de puo y letra de otro personaje de la tiniebla que corrige y perfecciona la informacin. Sobre todo la "operativa", la que les permitir vigilar "el objetivo" y caer sobre su presa. As, por ejemplo, donde dice a mquina "Comunicaciones: a cargo del DT (NG) MARTIN", el misterioso lector aade: "Gur", como nuevo nombre de guerra. "La Secretara Tcnica tiene como responsable a la DT (NL) Silvia Tolchinsky de Villareal (NG) Chela, de nivel Tte. 1. Le dependen directamente un centro de computacin de datos, el archivo, la guardera y la oficina de la comandancia". Una fuente ignota detalla que en el centro de computacin de la Comandancia, en algn lugar de La Habana, puede encontrarse "una computadora TRS 2 Sistem, con consola de mando, pantalla, impresor y cuatro aparatos para discos TRS 2 o Basic Disk; a esta computadora se le pueda anexar telfono y grabador; hasta los primeros das de 1980, estaba programada para trabajar con informacin de los legajos personales de los militantes". "El archivo a cargo de la DT (NG) Raquel (Mac Donald, aade tras una breve flecha el de las anotaciones manuscritas), Tte, contiene los documentos de la BDT e informacin necesaria para sus actividades". Quin conoce ese mbito reservado? Cuba mantiene en aquel momento relaciones diplomticas con la Argentina. Es lgico que su gobierno, de por s discreto y cuidadoso en este tipo de actividades, no permita que haya filtraciones. Quin ha logrado traspasar la severa vigilancia de las Tropas Especiales, que hasta le sirve la comida a la Comandancia Montonera, para evitar indiscreciones? Quin puede perforar la malla de esa tropa de lite que responde directamente al Comandante en Jefe, Fidel Castro? Alguien lo hace. Alguien que ha cado en manos de los "horribles" o, lo que es peor, que est perfectamente libre y sabe de que habla. Pero quin? Su sombra se destaca en un tema aparentemente menor, que es la guardera de La Habana. All conviven "los hijos de los compaeros". De 16
los compaeros que estn transitoriamente en Cuba como el propio Pepe Firmenich, cuya hija est en la guardera- o de algunos compaeros que "han cado" en Argentina. El Informe, una vez ms, es aterradoramente preciso: "La guardera est a cargo de la DT (NL) Susana Brandinelli de Croatto (que ha ido all, tras la cada de su compaero Armando Croatto en la primera contraofensiva). Est solventada por las Tropas Especiales Cubanas, en cuanto alimentacin y personal. Fidel Castro regal un vehculo combi para el traslado de los nios hasta los crculos (jardines de infantes) donde concurren los hijos de madres trabajadoras. (El corrector de la tiniebla ha trazado un crculo alrededor de combi y ha subrayado los nombres y la palabra crculos). Los hijos de los DDTT (Delincuentes Terroristas) que ah se alojan son atendidos de sus problemas de salud en el Hospital Centro de La Habana; el equipo mdico encargado de esta labor est a cargo del Dr Valdez Martin. Esta guardera cuenta con una asesora pedaggica, Hilda Coronel y una psicloga conocida como Ruth, las que hacen visitas mensuales a la instalacin. En forma permanente se desempea una enfermera de Salud Pblica llamada Lidia. La asesora pedaggica es quien se encarga de matricular a los hijos de los DDTT en los crculos". Es imposible citar todo lo que el documento enumera. Pero no hay detalle orgnico que se les escape: hay precisiones sobre los cursos que se dan en la "Orga", sobre su produccin de armas y explosivos y un engendro que les preocupa mucho: la emisora de onda corta -"Radio Noticias del Continente"- que la "BDT" ha montado en Costa Rica para perforar el cerco informativo en Argentina. La emisora sufre ataques armados y, finalmente, una fuerte presin del gobierno militar, har que los costarricenses anulen la licencia. La informacin interna de la radio es impecable. Con detalles que demuestran la permanente actualizacin operativa de los datos: al lado del nombre de uno de sus ejecutivos, Carlos Surez, el misterioso comentarista, escribe: "Cap Fed". Tiene el dato preciso: el hombre est clandestinamente en Buenos Aires. Por las incontables carillas desfila toda clase de nombres. Tanto los de los militantes, como los de las personalidades, nacionales y extranjeras, con las que Montoneros ha tenido o tiene contacto. Tambin rompe una regla de oro de esta clase de informes, que suele ser la jactancia y el autobombo del burcrata del terror que lo perpetra. Cuando no sabe algo, el informe lo dice; como en el caso de la seccin "Editorial": "No se posee abundante informacin sobre este mbito de la secretara de relaciones exteriores". Lo nico gordo que se le pasa es la reunin de Managua, de marzo de 1980, donde se parte en dos el Consejo Superior del MPM. Registra la agitada reunin y sus conclusiones, pero admite que no sabe en qu pas latinoamericano fue realizada. Las cadas Como ya se dijo, el 601 comparti su informacin acerca del grupo de las TEI con Inteligencia de la Bonaerense. Este informe es mucho ms corto y puntual, pero acerca un dato estremecedor a la investigacin del juez 17
Bonado: la velocidad con que fueron cayendo los militantes al ingresar al pas. Segn este documento Angel Carbajal (Quique), entr a la Argentina el 5 de febrero y fue secuestrado el 21. Julio Csar Genoud (Facundo o Ral) entr el 26 de febrero y fue detenido el 27. Mariana Guangiroli (Toti) lo mismo. Vernica Cabilla (Cecilia) igual que los anteriores. Ernesto Emilio Manuel Ferr (Chino), jefe del grupo, que haba reingresado el 10 de febrero fue capturado el 28. Miriam Antonio (Gringa o Luca), sobrina de Jorge Antonio, igual que el Chino. Ral Milberg (Ricardo), pas la frontera el 5 de febrero y fue detenido en la misma casa en que cayeron los anteriores. Ricardo Marcos Zucker (Pato), hijo del actor cmico MarcosZucker, regres de Espaa a comienzos del 80 y cay en una cita el 29 de febrero. Marta Libenson (Ana), igual que el Pato Zucker. Matilde Adela Rodriguez haba regresado poco antes de su cada, el 29 de febrero de 1980. Segn el informe, la inteligencia montada a partir de los guardamuebles fue decisiva para "tirar de la piola" y que fueran cayendo. Alguien en el mbito judicial explora otras hiptesis.
Argentina: Apuntes para la historia de la insurgencia La CIA de los Montoneros Juan Gasparini Argenpress, 2002 Los prejuicios de ciertos periodistas que practican la revisin histrica estn haciendo estragos. Las supuestas revelaciones en perjuicio de Mario Firmenich, cuando encabezara la conduccin de los Montoneros, sobre todo las provenientes del fingido agente del Partido Demcrata de los Estados Unidos, Martin Edwin Andersen, embarran de tal manera los aos de reciente violencia que conociera la Argentina, que le calza la memorable frase de Gabriel Garca Mrquez en El otoo del patriarca: 'nada era verdad en aquella crisis de incertidumbre'. La diabolizacin del automalogrado Firmenich cuando incursionara en la direccin montonera se ha puesto de moda. Le entra como anillo al dedo a vastos sectores de la clase media y de la 'progresa' argentinas, todava impregnadas por falsedades de la 'teora de los dos demonios'. Como se sabe, desde ese andamiaje se descarga en la guerrilla peronista la mayora de las faltas cometidas en aos pasados, erigindola a su vez, por simplificacin perversa, en objeto de venganza presente, dado el abandono de las tradiciones justicialistas llevado a cabo por el 'menemismo', al originarse unos y otros en el mismo movimiento poltico, fundado por el general Pern en 1945. Es as que se imputan a Firmenich difusos y etreos pecados, como si la 18
imperdonable ausencia de un examen autocrtico personal de su actuacin en el seno de los Montoneros, no le alcanzara para impedirle conciliar el sueo, restndole credibilidad al discurso que viene teniendo desde que recuperara su libertad tras el indulto presidencial de 1990. Otras novedades de calibre parecido a las de Andersen se aprestan a salir a luz. Periodistas italianos han sbitamente recordado una reunin clandestina entre Firmenich y Licio Gelli, durante 1977 en Roma; y que 'dos montoneros trabajaron en el Banco Ambrosiano', la institucin que arrastrara en su bancarrota los misteriosos enjuagues del Vaticano con 'dinero sucio' proveniente de la corrupcin poltica y de la mafia. Se aguardan tambin explosivas afirmaciones en el informe que el procurador de Miami estara por dar a conocer, en las que Ral Castro y un puado de funcionarios cubanos irrumpiran junto a sandinistas y montoneros, salpicados por trfico de drogas; un cmulo de versiones que probablemente nunca traspongan el vestbulo de las promesas sensacionalistas. En ese tormentoso panorama podra resucitar Jorge Luis Borges con su magnfica sentencia: 'parece que nadie quiere una investigacin precisa, y eso quiere decir que todos se sienten culpables'. En un libro escrito hace buen rato en ingles ('Argentina's Desaparecidos and the Myth of 'Dyrty War') a punto de ser editado en castellano, idioma en el cual lo esencial ya se conoce desde 1987 (1), Martin Andersen acusa por ensima vez a Mario Firmenich de haber sido un informante del Ejrcito, hacindolo responsable de la cada del jefe del Ejrcito Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Roberto Santucho, el 19 de julio de 1976; y de haber asimismo celebrado una suerte de ceremonia conjunta con las Fuerzas Armadas en la conferencia de prensa que puso fin a la extorsin de la que fueron vctimas los hermanos Born, el 20 de junio de 1975, dentro de una casa alquilada por los Montoneros, que fuera previamente usada por parapoliciales que reportaban en el Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE). Andersen extiende luego las distorsiones al conjunto de los Montoneros, quienes el 25 de septiembre de 1973, afirma, no fusilaron a Jos Ignacio Rucci, Secretario General de la CGT; ni acribillaron el 15 de julio de 1974 al civil Arturo Mor Roig, ex-ministro del interior de la penltima dictadura militar que asolara la Argentina (1966-1973); acciones ejecutadas siempre segn Andersen- por los escuadrones de la muerte de Jos Lpez Rega, la tristemente clebre 'Triple A'. Las causas exactas del sacrificio de Santucho ni el propio ERP pudo dilucidarlas definitivamente. En la biografa de Santucho publicada por Mara Seoane ('Todo o nada', Planeta, 1991, pginas 307 y 308), esta periodista concluye que slo los militares podrn algn da esclarecer si el capitn Juan Carlos Leonetti -quien dispar sobre Santucho pereciendo en el tiroteo- descubri el escondite relevando las compras y alquileres de viviendas en la zona de Villa Martelli, en Buenos Aires, tras conocer la 19
identidad falsa del lugarteniente del jefe del ERP Domingo Menna, secuestrado por el Ejrcito a medioda del fatdico 19 de julio de 1976, a cuyo nombre estaba el apartamento en que se haban atrincherado cuatro de los cinco miembros de la cpula de ese grupo guerrillero-; o si lleg al refugio por 'una infidencia de Montoneros'. La infidencia aludida por Seoane proviene de un encadenamiento de hechos que vale la pena disecar pues siembran la sospecha aunque no inculpan de delacin a los Montoneros, quienes en aquellos meses, como los sobrevivientes del ERP no dejarn de recordar, socorrieron solidariamente con millones de dlares al ltimo vestigio de la guerrilla no peronista que careca de fondos para conseguir vveres y medicamentos en su agona poltica. El 19 de julio de 1976, Fernando Gertel, enlace de Santucho con Roberto Perda -nmero dos de los Montoneros- alert a Liliana Delfino, mujer de Santucho, que quien cumpla similares funciones a las de l ante Perda, no haba concurrido a una cita que ambos tenan previamente concertada para arreglar una reunin entre Santucho y Perda con el propsito de afinar el lanzamiento de la Organizacin para la Liberacin de la Argentina (OLA), la primera alianza pblica bajo una sola sigla entre las dos formaciones que finalmente no se concret. Gertel fue apresado horas despus. Nada indica que su desaparicin fue por soplo del asistente de Perda, quien estaba en manos de las Fuerzas Armadas desde haca una semana, y que poda haber 'entregado' el lugar y la hora del encuentro con Gertel, del que saliera ileso esa maana, despus del cual se viera con Liliana Delfino. En un manuscrito en busca de editor redactado por Fernando Almirn, quien recoge los testimonios del ex-sargento del ejrcito, Victor Ibaez, participe del centro clandestino de detencin 'El campito', que funcionara en Campo de Mayo, relata que la cada de Santucho brot de una casualidad y que no provino de ninguna confidencia proporcionada por algn detenido. El suboficial de ejrcito recuerda que personal de la ESMA, al efectuar un control sobre la Avenida General Paz, cerca de Villa Martelli, recibe el sealamiento de una vecina de un edificio cercano donde 'se hacan reuniones con gente rara'. Como los marinos estaban fuera de su zona habitual de operaciones, 'le pasaron el dato al Ejrcito y Leonetti se manda para all con su patota', desencadenando el desenlace que se conoce. (Copia del original conseguida por el autor en mayo de 1997; su archivo -captulo XV, 'El ERP agoniz en Campo de Mayo'). Andersen prodiga ms confusin desligando a los Montoneros de la muerte de Jos Ignacio Rucci, atribuyendo el hecho a 'la gente de Lpez Rega', otorgndole sin embargo a los guerrilleros peronistas la propiedad de un 357 Smith & Wesson Magnum, que fue abandonado en el sitio en que perdi la vida Rucci, revlver que previamente un comerciante de Nueva York vendi a una azafata de Aerolneas Argentinas que cumpli 20
con un encargo de un amigo militar; (2) 'y que alguien se haba presentado en Ezeiza para recogerla' (?). Si ese revlver pudiera constituir una prueba, nadie sabe si fueron los Montoneros quienes lo perdieron en la huida, o si se le extravi a alguno de los cuatro guardaespaldas de Rucci que, desparramados en la vereda de Avellaneda 2953, entre Nazca y Argerich de la Capital Federal, trataron de repeler el ataque. Cabe precisar que la municin encontrada por la autopsia de Rucci provino de armas largas (escopetas y fusiles) y no de cortas (revlveres o pistolas). El juez Juan Carlos Liporace, entendedor de la causa, la cerr por carencia de elementos. (3) Como todo expediente judicial de un homicidio que ha sido archivado puede reabrirse ante la reaparicin de nuevos fundamentos de investigacin, es de esperar que Andersen cumpla con su deber y consiga el reinicio del sumario. El conocido periodista y ex-montonero Miguel Bonasso (4) se dice desconcertado por las alegaciones de Andersen, sin refutar casi nada. Llama la atencin que no haya rebatido las conjeturas de Andersen, montadas sobre trastabillantes indicios, basados en fuentes insolventes, y apoyados en un endeble ensamblaje de presunciones y premisas de un 'yankee' que apenas roz la piel de la Argentina, visitando Buenos Aires, particularmente en pocas de la guerra de las Malvinas, como recadero de la CIA. La muerte de Rucci fue uno de los yerros garrafales de los Montoneros, que reconocieron haber aniquilado una de las piezas del dispositivo de Pern, mecanismo del que tambin formaba parte Lpez Rega, a quien Andersen -hacindose eco de rumores trasegados desde la Embajada Estadounidense en la Argentina- adjudica la autora del asesinato del Secretario General de la CGT, faltndole cuales podran haber sido las razones para que el Ministro de Bienestar Social y secretario privado de Pern matara al lder sindical a quien el mismo Pern confiara el control del movimiento obrero, ambos enemigos acrrimos de los Montoneros, con los que competan en la disputa del poder. Para precisamente pesar en ella, los Montoneros creyeron que eliminando a Rucci forzaran la entrada en el crculo ulico de Pern, lo que produjo el efecto contrario. El patrn del justicialismo dio luz verde para que Lpez Rega echara a andar la 'Triple A'. Los Montoneros tardaran en darse cuenta que Pern haba decidido destruirlos como herederos y alternativa poltica para conducir el Movimiento Justicialista. All radica el mvil del crimen. Se asienta en la concepcin militarista de la lucha interna del peronismo que eligieran los Montoneros. En esa lgica, Pern cooper errneamente, malgastando sus favores en los sectores retrgrados de su movimiento, rompiendo su alianza con los radicales, lo que termin hundiendo el pas en el caos del que se sirvieron los militares para retornar al poder.
21
Pern calcul mal. Acaso pens que estaba lejos de la muerte, que no se desgastara y que eran vlidas las maniobras palaciegas para domar de un 'dedazo' a un dirigente indcil, al vrselas con miles de jvenes insertos en la sociedad poltica, dispuestos a pelear contra un lder que volva a los balcones de la Casa Rosada gracias a ellos, defraudndolos de inmediato. La voluntad de oponrsele de aquella manera, independientemente de sus funestos resultados posteriores, fue colectiva. No se trat de una iniciativa de la direccin montonera, desbordada por sus bases en la descomunal batalla de la Plaza de Mayo, el Da de los Trabajadores de 1974, despus que Pern los escupiera de 'imberbes'. Los que en justa medida reivindican a Rodolfo Walsh por su actitud de ruptura para con las consecuencias ltimas de esa estrategia - que desembocara en la derrota al instalarse la dictadura militar, prosiguiendo en una guerra frontal que llevaba al suicidio- deberan saber que el famoso periodista y escritor preconizaba una poltica an ms dura en el conflicto con Pern. De ese cruento desencuentro entre protagonistas centrales de aquellos captulos de la historia argentina no hay rastros en las reflexiones de Andersen. Nada sorprendente. Era imposible que todos los Montoneros tuvieran cabida dentro de la CIA. Un criterio poltico equivalente anim a los Montoneros en el 'ajusticiamiento' de Mor Roig, habiendo solo transcurrido dos semanas de la muerte de Pern el 1 de julio de 1974. Esa operacin buscaba desestabilizar un rgimen antiperonista, capitaneado por Mara Estela Martnez y Lpez Rega. En este marco, slo a Andersen se le ocurre que Lpez Rega, habiendo acaparado casi todo el gobierno, tena inters en incrementar sus discordias con los radicales que le retaceaban el apoyo para mantener el funcionamiento de las instituciones, mandando a las 'tres A' a que liquidaran a Mor Roig, un hombre histrico del radicalismo. La autora del atentado fue por lo dems confirmada por Roberto Quieto, en esa fecha nmero dos de Montoneros, ante el dirigente radical Enrique Vanoli, en circunstancias reconocidas por otros miembros de la UCR (Antonio Troccoli y Ricardo Yofr). (5) El manantial de los sealamientos de Andersen que pretenden trastocar estos episodios de la historia argentina es Robert 'Sam' Scherrer, un funcionario del FBI apostado en aquella poca en Buenos Aires, hoy 'postrado por una esclerosis mltiple y no est en condiciones de hablar'. (6) Surgen de las mismas aguas el brujuleo que Andersen ha exhumado sobre las finanzas de los Montoneros, las que, es pblico y notorio, jams sobrepasaron los 64 millones de dlares; como se sabe, arrancados a los hermanos cerealeros Juan y Jorge Born, 17 de los cuales fueron administrados y posteriormente birlados por el banquero argentino afincado en Nueva York, David Graiver. En un 'briefing memorndum' del departamento de Estado del 27 de abril de 1977, publicitado por Andersen, se pretende que el capital montonero 22
redonde los 150 millones de dlares, 85 de los cuales fueron recuperados por el Ejrcito en un cinematogrfico operativo realizado conjuntamente en Madrid, Ginebra y Buenos Aires; desconocindose por otra parte, al juzgarlas inexistentes, las relaciones entre David Graiver y los Montoneros, imprescindibles para entender el financiamiento de la guerrilla peronista. Es evidente que la literatura amasada por Andersen utiliza harina de un costal ajeno a la realidad. (7) Es otra la fuente invocada por Andersen para asegurar que Firmenich actu en consonancia con las Fuerzas Armadas al organizar la conferencia de prensa que puso trmino al cautiverio de Jorge Born, en un chalet ubicado en Libertad 244 de Martnez, en Buenos Aires. En tal incidente Andersen se vale de documentos judiciales que estuvieron bajo control del fiscal Juan Martn Romero Victorica -quien se ocup de acusar a Mario Firmenich despus de su rendicin brasilera del 12 de febrero de 1984, y de concertar el reparto de la indemnizacin del Estado a los herederos de David Graiver, entre stos y los hermanos Born- un magistrado que perdi los pedales por su odio oligrquico hacia los Montoneros, cuestionado en el parlamento nacional por la parcialidad de sus manejos. Como acostumbraban los Montoneros, y muchos otros grupos insurgentes de Amrica Latina cuando tenan que realizar una conferencia de prensa mtodo del que se supo tambin servir el ERP- se arrendaba por una jornada locales para fiestas con el pretexto de un gape familiar, permitiendo de ese modo el encuentro de los periodistas con los guerrilleros sin poner en peligro las propias infraestructuras, encubiertas en la legalidad o en identidades apcrifas de sus combatientes. Buscando una de esas fincas, los Montoneros descubrieron un anuncio en una confitera de la calle Maip de Buenos Aires, ofreciendo la locacin de un inmueble, cuyo dueo result ser Nelson Romero, quien all viva con su mujer Laura Iche, a donde concurra Rodolfo Silchinger, cuado de Romero, personas que se supo mucho tiempo ms tarde, estaban relacionadas con el Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE). Minutos antes que la ilusoria empresa locataria iniciara la seudorecepcin, Laura Iche sali en busca de Silchinger y Romero, hacindolos entrar, siendo los tres inmovilizados por los guerrilleros que los condujeron al segundo piso de la residencia, lejos de la mirada de la prensa, que arrib posteriormente acompaada por dos periodistas enrolados en los Montoneros, Francisco Urondo y Luis Guagnini. Todos estos precedieron a Jorge Born, trasladado desde la 'crcel del pueblo' ubicada en las cercanas; y de Firmenich. La coincidencia de haber realizado esa conferencia de prensa en ese lugar, dado los antecedentes de los habitantes permanentes, es fortuita. Estuvo condicionada por la casualidad del hallazgo de una ocasin propicia, en virtud de la proximidad de la 'pinturera' donde se mantena a Jorge Born privado de su libertad. No sirvi ni para ahogar el acontecimiento 23
propagandstico de los Montoneros -que platicaron con medios escritos y televisivos internacionales, teniendo a Jorge Born como testigo- ni pudo ser explotado por la represin, que buscaba afanosamente pistas para impedir el pago del suculento rescate. No influy en las cadas de Francisco Urondo y Luis Guagnini, el primero baleado por la espalda, el segundo raptado y desaparecido, acaecidas bastante tiempo despus y en otras zonas; como tampoco en la suerte del equipo que se encarg de la realizacin del operativo, que dej el lugar sano y salvo. Andersen no contempla en sus disquisiciones el significado de un factible arresto de Firmenich en esas circunstancias, admisible si era monitoreado por las Fuerzas Armadas, las que no hubieran dudado en ofrendarlo a cambio de los rditos polticos que hubieran sacado de su captura. Andersen omiti dedicar algn prrafo a la conducta estoica del primer grupo econmico del pas de entonces, el cual a pesar de sus notorias influencias entre los militares, soport durante casi un ao el secuestro de dos de sus directivos, desembolsando una suma descomunal, secuestro que en su tramo final apareca presuntamente comandado por un infiltrado del Ejrcito en la jefatura de los Montoneros. En su reportaje antes evocado, Bonasso dice que el libro de Andersen 'agrega un dato, hasta ahora indito: Carlos Menem lo saba cuando lo indult junto a los comandantes en jefe', en relacin a que secretamente el Presidente estaba al corriente de la pretendida servidumbre de Firmenich para con el Ejrcito, al acordarle su gracia ya fines de 1990, un desconocimiento informativo si se lo toma por una confidencia ignorada para esa fecha. Se ha visto que, las acusaciones pblicas de Andersen contra Firmenich arrancan en 1987; antes, en forma de artculos, hoy en un libro. De la misma manera que pude reconstruir algunos entretelones y rescatar del anonimato a los mrtires montoneros que participaron en los 'ajusticiamientos' de Rucci y Mor Roig en escritos anteriores, dando cuenta de logros y desaciertos de ellos y muchos otros, summosle ahora el dato verdaderamente indito que Menem tambin indult a quien con documentos falsos alquil por unas horas esa casa en el barrio de Martnez. Este viejo militante peronista camina estos das por alguna capital de este mundo, al igual que otro indultado, quien supervis la seguridad de la conferencia de prensa que all tuvo lugar, 'reduciendo' a los dueos del chalet, y asegurando la llegada y partida de Jorge Born y Mario Firmenich, y la entrada y salida de los periodistas invitados. Estos dos argentinos sobrevivieron a los campos de concentracin de la dictadura con este secreto bien guardado y, dicho sea de paso, no fueron detectados por el fiscal Juan Martn Romero Victorica en su cruzada judicial antimontonera en la posterior transicin democrtica, nombres de 24
los que Firmenich no hizo uso en el informe que pudo haber remitido a los oficiales del Ejrcito que comandaban la infiltracin, siguiendo la lgica de Martin Edwin Andersen; si no, tampoco se entiende como esos dos excompaeros suyos fueron ao despus liberados por las Fuerzas Armadas de los centros clandestinos de detencin. Queda por tanto dicho; una vez ms, por si haca falta, que ni ellos ni sus miles de compaeros que participaron de la frustrada odisea revolucionaria que quiso transformar la Argentina desde el peronismo en esos aos, han trabajado para la SIDE ni para la CIA. El mensaje de Andersen, o el de sus intoxicadores, persigue por elevacin a las nuevas generaciones de jvenes argentinos. Los exhorta a ser precavidos y a tener cuidado. Los previene contra la bsqueda de las utopas. Formula una clara advertencia contra la rebelda innata de la juventud, y amenaza con reprimir el espritu crtico de quienes acceden a la vida adulta. Recomienda dejar de lado pasar revista seriamente al pasado y asumir los riesgos en la prctica que entraa imaginar un futuro mejor. Porque a la larga -dira el esclertico espa norteamericano-, los servicios de inteligencia extranjeros terminan pudrindolo todo, entre traiciones y conspiraciones. -------------------------------------------------------------------------------Notas (1) 'Expreso', junio de 1987, 'El Periodista', marzo de 1989, revistas circulantes en Buenos Aires. Bajo el ttulo 'Dossier Secreto', el libro de Martin Andersen apareci en Argentina a fines de 1993, editado por 'Planeta'. La fuente principal de ese libro, como se ha dicho, fue el agente de inteligencia de los Estados Unidos destacado en Buenos Aires, Robert Scherrer, que muri dos aos ms tarde, exactamente en 1995. Pero el 11 de febrero de 1999 fue portada en la prensa internacional el oscuro papel de este Scherrer en las guerras de baja intensidad de Amrica Latina al desclasificarse algunos documentos secretos norteamericanos sobre el 'Plan Condor' urdido por el tirano chileno Augusto Pinochet, en colaboracin con las dictaduras de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Ha quedado por tanto impreso que Scherrer era un confidente e informante de la satrapa chilena, liderazgo del abominable 'Plan Condor'. De all aliment Martin Andersen su teora conspirativa y aberrante sobre los aos de plomo en la Argentina. La historia orina sobre su tumba. (2) 'Noticias', Argentina, 22 de noviembre de 1992. (3) 'Somos', Argentina, 16 de octubre de 1981. (4) 'Pgina 12', Argentina, 25 de abril de 1993. (5) 'Clarn', Argentina, 18 de octubre de 1992. (6) 'Pgina 12', Argentina, 25 de abril de 1993. 25
(7) 18 documentos confidenciales del Departamento de Estado en Washington sobre el 'caso Graiver' y las finanzas de la guerrilla de los Montoneros fueron repartidos por Martin Andersen a periodistas argentinos en Buenos Aires durante 1990. (*) Escrib esta crnica en 1993. Fue dedicada al extinto periodista uruguayo Ernesto Gonzlez Bermejo, el primer entrevistador de los grupos armados que daran origen a los Montoneros. Se public en Argentina en 1999, como uno de los anexos de la segunda edicin de Montoneros, final de cuentas, libro del que soy autor, editado inicialmente en 1988 por Puntosur, reeditado en 1999 por La Campana, actualmente agotado. Se trata de la resumida versin en castellano de mi tesis de doctorado en ciencias sociales, que obtuve en la Universidad de Ginebra el 21 de noviembre de 1988. El contenido viene a cuento por las imputaciones de haber cooperado voluntariamente con la dictadura militar formuladas contra algunos sobrevivientes de la jefatura montonera por voceros del rgimen de las Fuerzas Armadas que perpetraran un genocidio en Argentina, aparentemente recogidas por el juez federal de Buenos Aires, Claudio Bonado, quien viene de dictar ordenes de detencin que conciernen a Mario Firmenich, Roberto Perda y Fernando Vaca Narvaja. La verdad histrica reflejada en este artculo se mantiene inclume y ha sido posteriormente confirmada por la apertura de los archivos federales suizos sobre los Montoneros, como diera cuenta en mi investigacin periodstica aparecida en la revista argentina 'Veintitres', el 26 de diciembre de 2002. La persecucin lanzada contra Mario Firmenich por el gobierno ilegal instaurado en la Argentina a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, con pedidos secretos de captura documentados por la polica helvtica, echan por tierra que el citado fuera un colaborador de los militares. Por otra parte, las memorias que acaba de sacar el alto dirigente del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP), Enrique Gorriarn Merlo, tituladas 'De los Setenta a La Tablada' (Planeta, Catlogos, Buenos Aires, 2003) eximen a Firmenich y a los Montoneros de cualquier responsabilidad en la cada del lder del ERP, Roberto Santucho, rebatiendo lo apuntado por Mara Seoane al respecto en su libro 'Todo o nada' (Planeta, Argentina, 1991), reiterando a su vez el rechazo a las pretendidas alegaciones en ese errneo sentido del estadounidense Martin Edwin Andersen, debidamente desmentidas en esta nota, no obstante repetidas por l estos das en el diario 'La Nacin' de Buenos Aires del sbado 16 de agosto de 2003. Por cierto la fuente principal Andersen sigue siendo la misma que antes, el fenecido Robert Scherrer, un ex-agente del FBI que revistara en la embajada estadounidense en Argentina, con el cual dice que habl y cruz dos cartas, quien paradjicamente no dejo constancias escritas en la CIA 26
de sus descubrimientos sobre Firmenich, a la que deba notificar, no hallandose nada en los archivos que ya han sido desclasificados para esta fecha. La ausencia es llamativa si se la contrasta con los inquietantes informes de la propia CIA sobre Scherrer, enlace norteamericano con el Plan Condor pergeado por Augusto Pinochet para coordinar la represin en el Cono Sur, constituyndolo en una fuente desconfiable para atribuirle veracidad a sus informaciones sobre los movimientos polticos de oposicin a las dictaduras que asisti como espa a las ordenes de los servicios de inteligencia de su pas. En esta irnica 'CIA de los Montoneros', adems de disecar los despropositos de Andersen, se anunciaba tambin una avalancha de nuevas acusaciones contra Firmenich que jamas tomaron carcter pblico. A las conexiones con el derrumbe del Banco Ambrosiano en Italia, vinculadas al Vaticano, Licio Gelli y la mafia, se sumaban las relacionadas con un grupo de cubanos encabezados por Ral Castro, hermano de Fidel, junto a sandinistas y montoneros, todos presuntamente implicados en el trafico de drogas. Estas estrambticas elucubraciones nunca se concretaron. Ninguna otra versin de similar naturaleza se ha difundido desde entonces como para corregir la conviccin expuesta en mi libro y en la tesis de doctorado que lo sostuviera, subrayando que los Montoneros fueron destruidos por sus propios errores, los cuales despuntan en el mal manejo del enfrentamiento que les planteara Pern desde 1973. Sigue siendo evidente que las razones de la derrota de los grupos armados peronistas no radican en agentes ni motivos externos. Tampoco en la supuesta infiltracin de las Fuerzas Armadas entre sus filas, o en una 'oveja negra' que se pas de bando, la que algunos siguen buscando sin xito a 30 aos de los hechos. Todo eso es fruto de la imaginacin malsana de los enemigos del pueblo argentino. * Juan Gasparini es periodista y escritor, su ltimo libro es 'Mujeres de dictadores', de Editorial Pennsula, 2002 Fuente: Rebelion
Entrevista de Gabriel Garca Mrquez a Firmenich (parcial) Del libro de Eduardo Anguita y Martn Caparros "La Voluntad". Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, Tomo III Abril de 1977. En esos das, Gabriel Garca Mrquez se encontr en algn lugar del mundo con Mario Eduardo Firmenich y lo entrevist. - Hola, dice dndome la mano. 27
- Soy Mario Firmenich. - Como decir: el secretario general del Movimiento Montonero, el hombre ms buscado por las fuerzas represivas de Argentina y uno de los ms perseguidos por los periodistas del mundo... - Ya hace un ao que la junta militar presidida por el general Jorge Videla est en el poder en Argentina, le digo. Mi impresin personal es que este lapso le ha bastado para exterminar la resistencia armada. Entonces ustedes, los montoneros, no tienen nada que hacer, al menos en el terreno militar. Estn liquidados. Mario Firmenich no se inmuta. Su respuesta es seca e inmediata: - Afn de octubre de 1975, cuando todava estaba en el gobierno Isabel Pern, ya sabamos que se dara el golpe dentro del ao. No hicimos nada para impedirlo porque, en definitiva, tambin el golpe formaba parte de la lucha interna en el movimiento peronista. Hicimos en cambio nuestros crculos de guerra, y nos preparamos a soportar, en el primer ao, un nmero de prdidas humanas no inferior a 1500 bajas. Nuestra previsin era sta: si logramos no superar este nivel de prdidas, podamos tener la seguridad de que tarde o temprano venceramos. - Qu sucedi? - Sucedi que nuestras prdidas han sido inferiores a lo previsto. En cambio, en el mismo perodo, la dictadura se ha desinflado, no tiene ms va de salida, mientras que nosotros gozamos de gran prestigio entre las masas y somos en la Argentina la opcin poltica ms segura para el futuro inmediato. - Es una respuesta cortante, precisa y elocuente. Con todo no me convence mucho. Tengo la impresin de que el suyo es un optimismo calculado. Se lo digo: Soy optimista y me gusta la gente optimista, pero de las personas que son demasiado optimistas, desconfo. Por qu no pensar, por ejemplo, que tambin los militares han calculado por anticipado esas prdidas? Hay previsiones que nadie conoce. Probablemente ellos tambin piensen haber vencido, no? Firmenich admite esta posibilidad, pero la rebate muy rpidamente. - Los militares deben haberse hecho la idea de conseguir, entre marzo y diciembre de 1976, el aniquilamiento de cualquier fuerza organizada que les fuera adversa y de poder dedicarse despus, en 1977, a dar caza a los ltimos ncleos dispersos. Ms que clculos concretos eran puras hiptesis 28
polticas: tal vez ni ellos lo han credo realmente. Y si luego lo han credo, peor para ellos; porque esto significa que no conocen la dialctica de treinta aos de historia del peronismo. - No obstante tanta demostracin de lucidez poltica, yo an no logro evitar la impresin de estar hablando, sobre todo, con un hombre de guerra. En efecto, Mario Firmenich ha tenido muy poco tiempo en su vida para dedicarse a otra cosa que no sea la guerra, desde que naci en 1948 en Buenos Aires. El hijo de un agrimensor que se diplom en ingeniera de edad adulta; tpico producto del sector medio argentino de funcionarios p. blicos. En 1955, a la cada de Pern, Mario Firmenich tena apenas siete aos... Hasta este momento han habido en Argentina, en menos de 22 aos, 14 presidentes de la repblica y ninguno ha llegado a finalizar el perodo previsto. El general Aramburu, el hombre que haba echado del poder a Pern, estuvo en el silln cuatro aos. Luego se retir a la vida privada y se encerr en un departamento de la calle Montevideo N 1053, octavo piso, en Buenos Aires, permaneciendo aparentemente lejos de cualquier actividad poltica. Pero el 29 de mayo de 1970, dos jovencitos vestidos con uniformes militares lo detuvieron en su casa, a las nueve de la maana, con el pretexto de asegurar mejor su proteccin. Aramburu fue conducido a una vieja chacra en la periferia de Buenos Aires, procesado, condenado y fusilado. Mario Firmenich, que entonces tena 22 aos, haba formado parte del mismo comando que cumpli la operacin Aramburu. Pero no haba entrado en la casa de Aramburu. Haba quedado sobre la vereda de enfrente, vestido de oficial de polica, para vigilar que nadie viniese a desplazar la camioneta sobre la cual haban proyectado transportar al general y que no haban logrado estacionar bien. Antes de esa empresa, haba participado en 17 operaciones, pero su nombre no lo conoca nadie. El movimiento estaba compuesto entonces por slo 10 personas y Mario Firmenich era el tercero en orden jerrquico. Por eso es que digo que su formacin y su experiencia han sido sobre todo guerreras; ms, cuando le observo que, segn mi opinin, lo que le falta a los Montoneros es la capacidad para manejar opciones polticas y que en la cabeza no tienen ms que el aspecto militar del problema, y que, en mi opinin, la solucin militar es la ltima y arriesgadsima alternativa que les queda. Pero no, no es cierto, es todo lo contrario, me contesta rpidamente. Uno de los trazos caractersticos de nuestra guerra revolucionaria es que no ha sido el foco guerrillero el que genera el movimiento de masas; es el movimiento de masas el que precedi a la guerrilla y eso hace un buen cuarto de siglo. El movimiento de masas en Argentina empez en 1945 y 29
el movimiento armado recin en 1970. En sntesis, su idea es que el movimiento de masas del peronismo va adelante empujado por la misma dinmica de su propia conciencia y a veces hasta antecede a la vanguardia poltica. Dice que este movimiento se da como objetivo la bsqueda de la justicia social, la independencia econmica y la soberana poltica en Argentina. Es antiimperialista y antioligrquico, y as como ha logrado durante 25 aos actuar sin vanguardia poltica, eso mismo lo ha transformado tambin en antiburocrtico, consecuencia de la traicin de los burcratas. - Hemos llegado a la lucha armada slo cuando se agotaron todas las otras posibilidades de lucha poltica, dice. En determinado momento no tuvo ms sentido el voto, ni el voto en blanco ni el proyecto de golpe de Estado populista, ni tampoco las tres sucesivas experiencias tentativas de guerrilla rural. Todas prematuras. No tuvo ms sentido ni siquiera el retorno poltico de Pern. Quiero decir: el proceso no ha comenzado con Montoneros; los Montoneros han sido su inevitable consecuencia. Ms an, la decisin de lanzarse a la lucha armada. Ha sido en s misma una poltica de masas. - Me toca en la conversacin que tuvimos, el tema que quiz lo ha atrado ms, ha sido el de la modalidad absolutamente original que tiene la guerra en la ciudad. Firmenich est persuadido de que el hecho de no poder disponer de zonas liberadas, en vez de obstaculizar, facilita al revolucionario la conduccin poltica de las masas. - Es decir, mientras el Ejrcito est obligado a quedarse encerrado en sus cuarteles, los Montoneros estn en todas partes y nadan dentro de las masas como el pez en el agua. Es un ejrcito, el de los Montoneros, que tiene todas sus fuerzas en territorio enemigo; un ejrcito que se desarma todas las noches cuando sus militantes vuelven a casa para dormir pero que sigue estando intacto y alerta, an cuando sus soldados duermen...
LA AUTOCRITICA DE FIRMENICH (1995) El martes 2, el lider de Montoneros, Mario Firmenich, se presento en el programa televisivo "Tiempo Nuevo" del periodista Bernardo Neustadt, para hacer la autocritica de la organizacion. Montoneros fue una de las organizaciones armadas peronistas que lucharon por el regreso del general Juan Peron, concretado en 1973.
30
Posteriormente enfrentaron al anciano general, quien los echo del peronismo. En 1974 volvieron a la clandestinidad y continuaron la lucha armada hasta ser derrotados por la dictadura del "Proceso de Reorganizacion Nacional". El testimonio de Mario Firmenich fue gestionado por la subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Pierini, de acuerdo a los deseos del presidente Carlos Menem. La funcionaria explico sus gestiones "porque entiendo que forman parte de mis funciones en cuanto se debaten temas de derechos humanos". Los dichos del ex jefe guerrillero -emitido a las 22-habian sido grabados a las 13:30 de ese dia. En el reportaje realizado por el periodista Bernardo Neustadt, Firmenich confirmo la autoria del secuestro y crimen del general Pedro Eugenio Aramburu. Este atentado, realizado en 1970, fue una de las primeras acciones de Montoneros. Aramburu fue el general que derroco en 1955 al gobierno del general Juan Peron. En el programa se produjo el siguiente dialogo: Neustadt: ...El secuestro del general Aramburu como lo vive usted? Firmenich: No lo hemos vejado, lo hemos respetado...y tambien ahi aprendi que no habia que odiar al enemigo. Neustadt: Pero lo asesinaron... Firmenich: Fue un acto que no decidimos nosotros: asi lo decidio el pueblo...estaba decidido por el pueblo. Y esto es, en todo caso, lo triste, porque no podemos hablar de esta situacion sin hablar de los bombardeos a la Plaza de Mayo, o del fusilamiento del general Valle. A continuacion reproducimos parrafos del texto leido por Firmenich en el programa televisivo, segun lo extractado por los diarios La Prensa y Clarin: * Me dirijo a todos mis compatriotas asumiendo una vez mas la responsabilidad politica por todo lo actuado por los militantes montoneros... * Llego la hora de la verdad para los argentinos. El general Balza tuvo el coraje de asumir una autocritica que le correspondia a Videla. Tendio una mano de paz y reconciliacion con la verdad, con la sociedad de hoy o con sus antiguos adversarios. * Los montoneros ya habiamos hecho nuestra autocritica...Hoy vuelvo a reiterarla, aceptando la mano tendida por el general Bala, y tendiendo a la vez mi propia mano.
31
* Cuando fuimos acorralados, politica y militarmente mientras la Triple A nos masacraba tras la muerte del general Peron, cometimos el error madre de pasar a la clandestinidad y retornar a la lucha armada, pese a que no existia para eso la legitimidad que otorgaba el consenso de las mayorias. Politicamente, el error fue de naturaleza ideologica y militarista; espiritualmente, fue un pecado de falta de esperanza que nos llevo a una decision desesperada. * Ante la evidencia de aberraciones de lesa humanidad...no fuimos capaces de luchar cumpliendo el precepto cristiano que nos manda a amar a los enemigos. De haberlo hecho, se habrian evitado dolorosos da#os... * Nosotros no tenemos que arrepentirnos por haber desaparecido a nadie, ni por haber torturado a nadie para obtener informacion, ni por haber violado ninguna mujer, ni por haber robado ningun hijo a nadie, ni por haber empalado a nadie, ni por haber arrojado vivo al mar a nadie. * Esta autocritica abarca el haber celebrado, ingenuamente, algunos atentados contra adversarios, aun sin saber certeramente su procedencia. No es cristiano celebrar la muerte ni del peor enemigo. * No tenemos la responsabilidad de lo actuado por otras organizaciones armadas (en alusion al ERP) que se opusieron a la salida electoral del '73 y que continuaron e intensificaron absurdamente su accionar guerrillero e intentaron instaurar una zona liberada en Tucuman. * Los argentinos produjimos una guerra civil embozada desde 1955 en adelante. Nosotros no empezamos la violencia en la Argentina. Nosotros fuimos la generacion que nacio, crecio y se educo durante ese proceso historico. * El derecho de resistencia a la opresion por todos los medios fue legitimado universalmente tanto en el Derecho Constitucional como en las enciclicas papales. Los peronistas y nuestro lider entendimos que nos asistia este derecho. Nosotros, la juventud peronista, tuvimos la osadia y el coraje de ponerlo en practica. * Toda una generacion fue generosamente sacrificada en una lucha que se nos imponia como un deber moral en un pais que era injusto y sin destino. * Nos averguenza ante el mundo la hipocresia de sostener que tanta inteligencia y capacidad humana fue arrastrada de las narices a un tragico final, falsamente explicando por una teoria de los dos demonios... * Todo el dolor nacional fue posible por una cultura politica totalitaria y militarista, de la que todos hemos formado parte.
32
* El dolor de lo irreparable no admite estas razones. El amor a los seres queridos resulto mas fuerte que las ideologias. * Hoy podemos hablar de la reconciliacion nacional y la pacificacion definitiva porque en un estado democratico...la violencia politica no tiene ningun sentido ni ninguna legitimidad. * Pero no se trata de la reconciliacion de torturadores y torturados. Se trata de la reconciliacion social y politica en una postura pluralista que entre todos hemos ido construyendo durante los once a#os de democracia. Empero, el presidente Menem no qued del todo conforme de las expresiones de Mario Firmenich. En declaraciones radiales, el presidente considero que la autocritica del jefe montonero "ha sido a medias". Agrego Menem que "no s a partir de qu el seor Firmenich se arroga la representacion del pueblo; estuvo mal, porque no hay arrepentimiento, que es fundamental para que en esta pais totalmente pacificado podamos conseguir la reconciliacion de los sectores que todavia siguen debatiendo este tema". (La Prensa y Clarin 3 y 4/5; La Nacion 4/5/95) http://www.fcen.uba.ar/prensa/micro/1995/ms194a.htm
Soldados de Pern El Equipo de Investigacin Periodstica se encuentra trabajando sobre una biografa del lder montonero Mario Eduardo Firmenich. Entre las muchas entrevistas que ha realizado el equipo para Firmenich - El libro, se encuentra la siguiente con Richard Gillespie, autor de Soldiers of Pern - Argentina's Montoneros (Oxford University Press, 1982). Aqu el escritor britnico comparte algunos puntos de vista sobre Firmenich. Adrin Korol, Buenos Aires, 1997 La figura del lder de la organizacin Montoneros, Mario Eduardo Firmenich, es controvertida, discutida y enigmtica. Existe a lo largo de su investigacin publicada en "Soldados de Pern" algn indicio de que Firmenich era agente de inteligencia o colaborador de los servicios argentinos? Cree usted que el secuestro del General Aramburu es una genuina operacin de la guerrilla montonera o, como algunas fuentes aseguran, una maniobra de sectores allegados al gobierno de Ongana? Durante la preparacin de mi libro no he encontrado ninguna evidencia en este aspecto. El autor que ha trabajado en ese sentido es Martin Edwin Andersen en Dossier Secreto: Los Desaparecidos y el mito de la Guerra 33
Sucia. La correspondencia con Montoneros sugiere que hubo varios los contactos interpersonales entre ellos y el rgimen militar de 1966-73. Esto es presumiblemente por el origen cercano a la derecha catlica de algunos de sus miembros fundacionales as como de conexiones familiares. Yo pienso que ambos lados utilizaron estos contactos de una manera oportunista. No estoy convencido de que Firmenich "trabajara para el enemigo". En realidad era una relacin de conveniencia mutua. Cuntos combatientes llegaron a integrar el aparato militar montonero en su apogeo? Cree usted que las acciones emprendidas por Montoneros desde su aparicin pblica hasta la instauracin del gobierno del Dr. Hctor J. Cmpora, contaron con la simpata de la gente? Yo estimo 5.000 miembros activos de los cuales 3.000 han tenido relacin con el aparato militar. Mara Moyano en "La patrulla perdida"(The Lost Patrol) estima un total de 3.500 montoneros. Es evidente que las primeras acciones de los Montoneros contaron con el apoyo de una "considerable minora" entre la gente comn. De acuerdo a su investigacin, cree usted que los asesinatos de Rucci y Mor Roig fueron ejecutados por la organizacin? S. Teniendo en cuenta que los orgenes de Firmenich son cercanos a la derecha catlica, cmo se entiende esa "conversin" hacia las posiciones tercermundistas para convertirse luego en el mximo dirigente de una organizacin guerrillera de izquierda? Firmenich es uno de esos activistas catlicos influenciados por la Teologa de la Liberacin en la segunda mitad de la dcada del '60, aunque uno puede dudar de la profundidad de esa "conversin". El ascendi dentro de los rangos de Montoneros como resultado de su propio pragmatismo y luego de las muertes de sus lderes naturales. El fue capaz de utilizar la auto identificacin de Peronista para evitar hacer declaraciones ideolgicas ms explcitas, convocando a todos los grupos que compusieron Montoneros, que en sus orgenes eran ms una coalicin que una organizacin unida. A partir de que la lucha armada se convierte en el criterio determinante para un revolucionario, Firmenich adquiere credibilidad revolucionaria entre la guerrilla a pesar de su ideologa inicial. Cree usted que ha habido contactos en Francia entre Firmenich y Massera? O piensa que estos contactos son parte de un mito? Yo pienso estos contactos son apoyados por la evidencia. A propsito de Massera... cmo se entiende ese plan de recuperacin que monta en la ESMA para recuperar a algunos Montoneros que se encontraban "desaparecidos" en ese lugar? Por 1978, Massera haba perdido la lucha por el poder dentro del rgimen frente al eje Videla-Viola. Entonces mantuvo sus aspiraciones presidenciales buscando aliados nacionalistas como los Montoneros por fuera de las Fuerzas Armadas. Por otra parte no era nada nuevo para 34
Montoneros su colaboracin con oficiales militares (N. de la R. recordar el llamado "Operativo Dorrego"). Quin era Firmenich? Es como un enigma permanente para mi. Uno debe creer que tiene cierta suspicacia poltica, sino no se entiende como sobrevivi como lder durante tantos aos. Cul es su opinin sobre los otros dos sobrevivientes de la Conduccin Nacional de Montoneros, es decir, Fernando Vaca Narvaja y Roberto Cirilo Perdia. Encuentra usted diferencias entre ellos y Firmenich? Nunca tuve entrevistas con estos lderes. He tenido impresiones indistintas de ellos y a travs de "segundas fuentes". Vaca Narvaja fue un Montonero de genuino pedigree. Perdia me ha parecido siempre una figura mas bien siniestra ...Pero no me consta, son ms bien impresiones personales. Qu es lo que lleva a Firmenich a ordenar la contraofensiva de 1979? La desesperacin. Esperaba una resistencia masiva al rgimen y desde el exilio pensaba en que era posible aislarlo polticamente. Firmenich estaba dispuesto a sacrificar las vidas de muchos de los suyos con la esperanza que los dirigentes pudieran luego capitalizar polticamente su contribucin a la lucha anti dictatorial. Al producirse el golpe del 76 cul era el poder real de Montoneros? Eran realmente una fuerza contundente o por el contrario se hallaban en decadencia? En mi opinin los Montoneros estaban en problemas en la poca del golpe. Su militarismo los aisl de sus defensores potenciales. Estaban cerrados en si mismos y no haba ninguna posibilidad de una exitosa escalada de la guerrilla urbana. A su vez el ERP haba sufrido importantes prdidas militares. Por qu cree usted que Firmencich sobrevivi? Los contactos dentro de el aparato estatal le brindaron alguna proteccin; igualmente muchos montoneros arriesgaron sus propias vidas para protegerlo y, durante el peor perodo de la represin, vivi como un exiliado poltico. Cules fueron los mayores logros y los peores fracasos montoneros? Logros, la flexibilidad tctica de sus primeros tiempos: la capacidad en 1972 para cambiar desde el llano la guerrilla y el trabajo poltico mediante la Juventud Peronista. Tambin la prontitud para declarar un alto al fuego aprovechando la situacin constitucional 1973/1974. El fracaso: a largo plazo, con su proyecto poltico desintegrando, ellos perdieron esta flexibilidad tctica y recurrieron al militarismo, alejndose as de la masa trabajadora y de otros movimientos sociales. Cree que a partir de la muerte de Pern se desarrolla un culto a la 35
personalidad de Firmenich dentro de la organizacin? Dudo que Firmenich sea esa clase de gente cuya fortaleza inspira y auspicia un culto a la personalidad. Sin embargo, hay un intento de presumir el "manto" de Pern en el film de propaganda 'La Resistencia Conduce a la Victoria'. Para la elaboracin de su libro, intent entrevistar a Firmenich? No. Por qu? Mi investigacin fue iniciada en Buenos Aires entre 1975 y 1976, en plena escalada de violencia. Pens que las principales figuras de Montoneros tendran poco inters en prestarse a entrevistas o que aportaran poco a la investigacin. Me pareci ms interesante trabajar con los activistas annimos, con los intelectuales que simpatizaban con la causa. En los ltimos tiempos tampoco hice ningn intento por entrevistar a Firmenich, en realidad porque pienso que no conseguira ninguna respuesta til. Cree usted que la influencia de la teologa de la Liberacin, tan decisiva en los orgenes montoneros, luego se trastoc en una desesperada bsqueda de relaciones formales con el Episcopado Argentino, e inclusive con el Vaticano? Seguramente la influencia de la iglesia radicalizada es importante para explicar la evolucin de algunos cuadros montoneros. Luego la poltica de nexos crecientes con la jerarqua de la Iglesia es un indicio de oportunismo por parte de la conduccin de la organizacin buscando ganar legitimidad mediante contactos con la Iglesia Catlica y con la Internacional Socialista. Pero yo pienso que progresivamente los catlicos fueron cortejados por los Montoneros. Hay alguna ancdota en su trabajo referida a la persona de Firmenich? Quizs por que en mi libro se sugiere mucho que Firmenich tena en cuenta con mucho cuidado su propia seguridad personal, estando dispuesto a arriesgar otras vidas. Un ex guerrillero me cont de una fuga en prisin en aquellos tiempos de 1972. Cuando ellos consiguieron estar fuera de la prisin la primera persona que encontraron ya afuera, en la calle, era Firmenich. Cmo surge su inters en Montoneros y cunto tiempo le llev elaborar el libro que, entendemos, se vuelve a editar durante 1997 en Argentina? Mi inters en Montoneros proviene de mi inters en general en la Juventud Peronista y en otras juventudes radicalizadas en general. Luego yo realic mi tesis sobre la izquierda peronista, para lo cual pas 16 meses en Buenos Aires, entre 1975-76. 'Soldados de Pern' se desarroll aparte de esa tesis y finalmente conclu el libro entre 1980 y 1981, usando mi original y recopilando documentacin adicional y entrevistas con exiliados. Sabemos que hoy est dedicado al anlisis de la situacin en Espaa y 36
regin mediterrnea. Ha encontrado puntos de contacto entre Montoneros y ETA? A un nivel muy general, uno puede encontrar una ideologa similar de nacionalistas revolucionarios en grupos tal como Montoneros, Sandinistas y ETA. Esto involucra una combinacin de nacionalismo, las influencias radicales Catlicas y Marxistas, pero en proporciones mas bien diferentes en cada caso, y las estrategias usadas por estos grupos para alcanzar el poder han sido muy diferentes. http://ukinet.com/
MIGUEL BONASSO "Si pensara que nuestra lucha fue intil, me suicidara" P. - En "Diario de un clandestino" usted asume su militancia en Montoneros, hecho no muy frecuente. R. - Es verdad. Hay algunos compaeros que por sus declaraciones actuales, parece que hubieran estado en ALPI (Asociacin de Lucha contra la Parlisis Infantil). P. - Adems, se lee con mucho inters. Pero no incluye una evaluacin de la actuacin del grupo. R. Creo que va destilando cierta crtica y autocrtica, pero desde el punto de vista de aquel momento. No est hecha a nivel ensaystico, porque no es un ensayo. Ms adelante pienso escribir la historia ensaystica de Montoneros. Lo que quise fue rescatar esas anotaciones de aquellos aos. Creo que es importante ver cmo encarbamos la realidad en ese momento. P. - Aparecen personajes como Galimberti, Firmenich, Vaca Narvaja y Perda, retratados con una cierta simpata. Cmo los ve hoy, a raz de todo lo que pas? R. - En uno de mis libros anteriores, "Recuerdo de la muerte", hay una cierta crtica. Y "Diario de un clandestino" culmina con mi ruptura con Montoneros. P. - S, pero las causas no quedan del todo claras. R. Creo que se van deslizando. Tienen que ver con una visin crecientemente elitista, militarista, apartada de las masas. Lo que el libro muestra es que la decisin de militar no se toma de la noche a la maana. 37
Hay una especie de deslizamiento que tiene que ver con las caractersticas de una poca, sus presiones y condicionamientos. Tambin intento demostrar que la clandestinidad es un dolor. No se asume alegre ni frvolamente, sino que uno se va deslizando en ella. Es como el coma, que tiene grados. Era muy difcil romper con Montoneros en un momento determinado, pese a las disidencias. P. - Era peligroso? R. No, me refiero a una especie de autocondicionamiento moral, porque hubiese significado traicionar a los compaeros. Adems, tampoco se poda analizar muy bien lo que estaba pasando, porque la clandestinidad va encerrando, fracturando y partiendo. Yo hubiera querido encontrarme, por ejemplo, con Rodolfo Walsh, que tambin estaba clandestino y a quien respetaba muchsimo. Hubiera querido comentarle muchas cosas para conocer su opinin, pero era imposible hacerlo en un caf, con un Falcon lleno de seores con anteojos negros en la puerta. P. Jos Pablo Feinmann dijo que no se puede volver al espritu setentista, porque ah no entraba el concepto de democracia para nada, y ese concepto fue muy seriamente incorporado en estos aos. Est de acuerdo? R. - No totalmente, porque yo fui secretario de prensa de Hctor J. Cmpora, o sea que pele para que el pueblo pudiera votar. Es verdad que el peronismo estaba estructurado verticalmente a partir de la figura de Pern. Pero nuestra generacin fue una generacin trgica, de alguna manera condenada a la clandestinidad, porque vena de un pas muy dividido entre peronistas y antiperonistas, de un mundo dividido en dos fracciones. Todo era en blanco o negro, con opuestos brutales. La figura del adversario no apareca tanto, apareca la figura del enemigo. La democracia implica, entre otras cosas, un margen de negociacin. P. -En qu cambi? R. - Yo mantengo los mismos principios que tena en los setenta. Lo que ha variado es mi concepcin de cules son los instrumentos y los mtodos para alcanzar una sociedad ms justa, ms fraterna, donde el hombre no sea un lobo del hombre. No creo en el darwinismo. La idea de democracia sigue siendo un valor no aceptado a fondo en el juego social y poltico. Un tercio de la poblacin se encuentra excluida, existe el gatillo fcil. Todos coincidimos en querer una calidad verdadera de nuestro sistema democrtico y sus instituciones, pero tenemos que reconocer que hay una monstruosa crisis de representatividad de la clase poltica. La gente es escptica no porque sea totalitaria, sino por fenmenos tan generalizados como el del Senado, que inducen al escepticismo. Por suerte, hoy los militares no estn en condiciones de hacer lo que hicieron en nuestra poca. 38
P. Vol vi a ver a Gali mbe rti y a Firm enic h? R. No. Ade ms, creo que son disti ntos. He vuelto a ver a otros compaeros, con algunos tengo una relacin muy estrecha. Yo no soy de los que se encierran en el pasado, aunque rescato cosas importantes. Me rodeo mucho de gente joven. Una de las cosas que deseo es que me lean los muchachos. Que se interesen por esa poca, por la msica que escuchbamos, las pelculas que veamos. Esos tiempos tuvieron que ver con la creatividad que supona un mundo no dado. Fuese cierto o no, uno tena la impresin de que poda cambiar el mundo. No haba un discurso monoltico como el que hay ahora, dictado por el mercado. P. - Durante la primera poca, Montoneros cont con un gran apoyo popular. Las crticas feroces vinieron despus, a raz de todo lo tremendo que fue pasando. R. - Hubo etapas muy definidas. Cuando luchbamos para que la gente pudiera votar y elegir libremente (no hay que olvidar que el peronismo estaba proscripto) el margen de legitimidad era altsimo. El problema empez cuando a raz de la persecucin de la Triple A y la extrema derecha, se dio una respuesta militar. La respuesta tendra que haber sido poltica, aunque fuese muy costoso en trminos de vida y sufrimiento. Ese fue un error muy importante, porque aliment la caldera. Lo que no deben hacer nunca los revolucionarios es dar los elementos para que el otro los destruya. Espero que las nuevas generaciones puedan desarrollarse. Me da mucha alegra que los chicos nacidos en democracia tengan un reflejo frente a la vida cotidiana distinto del que tenamos nosotros. A nosotros nos consideraban sospechosos por ser jvenes. Creo que nuestra lucha contribuy a que eso no pase ms. No fue una lucha intil. 39
P. - El precio fue muy alto. R. -Seguro, pero si yo pensara que no dej ninguna clase de semilla, me suicidara. Creo que, en gran medida, las nuevas generaciones tienen por lo menos algunas cosas garantizadas gracias a nuestra lucha. P. - Hay que ver si las tienen garantizadas gracias a Montoneros, o gracias a lo que se fue construyendo a partir de Alfonsn y la democracia. R. -Montoneros es slo una parte muy pequea de un fenmeno mucho ms amplio. 2002, www.lossietelocos.com.ar
Copamiento del Regimiento 29 de Infantera de Monte, Formosa PARTE DE GUERRA Formosa, 6 de octubre de 1975 El da 5 de octubre nuestra Organizacin lleva a cabo la accin militar ms importante realizada en nuestra patria para lograr su definitiva Liberacin Nacional y social. La misma consista en la ocupacin militar de la ciudad de Formosa, con centro en el Regimiento 29 de Infantera de Monte, a los efectos de recuperar armamento y mejorar el pertrechamiento del Ejrcito Popular. Esta accin militar se mont sobre la Seccin de Combate "Fred Mario Ernst" compuesto por los Grupos de Combate "Carlos Tuda" y "Zulema Willimer" que operaron simultnea y sincronizadamente con mando nico y centralizado. 1.- Los Grupos, compuestos por siete Pelotones de Combate, tenan como objetivo la reduccin de las cuatro Compaas, el retn, la Guardia del Cuartel y el Casino de Suboficiales. En todos estos puestos hubo resistencia y luego del enfrentamiento fueron finalmente reducidos salvo en la Guardia. En este puesto lograron escapar un conjunto de efectivos militares que armaron una base de fuego logrando con esto hostigar a nuestra fuerza, fundamentalmente los Pelotones afectados a esa tarea. Es en este enfrentamiento donde nuestra fuerza tiene todas sus bajas. Debido a ello fue necesario adelantar la retirada, logrndose concretar el 40
objetivo de recuperacin slo parcialmente, apropindose aproximadamente cincuenta fusiles automticos que pasan a manos de las fuerzas militares del Pueblo. En este enfrentamiento perdemos once compaeros entre muertos y heridos siendo todos finalmente fusilados. A su vez el enemigo sufre unas cuarenta bajas todas por no acatar las intimaciones de rendicin que les imparta nuestra fuerza. 2.- El Grupo "Zulema Willimer", compuesto de tres Pelotones cumpli la funcin de garantizar la retirada de la fuerza de asalto al Cuartel. Para ello : inmovilizan a la Gendarmera y Polica Provincial, copan un avin Boeing 737 de Aerolneas Argentinas y copan el Aeropuerto Internacional de El Puc. inmovilizacin de la polica y Gendarmera se hace con un Pelotn que establece una base de fuego sobre la nica ruta de acceso a la ciudad. Al tomar contacto con el enemigo hay enfrentamiento, el enemigo se retira con bajas no precisadas y nuestra fuerza, sin sufrir bajas consigue cumplir con xito esta parte de la Operacin. El Pelotn de copamiento del Aeropuerto encuentra resistencia por parte de la Polica Provincial y Gendarmera que presentaron combate y fueron derrotados posteriormente, los policas restantes y los gendarmes que se encontraban en el Aeropuerto se rinden. A partir de ese momento el control del mismo fue total. Las bajas enemigas son cinco, nosotros no tuvimos ninguna. El Pelotn de copamiento del avin logra su objetivo sin incoveniente,
41
controlndose a la tripulacin y al pasaje. A estos ltimos se les permite descender posteriormente, salvo a un miembro de la marina que se deja como rehn. 3.- El Grupo "Carlos Tuda" formado por tres Pelotones tena como objetivo copar un campo en las inmediacio nes de Rafaela, sealizar la pista y preparar la defensa y absorcin hacia distintos puntos del pas de las fuerzas y pertrechos que se retiraron de Formosa. Todos estos pasos se cumplen exitosamente, tanto el descenso del avin como la defensa de los compaeros que retornaban en el avin su absorcin posterior. Con esta accin nuestra Organizacin comienza a desarrollar un Ejrcito regular que junto al conjunto del accionar militar y paramilitar que ya se ha efectuado y que se seguir haciendo, perfilan ya claramente las slidas bases de un Ejrcito que nutrindose del Pueblo, se ir desarrollando progresivamente como una de las fuerzas decisivas que permitirn la toma del poder del Pueblo en la Patria. Hemos demostrado nuevamente, a pesar del xito slo parcial de la Operacin y de las bajas sufridas, la debilidad enemiga. No hay lugar del pas, ni siquiera sus cuarteles ms alejados, donde las fuerzas militares de la reaccin puedan sentirse seguras. Su debilidad lo muestra esta operacin. El enemigo ha elegido la guerra para seguir dominando al Pueblo; el Pueblo seguir construyendo su ejrcito y los derrotar. Fuente: Evita Montonera Nro 8 - Octubre 1975
42
1982 - Documento de Montoneros desde Mxico AL PUEBLO DE LA NACION ARGENTINA La historia nacional argentina esta signada por una intermitente guerra civil a veces encubierta y a veces violentamente desembozada. Este enfrentamiento aun inconcluso se inicio en los albores mismos de la independencia en 1810; su persistencia a lo largo de ya mas de 170 aos a pesar de las profundas transformaciones econmicas, sociales y polticas acaecidas en el pas, mas aun, la continuidad de los mismos apellidos, como los Mitre, los Paz y los Martinez de Hoz, contra los mismos enemigos, como los montoneros; la reiteracin de las mismas falsas opciones como civilizacin o barbarie, solo puede explicarse por la esencia misma de esta lucha ya casi bicentenaria. Se trata del enfrentamiento entre las fuerzas que pretenden el pseudo progreso del pas a partir del capital imperialista venido desde el exterior, y las fuerzas que pretenden el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales expandiendo el mercado interno. Por eso es que con las abismales diferencias que separan a la formacin social de hoy, de aquella de hace 170 aos, los dos polos de este enfrentamiento aun inconcluso mantienen sus mismos nombres: pueblo y oligarqua. El ocaso del imperialismo britnico implica el agotamiento del pas constituido a partir de 1853. Ya las insurrecciones radicales haban obligado a la concesin de la ley Saenz Pea, lo que evidencio que el modelo econmico liberal antinacional y antipopular no podan funcionar con el modelo liberal en lo poltico: Las mayoras populares ganaban cualquier eleccin votando una filosofa econmica antagnica con la oligrquica. Pero fue el peronismo quien presenta seriamente un proyecto alternativo al plantearse la constitucin de una Nueva Argentina socialmente justa, econmicamente libre y polticamente soberana. Plasm el nuevo proyecto nacional en una nueva Ley Fundamental con la reforma constitucional de 1949. La incorporacin de la clase obrera y todos los sectores populares marginados al proyecto nacional de la revolucin justicialista se institucionaliz constitucionalmente con los Derechos del Trabajador, de la Familia, de la Ancianidad y de la Educacin y la Cultura; a ello le agreg "la funcin social de la propiedad, el capital y la actividad econmica", consagrando adems la propiedad estatal de los recursos naturales, el monopolio estatal del comercio exterior, de los servicios pblicos y de cualquier otra "actividad en salvaguardia de los intereses generales". El peronismo plante constituir un nuevo pas que lograra su efectiva independencia respecto de los centros imperialistas, para lo cual ofreci una alianza a toda la nacin, entendiendo por tal a la totalidad de los argentinos. La oligarqua quedo comprendida dentro de la propuesta, no as los capitales imperialistas que imponan la independencia; solo que ahora la oligarqua deba conformase con ser un socio menor, polticamente minoritario y econmicamente subordinado a 43
la alianza de la burguesa industrial nacional y la clase trabajadora, bajo un Estado econmicamente monopolista y hegemnico. La experiencia histrica nos ha demostrado, con graves perjuicios para el pueblo, que la unidad nacional no puede ser de todos los argentinos, no puede incluir a la oligarqua. Desde 1955, cuando el contragolpe de la oligarqua derroc al gobierno peronista, el pas vive en inestabilidad poltica y sin ley constitucional. En efecto, la autodenominada "Revolucin Libertadora", como la autodenominada "Revolucin Argentina" y el presente autotitulado "Proceso de Reorganizacin Nacional", han ocupado el poder durante 16 aos con estatutos provisionales a los cuales se subordina la Constitucin, quedando de hecho anulada. A ello debemos sumarle que el tirano Aramburu anul por un bando militar la Constitucin de 1949, que la dictadura de Lanusse modific por decreto la Constitucin de 1853, etc. La ltima Ley Fundamental con vigencia constitucional es la de 1949; pero el hecho de que no rija desde 1955 sumado a la inestabilidad poltica y a 16 aos de dictaduras militares, 7 aos de gobiernos civiles surgidos de elecciones proscriptivas y apenas 3 aos de gobierno civil surgido de elecciones libres en un total de 26 aos, demuestra que en la actualidad los argentinos no tenemos una nacin orgnicamente constituida. Esta situacin se origina en que en los ltimos 40 aos el pas estuvo y aun est, sometido a una tenaz lucha entre tres agrupamientos sociales, cada unos de ellos con su propio proyecto y en defensa de sus intereses y del capital que considera de su propiedad. Tenemos por un lado las clases dominantes, es decir, la alianza oligarquico-imperialista, que componen las dos caras de la moneda de la dependencia: la oligarqua nativa como clase dominante no podra existir sin el sostn del capital imperialista extranjero, pero este no podra penetrar en el pas sin una clase nativa vendepatria que le abriera las puertas; esta es la esencia del neocolonialismo. El entrelazamiento poltico y econmico de la oligarqua y el imperialismo nos da por resultado los grupos econmicos oligrquicos, al margen de las empresas de puro capital extranjero. Ese gran capital tiene su propio proyecto de pas, subordinado a los planes de divisin internacional del trabajo que elaboran los grandes capitales multinacionales en su propio beneficio. Tenemos por otro lado la mayora del pueblo argentino, que son los trabajadores asalariados, los desocupados, marginados y trabajadores por cuanta propia. Ellos son los dueos de la fuerza del trabajo y no es ocioso recordar que el trabajo existi antes de que existiera el capital, forma sencilla de ver que el capital no es mas que el fruto del trabajo acumulado durante generaciones. Cuando la fuerza poltica de los trabajadores expresada en el peronismo, a partir de 1945, impuso su presencia y sus derechos, los trabajadores dejaron de ser solamente propietarios de su fuerza laboral y comenzaron a acumular su propio capital bajo la forma de propiedad estatal; la gran diferencia entre el capital de los empresarios 44
privados y el capital de los trabajadores de propiedad estatal es que este ultimo siempre coincide con la soberana nacional. Es precisamente en la dcada del gobierno periodista que se acumula una enorme, raquitismo y poderoso capital el estado en los sectores claves de la economa. Por ultimo, tenemos al tercer agrupamiento social constituido por el empresariado nacional, como genricamente se lo denomina, y que abarca al pequeo y mediano capital agropecuario, industrial, comercial y financiero. Si bien estos sectores son previos al peronismo, no cabe ninguna duda que su gran expansin, sobre todo la de los industriales, se la deben a la poltica econmica del peronismo, pese a que nunca lucharon polticamente a favor del mismo y en mas de una ocasin lucharon en su contra. La lucha entre estos tres agrupamientos sociales se desarrolla alrededor de un eje determinante, que es el antagonismo absoluto entre el pueblo, o sea, los trabajadores asalariados, y la oligarqua. La lucha gira en torno a la propiedad del capital estatal, que es de los trabajadores aunque al servicio de toda la nacin. Los trabajadores son polticamente nacionalizadores y sus intereses en el gobierno significan aumentar la acumulacin del capital en el Estado defendiendo al mismo tiempo la soberana nacional. En cambio la oligarqua es polticamente vendepatria por eso sus intereses en el gobierno significan privatizar las empresas del Estado. Quin compra las empresas estatales que privatizan las dictaduras militares?: los capitales oligarquicos-imperialistas. Asi se demuestra como bajo el argumento tcnico de combatir la inflacin, la oligarqua le roba a mano armada (armada de fusiles, tanques, aviones y submarinos) a los trabajadores, un capital que es propiedad de ellos y fruto de la acumulacin de su trabajo durante generaciones. La fuerza econmica, social y poltica de estos tres agrupamientos en lucha de ninguna manera es igual. La alianza oligarquica-imperialista posee un gran capital altamente concentrado en su propiedad; es una minora social insignificante que aun contando a todos aquellos que pudiera arrastrar detrs de sus objetivos con diversas formas de compromisos, sobornos y engaos apenas supera el 15% en una contienda electoral libre: su presencia en el poder durante largos aos desde 1930 hasta el presente solo ha sido posible mediante el manipuleo de las fuerzas armadas de la nacin a su servicio exclusivo, instaurando dictaduras militares cada vez ms criminales. El empresariado nacional posee un capital pequeo y mediano de escasa composicin orgnica y muy baja concentracin; su fuerza social, incluyendo a sectores de las capas medias que sin ser empresarios se mueven con sus pautas sociales y polticas, escasamente llega al 25%, razn por la cual su presencia hegemnica en el gobierno solo se hace posible por medio de regmenes aparentemente democrticos pero surgidos en la prctica de la proscripcin poltica de la fuerza popular mayoritaria, o sea, el peronismo. El pueblo, con la clase trabajadora, como su columna vertebral y 45
vanguardia social en las luchas, posee la ms formidable fuerza econmica, base de toda la produccin, que es la fuerza del trabajo; a ello se suma su efectiva propiedad sobre el capital estatal puesto al servicio de toda la sociedad, que es un capital enorme y poderoso a la vez que es diversificado y dedicado en gran parte a los sectores claves de la economa. Si hoy ese capital se ve disminuido por las llamadas privatizaciones practicadas por la dictadura oligrquica, debe quedar claro que se trata de un robo que ser debidamente reparado cuando el Estado recupere su propiedad sobre las empresas en un futuro no muy lejano. La fuerza social del pueblo es mayora absoluta dentro de la nacin, ya que constituye el 60% y su fuerza poltica se deriva de que la inmensa mayora del pueblo posee una identidad poltica unificadora, como es el peronismo, o sea que el pueblo tiene la fuerza poltica de la democracia por su propia naturaleza mayoritaria. Su desalojo del gobierno o su proscripcin se ha debido simplemente a la imposicin tirnica de la fuerza de las armas en manos de la minora. Cmo juega el tercero en discordia en esta lucha?. El comportamiento del empresariado nacional durante por lo menos los ltimos 40 aos ha sido ambivalente y cambiante y puede decirse que es su comportamiento el que ha venido desequilibrando la balanza segn se ali al pueblo constituyendo una alianza frentista nacional y popular, la correlacin se volvi totalmente desfavorable para la alianza oligarquico-imperialista y entonces tuvimos gobiernos populares defensores del capital estatal y de la industria nacional. Pero como no se aniquilaba a la oligarqua , al tiempo el gobierno se enterraba en una crisis econmica; en ese momento el empresariado nacional rompa la alianza por considerar que se reducan sus mrgenes de utilidades, creyendo que en ese acuerdo con los grupos econmicos oligrquicos contra los trabajadores tendra un futuro provechoso. Cuando esto sucedi tuvimos gobiernos de dictaduras militares. Sin embargo, esa alianza antipopular y antinacional, solo es un engao habilidoso de la oligarqua a expensas de la ingenuidad del empresariado nacional. Al poco tiempo se rompe, porque la poltica oligrquica no consiste simplemente en "controlar los excesos sindicales" o "combatir la corrupcin o la subversin", sino que consiste en destruir el mercado interno, reducindolo drsticamente, privilegiando un mercado de artculos suntuarios para los sectores de altos ingresos, favoreciendo las importaciones de todo tipo y promoviendo las exportaciones que convienen al capital de sus grupos econmicos y a los intereses de sus socios imperialistas en el mercado mundial. El gran capital de los grupos econmicos oligrquicos tiene la tendencia natural de aumentar su poder por medio de la mayor concentracin del capital en sus manos y esto lo realiza tanto por la privatizacin de las empresas estatales como por la quiebra del capital de los empresarios nacionales, llevando a la quiebra la pequea y mediana industria y desalojando de sus tierras a los pequeos y medianos productores agrarios. Cuando esta alianza se rompe y el 46
sector de los empresarios nacionales retorna a la alianza con el pueblo, la crisis poltica resquebraja la aparente dureza del poder de las dictaduras militares. Esta historia se viene repitiendo cclicamente desde los orgenes del peronismo hasta hoy, solo que el saldo que va dejando a traves de la inestabilidad poltica, la ausencia de continuidad en planes de desarrollo econmico y social de largo plazo, el peridico y cada vez ms cruento derramamiento de sangre, etc., es un saldo negativo para la nacion como tal, de estancamiento primero, de retroceso en la actualidad y, de seguir as la historia durante los prximos veinte aos, tendremos al final la desintegracin nacional, inclusive territorialmente. Debemos tener la ms clara consciencia que es este y no otro el final en caso de mantenerse indefinidamente el enfrentamiento entre estos tres agrupamientos sociales sin que nadie se imponga definitivamente. Cabe plantearse acaso la supresin de la lucha sin suprimir a ninguno de los tres capitales involucrados en ella?. Eso seria supuestamente la unidad nacional sin distinciones de ninguna especie. Hemos odo muchas veces ese canto de sirena. Ya hemos visto que all estuvo el error esencial del pacto constituyente de 1949. La oligarqua, cuando se ve perdida, negocia cualquier cosa con tal de que la otra parte se comprometa a no expropiarle el capital; posteriormente, con la fuerza de ese mismo capital hostiga con el desabastecimiento t reduce las exportaciones; al final, suprime por una proclama militar firmada por un tirano la totalidad de la Constitucin. Volvieron a repetir esa tctica en 1973, retirndose solamente para preparar una contraofensiva ms sangrienta. La nica manera de resolver definitivamente esta lucha desintegradora por lo desangrante es la alianza de dos con el fin de hacer desaparecer definitivamente al tercero. Obviamente la alianza del pueblo con la oligarqua en contra del empresariado nacional es absurda. La alianza del empresariado nacional con la oligarqua, adems de antinacional y antidemocrtica es inconducente segn lo ha demostrado ya la historia. La razn de ello es que en esa alianza va a buscar un aumento en la tasa de explotacin de la mano de obra, pero obviamente no le interesa la destruccin total de esos mismos trabajadores que son mano de obra y mercado consumidor. En cambio la oligarqua utiliza la alianza con los empresarios nacionales al solo efecto de reunir la fuerza suficiente para derrocar a los gobiernos populares, pero luego se quita la careta y demuestra que sus intenciones son obtener un pas de no ms de 15 millones de habitantes, o sea que debe destruir al pueblo expulsando de la sociedad y del pas a nada menos que 13 millones de habitantes. Un proyecto semejante no deja lugar, naturalmente, para la existencia del empresariado nacional; pero ha sido siempre la heroica resistencia obrera y popular la que ha detenido el avance de las ofensivas oligrquicas. La nica alianza natural, en la que convergen los intereses econmicos a largo plazo es la del pueblo con el empresariado nacional con el fin de aniquilar a la oligarqua, con lo cual se deja sin base social de sustentacin 47
a los capitales extranjeros capitalistas. Por qu no ha ocurrido eso hasta ahora si ya esa alianza se hizo en mas de una ocasin?. Por lo mismo que ya hemos dicho: hasta ahora nunca se realizo una Alianza Constituyente entre el pueblo y el empresariado nacional con el fin de construir una Nueva Argentina SIN OLIGARQUIA. Habitualmente los empresarios nacionales le tienen miedo a una alianza en la que avance seriamente un plan de nacionalizaciones porque suponen que esa "violacin de la propiedad privada" puede despus descargarse sobre ellos mismos. Nosotros creemos que en la medida que no se expliciten debidamente las intenciones programaticas de todos los eventuales participantes de una alianza es natural que todos desconfen de las intenciones ulteriores de todos. De acuerdo con el decir popular"cuentas claras conservan la amistad". Proponer la eliminacin definitiva del agrupamiento social oligarquicoimperialista constituye indudablemente una revolucin, cuyo carcter es simultneamente nacional y social. No se puede realizar una revolucin en nuestro con la ingenuidad infantil de proponer alianzas tcticas con la mal disimulada intencin de enfrentar posteriormente al aliado. No creemos en el engao como base de la poltica en el marco de un pas culturalmente maduro. Creemos si en la negociacin capaz de armonizar intereses comunes, capaz de poner limites y garantas para la defensa de los intereses y de los legtimos derechos de cada uno; creemos en la alianza estratgica sobre la base de un pacto de mutua conveniencia, tanto por satisfacer la mayor parte de las aspiraciones sectoriales como por garantizar el logro de todas las aspiraciones comunes al conjunto. Todo ello debe realizarse partiendo de la autentica aceptacin de la democracia, cuyo problema bsico no ha sido el cacareado problema de la supuesta falta de respeto por las minoras, verdadero cinismo de los vendepatrias, sino el respeto a las mayoras, quienes tiene el derecho sagrado de gobernar partiendo del principio de que el nico soberano en una Repblica es el pueblo mismo. Por eso es que proponemos una ALIANZA CONSTITUYENTE para una NUEVA ARGENTINA SOCIALMENTE JUSTA ECONOMICAMENTE LIBRE Y POLITICAMENTE SOBERANA, MILITARMENTE EN PAZ E INTERNACIONALMENTE SOLIDARIA. Pensar un pas sin oligarqua y sin dependencia del imperialismo implica elaborar y pactar un Proyecto Nacional de largo alcance. No se trata en primera instancia de convocar a elcciones para una Convencin Constituyente que le haga reformas a la Ley Fundamental preexistente. Se trata de pactar un proyecto socioeconmico para la realizacin de los intereses de las fuerzas constituyentes de la Nacin. La superestructura juridico-politica nace de y obedece al proyecto social y econmico para la salvaguarda de los derechos y garantas pactados y para la mayor 48
eficiencia posible en la administracin. Por eso hoy, al presentar nuestra proposicin para las BASES de la ALIANZA CONSTITUYENTE, lo hacemos poniendo especial nfasis en los aspectos econmicos y sociales. Si el frente nacional y popular acuerda un pacto sobre la armonizacin de los respectivos intereses econmicos, no nos ser difcil acordar luego las instituciones polticas partiendo del principio de la Soberana Popular en un rgimen republicano, representativo y federal con pluralismo poltico y democracia social. Por el contrario, de nada nos valdr acordar simplemente en la defensa de la democracia en abstracto si al da siguiente de que caiga la dictadura se inicia una nueva guerra civil para imponer proyectos econmicos diferentes o para burlar la voluntad de las mayoras populares; la oligarqua contragolpeara una vez ms. Un Proyecto Nacional de desarrollo economico-social, en el mundo actual, carece de sentido como proyecto autrquico; presupone por lo tanto una previsin sobre su insercin internacional. Aqu una vez mas lo determinante es buscar con quienes tenemos intereses econmicos y sociales comunes. En el Cono Sur enfrentamos proyectos reaccionarios esencialmente idnticos, basados en la doctrina de seguridad nacional para imponer en lo econmico a la escuela de Chicago, teora econmica al servicio del gran capital financiero internacional. Adems afrontamos el mismo problema en cuanto a la estrechez de nuestros respectivos mercados internos, problema mucho ms grave en algunos de nuestros vecinos, y tenemos en comn la proximidad geogrfica con recursos naturales que, en el conjunto del Cono Sur, son complementarios. En Amrica Latina compartimos con nuestros pueblos hermanos los anhelos de integracin fundados en razones historico-culturales y en innegables ventajas econmicas que redundaran en mayor capacidad de decisin poltica soberana en el concierto internacional para el siglo venidero; un mercado comn latinoamericano es el mnimo al que debemos aspirar y por el que debemos luchar. En el conjunto del Tercer Mundo compartimos la necesidad del desarrollo, de romper l deteriore de los trminos de intercambio y de resolver definitivamente el gravisimo problema de la dependencia financiera; no es impensable entonces que en el marco del Movimiento de Piases No Alineados y del dialogo Norte-Sur resolvamos nuestra propia deuda externa derivando su pago renegociado hacia un fondo comn de desarrollo para el tercer mundo. Basamos nuestra proposicin programatica para una ALIANZA CONSTITUYENTE DE LA NUEVA ARGENTINA en la interpretacin histrica de nuestro desarrollo econmico porque entendemos que de all surge la comprensin cabal de nuestros problemas y consecuentemente su solucin. De todas maneras, es bien posible que no exista coincidencia plena al respecto entre las diversas expresiones sociales y polticas del frente nacional y popular. No es lo determinante. Lo bsico, lo efectivamente constituyente de un Proyecto Nacional es pactar el futuro. El oprobioso estado de miseria, injusticia y destruccin nacional a que nos ha conducido la tirana oligarquico-militar nos exije imperiosamente una 49
solucin definitiva. La constitucin del Frente Nacional y Popular con un Proyecto Nacional definido y una estrategia de conquista del poder clara basada en la movilizacin popular activa es un deber histrico que nadie puede rehuir. Al presentar estas Bases de ninguna forma lo hacemos con criterio dogmtico ni pretendiendo poseer verdades reveladas. Son bases mnimas suficientes para acordar un pacto histrico y materializar slidamente la ALIANZA CONSTITUYENTE. La dirijimos, en primer lugar, a las bases sociales del pueblo y del empresariado nacional por cuanto all reside la soberana sobre todas las cosas; en segundo lugar las dirijimos a las organizaciones gremiales y partidos polticos ya que son quienes deberan actuar en calidad de representantes de aquellas bases sociales. No se nos escapa que existe en la Argentina de hoy una crisis de representatividad. Si los actuales dirigentes gremiales y polticos obran consecuentemente en la defensa de los intereses presentes y futuros de sus bases sociales harn ms fcil la resolucin de todos los dramas actuales. En caso contrario, nos consta la existencia de un segundo nivel de dirigentes en todos los organismos gremiales y polticos y no dudamos de la capacidad de expresin y presin desde las bases soberanas; ello conducir de todas maneras, aunque por caminos ms largos y tal vez ms penosos, a un mismo final de unidad nacional antioligarquica y antiimperialista. Enfrentamos dramticamente la opcin de LIBERACION O DEPENDENCIA del mismo modo en que para el conjunto latinoamericano se hace dir la sentencia del General Peron de que "el ao 2000 nos encontrara unidos o dominados". Si no somos capaces de imponer la LIBERACION, ese ao 2000 encontrara a nuestra regin destruida y quizs desintegrada. Ninguna sociedad se ha suicidado en la historia. El pueblo y la nacin argentina sern por cierto la excepcin. Por eso es que luchamos sin limites de herosmo sabiendo que lo que dijera la compaera Eva Peron, "la patria dejara de ser colonia o la bandera flameara sobre sus ruinas", solo habr de concluir con la LIBERACION NACIONAL Y SOCIAL. 12 de enero de 1982 Mario Eduardo Firmenich Secretario General Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero Fuente: Revista Vencer, Mxico, 1982
Discurso de Rodolfo Puiggrs en homenaje a Mario Roberto Santucho, Mxico, 16 de julio de 1977
50
Rodolfo Puiggrs (1906-1980) El 12 de noviembre de 1980 fallece en La Habana, Cuba, Rodolfo Puiggrs, quien fuera uno de los ms destacados intelectuales del campo nacional y popular de Argentina. Formado en las ideas marxistas de las primeras dcadas del siglo XX, Rodolfo milit en el Partido Comunista, organizacin con la que entr en conflicto al producirse la gran eclosin popular del 17 de octubre de 1945. De all en ms particip activamente en las luchas del Movimiento Peronista, manteniendo siempre su decidida adhesin a las grandes mayoras que a partir del golpe gorila de 1955 enfrentaron a la reaccin dictatorial. Historiador lcido del proceso iniciado en 1492 con la conquista europea que signific el saqueo de Nuestra Amrica y el genocidio de los Pueblos Originarios, Puiggrs cuestion siempre desde sus libros, del periodismo combativo, la ctedra y la accin poltica, a todas las expresiones del liberalismo que aceptaban acrticamente el dominio del pensamiento eurocentrista. En tal sentido, coincidi con los hombres que desde FORJA bregaron en la dcada del 30 por la construccin de un proyecto nacional revolucionario, alejado tanto de los modelos anglo norteamericanos como de un mecanicismo sedicentemente izquierdista que pretenda trasladar a los pases del Tercer Mundo las contradicciones entre las potencias occidentales y la Unin Sovitica. No acept entonces, ni aceptara nunca, los "pensamientos nicos", las autodesignaciones de vanguardias revolucionarias, las pretensiones de igualar realidades sociales y polticas singulares a las condiciones particulares de Argentina y del subcontinente latinoamericano. Legtimo heredero de las concepciones revolucionarias del nacionalismo popular latinoamericano, expresado desde la gesta sanmartiniana, bolivariana y antigista por las montoneras federales rebeladas contra el proyecto de conformar en la regin rioplatense una semicolonia pastoril, Puiggrs coincidi en la prctica con lo afirmado por Jos Carlos Maritegui: "Todos los pensadores de Nuestra Amrica se han educado en una escuela europea. No se siente en su obra el espritu de la raza. La produccin del intelectual del continente carece de rasgos propios". Fue por ello que plante: "Las izquierdas comparten con el liberalismo y el nacionalismo de minoras el hbito mental de conceptuar conceptos, en lugar de conceptuar los hechos y la historia de la realidad argentina". Autor prolfico, periodista talentoso, profesor que enseaba escuchando, Rodolfo Puiggrs no se refugi nunca en las torres de marfil de las intelectualidades ajenas a las luchas de los trabajadores y el pueblo, sino que en las duras jornadas de la resistencia peronista afront los riesgos de una consecuente militancia. En los aos que van de 1958 a 1973 da a conocer gran parte de su obra, desnudando los fundamentos de las sucesivas caricaturas "democrticas" que abrieron el camino a las dictaduras de 1966 y 1976. 51
Tras su breve pero inolvidable paso por el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, se vio obligado a exiliarse en ese Mxico solidario y fraternal para muchos miles de argentinos que all reencontraron o descubrieron la autntica esencia latinoamericana. En conjunto con amplios sectores de los trabajadores y la juventud combatiente se sum a lasa filas del Movimiento Peronista Montonero, demostrando con su actitud que no participaba del nutrido sector intelectual del "animmonos y vayan", ni tampoco de los grupos de inspectores de revoluciones a prudente distancia de la represin dictatorial. La muerte lo encontr en La Habana, Cuba, donde se haba dado cita con otros compaeros para discutir sobre las mejores formas de proseguir la lucha antidictatorial. Llevado a Mxico, permaneci en aquella tierra que tanto quiso hasta su repatriacin a la argentina en la dcada del 80. Los homenajes que de all en ms se le tributaron han sido desde luego importantes, pero entendemos que insuficientes. Por eso, un conjunto de argentinos de diversas expresiones ideolgicas, partidarias y sociales, nos reunimos en esta Comisin de Homenaje que impulsar un programa de actividades para recordar a Rodolfo Puiggrs, pero fundamentalmente con el objetivo de difundir su pensamiento y su obra en el mbito nacional y latinoamericano. La Fogata, 2002 Sobre Rodolfo Puiggrs El historiador argentino Rodolfo Puiggrs (1906-1980) fue uno de los principales intelectuales enrolados en la izquierda peronista. Su primera militancia la realiza en las filas del Partido Comunista (PCA) durante la dcada del '30 y comienzos del '40. Como miembro de esa organizacin publica textos clsicos de historiografa. Entre otros: Rosas el pequeo, Los Enciclopedistas y De la colonia a la revolucin . Dirige entonces la revista de teora marxista Argumentos. Ms tarde, a mediados de los aos '40, se escinde del PCA y funda el Movimiento Obrero Comunista (MOC). Adhiere entonces al peronismo y comienza a editar el peridico Clase Obrera. Luego del golpe de estado de 1955 se exilia en Mxico. All, en el peridico mexicano El Gallo Ilustrado, mantiene durante 1965 un prolongado debate terico con Andr Gunder Frank, uno de los mximos impulsores de la teora de la dependencia. Siempre en el exilio, rene sus principales textos sobre historia argentina -varios tomos- en una obra gigantesca titulada Historia crtica de los partidos polticos argentinos. Ms tarde, regresa a la Argentina y en 1973 es nombrado - durante el corto gobierno de Hctor J. Campora- rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Perseguido y amenazado por el grupo parapolicial y paramilitar Alianza Antocomunista Argentina (AAA), Puiggrs marcha nuevamente al exilio mexicano. Completamente desgarrado por el asesinato de su hijo Sergio (joven militante de la organizacin Montoneros), Rodolfo Puiggrs 52
termina sus aos del exilio militando orgnicamente en Montoneros y encabezando campaas de solidaridad con la revolucin cubana, con la naciente revolucin sandinista y denunciando internacionalmente las violaciones a los derechos humanos de la dictadura del general Videla y sus cmplices. Muere durante un viaje a La Habana en 1980. El siguiente texto -indito- recoge el manuscrito de archivo [tipeado a mquina], base de la intervencin oral de Puiggrs, realizada en Mxico el 16 de julio de 1977, en homenaje a Mario Roberto Santucho (1936-1976), lder mximo del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejrcito Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), quien cay combatiendo a la dictadura militar un ao antes de este homenaje (19 de julio de 1976). Creemos que la lectura de este documento histrico puede resultar sumamente til para las nuevas generaciones y, sobre todo, en momentos polticos como los que actualmente vive la Argentina. Cuando desde el gobierno de Nstor Kirchner y su entorno ideolgico se intenta reflotar una vez ms- el clsico discurso nacional-populista... mientras se vuelve a insistir con la tpica prdica maccartista, ayer dirigida contra la guerrilla marxista, ahora enfocada contra "los piqueteros duros", contra "los piqueteros rebeldes", contra "los piqueteros intransigentes", etc. Bien vale la pena entonces releer a Puiggrs, quien lejos de todo maccartismo y a pesar de estar enrolado en la izquierda peronista (y de ser uno de sus principales idelogos...), no deja de rendir tributo y explcito reconocimiento a la izquierda marxista revolucionaria. Discurso de Rodolfo Puiggrs en homenaje a Mario Roberto Santucho, Mxico, 16 de julio de 1977 El sbado anterior, con motivo de celebrarse el 161 aniversario de la declaracin de la Independencia Argentina un ministro de la tirana, cuyo nombre olvidar la historia evoc "con nostalgia desde la pequeez actual -as se expres- los tiempos pasados". Dijo: "Como Digenes buscamos hoy desesperadamente, con un candil que ya se apaga, al hombre arquetipo, y encontramos slo espectros que nos consolidan en el convencimiento de una verdad dura e irrefutable: A qu bajo nivel hemos llegado!. Las cenizas de nuestros antepasados seguramente crepitan de vergenza al comprobar que hemos dilapidado un patrimonio moral de valor inestimable...La repblica argentina necesita avivar ese fuego regenerador para que en l se consuma la mediocridad, el oportunismo, la obsecuencia, la cobarda y el egosmo, y para que renazca una nueva Repblica". El crepitante ministro ofreci con sus palabras un dramtico y exacto cuadro del medio social en que se mueve y de la baja condicin moral y cultural de los hombres que ocupan posiciones pblicas, hombres que 53
dicen representar al "ser nacional" y son, en verdad, la "nada nacional". El Digenes ministerial no encuentra, con "un candil que ya se apaga", en los altos crculos que frecuenta y lo enajenan, los personajes que salven a la Argentina de "la dimensin de nuestra crisis, de la profundidad de nuestra decadencia. Desconocemos si los miembros de la Junta Militar, los directores de los diarios oficiosos y la intelectualidad servil se sintieron aludidos por la irreverencia nihilista del autocrtico ministro. Tampoco sabemos si ste funcionario del genocidio fue a buscar en la ESMA o en los 49 campos de concentracin y casas de torturas el "fuego regenerador" que antiargentinos de escassima inteligencia y alma criminal aplican con el fin de cumplir las rdenes de sus amos imperialistas y de una oligarqua aptrida que slo piensa en salvarse de la ira del pueblo. Mientras otro ministro promete doce aos de torturas, hambre y de destruccin, doce aos de muerte, crcel y exilio de los mejores argentinos para crear lo que llama, con trgica irona, la "verdadera democracia", de las entraas fecundas de nuestro pueblo nacen y nacen los arquetipos de la sociedad del maana, los hroes de la Patria Socialista. El martes prximo se cumple el primer aniversario de la muerte en combate de uno de los ms grandes de ellos. Desde esta tribuna del "Comit de Solidaridad con el Pueblo Argentino", de la "Casa Argentina", rendimos emocionado homenaje fraternal al tucumano Mario Roberto Santucho y en l, a los hroes que dieron su vida y a los millares que luchan en todos los rincones de nuestra Repblica, da a da ms numerosos, convencidos y combativos por una sociedad soberana y justa. Santucho nos dej un ejemplo que perdurar a travs de los siglos. El ejemplo de los revolucionarios autnticos, de los que se entregan a su causa con pasin integral, de los que no miden los riesgos, ni esperan que otros se jueguen por ellos en nombre de una falsa superioridad intelectual. Santucho crey en la unidad de la teora y la prctica, y si entre nosotros pudo haber diferencias tcticas o hasta ideolgicas, no existen fronteras que nos separen en la guerra contra el enemigo comn. Las nicas fronteras son las que aslan a los oportunistas, a los acomodaticios, a los especuladores. Y de esta raza no era Mario Roberto Santucho. Y de esta raza no son quienes vemos en l un adelanto del argentino que hoy resiste y pronto barrer de nuestra tierra a los agentes del coloniaje y de la opresin para que reine la paz y pueda la inteligencia desterrada volver para que la Patria querida sea el hogar de la humanidad integrada y superior. Homenajeamos en Mario Roberto Santucho a nuestros muertos que vivirn eternamente en la memoria de los argentinos. A latinoamericanos de la gloria mundial de los Che Guevara y los Camilo Torres desde cuya altura sentimos lstima por los capitanejos que roban, violan, torturan y matan en los escasos minutos de sorpresa que les dej nuestro error y 54
nuestra ingenuidad. Y a nuestros muchachos y muchachas que preparan la victoria final sin medir los sacrificios. A Julio Roqu Norma Arrostito R.Ortega Pea Paco Urondo Fuente: Rebelin, 2003
12 de octubre de 1973 - Acta de unidad de FAR y Montoneros FAR Y MONTONEROS SE FUSIONAN 1) QUE ERAN LAS FAR? Reportaje a las FAR - Fuerzas Armadas Revolucionarias FAR: con el fusil del Che En la calle se les conoce por "los 1973 - Quieto y Firmenich firman el de Garn", una operacin militar acuerdo de fusin de matemtica que les permiti FAR y Montoneros controlar una poblacin d 30.000 habitantes durante casi una hora; en los crculos clandestinos se les conoce como "los hombres del Che", porque estaban preparados para sumarse a la guerrilla de Bolivia; ellos, despus de considerar varios nombres, decidieron levantarse en armas bajo una firma que ya est haciendo historia: Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Un dato para la Polica Federal: les va a dar trabajo descubrir detrs de este joven delgado y apacible, bien vestido, que tiene la correccin de un atento empleado de banco, al combatiente y dirigente nacional de las FAR que me habla de su organizacin en una confitera, una de las mil confiteras de ,Buenos Aires. "S, nosotros nacimos como grupo que se propona incorporarse a la guerrilla del Che. Conocimos el proyecto con cierta antelacin y nos preparamos para incorporarnos. Nuestro grupo era entonces pequeo, compuesto por gente que vena de la izquierda tradicional, algn peronista y mucha gente nueva, sin antecedentes polticos. ramos conocidos, amigos, compaeros de luchas polticas y nos una una idea servir en lo 55
que pudiramos en la columna del Comandante Che Guevara. No nos habamos planteado una lnea poltica independiente, delegbamos todo lo que se refiera al desarrollo integral de una organizacin, como es lgico, a la figura del Che. Una organizacin: por hacer Pero cae el Che ya no podemos pensar as, ya no podemos, delegar nada en nadie, sino que.- tenemos que hacer un esfuerzo por concebirnos como una organizacin que se plantee la totalidad de las variantes que requiere la lucha revolucionaria. Siendo conscientes, por supuesto, de que no ramos los nicos consideramos que, en una primera etapa, lo ms conveniente, y prudente era desarrollarnos como grupo, consolidar una organizacin que tuviera cierta solidez, cierta homogeneidad, que pudiera adems, producir hechos y entonces iniciar una poltica de apertura. Sigue un perodo desde la muerte del Che a mediados de 1969 un ao de transicin en la Argentina y tambin para nosotros, en que nuestro trabajo apunta fundamentalmente la consolidacin organizativa y a la definicin de nuestra estrategia. Nosotros que habamos arrancado de la concepcin del foco guerrillero rural, nunca subestimamos la lucha urbana, pero entonces no le dbamos la importancia que le damos actualmente. No obstante, si la guerrilla urbana habra sido siempre una preocupacin en nosotros, no habamos conseguido articular bien dentro de una estrategia. Fue recin el ao pasado cuando nosotros incorporamos la lucha urbana como elemento fundamental de nuestra estrategia y pasamos a actuar en consecuencia. Nuestra anterior estrategia, como es lgico, se reflejaba en todo lo que hacamos: los planes de instruccin militar, apuntaban fundamentalmente a la guerrilla rural; los planes de formacin de cuadros tendan a su preservacin o sea, formbamos la gente y la cuidbamos para la lucha superior que era la guerrilla rural; la poltica de recursos la trasladbamos para un momento ms cercano a la instalacin del foco. Y todo as. Fuimos haciendo nuestra experiencia, y bueno, un poco la realidad nacional nos llev a ir 'completando' nuestro planteo estratgico que visto desde hoy hacia atrs, consideramos, efectivamente, que era parcial!, incompleto, insuficiente. Una nueva etapa Nosotros ya habamos empezado a discutir el problema de la importancia de la lucha urbana y estbamos en eso cuando en la Argentina sobreviene el "Cordobazo" que, por supuesto, nos impacta a nosotros, como impacta 56
a todos y produce realmente un cimbronazo que confirma un poco todas estas cosas. A partir de ah iniciamos toda una nueva etapa. Intentamos definirnos, siempre dentro de una caracterstica, quizs aprendida de los Tupamaros, que escribimos poco, realmente. Siempre nosotros decimos que nuestra prctica esta un poco ms all de nuestra teora. Ahora estamos haciendo un esfuerzo por nivelar esta cuestin. Haciendo un 'balance organizativo nos planteamos que la construccin de organizaciones de este tipo supona el desarrollo simultneo o lo ms simultneo posible de varias reas de trabajo. Dentro de nuestra terminologa los llamamos los principios bsicos de la construccin organizativa y que seran: 1) lo que llamamos la continuidad y progresividad operacional, 2) clarificacin estratgica, 3) capacitacin tcnica, entendido por tcnica militar y por otro lado: 4) la tcnica organizativa o sea todo lo referente a la infraestructura organizativa, a niveles de seguridad, de crecimiento, de reclutamiento. Nuestra historia es un poco una historia de avances a saltos en cada una de estas reas. Hemos tenido etapas en que priorizamos la capacitacin tcnica, pero producamos un salto en la tcnica en desmedro de las otras reas. A lo estrictamente estratgico y poltico, es recin ahora que le estamos dando la debida importancia aunque, por supuesto, como le deca, siempre lo discutimos. Lleg un momento en que creamos tener un grado de capacitacin tcnica bastante adecuado, pensamos que tenamos un buen nivel operacional. Iniciamos las operaciones -una serie de operaciones que no se sabe que las hicimos nosotros porque todava no firmbamos como organizacin- y comprobamos que la gente se comport bien, que revelaba una gran combatividad y que habamos alcanzado la capacidad para planificar y ejecutar operaciones complejas y, puede decirse, "presentamos en pblico". Y tena que ser una buena presentacin. La idea de Garn As surge la idea de tomar Garn. La accin no era una locura porque ya habamos 'hecho" como le digo, otras operaciones con una movilizacin importante de gente, tenamos una buena experiencia acumulada en ese sentido. Siempre nos haba gustado mucho la toma de Pando por los Tupamaros, tanto es as que cuando decidimos planear la accin la llambamos "Pandito", aunque, despus, lgicamente, le dimos otro nombre. Nosotros queramos y queremos,.- desarrollar un tipo de acciones que combine diversos aspectos: expropiatorios, que siempre deben estar 57
presentes porque a nuestro juicio son esenciales para el desarrollo organizativo y la demostracin de eficiencia frente a una accin de este tipo: una accin que revelara lo ms claramente posible la eficacia de un mtodo de lucha. Los factores polticos no fueron determinantes en Garn. Se tom por estas consideraciones que le deca, por razones predominantemente militares. Aunque, claro, si hubiera habido factores polticos negativos no lo hubiramos hecho. Pero, por el contrario, Garn est cerca de una zona donde est producindose un importante desarrollo industrial: la Ford est muy cerca y una serie de fbricas como Alba, una fbrica importante de pinturas. Todo este desarrollo se ha producido a partir de la apertura de la ruta panamericana que llega justo hasta Garn, a unos 35 kilmetros de Buenos Aires. Nosotros, entonces, hicimos un estudio y llegamos a la conclusin de que ese era un lugar bueno. Montamos, por supuesto, un plan de observacin. Tenamos la idea de la accin pero -y esto es importante- queramos verificar si era posible su concrecin en la prctica. Se le deca a todos los compaeros que iban a ver el lugar que nos dieran sinceramente su opinin; que la accin no era un imperativo de nadie, que si era posible se hara y haba que hacerla bien. La suma de las opiniones personales nos fue dando como resultado que la accin era posible: todo el mundo la vea. Un pueblo en sus manos Y se hizo. Y creemos que, verdaderamente, sali bien. Ocupamos el pueblo que tiene unos 30.000 habitantes, durante 50 minutos; tomamos el destacamento policial, el banco, la oficina de telfonos (que fueron cortados); se ocup un aparato de radio-telfono que haba en una casa particular; se control la estacin ferroviaria que tiene comunicacin independiente ,aunque no se lleg a tomar porque no hubo necesidad; se controlaron los dos accesos principales, desviando el trnsito: no se permita salir a nadie, lo que se permita era entrar despus de un control por parte nuestra (en un auto vena un agente de polica, lo hicimos bajar y lo retuvimos hasta que termin la operacin). Nos incautamos de tres millones y medio de pesos, armamentos, uniformes policiales y otra serie de elementos tiles. La accin impresion, creemos, por la sincronizacin con que fue hecha, los medios tcnicos empleados y realmente conmovi a la opinin y a los medios represivos. Un problema por delante Ahora a partir de esto, nosotros presentimos que entramos en una etapa en la que nos vamos a enfrentar con un gran problema, el problema al 58
que se .enfrentan todas las organizaciones que llegan a un grado de desarrollo: el de la vinculacin de la organizacin con las armas. Nos planteamos en trminos serios esta tarea, no tanto de la vinculacin con las masas, que nosotros pensamos que, de alguna manera, se logra con las mismas acciones, sino de cmo se van incorporando las masas (el famoso problema de las correas de transmisin) cada vez ms al proceso de la lucha revolucionaria. Y pensamos que para lograr la incorporacin de las masas a la lucha es necesario hacer un trabajo poltico-militar. Ahora usted me preguntaba cmo veamos el problema del peronismo dentro de este contexto. Nosotros consideramos que el peronismo juega un papel decisivo en la lucha revolucionaria en la Argentina. Nosotros actualmente tenemos el problema del Peronismo en el primer plano de nuestras discusiones porque a partir de las relaciones con los compaeros de las FAP provienen del peronismo". El hecho de que personalmente ms profundidad el asunto. Nosotros nos resistimos, en primer lugar, a que se nos ubique polticamente diciendo: "ustedes provienen de la izquierda y los compaeros de las FAP provienen del peronismo". El hecho de que, personalmente algunos militantes de nuestra organizacin hayan hecho su experiencia poltica anterior en la izquierda no impide que nosotros asumamos el peronismo como la experiencia revolucionaria de mayor nivel que se ha registrado en la Argentina, a nivel de masas, por supuesto. Pensamos que el peronismo es la expresin poltica de la gran mayora de la clase obrera y que una poltica revolucionaria debe partir de esa premisa. Pensamos que el peronismo no es un movimiento agotado; en decadencia, que haya caducado; por el contrario: pensamos que tiene vigencia, que perdura, que desde adentro del peronismo surgen fuerzas revolucionarias tan importantes como son las FAP. Y, por lo tanto, creemos que hay que partir de esa premisa y desarrollar todos los contenidos ms revolucionarios del peronismo. Algo en estudio Que nos incorporemos o no al Movimiento Peronista? Bueno, esto es un problema que estamos discutiendo y sobre l ya no podra hablar en nombre de todas las FAR, porque las FAR tienen una estructura nacional y la Direccin Nacional tiene en proceso de discusin todo este problema del peronismo. Pensamos que hemos avanzado mucho en la consideracin del problema y no s si llegaremos a considerarnos alguna vez parte del Movimiento Peronista. En las ltimas discusiones con los compaeros de las FAP, ellos nos dicen que s se consideran parte del Movimiento Peronista y que lo consideran un movimiento de liberacin nacional. Nosotros no estamos 59
convencidos de esto, pero vuelvo a decir que estas son consideraciones que no tienen nivel de decisin oficial de las F AR. En cuanto a nuestra condicin de marxistas-leninistas quiero decirle que nos consideramos marxistas-leninistas en el sentido de que utilizamos el marxismo-leninismo como mtodo para el examen de una realidad pero no lo utilizamos como una "camiseta" poltica. Relacin con los dems Este proceso armado que se ha abierto en la Argentina es muy joven, podramos decir, y las relaciones entre las diferentes organizaciones revolucionarias no se han consolidado suficientemente todava. Anteriormente ha habido, a nivel de grupos polticos revolucionarios, miles de intentos de confluencia. Lo que diferencia a estos intentos de aqullos, es que aqullos se hacan sobre la, mesa de las discusiones tericas y aqu toda la experiencia nuestra revela que nosotros hemos ido participando en un proceso con las otras organizaciones a nivel de la prctica y de la accin. Nosotros bautizamos a toda una etapa, con los compaeros de la FAP, la '''etapa de los bolsones", porque era "toma armas", "dame armas"; "toma esto", "dame aquello", o sea toda una gran primera etapa de relaciones que est signada por este tipo de colaboracin concreta de los grupos revolucionarios que no se preguntan mucho qu penss de esto? qu penss de aquello?", porque esas cosas estn realmente muy, pero muy en segundo plano. Lo que "todos sabamos era, que estbamos por la lucha armada, que apuntbamos bien y que lo dems se dara como consecuencia del mismo desarrollo de la lucha. Ahora, despus s, creado un clima muy bueno, en fin, uno ya empieza a discutir, pero es a otro nivel. Por all peleamos, discutimos fuerte, pero hay una identidad bsica entre todos los que tenemos las armas en la mano. Nosotros con los que tenemos unas relaciones ms estrechas es con los compaeros de las FAP. Con los compaeros de las FAL tambin tenemos relaciones pero, por algn motivo que todava no hemos determinado bien, no son tan intensas como las otras. A nivel continente Lo mismo pensamos en el plano latinoamericano. A nosotros se nos planteaba la disyuntiva de hierro entre estrategias continentales o estrategias nacionales. Por supuesto que en la poca del Che, estaba claro. Nosotros tuvimos oportunidad de discutir este problema nuevamente, cuando la reaparicin del Inti. Tuvimos, conversaciones con el ELN. Y no estbamos de acuerdo con el planteo de estrategia 60
continental que hacan los compaeros bolivianos que consista, esencialmente, o por lo menos as lo recibamos nosotros, en considerara la guerrilla 'boliviana como la vanguardia de la lucha revolucionaria en esta zona del continente, con una jefatura nica, y a las que todas las organizaciones nacionales "tenan que dar su aporte para que una vez que se constituyera ese ncleo del ejrcito popular, desprendiera sus ramas por los distintos pases. A nuestro juicio el proceso era inverso. Es decir no nos cabe ninguna duda del proceso de continentalizacin de la lucha, es demasiado obvio decir que en Latinoamrica son ms las cosas que nos unen -empezando por el enemigo- que las que nos separan. Tenemos los mismos fines, utilizamos los mismos mtodos, tenemos una historia comn; son muy pocas las cosas que nos separan, pero hay particularidades nacionales que no se pueden abolir por decreto. Esto de las particularidades nacionales lo discutimos alguna vez con compaeros revolucionarios de otros pases y los foquistas ms ortodoxos no nos tomaban en cuenta. Porque pareca corno si nosotros plantebamos lo de las particularidades argentinas para concluir en que aqu no haba condiciones para la lucha revolucionaria y era todo lo contrario, creamos que la Argentina tiene algunas particularidades a favor y no en contra de Ia lucha revolucionaria. Fundamentalmente por su clase obrera, que no es inexperta, sin organizacin, sino que tiene una gran experiencia de lucha, un grado de organizacin bastante importante, sindical, que de acuerdo no es suficiente, pero que en otros lados ni eso existe. Y que ha producido hechos importantes y que tiene un nivel de conciencia que tambin es importante. De lleno en la lucha Y ahora hemos entrado en este perodo franco de lucha armada. Porque por un lado en la Argentina se han asimilado mucho las experiencias internacionales y nacionales y ya en el pas no cabe duda de que cualquier individuo o organizacin que se plantee seriamente una perspectiva revolucionaria tiene que pensar en la lucha armada. Esto ya estaba claro desde 1962 cuando los peronistas ganaron con Andrs Framini la gobernacin de Buenos Aires y no le dieron posesin. Desde entonces qued claro que no haba salida electoral. Antes se poda divagar ms o menos sobre el punto, pero no despus de aquella demostracin concreta. El punto mximo fue el derrocamiento de lIIia, la famosa Revolucin Argentina. Porque Ongana barre con todo, con la Constitucin, con la Universidad, con todo. Ongana tiene esa, virtud, digamos as, es un enemigo fenomenal, porque frente a ese rgimen, qu alternativa queda que no sea la armada? 61
Hoy lea en el diario las declaraciones de Paladino y de Balbn y hacen unos malabarismos increbles para no decir que hay que agarrar las armas. Porque hoy hasta los Radicales del Pueblo tendran que decir que hay que agarrar las armas. Y Paladino sigue haciendo "llamados a la reflexin" al gobierno, pero hasta cundo van a estar haciendo esos llamados? Y est el hecho capital del "Cordobazo", todo lo que ocurre en la Argentina entre los meses de mayo y setiembre de 1969. No slo en Crdoba, en Rosario, en Tucumn, en Corrientes, en fin. Eso despierta a todo el mundo. Nosotros en esa poca estbamos en discusin con una gente que haba inventado la teora de la europeizacin de la Argentina, de la aristocratizacin de la clase obrera, que Ongana estaba encausando las cosas y no s que ms y despus del "'Cordobazo" nos quedamos sin interlocutores! No aparecieron ms! Incluso se hablaba de la pasividad de la clase obrera por aquella poca y nosotros decamos que esa pasividad esconda un elemento positivo: su resistencia a integrarse al rgimen. Y el "Cordobazo" mostr que esa pasividad era aparente. Las razones del optimismo Esta conclusin de que la salida electoral est cerrada ha prendido lo suficiente en la clase obrera como para hacerla receptiva a la salida armada. No quiero decirle con esto que est totalmente claro. Si estuviera totalmente claro ya las masas estaran haciendo la revolucin, pero hay un grado considerable de receptividad a la lucha armada. Nosotros nos hemos movido siempre con aquella sntesis genial del Che de la "necesidad del cambio y la posibilidad del cambio". Las masas hoy reclaman un cambio y no un cambio cualquiera, un cambio con orientacin porque no por casualidad la gente, los peronistas, se ponen contentos cuando gana Allende en Chile, porque es una masa que tiene un sentido antioligrquico y antiimperialista que no puede desconocerse. No quiero decirle con esto que tengan todava claro el problema del socialismo y del comunismo, eso es otra cosa. Argentina, adems, est jaqueada, el cono sur es un volcn: es Uruguay, es Bolivia, ahora es Chile. Toda la, etapa que alguna vez se llam de reflujo, ha cambiado de signo; ahora se puede hablar del flujo revolucionario en toda esta zona y de un flujo a un nivel ms organizado, con la experiencia asimilada. Nosotros somos muy optimistas sobre el futuro de la lucha en la Argentina". Amrica Latina en Armas, Ediciones M.A., Buenos Aires, Enero de 1971 62
Fuente: http://www.elhistoriador.com.ar 2) ACTA DE UNIDAD FAR-MONTONEROS Visto: Que en el da de hoy, con la recuperacin de la presidencia por el General Pern, se cumple un objetivo crucial en la historia de nuestro Movimiento, alcanzado despus de 18 aos de cruenta lucha; Que este objetivo es alcanzado por el Movimiento en el marco de un agudo deterioro de nuestra economa, con un cuadro de desocupacin masiva y profundizacin de las condiciones que causan nuestra dependencia; Que el momento poltico se caracteriza por una creciente ofensiva del imperialismo yanki tendiente a sofocar nuestro proceso de Liberacin para perpetuar la dominacin y la explotacin de nuestro pueblo; ofensiva que, en la salvaje represin al hermano pueblo chileno, muestra una vez ms la determinacin imperialista para aplicar cualquier medio de defensa de sus intereses; Que el enemigo imperialista no est slo ms all de nuestras fronteras, sino que tambin se expresa a travs de fuerzas econmicas, polticas y militares internas de nuestro pas, que estn interesadas en el debilitamiento de las fuerzas populares y en la destruccin del Movimiento Peronista en particular; Que dentro de nuestro propio Movimiento, hay ciertos sectores dirigentes que actan en estrecha alianza con las fuerzas imperialistas y oligrquicas de la antipatria; Y considerando: Que nuestras organizaciones son producto del desarrollo y profundizacin de las luchas del Movimiento y del crecimiento y maduracin de la consciencia de la clase trabajadora y el pueblo peronista que nos llev a adoptar nuevas formas de organizacin y lucha para enfrentar al imperialismo y a la oligarqua; Que bajo el rigor de la dictadura militar, el Movimiento Peronista se vio obligado a apelar a todas las formas de lucha posibles: la accin armada, las explosiones insurreccionales, las huelgas y movilizaciones y la lucha electoral; Que en cada una de estas expresiones de las aspiraciones de un pueblo por su dignidad, derechos y reivindicaciones, nuestras organizaciones 63
estuvieron presentes alistndose en las primeras lneas de combate, como lo testimonian todos nuestros compaeros encarcelados, torturados y muertos; Que no slo contribuimos con nuestras armas y nuestras vidas a la victoria popular, sino que tambin trabajamos activamente en la construccin de las fuerzas populares, en la consolidacin y desarrollo doctrinario, poltico y organizativo de la clase trabajadora y el pueblo peronista; Que al cumplirse hoy la mxima aspiracin de 18 aos de lucha, el Movimiento Peronista termina una de sus batallas ms heroicas y difciles, iniciando una nueva batalla en esta larga guerra de liberacin, tan dura y compleja como la anterior, y que para continuar con este proceso, el General Pern ha llamado a la unidad del Movimiento en torno de su conduccin, para alcanzar por todos los medios posibles los objetivos de unidad, reconstruccin y liberacin del pueblo argentino; Que para que esa unidad se haga realidad, el General Pern ha convocado a reorganizar e institucionalizar al Movimiento, lo que significa dotarlo de estructuras democrticas y representativas de la clase trabajadora y el pueblo peronista, depurndolo de traidores y oportunistas; Que esa unidad del Movimiento es el eje necesario para lograr la unidad del pueblo argentino en un Frente de Liberacin Nacional capaz de enfrentar al imperialismo en la etapa que se inicia. Por todo ello: LAS ORGANIZACIONES FAR Y MONTONEROS RESUELVEN: 1) A partir de la fecha ambas organizaciones se fusionan pasando a constituir una sola y quedando unificadas definitivamente todas sus estructuras y mandos; 2) La organizacin resultante de la fusin se denominar MONTONEROS, desapareciendo la denominacin FAR a partir de la firma de la presente acta; 3) La unidad de nuestras organizaciones est orientada a contribuir al proceso de reorganizacin y democratizacin del Movimiento Peronista a que nos ha convocado el General Pern para lograr la participacin orgnica de la clase trabajadora en su conduccin, nica garanta de que la unidad del pueblo argentino en el Frente de Liberacin bajo la direccin del Movimiento Peronista, haga efectivos los objetivos de Liberacin Nacional y Justicia Social, hacia la construccin del Socialismo Nacional y la unidad latinoamericana. Libres o muertos, jams esclavos !
64
Pern o muerte! Viva la Patria! Fuerzas Armadas Revolucionarias - Montoneros
Entrevista a Mario Firmenich por Felipe Pigna, 2002 La organizacin Montoneros fue la fusin de un sinfn de grupos preexistentes. Grupos que haban militado la juventud peronista de fines de la dcada del 60. Haba un denominador comn en muchos de esos grupos de nuestra generacin. Cuando digo "nuestra generacin" me refiero a nuestra generacin de la Juventud Peronista. Haba una Juventud Peronista anterior a nosotros que no haba tenido exactamente esta composicin. Pero en el caso de nuestra generacin fue muy comn la influencia generalizada de sectores de izquierda post conciliares, de sectores catlicos progresistas que en esa poca se llamaban post conciliares. Despus con el tiempo se dio lugar a la teologa de la liberacin, cosa que en esa poca no exista. Lo que exista era el impacto del Concilio Vaticano II y de las encclicas de Juan XXIII y luego de Pablo VI. Entonces en la generacin nuestra que tenamos en la segunda mitad de la dcada del 60, todos por debajo de los veinte aos haban tenido influencia en diversos lugares del pas grupos que no tenan interrelacin entre s, haban tenido esta influencia por un lado, y la influencia del peronismo estrictamente poltico por otro. En el caso particular del grupo al que yo pertenec, que era el grupo que constituimos con Medina, Carlos Mangues, Emilio Maza, Carlos Cartoy Martnez, Norma Arrostito, etc., este grupo vena de la revista Cristianismo y Revolucin, en particular. Se haba nucleado alrededor de una figura que haba liderado, un carismtico un referente de este pensamiento, el cura Mugica, que haba tenido como referente, primer conductor organizativo a Juan Garca Lorio. Y que alrededor de la revista "Cristianismo y Revolucin" se gener una propuesta que dio lugar a un proyecto poltico organizativo que se llam primero "Comando Camilo Torres" e inmediatamente, al poquito tiempo, cambi el nombre por "Comando Peronista de Liberacin". Este es el origen de la organizacin. Hubieron muchos grupos que tuvieron vinculacin con esta propuesta en el interior del pas, pero como ya era un organismo clandestino, porque estaba la dictadura de Ongana no haba mucha relacin de estos grupos entre s. Muchos grupos se dispersaron en torno al programa de Garca Lorio, que no prosper y luego se reagruparon en la organizacin Montones con grupos de otras procedencias. Bueno, era una situacin que estaba para los ojos de la poca totalmente convalidada. Desde el punto de vista de la situacin poltica nacional se 65
viva una dictadura sin lmite de tiempo. La dictadura autollamada "Revolucin argentina", que presida Ongana y alguna junta de comandantes en jefe que tena poder militar planteaba que tena objetivos, pero no plazos. Ese era el lema de la poca. Y en el nivel de los columnistas polticos de la poca se deca que los plazos estaban determinados por la vida de Pern. Es decir que en definitivamente la dictadura tena que durar hasta que Pern se muriera, porque todos los ensayos de democracia sin el peronismo haban fracasado, porque el proyecto de la supuesta Constituyente del ao 57 haba ganado los votos en blanco la eleccin y luego la Constituyente qued sin cuorum. Luego el candidato oficialista al rgimen era Balbn o sea el radicalismo del pueblo, se llamaba en aquella poca y el candidato triunfante fue el radicalismo intransigente con Frondizi, merced al pacto con Pern. Luego la candidatura de en la provincia de Buenos Aires determin la anulacin de las elecciones. Elecciones ms proscriptivas en el 63, volvieron a ganar los votos en blanco. En las elecciones del 65 para diputados se permiti la participacin de partidos neoperonistas, gan el peronismo y Pern le gan a los mismos peronistas, es decir en la interna del peronismo, Pern venci en la eleccin crtica, en Mendoza venci a Ser Garca. Y se ? la eleccin para el ao 67, con el golpe de Ongana, esta vez haba que elegir gobernadores. Nuevamente el peronismo ganara las provincias clave, en particular la provincia de Buenos Aires. De modo que no era posible un cdigo electoral que cubriera las apariencias de una democracia representativa con una fuerza poltica como el peronismo fuera de juego. Y no haba disposicin del establishment a permitir la democratizacin real del pas, de modo que lo que vivamos era la proscripcin sistemtica de la mayora nacional, proscripcin poltica que tena connotaciones claramente clasistas, claramente raciales, porque los pobres de nuestro pas son los cabecitas negras. Entonces el pas blanco europeo, pas extranjerizante, el pas que para toda la literatura con la nosotros nos habamos informado el revisionismo histrico de Jaureche, etc., estaba ms cerca del pensamiento colonial, que del pensamiento nacional, oprima en forma sistemtica y marginaba del poder poltico al pas indoamericano. En una situacin para comparar hoy en da- bastante similar a la que se viva en Sudfrica antes de que se parara el apartheid y que Mandela pudiera tener acceso a la presidencia. Y nadie se preguntara por qu los partidarios de Mandela podan recurrir a la violencia, porque era lo que se vea como lgico. Por lo mismo los partidarios de Pern tuvimos que recurrir a la violencia, exactamente por lo mismo. La relacin con Pern evoluciona para nuestra generacin desde que leamos a Pern en el libro de lectura cuando tenamos seis aos de edad hasta estar cara a cara con l, veinte aos ms tarde. Y menciono estos dos ejemplos, porque hay una imagen mtica que tiene un nio, frente a un lder internacional, Presidente de la Nacin, que es la imagen de un nio desde jardn de infantes o primero inferior frente al libro de lectura. El libro de lectura es el poder para el nio y Pern era imagen en el libro de lectura. Con el paso del tiempo, por otra parte, despus del 66
derrocamiento del general Pern, nuestra generacin realiz un revisionismo histrico sobre el peronismo en el cual revaloriz centralmente los aspectos positivos y al hacer esa revalorizacin carecan de especial significacin otros aspectos que tambin eran de la realidad, pero que no formaban parte de una valoracin histrica significativa y que s pasaron despus a tener peso cuando la relacin histrica pas a ser una relacin poltica, coyuntural. Una cosa es evaluar la historia, evaluar los rasgos positivos y negativos de una personalidad o de un proceso poltico en la historia y otra cosa ?? polticos coyunturales. A los efectos de un balance histrico, los rasgos que pudiramos llamar deficitarios no cuentan, no pesan, son menores, pero a la hora de la realidad poltica cotidiana s pesan, porque actan. Se va este problema que fue lo que llev a procurar el enfrentamiento de nuestra generacin con Pern. Pern a su vez sufri los 18 aos de exilio en el sentido de que cuando tomamos distancia de la realidad, congelamos una imagen de la realidad. Pern congel nuestra imagen de nios y congel la imagen de una dirigencia peronista de la dcada del 50. Cuando haba otra dirigencia poltica que lo traa a l al pas, que era la Juventud, que no ramos aquellos dirigentes del 50 ni ramos aquellos nios del 50. Y entonces a Pern le cost entender que la relacin con nosotros era distinta con el resto del movimiento. Y a nosotros nos cost entender que el Pern de carne y hueso era distinto del de la sntesis histrica. Hubo en este sentido, diferencias polticas, pero ms importantes hubo una dificultad de comunicacin, de dilogo o una ruptura generacional. Faltaba una generacin en el medio y haba imgenes congeladas en el tiempo, mutuas entre interlocutores hablando en el 73/74, entre Pern y nosotros. De modo que nosotros revalorizando el sentido histrico, social, nacional del peronismo cuando nuestra generacin irrumpe en la escena poltica, produjimos una gran renovacin ene el peronismo, que esa unin de fuerzas hizo que Pern volviera al pas. Y cuando el peronismo vuelve al poder y Pern vuelve al pas hicieron crisis aquellas cosas que estuve mencionando antes. No hubo la posibilidad o la capacidad de un mecanismo de comunicacin como por lo menos discutir en los trminos ms racionales posibles, discutir abiertamente sin que pudiera considerarlo una falta de respeto y sin que nosotros considerramos que ramos marginados. Si se hubieran podido discutir racionalmente las diferencias, seguramente despus -como parte de la lgica poltica y formaba parte de nuestra lgica de elaboracin de decisiones- hay democracia en la discusin y luego descentralismo en la decisin. Si se toma una decisin la minora "se la banca", como se dice hoy en da. Ese proceso no existi en aquella actualidad y sobre esa inexistencia de sntesis, sobre esa inexistencia de dilogo en trminos reales no porque no hubisemos tenido contacto directo con Pern, sino porque no era fcil el dilogo-. Sobre eso intervinieron factores exgenos, provocaciones exgenas, estrategias exgenas de provocacin. A mi juicio hay bastante documentacin al respecto inclusive por servicios de inteligencia extranjeros que tuvieron a travs de Lpez Rega... nadie puede formar una fuerza de choque, de provocacin que convirti las diferencias 67
polticas y de criterio en una guerra interna del peronismo. En primer lugar, en el 74 hace eclosin todo este proceso de discusin que no tena fluidos canales de dilogo, porque como Pern saba cual era nuestra posicin, pretenda impedir por va administrativa la expresin de nuestros planteos. Concretamente se tom la disposicin que no se poda ir con banderas polticas a la Plaza de Mayo el 1, cosa que es absurda. En cambio s se poda ir con banderas sindicales, cosa que era una manifiesta parcialidad a favor del sector ortodoxo del peronismo que predominaba en otra generacin y en otro sector a nivel sindical. El sector ortodoxo iba a tener su representacin con su bandera de las 62 organizaciones, de los sindicatos y el sector nuestro que era fundamentalmente juveniles no iba a poder tener esa expresin, porque en el plano sindical inclusive tenemos habitaciones sindicales y ello no era considerado poltico, no era una institucin sindical. Entonces se nos pretendi prohibir la expresin y nosotros recurrimos a una triquiuela para tener expresin. Recurrimos a la vieja imagen del caballo de Troya. En los grandes bombos se usaron bombos gigantes para esa ocasin- con los que se acceda a la Plaza de Mayo para acompaar los cnticos, llevamos dentro de ellos banderas, aerosoles, letras de las insignias que queramos poner y concurrimos con grandes banderas argentinas sin inscripciones. De modo que la valla policas que estaba puesta para impedir el acceso a la Plaza de Mayo a lo que tuvieren agrupacin poltica, tuvieron que dejarnos pasar porque nuestra nica identificacin eran banderas argentinas. Pero, una vez adentro de la Plaza, cuando Pern sali al balcn, las banderas argentinas sbitamente se convirtieron en banderas con las inscripciones polticas que habitualmente llevbamos a todas las movilizaciones. Esto enardeci a Pern. Para el prototipo de la cultura poltica argentina, Pern era el prototipo del poltico racional, del estratega, del hombre fro, el hombre que tomaba decisiones sin emociones. Y ese da Pern fue el hombre, no fue el estratega fro, fue el hombre emocionado y reaccion emocionalmente, reaccion con insultos que no forman parte del discurso poltico. Esto desencaden una tragedia, esa es la verdad. Nosotros manifestamos nuestra posicin con la triquiuela de eludir el recurso administrativo de impedir expresarnos, y lo reivindico, porque no hay derecho a impedir expresarse a nadie. Pern se sali de las casillas y esto desencaden lo que eran ya diferencias polticas muy duras e incluso con enfrentamientos violentos dentro el peronismo, desencaden en la Plaza de Mayo una batalla campal entre la media plaza espantada que nunca decidi retirarse con los compaeros que formaban parte de nuestro sector y la media plaza que quera quedarse, que era el sector ortodoxo. Pero la media plaza que quera quedarse tambin se iba persiguiendo a los nuestros o sea que el acto dur escasos minutos y en buena medida este hecho fue tomado por la estrategia represiva sobre la cual se desarrollara el "Proceso de Reorganizacin Nacional" para profundizar el aislamiento poltico de los militantes de nuestro sector al efecto de procurar consenso social para el exterminio fsico. Inclusive hubo un documento reservado a pedido del senador Martearena 68
por Jujuy (que era el presidente del Partido Justicialista en aquella poca) en una reunin reservada del consejo nacional del Partido Justicialista, Martearena firm un documento donde prcticamente exhortaba al exterminio fsico en una represin del tipo que se desarroll con las tres A. Pero tambin hay que tener en cuenta que Pern era un anciano. Lcido, pero un anciano. Qu quiero decir con esto? Que l tena pensamiento propio, pero no tena capacidad de accin prcticamente. Y en este sentido Pern era en cierto modo un prisionero de la edad. Y la persona que poda mantener la situacin, que ha sido su esposa era la aliada ms estrecha de Lpez Rega. De modo que Pern tena serias limitaciones reales a su capacidad de accin. Y de todas maneras, evidentemente l no estaba de acuerdo con nuestros planteamientos polticos. De otro modo no hubiera dejado que Lpez Rega hiciera las tres A. El modo hubiera sido "muchachos los llevo a la interna, ustedes hagan su planteo, yo hago el mo y vamos a ver quin gana. Evidentemente nos iba a ganar l, eso estaba fuera de discusin. "O hagamos un debate poltico nacional o hagamos lo que fuere necesario". Pero Pern no estaba acostumbrado a la metodologa de la discusin poltica. No aceptaba nuestra discusin poltica. Esta era la cuestin. Lpez Rega no nos discuta nada. Antes de que muriera el General Pern todo el mundo saba que aquella situacin creada con el triunfo electoral del 73 era una situacin precaria, no era una situacin estable. La historia argentina preexistente demostraba que las democracias o los perodos democrticos eran breves intermedios entre un continuo poder militar que representaba al stablishment, que se le llamaba el partido militar, concretamente, y que polticamente se los llamaba "gorilas". Eran "gorilas" en ejercicio del poder armado que controlaban todo el poder armado y el poder econmico y del Estado. Esto era lo recurrente. Inclusive cuando Pern vuelve en el ao 72 se supona que iban a matar. Entre las hiptesis que existan era que iban a derribarle el avin. O sea que el proceso que da lugar al triunfo del justicialismo no vena precedido por "un gran acuerdo nacional", como le llamaba la ??. Haba sido presidido por una guerra en la cual no hubo una victoria militar, un embate militar, un status quo, un armisticio. Inclusive durante la campaa electoral no se saba si se iba a llegar a las elecciones del 11 de marzo. Y cuando Cmpora triunfa con el 50 por ciento de los votos y anula la maniobra de lealtad que haba ideado Lanusse, se pensaba que lo le iba a entregar el gobierno el 25 de mayo. Todo el mundo saba que aquella situacin era inestable, que haba un poder poltico popular que tena un equilibrio inestable con el poder econmico y militar del establishment y que estas dos cosas eran incompatibles. Este precario equilibrio, que es un equilibrio de fuerzas exista en virtud de la existencia de Pern. Pern aglutinaba las suficientes fuerzas sociales, polticas y econmicas, que eran desde la CGT hasta la CGE como para equilibrar el otro poder. Si Pern desapareca y este poder, este frente nacional se resquebrajaba el equilibrio de poder se rompa automticamente y volva una vez ms el golpismo militar recurrente en la historia argentina. Todos sabamos esto. 69
Cuando Pern se muere no haba ms que esperar que esto ocurriera. Y todos sabamos, por la lectura de la historia, que cada golpe de Estado era ms sangriento y salvaje que el anterior. Duraba ms tiempo que el anterior. De modo que lo nico que podamos esperar con la muerte de Pern y con el poder en las manos de Isabel Pern y Lpez Rega era que llegara el momento del golpe de Estado en donde nosotros bamos a ser la vctima ??. Y en estas condiciones... Adems se esperaba que esto fuera muy pronto. Cualquier hombre de la calle poda decir en aquella poca que Isabel no iba a durar tres meses. De modo que antes de esos tres meses nosotros decidimos preservarnos pasando a la clandestinidad. Y esto fue un grave error estratgico, un error poltico, porque de ltima prioriz el intento de una defensa tcnica que desde la clandestinidad hicimos una defensa poltica, que es la ampliacin del consenso. Entonces aquel hecho del 1 de Mayo del 74 se agudiza con el pase a la clandestinidad. Nuestro elemento poltico se agudiza. Y si bien un tiempo, que fue el ao 75, en donde la represin era dbil, porque era una represin de las tres A y no la represin del poder totalitario del Estado como fue despus, y que este tiempo nos permiti construir reparos logsticos para la autodofensa, la orfandad del movimiento poltico lo termin con la magnitud de los desaparecidos despus. Roberto Quieto, a lo mejor los chicos no saben quin es, era el mximo referente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que era una organizacin entre las mltiples organizaciones que ? en los aos 70. Haba organizaciones que nacieron como peronistas, otras que nacieron como marxistas leninistas, un partido comunista armado, otras con posiciones maostas y otras con posiciones troskistas. Y surgi una con una posicin intermedia de naturaleza guevaristas que eran las FAR, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Las FAR luego de un corto proceso de existencia como organizacin pblica, a travs de un debate interno define como tesis central el tema del nacionalismo popular revolucionario. Su dirigente mximo en ese entonces era Olmedo, que muri en un enfrentamiento en Crdoba poco despus. Olmedo desarroll esta tesis de que la estrategia y la identidad poltica del proceso que requera una formacin social como la Argentina era de naturaleza nacionalista70
popular-revolucionaria. Y qu movimiento poltico y social que expresaba en la realidad concreta esto era el peronismo. De modo que las FAR convergieron en peronistas. Se dio un proceso de fusin de organizaciones en el cual las organizaciones eran convergentes en la medida que haba mayor afinidad poltica. Las FAR convergieron ms tardamente al peronismo y, en ese sentido fue la ltima organizacin que se fusiona dentro de la organizacin Montoneros. El mximo referente de esta organizacin era Roberto Quieto. Y Roberto Quieto form parte de la conduccin integrada de algunas organizaciones. Si bien no era el nmero uno de la organizacin era el nmero tres-, pero pblicamente era el nmero dos, por ser el nmero uno de la FAR. De modo que aparecamos bastante en pblico juntos porque hubo un proceso de ? poltica antes de la fusin en donde al no haber una organizacin unificada, la representacin pblica se haca bicfala, por decirlo as: cada uno representaba su propia posicin. Pero Roberto Quieto tuvo una significacin poltica importante en los aos 73/74. As en el 75, nosotros estbamos recientemente radicados en Buenos Aires, con la conduccin nacional habamos estado durante todo el ao 75 en Crdoba y Quieto tena una situacin familiar y ? que estaba envuelto en una crisis, porque estaba separado de su esposa (Alicia Beatriz Testai), su esposa no era militante, pero tena sus hijos a los que como todo padre quera ver, tena su madre y sus hermanos. Y l cometi la grave imprudencia de ir un da ?? a una playa de Vicente Lpez con toda su familia: la madre, los hermanos, la esposa, los hijos, etc. Y aparentemente fue reconocido por alguien que lo denunci y fue detenido en la playa. Exigi la identificacin de los que lo detenan todava estaba el gobierno de Isabel en el ao 75, si bien haba represin, algn marco jurdico y ms o menos los marcos formales existan, distinto a lo que fue le proceso despus. Quieto exigi en pblico delante de sus familiares la identificacin de quines lo detuvieron. El jefe procedimiento era de polica federal. Pero al da siguiente de estar detenido Quieto desapareci y las fuerzas policiales negaron la detencin y no hubo ms como ubicarlo. Y fue, en cierto modo, el primer desaparecido de lo que sigue despus. Yo creo que hubo otros desaparecido antes, otros casos aislado antes. Pero como hecho notorio, un caso de gran repercusin periodstica y esto fue un desaparecido que anticipaba lo que iba a ser el mtodo de las desapariciones despus. Evidentemente como todos los desaparecidos Quieto fue sometido a las peores torturas que uno se pueda imaginar. Nosotros no tuvimos nunca ms informacin de l, pero s tuvimos evidencia de delaciones de l durante la tortura*. Cayeron casas conocidas por l en la tortura. Y este fue un impacto poltico y emocional muy fuerte para nuestra fuerza. Nuestra fuerza en su ideologa tena como un elemento significativo, importante del tema del "hombre nuevo". No era slo una sociedad nueva, un cambio de estructura, un cambio de marco jurdico o un mero cambio de propiedad de los medios de produccin. Una 71
sociedad nueva tambin culturalmente, espiritualmente, si se quiere. Una sociedad que construya un hombre nuevo y ese hombre nuevo era el futuro de la sociedad. Y se supona que los militantes revolucionarios tena que aproximarse o ser casi ese hombre nuevo. De modo que la evidencia de un quiebre en la tortura de un cuadro en la jerarqua de Quieto pona en crisis estos conceptos. Cmo era posible que aquel que tena que ser el hombre nuevo pudiera cantar en la apertura. Este fue el problema. Nosotros establecimos a partir de ah dos cosas: un juicio en ausencia a Quieto que tena un valor realmente simblico. Sabamos que no tendramos ningn rastro de l. Era un juicio que en definitiva implicaba establecer jurisprudencia para la conducta ante la represin que se avecinaba. En ese juicio Quieto fue condenado por cantar en la tortura, condenado por delacin. Que tena el efecto de decir no admitimos la delacin, no nos parece razonable que alguien delate, aunque las torturas puedan ser muy tremendas. Porque la delacin es el verdadero xido que destruye una organizacin clandestina. Si no existiera la posibilidad de la delacin, no sera posible destruir una organizacin clandestina. Esta es la realidad. Eramos todos muy conscientes de eso. Adems hay una pelcula muy famosa que es "La batalla de Argel" que muestra como la tortura destruye el Frente de Liberacin Argelino. Entonces a raz de ese proceso nosotros decidimos establecer que los medios de conduccin no tenan que ofrecer el margen de la delacin en la tortura, porque por ms que todos aspirbamos a ser "hombres nuevos", vamos a decirlo en trminos bblicos quin poda decir que no iba a ser Pedro para ? veces. Este es el asunto. Y la nica forma de evitar eso y nadie puede garantizar antes de pasar por la tortura que no va a hablar era morir antes de la tortura. Y all fue que se estableci para los miembros de la conduccin la obligatoriedad de la pastilla de cianuro, para no entregarse vivo. Para qu la pastilla de cianuro? Porque uno poda estar armado y combatir, pero eso no garantiza que no caigas vivo. Uno puede ser capturado vivo. Uno puede caer herido, y se te acaban las balas y a pesar de estar armado y de combatir se puede caer vivo. Todos tenemos un ejemplo muy claro: el Che Guevara fue capturado vivo, y si el Che Guevara fue capturado vivo Quin poda garantizar que no? De modo que establecimos la pastilla de cianuro. Y como esto fue un gran debate dentro de la organizacin, en realidad la conduccin recibi una crtica generalizada de la organizacin. Y la crtica que consista en decir que se estableca un privilegio para lo miembros de la conduccin. Los miembros de la conduccin teniendo pastillas de cianuro tenan el privilegio de no ir a la tortura y el resto de los militantes no tenan esos privilegios. Y all fue entonces que se decidi generalizar la pastilla de cianuro para evitar la delacin en la tortura. Lo que ocurri fue que cuando nosotros paramos en la clandestinidad, como dije antes, esperbamos que el golpe de estado se produjera inmediatamente y eso no ocurri. Ocurri una estrategia poltica del golpismo que fue conocida como la estrategia del fruto maduro que era dejar al gobierno de Isabel hasta el hartazgo, hasta el hartazgo de la sociedad, hasta que hubiera casi un clamor golpista y entonces esto nos 72
puso en la situacin de haber pasado a la clandestinidad y no obstante que segua en curso un proceso poltico con depresin, con violencia, una guerra civil que a cualquiera lo podan matar en la calle, pero un proceso poltico al fin. Y como nosotros no habamos pasado a la clandestinidad solamente para un autopreservacin personal, sino como parte de una organizacin que pretenda tener una estrategia poltica, pues no podamos tener una estrategia poltica que ignorara la existencia de un parlamento, de un margen de libertad de prensa, que ignorara la existencia de elecciones peridicas, etc. De modo que se hizo necesario en cierto modo un paso atrs la idea de pasar a la clandestinidad y construir estructuras polticas legales. E inclusive hubo un momento, cuando Rocamora fue ministro del Interior del gobierno de Isabel , que hubo un discurso del gobierno que intentaba una especie de apertura del dilogo y nosotros tomamos el guante, buscamos el dilogo con el gobierno planteando como requisito que terminara el accionar de las tres A, ese era nuestro requisito bsico y esto implicaba desplazar a Lpez Rega que no tena absolutamente ningn consenso poltico. Uno poda tener diferencias con Lorenzo Miguel, pero l representaba una base social, tena poder poltico, era una cosa perfectamente reconocible. Uno poda tener diferencias polticas con Martiarena, pero l era un lder poltico en Jujuy. Uno poda tener diferencias polticas con cualquiera, y le tena que reconocer, an con sectores como el Comando de Organizacin o Guardia de Hierro y eran sectores de activismo poltico reconocibles. Pero la Triple A no era activismo poltico reconocible, era una organizacin de mercenarios y Lpez Rega no tena ninguna base de representacin poltica.. El nico requisito nuestro era "cortemos con la Triple A y quitmosle poder poltico a Lpez Rega que no representa a ningn poder poltico". Y esto es cuestin de discutir y dirimirlo con el juego poltico de ??. De modo que intentamos introducir eso pero no fue factible, no hubo eco, porque haba ya una presin militar sobre el gobierno de Isabel, que de algn modo solamente toleraba al gobierno a pesar de todas sus inconsistencias en la medida en que fuera una avanzada de represin de lo que iba a ser despus el proceso. Si el gobierno de Isabel hubiera querido dar marcha atrs a esta represin, automticamente perda el mnimo respeto, podramos decirlo as, que el sector golpista tena sobre l. No, y en esto hay un mito: como dije antes, la represin no se da por la legalidad, las bajas no se dan por la legalidad, las bajas de dan por la delacin durante la tortura. E inclusive retomo el argumento de la autocrtica del pase a la clandestinidad: ampliar el espacio poltico favorece la seguridad, no la agrava. La seguridad no es un problema tcnico, es un problema poltico. La orfandad poltica es lo que hace fcil que una fuerza sea reprimida con cierta impunidad. La gran amplitud de un proceso poltico en estado de plenitud impide eso. De modo que abrir el proceso poltico no generaba problemas de seguridad. Al contrario, los alivianaba. Era ms grave haberse ido, como lo hechos demuestran. Hubo otra gente que hizo algo distinto que nosotros: hablar, y desapareci 73
antes. Vamos a empezar por un principio. La estrategia no era tambin salvar gente. Si hubisemos tenido esa estrategia directamente no empezbamos. La estrategia nuestra era transformar la estructura del poder en la Argentina, no salvar gente. Los servicios ?? de seguridad hicieron lo imaginable y lo inimaginable desde el punto de vista de la seguridad. Desde un inmenso desarrollo logstico, una gran base de sustentacin poltica que existi, la utilizacin del espacio exterior, el recurso al amparo poltico desde el exterior, el apoyar la poltica de Derechos Humanos de Carter, por ejemplo. Desde el punto de vista de la preservacin se hizo todo lo posible, porque era una cuestin que sin preservacin tampoco podas levantar ninguna estrategia. Pero desde ese punto de vista hay un error: una cosa es concebir una poltica desde el punto de vista de lo que podemos llamar "Amnesty International", que se dedica a salvar gente y otra cosa es una poltica planteada desde el punto de vista de una estrategia de poder que pretende modificar la estructura de toda la sociedad. El objetivo de una organizacin humanitaria es salvar gente. El objetivo de una organizacin poltica no es salvar gente, es tomar el poder con el mnimo costo posible. Estando legitimado en aquellas circunstancias a nivel mundial el planteamiento el carcter blico de guerra revolucionaria, planteamiento como universalmente se han desarrollado entre guerra popular y ? de Mao Tse Tung, o la guerra de guerrillas, en la que podemos tomar el caso cubano o la guerrilla urbana con insurreccin final del caso argelino, o la guerra denominada guerra regular o irregular, en la guerra de Vietnam. El general Pern en sus escritos y en las pelculas desarrollaba con toda claridad estos conceptos, el concepto del desarrollo de la resistencia a la opresin, legitimada por la propia Iglesia, est legitimado por el Derecho Internacional, que estuvo expresado con toda claridad en los fundamentos de la Ley de Amnista del ao 73. Lo que no sabe que se encara una estrategia de toma de poder que presupone un enfrentamiento violento, hay bajas, hay costos humanos y cualquier militante que participa voluntariamente en esto sabe que se juega su vida. No es lo mismo si uno recurre a una leva obligatoria, a un servicio militar obligatorio, etc., a cosas que obligan a una persona a jugar su vida al margen de su voluntad. No es el caso de una organizacin poltica clandestina, que solamente cuenta con el consenso absolutamente explcitamente voluntario de cada uno de sus militantes, minuto a minuto. No hay nada ms fcil que desertar de una organizacin clandestina: nadie sabe tu nombre, si conocan tu nombre legal, nadie sabe el nombre de tu documento falso, nadie sabe tu domicilio, nadie sabe tu cobertura, cmo te presents frente a la sociedad, frente a tu barrio. Es muy fcil, no concurrir a una cita y separarse de la organizacin. Eso es todo lo que hay que hacer. De modo que el concurso explcito de la voluntad cotidiana de los militantes es lo nico que hace posible el desarrollo de esa estrategia de lucha. Y son esos mismos militantes que tienen esa voluntad los que corren riesgo de muerte. De modo que si alguien hubiera planteado en la 74
organizacin "decidamos salvarnos", ste no hubiera tenido consenso poltico, hubiera sido una desercin de la lucha, una desercin de la historia, una desercin de la razn de ser que haba dado comienzo y que no haba cambiado la situacin, excepto que ser haba hecho ms peligrosa, no haba cambiado la situacin que haba dado origen a la lucha. Al contrario, se haba agravado. De modo que el planteamiento de salvar gente hay que tomarlo en aquel contexto, como planteamiento de la mayor seguridad posible de los militantes. Se los sacaba del pas, volvan a entrar, no estaban todo el tiempo adentro, se hacan todas las operaciones logsticas que permitieran garantizar su seguridad. Se buscaba la mayor ampliacin de espacio posible porque ramos conscientes de que esa ampliacin de espacio poltico haca a la seguridad y haca a la eficacia de la lucha. En este contexto est planteada. Nosotros tomamos una decisin poltica. En todo caso la pregunta apunta a un cuestionamiento. Pero yo le planteara a todos aquellos que tienen ese tipo de cuestionamiento que lo centren exactamente en lo siguiente: nosotros tuvimos la decisin poltica de resistir hasta el final, podamos haber podido tomar la decisin poltica de no resistir. Esto es lo que hay que discutir, si es correcto o incorrecto. Yo creo que fue correcta la decisin y que fue moralmente la nica que podamos tomar, despus de iniciada la lucha. No hubiera sido moralmente legtimo iniciar la lucha en el ao 70 y en el ao 77 decir "No, como se puso muy fea, ahora nos borramos". No era decoroso, eso no es consistente. Nosotros tuvimos una decisin que la tomamos desde el primer da, desde que se funda la organizacin. No en vano tenamos una consigna "Pern o muerte" al principio, "Patria o muerte". Tomada la decisin poltica de resistir hasta el final, una consigna del tipo "Patria o muerte", al hacer una evaluacin histrica de ese tipo de conducta debemos hacer algn grado de comparacin, cul es el patrn de medida del error o del acierto. Y hay grado de comparacin. No hay diferencia ideolgica entre Videla, ? en Brasil, Pinochet en Chile, Banzer en Bolivia. Hay diferencias ideolgicas en el golpismo de la doctrina de la seguridad nacional. Sin embargo, el golpe de Brasil dur veinte aos y cuando se evalu el golpe se sali con la transicin y los gobernadores civiles y presidente dictatorial. Pinochet, despus de ms de 20 aos sigue en el poder. Hay un poder civil que tiene que contemporizar con el poder constitucional de Pinochet frente a las Fuerzas Armadas. Videla no es ni siquiera un militar en retiro. Qu hizo la diferencia? La ideologa? No. Por qu un proceso dur siete aos y termin en una catastrfica derrota poltica de sus dirigentes? Otro dura 20 aos y no hay derrota poltica de sus dirigentes y otro se da el lujo de desarrollar una transicin con sus adversarios del pasado en el poder y permanecer en el poder como Pinochet Dnde est la diferencia? La diferencia est en la resistencia y esa resistencia, es la resistencia social, es la resistencia que desarroll el movimiento obrero contra la dictadura argentina, y que no se vieron claramente en Brasil o en Chile. Es la resistencia de los organismos de derechos humanos planteados como estrategia de resistencia dentro del 75
pas, y no solamente como denuncia por violacin de derechos humanos en el exterior, que es los que ha distinguido a las organizaciones de derechos humanos en la Argentina frente a sus similares en la regin. Es la resistencia armada contra ellos. Los chilenos, al poco tiempo del golpe de Estado, no tomaron la decisin de resistir hasta el final, tomaron la decisin de irse todos. Pinochet todava est en el poder. Este elemento como patrn de medidas, si digo que lo que hay que optimizar es el mnimo tiempo posible de poder dictatorial, entonces la estrategia que se sigui en la Argentina era preferible a la que se sigui en sus pases vecinos. El golpe de Estado, como dije antes, era una cosa perfectamente previsible. Para nosotros no es una sorpresa el golpe de Estado. Es una sorpresa el da en que uno se despierta y est la marcha de San Lorenzo. El estado de sitio ya exista de antes. No es una sorpresa que se plantee la pena de muerte, como se plante al principio del golpe, una serie de encrudecimientos represivos, la prohibicin de la actividad poltica, etc., etc. Nada de eso nos sorprenda en la medida de lo lgico, lo que caba esperar de un golpe de estado. De modo que en ese sentido no hay sorpresa y las expectativas simplemente son confirmadas al da siguiente al golpe de Estado. No obstante al tiempo s se nos revela un dato no imaginado. Un par de datos no imaginados: uno de naturaleza econmica y el otro de naturaleza represiva. Desde el punto de vista econmico, los golpes de estado en la Argentina estaban vinculados a un ciclo econmico conocido en la jerga de los economistas como ???. Hay cierto desarrollo econmico, estrangulamiento de la balanza de pagos. El estrangulamiento de la balanza de pagos produce una crisis econmica que se convierte en crisis poltica que en el caso argentino se resuelve por transferir la hegemona a los sectores terratenientes, agroexportadores, devaluacin tpica con gran miseria de los asalariados, etc. Con la gran devaluacin, esto equilibra la balanza de pagos y luego se produce una nueva expansin del desarrollo industrial, manejado por los sectores trasnacionales, lo cual incuban en el futuro nuevamente el estrangulamiento de la balanza de pago. Pero la expansin industrial fortalece al movimiento obrero, fortalece al movimiento popular y eso se trasunta en trminos polticos en una capacidad de contraofensiva en el movimiento popular. Nosotros esperbamos este mismo ciclo con el golpe del 76. E inicialmente las expectativas son confirmadas, porque al inicio hay hegemona del sector terrateniente, un traslado brusco de ingresos en el sector terrateniente por la grave crisis de la balanza de pagos que dej el gobierno de Isabel. Durante el ao 76 esto juega de acuerdo a las expectativas. En el ao 77,a un ao del golpe que tena que empezar el ciclo inverso descubrimos el dato sorprendente: en lugar de transferirse la hegemona al sector industrial transnacional, se transfiere al sector financiero y en entonces se pone en marcha un proceso de desindustrializacin, un proyecto explicitado por algunos voceros militares como necesidad de mantener la industria, que era la causa de existencia del peronismo, que eran entonces la cuasa de los males polticos del pas. 76
Hay un proceso explcito de desmantelamiento del aparato industrial favoreciendo la especulacin financiera. La poca de la plata fcil, que desmantela el aparato industrial as debilita cada vez ms la capacidad de resistencia del movimiento obrero. Esto no estaba en los clculos y modifica las expectativas con que se poda luchar frente a una dictadura. El otro elemento: nosotros imaginbamos que la represin, para decirlo de algn modo burdo, sera igual que las dictaduras conocidas, pero un poco peor, multiplicado por algn factor. Si antes haba cmara federal especial que se conoca como "el camarn", bueno ahora habr leyes ms duras, ms rgidas y ms cmaras especiales. Si antes haba diez das de incomunicacin del detenido, ahora habr veinte o treinta. Si antes haba limitaciones al derecho de defensa, ahora habr ms limitaciones. Si antes haba menos muertos, ahora habra ms muertos en combate. O sea algunos de los heridos los dejaran morir. Una represin de la misma calidad, pero en mayor cantidad.
*Nota: Roberto Quieto, fue secuestrado el domingo 28 de diciembre -da de los santos inocentes- por la tarde, sin resistirse ni combatir, mientras tomaba mate con su familia en el balneario de Martnez. Se lo llevaron una docena de policas de civil que esconda sus ametralladoras bajo lonas y toallas. Su esposa, Alicia Beatriz Testai, fue dejada en libertad. A las pocas horas de su secuestro empezaron a caer casas clandestinas de distintas estructuras y decenas de militantes del Norte, Capital y Crdoba. Cay hasta el pozo donde pocos das antes haba estado secuestrado Metz, el empresario de Mercedes Benz, por el cual se haba pedido un rescate de 4 millones de dlares. El resto de los miembros de la Conduccin se enter de su desaparicin al sintonizar radio Colonia, por la noche. Era una de las pocas emisoras que informaban sobre secuestros y detenciones, de modo ms rpido y completo que los comunicados que las fuerzas de seguridad entregaban a la prensa. El alerta lo dio un militante: haba presenciado el secuestro y llam por telfono a la emisora uruguaya para que lo difundiera. Ver tambin: http://www.desaparecidos.org/arg/victimas/quietos/ Copyright 2002-2003 www.elhistoriador.com.ar Todos los derechos reservados
Miradas sobre los setenta: una polmica 20 aos despus* Mara Sondereguer** / Renata Rocco-Cuzzi***, 1997
77
Los revolucionarios aman la poca que les toc vivir, porque es su patria en el tiempo. Len Trostsky Durante los aos de la dictadura, como consecuencia de la violacin de los derechos ms elementales en un rgimen generalizado de terror, la resistencia planteada desde los organismos de derechos humanos y su reclamo por los desaparecidos, por el derecho a la vida, articul un espacio desde donde se reconstituy la idea de un sujeto de derecho que fue luego sostn de la refundacin poltica en la Argentina. 1 La reivindicacin de la existencia misma de ese sujeto, operando como el ms claro ndice de discontinuidad con la dictadura, coloc toda otra reivindicacin en el lugar de la repeticin del pasado, legitim as un discurso sobre lo posible, y obtur con el relato del horror todo otro relato de unos hechos -la experiencia social y poltica de la primera mitad de la dcada del setenta- que, en ese entonces, pertenecan todava al presente. Pero cuando el domingo 7 de abril de 1996, el diario Pgina/ 12 public dos artculos firmados por Miguel Bonasso y Gabriela Cerruti 2 a raz del estreno de "Cazadores de Utopas", de David Blaustein- con el objetivo de participar de un "debate sobre la memoria, los montoneros y el futuro", las primeras grietas en este dispositivo de interdicciones ya haban comenzado a manifestarse. Ambas notas, situadas dentro de la trama de legalidades y tabes que los ltimos aos fueron tejiendo, actuaron como disparadores de una polmica que super los lmites de la crtica a una produccin artstica. Las respuestas de Susana Viau y Ernesto Villanueva el 16 de abril; las de Uriarte, Forn, Schapces, Nora Cortias el 21, y las de Baschetti y Lipscovich el 28 del mismo mes profundizaron ese gesto. 3 Con la polmica, y con las inquietudes que revela: con sus luchas, victorias, azares, restricciones, intentaremos dialogar en estas pginas. Ciertos discursos valen como signo o manifestacin de adhesin -de clase, de inters, de rebelin, de resistencia- y muestran las posiciones de quienes los enuncian. 4 Al iniciar su nota, entre los muchos modos en que se puede plantear un comentario, Bonasso elige la figura de la hiprbole: [...] En la vereda de Carlos Pellegrini al 600 escribe- frente al cine Maxi, donde exhiban "Cazadores de Utopas" de David Blaustein, hubo escenas que parecan arrancadas de "Veinte aos despus": antiguos mosqueteros y mosqueteras se reconocan pese a las arrugas y las canas, saltando en un abrazo reparatorio un abismo de aos cavado por las crceles, los destierros y la dispora que engendra toda derrota, Pocas horas ms tarde, el fenmeno se multiplicaba y alcanzaba el xito de los grandes nmeros, en la Marcha del 24. 5
78
Construyendo su reverso -el relato ya tiene sus hroes y, porqu no, tambin su moraleja- Gabriela Cerruti invierte los sentidos de la metfora: "Toda una proeza" dice- y sus palabras proponen una refutacin. Suponen una rplica y anticipan una rplica. No slo cuestionan aquello que se dice sino a quienes lo dicen, A travs del sarcasmo intenta una desmitificacin, pretende una suerte de desocultamiento. "Toda una proeza: una pelcula de ms de dos horas sobre la historia de los montoneros sin nombrar ni una sola vez a Mario Eduardo Firmenich, ni a Rodolfo Galimberti, ni a Roberto Perda o Fernando Vaca Narvaja". 6 Los comienzos demarcan posiciones, instituyen lugares. Si para Bonasso, veinte aos despus del golpe del 24 de marzo de 1976, "ese formidable impulso colectivo, negador del fin de la historia y de las teoras bidemonolgicas que oscurecieron los aos de la democracia, sigue all", para Cerruti, el documental encierra "proezas" varias, y "jeroglficos para iniciados", y en el mismo movimiento, el sarcasmo interpela con signo negativo y plantea un desafo: "El mito de los aos dorados [...] es la forma de escapar a la discusin verdadera de errores y aciertos". Cerruti utiliza la irona para descalificar esas voces que, en el film, enuncian su verdad de protagonistas, aquello que Bonasso designa -y legitima- como "epopeya montonera" y que Blaustein constituye en estrategia bsica de su relato. Es que si Cerruti seala sarcsticamente que es toda una proeza que en una pelcula de ms de dos horas no se nombre ni una vez a Firmenich, Vaca Narvaja o Perda, interpretando esas omisiones como un silencio vergonzante destinado a falsear la historia, y algo de eso puede ser cierto ledo desde los noventa, sin embargo, nos parece ms atinado entender ese gesto como la tctica ms globalizadora de la pelcula: otorgar la voz a los cuadros medios es darle la palabra al pueblo, un pueblo que cuenta su historia. El film se propone, entonces, como una epopeya que, en el polo opuesto a lo que entiende Cerruti, lejos de falsearla, cuenta la verdad de la historia. Pero volviendo a la irona de Cerruti, en esa doble voz desnuda una ambivalencia que recorre todo el texto y que quizs en ninguna otra frase queda tan claramente explicitada como cuando dice: "Toda nuestra veneracin y envidia a esa historia", y la afirmacin no es en absoluto inocente. Como en toda irona, "veneracion y envidia" pueden leerse en la lnea del sarcasmo pero tambin al pie de la letra, Entre la adhesin y el rechazo, el texto delata un malestar: no haber pertenecido a la generacin que aparentemente interpela. El artculo delimita un blanco doble: "ellos" son los iniciados. El haber pertenecido los distingue, instala una disimetra respecto de un nosotros" inclusivo que seala a los otros, los excluidos; los que desconocen las referencias: la contraofensiva, la pldora, las clulas, Taco Ralo; 7 los que no estuvieron ah, y no saben si era "maravilloso" o "insoportable".
79
Ese nosotros atraviesa el texto y contiene una autorrepresentacin generacional: "Los gloriosos aos setenta son el karma de las generaciones posteriores" afirma Cerrutti-. Pero la discordancia lxica produce un deslizamiento de sentido que recoloca el valor asignado a los distintos interlocutores. "El peso de las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos" (y aqu no te cito, cito a Marx)", responde Viau, y la rplica legtima a los "otros" y permite cifrar una genealoga: son ellos, "los ms viejos" (Villanueva). Los lugares desde donde se habla determinan la "moral" de los enunciados. Si la polmica reposiciona aliados y adversarios, la constitucin de un "ellos" y un "nosotros" logra condensar en sus desplazamientos los puntos de friccin y de encuentro, las vacilaciones y las certezas. "No se puede plantear ningn debate sin dejar sentado que ellos eran mucho mejores que los que vendran despus" -contina Cerruti. Y concede: "Desde el dolor o la compasin, todos querramos que esos jvenes valerosos e idealistas estuvieran vivos. Quizs este pas sera distinto". Sin embargo, ese todos compasivo -que nos implica en el texto con toda su fuerza persuasiva- es tambin artificio retrico en Cerrutti cuando, en la conclusin de la nota exaspera su argumentacin; 8 la descalificacin por el absurdo expulsa a "ellos" de toda posibilidad de comunin: "Visto desde hoy, cualquiera tiene derecho a preguntarse si no es legtimo discutir cmo hubiera sido un pas con Mario Firmenich de presidente y Rodolfo Galimberti de jefe de la SIDE". 9 Otras colocaciones, otros nosotros fundan significados opuestos. A propsito, es posible armar tres grandes lugares de enunciacin: el de los protagonistas (Bonasso, Villanueva, Viau, Uriarte); el de los no protagonistas (Cerruti, Schapces, Baschetti, Forn) y el de los que no se proponen como ni una ni otra cosa (Cortias, Lipcovich). La pertenencia a un grupo no presupone puntos de vista homogneos; el discurso de Uriarte es el revs de la trama de los discursos de los protagonistas, en tanto pone en negativo todo lo que resulta positivizado en los otros. "Los Montoneros no eran 'cazadores de utopas' -cualquier cosa que sea lo que quiere decir esto- sino una banda de irresponsables violentos a los que me toc ver disolver a cadenazos las asambleas universitarias que les eran hostiles". Uriarte es juez que dictamina sin el menor asomo de problematizacin. Nada hay para ser revisado: "En el clima ideolgicamente exasperado de esa dcada -que no fue gloriosa sino una carnicera-, "una poca en la que todo se dirima a tiros", l posee todas las respuestas que reclama Cerruti (obviamente no sobre la pelcula, sino sobre el perodo histrico), Pero, adems, sostiene esas respuestas con un plus; l no es hijo ni hermano menor, en el "me" se define como coetneo, l vio, l no reclama -como Cerruti- que los sobrevivientes le 80
den una respuesta que no puede alcanzar por s mismo. Entre los setenta y los noventa, entre jvenes y viejos, entre los chicos actuales y los revolucionarios de dos dcadas atrs, se trazan algunos ejes de la disputa: solidaridad vs. individualismo; pasin vs. facilismo. Pero no slo eso. Si la injuria en Uriarte fractura el topos generacional e instala un "yo" que pronuncia su sentencia: "Los Montoneros eran un movimiento del desborde que llevaba incorporada en su propia mecnica la clusula de su destruccin", la respuesta de Nora Cortias explcita un nosotros que integra a ese todos y se sita por fuera de aliados y adversarios: la reconstruccin de la historia, de cualquier historia afirmano es patrimonio de nadie, se hace con el aporte de todos los que buscan la verdad, la hayan vivido o no". "Entender esa historia", es decir, narrarla, otorgarle un sentido, es la nica certidumbre que soporta las rplicas de los distintos interlocutores. Entre los setenta y los noventa, el artculo de Pedro Lipcovich lo coloca por fuera de la polmica a la que, adems, pretende clausurar. Como un historiador -en el sentido en el que lo entiende Hayden White-,10 l rechaza cualquier construccin de un "nosotros", pero en cambio, dibuja dos "ellos": el de un presente abigarrado de "grupos solidarios donde caben travestis, amas de casas suburbanas, organizaciones de discapacitados, habitantes de asentamientos precarios..." en fin, vecinos que "no creen que su vecindario es ms valioso que otro"; el segundo "ellos" es el de los miembros de grupos militantes de los setenta. La duplicacin en s es una toma de partido que salda la polmica al ubicar en el pasado a los "compaeros o militantes [...] de los tiempos que fueron". Si el tema es el de la solidaridad, en la narracin de los hechos que hace Lipcovich ninguno de los dos grupos es mejor que el otro, sino simples protagonistas de las distintas pocas que les toc vivir. Algo para recordar?: Quizs ahora que ya saldaron esa deuda con ellos mismos haya llegado por fin el momento de encontrar una manera un poco menos apasionada y parcial de que nos ayuden -a nosotros, a los otros- a entender esa historia, dice Cerruti al cerrar su texto. Y Viau es la que ms abiertamente recoge el guante del desafo, cuando al final del suyo retorna las palabras de Cerruti y las califica de "atinada exigencia final". Sin embargo, en un doble movimiento impone sus propias condiciones para ser una de las tantas Beatrices que reclaman las nuevas generaciones: Con una salvedad -dice-, no fue el exceso sino la falta de pasiones la que ha ido transformando esa pequea historia en algo incomprensible: el haber tenido que descifrarla, repensarla o padecerla (segn se vea) desde las aguas turbias de un lugar (y un momento) en el que los grandes edificios que se conocen son -como deca Bertolt Brecht- los que un hombre puede construir por s mismo. Y en esa sola frase sintetiza dos de los presupuestos setentistas ms importantes: la pasin como disparadora 81
de la accin y la solidaridad como isotopa de poca, contrapuesta al individualismo de los tiempos presentes. Como en los discursos sociales que van emergiendo a partir del corte histrico que se produce con el fin de la dictadura, la palabra "memoria", "el intento de reconstruir una historia", afloran una y otra vez en los contenidos de la polmica, en los ttulos, volantas y copetes que enmarcan ese corpus desde la accin de uno de los tantos "otros", el editor, que a su modo participa en su constitucin. Sin embargo, pese a tanta proliferacin, la primera y ms elemental pregunta que cabra hacerse es si los textos admiten que hay algo para recordar, ms all de que su sola existencia es la prueba ms contundente de una respuesta por el s. Porque no se puede obviar que quien abre el fuego (Cerruti) lo hace desgranando una serie de preguntas que bien cabe calificar de certeras: Vali la pena? Era maravilloso o era insoportable? O lo valioso dur apenas dos aos? Cunto tiempo vamos a pasar aorando aquellos dos aos sin pensar en el costo que hubo que pagar por esos veinticuatro meses de gloria? Porque si todas las primeras preguntas citadas tienen un tufillo a interrogacin vicaria o retrica, la ltima tiene un poder de condensacin increble: acota el tema de la nostalgia (que en la explicacin de la experiencia setentista no se agota en la respuesta de "que todo tiempo pasado fue mejor") y lo hace a un punto tal que la propia Cerruti se incluye al utilizar la primera persona del plural, y formulando nuevamente la primera pregunta acerca de s la experiencia vali la pena, que es, en definitiva, la que se hicieron todos aquellos que creen haberla respondido al tachar a los militantes setentistas de "enamorados de la muerte" con todas sus variantes posibles, Los mismos que intentaron poner el punto final no slo mediante las dos decisiones parlamentarias, sino en su coronacin mxima: la teora de los dos demonios. 11 Entonces, les preguntamos nosotras a cada uno de los protagonistas de la polmica: vale la pena hacer este ejercicio de la memoria? y se la hacemos no ya a una sociedad, que si no en su conjunto, respondi con una plaza de 100 mil personas haciendo un ejercicio indito de recuperacin de la memoria en la historia de nuestro pas. La memoria es una estratega. Tiene su economa de recuerdos y olvidos, incertidumbres y certezas. Conlleva tambien una inquietud: desde los interrogantes posibles del presente puedo significar los contornos del pasado y volver ms visibles, o menos, las siluetas. Sin embargo, la pregunta acerca del por qu recuperar la memoria de un tiempo pasado parece imposible de responder sin dar lugar a otra que interpela sobre el cmo hacerlo. 82
Al respecto, en el cuerpo de la polmica hay por lo menos dos ejes absolutamente enfrentados que elaboran sendas teoras acerca de cmo se recupera la memoria: la reconstruccin de los setenta se hace desde las subjetividades de sus actores (que no slo es la hiptesis de varios de los participantes de la polmica, sino tambin de la propia pelcula de Blaustein), o plantndose en una reconstruccin que debe anclar en los noventa, como propone Cerruti. Como ya demostr Borges en el Pierre Menard- por ms que se quiera volver atrs sobre los hechos tal como fueron, el momento de ejercitacin de la memoria deja sus huellas, ms o menos, pero siempre las deja. Y esto es bien claro ya desde la operacin que hace Blaustein con el nombre de su pelcula: nadie en los setenta hubiera hablado de utopa. Como dice Villanueva "Era el mundo de la juventud y de los sueos cumplidos, era la poca de la razn puesta al servicio de la voluntad: todo deba transformarse y era justo que lo hiciramos ya". De los setentas se habla como actor de los hechos o como observador. En este punto es bueno recordar que tal dicotoma no se construye en los textos que estamos leyendo, sino todava con mucha mayor virulencia en los primeros aos de la post dictadura, en los que haber sido protagonista o no habero sido autorizaba o prohiba el uso de la propia voz. Despus, y sobre todo a partir de la consolidacin del presupuesto bidemonolgico, los setenta son demonizados a un punto tal que sobre ellos empieza a pesar una interdiccin que los sepulta, lanzndolos a un tiempo tan remoto sobre el que no existe discurso ni recuerdo viable, slo hay espacio para uno y slo un discurso hegemnico. Tal vez sea en este panorama en el que alcanza toda su dimensin la frase "era algo que nos debamos" y que Cerruti, apropindose quiz del voluntarismo con el que tantos caracterizaron a la generacin de los setenta, interpreta como el "saldo" suficiente que har posible la comprensin de esa historia para las generaciones posteriores. Es dentro de este contexto, al que se suma una fecha tan emblemtica como los 20 aos (el tiempo necesario para que se haga posible una generacin de hijos de desaparecidos) que resuena como tan sintomtica una polmica como la que estamos analizando. En toda sociedad la produccin del discurso -dice Foucault en los comienzos de "El orden del discurso" 12 est a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto nmero de procedimientos que tienen por funcin conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y terrible materialidad [...] Se sabe que no se tiene derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de cualquier cosa, 83
En el ejercicio de la memoria, algunas interdicciones ejercen su coaccin y ensucian, como manchas de origen, la narracin de una historia sobre cuyo significado se pretende debatir. Pero por detrs del conjuro, la palabra prohibida asoma su poder: la legitimidad de la lucha armada como opcin poltica en el horizonte ideolgico setentista, su racionalidad histrica para la construccin de una sociedad igualitaria, Y la legalidad del presupuesto revolucionario frente a los lmites de la "democracia liberal" en palabras de la poca-. Slo la alusin: "s uno equipara los centuriones a los seguidores de Espartaco" (Villanueva) o la cita: "Los revolucionarios aman la poca que les toc vivir porque es su patria en el tiempo" (Viau) permiten, de algn modo, la referencia a ambas. Quizs sea la pregunta por la solidaridad, por la justicia, la que se inscribe en las fisuras presentes de ese dispositivo de prohibiciones, Quizs sea ese interrogante uno de los que pueda devolverle a ese pasado su significacin. Tal vez tambin sean aquellos lmites -los de la democracia liberal-, los que atraviesan de inquietud los discursos que se proponen entender la historia de los setenta. y sean esas indagaciones las que sostienen, recin a fines de los noventa, la voluntad de explicarla. Notas * Ponencia presentada en el Coloquio Internacional "DeClnio da Arte/Ascensao da Culture, organizado por el Nueleo de Estudos Literarios e Culturais de la Universidade Federal de Santa Catarina (Florianpolis), los das 5, 6 y 7 de marzo de 1997 ** Docente del Departamento de Ciencias Sociales de la UNQ. *** Docente e investigadora de la Facultad de Filosofa y Letras, UBA. 1 Una interesante reflexin sobre la reconstitucin de la idea de un sujeto de derecho en la cultura poltica se encuentra en el artculo de Ins Gonzlez Bombal "Nunca ms: el juicio ins all de los estrados", en Juicios, castigos y memorias, Buenos Aires, Nueva Visin 1995, 2 Miguel Bonasso fue secretario de prensa del Frente Justicialista de Liberacin (FREJULI) que llev a Cmpora a la presidencia en 1973. Exiliado en 1977, integr el Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero. Gabriela Cerruti pertenece a una generacin de periodistas ms jvenes, Escribi El jefe. un libro crtico sobre la figura de Menem. 3 Susana Viau es periodista; en los aos setenta milit en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Ernesto Villanueva fue rector de la Universidad de Buenos Aires en 1973 y 1974; 1975, estuvo en prisin hasta fines de 1982. Claudio Uriarte es periodista; escribi una biografa "no autorizada" sobre Massera: Almirante CerO. Juan Forn es escritor y periodista, actualmente edita el Suplemento Cultural Radar de Pgina/12; forma parte de la misma generacin de jvenes que Cerruti. Marcelo Schapces fue asistente de direccin de David Blaustein en "Cazadores de 84
Utopas". Nora Cortias pertenece a la Lnea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Roberto Baschetti es investigador, autor de Documentos de la Resistencia Peronista (1955-1970); Rodolfo Walsh, vivo; Documentos 1970- 1973. de la guerrilla peronista al gobierno popular, milit en la Juventud Peronista en los setenta. Pedro Lipcovich es periodista, editor de la pgina de psicologa del diario Pgina/12. 4 Vase Foucault, Michel, El orden del discurso, Barcelona, Tusquets, 1981 5 Al cumplir veinte aos del golpe militar en la Argentina se realiz una marcha de repudio que reuni a ms de 100mil personas en Plaza de Mayo. 6 Mario Firmenich ocup la jefatura de Montoneros: Roberto Perda y Vaca Narvaja integraron la Conduccin Nacional, Rodolfo Galimberti fue lder de la Juventud Peronista en los aos setenta y conductor de la Columna Norte de Montoneros, Sobre el surgimiento y desarrollo de Montoneros puede leerse la Investigacin reallzada por Richard Gillespie: Soldados de Pern, Buenos Aires, Grijalbo. 1987, uno de los estudios ms completos sobre la historia de la organizacin. 7 La contraolensiva fue una operacin militar decidida en 1979 por la Conduccin Nacional montonera en el exilio. Segn su particular evaluacin de la situacin en Argentina, haba condiciones para una rebelin popular. Pero los servicios de informacin del estado estaban al tanto del operativo, la mayora de los cuadros que retornaron a combatir fueron muertos y los Montoneros -con excepcin de dos tendencias que se escindieron: la liderada por Galimberti y Montoneros 17 de octubreestimaron de todos modos que la contraofensiva haba sido "correcta y oportuna". Taco Ralo es uno de los primeros intentos de constituir un foco guerrillero en Tucumn, en 1968, llevado adelante por las FAP (Fuerzas Armadas Peronistas). 8 Para analizar los recursos retricos utilizados por los distintos polemistas, seguimos la sistematizacin de las figuras de la agresin realizada por Marc Angenot en La parole pamphltaire Pars, Payot, 1982. 9 La dudosa trayectoria poltica y personal de estos dirigentes montoneros en los aos que siguleron al golpe de estado de 1976 es lo que sustenta la descalificacin de Cerruti. 10 Vase Hayden White, "El valor de la narrativa en la representacin de la realidad", en El contenido de la forma- Buenos Aires, Paids, 1992. 11 La llamada teora de los dos demonios explica la experiencia de la violencia dictatorial en Argentina como resultado del accionar de dos sectores con igual responsabilidad criminal: las organizaciones guerrilleras y las Fuerzas Armadas. De este modo homologa la opcin por la violencia de los grupos polticos armados con la metodologa represiva basada en la toma del poder poltico y el terrorismo de estado. La llamada Ley de Punto Final de 1986, (que fij una fecha tope para el llamado a prestar declaracin indagatoria de los presuntos implicados en violaciones a los derechos humanos): la Ley de Obediencia Debida de 1987, que especificaba grados de responsabllidad; y el indulto otorgado 85
por Menem en 1989 a militares comprometidos con la represin y civiles sancionados por actividades guerrilleras, operan dentro del presupuesto bidemonolgico. Para un anlisis rns detallado, puede verse -entre otros- el estudio de Carlos Acua y Catalina Smulovitz: "Militares en la transicin argentina: del gobierno a la subordinacin constitucional", en Juicios, castigos y memorias, Buenos Aires, Nueva Visin, 1995. 12 Foucault, M., op. cit. Imgen de la nota: Cartel de El Descamisado, publicacin vocero de la organizacin Montoneros, que en 1973, con la direccin de Dardo Cabo, lleg a vender 250.000 ejemplares.
La unidad y el sectarismo Dardo Castro* La construccin de la memoria tambin requiere detenerse en la significacin que a la distancia adquieren los acontecimientos. Una noche de marzo de 1974, en la ciudad de Crdoba, una veintena de militantes armados del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), de Montoneros y de Poder Obrero montaba guardia en los techos del SMATA, el sindicato de los trabajadores de la industria automotriz. Su secretario general, Ren Salamanca, pblicamente conocido como dirigente del Partido Comunista Revolucionario, haba ganado el gremio con una lista de unidad en la que estaban representadas casi todas las tendencias polticas con insercin en el gremio. El local era un hervidero. Afuera, nos sitiaba medio centenar de hombres con escopetas Itaka que haban arribado a la ciudad comandados por miembros de las Tres A y de la conduccin nacional del SMATA. Los obreros haban votado ese da la renovacin de la comisin directiva cordobesa; el triunfo de Salamanca era un hecho. De esa noche tengo el recuerdo ntido de Salamanca en la penumbra del techo, angustiado por un enfrentamiento que suponamos inminente, no quizs en ese momento sino al otro da, cuando se transportasen las urnas desde las plantas. Pero en la maana siguiente unos 40 mnibus cargados de trabajadores salieron de las fbricas trayendo las urnas. Los fascistas del ministro Lpez Rega slo pudieron mirar esa caravana triunfal desde lejos. Salamanca haba ganado el gremio por primera vez en 1970. No pudo con l, ni entonces ni despus, la denuncia de que haba opuesto intilmente la consigna Ni golpe ni eleccin, revolucin al alud popular del 73. Es que, en una situacin profundamente transicional, los trabajadores votaban mayoritariamente al peronismo pero elegan conducciones gremiales que, ante todo, fueran consecuentes en la lucha por sus reivindicaciones de vida y de trabajo. Desde la epopeya clasista de los 86
sindicatos cordobeses de Fiat, Sitrac y Sitram, en 1970, el movimiento obrero combativo haba recorrido un largo camino. Los mecnicos cordobeses en 1974, los metalrgicos de Villa Constitucin y, poco despus, en 1975, las Coordinadoras de Gremios en Lucha de Crdoba, Buenos Aires y Santa Fe, redefinieron el clasismo incorporando el carcter pluralista de la lucha reivindicativa y democrtica. Despus de todo, el Cordobazo fue fruto tambin de la alianza entre un socialista, Agustn Tosco, y un astuto vandorista, Elpidio Torres, que por entonces jugaba al recambio del dictador Ongana propuesto por otro general, Alejandro Agustn Lanusse. Esa unidad en la accin se vio, incluso, a pocos meses de la asuncin de Hctor Cmpora en 1973, cuando trabajadores de todo el pas rompieron el techo salarial impuesto por el plan Gelbard. La lucha de clases estallaba en el propio seno del poder poltico y, de algn modo, los trabajadores intuan que, pese a la brecha democrtica abierta de hecho por el triunfo peronista, el movimiento popular careca de fuerza suficiente para ganar la hegemona poltica, a la vez que los grandes grupos de poder se recomponan rpidamente. A partir del Cordobazo, la utopa socialista haba ido ganando las conciencias y, por abajo, la izquierda marxista y el peronismo revolucionario confluamos en los organismos de lucha del movimiento obrero, cuyo punto ms alto fueron las Coordinadoras en 1975, que con mayoritaria presencia de Poder Obrero, Montoneros, PRT y el Peronismo de Base, fueron verdaderos rganos de transicin entre la accin reivindicativa y la accin poltica independiente de los trabajadores. Ese proceso impact fuertemente en el interior de Montoneros y, acaso tardamente, su conduccin aprob en 1976 la propuesta de la unidad de todos los revolucionarios por el socialismo. De all naci la Organizacin por la Liberacin Argentina (OLA), de efmera vida, que se propona conformar un estado mayor conjunto de las fuerzas de Montoneros, Poder Obrero y PRT. Slo hubo dos encuentros; en el ltimo, a mediados del 76 en Rosario, cuando Roberto Santucho y Domingo Mena ya haban cado, fue evidente el abatimiento de los compaeros del PRT. Nos sorprendi entonces el desdn de Montoneros y su actitud claramente hegemonista. De quienes all estuvieron, ignoro si hay otros sobrevivientes; de los nuestros, el secretario general de Poder Obrero, Carlos Fessia, muri en un enfrentamiento en 1976. Ni el amor ni el espanto, la derrota de todos acab con ese esbozo de unidad. Hacia fines de 1975, despus del Rodrigazo, grandes capas de trabajadores peronistas se retraan, desconcertadas por la clausura del horizonte poltico, en tanto que los sectores populares que haban sido el ncleo dinmico comenzaban a aislarse, as como las organizaciones revolucionarias, que nos empebamos en redoblar la apuesta an sabiendo que el camino de la revolucin era ya un corredor sin salida. El militarismo, que la movilizacin incesante haba perdonado, cobr mayor 87
fuerza en todas las organizaciones armadas. Ocurre que todo partido poltico es portador de una propuesta de orden, ms an cuando se trata de un grupo revolucionario de los 70, dos dcadas antes de Chiapas y la encantadora sabidura del subcomandante Marcos. Lo saben largamente los dirigentes gremiales que sufrieron la contradiccin entre la espontaneidad del movimiento, su desorden natural, y la propuesta partidaria, siempre al filo del autoritarismo. Y una operacin armada es la mxima tentacin de orden. Su perfeccin exige menos creatividad que resolver una crisis poltica, donde se est obligado a tener en cuenta no ya las fuerzas propias sino las tendencias profundas del movimiento social. No fue en 1973 cuando esa impotencia nos arrastr al holocausto, sino hacia finales de 1975, cuando nuestro tremendismo revolucionarista qued al desnudo a un costo terrible. En nuestro descargo, cabe alegar que poqusimos dirigentes superaban los 30 aos de edad. Esta historia es, de cabo a rabo, irrepetible. Lo que aqu se ha dicho slo pretende contribuir a la comprensin de una etapa que todava se dispersa en los recuerdos individuales de quienes la vivieron y sumar uno ms a la diversidad de relatos con que se est construyendo la memoria colectiva. *Codirector de la revista Poltica, cultura y sociedad en los 70.
Firmenich economista - Eutopa Equipo de Investigaciones Rodolfo Walsh, 2004 Estando en prisin a fines de los ochenta, el autor de este trabajo profundiz sus estudios e investigaciones econmicas en la bsqueda de una alternativa al neoliberalismo. As metido en estas lides, en 1996 obtuvo la licenciatura en Economa en la Universidad de Buenos Aires y en 1999 el doctorado en la de Barcelona. Su tesis para este ltimo escaln acadmico -origen y ncleo del libro que presentamos- fue apadrinada por el Premio Nobel en Economa Joseph Stiglitz. Como economista y hombre poltico, Firmenich registra en esta obra reveladora la crisis internacional de los modelos keynesianos y socialistas tradicionales; hunde luego su mirada en el neoliberalismo que los reemplaz -con sus desastrosos resultados sobre el Estado y la calidad de vida de las mayoras-, para construir finalmente una propuesta que enfrente los principales problemas latinoamericanos, con especial nfasis en los de Argentina. Por este ltimo aporte titula a su libro Eutopa, que es "la tierra del bien"; es decir, porque propone y debate cuestiones posibles y no meros sueos. 88
As, expone un modelo compuesto por un conjunto de reformas para el desarrollo sostenible en los planos social, econmico, poltico y ecolgico, apoyadas sobre fundamentos tericos ms slidos que los presupuestos de la economa neoclsica (verdadero "pensamiento nico" de los noventa). Todo ello "mediado" por un sistema de democracia participativa, justicia social y diversidad cultural que lo garantizar en el tiempo. Por lo expuesto, el lector podr pensar que se trata de un libro "difcil". Nada ms alejado de la realidad: su exposicin es llana y didctica, fcilmente entendible an para los no habituados a lecturas de Economa. Eso s, quien espera un libro poltico polmico y "de barricada", con planteos y alusiones al pasado del autor y de la generacin que lo reconoci como unos de sus protagonistas, saldr defraudado. Firmenich se presenta aqu como un hombre dispuesto a mirar hacia delante y aportar con enjundia a las cuestiones del presente. Mario Eduardo Firmenich naci en Buenos Aires en 1948. Inici su militancia poltica durante la dictadura del general Ongana. Salt a la notoriedad pblica en 1970, tras la ejecucin del general Aramburu por Montoneros, organizacin de la que fue dirigente destacado. Tras su doctorado en Espaa se ha desempeado como profesor invitado a diversos trabajos de investigacin acerca del MERCOSUR y como profesor asociado en el Departamento de Teora Econmica de la Universidad de Barcelona. Tambin ha colaborado con diversas organizaciones no gubernamentales en modelos alternativos de organizacin social, desarrollo sustentable y socioeconoma solidaria
89
Entrevista a Mario Eduardo Firmenich "Es necesario un contrato social explcito donde el sujeto social es la nacin entera" Por Katy Garcia, Prensared, julio de 2005 Pre nsar ed dial og con Mari o Edu ard o Fir men ich acer ca de la propuesta poltica contenida en su libro "Eutopa, una alternativa al modelo neoliberal", que present en Crdoba invitado por el Seminario Iberoamericano de Estudios Sociales y Econmicos (Siese). La tesis doctoral del ex jefe montonero fue apadrinada en 1999 por el Premio Nobel en Economa, Joseph Stiglitz y est contenida en el libro "Eutopa", publicado por Editorial Colihue. Firmenich, quien se define como "un excluido de la poltica", explic su propuesta de cambio basada en la construccin de consensos que permitan desarrollar polticas de Estado a largo plazo. Proyecto nacional, integracin latinoamericana, y una perspectiva diferente en torno al concepto de sujeto histrico, fueron algunos de los temas abordados en la entrevista. -El stablishment y la corporacin meditica impugnan tu figura. Sigue vigente la Teora de los dos Demonios? Creo que la Teora de los dos Demonios es la incapacidad de encontrar, con racionalidad poltica, respuestas a las crisis estructurales que ha vivido la Argentina. Que rol tiene la Argentina en el mundo, qu perfil productivo, demogrfico, tiene este pas?. Hubo un modelo estructurador el de la generacin del 80, el modelo oligrquico. Despus vino el modelo industrial peronista que, con variantes de desnacionalizacin, sigue el desarrollismo con el modelo industrial. Nos hemos criado escuchando hablar de la guerra agroindustrial y este es el origen de la cuestin: Qu clase de pas tenemos. La resolucin de esa crisis implic para el pas una guerra civil sui generis, porque no todas tienen que ser iguales a la guerra 90
Civil Espaola. Pero una guerra civil es un proceso, como dice Von Clausewicz, "la guerra es la continuacin de la poltica por otros medios" donde el ncleo central del enfrentamiento es la inexistencia de un proyecto de pas, la inexistencia incluso de un marco jurdico consensuado que es la Constitucin Nacional. En definitiva, la inexistencia de un contrato social. Esta es la cuestin. - El gobierno de Kirchner, al menos desde lo discursivo, habla de salvaguardar intereses nacionales. Cul sera una propuesta poltica que permita avanzar en el diseo de un proyecto nacional? Creo que el gobierno de Kirchner puede considerarse dentro del mismo plano en que se han movido los dems, mejor que los dems. Pero dentro del mismo plano. A saber: ningn gobierno desde el inicio de la transicin democrtica hasta ahora ha convocado a redefinir el proyecto nacional. Esto no lo puede definir un ministro. Esta es una cosa que deben debatir todos los partidos polticos, las organizaciones de la sociedad civil y que debe aprobarse en el congreso. En definitiva, es una asamblea constituyente, un pacto constituyente. Un modelo de desarrollo de perfiles: industrial, social, cultural y por dcadas. Esto no existe en la Argentina y esta es la crisis que est debajo de la crisis de 2001. Estall la convertibilidad que fue un bao que tap la inexistencia de una estructura productiva financiando el consumo con deuda externa. Cuando se adopt eso, se puso en evidencia que la Argentina no tiene un perfil productivo, demogrfico, cultural; en definitiva, no hay polticas consensuadas a desarrollar en el largo plazo. - Ahora, la sociedad ante la crisis ha ido creando nuevas formas de organizacin. A los trabajadores se sumaron los desocupados y se organizaron en cooperativas de trabajo. Por otro lado las empresas recuperadas, Cul sera el nuevo sujeto histrico que va a conducir el cambio? Vos me ests hablando de un paradigma sociolgico marxista en donde se supone que una clase social tiene las condiciones estructurales para liderar el cambio. El estudio que yo he hecho y que fundamenta el libro esa parte he omitido publicar porque es la ms terica-, he partido de criticar y replantear el paradigma marxista. ste parte de la idea de la hiptesis fundamental de que hay un modo de produccin estructurado bsicamente en torno a un criterio que es propiedad de los medios de produccin y que hay una sucesin histrica de los modos de produccin. Ahora, la evidencia emprica demuestra que ese paradigma no se cumpli en ningn lugar. La revolucin rusa no es la consecuencia del levantamiento y agotamiento del desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas en Rusia. La revolucin China y la cubana tampoco. - Entonces...
91
Entonces, podramos decir que por lo menos representa el paso del feudalismo al capitalismo. Bien, pero entonces ocurre que en esa metodologa de anlisis, la crisis de la revolucin de la fuerzas productivas o sea la revolucin industrial que es un proceso social es lo que destruye la superestructura del Estado feudal. Pues bien ocurre que en donde hubo revolucin industrial no le cortaron la cabeza al rey hasta el da de hoy que fue Inglaterra-, y donde le cortaron la cabeza al rey no hubo revolucin industrial. La teora marxista como interpretacin general de la historia no se sostiene en la evidencia emprica. Yo parto de otro concepto. Es cierto que los intereses econmicos estn en el trasfondo de la historia poltica. Esto es obvio. Pero yo sustituyo el concepto de modo de produccin donde hay un sujeto histrico encargado de pasar al modo de produccin siguiente, esa es la base de la teora marxista, por lo tanto la clase obrera industrial era el sujeto histrico del cambio del capitalismo al socialismo, como la burguesa lo era del cambio del feudalismo al capitalismo, esto que como teora encuadra una coherencia atractiva, por eso ha tenido tanta vigencia, la realidad histrica en ningn caso lo demuestra. Hay cosas parecidas pero esa teora no se ha realizado en ningn lugar. La revolucin en Alemania o en Inglaterra no se produjo nunca y era el lugar donde tena que producirse por la evolucin del desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas. Adems, esta teora nunca pudo explicar la realidad latinoamericana que no segua el patrn de esclavitud, feudalismo etc, Entonces, las distorsiones polticas que han tenido los partidos polticos comunistas y no comunistas marxistas en general en Amrica Latina han tratado de encajar la historia dentro de un molde que no cuadraba. - Cul es tu idea en contraposicin a ese paradigma? Yo parto de un concepto distinto. Lo que determina la evolucin de las sociedades no es el modo de produccin sino el modo de asignacin y uso de los excedentes. Y esto es un proceso que se decide bsicamente en el poder del Estado, no en la infraestructura. Es la regulacin que el Estado establece sobre la economa, sobre la distribucin de la renta, lo que moldea el poder de compra de los distintos sectores sociales y esto es lo que determina quin acumula excedentes y para qu. Entonces, el tema central es que no hay un sujeto histrico necesario de cambio, no hay un ningn cambio necesario en ninguna direccin. La evolucin histrica no est predeterminada, depende del proyecto a construir. Hay una libertad significativa de los seres humanos y tan es as que estamos destruyendo el ecosistema. No necesitamos definir con lupa un sujeto social inexistente, nos hace falta definir un proyecto consensuado para la acumulacin de excedentes. Quin es el sujeto social de eso? En el caso de Amrica Latina que no tiene una historia de acumulacin de consensos entre todos sus sectores, porque no hay una construccin secular de consensos, necesitamos un contrato social muy explcito. No podemos dar por supuesto nada.
92
- Una de las propuestas expresadas en el libro habla de "refundar la repblica". Cmo es esto? Es necesario un contrato social explcito donde el sujeto social es la Nacin entera. Hay que refundar una Nacin. La democracia representativa, la partidocracia ya no va ms, ya no es suficiente. No es una herramienta apta para canalizar el consenso de un contrato social y una democracia participativa. Creo que las organizaciones sociales, la sociedad civil en su conjunto, deben participar en esto. Instituciones gremiales, patronales, religiosas, cooperativas, mutuales, incluso los sectores excluidos se han organizado y tienen sus representantes vlidos que hace cuatro aos no los tenan. Entonces, creo hace falta que alguien convoque a debatir. -Quin debera convocar a este gran debate? En mi opinin y por la cultura poltica de este pas - presidencialista-, la persona ms indicada para hacerlo es el presidente. Cualquiera sea. Tiene la autoridad institucional suficiente para convocar, en una misma mesa, y generar una agenda de discusin. Y bueno, creo que hay que discutir casi todo. Y luego iniciar un proceso participativo que no es la Asamblea Constituyente de 1994 (Pacto de Olivos) que no ha servido para nada y que la gente termin rechazando y cuestionando el statu quo de la clase poltica en 2001 y 2002. Por supuesto que habr que darle un marco jurdico, una nueva constitucin, pero eso ser al final de un proceso participativo donde los partidos polticos solos no tienen la autoridad moral ni la representacin social para hacerlo. En cambio, hay muchas instancias de participacin, de organizacin de la sociedad donde estn tanto excluidos como incluidos. - Pero est la lista sbana, el clientelismo... Tenemos una historia, una tradicin de participacin que va ms all de los partidos polticos. Adems no pueden tener el monopolio de la representacin social porque la gente no les delega esa funcin. A la democracia participativa hay que ampliarla. Incluso hay algunos mecanismos legislados que no se aplican como el plebiscito y el referndum. Y otras instancias de participacin que no son ir a votar, sino a hablar, a discutir. No hace falta ser diputado para proponer una idea. Las asambleas vecinales han funcionado en ese sentido y muchsimas instancias de organizacin social funcionan as. Somos un pas de cabildo abierto que ha nacido con vocacin participativa. Tenemos una larga historia de pueblo en las plazas, expresndose. Tenemos que abrir cauces institucionales nuevos y lograr un contrato social por los siglos de los siglos. - La correlacin de fuerzas, permite cristalizar este proyecto?
93
Creo que nadie, ningn presidente, ningn ejrcito, ninguna guerrilla, ningn sindicalismo, ni ningn partido poltico tendr la fuerza necesaria para imponerlo. Se debe consensuar. La relacin de fuerzas impone. Por supuesto que hay circunstancias ms propicias que otras para la concrecin. Pero hay algo previo que son las ideas. Tiene que existir la conviccin de que si no tenemos un contrato social de largo plazo, no somos una nacin. Y si no somos una nacin no habr gobierno estable. Como no lo ha habido. Y no lo ha habido porque no hemos sido una Nacin. Pensemos en polticas de Estado seculares, en consensos de desarrollo social. Para eso, es imprescindible sentarse a negociar y firmar todos algo. - Cuando decs todos, quines seran? Todos los sectores interesados en un proyecto nacional basado en polticas de Estado claras. El plazo depende de la voluntad poltica de los actores. Europa lleva 60 aos. El asunto es que el consenso de integracin no tiene alternativa. O somos una Nacin o la correlacin de fuerzas para enfrentarnos no nos resuelve el problema. Ahora, si no tenemos intereses comunes y no hay posibilidad de construirlos pues desapareceremos. Entonces, la correlacin de fuerzas pasa a ser un tema secundario. En todo caso sera de ideas. Qu idea es ms poderosa para producir esa aglomeracin. Porque no hay alternativa al consenso. Esta es la cuestin. Si no se logra, habr desintegracin. - De acuerdo al actual mapa poltico; Venezuela, Uruguay, Brasil, Chile, Argentina. Es posible articular una estrategia de integracin latinoamericana? No conozco la estrategia. Hay un discurso de integracin y tenemos una oportunidad histrica cuando hay varios gobiernos que tienen el mismo discurso de integracin. Pero cul es la estrategia de integracin? Qu le proponemos nosotros a Uruguay. Est bien, apoyamos a Tabar Vsquez, muy bien, lo aplaudimos, somos compaeros. Pero qu le dejamos producir en el Mercosur? O solamente estn para que nos compren la industria Argentina y de Brasil? Qu le proponemos a Paraguay? Qu le ofrecemos a Bolivia para que se integra al Mercosur. Por qu lo va a hacer? Porque la patria grande, los libertadores, ese es el discurso. Vamos a los hechos. Qu va a ganar Bolivia en los prximos 40, 50 aos, si se integra al Mercosur. Va a ganar algo o nada? Si no hay una estrategia de integracin, el discurso pasar a la feliz coyuntura poltica de coincidencias de gobiernos: de signos ms o menos parecidos, de distintos orgenes, ms o menos nacionalistas, democrticos, populares, que abarca desde Chvez hasta Lagos, pasando por Tabar, Lula, Kirchner y dems. Esta feliz coincidencia, al menos desde mi punto de vista, necesita de una estrategia que por lo menos se concentre en dos puntos. Podran ser ms, pero por lo menos estas dos. La integracin monetaria y la integracin poltica en el parlamento latinoamericano. 94
La integracin no se hace en reuniones de jefes de Estado, de tanto en tanto. Eso es para ir avanzando en las negociaciones, pero hacen falta instituciones permanentes. - O sea que estamos en paales en este tema... S, esa es mi opinin. Estamos en paales. tenemos una buena posibilidad una buena perspectiva, una buena coyuntura. Y debemos aprovecharla para hacer un cambio de estructuras. Si nosotros seguimos con los sistemas monetarios fragmentados, vamos a seguir sometidos a las crisis financieras de movimientos de capitales. Una vez golpear a Brasil, otra en Argentina, en Uruguay y en Venezuela. Europa ya demostr la experiencia para salir de esa crisis especulativa financiera. Hay que avanzar en la integracin monetaria y eso es posible. No es una teora. Es algo que est demostrado en la realidad. Bueno, nosotros necesitamos plantear urgentemente como agenda de integracin econmica: la integracin monetaria. Para que las crisis financieras de las movilidades de capitales en la globalizacin no destruyan nuestra unidad. Adems necesitamos avanzar en una integracin poltica. Va muy bien que haya cumbres de jefes de Estado. Pero no alcanza. Hay que buscar estructuras permanentes donde la estructura bsica de una democracia continental sea un parlamento latinoamericano. El compromiso militante de Walsh Tambin fue posible evocar la figura de Rodolfo Walsh miembro de Montoneros durante los aos setenta. Ante el planteo de Prensared acerca de la figura de Rodolfo Walsh quien desde lo periodstico y literario es valorado a niveles superlativos pero negando u ocultando su identidad poltica, Firmenich opin: "Para m, fue un gran militante antes que periodista. Consagr gran parte de su vida a luchar por un pas ms justo". Record adems que se juntaban en reuniones de discusin poltica. "Participbamos todos en rueda y opinbamos sobre el discurso, los proyectos de prensa, la lnea editorial. Sobre todo durante la experiencia del diario Noticias, mientras estbamos en la legalidad. Por supuesto nos juntbamos a discutir la lnea periodstica, la lnea editorial. l era ms grande que nosotros y con toda su experiencia confluy en la organizacin". 2005 - www.rodolfowalsh.org Imgen: Mario Firmenich y familia (2004)
Un tal Montoto
95
Mario Montoto tiene 46 aos, ex integrante de Montoneros y secretario privado de Mario Firmenich durante el exilio de la comandancia de la organizacin armada en el exterior. En 1988 fue el abogado defensor de su antiguo Jefe y, segn Bonasso, fue el encargado de la delicada misin de negociar el apoyo financiero contra un lugarcito en el menemovil y el perdn para Firmenich. En 1994 se transform en presidente de Trainment Ciccone Systems S.A., brazo de la conocida Ciccone Calcogrfica una de las tantas firmas propiedad de Alfredo Yabrn. Esta compaa tuvo la fantstica idea de importar mquinas expendedoras de boletos. Mgicamente en 1995 se sanciona la Ley de Trnsito y Seguridad Vial, homologada por decreto presidencial que establece, entre otras cosas, el uso obligatorio de mquinas expendedoras de boletos. La empresa del ex Montonero, pasa a colocar en el mercado 10.000 aparatos y lo transforma en un exitoso empresario menemista quien hoy considera que la Guerra ms de moda es la comercial. Cmo buen guerrero de los negocios este hombre hoy es dueo del negocio del transporte. Presidente de la empresa Metropolitano, operadora de las ex lneas ferroviarias Roca, San Martn y Belgrano Sur, en la ciudad de Buenos Aires. Trainment esta integrada por 50 empresas de autotransporte, entre las que se encuentran Chevallier, TATA, ABLO, Costera Criolla, El Rpido, San Jos y dems lneas que pertenecan a la investigada Flecha Bus. Administra Materfer (constructora de vagones) junto a Sergio Taselli, otro ex compaero y en la lista cuentan empresas de seguros y una carrocera - que particip en la fracasada licitacin del transporte urbano en la ciudad de Crdoba - Colcam. Fuente: www.tercermundonline.com.ar
Mario Montoto: entre Massera y Firmenich (por Viviana Gorbato) De tanto ir a cancillera para visitar a su amigo, Rafael Bielsa, segn la revista Poder, lo llaman Marito. Pero cuando fue secretario y guardaespaldas de Mario Firmenich, su nombre de guerra era Pascualito. Su apellido mueve a risa: Mario Montoto, pero su historia no. Un hombre con mi pasado nunca puede ser feliz me confes una vez en el Open Plaza mientras yo haca mi libro Montoneros, soldados de Menem soldados de Duhalde?. Feliz puede que no, pero rico y poderoso s. No se hagan la pelcula con Yabrn. Mario Montoto hizo sus negocios pidiendo de prestado de a mil pesos a sus amigos me explic Carlos Bettini ex montonero, apoderado de Isabel Pern , director de Aerolneas y actual cuestionado futuro 96
embajador argentino en Espaa. La ltima actividad poltica de Mario Montoto fue representar al peronismo revolucionario en la campaa electoral Menem Presidente, en la cual se negoci el indulto de Mario Firmenich. De a mil o cien mil, la cuestin es que Montoto dej la poltica y se convirti en un hbil lobbysta. Los primeros meses que pas alejado de la actividad poltica me senta perdido, desorientado , casi vaco. Experimentaba que mis dolores, angustias y principalmente mis afectos me impediran desarrollar otra actividad que no fuera la poltica. Estaba recin casado y mi mujer no provena de la actividad poltica reflexionaba. En 1994, junto a Sergio Taselli particip de la privatizacin de Yacimientos Carboniferos Fiscales en Ro Turbio, precisamente en la misma mina en la que se ha producido recientemente el accidente que termin con la vida de tantos mineros. En 1998, despus de varios fracasos econmicos, lleg a ser presidente de Trainment Ciccone Systems, SA. Esta compana lder la produccin de mquinas expendedoras de boletos de colectivo. Montoto aseguraba que Ciccone Calcogrfica, la empresa madre, nada tena que ver con Yabrn como le endilgaba Cavallo. La relacin con Taselli, sin embargo, continu y lleg a ser director de la empresa de ferrocarriles Metropolitano En el Roca no hay ninguna ventanilla rota sola decirle a los periodistas cuando ellos le preguntaban acerca de las quejas de los usuarios. Pero hace poco Mario Montoto dej de ser director del Metropolitano para emprender un nuevo ambicioso negocio.Su contacto clave en la marina , segn la revista Poder, es su socio Hugo Daro Miguel , capitn de corbeta retirado de la Armada que se dedica al negocio de Internet. Quizs fue Miguel el que interes a los hijos del almirante Massera en el proyecto de una empresa de nombre rutilante Corporacin para la Defensa del Sur fundada el 20 de junio del 2003.Con su nimo y habilidad de lobbysta, que no se inmuta en hacer alianzas con los verdugos del ESMA, se dedica ahora entre otras cosas. al desarrollo , implementacin, operacin y comercializacin de la infraestructura, servicios, sistema para la seguridad, defensa civil y comercial. El monto management, como lo calific la revista Poder. No se arredra ante la tecnologa espacial y la ingenieria nuclear. La misma revista Poder dice que Montoto no perdi mucho tiempo. En noviembre de 2003 inscribi su empresa en el registro de Proveedores del Estado, un requisito indispensable para participar de las licitaciones y las 97
compras directas encargadas por el mayor comprador de la Argentina. La pintura que hace de l el actual diputado Miguel Bonasso en su libro Recuerdos de la Muerte no lo beneficia. Bip-bip. Mario Montoto sola comunicarse con los militantes montoneros en Mxico utilizando un radiollamada, toda una novedad en los 70. Bonasso lo describe con una voz castrense y juguetona y que con anteojos negros pareca una pelota. Agrega que era un gran pibe, pero lo convirtieron en polica. Claro que un polica de los nuestros. Sin embargo, Bonasso no podra saber en ese momento que Mario Montoto, llegara a ser uno de los principales representantes del montomanagement en la dcada del 90 y en la actualidad. Fuente: www.weblog.com.ar
98
También podría gustarte
- 2020 11 30cuartaDocumento43 páginas2020 11 30cuartaLIL ASHAún no hay calificaciones
- 100 Obras Maestras Del Cuento Latinoamericano Que Hay Que LeerDocumento5 páginas100 Obras Maestras Del Cuento Latinoamericano Que Hay Que LeerpaulvalleyAún no hay calificaciones
- Jauja, El Desierto y Sus SemillasDocumento3 páginasJauja, El Desierto y Sus SemillaspaulvalleyAún no hay calificaciones
- Cómo Crear Una Serie de Televisión (Notas)Documento2 páginasCómo Crear Una Serie de Televisión (Notas)paulvalleyAún no hay calificaciones
- La Señorita CoraDocumento13 páginasLa Señorita CorapaulvalleyAún no hay calificaciones
- El Regalo de Los Reyes MagosDocumento5 páginasEl Regalo de Los Reyes MagospaulvalleyAún no hay calificaciones
- Análisis Sintáctico - ValentinaDocumento1 páginaAnálisis Sintáctico - ValentinapaulvalleyAún no hay calificaciones
- Colinas Como Elefantes BlancosDocumento4 páginasColinas Como Elefantes BlancospaulvalleyAún no hay calificaciones
- Castalia BárbaraDocumento142 páginasCastalia Bárbarapaulvalley100% (1)
- Felipe Delgado (Notes) 20121220Documento9 páginasFelipe Delgado (Notes) 20121220paulvalleyAún no hay calificaciones
- Historia de La Conquista Del Oriente BolivianoDocumento52 páginasHistoria de La Conquista Del Oriente BolivianopaulvalleyAún no hay calificaciones
- A Fuego LentoDocumento160 páginasA Fuego LentoGaly M. CrAún no hay calificaciones
- Documento de PPMUJERDocumento66 páginasDocumento de PPMUJERmaria fernnda narvaez lebazaAún no hay calificaciones
- Cuestionario Autoev EFQMDocumento18 páginasCuestionario Autoev EFQMAlejandro GazmuriAún no hay calificaciones
- La Guerra Con ChileDocumento28 páginasLa Guerra Con ChileMichel Aparicio Gadea100% (1)
- Taller Legislacion LaboralDocumento7 páginasTaller Legislacion LaboralMax JiménezAún no hay calificaciones
- ORGANIGRAMADocumento2 páginasORGANIGRAMALUIS MIGUEL PURIHUAMAN PISCOYAAún no hay calificaciones
- Cafe de Marcala PDFDocumento36 páginasCafe de Marcala PDFSael BautistaAún no hay calificaciones
- NIC 1 Presentación de EFDocumento40 páginasNIC 1 Presentación de EFFausto ManchenoAún no hay calificaciones
- México - Crisis Simbólica y Crisis Económica - Juan Castaingts TeilleryDocumento19 páginasMéxico - Crisis Simbólica y Crisis Económica - Juan Castaingts TeilleryBenSandoval_86Aún no hay calificaciones
- Secreto Bancario Antecedentes HistoricosDocumento5 páginasSecreto Bancario Antecedentes HistoricosJorge Acosta100% (1)
- Delitos AmbientalesDocumento37 páginasDelitos AmbientalesBellota03Aún no hay calificaciones
- Acuerdo 625-2007Documento4 páginasAcuerdo 625-2007Cristian DueñasAún no hay calificaciones
- Analisis de Liderazgo - Informe - Grupo 02Documento13 páginasAnalisis de Liderazgo - Informe - Grupo 02Maricielo Encinas chavezAún no hay calificaciones
- Comparativo de DL 1062 Y Su Reglamento DS 034-2008-AG - PerúDocumento12 páginasComparativo de DL 1062 Y Su Reglamento DS 034-2008-AG - Perúvirinea vasquezAún no hay calificaciones
- Actividad 4 Esquema Primera Guerra MundialDocumento2 páginasActividad 4 Esquema Primera Guerra MundialLuciiRiveraAún no hay calificaciones
- Paradigmas de La Investigacion Cientifica Metodologia IDocumento14 páginasParadigmas de La Investigacion Cientifica Metodologia IJeyson Alexander Zamora BardalesAún no hay calificaciones
- Guía Didactica - Unidad 2 Sociales y GeopoliticaDocumento27 páginasGuía Didactica - Unidad 2 Sociales y GeopoliticaFranshesca Ponce VincesAún no hay calificaciones
- EL Mundo: Biden Pide Que Se Juzgue A Putin Por Crímenes de GuerraDocumento96 páginasEL Mundo: Biden Pide Que Se Juzgue A Putin Por Crímenes de GuerraManuel RamírezAún no hay calificaciones
- Cartas de Confirmacion Abierta A Clientes - GRUPO 6 CamiloDocumento3 páginasCartas de Confirmacion Abierta A Clientes - GRUPO 6 CamiloCamilo Ignacio López100% (1)
- Hacia Una Nueva Escuela MexicanaDocumento87 páginasHacia Una Nueva Escuela MexicanaMaria Teresa ParedesAún no hay calificaciones
- Rodríguez Freire - La Condición IntelectualDocumento166 páginasRodríguez Freire - La Condición IntelectualmaxigonnetAún no hay calificaciones
- Varios Autores - Cambio Social y Pensamiento en America LatinaDocumento183 páginasVarios Autores - Cambio Social y Pensamiento en America Latinasestao12100% (3)
- Delincuencia Organizada en VenezuelaDocumento11 páginasDelincuencia Organizada en VenezuelaYajaira RinconesAún no hay calificaciones
- El Maestro y El MétodoDocumento3 páginasEl Maestro y El Métododiegote13Aún no hay calificaciones
- Formulario Cambio Titular-SimyoDocumento2 páginasFormulario Cambio Titular-Simyoandreslopez1960Aún no hay calificaciones
- Apocalypse Now El Maquillaje Que Recubre El Tormento BelicoDocumento19 páginasApocalypse Now El Maquillaje Que Recubre El Tormento BelicoMaría AhumadaAún no hay calificaciones
- Definición de Puesto de Trabajo Clase 1Documento9 páginasDefinición de Puesto de Trabajo Clase 1Andres Mauricio Madrid FlorezAún no hay calificaciones
- Obligaciones Tomo 1Documento579 páginasObligaciones Tomo 1Cosme FulanitoAún no hay calificaciones
- Breve Historia Del Sistema de CréditosDocumento2 páginasBreve Historia Del Sistema de CréditosKevinAún no hay calificaciones
- Semana 12Documento21 páginasSemana 12ANGELLE JENNYFER RIVERA GARCIAAún no hay calificaciones