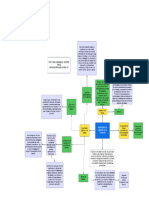Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Sm-36 - La Designacion de Cuidador de Padres Enfermos
Sm-36 - La Designacion de Cuidador de Padres Enfermos
Cargado por
afther440 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas17 páginasTítulo original
Sm-36_la Designacion de Cuidador de Padres Enfermos
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas17 páginasSm-36 - La Designacion de Cuidador de Padres Enfermos
Sm-36 - La Designacion de Cuidador de Padres Enfermos
Cargado por
afther44Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 17
13. LA DESIGNANCION DE CUIDADORAS
DE PADRES ENFERMOS: LA ULTIMOGENITURA
FEMENINA EN UN SECTOR POPULAR URBANO
DE GUADALAJARA!
Leticia Robles Silva
«Una de esas tardes, antes de que Mamé Elena dijera que ya se podian
levantar de la mesa, Tita, que entonces
contaba con quince affos, le anuncié con voz temblorosa
que Pédro Miizquiz queria venir a hablar con ella
—Y de qué me tiene que venir a hablar ese sefior?
Dijo Mamé Elena luego de un silencio interminable que encogié el
alma de Tita.
Con voz apenas perceptible respondi6:
—Yo no sé.
Mamé Elena le lanzé una mirada que para Tita encerraba todos los
afios de represién que habfan flotado sobre la familia y dijo:
—Pues mas vale que le informes que si es para pedir tu mano, nolo
haga. Perderfa su tiempo y me harfa perder el mio. Sabes muy bien
que por ser la més chica de las mujeres a ti te corresponde cuidarme
hasta el dia de mi muerte.
Dicho esto, Mamé Elena se puso lentamente de pie, guards sus lentes
dentro del delantal y a manera de orden final repitio.
—jPor hoy, hemos terminado con esto!
Tita sabia que dentro de las normas de comunicacién de la casa no
estaba incluido el didlogo, pero aun asi, por primera vez en su vida
intenté protestar a un mandato de su madre.
—Pero es que yo opino que...
—{Tti no opinas nada y se acabé! Nunca, por generaciones, nadie en mi
familia ha protestado ante esta costumbre y no va.a ser una de mis hijas
quien lo haga».
(Laura Esquivel 1989:17)
Introducci6n. El pasaje anterior de la novela Como agua para chocolate
hace alusi6n a una norma cultural por la cual a la hija menor se le
asignaba la funcién familiar de cuidar de los padres ancianos. Dicha
norma remite a una forma de organizacién familiar y de parentesco
que es parte de los mecanismos de reproduccién social de los grupos
domésticos en el érea rural en México. A través de la ultimogenitura
masculina y femenina, las familias indigenas, campesinas y rancheras
han asegurado que los ancianos sean cuidados por algtin miembro
de la familia.
De acuerdo con Robichaux (1997a, 1997b, 2002 y 2005), entre
la poblacién mexicana y centroamericana de la tradicién cultural
mesoamericana, cuando los padres arriban a la ancianidad su
cuidado es una responsabilidad que corresponde al ultimogénito
var6n. Los hijos varones mayores, cuando se casan, viven tempo-
ralmente en la casa paterna y después se separan para formar su
propia unidad doméstica en parte del terreno paterno que les fue
otorgado. En cambio, las hijas se van a residir a la casa del esposo.
Salvo el ultimogénito varén, “quién permanece en la casa paterna,
cuida a sus padres ancianos y, en compensacién, hereda la casa”
(Robichaux 1997b:201). Por esta via los padres ancianos aseguran
su supervivencia, pero también la del ultimogénito, quien, en vez
de ser dotado sdlo con una parte del terreno como sus hermanos,
recibe también como herencia la casa paterna.
Arias (2005) reporta un patr6n cultural diferente en las socieda-
des rancheras del Occidente de México. Entre estas familias, lanorma
es que sea la hija menor quien se responsabiliza del cuidado de los
padres y hereda la casa paterna y sus negocios en el pueblo, pero
a cambio de quedarse soltera. Sus hermanos varones reciben en
herencia las propiedades rurales; siendo atin solteros, se les asigna
una porcién del rancho para que aprendan el negocio in situ y con
eso generen recursos para construir su propia casa para desposarse.
Las mujeres se mudaban con sus maridos a la casa que ellos erigieron
antes del matrimonio. La hija menor, en cambio, debfa permanecer
soltera para encargarse del cuidado de los padres y manejar sus ne-
gocios en el pueblo, para después heredarlos junto con la casa. En
la novela de Laura Esquivel a Tita le toc cuidar de su madre hasta
su muerte. Fue ella quien hered6 la casa y el rancho y permanecié
soltera toda su vida.
Dicho patrén cultural hace referencia a una situacién totalmen-
te diferente de los ancianos en las ciudades de hoy dia. Dos cambios
enmarcan ahora el cuidado de estos ancianos: el epidemiolégico y la
urbanizacién. Antafio se cuidaba a unos padres cuya dependencia
provenja casi tinicamente del envejecimiento; la muerte sobrevenia
en la mayor parte de los casos a causa de alguna infeccién. Hoy es
Ia enfermedad crénica la que define casi siempre la dependencia de
los padres ancianos, es decir, al envejecimiento se le agregan y sobre-
wo Lena Ronis Siva 354
ponen las secuelas de ese tipo de padecimientos. Este ha sido uno
de los costos de la transicién epidemiolégica. Ahora no morimos de
enfermedades infecciosas sino de padecimientos crénicos: diabetes,
hipertensi6n, mal de Alzheimer, infartos cerebrales 0 cardfacos que
aparecen en la edad adulta, se perpettian en la ancianidad y nos
convierten en dependientes de la ayuda y el cuidado de las genera-
ciones més jévenes. De ahé que el cuidado no se genere como una
respuesta al envejecimiento sino por enfermedad crénica.
Hace medio siglo la poblacién se encontraba dispersa por
todo el pais, habitando miltiples poblados y rancherias del espacio
rural. Pero con el éxodo del campo hacia las ciudades, los migrantes
y sus descendientes contribuyeron al crecimiento de las reas urba-
nas. Aquellos migrantes y las generaciones posteriores constituyen,
ahora, parte de la poblacién los ancianos que viven en las medianas
y grandes ciudades del pais y que, con mucho, rebasan a la escasa
proporcién de viejos que habitan el campo.
La literatura anglosajona ha documentado ampliamente que
son las hijas quienes asumen la responsabilidad de los padres an-
cianos en paises como Estados Unidos y Canada (Stone, Cafferata
y Sang] 1987; Lee, Dwyer y Coward 1993 y Allen, Goldscheider y
‘Ciambrone 1999). Sin embargo, el papel que juega el orden de los
hijos en la asignacién de una hija cuidadora es una cuestién poco
explorada. Algunos estudios apoyan la existencia de un patrén de
=pultimogenitura femenina en hijas cuidadoras nacidas en el primer
tercio del siglo XX en Estados Unidos. Por ejemplo, Allen y Pickett
(1987) estudiaron mujeres solteras de la cohorte 1910-1930 nacidas
en Nueva York, y reportan que las hijas menores fueron quienes se
hicieron cargo del cuidado de los padres ancianos. Hareven y de
Gruyere (1999) reportan, igualmente, que fueron las hijas menores
quienes cuidaron de sus padres ancianos en una cohorte nacida en
Manchester, en Nueva Inglaterra. Pero a diferencia del estudio an-
terior, estas hijas no eran tnicamente solteras, pues también habfa
mujeres casadas y viudas.
Este patron de ultimogenitura parece desvanecerse en cohortes
més recientes, donde ya no son exclusivamente las hijas menores de
la familia las que se responsabilizan de dicho cuidado sino también
las primogénitas y las de edades intermedias. Es decir, a partir de la
década de! 50/el patrén de ultimogenitura se pierde como meca-
nismo de seléécién de hijas cuidadoras. Los estudios actuales asf lo
sugieren. Hay quienes sostienen que no existe relacidn alguna entre
el orden de los hermanos y la seleccién del cuidador (Matthews y
355. La vesicnancion DE CUIDADORAS DE PAORES ENFERMCS. LA ULTMOGENITURA,
FEMENIA EN UN SECTOR POPULAR URBANO DE GUADALATARA,
Rosner 1989); en cambio, otros autores, reportan que son las hijas
mayores las cuidadoras (Robinson, Moen y Dempster-McClain 1995,
Briggs 1998, Merrill 1997 y Brody 1990). Para otros, los resultados
disponibles no son concluyentes respecto a la influencia del orden
entre los hermanos en la asignacién de los cuidadores (Horowitz
1985 y Guberman, Mahere y Maillé 1992). Aunado a este debate,
pareciera que el tema también pasé a ser secundario. En estudios
de la década de 1990 acerca de hijas cuidadoras en Estados Unidos
la primogenitura emergié en los relatos de los informantes, pero no
constituy6 un tema central de la discusién en los procesos de de-
signaci6n, Se le dedica unas cuantas Iineas y desaparece cualquier
alusion posterior al tema, es decir, el papel que juega el orden entre
los hermanos en la designacién de hijas cuidadoras suele despertar
poco interés.
Frente a estos cambios uno se pregunta si hoy en dfa la ulti-
mogenitura contintia siendo una norma vigente en la designacién de
cuidadores para padres ancianos, padres que no sélo son ancianos
sino también enfermos cr6nicos que viven en las ciudades. De ahi
el interés de este trabajo por analizar el papel de la ultimogenitura
en la designaci6n de una cuidadora para padres ancianos enfermos
en un sector popular de una gran ciudad como Guadalajara.
El estudio etnogrdfico del cuidado. Los datos provienen de un estudio
etnografico de trece unidades domésticas del barrio de Oblatos en la
ciudad de Guadalajara, México. El objetivo de la investigacién global
es indagar sobre la experiencia de cuidar a un enfermo adulto 0 an-
ciano con diabetes. La estrategia fue seleccionar, primero, a enfermos
con diabetes y, posteriormente, a sus cuidadores. A los enfermos se
les localizé mediante un estudio de tamizaje en el barrio, 0 sea, se
visitaron las 6,325 viviendas del barrio y se pregunté por enfermos
con diabetes que vivieran en cada hogar. Asf se localizaron 788 en-
fermos en 756 hogares. De esa lista de enfermos se seleccioné a 29.
A esos enfermos se les entrevisté en tres ocasiones en sus hogares.
Un anilisis preliminar de esas entrevistas permitié identificar a 23
cuidadores.
El trabajo de campo se dividié en seis fases entre octubre
de 1997 y febrero del 2000. A los cuidadores se les entrevisté entre
dos y cuatro ocasiones. De las 97 entrevistas, 31 fueron grabadas
y el resto se registraron en notas de campo. Todo el material fue
procesado en el programa Ethnograph. Las entrevistas fueron ini-
cialmente organizadas por temas. Posteriormente, se procedié a un
‘Lemcta Roses Siva 356
andlisis de contenido cuyo fin era analizar las argumentaciones de
los propios sujetos (Kuhn 1991) acerca de sus conductas 0 acciones
y las interpretaciones que hacen de ellas. Para efectos del presente
trabajo, los resultados incluyen los concernientes al grupo de los
trece ancianos.
El barrio de Oblatos. Oblatos es un barrio del sector popular urbano
que se localiza en el nor-oriente de Guadalajara, México. La pobla-
cidn total era de 33,519 habitantes en 1997, de los cuales un 5 por
ciento consistfa en mayores de 65 afios. El barrio cuenta con todos
los servicios (agua potable, drenaje, alumbrado ptiblico, calles
pavimentadas, vigilancia policial). Sus habitantes estan insertos en
el mercado laboral del sector informal y formal de la ciudad. Las
viviendas albergan en promedio 5.1 habitantes.
Los servicios de salud se distribuyen en 78 espacios tanto del
modelo médico hegeménico como de la medicina alternativa. Es
decir, dichos espacios estén ocupados por consultorios de médicos
generales y especialistas, pero también por otro tipo de terapeutas
como sobadores, yerberos y homeépatas. Ademis se localiza en el
barrio una clinica de medicina familiar y un hospital de zona del
Instituto Mexicano del Seguro Social, asf como dos sanatorios par-
ticulares que ofrecen atencién del segundo nivel.
Los ancianos enfermos fueron cinco mujeres y ocho hombres,
cuya edad oscilaba entre 60 y 92 afios, con un promedio de 68.5 afios.
Todos los hombres estaban casados a excepcién de uno que era viu-
do; en cambio, las mujeres eran todas viudas, a excepcién de una
que estaba casada. Las mujeres no trabajaban y el 44 por ciento de
los hombres continuaba trabajando todavia cuando eran pensiona-
dos. Su descendencia estaba formada por 7.9 hijos vivos y 9 nietos
en promedio. Los ancianos eran de origen rural; todos migraron a
Guadalajara de poblaciones del interior del estado de Jalisco y es-
tados circunvecinos. Ninguno terminé la primaria. El 15 por ciento
de los ancianos padecia una enfermedad crénica, el 39 por ciento
sufria de dos y un 46 por ciento tenfa tres o mas padecimientos cré-
nicos. Ademds de la diabetes, las otras enfermedades crénicas eran
hipertensién arterial, artritis y accidente vascular cerebral. Habian
padecido en promedio 12 afios de diabetes y 9 aftos de sus otros
padecimientos crénicos.
Los cuidadores de estos ancianos-enfermos fueron 18: catorce
mujeres y cuatro hombres. De las mujeres cuidadoras, ocho eran las
esposas y seis las hijas del enfermo. En cambio, sdlo encontré a un
357 La DESGNANCION DE CUIDADORAS DE PADRES ENFERMOS. LA ULTIMOGENTTURA
FEMENINA EN UN SECTOR POPULAR URBANO DE GUADALAJARA
esposo cuidador varén, el resto eran hijos varones. Los ancianos eran
cuidados por sus esposas; en cambio, las ancianas, al ser viudas, eran
cttidadas por sus hijas. La edad de estos cutidadores era de 61 afios
en promedio para las esposas, las hijas tenfan 47 afios en promedio
y los hijos varones 46.5 afios. De las ocho esposas-cuidadoras, tres
estaban insertas en el mercado laboral; tres de las seis hijas trabaja-
ban y todos los hombres cuidadores eran trabajadores. De las hijas
solamente una era soltera, el resto estaban casadas y tenfan cuatro
hijos en promedio. Las hijas cuidadoras tenfan una escolaridad de
11.3 Afios en promedio y en las esposas fue de 5.1 afios. En adelante,
me centraré s6lo en las cuidadoras, tanto esposas como hijas.
La ultimogenitura urbana, En una ocasién que platicaba con Margari-
ta, le comenté que ahora que las familias tienen menos hijos es més
dificil cuidar de los padres. Ella respondio a mi comentario que “en.
la antigiiedad, siempre al mas chico de la familia, hombre o mujer, le
tocaba cuidar a los padres hasta la muerte; no se casaba hasta que no
faltaran ellos, pero ahora ya no”. Margarita cuida actualmente a su
madre octogenaria enferma de Parkinson y antes cuidé a su padre
quien murié a causa de la diabetes. Ella sabe que en el pasado ésa
era la forma de seleccionar a un cuidador entre los miembros de la
familia. A Margarita le pregunté si asi fue designada. Su respuesta
inmediata fue que no. Tal vez se referfa al hecho de que ella sf se
casé y tenia dos “hermanos” menores que ella. Por lo tanto, en su
caso, la regia no se aplicaba. Pero, en realidad, sf es la ultimogénita
porque los otros dos “hermanos” son en verdad sus sobrinos, hijos
de su hermana mayor. Al no responsabilizarse su hermana de ellos,
los abuelos los criaron y los consideran como sus hijos. Asf que lo
Unico cierto en su negativa fue que ella si se casd.
Al igual que con Margarita, la tendencia en Oblatos es que
sean las hijas menores las cuidadoras. De las seis hijas cuidadoras,
cuatro son las ultimogénitas. Las otras dos son una primogénita y
una de en medio. Fenémeno similar se da con las esposas-cuidado-
ras. Actualmente cuidan a sus esposos con diabetes, pero la mitad
de ellas posee una historia previa como cuidadora de alguno de sus
padres ancianos y eran las menores de sus familias. Ambos grupos de
mujeres pertenecen a dos cohortes diferentes. Las esposas nacieron
entre 1930 y 1940, mientras las hijas nacieron en las décadas de 1950
y 1960. A pesar de sus diferencias en términos hist6ricos, ambas co-
hortes comparten el patron cultural de ser las menores y habfan sido
designadas como cuidadoras de sus padres ancianos y enfermos.
Lencia Rootes Siva 358.
Lineas arriba mencioné que Robichaux se refiere al patron
de la ultimogenitura masculina para ser designado como cuidador,
pero permitiendo el casamiento del hijo. En cambio, Arias (2005)
Gita la solterfa femenina como condicién necesaria para asignar a la
ultimogénita como cuidadora. A diferencia del ambito tural, en este
gtupo popular urbano no se aplica ni un patrén ni otro sino lo que
parecerfa ser una combinacién de ambos: la ultimogénita casada se
convierte en cuidadora de los padres ancianos enfermos.
Maria de Jestis, Nicolasa, Angeles y Refugio cuidan actual-
mente a sus esposos, algunos de ellos ya ancianos, otros acercéndose
ala vejez, Pero antes cuidaron a sus padres estando ya casadas. Con
excepci6n de Nicolasa, todas eran las ultimogénitas. No fue ella quien
cuid6 a su madre y padre, sino su hermana, la menor. Pero Nicolasa
iba todos los dias a la casa paterna a ayudar a su hermana con algu-
nas obligaciones domésticas, Fue as{ porque su hermana decidié no
casarse para quedarse a cuidar de ambos padres. Nicolasa platicé al
respecto: [mi hermana dijo] “yo no me voy a casar, yo voy a darles
el fin a mis padres... y se quedé ella a darles el fin a mis padres”,
También las hijas-cuidadoras eran las menores y estaban casadas.
La excepcién es Concepcién, quien a sus 57 afios permanece soltera
y seha dedicado a cuidar a sus progenitores: primero a su padte y
asu madre en la actualidad.
Ambas cohortes reproducen un patrén cultural por el cual
se asigna a las hijas casadas ultimogénitas la responsabilidad del
cuidado de los padres ancianos. En este grupo popular urbano se
recupera la ultimogenitura femenina pero no la solteria de la socie-
dad ranchera, sino el de estar casado como en los grupos indfgenas
y campesinos. No obstante, cierto vestigio del patrén de la socie-
dad ranchera permea la norma urbana; la solterfa femenina como.
requisito indispensable para ser cuidadora. El permanecer soltera
estaba presente en la primera cohorte, la de las. esposas; no asien la
de las hijas. La hermana de Nicolasa acaté la norma de permanecer
soltera. ¥ Concepcién, quien también permanece soltera, es mds
de esa cohorte que la de las hijas cuidadoras: ella nacié en 1942,
Recordemos que Tita encarna en la novela Como agua para chocolate
este patrén cultural de principios del siglo XX. Las tres situaciones
remiten a un patrén rural mexicano que operaba para las mujeres
nacidas antes de la década de 1950, pero ya no para las que nacieron
posteriormente. Tal vez por esa raz6n Margarita afirmaba queen “la
antigiiedad” esa era la norma, pero ya no hoy en dia. Con el paso de
una cohorte a otra, ese vestigio rural de solterfa femenina se perdié
359 La pesicaNCiON DE CUIDADORAS DE PADRES ENFERMOS, LA ULTIMOGENITURA
FEMENINA EN UN SECTOR POPULAR URBANO OF GUADALAJARA
y dio paso a la hija cuidadora casada, convirtiéndose en un patron
urbano, por lo menos para este grupo.
La permanencia de un remanente rural en la cohorte de las es-
posas podria explicarse a partir de sus orfgenes. Todas ellas nacieron
enalgtin poblado del interior de Jalisco 0 estados circunvecinos, pero
ninguna es ind{gena. La migracién no implicé dejar atras las normas
y las costumbres que regian los arreglos familiares tradicionales y
garantizaban el cuidado de los padres ancianos. Aunque la norma
las acompaiié a la ciudad, perdié su fuerza normativa en algunos
de sus componentes y con ello se transformé. Varias circunstancias
propiciaron el cambio. Alejadas del ambiente comunitario que con-
trolaba Ja solterfa femenina y socializadas total 0 parcialmente en
un contexto urbano, por el hecho de haber llegado durante su nifiez
tardia o adolescencia a Guadalajara, los controles se flexibilizaron
© resquebrajaron en un ambiente de normas culturales, morales y
sociales heterogéneas, donde ellas se encontraron e interrelacionaron
en condiciones distintas a las de sus lugares de origen.
En los ambitos rurales el cuidado de los padres ancianos se
compensaba con la herencia de tierras, negocios y casa. Era parte de
los mecanismos de reproduccién social de los grupos de parentesco
para evitar la atomizacién de los bienes a través de las generaciones
y garantizar la supervivencia posterior de la cuidadora. Con ello se
normaba, simultdéneamente, la existencia del heredero tinico de la
casa a pesar de haber varios hermanos y la designacién no conflic-
tiva del mismo. Pero en el drea urbana no existe una herencia que
compense la solteria femenina. Los padres de las esposas cuidadoras
del presente estudio no posefan ni negocios ni casa que heredar. Su
incorporacién al mercado laboral en calidad de fuerza de trabajo
en la industria o los servicios no les permiti6 crear un patrimonio
y generar bienes. Dos excepciones: Refugio, quien heredé la casa
materna y Marfa de Jestis, cuya madre le compré en vida el terreno
donde construyé la casa conyugal. De ahf en més, no ha habido ni
negocios ni otras propiedades que heredar. Recordemos que la hija
soltera recibfa en herencia la casa, pero también el negocio paterno,
alguin rancho 0 ganado. Estos bienes permitfan a las hijas solteras
sobrevivir después de la muerte de los padres. Cuando sdlo existe
la herencia de una casa, no es suficiente. Mas cuando la misma es
de reducidas proporciones y tinicamente puede ser habitada, a di-
ferencia de las casonas de los pueblos que permitfan, por ejemplo,
obtener ingresos al rentar sus multiples cuartos vacios (Arias 2005).
Hoy se requiere tener un empleo 0 un esposo con empleo, o ambos
Lencta Roses Siva 360
para poder sobrevivir en la ciudad. El matrimonio es entonces un
estado habitual. El patron de residencia en la antigiiedad también
se modificé. Ninguna de las cuidadoras continué viviendo en la
casa paterna, tal y como prescribia la norma. Por el contrario, una
“vez casadas todas formaron hogares independientes fuera del barrio
donde vivian sus padres. En general, ellas vivian en Oblatos y los
padres en algiin otro barrio de Guadalajara.
En la generacién de las hijas-cuidadoras los recursos asocia-
dos a la solterfa femenina han desaparecido por completo. A las
circunstancias anteriores se le afiaden otras. Las hijas-cuidadoras
han tenido una vida eminentemente urbana. Atn cuando algunas de
ellas han migrado temporalmente a otros lugares, siempre ha sido a
ciudades. Pero también el contacto y el alejamiento con ciertas insti-
tuciones sociales han jugado un papel decisivo, Las hijas cuidadoras
estuvieron en contacto més tiempo con la escuela que las esposas
cuidadoras; recordemos que ellas tienen una mayor escolaridad que
sus madres. Pero ademas, se incorporaron al mercado de trabajo
formal como obreras 0 empleadas, a diferencia de las esposas que
Jo hicieron como trabajadoras por cuenta propia, como vendedoras
en tianguis 0 en las puertas de sus casas. Por otra parte, las espo-
sas cuidadoras mantuvieron una estrecha relacién con la Iglesia «
catélica como feligresas activas de varios servicios a la comunidad,
como integrantes del coro o de las actividades de apoyo a los més
pobres, experiencias desconocidas para las hijas cuidadoras. Estas
circunstancias las alejaron de las formas de vida rural que sus padres
conservaron como migrantes de primera generacién.
La herencia de la casa como mecanismo compensatorio por el
cuidado de los padres se ha ido perdiendo, aunque no por comple-
to. Dos de las hijas han heredado la casa paterna. Pero su funcién
es otra. Ahora se ha convertido en una forma de presién para que
Ia hija no abandone su papel dé cuidadora. Margarita estd en esta
situacién. Su madre ha testado la casa a su nombre como una forma
de presionarla para que continue cuidéndola hasta su muerte, como
lo hizo con su padre, y no abandone su rol de cuidadora, como en
varias ocasiones ha externado querer hacerlo. La herencia la retiene
parcialmente en su rol de cuidadora.
Al diluirse la funcién de la herencia como mecanismo com-
pensatorio se hizo necesario construir otra forma de recompensa.
Esta fue mas simbélica que material. En Oblatos circula una serie
de historias de hijos, especialmente hijas, que no quisieron cuidar
de sus padres ancianos y enfermos, a quienes se cataloga como
361. La oisicnaNci6N be CUIDADORAS DE PADRES ENFERMOS. LA ULIHOGENITURA
FFEMENINA EN UN SECTOR POPULAR URBANO DE GUADALAJARA
“malos nijos’. Las cuidadoras argumentaron en varias ocasiones
que cuidaban o cuidaron a sus padres porque era su “obligacién”
como hijas. Martha me explicaba por qué tanto afén en el cuidado
cuando su madre les decfa ”,cusindo les iré a pagar todo eso que estén
haciendo ustedes por mi?”, alo cual, Martha respondié: “si no es un
Pago, no es un favor que estamos haciendo. Es nuestra obligacién
como hijas, asf como tti nos cuidastes alguna vez, bien o mal, asf
también nosotros tenemos que cuidar[te] bien o mal, pero tenemos
que estar al pendiente tuyo, gc6mo dejarte asi, y decir no, pos ya, y,
no?”. Tres meses después de la muerte de su madre, contestaba a mi
pregunta de qué habia ganado con haber cuidado de su madre en
esos términos: “Bueno, queda uno satisfecha de haberla cuidado”. La
recompensa fue cumplit con la obligacién filial y no haber pasado a
formar parte de las historias que circulan en el barrio de los “malos
hijos” que abandonan a sus padres cuando ms los necesitan. Una
compensacién moral ha substituido a la material. Pon) C10
Lo que sf se presenta es una ambivalencia en los arreglos de
residencia posterior al matrimonio de las hijas. Una parte de estas
mujeres establecié su residencia en un hogar separado de la casa
paterna, pero en el mismo barrio o en sus cercanfas. En cambio,
otras, después de casadas, permanecieron en el hogar paterno.
Pero aquéllas que vivian aparte, una vez convertidas en cuidado-
ras, regresaron al hogar paterno o se Ievaron a sus madres a sus
hogares para cuidarlas. Es decir, a diferencia de lo que sucedia en el
area rural, la residencia de ambas generaciones en la misma casa se
da hasta el momento en que las hijas se conviertan en cuidadoras.
Y ello debido a que ciertas acciones de cuidado en torno al padec
miento y al trabajo biogréfico sélo son posibles en una residencia
compartida por el cuidador y el anciano enfermo. Con ello se perdié
una dimensién de la trayectoria de las cuidadoras en dreas rurales
donde dificilmente podrfa diferenciarse la ayuda intergeneracional
del cuidado, debido precisamente a la corresidencia de toda la vida
de la hija con los padres. Ahora cuando se dan dichos arreglos de
residencia es porque el cuidado se ha generado como una respuesta
al interior de la familia, es decir, ya se ha dado el rol de cuidadora.
Ademés de los cambios anteriores, se afiadié un nuevo cle-
mento: una doble feminizacién del cuidado. O sea, son mujeres las
que cuidan pero ellas también son objeto de cuidado. En los estudios
sobre cuidadores de ancianos en pafses desarrollados es un paradig-
ma la nocién clésica de “jerarquia de substituci6n”. El postulado es
que la eleccién de un cuidador sigue un orden preferente de acuer-
‘Lencia Roses Siva 362
do con la relaci6n de parentesco entre el cuidador y el anciano, es
decir, se favorece, en primer término, la ayuda del cényuge y, en su
ausencia, la de los hijos u otros parientes y, en tiltimo término, la de
amigos, vecinos y servicios formales (Messeri, Silverstein y Litwak
1993). De ahi que exista una especie de jerarquia en el momento de
elegir a un miembro de la familia como cuidador. A partir de la
aplicacién de esta jerarquia en Oblatos se evidencia que el cuidado
se feminiza con referencia a las hijas cuidadoras. Las esposas son
quienes cuidan a los enfermos varones. En cambio, son las hijas,
las cuidadoras de las enfermas, de todas ellas. Y es aqui donde las
mujeres se constituyen en las protagonistas centrales del cuidado.
Ello significa que las hijas menores cuidan de sus madres ancianas
y enfermas, pero no de sus padres, que los cuidan sus esposas.
La norma cultural en las 4teas rurales prescribia en general
“el cuidado de los padres”, es decit, no hacia diferencia entre madre
y padre. Ambos debian ser cuidados por la hija 0 el hijo. En cambio,
en ambas cohortes de cuidadoras de Oblatos la norma del modelo
jerarquico operé para la seleccién de la mujer que debfa cuidar de
los ancianos. Pocas fueron las esposas-cuidadoras que cuidaron de
ambos padres, mas bien fue ala madre, ya que ella, en sumomento,
cuid6 a su esposo, El mismo fenémeno se repite con la cohorte de
las hijas-cuidadoras: es la madre el objeto de sus cuidados, no el
padre. La excepcién es Estela quien cuida de su padre, pero es esa
misma jerarqufa la que explica su participacién. El modelo establece
que “cuando esta disponible, el cnyuge es el primero” y ésa es la
situacién de Rafael su padre, un viudo. Pero Estela realmente se
inicié como cuidadora de su madre, quién también padecia diabetes
y muri6 a causa de sus complicaciones. Después, y debido precisa-
mente a la ausencia de su madre, le ha tocado cuidar a su padre. En
este sentido, la norma urbana prescribe el cuidado de las madres
ancianas por parte de las hijas cuidadoras, ya que el cuidado del
padre es una responsabilidad que corresponde a la esposa.
La norma urbana: Algunas conclusiones. La norma cultural de la ultimo-
genitura femenina o masculina en las sociedades rurales de México
garantizaba el cuidado de los padres ancianos, pero también cumplia
otras funciones como parte de la reproducci6n social de los grupos
de parentesco. La primera era evitar la fragmentacién de los bienes
a través de generaciones. La segunda era establecer claramente las
reglas y las condiciones por las cuales se definfa quién heredaria y
cules serian los bienes y, asi, resolver el conflicto entre los hijos por
363 La vesienaNciow De CUIDADORAS DE PADRES ENFERMOS. LA ULTIMOGENTURA
FEMENIA EN UN SECTOR POPULAR URBANO DE GUADALATARA
)
la herencia, sobre todo en familias tan numerosas como lo eran las.
rurales en la primera mitad del siglo XX. La tercera era garantizar la
sobrevivencia material de dos generaciones en momentos criticos de
su ciclo de vida, la de los padres ancianos y la de los hijos jévenes 0
mujeres solteras mayores, al proporcionarles los recursos econémicos
o materiales cuando més lo necesitaban. Es decir, cuando el hijo me-
nor enfrentaba las mayores dificultades con el proceso de expansion
de su familia, o la de la mujer soltera adulta o casi anciana que ya
no podia trabajar, y, por supuesto, la de los ancianos, cuando éstas
estaban en una etapa de la vida en la que son improductivos. La
cuarta era cumplir con la regla de reciprocidad en los intercambios
familiares, ya que la herencia constituia la compensacién por el
cuidado de los padres ancianos.
Las normas funcionaban en la medida en que resolvian situa-
ciones concretas de las interacciones sociales. Pero por ello mismo se
modifican con los cambios en la dinémica social, lo cual no significa
que desaparezcan. El cuidado de los padres ancianos noes un evento
reciente. La tradicién mesoamericana de la ultimogenitura patrili-
neal asi lo demuestra (Robichaux 1997a). Pero las circunstancias
y los motivos cambian a través del tiempo y el tipo de sociedades
y las transformaciones de las normas se producen como parte de
los cambios globales que afectan a la sociedad en su conjunto. Y la
norma de la ultimogenitura para el cuidado de los padres ancianos
no escapé a este proceso y, aunque se transformé en el contexto de
la ciudad, atin mantiene continuidades con el 4mbito rural.
‘Tres fenémenos afectan sucesivamente la norma de la ulti-
mogenitura. En primer lugar, la(migracidmes un fendmeno global
cuyos efectos se sienten y expresan ent asi todos los niveles de la
sociedad. Roberts (1980) afirmaba hace unas cuantas décadas que las
tradiciones de los campesinos no desaparecian por completo cuando
éstos migraban a la ciudad, sino que se recuperaban e integraban a
una nueva dindmica social como forma de enfrentar la vida urbana.
Cuando las familias 0 los individuos migran, ya sea a Ia ciudad 0
a Estados Unidos, se enfrentan a formas de vida que rompen los
esquemas de interaccin y las circunstancias en que se daban los
intercambios intergeneracionales en el campo. La modificacién de
los patrones culturales en torno a las relaciones intergeneracionales
es un fenémeno reportado en migrantes a Estados Unidos. Los an-
cianos mexicanos, japoneses y chinos migrantes prefieren vivir con
alguno de sus hijos adultos casados; en cambio, los ancianos del
mismo origen étnico pero que nacieron en Estados Unidos tienden
Lenicia Roses Siva 364
a vivir en hogares separados (Blank y Torrecilha 1998, Angel ef al.
1996 y Kamo y Zhou 1994).
La vida en la ciudad influyé en los cambios registrados en la
norma. Las cuidadoras en Oblatos se insertaron en formas de convi-
vencia comunitaria y barriales mas heterogéneas que las del campo,
con lo cual entraron en contacto con maneras de relacionarse entre
los géneros y las generaciones en el trabajo y en la escuela, asf como
con instituciones tales como las organizaciones sindicales o de b:
trio que ofrecieron variadas perspectivas de normas de intercambio
entre los sujetos. La vida y el hogar de los hijos, una vez casados,
es independiente y auténomo de los padres, lo cual constituye un
rasgo de la vida urbana, En el campo, la hija o el hijo que cuidarfa
de los padres ancianos, se iniciaba en ese rol con mucha antelacién,
es decir, cuando los padres eran atin adultos. En la ciudad, las hijas
cuidadoras se inician en el momento en que el anciano es incapaz
de sobrevivir por sf mismo debido a las incapacidades que sufre a
causa de una enfermedad crénica. Ahora, la residencia de las hijas
con sus padres es un evento clave que marca el inicio de una trayec-
toria como cuidadora.
Por otro lado, la organizacién del trabajo urbano impuso
nuevas formas de riqueza a los trabajadores. La industria y los ser-
vicios privilegian la fuerza de trabajo como el bien a intercambiar
por dinero, y el salario y sus prestaciones posteriores a la jubilacién
son las riquezas que los trabajadores acumulan. La propiedad de una
casa o un terreno comprado con dicho salario es el tinico bien que se
puede transferir a las generaciones mas jévenes; los otros bienes el
salario y las prestaciones son inmanentes al trabajador. Nadie puede
testar su salario o pensi6n a otro. De ahi la inviabilidad de la herencia
como un mecanismo compensatorio entre familias trabajadoras. La
herencia deja de ser un mecanismo compensatorio del cuidado y
un medio para evitar la fision de los bienes a través de las genera-
ciones. Cuando no existen bienes que transmitir, la reciprocidad se
convierte en simbélica. Escapar al etiquetamiento social de ser una
“mala hija” y el cumplimiento de la obligacién filial operan tanto
como recompensa como mecanismo de permanencia y continuidad
en el rol de cuidadora.
La feminizaci6n del cuidado es una construccién social que
también afecta a la norma de la ultimogenitura. El cuidado del
anciano adquiere una dimensién cualitativamente diferente a la
que tenfa anteriormente, ya que el cuidado de los enfermos y los
discapacitados se ubican como parte de las funciones femeninas al
365. La DestaNANciOn DE CUIDADORAS DE PADRES ENFERMOS. LA ULTIMOGENITURA
FEMENIVA EN UN SECTOR POPULAR URBANO DE GUADALATARA,
interior de la unidad doméstica. Recordemos que hoy la ancianidad
se ve acompatiada por la enfermedad cronica. Ser enfermo crénico
conlleva un tipo de cuidado diferente al de un anciano sano. El
cuidado de los padres ancianos y enfermos dejé de ser parte de la
reproduccién social de los grupos de parentesco para convertirse en
la reproduccidn social de individuos particulares dependientes. Es
decir, el cuidado ya no tiene el fin de conservar un cierto tipo de orga-
nizacién de parentesco, sino de garantizar la supervivencia biolgica
y social de ancianos enfermos que son dependientes del cuidado de
otras generaciones. Asi que los ancianos de hoy en dia son objeto de
cuidado, no a causa del envejecimiento sino principalmente por sus
enfermedades crénicas. Y es precisamente el cuidado de los enfermos
y los discapacitados lo que constituye una tarea femenina.
La corriente feminista ha abundado en este fenémeno por
el cual los hombres son marginados del cuidado de los enfermos
y los incapacitados. La explicacién que ofrecen es que el cuidado
se ha construido social y culturalmente en la sociedad occidental a
partir del siglo XIX como una tarea femenina, y se espera que sean
Jas mujeres quienes asuman esa responsabilidad (Kittay 1999 y Se-
venhuijsen 1998). Ahora las mujeres asumen el cuidado de todos los
familiares dependientes a lo largo del ciclo de vida de las familias:
los nifios, los adultos y los ancianos. Las posibilidades culturales de
participacién de los hombres se ven reducidas al minimo.
El tiltimo fenémeno que incide en Ja norma de la ultimoge-
nitura son los cambios demogréficos registrados a escala mundial
con respecto al aumento de la esperanza de vida. Antes de 1950, la
posibilidad de tener padres ancianos cuando se era una mujer adulta
era remota; ahora cada vez es més frecuente contar con padres an-
cianos cuando una mujer tiene 50 afios de edad (CONAPO 1999). Es
particularmente ilustrativo el ensayo de Brody (1985). Esta autora
sostiene que, con las transformaciones demograficas, el cuidado de
los ancianos por parte de Jas mujeres se convirtié en un evento nor-
mativo para ellas, ya que ninguna mujer se escapa de ser cuidadora
(Brody 1985). Estos dos fenémenos los cambios demograficos y el
cuidado como actividad femenina- dieron paso al doble proceso
de feminizacién de las hijas ultimogénitas cuidadoras y de las hijas
cuidadoras casadas. La mayor longevidad es también una cuestion
de género: las mujeres tienen una mayor esperanza de vida que
los hombres. De ahi que cuando los hombres son ancianos atin les
sobreviven sus esposas para que los cuiden, pero no a la inversa.
Las ancianas enfermas al ser mayoritariamente viudas sdlo cuentan
Lenicia Roatss Siva 366
con la posibilidad de ser cuidadas por las hijas. La longevidad en las
mujeres las despoja de la posibilidad de un esposo-cuidador. Bajo
este proceso de doble feminizacién, las hijas son responsables del
cuidado de sus madres, pero no de sus padres, la solterfa ya no es
requisito para que una hija se dedique a cuidar a sus padres ancianos.
Estar casada se ha convertido en parte del patron cultural urbano.
Lo importante no era mantener soltera a la hija sino que cumplicra
con la obligacién filial, aunque tuviera una vida independiente y
propia como mujer casada.
El alejamiento del patrén rural de Ja ultimogenitura se dio
gtadualmente a través de dos cohortes de mujeres y, mas que des-
aparecer, se modificé para permanecer. La ultimogenitura urbana
permite elegir a una entre varias hijas, y no precisamente para re-
cibir una herencia sino para asumir el papel de cuidadora. Ello es
necesario en funcién de que contintian siendo familias numerosas
donde todavia existe la posibilidad de seleccionar. Pero no sera igual
cuando no haya dénde escoger. Hoy en da las familias tienen uno
0 dos hijos y, con mucha suerte, uno de ellos serd mujer. Entonces,
decidir por la menor no sera posible. Escoger entre la primogénita o
lamenor noes importante a menos que existan dos hijas. Amediano
plazo, me parece, ser dificil que la norma cultural de que el cuidado
,¢8 una responsabilidad de la hija menor se mantenga debido a los
cambios demograficos registrados en las generaciones nacidas des-
pués de 1980. Pero continuard siendo una tarea femenina, es decir, lo
menos probable es que se convierta en una normia valida tanto para
hombres como para mujeres, para que la ultimogenitura mantenga
su funcién como mecanismo de seleccién. Mas bien, los cambios
apuntan al fenémeno inverso: la desaparicién de la ultimogenitura
y la consolidacién de la feminizacién del cuidado.
Noms.
"Una versi6n preliminar fue presentada en el VI Congreso de Salud y Enfermedad de
la Prehistoria al Siglo XX, septiembre del 2000. La investigacién conté con el apoyo
del SiMorelos del Conacyt, Acuerdo 980302020.
BistiocRarta,
Allen, S. E, Goldscheider y D. Ciambrone.
1999 Gender roles, marital intimacy, and nomination of spouse as primary
caregiver. The Gerontologist 39 (2): 150-158.
Allen, K.y R. Pickett
1987 Forgotten streams in the family life course: Utilization of qualitative re-
trospective interviews in the analysis of lifelong women’s family careers.
Journal of Family and Marriage 49: 517-526.
367 La DEsicwaNciOn be.CUIDADORAS DE PADRES ENFERMOS. LA ULTIMOGENETUEA
FEMERIAA EN UN SECTOR POTULAR URBANO DE GUAPALATARA
Angel, J. L., R. J. Angel, J. L. McClellan y K, Markides.
1996 Nativity, declining health and preferences in living arrangements among
elderly Mexican Americans: Implications for long-term care. The Geronto-
logist 36 (4): 464-473.
Arias, P.
2005 El mundo de los amores imposibles. Residencia y herencia en la sociedad.
ranchera. en D. Robichaux (comp. ): Familia y Parentesco en México y Meso-
aamérica: Unas miradas antropolégicas. México: Universidad Iberoamericana,
pp. 547-561.
Blank, S. y R. 8. Torrecilha.
1998 Understanding the living arrangements of Latino inmigrants: A life course
approach. IMR; 32 (1):3-19.
Brody, E.
1985 Parent care as a normative family stress, The Gerontologist 25 (1): 19-29.
conaro.
1999 La situacin demografica de México. www.conapo.gob.mx/sit99/001.
him. 21 de junio de 2000.
Esquivel, L.
1989 Como agua para chocolate. México: Planeta.
Guberman, N., P, Maheu y C. Maillé.
1992 Womenas family caregivers: Why do they care?. The Gerontologist 32 (5):
607-617.
Hareven T, y A. de Gruyere
1999 La generacién de en medio. Comparacién de cohortes de ayuda a padres
de edad avanzada dentro de una comunidad estadounidense. Desacatos
2: 50-72.
Horowitz, A.
1985 Family caregiving to the frail elderly. en M. P, Lawton, G. Maddox (eds):
The Annual Review of Gerontology and Geriatrics. Nueva York: Springer
Publishing Company.
Kamo, ¥ y M. Zhow.
1994” Living arrangments of elderly Chinese and Japanese in the United States.
Journal of Marriage and the Family 56: 544-558,
Kittay, E. F
1999 Love's labor: Essays on women, equality and dependency. Nueva York: Rout-
ledge.
Kuhn, D.
1992 The skill of argument. Cambridge: Cambridge University Press.
Lee, G., J. Dwyer y R. Coward.
1993 Gender differences in parent care: Demographic factors and same-gender
preferences. Journal of Gerontology: Social sciences 48 (1): $9-516.
Matthews, S. y T.T. Rosner
1988 Shared filial responsability: The family as the primary caregiver. Journal
of Marriage and the Family 50: 185-195.
Messeri P. M. Silverstein y B. Litwak
1993 Choosing optimal support groups: A review and reformulation. Journal
of Health and Social Behavior 34: 122-137.
Roberts, B.
1980 Ciudadtes de campesinos. La economia politica de la urbanizacién en el Tercer
Mundo, México: Sigho XX
Lencia Rontes Suva 368
Robichaux, D.
1997a Residence rules and ultimogeniture in Tlaxcala and Mesoamerica. Ethno-
logy 36 (2): 149-171.
1997 Un modelo de familia para el “México profundo”. en DIF: Espacios do-
‘mésticos: émbitos de solidaridad, México: DIR, pp.187-213.
2002 _ El sistema familiar mesoamericano: Testigo de una civilizacién negada.
en G. dela Pefia y L. Vazquez Leén (coord.): La antropologta sociocultural
ext el México del Milenio, México: Intituto Nacional Indigenista-Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes-Fondo de Cultura Econémica, pp.
107-161.
2005 Principios patrilineales en un sistema bilateral de parentesco: Residencia,
herencia y el sistema familiar mesoamericano. en D. Robichaux (comp)
Familia y parentesco en México y Mesoamiérica: Unas miradas antropolégicns.
México: Universidad Iberoamericana, pp. 167-272.
Robinson, J. y D. Dempster-McClain
1995 Women’s Caregiving: Chaning Profiles and Pathways. Journal of Geron-
tology: Social Sciences, 50B (6):
Sevenhuijsen, S.
1998 Citizenship and the ethics of care. Feminist considerations on justice, morality
and politics. Londres: Routledge.
Stone, R,, G. Cafferata y J. Sangl
1987 Caregivers of the frail elderly: A national profile. The Gerontologist 27 (5):
616-626.
369 La DEsicyaNcioN = CUIDADORAS DE PADRES ENFERMCS. LA ULTIMOGENTTURA
FEMENIVA BN UN SECTOR POPULAR URBANO DE GUADALAJARA
También podría gustarte
- Mapas Conceptuales Por Emmanuel SantosDocumento3 páginasMapas Conceptuales Por Emmanuel Santosafther44Aún no hay calificaciones
- Legislacion LaboralDocumento1 páginaLegislacion Laboralafther44Aún no hay calificaciones
- Seguridad e Higiene El TrabajoDocumento1 páginaSeguridad e Higiene El Trabajoafther44Aún no hay calificaciones
- SífilisDocumento5 páginasSífilisafther44Aún no hay calificaciones