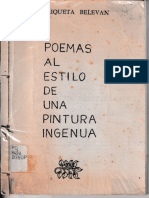Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
PDF Ficcion y Diccion en El Poema Sultana Wahnon - Compress
PDF Ficcion y Diccion en El Poema Sultana Wahnon - Compress
Cargado por
DANIEL IDELSO VARGAS FALCON0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas8 páginasTítulo original
pdf-ficcion-y-diccion-en-el-poema-sultana-wahnon_compress
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas8 páginasPDF Ficcion y Diccion en El Poema Sultana Wahnon - Compress
PDF Ficcion y Diccion en El Poema Sultana Wahnon - Compress
Cargado por
DANIEL IDELSO VARGAS FALCONCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 8
FICCION Y¥ DICCION EN EL POEMA
Sultana Wahnon
Universidad de Granada
1. El lugar de la lirica en la antigtiedad clasica
Tal y como Cascales recordaria en sus Tablas po¢ticas, la
Itrica recibié este nombre en la antigtiedad por ser una clase
de composicién que se cantaba acompafiada de la lira. Por
idéntica razén y también en palabras de Cascales, recibié
asimismo el nombre de Meélica: “porque esta Poesia se canta-
ba, la llamaron Mélica de melos, que quiere decir canto.”
(Garcia Berrio 1988:407). Los géneros liricos se relacionan,
pues, en su origen con la musica: nacieron para ser ejecutados
al ritmo de aigiin instrumento, e incluso para ser acompafia-
dos de danza. Oda e himno, los nombres de los subgéneros
que son la quintaesencia del género lirico, son palabras grie-
gas que quieren decir “cancién”. El hecho de que hayamos
olvidado el origen cantado de la lirica se explica porque, con
el tiempo (y por influjo de los alejandrinos), sus autores las
irfan destinando no ya a su ejecucién inmediata, acompafiada
del instrumento musical correspondiente, sino a su fijacién en
la escritura, es decir, a ser obras de arte exclusivamente verbal
(v. Cristobal 1993:38).
La lirica recibié, pues, su mas antigua denominacién en
el mundo occidental de aquello que, en términos aristotélicos,
Hamariamos el medio de imitar. Como se recordara, para
Arist6teles, aun cuando todas las artes (verbales 0 no) fueran
en general mimesis, todas diferian entre si en funcion de tres
criterios: el del medio, el del objeto y el del modo de “imitar”.
78 Sultana Wahnén
En sus propias palabras: “se diferencian entre si por tres co-
sas: 0 por imitar con medios diversos, o por imitar objetos di-
versos, 0 por imitarlos diversamente y no del mismo modo”
(Poética 1447a16-19). Al detenerse en las diferencias que exis-
tian entre las diferentes artes de su tiempo por el medio de
imitar, Arist6teles distinguié las artes que se valian de colores
y figuras, las que -como la aulética, la citaristica y la siringica
y todas las artes musicales- se valfan de la armonia y el ritmo,
las que -como la danza- se valian sdlo del ritmo, y finalmente
las que -como la poesia-~ se valian iinicamente del lenguaje
(logos), fuese éste en verso o prosa (1447a30). Entre las artes
que se valian tinicamente del lenguaje, Aristételes menciond
los mimos de Sofrén y de Jenarco y los didlogos socraticos y
también las “imitaciones” (mimesis) realizadas por medio del
verso (del metro) como el trimetro y el elegiaco “u otros se-
mejantes” (1447b10-13).
Fue justo después de esta mencién cuando Aristételes
hizo su conocida afirmacién sobre el error que cometia la
gente de su tiempo al asociar el verso a la poesia (el metro al
poiein), y llamar poetas (poietas) a todos los que utilizaban el
verso (metro) en lugar de lamar asi a los que imitaban:
Solo que la gente, asociando al verso la condicién de
poeta, a unos llama poetas elegiacos y a otros poetas épicos,
dandoles el nombre de poetas no por la imitacién, sino en
comin por el verso (1447b13-16).
En la conocida lectura que de este pasaje hizo Genette
en Introduction @ V'architexte (1979), este tedrico afirmaba que
lo que hacia aqui Aristételes era sélo cuestionar que todo lo
escrito en verso fuese poesia. Desde esta perspectiva de lectu-
ra, los “poetas elegiacos” (elegeio-poioi) no serian poetas
(poietas) como lo serian los “poetas épicos” (epo-poioi) porque,
a pesar de usar el verso, sus composiciones no serian imitati-
vas: el error del tiempo habria consistido, pues, de acuerdo
con esta lectura de Genette, en llamar poetas a todos los que
utilizaban el verso, sin distinguir entre los que lo utilizaban
con fines miméticos o no, Genette encontraba apoyo para esta
interpretacién en el pasaje que seguia al citado, en el que
Ficcién y diccién en el poema 79
Aristételes le niega el titulo de poeta a Empédocles precisa-
mente en funcién del caracter no mimético de sus versos
(1447b617-19). Y es porque hizo esta lectura por lo que el teéri-
co francés pudo concluir en ese libro que Aristételes definia la
poesia como arte de la imitacin en verso.1
Hay, sin embargo -como el propio Genette reconoceria
afios més tarde-+, otra lectura posible de este importante
fragmento de la Poética. Al cuestionar que se llame poeta a
todo aquel que utiliza el verso y, por tanto, que sea el verso y
no la mimesis el criterio definidor de lo poético, Aristételes
estaba invitando a considerar la posibilidad de que también
las imitaciones en prosa -los mimos de Sofrén y los dialogos
socraticos- fuesen, aun cuando no se los solia llamar asi, poe-
sia (poiesis: creaci6n 0 composicién). De la misma manera que
alguien que utilizaba el lenguaje con fines no imitativos sino
cientificos, por mucho que lo hiciese en verso, no podia ser
llamado poeta (caso de Empédocles), alguien que hiciera
imitaciones con el lenguaje seria necesariamente poeta aun
cuando no usara el verso. El error de la gente habria consisti-
do entonces, desde esta perspectiva de lectura, en MHamar
poetas sdlo a los que utilizaban el verso en sus composicio-
nes, lo hiciesen imitativamente o no, y en marginar, en cam-
bio, del ambito de la poética a los que, haciendo imitaciones,
las hacian en prosa y no en verso. Es asi, creo, como debe en-
tenderse que los poetas lo son por la imitacién y no por el verso
Lo importante es que, desde esta otra perspectiva, la
mencion a los poetas elegiacos vendria a demostrar que
1 “la premiere page de la Poétique définit clairement la poésie
comme l'art de I'imitation en vers (plus précisément: par le ryth-
me, le langage et la mélodie), excluant explicitement I’imitation en
prose (mimes de Sophron, dialogues socratiques)...” (Genette,
1979: 15).
m “si en su tiempo hubiera existido la practica de la ficci6n en
prosa, Aristételes no habria tenido ol m de principio para
admitirla en su Poética” (Genette, 1991: 1
, Para un concepto amplio de la poesia como creacién litera-
ria en verso o prosa, véase Bobes et al. (1995: 95).
90 Sultana Wahnon
Aunque volveremos sobre las cuestiones formales, lo
que nos interesa ahora de este singular tratado hispano-judio
es que en él se reproducen las tesis de Al-Farabi en lo que
concierne al componente imitativo de la poesia (lirica). En
palabras del tratadista judio, que cita literalmente a Al-Farabi
en su Catalogo de las ciencias:
Los dichos poéticos son los que componen cosas cuya
sustancia es la representacién imaginativa del asunto del que
se habla, sea esta realidad excelente o vil, bella o fea, noble o
abyecta (‘Ezra 1986:131) (la cursiva es nuestra).!3
De acuerdo con esta tesis, el concepto de mimesis apli-
cado a la lirica concierne a la manera en que el discurso (0 di-
cho) poético se refiere a todo tipo de asuntos (sean éstos de la
naturaleza que sean, desde excelentes a abyectos), represen-
tandolos por medio de la imaginacién y, por tanto, no como
son exactamente en la realidad. El tratadista ilustra su teoria
comentando en qué consistiria lo imaginativo en un poema
que dijese cosas como:
El es como el mar; desde cualquier parte que a él
te llegues veras que su abismo es el favor y sus
costas la generosidad.
Esta acostumbrado a tener la palma de la mano abierta,
de modo que si la cerrara para tomar, sus dedos
no le obedecerfan.
Le ves, sia él te aproximas, radiante, como si le
vinieras a dar lo que a él pides.
Si en sus manos no tuviera mas que su propia alma,
la daria, asi que quien a él se acerca
ha de temer a Dios.
La argumentacién de Ibn ‘Ezra es la siguiente: desde el
punto de vista de la Légica, nada de lo que se dice en el poe-
ma que acaba de transcribirse seria aceptable. La Légica to-
3 A partir de este momento las paginas del tratado de Ibn
‘Ezra se citardn en el texto entre paréntesis.
96 Sultana Wahnon
gun es diversa la imaginacién de los hombres”), mientras
que, finalmente, las palabras serian las “imagines de las ima-
gines” (p. 416).
De acuerdo con esta teorfa del concepto, es como Cas-
cales precisa y matiza en qué consistiria la especificidad de lo
lirico respecto de lo épico. Ambas serian poesia y ambas, por
tanto, imitarian o, dicho de otro modo, representarian me-
diante palabras (o imagenes) las imagenes (0 conceptos) que
los poetas se hacen de las cosas. Pero, mientras que la manera
en que el épico se representa la realidad es “grave y magnifi-
ca”, la manera en que el lirico la ve es, en cambio, “florida y
amena”. Esto es lo que explica -sigue argumentando Casca-
les- que “tratando el Epico y el Lyrico unas mismas cosas,
usan diversos conceptos”, pero, sobre todo, que tengan dife-
tentes estilos, puesto que “de la qual diversidad de conceptos
mana después la diversidad del estilo” (p. 417).
Es en este ultimo argumento donde reside la que estimo
la gran diferencia entre la teoria de la imaginacion poética de
Cascales y la de Ibn ‘Ezra, ya que, mientras que éste crefa que
era el estilo -la elocutio- el que forzaba al poeta a imaginar y,
por tanto, a mentir; aquel, invirtiendo el argumento, sostuvo
al contrario que serfa la especial manera en que e! poeta lfrico
sé representaba la realidad (imaginativamente, por medio del
concepto lirico florido) la que determinaria la suavidad y dul-
zura propias de su estilo. Pero que, pese a esta diferencia,
ambos teéricos pensaban en lo mismo cuando hablaban de la
lirica como representacién imaginativa de las cosas se com-
prueba si se atiende al ejemplo con que Cascales ilustra su
teorfa. Suponiendo que el asunto 0 “cosa” representada en el
texto poético fuese “la hermosura de una muger” (recuérdese
que en el tratado de Ibn “Ezra era la generosidad del mece-
nas), Virgilio, el poeta épico por excelencia, no podria -a decir
de Cascales- sino representarsela y verbalizarla con la grave-
dad y magnificencia propias de su imaginacién y estilo épi-
cos: es decir, con la expresién forma pulcherrima Dido. Y el te6-
rico comenta a propésito de esta especifica manera épica de
ver la realidad: “Simplicisimo concepto es aquel forma pulche-
rrima Dido” (p. 417).
Ficcién y diccion en el poema 97
En cambio, si fuese el poeta lirico quien hubiese de des-
cribir esta misma realidad, la hermosura de una mujer, el re-
sultado -como puede verse a continuacién- seria muy pare-
cido al del poeta que, en el mundo arabe, describia la genero-
sidad del mecenas:
Diria que la tierra se le rie encontorno, que se glorifica
de ser hollada por sus pies, que el cielo herido de sus rayos
resplandece mas, y parece mas hermoso: que el sol se mira
en ella como en espejo, y que combida al amor a contemplar
su gloria (p. 417).
Que el “concepto” de Cascales no puede confundirse
con el criterio aristotélico del objeto de la imitacion es algo,
pues, que conviene subrayar, Al igual que ocurria en el trata-
do de Ibn ‘Ezra, en el que el asunto representado imaginati-
vamente por el poeta podia ser cualquiera, desde el mas ex-
celente al mAs abyecto; en el de Cascales épica y lirica no se
diferencian entre si -como la tragedia y la comedia 0 la epo-
peya y el yambo en la Poética de Aristételes- porque la prime-
ra imite cosas superiores y la segunda, inferiores, sino porque,
sea cual sea la seccién de la realidad elegida como objeto de la
imitacion, el épico la ve grave y magnifica, y el lirico, florida y
amena. Es en la visién del objeto y no en el objeto mismo don-
de reside, a juicio del tratadista espafiol, lo especifico de la
imaginacién poética y, por tanto, de la lirica. El hecho de que
Cascales no se refiriera a las palabras de los poetas como
“falsas” y no disculpara al poeta lirico por “mentir” no quiere
decir que lo que entendia él por “concepto lirico florido” no
fuese exactamente igual a lo que entendia el tratadista me-
dieval por representacién imaginativa. Los dos te6ricos, hacien-
do uso de un concepto amplio de la mimesis aristotélica, en-
tendieron, pues, la poesia lirica como una forma especial de
ver y, al mismo tiempo, de comunicar lingiiisticamente la rea-
lidad.
3. La ficcionalidad lirica, hoy.
Lo que en la lirica hay de representacién imaginativa de la
realidad no seria, en cambio, una cuestién central en la teoria
98 Sultana Wahnon
literaria del siglo XX, Si en un primer momento lo habria im-
pedido el auge de la teoria formalista de la lengua poética
-que enfatiz6 lo que en el lenguaje lirico habia de juego de so-
nidos y, en todo caso, de predominio de la funcién expresiva
(cfr. Jakobson 1960)-, en el momento actual lo impediria el
predominio que en el tema de la ficcionalidad lirica ha alcan-
zado la perspectiva pragméatica. En efecto, el hecho de que
hoy dia la polémica sobre la mimesis lirica haya alcanzado un
relieve que nunca antes habia tenido no implica que el nexo
entre cosa y palabra a través del concepto lirico (i.e. entre la
lirica y la realidad) esté siendo objeto de una atencién igual-
mente inusitada. Salvo en casos excepcionales como el de
Paul Ricoeur, quien si atenderia a lo que en la poesia (lirica)
habria de referencia al mundo (v. Ricoeur 1975), la polémica
sobre la ficcionalidad lfrica de las ultimas décadas gira, mas
bien, en torno a la posibilidad de englobar a todos los géneros
literarios y, consiguientemente a la lirica, bajo el membrete de
la “ficcién” y, por tanto, en torno a la caracterizacién del su-
jeto lirico como hablante ficticio.
Esta polémica tuvo su punto de arranque en el contro-
vertido libro de Kate Hamburger, La légica de Ia literatura
(1957).!5 Fue esta autora la que, haciendo caso omiso de los
tratadistas que en la Edad Media y en el Renacimiento enten-
dieron en sentido amplio el concepto aristotélico y concibie-
ron la lirica en términos de mimesis, puso en cuestién que la
lirica perteneciese al dominio de la mimesis aristotélica y, por
tanto, al dominio de lo que en estricto a su juicio debia consi-
derarse ficcién. Aun cuando las tesis de Hamburger han sido
ya replicadas y refutadas de diversas maneras y por distintos
te6ricos, y aun cuando parezca haber hoy un acuerdo genera-
lizado en lo que respecta a la inclusién de la Ifrica entre los
géneros de ficcién, lo cierto es que los efectos de las tesis de
Hamburger se siguen dejando sentir en la teoria de la lirica de
una forma que pasa casi inadvertida pero que tiene impor-
tantes consecuencias: en mi opinién, lo que Hamburger ha-
% A partir de este momento, las paginas de este libro de Ham-
burger se citaran en el texto entre paréntesis.
108 Sultana Wahnon
de construir un significado y, por tanto, de referirse a la reali-
dad (v. Senabre 1994). Sélo asi se explica que, por muy ficcio-
nal que sea un poema de Garcilaso, nadie pueda pese a todo
confundirlo con una novela.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
ABRAMS, M. H. (1953). El espejo y la lampara. Teoria romantica y
tradicién critica, Barcelona: Barral Editores, 1975.
ALBALADEJO, T. (1992). Seridittica de la narracicn: la ficcién realis-
ta. Madrid: Taurus.
ARISTOTELES (1974). Poética, ed. trilingtie de V. Garcia Yebra.
Madrid: Gredos.
BENVENISTE, E. (1974). Problemas de lingitistiea general II. México:
Siglo XXI, 1977.
BOBES, C. et al. (1995). Historia de la teorta literaria I. La Antigiiedad
grecolatina. Madrid: Gredos.
CABO, F. (1990). “La enunciacién lirica y la ‘actio’ retérica”. En
Investigaciones semioticas II. Retérica y lenguajes, vol. 1. Ma-
drid: UNED, pp. 215-24.
(1994). “Sobre la pragmatica de la teoria de la ficci6n literaria”. En
D. Villanueva (comp.) (1994: 187-228).
CANTARINO, V. (1975). Arabic Poetics in the Golden Age. Selection
of Texts Accompanied by a Preliminary Study. Leiden: E. J.
Brill.
CASAS, A. (1994). “Pragmatica y poesia”. En D. Villanueva
(comp.) (1994: 229-308).
BAL, V. (1993). “Precedentes clasicos del género de la
oda”. En B. Lopez Bueno (ed.), La oda. Sevilla: Universidad
de Sevilla, pp. 19-45.
EZRA, M. I. (1986). Kitab al-muhadara wal-mudakara. Vol. II, ed. y
trad. de Montserrat Abumalham Mas. Madrid: CSIC.
GARCIA BERRIO, A. (1973). Significado actual del Formalismo ruso.
Barcelona: Planeta.
(1988). Introduccién a la pottica clasicista. Comentario a las
“Tablas Poéticas” de Cascales. Madrid: Taurus.
(1989), Teoria de la Literatura (La construccion del significado
poético). Madrid: Cétedra.
También podría gustarte
- Kohan La Vanguardia PermanenteDocumento15 páginasKohan La Vanguardia PermanenteDANIEL IDELSO VARGAS FALCON75% (4)
- Sede SJL - Arabiscos: InicioDocumento2 páginasSede SJL - Arabiscos: InicioDANIEL IDELSO VARGAS FALCONAún no hay calificaciones
- Ejercicios de EscrituraDocumento10 páginasEjercicios de EscrituraDANIEL IDELSO VARGAS FALCONAún no hay calificaciones
- ¿Qué Es Esto Que Llamamos PoesíaDocumento12 páginas¿Qué Es Esto Que Llamamos PoesíaDANIEL IDELSO VARGAS FALCONAún no hay calificaciones
- AGUERO, Jose Carlos - PERSONADocumento191 páginasAGUERO, Jose Carlos - PERSONADANIEL IDELSO VARGAS FALCONAún no hay calificaciones
- Cerna, José - RudaDocumento28 páginasCerna, José - RudaDANIEL IDELSO VARGAS FALCONAún no hay calificaciones
- Belevan, Enriqueta - Poemas Al Estilo de Una Pintura IngenuaDocumento50 páginasBelevan, Enriqueta - Poemas Al Estilo de Una Pintura IngenuaDANIEL IDELSO VARGAS FALCONAún no hay calificaciones
- Ruefle, Mary - Sobre La ImaginaciónDocumento18 páginasRuefle, Mary - Sobre La ImaginaciónDANIEL IDELSO VARGAS FALCONAún no hay calificaciones
- Churata, Gamaliel - Resurrección-De-Los-Muertos (Inédito)Documento60 páginasChurata, Gamaliel - Resurrección-De-Los-Muertos (Inédito)DANIEL IDELSO VARGAS FALCONAún no hay calificaciones
- Salgado, María - Hacia-Un-Ruido-13Documento31 páginasSalgado, María - Hacia-Un-Ruido-13DANIEL IDELSO VARGAS FALCONAún no hay calificaciones
- PDF Parente Del Organo Al Artefactopdf - CompressDocumento268 páginasPDF Parente Del Organo Al Artefactopdf - CompressDANIEL IDELSO VARGAS FALCONAún no hay calificaciones
- Desapropiación para Principiantes - Cristina Rivera GarzaDocumento5 páginasDesapropiación para Principiantes - Cristina Rivera GarzaDANIEL IDELSO VARGAS FALCONAún no hay calificaciones
- Moro, César - RaphaelDocumento18 páginasMoro, César - RaphaelDANIEL IDELSO VARGAS FALCONAún no hay calificaciones
- Rivera, Julio - Sesenta y Seis Mil Poemas Obra en ConstrucciónDocumento60 páginasRivera, Julio - Sesenta y Seis Mil Poemas Obra en ConstrucciónDANIEL IDELSO VARGAS FALCONAún no hay calificaciones
- Ramón Rojas y CañasDocumento18 páginasRamón Rojas y CañasDANIEL IDELSO VARGAS FALCONAún no hay calificaciones