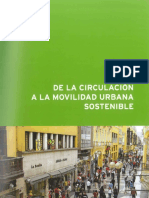Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Montoya-Capitalismo y No Capitalismo en El Peru-5
Montoya-Capitalismo y No Capitalismo en El Peru-5
Cargado por
Miguel Córdova Ramirez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas47 páginasTítulo original
Montoya-Capitalismo y no capitalismo en el Peru-5
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas47 páginasMontoya-Capitalismo y No Capitalismo en El Peru-5
Montoya-Capitalismo y No Capitalismo en El Peru-5
Cargado por
Miguel Córdova RamirezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 47
CAPITULO V
los componentes cultural-ideologicos
y su articulacion
En los capitulos precedentes he presentado algunos rasgos prin-
cipales de la estructura productiva, los circuitos de intercambio
y las modalidades de circulacién del dinero en el eje regional.
Esta estructura productiva y de intercambio supone como condi-
cién indispensable para su propia reproduccién, un componente
cultural ideolégico, sin el cual el problema de las alianzas de
clases —punto esencial de la politica~ no puede ser planteado.
Intentaré presentar una visién esquematica de algunas de las
caracteristicas del universo cultural-ideolégico al interior del cual
se definen y reproducen las relaciones de produccién y de inter-
cambio. Esta presentaci6n seré seguramente incompleta pero es
necesaria. Dos razones explican este cardcter incompleto: una,
de orden te6rico y Ia otra, de orden préctico de realizacién mis-
ma de la investigacién. Estoy convencido de que en el andlisis de
una formacién social cualquiera la parte més dificil es la que
consiste en dar cuenta del universo cultural-ideolégico fundado
sobre una estructura productiva y de intercambio, que no es un.
simple reflejo de la infraestructura, pero que es en si parte del
proceso general de reproduccién de las relaciones sociales.
Hablat de un fendmeno social total exige superar los limi-
tes de una aproximacién teérica que en la practica, reduce la so-
185
cicdad a su componente econémico a pesar de todos los enun-
ciados sobre la “interaccién” (movimientos de ida y vuelta de la
superestructura a la infraestructura), enunciados que, en general
estén vacfos de un contenido preciso.
En una ponencia que presenté en el Coloquio Internacional
sobre las Aspitaciones y las Transformaciones Sociales en Dout-
dan (Francia 1967), escribi: “Creemos que los estudios sobre
la cultura, los valores, las aspiraciones, es decir sobre la estruc-
tura ideolégica de una sociedad, constituyen un punto de Ilega-
da, en la medida en que suponen el conocimiento previo del sis-
tema econémico y de la estructura politica de la sociedad. Es ne-
cesario definir tedricamente las relaciones entre ¢l sistema eco-
némico y los sistemas de representacién. Es necesario mostrar
Ja interdependencia y la autonom{a relativa de los unos en rela-
ci6n a los otros.
Esta es la razén por la que os proponemos inicialmente rea-
lizar una inyestigacién en profundidad sobre la estructura eco-
némica y 1a estructura politica de la sociedad quechua, para pre-
cisar la naturaleza de las relaciones sociales que constituyen el
contexto histérico en el que acttan los valores, las aspiraciones,
“las formas de conciencia”. En una tercera etapa, estaremos ap-
tos para realizar un andlisis concreto de los valores, de las as-
piraciones, de las tazones de vivir, de formas de conciencia, las
que estén definidas por su interdependencia y su autonomfa re-
lativa frente a las relaciones econémicas y politicas’” (Montoya,
1967:, 158).
Este texto forma parte de una primera formulacién de mi
trabajo de investigacién sobre los campesinos quechuas en el Pe-
ra. La practica misma de esta investigacién me ensefié que la
linea a seguir no tenia la rigidez de mi proyecto de 1967 y que,
sobre todo, es el nivel politico (clase, podet, alianza de clases),
el que constituye el punto de Iegada. Dicho de otra forma, la
sola esfera econémica no es suficiente en absoluto para explicar
Jas relaciones de poder-entendido como poder de clase. Al mo-
mento de redactar este trabajo, era necesario optar: ges el ni-
vel politico el que precede al nivel, cultural-ideoldgico en la 16gi-
186
ca de exposicién de los resultados 0 es a la inversa? En la légica
de la investigacién, hemos tratado de tocar al mismo tiempo los
problemas econémicos, politicos e ideol6gicos porque los fenéme-
nos sociales no son nunca ni econédmicos, ni politicos ni ideo!égi-
cos exclusivamente o al estado puro. Cuando una clase o un gru-
po al interior de una clase acttia de un modo organizado para
defender ¢ imponer sus intereses, los elementos cultural-ideold-
gicos son indispensables para definir en los hechos su estrategia
y sus t&cticas.
La segunda razén que explica el cardcter esquematico de es-
ta presentacién del universo cultural-ideoldgico en nuestro eje
regional es el hecho que mi investigacién, atm estd incompleta.
La documentacién histérica sobre la cultura y la ideologia no es
Sind parcial, compuesta de fragmentos que hacen alusidén a los
valores que actiian siempre por debajo del discurso econémico y
poltico, De otro lado, los testimonios de la tradicién oral, reco-
gidos en 1975, no pueden ser tomados a la letra como la expre-
sidn sin equivoco de un pasado tal cual. El discutso oral de un
campesino que no sabe escitibir y que forma parte de una socic-
dad que no tiene una memoria escrita, es de hecho un discurso
que rectea el pasado en furitién de las exigencias precisas im-
puestas por la situacién presente. Deducir un pensamiento in-
dio-andino de un conjunto de fragmentos actuales, de trozos desi-
guales de un relato oral sobre el pasado y de la visién que tie-
nen sobre ellos sus explotadores que saben escribir y que nos
han ‘dejado alusiones insuficientes es, en consecuencia, una tarea
muy dificil donde el riesgo de equivocarse es enorme, Las nove-
las y los cuentos de los escritores constituyen una fuente formi-
dable para el andlisis de las culturas y de las ideologias pero
éstas plantean también un grave problema para un razonamien-
to cientifico: {cuales son los limites entre los hechos vividos y
los hechos imaginados? Si escribir una novela significa “crear”,
écudles son las fronteras entre la “creacién” y las bases de lo
real que sostiene esa creacién? Esas preguntas tan importantes
no pueden ser aqui abordadas setiamente y no me es posible,
por lo tanto, responder. La investigacién que comienzo para res-
ponder a algunas de estas preguntas precisas me obliga, en el
187
camino, a plantearme otras preguntas que conducen a reforzar
mi conviccién sobre la profunda complejidad de toda sociedad y
a mostrarme que mis aproximaciones tedricas y metodoldégicas no
estén todavia, lamentablemente, a la altura de esta complejidad.
Estas dificultades no pueden, sin embargo, impedir que mues-
tre lo que he aptendido sobre este universo cultural-ideolégico.
Es pertinente indicar que lo que sigue debe ser considerado co-
mo una aproximacién, cuyo Gnico valor es el de set una prime-
ra tentativa globalizante, sujeta sin duda, a innumerables co-
rrecciones en el futuro.
Entre 1880 y 1940 el universo cultural-ideolégico en nuestro
eje regional Lima-Lomas-Puquio-Andahuaylas era hetetogéneo.
Dos componentes deben ser sefialados: el feudal y el pre-hispdni-
co recreado. La dominacién colonial definié las formas de ac-
tuar, de penser, de imaginar, de vivir, de plantear y de respon-
der problemas. Los espafioles conquistadores cran portadores de
una ideologa feudal a la que ellos le agregaron el valor dine-
ro propio a la fase mercantil estrictamente precapitalista. De he-
cho ellos trataron de reproducir el feudalismo y su proyecto fra-
cas6 a nivel de virreinato, porque la monarqufa espafiola aseguré
para ella el control del estado colonial. Como lo he sefialado
ya, el debate sobre la América Latina “feudal” o “capitalista”
desde el siglo XVI plantea en mi opinién una falsa altenativa
porque, en su conjunto, la sociedad colonial no era ni capitalista
ni feudal (Montoya, 1973). Esta proposicién no est4 en-contra-
diccién con otta que me parece esencial: en ef nivel cultural-
ideolégico era, sin duda, la reproduccién de la mentalidad feu-
dal que se impuso como dominante en el conjunto del territorio
conquistado y administrado por los espafioles, En Ja esfera pro-
ductiva la servidumbre y cl trabajo esclavo fueron las bases de
las relaciones de produccién directamente ligadas a una esfera
del intercambio precapitalista, El estado colonial se constituyé
como una unidad de la monarquia en todo el virreinato y los es-
tados feudales particulares y la jerarquia de los sefiores propios
al feudalismo europeo clésico no se teprodujeron (Vilar y Parain,
1968).
188
El componente feudal
El esquema 6 muestra un encadenamiento posible de 1a ideo-
logia feudal impuesta en el Pert a partir del Derecho de Conquista
que define el hecho colonial, la dominacién colonial, como ele-
mento decisivo en la formacién del Peri.
Algunos de los elementos principales de la cultura ¢ ideolo-
gia feudales en el Pera pueden ser los siguientes:
1, La firme creencia de Ia desigualdad entre los hombres, de-
sigualdad atribuida al “dios creador” cristiano.
Miguel Peralta en una entrevista en 1975 dijo: “Dios nos ha
hecho diferentes, a cada uno con su sal y su pimicnta”.
(Puquio 1975, conversacién no grabada).
Esta era una respuesta a mi pregunta sobre las diferen-
cias entre los “‘indios” y los “vecinos”, Arguedas, mostré que
en las comunidades espafiolas de Zamora y Murcia, en 1959
los vecinos decian que Dios habia creado dos tipos de hom-
bre: los que trabajan la tierra con sus manos y los otros que
han nacido para no trabajar en la tiecra:
... Pasa esa edad [injancia] y se entra a la otra en que jcada quien
alo suyo! Alf viene la hora de los odios y el rigor comienza. Dios
no cria a los hombres iguales [...] En Bermillo cada quien ocupa
su lugar segtin su categoria y cada quien a lo suyo. Es decir, a
defender por el rigor su lugar de privelegios los sefioritos, y a
resignarse también, por fuerza del rigor los labradores. ‘Cada
quién a lo suyo’: el labrador a arar y el sefiorito a las oficinas y
a las tiendas”.
(Arguedas, 1968: 137-138-139)
2. “El.tnico dios verdadeto es el cristiano”.
Los otros dioses debfan ser falsos. En nombre de este eu-
ropeo-centrismo, desde el inicio de la conquista comenzé una
caza de dioses indigenas que en 1978 no ha terminado atin,
si se toma eri cuenta que los liquidadores de hoy no son més
los mismos espafioles. Los curas extirpadores de idolatrias
189
quemaron y destruyeron miltiples huacas e fdolos del Esta-
do Inca y de los Ayllus locales sin alcanzar a destruitlos to-
talmente. Las danzas llamadas “salvajes” fueron prohibidas,
En 1979 los dioses locales est4n atin vivos en la imaginacién
de los “naturales” si bien es cierto que el dios INKA-RI no
es objeto de un culto abierto. En 1899, entonces como aho-
ra, el extirpador de fiestas y tradiciones era y es el Estado
burgués. He aqui una carta del Alcalde provincial de Luca-
nas, al Subprefecto:
“Por resolucién del Concejo se ha prohibido completamente en
Ta limpia de acequias los toldos y banderas con motivo de tos ac-
tos escandalosos e inmorales que cometen piblicamente los indi-
genas de cada barrio.
Tengo el conocimiento de que la gente de los barrios de Pichqa-
churi y Qayao sin pedir licencia de esta alcaldia, menos de Ud.,
anoche han reventado camaretas y cohetes; como este hecho im-
porta desobedeciendo a las resoluciones del honorable concejo
que presido y desacato gla qutoridad que invisto, ruego a Ud. que
@ los alcaldes de vara de los dichos barrios los haga poner en la
creel ptiblica y hacer efectiva la multa de S/. 5 a cada uno”.
(Concejo provincial de Lucanas, Libros de oficios, 1899 Agosto
26: 323).
© bien esta otra carta:
“Usted no ignora que por. varias resoluciones supremas estén su-
Primidas las danzas de tijeras, huayljas y otros espectéculos de
esta naturaleza, que pugnan con Ia civilizacién actual y buenas cos-
tumbres; resoluciones que fueran expedidas atendiendo a la gran
desmoralizacién que en dichos espectdculos se cometen; y es por
esta razén que se ha dejado a la voluntad de los mayordomos de
fiestas que presentan, pero en ningdn caso pueden obligar las au-
toridades distritales, sean gobernadores, jueces 0 municipales a
que pasen dichos cargos las personas que son elegidas por las co-
munidades para tales fiestas’.
“Pongo en conocimiento de usted, que en esta Alcaldia se ha pre-
sentado el indigena Justo Masco de que el gobernador de Para
190
y Sancos don Juan Climaco Neyra, el Juez de Paz don Juan de
Dios Retamoso pretenden obligarlo a que desempefie el cargo de
danza y haciendo justicia a dicho indigena he ordenado al Agen-
te municipal para que se abstenga de obtigarlo a que pase al
indicado cargo y Ud. se servird ordenar a su subalterno Neyra
Para que haga otro tanto; y en caso de irreverencia aplicarle la
multa que crea conveniente’.
{Concejo Provincial de Lucanas, Libros de Oficios, 1899, mayo 2,
pag. 254).
El ocho de mayo, del mismo afio, el Alcalde le anuncié
una multa de 40.00 soles al agente municipal de Para y Sancos
si obligaba a pasar esa fiesta “completamente prohibida”, idem,
pag, 255.
En 1910 el Alcalde Provincial le esctibié al Gobernador de
la Comunidad de. San Juan:
“En respuesta a su oficio de hoy, debo decirle que estando prohi-
bidas por el gobierno las corridas de toros en lugares donde no
hayan toreros de projesion, esta Alcaldia no puede conceder la
licencia solicitada por Ud. sin hacerse responsable para el caso
de que ocurra alguna desgracia”.
Dios guarde a Ud.
Luis Fernando Montoya
Alcalde del Concejo Municipal de Lucanas”.
(Concejo Provincial de Lucanas, Libro de Oficios. 1910. 10 de ju-
lio: 51)
Esta prohibicién es ef punto de partida de la novela Yawar
Fiesta de José Marfa Arguedas.
Estos textos muestran claramente tres cosas:
1. La voluntad explicita de los gobernantes nacionales de pro-
hibir las fiestas indias.
2. Ef rechazo de un indio de ser obligado a realizar una fiesta
contra su voluntad.
191
3. La complicidad de las autoridades politicas locales para que
las celebraciones tengan lugar. En el largo plazo, la politi-
ca nacional contra estas fiestas se impuso poco a poco, y la
resistencia india se debilit6. Mas tarde, volveté sobre la com-
plicidad de los vecinos. En 1979 la competencia de danzan-
tes de tijeras con pruebas peligrosas que pude ver en mi
infancia, habfan sido ya suprimidas.
4, La “superioridad” racial y cultural de los espafioles y en con-
secuencia la “inferioridad de los indios”. Esta creencia fue
uno de los pilares del pensamiento espafiol y del pensamien-
to colonial posterior. En los primeros afios de nuestro siglo,
Alejandro Deustua, uno de los intelectuales de la vieja aris-
tocracia terrateniente, Decano de la Facultad de Letras de
la Universidad de San Marcos de Lima, escribié que los in-
dios son los animales que m4s se parecen a los hombres. El
y Manuel Vicente Villarén (este tltimo uno de los intelec-
tuales de la burguesia y defensor del desarrollo capitalista
en el Pert), en su célebre polémica sobre el destino del
pais a comienzos de nuestro siglo, estaban ambos de acuer-
do para afirmar que los indios eran la causa principal del
“atraso” frente a las naciones europeas.*
Por efecto de esta creencia de la supuesta superioridad ra-
cial y cultural de los espafioles sobre los indios, éstos han
sido considerados desde el comienzo mismo de la conquista
como seres despraciados que inspitan compasién y piedad.
En el lenguaje corriente de los vecinos, las palabras “des-
heredado”, “pobre” ¢ “infeliz”, son corrientes. Algunos ejem-
plos:
En 1917 Manuel Peralta escribid al Diputado de fa provincia
para que éste hable al Ministro de Economfa y Finanzas a
fin de hacer anular Jos impuestos para 50 indios de Puquio:
.. Si le fuese posible le agradeceria verse con el Ministro de
Hacienda y manifestarle que hace 5 afos que no se rectifica en
* Los textos principales de esta polémica y un anilisis de su sign
ficado pueden ser encontrados en nuestro trabajo Detrds del mito de
educacién en el Peri (Montoya, Molina y Ronceghiolo, 1970).
192
ésta las matriculas de contribuciones y con tal motivo se esd sa-
crificando a mds de 50 indios pobres, los que tienen sus reclamos
pendientes ante la Junta Departamental, pidiendo su exoneracién,
la que no atiende en ninguna forma; se han presentado también
ala Prefectura pidiendo que commine a la Departamental para
que resuelva el reclamo que tienen hecho, de donde tampoco ob-
tienen ningin resultado; conviene pues que se nombre actuador
de matriculas porque es atroz lo que se abusa cobrando coniribu-
ciones de pobres que tienen que vender su trabajo para sostener
alos sefiores que forman la Junta Departamental de Ayacucho. Le
doy esta molestia, convencido de que siempre ha defendido Ud.
al infeliz y a fin de remediar la situacién aflictiva de los pobres
indios, victimas de individuos sin conciencia”.
(Peralta 1917, I: 386. El subrayado es del autor)
Cuarenta dias después, Peralta volvié a escribir a su tio:
Referente a exoneracién que solicitan los indios de ésta ante la
Junta Departamental acabo de recibir aviso del apoderado, de és-
tos que ha sido decretada infundada su solicitud colectiva y que
debe de hacerlo cada contribuyenite, lo que es dificil puesto que
son pobres y no podrian cémo defenderse en Ayacucho en esta
forma. Por esta razén los contribuyentes transferidos se han pre-
sentado a la Subprefectura pidiendo su encarcelacién 0 que se les
proporcione trabajo para poder pagar las injusias contribucio-
nes que pesan sobre ellos. Yo que conozco a cada uno de los infe-
ices contribuyentes veo que no tienen como pagar y por esto vuel-
vo a suplicarle se digne tomar interés ante el gobierno porque la
terquedad de los ayacuchanos es incalificable”.
(Peralta 1917, I: 409410. El subrayado es del autor)
Esta representacién del indio como un hombre “desgracia-
do”, “infeliz” estaba acompafiada de una caritativa voluntad de
protegerlo: el nombre de encomendero dado al conquistador es-
pafiol viene del verbo encomendar que significa confiar, dar el
cuidado de alguien con la idea de protecci6n, Asf, los indios
193
fueron ellos mismos irofeos de guerra y no solamente sus tie-
tras y sus metales preciosos. Cada conquistador fue el bencfi-
ciario de un conjunto de indios confiados a él para protegerlos
y evangelizarlos. A cambio, los indios debian trabajar y pagar
impuestos para sus nuevos ‘patrones. Todo el paternalismo ac-
tual frente a los indios tiene sus rafces desde hace ya cuatro
sigios. No ¢s por azar que los indios llaman “papay”, “mamay”,
“nifio”, “nifia” a los miembros de la etnia dominante, grandes
propietarios y sus allegados,* (“pap4”, “mama”, “sefior”, “sefio-
rita”). Un natural no dice nunca “nifio” a su hijo, o “nifia” a
su hija. Estas palabras son reservadas para los hijos de los ve-
cinos.
4, La imposicién de dos valores esenciales del medioevo euro-
peo: la sumisién y la resignacién. El patrén exigid obedien-
cia a los indios que le habian confiado. Obediencia y respe-
to eran las obligaciones inevitables:
“*—;jPantochat jsilencio! jPrincipal es respetol’
dice un Alcalde Vara, autoridad principal de los campesinos na-
turales de la comunidad de San Juan, al joven indio Pantacha que
se revela contra el patrén terrateniente”.
(Arguedas, Agua, 1967: 25)
El indio analfabeto debe ofrecer la vereda al vecino, o al
misti cualquiera, saludarlo, y quitarse el sombrero, nunca to-
mar las sillas reservadas al misti en la iglesia, pedir siem-
pre licencia para hablar. En todas las novelas y los cuentos
de Arguedas puede verse esta sumisién y este respeto, en
particular en el cuento. El suefio del pongo.
* Héctor Béjar, jefe de una guerrilla vencida en la provincia de La
Mar (Ayacucho 1965-68) escribié: “Obstinadamente continuamas caminan-
do de noche, cortos ya en viveres y no comiendo pricticamente nada. No
nos queda sino hablar a los campesinos, Nos acercamos‘a ellos y las reac
ciones son diversas: desconfianza, miedo, Pero todos nos ayudan, Des-
de el comienzo, una palabra nos’ separa: ‘papay’ es el patrén, blanco 0
mestizo, el extranjero, Debemos dejar de ser ‘papays’. Nuestra vida de-
pende de eso”. (Béjar, 1970-79).
194
El espiritu religioso de los grandes propictarios es indiscu-
tible; Manuel Peralta escribié en 1925 a una de sus hijas, estu-
diante en Lima:
La triste noticia que me dabas de la gravedad de Maria José se
ha confirmado con el fatal desenlace de su inesperada desupari-
cién de este mundo de miserias: la Providencia ast io ha dispues-
to y quédanos a los que le sobrevivimos el mismo camino que tar-
de 0 temprano pagaremos el tributo de igualdad para todos;...”
(Peralta 1925, VU; 16)
Este texto muestra bien la cl4sica visién cristiana.del mun-
do, concebido como un valle de sufrimiento y de desigualdad,
donde los hombres estén de paso hacia la ciudad eterna, el cie-
lo, el paraiso, donde quienes han suftido encontrardn la rccom-
pensa.
En la novela Los rios profundos, José Maria Arguedas cuen-
ta una historia cierta de la que él fue testigo y actor, mas o me-
nos en'1925. En Abancay, capital del departamento de Apurfmac,
las mujeres vendedoras de chicha se rebelaron contra los emplea-
dos y las autoridades del Estado que afirmaban que no hab{a
sal para distribuirla a la poblacién. Las cholas chicheras inva-
dicron los depésitos, encontraron’ Ia sal oculta y la distribuyeron
a todo el mundo. Guardaron tres sacos para los siervos de la
hacienda Patibamba.
El mayordomo de esta hacienda ordené que por la fuerza
recuperaran esa sal recibida por las mujeres de los siervos. Te-
miendo una yiolenta reaccién de los siervos ante el abuso co-
metido contra sus mujeres, los propietarios de la hacienda ape-
laron al cura director del liceo donde Arguedas estudiaba secun-
daria, He aqui un pasaje importante sobre la participacién del
cura al servicio de los propietarios terratenientes:
“En el patio de la fébrica estaba reunida la gente de la hacienda,
todos los ‘colonos’ o tunas de Patibamba. Las mujeres orillaban
el campo; vestian de azul o negro, Los hombres, de bayeta blan-
ca y chaleco de diablo juerte.
195
Cuando aparecié el Padre lanzaron un grito, al untsono.
Habian levantado una especie de estrado junto al arco de entrada
ala fabrica, y lo hablan adornado con hojas de palma.
El Padre subié al palco por una escalera. Yo le segut.
Alli, frente al tabladillo, estaban los hombres que yo habia busca-
do en vano en las chicherias del pueblo; y mds lejos, junto a los
muros, las mujeres que nos recibieron, el dia anterior, aterrori-
zadas y huyendo, la sal del pueblo. {Qué iba a hacer el Padre con
ellos y conmigo? Miré a mi alrededor, buscando.
El olor a bagazo se levantaba mds agriamente del suelo, con la
Uegada del dia.
El Padre se senté en una silla que habia sobre el tabladillo, Vio-
lentamente se escucharon los pasos del mayordomo principal que
subié al palco. Tenia botas, de las mas alias, con botones de ace-
ro. Hablé en quechua desde el extremo del tabladillo. Dijo que
el santo Padre de Abancay habia venido temprano, a decir un ser-
m6n para la gente de la hacienda, porque los colonos de Patibam-
ba le preocupaban mucho; a ellos era a quienes mas amaba. El
mayordomo salt6 luego al suelo; no bajé por las gradas.
Cuando el Padre se puso de pie y avanz6 hacia el borde del tabla-
dillo, los indios volvieron a lanzar un grito. Se retorctan los de-
dos; lo contemplaban con los ojos brillantes, conteniendo el Ilan-
to. El viento habia empezado a agitar la sotana blanca del Padre.
Con su voz delgada, altisima, hablé el Padre, en quechua:
‘Yo soy tu hermano, humilde como ti; como ti, tierno y digno de
amor, peén de Patibamba, hermanito. Los poderosos no ven las
flores pequefias que bailan a Ia orilla de los acueductos que rie-
gan Ia tierra. No las ven pero ellos les dan el sustento. ¢Quién
es més fuerte, quién necesita mds mi amor? Ti, hermanito de
Patibamba, hermanito; ti sdlo estds en mis ojos, en los ojos de
Dios, nuestro Sefior. Yo vengo a consolarlos, porque las flores
del campo no necesitan consuelo; para ellas, el agua, el aire y
Ia tierra les es suficiente. Pero la gente tiene corazén y necesi-
ta consuelo, Todos padecemos, hermanos. Pero unos mis que otros,
Ustedes sufren por los hijos, por el padre y el hermano; el pa-
196
trén padece por todos ustedes; yo por todo Abancay; y Dios, nues-
tro Padre, por la gente que sufre en el mundo entero, jAqisi he-
mos venido a Norar, a padecer, a sufrir, a que las espinas nos
atraviesen el corazén como a nuestra Seftora! éQuién padecid
mds que ella? {Té, acaso, pen de Patibamba, de corazén hermo-
so como el del ave que canta sobre el pisonay? éTt padeces mas?
éTt Horas mas, ..?”
Comenzé el Ianto de las mujeres, el Padre se inclind, y siguié
hablando:
jLloren, Horen —grité—, el mundo es una cuna de Ilanto para
las pobrecitas criaturas, los indios de Patibambal
Se contagiaron todos, El cuerpo del Padre se estremecia. Vi los
ojos de fos peones, Las ldgrimas corrian por sus mejillas sucias,
les catan al pecho, sobre las camisas, bajaban al cuello. El ma-
yordomo se arrodillé. Los indios le siguieron; algunos tuvieron
que arrodillarse sobre el lodo del canchén.
El sot resplandecia ya en las cumbres. Yo no me arrodillé; de-
seaba huir, aunque no sabia adénde.
—jArrodillate! —me ordend el Padre—. jArrodillate!
Atrevesé el tabladillo; salté lejos, y cat a los pies de un peén vie-
jo. La voz del Padre empezé de nuevo:
“El robo es la maldicién del alma; el que reba o recibe-lo robado
en condenado se convierte; en condenado que no encuentra repo-
80, que arrastra cadenas, cayendo de las cumbres nevadas a los
abismos, subiendo como asno maldito de los barrancos a las cor-
dilleras, .. Hijitas, hermanitas de Patibamba, felizmente ustedes
devolyieron la sal que las chicheras borrachas robaron de la Sa-
linera, Ahora, ahora mismo, recibirén mds, més sal, que el pa-
trén ha hecho traer para sus criaturas, sus pobrecitos hijos, los
runas de la hacienda, ..”
Me lavanté para mirarlo, Del oscuro piso. bajo del iabladillo, ayu-
dantes del mayordomo principal arrastraban costales repletos.
El Padre Director impartié la bendicién a los colonos. Se persig-
naron todos, Se buscaban unos a otros. Eran felices. Se arremo-
197
linaron murmurando confusamente, como moscardones que hora-
dan madera vieja, dando vueltas, y cantando.
Sali al camino. Desde la citna de un muro vi que les repartian la
sal. El sol se acercaba al patio; habia llegado ya a los penachos
de los cafiaverales, En ese instante, decidi bajar a carrera has-
ta el rio. El Padre me vio y me ltamé. Le miré con temor; pero
él también sonreta.
—Vete al Colegio —me dijo—. Yo voy a decir misa en ta capitla.
Tui eres una criatura confusa. Veré to que hago. Un mayordomo
te acompafiard.”
(Arguedas, “‘Los rios profundos”, 1966: 120-122)
La dominacién colonial combiné la dominacién y la protec-
cién, la piedad y el desprecio, la sumisién-lealtad y la recompen-
sa que era un privilegio al interior siempre de la propia domi-
nacién.
5. Los elementos que acabo de exponer corresponden al esque-
ma clasico de la cultura y de la ideologfa del medioevo es-
pafiol y europeo con un elemento nuevo de importancia ex-
traordinaria: los indios no eran blancos como los siervos del
viejo continente, ellos tenian una raza diferente. Este ele-
mento racial hizo de la dominaci6n econémica y cultural un
proceso mds complejo.
6. Es impensable que el feudalismo europeo y particularmente
espafiol, en decadencia, nacido de condiciones histéricas pre-
cisas, haya podido ser reproducido en América Latina de un
modo idéntico al modelo europeo porque las condiciones his-
t6ricas eran diferentes. El espiritu mercantil, comand6 tam-
bién la conquista como la fase de colonizacién siguiente pues-
to que la bisqueda del oro y la fortuna y de los minerales
era, nitidamente, el objetivo fundamental. La “Santa Cruz”
de la religién cristiana fue el complemento adecuado para
este espiritu mercantil. Las relaciones de produccién feudal
y esclavista al interior de las haciendas se ligaban muy bien
198
con una estructura de comercio, precapitalista al exterior de
las haciendas en relacién con las ciudades del virreinato y
la metrépoli espafiola.
7. Finalmente, esta cultura feudal mercantil planted ¢l proble-
ma del cambio social como el pasaje obligatorio y tnico del
“estado salvaje” al “estado cristiano catélico”. Mas tarde en
‘el siglo XIX, la palabra civilizacién fue opuesta a este esta-
do “salvaje”, cuando Ilegaron al pais los primeros signos de
la filosofia positivista, Este pasaje supuso para los indios cl
renunciar a su religién y el aceptar por lo menos formal-
mente al dios catélico como el tinico Dios posible con todo
el ritual y el ceremonial exigido por Ja jerarquia de santos
y de santas.
El componente pre-hispdnico recreado
Antes de hablar de algunos valores, pilares del componente
andino del universo cultural ideolégico en nuestro eje regional,
son indispensables algunas precisiones de lo que se llama “ideo-
logia andina”, para evitar malos entendidos.
Si lo que acabamos de decir sobre el componente feudal
mercantil de este universo cultural ideolégico es cierto, una con-
clusién me parece inevitable: Los valores feudales incorporados
por el hecho colonial en el pensamiento indio Jorma parte de
lo que se lama la ideologia anding. Dicho de otra forma, es
tedricamente imposible suponer la existencia de una ideologia an-
dina auténoma, independiente, luego de una conquista salvaje y
cuatro siglos de etnocidio cultural. El inconsciente colectivo de
algunos antropélogos que no se interesan sino en la “sociedad
andina”, concebida en funcién de la investigacién como una to-
talidad auténoma, no puede sustituirse a la realidad. Toda la
sociedad inca fue sacudida y reestructurada por la invasién euro-
pea colonial espafiola primero y por la dominacién imperialis-
ta después. Esta transformacién supuso la liquidacién del Esta-
do inca en tanto tal y la descomposicion generalizada de toda la
sociedad. El orden antiguo fue quebrado y como lo sefialé Wach-
tel (1971: 56-64) la conquista supuso la “muerte de los dioses”.
199
Diversos trabajos sobre la religién inca y andina nos han mos-
trado ya la inversién del orden andino y la necesidad de un ot-
den nuevo no siempre idéntico al orden anterior. El mito de In-
cari (inca rey) ilustra claramente este proceso, como expresién
de una visién de los vencidos. Inca-ri fue, segim los indios de
algunas regiones de los andes peruanos, el dios que ordend el
mundo, el dios creador. Fue muerto y enterrado en algdn lugar,
pero su muerte no ha sido total porque esté volviendo a la vida
y Megara el momento en que restablecerd el orden en el mun-
do (Pease, 1973: 82-93 Ossio, 1970: 217-473). El indio Mateo
de la comunidad de Chaupi, en Puquio, que dio una de las ver-
siones del mito del Inca-ri a José Marfa Arguedas (Arguedas,
1964: 227-228) explicé a Salvador Bendezé, un “buen misti” de
Puquio:
“chirapa arku Inkanchikpa makimi chaiga yahuarnimi chaiga. ..
Chaimi Nogaiku ponchoyniykupi chay chirapa color ponchocha-
huan churakuniku. Inkaikum nogaikuta kuyahuaspas, ‘chaihuan
churakuy’ nihuanku, Siempre ya sueftuchihuanku, Inkanchikg
aman huafiunchu.
Kausachkanmi kay hombre mania. Umanman chayaptinga quk ku-
titahuanmi Tahuantinsuyuta kamachikunga. Don Salvador, ima
ninki cha gepa punchau nogaiku mandasaqku Iliu may Uagtatapas
wiftay timpo ina. Inanchikpa kunkan huifiamuchkafia, uman hui-
flarimuptinga fioqaikuna kasagku imaynan karanchis, chainan ka-
sun”.
El arco iris es las manos de nuestro inca poderoso.
Es su sangre. Por eso nosotros nos ponemos ponchos de colores
con los colores del arco iris. Queriéndonos nuestros inkas nos di-
cen, ‘pénganse esos ponchos’. Los Inkas siempre aparecen en nues-
tros suefios, nuestros Inkas no han muerto. Esté viviendo, [se es-
td recomponiendo] hasta su hombro ya, cuando.legue hasta su ca-
beza otra vez ordenard el Tahuantinsuyo. Qué dirds don Salvador
cuando después nosotros mandemos en todos los pueblos como en
los tiempos de antes. Asi estd creciendo ya su cuello, cuando crez-
ca su cabeza nosotros seremos como fuimos antes, asi seremos”.
200
(Salvador Bendezti, Cassette I. 8, A. Puquio, 1975, la traduccion
es mia. En Ia cinta grabada, Salvador Bendezié, tradujo el texto
quechua muy libremente. Mi traduccién es la més literal posible).
La imposicién de una ideologia feudal-mercantil y el pensa-
miento teligioso de la inversién del orden en el mundo con las
categorias incas,* constituyen dos de los elementos formativos del
universo cultural ideolégico de los indios de nuestro eje regio-
nal, y seguramente de gran parte del Perd andino.
La reproduccién-recreacién de la ideologia andina debe ser
situada en un contexto histérico geografico porque no puede ne
gligitse el profundo localismo inherente a la vida india actual.
Este localismo es el resultado de dos hechos histéricos precisos.
Uno, antes de la invasién espafiola y el otro, después. De un la-
do, la existencia de diferentes etnias regionales y locales conquis-
tadas durante la expansién inca pero que Iucharon contra los in-
cas gracias a alianzas con los conquistadores espaiioles para caer
finalmente bajo la dominacién espafiola (Espinoza Soriano, 1967,
1971-1972). De otro lado, la desarticulacién que sigui a la des-
truccién del Estado Inca, de la etnia quechua dominante en la
formacién econémica y social inca, Esta destruccién impidié una
via “nacional” de reproduccién de tradiciones prehispdnicay y no
queda sino un conjunto disperso de tradiciones reproducidas oral-
mente en el nivel local. Este localismo explica las variaciones a
veces profundas de lo que antes fue probablemente una misma
estructura, y también las variaciones en las recreaciones poste-
riores.
Otra base fundamental que completa este marco de pilares
del mundo cultural-ideolégico andino es el sistema casi genera-
® Ossio escribe:
“..+ El milenio en el mundo andino se presenta nada mis que co-
mo la inversién simétrica del orden actual, Se trata, segiin se puede apre-
iar en Guamin Poma, que los indigenas recobren su posicién “hanan”
‘Alta’ con respecto a los espafioles) perdida por la conquista: 0 que los
indios hagan trabajar a los ‘mistis’ (sefiores) ‘a punta de chicote’, segin
la informacién que Juan Coleto dio a Alejandro Ortiz acerca del Par
© que el orden latents que yace en el mundo subterrineo emerja a la su-
perficie con, inkarri, como muy bien lo sefala Onorio Ferrero...” (Juan
Ossio 1970: XXIII).
201
lizado de reciprocidad que existié incluso antes del periodo inca
y que fue mantenido y a veces reforzado luego de la invasion
europea. Entre los ayllus de la base y el Estado inca habia una
reciptocidad a partir de la propiedad eminente de la tierra ‘en.
manos del Estado. A cambio de la tierra recibida de éste, los
ayllus estaban obligados a devolver al Estado su fuetza de tra-
bajo bajo formas diversas (Godelier, 1971-1973). Al interior del
ayllu mismo, la reciprocidad orientaba las relaciones sociales. En
cierta medida, el Estado colonial impuesto por los espafioles sus-
tituy6 al Estado inca, reservandose la propiedad eminente de la
tierra y exigiendo el tributo bajo formas igualmente diversas.
Sobre estas bases mencionaré ahora algunos elementos im-
portantes de Ja cultura de los naturales en Puquio:
1. Ef profundo valor social dado al trabajo, y en particular al
trabajo colectivo, Cuando se pregunta a los naturales por qué
son ellos comuneros, la participacién en el trabajo comunal es ef
‘elemento decisivo en su respuesta undnime. La faena comunal
es uno de los elementos precisos que definen la identidad del
natural. El cultiva de las tierras irrigadas plantea el problema
de la necesidad inevitable de trabajo colectivo para la construc-
cién y la limpieza permanente de los canales de irtigacin. Es por
eso que la fiesta de Jos naturales mds importantes es Ja del agua.
A pesat de todos los esfuerzos contempordneos de extirpacin de
idolatrias y de fiestas los vinculos internos de las comunidades se
reproducen. (Arguedas 1964; Montoya, Lindoso y Silveira, 1979)
La competencia colectiva ¢ individual en el trabajo esté siem-
cpre presente en la vida cotidiana y la capacidad para el trabajo
fisico establece la distincin entre “mistis” y “naturales” de acuer-
do a Ja vision propia de los naturales. En efecto, para ellos el
misti tiene como caracterfstica principal su rechazo al trabajo di-
recto de la tierra, trabajo concebido como virtud exclusiva de los
naturales, Set gari (hombre) significa trabajar bien fa tierra, re-
.sistir a la intemperie del clima, soportar la-Dluvia, las heladas.
El intercambio de trabajo entre indios, el ayni (un dia de tra-
‘bajo recibido en dia de trabajo devuelto) queda todavia como una
1202
de las caracteristices presentes @ pesar de la descomposicién de
la comunidad.
2. Al interior de la comunidad la nocién de individuo esté
casi ausente. En el pensamiento indio el hombre es visto sicm-
Pre como parte de la totalidad colectiva. Un campesino de Qo-
Hana dice siempre “Soy un gollana” y esta perténencia a tal ay-
llu precede Ia identidad individual. En la novela Yawar Fiesta,
Arguedas presenta un personaje principal: 1a comunidad de Qa-
yao y no tal o cual natural. La unidad colectiva es siempre el
ayllu o comunidad y esta constituye un marco de referencia, prdc-
ticamente el universo especial de los naturales. En Puquio, no
he ofdo decir nunca a los naturales “Soy un quechua” o “soy un
hombre de la sociedad andina”. La identidad social, es también
local.
3, EI sistema generalizado de reciprocidad impregna toda la
vida social, Los. naturales han incorporado algunas, palabras es-
pafiolas al interior de su propia lengua y me limitaré con mos-
trar aqui un ejemplo: la palabra carifio. La visita de un indio a
otro, pariente o no, estd siempre acompafiada de un ‘carifio” que
en el sentido indio quiere decir, estrictamente, regalo. En la 16-
gica del don, recibir un regalo significa comprometerse a devol-
ver otro por lo menos equivalenie. La misma palabra carifio,
tan frecuente en Puquio existe también casi en todos los Andes,
particularmente, entre los indios del Cusco (Gutiérrez, 1971:
113).
4, La relaci6n hombre naturaleza entendida como una unidad
profurida marca de un modo decisivo el pensamiento indio. La
fiesta del agua ofrece la prueba de la relacién directa entre el
ayllu y los Auamanis (dioses montafias). El agua que descien-
de de las montafias es vista como Ia sangre de los dioses, como
las venas de sangre sin las cuales la vida no es posible. Agra-
decer a los Auamanis una vez por aito por esta sangre recibida
es, en consecuencia, una obligacién del ayllu y cualquiera que
sea la accién emprendida, es necesario siempre asegurarse de la
proteccién de los huamanis. En el momento ‘de la partida hacia
Lima a la bfisqueda de un trabajo, un indio de Minune, comuni-
203,
dad de Apurimac, y su familia ruegan al Apu Julian, el dios mon-
tafia protector de la aldea, para que él le hable al Apu San
Cristébal, uno de los cerros en la ciudad de Lima, su “primo”,
para que éste le asegure su protecci6n. Los pastores de Soras,
en la cordillera cerca de Puquio, luego de haber vendido un car-
nero, ofrecen un trozo de su lana al huamani para que éste reem-
place a esa oveja por otra. En el momento de beber un vaso de
alcohol las primeras gotas deben ser derramadas a la tierra pa-
ra que los huamanis beban con ellos.
Esta relaci6n tan profunda con la naturaleza significa tam-
bién una relacién casi humana con los animales. En el momento
de la fiesta de Santiago los indios festejan a sus ovejas y llamas,
cantan y bailan para ellos. La partida de los toros hacia los met-
cados de Lima inspira una profunda tristeza. Arguedas cuenta:
“Entonces venia la pena grande. La familia se juntaba en la puer-
ta de la Chukella, para cantarles la despedida a los padrillos que
se iban. El mds viejo tocaba el pinkullo, sus hijos los wakawak'ras
y una de las mujeres ia tinya:
Vacallay vaca
Turullay tury
Vacachallaya
turuchallaya
Cantaban a gritos los punarunas; mientras los arreadores, rodea-
ban, a zurriago limpio, al allk’a al pilko... ¢ iban alejéndose de
la estancia”.
(José Maria Arguedas, Yawar Fiesta, 1935/1964: 24)
Cuando los toros son Ilevados hacia la plaza para las corri-
das, los indios deben velarlos en la puerta del corral (“torove-
lay”) cantar y decir adiés a los animales que morirdn al dia si-
guiente.
Las relaciones de amor se expresan siempre por la natura-
leza interpuesta: Ja mujer amada se convierte en tal o tal flor,
en tal o tal péjaro hermoso. Citaré aqui un solo ejemplo, una
cancién de Qollana en Puquio:
204
“Florece manzano
florece durazno
iu tiempo para florecer.
Cuidado, no florezcas ni antes ni después
Porque si florecieras después
el viento de agosto
arrancaria tu planta,
y si jlorecieras
antes, la Huvia de febrero
aplastaria tu planta”.
Por Ia naturaleza interpuesta, el autor anénimo de esta can-
cién queria decir “Amémonos ahora, este es nuestro tiempo, ni
antes ni después, es ahora” como explicé el informante que canté
esta cancién.
5. La fiesta tiene un profundo valor. Bailar y cantar es un
rito en Puquio porque son los mejores momentos de la vida don-
de Ja alegrfa constituye siempre un recuerdo inolvidable. La tris-
teza atribuida a los indios no tiene la importancia que algunos
citadinos le otorgan y es suficiente verlos én un carnavel, por
ejemplo, para datse cuenta de esta alegria.
Me resta hablar del “legalismo” como una de las caracte-
risticas importantes de la cultura india. Es el resultado de una
concepcién del cambio impuesta por las clases dominantes. Los
grandes propietarios terratenientes y los comerciantes han logra-
do convencer, hacer creer, a los naturales que la iey es siempre
buena y que cualquier reclamo debe ser hecho siempre ante las
autoridades y de un modo siempre pacifico y respetuoso. Pero
Jas palabras ley y autoridad entre los naturales de Puquio tie-
nen una significacién particular en el ayllu, donde los Alcaldes
varas, como lo mostraré en el capitulo siguiente, estan investi-
dos de una real autoridad e inspiran el respeto y la obediencia.
Por lo mismo, la palabra ley esté comprendida en referencia di-
recta a las reglas antiguas del ayllu seguidas por miembros de la
comunidad. Para la parte no india del Perd, la palabra ley no
205
tiene la misma significaci6n. No es por azar si se dice con fre-
cuencia “hecha la ley, hecha la trampa”.
Si este razonamiento es cierto, el legalismo derivarfa también
de esta otra interpretacién de las palabras ley y autoridad entre
los indios. Cuando los naturales comenzaron a plantearse la cues-
ti6n de quién hace Jas Ieyes y en provecho de quiénes, la do-
minacién de los grandes propietarios:terratenientes comenzaba ya
su crisis de reproduccién.
La Hegada a Puquio en el tiltimo decenio del siglo XIX, de
inmigtantes extranjeros que se convirtieron rdpidamente en pro-
Ppietarios terratenientes ganaderos y comerciantes, y la conver-
sién de esos propietarios terratenientes locales en comerciantes
a través de la incrustacién del comercio capitalista en el seno de
ana economia no capitalisia, no modificaron el universo cultural
ideolégico de la regién. Esta modificacién vendria ya més tarde,
después de los afios 50. Frente a las profundas dificultades en-
contradas para crear un desarrollo capitalista en la esfera Pro
ductiva los inmigrantes se adaptaron sin obstéculos mayores a
las tradiciones locales. La ideologia-capitalista ya presente en
Lima, en las principales ciudades de la costa y los complejos
agroindustriales no podia penetrar en las regiones Iejanas. La
educacién de masa vendria mds tarde, asi como las rutas y la ra-
dio, Pero entre 1890 y 1930, las bases para un profundo cambio
cultural superior, fueron ya establecidas, sobre todo a través de
la migracién temporal de peones indios hacia los valles y ciuda-
des de la costa, y a través de estudiantes universitarios, que a
pattir de los afios 20 habrian de jugar un rol importante.
La formacién del mercado capitalista en la regién en el cur-
$0 de esos cuarenta aiios reforzé la difusién de la palabra rique-
za en tanto valor social y abtié la via a un consumo de clase pa-
ra la importacién de mercaderfas provenientes de Europa y de
Lima (ver el cuadro 12). La novela Yawar Fiesta de Arguedas,
describe Puquio entre los afios 1920-1935. Puede constatarse,
en su contenido la nftida dominacién de una cultura feudal mer-
cantil, cuestionada por primera vez por los gobiernos ya burgueses
asi como por los estudiantes revolucionarios de esos afios.
206
La articulacion cultural ideolégica
Ha llegado el momento de plantear el grave problema de la
articulacion de la cultura feudal mercantil impuesta desde el ex-
terior y de la cultural local andina en nuestro eje regional. Es
pertinente insistir sobre el hecho que la descripcién que he pre-
sentado en las pdginas anteriores de los elementos principales del
universo cultural ideoldgico, desagrega la realidad social de un
modo arbitratio porque la vida social no es una suma de peque-
fios trozos. Para hablar con rigor de la articulacidn cultural, es ne-
cesario precisar que entre 1880 y 1940 la articulacién no tuvo lu-
gar entre la cultura ¢ ideologia capitalista y las culturas e ideolo-
gfas no capitalistas. Si es cierto que la articulacién entre el capita-
lismo y el no capitalismo en la esfera econémica se habla produci-
do ya, como lo hemos sefialado en los capitulos anteriores, de la
misma manera que el Estado burgués en formacién habia incorpo-
rado las formas de gobierno indio (capitulo VI) ésta no fue acom-
pafiada de una articulacién en Ia esfera cultural-ideolégica, pues-
to que las bases productivas se mantenfan aén no capitalistas, En
consecuencia, no es dificil concluir que habia un desfase de los
ritmos econémico, politico y cultural.
Mi aproximacién para definir la articulacién entre la cultura
feudal mercantil y la cultura local andina en nuestro eje regio-
nal puede hacerse a partir de cuatro ejes:
1. La imposicién del pensamiento feudal mercantil como domi-
nante,
2, La utilizacién de la cultura local andina por parte de propie-
tarios terratenicntes y comerciantes para montar su domina-
ci6n y asegurar la reproduccién de esta dominacién.
3. La incorporacidn en le cultura de la clase terrateniente do-
minante de algunos elementos de la cultura de los vencidos
(indios dominadgs) .
4. La incorporacién en la cultura andina de un cierto ntimero
de elementos de la cultura espafiola.
El hecho colonial que siguié a la conquista no es otto que
tun largo proceso de dominacién atin no coneluido en 1979 y que
207
impuso como superiores los valores de los vencedores. De parte
de los vencidos su resistencia contra los invasores, presente en gra-
dos diversos a lo largo de los cuatro siglos, se combiné con un
largo proceso de adaptacién a esta dominacion. Dominacién resis-
tencia-adaptacién constituyen tres de los aspectos principales del
hecho colonial peruano.
La fuerza estd presente siempre en la historia de Ja lucha
de clases pero no es suficiente para explicar Ia reproduccién de
Ja dominacién. Cuando los invasores feudales mercantiles 0 ca-
pitalista Megaron donde los indios, era indispensable para ellos
utilizar los elementos internos de la cultura andina para hacer pa-
sar su proyecto de sociedad. (Poco importa si este proyecto esta-
ba completamente elaborado 0 no).
Entre el feudalismo europeo y la sociedad inca, habia un ele-
mento comtin en grados diversos: la ldgica de reciprocidad. Para
que el sefior feudal pudiera explotar al siervo era necesario ofre-
cerle a éste Ja tierra cuya propiedad eminente quedaba como pri-
vilegio exclusivo de aquél. Para que el Estado inca pudicra dis-
poner de la fuerza de trabajo de los miembros de los ayllus le
era indispensable también ofrecer a éstos las tiertas cuya propie-
dad eminente era también el privilegio del inca.* Después de la
conquista espafiola el Estado mon4rquico y los propietarios terra-
tenientes al mismo tiempo sustituyeron al Estado inca y asegura-
ron la continuidad de una légica “tributaria” cuyo aspecto domi-
nante de clase era reproducido a pesar de la composicién dife~
rente de una dominacién a la otra no cambian en tiltima instan-
cia el carécter de dominacién de clase.
A propésito de este punto, John Earls se plantea la misma
pregunta: “por qué los indios han aceptado esta dominacién y
contintan acepténdola?” (1970: 395). Con una argumentacién
fundada en la etnograffa andina, ‘principalmente de Ayacucho,
Earls muestra el paralelismo y Ja identificacién de la estructura de
® Esta afirmacién no significa que yo crea que la sociedad Inka fue
feudal. Constato simplemente un rosgo tributario presente en las dos socie-
dades. (Sobre Ja nocién de “Modo de praduccién tributario”, ver Samir
Amin, 1973, p. 11).
208
poder de los indios y de la estructura del poder colonial ext fos ni-
veles que aparecen en el grdfico que reproduzco a continuacién.
soi 0108 | __ 6)
INKA — PRESIDENTE (3)
ty gobierno)
categorlas > <
de Hl I (25
WAMANS 2 1 MISTIS.
bumanos t
categorlas
COMUNES: de varayoc } ty
(Earls: 1970: 413)
Identificar al Presidente de la Reptblica con el inca, y a los
huamanis, (dioses montafias) con los mistis, grandes propietarios,
significaria en la Iégica conceptual india, atribuir un fundamento
religioso a la estructura del poder colonial.
Earls concluye: “A través de un anilisis dialéctico de tipo le-
vistrossiano y marxista, he tratado de mostrar cémo una forma
politica dominante extranjera ha adquirido un cierto grado de es-
tabilidad politica en la medida en la que ésta se ha integrado a
una estructura mds antigua. A pesar de esta estabilidad, esta for-
ma politica dominante contiene el germen de su propia destruc-
cin” (Earls, 1970: 412).
Este atticulo de Earls me parece importante y su tesis princi-
pal, si es cierta, ilustra por otra via el mismo punto de vista que
trato de desarrollar aqui. Desgraciadamente, la ultima frase de
su conclusién (“a pesar de esta estabilidad, esta forma politica do-
minante contiene el germen de su propia destruccién”) queda
en el vacfo porque él no dice cémo ni por qué.
Antes de salir del nivel polftico-religioso propondré dos vjem-
plos de Ja utilizacién pot la clase dominante local de Ja cultura
de los naturales en la esfera productiva y en la esfera del in-
tercambio.
209
El compadrazgo es una vieja institucién que estd expandida
en todos los andes peruanos para establecer relaciones sociales
entre indios y propietarios terratenientes o mistis en general.
Con ocasién del bautismo catélico de un nifio, o de un matri-
monio, igualmente catdlico, los naturales apelan a los yecinos, a
las personas importantes de las aldeas y de las ciudades para que
éstos se conviertan en padrinos de sus hijos. Este vinculo de com-
padrazgo es comprendido de manera diferente por el padrino
mestizo blanco y por el compadre indio.
Gutiérrez, escribe:
“Para el indigena el compadrazgo tiene una significacién mdgico
religiosa. .. establece un vinculo de parentesco entre los padrinos,
los compadres y los ahijados. En la creencia indigena, no puede
haber ofensa entre parientes espirituales porque esto significarta
ofender a Dios y los esptritus protectores de la comunidad. Des-
de el momento en que se crea una hermandad, esto supone es
respeto”.
(Gutiérrez, 1971: 112)
Este vinculo de parentesco espiritual es buscado de modo in-
teresado por el indio frente a los grandes propictarios o alguna
persona muy importante: “Al momento de escoger un padrino
mestizo para mi hijo, dice un indio, tengo la esperanza que él
pueda ayudarme en algo, en un proceso judicial por ejemplo. No
se le escoge por nada y se tiene cuidado de darle gusto”.
“Nosotros apelamos al compadre mestizo para consultarle so-
bre algunos asuntos. Como él sabe leer y como él conoce otras
gentes, él me orienta sobre el camino a seguir, como yo no sé
leer. Es el compadre el que me dice lo que est4 bien 0 lo que
no esté bien en relacién a los documentos de venta o compra de
terrenos o de ganado”.
(Gutiérrez, 1971: 108)
Por su patte los mestizos dicen:
“Francamente cuando se tiene muchos compadres se tiene facili-
dades para hacer adelantar los trabajos en nuestro campo. Ellos,
210
los indios, vienen cuando saben que hay trabajo en nuestras pro-
piedades, Elios no quieren recibir un salario y a cambio les da-
mos papa o cebada. El indio es muy fiel.
Nosotros no escogemos nunca un indio como compadre,
Son ellos los que nos escogen, Ellos vienen a rogarnos muchas
veces y debemos aceptar sus ruegos de estos pobres. Ellos son
solos y no tienen a nadie para protegerlos.
Los indios que tienen dificuliades apelan a sus compadres mesti-
zos. Vienen a pedirme consejo para tomar un abogado... para
preguntarme sobre lo que pasa en el pais, porque los indios aho-
ra escuchan la radio... como el indio es un ignorante, él debe
consultarnos, y por supuesto, es necesario decirles las cosas sim-
ples. El gobierno debe primeramente dar instruccién a los indios
y luego hacer reformas. Ud. sabe que con la instrucci6n hay res-
Peto y hay orden. Si se les da a los indios ideas sobre el cambio
@ las reformas ellos pueden comprender mal las cosas que estén
fuera de su alcance. Los indios son ignorantes que no compren-
den nada y, al fin de cuentas, como Ud. ha visto, ellos mismos no
quieren el cambio. Ellos son como son”.
(Gutiérrez 1971: ti)
Estos textos son suficientes para poner de relieve el intercam-
bio de Ja fuerza de trabajo de Jos naturales por la proteccién
del padrino, un intercambio sin duda asimétrico, siempre favora-
ble al compadre mestizo. La lealtad que se debe al compadre,
fundada sobre esta nocién del parentesco en el pensamiento in-
dio, explica por qué, en el Cusco, ciertos indios se opusieron a la
reforma agraria y tomaron la defensa de los patrones:
“En 1964, luego de los sangrientos sucesos de Pukachupa (provin-
cia de Canchis, Cuzco...) se produjo un enfrentamiento entre los
pequefios y los medianos propietarios (indios contra mestizos) a
causa de reclamos de tierras formuladas por el Movimiento de
Sindicalizacién Agraria poco tiempo después de la lucha de Hugo
Blanco. Segiin diversas versiones de nuestros entrevistados, los
mestizos apelaron a los vinculos de parentesco espiritual para
identificar a los responsables del movimiento. Inmediatamente
2i1
después empez6 la persecucién y el movimiento fue aplastado de
modo sangriento y muchos campesinos encontraron la muerte”.
(Gutiérrez, 1971: 123)
Esta lealtad y los pequefios servicios ofrecidos por el padri-
no permiten la reproduccién de la explotacién econémica a veces
-obligan a los compadres indios a actuar contra sus propios intere-
ses defendidos por los movimientos campesinos.
E| altimo ejemplo toca Jas transacciones realizadas entre co-
merciantes mestizos y pastores naturales-indigenas en la cordille-
ra oriental de Puquio. En 1975 tuve la ocasién de ver directamen-
te una operacién comercial de un comerciante (negociante de Pu-
quio) comprador de lana de ovejas para venderlas en Lima y una
familia de pastores que tenia un rebafio de ovejas y de Ilamas
‘en un lugar situado a 4,600 metros de altura. El pastor Roberto
Huamancha es compadre de un comprador de lana, un gran co-
merciante en toda la regién que vivi6 en lx ciudad de Arequipa
en el sur del Pera (sobre el caso de este comerciante de lanas
ver el capitulo III). Este pastor habfa sido victima de un robo
en su estancia ¢ inicié un proceso judicial contra los ladro-
nes en Puquio. No estando su compadre en Puquio, ¢l pastor
apelé a Jorge Villacruz, un amigo de su compadre por recomen-
dacién especial de éste. Villacruz acepté inmediatamente “ocupat-
se del asunto”, adelanté algiin dinero al abogado y se informé de
tiempo en tiempo sobre el estado del proceso.
Llegado a la estancia, lugar de habitacién de los pasiores,
fue recibido con una gran amabilidad por la esposa de Huaman-
cha. Cito aqui los pasajes m4s importantes de la conversacién en
quechua entre Villacruz y la sefiora Huamancha:
JV. “Aqui he venido pues, hija, a tu estancia por primera vez; iba
@ venir antes pero no pude. Que ie dirdn ustedes que no he trai-
do nada pero he tenido muchas dificultades. En mi casa sali casi
peleando y por eso no pude traer lo que hubiera querido. En otra
vez st traeré. Esta es la primera vez que vengo y no serd la ulti-
ima. Nuestra amistad ha comenzado bien, yo estoy para servirles
‘en todo Io que pueda como a ustedes les consta cuando han esta:
do en Puquio”.
212
Sra. Candelaria: :
“No importa papacito, gracias, gracias papito, asi es pues, ojala
pues que Usted siga viendo por nosotros, Nosotros no tenemos a
nadie en Puquio y Ud. no mds ha visto por nosotros y ojaki siga
viendo, Hasta ahora no se arregla nada sobre el robo y no sabe-
mos qué hacer. No podemos ni siquiera disponer de nuestro tiem-
Po porque pensamos que en cualquier momento nos van a llamar
para el juicio. Todo eso es puro gasto para nosotros. Los pasa-
jes cuestan mucho y tenemos que comer y lo que es peor dejar a
nuestros animalitos”.
El contenido de este primer didlogo se repitié muchisimas ve-
ces y fue prdcticamente el mismo en el momento de la despedida.
IV. “Yo he hablado con tu esposo y habiamos quedado en que él
me daria un carnero y una llamita. Yo tengo muchos hijos, mu-
chas bocas por alimentar, yo también paso dificultades, ahora que
todo esté subiendo, Como ya vienen las Iluvias quiero, hijitu, una
Uamita para hacerme un poco de charqui para que los niftos ten-
gan para comer. Asi no mds vivimos nosotros".
Sra. Candelaria:
“Commo serd pues papay. Que dird mi sefior, (mi marido) qué pe-
na que no esté, si hubiéramos sabido que Ud. iba a venir seguro
se habria quedado. Esté Ud. viendo pues papito que mis lamas
son poquitas. La nieve que cayé en los tiltimos meses nos ha de-
jado sin crias. Casi ya no tenemos llamas. No podria papiio lin-
do, el carnerito st. Pero la Hama mejor no, Si le diera, qué di-
ria mi sefior”.
J.V. “Ay hijita cémo pues me vas a hacer eso. Si no me dierus una
Hamita me iria triste, cémo pues voy a regresar triste después de
hacerte esta visita (tristichiki kutikuyman, imanasuntag), Ya te
he dicho, hijita que esa Hamita no es para negocio sino para hacer
charqui para mis hijos”.
Candelaria:
“Si pues papacito, yo también tengo tantos hijos, y comprendo bien
eso pero no tenemos llamas, poquitas no mds son y que di-d mi
sefior”.
213
JV. “Yo ya he hablado con él, qué problemas vas a tener hijita”.
Candelaria:
“Si pues, pero... ademds hoy dia es martes, mal dia para vender,
mal dia para comprar, mal dfa para degollar nuestros animalitos.
Esto nos traeria muy mala suerte. Nuestra madre tierra también
se molestaria”.
JV. “Hijita esas son ideas no mds. (dijo ideas en castellano). No
es cierto, el martes o el viernes nada tienen que ver no hay que
hacer caso a esas ideas”.
Siguieron los ruegos de un lado y del otro. Finalmente la Sra.
Candelaria accedi6, Antes, Roberto Huamani cufiado de dofia Can-
delaria intervino también para decir que mejor seria que la sefio-
ra le venda un carnero més y no una Mama, porque también
crefa que seria de mala suerte matar una llama el dia mattes. La
sefiora, ya en el corral, indicé cudl seria la llama. Roberto y
J.V. la agarraron y luego fue degollada. Roberto la maté con una
aguja de coser costales (“yauri” en quechua), introduciéndola por
Ja columna vertebral y corténdole una arteria principal, en pocos
minutos sin mayor suftimiento del animal. La sefiora Candelaria
tenfa los ojos lorosos. Al degollar la llama vimos que ésta tenfa
mucha triquina en las costillas y en la misma carne. J.V. hizo
un gesto de profundo desagrado porque ni él ni sus hijos podrian
comer esa carne enferma.
En vista del animal enfermo, una hora después:
1.V. “Hijita, como Ia Hama esté enferma, ast yo no la puedo llevar.
No se preocupe Ud. no tiene la culpa de eso, pero me hubiera di-
cho que su llama ienia Triquina”,
Candelaria:
“Yo no sabia pues papacito, yo no queria venderte, habiamos te-
nido mala suerte. Nosotros casi no matamos nuestras llamitas que
son pocas. Tomamos alpacas nomds. Dios mio, que diré mi sefior.
Y qué desgracia nuestra pobre Uamita habia estado prefiada, Mal
negocio es para nosotros”.
214
LV. “Si pues hijita qué vamos a hacer. Ya no tiene remedio, ya
no me puedo ir triste porque tu me has dado tu llama de todos
modos. Ya Roberto o su hermano Alejandro hardn charqui de
esta Hama y cuando se vayan @ hacer cambio con maiz a Soras 0
Matara, conseguirén maiz y no van a perder. Yo me conformaré
con Hevar carneros y ya Alejandro o Roberto me hardn esperar
un poquito para el préximo afio. Yo también he tenido mala suer-
te hoy dia”.
Este didlogo muestra claramente el dominio por parte del
comerciante tanto de la lengua quechua como de la forma de
pensar de los naturales, usados para su propio beheficio. El ele-
mento clave para que la decisién de vender una lama haya si-
do tomada por la esposa del pastor Huamancha fue la referencia
a la “tristeza” de partir sin la llama después de haber hecho
esta visita. En el momento de la partida Villacruz renov6 su pro-
mesa de ocuparse siempre del astinto judicial y la sefiora de
Huamancha le obsequié cuatro libras de lana blanca de aipaca,
para asegurarse la proteccién que ella consideraba siempre nece-
saria. De este modo, los negocios se realizan a través de estos
“servicios” an si hay una profunda asimetria en el inter-
cambio.
Entre 1890 y 1940 los grandes propietarios terratenientes ga-
naderos y comerciantes, herederos en linea directa e indirecta de
la antigua clase dominante espafola han sido educados en la cul-
tura feudal-mercantil y sufrieron una influencia muy importante
de la cultura andina, siempre dentro del cuadro de la dominacién
colonial, Antes que nada, ellos han aprendido el quechua, idioma
de los naturales desde su primera infancia. El dominio de esta
lengua es todavfa un formidable recurso para utilizar mejor la
cultura andina en beneficio de sus propios fines como acabamos
de ver. La lengua no es un simple conjunto de palabras y ella
no ha sido utilizada exclusivamente para la dominacién. Como ya
se ha dicho en la vieja tradicién antropoldégica, una lengua es la
“depositaria de una cultura”.
Los mistis-vecinos expresan en quechua una gran parte de
sus sentimientos, principalmente a propésito del amor, y compar-
215
ten elementos de la cultura andina y contribuyen a reproducir
dichos elementos, Citaré tres ejemplos. En la vida cotidiana de
Puquio, la mtisica juega un rol muy importante tanto para los
vecinos como para los naturales. Cada uno de los viejos prin-
cipales tiene, como los otros, una o dos canciones preferidas y
ellas son casi siempre canciones en quechua. El contenido de las
canciones varia as{ como su cstilo para cantarles atin si la len-
gua es la misma. No puedo sino adelantar aqui esta idea sobre
la poesia quechua de Ia vieja tradicién de Ayacucho donde un
gran mimero de autores anénimos son los mistis mismos, los te-
rratenientes, los comerciantes, los profesores. En 1975 en un bau-
tismo, tuve la ocasién de pedirle a Miguel Peralta, que cantara
algunas de sus canciones preferidas. Canté y estuvo muy conmo-
vido por el canto, Habia bebido muy poco. Le pidié al arpista
comenzar un huayno triste en quechua,
“Retamita, retamita
de una sola raiz
y de muchas: ramas
por qué te amarillas
si creces en las orillas
de la acequia,
Soy yo quién debiera amarillarme
porque crezco en la soledad
y sin amor”.
Cuando un gran sefior es capaz de Morar cantando una can-
cidn en Ia lengua de tos naturales vencidos y dominados, es por-
que los propietarios han tomado ta fuerza profunda de esta lengua.
Conviene volver sobre dos novelas de Arguedas, Yawar Fies-
ta y Todas las sangres, para poner en relieve una de las tesis
principales y profundas de esas novelas. A pesar de la explota-
cién y el desprecio de los vecinos por los indios, estos vecinos
participan de ciertas tradiciones indigenas y haciéndolo son capa-
ces de alegrarse.
216
También podría gustarte
- 8-Matos Mar-El Pluralismo y La DominacionDocumento22 páginas8-Matos Mar-El Pluralismo y La DominacionMiguel Córdova RamirezAún no hay calificaciones
- CamacDocumento3 páginasCamacMiguel Córdova RamirezAún no hay calificaciones
- 2 Espinosa IndioDocumento13 páginas2 Espinosa IndioMiguel Córdova RamirezAún no hay calificaciones
- 5-Arguedas-El Complejo Cultural en El Peru-La Sierra en El Proceso Peruano-Notas Elementales Sobre El Arte Popul PDFDocumento66 páginas5-Arguedas-El Complejo Cultural en El Peru-La Sierra en El Proceso Peruano-Notas Elementales Sobre El Arte Popul PDFMiguel Córdova RamirezAún no hay calificaciones
- Calderon-Imágenes de Otredad y de Frontera Antropología y Pueblos AmazónicosDocumento22 páginasCalderon-Imágenes de Otredad y de Frontera Antropología y Pueblos AmazónicosMiguel Córdova RamirezAún no hay calificaciones
- Castro Pozo-Nuestra Comunidad IndígenaDocumento26 páginasCastro Pozo-Nuestra Comunidad IndígenaMiguel Córdova RamirezAún no hay calificaciones
- Revista Escuela de Historia 1667-4162: IssnDocumento5 páginasRevista Escuela de Historia 1667-4162: IssnMiguel Córdova RamirezAún no hay calificaciones
- Esquema Cognitivo Del Espacio UrbanoDocumento56 páginasEsquema Cognitivo Del Espacio UrbanoMiguel Córdova RamirezAún no hay calificaciones
- El MARXISMO Y LO MERAMENTE CULTURAL - ResumenDocumento4 páginasEl MARXISMO Y LO MERAMENTE CULTURAL - ResumenMiguel Córdova Ramirez100% (1)
- Lineamientos de Intervencià N en Fachadas para Obra Nueva en El CHLDocumento202 páginasLineamientos de Intervencià N en Fachadas para Obra Nueva en El CHLMiguel Córdova RamirezAún no hay calificaciones
- COMUNIDADES IMAGINADAS - ResumenDocumento10 páginasCOMUNIDADES IMAGINADAS - ResumenMiguel Córdova RamirezAún no hay calificaciones
- EL PORVENIR DE UNA ILUSIÓN - ResumenDocumento2 páginasEL PORVENIR DE UNA ILUSIÓN - ResumenMiguel Córdova Ramirez100% (1)
- Resumen - La Interpretacion de Las CulturasDocumento3 páginasResumen - La Interpretacion de Las CulturasMiguel Córdova Ramirez100% (1)
- EL MALESTAR EN LA CULTURA - ResumenDocumento2 páginasEL MALESTAR EN LA CULTURA - ResumenMiguel Córdova RamirezAún no hay calificaciones
- Movilidad en Zonas Urbanas - Dextre y AvellanedaDocumento40 páginasMovilidad en Zonas Urbanas - Dextre y AvellanedaMiguel Córdova RamirezAún no hay calificaciones
- DeCerteau - La Invencion de Lo Cotidiano 2 - Habitar - CocinarDocumento3 páginasDeCerteau - La Invencion de Lo Cotidiano 2 - Habitar - CocinarMiguel Córdova RamirezAún no hay calificaciones