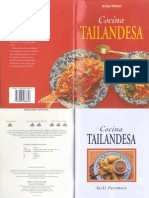Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Pacto de Sangre
Pacto de Sangre
Cargado por
Melky danner saguma merinoDescripción original:
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Pacto de Sangre
Pacto de Sangre
Cargado por
Melky danner saguma merinoCopyright:
Formatos disponibles
PACTO DE SANGRE
A esta altura ya nadie me nombra por mi nombre: Octavio. Todos me llaman abuelo. Incluida
mi propia hija. Cuando uno tiene, como yo, ochenta y cuatro años, qué más puede pedir. Hace
ya algunos años que me he acostumbrado a estar en la mecedora o en la cama. No hablo. Los
demás creen que no puedo hablar, incluso el médico lo cree. Pero yo puedo hablar. Hablo por
la noche, monologo, naturalmente en voz muy baja, para que no me oigan. Hablo nada más
que para asegurarme de que puedo. Total, ¿para qué? Mi diversión es recorrer mi vida, buscar
y rebuscar algún detalle que creía olvidado y sin embargo estaba oculto en algún recoveco de
la memoria.
Viene mi hija por la mañana temprano y no me dice qué tal papá sino qué tal abuelo, como si
no proviniera de mi prehistórico espermatozoide. Viene mi yerno al mediodía y dice qué tal
abuelo. En él no es una errata sino una muestra de afecto, que aprecio como corresponde, ya
que él procede de otro espermatozoide, italiano tal vez puesto que se llama Aldo Cagnoli. El
único que con todo derecho me dice abuelo es, por supuesto, mi nieto., que se llama Octavio
como yo. Cuando le digo Octavio. Le digo. Porque con mi nieto es con el único ser humano con
el que hablo, además de conmigo mismo, claro. Esto empezó hace un año, cuando Octavio
tenía siete. Una vez yo estaba con los ojos cerrados y, creyéndome solo, dije en voz no muy
alta pero audible, caramba, me duele el riñón. Pero no estaba solo. Sin que yo lo advirtiera
había entrado mi nieto. Pero abuelo, estás hablando, dijo con un asombro alegre que me
conmovió. Le pregunté si había alguien en la casa y como dijo que no, que no había nadie, le
propuse un convenio. Por un lado él mantenía el secreto de que yo podía hablar, y por otro, yo
le contaría cuentos que nadie sabía.
Está bien, dijo, pero tenemos que sellarlo con sangre. Salió y volvió casi enseguida con una
hoja de afeitar, un frasco de alcohol y un paquete de algodón. Se las arregla muy bien. Con
toda tranquilidad me hizo un tajito minúsculo y él se hizo otro, ambos en las muñecas,
suficientes como para que salieran unas gotas de sangre, luego juntamos nuestras heridas
mínimas y nos abrazamos.
Desde entonces, y siempre que quedamos solos en casa, algo que ocurre con frecuencia, él
viene a que, en cumplimiento del pacto, le cuente cuentos desconocidos, inéditos. Trae una
silla, la coloca junto a mi mecedora o a mi cama y se queda a la espera de mis cuentos, que,
como exigencia irrenunciable de nuestro pacto de sangre, deben ser totalmente nuevos.
Bueno parte del día me la paso con los ojos cerrados, como si durmiera, pero en realidad
pergeñando el próximo cuento y cuidando hasta los mínimos detalles.
Sobre todo, está mi nieto, que creo es lo único que me mantiene vivo. Es decir, me mantenía.
Porque ayer por la mañana vino y me besó y me dijo abuelo, me voy por quince días a Denver
con el tío Braulio, ya que saqué buenas notas y me gané estas vacaciones. Pero tres o cuatro
horas más tarde volvió a entrar Aldo, y me dijo mire, abuelo, que Octavio no se fue por quince
días sino por un año y tal vez más. Él se quedó tranquilo y me abandonó, me dejó a solas con
mi abandono, porque ahora sí que no tengo a nadie, y tampoco a nadie con quien hablar.
Ahora tengo ganas de irme, llevándome todo ese mundo que tengo en mi cabeza y los diez o
doce cuentos que ya tenía preparados para Octavio, mi nieto, de que ni siquiera en ese
instante peliagudo violé nuestro pacto de sangre. Y me iré con mis cuentos a otra parte. O a
ninguna.
También podría gustarte
- 1352 EceDocumento126 páginas1352 Eceandres chen100% (2)
- NÃ Mina Personal Contratado SNS Mayo 2021Documento114 páginasNÃ Mina Personal Contratado SNS Mayo 2021will0% (1)
- Recuerdos - Ramon CerdaDocumento343 páginasRecuerdos - Ramon CerdadarkingAún no hay calificaciones
- La Búsqueda de LucíaDocumento16 páginasLa Búsqueda de LucíaEl Observador100% (1)
- Nisr 4410 Informe de Compilación de Información Financiera Antiguo Balance Personal o Informe de Preparación Del Contador PúblicoDocumento11 páginasNisr 4410 Informe de Compilación de Información Financiera Antiguo Balance Personal o Informe de Preparación Del Contador PúblicoRafael Ramon Bastidas Bastidas100% (5)
- Benedetti, Mario - Pacto de SangreDocumento4 páginasBenedetti, Mario - Pacto de SangreJuan Rodriguez100% (2)
- Pacto de SangreDocumento7 páginasPacto de SangreSayoa Llorente PiudoAún no hay calificaciones
- 04 - El Entierro de La Angelita - Mariana EnriquezDocumento6 páginas04 - El Entierro de La Angelita - Mariana Enriquezgazton_73Aún no hay calificaciones
- Capítulo 1 (La Mediadora)Documento5 páginasCapítulo 1 (La Mediadora)sandraAún no hay calificaciones
- El Bolso Que Cambió Mi VidaDocumento2 páginasEl Bolso Que Cambió Mi VidaCristina Guzman DoradoAún no hay calificaciones
- Graciela Bucci Frascos 1Documento4 páginasGraciela Bucci Frascos 1Erik CamayoAún no hay calificaciones
- El AltilloDocumento3 páginasEl Altillomateo gonzalezAún no hay calificaciones
- Ellas 19-1-15Documento38 páginasEllas 19-1-15Raul Alejandro Mujica SaraviaAún no hay calificaciones
- Daniela R Un Lado Oscuro de La Luna PDFDocumento120 páginasDaniela R Un Lado Oscuro de La Luna PDFPablo PenessiAún no hay calificaciones
- Te Lo Verso A La CaraDocumento73 páginasTe Lo Verso A La CaraRevista Groenlandia - La Tierra Verde de Hielo100% (2)
- Ian McEwan. Conversación Con Un Hombre ArmarioDocumento9 páginasIan McEwan. Conversación Con Un Hombre ArmarioPau Der MaurAún no hay calificaciones
- Posesion Familiar Parte 3Documento2 páginasPosesion Familiar Parte 3carter sladeAún no hay calificaciones
- Casciari Hernan Mas Respeto Que Soy Tu MadreDocumento72 páginasCasciari Hernan Mas Respeto Que Soy Tu MadreElena Vazquez GuerreroAún no hay calificaciones
- Manolito GafotasDocumento6 páginasManolito GafotasMatías Rodríguez CárdenasAún no hay calificaciones
- Los Ojos Del Perro Siberiano - Antonio Santa AnaDocumento73 páginasLos Ojos Del Perro Siberiano - Antonio Santa AnaHillary SanchezAún no hay calificaciones
- Es Tan Dificil Volver A Ítaca PDFDocumento26 páginasEs Tan Dificil Volver A Ítaca PDFGabriela RubiaAún no hay calificaciones
- 2 El Imbecil de Mi HermanastroDocumento429 páginas2 El Imbecil de Mi Hermanastrolulinati20Aún no hay calificaciones
- Hachishakusama La Leyenda Japonesa de La Mujer de Ocho Pies de Altura-1Documento3 páginasHachishakusama La Leyenda Japonesa de La Mujer de Ocho Pies de Altura-1Bloom Winx100% (2)
- (Veva 01) Veva - Carmen KurtzDocumento210 páginas(Veva 01) Veva - Carmen Kurtzmamsevi1Aún no hay calificaciones
- Chicos Del Calendario 5. Noviembre y Diciembre Los Candela Rios PDFDocumento268 páginasChicos Del Calendario 5. Noviembre y Diciembre Los Candela Rios PDFMajo Zavaleta AmayaAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico N 2021 Tercer Año PDFDocumento5 páginasTrabajo Practico N 2021 Tercer Año PDFGonza AckermannAún no hay calificaciones
- Me He Acostado Con Mi Hijo2017Documento27 páginasMe He Acostado Con Mi Hijo2017Raul Alejandro Mujica SaraviaAún no hay calificaciones
- 2006 El Libro Mas Triste Del MundoDocumento92 páginas2006 El Libro Mas Triste Del Mundodianadoll100% (2)
- CUENTO TARRUELLA - Buen Día MamáDocumento15 páginasCUENTO TARRUELLA - Buen Día MamáPablo Eugenio FernandezAún no hay calificaciones
- Desde Que Llego ElDocumento2 páginasDesde Que Llego ElrafaalvareznasheAún no hay calificaciones
- Cens Lengua Cuento RealistaDocumento5 páginasCens Lengua Cuento RealistamarienAún no hay calificaciones
- Casciari Hernan - Mas Respeto Que Soy Tu Madre - ModificadoDocumento204 páginasCasciari Hernan - Mas Respeto Que Soy Tu Madre - ModificadoEsteban Carpio ZuñigaAún no hay calificaciones
- Cabeza de Termo (Cuento)Documento22 páginasCabeza de Termo (Cuento)Francisco CorteggianoAún no hay calificaciones
- Re LatosDocumento11 páginasRe LatosNicholas StephensAún no hay calificaciones
- Sin Ningun Significado - D.F. WallaceDocumento6 páginasSin Ningun Significado - D.F. WallaceWalter J. Porras DíazAún no hay calificaciones
- Configuracion Ficha 1,2,3,4,5,6Documento9 páginasConfiguracion Ficha 1,2,3,4,5,6Mariana GutiAún no hay calificaciones
- Veinticuatro VecesDocumento177 páginasVeinticuatro VecesMarce VivarAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La AngelitaDocumento4 páginasEl Desentierro de La Angelitapia marsiglioAún no hay calificaciones
- En Nombre de BobyDocumento6 páginasEn Nombre de BobyHéctor100% (1)
- Conejo de Abelardo CastilloDocumento2 páginasConejo de Abelardo CastilloAlejandra SubversivaAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La AngelitaDocumento5 páginasEl Desentierro de La AngelitaCarina CaceresAún no hay calificaciones
- Monolgos Examen de Admision ENSAD 2021Documento5 páginasMonolgos Examen de Admision ENSAD 2021Draco Santos Del RosarioAún no hay calificaciones
- Bellver Pilar-Veinticuatro VecesDocumento178 páginasBellver Pilar-Veinticuatro VecesGely BaezaAún no hay calificaciones
- El Mejor Truco Del Abuelo de Dwight HoldenDocumento4 páginasEl Mejor Truco Del Abuelo de Dwight HoldenLissette Valenzuela Tabja100% (2)
- Candela - Juan Del ValDocumento182 páginasCandela - Juan Del Valcarolina100% (1)
- El Desentierro de La Angelita - Mariana Enríquez (Argentina, 1973)Documento4 páginasEl Desentierro de La Angelita - Mariana Enríquez (Argentina, 1973)AlguienAún no hay calificaciones
- CorosDocumento6 páginasCorosJimmy Gabriel TzucAún no hay calificaciones
- SDM - 12P - 160 - 24.05.2023Documento1 páginaSDM - 12P - 160 - 24.05.2023Wilson RiveraAún no hay calificaciones
- Licitaciones Obras en GuanajuatoDocumento20 páginasLicitaciones Obras en GuanajuatoLaísa SalanderAún no hay calificaciones
- Curso Basico de ForexDocumento13 páginasCurso Basico de ForexAndrea PovedaAún no hay calificaciones
- 09b. - Ejerc. Anual..Perpetuas - HerreraDocumento3 páginas09b. - Ejerc. Anual..Perpetuas - HerrerabrandonAún no hay calificaciones
- Inglés Técnico para Ingenieros en ApurosDocumento2 páginasInglés Técnico para Ingenieros en Apurosjoselis borgesAún no hay calificaciones
- Certificación EjecutivoDocumento3 páginasCertificación EjecutivoRocio AguirreAún no hay calificaciones
- Qatar TurismoDocumento9 páginasQatar TurismoGianna CarranzaAún no hay calificaciones
- 20+1 Sitios para Alojar Tu Pagina Web Gratis - Hosting Gratuito - Sistemico en ApurosDocumento10 páginas20+1 Sitios para Alojar Tu Pagina Web Gratis - Hosting Gratuito - Sistemico en ApuroscinthyaAún no hay calificaciones
- Negocios Verdes Actividad de ReflexionDocumento5 páginasNegocios Verdes Actividad de Reflexionthalia jimenez riveraAún no hay calificaciones
- +torres. Consumo de Carne y HutriciónDocumento24 páginas+torres. Consumo de Carne y HutriciónHugo E. Delgado SúmarAún no hay calificaciones
- Guía #1 - Características Físicas Del MovimientoDocumento6 páginasGuía #1 - Características Físicas Del MovimientoRichard Matute0% (1)
- Clase 02matematicas Financieras 487756Documento99 páginasClase 02matematicas Financieras 487756Conita ToledoAún no hay calificaciones
- Bachiller AgropecuarioDocumento4 páginasBachiller AgropecuarioJose AlmanzaAún no hay calificaciones
- Bases de OlimpiadasDocumento5 páginasBases de OlimpiadasJoycy C AltamiranoAún no hay calificaciones
- Práctica de RM Edutec Conjuntos y FactorialesDocumento2 páginasPráctica de RM Edutec Conjuntos y FactorialesHuiseppiAún no hay calificaciones
- Falacia CircularDocumento10 páginasFalacia CircularRene Coppola TroncosoAún no hay calificaciones
- Actividad 6. OxxoDocumento3 páginasActividad 6. OxxoGissel AlarcónAún no hay calificaciones
- Cc-Epd-Prt-03 - V3 Protocolo de Uso de AntibioticosDocumento51 páginasCc-Epd-Prt-03 - V3 Protocolo de Uso de AntibioticosYilianeth Mena DazaAún no hay calificaciones
- Notas - Ing. IndustrialDocumento12 páginasNotas - Ing. IndustrialKaren Margarita Marrugo HurtadoAún no hay calificaciones
- Ley 1861 de 2017 Reclutamiento y MovilizaciónDocumento32 páginasLey 1861 de 2017 Reclutamiento y MovilizaciónCristian Rodrigo LasernaAún no hay calificaciones
- Examen I Unidad-Dr. Cesar Moreno RojoDocumento2 páginasExamen I Unidad-Dr. Cesar Moreno RojoDanna MorenoAún no hay calificaciones
- Fundamentos de Costos Primera SeccionDocumento41 páginasFundamentos de Costos Primera SeccionJuan Carlos CaicedoAún no hay calificaciones
- Anne Wilson - TailandesaDocumento35 páginasAnne Wilson - TailandesaVanSaak100% (3)
- Informe de La Maquina Geo 3000-45Documento3 páginasInforme de La Maquina Geo 3000-45esperanzaAún no hay calificaciones
- Opinión TécnicaDocumento4 páginasOpinión TécnicaNESTOR LUISAún no hay calificaciones
- Cap I IntroduccionDocumento17 páginasCap I IntroduccionlimberthAún no hay calificaciones
- Historia Dominicana - Docx01Documento9 páginasHistoria Dominicana - Docx01rosmely de la RosaAún no hay calificaciones