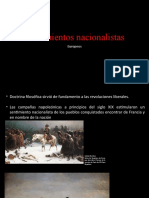Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Fuentes Práctica # 1
Fuentes Práctica # 1
Cargado por
Andrés Felipe González Bolaños0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas3 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas3 páginasFuentes Práctica # 1
Fuentes Práctica # 1
Cargado por
Andrés Felipe González BolañosCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
FUENTE 1 TITULADA: “EL CONFLICTO: HACIA UNA DEFINICIÓN”
de Jaime Ruiz Restrepo
Como punto de partida hacia una definición, debe estar claro que el conflicto nace del
conjunto de diferencias que se establecen en las formas de existencia social. Ahora bien, las
definiciones de conflicto, como tales, siempre serán incompletas y no lograrán consenso,
pues algunos aspectos y asuntos de matiz escaparán a las mismas.
Encontramos definiciones, en las cuales se resalta una perspectiva racionalista que indica que
los conflictos constituyen expresiones de comportamientos competitivos, en particular,
defienden esta postura los teóricos de la Teoría de Juegos. Y otros, simplemente reseñan que
los conflictos son la expresión de la falta de consenso en torno a diversos asuntos que se
consideran importantes por los individuos y/o los grupos, es decir, son los desacuerdos y
diferencias de enfoque que se presentan entre personas y grupos.
Lo cierto es que, tal como lo expresa Lederach (Lederach, 1994:4) una vez el conflicto es
percibido, se producen cambios sustanciales en el relacionamiento: La primera facultad que
se tiende a anular es la de razonar y por ello se distorsionan las percepciones —comenzamos
a construir la idea del enemigo— y se bloquea la comunicación, emergiendo los estereotipos,
los efectos halo y los prejuicios. Por ello, es pertinente decir que el conflicto es costoso y lo
es sobre todo en lo afectivo, en lo emocional, lo cual nos induce a pensar en los mecanismos
creativos de su gestión.
Las partes, colocadas ante una inevitable situación de escasez de recursos disponibles, se
trenzarán en una competencia entre sí por la obtención de ellos; en un forcejeo de pierda -
gane, que impide la satisfacción de los intereses de los competidores al mismo tiempo; pero
si, por el contrario, se encuentran ante condiciones de abundancia de los recursos, los
conflictos fácilmente transitarán por los caminos de la cooperación, desarrollando esquemas
gana - gana.
Por supuesto, en la práctica la falta de conocimiento, la escasez de tiempo y otros factores
objetivos y subjetivos, limitan las percepciones y por ello, las posibilidades de identificar
otros intereses y objetivos que podrían transformar funcionalmente un conflicto desde la
suma cero hasta la situación gana – gana.
De otro lado es necesario señalar que los conflictos son casi siempre multicausales, esto es,
todos los conflictos son complejos y entremezclan causas con raíces económicas, políticas,
sociales, históricas y políticas. Así, por ejemplo, los conflictos territoriales, se pueden
presentar como reivindicativos de una costumbre, una tradición, la imposición de una cultura,
pero puede perfectamente – y como suele suceder - tener una raíz histórica y/o económica,
como control de un territorio rico en recursos naturales.
Para comprender el conflicto, es absolutamente necesario separar claramente las bases
objetivas del mismo, de sus elementos subjetivos o emocionales, para evitar caer en
explicaciones de corte psicologista —por supuesto, no existe el ánimo de negar la incidencia
de las emociones en los conflictos, recuérdese que somos seres profundamente pasionales.
Las bases objetivas de los conflictos varían ampliamente, pero, grosso modo, se pueden
sintetizar diciendo que ellas giran en torno a valores o bienes escasos, tales como status,
poder, riquezas, territorios, para mencionar solo algunas raíces. Pero insistimos que no
pueden olvidarse las emociones que nos acompañan, como individuos, en el desarrollo de los
conflictos, pero ellas son diferentes y requieren tratamiento particular.
Podemos colegir de lo anterior, que cuando hablamos de conflicto queremos resaltar, tal
como lo anota Marinés Suares (Suares, M. 1996) que: Por definición: es un proceso
vinculante, interaccional y co-construido. Las partes (mínimo dos) aportan a la situación sus
percepciones de la realidad, sus necesidades y motivaciones, así como los valores que guían
sus particulares comportamientos. Se concluye, además, que los conflictos son históricos,
esto es, irrepetibles, únicos, singulares y específicos.
Referencia: Ruiz, J. (s. f.). Elementos para una teoría del conflicto. Recuperado
dehttp://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/2336/1/RuizJaime_2005_Elementos
TeoriaConflicto.pdf
FUENTE 2 TITULADA ¿QUÉ ES UN CONFLICTO ARMADO SEGÚN EL
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO?
La primera Convención de Ginebra se firmó en 1864 y pretendía establecer las bases «sobre
las que descansan las normas del derecho internacional para la protección de las víctimas
durante los conflictos armados». La firmaron inicialmente 12 países y es considerada como
el punto de partida del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Esta rama del Derecho Internacional vela por la seguridad de los civiles durante los conflictos
armados. Trata de limitar el sufrimiento humano durante las guerras, prohibiendo el uso de
ciertos métodos de combate, como la guerra química. Sus normas son de obligado
cumplimiento para cualquier actor armado inmerso en un conflicto, según el Derecho
Internacional.
Pero ¿qué es un conflicto armado? La guerra ha acompañado a la humanidad durante toda su
historia, hasta el punto de que raramente tratamos de buscar una definición para ella. Un
conflicto armado, en sentido estricto, sería un enfrentamiento violento entre dos grupos
humanos de tamaño masivo y que generalmente, tendrá como resultado muertes y
destrucción material.
Sin embargo, el DIH, reflejado en los Convenios de Ginebra de 1949, establece una distinción
más específica. Concretamente, distingue entre dos tipos de conflicto armado:
Conflicto armado internacional: según lo dispuesto en los Convenios de Ginebra de 1949, un
conflicto armado internacional implica la participación de al menos dos “Altas Partes
Contratantes”. En otras palabras, un estado internacionalmente reconocido decide emplear la
fuerza armada contra otro. Un conflicto armado internacional puede llegar a implicar a más
de dos estados y también es considerado como tal, aunque alguno de los estados no reconozca
el gobierno de otro de los implicados o si «niega la existencia de un estado de guerra».
El Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia estableció la definición que ha sido
adoptada por la mayoría de los organismos internacionales: «Existe conflicto armado cuando
se recurre a la fuerza armada entre estados».
Aunque desde el establecimiento del estado-nación en Europa en el siglo XVII esta ha sido
la forma más habitual de guerra, es un rara avis en nuestros días. La inmensa mayoría de
conflictos armados que han tenido lugar en el siglo XXI no han enfrentado a dos o más
estados de forma abierta. Las guerras modernas, como la guerra de Yemen, suelen ser de
carácter asimétrico, con ejércitos gubernamentales enfrentándose a insurgencias de distinto
tipo sin un estatus estatal.
Conflicto armado no internacional: los Convenios de Ginebra de 1949 establecen que un
conflicto armado no internacional es uno «que surja en el territorio de una de las Altas Partes
Contratantes». En comparación con el conflicto armado internacional, parece relativamente
sencillo establecer la diferencia, dado que solo habría un actor estatal involucrado. Sin
embargo, el problema legal aparece en el umbral que se establece para diferenciar un
conflicto armado no internacional de otras formas de violencia de menor intensidad que se
dan entre fuerzas gubernamentales y actores armados no estatales.
No existen unos criterios absolutamente claros, aunque en general se requiere un grado de
intensidad en la violencia interna. Un elemento que suele ser importante es el uso de fuerzas
militares y no policiales por parte del Estado para enfrentarse a un determinado. grupo
insurrecto. Por otra parte, esos grupos insurrectos deben estar organizados de forma militar,
con una estructura de mando, ejercer un control territorial y llevar a cabo operaciones
militares.
Concretamente, los Convenios de Ginebra establecen que se requiere que los grupos
insurrectos «bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho
territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y
concertadas» para poder considerarse como un conflicto armado no internacional.
Esta misma fuente diferencia claramente entre este caso y otras «situaciones de tensiones
internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados
de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados».
Referencia: ACNUR Comité Español. (mayo 2018). ¿Qué es un conflicto armado según el
Derecho Internacional Humanitario? Recuperado de https://eacnur.org/blog/que-es-
unconflicto- armado-segun-el-derecho-internacional-humanitario-tc_alt45664n_o_pstn_o_
pst/
También podría gustarte
- Práctica #1 Sociales 10Documento4 páginasPráctica #1 Sociales 10Andrés Felipe González BolañosAún no hay calificaciones
- Examen 11 Filosofia 3Documento2 páginasExamen 11 Filosofia 3Andrés Felipe González BolañosAún no hay calificaciones
- Taller Recuperación 9 #4Documento3 páginasTaller Recuperación 9 #4Andrés Felipe González BolañosAún no hay calificaciones
- Activida 3 SocialesDocumento4 páginasActivida 3 SocialesAndrés Felipe González BolañosAún no hay calificaciones
- Revolucic3b3n RusaDocumento24 páginasRevolucic3b3n RusaOswaldo Antonio Tipantasi PintoAún no hay calificaciones
- Ética y Educación 2018Documento103 páginasÉtica y Educación 2018Andrés Felipe González BolañosAún no hay calificaciones
- Taller Recuperación 8 #1Documento5 páginasTaller Recuperación 8 #1Andrés Felipe González BolañosAún no hay calificaciones
- El Final Del Antiguo RegimenDocumento9 páginasEl Final Del Antiguo RegimenAndrés Felipe González BolañosAún no hay calificaciones
- Revolucion NapoleonicaDocumento11 páginasRevolucion NapoleonicaAndrés Felipe González BolañosAún no hay calificaciones
- Movimientos NacionalistasDocumento23 páginasMovimientos NacionalistasAndrés Felipe González BolañosAún no hay calificaciones
- Las Revoluciones LiberalesDocumento9 páginasLas Revoluciones LiberalesAndrés Felipe González BolañosAún no hay calificaciones
- El Ascenso de Los TotalitarismoDocumento23 páginasEl Ascenso de Los TotalitarismoAndrés Felipe González BolañosAún no hay calificaciones
- Orientación Al Cliente PDFDocumento38 páginasOrientación Al Cliente PDFAndrés Felipe González BolañosAún no hay calificaciones
- Absolutismo TeóricosDocumento49 páginasAbsolutismo TeóricosAndrés Felipe González BolañosAún no hay calificaciones
- ALGUNAS PAUTAS Y GENERALIDADES PARA VIDEO Julián Pérez VelásquezDocumento13 páginasALGUNAS PAUTAS Y GENERALIDADES PARA VIDEO Julián Pérez VelásquezAndrés Felipe González BolañosAún no hay calificaciones
- Taller Recuperación 8 #1Documento5 páginasTaller Recuperación 8 #1Andrés Felipe González BolañosAún no hay calificaciones