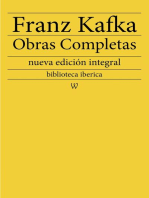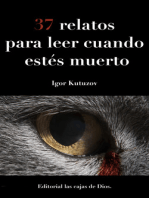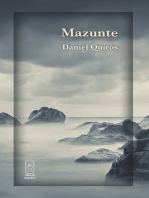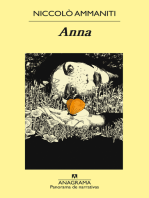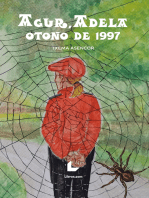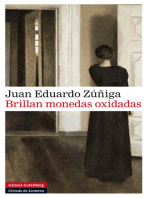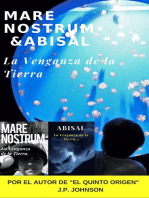Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Héctor Alonso - El Largo Invierno
Héctor Alonso - El Largo Invierno
Cargado por
Lobo olaguez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
82 vistas1096 páginasGabi despierta atada y colgando de una viga en una iglesia, viendo otros cuerpos colgados. Una semana antes, Hugo, Eva y Gonzalo intentan escapar de Madrid a través de un campo de golf, seguidos por un muerto viviente. Llegan a una urbanización y ven que la autopista está bloqueada por un gran atasco de coches, lo que dificultará su escape.
Descripción original:
Título original
Héctor Alonso - El largo invierno
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoGabi despierta atada y colgando de una viga en una iglesia, viendo otros cuerpos colgados. Una semana antes, Hugo, Eva y Gonzalo intentan escapar de Madrid a través de un campo de golf, seguidos por un muerto viviente. Llegan a una urbanización y ven que la autopista está bloqueada por un gran atasco de coches, lo que dificultará su escape.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
82 vistas1096 páginasHéctor Alonso - El Largo Invierno
Héctor Alonso - El Largo Invierno
Cargado por
Lobo olaguezGabi despierta atada y colgando de una viga en una iglesia, viendo otros cuerpos colgados. Una semana antes, Hugo, Eva y Gonzalo intentan escapar de Madrid a través de un campo de golf, seguidos por un muerto viviente. Llegan a una urbanización y ven que la autopista está bloqueada por un gran atasco de coches, lo que dificultará su escape.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 1096
Sinopsis
En el libro anterior dejamos a tres de
nuestros supervivientes, Hugo, Eva y
Gonzalo, intentando huir de la ciudad a
través de las galerías subterráneas de
los antiguos Viajes del Agua, que
atraviesan Madrid desde la Dehesa de la
Villa hasta el Palacio Real, seguidos de
cerca por Carlitos. Madrid es una
ciudad muerta, donde ratas y muertos
vivientes han entablado una guerra
desigual.
Irene y Gabi, sin comida ni agua, han
tenido que abandonar la casa donde
habían aguantado las últimas semanas.
El invierno se echa encima con una
crudeza salvaje. Puede que suponga el
fin de los pocos supervivientes que
quedan, o convertirse en un poderoso
aliado.
Prólogo
Gabi abrió los ojos. Un dolor agudo
le recorría el sistema nervioso con
descargas que se iniciaban en el cráneo
y recorrían como una corriente eléctrica
su nuca hasta estallar en los músculos de
los hombros. Era como si alguien le
hubiera clavado un punzón conectado a
una batería. Al principio sólo veía
chispas de colores. Tenía la boca
amordazada con un trapo que apenas le
dejaba respirar y que sabía a grasa y a
sangre. No lograba centrar la mirada.
Intentó elevar la cabeza y un fuerte tirón
en los músculos de los brazos le hizo ser
consciente de que todo el peso de su
cuerpo pendía de sus extremidades
superiores. Elevó la mirada y vio sus
muñecas laceradas por unas apretadas
ataduras enganchadas a una cadena
sujeta a una viga de madera. A duras
penas logró apoyar las puntas de los
pies en el suelo, bamboleándose como
el badajo de una campana, pero al
menos logró reducir el dolor que las
ligaduras le estaban provocando. Cerró
los ojos tratando de recordar dónde
estaba y cómo había llegado hasta allí.
La frente le latía y notó una gota de
líquido que se detenía sobre su ceja y
después continuaba su camino hasta su
párpado. Sangre. Parpadeó con fuerza
intentando evitar que aquella gota
entrara en su ojo. Vio delante de él,
iluminados levemente por polvorientos
rayos de luz roja y azul que filtraban los
vitrales emplomados de aquella iglesia,
varios cuerpos colgados de las vigas del
techo por cadenas, como canales en un
matadero. Algunos estaban destrozados,
como si un carnicero torpe hubiera ido
cortando de aquí y allá sin demasiado
cuidado. Recordó donde estaba. Intentó
gritar sin conseguirlo. Iba a morir.
Una semana antes
Llevaban caminando casi una hora
bajo la luz de la luna. Los ojos
acostumbrados a aquella pálida luz que
no producía apenas sombras evaluaban
alertas cualquier forma que se
asemejara, siquiera remotamente, a una
figura humana, se detenían en ella para
concluir que era sólo un arbusto y
volvían al horizonte, lejano, hacia el
cual se dirigían. Se detuvieron al llegar
a una carretera. La cinta de asfalto se
curvaba a lo lejos y desaparecía entre
los árboles. Gonzalo miró a izquierda y
derecha y pisó el firme oscuro. Se
volvió hacia sus compañeros. A paso
rápido cruzó al otro lado, como si
temiera que de repente apareciera un
camión de la nada y le embistiera. Hugo
y Eva le siguieron. Se internaron entre
los árboles. Se sentían menos
vulnerables entre la maleza.
Gonzalo echó una ojeada a la brújula
de su reloj digital. Sabían que tenían que
dirigirse hacia el noroeste para llegar a
la carretera de La Coruña en un punto
que estuviera lo suficientemente alejado
de la ciudad. Tendrían que atravesar el
Monte de El Pardo, una zona boscosa, y
salir a la autopista a unos quince o
veinte kilómetros de Madrid.
Pararon a descansar. Eva no se
encontraba bien. Bebieron un poco de
agua y masticaron un poco de queso en
silencio.
—¿Un poco mejor, Eva? —preguntó
Hugo.
—Sí. Es sólo que tengo náuseas.
Supongo que será el cansancio.
Hugo abrió la mochila de Eva y la
vació. Repartió las latas y casi toda la
ropa entre su mochila y la de Gonzalo.
Eva inició una débil protesta.
—No se admite discusión, Eva.
Nosotros podemos llevar perfectamente
más peso. Para eso están los caballeros
—dijo mirando a Gonzalo.
—Claro. No te preocupes. Éste no sé,
contestó dándole una palmada a su
amigo en el hombro, pero yo estoy
acostumbrado a largas caminatas con
bastante más peso que el que llevamos
ahora.
Emprendieron la marcha de nuevo.
Apenas cinco minutos después
alcanzaron un claro. La espesura de los
árboles terminaba abruptamente frente a
una alambrada que les separaba de una
enorme extensión despejada. A lo lejos
se veían agrupaciones de árboles como
islotes en medio de un océano de
hierbajos. Una banderola deshilachada
colgaba lánguida de un palo a un
centenar de metros. Era un campo de
golf. En tres meses aquella pradera,
cuidada con mimo durante décadas,
había regresado a un estado salvaje.
Gonzalo abrió un hueco con el piolet
tirando de la parte inferior de la
alambrada para levantarla. Estaban en el
Club de Golf de Puerta de Hierro.
Caminar por aquella superficie
blanda y húmeda por el rocío era
agotador. Los pasos arrancaban siseos a
la hierba alta que les llegaba hasta más
arriba de los tobillos. A lo lejos, entre
los árboles, se recortaba la silueta de un
edificio.
—No estaría nada mal encontrar un
carrito de golf. Siempre he deseado
conducir uno —dijo Gonzalo.
—Seguro que en ese edificio hay un
montón, pero dudo que tengan batería.
—¿Te imaginas? Por la carretera de
La Coruña en un carrito de golf... Eso
seguro que no lo ha hecho nadie.
—En un carrito de golf seguro que no,
pero en un cortacésped ya es otra cosa
—dijo Hugo.
—¿En un cortacésped?, pero qué
dices, anda ya...
—David Lynch hizo una peli de un
tipo que recorre Estados Unidos en un
cortacésped. Un anciano enfermo que
quiere buscar a su hermano para
reconciliarse con él antes de morir. Se
titula Una historia verdadera.
—¿Y por qué no va en coche o en
avión? —preguntó Eva.
—Porque no tiene dinero y además no
puede conducir un coche porque no ve
bien. A la velocidad de un cortacésped
sabe que no se saldrá de la carretera.
Tarda más de un mes. En realidad es un
cortacésped de esos que parecen un
pequeño tractor. Seguro que aquí
cortaban la hierba con uno de esos.
Detrás llevaba un remolque donde
dormía, con una cocina de gas para
calentar sus latas de judías.
—Hombre, ya puestos, si
encontramos un todo-terreno yo lo
prefiero —dijo Gonzalo.
—Molaría un todo-terreno con una
caravana, con sus camitas y su cocinita.
Siempre quise viajar en una de esas
caravanas y llegar hasta una playa
desierta. Debe de ser alucinante
acampar donde quieras, despertarte por
la mañana y oír las olas —fantaseó Eva.
Me pasaría el día tomando el sol,
bebiendo birras y bañándome en
pelotas...
Hugo y Gonzalo se miraron y
sonrieron, pero no dijeron nada. Ambos
se imaginaron lo mismo.
Estaban ya a menos de cien metros
del edificio. Un sendero de tierra
serpenteaba entre las ondulaciones del
terreno hacia la casa que, sobre una
colina, se recortaba contra el cielo.
Guardaron silencio mientras se
acercaban aliviados al dejar de pisar
aquella maraña de hierbajos. Se
detuvieron a pocos metros. El edificio
tenía un aspecto siniestro.
—Yo seguiría adelante. No me
apetece explorar un edificio y no creo
que merezca la pena correr un riesgo —
susurró Gonzalo.
—Estoy de acuerdo. Deberíamos
intentar llegar lo más lejos posible antes
de que se haga de día. Estamos en
campo abierto. Si hay muertos andantes
por aquí estaríamos vendidos.
Rodearon el edificio en silencio y
continuaron por el sendero durante
media hora. Dejaron atrás un recinto
rectangular enorme rodeado por una
valla de madera. Había un graderío
cubierto con un tejado de chapa
ondulada. Vieron un cartel que indicaba
que era un campo de polo.
Continuaron su penoso caminar hacia
el noroeste entre búnkers, greens e
islotes de encinas y pinos. Aquello era
enorme. Parecía que nunca saldrían de
allí.
Se sentaron entre los árboles que
separaban las calles de dos hoyos y
sacaron el agua. Gonzalo encendió un
cigarrillo y de ofreció otro a Hugo. Miró
el reloj.
—Es la una. Llevamos cinco horas de
tute. En otras cinco horas amanecerá y
deberíamos haber salido ya de este
puñetero campo de golf y estar lejos de
la ciudad...
—No sé si lo lograremos. Eva, ¿qué
tal vas?
—Bien. Cansada pero bien.
—¿Puedes continuar?
—Claro.
Cuando se estaban poniendo en
marcha de nuevo vieron una figura que
caminaba hacia ellos siguiendo sus
pasos. Aunque estaba a trescientos o
cuatrocientos metros y apenas veían su
silueta en la oscuridad no tuvieron
ninguna duda. Bastaba con observar un
segundo aquella forma de arrastrar los
pies, esos brazos colgando y la cabeza
ladeada para saber de qué se trataba.
Algún podrido les había estado
siguiendo desde que entraron en el
campo de golf.
—Venga, deprisa, alejémonos.
Tenemos que salir de aquí cuanto antes
—dijo Hugo.
Aumentaron el ritmo para alejarse lo
más posible de aquel ser hasta que lo
perdieron de vista. Al cabo de un rato
llegaron al final del campo de golf. Un
muro de ladrillo y piedra les impedía
continuar. No se veía ninguna puerta.
Siguieron el recorrido del muro durante
un rato hasta que llegaron a una cancela
con una garita. Era una entrada para
coches cerrada por una simple barra de
metal pintada con franjas rojas y blancas
con un contrapeso que el vigilante
elevaba para que pasaran los coches.
Salieron al exterior. Estaban en una
calle estrecha de una urbanización.
Altos y espesos setos rodeaban jardines
inaccesibles y silenciosos. Caminaban
por el centro de la calle alertas cada vez
que pasaban por delante de las cancelas
de aquellas mansiones. La calle
finalizaba en un cruce a pocos metros de
un puente que cruzaba una autovía.
—Es la M-30. Esperad aquí. Voy a
echar un vistazo —dijo Gonzalo.
Hugo y Eva se pegaron a un seto
mirando para atrás cada pocos
segundos. Gonzalo caminó hacia el
puente. Lo que vio le dejó sin aliento. La
autovía estaba repleta de coches en un
inmenso atasco en ambas direcciones.
Había coches cruzados, como si sus
conductores hubieran intentando dar la
vuelta en un momento de desesperación.
Algunos tenían el morro clavado en los
laterales de otros coches después de
fracasar en su intento de retroceder.
Muchos de los coches tenían las puertas
abiertas. Se aferró a la barandilla del
puente y respiró profundamente.
Entonces, abajo, creyó ver movimiento.
Forzó la vista hasta que distinguió
figuras humanas entre los coches que se
movían unos metros hasta que otro coche
les impedía continuar y se detenían y
daban la vuelta para retroceder.
Decenas, cientos de muertos andantes
estaban atrapados en aquel gigantesco
atasco y eran incapaces de salir.
Retrocedió hasta donde le esperaban
sus amigos.
—¿Está despejado? —pregunto Hugo.
—No exactamente, contestó buscando
las palabras para expresar lo que había
visto. El puente está despejado y
podemos cruzar al otro lado de la M-30,
pero la autopista es un inmenso atasco
de coches. Está llena de zombis.
—¿Qué hacemos? No podemos
retroceder...
—Podemos pasar por el puente pero
tenemos que ser muy, muy silenciosos.
Abajo hay decenas de muertos y será
mejor que no nos vean.
Cruzaron a cuatro patas aquella
estrecha cinta de asfalto y hormigón.
Cuando llegaron al otro lado se
incorporaron. Eva no pudo evitar
acercarse hasta el borde del puente para
mirar aquel inmenso desguace. Se
estremeció al imaginar lo que debió ser
aquello y la angustia y el terror de todas
aquellas personas atrapadas con sus
seres queridos durante horas sin saber
qué sería de su suerte, hasta que alguien
les atacó.
Se marcharon rápido de allí. Salieron
de la carretera y cruzaron una estrecha
franja de árboles que discurría en
paralelo a la autopista. Caminaban junto
a una alambrada que les separaba de las
piscinas y los campos de deportes
municipales que lindaban con el río
Manzanares. Siguieron caminando hacia
el norte hasta que encontraron una
entrada. Atravesaron deprisa un enorme
aparcamiento vacío y llegaron hasta la
orilla del río, cubierta de maleza y
basura que había arrastrado la corriente.
—Si seguimos el rio llegaremos hasta
el Monte del Pardo. Desde allí podemos
salir a la carretera de La Coruña en una
zona segura —dijo Gonzalo.
Avanzaban despacio. No habían
senderos y debían pisar con cuidado. El
silencio era sobrecogedor y caminar en
la oscuridad entre árboles y cañaverales
era inquietante. Una espesa neblina
flotaba sobre el cauce del río y no
sabían qué encontrarían cada vez que se
acercaban a un recodo. Tenían las
perneras de los pantalones empapadas
hasta las rodillas. Pasaron por debajo de
la M-40 y el cauce del río se ensanchó.
El cielo empezó a clarear cuando
encontraron un sendero de tierra que
transcurría paralelo al río. Estaban en el
Monte del Pardo, el enorme parque
forestal que se prolongaba hacia el norte
a lo largo de casi treinta kilómetros.
—Tenemos que cruzar el río. El otro
lado estará más protegido. Dentro de
pocos minutos será completamente de
día y hay que alejarse de la carretera —
dijo Hugo.
Caminaron hasta que encontraron un
puente para ciclistas que cruzaba el
cauce. Pasaron al otro lado y decidieron
que lo más seguro sería abandonar el
curso del río y avanzar hacia el el
noroeste campo a través. Un rato
después se encontraron frente a una
alambrada rematada en la parte superior
por una maraña de alambre con púas.
Intentaron levantarla con el piolet, pero
aquella valla estaba muy bien
construida.
—Seguro que más adelante hay alguna
entrada —deseó Hugo.
Después de tantas horas de marcha
estaban agotando sus fuerzas. Eva
arrastraba los pies y apenas podía con el
escaso peso de su mochila casi vacía.
Gonzalo se agarró a la alambrada y
estudió durante un rato lo que había al
otro lado: una extensión boscosa
formada por encinas, robles, pinos y
matorrales. Una franja ancha de terreno
limpio transcurría al otro lado de la
alambrada, como un camino lo
suficientemente amplio para que un
vehículo recorriera el perímetro.
—¿Sabéis?... creo que este es el
bosque que rodea el Palacio de la
Zarzuela, murmuró. No podemos estar
muy lejos de la entrada. Quizás sería un
buen sitio para descansar. No creo que a
los reyes les importe...
Hugo se rió.
—A saber qué habrá sido de los
reyes. Lo último que supe del rey
cuando aún se podía andar por las calles
con tranquilidad, es que vino a Madrid
desde Mallorca sólo para firmar el
decreto que establecía el Estado de
Emergencia. Supongo que luego se
volvería a Palma. Seguro que ahora está
en un búnker, o refugiado en su yate
lejos de toda esta mierda.
Aceleraron el paso al ver, a lo lejos,
una carretera que parecía atravesar la
alambrada. Hugo apretó la mano de Eva
y le dio ánimo para continuar.
1
La escalinata conducía a una puerta
doble de madera pintada de blanco que
estaba abierta hacia dentro. La hojarasca
se acumulaba bajo el porche y había
entrado, arrastrada por el viento, hasta
el interior, donde formaba un pequeño
montón sobre una alfombra que cubría
buena parte del vestíbulo. Entraron con
precaución. Habían visto esa fachada
decenas de veces por televisión y una
sensación extraña les embargaba
mientras pisaban aquella mullida
alfombra manchada por huellas
embarradas de algún animal.
Había una puerta entreabierta al fondo
del vestíbulo. Gonzalo se adelantó y
asomó la cabeza mientras Hugo cerraba
la puerta exterior. Gonzalo se volvió e
hizo un gesto a sus compañeros para que
le siguieran y entraron en una amplia
sala presidida por un tapiz que colgaba
de la pared. Una alfombra de color
crema cubría el suelo y del techo pendía
una gran lámpara de araña. La luz que
entraba por el ventanal arrancaba brillos
de diamante de las lágrimas de cristal
que se reflejan en las paredes. Algunos
retratos y vitrinas de madera oscura y
cristal constituían todo el mobiliario de
la sala de Audiencias del palacio de la
Zarzuela.
Eva tenía los ojos abiertos como
platos. Hugo sonreía.
—Ahora sólo faltaría encontrarnos a
la familia real en pleno, susurró.
—Deberíamos buscar las llaves de
algún vehículo. Imagino que estarán
guardados en algún garaje...
—Antes quiero echar un vistazo. No
todos los días tiene una la oportunidad
de colarse en un palacio —dijo Eva,
acercándose a una de las puertas que
había en el lateral de la sala. La abrió
despacio. Era un despacho. En su
interior había un escritorio antiguo y
muy ornamentado. Las paredes estaban
forradas de madera. En la pared, detrás
del escritorio, colgaba un cuadro y a la
izquierda un reloj antiguo que estaba
parado y marcaba las doce y media. La
pared de la derecha estaba cubierta por
una gran librería de madera oscura que
llegaba hasta el techo. Eva se acercó y
leyó una placa dorada que había clavada
en el marco de la pintura. Infante Don
Felipe. Jean Ranc, leyó entre dientes.
—Hostia. No me digas que este es el
despacho donde el rey hace sus
discursos de Navidad —dijo mientras
recorría con la mirada las fotografías
enmarcadas que había en una esquina de
la mesa y en las baldas de la librería.
Había retratos de las infantas y del
príncipe. Ellas llevaban vestidos y lazos
y el heredero vestía chaquetas con
botones metálicos. En otras fotos más
recientes llevaba uniformes militares.
También había un montón de fotografías
del ejército de nietos de los reyes.
Gonzalo se acercó a la ventana y
escrutó el exterior. A lo lejos, entre las
encinas, vio algunas figuras que
caminaban despacio, como si estuvieran
perdidas.
—Fuera hay bichos. Démonos prisa
—dijo mirando a sus compañeros.
Salieron del despacho por una puerta
lateral que daba a otro despacho más
pequeño donde había un par de
escritorios con ordenadores y muebles
archivadores pegados a la pared.
Parecía una secretaría.
Atravesaron aquella estancia y
salieron a un pasillo con varias puertas
a cada lado.
—Sugiero que nos olvidemos de
explorar este sitio, por muy interesante
que nos parezca y busquemos el edificio
donde están los garajes. Yo me quiero
largar de aquí ya —dijo Hugo.
Siguieron el pasillo hasta el final.
Después de un recodo había una puerta
de cristal que daba a la parte posterior
del edificio. La puerta no estaba cerrada
con llave. Salieron a una zona
ajardinada. Desde ahí se veían las dos
alas laterales del edificio y a lo lejos se
perfilaba la silueta de un edificio más
moderno y funcional de ladrillo.
Mientras se dirigían hacia allí
bordeando el palacio pasaron por
delante de un ventanal y Eva se detuvo
de golpe. Le había parecido ver algo en
el interior con el rabillo del ojo. Pegó la
nariz al cristal. Era un salón presidido
por una gran chimenea frente a la cual
había varios sofás y una mesa de centro.
Sentada en uno de los sofás, de espalda
a la ventana, vio una mujer joven muy
tiesa a la que reconoció inmediatamente.
Tenía un boquete en el cuello, con los
bordes acartonados, donde faltaba un
buen pedazo de piel y carne. La melena
castaña de ese lado de la cabeza tenía
mechones pegados por la sangre seca,
que se extendía por su hombro hasta el
antebrazo y manchaba la blusa color
crema.
Eva se separó despacio de la ventana
y miró a los dos hombres con los ojos
como platos.
—¿Sabéis quien está ahí dentro? ¡Es
Let...
—¡Corred! —le interrumpió Gonzalo
señalando hacia el ala izquierda del
edificio.
Un grupo de zombis, apenas a una
veintena de metros, se acercaba hacia
ellos. La mayoría vestía uniformes
militares rotos y sucios pero también
había algunos vestidos con monos de
jardinero y chaquetas oscuras. Uno de
ellos tenía un corte muy profundo en la
clavícula que llegaba hasta el pecho,
como si alguien le hubiera dado un
hachazo con todas sus fuerzas. El peso
del brazo había abierto la herida, por la
que asomaban las puntas astilladas de
las costillas.
Corrieron en dirección contraria por
un sendero estrecho flanqueado por
setos que ocultaban parcialmente de la
vista una pista de pádel. Atravesaron
una breve extensión de hierba que les
separaba de una enorme casa de ladrillo
rojo. Más allá se veía un aparcamiento
cubierto con parasoles de chapa
ondulada. Corrieron hasta allí. En el
aparcamiento había varios coches
aparcados, algunos con las puertas
abiertas. Gonzalo corrió hasta el coche
más cercano y asomó la cabeza. Tenía
las llaves puestas en la posición de
arranque. Giró la llave, pero los
indicadores permanecieron apagados.
Lo habían dejado con el motor
encendido hasta que se acabó la
gasolina. Después se agotó la batería.
—¡Aquí, corred! —gritó Hugo.
Estaba dentro de un todo-terreno nissan
blanco que arrancó expulsando una nube
de humo negro por el tubo de escape.
Eva y Gonzalo corrieron hasta el
coche y se metieron dentro. Hugo pisó el
acelerador mientras cerraban las puertas
y salieron disparados del aparcamiento.
—Justo a tiempo —dijo Gonzalo
mirando a través de la luna posterior. En
aquel momento el grupo de zombis
invadía el aparcamiento. Salieron a una
carretera estrecha y muy bien asfaltada y
Hugo disminuyó la velocidad.
—Hemos tenido suerte. El depósito
está lleno. Bueno, hacia donde tiramos...
—¿Tenía las llaves puestas? —
preguntó Gonzalo.
—Qué va. Imagina dónde estaban...
—Detrás del parasol.
—¡Sí, tío, como en las películas! —
contestó riendo a carcajadas.
2
Carlitos se sentía cada vez mejor.
Notaba que el hueso de la pierna estaba
soldando. Notaba una mayor agilidad,
una mayor elasticidad en sus músculos.
La lengua, hasta entonces agarrotada y
seca, estaba ahora húmeda. Le pareció
sentir incluso la humedad del ambiente y
un cierto cosquilleo en la piel. Era frío.
Sentía frío. Se detuvo un momento y se
pasó la mano derecha por el antebrazo
izquierdo. Notó la rugosidad de la piel y
los vellos erizándose. Intentó balbucear
una palabra. Después de un esfuerzo sus
labios agrietados, formaron la palabra
“frío”. Se sorprendió por el sonido
ronco de su voz. Estaba tomando
conciencia de sí mismo y eso le produjo
una cierta confusión. No identificaba
aún los sentimientos, ni qué significaba
todo aquello.
Vio cómo sus presas se alejaban,
perdiéndose entre la maleza de aquella
interminable extensión de hierba.
Se puso en marcha de nuevo.
Mantuvo la distancia. Se sentía
confuso. Tenía hambre, ese horrible y
acuciante hambre que le impelía a
perseguir a cualquier ser vivo, pero su
curiosidad sobre su propio ser, sobre
aquellas sensaciones nuevas, pesaban
casi más que su ansia por alcanzar a
aquellos tres seres vivos cuyo rastro
vívido, llegaba hasta su extraordinario
sentido olfativo.
Les siguió por el curso del río y
después, cuando entraron en aquella
extensa finca cuyos caminos
serpenteantes llevaban hasta aquel
enorme edificio. Aguardó oculto detrás
de un árbol observando cómo entraban
por aquella puerta. Cuando su
impaciencia le impulsó a entrar en el
edificio después de una larga espera, le
pareció escuchar el rumor de un motor
que se ponía en marcha y se alejaba.
Corrió con una soltura que no había
experimentado hasta ese momento,
sorprendiéndose de su paso firme.
Atravesó el edificio siguiendo el rastro
de sus presas hasta llegar a la puerta por
la que habían salido camino del
aparcamiento. Salió también al exterior
y se encontró, de golpe, en medio de un
batallón de zombis que caminaban
bamboleándose, hacia el origen de aquel
ruido. Vio el coche alejarse por una
carretera hasta desaparecer entre los
árboles.
Gritó, consciente de que ahora les
había perdido para siempre. Gritó con
fuerza salvaje, pero no era un rugido.
Era una palabra ronca y gutural.
—¡Noooooo!
3
—Métete por el primer camino que
vaya hacia el norte. No podemos seguir
por aquí porque iremos a parar a la
carretera de El Pardo y nos
encontraremos con todo el mogollón de
coches. Si logramos ir hacia el norte
llegaremos hasta la altura de
Torrelodones. Desde allí podremos salir
a la Carretera de La Coruña.
Hugo giró el volante para meterse por
el primer camino que encontraron. Era
un sendero de tierra que se internaba
entre las encinas y robles. Condujo
despacio.
—Eva, no dices nada —dijo mirando
por el retrovisor sin verla. Gonzalo giró
la cabeza hacia atrás.
—Ssss. Se ha dormido.
Hugo vio su propio reflejo en el
retrovisor. Tenía los ojos enrojecidos y
ojeras. Miró a su amigo y vio que tenía
peor aspecto aún.
—La verdad es que estoy agotado.
Llevamos más de veinticuatro horas sin
dormir. Tú tienes un careto...
Gonzalo se frotó los ojos.
—Deberíamos buscar un sitio seguro
y descansar. No creo que aguantemos
mucho más.
—Intentemos avanzar unos
kilómetros. Ya encontraremos una casa
cuando salgamos de este puñetero
bosque...
El todo-terreno se bamboleaba en los
baches y en los surcos formados en la
tierra por la lluvia a lo largo de años. A
su alrededor sólo veían encinas y
robles, alcornoques y enormes jaras.
Gonzalo abrió la ventanilla un par de
dedos y un olor fresco de tierra y plantas
inundó el interior del vehículo. El
camino ascendía sobre una pequeña
loma. Cuando la coronaron Hugo detuvo
el nissan.
—Voy a echar un vistazo, a ver dónde
estamos.
4
Los zombis que le rodeaban y que no
le habían prestado ninguna atención
volvieron sus cabezas hacia el,
clavándole sus ojos vidriosos cuando
oyeron aquel ¡noo!, más parecido a un
rugido que a una palabra Uno de ellos
extendió una mano agarrotada y le tocó.
Carlitos apartó aquella extremidad seca
con un manotazo. El zombi se quedó
mirándole. Inclinó la cabeza hacia un
lado y luego hacia el otro, como
evaluando a aquel extraño ser, tan
parecido a los que le rodeaban, pero sin
embargo, distinto. Volvió a levantar la
mano y Carlitos le empujó con fuerza,
haciéndole caer de espaldas.
—¡No! —repitió en voz alta.
Los zombis se acercaron a Carlitos,
rodeándole. Ya se habían olvidado de
los vivos que habían perseguido durante
algunos metros.
Carlitos empujó a un zombi, y luego a
otro. Se abrió camino entre ellos y
avanzó unos pasos. Los zombis giraron
sus cabezas siguiendo sus movimientos.
Carlitos se detuvo. Los zombis le
siguieron unos pasos y se detuvieron en
seco cuando él se paró.
—¡Tú! ¡Ven! —ordenó a un zombi
vestido con uniforme de cocinero. Su
voz cavernosa salió distorsionada de su
boca, como si no supiera pronunciar
correctamente los sonidos, pero si un
observador hubiera sido testigo de esas
primeras palabras de Carlitos, no le
habría costado demasiado entender
aquella orden. El zombi le miró con
expresión vacía. Carlitos repitió la
orden haciendo un movimiento con el
brazo como el que un padre le hace a un
bebé que acaba de comenzar a andar. El
zombi vaciló, inclinó la cabeza hacia un
lado y avanzó hacia Carlitos. Se paró a
unos centímetros. Apenas dos dedos
separaban el rostro de Carlitos de aquel
absurdo cocinero.
La mente confusa de Carlitos aceptó
un hecho crucial para el devenir de su
existencia: la conciencia de su propio
ser, de que había experimentado un
cambio, de que poseía entendimiento, de
que podía... pensar.
Levantó sus manos y las miró.
Después bajó la mirada y vio su propia
desnudez. Sentía frío. Se dio la vuelta y
volvió a entrar en la casa. Los zombis,
al unísono, se pusieron en marcha tras
él, pero en el umbral Carlitos se giró y
pronunció con rotundidas la palabra
¡NO! extendiendo el brazo con la palma
abierta hacia ellos. Los zombis se
quedaron quietos, moviendo las cabezas
de un lado a otro. Le habían entendido.
Carlitos cerró la puerta y recorrió
pasillos, salones y habitaciones. Vio un
dormitorio con una cama enorme. Se
acercó a un armario e intentó abrirlo.
Tardó un rato en lograr girar la llave
que lo cerraba. Sus manos tenían aún un
cierto agarrotamiento. Era como si no
fueran del todo suyas, como si
estuvieran despertando de un largo
sueño.
Cuando abrió la puerta saltó hacia
atrás. Había alguien ahí, apenas a unos
centímetros mirándole. Estaba desnudo,
con el cabello adherido en mechones a
la piel de la cara y restos de sangre seca
en los labios agrietados. Lanzó la mano
hacia aquella figura, que levantó
también su mano, pero en lugar de
chocar palma contra palma su mano
chocó contra una superficie dura y fría
que se movió y tembló. Recorrió con la
mano aquella superficie, lisa como nada
que hubiera tocado antes. No era un
zombi. No era una persona. Movió la
puerta y vio que la figura se movía.
Entonces se dio cuenta que aquella
figura repetía sus movimientos. Era él.
Se palpó el rostro y el espejo reflejó el
movimiento. Era él. Un espejo.
Se observó con curiosidad. El espejo
reflejaba una figura flaca. Observó su
propio pene oscilante, largo y fláccido
como un tubo de carne y piel venosa.
Observó sus ojos, blanquecinos como un
huevo cocido pero en los que se
adivinaba un destello de inteligencia en
aquel punto negro, pequeño como un
alfiler, que brillaba en el centro.
Tiró de una prenda que colgaba de
una percha y la miró. Era una chaqueta
azul marino con botones plateados y
unos bordados en las mangas y en los
hombros. Tardó un buen rato en
ponérsela. Después tiró del pantalón que
había quedado en la percha. Se tambaleó
y finalmente cayó al suelo al levantar
una pierna para intentar meterla dentro
del pantalón. Se retorció durante un buen
rato en el suelo pero también lo
consiguió. Se miró los pies llenos de
arañazos y heridas. Sentía dolor, pero
no era una sensación del todo
desagradable. Cogió un par de zapatos y
se los puso. Se miró al espejo. Los
bordados de la chaqueta brillaban en el
espejo. Le gustó lo que vio. Salió de la
habitación. Recorrió pasillos, abrió
puertas y llegó a un salón. Vio a alguien
sentado en un sofá, inmóvil como un
maniquí. Se aproximó. Era una mujer.
Miró su rostro inexpresivo y la mancha
de sangre seca que cubría parte de su
blusa. Aquella mujer joven de nariz
ligeramente aguileña y barbilla
puntiaguda no levantó el rostro ni le
miró. Sus ojos apagados estaban
clavados en algún lugar indeterminado,
más allá de la pared que había a diez
metros de distancia.
Un fogonazo, como un recuerdo,
invadió la conciencia de Carlitos.
Conocía a esa mujer. Sabía quién era.
Durante años había visto su rostro en la
pequeña televisión de su habitación,
cuando su madre se sentaba al lado de la
cama en la que él estaba postrado y
comentaba en voz alta las imágenes,
vertiginosas e incomprensibles para él,
explicándole con paciencia quién era
ese, quién aquella, durante largas tardes
mientras su padre estaba trabajando. La
pobre mujer creía que Carlitos entendía
lo que le decía. Lo había leído en alguna
parte y a pesar de que su marido le
decía que era inútil la mujer insistía. Él
conocía a esa mujer. Sabía quién era.
Se sentó a su lado. La mujer giró la
cabeza y le miró. Carlitos la cogió de la
mano y murmuró su nombre.
A lo largo de los siguientes días
Carlitos, vestido con su uniforme de
Comandante de las Fuerzas Armadas,
exploró los edificios que formaban el
complejo de La Zarzuela sin encontrar
otra cosa que cadáveres devorados y
zombis. Su agilidad aumentaba por
momentos y también su capacidad
fonadora. A menudo hablaba en voz alta,
empeñado en pronunciar correctamente
las frases que le venían a la memoria y
que no sabía de dónde habían salido.
Eran largos poemas que su madre le
había leído sentada en la silla junto a su
cama, frases y diálogos de anuncios que
habían quedado incrustadas en su
memoria, letras de canciones...
A él su propia voz le resultaba
extraña. No la había oído durante la
mayor parte de su vida, pero no era por
eso. Los pulmones no funcionaban de
forma autónoma. Era él quien debía
llenarlos expandiendo con esfuerzo
músculos y costillas para después usar
ese aire para producir sonidos. No
siempre lograba que el aire fluyera de
forma regular. Al principio expulsaba el
aire a borbotones, como quien aplasta
una gaita si maña, y como surgidas de
una gaita eran sus palabras, hasta el
punto de que algún zombi que anduviera
en las cercanías levantaba la cabeza,
arrancado de su estupor por aquel
recital disfónico.
Aquellos descubrimientos y la toma
de conciencia de su propio ser le habían
distraído de lo que hasta el momento
había sido su objetivo: devorar a aquel
grupo de seres vivos. Sabía que eran
inalcanzables y su rastro día a día se iba
esfumando de las plantas, arbustos y
árboles que había tocado o rozado en su
huida. Había seguido aquel rastro
durante algunos kilómetros por el
sendero que habían tomado con el todo-
terreno y finalmente había renunciado al
perder definitivamente el rastro borrado
por la intensa lluvia que llenó charcos y
arroyos al caer durante horas.
Como a muchos zombis, la lluvia le
desagradaba profundamente. Ahora,
además, sentía frío. Prefería estar a
cubierto.
5
Salieron del coche y Gonzalo
encendió un cigarrillo. Hugo se subió al
capó y después al techo. Miró a su
alrededor. Hacia el norte sólo se veía
una inmensa extensión arbolada y más
allá la sierra, con las cumbres tapadas
por oscuras nubes que avanzaba rápidas
hacia ellos. Miró en la dirección de la
cual venían. Las cuatro torres de la
Castellana desafiaban al cielo, como
cuatro enormes dedos petrificados.
Madrid se veía como una fotografía
gracias a la atmósfera cristalina. Nunca
había visto un cielo tan limpio, pensó
mientras descendía del techo del todo-
terreno.
—Bueno, el camino sigue en línea
recta más o menos hacia el norte.
Después los árboles lo tapan. Gonzalo
examinaba el coche con una sonrisa.
Señaló el escudo de la puerta del
conductor.
—Guardia Real.
Se metieron de nuevo en el coche y
iniciaron el descenso de la loma. La
aguja que marcaba el combustible no se
había movido.
—¿Crees que si enciendo eso
encontramos algo? —preguntó
señalando un radiotransmisor con un
pequeño micrófono unido al aparato por
un cordón de muelle.
—No creo, pero así no te aburrirás.
Gonzalo apretó el botón y el aparato
se iluminó. Subió el volumen pero sólo
escucharon estática. Apretó el botón de
“scan” y la pantalla digital empezó a
mostrar números de frecuencias. Se
detenía un segundo y luego saltaba a otra
frecuencia. Nada. Después de un rato
Gonzalo apagó la emisora y encendió la
radio. Más estática.
—Está todo el mundo muerto, coño,
dijo apagando el aparato con rabia.
Joder. ¿Encontraremos a alguien vivo?
—Seguro que sí. Si tú has
sobrevivido todo este tiempo, por qué
no va a haber más gente que lo haya
logrado, murmuró Hugo entre dientes
apretando el volante hasta que los
nudillos se le pusieron blancos.
—Tranqui. Seguro que sí. ¿Quieres
que conduzca yo un rato?
—No, deja. Ya te tocará a ti.
Gonzalo observó cómo su amigo
fijaba la mirada con determinación en el
sendero.
Eva dormía como un bebé en el
asiento trasero. Gonzalo subió un poco
la calefacción. El termómetro marcaba
siete grados en el exterior y estaba
descendiendo.
—Apuesto que aquellas nubes, dijo
señalando con el dedo la masa oscura
que ya tapaba la sierra, son de nieve.
Menos mal que tenemos un buen carro...
Atravesaron el cauce de un arroyo
seco y algo se movió entre los arbustos
a un lado del camino diez o doce metros
más adelante. Hugo disminuyó la
velocidad y tensó los músculos de los
brazos. Cuando llegaron a la altura de
los arbustos casi detuvo el todo-terreno.
En ese momento algo oscuro salió de
golpe de entre la maleza y atravesó el
sendero delante del coche. Gonzalo
brincó en el asiento del susto. Hugo
clavó los frenos y Eva cayó del asiento
despertándose de golpe.
—¡Qué pasa!, ¡Qué pasa! —gritó
asustada.
La respuesta que recibió fueron las
fuertes carcajadas de Gonzalo y Hugo.
—Jabalís, son jabalís —dijo Gonzalo
entre risas. Vaya susto, coño. Deberías
verte la cara...
—Joder. Casi me da un infarto —
contestó muy enfadada.
—Lo siento, Eva. Han saltado delante
del coche... Mira, dijo señalando hacia
su izquierda.
Eva se incorporó y miró por la
ventanilla. Vio cómo una familia de
jabalís se alejaba correteando entre los
árboles.
—Podías haber atropellado uno. Ni
recuerdo cuándo comí por última vez
carne fresca...
Los tres rompieron a reír mientras
veían al grupo de jabalíes desaparecer
en la maleza.
—Anda, Eva, saca algo de comer que
ya me suenan las tripas —dijo Hugo
entre risas.
Masticaron en silencio. Después de
un rato Gonzalo y Hugo se miraron
preocupados. Aquel camino de tierra
parecía no conducir a ninguna parte. A
veces desaparecía entre la maleza para
reaparecer un centenar de metros más
adelante como si hubiera sido recién
abierto. Pesadas gotas de lluvia se
estrellaron contra el parabrisas abriendo
pequeños cráteres en el polvo
depositado sobre el cristal. La
temperatura seguía bajando. El
termómetro marcaba cuatro grados y el
cielo estaba negro. Un momento después
diluviaba.
Hugo disminuyó aún más la
velocidad. Conducía con cuidado
evitando los profundos baches y las
piedras afiladas que bordeaban el
camino. Gonzalo pasó al asiento de atrás
y levantó la bandeja que tapaba el
maletero.
—Joder....
—Qué pasa —preguntó Hugo.
—Hemos tenido suerte —rezongó
Gonzalo doblado sobre el asiento
trasero con medio cuerpo dentro del
maletero. — Hay linternas, capotes para
la lluvia, una caja enorme de
herramientas... Y esto —dijo sacando
del maletero una escopeta y una caja de
cartón. “Franchi SPS 350”, leyó. En la
caja había cartuchos. — Con esto le
volamos la cabeza a un zombi a veinte
metros de distancia...
—Oye, ten cuidado, a ver si va a estar
cargada y me la vuelas a mí...
—No te preocupes, que yo hice la
mili.
—Si, cuando se llevaban lanzas.
—Que no, mira. No está cargada. Se
meten por aquí los cartuchos, se dispara
y luego se tira hacia atrás para que salte
el cartucho usado y entre otro en la
recámara.
—Vale, déjala atrás, por favor.
Cuando dejemos de pegar botes en esa
pista de mierda me lo cuentas —insistió
Hugo clavándole los ojos a Gonzalo a
través del retrovisor.
—Vale, vale, hombre.
—Mirad —dijo Eva de repente.
Señalaba hacia adelante. El camino
finalizaba a pocos metros de una
alambrada. Hugo condujo el coche hasta
donde finalizaba el camino y giró hacia
la izquierda. Apenas llovía ya. El
perímetro de la alambrada era una franja
de aproximadamente dos metros
despejada de árboles y matorrales, ideal
para ser recorrida con un todo-terreno o
una moto de campo. Al otro lado de la
alambrada sólo había más árboles.
Recorrieron despacio un par de
kilómetros hasta llegar a una verja
cerrada con una cadena y un grueso
candado. Era una verja de unos dos
metros de altura. La parte inferior, hasta
un metro de altura, era de chapa pintada
de color verde. El resto, barrotes de
acero. Los postes que sujetaban la verja
tenían un par de cámaras que apuntaban
una hacia el interior y otra al camino que
había al otro lado. Aquel camino de
tierra se unía a una estrecha cinta de
asfalto que transcurría en paralelo a la
alambrada durante un centenar de metros
y después se alejaba hacia el norte.
Detuvieron el coche y se bajaron sin
parar el motor.
Gonzalo sacó un paquete de
cigarrillos y le ofreció uno a Hugo, que
lo aceptó. Eva estiró la mano y cogió
otro. Gonzalo les dio fuego con el
mechero.
—Ahora qué. ¿Embestimos la verja?
—preguntó mientras se aproximaba y
examinaba con ojo crítico los barrotes y
la chapa.
—Mira a ver qué más hay en el
maletero.
Gonzalo abrió el portón.
—No hay nada que nos sirva en la
caja de herramientas.
—No me parece una buena idea
embestir la reja con el coche. Parece
muy sólida y sólo conseguiremos
cargarnos los faros. O el radiador.
Gonzalo seguía hurgando en el
interior del maletero sin encontrar nada.
—¿Y si volamos el candado con la
escopeta?
—Oye, ¿tú no decías que habías
hecho la mili? —preguntó Eva.
—Sí, qué tiene que ver eso...
—Mira.
Eva señalaba el cabrestante que
asomaba por debajo del recio
parachoques delantero.
—¡Pero qué lista es mi niña! —dijo
Hugo abrazándola.
Gonzalo se puso de rodillas para
examinar aquel artefacto. Se metió en el
coche y buscó el manual. Según las
instrucciones, el cabrestante se
manejaba con un mando que se
enchufaba al propio cabrestante, así que
rebuscó en la guantera hasta que lo
encontró. Salió del coche y se agachó de
nuevo en la parte delantera, con el
grueso libro abierto.
—Vale. Este es el mando. Se enchufa
aquí —dijo golpeando con el dedo un
conector. —Se bloquea el embrague y
con el mando se va recogiendo el cable.
Lo que hay que hacer ahora es poner el
coche con el morro apuntando hacia la
verja a varios metros de distancia,
enganchar el cable y tirar.
Gonzalo regresó al todo-terreno y
maniobró hasta ponerlo en la posición
deseada. Hugo y Eva observaban con
curiosidad. Gonzalo echó el freno de
mano y se bajó del coche. Conectó el
mando a distancia y soltó el embrague
del cabrestante. Tiró del gancho, que se
desenrolló sin dificultad y se aproximó a
la verja. Hugo y Eva se acercaron.
—Lo que no sé es dónde engancharlo
para que arranque la verja —dijo
rascándose la barba.
—Engánchalo en la cadena a ver qué
pasa. Puede que ceda antes que la
puerta.
—Buena idea.
Gonzalo sujetó el gancho a la cadena
y retrocedió hasta el coche.
—Venid hasta aquí por si acaso.
Bloqueó el embrague del cabrestante
y pulsó el botón del mando. El cable
empezó a tensarse. Paró. Volvió a pulsar
el botón. Los tres miraban expectantes.
El cable estaba completamente tenso y
la puerta empezaba a ceder con un
chirrido. Todos esperaban ver partirse
la cadena cuando la verja cedió por las
bisagras y con un fuerte ruido cayó al
suelo. Gonzalo siguió apretando el botón
hasta arrastrar la verja un par de metros.
Dejó caer el mando y corrió hasta la
verja. Soltó el gancho y volvió hasta el
coche para recoger el cable.
Con Gonzalo al volante salieron del
Monte del Pardo y enfilaron la estrecha
carretera que transcurría entre árboles
hasta desembocar en una calle de dos
carriles que conducía a una urbanización
de chalets. Las gotitas de lluvia que se
estrellaban contra el parabrisas se
convirtieron en goterones y después en
una cortina de agua que apenas les
permitía ver más allá del morro del
todo-terreno. Convinieron en no
encender las luces del coche, a pesar de
la visibilidad cada vez más reducida,
por temor a convertirse en un faro que
atrajera, como una bombilla atrae a los
insectos, a caminantes indeseados.
Gonzalo conducía despacio con la nariz
casi pegada a la luna. Los
limpiaparabrisas apenas deban abasto
para retirar tanta agua. Se internaron en
una calle estrecha flanqueada por setos
que ocultaban las viviendas. No había
coches aparcados.
Gonzalo detuvo el coche en medio de
la calle.
—¿Intentamos refugiarnos en una
casa? —preguntó.
—Buff. No sé si será buena idea.
Desde luego, no podemos seguir
conduciendo en estas condiciones. No se
ve nada. Avanza un poco, a ver.
Gonzalo metió primera y avanzó a
paso de tortuga. Eva y Hugo miraban por
las ventanillas intentando decidir qué
casa era la adecuada, pero desde donde
estaban no veían más que setos
descuidados y puertas metálicas
pintadas de verde que cerraban los
jardines y los portones que conducían a
los garajes privados.
—Es igual. Elijamos cualquiera —
dijo Eva con voz de agotamiento.
—Pega el coche a ese seto. Me subo
encima del techo y veo a ver cómo pinta
la cosa —dijo Hugo, mientras se
inclinaba para sacar de la parte
posterior del maletero uno de los
capotes verdes para la lluvia. Gonzalo
se subió a la estrecha acera y acercó el
coche todo lo que pudo al seto que le
había señalado su amigo. Cuando paró
Hugo se puso el capote y salió del
coche. Se subió al capó y con una
zancada se encaramó al techo.
Entre la cortina de agua vio una casa
enorme de una sola planta en medio de
un jardín bastante grande. Prunos, algún
pino y parterres con flores ahogadas por
la maleza rodeaban una piscina
rectangular donde la lluvia repiqueteaba
con fuerza. Parecía estar deshabitada. Al
lado de la cancela de entrada había un
portón de chapa para meter los coches
dentro del jardín y un caminito de losas
que llegaba hasta el garaje integrado en
el edificio. Bajó del techo y entró en el
coche chorreando agua.
—Esta nos valdrá. Aparentemente
está vacía. Voy a forzar la cancela con
la palanqueta, entro yo, abro el portón
para que metas el coche y lo aparcas
pegado a la cancela para impedir que
nadie entre mientras dormimos.
—Me parece un buen plan —contestó
Gonzalo.
Hugo sacó la palanqueta de la
mochila y salió del coche. Gonzalo y
Eva observaron a su amigo bajo la
lluvia forcejear con la puerta. Les hizo
un gesto de triunfo y entró dentro del
jardín. Segundos después vieron cómo
se abría el portón. Gonzalo hizo
retroceder el coche y maniobró para
meterlo dentro. Hugo cerró de nuevo el
portón y Gonzalo trazó una curva sobre
el césped hasta encarar el coche frente a
la cancela. Avanzó despacio hasta pegar
el morro del todo-terreno contra la
puerta bloqueándola. Los gruesos
neumáticos destrozaron parterres de
flores y dejaron roderas sobre la hierba.
Hugo abrió la puerta trasera del coche y
sacó el otro capote, que tendió a Eva.
Después cogió las linternas. Gonzalo se
bajó del coche y cogió la escopeta y la
caja de cartuchos.
—No sabemos que nos encontraremos
ahí dentro, tío —dijo al ver la expresión
de Hugo. Abrió la caja de cartuchos y
cargó la escopeta.
Eva apareció a su lado con el capote
puesto. Le quedaba enorme y casi
rozaba el suelo.
—Coño, pareces un fantasmita, Eva,
—dijo Gonzalo entre risas.
Echaron a correr hasta el porche,
donde se sacudieron el agua.
Hugo encendió una linterna y la
dirigió hacia un gran ventanal
iluminando el interior del salón. Estaba
todo ordenado, en su sitio. Todo parecía
normal. Tres sofás enormes de pana, una
chimenea, un sillón de cuero junto a una
gran librería... Forzó la ventana sin
dificultad y saltó dentro. Gonzalo le
siguió esgrimiendo la escopeta. El salón
comunicaba con un comedor que tenía
una gran mesa de cristal y acero. Al lado
había una amplia cocina de estilo
moderno, con una isla central con
vitrocerámica y quemadores de gas de la
que salía una barra con tres taburetes a
cada lado.
—Vaya casa. Éste tenía pasta —
murmuró Gonzalo con admiración.
Exploraron el resto de la vivienda
antes de abrirle la puerta a Eva, que
temblaba de frío en el exterior envuelta
en su capote y miraba a todos lados
siguiendo el ruido que hacían las gotas
de lluvia al caer y el borboteo de los
canalones expulsando el agua.
Por fin la puerta se abrió y Eva entró
dentro de la casa. Gonzalo y Hugo
metieron las mochilas y cerraron la
puerta con las llaves que habían
encontrado colgando al lado de la
puerta.
—Todo despejado. Hay un montón de
dormitorios y de cuartos de baño —dijo
Gonzalo.
El frío era intenso y expulsaban
bocanadas de vaho al respirar.
Cerraron las persianas y se dirigieron
a la cocina. Sin electricidad ni gas
aquello era solo un lujoso decorado,
como si estuvieran en una tienda de
electrodomésticos. .
—Hace un frío que pela. ¿Creéis que
podríamos encender la chimenea? —
preguntó Eva con un castañeo de
dientes.
—No creo que pase nada. Es más, yo
pensaba hacerlo. Con la que está
cayendo y además de noche, no creo que
se vea el humo —contestó Hugo
dirigiéndose hacia el salón.
Junto a la chimenea había un arcón
lleno de troncos, astillas, piñas secas y
un paquete de pastillas de combustible.
Minutos después el fuego crepitaba e
iluminaba el salón haciendo danzar las
sombras. Eva se quitó el capote y se
sentó en gruesa alfombra junto a la
chimenea frotándose las manos. Gonzalo
trasteaba por la cocina.
—¿Encuentras algo? —preguntó Hugo
mientras examinaba las estanterías
llenas de fotos de un tipo algo grueso de
pelo canoso y patillas blancas
exageradamente pobladas. Le
sorprendió ver que en algunas de las
fotos aquel individuo con aspecto
prepotente y un poco hortera posaba con
conocidos personajes de la política,
incluyendo un ex presidente del
gobierno que esbozaba algo parecido a
una sonrisa de conejo bajo un ralo
bigote. En otras fotos posaba en una
estación de esquí con una mujer.
—Lo habitual. La nevera mejor no
abrirla. Huele a rayos. En los armarios
hay cosas. Mira, dijo asomando por la
puerta y agitando una lata de buen
tamaño que tenía una etiqueta con letras
doradas muy ornamentadas.
—¿Qué es? —preguntó Hugo mientras
se acercaba con curiosidad.
—Confit de canard. Doce cuisses.
Eso pone —dijo Gonzalo imitando
penosamente el acento francés.
—Son muslos de pato confitados.
Cojonudo. Sólo hay que calentarlos en
la chimenea —contestó Hugo con
entusiasmo.
Buscó un abrelatas en los cajones y
abrió aquella maravilla. Eligió una
cacerola de hierro de color naranja y
vació el contenido en su interior. Sacó
con una cuchara pegotes de la grasa
solidificada y los dejó caer sobre los
muslos de pato.
—Tío, con tanta grasa nos va a sentar
mal.
—Qué va. Si ya está cocinado. La
grasa se funde con el calor y churrusca
la piel, pero los muslos no quedan nada
grasientos. Esto es una maravilla. El
dueño de esta casa se daba homenajes.
¿Tú sabes lo que vale solo esta puñetera
cacerola?
—Pues no. Pero yo no pagaría mucho
por una cacerola.
—Yo quería comprarme una de estas,
pero cuestan más de doscientos euros.
—Pues mira lo que hay aquí. Gonzalo
acababa de abrir un armario lo bastante
profundo como para entrar dentro. Con
la linterna iluminó decenas de botellas
de vino cuidadosamente ordenadas en
estanterías metálicas. Examinó varias
botellas y eligió una de burdeos que
había sido embotellada veinte años
antes.
—Mira Eva. Esta botella tiene más
años que tú —dijo sonriendo. Buscó un
sacacorchos y la abrió con delicadeza.
Sacó tres copas de una alacena y sirvió
el vino.
Llevaron los platos al salón y
comieron sentados en el sofá. Después
Gonzalo volvió a la cocina y abrió una
lata de piña en conserva.
El salón se estaba caldeando. Se
arrellanaron en el sofá apurando las
copas de vino. Eva recordó, como si
hubiera pasado hace días, la “visita” al
Palacio de la Zarzuela.
—Os juro que era ella —insistía
riéndose, tumbada con la cabeza
apoyada en un mullido cojín.
—Es un virus democrático. No
respeta ni a princesas ni a políticos —
dijo Hugo señalando las fotos
enmarcadas de la librería.
Eva pronto se quedó dormida y
Gonzalo y Hugo tiraron las colillas de
los cigarrillos a la chimenea. Hugo se
levantó y echó un par de troncos más al
fuego. Después se acercó al ventanal y
miró al exterior a través de las rendijas
de la persiana. Seguía lloviendo.
De repente oyeron unos golpes sordos
que parecían proceder de la cocina.
Gonzalo dio un respingo y se levantó de
un salto.
—¿Qué ha sido eso?.
Después de unos segundos de tenso
silencio Hugo contestó.
—Creo que nos hemos olvidado de
mirar en el garaje...
—Diosss.
Muy despacio entraron en la cocina
siguiendo el ruido. Los golpes procedían
de una puerta que no habían abierto, la
que daba al garaje. Gonzalo cogió la
escopeta de la encimera y le ofreció la
pistola a Hugo, que la rechazó con un
movimiento de cabeza mientras agarraba
la palanqueta. Se aproximaron a la
puerta. Gonzalo hizo señas para que
Hugo abriera la puerta y se echara a un
lado.
Hugo giró despacio el pomo, pero la
puerta estaba cerrada con llave.
Los golpes arreciaron. Sonaban
amortiguados.
—Qué hacemos —susurró Hugo.
Gonzalo hizo un gesto y regresaron al
salón.
—Eso es el garaje y está claro que
hay un zombi dentro. Será el de las
patillas de las fotos. Yo no abriría esa
puerta. Lo mejor es salir y levantar el
portón el garaje. Si nos ataca en el
jardín será más fácil acabar con él.
Despierta a Eva.
Hugo se acercó a Eva y apretó con la
mano su hombro.
—Eva, shss. No hagas ruido. Hay
algo en el garaje.
Eva se incorporó sobre el sofá con
los ojos muy abiertos, como si no
hubiera estado dormida ni un segundo.
—¿Qué hacemos?
—Vamos a salir fuera y abrir el
portón del garaje. Nos ocuparemos de él
en el jardín. Tú quédate aquí. No pasará
nada.
Gonzalo esperaba junto a la puerta.
Salieron al exterior en silencio.
Caminaron bajo el porche hasta el
portón del garaje. Gonzalo se preparó
con la escopeta levantada e hizo una
señal a Hugo para que levantara el
portón. Éste lo levantó de un tirón e
iluminó el interior con la linterna.
Dentro había un coche aparcado con
las puertas cerradas. Era un BMW de
gama alta de color oscuro. La linterna
iluminó a un zombi sentado en el asiento
del copiloto que golpeaba la ventanilla.
Llevaba puesto un polo de manga corta
lleno de manchas. Sus ojos opacos
reflejaban la luz de la linterna. Abría y
cerraba la boca y un hilo de baba espesa
le colgaba desde la barbilla. Estaba muy
deteriorado. Tanto que los golpes que
daba contra la ventanilla no tenían
apenas fuerza. Tenía el pelo canoso
alborotado y unas largas y espesas
patillas pegadas a la cara. Era el
individuo de las fotos. O lo que quedaba
de él.
Gonzalo y Hugo se miraron.
—Qué hacemos —preguntó Hugo.
—Acércate a la puerta y ábrela.
Luego échate a un lado a ver qué hace.
Parece muy débil.
Hugo hizo lo que Gonzalo le sugirió.
Abrió la puerta del coche y retrocedió.
Una vaharada de aire pestilente salió del
coche haciéndole arrugar la nariz. Aquel
ser apenas se sostenía sentado. Intentó
salir del coche pero sólo logró caer al
suelo estrellando su cabeza contra el
cemento. Sus piernas permanecieron
dentro del coche. Después de unos
segundos angustiosos logró arrastrarse
lo suficiente para salir del todo del
coche. Empezó a reptar hacia Hugo, que
retrocedió despacio.
—¡Dale!.
—¿Cómo?
—¡Que le partas la cabeza con la
palanca, coño!.
Hugo vaciló. Aquel ser avanzaba
apoyándose en los codos como si
hubiera perdido la capacidad de mover
las piernas. Sus ojos blancuzcos le
miraban y la boca se abría y cerraba sin
emitir ningún sonido. Tenía una
profunda herida en un hombro.
Levantó la palanca y la estrelló contra
la cabeza de aquel desgraciado. Golpeó
dos o tres veces más, hasta estar seguro
de que no se movía. El cráneo quedó
aplastado como un melón podrido
dejando asomar entre las fracturas un
líquido gris y apestoso.
Sintió arcadas y una oleada de líquido
subió por su garganta. Salió corriendo al
exterior y vomitó sobre el camino de
cemento. Permaneció un rato con la
cintura doblada sintiendo cómo la lluvia
le empapaba. Notó la mano de Gonzalo
sobre su hombro.
—Tranquilo. Venga. Entremos en el
garaje, que te estás mojando.
Se limpió la boca con la manga y se
incorporó.
—Joder. Qué horror. Creo que nunca
me acostumbraré.
Cerraron el portón del garaje. Las
linternas iluminaron aquel cadáver
mientras un charco oscuro crecía
alrededor de su cráneo aplastado.
—Mira, fíjate. Estaba en un estado
lamentable.
Las costillas abultaba su piel
grisácea. Era sólo pellejo y huesos. El
pantalón colgaba de la cintura como si
fuera cinco tallas más grande.
—Debió morir en el coche mientras
intentaba escapar. Después despertó y
ha estado ahí dentro durante meses.
¿Sabes lo que quiere decir eso?
—Sí. Que esos seres necesitan comer.
Que se debilitan.
—Bueno. Creo que es una noticia
positiva.
Gonzalo rodeó el cuerpo y se asomó
dentro del coche.
—Agg, qué olor —exclamó
retrocediendo. Hizo amago de vomitar,
pero logró contener el fluido ácido que
le subió hasta la garganta. Se tapó la
nariz con la mano y volvió a meter la
cabeza en el interior del coche. Lo que
vio le dejó asombrado: el cuero de los
asientos estaba desgarrado y faltaban
pedazos. La espuma de debajo también
había desaparecido. Aquel desdichado
había intentado alimentarse con la
tapicería. Había marchas espesas y
pegajosas por todas partes. Abrió la
guantera y sacó la documentación. El
coche estaba a nombre de un tal L.
Bárcenas. En el suelo del lado del
conductor había un manojo de llaves. Lo
cogió.
Gonzalo vio que la llave de contacto
estaba puesta en la cerradura. La giró y
el salpicadero se iluminó. Tenía el
depósito prácticamente lleno.
—Vamos a hacer una cosa. Este
coche no nos es útil, pero podemos
sacar el gasóleo.
—Vale, pero primero tranquilicemos
a Eva —contestó Hugo, que se dirigió a
la puerta que comunicaba con la cocina.
Probó varias llaves hasta que encontró
la que abría la puerta.
—¡Eva!
Recorrió el salón con la mirada. La
luz producida por el fuego de la
chimenea danzaba iluminando el techo y
los muebles.
Hugo se dirigió a la zona de los
dormitorios y volvió a llamar a la chica.
Oyó el clic de una cerradura y Eva
asomó la cara.
—Tranquila. Todo bien. El dueño de
la casa estaba encerrado en su coche.
No hay peligro.
Eva salió de la habitación y se abrazó
a Hugo.
—Creí que no volveríais, coño. ¿Por
qué habéis tardado tanto? Estaba
aterrorizada.
—Bueno, tuvimos nuestros más y
nuestros menos con el tal Bárcenas.
—¿Se llamaba así?
—Eso pone en la documentación del
coche.
—¿Y Gonzalo?
—Está en el garaje. Vamos a sacar el
combustible del coche para tener una
reserva. Ven.
La cogió de la mano y la llevó hasta
el garaje. Gonzalo trasteaba en las
estanterías metálicas buscando una goma
para sacar el gasóleo del coche. Sólo
encontró un embudo con el extremo
flexible.
—Gonzalo, la gente no tiene tubos de
goma para vaciar depósitos de
gasolina... Además, dónde la metemos.
No veo por aquí bidones.
—Tienes razón, pero el embudo nos
puede ser útil más adelante.
Eva observaba el cadáver.
—Joder. Está en los huesos.
—Pues se ha comido la tapicería de
cuero —contestó Hugo entre risas.
Gonzalo abrió el maletero y lo
iluminó con la linterna. Silbó.
—Mirad lo que hay aquí.
Eva y Hugo se acercaron al maletero.
Dentro había una bolsa de deportes llena
de fajos de billetes.
—Qué pena que no sirva para nada.
Aquí hay pasta como para comprar un
castillo —dijo Gonzalo cerrando el
maletero. — Pobre desgraciado —
añadió.
—Entremos en la casa e intentemos
dormir. Yo no puedo más —pidió Eva.
Pasaron la noche acomodados en los
sofás, tapados con las mantas que
cogieron de las habitaciones.
Amaneció. Hugo se desperezó y se
acercó a la ventana para levantar la
persiana. El cielo estaba nublado. La
chimenea era un montón de rescoldos
medio apagados y el frío se notaba,
agudizado por la intensa humedad
provocada por la lluvia.
—¡Chicos, arriba! Hay que ponerse
en marcha.
Eva se estiró en el sofá
desperezándose. Gonzalo abrió los ojos
enrojecidos y legañosos.
Hugo abrió los armarios de la cocina
buscando algo para desayunar. Abrió un
par de latas de sardinas y sacó una
botella de zumo sin abrir de la nevera.
Masticaban en silencio sentados en la
barra de la cocina. Gonzalo rompió el
silencio.
—Bueno. Hay que ver qué podemos
llevarnos de aquí que nos sea útil.
—Unas mantas, ropa que nos sirva y
poco más.
—Vamos a hacer el equipaje y nos
largamos. Fuera hace mucho frío. No me
extrañaría que nevara.
Media hora más tarde, después de
perderse un par de veces y acabar en
calles sin salida, encontraron un acceso
a la carretera de la Coruña. Hugo se
detuvo antes de incorporarse a la
autopista. Miró durante un rato a
izquierda y derecha antes de arrancar.
—Dale hombre. No creo que nos
pongan una multa por no respetar el
stop.
—No es eso. Es que impresiona ver
esto vacío.
Hasta donde llegaba la vista se veía
la cinta de asfalto completamente
despejada.
—Da un poco de miedo, sí —
murmuró Eva.
Hugo pisó el acelerador y entraron en
la autopista. Conducía por el carril
central a buena velocidad. Llegaron a
Torrelodones y al salir de la amplia
curva que coronaba la pendiente se
encontraron casi de frente con un autocar
volcado que bloqueaba los cuatro
carriles. Hugo clavó los frenos y dio un
volantazo para esquivarlo. El todo-
terreno derrapó ligeramente. Hugo
levantó el pie del freno y desvió el
vehículo hasta el arcén. Pasaron con un
chirrido de neumáticos a escasos
centímetros de la cabina del conductor.
Con un movimiento de volante el coche
volvió a meterse en la autopista. Hugo
frenó y detuvo el pesado nissan a una
veintena de metros del autocar. Resopló.
—Joder. Por qué poco.
Gonzalo bajó del coche y se quedó
mirando aquel enorme vehículo volcado
sobre su lateral. Desde donde estaban
veían las enormes ruedas y los bajos
ennegrecidos del autocar. Gonzalo sacó
la escopeta del maletero.
—Vamos a echar un vistazo.
—No creo que sea una buena idea —
contestó Eva. Vámonos de aquí.
Pero Gonzalo no hizo caso y avanzó
rápidamente hacia el puesto del
conductor. Miró a través del parabrisas
astillado y retrocedió unos pasos.
Hugo le observaba apoyado en la
puerta del todo-terreno.
Gonzalo regresó corriendo.
—Vámonos. Está lleno de zombis
atrapados entre los asientos y restos de
cuerpos devorados —dijo con una
mueca de horror en la cara.
Se pusieron de nuevo en marcha, esta
vez más despacio. Unos kilómetros más
adelante empezaron a encontrarse con
coches desperdigados por la autopista.
Algunos estaban parados en medio de la
calzada con las puertas abiertas. Otros
se habían estrellado contra las vallas
quitamiedos y habían ardido. Había
restos de goma quemada y cristales por
todas partes. Entonces vieron a los
primeros zombis. Algunos caminaban
por la carretera. Otros estaban sentados
sobre el asfalto, como si esperaran algo.
La conducción se hizo cada vez más
complicada. Hugo sudaba esquivando
restos de accidentes, cuerpos
destrozados, miembros devorados
apenas tapados con jirones de ropa.
Huesos secos y ennegrecidos.
Algunos zombis apenas levantaban la
cabeza cuando el todo-terreno pasaba a
su lado despacio. Uno se levantó y se
lanzó delante del todo-terreno. Hugo
clavó los frenos instintivamente.
—¿Qué haces? ¡Acelera! —dijo
Gonzalo.
El zombi extendió los brazos hacia el
coche.
Hugo aceleró y golpeó al zombi con
el lateral del parachoques lanzándole
hacia un lado como a un muñeco.
Eva se volvió en el asiento y vio
cómo el muerto viviente intentaba
levantarse de nuevo. Otros se habían
puesto en pie y empezaban a caminar
siguiéndoles.
Hugo intentaba esquivar aquellos los
obstáculos móviles que ocupaban toda
la calzada pero era imposible. Pisó
cuerpos. En el interior del coche se
percibía el crujir de huesos al pasar por
encima y los golpes de los cráneos
contra los bajos del todo-terreno.
Un centenar de metros más adelante
los quitamiedos de la mediana se abrían
y sólo una cadena separaba los dos
sentidos. Hugo giró el volante para
llevar el coche hasta la mediana y
embistió la cadena, que saltó en
pedazos. Con un bote, el nissan pisó el
asfalto de los carriles del otro sentido.
Iban en dirección contraria, pero qué
más daba. Ese tramo estaba despejado.
Aceleró alejándose de aquel horror.
Gonzalo sacó un cigarrillo y lo
encendió. Bajó la ventanilla un par de
dedos.
—Creo que será mejor que no te
metas por el túnel de Navacerrada.
Aquello puede ser el infierno, dijo
expulsando el humo. Mejor subir por el
puerto.
Unos kilómetros más adelante vieron
una estación de servicio pero decidieron
no parar al ver que entre los postes de
gasolina deambulaban un montón de
zombis. La espesa capa de nubes que ya
cubría las montañas se aproximaba
hacia ellos como una oscura amenaza. El
termómetro del coche marcaba dos
grados bajo cero. Minúsculos copos de
nieve empezaron a danzar alrededor del
coche como si alguien estuviera
sacudiendo un mantel lleno de miguitas
encima de ellos. Los copos no tardaron
en aumentar de tamaño. La nevada
empezó a ser intensa. El asfalto se fue
cubriendo por una fina capa de nieve y
la visibilidad fue empeorando. Por lo
menos ya no veían aquella ristra de
coches estrellados y quemados en los
carriles de la derecha ni aquellas figuras
fantasmales sentadas esperando no se
sabe qué. Aun así decidieron no
encender los faros. La probabilidad de
encontrarse con un vehículo de frente
era cercana a cero y la prevención
atávica que había sentido Hugo al
conducir en dirección contraria ya había
desaparecido. Lo único que le
incomodaba era no poder ver los
carteles que señalaban los desvíos, pero
conocía bastante bien la autopista para
saber a qué altura más o menos estaría
la entrada a la autopista por la que
tendrían que tomar el camino hacia el
puerto.
Gonzalo le sacó de sus pensamientos.
—Ojo. Tenemos que salir pronto de
la autopista.
A Hugo le escocían los ojos. La nieve
había tapado el asfalto y las rayas que
separaban los carriles. La esponjosa
capa de nieve producía un agradable
sonido al ser hollada por los gruesos
neumáticos. Los limpiaparabrisas
acumulaban la nieve en los laterales de
la luna y avanzaban tan despacio que el
aire no lograba arrastraba aquel cúmulo
de nieve que crecía progresivamente.
—Hacía años que no veía nevar así.
—Siempre nieva así —contestó
Gonzalo. — Lo que pasa es que en
cuanto caen cuatro copos salen las
quitanieves. El tráfico hace el resto. Lo
que es seguro es que esto estará
intransitable dentro de un par de horas.
¡Mira, la salida!
6
Las ruedas del coche patinaban en la
nieve. Gabriel a duras penas lograba
mantenerlo dentro de la carretera. Al
llegar a una curva cerrada simplemente
se deslizó. Gabriel contravolanteó, pero
el coche patinó despacio, como en
cámara lenta, hacia la cuneta. Pisó el
freno, pero no sirvió de nada. Después
del chirrido que arrancaron los bajos al
rozar el asfalto del borde de la cuneta,
el coche se detuvo con un golpe seco, al
chocar el morro contra el talud. Las dos
ruedas del lado izquierdo quedaron en el
aire. Gabriel metió marcha atrás y pisó
el acelerador pero sólo consiguió que el
coche se hundiera un poco más en la
cuneta.
—Tenemos que continuar a pie, Irene.
—Vamos a congelarnos ahí fuera —
contestó mirando la intensa nevada que
apenas dejaba ver los enormes abetos
cargados de nieve.
—No te preocupes. Seguro que
encontramos refugio. No debemos estar
demasiado lejos de algún pueblo.
Sacaron la mochila del asiento trasero
y comenzaron a caminar carretera
arriba. Gabriel se subió el cuello del
abrigo y metió las manos en los
bolsillos. Sus pisadas hacían crujir la
nieve. Hacía mucho frío, pero
afortunadamente los árboles les
protegían del cortante aire que oían
soplar entre las copas. Irene caminaba a
su izquierda. Gabriel sacó la mano del
bolsillo y pasó su brazo por encima del
hombro de Irene. La apretó contra él. Se
pararon. Irene se apretó contra su pecho
mientras él la abrazaba.
—No te preocupes. Todo irá bien —
susurró. Le apartó un mechón de cabello
de la frente y depositó un beso entre sus
ojos. Hemos llegado hasta aquí. Verás
como todo va a ir bien.
Continuaron caminando. La nieve y la
pendiente hacían que avanzar fuera cada
vez más penoso. Estaban agotados.
Habían tenido la suerte de encontrar
aquel coche aparcado en el jardín de la
casa en la que habían dormido la noche
anterior. Gabriel consiguió arrancarlo a
pesar de que apenas tenía batería. La
casa no era segura. Pasaron la noche sin
apenas dormir, viendo pasar por delante
del jardín muertos vivientes que se
detenían unos segundos, movían la
cabeza lentamente en dirección a la
casa, como si no estuvieran del todo
seguros de que no dentro no hubiera
nadie, y después continuaban su camino.
Cuando Gabriel logró arrancar el coche
metieron en su interior lo poco que
podía serles útil y que encontraron en el
interior de la casa: algo de ropa, varios
paquetes de galletas y una botella de
agua mineral. Gabriel abrió la endeble
verja y salieron haciendo chirriar las
ruedas del coche antes de que aquellos
muertos vivientes les cerraran el paso.
Acabaron casi de casualidad en la
autovía A— 6, muy cerca del túnel de
Guadarrama. Empezaba a nevar fuerte
cuando se metieron en el túnel. Gabriel
encendió los faros y frenó de golpe. La
luz iluminó un espectáculo de pesadilla:
centenares de figuras fantasmales
caminaban por su interior o permanecían
paradas levantando la cabeza hacia la
intensa luz que les iluminaba. Al fondo
se veía las sombras de decenas de
vehículos formando una barrera que
bloqueaba los tres carriles.
—¡No sigas, da marcha atrás!
Gabriel clavó los frenos e hizo
retroceder el coche justo cuando uno de
aquellos seres se tiró encima del capó
intentando golpear el parabrisas.
Aceleró y aquel cuerpo se deslizó sobre
el capó y cayó al suelo. Fuera del túnel
maniobró para dar la vuelta y pisó el
acelerador patinando sobre la nieve que
empezaba a formar una capa sobre el
asfalto. Continuó varios kilómetros hasta
ver una salida. Llegaron a una rotonda,
la misma a la que una hora después
llegaría el todo-terreno que conducía
Hugo. Si la nevada no hubiera sido tan
intensa o si en aquel instante hubiera
dejado de nevar, Hugo y Gonzalo
habrían visto las huellas de los
neumáticos de aquel seat ibiza gris.
Irene temblaba violentamente y a
Gabriel se le estaba formando hielo en
la perilla, duros cristales molestos que
tenía que romper con los dedos.
A lo lejos vieron la silueta de un
edificio grande. Gabriel se detuvo e
intentó evaluar si sería un riesgo
acercarse más. Hizo una visera con la
mano con la vana pretensión de mejorar
la visibilidad, pero bajo aquella nevada
era imposible.
Se aproximaron caminando hasta el
aparcamiento desierto que había frente a
la entrada del edificio. Éste tenía dos
plantas y grandes cristaleras
panorámicas. En el tejado había un
cartel que decía: Restaurante-Asador.
Una escalera llevaba al primer piso
donde había una terraza con mesas y
sillas. Gabriel cogió de la mano a Irene
y subieron las escaleras dejando
profundas huellas en la nieve. Pegaron
la nariz a la cristalera. No parecía que
hubiera nadie dentro. Irene temblaba
cada vez más, con violentas sacudidas
que no podía controlar.
Gabriel sacó la pistola que llevaba en
la cintura y evaluó la puerta. Era de
madera, con rectángulos de cristal.
Golpeó fuerte una sola vez en uno de los
vidrios con la pistola para romperlo.
Metió la mano y abrió la puerta.
Entraron. Era un amplio comedor con
mesas circulares grandes. Al fondo
había una barra y detrás de ella una gran
parrilla. Irene se sentó en una silla,
abrazándose para combatir el frío
mientras Gabriel recorría el salón. Saltó
por encima de la barra. Despejado.
Volvió a saltar la barra y se acercó a
Irene, que permanecía doblada sobre su
cintura y se rodeaba el cuerpo con los
brazos intentando entrar en calor.
—No te muevas. Voy a ver si esto es
seguro.
Gabriel salió del comedor por una
puerta doble que llevaba a un salón más
pequeño, donde había varios sofás y
sillones orientados hacia una chimenea
muy grande. Había una librería de
baldas de madera llena de libros y
revistas. La puerta tenía una gran llave
en la cerradura y Gabriel sonrió.
Cerrarían la puerta, moverían un sofá
para bloquearla y podrían descansar.
Volvió al comedor y se arrodilló al lado
de Irene.
—Estamos salvados —le dijo con
voz suave. Apretó su mano helada y la
ayudó a levantarse.
Irene le siguió hasta el salón.
—Mira. Una chimenea. Voy a
encender fuego y buscamos algo para
comer.
Irene se sentó en un sofá. Hacía un
frío espantoso. Gabriel apenas tenía
sensibilidad en los dedos. Cogió varias
revistas de la estantería y arrancó
páginas haciendo pelotas de papel que
colocó en la chimenea. Encima puso
varios troncos. Aquello no prendería,
pensó.
Regresó al comedor y saltó la barra.
Debajo de la parrilla había un hueco con
un saco de carbón y trozos de madera
más pequeños. Los llevó a la sala y
alimentó la chimenea con las astillas y
los pedazos de carbón vegetal. Las
páginas estaban algo húmedas y tardaron
en prender. Las llamas azuladas pronto
crecieron hasta hacer arder las astillas
que comenzaron a crepitar. Un rato
después un hermoso fuego ardía en la
gran chimenea.
Gabriel regresó al comedor y buscó
comida en los armarios. Abrió un arcón
congelador. Estaba lleno de paquetes de
carne que tenía un aspecto repugnante.
Cuando se fue la electricidad la carne se
descongeló y se pudrió y ahora se había
vuelto a congelar por el frío. Cerró el
arcón. Dentro de un armario de madera
colgaban chorizos, salchichones y varios
jamones. Cogió un chorizo y un
salchichón y un largo y afilado cuchillo.
De una de las cámaras cogió un par de
botellas de agua congeladas y regresó a
la sala donde le esperaba Irene.
Entre los dos arrastraron un sofá hasta
la puerta y la bloquearon.
7
Tomaron la salida, que hacía una
curva ascendente para cruzar la
autopista por encima hasta una rotonda
con carteles. Cogieron la carretera que
iba hacia Guadarrama, la antigua
carretera de La Coruña, que ascendía
hasta el Alto del León y después
descendía hasta transcurrir paralela a la
autopista de peaje. Unos kilómetros más
adelante podrían reincorporarse a la
autopista. Era una ruta mucho más
pesada pero estaban convencidos de que
sería segura.
La nieve había formado ya una gruesa
capa que iba aumentando de grosor
conforme ascendían. Gonzalo llevaba un
rato estudiando un grueso manual del
coche que había encontrado en la
guantera. Movió un selector con forma
de rueda que había junto a la palanca de
cambios, poniéndolo en la posición 4H.
Hugo notó un cambio en el tacto del
volante y un rumor diferente en el motor.
—¿Qué has hecho?
—Nada, hombre. He cambiado el
sistema de tracción. Según el manual es
electrónico y puedes cambiarlo según el
terreno por el que conduzcas. En esta
posición tienes el 50% de la tracción en
cada eje, pero de forma más suave para
que no patine en la nieve.
Hugo asintió con la cabeza. Notaba
más aplomo en el coche, desde luego.
El paisaje era formidable. Parecía
que el mundo se hubiera detenido.
Estaban dentro de un coche, a salvo, en
medio de la nada. Las copas de los
magníficos abetos estaban cubiertas de
aquella mullida blancura. Los tres
mantenían el silencio, como si tuvieran
miedo de que al hablar aquella magia se
rompiera. Y se rompió cuando Gonzalo
habló de repente señalando con la mano.
—¡Mira, huellas de un coche!
Las huellas sobre la nieve parecían
recientes. La nevada aún no las había
cubierto.
Gonzalo y Hugo se miraron. No eran
los primeros en pasar por allí. Eso
estaba claro.
Avanzaron con la mirada clavada en
aquellas huellas durante un buen trecho
de carretera hasta que vieron, en el
vértice de una curva bastante cerrada,
asomar la parte trasera de un coche gris
ladeado en la cuneta.
Hugo disminuyó la velocidad del
todo-terreno hasta el paso de una
persona. Pasaron junto al coche sin
detenerse. Aunque la nieve ya estaba
cubriendo el techo y el capó pudieron
ver que dentro no habían nadie.
Tampoco se veía a nadie caminando
por la carretera.
—¿Qué hacemos? —preguntó Eva.
¿Paramos?
—No se ve a nadie. No veo razón
para detenernos —contestó Gonzalo.
—Pero puede haber alguien que
necesite ayuda —insistió.
—Si hay alguien estará más adelante
y si quiere que lo veamos ya se
preocupará de que lo hagamos —
contestó Gonzalo echando la mano a la
escopeta. —Yo, por si acaso, estaré
preparado.
—Estoy de acuerdo con Gonzalo.
Mejor estar preparados. Falta poco para
llegar al Alto del León. Arriba hay un
restaurante. Es posible que quien sea se
haya refugiado allí. Eso es lo que yo
haría...
Un rato después llegaron al la cima
del puerto y vieron el edificio del
restaurante a veinte o treinta metros de
distancia.
Hugo detuvo el coche y se bajó. Lo
que vio le aceleró el corazón.
Avanzó unos metros. Gonzalo se unió
a él.
—Mira la chimenea. Ahí está el del
coche abandonado —dijo señalando con
la cabeza.
—O los del coche...
—Acerquémonos. Estamos armados.
—Puede que también estén armados.
—Puede.
—Volvamos al coche, a ver qué
piensa Eva.
—Yo soy partidaria de ver quién hay
ahí —dijo Eva, que se había acercado
hasta donde estaban ellos en silencio.
—Lo más prudente sería seguir
adelante. No sabemos cuántos son, ni
cuál será su actitud —dijo Hugo.
—Mira, tú te arriesgaste conmigo.
Creo que deberíamos hacer lo mismo
con esa persona. O personas...
—Además, no es un mal sitio para
descansar —añadió Gonzalo.
—Vale. Rodeamos el edificio con el
coche y aparcamos detrás. Y después
qué ¿llamamos a la puerta?
—Bueno, eso haría una persona
educada... e imprudente —contestó
Gonzalo. —Creo que lo mejor es que tú
y Eva os metáis en el coche y hagas lo
que has dicho: aparcar detrás. Yo iré
andando hacia la parte delantera. Esos
árboles me cubrirán, dijo señalando un
grupo de gruesos abetos que crecían
junto a la carretera. Si oyen el ruido del
motor y salen yo les estaré esperando
con mi amiga —dijo acariciando la
escopeta.
Desde donde estaban se veía la parte
de abajo con ventanas y una puerta
cerradas con rejas. Había una escalera
que subía hasta la planta superior, donde
había una gran terraza con una puerta y
amplios ventanales sin rejas. Había
mesas y sillas regularmente dispuestas.
Gonzalo se alejó hacia los árboles y
se internó entre ellos. Se giró hacia el
coche e hizo una señal. Hugo puso en
marcha el todo-terreno con Eva sentada
expectante a su lado. Rodeó el edificio y
se detuvo a unos metros de la fachada
posterior, con el morro apuntando hacia
la carretera. Esperaron un rato pero no
sucedió nada. Detuvo el motor y se
bajaron del coche. Desde donde estaban
apenas se veían los árboles donde se
había ocultado Gonzalo por culpa de la
nieve que caía. De repente vieron a su
amigo que salía de entre los árboles
corriendo hacia el edificio con la
escopeta levantada. Eva y Hugo se
pegaron a la pared y avanzaron hacia la
fachada principal. Hugo llevaba la
palanca aferrada con las dos manos. Se
fijó que había unos ventanucos a ras de
suelo. Un sótano. Cuando llegaron a la
esquina vieron cómo Gonzalo estaba
subiendo ya las escaleras que llevaban a
la terraza. Les hizo una señal para que
se acercaran. Caminaron hasta la
escalera pisando la capa de nieve.
Además de las huellas que acababa de
dejar Gonzalo vieron en los escalones
otras huellas casi borradas por la nieve.
Subieron despacio hasta llegar donde
aguardaba Gonzalo, que se llevó el dedo
a los labios. Tenía gruesos copos de
nieve en el cabello y algunos pegados en
la barba.
Gonzalo se acercó con precaución a
la puerta y metió la mano por el
cuadrante que había roto Gabi. Franqueó
la puerta con el cañón de la escopeta
levantado. Un par de metros más atrás le
seguía Hugo mirando hacia todos lados.
En el suelo había huellas húmedas que
se dirigían hacia una puerta doble de
madera. Se acercaron en silencio y se
detuvieron frente a ella. Hugo le hizo un
gesto a Eva para que se pegara a la
pared. Gonzalo acercó la oreja a la
madera intentando escuchar algún ruido.
Se agachó y miró por la cerradura sin
ver nada porque había una llave puesta
en el otro lado. Asintió con la cabeza
confirmando que había alguien dentro.
Se encogió de hombros como diciendo,
“y ahora qué”.
Hugo hizo un gesto para que
retrocedieran de nuevo hasta el exterior.
Tenían que pensar muy bien cómo
actuar. Se unieron los tres en una piña.
El vaho salía de sus bocas. Eva se
frotaba las manos.
—Yo propongo llamar a la puerta e
identificarnos —susurró Gonzalo.
—Ponte en el lugar de los que están
dentro. Por las huellas son al menos dos
personas. Piensa qué harías tú en su
lugar si estás ahí dentro y de repente
llama alguien a la puerta... ¿Abrirías,
así, sin más?
Gonzalo permaneció en silencio
durante unos segundos.
—Creo que no abriría. Pensaría que
quien está llamando a la puerta podría
ser más peligroso que los zombis.
—Y pueden que ellos estén armados.
—No es tan fácil conseguir armas.
Esto no es Estados Unidos.
—Pues nosotros tenemos una pistola y
una escopeta. No ha sido tan difícil... Si
están vivos después de todo este tiempo
y han llegado hasta aquí es por que están
armados. Me apostaría algo.
—¿Por qué no dejamos de discutir y
hacemos algo ya? Por favor, me estoy
congelando —les interrumpió Eva. —
Mirad. Creo que esa ventana da a la
habitación donde se supone que están.
Eva señalaba una ventana más allá de la
terraza que tenía la persiana bajada casi
del todo.. — Si alguno de vosotros salta
esa barandilla y camina por la cornisa
podrá mirar por la ventana y ver quién
hay dentro.
Hugo se aproximó. Evaluó el riesgo.
Una cornisa de medio metro de anchura
empezaba donde terminaba la terraza y
recorría la pared hasta la esquina. No se
lo pensó más. Levantó la pierna derecha
y pasó por encima de la barandilla. Pegó
la espalda a la pared. Si caía el golpe
sería serio, pensó mirando hacia abajo.
Cuatro o cinco metros de caída sobre el
duro asfalto, cubierto por treinta
centímetros de nieve que no
amortiguaría demasiado el golpe.
Suspiró y avanzó deslizando los pies
para no resbalar sobre la nieve que
cubría la cornisa. Apenas dos metros.
Llegó hasta la ventana y se agarró al
alféizar. Gonzalo y Eva le observaban
pegados a la barandilla. Gonzalo tenía
las cejas levantadas y Eva le miraba con
los ojos muy abiertos mientras se
calentaba las manos con el aliento.
Hugo giró sobre sí mismo para mirar
a través de la estrecha franja que había
dejado la persiana. Se agachó
ligeramente. Vio una chimenea
encendida y varios sofás. En uno de
ellos yacían abrazadas dos personas.
Parecían dormidas. Una de ellas era una
chica: veía unas piernas largas y
delgadas enfundadas en unos ajustados
pantalones vaqueros muy sucios. La
curva de una cadera inequívocamente
femenina y una cascada de cabello
oscuro que cubrían parte de su espalda
se lo confirmó. Vio sobre la mesilla un
hacha y una pistola y restos de comida.
De repente aquel nudo de cuerpos se
deshizo y vio que la otra persona era un
chico, apenas un veinteañero, con
perilla y el cabello alborotado. El joven
se deshizo con delicadeza del abrazo de
la chica, que siguió durmiendo y se
levantó para echar un tronco a la
chimenea.
Hugo se replegó y se pegó a la pared.
Se giró de nuevo y retrocedió con la
espalda pegada hasta la terraza. Saltó.
Sus amigos le miraban expectantes.
—Qué —susurró Eva.
—Hay dos, un chico y una chica. No
parece que haya nadie más. Están
armados —añadió mirando a Gonzalo.
— Había una pistola y un hacha encima
de una mesilla. La chica está dormida en
un sofá, pero él está despierto.
Eva bajó la cabeza concentrada.
—Vamos a hacer lo mismo que hice
yo cuando nos encontramos —dijo de
repente.
—Buena idea —sonrió Hugo.
—De qué estáis hablando — preguntó
Gonzalo.
—Vamos al coche, en la guantera
tiene que haber papeles y algún
bolígrafo.
Retrocedieron hasta la escalera y
descendieron por los escalones. La
nieve había cubierto las huellas por
completo. Rodearon el edificio. Eva
abrió la puerta del copiloto y se metió
dentro del todo-terreno. Una capa de
nieve de varios centímetros cubría el
techo, pero los copos se fundían al tocar
el capó, caliente aún. Eva abrió la
guantera y encontró lo que buscaba: un
bolígrafo y un cuaderno de notas. Había
también un rollo de cinta adhesiva.
Escribió apresuradamente y salió del
coche.
—¿Me queréis decir que coño estáis
haciendo? —preguntó Gonzalo con una
ligera irritación.
—Verás, antes de que Eva se
refugiara en la oficina conmigo me vio
por la ventana del instituto. Pegó una
nota en el cristal para que yo la leyera.
Me pedía ayuda. Vamos a hacer lo
mismo.
Eva salió del coche y les enseñó la
nota con cuidado de que no se mojara
con los copos. El viento arreciaba y
parecía que nevaba desde todas
direcciones.
SOMOS TRES. DOS CHICOS Y
UNA CHICA. NO SOMOS
PELIGROSOS. PODEMOS
AYUDAROS
—Bien. Yo no lo hubiera hecho
mejor.
—Pues hala, acércate de nuevo a la
ventana y pega esta nota con cinta
adhesiva —dijo enseñándole un rollo de
cinta negra, y luego das un golpecito al
cristal. Retrocede hasta la terraza y
esperamos a ver qué pasa.
—Vale. Vamos. Sólo espero que no
empiecen a disparar como locos.
Subieron de nuevo a la primera planta
y Hugo repitió de nuevo la incursión
hasta la ventana. Llevaba la nota, en la
que había pegado un trozo de cinta,
sujeta con los dientes. Se aproximó a la
ventana y se asomó. La chica seguía
durmiendo en el sofá y el chico estaba
sentado en el borde del sofá, a su lado,
mirando fijamente las llamas que
danzaban en la chimenea. Pegó la nota al
cristal y golpeó con los nudillos.
Retrocedió todo lo rápido que pudo
hasta la terraza y saltó la barandilla. Se
quedaron mirando. Gonzalo tenía la
escopeta levantada a la altura de la
cintura. Unos segundos después vieron
cómo la persiana subía unos centímetros
y la ventana se abría. Asomó la cara
asustada del chico, que les observó en
silencio unos segundos y después volvió
a meterse dentro rápidamente. Cerró la
ventana y bajó la persiana de golpe.
—Vamos dentro —dijo Hugo.
Entraron en el edificio y cerraron la
puerta. Gonzalo sacó la pistola de la
cintura y se la dio a Hugo.
—No sé usarla —murmuró entre
dientes.
—Da igual. Es para que vean que
estamos mejor armados que ellos. Tiene
puesto el seguro.
Oyeron ruido de arrastrar de muebles
y después el sonido de la llave abriendo
la cerradura. La puerta se abrió
despacio.
El joven les miraba muy serio con una
pistola en la mano, levantada a la altura
del pecho, apuntándoles. Detrás vieron a
una chica muy guapa y muy asustada
sujetando un hacha con las dos manos.
—Tranquilos. Baja la pistola. Somos
solo tres y no tenemos intención de
haceros daño. Gonzalo, después de
decir esto bajó la escopeta. El joven
dudó durante unos segundos con la
pistola aún levantada.
—¿Quiénes sois? —preguntó.
—Yo me llamo Gonzalo, éste es Hugo
y la niña se llama Eva.
—No soy una niña —protestó Eva.
El joven dudó unos segundos, pero
acabó bajando la pistola. Esbozó algo
parecido a una sonrisa.
—Gabriel. Ella es Irene. Pasad que se
va el calor.
Gonzalo entró el primero en la
caldeada sala y se dirigió a la ventana.
Levantó unos centímetros la persiana y
miró hacia el exterior. La nieve que
seguía cayendo apenas dejaba adivinar
las altas copas de los abetos y la
carretera era indistinguible bajo el
manto blanco. Era como mirar a una
antigua pantalla de televisión cuando no
se capta ningún canal: una imagen gris
blancuzca llena de puntos. Si
permanecías un buen rato mirando: al
final te parecía ver que tras aquella nube
estática había algo. Gonzalo bajó la
persianas completamente.
—Creo que así es más seguro.
Cuando sea de noche se podría ver el
resplandor de la chimenea desde el
exterior. No habéis sido muy prudentes
encendiendo la chimenea de día.
Gabriel se encogió de hombros.
—Estábamos congelados. Era eso o
morirnos de frío.
Gonzalo y Hugo decidieron que
aquellos dos parecían buena gente. Se
relajaron.
Hugo ayudó a Gabriel a volver a
poner el sofá contra la puerta. Eva e
Irene se miraban la una a la otra
evaluándose. Finalmente fue Eva la que
se acercó y plantó dos besos en las
mejillas de aquella chica espigada y de
largo y oscuro pelo lacio que aún no
había abierto la boca.
—Me alegro de ver a otra chica.
Irene sonrió.
—Yo también.
—Hemos visto vuestro coche tirado
en la carretera. ¿De dónde venís?
Irene se acercó a la chimenea. Eva
observó que estaba muy delgada. Los
estrechos pantalones apenas se ajustaban
a sus piernas y bajo el sucio jersey se
adivinaba unos hombros huesudos. Ella
se sentía sin embargo hinchada.
Irene miraba las llamas. Apoyó una
mano sobre la repisa de piedra que
recorría la parte superior del hogar.
Acarició con aquella mano la superficie
rugosa de granito antes de contestar.
—Estábamos en Cuatro Vientos
cuando empezó todo. Logramos subirnos
encima del techo de un camión de la
televisión y aguantamos muchas horas,
hasta que todo se calmó. Cuando
salimos de aquel infierno creo que no
quedaba nadie con vida. Caminamos
muchas horas y encontramos una casa.
Hemos estado viviendo allí hasta hace
apenas un par de días. Nos quedamos
sin agua y sin comida, y cada vez
llegaban más y más muertos vivientes.
Tuvimos que marcharnos. Encontramos
un coche en una casa abandonada y
llegamos hasta aquí. Bueno, hasta cerca
de aquí.
Tenía un suave acento andaluz.
—¿Y vosotros?
—Más o menos lo mismo. Hugo me
ayudó a llegar al sitio donde estaba
refugiado él. Yo estaba en el edificio de
enfrente, un instituto. Gonzalo llegó justo
antes de que tuviéramos que huir.
—Él fue la causa de que tuviéramos
que huir —añadió Hugo con un tono
burlón. — Allí estábamos como dios.
Incluso hacíamos queso. Pero llegó éste
y trajo con él un ejército de zombis.
—Antes o después hubiérais tenido
que marcharos, cuando se acabara el
agua —contestó Gonzalo.
—Aunque no lo parezca, somos
amigos. Desde hace muchos años —dijo
Hugo poniéndole la mano en el hombro
a Gonzalo.
—Yo conseguí llegar hasta donde
estaba esta parejita por los túneles del
metro.
—¿El metro? —preguntó Gabriel.
—Sí, pero no se lo recomiendo a
nadie. Después conseguimos un todo-
terreno y aquí estamos.
—Bueno, qué os parece si nos
quitamos los abrigos y comemos y
bebemos algo —cortó Hugo. — Yo
estoy hambriento. Ese salchichón tiene
buena pinta.
—Yo necesito ir al baño —dijo Eva.
—Te acompaño —contestó rápido
Irene.
—Esperad chicas —dijo Gonzalo
mirándolas. — No me parece seguro que
vayáis solas. Os acompaño —dijo
empuñando la escopeta. — Yo también
necesito ir al baño.
Movieron de nuevo el sofá. Gonzalo
miró por el ojo de la cerradura antes de
abrir la puerta.
Salió primero seguido por las dos
chicas, que parecían haber hecho buenas
migas. A la derecha de la barra vieron
un cartel que indicaba dónde estaban los
cuartos de baño. Las dos chicas se
metieron dentro y cerraron la puerta.
Gonzalo se quedó vigilando fuera. El
frío era intenso. Debían estar a varios
grados bajo cero y Gonzalo pensó que él
tenía suerte de ser un tío: nada le
apetecería menos ahora que tener que
bajarse los pantalones para mear.
Las chicas conversaban dentro del
baño y Gonzalo agudizó el oído.
—Vaya. Creo que me ha venido la
regla —dijo Irene. Esto es lo peor: no
tener a mano tampones o compresas. ¿Tú
cómo lo llevas? —preguntó mientras
observaba el papel higiénico manchado
ligeramente de sangre.
Eva tardó en contestar. Se miró al
espejo y buscó los ojos de Irene, a quien
veía reflejada sentada en el retrete
dentro del estrecho cubículo.
—No tengo la regla.
—¿No? ¿Pero aún no...?
—No es eso. Quiero decir que ya no
tengo la regla. —Eva bajó la cabeza y
apoyó las manos en el lavabo.
—Bueno, a veces pasa. Con el estrés
y todo eso.
—No es eso.
—No estarás...
—Es posible.
—¿Lo saben tus amigos?
—Mira. Ahora no quiero hablar de
eso. Por favor, te pido una cosa —dijo
dándose la vuelta y mirando
intensamente a Irene.
—Sí. Lo entiendo. No diré nada.
Aunque tarde o temprano...
—Bueno. Eso es problema mío.
Quién sabe. Puede que esto no siga
adelante... —añadió tocándose
brevemente el vientre.
—¿Y de cuánto estás? No se te nota
nada.
Eva podría haber dicho la fecha
exacta, incluso la hora. Pero decidió
guardar silencio. Movió la cabeza
negando.
Irene no dijo nada. Cogió un rollo de
papel higiénico y cortó un trozo largo de
papel que enrolló para improvisar una
especie de compresa que colocó en el
interior de la braguita. Se subió los
pantalones y salió del cubículo para
dejar que Eva lo usara. Aplastó el rollo
y se lo guardó en el bolsillo trasero de
los vaqueros.
Cuando Eva terminó Irene se acercó
hasta ella y la abrazó con fuerza. Eva
mantuvo los brazos caídos a sus
costados mientras esa chica de pelo
largo la estrechaba.
—No te preocupes. Ahora tienes una
amiga en la que confiar. No sabes cómo
me alegro de que nos hayáis encontrado.
Necesitaba ver caras nuevas. De
personas vivas.
Gonzalo, al otro lado de la puerta,
cerró la boca que había mantenido
abierta de par en par durante la
conversación. No podía creer lo que
acabada de oír, aunque, dentro de lo que
cabe, pensó, no era un disparate.
Semanas encerrados en una pequeña
oficina... Era bastante lógico que
aquellos dos mataran las horas haciendo
algo que era divertido y placentero. No
se lo reprochaba a su amigo: él hubiera
hecho lo mismo. No había más que ver
cómo estaba Eva: era una verdadera
tentación. Lo único que le reprochaba es
que no hubiera sido más cuidadoso,
coño. Sólo nos faltaba ir por ahí con una
chica con un bombo. La verdad es que
no le había notado nada, aunque pronto
se le notaría. Y qué hago ahora, ¿se lo
cuento a Hugo? Los pensamientos de
Gonzalo se interrumpieron cuando las
chicas abrieron la puerta y salieron del
cuarto de baño. Puso cara de
circunstancias.
—Qué tal, chicas. Ahora voy yo. —
Apoyó la escopeta en el suelo y cerró la
puerta.
Cuando terminó de mear salió y miró
a las dos chicas que permanecían en
silencio vigilando a los lados de la
puerta.
—Irene. ¿Habéis registrado bien todo
el edificio?
—Pues no, la verdad. Sólo miramos
en la cocina.
Gonzalo resopló.
—La verdad es que estábamos
congelados y en cuanto vimos la sala
con la chimenea nos encerramos allí,
pero no creo que haya nadie más...
—Pero no lo sabemos —contestó
Gonzalo con una ligera irritación. —
¿No te das cuenta de que este sitio es
enorme? ¿Y si aparecen zombis mientras
estamos durmiendo?
Volvieron apresuradamente a la sala.
Gonzalo golpeó ligeramente la puerta
para que les abrieran.
—Hugo, tenemos que explorar el
edificio. Éstos no lo han hecho.
Hugo le miró durante un segundo.
Después cogió la palanca y una linterna.
—Vale. Venga. Gabriel, quédate aquí
con las chicas. No creo que tardemos
mucho. —Gabriel asintió con la cabeza
un tanto avergonzado.
La cocina ya estaba explorada, pero
eso sólo era una pequeña parte del
edificio. Al otro lado del comedor había
una puerta doble con cristales
translúcidos que daba a una especie de
recibidor. Había una escalera que
bajaba hasta la planta baja. Miraron por
el hueco antes de empezar a descender.
Los escalones eran de baldosas, por lo
que bajaron sin hacer apenas ruido. La
escalera terminaba en otro rellano
similar al del piso superior. A la
derecha había una puerta que conducía a
otro comedor que reproducía
prácticamente el esquema del de arriba,
solo que los ventanales daban
directamente al aparcamiento. Detrás de
la barra había un montacargas para bajar
los platos desde la cocina del piso de
arriba. Volvieron al rellano y
recorrieron el corto pasillo que iba
hacia la izquierda. Detrás de una puerta
en la que había un cartel que ponía
PRIVADO había un pequeño vestuario
con taquillas de madera y un cuarto de
baño para los empleados. Enfrente había
una puerta cerrada con llave que
forzaron con la palanca. Era un
despacho cuadrado con una mesa y una
silla, un ordenador y una ventana que
daba a la parte posterior del restaurante,
desde donde se veía el nissan.
Nada más. El edificio estaba vacío y
era seguro.
—Hay un sótano —recordó Hugo.
—¿Un sótano?
—Sí. Lo vi cuando llegamos. Hay
unos ventanucos a ras de suelo.
—Por dónde se entrará... —murmuró
Gonzalo.
—Supongo que debe de haber una
puerta en la parte de atrás del edificio,
donde dejé el todo-terreno.
—Pues tenemos que salir fuera. ¿Tú
crees que merece la pena?
—Hombre... Por mirar no perdemos
nada.
Gonzalo asintió con un movimiento de
cabeza.
Subieron de nuevo a la planta
superior y salieron a la terraza. Parecía
que la nevada remitía, pero el fuerte
viento impulsaba los copos con fuerza
hacia sus rostros. Bajaron la escalera y
rodearon el edificio. A ras de suelo
vieron los ventanucos. El todo-terreno
tenía ya una gruesa capa de nieve que
prácticamente ocultaba sus formas.
—Como siga nevando vamos a tener
que buscar una pala para sacar el coche
—dijo Gonzalo.
—Pues seguro que en el sótano la
encontramos.
La puerta que debía conducir al
sótano era metálitca y estaba, como es
natural, cerrada. Forcejearon un rato con
la palanca pero era imposible abrir
aquella puerta.
—Deja, no te esfuerces. Tendremos
que entrar por un ventanuco.
Gonzalo se agachó y encendió la
linterna para iluminar el interior. Sólo
vio algunas cajas en un lateral. El
ventanuco medía apenas un metro de
ancho por algo menos de alto. Lo justo
para colarse si no eras un gordo. El
suelo del sótano estaba apenas a dos
metros. Hugo se agachó a su lado y
rompió el vidrio con la palanca. Retiró
los cristales de los bordes.
—Quién entra.
—Voy yo.
Gonzalo se tumbó en el suelo y metió
las piernas por el hueco. Se apoyó en
los antebrazos y se dejó caer. Hugo le
pasó la linterna y la escopeta.
Gonzalo recorrió con el estrecho haz
de luz aquel recinto. Olía a humedad y a
cerrado. A cartones mojados y a
combustible, pero había un olor que
predominaba sobre los demás. Un tufo
nauseabundo que le hizo llevarse la
mano a la nariz. Era un olor a
putrefacción y a mierda. Junto a la pared
del fondo vio una caldera de gasóleo
unida mediante una tubería a un depósito
de color gris. Había estanterías
metálicas con grandes latas de comida.
Salsa de tomate, bidones de aceite de
cocina, sacos de patatas y cebollas
llenas de raíces, una enorme pila de
troncos de madera y varias cámaras de
congelación. Había también una
estantería con palas de varios tamaños.
¿De donde salía aquel olor espantoso?
Avanzó hacia el centro del sótano. Vio,
cerca de una esquina, montoncitos de
excrementos. Levantó la escopeta y
apoyó la culata en el hombro listo para
disparar. Avanzó hacia una pila de cajas
de cartón. El haz de luz iluminó una
raída manta que asomaba detrás de las
cajas. Avanzó con precaución haciendo
un arco para ver qué demonios era
aquello. Entonces bajó la escopeta y
suspiró: vio los restos de dos perros.
Uno de ellos era apenas un montón de
huesos. El otro yacía al lado
momificado.
Hugo esperaba agachado mirando por
el ventanuco. Le llamó.
—Baja. Está seguro.
—Oye, cómo apesta.
—Hay dos perros muertos.
—¿No se han vuelto zombis? Es una
buena noticia. Imagínate que además
todo bicho que muere se convierte en
zombi. Entonces lo llevábamos claro...
La tensión descargada les hizo reír
con ganas.
—Me imagino corriendo por el
campo perseguido por perros zombis y
se me ponen los pelos de punta.
—Sí, y detrás una horda de conejos
babeantes...
Rieron durante un buen rato mientras
examinaban los arcones.
—Qué pena. Kilos y kilos de carne
desperdiciada —dijo Gonzalo mientras
cerraba la puerta del último arcón.
—Oye —dijo de repente Hugo. —
¿Tú sabes si el gasóleo de calefacción
vale para el coche?
—Mmm, creo que sí. Debe ser como
el gasóleo que llevan los tractores.
Quizás esté menos refinado y acabe
jodiendo el filtro, pero me parece
recordar que sí se puede usar.
Hugo se acercó al depósito y golpeó
con los nudillos.
—Me parece que está lleno,
preparado para el invierno.¿Cuántos
litros habrá aquí?
—Por el tamaño, al menos mil litros.
—Podemos sacar unos cuantos. El
problema es dónde guardar...
—Espera. Mira. Hay un montón de
bidones de aceite. Los vaciamos y
metemos el gasóleo.
—¿Así sin más? Nos cargamos en
coche.
—Qué va. No pasa nada porque
quede algún resto de aceite. Es un motor
diésel. De todas formas esperemos a
mañana. Volvamos. Deben de estar
preocupados. Coge una pala.
Movieron un par de cajas de plástico
hasta el ventanuco y salieron al exterior.
Por la hora, debía ser casi de noche,
pero daba igual. El cielo no se
distinguía del suelo. Daba la sensación
de que estaban dentro de una película en
blanco y negro. No había color, sólo ese
blanco que lo abarcaba todo. Empezaba
a nevar con fuerza de nuevo. Caminaron
hasta la escalera y entraron en el
edificio. Gonzalo golpeó levemente con
los nudillos en la puerta y oyeron el
sonido del sofá al ser arrastrado sobre
la tarima de madera y después el sonido
metálico de la cerradura abriéndose.
Entraron agradecidos al calor.
Apoyaron las palas en la pared y
dejaron las armas sobre la mesa. Se
sacudieron la nieve del cabello y la ropa
y se frotaron las manos junto a la
chimenea.
—Joder, qué frío hace. Debemos de
estar a cuatro o cinco grados bajo cero.
Menos mal que tenemos leña —suspiró
Hugo.
—Ocho bajo cero —precisó Gonzalo.
— He visto el termómetro que hay fuera.
—Bueno, ¿qué habéis visto? —
preguntó Eva.
—Nada. El edificio está vacío. En la
planta de abajo hay otro comedor y una
cocina. Hemos salido al exterior y
hemos entrado en el sótano. Hay un
depósito de combustible para la
calefacción y una caldera —explicó
Gonzalo.
—Pues encendámosla —sugirió con
ingenuidad Irene.
—No podríamos aunque quisiéramos.
No hay corriente eléctrica y la caldera
necesita electricidad para funcionar —
contestó Gonzalo levantando las cejas
para remarcar la obviedad. — De todas
formas, el depósito está lleno de gasóleo
y nos será útil para el todo-terreno.
Mañana sacaremos todo lo que podamos
llevarnos.
—Encontramos los cadáveres de dos
perros en el sótano. Uno se comió al
otro y luego murió de hambre o de sed
—añadió Hugo mientras atizaba el
fuego.
Irene frunció los labios.
—Pobrecillos.
—¿Qué planes tenemos? —preguntó
Gabriel.
Gonzalo y Hugo se miraron. No
habían pensado hasta ese momento en
Irene y Gabriel como parte de su grupo.
—Bueno... —empezó Gonzalo.
—Nosotros nos dirigimos al norte, a
Asturias —le cortó Hugo..
—¿A Asturias? Yo soy de Santander
—contestó Gabriel. — ¿Sois de
Asturias? No tenéis acento. Más bien
parecéis madrileños.
—Somos madrileños —contestó
Hugo.
—Vamos a Asturias porque la mujer y
el hijo de Hugo están allí —explicó
Gonzalo desviando la mirada hacia el
fuego. Hugo se dio cuenta pero no dijo
nada. Notó una punzada en el pecho.
Estaba seguro de que Silvia y su hijo
estaban bien. Tenían que estar bien. Esa
esperanza era lo que le había mantenido
cuerdo hasta este momento. Están bien,
decidió.
—Bueno, a mí no me importa ir a
Asturias. Desde allí me será más fácil
llegar a Santander... Si no os importa
llevarnos, claro.
Hugo, Gonzalo y Eva cruzaron sus
miradas.
—Claro, hombre, no vamos a dejaros
aquí, intervino con decisión Eva. No os
preocupéis —añadió, apretándole la
mano a Irene.
—¿No os importaría dar un rodeo por
Sevilla? —preguntó con una sonrisa.
Hugo abrió la boca para contestar, sin
saber muy bien qué decir.
—Nos pilla un poco a desmano, la
verdad —contestó Gonzalo.
—La verdad es que me da igual. No
conozco Asturias y no creo que nadie me
espere en mi casa. Su mirada se veló
por la tristeza.
—Oye, lo siento. Mira, cuando
estemos a salvo allí ya veremos. Quizás
por el camino encontremos a alguien que
pueda llevarte hacia el sur. No sabemos
cómo estarán las cosas por esa zona.
Quizás hayan sobrevivido más
personas... A lo mejor están
organizados, qué se yo... —dijo Hugo
sin demasiada convicción.
—Descansemos un poco. Mañana hay
que prepararse para marcharnos. Nos
llevaremos todo lo que nos sea útil.
—¿Qué coche tenéis? —preguntó
Gabriel.
—Un nissan de la Guardia Real.
—¿Cómo?
—Sí. Se lo quitamos al rey. No creo
que le importe a estas alturas —contestó
Hugo. — No os preocupéis. Es un
monstruo con un maletero gigantesco. Un
nissan pathfinder.
Se sentaron en los sofás y les
contaron cómo habían logrado huir de la
ciudad a través de las antiguas
conducciones de agua gracias a la
información que la monja le había dado
a Hugo. Les enseñaron el mapa y les
contaron que habían acabado en el
palacio de la Zarzuela y lo que habían
visto allí. Irene y Gabriel escuchaban en
silencio. De vez en cuando hacían
alguna pregunta. Hugo, Gabriel y Eva se
turnaban en el relato, adornándolo con
detalles como si estuvieran narrando una
aventura divertida, convirtiendo en una
epopeya un relato de pura supervivencia
y mucha, mucha suerte.
Cuando terminaron de contar su
historia quedaron en silencio durante un
rato. Miraban las llamas que danzaban
en el hogar. Por un momento Gonzalo
retrocedió a aquellos días, tan lejanos
ya, en los que él hacía lo mismo, mirar
una chimenea crepitante mientras fuera,
en el Pirineo aragonés, caía la nieve a la
espera del asalto de alguna montaña.
Suspiró. Quizás nunca más volvería a
ver aquellas montañas.
Eva se hizo un ovillo y quedó
rápidamente dormida con la cabeza
apoyada en un cojín que aún olía a
humedad. Irene hizo lo mismo.
Gonzalo se acercó a la chimenea y
sacó un paquete de cigarrillos. Con un
gesto ofreció a Hugo y a Gabriel, que se
levantaron y se acercaron a él. Con las
tenazas cogió una brasa y prendió su
cigarrillo y después los de Hugo y
Gabriel. Éste dio una larga calada y
expulsó el humo hacia la chimenea.
Cerró los ojos con placer.
—Hacía casi un año que no fumaba
—dijo.
—Pues has elegido un mal día para
dejarlo —contestó Hugo con una
sonrisa. Los tres rieron. Entre risas y
comentarios banales se fundieron los
restos de la desconfianza que aún
pudiera haber entre ellos.
—Joder. Lo tuvisteis que pasar
realmente mal en aquella casa rodeados
de zombis —afirmó Hugo meneando la
cabeza.
—Me cansé de abrir cabezas a
hachazos. Perdí la cuenta. Ahora soy un
experto. Todos los días aparecía alguno
por allí. Al final, los últimos días, era
espantoso... Lo peor era tener que
arrastrarlos lejos de la casa. Aún así
cuando soplaba un poco de viento
llegaba el hedor. Creo que eso era lo
peor. Ese olor a putrefacción que se te
mete dentro y no se va.
Hablaban en voz baja para no
despertar a las chicas.
Gonzalo se acercó a la ventana y
levantó unos centímetros la persiana. La
oscuridad era absoluta ahí fuera. Bajó la
persiana del todo.
—Sigue nevando. Mañana vamos a
tener un buen un curro para desenterrar
el nissan.
8
Gonzalo fue el primero en despertar.
La chimenea era una montaña de cenizas
entre las que brillaban, como gemas
sucias, algunas brasas. Se acercó a la
ventana y levantó la persiana dos
palmos, lo suficiente para otear el
exterior. Frotó con la manga el cristal
empañado y se quedó perplejo. Jamás
había visto una nevada semejante. La
nieve había cubierto cualquier
ondulación del terreno hasta el punto
que era imposible saber por dónde
transcurría la carretera que les habían
conducido hasta el restaurante. Se intuía
gracias a los árboles que crecían junto a
la cuneta. Había más de medio metro de
nieve.
Despertó a Hugo moviéndole el
hombro. Su amigo se frotó los ojos y se
desperezó.
—Hugo. No vamos a poder
marcharnos. Hay medio metro de nieve.
Hugo se levantó del sofá y se dirigió,
aún medio dormido, a la ventana.
—Hostia, murmuró. Menuda nevada.
El cielo estaba blanco y algunos
copos gruesos empezaban a danzar por
el aire, pesados como plumones.
—Eso del calentamiento global era
una milonga —dijo Gonzalo.
—O no. Por eso nieva tanto. Nadie
contamina ya...
—Pues tenemos que darnos prisa
porque va a seguir nevando y de aquí no
salimos hasta la primavera. Despierta a
Gabriel.
Un rato después los tres intentaban
despejar la nieve acumulada alrededor
del todo-terreno. Éste se había
convertido en un montículo con más de
medio metro de nieve en techo y capó.
Con nieve hasta las rodillas lograron
retirar lo suficiente para abrir la puerta.
Hugo arrancó el motor y pisó el
acelerador suavemente. El coche avanzó
unos centímetros hasta que se quedó
como clavado. La nieve llegaba hasta el
parachoques. Aceleró pero las ruedas
patinaron en la tierra que había debajo.
Metió la reductora pero no avanzaba.
Era como empujar una pared de nieve.
Paró el motor y se bajó. Echó un vistazo
y vio que tendrían que abrir un camino
hasta la carretera.
—Una vez que abramos un camino el
coche cogerá velocidad y saldremos de
un tirón.
—Volvamos dentro. Me estoy
congelando —dijo Gabriel..
Un agradable y reconfortante olor a
café recién hecho les recibió al
traspasar la puerta. Las chicas habían
ido a la cocina y habían cogido una
cacerola para calentar agua embotellada
sobre las brasas de la chimenea.
Después habían añadido café y lo habían
colado en una jarra. Había cinco tazas
preparadas sobre la mesa, con
cucharillas y sobres de azúcar. Había
incluso un cartón de leche abierto y
varios envases individuales de
mermelada y mantequilla junto a un
plato lleno de biscotes de pan tostado.
Eva metió un par de troncos dentro de la
chimenea que prendieron enseguida.
—Venga, que se enfría.
—¡Café! No me lo puedo creer —
exclamó Gonzalo.
—Hace meses que no tomo café.
Dios, cómo lo echaba de menos —
añadió Hugo, aspirando la fragancia que
despedía su taza.
Mientras desayunaban con apetito les
contaron a las chicas la situación.
—Hay que intentar largarse cuanto
antes. No sé si podremos sacar el coche,
pero si sigue nevando así nos
quedaremos atrapados durante meses,
eso seguro —dijo Gonzalo.
—Tenemos que intentar despejar un
camino hasta la carretera. Creo que una
vez que pongamos en coche en marcha
será más fácil avanzar. En el sótano
había más palas, así que a trabajar —
dijo mientras bajaban las escaleras.
Gonzalo retiró la nieve que tapaba el
ventanuco del sótano y bajó. El hedor
desprendido por los restos de los perros
flotaba en el aire. Cogió tres palas y las
sacó por la ventana.
Se pusieron a abrir un camino con
energía.
Irene se acercó a Eva, que se
esforzaba en palear la nieve. Le susurró
al oído.
—Oye, no deberías hacer tanto
esfuerzo. Ya sabes. Tómatelo con calma.
Eva miró a su alrededor para ver si
alguien escuchaba.
—Ni una palabra más sobre el tema.
Por favor. Se dio la vuelta y lanzó un
montón de nieve a un lado.
Palear nieve era más cansado de lo
que parecía. Conforme profundizaban la
nieve era más densa. Perdía la
esponjosidad para convertirse casi
hielo.
Pararon un rato a descansar. Apenas
habían despejado una decena de metros
y debajo asomaba la superficie dura y
marrón de la tierra, pero cada vez
nevaba más y lentamente los copos iban
cubriendo de nuevo el camino que
habían despejado.
Gonzalo se apoyó en la pala y miró
hacia el cielo. Hugo se frotó las manos,
rojas y ligeramente hinchadas. El frío
era intenso y cada respiración le
quemaba en la garganta.
—No estamos bien equipados para
este frío. Tengo las manos y los pies
helados —dijo pisando con fuerza el
suelo.
Aún quedaba otra decena de metros
por despejar. Empezaron a palear de
nuevo. Gonzalo avanzó con la nieve
hasta las rodillas hasta el borde de la
carretera y empezó a abrir hueco hacia
ellos.
Una hora más tarde sólo quedaban un
par de metros para que los dos tramos se
unieran. A los lados del camino abierto
se acumulaba la nieve en montículos que
en algunos puntos superaban el metro de
altura.
Gonzalo clavó la pala en la nieve y
estiró la espalda, llevándose las manos
a los riñones. Un ruido leve de nieve
pisada le hizo girar la cabeza hacia el
otro lado de la carretera, pero no vio
nada entre los gruesos troncos de los
abetos. La nieve caía copiosa y costaba
ver más allá de los diez o doce metros
de distancia. Pensó que el ruido lo
habría producido algún trozo de nieve
que se había desprendido desde las
copas cargadas de los árboles.
Hugo se acercó.
—Creo que antes de continuar
deberíamos cargar el coche.
Gonzalo se rascó la cabeza.
—Hemos avanzado bastante. Mejor
dejar esto acabado antes. Venga, no te
rajes.
Palearon con energía hasta unir los
dos tramos. Las chicas y Gabriel estaban
despejando la nieve alrededor del
coche.
—Listo —anunció Gonzalo. —
Recoged todo y metedlo en el coche.
Gabriel, echa un vistazo en la cocina a
ver qué podemos llevarnos. Coge latas
de conserva, botellas de agua, comida
que no esté estropeada... Hugo y yo
vamos a intentar sacar gasóleo del
depósito. Meted también las palas en el
maletero por si acaso.
Gabriel y las chicas siguieron las
instrucciones de Gonzalo y después
entraron en el edificio. Gonzalo y Hugo
sacaron una de las linternas del maletero
y se dirigieron hasta el ventanuco del
sótano. Una vez dentro vaciaron cuatro
bidones de aceite de veinte litros por
una rejilla de desagüe que había junto a
la puerta. El olor del aceite resultaba
agradable en comparación con el hedor
del aire estancado del sótano. Esos
ochenta litros serían una buena reserva
que les permitiría alejarse de esta
puñetera sierra. Quizás bastasen para
llegar a Asturias sin tener que repostar.
Una vez vacíos se acercaron con los
bidones hasta el depósito de gasóleo.
Tenía un tapón a rosca en la parte
superior pero no había nada parecido a
un grifo o válvula para poder sacar el
combustible. Rebuscaron entre los
estantes hasta encontrar un tubo de
plástico flexible. Desenroscaron el
tapón y metieron un extremo del tubo.
—¿Quién chupa? —preguntó
Gonzalo.
—Tú tienes mejores pulmones, que
eres alpinista. Yo soy un tipo sedentario,
así que chupa —contestó sonriendo.
—Podríamos pedírselo a Irene. Tiene
pinta de chupar mejor que yo.
—Joder, qué bruto eres. Anda, dale.
Gonzalo aspiró con fuerza hasta notar
el desagradable sabor del combustible
en los labios. Introdujo el tubo en el
primer bidón y escupió al suelo.
—Aggg. Qué asco.
Enseguida los cuatro bidones
estuvieron llenos. Gonzalo sacó el tubo,
lo enrolló y se lo guardo en el bolsillo
trasero del pantalón. Podía ser útil más
adelante. Hugo salió por el ventanuco y
se agachó para recoger los bidones que
le iba pasando su amigo. Cuando estaba
sacando el último oyó un ruido detrás de
él. Pensó que sería alguna de las chicas
que se acercaba y se giró.
—Tenemos gasoil para...
La frase quedó a medias en su
garganta. A diez metros de distancia
había un lobo mirándole fijamente en
posición de atacar, con las patas
delanteras ligeramente dobladas. El
lobo dobló las patas traseras
preparándose para saltar. La nieve le
llegaba casi hasta el lomo, pero con
cuatro saltos llegaría hasta él. Entre los
árboles aparecieron más lobos saltando
entre la nieve. Eran cinco en total. Se
detuvieron en semicírculo detrás del
primero.
—Gonzalo, lobos —susurró con
fuerza sin atreverse a hacer ningún
movimiento brusco.
Gonzalo asomó la cabeza, pero la
nieve no le permitía ver a los animales.
—Voy a correr hacia la escalera, dijo
entre dientes. Irán detrás de mí. Cuando
giren la esquina sal corriendo y métete
en el coche. Si se meten dentro del
sótano estás perdido.
Hugo no perdía de vista al líder de la
manada, que enseñaba los colmillos
amarillentos afilados y expulsaba una
nube de vaho al respirar. Se incorporó
despacio y echó a correr de repente.
Tenía cierta ventaja. La capa de nieve
junto a la pared del edificio era mucho
menos gruesa: apenas dos palmos. Los
lobos estaban medio enterrados y les
costaría más avanzar.
Los lobos, en perfecta sincronización,
saltaron. A cada salto se hundían en la
nieve para aparecer del nuevo en el aire
como si fueran delfines surgiendo entre
las olas de un mar de espuma blanca.
Hugo corrió y llegó hasta la escalera.
Los lobos estaban apenas a unos metros.
Subió la escalera saltando los escalones
de tres en tres y logró abrir la puerta
justo cuando el primero de los lobos
llegaba a la terraza resbalando por el
impulso sobre el suelo de baldosas y
estampándose de costado contra la
pared, lo que le dio el tiempo justo para
cerrar la puerta antes de que el lobo le
alcanzara. Hugo vio a través de los
cristales cómo el resto de la manada
llegaba a la terraza. Nerviosos y oliendo
el aire daban vueltas frente a la puerta.
El líder aulló. Un aullido que le puso la
piel de gallina.
Hugo arrastró una mesa y la volcó
pegando el tablero contra los cristales.
Arrastró otra más para reforzar la
barricada.
Los aullidos hicieron que Gabriel,
que estaba en el piso de abajo
recopilando latas de conserva en bolsas
de basura, soltara lo que tenía en la
mano y subiera corriendo por las
escaleras. Las chicas asomaron detrás
de la barra del comedor.
—¿Son lobos?, preguntó Eva
asustada.
Hugo se dio la vuelta jadeando.
Los tres le miraban con los ojos muy
abiertos.
—Gonzalo... ¿dónde está?
—Estábamos en el sótano sacando el
gasóleo. Yo había salido por el
ventanuco. Los lobos aparecieron de
repente. Le dije que se quedara en el
sótano y que cuando los lobos fueran a
por mí saliera y se metiera en el coche.
—Dios ¿Y si no lo ha logrado?
—Seguro que sí, Eva. Eran cinco
lobos y los cinco me han seguido hasta
aquí. Ha tenido tiempo de sobra para
meterse en el coche.
Gabriel se acercó a una de las
ventanas y miró. Los lobos daban
vueltas por la terraza olisqueando el
aire y gruñendo. Uno de ellos levantó la
cabeza y muy quieto movió ligeramente
las orejas. Salió corriendo escaleras
abajo y los demás fueron detrás.
—Han oído a Gonzalo, ¡van a por él!
—gritó Gabriel.
—En el coche estará a salvo —
contestó Hugo sin demasiada
convicción.
De pronto una punzada en el estómago
le recordó que las llaves del coche
estaban en el bolsillo de su chaqueta.
Metió la mano en el bolsillo y comprobó
que era así.
—Mierda. Yo tengo las llaves.
Deseó con toda su alma no haber
cerrado las puertas del coche.
Pero Gonzalo estaba a salvo dentro
del todo-terreno. Cuando oyó que los
lobos se lanzaban en pos de Hugo salió
del sótano y corrió hacia la parte trasera
del edificio donde estaba el coche
aparcado. Al cerrar la portezuela vio
que la llave no estaba puesta en el
contacto. Ahora una manada de lobos
rodeaba el coche correteando alrededor,
levantándose sobre sus patas traseras y
lanzando dentelladas a los cristales de
las ventanillas. Uno de ellos saltó sobre
el capó y se lanzó contra el parabrisas.
Gonzalo retrocedió instintivamente en el
asiento, aunque sabía que era imposible
que rompieran el cristal. El lobo le miró
fijamente durante un par de segundos,
con sus ojos amarillos clavados en sus
pupilas. A Gonzalo le pareció un animal
impresionante. Nunca había visto un
lobo tan cerca. El vaho que salía
impulsado por los orificios nasales del
hocico y sus colmillos amarillentos,
afilados y amenazadores constituían una
imagen aterradora y a la vez fascinante.
El lobo agachó ligeramente los cuartos
traseros y expulsó un chorro humeante y
amarillo de orina que derritió buena
parte de la nieve acumulada sobre el
capó. Después saltó uniéndose al
akelarre de lobos que correteaban
impacientes alrededor del todo-terreno
aullando y gruñendo furiosos.
Gonzalo pensó qué hacer. Pasó a los
asientos traseros y corrió la bandeja que
cubría el maletero. Dentro estaban las
palas, la caja de herramientas y algunas
de las escasas pertenencias que habían
arrojado dentro cuando “tomaron
prestado” el coche. Nada que le sirviera
para deshacerse de los lobos. Las armas
estaban arriba. Maldición. Tendría que
esperar a que sus amigos le rescataran.
Mientras tanto Hugo y Gabriel
discutían la estrategia.
—Tenemos armas. Salimos fuera y
disparamos a los lobos —propuso
Gabriel.
—¿Y qué pasa si fallamos?. Son
cinco lobos enormes y no se van a
quedar quietos. No me parece buena
idea enfrentarnos a ellos a campo
abierto.
—¿Qué propones entonces?.
—Cargarnos uno por uno.
—Cómo.
—Hay un par de ventanas que dan a la
parte de atrás. Desde allí se ve el coche.
Es simple: asomamos la escopeta y
disparamos.
Gabi asintió.
—Puede funcionar.
Entraron en la sala donde habían
dormido. Hugo cogió la escopeta y la
caja de cartuchos. Bajaron a la planta
baja y entraron al despacho. Se
acercaron a la ventana, que estaba
protegida por una reja. Hugo frotó el
cristal con la manga. A la derecha vio la
parte trasera del nissan. Tenía los
cristales empañados. Los lobos
caminaban alrededor del coche, como
buscando un punto por donde acceder a
su presa. De vez en cuando uno se
levantaba sobre las patas traseras para
lanzar una dentellada contra las
ventanillas. Hugo abrió la ventana muy
despacio y levantó la escopeta sacando
el cañón entre las barras de la reja.
Apuntó. Gabriel se puso a su izquierda.
Detrás de él las chicas retrocedieron
un paso.
Hugo quitó el seguro.
—Apunta al que esté más cerca y
dispara en cuanto se quede quieto un
segundo —susurró Gabi detrás de él.
Hugo cerró un ojo y flexionó
ligeramente las piernas dejando que el
cañón de la escopeta reposara sobre el
alféizar. Uno de los lobos debió de notar
algo, quizás oyó los susurros o les
olfateó. Se paró en seco y giró la cabeza
hacia la ventana. Hugo disparó. El
sonido brutal y el fuerte impacto de la
culata en el hombro le sorprendieron.
Una nube de humo tapó su visión
momentáneamente y el fuerte olor de los
gases expulsados por el cañón le irritó
los ojos y la nariz. Tiró del carro con la
mano izquierda y otro cartucho entró en
la recámara haciendo saltar el cartucho
ya disparado. Cuando se disipó el humo
vio al lobo despanzurrado sobre la
nieve. Tenía un boquete del tamaño de
un puño en el costado, junto a la
articulación del hombro derecho, por
donde manaba una sangre oscura y
densa, casi negra. Los demás lobos
habían desaparecido.
—Ahora sí podemos salir a buscar a
Gonzalo. ¡Vamos!.
La adrenalina les hizo correr hasta la
planta de arriba. Retiraron la barricada
de la puerta.
—Quedaos dentro, Eva. Vamos a
comprobar si los lobos se han
marchado..
Bajaron la escalera hombro con
hombro. Hugo con la escopeta levantada
y la culata apoyada en la cadera.
Gabriel con la pistola sujeta con las dos
manos. Se pegaron a la pared antes de
doblar la esquina. Hugo asomó la
cabeza. Su mirada recorrió los
montículos de nieve que habían formado
al abrir el camino con las palas. Nada.
Avanzaron unos pasos despacio y alerta
hasta llegar a la esquina desde la que
verían el coche. Les pareció ver entre
los árboles, al otro lado de la carretera,
a un lobo que giraba la cabeza hacia
ellos y después desaparecía difuminado
por la nevada.
Gonzalo estaba de pie junto al coche
mirando el cadáver de aquel enorme
lobo. Levantó la cabeza hacia ellos.
—Menos mal. Creí que moriría
congelado dentro del coche. Buena
puntería. Los lobos no se acercarán más,
supongo.
—No ha sido difícil. Con esta
escopeta casi ni hace falta apuntar. Qué
barbaridad —contestó Hugo admirando
aquella arma.
—Venga. Carguemos el coche y
larguémonos antes de que la nieve tape
de nuevo el camino.
Gonzalo abrió el maletero y se acercó
a por los bidones de gasóleo que
aguardaban junto al ventanuco. Hugo se
situó delante del morro del coche con la
escopeta aferrada con la mano derecha
mientras hacía visera con la izquierda
para protegerse de la nieve que caía,
escudriñando hacia el otro lado de la
carretera, entre los árboles. No estaba
seguro de que aquellos lobos no
volvieran. A lo lejos se escuchó
entonces un coro de aullidos que les
estremeció.
—Gabriel, vamos a por las cosas.
Gonzalo, tú conduces —dijo tirándole
las llaves. — Arranca el coche y pon la
calefacción a tope, que nos vamos.
Gonzalo cogió las llaves al vuelo y
fue a buscar las otras dos garrafas
mientras Hugo y Gabriel doblaban la
esquina para subir por la escalera. Las
chicas tenían ya todo preparado. Junto a
las mochilas, en la entrada, habían
depositado varias bolsas de basura
llenas de alimentos que habían recogido
de las cocinas, casi todo latas de
conserva, botellas de agua, de zumos y
refrescos, además de unas cuantas latas
de cerveza.
En ese momento oyeron gritos. Era
Gonzalo.
—¡Han vuelto los lobos! —gritó
Hugo, que soltó la bolsa que estaba
cogiendo, cogió la escopeta y salió
precipitadamente al exterior seguido por
Gabriel. Bajó las escaleras a saltos y
corrió hacia la parte trasera del edificio.
Al girar la esquina vieron a Gonzalo
tirado en el suelo boca arriba junto al
cadáver del lobo. Encima de él había un
zombi flaco y nervudo, vestido con una
camiseta rota por cuyos desgarrones
asomaba piel grisácea medio
desprendida, como la corteza de un
árbol seco. Gonzalo, con la espalda en
el suelo le sujetaba los brazos e
intentaba mantenerle a distancia. El
zombi giró la cabeza y mordió a
Gonzalo en la mano. Hugo se lanzó
contra el zombi y le derribó con el
hombro. Se incorporó y le disparó a
bocajarro en la cabeza, que desapareció
en una explosión de sangre y sesos.
Se giró y miró a Gonzalo, que
permanecía tumbado sobre la nieve
mirándose la mano. Tenía una herida
profunda y sangrante. Gonzalo se
incorporó. Miró a su amigo. Tenía los
ojos muy abiertos y estaba muy pálido.
—Iba a entrar en en coche y apareció
detrás de mí. No le vi. Mierda, ¡no le
vi!.
Gabriel miraba si decir nada. En ese
momento llegaron las chicas. Eva
miraba con los ojos muy abiertos al
zombi y después se fijó en la herida que
Gonzalo tenía en la mano. Gonzalo tenía
la mano levantada y la miraba como si
no fuera suya. La sangre goteaba sobre
la nieve dejando manchas perfectamente
redondas y oscuras.
—Dios, qué va a pasarme ahora —
repetía Gonzalo una y otra vez.
—No te preocupes. Vamos dentro y
limpiamos esa herida. Busquemos
alcohol, vendas... Tenemos antibióticos
en la mochila.
Gonzalo permanecía como ido. Las
gotas de sangre seguían cayendo en la
nieve y se hundían unos centímetros,
como si estuvieran hechas de lava.
Hugo le gritó.
—¡Gonzalo, vamos dentro!
Por fin reaccionó. Cogió a su amigo
del brazo y le arrastró hasta el edificio.
Rebuscó en la mochila de Gonzalo y
sacó la caja de antibióticos. Sólo un
comprimidos Se lo metió a Gonzalo en
la boca.
Después saltó la barra y cogió una
botella de ginebra. Se acercó a Gonzalo
y le obligó a poner el brazo sobre la
barra de madera. Vació la botella sobre
la herida. Gonzalo apretó los dientes y
cerró los ojos con fuerza, pero no
protestó.
—Estoy jodido. Estoy jodido...
Todos le miraban sin decir nada.
—Tenemos que marcharnos —dijo
por fin Gabriel. Podrían llegar más.
Irene se acercó a Gonzalo y le puso la
mano en el hombro. La retiró al ver su
mirada vidriosa.
Hugo vendó la herida de Gonzalo
como pudo. Miró a su amigo.
—Todo saldrá bien. Tenemos que
buscar más antibióticos.
Ya habían revisado el botiquín que
había en el vestuario de los empleados y
no había más que tiritas y mercromina.
Tendrían que buscar una farmacia.
Hugo se colgó su mochila en la
espalda y cogió la escopeta y los
cartuchos. Con la otra mano agarró un
par de bolsas con alimentos y la mochila
de Gonzalo. Hizo un gesto con la
barbilla a Gabriel para que hiciera lo
mismo.
—Gonzalo, en marcha.
Su amigo levantó lentamente la
cabeza y le miró. Tenía los ojos
enrojecidos y estaba muy pálido. Tardó
unos segundos en reaccionar, pero
empezó a caminar hacia la terraza.
Seguía nevando con fuerza. Hugo tuvo
miedo de que el nissan se clavara en la
nieve otra vez. Metieron las cosas en el
maletero evitando mirar aquel zombi sin
cabeza y el cadáver del lobo. Hugo
buscó las llaves del coche en los
bolsillos de Gonzalo y finalmente puso
el coche en marcha. Gonzalo se sentó a
su lado.
—Tranquilo, tío. Tranquilo.
—Hugo.
—Qué.
—No sirven para nada.
—Qué no sirve para nada.
—Los antibióticos. Tú lo sabes. Es un
virus.
Hugo guardó silencio.
—Bueno, es un virus, pero con los
antibióticos detendremos una posible
infección bacteriana por el mordisco.
Quién sabe. Igual es la infección
bacteriana la que debilita el cuerpo lo
suficiente para que las defensas no
puedan hacer nada contra el virus... No
tenemos nada que perder.
Aquello sonaba muy convincente.
Esperaba que fuera así. Quizás la
ginebra había desinfectado la herida...
—Por otra parte, ese podrido estaba
en unas condiciones lamentables. Quizás
sus virus...
Gonzalo le miró con escepticismo.
—Venga, tira —dijo moviendo la
cabeza.
Hugo puso en marcha el
limpiaparabrisas y aceleró suavemente.
El modo de tracción de aquel
cacharro era impresionante. Se puso en
marcha sin titubear, como si estuvieran
circulando por asfalto. Gabriel coló la
cabeza entre los dos asientos delanteros,
para ver mejor por dónde iban.
Con un suave vaivén dejaron la
superficie de tierra y entraron en la
carretera. Justo en aquel momento
vieron aparecer entre la nieve varias
figuras fantasmales, como espectros que
avanzaban torpemente. Salían del
bosque. Eran más zombis. Les dejaron
atrás. Los zombis miraron cómo el
coche se alejaba y continuaron su
camino hacia el edificio del restaurante.
Había un cadáver de lobo aún tibio y
percibían el olor de su sangre.
—Los aullidos de los lobos y los
disparos los han atraído —murmuró
Gabriel.
Hugo conducía aferrado al volante.
Afortunadamente había capas
endurecidas de nieve bajo la esponjosa
nieve de la superficie. La sensación al
volante era extraña. Era como conducir
sobre una capa móvil. Blanda y a veces
dura. Iba por el centro de la carretera.
Pronto el interior del coche estuvo lo
suficientemente confortable para que
empezara a sentir el picor de la sangre
circulando por las manos. Nadie
hablaba.
—¿Qué tal te encuentras?.
—Me late la herida. La noto hinchada
y me duele.
Hugo miró por el retrovisor y vio a
Eva, que le devolvió la mirada con ojos
enrojecidos. Irene tenían las manos
juntas y los ojos cerrados. Su boca se
movía como si estuviera rezando en
silencio. Su mirada se cruzó con la de
Gabriel y se entendieron sin necesidad
de decirse nada. Hugo retiró la mirada
del retrovisor. Se negaba a aceptar lo
que había visto en la mirada de aquel
chaval. No, tendría que haber una
solución.
La carretera descendía hacia la
provincia de Segovia. Pronto llegarían a
San Rafael y desde allí podrían salir de
nuevo a la autopista. El bosque era cada
vez menos espeso. Después de una larga
curva aparecieron las primeras casas
del pueblo. Hugo bajó la velocidad
hasta detenerse. Empezaba una larga
recta que atravesaba el pueblo, apenas
un kilómetro más adelante. Esperaba que
en medio de aquella nevada nadie viera
llegar aquel coche blanco. Tenían que
localizar una farmacia rápidamente.
Miró a Gonzalo, que se apretaba la
mano en silencio. La sangre manchaba
ligeramente la venda. Era un punto rojo
oscuro del tamaño de una moneda de
dos euros, con otros puntos más
pequeños alrededor.
—Gabi, paramos en la puerta de la
primera farmacia que veamos, dejamos
el coche en marcha y entramos como
sea, aunque tengamos que disparar
contra el escaparate. Entramos y
buscamos todos los medicamentos que
puedan ser útiles: antibióticos, sueros
orales, medicamentos contra la fiebre...
—Como cuáles. Yo no tengo ni idea...
—Yo sí. No te preocupes. Gonzalo se
queda en el coche, tú te quedas fuera con
la escopeta vigilando y me esperáis con
las puertas del coche abiertas y el motor
en marcha.
Pisó el acelerador y las cuatro ruedas
motrices patinaron. Enfiló la larga recta.
El pueblo parecía congelado en una foto
sin color. Era todo blanco, con los
tejados cubiertos por una espesa capa de
nieve. Muerto. Vio a lo lejos, en el lado
derecho de la calle, una cruz verde de
gran tamaño.
—¡Una farmacia! ¡Qué te decía,
Gonzalo!
Su amigo no contestó. Estaba
encogido en el asiento con la cabeza
hundida en el pecho, temblando. Le tocó
la frente. Estaba ardiendo.
Paró el coche delante de la puerta de
la farmacia y Gabriel y el se bajaron.
Gabi se puso en medio de la calzada con
la escopeta apoyada en la cadera. Hugo
rodeó el coche y abrió el maletero. Sacó
la palanca y reventó la puerta de
aluminio y cristal que cerraba la
farmacia. Encendió la linterna y se
dirigió directamente a la trastienda.
Miró los cajones y los anaqueles
marcados con letras. No sabía por
dónde empezar. Abrió uno al azar y
rápidamente vio que estaban
organizados por principios activos.
Rápidamente encontró lo que buscaba.
Cogió varias cajas de antibióticos,
antipiréticos y gelatinas de suero de
rehidratación. Llenó una bolsa con los
medicamentos, vendas y desinfectantes y
entonces oyó un disparo y gritos. Se giró
y vio por el escaparate a Gabriel con la
escopeta levantada apuntando a algo.
Salió corriendo.
—¡Corre, Hugo, vámonos cagando
leches!
Gabriel apuntaba a un zombi que
intentaba levantarse del suelo a una
veintena de metros. El disparo le había
arrancado el hombro izquierdo y con el
otro brazo buscaba apoyo en el suelo
para incorporarse. Vio más, como
espectros, que salían de las bocacalles y
se dirigían hacia la farmacia. Gracias a
Dios la nieve era un obstáculo para
ellos.
—¡Sube, que nos vamos! —le gritó a
Gabriel mientras arrojaba la bolsa con
las medicinas al interior del coche
donde las chicas permanecían con la
nariz pegada a las ventanillas.
Pisó bruscamente el acelerador y el
nissan patinó ligeramente antes de coger
velocidad. Un centenar de metros más
adelante había un cartel que indicaba la
entrada a la autopista. Siguieron por la
carretera hasta llegar a un control del
peaje con las barreras levantadas. Un
minuto después avanzaban por una
autopista desierta.
—Que alguien saque varios
comprimidos de antibióticos de la bolsa
y una botella de agua.
Eva hizo lo que pidió Hugo y le pasó
las pastillas.
Gonzalo estaba como dormido y no
reaccionaba.
Hugo detuvo el coche y se volvió
hacia su amigo.
—Gonzalo ¡Gonzalo!, no te duermas
por favor. Tienes que tomarte esto.
Gonzalo abrió los ojos. Los tenía
inyectados en sangre. El azul del iris se
estaba tornando en rojo. Estaba lívido y
no paraba de temblar. Abrió la boca
lentamente y Hugo le metió tres
comprimidos. Le obligó a beber un
sorbo de agua.. Logró que lo tragara.
Balbuceó algo. Hugo no le entendió.
Se inclinó hacia él.
—Prométeme que no dejarás que me
levante. Prométeme...
Hugo le apretó la mano.
—Te lo prometo, amigo, susurró.
Puso en marcha el coche de nuevo. Al
cabo de un rato Gonzalo empezó a
delirar. Hugo vio con espanto que le
brotaban gotitas de sangre de los
lagrimales. Supo entonces que su amigo
estaba perdido. No había medicamento
que detuviera el avance del virus. Él ya
lo sabía, pero se había negado a
aceptarlo. No existía tratamiento para el
Ébola ni para el Marburg, y este virus
era una recombinación de ambos o una
evolución de alguno de los dos, mucho
más letal y rápido. Todo eso ya lo sabía.
Tenían que parar. Gonzalo no tardaría
mucho en empezar a vomitar sangre, a
expulsar fluidos sanguinolentos por
todos los orificios de su cuerpo. Si lo
hacía dentro del coche, perderían su
medio de locomoción.
—Tenemos que buscar un sitio donde
parar. Gonzalo necesita reposo —
mintió. El temblor de su voz, casi
imperceptible, reveló a Eva que mentía,
que les estaba diciendo que Gonzalo
estaba condenado.
Eva empezó a sollozar. Se cubrió la
cara con las manos en un llanto
inconsolable. Hugo se sorprendió al
darse cuenta que ninguna lágrima acudía
a sus ojos. Ahora la prioridad era el
grupo. Había hecho todo lo
humanamente posible en aquel corto
lapso de tiempo a sabiendas de que era
inútil, engañándose a sí mismo. Al
aceptar la realidad sintió una liberación.
Dentro de poco aquel ya no sería su
amigo. Moriría y su envoltorio, una
cáscara de carne, se levantaría de
nuevo, pero ya no sería Gonzalo.
Aceleró al ver la señal que indicaba
una gasolinera a un kilómetro. La capa
de nieve era menos gruesa conforme se
alejaban de la sierra, pero aún así
condujo aferrado al volante para
controlar los bandazos que el todo-
terreno daba de vez en cuando. Bajó al
velocidad al llegar a la salida que
llevaba a la estación de servicio.
Parecía despejada. Detuvo el coche
junto a la puerta del edificio. Allí el
tejado que cubría los surtidores había
dejado un gran rectángulo de asfalto
libre de nieve. Gonzalo tosió levemente,
expulsando una baba sanguinolenta que
se deslizó entre sus labios.
—Salgamos del coche. Yo sacaré a
Gonzalo. Gabriel, coge la escopeta y
rodea el edificio por si hay algún
podrido merodeando. Que una de
vosotras coja la palanca.
Se bajaron del coche casi al unísono.
Hugo rodeó el coche y abrió la puerta
del copiloto. Gonzalo estaba casi
inconsciente. Pasó un brazo por debajo
de su axila y tiró de él. Le arrastró hasta
la puerta doble de cristal. Eva metió la
palanca en la ranura entre ambas hojas
hasta separarlas unos centímetros. Era
una puerta automática. Irene metió los
dedos ayudando a Eva a ensanchar el
hueco, lo suficiente para que pudieran
entrar.
En aquel momento llegó Gabriel.
—Todo despejado.
Pasó su brazo libre por la cintura de
Gonzalo y le arrastraron dentro de la
gasolinera. Le sentaron en el suelo con
la espalda apoyada contra el mostrador.
Hugo se agachó y le tocó la frente
perlada de sudor. La piel le ardía.
—Gonzalo, ¡Gonzalo!.
Su amigo intentó abrir los ojos. Abrió
la boca y expulsó un chorro de sangre.
Dos hilos de sangre se deslizaron desde
las fosas nasales manchándole la barba.
Hugo retrocedió.
—¿Qué hacemos? — preguntó
Gabriel.
Hugo le miró fijamente. Después miró
a Eva y a Irene.
—Salid fuera.
—Pero... —empezó a decir Irene..
—¡Que salgáis fuera! —gritó Hugo
señalando con la mano el exterior.
—Hugo, yo me quedo —dijo Eva con
firmeza dando un paso hacia él.
Irene abrió el cuello de su abrigo y se
llevó las manos a la nuca, quitándose
una fina cadena de oro de la que pendía
un pequeño crucifijo. Se acercó a
Gonzalo y se lo puso en la mano.
Murmuró algo y rápidamente salió fuera.
—Oye, si quieres me quedo contigo...
—No, Gabriel. De verdad. Quiero
estar a solas con él. Ésto tengo que
hacerlo yo. Por favor. Meteos en el
coche.
Gabriel se acercó y dejó la pistola en
el suelo, al lado de donde estaba
arrodillado Hugo.
—Yo no me muevo de aquí. Quiero
estar contigo —insistió Eva.
En ese momento Gonzalo vomitó otro
chorro de sangre y cayó de lado. Una
mancha oscura empezó a aflorar a través
de la tela del pantalón de la entrepierna.
Empezó a temblar violentamente y de
golpe abrió los ojos. Boqueó buscando
aire y murió.
Hugo posó la mano sobre la cabeza
de su amigo. Luego le cogió la mano y le
quitó el reloj. Quería tener algo suyo
para que su recuerdo no terminara por
difuminarse con el tiempo. Miró a Eva.
Alargó el brazo y cogió la pistola. Eva
le miraba tapándose la boca con las
manos, ahogando un grito que pugnaba
por atravesar su garganta y estallar.
Hugo pegó el cañón de la pistola a la
frente de Gonzalo y apretó el gatillo.
9
Dentro del coche Gabriel e Irene
oyeron el estampido, seco y
extrañamente apagado. Gabriel se pasó
la mano por el cabello e Irene pegó un
salto en el asiento. Empezó a llorar.
—Gabi, prométeme que cuidarás de
mí. Prométemelo. Si me pasa lo que a
Gonzalo, prométeme que no dejarás que
me convierta... Prométemelo —dijo
sollozando.
—No te pasará. Te lo juro. Yo te
cuidaré.
Vieron a Hugo salir de la tienda.
Llevaba a Eva apretada contra su
costado. Se acercaron hasta el coche.
Eva se sentó en el asiento del copiloto.
Hugo retrocedió y caminó hasta la parte
posterior de la gasolinera. Se detuvo
mirando el horizonte. Levantó la vista
hacia el cielo y gritó. Gritó hasta que le
dolió la garganta. Los copos de nieve
caían sobre su cara, sobre sus ojos y él
gritaba, gritaba.
Volvió al coche. Metió la pistola en
la guantera y pisó el acelerador. Durante
varios kilómetros nadie dijo nada. Por
fin Hugo habló. Tenía la voz ronca.
—Tenemos que seguir adelante. No
podemos rendirnos. Lo que hemos
logrado hasta ahora es casi un milagro,
pero tenemos que estar preparados.
Tenemos una escopeta y dos pistolas.
Gabriel y yo ya las hemos usado.
Vosotras tendréis que aprender a
usarlas.
Nadie contestó.
—Pronto anochecerá —dijo de
repente Gabriel.
—Qué dices, aún falta bastante,
contestó Irene. Son las cinco y media —
dijo señalando el reloj digital del
salpicadero.
—Marca la hora de verano.
—¿Cómo?
—Que nadie ha cambiado la hora de
ese reloj.
Irene miró el reloj de su muñeca y vio
que Gabriel tenía razón. Eran las seis y
media.
La nevada hacía imposible saber
dónde estaba el sol. La luz era mortecina
bajo aquella cortina de nieve que no
cesaba de caer. Podían ser las dos de la
tarde o las seis. No había diferencia.
—Dentro de unos pocos kilómetros
nos encontraremos con el peaje y
después la salida salida de la autopista.
Hay un pequeño pueblo, Adanero.
Quizás podamos encontrar un sitio
donde dormir.
Hugo intentó alejar de su mente la
muerte de Gonzalo. Cuando apretó el
gatillo sabía que su amigo estaba ya
muerto. Él no le había matado. Tenía
que aferrarse a esa idea. Sólo disparó
sobre un cuerpo muerto. Ya estaba
muerto. Agitó la cabeza pero no podía
dejar de oír aquel estampido, notaba aún
la sacudida en la muñeca y no podía
dejar de ver el orificio que la bala le
hizo en la frente, ni de oler la piel
quemada por los gases que salieron del
cañón de la pistola. La cabeza de su
amigo había rebotado contra el suelo
cuando la bala atravesó su cráneo y se
incrustó en el suelo de linóleo. Al menos
no tuvo que hacer un segundo disparo.
Suspiró, liberando la tensión.
Poco después cruzaron el peaje. Un
kilómetro después salían de la autopista.
Siguieron las indicaciones de un cartel y
giraron de nuevo en dirección a Madrid
por una carretera que llevaba al pueblo.
Sólo era un kilómetro, pero la sensación
de retroceder no era agradable. En el
cartel que indicaba que entraban en el
término municipal alguien había trazado
con pintura roja un tosco círculo
atravesado por una equis tapando el
nombre del pueblo.
Hugo había creído ver ese círculo
pintado en la fachada de alguna casa
cercana a la autopista durante el trayecto
pero no había reparado en su
significado.
Detuvo el coche.
Gabriel se inclinó entre los asientos
delanteros.
—Ya he visto ese símbolo por el
camino.
—Sí, yo también.
—Imagino lo que significa.
Eva, que no había abierto la boca
desde la gasolinera, habló.
—Mejor damos la vuelta y seguimos.
Hugo se volvió hacia ella. Miró el
reloj.
—Esa señal significa que hay no
queda nadie vivo. Exactamente lo mismo
que en el resto de pueblos que
encontremos más adelante. Si seguimos
y se hace de noche sin que hayamos
encontrado un lugar seguro tendremos
que encender los faros del coche y
lleguemos donde lleguemos habremos
llamado la atención de cualquiera a
varios kilómetros a la redonda. A mí
este sitio me parece tan bueno como
cualquier otro, es un pueblo muy
pequeño y si hay podridos no serán
demasiados. Creo que es la mejor
opción que tenemos.
—A mí me has convencido —
contestó Gabriel.
—Vale, pues pásate al asiento de Eva
y ten las armas preparadas.
Eva refunfuño y se bajó del asiento
del copiloto. Gabriel se sentó en su
lugar con la escopeta sujeta entre las
piernas y la pistola sobre el regazo.
Hugo sacó la pistola de Gonzalo de la
guantera y la depositó en el hueco que
había junto a la palanca de cambios. La
miró de reojo. Se olió la mano: olía a
pólvora y a aceite. Abrió y cerró el
puño varias veces. Metió primera.
Avanzaban despacio, casi a punta de
acelerador, como intentando que aquel
potente motor diésel no hiciera ruido.
Como si eso fuera posible. Casi podían
oír el crujir de la nieve bajo los gruesos
neumáticos.
Las primeras casas del pueblo
desfilaron despacio ante las ventanillas.
—Atentos a cualquier casa que tenga
algo parecido a una puerta de garaje
para que podamos meter el coche —
pidió Hugo.
La calle principal daba a una plaza en
la que se veía una iglesia calcinada. La
torre estaba ennegrecida por el humo y
el tejado se habían derrumbado hacia
dentro. Algunas vigas de madera
chamuscadas permanecían en su lugar,
sujetando parte de la estructura de la
techumbre. En la fachada había una
pintada con toscas letras rojas que decía
DIOS NO EXISTE. Desde el coche
vieron el interior arrasado del templo.
En un lateral de la plaza estaba el
Ayuntamiento, con todo el aspecto de
haber sido saqueado. Hugo se fijó en
otro edificio, un sólido palacio con
grandes puertas de madera abiertas de
par en par. Dirigió el coche hacia él. Si
lograban cerrar esas puertas quizás fuera
un buen sitio para pasar la noche.
Señaló con el dedo. Gabriel asintió
con un leve movimiento de cabeza.
Maniobró el coche y lo detuvo a un
metro de la puerta preparado para
meterlo de culo dentro de aquel edificio,
cuya estructura, aparentemente, estaba
intacta. Una vez cerradas esas puertas
sería como una fortaleza.
Gabriel cogió la escopeta y bajó del
coche. Atravesó la gran portalada y
entró en un amplio zaguán pavimentado
con losas de granito gris muy pulido. Al
fondo se veía un patio. Parecía
despejado. Las puertas se podían cerrar
con una barra de hierro que colgaba de
una de ellas y se encajaba en el pasador
de hierro que había en la otra. Sonrió e
hizo una señal a Hugo para que
retrocediera. En cuanto el todo-terreno
atravesó los dinteles empujó las puertas
y las aseguró con la barra de hierro.
Hugo detuvo el motor y se bajó.
—Esperad aquí. Gabriel y yo vamos a
explorar el edificio. Cerrad las puertas
del coche y no salgáis hasta que esto sea
seguro. ¿Vale? ¿Eva?
—Si, pero daos prisa.
Hugo cogió la palanqueta y el hacha y
se metió la pistola en la cintura. Le dio
el hacha a Gabriel.
—Si encontramos podridos mejor que
uses el hacha. Tú eres el experto
Gabriel.
—A mi pesar, sonrió Gabriel. Oye.
Llámame Gabi. Gabriel es mi padre.
Nadie me llama así.
Hugo asintió.
Atravesaron el patio, que tenía un
pozo en el centro. Una galería con
columnas, como un claustro, rodeaba el
patio. Se acercaron a una puerta que
estaba abierta de par en par. Daba a un
amplio recibidor que seguramente tuvo
tiempos mejores. Había pintadas
obscenas en las paredes y cercos que
habían dejado cuadros que habían
desaparecido. Había restos de muebles
rotos por todas partes y del techo sólo
colgaba cables pelados.
—Han saqueado el edificio.
Todas las estancias presentaban el
mismo aspecto. En la cocina, enorme,
sólo quedaba una gran pila de piedra.
Habían arrancado incluso los grifos.
Abrieron una puerta y retrocedieron
empujados por el hedor a excrementos y
orines. Era un cuarto de baño
inutilizable. Arriba la cosa no mejoraba.
Encontraron un par de colchones rajados
en un dormitorio pero las camas no
estaban. Se asomaron a una sala que
parecía una biblioteca, donde había una
gran chimenea. Alguien se había
entretenido tirando los libros al suelo.
En la chimenea había cenizas y restos de
libros quemados. Todo estaba
destrozado, incluso los cristales de las
ventanas. Hugo se asomó a un balcón. La
oscuridad era casi total. Seguía
nevando.
—Vamos a cerrar las contraventanas
e intentaremos encender fuego en la
chimenea. Habrá que traer aquí los
colchones.
Bajaron a buscar a las chicas y
sacaron las bolsas de las provisiones y
las mantas que habían cogido de la casa
de Bárcenas.
El edificio olía a humedad, abandono,
a ruina.
Eva miraba los altos techos, algunos
decorados con pinturas al fresco.
—No entiendo esta destrucción. Esto
debía de ser precioso...
—Rabia, desesperación... Imagino
que aquí se refugiarían supervivientes
hasta que se quedaron sin comida —
contestó Hugo.
Cerraron la puerta de la biblioteca.
Hugo y Gabriel empezaron arrancar
páginas de libros para encender el
fuego. Buscaron restos de muebles y
para cargar la chimenea. El fuego no
tardó en crepitar.
—Estamos quemando la Historia —
murmuró Hugo observando un pedazo de
lo que parecía una mesilla de caoba con
incrustaciones de nácar. Lo arrojó al
fuego.
Acercaron los colchones a la
chimenea y los pusieron en posición
vertical, apoyados contra la repisa de
piedra para que perdieran humedad. Si
tenían que dormir en esas condiciones,
por lo menos que fuera lo más
confortablemente posible. Con el calor
de las llamas los colchones expulsaban
nubecillas de vapor y un olor a rancia
humedad.. Sacaron varias latas de
conservas y las pusieron junto al fuego.
Aún quedaba un pedazo de queso y un
trozo de jamón de Gonzalo. Decidieron
guardarlo para cuando no tuvieran
ocasión de encender fuego.
—Lentejas con chorizo o garbanzos
con chorizo. ¡Qué bien! —dijo Eva con
sorna. — No sé qué elegir.
Comieron en silencio sentados en el
suelo frente a la chimenea. Irene miraba
a Hugo mientras comía. Hugo levantó la
vista y sus miradas se encontraron.
—Hugo... —empezó a decir.
—¿Sí?
—Quizás te sientas mejor si te
desahogas, dijo con su suave acento
sevillano.
—Sí. No sé. Me estaba acordando de
nuestro refugio. Era un hotel de cinco
estrellas comparado con esto. Sonrió.
Eva soltó una risita.
—Incluso teníamos solárium. Era una
maravilla. Agua corriente, ingentes
reservas de comida, electricidad,
¡ducha! Nos duchábamos una vez a la
semana. Dios...
—Tampoco estaba mal el colegio
mayor. En verano podríamos haber
usado la piscina...
—No sé, pero creo que a partir de
ahora todo irá a peor, dijo Hugo
posando la lata de garbanzos en el suelo.
Sólo vamos a encontrar desolación allá
donde vayamos.
—¿Te acuerdas de la llegada de
Gonzalo? —preguntó Eva esbozando
una sonrisa, intentando animar a Hugo.
—Fue el caos. Atravesó Madrid por
los túneles del metro y conseguimos
contactar. Fue un milagro.
—Sí. Vaya careto puso cuando te vio
aparecer y le libraste de aquel zombi
plasta que quería comerle los
higadillos...
Hugo soltó una carcajada.
—¿Y cuando sacó las latas de
cerveza de la mochila? Me dieron ganas
de besarle después de tres meses de
abstinencia.
—Traía hasta una botella de whisky
en la mochila, el tío.
Eva y Hugo estuvieron recordando
anécdotas de su amigo durante un buen
rato, riendo a carcajadas y haciendo reír
a Irene y Gabriel.
Hugo sacó un paquete de cigarrillos y
la botella de whisky de la mochila de
Gonzalo. Desenroscó el tapón y levantó
la botella en el aire.
—Va por ti, amigo. Después dio un
trago corto. Gabriel estiró el brazo y
Hugo le pasó la botella. La levantó.
—No me dio tiempo a conocerte pero
eras un buen tío. Por ti, Gonzalo —dijo
dándole un trago a la botella.
Hugo se encendió un cigarrillo y
ofreció a los demás. Sólo Gabriel
aceptó.
—Qué, Eva, ¿tú no quieres?
La chica se miró las manos y movió la
cabeza negando. De reojo vio que Irene
le miraba. Apartó rápidamente la vista y
se concentró en el fuego.
—Bueno, parece que esto ya se
caldea un poco ¿Qué tal si damos la
vuelta a los colchones? —propuso Irene.
Una hora después consideraron que ya
estaban suficientemente secos y los
colocaron en el suelo, frente a la
chimenea. Desprendían un olor
desagradable pero soportable: el aroma
a madera quemada camuflaba de forma
bastante efectiva el olor a rancio que
tenían cuando los arrastraron hasta la
biblioteca.
Hugo y Eva se sentaron en uno y
Gabriel e Irene en el otro. Poco a poco
les fue venciendo el sueño. Añadieron
más pedazos de madera a la chimenea y
se acomodaron para pasar la noche.
—Chicos —dijo Hugo levantando la
cabeza antes de quedar dormido. — Si
os ponéis a hacer guarrerías avisad, que
no me lo quiero perder...
—Vale, tío. Yo te aviso, aunque con
Irene es improbable: se guarda para la
noche de bodas.
Irene le dio un codazo. Un instante
después dormían vencidos por el
cansancio.
10
Eva tuvo un sueño. Corría por una
pradera nevada que se perdía en el
horizonte donde se perfilaban los picos
de unas montañas negras como el
carbón. Sus pies descalzos arrancaban
la nieve dejando unas huellas bajo las
que se veía hierba quemada. Corría e
intentaba gritar. Detrás de ella un
enorme lobo trotaba despacio con las
fauces abiertas. Su trote, lento e
implacable, le aproximaba cada vez más
a ella. Notaba su aliento ardiente en la
espalda. El lobo saltaba sobre ella y la
derribaba contra la nieve. Ponía sus
garras sobre sus pequeños hombros
abriéndole dolorosas heridas en la piel.
Le aplastaba. Eva notaba la nieve
quemándole el rostro y entrando en su
boca. El lobo le arrancaba la ropa,
husmeaba en su nuca y después la
penetraba desde atrás. Eva sentía un
lacerante dolor. No podía gritar. El lobo
empujaba sus cuartos traseros contra su
cuerpo hundiendo su miembro caliente
en su interior. “Eva”, gemía contra su
cuello. “Evaaa”. Ella notaba que se
estaba rompiendo por dentro. De repente
las garras que laceraban sus hombros
eran manos. Unas manos grandes y
fuertes que le acariciaban. El agudo
dolor fue convirtiéndose poco a poco en
placer. La piel que notaba contra sus
nalgas era cálida y suave. Era la piel de
un hombre. Eva intentaba girarse para
ver cómo era su rostro, pero las manos
de aquel hombre enorme y pesado
empujaban su cara contra la nieve. Tuvo
entonces un orgasmo largo e
interminable como sólo puede pasar en
un sueño.
Cuando terminó aquel cuerpo que la
aplastaba contra la nieve se retiró. Eva
giró la cabeza y vio al lobo alejándose.
Eva quedó tumbada de espaldas sobre la
nieve. Notaba humedad entre sus
piernas. Levantó la cabeza y vio una
mancha de sangre en su pubis. Gotitas
caían sobre la nieve tiñéndola de rojo.
11
Por la mañana un rayo de sol penetró
entre las rendijas de la contraventana
acariciando suavemente la piel del
rostro de Eva, que dormía hecha un
ovillo con su espalda pegada al torso de
Hugo. El rayo fue desplazándose hasta
llegar a su párpado. Ésta abrió los ojos
y movió ligeramente la cabeza molesta
por la luz. Se incorporó aún medio
dormida y Hugo despertó también. La
biblioteca olía a madera quemada, a
cenizas frías y un olor al que ya se
habían acostumbrado: su propia
transpiración, sudor concentrado en sus
camisetas, calcetines, piel, pelo... Eva
se estiró haciendo crujir las muñecas.
Notaba humedad dentro de sus
pantalones. Se levantó y caminó de
puntillas hasta la ventana. Abrió unos
centímetros la contraventana y oteó el
exterior: una plaza de pueblo cubierta de
nieve y el cielo de un azul radiante,
limpio. Era el cielo de un nuevo día, sin
mácula, tan bello que daban ganas de
salir y correr sobre la nieve que nadie
había hollado.
Hugo se aproximó por detrás y pasó
su brazo sobre los hombros de Eva.
—Hermoso... Lástima que no
podamos disfrutarlo.
Gabriel e Irene se desperezaron
debajo de las mantas y asomaron las
cabezas.
Después de comer algo Gabi y Hugo
bajaron para llenar el depósito del todo-
terreno y hacer sus necesidades en algún
rincón discreto. Cuando llegaron la
noche anterior el indicador marcaba que
habían consumido un tercio del
combustible. Conducir sobre la nieve
con marchas cortas y tracción total hacía
que aquel potente motor diésel se
bebiera el combustible más rápido de lo
que habían calculado en principio.
Cuando se quedó a solas con Irene,
Eva se soltó el botón de los vaqueros y
se los bajó. Con un vistazo comprobó
que la sensación de humedad que sentía
tenía una razón de ser: había una mancha
de sangre oscura del tamaño de una
moneda en las braguitas. Irene levantó
las cejas alarmada.
—No te preocupes. No creo que sea
nada. Necesito que me dejes un poco de
papel higiénico.
—Yo también necesito cambiarme,
dijo Irene. ¿No podrías dejarme unas
bragas, verdad?
Eva sonrió.
—Pues sí. Tengo un montón de
braguitas monísimas y limpias.
Abrió su mochila y sacó varias para
que Irene eligiera.
—Las cogí en el colegio mayor. No
veas qué ropa tenían las alumnas...
Salieron de la biblioteca y buscaron
un rincón tranquilo para orinar y
cambiarse. Cuando estaban en cuclillas
se miraron y les entró la risa: cada una
situada en una esquina de un amplio
dormitorio meando en el suelo como si
fueran niñas pequeñas.
—Ay, cuánto echo de menos una
bañera llena de agua caliente y espuma...
—suspiró Eva.
—Yo necesito urgentemente lavarme
el pelo —contestó Irene levantando un
mechón apelotonado y sucio. — A este
paso me lo voy a tener que cortar.
Cuando terminaron bajaron a ver qué
hacían los chicos.
Gabriel sujetaba el embudo mientras
Hugo vertía el combustible con cuidado.
Vació un bidón entero. Veinte litros.
Comprobaron en el nivel del depósito
que era suficiente: estaba lleno.
—Calculo que el depósito debe de
tener una capacidad de sesenta o setenta
litros. En condiciones normales de
conducción debería bastar para
seiscientos kilómetros, o incluso más.
Espero que más adelante la carretera
esté despejada. De todas formas, nos
quedan aún otros sesenta litros en el
maletero así que no deberíamos tener
problemas para llegar hasta Asturias sin
tener que buscar más combustible.
—Pues es un alivio. Me gusta este
coche y sería una pena tener que
abandonarlo —contestó Gabriel
mientras se limpiaba las manos con un
puñado de nieve medio derretida que
cogió del techo del vehículo. Debajo del
coche se había formado un charco.
—Nosotras estamos listas. Bajamos
las cosas y nos marchamos cuando
queráis —dijo Irene.
En dos minutos estaban acomodados
en el coche. Hugo arrancó mientras
Gabriel abría los portones. Mientras
cruzaban la plaza vieron un rostro que
les miraba a través de la ventana de una
casa. El rostro se lanzó contra el cristal
y lo atravesó con un estallido de
cristales. Un brazo blanco como el papel
se alargó hacia el coche. Era una mujer,
vieja. Muy vieja. Los cristales clavados
en su cara oscilaron un segundo y
después se desprendieron dejando unos
cortes por los que rezumó un líquido
oscuro y espeso. Aquel ser abrió la boca
y emitió algo parecido a un quejido
ronco.
—Parece que el pueblo tenía algunos
habitantes después de todo —dijo
Gabriel mientras se alejaban.
Un rato después entraban en la
autopista. La nieve endurecida por la
baja temperatura nocturna crujía bajo las
gruesas ruedas del nissan. Gabriel abrió
la guantera revolvió en su interior.
Encontró varios CDs.
—Hey, chicos. Tenemos música.
Abrió la funda de uno y lo metió en el
aparato.
Un segundo después sonaron los
primeros acordes de Pienso en aquella
tarde, de Pereza.
—¡Me encanta! —gritó Eva.
—Mira por donde, los de la Guardia
Real tienen buen gusto musical —rió
Hugo.
El CD era una selección de mp3 con
docenas de canciones de pop español.
Cantaron a coro varias canciones
mientras el todo-terreno navegaba en
aquel mar de nieve como un barco por
un mar desierto. Durante un rato se
olvidaron de todo y disfrutaron, por
primera vez en semanas, de aquellos
restos del pasado que les llegaban a
través de la música.
Un rato después guardaban silencio,
cada uno absorto en los recuerdos que
aquellas canciones les provocaban. Era
el pasado. Nadie volvería a tocar
aquellas canciones. Aquel mundo ya no
existía. De repente les parecía obsceno,
extraño, aferrarse a aquellos recuerdos.
Gabriel bajó el volumen, y finalmente
apagó el aparato. Se giró sobre su
asiento y miró a las chicas. Estaban muy
serias. Eva miraba por la ventanilla e
Irene se miraba las manos. Levantó la
vista y esbozó una leve sonrisa a
Gabriel que duró apenas un segundo.
De vez en cuando sorteaban algún
coche parado de cualquier manera en el
arcén. Gente que se había quedado sin
gasolina, quizás, y habían continuado
caminando. Les pareció ver algunos
cuerpos en las cunetas, más allá de los
quitamiedos, semienterrados en la nieve.
Por lo demás, era como si estuvieran
conduciendo por la Antártida: ni una
señal de vida.
La capa de nieve era menos densa que
en las cercanías de Guadarrama. No
sobrepasaba los dos palmos de grosor,
pero las heladas debían haber sido
tremendas durante las pasadas noches.
Había carámbanos en las señales de
tráfico, cubiertas parcialmente por nieve
helada y hielo. Pasaron varias
poblaciones muertas bajo la nieve y la
escarcha.
Hugo conducía a una velocidad
constante de cincuenta kilómetros por
hora. A esa velocidad el pesado
vehículo avanzaba como un trasatlántico
rompiendo las olas. Si aceleraba un
poco más notaba cómo los neumáticos
perdían aplomo y el coche se deslizaba
para un lado u otro obligándole a
corregir constantemente.
Dos horas más tarde la autopista
iniciaba un amplio giro para rodear
Tordesillas. Pararon para contemplar
desde la distancia la población sobre el
puente que cruzaba el Duero. A aquella
distancia la ciudad parecía una
fotografía. Todo estaba inmóvil,
detenido. El sol arrancaba reflejos en la
nieve que se acumulaba en los tejados y
sobre los campanarios. Algunas casas
del centro habían ardido y sus ruinas
habían sido cubiertas por la nieve. Bajo
el puente se había acumulado porquería:
bolsas de plástico, cartones, trozos de
madera...
A lo lejos, entre los edificios, vieron
algunos cuerpos en movimiento. No
tuvieron ninguna duda. Habían
aprendido a diferenciar aquel andar
vacilante y sin rumbo a muchos metros
de distancia. Apoyados en el pretil del
puente se fumaron un cigarrillo
expulsando el humo al frío aire de la
mañana.
—No parece que sea un buen sitio
para hacer turismo...
—No —contestó Hugo arrojando la
colilla al río.
Eva les pasó una botella de agua y
bebieron por turnos.
Cuando Hugo levantó la botella para
beber se quedó paralizado, con la boca
abierta y la botella inclinada. Unas gotas
de agua le cayeron sobre la barbilla.
—Tío, parece que te has quedado
congelado —dijo Eva riendo.
Hugo bajó la botella despacio, como
a cámara lenta. Sus ojos, semicerrados,
escudriñaban en la lejanía, hacia el otro
lado del puente.
—Mirad, dijo señalando con la mano.
Humo.
Los demás giraron la cabeza en la
dirección que señalaba Hugo. Apenas un
hilo, pero veían con claridad una
columna de humo gris, casi negro, que se
elevaba hacia el cielo desde de una zona
boscosa.
—Puede que sea un incendio.
—No parece un incendio, Gabi. Es
humo de una chimenea o algo parecido.
—¿Qué hacemos?.
Hugo frunció el ceño y se rascó la
cabeza.
—Podríamos acercarnos a ver qué es.
No parece que esté muy lejos. Me
pareció ver un cartel antes de llegar al
puente que avisaba de la salida hacia
Valladolid, en la misma dirección donde
está ese humo. Puede que haya
supervivientes en esa ciudad. Tampoco
perdemos nada por echar un vistazo.
¿Qué os parece?
—Por mirar... —contestó frotándose
las manos para calentarlas.
—Por mí vale —asintió Eva. ¿Y tú
que dices?
Irene se encogió de hombros.
—Lo que digáis.
—Pues venga, al coche —dijo Hugo.
Pocos metros después del puente
vieron la salida. Miraron en silencio el
cartel que indicaba que entraban en la
autovía que llevaba a Valladolid, la A-
62. Alguien había pintado el mismo
símbolo que ya habían visto en
innumerables ocasiones: un círculo de
pintura roja con una equis en medio.
Hugo redujo la velocidad
instintivamente. La columna de humo se
veía nítida en aquel cielo limpio y
luminoso y quedaba a su izquierda, por
lo que tendrían que salir de la autovía y
cruzarla por algún sitio para dirigirse
hacia esa dirección. Un par de
kilómetros más adelante vieron una
salida con un cartel que indicaba la
entrada de una urbanización y un hotel.
La salida se elevaba y pasaba por
encima de la autovía para atravesar al
otro lado. Al iniciar el ascenso por el
puente vieron una barricada que cruzaba
la A-62 de lado a lado, a unos
quinientos metros de distancia hacia
Valladolid. Hugo redujo la velocidad.
Aquella barricada estaba formada por
restos de coches que habían ardido hasta
quedar reducidos a chatarra, ahora
medio cubierta por la nieve. Quién sabía
qué habría al otro lado. Mejor no
intentar averiguarlo.
—Madrid estaba rodeado de
barricadas. Valladolid también.
Supongo que en el resto de las ciudades
será lo mismo —murmuró Hugo.
—Mejor evitarlas —contestó Gabriel
sombríamente. — Sólo sirvieron para
que la gente quedara atrapada dentro y
muriera. Vaya mierda...
Al otro lado de la autopista
encontraron una carretera que parecía
dirigirse hacia la zona desde donde se
producía aquella columna de humo.
Pasaron al lado de un almacén de
muebles cerrado a cal y canto. Vieron
algunos zombis en estado lamentable
deambulando por el aparcamiento vacío
junto a la carretera. Apenas levantaron
la cabeza para mirar aquel vehículo que
pasaba a pocos metros.
—Los podridos de por aquí no
parecen muy peligrosos. Se mueven muy
despacio. Parecen a punto de caerse al
suelo —dijo Eva señalando a uno que
permanecía apoyado contra la pared con
la barbilla pegada al pecho.
—Será que hace mucho que no
comen... —contestó Gabi.
Hugo detuvo el coche y abrió la
puerta.
—¿Qué haces?
—Tranquilo Gabi. Voy a comprobar
una cosa. Pásame la palanqueta.
Se quedaron atónitos viendo cómo
Hugo se acercaba caminando con
tranquilidad hacia aquel zombi. Al oír
los pasos sobre la nieve crujiente el
podrido levantó la cabeza con lentitud.
Tenía la cara arrugada como una pasa y
los labios retraídos de forma que sus
dientes sucios aparecían bajo aquella
piel tirante en una especie de grotesca
sonrisa. Gabriel se bajó con la escopeta
y rodeó el coche para seguir los pasos
de Hugo. Éste le hizo un gesto con la
mano para que se detuviera. Avanzó
unos pasos más y se plantó frente al
zombi, que hizo un movimiento torpe
para despegar los pies descalzos del
suelo. Con un movimiento lentísimo
levantó un brazo vacilante. Intentó
avanzar pero perdió el equilibrio y cayó
hacia delante quedándose clavado en la
nieve como un árbol recién talado.
Levantó levemente la cabeza, de la que
pendía unas hebras de cabello que le
cubrían parcialmente las orejas y clavó
sus ojos lechosos en aquel ser vivo que
le miraba con curiosidad, apenas a un
metro de distancia. Hugo permaneció
unos segundos observando al podrido y
después se dio la vuelta para regresar al
coche. Gabi le miraba con la boca
abierta. Se acomodaron en los asientos y
Hugo puso de nuevo el nissan en
marcha.
—¿Se puede saber por qué cojones
has hecho eso? —preguntó Eva con la
voz alterada.
—Es el frío.
—¿El frío, Ache? —preguntó
crispada.
—Sí. No tienen circulación
sanguínea. La temperatura de su cuerpo
debe de estar a menos de cero grados.
Están prácticamente congelados. No
morirán de frío pero no pueden siquiera
andar. Es una buena noticia, Eva. No te
enfades. Tenía que comprobarlo.
—Pues la próxima vez que quieras
hacer un experimento te rogaría...
—Eva. Es un dato que necesitaba
comprobar. Saberlo cambia mucho las
cosas. Es el primer factor de seguridad
que encontramos desde que empezó todo
esto, explicó con voz calmada.
Gabi soltó una carcajada.
—Tenías que haber visto la cara de
las chicas cuando te vieron plantarte al
lado de esa cosa...
—Pues tú no te viste la tuya —
contestó con otra carcajada Irene.
—Mirad, chicos. La temperatura irá
disminuyendo según avancemos hacia el
norte. Si hay podridos estarán
petrificados, lo que significa que
podremos parar en cualquiera de las
estaciones de servicio de la autovía que
hay más adelante camino de Asturias.
Incluso podremos buscar algún hotel de
carretera para dormir en una cama,
buscar comida o lo que sea con
tranquilidad. ¿No os dais cuenta de lo
que eso significa? El frío nos protege...
—Mientras no aparezcan más lobos...
—apuntó Gabi.
—Sí. Los jodidos lobos. Mira que me
caían bien esos bichos...
Se aproximaron a una zona donde
empezaba un bosque de pinos. Gabriel
señaló un camino que se internaba entre
los árboles en dirección a la columna de
humo. Hugo se internó en ese camino y a
medio kilómetro atravesaron una aldea,
apenas cuatro casas medio en ruinas.
Vieron carteles que indicaban que era un
coto de caza. Bajo las ruedas notaba el
camino bacheado de tierra. Iban muy
despacio, intentando localizar por las
ventanillas la columna de humo, hasta
que vieron una alambrada coronada por
una maraña de hilo de acero lleno de
púas que atravesaba el camino
impidiendo el paso. En la alambrada
había un portón de barrotes cerrado con
una cadena. En un poste había un cartel.
EJÉRCITO DE TIERRA. PROHIBIDO
EL PASO
Gabi y Hugo se miraron.
—¡Militares! —dijeron al unísono.
12
El coronel Benavides observaba
atento los monitores. Las cámaras
situadas estratégicamente en los árboles
del camino que llevaba hasta la valla
exterior de La Finca habían ido
recogiendo el recorrido de aquel todo-
terreno blanco. Le sorprendió
sobremanera identificar el escudo de la
Guardia Real en las puertas delanteras.
Las imágenes mostraban al menos a
cuatro personas dentro del vehículo, dos
hombres en los asientos delanteros y dos
mujeres en los traseros. Mandó
inmediatamente a la patrulla a la
alambrada y les ordenó que no
dispararan a menos que detectaran una
amenaza.
—Los detenéis y los traéis aquí. No
quiero disparos.
Los soldados esperaban ocultos la
llegada del vehículo: dos en el exterior
del recinto y otros dos dentro, situados a
ambos lados del camino. Podrían hacer
fuego cruzado y acribillar el vehículo y
sus ocupantes si era necesario.
Observó intrigado cómo se abrían las
portezuelas del nissan y salían de su
interior los dos hombres. Uno, el más
alto y con una barba espesa, tiraba de la
cadena. El otro parecía más joven y
llevaba una escopeta franchi. Vio cómo
hablaban entre ellos y se dirigían al
coche. El alto se agachó para tirar del
gancho del cabrestante.
—¡Ahora! —ordenó después de
apretar el botón de un micrófono.
Seleccionó para que el monitor sólo
mostrara la imagen de la cámara más
cercana al coche. En un plano picado
vio cómo sus hombres, al unísono,
salían de entre los árboles con los
fusiles de asalto en posición de disparo.
13
—¡Brazos en alto! ¡Poneos de
rodillas! ¡Tú, suelta la escopeta!
¡Vamos, de rodillas!
Hugo pegó un respingo al oír aquellos
ladridos. Giró la cabeza y vio a un
militar vestido de combate: chaleco,
casco con micrófono y gafas de
protección apuntándole a tres metros de
distancia con un rifle de asalto que sólo
había visto en las películas. Vio por el
rabillo del ojo que a su izquierda había
otro soldado en posición de disparo.
Levantó los brazos y se dejó caer de
rodillas. Gabi soltó la escopeta e hizo lo
mismo. Otros dos soldados aparecieron
al otro lado de la alambrada apuntando
al coche.
Hugo sintió un fuerte un empujón en la
espalda y cayó de bruces al suelo.
Después notó una bota entre los
omóplatos. Con la cara pegada a la
nieve vio cómo el soldado que había
gritado daba una patada a la escopeta
que había dejado caer Gabi alejándola
hacia el borde del camino y después
empujaba a Gabi y le ponía la bota
encima de la espalda. Los soldados que
estaban al otro lado abrieron el portón y
se acercaron uno por cada lado al coche
sin dejar de apuntar a su interior.
—¡Salgan del coche y échense al
suelo!.
Cinco segundos después veía a Eva
tirada boca abajo con un soldado
apuntándole a la cabeza a un par de
metros de distancia y Hugo supuso que
al otro lado del coche Irene estaría en la
misma situación.
Notó que le juntaban las muñecas en
la espalda y se las unían con una cinta
dura, como de plástico, que se le clavó
con fuerza en la piel.
Uno de los soldados se acercó el
micrófono a la boca y dijo un escueto:
—Intrusos inmovilizados.
Mientras un soldado no dejaba de
apuntarles los demás registraban el
coche. Oyó cómo abrían el maletero y
revolvían en su interior.
Después un soldado le ayudó a
levantarse. Hugo miró a Eva con el
rabillo del ojo y vio que estaba muy
asustada. Gabriel elevó la voz.
—¡Oigan, no es necesario que nos
traten así!
—¡Venga, caminen!, fue la única
respuesta que recibieron.
Cruzaron la alambrada. Un soldado
ocupó el puesto del conductor del nissan
y metió el coche dentro del recinto. A
empujones les metieron apelotonados en
la parte trasera. Otro de los soldados se
subió como copiloto y se giró en el
asiento apuntándoles con una pistola.
Los otros dos soldados siguieron el
coche a paso ligero. El camino era
bacheado y estrecho. A veces parecía
que el conductor elegía de forma
aleatoria el recorrido, dirigiendo el
vehículo hacia un punto que no parecía
el lógico, pero era una sensación
engañosa debido a que la nieve cubría
cualquier rastro del sendero. Tardaron
pocos minutos en divisar un complejo de
edificios de hormigón de una sola planta
funcionales y austeros. Parecía un
campus universitario moderno. Las
ventanas eran rectangulares y con
vidrios oscuros. En los tejados planos
había todo tipo de antenas, incluyendo
una parabólica enorme. Había un
edificio bastante grande y enfrente uno
de estructura similar pero más pequeño.
Un poco más alejado había otro aún más
pequeño con una bandera de España y
otra de la Unión Europea en los mástiles
sujetos en la fachada. Al lado había un
cobertizo con varios vehículos militares,
incluyendo un camión. También había un
autobús corriente.
—¿Dónde estamos? Esto no parece un
cuartel, precisamente —preguntó Hugo.
Silencio.
El soldado que les vigilaba tenía
ojeras y una sombra de barba castaña
cubría su rostro. Ambos soldados
desprendían un ligero olor acre, a ropa
usada.
El soldado detuvo el nissan junto a
una puerta doble de cristal del edificio
más grande. Allí no había carteles, ni
nada que pudiera informarles sobre las
funciones de aquel lugar perdido en
medio de un espeso bosque.
—Bajen del coche.
En aquel momento se abrieron la
puertas de cristal y apareció un hombre
delgado, de unos cincuenta años con el
cabello muy corto. Llevaba puesta una
bata blanca bajo la que se veía una
camiseta caqui. Cruzó las manos delante
de su estómago e hizo un gesto a uno de
los soldados, que sacó un alicate y fue
cortando las bridas que habían usado
como esposas. El soldado se agachó y
recogió los pedazos de plástico que se
guardó en un bolsillo de la guerrera.
—Hola. Permitan que me presente.
Soy el doctor Benavides. Coronel
Benavides —dijo después de un ligero
carraspeo. — Ustedes son... preguntó
mirando alternativamente a los cuatro
asustados amigos.
Hugo y Gabriel se miraron. ¿Qué
debían decir? ¿Sus nombres?
—Ustedes son...—insistió Benavides
con una voz que denotaba algo de
impaciencia.
—¿Quiere saber cómo nos llamamos?
—preguntó Hugo frotándose las
muñecas.
—Eso ayudaría, sí. Benavides arqueó
las cejas.
—Yo soy Hugo.
El militar asintió y miró a Gabi,
animándole a hablar.
—Gabi. Gabriel. Me llamo Gabriel.
—Eva.
—Irene.
—Síganme, por favor —contestó el
militar con una sonrisa, mientras se
giraba y volvía a entrar en el edificio.
Después de un segundo de duda, le
siguieron. El interior era cálido. Un
ligero zumbido surgía de las rejillas de
ventilación situadas en la parte superior
de las paredes. El suelo era de cemento
pulido de color gris, y las paredes, de
hormigón, estaban pintadas de un blanco
inmaculado. Vieron una bandera de
España y otra de la Unión Europea
enmarcando un retrato del rey vestido
con uniforme militar en la pared más
alejada de la puerta.
Siguieron a Benavides por un corto
pasillo hasta una sala rectangular en
cuyo centro había una mesa de
reuniones. En una de las paredes había
una enorme pantalla de televisión plana
con una cámara de videoconferencia
encima.
Hugo repetía mentalmente aquel
apellido, Benavides. De qué le sonaba...
En el centro de la mesa había jarras
de zumo de naranja, vasos y una bandeja
metálica llena de bocadillos.
—Siéntense, por favor. Coman algo.
Apreciarán el esfuerzo que hacemos
para disponer de pan fresco en estas
circunstancias —dijo señalando con la
mano los bocadillos. — Pero siéntense,
están entre amigos. Benavides se sirvió
un vaso de zumo y se sentó. Frente a él
había un intercomunicador con un
micrófono plegado. Eva alargó la mano
y cogió un bocadillo. Le hincó el diente
y sonrió. Los demás la imitaron.
—El jamón es excelente. El zumo de
naranja no es natural, claro, pero no se
puede tener todo, ¿no creen? Bueno,
ahora cuéntenme qué hacen aquí y por
qué llevan un vehículo de la Guardia
Real. Miró alternativamente a Hugo y a
Gabriel. Su tono, hasta ahora amable, se
había endurecido.
Gabi miró a Hugo y le hizo un gesto
con la barbilla para que contestara.
—Bueno. No sé por dónde empezar.
—Empiece por el principio. Suele ser
lo mejor —contestó Benavides muy
serio.
—Trabajo, trabajaba, mejor dicho, en
el ministerio de Sanidad. Soy periodista.
Era el jefe de prensa de la Dirección
General de Salud Pública.
—Hombre, qué casualidad. Conozco
a su jefe, Carlos Martínez.
—Éramos amigos. He trabajado con
él unos cuantos años —respondió Hugo.
—¿Sabes algo de él? No te importa
que nos tuteemos, ¿verdad?
—No.
—No sabes nada de él, o no te
importa que te tutee...
—Las dos cosas. Lo último que supe
de él es que intentaba salir de Madrid
con su familia, pero creo, estoy seguro,
de que no lo logró. Quedó atrapado en la
carretera de Andalucía.
Benavides meneó la cabeza.
—Entre nosotros: aquello fue un
desastre. No se pudieron hacer peor las
cosas. Pero bueno, ya no tiene remedio.
Sigue, por favor.
Hugo le contó todo. Cómo sobrevivió,
cómo se encontraron Eva y él, la llegada
de Gonzalo y su huida por los viajes del
agua. Al llegar a este punto Benavides
se mostró sumamente interesado. Sacó
un bloc de notas de la bata y le pidió a
Hugo que le explicara con todo detalle
el recorrido de aquellos túneles.
—Tenemos un mapa, si te interesa.
—Claro que me interesa.
—Pues está en mi mochila.
—Dices que se puede entrar en
Madrid con bastante seguridad a través
de una red de túneles que empiezan en la
Dehesa de la Villa...
—Así es. Lo que pasa es que a estas
alturas algunos tramos estarán llenos de
podridos.
—¿Podridos?
—Bueno, así les llamamos. Ya sabes,
su olor y su aspecto.
Benavides asintió con una leve
sonrisa.
Hugo prosiguió su relato. Benavides
escuchaba atentamente, tomando notas
de vez en cuando. Volvió a mostrar su
interés cuando Hugo explicó cómo
habían conseguido el coche en el
Palacio de la Zarzuela.
—¿No vieron a nadie más de la
familia real?
—No tuvimos mucho tiempo.
Tuvimos que salir por piernas. Fue una
suerte encontrar el nissan en el
aparcamiento. No creo que allí quedara
nadie vivo... Aquello estaba plagado de
muertos vivientes.
Hugo le contó cómo encontraron a
Irene y a Gabi y cómo murió Gonzalo.
De nuevo tomó notas e hizo preguntas
sobre el proceso de infección de
Gonzalo: cuánto tiempo tardó, síntomas,
qué medicamentos le dieron... Asentía
con la cabeza y anotaba con una letra
apretada las respuestas de Hugo. Éste
paró su relato para beber un largo trago
de zumo.
Contó también la parada en Adanero y
la llegada a Tordesillas.
—Conocemos bien la situación de
Tordesillas. Ahí no queda nadie con
vida.
—¿Fueron ustedes quienes pintaron
esos círculos rojos en los carteles?
—No, pero sí los hemos usado para
marcar otros pueblos más cercanos a
donde estamos ahora. Aunque ya hemos
dejado de hacerlo. Ya no merece la
pena. Sois las primeras personas que
han llegado vivas en los últimos meses.
Ahora cuéntame cómo llegasteis hasta
aquí.
—Vimos el humo.
Benavides asintió con un leve
movimiento de cabeza.
—¿No temen que también lo vean los
infectados?
Benavides soltó una carcajada.
—Nooo. No son capaces de
relacionar el humo con presencia
humana. Al principio tuvimos cuidado,
pero después nos dimos cuenta que daba
lo mismo. Pensamos incluso que algún
superviviente podría verlo y buscar su
origen. Sois los únicos que lo habéis
hecho. Saca tú las conclusiones.
Los demás permanecían en silencio.
—Ya. Y qué es ¿un generador?
Benavides le miró fijamente y no
contestó.
—Bueno, ahora me toca a mí
explicaros dónde estáis. Esto es un
centro del Ejército de Tierra. Nos
dedicábamos a la investigación
relacionada con la guerra biológica y la
biotecnología. Cuando empezó la
epidemia recibimos órdenes para
investigar el origen de la epidemia y una
posible solución...
En aquel momento Hugo recordó.
“¡Claro, Benavides. Coronel
Benavides!. ¡Ya sabía de qué le sonaba
ese nombre! Era el militar que obligó
casi a punta de pistola al doctor
Bermúdez a extraer el cerebro del
paciente cero y luego se lo llevó en un
contenedor”. Hugo recordó el correo
electrónico que su jefe le enseñó en las
primeras horas de la epidemia. Durante
un momento pensó en decirle al coronel
que sabía quién era, pero su sentido de
la prudencia le hizo guardar silencio.
—... y eso es lo que hemos estado
haciendo desde entonces. Tienen ante
ustedes a los únicos funcionarios del
Estado que ha seguido haciendo su
trabajo sin vacaciones ni días libres.
—Pues te deben una pasta... contestó
Gabi.
Benavides soltó una carcajada. Los
demás también empezaron a reír.
—Me deben una pasta, sí, contestó
entre risas.
—¿Y qué tal las investigaciones?
Benavides afiló la mirada.
—Bien. Aunque eres periodista y no
debería contártelo por si lo publicas —
Hugo sonrió por la broma— , te diré que
bien. Hemos secuenciado el virus y
estamos cerca de encontrar la solución.
Sabemos cómo atacar el virus y tenemos
un modelo teórico para fabricar una
vacuna.
—Una vacuna... —repitió Gabi.
—Lo perfecto sería encontrar un
sujeto sano, pero no disponemos de
ninguno.
—No entiendo —dijo Gabi. —
¿Sujetos sanos? Aquí hay un montón de
gente y todos parecen muy sanos...
Hugo asintió.
—Yo sí lo entiendo. Todos tenemos
ese virus... es eso, ¿verdad?
—Es eso. Para desarrollar la vacuna
la vía más fácil, pero a la vez más
improbable, sería encontrar un sujeto
cuyo organismo hubiera creado
anticuerpos del virus y lo hubiera
eliminado.
—Perdonad. ¿Estáis diciendo que
todos estamos infectados? —interrumpió
Irene.
Benavides asistió con un movimiento
de cabeza.
—Con una alta probabilidad, sí. No
obstante os haremos unos análisis para
cerciorarnos. No temáis: es un simple
análisis de sangre. Nos servirá también
para ver vuestro estado de salud.
—Bien. Si os parece damos la
reunión por finalizada.
Benavides pulsó un botón del
intercomunicador.
—Hemos terminado. Acompaña a
nuestros invitados a sus habitaciones —
dijo con sequedad.
Sonrió.
—Ahora podéis descansar, daros una
ducha, etc. No malgastéis el agua: es un
bien escaso.
Se levantó y salió de la sala de
reuniones.
—Tengo trabajo que hacer, dijo
alejándose.
Fuera les esperaba un soldado.
—Acompáñenme, por favor.
Salieron al exterior y le siguieron
hasta el edificio que había enfrente. que
había en frente. Cuando entraron vieron
que sus mochilas estaban en una esquina
del vestíbulo.
—Las armas las hemos guardado. No
se preocupen. Aquí no les hacen falta —
dijo el soldado.
Recogieron las mochilas y caminaron
por un pasillo detrás del soldado.
Pasaron al lado de un comedor y giraron
en un pasillo. Vieron también un
gimnasio y una biblioteca con pantallas
de ordenador apagadas.
—¿Dónde está la gente? —preguntó
Eva.
El soldado contestó sin volver la
cabeza.
—Casi todos están en los
laboratorios, trabajando.
Llegaron al final del pasillo. El
soldado les señaló cuatro puertas.
—Todas las habitaciones son iguales.
Esperen dentro. Ahora vendrán a
extraerles sangre para los análisis.
Les tendió unas tarjetas de plástico
como las de hotel para abrir las
habitaciones.
—Intenten no perderlas. No nos
quedan muchas.
El soldado empezó a alejarse. De
repente se detuvo. Gabi, Irene y Eva
habían entrado ya en sus dormitorios. Se
giró y llamó suavemente a Hugo.
—Disculpe. Vienen de Madrid,
¿verdad?
—Si.
—¿Cómo está aquello? ¿Cree que hay
supervivientes?
Hugo le miró. Era un soldado joven.
Tendría apenas veinticinco años. Se
encogió de hombros.
—No lo se. Es posible. No podía
decirle otra cosa.
—Mi familia estaba allí.
El soldado bajó la cabeza con tristeza
y se alejó. Hugo le observó durante un
segundo y después entró en el
dormitorio que quedaba libre. Era
amplio y sorprendentemente acogedor, a
pesar de la austeridad. El suelo era de
tarima de madera de pino barnizada.
Había una cama, una mesa de trabajo
con una silla y un flexo y una puerta que
conducía a un cuarto de baño. Dejó la
mochila al lado de la cama. En una de
las paredes había una ventana
rectangular tapada por una cortina
gruesa, como las que hay en muchos
hoteles en los que no hay persianas. La
corrió y miró al exterior. Vio una
extensión de terreno nevado que llegaba
hasta una masa de bosque bastante
densa. Pinos y algunos rebollos. Alguien
llamó a la puerta y abrió antes de que
Hugo tuviera tiempo a contestar. Era un
hombre con una barba muy recortada y
gafas. Llevaba una bata blanca y debajo
se veía un pijama verde como el que
llevan los médicos en los hospitales.
Llevaba una nevera portátil en la mano.
En un bordado azul sobre el bolsillo
superior de la bata ponía “Doctor J.
Martínez”.
Abrió la neverita y sacó un paquete
plateado y plano. Tiró de una solapa.
Era una gasa desinfectante.
—Súbase la manga, por favor.
Le frotó el antebrazo con la gasa.
Sacó un kit de extracción de sangre y se
lo clavó en la vena. El tubo se llenó
rápidamente. Le puso un algodón en el
pinchazo y se lo sujetó con un trozo de
esparadrapo. Le preguntó su nombre y lo
escribió en el tubo y lo metió en la
neverita. Le miró fijamente. Después de
varios segundos que a Hugo se le
hicieron eternos y que le incomodaron,
habló.
—No saben lo que significa para
nosotros su presencia aquí. Puede que
sea un milagro que hayan logrado
sobrevivir. Para nosotros es una
esperanza. Bienvenidos. En un par de
horas les comunicaremos los resultados
Sonrió y se marchó. Hugo le oyó
llamar a la puerta de al lado.
Hugo entró en el cuarto de baño con
cierta urgencia. Aquel zumo de naranja
le estaba facilitando una gestión que no
podía postergar y disponía de un cuarto
de baño limpio, inmaculado como si
nadie lo hubiera usado nunca. Sonrió al
sentarse en la taza de porcelana blanca.
14
Eva se apretó ligeramente el algodón
contra la vena. Odiaba los análisis de
sangre. Le producía horror que le
clavaran agujas. Cuando se marchó el
doctor Martínez entró en el cuarto de
baño y se desnudó. Se contempló en el
espejo. Hacía mucho que no veía su
cuerpo en un espejo tan grande y le
sorprendió aquella chica que le miraba y
escrutaba su cuerpo con curiosidad.
Tenía el pelo pegado y sucio y unas
ojeras violáceas. Se puso de puntillas
para poder verse el vientre. Lo tocó.
Notaba una ligera curva que antes no
estaba. Se palpó los pechos. Antes eran
breves y podía cubrirlos con sus manos.
Ahora los notaba más pesados,
redondos. Tenía los pezones muy
sensibles y abultados. Suspiró. Siempre
se había quejado del tamaño de sus
tetas. Nunca usaba sujetador. Ahora no
estaba segura de que le gustaran aquel
par de melones. Rozó con la punta de
los dedos el fino vello que empezaba a
crecer en su pubis. “Esto sí tiene
remedio”, se dijo. En la repisa de cristal
que había sobre el lavabo había un
cestito similar al que hay en los cuartos
de baño de muchos hoteles: cepillo de
dientes, un tubo de dentífrico, un peine y
una maquinilla de afeitar desechable,
además de una pastilla de jabón, gel y
champú.
Mientras aquel hombre le sacaba
sangre le había preguntado si podía
conseguirle compresas. Para ella y para
Irene. El hombre había sonreído.
—Suele pasar. O eso dicen.
—El qué.
—En un grupo de mujeres hay un
momento en el que todas tienen la
menstruación al mismo tiempo.
Las mejillas de Eva habían
enrojecido ligeramente.
—No te preocupes. Había varias
mujeres trabajando aquí. Estaban de
permiso cuando empezó todo y no
volvieron, pero es probable que en sus
dormitorios encontremos algo. Voy a
echar un vistazo y regreso.
La suave llamada en la puerta de la
habitación interrumpió sus
pensamientos. Se enrolló una toalla en el
cuerpo y salió del cuarto de baño. Abrió
la puerta un palmo. Era el hombre
amable que le había extraído la sangre.
—Hola —dijo sonriendo. Extendió el
brazo y le enseño un paquete de
compresas sin abrir y una caja de
tampones. — Dáselo tú misma a tu
amiga. También me los ha pedido.
También os he conseguido ésto, dijo
entregándole una bolsa con ropa
interior, crema hidratante y un par de
cepillos para el pelo. No creo que a sus
dueñas les importe —dijo arqueando las
cejas.
—Gracias doctor.
—De nada. No soy médico, si es por
eso por lo que me llamas doctor. Soy
doctor, sí, pero en bioquímica. Aquí no
tenemos médico pero hacemos lo que
podemos —dijo mientras se alejaba.
Eva cerró la puerta y sacó varias
compresas del paquete. Separó la mitad
de la ropa interior y la dejó sobre la
cama. Había bragas, calcetines y
sujetadores. Abrió la puerta de la
habitación y salió al pasillo con la
bolsa. Golpeó con los nudillos en la
puerta de Irene y entró sin esperar. Irene
estaba sentada en la cama mirando al
vacío.
—Qué te pasa.
—No, nada. Dudaba si meterme en la
cama o pegarme una ducha.
—Mira lo que tengoo —canturreó
Eva enseñándole lo que le había traído
el doctor Martínez.
—¡Bien!, no podía más, tía. Desde
luego, el fin del mundo no está hecho
para las mujeres...
—Yo lo tengo claro: lo primero es el
pedazo ducha que me voy a pegar.
Segundos después Eva disfrutaba del
chorro caliente del agua sobre su
cuerpo. Acostumbrada a la escasez,
cerró el grifo mientras se enjabonaba el
cuerpo e intentaba producir espuma en
su cabello, apelmazado y grasiento.
Entonces oyó correr el agua al otro lado
del tabique. Dio un golpecito con los
nudillos en la pared.
—Hugo...
—Síii. Esto es vida —oyó a través
del tabique.
—Ya lo creo. Tengo el pelo tan sucio
que no sale ni espuma.
Oyó reír a Hugo.
—Pues vente para acá y te lavo yo el
pelo.
—No me lo digas dos veces que
voy...
Silencio.
—Oye Hugo.
—Qué.
—No, nada. Luego hablamos.
—Vale.
Eva frotó su cabello hasta
desenredarlo. Extendió un poco de gel
en su vientre y con la maquinilla acabó
con aquellos pelillos que asomaban
puntiagudos en su pubis. Se aclaró y se
acarició suavemente con la mano para
comprobar la suavidad. Tenía los labios
ligeramente hinchados. Se acarició
suavemente con los ojos cerrados. Su
mano izquierda pellizcó ligeramente los
pezones. Notaba cómo la sangre le
enrojecía las mejillas. Se agachó y en
cuclillas comenzó a masturbarse. Se
imaginó a si misma a cuatro patas en la
bañera, con el agua cayendo sobre su
espalda y su culo. Imaginó que la cortina
de plástico blanco se corría y alguien
entraba en la ducha, se situaba detrás de
ella de rodillas, le separaba las piernas
y la penetraba con fuerza. Imaginó a
Hugo. Tuvo un orgasmo largo, suave.
Contrajo los músculos del vientre
alrededor de sus dedos, dentro de su
cuerpo y notó su presión palpitante.
Gimió mientras se pellizcaba aquellos
grandes pechos con la otra mano. Sí,
definitivamente, le gustaban.
—Eva. Evaaa.
—Sssí, acertó a decir.
—¿Te pasa algo? —preguntó Hugo
desde el otro lado.
—No, nada. Es que tenía el pelo
enredado. Nada.
—Voy a dormir un rato. Luego nos
vemos.
—Vale.
Eva salió de la ducha algo
avergonzada. Se secó con una toalla
blanca que olía a limpio y se peinó.
Después se tumbó en la cama desnuda,
mirando el techo.
—Estoy embarazada y deseo a Hugo,
que me arrastra a través de este mundo
de mierda para encontrar a su mujer y su
hijo —murmuró en voz baja. Qué más
me puede pasar.
15
Irene yacía dormida en su cama.
Gabriel acabó de ducharse y después de
examinar su habitación como un lobo
recorriendo una jaula, se fumó un par de
cigarrillos mirando por la ventana y se
tumbó. Estaba demasiado excitado para
dormir. Se vistió y salió de la
habitación. Llamó a la puerta de Hugo,
que le abrió después de unos segundos.
Tenía el pelo húmedo y se había
afeitado. Llevaba una toalla enrollada en
la cintura. Gabriel se rió.
—Pareces más joven sin barba, tío.
—Oye, que no soy tan mayor.
Mientras Hugo se vestía Gabi se sentó
sobre la cama.
—No tengo ganas de dormir. ¿Te
apetece dar una vuelta?
—Yo estaba pensando lo mismo.
Recorrieron el pasillo hasta el
vestíbulo y salieron al exterior. La
claridad exterior era engañosa. El aire,
que traía olor a pino y a tierra, era frío y
cortante. Casi helado. Fuera no había
nadie. Con las manos en los bolsillos
caminaron hacia el edificio principal y
lo rodearon. Detrás había unos grandes
depósitos de agua y un edificio cuadrado
de hormigón sin ventanas y con una
puerta de chapa con rejillas. En el
tejado plano asomaba un tubo cromado
por el que salía humo grisáceo. Algo
zumbaba ahí dentro.
—Debe de ser el generador.
—Ese humo no es el que vimos —
observó Gabi con los ojos
entrecerrados. Caminaron entre los
árboles y entonces vieron el origen de
aquella columna de humo negro y espeso
que les había traído hasta allí.
En medio de un claro, a unos
cincuenta metros del edificio principal y
el lado opuesto por el que habían
entrado en el recinto de La Finca, había
una estructura tosca de ladrillo sin
revocar, como si la hubieran construido
de cualquier manera. Era un recinto
cuadrado de cuatro o cinco metros de
lado y de dos metros de altura sin
tejado. No tenía puerta. Había una
simple abertura de un metro de ancho en
una de las paredes. Junto a la abertura
había un bidón de combustible con un
grifo y un cubo metálico debajo. Se
acercaron. La columna de humo que
desprendía era negra y menos abundante
que la que habían visto desde la
distancia, como si lo que estuvieran
quemando ya ha hubiera ardido casi del
todo. El calor se percibía desde un par
de metros de distancia. Se aproximaron
al hueco. Lo que vieron les dejó sin
palabras: dentro había un hoyo
rectangular de un par de metros de
profundidad y en su interior lo que
parecían restos humanos. Fragmentos de
huesos ennegrecidos, cenizas, alguna
calavera prácticamente intacta. Una de
ellas tenía un agujero sobre las órbitas.
El olor era intenso y picante:
combustible quemado y grasa podrida.
Se miraron sin decir nada.
—¡Retrocedan!
Se giraron y vieron un soldado con el
rifle apoyado sobre el antebrazo.
—No pueden estar aquí. Vuelvan al
edificio de alojamiento.
El tono no dejaba lugar a dudas. El
soldado les hizo un gesto con la barbilla
para que se marcharan.
Un rato después discutían sentados
sobre la cama del dormitorio de Hugo
sobre lo que habían visto.
—Era un crematorio.
—Ya. Esto está claro. Queman
podridos.
—Pero por qué —preguntó Gabi.
—Esto es un centro de investigación,
¿no? Eso nos han dicho.
—Si.
—Pues está claro. Deben de utilizar
zombis para sus investigaciones y luego
se deshacen de ellos. ¿Qué harías tú?
—No, ya, si eso me parece lógico,
pero lo que me preocupa es otra cosa.
—¿Qué?
—Si queman zombis después de
usarlos quiere decir que tienen zombis
vivos en alguna parte...
—Claro, eso es cierto. Pero supongo
que no los tendrán sueltos por el
edificio... Imagino que los tendrán
encerrados en algún lugar seguro. No
creo que sean tan idiotas.
—Cazar zombis es arriesgado, y no
parece que aquí haya muchos soldados.
—Donde quieres ir a parar Gabi.
—¿Y si les da por experimentar con
nosotros? Ya viste qué contento estaba
Benavides con nuestra presencia aquí.
—Qué dices, tío. Estás flipando.
—Imagínate. Tiene cuatro individuos
sanos que no les sirven para nada. No
sabemos siquiera si esos eran zombis o
llegaron aquí como nosotros y a resultas
de sus experimentos se convirtieron en
zombis... ¿Y si quieren probar con
nosotros su vacuna?
—Que no, hombre. No me lo creo.
Sin embargo, la duda abrió una grieta
en la seguridad de Hugo como una
piedra abre grietas en múltiples
direcciones después de estrellarse sobre
la superficie de un lago helado. Al fin y
al cabo qué sabían de este sitio. Y las
referencias que tenía del
comportamiento de Benavides no eran
precisamente buenas.
—No sé. ¿Deberíamos fiarnos? —
insistió Gabi.
—Esperar y ver. Andemos con ojo,
pero no le digas nada a las chicas. Yo
me voy a echar un rato, que me caigo de
sueño. Te recomiendo que hagas lo
mismo.
Gabi salió de la habitación y Hugo se
tumbó en la cama. Un segundo después
estaba roncando.
Cuando le despertó el toc-toc en su
puerta no sabía dónde estaba. La
habitación estaba completamente a
oscuras. Carraspeó y se frotó los ojos.
Se levantó y abrió la puerta. Vio a un
hombre vestido con ropa de civil que
iba llamando a las puertas de sus
compañeros.
—Hola —dijo Hugo.
—Les he despertado porque pensé
que querrían cenar.
¡Cenar! Aquella palabra disparó sus
papilas y le hizo segregar saliva. Tenía
un hambre de lobo. Apenas había
comido un bocadillo durante su reunión
con el doctor Benavides.
—Tengo tanto hambre que me
comería un zombi, le dijo al adormilado
Gabi que acababa de asomar su nariz
por la puerta de su dormitorio.
—Yo lo quiero vuelta y vuelta —
contestó frotándose los ojos.
—El qué —preguntó Eva mientras
salía de su habitación.
—Nada, cosas nuestras.
—Eh, ¡te has afeitado! Pareces...
—... más joven. Ya me lo han dicho
—interrumpió Hugo con una sonrisa.
Irene salió impecable de su
habitación, con su larga melena limpia y
cepillada. Sonreía.
Entraron en el comedor con timidez.
Parecía que eran los últimos en llegar,
pero nadie se había sentado todavía.
Allí habría por lo menos treinta
personas, ninguna llevaba uniforme y
todos les miraban con curiosidad. Al
fondo, frente a una mesa, de pie con las
manos apoyadas sobre el respaldo de
una silla, esperaba en solitario el doctor
Benavides. Les hizo un gesto con la
mano para que se sentaran en su mesa.
El resto del personal les miraba con una
mezcla de curiosidad y simpatía.
—Sentaos —dijo Benavides. No
tenemos cocineros. Estaban de permiso
cuando empezó todo, así que cocinamos
por turnos. Incluido yo. Hoy tenéis
suerte: no me tocaba a mí, dijo
sentándose. Esa fue la señal para que el
resto del personal tomara asiento.
En la mesa humeaba una sopera de
metal cromado. Al lado había una
botella de vino. Hugo se fijó en la
etiqueta y levantó las cejas. Era una
botella de Vega Sicilia Único Reserva
Especial.
—Hoy tenemos sopa de primero y
creo que pollo asado con patatas de
segundo. Menú de fiesta. No os creáis
que siempre comemos así...
Benavides alargó el brazo y cogió una
cuchara sopera para servirles. Todos
guardaban silencio.
—Veo que te interesa el vino, Hugo
—dijo tras observar cómo éste
levantaba la botella y leía la etiqueta.
—Sí. La verdad es que este vino...
—Bueno. Estamos en Valladolid.
Vino no nos falta. Hacemos salidas a
por provisiones y podemos permitirnos
elegir. A veces tenemos suerte. Sírvete,
hombre.
Hugo se sirvió un poco de aquel vino
y levantó la copa para olerlo. Se llevó
la copa a los labios y bebió un trago.
—Qué te parece.
—Impresionante.
—Tenemos vinos aún mejores.
—¿Es bueno? —preguntó Eva.
—Buenísimo. Y muy caro. Yo no me
lo podía permitir, desde luego.
Comieron la sopa, sabrosa y potente.
Tenía hebras de jamón, trocitos de
huevo duro y fideos. Todos repitieron.
Aquel silencio que les había recibido
cuando entraron en el comedor había
sido ocupado por el sonido de las
conversaciones en que se desarrollaban
en el resto de las mesas.
Después llegó una bandeja repleta de
pollo asado troceado y otra con patatas
fritas.
—El recinto de La Finca es seguro.
Tenemos gallinas y unas cuantas vacas
que hemos ido recuperando. No nos
faltan los huevos ni la carne. Tenemos
también un invernadero.
Eva sonrió y miró de reojo a Hugo,
que le devolvió la mirada y le guiñó un
ojo. Eva enrojeció. Ambos habían
recordado aquella conversación sobre el
pollo asado y las patatas que tuvieron en
la seguridad de su refugio de Madrid,
tan lejana ya.
El coronel Benavides captó el
intercambio de miradas, pero no dijo
nada y continuó explicándoles cómo se
habían organizado desde que se
quedaron aislados. Hacían “salidas” a
por provisiones o material. Iban a
objetivos cerrados y elegidos. No
querían riesgos.
—No puedo permitirme perder un
solo hombre. Sólo tengo seis soldados,
aunque el frío nos facilita el trabajo.
—Es verdad. Nos hemos dado cuenta
de que los podr... los infectados, como
dicen aquí, son menos peligrosos con el
frío. Tiene que ver con su temperatura
corporal, ¿verdad?
—Efectivamente. Sin embargo,
cuando sube la temperatura ambiente
recuperan su movilidad habitual.
Hugo entendió qué había detrás de
esas palabras: tenían zombis en algún
lugar de las instalaciones.
De postre tenían melocotón en
almíbar.
—¿Bueno, qué tal la cena?
Gabriel, que no había abierto la boca
durante toda la comida excepto para
engullir, contestó por todos.
—Cojonuda. Perdón. Buenísima.
Volvería a empezar de nuevo...
Benavides soltó una carcajada.
—Me alegro. Por cierto. Vosotros
dos, dijo mirando alternativamente a
Gabriel e Irene, según los análisis estáis
algo desnutridos. No es grave, nada que
no puedan remediar unos comprimidos
de vitaminas.
—¿Y nosotros? —preguntó Hugo.
Benavides guardó silencio durante un
par de segundos.
—Bien. Nada reseñable —dijo.
Mientras se limpiaba los labios con la
servilleta observó con curiosidad a Eva.
— De todas formas, me gustaría hablar
contigo.
La jovencita bajó los ojos nerviosa.
—¿Hay algún problema? —preguntó
alarmado Hugo.
—No, nada serio. Por la noche se
cierran todas las puertas. Si queréis
entreteneros un rato, tenemos una sala de
televisión al lado del gimnasio.
Tenemos una buena videoteca, así que si
os apetece ver una peli, ese es el lugar.
También hay una consola por si os
gustan más los videojuegos.
Se levantó y recogió sus platos para
dejarlos en el mostrador. Los demás le
imitaron. El resto de los comensales fue
saliendo ordenadamente del comedor.
Algunos se dirigieron al exterior a
fumar, y otros a sus habitaciones. Tres o
cuatro entraron en la sala de televisión.
El grupo de amigos se miró.
—Yo voy a ver una peli, ¿quién se
apunta?
—Vamos todos. No nos vendrá mal
un poco de entretenimiento, Gabi —
contestó Hugo.
Benavides se les quedó mirando.
—Eva, si no te importa, me gustaría
hablar contigo.
Eva miró a Hugo como pidiendo
ayuda, pero antes de que su amigo dijera
nada la mirada severa del coronel le
cerró la boca. Eva echó a andar detrás
del coronel.
Salieron al exterior y cruzaron el
patio para entrar en el edificio principal.
Unos copos finos, como polen
ingrávido, flotaban en el aire. La
temperatura había bajado
considerablemente. Eva siguió a
Benavides por un pasillo hasta llegar a
una zona que parecía de oficinas.
Benavides abrió un despacho con una
tarjeta electrónica que sacó del bolsillo.
Encendió la luz, invitó a Eva a que
pasara dentro y cerró la puerta. Era un
despacho pequeño y cuadrado. Las
estanterías estaban llenas de libros y en
la pared había una foto aérea de las
instalaciones. Había títulos enmarcados
clavados en las paredes y varios mapas
militares sujetos con chinchetas en un
gran corcho que ocupaba toda una pared.
Eva se fijó en marcas trazadas con
rotulador azul y en marcas de color rojo
al lado de las cuales había anotaciones.
—Son objetivos de interés para
nosotros, donde nos aprovisionamos:
almacenes, farmacias, laboratorios,
granjas... —explicó Benavides. Siéntate,
por favor.
Benavides tomó asiento frente a su
escritorio y señaló una silla para que
Eva se sentara y carraspeó antes de
hablar.
—Bueno, Eva, tus análisis están bien.
Muy bien, diría yo. Tienes... ¿dieciséis,
diecisiete?
—Diecisiete.
—Bien. Supongo que ya lo sabrás...
—El qué.
—Eva. Estás embarazada.
Eva se miró las manos.
—No es seguro. He tenido una
pequeña hemorragia.
—Sí es seguro. Esas hemorragias son
normales. Tú análisis no deja lugar a la
duda.
Eva guardó silencio.
Benavides abrió un cajón y sacó una
caja de comprimidos. La dejó encima de
la mesa y la empujó hacia Eva, que
seguía mirándose las manos.
—Son vitaminas.
Eva levantó la mirada y clavó sus
ojos azules en Benavides. Apretó los
labios.
—¿Y si no quiero?
Benavides suspiró.
—Me interesa tu embarazo y prefiero
que estés sana.
Eva guardó silencio.
—¿Es Hugo?
Silencio.
—Eva. Te seré sincero. Sólo necesito
un par de respuestas. Sabemos que estás
embarazada, pero no somos expertos en
esos temas. Lo nuestro son los virus y
las bacterias, no los bebés. Me gustaría
saber si te quedaste embarazada antes o
después de la aparición de la
infección...
Eva por fin habló.
—Después.
Benavides sonrió.
—¿Puedes ser un poco más precisa?
—Un par de semanas después, como
mucho.
Benavides dio unos golpecitos
rítmicos en la mesa con un bolígrafo.
—Bien, bien, bien. Mañana te
haremos algunas pruebas. Nada
importante.
—Es que no sé si quiero que me
hagan esas pruebas. No sé si quiero
tener un bebé...
—¿Saben tus amigos que estás
embarazada?
—No —contestó Eva con rotundidad.
—No te preocupes. No les diremos
nada. Ahora vete con tus compañeros.
Eva se levantó. Se sentía mareada.
Notó una arcada. Benavides se levantó
rápido y abrió un armario. Sacó una
botella de agua mineral y quitó el tapón.
Alargó la mano y se la ofreció. Eva
bebió un trago.
—No te preocupes. Es normal que
tengas náuseas.
Eva aferraba la botella con fuerza. Se
quedó mirando la caja de comprimidos y
la cogió, guardándosela en el bolsillo
del pantalón. Se dirigió a la sala de
televisión, donde sus amigos estaban
sentados en cómodas butacas viendo una
película. Se sentó al lado de Hugo.
—¿Qué quería Benavides?
—Nada. Me ha dado unas vitaminas.
—¿Estás bien? No tienes buena cara
—preguntó cogiéndola de la mano.
Eva asintió con un movimiento de
cabeza.
—Vaya rollo de película —le susurró
Hugo al oído.
—Vámonos a dormir, por favor.
Hugo sonrió.
—Ya. Pollo con patatas. Ahora
quieres el postre, ¿eh, picarona?
Eva sonrió a medias, recordando
aquella conversación. Le parecía que
había sido hace mil años. Se levantó y
Hugo le siguió.
Irene les vio marchar y le dio un
codazo a Gabi, que estaba concentrado
en la pantalla. Señaló con la barbilla.
Gabi sonrió.
—Qué suerte tienen algunos. ¿Nos
vamos tú y yo a jugar a los papás y las
mamás?
—Anda, ya te gustaría a ti —contestó
Irene echándose el pelo para atrás.
—Ni te lo imaginas —murmuró Gabi.
—¿Qué?
—No, nada.
Hugo cerró la puerta. Eva entró en el
cuarto de baño. Sacó la caja de
comprimidos y leyó el prospecto.
Extrajo uno y se lo metió en la boca.
Bebió un sorbo de agua y lo tragó.
Cuando salió Hugo estaba sentado en
una esquina de la cama. Sonrió sin saber
muy bien qué decir.
—Hugo. Quiero dormir contigo.
—Bien. La cama es estrecha, pero nos
apañaremos. Hemos dormido en sitios
peores.
Eva se acercó y se sentó a horcajadas
sobre las rodillas de Hugo. Éste,
sorprendido, abrió la boca para decir
algo.
Eva le agarró por la nuca y le besó
antes de que pudiera hablar. Le mordió
el labio con fuerza y le introdujo su
lengua puntiaguda en la boca. Hugo
levantó las manos despacio y las posó
en su cintura. Eva se las cogió y las
llevó hasta sus pechos. Hugo notó cómo
los pezones se endurecían bajo las
palmas de sus manos. Logró separar su
boca de la boca ávida de Eva.
—Oye, yo creo que...
—Cállate.
Eva se sacó con un movimiento
rápido la camiseta. Hugo clavó sus ojos
en las tetas de Eva. Eran dos esferas
perfectas, simétricas. Los pezones rosas
como un chicle estaban abultados. Eva
bajó sus manos y le desabrochó el
pantalón. Se separó de Hugo y se quitó
el resto de la ropa. Se dio la vuelta y
caminó hacia el interruptor de la luz.
Antes de que lo apagara Hugo tuvo
tiempo de ver aquel cuerpo menudo y
perfecto, vestido únicamente con unos
calcetines de rayas rojas y verdes y
aquellas breves caderas casi de niña.
Se dejó caer en la cama de espaldas y
vio la sombra de Eva que avanzaba
hacia él. Eva tiró de las perneras de sus
pantalones y se los quitó. Después le
sacó los calzoncillos. Se sentó a
horcajadas sobre su vientre. Hugo notó
la cálida y húmeda piel de Eva contra su
piel. Elevó las manos y cogió los pechos
de Eva. Pellizcó ligeramente sus
pezones y Eva gimió. Ella movió las
caderas apretando su vagina contra el
pene de Hugo. Retrocedió y agachó la
cabeza. Le dio un lametón a lo largo de
todo el pene, desde la base hasta la
punta. Hugo arqueó la espalda. Notó que
Eva se metía el pene en la boca. Sus
manos subieron por su tórax y se
detuvieron en su pecho, acariciándoselo,
clavándole las uñas, volviendo a
acariciarle. Los labios de Eva subían y
bajaban apretando su miembro. Hugo
tenían una erección casi dolorosa. Eva
succionaba la punta, jugando con su
lengua.
De golpe se sacó la polla de Hugo de
la boca y le dijo:
—No te corras, quiero follarte.
—Escucha, Eva. No creo que
debamos.
Hugo se levantó de la cama y se
acercó a la ventana. Corrió la cortina
para dejar entrar la luz de la luna.
Después de unos segundos se volvió y
miró a Eva, que permanecía sentada en
el borde de la cama mirándole con los
ojos muy abiertos. Hugo se acercó a
ella, se sentó a su lado y le acarició la
cara.
—Prefiero que no pase. Mira, nada
me apetecería más que eso en este
momento, pero creo que no es una buena
idea.
Eva suspiró, y de repente se sintió
muy avergonzada. Se tapó el rostro con
las manos. Hugo la estrechó entre sus
brazos durante un rato mientras Eva
sollozaba.
—Me siento muy sola, Hugo.
—No estás sola. Siempre podrás
contar conmigo —dijo secándole las
lágrimas con la mano. — Durmamos,
preciosa.
La luz pálida que entraba por la
ventana iluminaba el cuerpo de Eva, que
parecía hecho de nata. Hugo se dejó
caer sobre la cama abrazando con fuerza
a Eva. Le acarició el pelo y la besó en
la oreja.
—Creía que no había reglas —
susurró Eva.
Se dio la vuelta y le miró.
—Yo necesitaba esto. Y sé que tú
también querías...
—Sí —contestó tras un titubeo. —
Mira, Eva. No podemos liarnos.
— H u g o . S ó l o es sexo. Nos
necesitamos.
Notó que su amigo asentía en silencio.
—Quiero, pero no puedo Eva. No
quiero tener que mentir cuando
encuentre a Silvia.
Segundos después su respiración se
hizo más regular y finalmente quedó
dormido.
Eva cerró los ojos y notó cómo las
lágrimas afloraban. Fue como si se
abriera una compuerta. Lloró en
silencio. Había decidido tener ese hijo.
Era suyo. De algún modo, también era
de Hugo. Sin él no estaría viva. Ella
quería que el hijo fuera también suyo.
No podía ser de otra forma. No era
amor. Era algo más grande. Hugo se lo
debía.
16
Antes de que amaneciera Eva
despertó. Recogió su ropa. Al salir de la
habitación miró a Hugo. Dormía boca
arriba con el antebrazo apoyado sobre la
frente. Su cuerpo largo y delgado apenas
cabía en aquella cama. Los pies
asomaban casi un palmo por el extremo,
bajo las sábanas. “Ojalá mi hijo se
pareciera a ti”, pensó.
Mientras se pegaba una ducha oyó que
llamaban a su puerta. Se enrolló la
toalla alrededor del cuerpo y abrió. Era
el doctor Martínez. Se le congeló la
sonrisa. Ella esperaba que fuera Hugo...
—Buenos días. Perdona que venga tan
pronto, pero te espera el director.
—¿Quién?
—El coronel Benavides. El director
—insistió. Vístete. Tenemos que hacerte
unas pruebas.
Un rato después caminaba por los
pasillos impolutos del edificio
principal. Martínez iba abriendo puertas
con una tarjeta electrónica. Llegaron a
una especie de quirófano. Había un par
de hombres vestidos con bata blanca
ajustando unos aparatos. Benavides
esperaba con los brazos cruzados
apoyado en una camilla.
—Hola Eva, ¿qué tal has dormido?.
—Bien. Qué es todo esto...
—Esperemos que funcione. Lo
acabamos de instalar. Ayer, mientras
echabais la siesta vimos los resultados
de tus análisis. Envié a un equipo a
buscar este material. Fue arriesgado,
pero merecía la pena. Es un ecógrafo y
equipo para realizar una amniocentesis.
Eva retrocedió. Uno de los técnicos
se situó delante de la puerta.
—Eva. Necesitamos hacerte una
amniocentesis.
—Pero yo no quiero. Déjenme en paz.
Qué más les da si estoy embarazada o
no. ¡Es mi problema!
—No Eva. No es tu problema —
contestó Benavides muy serio. — Es
nuestro problema. Es problema de
todos. No te das cuenta de lo importante
que es.
—Explíquemelo entonces.
—Ya te conté que nuestras
investigaciones estaban muy avanzadas y
que teníamos un modelo teórico para
elaborar una vacuna.
—Ya. Eso qué tiene que ver conmigo.
—Mucho. Te lo resumiré: nos
interesa lo que tienes dentro.
Eva abrió mucho los ojos y se cubrió
instintivamente el vientre con las manos.
—No, no te preocupes. No vamos a
hacerte nada. Es muy sencillo.
Necesitamos a alguien que no tenga el
virus, que se haya inmunizado. Tú lo
tienes, como lo tengo yo y como lo
tienen estos señores, dijo señalando con
la cabeza a los técnicos que esperaban
en silencio. Y queremos saber si el feto
también lo tiene o ha creado anticuerpos
y está libre de él. Hay casos en que eso
sucede. Con el sida, por ejemplo. Todo
lo que necesitamos es extraer líquido
amniótico y analizarlo. No te pasará
nada ni a ti ni al feto.
La palabra feto le sonó horrible a
Eva.
—Es una prueba que se le hace a
muchas embarazadas y no tiene riesgos,
apenas. Se extrae el líquido y se cultiva.
Normalmente se hace para detectar
alteraciones cromosómicas. Suele tardar
dos semanas, pero nosotros no
necesitamos tanto tiempo. Sólo
queremos saber si hay presencia de
virus en ese líquido y si el feto está
limpio. Nada más.
—¿Y si no quiero?
—Eva, es vital para nosotros —
contestó remarcando cada palabra. — Si
no hay virus tenemos un camino para
obtener una vacuna. Podría ser la
salvación de la Humanidad.
—¡Qué Humanidad! —contestó con
sarcasmo.
Benavides extendió los brazos,
señalando a los presentes.
—No sabemos si hay más
supervivientes, pero las probabilidades
indican que sí. Vosotros sobrevivisteis
en un entorno muy hostil. No hay razón
para pensar que no hay decenas, miles
de personas, en España o en otros países
que lo hayan logrado también. Puede ser
el punto de partida para recuperar el
mundo. No habrá que temer a las heridas
provocadas por los infectados, ni tener
que volarle la cabeza a un hijo o a un
padre si muere. Podremos recuperar
palmo a palmo lo que nos pertenece y
acabar con esta plaga. Eva. Si tu feto, si
tu bebé está sano, podría ser el salvador
del mundo.
Eva miró al hombre que bloqueaba la
puerta y que le miraba con ojos
expectantes afirmando con la cabeza.
Dejó caer los brazos.
—¿Me dolerá?...
Benavides sonrió.
—Un pinchazo.
—Qué tengo que hacer.
—Quítate el abrigo, túmbate en la
camilla y relájate. Sólo será un
momento.
Eva hizo lo que le dijo. Uno de los
hombres se acercó y le levantó la
camiseta, dejando su vientre al
descubierto. Llevaba unos guantes de
látex.
Le aplicó un gel muy frio en el vientre
y luego recorrió su vientre con un
aparatito conectado a un monitor.
En la pantalla se vio algo que latía.
—Mira Eva. Tu hijo.
Eva giró la cabeza y abrió mucho los
ojos. No veía más que unas sombras y
unos puntos grises y blancos que se
movían.
—Es niño o niña.
Benavides soltó una carcajada.
—Me temo que no podemos
contestarte a eso.
El hombre detuvo el frio aparato en
un punto de su vientre y cogió una
jeringa que tenía una aguja muy larga.
Eva se agarró a los bordes de la
camilla. El hombre presionó la aguja
contra su piel y Eva notó un pinchazo.
Despacio se la fue clavando. Eva cerró
los ojos. Se estaba mareando.
—Ya está. Puedes levantarte.
Eva abrió los ojos y se miró la
barriga. Tenía un apósito sujeto con un
esparadrapo. La aguja había salido sin
que la notara.
Benavides miró el contenido de la
jeringa a contraluz.
—No ha sido para tanto, Eva. Vete a
desayunar. Ahora vamos a analizar esto.
Si no quieres no les digas nada a sus
amigos. Si el resultado es positivo, ya se
lo explicaremos nosotros.
El hombre que bloqueaba la puerta se
echó a un lado y abrió para que Eva
saliera. La acompañó hasta el vestíbulo
y se despidió de ella cogiéndola de las
manos.
—Gracias. Esto es muy importante
para todos. Gracias, Eva.
La chica cruzó el patio y entró en el
pabellón de residencia. Anduvo
arrastrando los pies mientras intentaba
asimilar la información que le habían
dado, convenciéndose a sí misma de que
todo iba a ir bien.
Encontró a sus amigos desayunando
alegremente en el comedor.
—¡Eva!, dónde estabas... —preguntó
Irene. — Llamé a tu habitación y no
estabas...
—Estaba dando una vuelta. Me he
despertado muy pronto —contestó
bajando los ojos.
Hugo la miraba fijamente. Sonrió
cuando sus ojos se encontraron y le hizo
un gesto para que se sentara a su lado.
La mesa estaba surtida con jarras de
zumo, pan tierno, lonchas de jamón,
mermelada, una jarra con café y leche.
—Nos han puesto deberes. Yo tengo
que ayudar en la cocina y Gabi y Hugo
van a trabajar en los establos y en el
invernadero. ¡Les habrán visto cara de
garrulos!, dijo Irene. ¿A ti qué trabajo te
han asignado, Eva?
—De momento ninguno —contestó
con un hilo de voz.
Hugo le sirvió un vaso de zumo.
—Desayuna algo. Estás muy pálida.
—No tengo hambre.
Ante su insistencia bebió un poco de
zumo y masticó un poco de pan con
jamón.
Después de desayunar Hugo y Gabi se
fueron su nuevo trabajo. Un hombre les
acompañó y les explicó lo que tenían
que hacer: limpiar, dar de comer a los
bichos, darles agua. Después tendrían
que regar en el invernadero y arrancar
hierbajos. Irene fue a la cocina para
ayudar a preparar la comida del medio
día.
Eva se quedó sola. Nadie le dijo que
tuviera tareas asignadas, así que esperó
un rato en el vestíbulo del pabellón y
después se marchó a su habitación.
17
Benavides leyó el informe y sonrió.
Llamó a su ayudante para que avisara a
Martínez y al sargento. Quería verles en
su despacho inmediatamente. Era casi
medio día.
—Son buenas noticias. Mira —dijo
alargándole la hoja a Martínez.
—Ya veo. El feto está limpio. Bueno.
Ahora sólo tenemos que esperar seis
meses a que nazca para extraerle sangre
y preparar los primeros ensayos.
—No podemos esperar seis meses.
Seis meses es una eternidad. Demasiado
tiempo. En seis meses quizás ni siquiera
estemos vivos. No —dijo moviendo la
cabeza enérgicamente.
—Qué sugieres entonces... El feto es
demasiado pequeño aún para intentar
una extracción de plasma. Los vasos son
demasiado pequeños y no estamos
preparados.
—Propongo acelerar el plan.
Recuperar la emisora de radio de
Tordesillas para tenerla operativa en
cuanto tengamos los primeros resultados
positivos de la vacuna. Alguien
escuchará las emisiones. Lanzaremos un
mensaje claro, que se repetirá
constantemente. ¿Cuánto tiempo nos
llevará? —preguntó mirando al
sargento, que había permanecido en
silencio hasta ese momento. Después de
unos segundos, contestó.
—Limpiar el edificio, asegurar el
perímetro, poner en marcha la emisora
con un generador... Al menos una
semana.
—Pues ese es el plazo que le doy,
sargento Nogueira. Quiero que meta a
los dos nuevos en el equipo. Su ayuda
vendrá bien. Puede retirarse —dijo sin
mirarle.
Cuando salió, el doctor Martínez
carraspeó.
—¿Y cuando pase esa semana?
—Cuando pase esa semana quiero ese
feto fuera de su madre. Le extraeremos
todo el plasma que necesitemos.
—Pero ella morirá: aquí nadie sabe
hacer una cesárea. El feto no
sobrevivirá tampoco...
La mirada de acero de Benavides le
enmudeció.
—Es una orden y no es discutible.
Martínez se levantó y salió del
despacho. Una vez en el pasillo se
apoyó en la pared y se frotó los ojos. No
tenía más remedio que cumplir las
órdenes. Ya había visto lo que
Benavides era capaz de hacer con
aquellos que desobedecían... Aún
recordaba las súplicas de un técnico de
laboratorio enloquecido durante los
primeros días de la pandemia empeñado
en salir del recinto como fuera:
Benavides le acompañó a punta de
pistola hasta la verja y allí le dejó sin
armas ni vehículo. Horas más tarde
vieron sus restos devorados en el
camino que llevaba a la carretera
general.
Mientras tanto el sargento había ido a
buscar a Gabi y a Hugo a la granja,
donde les encontró sucios y contentos,
dando de comer a los animales entre
bromas.
—Hola chicos. Cambio de trabajo.
Esta tarde os unís a una expedición.
—¿Una expedición?
—Sí. Venís con mi patrulla a
Tordesillas. Hay una emisora de radio
que queremos poner en marcha.
Serviréis de apoyo.
Hugo y Gabi se miraron.
—¿Y qué tenemos que hacer? —
preguntaron al unísono.
—Ya os lo diré. Ahora id a lavaros y
a comer. Saldremos enseguida.
Comieron solos junto a cuatro
soldados que les miraban con
curiosidad. Terminaron cuando el resto
de los comensales comenzaba a llenar el
comedor. Uno de los soldados les hizo
un gesto para que les acompañaran. Les
siguieron hasta el edificio más pequeño,
junto al cobertizo donde guardaban los
vehículos. Era el pequeño cuartel donde
se alojaban los soldados. Uno de ellos
abrió una puerta de metal con una tarjeta
magnética y les invitó a pasar al interior.
Recorrieron un pasillo hasta llegar a
una puerta blindada en la que había un
cartel que decía “Armería”. El soldado
la abrió con la tarjeta.
Cuando encendió la luz quedaron sin
habla. Aquello parecía el almacén de la
tercera guerra mundial: en los anaqueles
de las paredes había todo tipo de rifles,
fusiles de asalto, pistolas, cajas de
munición, granadas, lanzacohetes,
ametralladoras pesadas... También había
escopetas y rifles de caza, hachas,
chalecos antibalas, cascos, botas...
—¡Guau!, exclamó Gabi. Menudo
arsenal tenéis aquí.
—Casi todo son recuperaciones. Lo
recogimos después de los combates que
hubo en la entrada de Valladolid. Antes
esto estaba vacío: una docena de rifles
de asalto y pistolas y algo de munición...
Esto era como un balneario.
El soldado alargó la mano. Era joven.
No tendría más de veinticuatro o
veinticinco años. Menudo, con los ojos
claros y un rostro expresivo y simpático.
—Soy Chema.
Le estrecharon la mano.
—Yo quiero mi pistola. Ya me he
acostumbrado a ella —dijo Gabi.
—No, lo siento. Vosotros no llevaréis
armas. Vigilaréis.
—Pero hombre, que sabemos usarlas
—protestó Hugo.
—Son órdenes. El personal civil no
puede llevar armas. Os daré un hacha
para cada uno.
Se acercó a un armario y sacó un par
de cascos con micrófono y auricular.
Sacó también un par de guerreras y dos
intercomunicadores y dos pares de
guantes. Comprobó las baterías y les
explicó cómo funcionaban. Otros dos
soldados entraron en el almacén y
eligieron las armas. Uno de ellos cogió
con delicadeza una funda y sacó un rifle
de precisión, que revisó. Chema y el
otro soldado cogieron rifles de asalto,
pistolas y un montón de cargadores y
granadas que metieron en unos zurrones
de camuflaje. También cogieron un par
de cizallas con las que podrían cortar
las cadenas de un transatlántico.
Hugo y Gabi miraban cómo los
soldados se equipaban en silencio.
Vestidos con sus guerreras de camuflaje,
los cascos con micrófono y las hachas se
sentían extraños.
Siguieron a los soldados hasta el
cobertizo, donde esperaba el sargento.
—Tú vas en ese y tú en ese —ordenó
el sargento señalando dos land-rover.
Arrancaron bruscamente. Antes de
internarse en el bosque les dio tiempo a
saludar sonriendo por la ventanilla a
Irene, que cruzaba el patio intentando
pisar sobre huellas para no mojarse el
calzado. Se quedó petrificada al verlos
desaparecer en aquellos todo-terreno
vestidos con ropa militar. Apenas acertó
a levantar la mano y despedirse.
Pararon frente a la alambrada. Un
soldado bajó para abrir la cancela y la
cerró después de que los vehículos
salieran del recinto.
El copiloto del coche en el que iba
Hugo se giró sobre el asiento. Era mayor
que el resto de los soldados. Por sus
galones Hugo dedujo que era un mando,
aunque no estaba demasiado
familiarizado con los símbolos y rangos
militares. Era un hombre fibroso, de
unos cuarenta años, con una sombra de
barba oscura y el cabello canoso.
—Te cuento lo que vamos a hacer. Se
trata de asegurar el perímetro de una
emisora de radio que hay en las afueras
de Tordesillas. Está rodeada por un
muro, pero es probable que haya
infectados en el exterior. Tenemos que
eliminarlos, entrar y eliminar a los que
pudiera haber dentro. Si va bien la cosa
mañana volveremos con un camión
donde tenemos ya cargado un generador.
Lo instalamos y ponemos en marcha la
emisora.
—Dicho así parece fácil.
El sargento sonrió.
—Eso espero.
—¿Y qué tenemos que hacer
nosotros?.
—Subiréis al tejado con ésto para
vigilar —respondió tendiéndole unos
prismáticos. — Vamos a hacer un poco
de ruido, así que es posible que se
concentren unos cuantos infectados -
podridos, como decís vosotros- en la
entrada. Tomarás nota para que
podamos cargárnoslos antes de salir de
nuevo al exterior. Tú y tu amigo seréis
nuestros ojos, así que hacedlo bien.
Salieron a la autopista y tomaron la
entrada hacia Tordesillas. El sol
arrancaba destellos en la nieve
endurecida por el frío. Antes de llegar al
pueblo se metieron por una carretera
estrecha que conducía hacia un polígono
industrial. Salieron de la carretera y se
internaron en un sendero bacheado que
subía a una suave loma. Pararon los
coches y los soldados se bajaron. Hugo
y Gabi bajaron también. El sargento
examinó a través de sus prismáticos un
edificio de ladrillo rojo de dos plantas
que tenía unas enormes antenas en el
tejado plano, situado a unos cuarenta
metros de distancia. Estaba protegido
por un muro de ladrillo de un par de
metros de altura. Desde la loma podía
verse el interior del recinto, donde no se
veía a nadie. Un par de figuras
permanecían inmóviles en el exterior,
junto a la entrada.
Uno de los soldados sacó del
maletero el rifle de precisión. Desplegó
dos patas telescópicas y lo apoyó en el
suelo. Sacó de la funda una mira muy
sofisticada y la colocó sobre el cañón.
Sacó también un silenciador y lo
enroscó en la bocacha. Se tumbó y pegó
el ojo a la mira telescópica, ajustándola
durante unos segundos.
—Sólo veo dos. Puede que haya
alguno más detrás del edificio.
—Cárgatelos —contestó el sargento.
Primero el de la derecha.
—Sí, mi sargento.
El tirador giró una rueda de la mira y
movió ligeramente el rifle. Hugo y Gabi
se llevaron los prismáticos a los ojos.
El podrido parecía un maniquí, inmóvil,
con los brazos colgando y la cabeza
ligeramente agachada, como si estuviera
dormido de pie. Oyeron un ruido, como
un plop, y un segundo después la cabeza
del maniquí explotaba en una nube roja y
negra. A los tres segundos, explotó la
cabeza del otro zombi.
—Coño, qué puntería —admiró Gabi.
—A los jeeps —contestó el sargento.
Bajaron la loma más rápido de lo que
a Hugo le pareció prudente. Se agarró a
la abrazadera que había en el lateral
mientras los prismáticos botaban contra
su vientre. Sujetó el hacha con la otra
mano. Llegaron a la puerta que cerraba
el recinto de la radio. Frenaron
bruscamente.
—No te bajes —dijo el sargento,
mientras se bajaba con la cizalla.
Con un sólo movimiento de la potente
tenaza cortó la cadena que cerraba la
verja. Empujó los portones y los dos
coches entraron al interior. El sargento
abrió el maletero y sacó una cadena y un
candado y cerró la puerta de nuevo.
Hugo se fijó que había dejado la llave
puesta en el candado. Dedujo que era
por si tenían que salir a toda prisa de
allí. Los conductores aparcaron los
vehículos en paralelo con el morro
orientado hacia los portones y dejaron
las llaves puestas en el contacto. En el
exterior se veían los cuerpos de los dos
zombis. La potencia de aquellas balas
les habían arrancado, literalmente, la
cabeza. Un charco de materia negruzca
empapaba la nieve.
—Vosotros quedaos aquí un momento
—dijo el sargento sin mirar a los dos
amigos. — Tú conmigo por la izquierda.
Vosotros dos, por la derecha.
Los soldados se separaron en dos
parejas y rodearon el edificio. Veinte
segundos después aparecían de nuevo
por las esquinas.
—Despejado. Montad las linternas.
Vosotros dos detrás, en fila india y en
silencio.
La puerta de la emisora estaba
abierta. Los soldados entraron con los
rifles en posición de disparo. Habían
sujetado unas linternas en el cañón que
iban trazando líneas de luz en la
oscuridad polvorienta y gélida del
edificio.
Dentro olía a basura podrida. Un
hedor que ni la baja temperatura lograba
disimular. Había papeles y cristales
rotos por todas partes. Los soldados
avanzaban con sigilo, cubriéndose al
pasar delante de cada puerta. La abrían
y asomaban con el fusil preparado.
Llegaron a una sala en estado ruinoso.
Olía a putrefacción y muerte.
Rápidamente vieron el origen: los restos
de un par de cadáveres casi
desmembrados yacían sobre una
moqueta azul. Apenas eran un montón de
huesos pelados. Un soldado golpeó uno
de los cuerpos con la bota, que sonó
como cuando una tela se rasga. Al
moverse el cuerpo con la patada un
fragmento de piel, pegada a la moqueta,
se había desprendido de la carne,
haciendo aquel desagradable ruido. De
repente aquella masa de huesos cobró
vida. Era increíble. Aquel ser seguía
vivo. El soldado cogió el hacha de Gabi
y de un solo golpe le abrió el cráneo.
Hizo lo mismo con el otro cuerpo.
El resto de la planta estaba
despejada. Subieron por la escalera y
recorrieron el primer piso sin encontrar
nada. Después reventaron la puerta que
conducía al tejado y subieron. Al salir al
exterior respiraron con fuerza.
En el centro de la azotea había varias
antenas muy altas. Una de ellas tenía una
bombilla roja apagada en la punta. Al
lado había una especie de cobertizo que
cubría aparatos de aire acondicionado,
ventiladores y maquinaria.
—Vaya peste que hay dentro —dijo el
sargento arrugando la nariz. — Lo que
va a ser duro es trabajar arreglando esto
con ese hedor. Bueno. Vosotros situados
uno en cada lado. Intentad no llamar la
atención. Conectáis los micros. Sólo
tenéis que tomar nota de los podridos
que se acerquen. Nosotros vamos a
limpiar un poco este desastre. Tenemos
que localizar las cajas de conexiones y
hacer un esquema de la instalación
eléctrica. Luego nos vemos.
Los soldados bajaron de nuevo y los
dejaron allí. Gabi se encogió de
hombros y caminó hasta el borde de la
azotea que daba al lado opuesto al
portón por el que habían entrado. Se
sentó en el suelo después de apartar la
nieve con el pie. Levantó los
prismáticos y oteó el horizonte,
acercando la mirada después hasta el
muro que rodeaba el edificio.
Hugo hizo lo mismo. Se sentó en la
esquina opuesta y examinó primero el
portón y los alrededores. Después
enfocó hacia el polígono industrial que
habían visto al acercarse. Unos cuantos
podridos permanecían pegados a las
paredes de los almacenes. Otros estaban
sentados en el suelo. Vio a un par que
caminaban con gran esfuerzo hacia la
emisora, pero a ese ritmo tardarían
horas en llegar. Después se concentró en
el casco urbano, los tejados cubiertos de
nieve y las torres de las iglesias. Vio
muchos edificios quemados, coches
abandonados y algunos podridos
diseminados por las calles. Algunos
intentaban caminar quizás atraídos por
el ruido que habían producido los
motores de los todo-terrenos. En aquel
silencio sobrecogedor hasta el más
mínimo sonido podría ser escuchado a
kilómetros de distancia. Le vinieron a la
mente los recuerdos de la pasada noche.
Aún estaba confuso. No sabía cómo
lidiar con esa situación. No podía negar
la enorme atracción que sentía por Eva,
pero a la vez era como una hermana
pequeña. Vio que abajo los soldados
sacaban los cuerpos de los dos podridos
del interior, abrían la verja y los tiraban
sin ninguna delicadeza al exterior.
Arrastraron los cuerpos de los dos que
había eliminado el francotirador y
formaron un montón con los cuatro
cuerpos.
En ese momento oyó un ruido como
de arrastrar de pies tras él y pensó que
era Gabi que se acercaba a darle un
susto.
—Oye tío, nos han dicho que no nos
movamos del sitio —dijo sin mirar.
El ruido continuó. Era casi a su lado.
Apoyó la mano en el suelo y se giró
ligeramente, pero a quién vio no fue a
Gabi. Apenas a un metro de distancia
había un podrido en un estado
lamentable, tanto que no sabía si había
sido un hombre o una mujer. Tenía la
boca abierta y enseñaba unos dientes
amarillentos entre unos labios
resquebrajados. La piel casi había
desaparecido del cráneo, de donde
colgaban mechones de pelo lacio.
Llevaba una camiseta hecha pedazos y
unos pantalones que colgaban de sus
caderas huesudas.
Hugo se levantó de golpe y se dio
cuenta de que no tenía con qué
defenderse de aquel espectro que le
estaba acorralando contra la esquina. El
soldado no le había devuelto el hacha.
—¡Gabi! ¡Gabi!
—Quée —contestó su amigo sin
mirar.
—¡Coño, que me ayudes! ¡Ya!
Su amigo se giró y vio lo que estaba
pasando. Abajo los soldados se dieron
cuenta de que sucedía algo en la azotea y
entraron corriendo en el edificio.
Cuando Hugo estaba a punto de
lanzarse contra el zombi Gabi se situó
detrás de él y le clavó el hacha en la
cabeza. Después le empujó con el pie y
el podrido cayó al vacío, estrellándose
contra el suelo.
En ese momento los soldados
irrumpieron en la azotea.
—¡Me cago el todo! —gritó el
sargento. — Es culpa mía. No revisamos
eso d—ijo señalando el cobertizo junto
a las antenas.
Un soldado corrió hacia allí con una
pistola en la mano y examinó entre la
maquinaria.
—Por poco —murmuró Hugo.
—Debió ser el último superviviente
de la emisora. Se refugió aquí arriba,
cerró la puerta y esperó a que llegara
alguien a rescatarle —dijo Gabi.
—Pero nadie llegó —contestó Hugo.
—Os pido disculpas. Es
imperdonable —dijo el sargento.
—No te preocupes. No diremos nada.
A nosotros tampoco se nos ocurrió mirar
—contestó Hugo.
—Por ese lado todo despejado —
intervino Gabi para suavizar la
situación.
—Por delante también. Hay unos
cuantos zombis que vienen para acá,
pero tardarán horas en llegar.
—Bien. Quedaos aquí vigilando.
Nosotros vamos a quemar los cuerpos y
a arrancar la moqueta y quemarla
también. Estamos ventilando abajo. Ya
hemos localizado la centralita eléctrica
y tenemos un mapa de las conexiones.
Nos largamos en un rato.
Media hora después una espesa
humareda ascendía hacia el cielo. Los
soldados habían amontonado encima de
los cuerpos algunos muebles y la
moqueta de la sala en la que habían
encontrado a los dos podridos para que
ayudaran a la combustión. Habían
rociado todo con gasolina y pronto no
quedarían ni las cenizas. Desde abajo
les hicieron un gesto para que bajaran.
Se fumaron unos cigarrillos a un par de
metros de la hoguera, que desprendía un
humo grasiento pero también un calor
reconfortante. Cuando las llamas
bajaron y los soldados consideraron que
no había peligro para la integridad del
edificio montaron en los coches y
salieron después de cerrar los portones
con la cadena. Cuando llegaron a La
Finca era noche cerrada. Se dirigieron
en silencio hasta la armería para dejar
allí todo el equipo. Después fueron al
comedor. El “comando”, como lo había
bautizado Gabi, tenía una apetecible
cena esperando: sopa de fideos y tortilla
de patatas, pan crujiente con jamón y un
par de botellas de Marqués de Riscal.
Antes de marcharse a descansar el
sargento les dijo que les despertarían al
amanecer. Volverían a la emisora.
Hugo entró en su habitación y vio una
nota en el suelo que alguien había
deslizado bajo la puerta. Era de Eva.
Hemos preguntado por vosotros y
nos dicho que habéis salido con una
patrulla. No nos han dado más detalles.
Estoy preocupada. Despiértame cuando
llegues, por favor. Eva.
Hugo dudó. Estaba agotado y era muy
tarde. El vino que había bebido durante
la cena aumentaba el sopor que sentía.
Notaba la piel de la cara irritada por el
frío y le picaba la cabeza después de
tantas horas con aquel casco. No era el
mejor momento para charlar. Se desnudó
y se tendió en la cama. Tardó treinta
segundos en dormirse. Cuando llamaron
a la puerta tenía la sensación de que
apenas habían pasado unos minutos. Se
levantó medio dormido y abrió la
puerta. Era Chema, vestido ya con el
uniforme de combate. Le tendió la
guerrera y el casco con los auriculares
dentro. También llevaba un par de botas
militares relucientes y un par de guantes
muy largos de goma negra y gruesa.
—A ver si te valen las botas. Están
casi sin estrenar. Tienes cinco minutos
para vestirte y desayunar.
Se vistió a toda prisa. Las botas eran
cómodas y calentitas y agradeció a
Chema que se hubiera tomado la
molestia de traérselas. Caminar con
zapatillas de deporte con aquellas
temperaturas no era lo ideal, desde
luego. Salió de la habitación y se
encontró con Gabi, que también calzaba
botas militares y llevaba su casco
colgando de una mano. Entraron a toda
prisa en el comedor. El resto del
comando ya se estaba levantando de la
mesa.
—Venga, perezosos. Daos prisa —
dijo el sargento. — Tenéis un minuto
para comer.
A toda prisa se bebieron una taza de
café y masticaron algo de pan con
mermelada.
Fuera les esperaba un camión y un
todo-terreno. Subieron a la parte de
atrás del coche y arrancaron. Chema
conducía y el sargento iba de copiloto.
—¿Qué llevamos en el camión? —
preguntó Gabi.
—Un generador diésel, varios
barriles de gasóleo y cables —contestó
conciso el sargento.
Amanecía cuando llegaron a la loma.
Esta vez el francotirador tuvo más
trabajo: en el exterior de la emisora se
habían reunido un montón de podridos.
Había por lo menos un par de docenas.
Estaban parados delante del portón de
entrada.
El francotirador tenía una puntería
extraordinaria, aunque la inmovilidad de
los zombis le ayudaba. Ni siquiera
reaccionaban cuando una bala
destrozaba la cabeza del que tenían al
lado.
Cuando terminó Gabi se acercó al
soldado.
—Vaya puntería que tienes. ¿Qué rifle
es? —preguntó mirando con curiosidad
aquella sofisticada arma.
—Es un Accuracy AW 308. Es
británico. Yo preferiría un Barret, pero
es que los tiradores de élite somos un
poco especiales, dijo sonriendo. De
todas formas los infectados no se
mueven mucho, como has visto. Podría
derribarlos hasta con una pistola.
—Barret, sí, yo he usado ese rifle.
El soldado levantó las cejas.
—Bueno, en un juego de la Play, el
Call of Duty —explicó Gabi con una
sonrisa.
El soldado soltó una carcajada.
—Sí, yo también. Es divertido.
—Basta de cháchara. Tenemos
trabajo nenazas.
—Sí, mi sargento.
Subieron a los vehículos. Cuando
llegaron a la entrada de la emisora el
sargento ordenó que bajaran y apartaran
los cuerpos de los podridos.
—Llevadlos hasta allí, dijo señalando
una pequeña hondonada a veinte metros
de la emisora. Los quemaremos antes de
marcharnos.
Gabi y Hugo entendieron en ese
momento por qué les habían dado
aquellos guantes que les llegaban hasta
los codos. Apartaron algunos cadáveres
para que los vehículos pudieran entrar
en el recinto. Un soldado cerró el
portón, puso la cadena y cerró el
candado, aunque volvió a dejar la llave
puesta. Los soldados colocaron los
vehículos como el día anterior y bajaron
la rampa del camión para descargar el
generador y los barriles de gasoil.
—No me gusta esto —dijo Gabi. —
Nos han dejado fuera y sin armas. ¿Y si
aparece una horda de zombis qué coño
hacemos?
—Entramos dentro. No te preocupes.
Han tenido el detalle de dejar la llave en
el candado. Mira. Gabi señalaba el
tejado de la emisora. El francotirador
les saludó moviendo la mano. Vieron
que sacaba de la mochila una manta
plateada y la extendía en el suelo
después de apartar la nieve con las
botas. Después desplegó las patas
telescópicas del rifle y lo colocó con
cuidado en el suelo.
—Piensan en todo estos militares —
se rió Gabi. — Anda que no pasé yo frio
ayer con culo sobre la nieve...
—Claro que piensan en todo: nos han
dado el trabajo de basureros. Anda,
démonos prisa.
Agarraron el primer cuerpo de los
pies y las manos y lo levantaron. Les
sorprendió lo poco que pesaba. Era
apenas un esqueleto seco y maloliente.
Cuando estaban llegando con el cuerpo a
la hondonada sonó un crujido y se
desprendió un brazo a la altura del
hombro. Hugo se quedó con el brazo en
la mano. Un chorrito de líquido negruzco
y maloliente le manchó la bota.
—Mierda.
Tardaron casi dos horas en trasladar
todos los cuerpos a la hondonada.
Tiraron los guantes al montón: estaban
repugnantes, con pedazos de piel y de
fluidos adheridos a la goma. Pararon a
descansar y a fumarse un cigarrillo
sentados en una roca. Oyeron algunos
golpes y martillazos que procedían
desde la parte posterior del edificio.
—Creo que este olor no se me va a ir
nunca del cerebro. Vieron que el
francotirador movía ligeramente el rifle
y un segundo después brotó una nubecita
de humo de la bocacha. No oyeron nada.
Disparó un par de veces más. Se
levantaron y caminaron rápido hacia el
portón mirando hacia atrás. El
francotirador les hizo un gesto con la
mano señalándose el auricular.
Encendieron el intercomunicador.
—Coño, no lo apaguéis que si no no
puedo avisaros —oyeron por los
auriculares.
Entraron en el recinto de la emisora y
cerraron de nuevo el candado.
—No era nada. Dos o tres podridos
que se acercaban hacia aquí desde el
pueblo —susurró el soldado en sus
oídos.
Desde la parte de atrás del edificio
llegaba ruido. Se acercaron a ver.
Vieron el generador instalado junto al
muro, donde había perforado un boquete
por el que salía un grueso cable. Un
soldado estaba conectando el cable al
generador.
Entraron dentro. El sargento y Chema
examinaban un plano lleno de líneas
azules y rojas extendido sobre una mesa
que habían colocado junto al cuarto de
conexiones. Al lado del plano había un
par de gruesos manuales de anillas
abiertos. El cable llegaba hasta allí y
terminaba en una caja de conexiones de
las que salían cables de varios colores
que se unían a los paneles de la pared.
—Hola. Ya hemos terminado —dijo
Hugo quitándose el casco.
—Bien. A nosotros nos queda mucho
aún. Esto es más complicado de lo que
parece. Tenemos que ir probando las
líneas. Y que funcionen. Después
intentaremos poner en marcha la
emisora. No tenemos ningún experto en
telecomunicaciones, pero de algo me
acuerdo... Y tengo eso —dijo señalando
los manuales — así que tendré que
empollármelos.
—Una pregunta, sargento.
—Dime Hugo.
—¿Para qué es todo esto? Quiero
decir ¿qué pretendemos hacer con esta
emisora?
El sargento se rascó la barbilla.
—El coronel no me lo ha explicado
en detalle. Sólo quiere que funcione
cuanto antes. Supongo que informar a
quien pueda escucharnos que seguimos
al pie del cañón y que hay un lugar
seguro donde buscar refugio.
Hugo asintió con la cabeza.
El hedor casi había desaparecido.
Después de toda la noche con las
ventanas abiertas la corriente había
arrastrado aquella peste.
—Chicos, ya que no estáis haciendo
nada id cerrando las ventanas, que con
esta corriente vamos a cogernos una
pulmonía. Y decidle de mi parte al
soldado que está fuera que encienda el
generador. Vamos a probar el sistema de
calefacción.
Cerraron las ventanas y Gabriel salió
para trasladar la orden del sargento.
El soldado arrancó el generador.
Apenas hacía ruido.
Gabi entró.
—Ya está.
—Bien. Vamos a ver.
Levantó un par de interruptores y
escucharon un zumbido. El edificio
despertaba de su letargo. El sargento
levantó la mano hacia una salida de aire
del techo y sonrió al comprobar que
salía aire.
—Bueno. En un rato esto estará
calentito.
Levantó otro interruptor, sonó un
chispazo y el zumbido cesó de golpe.
—Mierda. Hay que revisar las
conexiones.
A medio día pararon a descansar y a
comer algo. Un soldado sacó del todo-
terreno una mochila y la llevó a una sala
de reuniones. Dentro había pan, jamón
cortado en lonchas, chorizo, huevos
duros, queso, coca-cola y botellas de
agua. También había un termo de café,
seis tazas, seis cucharillas y un montón
de sobres de azúcar.
—El ejército no deja de
sorprenderme —dijo Hugo.
—¿Por? —preguntó el sargento.
—Por el grado de organización que
tenéis.
—Si no fuera así no funcionaría.
—Hasta que deja de hacerlo —
murmuró Gabi.
El sargento levantó las cejas y dejó la
taza de café sobre la mesa. Cruzó los
brazos.
—¿A qué te refieres? —preguntó con
sequedad.
—No quería ofenderle —se excusó
Gabi — pero no parece que lo hicieran
demasiado bien en agosto...
El sargento le miró fijamente y alzó la
barbilla. Después de unos segundos
movió la cabeza afirmativamente.
—Sí. No lo hicimos demasiado bien,
la verdad. Ningún ejército lo habría
hecho bien. Era imposible. Yo combatí
en la batalla de Valladolid. Perdí a casi
todos mis hombres.
—Lo siento, no lo sabía.
—No tenías por qué. Escapé con un
par de soldados de mi pelotón cuando
vimos que estaba todo perdido. Ellos
estaban heridos y murieron. Después se
transformaron. Tuve que volarles la
cabeza. Yo sabía que había un
laboratorio secreto muy cerca. Todos
habíamos oído rumores sobre La Finca y
conseguí llegar hasta la entrada, donde
me estaban esperando. Me vieron llegar
gracias a las cámaras de seguridad.
Salimos a buscar más supervivientes,
pero tuvimos que retroceder: había
centenares de infectados... Todos mis
hombres, mis compañeros...Después me
ofrecí para dirigir expediciones para
recuperar armamento. En La Finca
apenas tenían cuatro pistolas. Hicimos
salidas a zonas más despejadas para
conseguir provisiones, combustible,
animales... En fin. Cuando bajaron las
temperaturas fue mucho más fácil. Nos
dimos cuenta de que los infectados
entraban en una especie de letargo.
—Y capturaron algunos... Hemos
visto el crematorio...
—Si. El coronel necesita de vez en
cuando sujetos para sus investigaciones.
A mí no me gusta meterlos en La Finca,
pero entiendo que es necesario para
encontrar una vacuna —añadió bajando
la mirada. El sargento le dio un último
trago de café y se levantó.
Pasaron el resto de la tarde intentando
poner en marcha el sistema eléctrico.
Uno de los soldados desmontó varios
paneles de conexiones y cambió fusibles
y cables achicharrados.
—¿No quemamos los cuerpos? —
preguntó Gabi.
—No merece la pena. Allí no
molestan —contestó el sargento. —
Además, mañana tendremos que matar
seguramente a unos cuantos podridos
más. De momento nuestro tirador los
mantiene lejos, pero esta noche seguro
que llegan más.
Gabi se dio cuenta de que el término
“podridos” había calado también entre
los soldados.
De nuevo llegaron a La Finca entrada
la noche.
Se quitaron las guerreras malolientes
y manchadas de porquería y se las
entregaron a Chema.
—Quedaos con los cascos y los
auriculares. Es un coñazo andar con
ellos arriba y abajo.
18
Cenaron en silencio. Hugo encontró
otra nota debajo de la puerta.
No sé nada de ti desde hace dos
días. Anoche te esperé hasta que me
quedé dormida. Eva.
Alguien llamó suavemente a la puerta.
Hugo abrió pensando que sería Eva,
pero era Gabi, que entró en el
dormitorio y cerró la puerta.
—Me he encontrado una nota de
Irene.
—Eva también me ha dejado una nota
a mí.
—¿Qué dice?
—Que dónde nos metemos, que hace
dos días que no nos ven.
—Irene dice más o menos lo mismo.
—Están cabreadas.
—Ya, pero es que no hemos tenido
tiempo de verlas...
—Oye, Ache. ¿Tú crees que le gusto a
Irene?
Hugo se rió, sorprendido por la
pregunta.
—Si no lo sabes tú...
—Es que es muy... reservada. En
todos los sentidos. Nos conocimos en
Cuatro Vientos. Yo la verdad es que
vine a Madrid porque me convencieron
mis amigos. Ya sabes, una excusa como
otra cualquiera para pasa unos días en la
capital, pero ella sí vino para ver al
Papa... Le intenté tirar los tejos un par
de veces cuando nos refugiamos en la
casa, pero no hay forma. Quizás esté
cambiando de opinión...
—Ya sabes lo que dice el refrán...
—¿Qué refrán?
—Quién la sigue la consigue.
Gabi esbozó una amplia sonrisa.
—Voy a intentarlo —dijo de repente
poniéndose muy serio.
—Suerte.
Hugo se quedó con la puerta
entreabierta observando a Gabi, que le
miró y después golpeó con los nudillos
suavemente en la puerta de la habitación
de Irene. Hugo levantó el pulgar. La
puerta se abrió. Hugo oyó susurros. Vio
cómo asomaba el brazo de Irene por la
puerta y su mano cogía la mano de Gabi,
tirando de él hacia dentro. La puerta se
cerró.
Hugo sonrió. La inocencia de aquella
pareja le producía ternura. Al fin y al
cabo, eran casi unos niños obligados a
ser duros en un mundo hostil y anormal.
Él también necesitaba compañía. Entró
en su cuarto y se lavó la cara y las
manos. Se quitó la ropa apestosa y se
puso una camiseta limpia. Salió de la
habitación y llamó a la puerta de Eva.
No hubo respuesta. Golpeó de nuevo.
Nada. De la habitación de Irene le
llegaban risas. Regresó a su habitación y
escribió una nota.
Eva. No sé si estás enfadada
conmigo. No hemos podido hablar,
pero no ha sido culpa mía, no pienses
que te estoy evitando. Un beso. Hugo.
Deslizó la nota por debajo de la
puerta de Eva y se fue a dormir.
Irene y Gabi durmieron poco aquella
noche. Cuando Gabi llamó a la puerta
Irene, que daba vueltas en la cama sin
poder conciliar el sueño, saltó del lecho
y abrió inmediatamente. Llevaba puesta
una camiseta de tirantes que le llegaba
apenas hasta las caderas y unas
braguitas rosas. Gabi la miró de arriba
abajo un poco aturullado. Ya la había
visto en ropa interior antes, pero la
mirada anhelante que vio cuando le
abrió la puerta hizo que su corazón se
acelerara. Irene le agarró de la muñeca y
tiró de él hacia dentro de la habitación.
Antes de que pudiera decir nada Irene le
había abrazado y le estaba besando. Sus
manos colgaban a los lados, como si
fuera un pasmarote, mientras Irene
recorría sus labios con la lengua.
—Chiquillo... despierta —le dijo con
su acento sevillano.
Gabi reaccionó. Metió las manos por
debajo de la camiseta de Irene y
recorrió despacio su vientre hasta
detenerse en ese par de pechos
puntiagudos que había imaginado besar
en tantas ocasiones. Irene le desabrochó
el pantalón y tiró de las caderas para
dejarlo caer al suelo. Metió su mano
dentro del calzoncillo y aferró sus pene
con fuerza.
—Irene...
—Calla. Hemos esperado demasiado
tiempo.
Le llevó hasta la cama y le empujó.
Se echó encima de él besándole con
ansia, con el pene de Gabi en su mano,
notando cómo se tensaba y palpitaba.
Gabi pataleó para librarse del pantalón
mientras intentaba sacar la camiseta de
Irene tirando hacia arriba. Irene soltó su
pene y le ayudó. Después, con un
movimiento, se quitó las braguitas. Se
sentó encima del vientre de Gabi y frotó
su vagina húmeda contra su pene.
Ronroneaba como una gata.
Gabi extendió sus manos y cogió sus
pechos. Levantó la cabeza y se metió un
pezón suave y duro en la boca. Irene
movió su vientre en círculos lentos
sobre su pene. Gabi notaba aquella
calidez húmeda y ávida como una boca
hambrienta abrirse, como si intentara
tragarle.
Irene se separó un segundo y cogió el
pene de Gabi por la base. Lo mantuvo
enhiesto, como un mástil, y se lo fue
introduciendo despacio, muy lentamente,
dentro de su cuerpo. Gimió. Gabi
levantó las caderas en un movimiento
rápido, pero Irene retrocedió.
—Despacio —susurró. — Es la
primera vez. Despacio.
Gabi permaneció inmóvil, clavando
sus ojos en la mirada ardiente de Irene.
Ella descendió despacio. Muy
lentamente. Gabi notaba la piel de su
pene resbalar por aquel conducto
estrecho, húmedo y caliente. Irene
elevaba y hacía bajar las caderas hacia
él, cada vez más rápido, con sus manos
apoyadas en el pecho de Gabi. Sus
gemidos, al principio un ronco ronroneo,
se hicieron más fuertes, hasta que llegó
el éxtasis. Irene echó la cabeza hacia
atrás y soltó un agudo chillido. Después
se dejó caer encima de él jadeando.
Había tenido su primer orgasmo con un
chico.
Gabi le agarró la cintura y empezó a
mover sus caderas, empujando su
vientre hacia arriba. Primero con
suavidad, y después cada vez más
rápido. Irene acompasó sus movimientos
con los de Gabi y rápidamente tuvo un
segundo orgasmo. Gabi se movía con
fuerza, cada vez más rápido. Sus brazos
en tensión elevaban a Eva sobre su
vientre y la dejaban caer. Apretó los
dientes y aguantó un gemido. En el
último instante, antes de eyacular, sacó
el pene y un chorro de semen brotó
como de un géiser hacia arriba,
cayéndole en la espalda a Irene, que
notó el líquido caliente y espeso
descender entre sus nalgas.
Irene soltó un gritito y se rió.
Se dejó caer de costado al lado de
Gabi y le besó.
—Ufff. Me ha gustado mucho, Gabi.
Llevaba tiempo deseando hacer esto
contigo.
—Yo lo deseaba desde el primer
momento en que te vi en Cuatro Vientos.
Creí que yo no te gustaba —dijo con la
respiración alterada aún por el esfuerzo.
—Claro que me gustabas, y te
deseaba, pero las circunstancias no eran
las mejores. Me salvaste y me
mantuviste vida durante meses. Eres mi
hombre.
Gabi sonreía atontado, sin fuerzas.
Se abrazaron y besaron. Tenían miles
de besos acumulados deseando estallar
en sus bocas. Se durmieron con los
labios juntos y abrazados.
Pocas horas después despertaron por
los enérgicos golpes en la puerta de la
habitación. Ya se estaba convirtiendo en
una rutina.
19
Aquella mañana la concentración de
podridos en la puerta de la emisora era
algo menor. El francotirador hizo su
trabajo y Hugo y Gabi el suyo: trasladar
los cuerpos hasta la hondonada, que
parecía un muladar. Una nube de moscas
gordas y zumbonas saltaban de un
cuerpo a otro depositando sus huevos.
El hedor era espantoso, tanto que
llegaba hasta el interior del edificio
arrastrado por algún golpe de viento. El
sargento decidió que tenían que prender
fuego a aquel montón de cuerpos antes
de volver a La Finca.
—Qué.
—Qué de qué.
—Que que tal anoche, coño.
Gabi sonrió como un bobo.
—Que sí, que le gusto.
—¿Ya no sois vírgenes? —insistió
Hugo.
Gabi le dio un puñetazo en el hombro.
Acababan de dejar caer al último
podrido en la hondonada. Sonrió.
Por fin solucionaron el problema
eléctrico y a media tarde la temperatura
dentro de la emisora era agradable.
Fuero probando conexiones una tras otra
sin que se produjeran cortocircuitos.
Tenían luz y pusieron en marcha uno de
los estudios. El sargento leía a toda
velocidad los manuales.
—Esto marcha. Mañana probaremos
una emisión de prueba. Hay que
adecentar un poco esto, chicos. Vendrá
el coronel. Gabi y Hugo se pasaron el
resto de la tarde barriendo y recogiendo
la porquería del estudio. Cuando
anochecía salieron con un par de latas
de gasolina y rociaron los cuerpos. Se
alejaron unos metros y el sargento arrojó
una bola de papel ardiendo al montón.
Mientras se alejaban en los coches
vieron las llamaradas que se alzaban
hacia el cielo rompiendo aquella
oscuridad casi pétrea que les rodeaba.
Después de cenar Gabi llamó a la
puerta de Irene mientras Hugo hacía lo
mismo en la de Eva, pero no obtuvo
respuesta.
Irene abrió la puerta de su habitación
con cara de preocupación y les hizo un
gesto para que entraran en su dormitorio.
—Oye, que a mí los tríos... —dijo
Hugo.
—Calla, bobo —contestó Irene
cerrando la puerta. — Estoy
preocupada. No he visto a Eva en todo
el día. Tampoco la vi ayer, más que en
el desayuno. He llamado a su puerta
pero no está. El tipo con el que me ha
tocado cocina hoy no sabe nada, o no me
quiere decir nada.
Se sentaron sobre la cama.
—Anoche...no, la noche anterior —
corrigió Hugo— Eva me dejó una nota
bajo la puerta, pero yo estaba muy
cansado y no fui a verla. Anoche fui yo
el que la dejó una nota a ella, pero no
vino a verme.
—Vete a tu cuarto a ver si te ha
contestado —sugirió Irene.
Hugo se levantó y salió. Un minuto
después estaba de regreso meneando la
cabeza negativamente.
—Nada. No hay nota.
—¿Qué hacemos? —preguntó Irene.
A mí esto no me parece normal.
—¿Seguro que no está en su cuarto?
—Que no, Ache, que después de
cenar he dejado la puerta de la
habitación abierta hasta hace un rato,
pendiente por si la veía aparecer y nada.
—Empiezo a estar preocupado.
—Ache... —empezó Irene.
—Qué pasa, preguntó alarmado por la
expresión de la chica.
—Tengo que decirte algo. Le prometí
a Eva que no diría nada, pero es una
tontería. Tarde o temprano te darías
cuenta.
—Darme cuenta de qué —preguntó
Hugo cada vez más alarmado.
—Eva está.. embarazada.
Hugo se quedó con la boca abierta.
Notó que la sangre desaparecía, como si
alguien hubiera abierto una válvula en
sus pies y se estuviera vaciando.
—¿Embarazada? Pero no puede ser...
Si nosotros no... Dios. Estaba
embarazada. Estaba ya embarazada
cuando la encontré... Aquellos
cabrones...
—¿Qué pasa?, no entiendo nada —
preguntó Gabi.
Hugo les contó lo que le había
sucedido a Eva en el instituto cuando
estaba allí refugiada con aquel par de
animales. Cómo la violaron y cómo ella
logró acabar con aquella pesadilla.
Irene y Gabi le miraban con los ojos
muy abiertos.
—¿Creéis que el coronel lo sabe?
Acordaos de que se la llevó a su
despacho y después ella apareció muy
pálida.
—Gabi tiene razón, Ache. Aquí está
pasando algo raro y seguro que el
coronel tiene algo que ver. No me gusta
nada ese tipo.
—Mañana le vamos a ver. Tenemos
que ir a la emisora porque el coronel
quiere grabar un mensaje y emitirlo.
Podremos preguntarle, a ver qué nos
cuenta... —aventuró Hugo.
Durante una hora estuvieron haciendo
todo tipo de conjeturas, reafirmándose
en la creencia de que la desaparición de
Eva tenía que ver con su embarazo.
Hugo les contó entonces lo que sabía de
Benavides y cómo se había llevado a
punta de pistola el cerebro del Caso
Cero en las primeras horas de la
pandemia.
Cuando el agotamiento empezó a
vencerles Hugo decidió irse a dormir.
—Mañana aclararemos las cosas,
aseguró antes de cerrar la puerta.
Buenas noches.
Irene y Gabi, cogidos de la mano, le
despidieron con un gesto.
Hugo apenas pudo dormir. Daba
vueltas en la cama agitando la cabeza
para alejar las ideas cada vez más
disparatadas que le acosaban. Por fin
entró en una fase profunda de sueño. La
luz del sol, que entraba a raudales por la
ventana de su dormitorio le despertó. Se
levantó de un salto. No le habían
avisado, como las mañanas anteriores.
Salió al pasillo y llamó a la habitación
de Irene. Le abrió Gabi medio dormido.
—¿Qué hora es? —murmuró.
—Tarde. No nos han despertado. O
hay cambio de planes, o nos han dejado
tirados.
—Total, para lo que hacíamos allí...
—Ya, pero teníamos que hablar con
el coronel. Vístete. Vamos a ver qué
coño está pasando.
Hugo vio a Irene desperezándose
sobre la cama.
—Chiquillo, date la vuelta, que voy a
salir de la cama y estoy en bolas...
Entraron en el comedor vacío. Había
tres tazas sobre una mesa con termos de
café, leche y algo de comida. Mientras
desayunaban discutieron qué hacer.
—En este pabellón hay más
habitaciones. Llamemos todas las
puertas... a lo mejor es que le han
cambiado de habitación... Si no está,
tendremos que buscar en el edificio
principal. Alguien tendrá que decirnos
dónde está Eva —sugirió Gabi.
Recorrieron el edificio golpeando las
puertas y llamando a Eva sin resultado.
Salieron del pabellón y cruzaron para
entrar en el edificio principal, cuyo
vestíbulo estaba desierto. No pudieron
pasar de allí. La única puerta que
permitía el acceso al interior se abría
con tarjeta. Salieron fuera.
—Rodeemos el edificio mirando por
las ventanas. Quizás veamos a alguien...
Las ventanas, rectangulares, se abrían
en el hormigón cada cuatro metros. Casi
todas estaban cubiertas por persianas de
lamas medio cerradas que apenas les
permitían atisbar el interior. Vieron la
sala de reuniones en la que habían
tenido su primer contacto con el coronel
y algunos despachos vacíos. En la parte
de atrás había una ventana que tenía la
persiana prácticamente cerrada, aunque
una estrecha ranura dejaba entrever el
interior. Pegaron la nariz al cristal.
Tardaron un rato en distinguir algo.
Había una serie de aparatos electrónicos
en funcionamiento y un par de monitores
como los que hay en los quirófanos. En
el centro vieron una cama de hospital.
Irene se llevó la mano a la boca al ver
que tendida sobre esa cama, tapada con
una sábana blanca, estaba Eva. Tenía
cables pegados al pecho y un fino tubo
de plástico transparente que le salía de
la muñeca y que empezaba en una bolsa
de suero que colgaba de un soporte
cromado. Golpearon la ventana para
llamar la atención de su amiga, pero no
pareció oírles. Estaba dormida o
inconsciente. Golpearon con fuerza el
cristal llamándola.
—¡Eh, vosotros!. ¡Fuera de ahí!.
Se dieron la vuelta y vieron a uno de
los técnicos haciéndoles un gesto con la
mano para que se marcharan.
—Es nuestra amiga, está ahí dentro —
dijo Irene.
—No es asunto vuestro.
—Claro que es asunto nuestro —
aseguró Hugo acercándose al hombre.
—Yo creo que no. Lo mejor que
podéis hacer es volver al pabellón.
A la carrera se acercaba uno de los
soldados.
Gabi y Hugo le saludaron, pero no les
contestó.
—Haced lo que dice. Volved al
pabellón.
—¿Qué está pasando aquí?.
—No lo se. Esperad a que llegue el
coronel.
Con los brazos extendidos les obligó
a retroceder, como si estuviera
asustando a un grupo de patos.
Se reunieron en la habitación de
Hugo.
—Yo no sé qué está pasando, pero
hay que sacar a Eva de ahí —dijo Hugo.
—Pues ya me dirás cómo.
En aquel momento oyeron un ruido en
la puerta. Vieron cómo se deslizaba una
nota debajo de la puerta.
Tardaron unos segundos en
reaccionar. Gabi se levantó corriendo
de la cama y abrió la puerta del
dormitorio, pero fuera ya no había
nadie. Corrió por el pasillo justo para
ver cómo alguien que se parecía al
doctor Martínez entraba apresurado en
el edificio principal. Regresó a la
habitación y encontró a Hugo y a Irene
mirándose muy serios. Hugo tenía la
nota en la mano.
—Creo que era el doctor Martínez.
¿Qué dice la nota?
Hugo se la tendió.
Tengo que hablar contigo Hugo.
Dentro de una hora y media detrás del
crematorio. Ven solo.
—Esto va pareciendo una película de
terror —dijo Gabi.
Hugo miró su reloj. Dentro de hora y
media serían las 13:25, casi la hora de
comer. Martínez querría aprovechar ese
momento.
La espera se les hizo eterna. Habían
decidido que Gabi e Irene esperarían
diez minutos después de que
transcurriera esa hora y media para ir al
comedor. Suponían que ese tiempo
bastaría para que los tres entraran más o
menos a la misma hora a comer, sin
llamar la atención.
Cuando llegó el momento Hugo salió
de la habitación y salió al patio.
Faltaban cinco minutos para la hora
convenida, pero no aguantaba más.
Caminó hacia el crematorio mirando a
su alrededor. Hace días que no lo
encendían. Lo rodeó y esperó en la parte
de atrás, apoyado en la pared fumándose
un cigarrillo nervioso. Poco después
apareció el doctor Martínez. Se aseguró
de que nadie le había visto y se pegó a
la pared junto a él.
—Tenemos poco tiempo. Escucha.
Tenéis que largaros.
—¿Qué está pasando? ¿Dónde coño
está Eva?
—Resumiendo: el coronel quiere
hacerle una cesárea a Eva.
—¿Cómo? Hugo avanzó un paso hacia
Martínez.
—Baja la voz. Mira, creo que
Benavides no está actuando
correctamente. Eva está embarazada,
supongo que ya lo sabes...
Hugo no contestó y Martínez, después
de un par de segundos, volvió a hablar.
—Le hemos hecho unos análisis a Eva
que demuestran que el feto está libre del
virus. Su sangre, según el coronel,
podrían servir para elaborar una vacuna.
Puede que tenga razón, o puede que no.
El caso es que Eva, seguramente, no
sobrevivirá. A Benavides no le importa
si muere o no: sólo le interesa lo que
tiene dentro.
Martínez susurraba y de vez en
cuando giraba la cabeza hacia atrás,
para asegurarse de que nadie andaba
cerca.
—Pero no puede hacer eso.
—Ya. Yo pienso lo mismo. Propuse
esperar a que Eva diera a luz dentro de
seis meses. Entonces ni el niño ni ella
correrían ningún riesgo pero dice que no
tenemos tiempo. Su plan es elaborar la
vacuna y probarla con vosotros. Cree
que sois prescindibles si no sale bien.
Os vacunará y después os inoculará
fluidos extraídos de un infectado para
ver si estáis inmunizados. Su idea, si
todo sale según sus planes, es poner el
marcha la emisora y comunicar a quien
lo pueda oír en España o fuera de aquí
que tenemos una vacuna. Creo que es
una locura porque es improbable que
nadie oiga esas emisiones. Él poco más
que cree que aparecerán helicópteros de
la OTAN o qué se yo y será el salvador
del mundo.
Hugo escuchaba en silencio.
—¿Pero cómo hacemos para sacar a
Eva de ese quirófano? —preguntó Hugo
con desesperación.
Martínez sacó una tarjeta electrónica
del bolsillo de la bata y se la tendió a
Hugo.
—He duplicado una tarjeta que te da
acceso a todas las instalaciones,
incluyendo la sala en la que está tu
amiga. Esta mañana he cambiado el
suero y he puesto con solo glucosa, así
que debería estar despertando ya. El
coronel no regresará hasta la noche, así
que tendréis que largaros antes.
Buscó en su bolsillo y sacó algo. Eran
las llaves del nissan. Hugo las cogió y
se las guardó en el bolsillo. Después
Martínez le explicó cómo llegar hasta la
sala en la que estaba Eva.
—Ahora vete al comedor. Yo
esperaré cinco minutos. Sobre todo, sed
discretos —dijo tendiéndole la mano.
Hugo se alejó del crematorio. Su
cabeza era un torbellino de ideas.
Llegó al comedor justo cuando sus
amigos se sentaban en la mesa. Era
viernes, así que la mayoría del personal
comía alegremente y trasegaba buenos
vinos. Sin la presencia del coronel el
ambiente era alegre y distendido y las
carcajadas y el ruido ambiental le
permitieron explicar a Irene y Gabi todo
lo que le había contado Martínez sin que
nadie de las otras mesas prestara
atención. Les contó que Martínez le
había dado una tarjeta para poder abrir
la sala en la que estaba Eva.
—Escuchad —dijo Hugo mientras
masticaba un poco de pollo para
disimular. En cuanto comamos os largáis
a las habitaciones y preparáis el
equipaje. Gabi, tú te encargas de
recoger mis cosas. Yo me voy a quedar
remoloneando por el gimnasio. Hoy es
viernes, así que el personal descansará:
se irán a sus habitaciones o a la sala de
televisión. Cuando esté todo despejado
me meto en el edificio principal y saco a
Eva. Mientras, vais al nissan y os metéis
dentro sin que os vea nadie. Tumbaos en
el suelo del coche. Dejad las llaves
puestas en el contacto, porque en cuanto
llegue con Eva tenemos que salir
pitando.
—Okey —contestó Gabi.
—Ten cuidado, Ache.
Hugo sacó del bolsillo la tarjeta de su
habitación y las llaves del todo-terreno
y lo deslizó debajo de la servilleta para
que las recogiera Gabi. Se levantó y
salió del comedor.
Entró en el gimnasio vacío. Dejó el
abrigo colgando de un banco para hacer
pesas y se sentó en una bicicleta estática
junto a una ventana desde la que se veía
la entrada del edificio principal. Esperó
un rato, pero nadie entró ni salió del
edificio. Se puso el abrigo y salió.
Cruzó rápidamente el trecho entre ambos
edificios y entró en el edificio principal.
Sacó la tarjeta y la aproximó al detector.
La puerta se abrió con un zumbido.
Caminó por el pasillo lo más
sigilosamente que pudo por si algún
despacho estaba ocupado. Llegó al
recodo que le había indicado Martínez y
dobló hacia la derecha. Usó la tarjeta
para abrir una pesada puerta blindada.
Notó un silbido del cambio de presión.
Notó el aire seco y el olor a
desinfectante. El suelo relucía y no
había ni una mota de polvo. Abrió otra
puerta y accedió a la parte más segura
del edificio. Las puertas eran de metal,
con ventanucos de cristal blindado.
Miró a través de uno de ellos y lo que
vio le dejó paralizado: era una sala,
similar a la sala en la que Eva estaba
prisionera, en la que había al menos una
docena de camillas y encima de ellas
había podridos, completamente
desnudos y atados con correas de cuero
negro que les inmovilizaban los tobillos
y las muñecas. Tenían también una tira
de cuero que les sujetaba el cráneo
contra la camilla. Algunos tenían el
tórax abierto, otros tenían tubos de
plástico insertados en el brazo o en el
cráneo que conducían a tanques
metálicos parecidos a bombonas.
Se le ocurrió una idea, pero primero
tenía que encontrar a Eva.
Se alejó de aquella sala dantesca y al
fondo del pasillo encontró la habitación
en la que estaba Eva. Pegó la cara al
cristal y la vio. Tenía los ojos
semicerrados y movía la cabeza, como
si estuviera despertando de un largo
sueño. Pegó la tarjeta al detector y la
puerta se abrió. Eva giró la cabeza y le
miró, abriendo los ojos a duras penas.
—Ache, —murmuró.— Ache...
—No te preocupes, preciosa. Vengo a
sacarte de aquí.
Soltó las correas que la sujetaban a la
camilla y ayudó a que se incorporara. Le
extrajo con cuidado la sonda que se
hundía entre sus piernas y que acababa
en una bolsa de orina medio llena que
colgaba en un lateral de la camilla. Le
quitó el suero y le despegó los
electrodos pegados en el pecho. Eva
intentó ponerse de pie, pero se tambaleó
y tuvo que sujetarla. Estaba descalza y
apenas cubierta con un camisón de
hospital. Hugo vio que la ropa de Eva
estaba doblada sobre una mesa metálica.
Mientras le ayudaba a vestirse Hugo
observó los hematomas provocados por
los pinchazos en los antebrazos y las
marcas rojas sobre los pechos donde
habían estado pegados los electrodos.
Observó el vientre de Eva. Tenía una
gasa adherida con esparadrapo. No
parecía embarazada. Apenas una ligera
curvatura en su vientre. Eva levantó la
vista y cruzó su mirada con él.
—Me hicieron una amniocentesis —
dijo con voz adormilada.
—Tendré que llevarte en brazos, Eva.
Cargó con ella y salió al pasillo. Fue
abriendo las puertas hasta llegar a la que
comunicaba con el vestíbulo.
La depositó en el suelo con
delicadeza.
—Escucha, Eva. Tienes que estar
aquí un par de minutos. No te muevas ni
digas nada. Ahora vuelvo.
Eva movió la cabeza y esbozó una
sonrisa.
—Ache.
—Dime.
—Sabía que vendrías por mí.
—Claro, preciosa, claro. Ahora
vuelvo.
Hugo desanduvo el camino. Llegó a la
sala donde estaban los podridos.
Respiró profundamente y pasó la tarjeta
por el detector. Empujó la pesada puerta
y un hedor espantoso le golpeó el rostro
como un puñetazo. Contuvo las ganas de
vomitar. Algunos de los podridos
movieron sus ojos al detectar
movimiento y gimieron. Los demás
contestaron con más gemidos roncos. Se
acercó a uno de los zombis y soltó las
correas que sujetaban sus tobillos y sus
manos. Fue soltando uno a uno, excepto
la correa que les sujetaba la cabeza.
Algunos se agitaron hasta caer de la
camilla liberando también esa última
correa. Entonces cogió uno de los
contenedores metálicos y lo usó para
evitar que la puerta se cerrara. Salió
corriendo de la sala. Fue dejando las
puertas abiertas y se giró hacia atrás.
Vio que el primero de los zombis
asomaba ya por el pasillo. Su plan era
dejarlos libres para poder escapar en
medio del caos que se formaría. Sólo
cerraría la puerta que comunicaba con el
vestíbulo. Cuando llegara el coronel se
encontraría una docena de zombis
deambulando por los pasillos del
laboratorio. Eso les entretendría un buen
rato.
Cogió a Eva en brazos y cruzó la
última puerta que cerró cuidadosamente.
Antes de atravesar la puerta doble de
cristal que llevaba al exterior se aseguró
de que no habían nadie en el patio.
Corrió con Eva en brazos hasta el
cobertizo en el que guardaban los
vehículos. Gabi, que escudriñaba desde
dentro del nissan le vio llegar y abrió la
puerta trasera para que metiera a Eva
dentro del coche. La depositó sobre el
asiento.
—Gabi, ven conmigo.
Corrieron agachados hacia el
pabellón de los soldados, cubiertos por
los vehículos aparcados bajo el
cobertizo.
—¿Qué quieres hacer?
—Intentar coger nuestras armas.
—¿Funcionará la tarjeta?
—Espero que sí.
Abrieron la puerta exterior y
corrieron hasta la puerta metálica de la
armería. La puerta hizo “click” y se
abrió.
—Rápido. La escopeta, las pistolas y
cajas de cartuchos.
Hugo cogió también su palanqueta y
el hacha. Les habían salvado la vida
varias veces y en algunas ocasiones
serían más útiles que un arma de fuego.
Cogieron también una cizalla. Cerraron
la puerta y corrieron hacia el coche.
Hugo arrancó justo en el momento en el
que una estridente alarma rompía el
silencio de La Finca. Aceleró y cruzaron
la pequeña explanada que separaba el
edificio principal del pabellón donde
habían estado alojados todos estos días.
Vieron a uno de los soldados correr
hacia el edificio principal. Paró el seco
al ver el nissan alejarse patinando sobre
la nieve y dudó un momento sobre qué
hacer. Levantó el rifle hacia ellos, pero
algo le hizo cambiar de opinión: miró
hacia el edificio principal y bajó el rifle
como en cámara lenta, quedándose
paralizado. Retrocedió un par de pasos
como para coger fuerza y luego echó a
correr hacia el edificio principal y
entró.
Hugo condujo lo más rápido que pudo
por el camino que llevaba hasta la valla.
Frenó en seco y Gabi se bajó para cortar
la cadena. Dio una patada al portón y se
subió de nuevo al coche. Hugo condujo
todo lo rápido que pudo por el camino
que habían recorrido los últimos días y
que llevaba hasta la autopista que
rodeaba Tordesillas. Aceleró y se
alejaron de aquel lugar.
Irene iba de rodillas en el asiento
trasero mirando por la luneta posterior.
—No nos sigue nadie.
—Tardarán, pero tenemos que
alejarnos todo lo que podamos. ¿Qué tal
estás, Eva?
—Fatal. Tengo ganas de vomitar.
Mareada y sin fuerzas.
Eva parecía una niña cubierta con el
abrigo de Hugo. Tenía unas ojeras
violáceas en las que resaltaban sus ojos
azules.
—No te preocupes. Te han tenido
dormida quién sabe cuánto tiempo.
—¿Y mi ropa?
Se rieron.
—No pudimos cogerla. Tendrás que
apañarte con lo puesto —contestó Irene.
—¿Por qué has dicho que tardarán en
seguirnos, Ache? —preguntó Gabi.
—Solté un montón de podridos...
—¿Que hiciste qué? —preguntó
alarmado Gabi elevando la voz.
—Había una sala donde tenían atados
en camillas a una docena de zombis. Les
solté.
—Pero ahora morirán todos...
—No. Me aseguré de que no pudieran
salir al exterior. En el edificio principal
no había nadie más que Eva, pero el
pasillo que lleva a los laboratorios está
ahora lleno de zombis. Tendrán que
esperar a que llegue Benavides con el
resto de los soldados para limpiar
aquello. Los técnicos estaban en el
pabellón de los dormitorios, viendo la
tele o durmiendo, así que mientras no
abran la puerta están a salvo.
—Tío, estás como una cabra —se rió
Gabi. Qué huevos...
—Qué iba a hacer... Sólo quería
ganar tiempo.
—Y tanto.
—¿Creéis que nos seguirán?
—Supongo que sí, pero no saben a
donde nos dirigimos. Si tenemos suerte y
nieva esta noche no podrán seguir
nuestras huellas. Antes de que anochezca
salimos de la autopista y les será
imposible seguirnos.
—No tenemos comida ni combustible
de reserva.
—El combustible no será un
problema, tenemos el depósito lleno. Ya
encontraremos comida, no te preocupes,
Gabi.
—Jo, mi ropa, mi blackberry... Era lo
único que tenía... —murmuró Eva.
Tuvieron suerte. El cielo plomizo
empezó a dejar caer nieve, unos copos
grandes y pesados al principio y más
pequeños y abundantes poco después. El
termómetro del coche marcaba dos bajo
cero en el exterior. El silencio se
impuso entre ellos, como un bloque de
hielo que era difícil de romper. Hugo no
sabía cómo plantear el tema del
embarazo de Eva, pero fue ella la que
habló.
—Benavides quería sacarme el bebé.
—Ya lo sabemos, Eva. Me lo contó
Martínez.
—A lo mejor era una buena idea...
—No, Eva. Eso te hubiera matado.
Quería hacerte una cesárea. No hubieras
sobrevivido. A él no le importabas tú, y
tampoco nosotros. Sólo quería la sangre
del... feto para elaborar la vacuna. Tenía
planeado abrirte mañana. Después
seguramente moriríamos nosotros
porque pensaba inocularnos sangre o
fluidos de los infectados para ver si la
vacuna funcionaba. No había opción.
—Pero si la vacuna funcionara
hubiera sido la salvación del mundo...
Eso me dijo.
—¿Tú crees? Yo no estoy tan seguro.
De todas formas le he estado dando
vueltas al tema. Si es cierto que tu bebé
es inmune eso quiere decir, seguramente,
que cualquier otro bebé que nazca será
también inmune. Tarde o temprano
alguien, en algún lugar del mundo,
logrará elaborar una vacuna como la que
quería fabricar Benavides. Y si no se
puede hacer una vacuna lo que es seguro
es que los niños que nazcan serán
inmunes al virus. En cierto modo, la
supervivencia de la Humanidad estará
garantizada por los que nazcan ahora.
—Ya has oído, Irene, tenemos que
hacer niños... —dijo Gabi.
—Anda, calla —contestó Irene entre
risas.
Cada vez nevaba más fuerte. Era el
momento de salir de la autopista. Si
seguían por ese camino tarde o temprano
Benavides les alcanzaría.
Pasaron una indicación.
—¿Qué ponía?. No me ha dado
tiempo a leerlo.
—Algo de unas lagunas —contestó
Gabi.
—Ah, sí. He oído hablar de esa zona.
Creo que está prácticamente
deshabitada. Hay unas lagunas donde
suelen ir los ornitólogos a observar aves
y me parece que hay algún pueblo
abandonado. Podría ser un buen lugar
para pasar la noche.
Siguieron las indicaciones de los
carteles hasta llegar a una zona
completamente desolada. Una estrecha
carretera conducía hacia un pueblo con
unas cuantas casas de adobe en ruinas.
Unos postes de madera medio torcidos
contribuían a la extraña sensación de
abandono que producía aquel paraje.
Dispersos en los terrenos de cultivo
había unos curiosos edificios cuadrados
de adobe o ladrillo con tejados
extraños.
—¿Qué son esos edificios? —
preguntó Gabi.
—Son palomares —contestó Hugo,
reduciendo la velocidad.
Pasaron al lado del cartel con el
nombre del pueblo, si es que se podía
llamar pueblo a aquellas cuatro casas
medio hundidas. A lo lejos, un poco más
abajo, se veían los cañaverales de las
lagunas. El único edificio que parecía
estar en condiciones más o menos
habitables era la iglesia. Era de piedra y
parecía haber sido restaurada hacía
poco tiempo. Pegada a la parte trasera
de la iglesia había una casita. Hugo
frenó hasta detener el coche, a unos
veinte metros. Durante unos segundos
contemplaron en silencio cómo salía
humo de una estrecha chimenea de tubo.
La casa estaba habitada. Había alguien
vivo en ese pueblo.
—¿Qué hacemos? —preguntó Gabi.
No dio tiempo a responder. La puerta
de aquel anexo se abrió y un hombre
viejo y algo encorvado salió al exterior.
Llevaba una escopeta apoyada en el
antebrazo apuntando ligeramente hacia
abajo. Permaneció unos segundos
evaluándoles desde la distancia con los
ojos entrecerrados para protegerlos de
la nieve hasta que levantó el brazo libre
y les hizo un gesto para que se
acercaran.
—Esperadme aquí. Voy a acercarme
a ver si es de fiar.
Hugo salió del coche y caminó con
calma hacia aquel hombre. Mientras se
acercaba le estudió. Llevaba una boina
que empezaba a blanquear bajo la nieve
y una chaqueta de gruesa pana sobre un
mono azul de mecánico. Era menudo y
seco como la rama leñosa de una vid. Se
detuvo a cinco o seis metros de aquel
hombre y le saludó. Tendría más de
setenta años, aunque quién sabe: tenía el
rostro curtido y surcado por profundas
arrugas. Un ojo lo tenía velado por una
catarata. El otro era de un color
indefinible, como azul desvaído.
—Hola. Buscamos un sitio para pasar
la noche. Por la mañana continuaremos
camino.
El hombre no movió un solo músculo
de la cara. Sus ojillos entrecerrados
saltaban de Hugo al coche.
Por fin habló.
—Cuántos sois.
—Cuatro. Dos hombres y dos
mujeres.
—Va a nevar mucho esta noche.
—Eso parece.
A Hugo le pareció extraño hablar del
tiempo en aquellas circunstancias.
—¿Sabe si podríamos dormir en
algún lugar? —insistió.
—¿Tu nombre?
—...eh, Hugo.
—Bien, lo primero es presentarse,
¿no? Eso es lo que hace la gente con
buenos modales.
—Hugo. Me llamo Hugo.
—Damián Sariegos.
—Encantado.
Hugo se acercó y extendió la mano.
Aquel hombrecillo no se movió.
Después de unos segundos, extendió la
mano y Hugo se la estrechó. Hugo tuvo
la sensación de apretar un guante de
cuero seco, duro y áspero.
—Dormiréis aquí, en mi casa. Llama
a tu gente y que entren. Deja el coche
detrás..
Se dio la vuelta y entró, dejando la
puerta entreabierta.
Hugo se dio la vuelta y corrió hacia el
coche. Estaba aterido por el frío.
—¿Qué? —preguntó Gabi.
—Nos deja dormir en su casa.
Condujo el coche hasta la parte
posterior. Antes de bajar advirtió a sus
amigos que aquel hombre era un poco
arisco.
—Se llama Damián nosequé.
Presentaos cuando entréis en la casa.
Hugo golpeó con los nudillos.
—¿Se puede?
—¡Entrad!.
El calor era reconfortante. En una
chimenea rústica, apenas una losa de
piedra debajo de una campana
construida con adobe ennegrecido por el
humo, ardía un pequeño fuego, apenas
unas llamas que surgían de un
montoncito de brasas. A derecha e
izquierda de la chimenea, pegados a la
pared, había dos bancos de ladrillo.
Damián puso un tronco encima de las
brasas. Se presentaron uno a uno.
—De dónde venís.
Dudaron antes de contestar.
—De Madrid, aunque hemos estado
algunos días en Tordesillas.
—De Madrid, ¿eh? Estuve una vez
para operarme de cataratas, pero me
volví en el primer coche de línea que
encontré. No me gustó aquello.
Tordesillas me gusta más, aunque
tampoco voy mucho por allí.
Hugo observó aquella estancia. Era
una habitación rectangular con una
pequeña ventana cerrada con una
contraventana. Había un par de taburetes
de madera, un viejo arcón y una mesa
camilla con una vieja radio encima.
Junto a la pared había una pila de piedra
con una pequeña encimera sobre la cual
había algunos vasos de duralex rallados
y gastados por el uso, algunos platos y
una taza con cubiertos dentro. Debajo de
la encimera había un cubo de metal lleno
de agua y una cesta de mimbre. En la
otra pared había una alacena de madera
desvencijada. El suelo era de tablones
de madera gastados. Una escalera de
madera muy elemental conducía a un
altillo soportado por gruesas vigas. De
una de las vigas colgaba un viejo
lumigás que iluminaba aquel espacio
austero y primitivo. Olía a ceniza, humo
de leña y ambiente cerrado.
—Sentaos, dijo señalando los
taburetes a las chicas. ¿Queréis un
aguardiente? —preguntó sin mirar a
nadie.
—¿Podría beber un vaso de agua, por
favor? —preguntó Eva.
—Claro, niña. Coge un vaso de ahí y
llénalo del cubo. Está limpia. Yo no
bebo agua. Te crecen ranas en la tripa
—dijo guiñando un ojo. Abrió la
alacena y sacó tres vasitos de cristal y
una botella sin etiqueta tapada con un
corcho. Dejó los vasitos encima de la
mesa y los llenó de aguardiente.
—Brrr. Esto resucita a un muerto —
dijo Gabi cuando lo probó.
El viejo le miró con los ojillos medio
cerrados.
—¿Lleva mucho tiempo viviendo
aquí, Damián? —preguntó Irene.
—Tú no eres madrileña.
—No, soy de Sevilla.
—Sevilla... —repitió como si se
tratara de un lugar exótico. — No. Soy
de San Pedro. Venía dos veces por
semana para abrir la iglesia y
enseñársela a los turistas. Ahora vivo
aquí. Mi pueblo murió —dijo mientras
atizaba el fuego. — ¿Y cómo están las
cosas por Madrid, o por Sevilla?... La
radio ya no dice nada.
—Como en su pueblo. Ya no queda
nadie.
—Ya. Vació el vaso de un trago y se
sirvió más. Él nos ha castigado.
—¿Él?
—Sí. Por envenenar la tierra y el aire,
los animales, las plantas. ¿Sabéis? Yo
antes cazaba patos en las lagunas y cogía
algunos huevos. Los guardias hacían la
vista gorda. Ahora casi no hay. Cuesta
mucho atraparlos. Venían del norte, pero
ya no vendrán. Está todo muerto.
—¿Y esto es tranquilo? ¿Ha venido
más gente por aquí?
Damián volvió a vaciar el vaso y no
contestó.
Mientras lo llenaba por tercera vez
con el potente aguardiente miró a Hugo
con su ojo azul desvaído.
—Algunos vinieron. De Valladolid.
—Y a dónde fueron.
Damián se encogió de hombros.
—No hay sitio donde ir.
Aquel hombrecillo se tambaleó
ligeramente.
—Tendréis hambre.
—Pues la verdad, un poco sí —
reconoció Gabi.
—No tengo modales. Ahora vuelvo y
os preparo algo de comer.
Cogió la cesta de mimbre, se colgó la
escopeta del hombro y salió de la
casucha.
Los cuatro se miraron. Gabi levantó
las cejas y se llevó el dedo índice a la
sien.
—Creo que le falta un tornillo —
susurró.
Al cabo de un rato entró. En la cesta
había cebolletas y algunas patatas.
También había un ave desplumada sin
patas y sin cabeza y un pedazo de algo
que parecía carne seca.
—Pato, cebollas silvestres, patatas y
cecina. Las patatas aún se encuentran en
el campo bajo la nieve.
Abrió la alacena y de la parte inferior
sacó una cazuela grande desportillada y
una garrafa de aceite.
Puso la cazuela junto al fuego y echó
aceite y las cebolletas. Sacó una navaja
del bolsillo y peló las arrugadas patatas
con habilidad. Las troceó y las echó a la
cazuela. Troceó el pato con la navaja y
lo añadió. Después cogió agua del cubo
y la vertió en la cazuela. Un agradable
aroma surgió de la borboteante cacerola.
Con la navaja cortó tiras de aquel
rectángulo marrón y se las fue
ofreciendo a sus invitados.
Hugo olfateó aquella tira de carne
seca antes de hincarle el diente.
—Huele muy bien. ¿Qué es?
—Cecina. La ahúmo y la dejo colgada
en la Iglesia. Allí está protegida de las
alimañas y se conserva muy bien.
La carne estaba muy buena. Un sabor
curado intenso que recordaba a la
panceta ahumada.
—¿De qué animal es? ¿Cerdo?
Damián le miró y tardó unos segundos
en contestar.
—Jabalí. Alguno se pierde por aquí.
Yo les hago un favor. Con tanta nieve se
mueren de hambre y yo les ayudo a que
su muerte sea rápida.
Los cuatro masticaban aquella carne
salada, con las papilas excitadas por su
intenso sabor.
Hora y media más tarde daban cuenta
del guiso. Las patatas, casi deshechas,
con trozos de carne del pato
deshilachados, era lo más rico que
habían comido en mucho tiempo. Metían
la cuchara directamente en la cazuela.
Damián les contó que la vida en aquel
lugar era dura, pero preferible a lo que
había visto en su pueblo, a una docena
de kilómetros hacia el este. Fue el único
que salió con vida de los catorce
habitantes que tenía. Regresaba una
tarde caminando después de cerrar la
iglesia y vio a uno de sus vecinos
sentado en medio de la calle, a la
entrada del pueblo. Le llamó pero
pareció no reconocerle. Vio que tenía la
cara llena de sangre y que estaba
comiéndose las tripas de una mujer que
yacía sobre el suelo con la falda
levantada y la barriga abierta. Corrió sin
detenerse hasta aquí y se encerró en esta
casa, que era la antigua sacristía. La
radio hablaba de una epidemia.
Después, nada.
—¿Y ninguno de sus antiguos vecinos
ha llegado hasta aquí?
—Alguno, sí. Pero tengo la escopeta.
Hay un par de ellos en un palomar cerca
de aquí. Sagrario y Agustín. Ella era una
bruja y él un cabrón. No me dio pena
volarles la cabeza.
Damián estaba cada vez más borracho
y arrastraba las palabras y hablaba cada
vez más alto. Apenas comió. Sólo
masticaba tiras de carne seca y bebía
aguardiente.
—Damián, necesito... ir al baño.
El viejo miró a Eva fijamente.
—¿Al baño? ¿Quieres bañarte?
—No, tengo que... ya sabe. Hacer
pis...
—Ah, mujer. Fuera, en cualquier
sitio. Aquí el retrete es el campo.
—Espera, te acompaño —dijo Irene.
Las chicas se pusieron los abrigos.
Hugo hizo ademán de levantarse.
—No te preocupes. No hay peligro —
dijo el viejo.
—Ya, pero prefiero acompañarlas.
Además, también tengo ganas de mear.
Fuera nevaba con fuerza. Rodearon la
casa y las chicas se agacharon detrás del
coche, mientras Hugo vigilaba, aunque
la oscuridad era absoluta. Ni siquiera se
veía la nieve caer. Oyó reír a las dos
chicas mientras orinaban. Aprovechó
para expulsar una larga meada.
Antes de entrar Eva le agarró del
brazo y tiró para que bajara la cabeza.
—Oye, tío. ¿Cómo nos organizamos
para dormir? A mí este viejo me da mal
rollo.
—Ni idea. Supongo que arriba
amontonados, como los lobos.
—Pues yo duermo entre tú e Irene.
Que a mí no se me acerque ese tío.
—Bah, mujer, no te agobies. Es sólo
una noche.
Cuando entraron vieron que Damián
alejaba del fuego la cacerola y la ponía
en la encimera. La botella de
aguardiente estaba vacía.
—Vosotros dormís arriba. Yo me
apañaré aquí abajo.
Nadie se opuso a la idea. El
hombrecillo trepó por la escalera.
Estuvo trasteando un rato, hasta que
asomó la cabeza y dejó caer desde
arriba una manta enrollada. Después se
asomó con una colchoneta de camping y
la dejó caer también. Bajó y extendió la
mano hacia arriba, invitándoles a subir.
El altillo era cálido. Quizás
demasiado. El calor que subía del piso
de abajo se incrementaba por el tiro de
la chimenea que atravesaba los tablones
y perforaba el tejado. En el suelo había
dos colchonetas de acampada similares
a la que había bajado el viejo con dos
mantas dobladas encima. En la pared,
cerca del tejado inclinado, había un
ventanuco cerrado por una contraventana
de madera. Les sorprendió ver una
montaña de ropa en una esquina. Sobre
todo porque algunas prendas eran de
mujer. También había ropa de niño.
Irene examinó la ropa.
—Esta ropa no es del viejo, susurró
al oído de Eva. A mí esto no me gusta.
—¡Si tenéis calor, podéis abrir el
ventanillo! —gritó el viejo desde abajo.
Hugo lo abrió y un agradable aire frío
le acarició el rostro.
—¿Estáis cómodos? —preguntó el
viejo desde abajo.
—¡Sí, todo perfecto!, contestó Gabi.
—¡Pues hala, a dormir!. El viejo
apagó de repente el lumigás y quedaron
en la oscuridad más absoluta.
Le oyeron rezongar abajo mientras se
acomodaba en su colchoneta.
Gabi sacó el mechero y lo encendió.
Eva soltó una risilla al ver las caras
de sus amigos apenas iluminadas por la
llama naranja del mechero.
—Peguemos las colchonetas. Las dos
chicas en medio y tu y yo a los lados,
Hugo. Ya habéis oído: a dormir.
Segundos después oyeron el primer
ronquido del viejo. Era agudo y acababa
en un estertor después de un
interminable y angustioso silencio, como
si recuperara la respiración después de
unos segundos de ahogo. Era horrible.
Tardaron en dormirse, pero uno a uno
fueron cayendo en un profundo sueño.
20
Horas después un débil rayo del sol
que asomaba entre las plomizas nubes y
se coló por una rendija de la
contraventana se detuvo en el rostro de
Gabi, que despertó sin saber muy bien
dónde se encontraba. Tenía los brazos
entumecidos y la boca pastosa. Se giró y
vio el rostro de Irene que dormía con la
boca ligeramente abierta a muy pocos
centímetros de su cara. Sentía la vejiga a
punto de reventar. Se incorporó con
sigilo y rodeó las colchonetas. Se calzó
y bajó la escalera. El viejo no estaba.
Abrió la puerta y salió al exterior. Se
estiró haciendo crujir las articulaciones.
Hacía un frío que pelaba y una espesa
neblina cubría los campos que rodeaban
la laguna. Saltó sobre la nieve rodeando
la casa para echar una meada.
Contempló el vapor que desprendía el
chorro de pis y cómo éste horadaba la
nieve endurecida. Intentó dibujar una G
mayúscula con el pis, pero sólo
consiguió algo parecido a un seis.
Acababa de abrocharse la bragueta
cuando su cabeza estalló en una
explosión blanca. Gabi vio puntitos de
colores dentro de su cráneo, como
fuegos artificiales en algún lugar entre
su encéfalo y sus globos oculares.
Después nada. Ni siquiera notó el
impacto contra la nieve, ni cómo
Damián le cogía de los tobillos y le
arrastraba hasta la iglesia. No oyó la
llave del portón abrirse, ni el ruido de la
cadena al rozar sobre la viga de vieja y
gastada madera de la viga, ni notó
tampoco cómo le ataba las muñecas con
una cuerda y luego era izado como un
saco hasta colgar, con las puntas de sus
pies rozando el suelo. Si hubiera abierto
sus ojos en aquel momento abría visto a
Damián tirando de aquella cadena y
sujetando el extremo en una argolla
clavada en una columna, y hubiera visto
que aquella argolla sujetaba, además de
la cadena de la que él colgaba, otras
cadenas que sujetaban media docena de
cuerpos abiertos en canal, desnudos y
vaciados, sin cabezas, como torsos de
reses curándose al intenso frío que
reinaba en aquella iglesia. Habría visto
a aquella familia: padre, madre e hijos,
medio devorados. Damián apreciaba
especialmente los muslos y glúteos de la
mujer, que había prácticamente
devorado tira a tira, las costillas de los
niños, que había preparado aún tiernas
guisadas con algunas patatas y cebollas
silvestres. De otras cuerdas colgaban
como guirnaldas las tripas prácticamente
secas, cuyo sabor, fuerte y salado le
encantaba, cortadas en trozos pequeños
y acompañadas con un vaso de
aguardiente. Extendidas sobre un lecho
de paja había numerosas víctimas de
menor tamaño: patos, algún conejo,
lagartos y las pieles de varios perros
con las que esperaba coser una buena
alfombra.
Sí, Damián sabía que con estos cuatro
nuevos visitantes tendría cubiertas sus
necesidades hasta más allá del verano.
Quizás incluso hasta pasado el siguiente
invierno. Parecían bien alimentados. Fue
una suerte que llegara aquella familia,
tan asustados, cuando ya no había luz ni
radio. Tardó un par de días en decidirse,
pero qué coño: él pasaba hambre.
Rogaron y lloraron, claro. La mujer se
ofreció para que hiciera con ella lo que
quisiera a cambio de que dejara marchar
a su marido y sus hijos, ¡como si hubiera
estado en condiciones de negociar!.
Pues claro que iba a hacer con ella lo
que quisiera, y lo hizo después de matar
al resto de la familia. Claro que lo hizo.
Luego la mató a ella también.
Lloriqueaba pero no le dio ninguna
pena. Tampoco los niños: no eran más
que unos críos famélicos y llorosos. Fue
un alivio dejar de oír sus chillidos. Ah,
pero aquella mujer... Hacía mucho que
no estaba con ninguna mujer. Tuvo que
golpearla en la cabeza con un palo para
que se quedara quieta, pero aún
recordaba su piel, cálida y suave. Las
dos chicas que dormían arriba eran un
pozo de tentación que a duras penas
soportaba. Tenía que encargarse
primero del otro hombre. Esperaría a
que fueran saliendo uno a uno. Sí. Esta
noche asaría un buen pedazo de carne a
las brasas. Casi salivaba ya pensando en
el dulce aroma de la carne al tostarse en
su propia grasa.
Amordazó con un trapo a Gabi y le
ató los pies para que no pataleara al
despertar. Observó la sangre que se
deslizaba sobre la frente y le tapaba un
ojo y goteaba desde su barbilla peluda
hasta el suelo. El culatazo de la escopeta
le había abierto una buena brecha en la
cabeza.
Cerró la puerta de la iglesia y fue a
esperar a que asomara el siguiente,
como en los tiempos en que cazaba con
hurones, sólo que ésto era aún más fácil:
eran menos listos que los conejos.
Irene despertó al notar un vacío a su
lado. Se incorporó despertando a Hugo.
Se miraron legañosos. Eva aún dormía
echa un ovillo.
—Tengo que hacer pis —susurró.
—Yo también. Ve tú primero —
contestó Hugo. — Gabi estará abajo o
habrá salido a mear. Joder. Ese
aguardiente —murmuró frontándose la
frente.
Irene bajó las escaleras. Hugo se
incorporó y examinó aquel montón de
ropa. ¿Qué coño hacía toda esa ropa
aquí?, se preguntó. Había incluso
zapatos infantiles. Este tipo debe de
guardar todo lo que se encuentra por ahí.
Vio, entre la ropa, una cartera. La abrió.
Tenía documentación y un fajo de
billetes. Volvió a dejarla en el montón.
Irene no volvía y se estaba meando vivo.
Bajó la escalera.
Media hora más tarde despertó Eva.
Se asustó al ver que estaba sola.
—¿Hugo?, ¿Irene?, ¿Gabi?
Nadie contestó.
21
Ella no se movía del salón.
Permanecía sentada día tras día en aquel
sofá. Carlitos se sentaba a su lado y le
hablaba con aquella exraña voz. Llenaba
los pulmones y los iba vaciando en
forma de palabras. Aquellas
conversaciones a una sola voz le
sirvieron para refinar, por así decirlo,
su capacidad para hablar de forma
comprensible, aunque el tono era
extraño. Tras varios días el hambre se
hizo insoportable, por lo que salió de
aquel salón y de aquel edificio dispuesto
a buscar algo que llevarse a la boca. El
frío era intenso y la noche anterior había
caído la primera nevada. Se alejó de los
edificios y de aquel tropel de zombis
torpes e inútiles que resbalaban sobre
las placas de hielo una y otra vez.
Se internó entre los árboles y pronto
localizó unas huellas sobre la nieve. Las
siguió con paciencia hasta llegar a una
oquedad en una elevación del terreno,
medio oculta entre piedras y ramas. Las
huellas se perdían en la oscura boca de
aquella guarida. Se aproximó y aguzó el
oído. Abrió las fosas nasales y aspiró
los intensos olores que surgían de la
cueva. Excrementos, orina, leche, pelo
húmedo...
Se agachó y entró en la cueva. Dentro
dormía un jabalí hembra con seis crías.
Un buen rato después salió de la
cueva. Notaba la barriga hinchada, a
punto de explotar por la carne que había
ingerido. Tenía la cara roja de sangre y
restos de piel y carne entre las uñas. No
fue complicado acabar con los jabalís:
clavó sus largos y afilados índices en
las cuencas de los ojos de la madre
mientras dormía, hasta notar la masa
caliente y gelatinosa del cerebro que
destrozó en un segundo. La jabalí apenas
tuvo tiempo a despertar antes morir. Una
cría logró escapar chillando, pero a las
otras cinco las reventó contra las
paredes de roca de la cueva. Comió
hasta hartarse.
Después de andar una decena de
metros en dirección al Palacio, se le
ocurrió que quizás a Ella le gustaría la
carne de jabalí... Entró en la cueva de
nuevo y cogió los restos de un jabato,
sobre cuyos huesos aún colgaban restos
de carne y tierna grasa.
Entró en el salón y depositó el jabato
sobre el regazo de aquella mujer, que
seguía mirando la pared, como si
esperara que ésta se volviera
transparente.
—Come.
Ella giró su cabeza hacia él, como
hacía cada vez que escuchaba su voz,
con su mirada vacía e inexpresiva.
Carlitos arrancó un pedazo de carne
del animal y lo agitó delante de los ojos
de la mujer. Ésta pareció fijarse
momentáneamente en aquel fragmento de
carne jugosa de la que cayeron algunas
gotas de sangre.
Carlitos apretó el trozo de carne
contra sus labios.
—Come.
Ella abrió la boca despacio y Carlitos
empujó dentro la carne.
Otro trozo. Otro más. Carlitos aplastó
con el pie el cráneo del animal, rebañó
con los dedos los sesos y extrajo los
globos oculares. Se lo iba dando. Ella
masticaba dejando caer baba
sanguinolenta sobre su falda.
Vio la mirada de ella fija en él en el
reflejo de la puerta de cristal de un
aparador que había en la pared frente al
sofá. Le pareció ver algo en el fondo de
aquellos ojos opacos. Vio también su
propio rostro cubierto de sangre. Se
miró las manos, pegajosas de sangre,
con pelos y fragmentos de piel y grasa
adheridas bajo las uñas. Se levantó y
salió al exterior. Se agachó y cogió un
puñado de nieve que frotó contra su
rostro. Notó el frio arañando su piel.
Cogió más nieve y se limpió las manos y
las uñas.
Entró de nuevo con un puñado de
nieve en la mano con el que frotó la
barbilla y las comisuras de los labios de
la mujer.
Carlitos notó entonces una oleada de
energía, como una onda que arrancaba
del centro de su cráneo y se expandía
hacia los límites óseos que rodeaban
aquel cerebro. Casi notó dolor al sentir
cómo caían las barreras que hasta aquel
momento limitaban su conciencia.
Entonces lo supo. Él estaba allí para
dar, de nuevo, la vida.
Recordó quién era y entendió por qué
estaba allí. Entendió su propia
naturaleza. Empezó a reír mientras
repetía su nombre, aquel con el que
durante tantos años su madre trató de
llamar su atención mientras yacía
postrado en aquella cama.
Ella le miró inexpresiva. Carlitos
puso su mano sobre la cabeza de la
mujer concentrando la energía que
parecía fluir a través de las puntas de
sus dedos y penetrar en aquella masa
gelatinosa que casi podía notar, palpar,
con las yemas.
Ella sufrió una sacudida y sus ojos se
pusieron en blanco durante unos
segundos. Cuando Carlitos retiró la
mano la mujer se derrumbó de espaldas
sobre el sofá como si hubiera muerto de
nuevo. Y así fue, en cierta manera.
22
Eva bajó la escalera. Al verse sola
notó que algo iba mal y se le erizó la
piel. Sin saber por qué, trancó la puerta.
Subió la escalera y se asomó por el
ventanuco. Vio a Damián plantado ante
la puerta sujetando la vieja escopeta
como si fuera un bate de béisbol. Se fijó
en que la culata estaba manchada de
rojo, un rojo brillante y húmedo. Notó
que las tripas se le encogían como si un
puño se hubiera cerrado apretando sus
entrañas.
—¡Sal, niña! ¡Tus amigos te esperan
fuera! —gritó Damián sin saber que ella
le estaba observando.
Aquel grito le hizo dar un salto.
La voz estropajosa de aquel viejo
asqueroso era como una invitación
siniestra y oscura.
No contestó. El pánico le hizo
retorcerse las manos. El viejo intentó
abrir la puerta. Gritó de nuevo y golpeó
la puerta con la mano.
—¡Vamos, niña. No tenemos todo el
día!.
Se quedó bloqueada, inmóvil, como si
así pudiera ahuyentar el miedo, como si
así aquel hombre fuera a desaparecer.
Esperó varios minutos. Quizás sus
amigos estaban bien y volverían. Hugo
le había prometido no dejarla nunca. Se
asomó de nuevo por el ventanuco y vio
al viejo alejarse hacia la entrada de la
iglesia con la escopeta colgada del
hombro. Se acercó al abrigo de Hugo.
Metió la mano dentro del bolsillo y
cogió las llaves del coche. Abrió la
ventana. Se deslizó por aquel hueco
estrecho y salió a un tejadillo que
circundaba el muro exterior. Agarrada a
las toscas piedras trepó hasta tejado y
de rodillas avanzó hacia el lado
posterior, donde estaba aparcado el
todo-terreno. El coche estaba justo
debajo. Si se descolgaba podrían
dejarse caer sobre el techo del vehículo.
Dos metros sólo. Podría hacerlo. Se
metería en el coche y lo arrancaría,
alejándose de allí. Tenía que hacerlo.
Sus amigos... seguramente estaban
muertos. Aquel viejo les había matado.
Había visto la sangre en la culata de la
escopeta. Se agarró al canalón que
circundaba el tejado y se quedó
colgando . Se soltó las manos y cayó
sobre el techo del nissan. Rodó de lado
hasta el capó. Se incorporó como un
gato. Saltó al suelo y abrió la puerta del
coche. Las manos le temblaban
violentamente. Apenas sabía conducir.
Su padre, durante las vacaciones del año
anterior, le había dejado conducir por
caminos de tierra.. Tenía que intentarlo.
Arrancó el coche y aceleró. Pisó el
embrague y metió primera. La caja de
cambios rascó de una forma horrible,
aceleró y el coche pegó un salto hacia
adelante. Dando tirones sobre la nieve
el coche se alejó hacia la carretera. Vio
al viejo que salía corriendo de la iglesia
hacia ella agitando la escopeta. Dio un
amplio giro y enfiló hacia él. Aceleró.
El viejo no tuvo tiempo a levantar el
arma. Intentó esquivar el coche pero Eva
le pasó por encima. Notó un fuerte
impacto en el frontal y a continuación el
coche botó cuando la rueda delantera
izquierda pasó por encima del cuerpo de
Damián. Siguió enfilada hacia la iglesia.
Reaccionó pisando el freno a fondo
antes de que llegara a estrellarse contra
la pared. El coche dio varias sacudidas
y se caló. Se quedó aferrada al volante,
con los nudillos blancos por la fuerza
con la que se aferraba. Empezó a gemir.
Estaba a punto de desmayarse de pánico
y ansiedad. Miró hacia atrás y vio el
cuerpo del viejo retorcido sobre la
nieve. Tenía las piernas dobladas como
si las articulaciones de las rodillas
estuvieran al revés. Junto a Damián
estaba la escopeta, retorcida. Una
oleada de vómito le subió por la
garganta. Abrió la puerta justo a tiempo
para expulsar un chorro de líquido sobre
la nieve. Cayó de rodillas al suelo y
empezó a llorar. Levantó la cabeza y vio
que el viejo temblaba violentamente.
Aquel guiñapo seguía vivo. Se levantó y
se acercó despacio hacia él. El viejo
tosió e intentó decir algo. Un borboteo
de sangre brotó de su boca destrozada.
Después dejó de moverse.
Eva no sabía qué hacer. No podía
marcharse de allí. Tenía que saber
dónde estaban sus amigos. Corrió hacia
la iglesia y empujó el recio portón de
madera oscura. Fue como abrir la puerta
del infierno. Pálidos rayos de luz que
atravesaban las toscas vidrieras
iluminaban cuerpos mutilados que
colgaban de cadenas. Vio a sus amigos.
Irene estaba desnuda, amordazada e
inconsciente. Sólo llevaba los calcetines
puestos. Tenía marcas de mordiscos en
los pechos. Un pezón estaba amoratado
y sangraba por una herida que parecía un
mordisco. Hugo colgaba como sin vida,
con la barbilla pegada al pecho y una
profunda herida en la cabeza por la que
había manado la sangre y que empezaba
a coagularse sobre sus cejas. Detrás vio
la sombra de Gabi, colgando también
inerte, con un amordaza en la boca.
Eva gritó, gritó. Se apoyó en la pared
y notó que perdía el conocimiento.
En la pila bautismal llena de agua
varios pares de ojos siguieron sus
movimientos, apenas una sombra
percibida a través de aquel líquido
espeso como una sopa.
Durante unos segundos estuvo en un
lugar de nadie. No sentía frío, ni miedo.
No sentía su cuerpo o sus piernas pero
un gemido agudo le hizo volver hasta
allí, hasta la puerta de esa iglesia que
olía a carne descompuesta, a materia
orgánica, a sangre. Era Gabi. Gemía con
fuerza. A pesa de la mordaza intentaba
gritar. Eva reaccionó. Siguió con la
mirada la cadena de la que colgaba y
que pasaba por encima de una viga y
acababa en una gruesa argolla, una
especie de gancho clavado en una
columna de piedra. Gabi hacía gestos
con la cabeza para que le soltara. Se
puso de puntillas para que la cadena
perdiera tensión y Eva logró
desengancharla. Gabi cayó de rodillas al
suelo. Tenía la cara ensangrentada. Le
quitó la mordaza y le ayudó a desatarse
las muñecas. Tenía las manos hinchadas
y unas profundas marcas en las muñecas.
Gabi se levantó tambaleándose y tiró de
la cadena de Irene para liberarla. La
chica se desplomó como un fardo sobre
el suelo. Gabi la cogió con delicadeza e
hizo un gesto a Eva para que acercara su
ropa. La camiseta y la camisa estaban
desgarradas, igual que las bragas. Aquel
animal le había arrancado la ropa a
tirones. Gabi cubrió a Irene como pudo
y después soltaron a Hugo, que estaba
aún inconsciente. Eva tocó con un dedo
la brecha que tenía en la cabeza y le
Gabi apoyó una mano en el pecho.
—Respira. Está vivo. Vamos a
sacarlos de aquí.
Se incorporó de un salto.
—¿Y el cabrón ese, dónde está?
Eva le miró.
—Muerto. Le he aplastado con el
coche.
Gabi miró a Eva con la boca abierta.
—Sí. Escapé por la ventana, salté
sobre el coche, lo puse en marcha y le
aplasté —dijo de un tirón.
Gabi alargó la mano y apretó el
hombro de Eva.
—Gracias, tía. Nos has salvado la
vida a todos.
—Venga, saquémosles de aquí.
Gabi levantó a Irene en sus brazos y
salió de la iglesia. Entró en la casa con
Eva detrás.
—Tira los colchones de arriba, Eva.
Vamos a acostarles aquí abajo. Eva
trepó rápidamente al altillo y tiró los
colchones. Gabi depositó a Irene con
cuidado encima de uno de ellos.
—Quédate con ella. Voy a por Hugo.
Su amigo pesaba mucho, así que pasó
sus brazos por las axilas y le arrastró
como pudo hasta la casa. Rompieron
algunas prendas del altillo y las mojaron
en el cubo de agua para limpiar las
heridas de sus amigos. Después Gabi
revolvió en la mochila de Hugo y sacó
el botiquín que había pertenecido a
Gonzalo. Con unas tijeritas cortó el
cabello apelmazado con la sangre seca
que rodeaba las heridas de Irene y Hugo
y las limpiaron cuidadosamente.
Cubrieron los cortes con algodón y
esparadrapo. Desinfectaron los
mordiscos que tenía Irene y Gabi le
cubrió el pezón dañado con algodón y
esparadrapo. Después Eva le limpió el
corte que tenía él en la frente y se lo
cubrió. Gabi salió para comprobar que
el viejo estuviera muerto. Miró a Eva
con admiración. Avivaron el fuego.
Disolvieron una pastilla de ibuprofeno
en un vaso de agua y se la dieron a
beber a Irene, que despertó tosiendo.
Abrió mucho los ojos y gritó. Empezó a
dar manotazos. Gabi abrazó su cuerpo
con fuerza.
—Tranquila, tranquila amor. Ya pasó
todo, shhh, susurraba. Poco a poco Irene
se fue calmando. Gabi le explicó
suavemente lo que había pasado, pero
que ya estaban fuera de peligro. Irene se
llevó la mano al pecho y gritó de dolor
al rozar la herida.
—Qué me ha hecho ese hijoputa...
—No te preocupes, es sólo un
mordisco. Te lo hemos curado —le
tranquilizó Eva. — Bebe un poco de
esto. Por lo menos te quitará algo de
dolor —dijo tendiéndole el vaso.
Hugo no reaccionaba. Murmuraba
algo entre sueños, pero no terminaba de
despertar.
—Qué hacemos. No se morirá...
—No. No se morirá. Tranquila. Le
debió de arrear bien fuerte. Sólo será
una conmoción. No te preocupes, Eva.
Gabi no podía parar quieto. Sacó una
cacerola de la alacena y la llenó de
agua. Peló unas patatas y unas cebollas y
las cortó en trozos. Puso la cacerola
junto al fuego. Evitó tocar los restos de
la cena que les había preparado el viejo.
Sólo recordar lo que habían comido le
produjo náuseas. Cogió con un trapo el
pedazo de carne seca y salió fuera. Lo
arrojó todo lo lejos que pudo. Aquel
cabrón les había hecho comer carne
humana. Qué asco.
Cuando entró, Hugo había despertado.
Se quejaba de dolor en la cabeza.
Estaba confuso y no paraba de preguntar
dónde estaba.
Le tranquilizaron como pudieron.
Un par de horas después comieron un
poco de aquel guiso. No era gran cosa
pero les reconfortó.
Hugo se quedó dormido.
De repente Gabi se dio cuenta de
algo.
—El coche.
—Sí, qué pasa.
—Eva. ¿Quitaste la llave del
contacto?, ¿cerraste la puerta?
—No. Creo que no. Dejé las llaves
puestas, pero no sé si cerré la puerta.
—No habrás dejado el contacto
puesto...
—No sé.
Gabi se levantó y salió corriendo. La
puerta del coche estaba abierta, la llave
puesta.
—Dios, que no se haya quedado sin
batería.
Giró la llave y el coche hizo amago
de arrancar. Pisó el acelerador. Nada.
—Mierda. Ahora qué coño hacemos.
Volvió a la casa.
Eva e Irene adivinaron al ver su
rostro sombrío que había un problema.
—No hay batería. El nissan no tiene
batería.
—¿Y no podemos arrancarlo
empujando? —aventuró Eva.
—¿Tú sabes lo que pesa ese coche?
Además, tendríamos que empujarlo por
lo menos medio kilómetro hasta la
pendiente que lleva a la laguna.
Imposible.
—Lo siento, yo... —murmuró Eva
bajando la mirada.
—No, Eva. Tú nos has salvado la
vida. No es culpa tuya.
—¡La familia! —gritó Hugo de
repente con voz ronca, como si acabara
de despertar después de una noche de
juerga.
—¿Cómo?
—La familia que ha matado este
cabrón.
—Sí, qué le pasa.
—Que de alguna manera llegaron
hasta aquí. No pudieron venir andando
con todo ese equipaje. Tendrían un
coche...
—Claro —dijo Gabi con los ojos
iluminados.
—El coche tiene que estar cerca. Sólo
hay que encontrarlo y ver si la batería
funciona. Se incorporó despacio, con un
gesto de dolor. — Joder. Tengo la
cabeza como si me la hubieran molido a
palos.
—Bueno, eso es justo lo que te han
hecho —rió Gabi. — Como a mí —dijo
señalando el esparadrapo que tenía en la
frente.
—¿Lo he soñado o la iglesia era una
especie de matadero?
—No, no lo has soñado. Era un
matadero.
Guardaron silencio durante un buen
rato.
Hugo se puso de pie y trastabilló un
poco debido al mareo.
—Ya estoy mejor. Vamos a buscar
ese coche —dijo apretando la
mandíbula.
—Mejor esperamos a mañana.
—No, Eva. Tenemos que irnos de
aquí.
Intentaron hacerle razonar, pero no
hubo manera.
—Yo no puedo dormir en esta casa
sabiendo que en la iglesia están esos
cuerpos, toda esa...
—Tiene razón —asintió Irene. Hay
que marcharse de aquí.
Se abrigaron. Quedaba un par de
horas antes de que se hiciera de noche.
Caminaron hacia la primera casa en
ruinas y la rodearon. Nada. Examinaron
las casas una por una hasta que vieron
detrás de un palomar medio derruido
asomar la parte trasera de un coche. Era
un passat familiar. Corrieron hacia él.
Las puertas estaban cerradas.
—A saber dónde estarán las llaves...
—se lamentó Gabi.
Hugo cogió una piedra y la estrelló
contra el cristal de la ventanilla. Abrió
el coche y tiró de la palanca del capó.
Gabi metió las manos y lo levantó.
—Quizás tengamos suerte. La batería
parece nueva.
Registraron el maletero y encontraron
una funda de plástico con herramientas.
Gabi corrió hacia la parte delantera del
coche y con una llave soltó la batería.
La sacó y después cortó los cables con
un alicate. Los demás miraban
expectantes.
—Ache, coge esos cables y sígueme,
dijo mientras comenzaba a caminar con
la batería hacia el pueblo. Hugo vio
entonces el cuerpo desmadejado del
viejo a varios metros de distancia. Una
mancha oscura empapaba la nieve a su
alrededor. Se movía. Levantaba la
cabeza ligeramente y la volvía a dejar
caer. Gabi dejó la batería sobre el capó
del todo-terreno.
—Parece que no está muerto. ¿Qué
hacemos con él?
Hugo no contestó. Se acercó hasta
aquel despojo y se detuvo a un metro. El
cuerpo estaba retorcido, como si dos
personas hubieran cogido de los
extremos del cuerpo y cada uno lo
hubiera girado hacia un lado. Tenía el
vientre donde debería estar el culo. Las
piernas estaban dobladas por las
rodillas de tal forma que las puntas de
los zapatos estaban casi pegadas al
pecho. Tenía un brazo aplastado.
Gorgoteaba con un ruido de succión y
miraba a Hugo con fiereza.
—Así te vas a quedar, miserable —
dijo con desprecio.
Unieron los cables a los bornes de la
batería del passat y a la batería del
nissan. Hugo se sentó en el asiento del
conductor, se aseguró de que la
calefacción y las luces estaban
desconectadas y giró la llave mientras
pisaba el acelerador. El coche arrancó
con un bramido. Dio varios acelerones
enérgico. Las chicas saltaron de alegría.
Salió del coche, desconectó la batería
del passat y la metió en el maletero,
cubriéndola con un chaleco reflectante.
El motor ronroneaba.
—Vamos a recoger las cosas y nos
largamos de este lugar de pesadilla.
Acercó el coche hasta la entrada de la
casa. En pocos minutos cargaron sus
pertenencias.
Irene se acercó a la iglesia.
Permaneció en la puerta unos segundos y
se giró hacia sus amigos.
—Tenemos que quemarla. No
podemos dejar esto así. Es una
aberración.
Hugo y Gabi asistieron. Regresaron a
la casa y prendieron un par de ramas
secas. Arrancaron un tapiz de la pared
de la iglesia y pusieron varios bancos
encima. Soltaron los cuerpos y los
dejaron caer al suelo. La estructura de la
iglesia era de madera y el suelo estaba
formado por gruesos y viejos tablones
desgastados. Ardería como una tea.
Miraron durante un rato cómo crecía el
fuego.
No podían apartar la mirada de
aquellos cuerpos. Pronto las llamas
lamían las vigas del techo y las chispas
volaban de un lado a otro.
Irene murmuró una oración y se
santiguó.
Retrocedieron por el calor de las
llamas.
—Tú quemando una iglesia. Quién lo
diría —susurró Gabi cogiendo a Irene
de la mano.
—Ya no era una iglesia. Ese viejo la
profanó —dijo con firmeza. — Dios ya
no está aquí.
—¿Y dónde está, Irene? —preguntó
Gabi abriendo los brazos como si
quisiera abarcar aquel valle.
—De momento, con nosotros —
contestó con determinación.
23
Benavides ladró las órdenes a los
soldados. Cuando llegó a La Finca ya
había anochecido y aquello era un caos.
El soldado que había dejado de guardia
estaba histérico, apuntando con el rifle
hacia el interior del edificio principal.
El personal civil se había encerrado en
el pabellón y habían bloqueado la puerta
con mesas y sillas del comedor. Situó a
sus hombres formando un abanico frente
a la puerta que golpeaban furiosos los
zombis y les ordenó tener las armas
preparadas.
—Voy a abrir esa puerta y retroceder.
Cuando de la orden, disparen a
discreción. ¡A la cabeza, nada de
ráfagas!
La batalla duró un suspiro. Cuando se
aseguró de que ningún zombi se movía
obligó al personal civil a sacar los
cuerpos y llevarlos al crematorio.
Después les ordenó que limpiaran los
restos de la matanza con desinfectante y
quemaran todo el material usado para la
limpieza. Reunió a todo el personal en
el comedor y fue preguntando uno a uno
hasta que ató cabos.
No había forma de saber cómo
aquellos puñeteros civiles habían
logrado hacerse con una tarjeta para
acceder a la zona en la que estaba
encerrada Eva, pero se lo imaginaba.
Miró a Martínez. Éste desvió la mirada
rápidamente. Ya se encargaría de él.
Ahora lo importante era localizar a la
chica. Mierda. Todo se podía ir al traste
después de tantos esfuerzos.
Ordenó a dos de sus hombres que
cargaran todo el combustible que
cupiera en la parte trasera de un jeep y
cargaran también alimentos, agua y
sacos de dormir.
Hizo un aparte para hablar con el
sargento.
—Al primero que se desmande le
vuelas la cabeza. Voy a ver si encuentro
a esos mierdas —le dijo antes de salir
disparado en el todo-terreno.
—¿Hacia donde tiro, mi coronel? —
preguntó el soldado que conducía
cuando llegaron a la autopista.
—Hacia el norte. Con toda seguridad
van hacia el norte. Vienen de Madrid,
así que no volverán allí.
—Si, mi coronel.
Condujeron durante horas. La nieve
que caía hacía imposible seguir ningún
rastro. A veces parecían percibir
rodadas que desaparecían unos metros
más adelante.
—Qué haría yo si fuera ellos —
murmuraba.
Pasaron la salida de la autopista que
llevaba a las lagunas. De vez en cuando,
en alguna elevación de la autopista,
ordenaba detener el coche, se subía al
techo y oteaba el horizonte con unos
prismáticos de visión nocturna. Tenía la
esperanza de localizar las luces del
coche en el que habían huido. Llegaron
hasta Benavente.
—Vamos a buscar un sitio donde
dormir. No tiene sentido continuar. Ellos
también habrán buscado refugio en
alguna parte.
El soldado condujo el vehículo fuera
de la autopista y se detuvo en un
restaurante de carretera. Examinaron el
exterior del edificio antes de entrar.
Acabaron con un par de infectados
medio congelados que apenas podían
moverse junto a la entrada del edificio y
se prepararon para pasar la noche.
Benavides organizó las guardias y
comieron algo.
Una hora antes de amanecer se
pusieron de nuevo en marcha. Llegaron
hasta León. Examinaron la ciudad desde
la lejanía. El panorama era similar al
que había a la entrada de Valladolid:
barricadas abandonadas, restos de una
batalla perdida, infectados pululando
entre los coches abandonados... Era
imposible que hubieran buscado refugio
en esa ciudad.
—Mierda, mierda. Los hemos
perdido. ¡Soldado, regresamos!
—Sí, mi coronel.
Todo estaba perdido. Tenía ganas de
pegar al conductor, de machacarle la
cabeza con la pistola. Tenía la vacuna al
alcance de la mano... Concentró toda su
rabia en el personal civil de La Finca.
Uno de ellos era un traidor. Le haría
pagar por ello aunque tuviera que
arrancarles las uñas a todos.
Salieron de la autopista varias veces
siguiendo el impulso caprichoso del
coronel. Recorrieron varios pueblos
cercanos a la autopista en un vano
intento de encontrar algún rastro. Habían
huído sin agua ni alimentos.
Seguramente tuvieron que parar en algún
lugar. Pero dónde. Dónde, se preguntó
golpeando con furia el salpicadero.
Registraron gasolineras y casas que
podían haber utilizado para dormir.
Comenzaba a anochecer. El silencio en
el todo-terreno era denso. Sólo se oía la
respiración de los soldados y de vez en
cuando las sordas maldiciones de
Benavides.
Llegaron a la altura de Villalpando. A
la salida de una curva vio una columna
de humo que se veía hacia el oeste.
—¡Salga de la autopista soldado. Les
hemos encontrado! —gritó señalando
con el dedo. — ¡Les hemos encontrado!
24
Estaba allí para dar la vida. Y la dio.
Cuando Ella despertó permaneció un
rato larguísimo tumbada en el sofá
mirando el techo. Su mente era un puré
de sensaciones. Los pensamientos no
tenían forma. Simplemente sentía.
Después de varias horas movió
ligeramente la cabeza y vio a aquel
hombre vestido con un uniforme militar
que le quedaba demasiado ancho. En
cierta forma le conocía. Aquel hombre
le miraba fijamente, sin parpadear. Oyó
una especie de graznido.
—Hola.
Ella movió la lengua seca dentro de
su boca. Sentía el sabor de la carne y
notaba hilos de materia orgánica entre
los dientes.
—Hola —repitió Carlitos.
Aquella palabra seca y ronca sonó
como un mazazo dentro de su cabeza.
“Hola”, pensó.
Balbuceó una especie de ronquido.
Sus cuerdas vocales medio atrofiadas y
secas como las cuerdas de un
violonchelo abandonado en un desván
reprodujeron algo parecido a aquella
palabra después de varios intentos.
Se incorporó torpemente en el sofá y
se quedó sentada con las manos sobre su
regazo, en aquella postura en la que
había estado durante las últimas
semanas. Bajó la cabeza y vio sus
manos. Fue consciente de que eran sus
manos. Las giró y se miró las palmas.
Ordenó a su cerebro confuso que cerrara
las manos hasta apretar los nudillos, que
crujieron ligeramente.
Carlitos avanzó dos pasos y puso su
mano sobre su cabeza. Notó una oleada
de energía que atravesaba su piel y
penetraba en el interior de su cabeza.
—Hola, graznó Carlitos de nuevo.
La cogió de la mano y tiró de ella
haciéndola incorporarse. Después de
tanto tiempo se tambaleó ligeramente
sobre sus altos zapatos de tacón. Se
miró los pies y vio unos dedos
ennegrecidos que asomaban por las
aberturas de las punteras de aquellos
zapatos color crema. Carlitos la sostuvo
de la mano durante unos instantes.
Notaba la energía fluyendo a través de
aquellos dedos nervudos y fríos.
Carlitos no hablaba, pero ella oía su voz
en el interior de su cabeza, pero no eran
sonidos. “Veía” las palabras que
Carlitos pensaba formándose como
humo sutil dentro de un inmenso vacío.
Notaba algo más. Notaba sensaciones.
Entonces vio cosas. Vio cómo Carlitos
era mordido por su madre. Vio a través
de los ojos de Carlitos cómo éste se
levantaba de la cama. Vio como
caminaba y salía a la calle. Vio cómo
recorría la ciudad, devoraba presas,
caminaba por túneles. Vio cómo él la
vio a ella la primera vez. Se vio a través
de la mirada de Carlitos y empezó a
comprender. Ahora compartían
recuerdos. Aquello pudo durar segundos
u horas. Ella no tenía aún conciencia del
tiempo. Algo se quebró entonces en
aquel inmenso vacío que era su mente y
como rayos de luz atravesando una
ventana pintada de negro que se
resquebraja tuvo conciencia de quién
era. Se vio a sí misma huyendo por los
pasillos de aquel palacio y vio a un
hombre alto y bamboleante que le
perseguía hasta acorralarla en una
habitación. Vio cómo ese hombre, el
dueño de ese uniforme que ahora vestía
Carlitos, le mordía en el cuello. Se vio a
sí misma gritar y vio cómo alguien
tiraba de los hombros del hombre que le
mordía y que le estaba arrancaba la vida
y se enfrentaba a él. Entonces se vio
huyendo de nuevo por los pasillos y
encerrándose en un cuarto de baño. Se
vio a sí misma intentando reducir la
hemorragia con una toalla que pronto se
volvió carmesí. Se vio a sí misma
desmayarse y después morir y despertar
de nuevo. Después el vacío. Se vio a sí
misma abriendo los ojos y mirando el
techo de aquel salón. Sentía frío y dolor.
Se vio a sí misma mirando a aquel
hombre que le sujetaba la mano. Era ella
pero era diferente. Acababa de
despertar de nuevo.
Durante los días siguientes Carlitos
hizo caminar a la mujer por los
alrededores del palacio. Ella le seguía.
Al principio con torpeza. Carlitos se
giraba y la animaba a caminar. Veían al
resto de los habitantes del jardín, a los
que Carlitos no dejaba entrar en el
palacio. Si alguno se colaba por alguna
puerta abierta Carlitos empujaba al
intruso hasta el exterior y les decía ¡No!.
Eso bastaba. El intruso permanecía un
rato inmóvil hasta que se olvidaba y
daba la vuelta para seguir deambulando
entre los setos.
La sensación de frío era constante.
Carlitos exploró el enorme edificio
hasta que encontró algo de ropa. Le
quitó la blusa acartonada por la sangre y
los zapatos de tacón y después de
grandes esfuerzos logró embutirla un
jersey enorme y unas botas de goma que
encontró dentro de un armario. Por la
noche se sentaban en el sofá y Carlitos
pronunciaba palabras, agarrándola de la
mano con fuerza, que ella repetía una y
otra vez, adiestrando de nuevo sus
cuerdas vocales. Eran perseverantes. Al
fin y al cabo, no tenían otra cosa que
hacer.
Juntos buscaron nidos de pájaros
entre los arbustos para devorar los
huevos. Con paciencia infinita
aguardaban inmóviles junto a
madrigueras para cazar los conejos que
asomaban al amanecer. Allí mismo los
devoraban, aún vivos y cálidos mientras
desgarraban su piel a dentelladas.
Después esperaban a que las crías
hambrientas asomaran para acabar el
festín.
La nieve cubría todo. Algunas
mañanas sus huellas habían
desaparecido bajo la nieve. El frío era
lo peor. Notaban sus músculos
endurecerse y agarrotarse aguijoneados
por un dolor intenso y continuo. Según
avanzaba el invierno iban reduciendo
sus salidas al exterior cada vez más y
permanecían en el salón sentados uno
junto al otro en el sofá, en un estado de
duermevela, casi un sueño. A veces ella
creía recordar cosas de su vida anterior,
como fogonazos brevísimos que
chisporroteaban en algún lugar de su
conciencia. Ella elevaba la mano
entonces intentando atrapar aquellas
chispas fugaces que se perdían en la
oscuridad. Destellos de recuerdos.
Apenas instantes del pasado. Entonces
gemía. Un gemido gutural, profundo y
desesperado. Carlitos le cogía de la
mano entonces y le hablaba con la mente
hasta que se calmaba.
25
Cada bache de la maltratada carretera
era como un martillazo en la cabeza de
Hugo. La nieve tapaba los desconchones
del asfalto, hasta el punto de que en
ocasiones dudaba si seguían sobre la
carretera o se habían salido de ella.
Encendió los faros. No le gustaba nada,
pero qué otra cosa podía hacer... Pensó
en desconectar los pilotos traseros, pero
lo discutieron y llegaron a la conclusión
de que era una tontería. Si alguien
andaba por ahí, vivo o muerto, les vería
de todos modos. Cuando llegaban a un
cruce tomaban el sentido que suponía
que le acercaría a la cordillera que
separaba Castilla de Asturias. No
conocían aquella zona, pero la idea era
mantener el rumbo que les acercara lo
más posible a su destino, teniendo en
cuenta que la autopista no era una
opción. Sabían, y también lo habían
discutido, que Benavides no se habría
quedado de brazos cruzados, que estaría
muy furioso y que haría lo posible por
localizarlos.
Hugo preguntó si a alguno de ellos, en
algún momento durante su estancia en La
Finca, se le había escapado que su
intención era la de llegar a Asturias.
Todos hicieron un esfuerzo de memoria,
pero no recordaban haber hablado
apenas con ningún miembro del personal
civil más que para intercambiar frases
banales.
Aún así Hugo estaba preocupado.
Sabía que si Benavides les encontraba
no dudaría en pegarles un tiro en la
cabeza y después acabaría con la vida
de Eva, después de lograr lo que
anhelaba. Hugo se sentía responsable de
la seguridad de todos. También de la
criatura que Eva llevaba dentro. Aquel
niño, de alguna manera, era también
suyo. Era de todos. Quizás fuera el
primero de una generación libre del
virus. Quizás fuera el futuro.
—Qué andas pensando —le preguntó
Gabi rascándose con cuidado alrededor
del esparadrapo que cubría la herida de
la cabeza.
—Nada. Bueno, pensaba que tenemos
que encontrar algún lugar para pasar la
noche. Y me preocupa que no tenemos
comida ni agua. Empiezo a tener
hambre. —Hugo vio que las dos chicas
dormitaban en los asientos traseros.
—Haz como yo: cada vez que me ruge
la tripa me acuerdo de lo que nos dio de
comer el viejo y el hambre desaparece
de golpe.
—Ya. Qué horror, tío. Nos ha
convertido en caníbales...
—Bueno, la verdad es que hay que
reconocer que esa carne seca estaba muy
buena...
—Sí, eso es cierto. Oye, ¿y si nos
comemos a esas? —dijo señalando con
el pulgar a las dos durmientes.
—Irene está un poco flaca, pero Eva
está tiernita.
Los dos aguantaron la risa para no
despertar a las chicas.
—Tío, menos mal que nos reímos de
todo. Si no, no sé qué sería de nosotros.
—Ya. La verdad es que no tenemos
ninguna razón para reírnos. Deberíamos
llorar y lamentarnos, pero así es el ser
humano: hacemos chistes hasta en las
peores circunstancias.
—Yo estoy seguro de una cosa: si
hemos logrado sobrevivir hasta ahora
es, precisamente porque sabemos
tomarnos las cosas con un cierto sentido
del humor. Es una actitud ante la vida.
Yo estoy seguro de que si caemos en el
lamento todo empezará a irnos mal. Los
llorones no sobreviven.
—Eso que acabas de decir es muy
interesante. Creo que tienes toda la
razón. Coño, necesitamos encontrar un
sitio donde dormir.
La zona que atravesaban era un
auténtico páramo. No cruzaron ni un
solo pueblo. Nada. Era como si
estuvieran en la estepa rusa. Sólo veían
algunos árboles raquíticos al borde de la
carretera. Más allá, la oscuridad más
absoluta.
Vieron un cartel que indicaba la
carretera por la que circulaban: Z-110.
Llegaron a una zona boscosa. Los faros
del coche horadaban la oscuridad
abriéndoles un camino entre los árboles.
Unos kilómetros más adelante pasaron al
lado de un indicador. Hugo frenó hasta
detener el coche. Retrocedieron hasta
ponerse a la altura del cartel:
Castrocalvo. 5 km. No había ninguna
señal de aviso pintada en rojo, aunque
eso no significaba nada. Puede que ni
siquiera tuvieran tiempo de pintarla.
—Bueno, parece que esta puñetera
carretera conduce a algún sitio. A ver si
tenemos suerte.
26
Benavides se bajó del jeep antes de
que se detuviera del todo. Ya llevaba la
pistola en la mano. Ordenó a sus
hombres que bajaran con las armas
preparadas y que se desplegaran
rodeando el edificio. A diez metros la
iglesia era una tea que lanzaba chispas
hacia el cielo que caían convertidas en
cenizas. Con un crujido la torre se
hundió aplastando las vigas medio
devoradas por el fuego. Uno de los
soldados regresó corriendo.
—Mi coronel: hay un infectado a unos
veinte metros por detrás de la iglesia.
—¿Y?
—Bueno, parece reciente.
—¿Cómo que parece reciente?.
—Sí, mi coronel. Hay sangre fresca
aún a su alrededor. Parece que le
hubiera pasado un vehículo por encima.
Llevaba una escopeta. Es mejor que lo
vea.
Benavides siguió al soldado hasta
donde se encontraba el viejo. Se agachó
junto aquel despojo que intentaba
arrastrarse sobre la nieve. Le iluminó
con la linterna y se fijó en la escopeta
tirada junto a él.
—Vaya, vaya. A ti qué te ha pasado,
hombre...
El viejo gorgoteó abriendo y cerrando
la mandíbula destrozada.
—Es una lástima que no puedas
contarme nada.
El soldado aguardaba a un lado del
coronel, con el arma preparada para
disparar. Benavides se incorporó.
—¿Acabo con él, mi coronel?
—Bah. No merece la pena gastar una
bala. Este pobre diablo no irá a ninguna
parte.
—¡Mi coronel!.
Otro soldado gritaba desde la lejanía.
—¡Sí, soldado, que pasa! —contestó
corriendo hacia la dirección de la voz.
—¡Un coche!.
Benavides se acercó a la carrera
guiándose por la luz de la linterna que
agitaba el soldado.
Examinó aquel vehículo. Estaba en
muy buenas condiciones, exceptuando
que tenía el cristal de la ventanilla del
conductor roto y el capó levantado.
—Le falta la batería, mi coronel.
—Ya lo veo, soldado. Han arrancado
los cables. Nuestros amigos pasaron por
aquí. Se debieron quedar sin batería por
alguna razón y parece que tuvieron
suerte.
Benavides caminó hacia la iglesia. Se
acercó todo lo que le permitía el intenso
calor que aún despedían las ruinas
humeantes. Los sillares de piedra, al
caer, habían apagado las llamas. La pila
bautismal se veía desde la entrada y
estaba llena de agua que desprendían
vapor. Debía de estar casi hirviendo.
Benavides creyó ver algo dentro de
aquella pila tallada en una sola pieza.
—Cabezas —murmuró. Protegiéndose
el rostro con el antebrazo se acercó todo
lo que pudo.
Dentro de aquel agua casi borboteante
había cuatro o cinco cabezas. Vio que
algunas movían los ojos convertidos en
una masa cocida, como huevos duros, y
abrían y cerraban la boca como si
trataran de respirar o gritar. Fragmentos
de piel y carne flotaban en aquel líquido
marrón como si fuera una sopa.
No le asombró. Él mismo había
cortado la cabeza de infectados para ver
qué sucedía. Lo que sucedía es que
conservaban aquella fuerza vital, aún
semanas después de haber sido
separadas del tronco.
Entre las ruinas le pareció ver restos
de cuerpos humeantes.
La casa anexa a la iglesia apenas
había resultado dañada. Un soldado
abrió la puerta de una patada y apuntó a
su interior iluminando con la linterna
sujeta al rifle. Entró cubierto por otro
soldado y con Benavides detrás.
—Despejado —dijo el soldado
apartándose a un lado.
Benavides recorrió el interior.
Levantó la cacerola con restos del guiso
que había cocinado Gabi y lo olisqueó.
Reparó en las colchonetas y en los
trapos manchados de sangre.
Después subió por la escalera que
llevaba al altillo y examinó el montón de
ropa. Vio la cartera con la
documentación y removió la ropa con la
punta de la pistola.
Ató cabos. Una familia consiguió
llegar hasta aquí. El dueño de esta casa
les mató. No creía que fuera por aquel
magro botín, ni por el coche...
Reflexionó unos segundos. Para
alimentarse, eso era. Entonces llegaron
Eva y sus amigos. El hombre intentó
hacer lo mismo pero ellos le mataron a
él. Alguno o algunos de ellos recibieron
heridas. Lo que no acababa de entender
era el incendio de la iglesia... Quizás
fuera un accidente. En cualquier caso,
había sido una suerte.
Salieron al exterior y se desplegaron
buscando huellas de coche. Vieron unas
rodadas que se perdían en la carretera
que iba hacia el oeste. Volvió al jeep y
desplegó un mapa sobre el capó. Trazó
una línea con un rotulador siguiendo
posibles rutas. No podían estar muy
lejos. El incendio se había producido
hace pocas horas, si no, lo habrían visto
cuando pasaron por la autopista en el
viaje de ida. No creía que les llevaran
más de tres o cuatro horas de ventaja.
—¡En marcha! —ordenó. Plegó el
mapa y le indicó al soldado la ruta que
tenían que seguir.
27
Hugo rodeó el edificio de piedra y
detuvo el nissan en la parte de atrás, de
forma que no se viera desde la carretera.
Calcularon que estaban a un kilómetro
del pueblo. Aquella vieja granja podría
ser un buen lugar para pasar la noche.
Los faros del nissan habían iluminado un
cercado para el ganado dentro del cual
se adivinaban, debajo de los montículos
de nieve extrañamente regulares, los
cuerpos de un montón de vacas que
habían muerto de hambre o sed. No
había ningún vehículo aparcado. El
dueño se habría largado cuando aún tuvo
tiempo, pensando quizás que podría
regresar en unos días.
La casa era un rectángulo tosco, con
ventanas pequeñas y cuadradas
reforzadas por unas contraventanas
pintadas de verde. El tejado era de
pizarra. Apenas un refugio para el
pastor, mucho más pequeño que el
establo con techo de uralita construido
al lado del cercado. Dentro del establo
no había nada más que balas cuadradas
de paja, herramientas, carretillas y los
cubículos para estabular a las vacas.
Había cántaras de metal para la leche
vacías y poco más.
La puerta de la casa era de las que
están divididas en dos mitades y que
permiten abrir indistintamente la parte
superior o la inferior o las dos a la vez.
Desecharon la opción de forzarlas con
la palanqueta porque luego,
seguramente, no podrían volverlas a
cerrar, así que se decidieron a abrir una
de las ventanas.
Hugo hizo saltar la cerradura de la
ventana con habilidad. Se estaba
convirtiendo ya en un experto.
—He perdido la cuenta de las
ventanas y puertas que he abierto con
esta palanqueta —dijo acariciando
aquella herramienta que le acompañaba
desde los días en que se refugió en la
oficina de la asociación.
Iluminó el interior antes de saltar.
Segundos después corría los cerrojos
que abrían las puertas. No había mucho
que explorar. Sólo hay una sala con
cocina, un dormitorio y un baño.
Hizo un gesto de bienvenida como si
fuera el portero de un gran hotel
recibiendo a unos ilustres huéspedes.
—Pasen señores. Sus habitaciones
están preparadas —dijo sonriendo.
Aquello era apenas un refugio para el
encargado del ganado. Había una cocina
con una bombona de butano medio llena,
una nevera pequeña con los habituales
cultivos de moho y hongos en su interior
y sin nada aprovechable para comer, un
armario colgado en la pared con varios
platos desportillados y algunos vasos,
una tele pequeña y antigua con antenas
de cuernos, un sofá relativamente
cómodo y una mesa barata de formica
con cuatro sillas a juego. Una chimenea
pequeña y tosca ocupaba una de las
esquinas de la sala. En el dormitorio
había un simple somier estrecho con un
colchón de espuma y unas sábanas
arrugadas encima, como si alguien se
acabara de levantar. El cuarto de baño
no era siquiera un cuarto de baño: era un
cuartucho estrecho como un armario con
un agujero redondo en el suelo de
cemento. De un clavo largo que asomaba
de la pared colgaba un rollo de papel
higiénico prácticamente entero.
—Nada para comer —se lamentó
Gabi. — Pero por lo menos hay papel en
el váter. Y podemos hacer fuego con la
paja del establo.
Dejaron las armas sobre la mesa.
Hugo y Gabi salieron. Entre los dos
llevaron hasta la casa una bala de paja.
La deshicieron y amontonaron una buena
cantidad en la chimenea. Necesitaban
algo de leña. En el establo encontraron
algunas tablas que partieron con el
hacha.
—Podríamos coger carne de alguna
de las vacas...
—No creo que sea una buena idea,
Gabi. Esas vacas debieron de morir
hace ya unos meses cuando aún hacía
calor. Estaban ya podridas cuando les
tapó la nieve.
La sala se calentó con rapidez.
Gabi salió al exterior con una
cacerola y la llenó de nieve. Después la
puso en la cocina. Abrió la espita de
seguridad de la bombona y encendió el
fuego. Por lo menos de sed no se
morirían.
—Quizás no fue buena idea elegir
este sitio —dejó caer Eva, que se habían
sentado en una de las sillas y apoyaba la
barbilla en los brazos apoyados sobre la
mesa. — No sé... A lo mejor en el
pueblo encontramos una casa mejor...
Hugo se frotó con cuidado al rededor
de la herida de la frente, que le latía
sordamente. Se levantó y sacó un
paquete de antibióticos de la mochila.
Sacó tres comprimidos, tragó uno y
ofreció los otros dos a Irene y Gabi.
—Tomaos esto. Sólo nos faltaba que
se nos infectasen las heridas de la
cabeza. Hay que tomarlos cada ocho
horas. Si no me acuerdo yo, acordaos
alguno de vosotros.
—Hugo, he dicho algo. Eva se había
puesto muy seria. Cuando lo hacía
siempre le llamaba por su nombre.
—Sí, Eva. Te he escuchado.
—¿Y?
—Que estaría de acuerdo contigo si
no fuera porque es de noche y no creo
que sea buena idea aventurarnos en un
pueblo en el que no sabemos qué nos
encontraremos. Ya sé que no hay
comida, pero no vamos a morirnos por
esperar a que amanezca. Cuando haya
algo de luz nos marchamos. Seguro que
encontramos comida en alguna parte.
Entretanto, yo sugiero que intentemos
dormir un poco.
—Hugo tiene razón, Eva. Lo mejor es
que intentemos dormir. Vosotros podéis
en la cama. Irene y yo lo haremos en el
sofá.
La noche se les hizo interminable. El
colchón de la cama estaba húmedo y
olía mal. El sofá parecía cómodo al
principio, pero después de un rato las
barras que había bajo los vencidos
cojines terminaban por clavarse en la
cadera o en la espalda.
Finalmente el cansancio pudo más que
la incomodidad y los cuatro se
sumergieron en un sueño profundo.
28
No oyeron el sonido del motor, no las
pisadas que se acercaron. Benavides
había ordenado detener el jeep lejos de
la casa. Con un movimiento de su mano
ordenó a sus hombres que tomaran
posiciones, protegidos por los arbustos
que crecían a pocos metros de la
entrada. Estaba amaneciendo.
Sabía que estaban armados. Tirar la
puerta abajo les alertaría y les daría
tiempo suficiente para que tuvieran las
armas preparadas. Dudaba de que
tuvieran un buen manejo de las armas,
pero siempre había la posibilidad de
que pudieran efectuar algún disparo
certero. Además, necesitaba a la chica
viva. No quería correr ningún riesgo.
Había decidido que lo mejor era
sorprenderles cuando salieran de la
casa, aunque pasaran horas.
No tuvo que esperar demasiado.
Oyeron ruidos y voces y se parapetaron.
Poco después los cerrojos se abrieron y
apareció Hugo con una mochila al
hombro y la escopeta apuntando hacia el
suelo. Benavides, tumbado en el suelo,
apuntaba con la pistola y observó que
tenía una herida cubierta con un apósito
en la frente. Tras el salieron los demás.
Eva salió la última.
—A ver si tenemos suerte y
encontramos un sitio donde desayunar...
—dijo jovialmente Hugo.
Sus amigos no tuvieron tiempo de
contestar. Benavides levantó la mano e
hizo la señal. Los cuatro militares se
incorporaron a la vez con los rifles de
asalto apuntándoles.
—¡No os mováis! ¡Tirad las armas!
Los cuatro quedaron paralizados.
—¡Que tiréis las armas! —gritó
Benavides avanzando hacia ellos.
Apuntaba con la pistola directamente a
la frente de Hugo. Se detuvo a un metro
de él.
—Si no sueltas la Franchi te vuelo la
cabeza —susurró masticando las
palabras.
Hugo dejó caer el arma al suelo y
levantó los brazos. Gabi ya había
soltado la pistola.
—Había otra pistola. Dónde está...
—En la mochila —contestó Hugo.
—Déjala caer al suelo.
Gabi se dio cuenta de que uno de los
soldados que se acercaron en abanico
era Chema. Intentó buscar su mirada,
pero el soldado tenía sus ojos clavados
en el coronel, como esperando sus
órdenes. Gabi vio que la estrecha franja
de piel de su frente que no cubría el
casco estaba perlada de sudor.
—Eva. Acércate —ordenó
Benavides.
Eva avanzó un paso.
—Camina hasta aquel soldado y
quédate a su lado.
Eva le miró como sin comprender.
Después miró a Hugo.
—Haz lo que te digo. ¡Ya!.
Eva caminó arrastrando los pies hasta
el soldado. Llevaba las manos
levantadas. Se dio cuenta de que era
absurdo y las bajó despacio. Cuando
llegó a la altura del soldado éste le hizo
un gesto con la barbilla para que se
apartara hacia un lado.
—¿Qué vais a hacer? —preguntó
Hugo con un hilo de voz, aunque sabía la
respuesta.
—Estos hijos de puta van a matarnos
como a perros y se van a llevar a Eva —
le contestó Gabi.
Irene notó cómo gruesas lágrimas le
brotaban de los ojos. Los cerró con
fuerza y empezó a rezar casi en silencio,
moviendo rápidamente los labios.
Benavides estiró el brazo hasta pegar
el cañón de la pistola en la frente de
Hugo, justo debajo de la herida.
Hugo notó el frío metal en la frente.
Cerró los ojos instintivamente y encogió
los hombros esperando el impacto de la
bala. Tuvo tiempo de pensar si llegaría
a oír la detonación antes de morir, si
sentiría dolor. Pensó que se haría daño
al caer desmadejado al suelo y se
contestó a sí mismo que eso era una
tontería, que ya estaría muerto cuando su
cuerpo cayera al suelo y que por tanto,
no notaría el golpe. Sintió una extraña
paz, como si se hubiera quitado un peso
de encima. Le dio tiempo incluso a
formar en su cerebro la imagen del
rostro de su hijo, y luego vio a su mujer,
Silvia, sonriéndole con el niño en
brazos. Estaba viendo una foto que tenía
enmarcada encima de la chimenea de su
casa. El niño tenía apenas un año y
detrás de su mujer y su hijo se veían
desenfocadas las olas azules coronadas
de espuma blanca del mar Cantábrico.
Su mente viajó hacia atrás, muy atrás y
se vio a sí mismo montando en bicicleta
por un camino de tierra junto a un grupo
de amigos. Vio a su padre y a su madre.
Entonces fue consciente de que iba a
morir, porque eso sólo pasa cuando vas
a morir. Lo sabía, pero estaba en paz.
—¡Coronel! ¡Si dispara le vuelo la
cabeza! ¡Baje la pistola ahora mismo!
Hugo oyó aquella orden como un
bofetón que le sacó de su
ensimismamiento. Abrió los ojos y la luz
le deslumbró un segundo. El coronel
tenía la boca abierta. Separó la pistola
de la frente de Hugo dejando una marca
redonda sobre la piel.
Benavides se giró despacio. Los
soldados le apuntaban a él.
—¡Soldados! ¡Bajen las armas! ¡Soy
su coronel!.
Gabi sonrió ligeramente al ver que
quien había gritado era Chema. Éste les
hizo un gesto con la cabeza para que se
alejaran de Benavides.
Entonces los soldados se aproximaron
con sus armas levantadas.
—Suelte la pistola, coronel. Está
arrestado.
—¡Pero qué broma es esta!
—Coronel. Nosotros no matamos
civiles. Somos soldados, no asesinos.
—Pero no lo entiende. Necesito...
¡necesitamos a esa chica!.
—No, coronel. Se acabó. ¡Tire la
pistola!.
Benavides miraba a los soldados sin
acabar de creerse lo que estaba
pasando.
Levantó la pistola y antes de que
llegara a apuntar a aquel soldado que le
miraba desafiante los soldados hicieron
fuego. Una bala hizo un agujero redondo
y extrañamente pequeño en su frente.
Otro disparo le entró por el ojo
izquierdo y el tercero le arrancó la parte
superior de la órbita del ojo derecho. Su
cuerpo se retorció en el aire antes de
caer al suelo.
Irene gritó.
Los soldados bajaron las armas.
—Gracias, gracias —repetía Gabi.
Hugo parecía anonadado.
—Tranquilos. No corréis peligro —
dijo Chema mientras se soltaba el casco
y lo dejaba caer al suelo. Este tío era un
psicópata. Lo hablamos con el sargento.
Sólo esperábamos a que nos diera una
oportunidad. Yo hubiera preferido que
entregara la pistola y llevármelo
detenido a La Finca, pero ya habéis
visto que no hemos podido hacer otra
cosa.
—¿Qué vais a hacer con nosotros?.
Hugo por fin parecía haber reaccionado.
—Nada. Si queréis podéis volver con
nosotros. Es lo que yo haría. En La
Finca estaréis más seguros, pero si
queréis seguir vuestro camino, no nos
opondremos.
Los cuatro se miraron. Hugo fue el
primero en contestar.
—Yo tengo mi destino ya decidido.
No cambiaré mis planes.
—Yo voy con Hugo —dijo Eva.
Irene y Gabi se miraron. Gabi se
encogió de hombros.
—Bueno, mientras pensáis lo que
hacéis, entrad en la casa. Todos tenemos
hambre, me parece. Nosotros vamos a
enterrar al coronel. No podemos dejarle
aquí.
Los soldados cogieron a Benavides
por los tobillos y las muñecas y lo
llevaron hasta el cercado. Un soldado
corrió hacia el jeep y sacó un par de
palas de campaña del maletero.
Tardaron un rato en cavar un agujero lo
suficientemente profundo para meter el
cuerpo. El suelo estaba duro y
apelmazado por el frío. Lo taparon y se
limpiaron las manos.
Sacaron una mochila del jeep y
entraron en la casa. Mientras los
soldados cavaban Gabi había reavivado
el fuego y dentro de la sala la
temperatura era agradable.
Chema sacó varias latas de conserva
de la mochila y un pan rústico pero aún
comestible, algunas botellas de agua y
un termo con café que calentaron en la
cacerola.
—¿Qué vais a decir cuando volváis a
La Finca?
—Al sargento, la verdad. Al resto de
la gente les diremos que el coronel tuvo
mala suerte y fue mordido por un
infectado. No harán más preguntas.
Nadie le tenía mucha simpatía. Estos
últimos meses se estaba convirtiendo en
un tirano y todos sabían que se le estaba
yendo la pelota. Creemos que podemos
hacer el trabajo para el que nos
alistamos: ayudar a los ciudadanos.
Buscaremos más supervivientes.
Vosotros nos habéis dado esperanza. La
emisora de radio funciona y está
emitiendo un mensaje día y noche.
Quizás alguien lo reciba. Si no queda
nadie más intentaremos sobrevivir.
Quizás hagamos una incursión a Madrid.
Bueno, ¿y vosotros dos qué hacéis? —
preguntó mirando a Irene y a Gabi.
—Seguimos con estos dos inútiles.
Sin nosotros no sabrían qué hacer.
Además, tenemos que cuidar a Eva,
sonrió Gabi.
Irene asintió con la cabeza.
—Sí. Tengo ganas de conocer
Asturias.
Chema abrió mucho los ojos.
“Asturias”, repitió en voz baja. Su padre
era asturiano. Había muerto hacía dos
años y siempre iban a Asturias en
verano. Desde que murió no había
vuelto. Se quedó pensativo un rato pero
no dijo nada. Allí sólo le quedaban
recuerdos.
Se despidieron con fuertes abrazos en
la carretera. Los soldados les entregaron
toda la comida que les quedaba y los
cuatro sacos de dormir y las colchonetas
que llevaban en el jeep. También les
dieron un mapa de carreteras.
—No nos hará falta. En tres o cuatro
horas estamos en La Finca. A vosotros
os hará más falta. Suerte, amigos.
Los soldados subieron al jeep y se
alejaron. Los cuatro amigos vieron cómo
se alejaba por la carretera nevada. Gabi
sujetaba la mano de Irene y Hugo
abrazaba a Eva.
Minutos después habían cargado el
nissan, después de colsultar el mapa
para ver qué rutas podían seguir. Se
pusieron en marcha.
Hugo le dio una palmada a Gabi en el
hombro.
—Gracias, de verdad. Me alegra
muchísimo que hayáis decidido seguir
con nosotros.
—Bueno, la verdad es que no me
apetecía mucho volver a aquel sitio, a
pesar de la comida...
—...la comida, el agua caliente, las
camas limpias... —continuó Irene.
—...la televisión, la play, el
gimnasio... —siguió Eva entre risas.
Hugo rió a carcajadas.
—Yo creo que habéis venido porque
a ti no te apetecía nada cuidar ganado,
¿eh, Gabi? Ni a ti cocinar, Irene.
—Eso también. No, la verdad es que
allí no tenemos amigos y después, no sé
cuánto tiempo íbamos a durar si tener
problemas... Ya sabes, una chica guapa,
soldados llenos de hormonas... —añadió
Gabi guiñándole un ojo a Hugo.
—Tonto —protestó Irene. Eran muy
feos.
—Ya, pero tú no.
Se sentían exultantes, llenos de
adrenalina después de la tensión por la
que habían pasado. No había sido un
trago fácil enfrentarse cara a cara con la
muerte.
—¿Qué nos falta por
encontrarnos?:Ya hemos escapado del
doctor Mengele y de Hannibal el
Caníbal... —dijo Hugo.
—No creo que encontremos nada
peor —contestó Eva.
—Chicos, estamos vivos de milagro
—murmuró Hugo.
—Bueno, a ver si va a ser verdad lo
que dijo Irene...
—Quién sabe.
Atravesaron el pueblo desierto y
cruzaron un puente de hierro que salvaba
el cauce de un río. Vieron restos
humanos incrustados entre el lodo,
medio cubiertos por la maleza que había
arrastrado el agua. Aquello les volvió a
la realidad.
—La radio.
—Qué —preguntó Hugo.
—Que la encendamos para ver si
están emitiendo el mensaje.
—Coño, es verdad.
Gabi conectó el aparato y dio al botón
de búsqueda automática de sintonías.
Nada.
—Prueba en FM —le pidió a Gabi.
De golpe una potente voz brotó por
los altavoces.
—...”encontrarán seguridad. Deben
dirigirse a la provincia de Valladolid.
En la A-62, a dos kilómetros de
Tordesillas en dirección a Valladolid
tomen la primera salida, marcada por
una bandera de España atada a un cartel.
Sigan las indicaciones para llegar al
refugio. Es un perímetro seguro
custodiado por el Ejército de Tierra.
Disponemos de medicamentos, comida y
agua”. El mensaje se repetía una y otra
vez. Era la enérgica voz de un muerto,
de Benavides. Les pareció raro escuchar
su voz después de haber visto cómo los
soldados habían acabado con su vida,
pero lo cierto es que era una voz que
transmitía confianza y seguridad.
Apagaron la radio.
Con el mapa sobre las rodillas Gabi
le iba indicando a Hugo la ruta a seguir.
Habían elegido carreteras secundarias
que transcurrían por parajes casi
desérticos. El terreno poco a poco se fue
volviendo abrupto. Atravesaban grandes
extensiones de campos blancos y
después tramos entre frondosos árboles.
Pasaron cerca de granjas abandonadas,
algunas aldeas incendiadas y rodearon
vehículos abandonados de cualquier
manera en la carretera. Vieron un
camión volcado que había ardido de tal
forma que los árboles cercanos estaban
calcinados. Pasaron despacio a su lado.
En la cabina, cuyos cristales habían
estallado por el calor, les pareció ver
algunos huesos ennegrecidos por las
llamas.
Algunos kilómetros más adelante
asomaban las primeras casas de un
pequeño pueblo que casi ni podía
considerarse como tal: apenas cuatro
casas de dos alturas a ambos lados de la
carretera. Hugo frenó de golpe al ver un
cartel clavado en un lateral de la
carretera, a doscientos o trescientos
metros del pueblo.
NO PODEMOS AYUDARTE. SIGUE
TU CAMINO. ESTAMOS ARMADOS,
advertían aquellas toscas letras pintadas
sobre una tabla clavada en un poste.
Gabi y Hugo se miraron estupefactos.
Irene se asomó entre los asientos
delanteros.
—Acelera. No me gusta.
Hugo pisó el acelerador y avanzó
despacio. Las primeras casas parecían
abandonadas. Cuando estaban rebasando
las últimas casas vieron a la derecha una
casona un poco más alejada de la
carretera. Alguien había construido una
especie de muralla tosca de piedras y
ladrillos de unos dos metros de altura y
había colocado una puerta de gruesa
madera que parecía arrancada de una
iglesia y que sobresalía por encima del
muro. Hugo detuvo el coche. Bajó la
ventanilla de Gabi y se agachó para
observar aquella especie de fortaleza.
Entonces oyeron ladridos que se
interrumpieron bruscamente.
—Un perro. En esa casa hay gente.
—Qué hacemos? —preguntó Gabi.
Antes de que nadie contestara la
puerta se abrió unos centímetros.
Alguien les observaba parapetado desde
detrás de la puerta. Vieron cómo una
cortina del piso superior se movía unos
centímetros. También había alguien en el
piso de arriba.
Vieron asomar el cañón doble de una
escopeta de caza por el resquicio de la
puerta.
—¡Seguid camino! ¡No podemos
ayudaros!
Era la voz de un hombre, fuerte y
enérgica.
Hugo abrió la puerta del coche y bajó
despacio, con las manos levantadas a la
altura de los hombros.
—Qué haces, tío, sube al coche y
vámonos de aquí cagando leches —le
pidió Gabi, que ya tenía la escopeta
preparada.
—Tranquilos. Sólo quiero preguntar
si podemos continuar por esta carretera.
Y decirles que en La Finca pueden
ocuparse de ellos.
Hugo dio un par de pasos para rodear
el coche.
—¡Hola!. ¡No necesitamos nada!
¡Vamos hacia Asturias!
—¡Largaos!. ¡Estamos armados! ¡Si
das un paso más disparo!
El cañón de la escopeta se elevó unos
centímetros apuntándole.
—¡Escuche! ¡Cerca de Valladolid hay
supervivientes! ¡Son militares y tienen
alimentos y refugio para ustedes!
¡Venimos de allí!
—¡No te creo!
Hugo se quedó callado unos
segundos.
—¿Tiene una radio?
Silencio.
—¡Le pregunto si tiene una radio!
—¡Si, ya te he oído, pero la radio
hace meses que no emite!
—¡Ahora sí. Puede comprobarlo. En
la FM!
La escopeta desapareció por la
rendija y el portón se cerró de golpe, al
igual que la cortina del piso de arriba.
Hugo hizo un gesto a sus amigos.
—Tío, eres un hacha —reconoció
Gabi mientras salía del coche. — Será
mejor que no les contemos nada de lo de
Benavides.
Hugo asistió.
Después de un rato que les pareció
muy largo, el portón se abrió de nuevo.
Esta vez no asomó el cañón de una
escopeta, sino el rostro inquisitivo de un
hombre joven, con una densa barba y el
cabello largo.
—¡Cuántos sois!
—¡Dos hombres y dos chicas!
—¿Vais armados?
—Sí, tenemos armas, pero sólo para
defendernos.
—¡Salid del coche y acercaos
despacio con las manos bien visibles,
por favor!
Las dos chicas salieron del coche.
Gabi conservó la escopeta y no se
movió.
—¡Si no te importa, yo me quedo
aquí! Gabi hizo un gesto a Hugo para
que avanzara hacia la casa.
El hombre dudó.
—Vale. Que se acerque él. El resto
quedaos ahí.
Hugo avanzó hacia la casa. El hombre
le franqueó el paso y cerró el portón con
una gruesa barra de metal en cuanto
Hugo entró. Un pastor alemán gruñía
sordamente a su lado.
—Tranquilo Rocky —dijo dándole
una palmada al perro en el lomo.
Era un hombre casi tan alto como él.
Delgado, pero con un buen aspecto
físico. Llevaba una camisa de cuadros
gruesa con una camiseta blanca debajo y
botas de montaña. Una niña miraba con
desconfianza desde la entrada de la
casa.
—Hola —soy Hugo dijo extendiendo
la mano.
El hombre le miró unos segundos y
cambió de mano la escopeta para
estrechársela.
—Yo me llamo Mario. Ella es
Carmen —dijo señalando con la
barbilla a la niña.
Hugo sonrió.
—Hola Carmen.
La niña no contestó.
—Está un poco asustada. Pensó que
querrías entrar en la casa por la fuerza.
Tuvimos un par de sustos, así que no se
lo tengas en cuenta.
—Lo entiendo, créeme. Nosotros
hemos visto de todo.
—Carmen. Entra en casa y cierra la
puerta, que voy a hablar con este amigo
un ratito.
La niña retrocedió un paso y cerró la
puerta.
Hugo se fijó en el cartel clavado en la
pared, junto a la puerta. Era una casa
rural.
—He oído el mensaje de la radio.
Pero vosotros venís de allí, dices. No lo
entiendo.
—Es una historia un poco larga.
—Tengo tiempo.
—Verás. Venimos de Madrid.
Mario frunció el ceño.
—Nosotros somos de Madrid.
—Pues no es un sitio al que yo te
recomendaría volver.
—¿El mensaje de la radio es fiable?
¿Es reciente?
—Sí.
—¿Y por qué no estáis vosotros allí?
—Hemos estado allí una semana, más
o menos. Son unas instalaciones
militares de investigación. O eran, mejor
dicho.
Hugo tuvo un escalofrío. Había salido
del coche sin el abrigo y en aquel jardín
lleno de nieve la temperatura era gélida.
—Oye, te puedes fiar de nosotros.
Vamos dentro que me estoy congelando.
—Prefiero que sigamos aquí, si no te
importa. Antes quiero creer lo que me
cuentas.
—Mira. Éramos cinco. Perdimos a mi
mejor amigo por el camino.
Encontramos de casualidad aquellas
instalaciones militares donde nos
acogieron. Hay varios soldados al
mando de un sargento que sobrevivió a
la batalla de Valladolid y un grupo de
científicos que investigaban para el
Ejército. Eran unas instalaciones
secretas. Se llaman, o las llaman La
Finca. Están muy bien equipados, tienen
electricidad, generadores, agua, comida,
animales... Les ayudamos a poner en
marcha una emisora de radio en
Tordesillas hace un par de días, que es
la que emite el mensaje que has oído por
la radio.
—Insisto, ¿por qué estáis aquí
entonces?
—Vamos a Asturias. Mi mujer está
allí, con mi hijo.
Mario asintió.
—¿Y tus amigos?
—Pudieron quedarse en La Finca,
pero decidieron venir conmigo. Gabriel
e Irene son novios y Eva está
embarazada.
Mario levantó las cejas.
—Embarazada, repitió.
—Sí.
—¿Por qué tienes una herida en la
cabeza? He visto que el otro chico y una
de las chicas también tienen
esparadrapos.
—Ayer tuvimos un incidente en un
pueblo en el que paramos para dormir.
Es un poco largo de contar.
—Diles que entren en la casa.
Aparcad el coche en la parte de atrás.
No quiero que se vea desde la carretera.
Mario levantó la barra de metal y
abrió el portón.
Hugo salió y se acercó al coche, que
aún tenía el motor encendido. Los tres
esperaban en el interior.
—¿Qué? —preguntó Gabi.
—Bueno, parece un buen hombre.
Está con una niña de unos ocho o nueve
años y un pastor alemán que se llama
Rocky.
Movió el coche y lo aparcó detrás de
la casa, junto a un toyota pequeño que
debía de pertenecer a aquel hombre.
Cogieron las mochilas y las armas y
cruzaron el portón. Mario lo atrancó de
nuevo y les invitó a entrar en la casa. La
temperatura era agradable. Después del
vestíbulo, decorado con fotografías
antiguas de cazadores sonriendo a la
cámara con los pies encima de jabalíes
y ciervos abatidos, había un gran salón
con una chimenea encendida, varios
sofás y butacas y al fondo una pequeña
barra de bar con varios taburetes. Había
una librería con muchos libros y CDs, un
equipo de música y un televisor. La niña
estaba sentada en uno de los sofás, con
las piernas recogidas y abrazada a una
muñeca. El perro se tumbó en el suelo
cerca de la chimenea.
—Qué sitio más acogedor —admiró
Gabi.
—Es una casa rural. Vine con mi hija
y con unos amigos y sus hijos para pasar
unos días. Eso fue en verano —dijo
moviendo la cabeza.
—¿Y tus amigos? —preguntó Eva.
—Se largaron. Yo preferí quedarme.
Teníamos contratada una semana y no
me pareció una buena idea movernos de
aquí.
—Hiciste bien —aseguró Hugo.
—Mi mujer murió hace un par de
años, así que tampoco nos esperaba
nadie en Madrid. Creí que sería una
buena idea permanecer aquí hasta que se
tranquilizara todo. Pero las cosas fueron
a peor.
—¿Y cómo os las habéis apañado
para sobrevivir?...
—Bueno, la casa está muy bien
equipada. Tenemos varias bombonas de
butano que he cogido de las casas del
pueblo. Lo usamos sólo para cocinar y
para calentar agua para bañarnos de vez
en cuando. La calefacción no funciona.
Aguantamos con la chimenea. Tenemos
agua corriente. El pueblo tiene un
depósito elevado en un monte cerca de
aquí. Aún queda agua, pero no sé cuánto
durará. La verdad es que empezaba a
agobiarme el tema, porque ya se nota
menos presión. En cuanto a la comida...
pasamos unos días malos hasta que salí
a buscar. El pueblo se quedó vacío, así
que entré en las casas y cogí todo lo que
encontré, incluida la escopeta. Rocky
apareció una mañana muy asustado.
Empezó a arañar la puerta. Estaba
famélico. Intenté echarle pero no se
marchaba. Al final le dejé entrar. Tiene
una placa en el collar con su nombre. A
saber qué fue de sus dueños... Ahora no
se despega de mí. Nos ha avisado en un
par de ocasiones de la llegada de
intrusos. Después levanté ese muro para
proteger la casa. La puerta la desmonté
de una ermita que está cerca de aquí.
Tuvimos un par de visitas, pero no dejé
entrar a nadie. No me parecieron buena
gente. Les hice creer que aquí dentro
éramos unos cuantos y bien armados.
—¿No has tenido problemas con los
podridos?
Mario sonrió a escuchar esa
expresión.
—Alguno hemos visto pasar por la
carretera. En una ocasión uno se quedó
dando vueltas alrededor de la casa. Es
fue otra de las razones por las que
levanté el muro, pero la verdad es que
no hemos visto muchos. En principio me
preocupan menos que los vivos.
Eva e Irene se sentaron en el sofá a
ambos lados de la niña, que las miraba
de reojo. Eva sonrió a la niña, que
respondió con una sonrisa tímida.
—Contadme ahora por qué tenéis esas
herida en la cabeza.
—Como te he dicho antes, después de
marcharnos de La Finca paramos a
dormir en un pueblo, cerca de Las
Lagunas.
—Conozco esa zona. Preciosa en
primavera.
—Pues ahora es un lugar de pesadilla.
Paramos allí y vimos una casa habitada,
la que está pegada a la iglesia, que
debía de ser la casa del sacerdote, o
algo así.
—Sí, me acuerdo de esa iglesia.
Continúa.
—El caso es que en esa casa vive, o
mejor dicho, vivía, un viejo que se
encargaba de cuidar la iglesia. Nos
invitó a pasar allí la noche y nos dio de
cenar. Nos fiamos de él, aunque no
parecía estar muy bien de la cabeza. A
la mañana siguiente, según íbamos
saliendo de la casa para ir a mear nos
fue cazando como a conejos uno a uno.
Resulta que el cabrón — perdón— , dijo
Hugo mirando a la niña, que levantó los
ojos cuando oyó la palabrota.
—No te preocupes. Sigue.
—Bueno, el tipo se había cargado a
una familia de cinco personas — Hugo
bajó la voz y acercó su rostro al de
Mario— y los tenía colgados como si
fueran jamones dentro de la iglesia para
que se secaran con el frío. Se los estaba
comiendo poco a poco. Intentaba hacer
lo mismo con nosotros.
—Qué horror. ¿Y cómo lograsteis
escapar?
—Eva — dijo Hugo señalando a su
amiga— se extrañó de que no
volviéramos. Se asomó a la ventana y le
vio esperando en el exterior a que
saliera. Atrancó la puerta y aguantó
hasta que el viejo se cansó de esperar.
Aquel tipo volvió a la iglesia donde nos
tenía atados a los demás para acabar el
trabajo. Entonces Eva saltó por la
ventana, se metió en nuestro coche y lo
puso en marcha. El viejo salió de la
iglesia e intentó dispararla, pero Eva le
pasó por encima con el coche.
Mario observó a Eva con curiosidad
mientras asentía.
—Después continuamos nuestro viaje.
Paramos a dormir en una granja cerca de
aquí, pero no había comida, ni agua ni
nada, así que por la mañana volvimos a
la carretera, y bueno, llegamos hasta
aquí. Vimos tu casa y el resto ya lo
sabes...
Mario quedó en silencio durante unos
segundos. Se levantó del sofá y echó un
tronco en la chimenea.
—Y dices que ese lugar, La Finca, es
seguro.
—Sí. Hay pocos soldados pero están
armados hasta los dientes y son buena
gente. Es el único sitio seguro que
hemos encontrado entre Madrid y este
lugar.
Mario miró a su hija, que estaba
cogiendo confianza con las chicas y
empezaba a parlotear con ellas, al
principio contestando con monosílabos,
pero ahora sonreía y explicaba a las
chicas aventuras de su muñeca. Suspiró.
—Escucha. Creo que si os marcháis a
La Finca tendréis una oportunidad para
sobrevivir. Cuando termine el invierno
esta especie de tregua que tenéis aquí
con los podridos se terminará. El frío
les aletarga. Se quedan medio
congelados pero cuando suban las
temperaturas es posible que esto se llene
de podridos. Créeme, cuando llegue uno
y se ponga a gemir día y noche atraerá a
más y más hasta que no puedas salir de
la casa. Lo hemos visto. Gabi e Irene
estuvieron en una casa durante semanas,
y cada día llegaban más y más, hasta que
tuvieron que escapar.
—Puede que el invierno les mate.
—Nada les mata. Sólo un hachazo o
un disparo en la cabeza —contestó
Gabi.
—Puede que tengáis razón. Hoy os
quedáis aquí. Podéis quedaros hasta
mañana o hasta cuando queráis. Tengo
que tomar una decisión, así que me
gustaría que estuvierais aquí cuando
decida qué hago.
—No te preocupes —contestó Hugo.
—Yo quiero ir a La Finca ¿Podremos
llevarnos a Rocky? —preguntó la niña.
El perro levantó las orejas al oír su
nombre.
—Claro —contestó Hugo con una
sonrisa.
—Creo que ya lo he decidido —dijo
Mario sonriendo. — Mañana nos vamos
a La Finca. Ahora explícame cómo se
llega hasta allí.
—¿Tienes un mapa? Nosotros
tenemos uno en el coche.
—Sí, espera un segundo.
Mario se levantó y cogió un mapa de
carreteras de la librería. Buscó un lápiz
en una caja de pinturas que había encima
de varias hojas de papel con dibujos
infantiles sobre la mesa y se sentó junto
a Hugo. Buscó el pueblo en el que
estaban. Hugo le marcó la ruta con el
lápiz.
—¿No es mejor ir por la autopista?
—No lo sabemos. Nosotros salimos
de la autopista porque era peligrosa. La
ruta por la que hemos llegado nosotros
es segura. Tardarás mucho más, pero
viajarás seguro. La única dificultad es la
nieve.
—Tengo cadenas en el coche.
—Pues entonces tardarás cuatro o
cinco horas. Quizás un poco más.
¿Tienes gasolina?
—Debo de tener medio depósito, más
o menos. Debería ser suficiente para
llegar.
Pasaron el resto del día charlando.
Comieron algunas latas que les habían
dado los soldados. Cuando llegó la
noche Mario decidió encender el viejo
calentador. También encendió velas en
la cocina. El salón disponía de la luz
que proporcionaba la chimenea. Se iban
a marchar al día siguiente, así que por
qué no pasar la última noche de la forma
más confortable posible. Mario les
asignó dos habitaciones dobles que
tenían baño y chimenea. Carmen
protestó cuando su padre le dijo que le
iba a pegar un buen baño.
—Se ha acostumbrado a lavarse como
un gato y ya se sabe cómo son los
niños... Si les dejas, no se bañarían
nunca... —se rió Mario. — Podemos
ducharnos por turnos. No hay presión
suficiente para varias duchas a la vez,
así que organizaos. Voy a intentar
encender las chimeneas de vuestras
habitaciones. Ya han sido usadas antes,
así que no creo que tiren mal. Las
habitaciones tienen baño. Después,
mientras os ducháis, yo voy preparando
la cena. ¿Os gustan las lentejas con
chorizo?
Gabi se rió.
—Si no hay otra cosa...
Mario subió leña y astillas y encendió
las chimeneas del dormitorio en el que
dormía con su hija, que se había negado
a dormir sola cuando sus amigos
decidieron marcharse. Colocó la rejilla
de seguridad y después encendió las
chimeneas de los otros dos dormitorios.
Colocó un par de velas en cada cuarto
de baño y las encendió.
Después dejó que la bañera se llenara
con un par de palmos de agua y
enjabonó a su hija y le lavó el pelo.
Cuando terminó avisó a sus huéspedes
de que ya podían ducharse. El esperaría
a que los demás terminaran.
Gabi e Irene fueron los primeros en
subir.
Gabi se tumbó en la cama boca arriba
contemplando las llamas que iluminaban
la habitación.
—Dúchate tú primero —dijo mientras
Irene examinaba la habitación.
Irene le miró fijamente. Sonrió.
—Si nos duchamos juntos, ahorramos
agua, no crees, Gabi? Hay que ser
ecológicos...
—Ecológicos, ecológicos... —repitió
Gabi con sorna... A quién le importa
ahora la ecología...
—A mí —contestó quitándose el
jersey y la camiseta de un solo
movimiento.
Irene torció el gesto por el dolor
cuando sus pechos oscilaron por el
brusco movimiento. Se tocó con cuidado
el pezón herido cubierto por la gasa.
—No te lo quites de un tirón. Mejor
cuando se moje con el agua. Se
despegará sólo.
Irene se quitó los pantalones y las
bragas.
Gabi levantó la cabeza para
deleitarse con la visión de aquel cuerpo
delgado y fibroso. Clavó sus ojos en el
vientre plano de Irene y un poco más
abajo, en el oscuro triángulo de vello
que cubría su pubis.
—Qué, te gusta lo que ves, ¿eh?
—No estás nada mal.
—Venga, anda, desnúdate que Eva y
Hugo también querrán ducharse.
—¿Tú crees que se ducharán juntos
también?
—Deberían. Es más divertido.
Gabi saltó de la cama y se quitó la
ropa rápidamente.
Irene tampoco pudo evitar mirarlo.
Gabi era el primer chico que había visto
desnudo y no resultaba para nada
desagradable. Estaba muy delgado, con
los músculos fibrosos marcados en el
vientre. Miró con un poco de vergüenza
el pene oscilante de Gabi, que empezaba
a levantarse como si tuviera vida propia
mientras el joven intentaba quitarse los
calcetines saltando sobre un pie primero
y luego sobre el otro. Se dio la vuelta y
entró en el baño. Abrió el grifo y esperó
a que el agua saliera caliente. Entró en
la bañera y un segundo después tenía a
Gabi a su lado. Dejó que el agua cayera
sobre su cabeza y se deslizara sobre su
pecho mojando la gasa. Tiró con
cuidado y la despegó. Tenía el pezón
amoratado e inflamado, aunque las
pequeñas marcas de dientes que le había
dejado aquel animal apenas habían
rasgado la piel. En unos días habría
desaparecido la inflamación.
La luz trémula de las velas formaban
juegos de sombras en sus cuerpos. Gabi
se agachó y besó con dulzura aquel
pezón. Después besó el otro. Irene notó
que se acaloraba. Gabi cogió una
pastilla de jabón y la mojó. Hizo que
Irene se diera la vuelta y frotó la pastilla
hasta que formó una bola de espuma
entre sus manos. Frotó el cabello
húmedo de Irene.
—Es la primera vez que un chico me
lava la cabeza.
—Ahora me la lavas tú a mí, guapa.
Irene se aclaró el jabón de la cabeza.
Gabi enjabonó la espalda de Irene
con delicadeza. Bajó hasta el culo. Irene
se dejaba hacer. Abrió ligeramente las
piernas y Gabi, después de un segundo
de duda, metió la mano entre aquellas
nalgas duras y frotó con suavidad. Irene
exhaló un leve gemido de placer. Gabi
le enjabonó las piernas y después hizo
que se diera la vuelta. Repitió el
proceso. Irene cerraba los ojos mientras
Gabi acariciaba su cuerpo con sus
manos llenas de espuma. Le lavó con
mucho cuidado el pezón herido y
después el vientre. Enjabonó aquella
mata de vello corto y rizado, apenas un
triángulo debajo del cual latía la piel
suave y caliente. Irene abrió la boca y
cerró los ojos.
—...Gabi... —murmuró.
—Ahora te toca a ti —contestó el
chico poniéndole la pastilla de jabón en
la mano.
Irene abrió los ojos y sonrió.
—Qué cabrón. Me has puesto a cien.
—Yo llevo a cien media hora, dijo
bajando la mirada a su pene, que
apuntaba directamente al vientre de
Irene, apenas a unos centímetros.
Irene sonrió. Enjabonó la cabeza de
Gabi y luego su pecho. Le hizo darse la
vuelta y repitió el proceso que había
experimentado ella. Recorrió la espalda
y las nalgas de Gabi.
—Date la vuelta —susurró.
Gabi hizo lo que le pidió Irene. Le
enjabonó el vientre y el pene. Gabi
apretó los dientes. Irene jugueteó con su
vello púbico, enredando los dedos y
acariciando aquel cilindro de carne que
estaba descubriendo que le gustaba
mucho.
Irene le hizo ponerse debajo del
chorro del agua para retirar el jabón.
Entonces se arrodilló. Gabi bajó la
mirada y vio que Irene le sonreía. La
chica cerró el grifo del agua. Aproximó
sus labios a la punta del pene de Gabi y
lo besó. Gabi cerró los ojos. Irene
siguió besando su pene. Gabi notó cómo
la lengua de Irene recorría su miembro
despacio. Abrió los ojos. Irene levantó
la mirada, separó los labios y se metió
el pene de Gabi en la boca. Notó cómo
palpitaba contra su paladar. Succionó
con suavidad al principio y después con
fuerza como si quisiera extraerle el
alma. Gabi se apoyó en las baldosas
húmedas de la pared moviendo las
caderas con suavidad hacia adelante y
hacia atrás acompasando el ritmo con el
movimiento suave de la cabeza de Irene.
Un rato después hacían el amor sobre
la cama aún mojados. Irene se montó
encima de Gabi y le folló sujetándole
las manos contra la cama. Cuando
alcanzó el orgasmo, se dejó caer encima
de él. Gabi se puso encima de ella.
—No te salgas, quiero que te corras
dentro de mí —le gimió al oído. Gabi
eyaculó con la cara enterrada en el
cuello de Irene mientras ella ahogaba un
grito.
—Te quiero, Irene —murmuró Gabi.
Eva y Hugo ya estaban en su
dormitorio, a la que habían subido en
cuanto notaron que el calentador se
apagaba.
Hugo se desnudó rápidamente. La
habitación tenía una temperatura
agradable gracias a la pequeña
chimenea. Mario había dejado una
pequeña pirámide de troncos para
alimentar el fuego. Eva le pidió entrar
un momento en el baño para hacer pis.
Una vez dentro se desnudó. Se miró en
el espejo. Separó un poco las piernas y
se tocó la vagina. Aún sentía la
irritación de la sonda que le pusieron en
La Finca.. Notó una descarga eléctrica
al rozar con los dedos su clítoris. Sentía
un deseo sexual constante. En el coche
cerraba los ojos y se dejaba llevar por
el traqueteo. Apretaba los muslos y
fantaseaba con encuentros sexuales
salvajes con Hugo. Nunca había sentido
tanto deseo por un hombre. Estaba
enamorada de él. Era lo último que
deseaba. Se preguntó qué pasaría con
ella si lograban encontrar a su mujer. No
se atrevía a reconocer que deseaba que
eso no sucediera. Notó que los ojos se
le humedecían. Suspiró. Se sentó en la
taza fría y orinó.
Después abrió el grifo y dejó caer el
chorro de agua. Era algo más que un
hilo, pero salía caliente.
Hugo golpeó con los nudillos en la
puerta.
—¿Estás bien?
—Sí, entra.
Hugo abrió la puerta. Sólo llevaba los
calzoncillos puestos.
—Oye, dúchate tú primero si quieres.
Eva asintió con un leve movimiento
de cabeza sin mirarle. No quería que
notara que estaba llorosa. Se duchó
rápidamente. Se secó el pelo con una
toalla pequeña que olía levemente a
humedad, la dejó en su sitio y salió del
baño desnuda para secarse junto al
fuego.
Hugo sonrió.
—¿No hay toalla?
—Sí, pero es pequeña, no quería
dejártela mojada. Úsala tú, que yo me
seco junto a la chimenea.
Hugo salió del baño un par de
minutos después con el corto cabello
alborotado. La barba le estaba
creciendo rápidamente. Llevaba la
pequeña toalla atada en la cintura y Eva
no pudo evitar fijarse en aquel bulto que
se adivinaba bajo la tela blanca.
Hugo se colocó a su lado frente a la
chimenea y se rió.
—Cualquiera que entre fliparía. Tú en
pelotas frente al fuego y yo con esta
especie de taparrabos. Será mejor que
nos vistamos antes de que me entren
ganas de follarte...
Diez minutos después se sentaban en
la cocina ante una cacerola de
humeantes lentejas. Irene y Gabi
sonreían felices. Hugo sonrió también.
—No hay nada mejor que una buena
ducha, ¿eh, Gabi?
Irene se puso roja como un tomate.
Mario sirvió los platos. Su hija
sonreía, con la muñeca en el regazo.
—Qué guapa estás Carmen —dijo
sonriendo Eva para romper el incómodo
silencio.
Mario le había hecho una coleta con
un lazo azul un poco deshilachado.
Abrió una botella de vino y sirvió.
—Vino de León. Bastante aceptable.
Lo estaba reservando para una ocasión
especial, y esta lo es,
—Las lentejas están de muerte —dijo
Gabi. — Este choricillo picante es
buenísimo.
—Es de aquí. Vamos, de esta zona.
Las casas están llenas de chorizos y
morcillas. Es lo único que aguanta sin
estropearse. Carmen y yo hemos comido
chorizos de estos hasta aburrirnos,
¿verdad? Pero creía que no te gustaba
las lentejas, antes dijiste...
—Es que creí que serían de lata. Nos
hemos comido ya unas cuantas, pero esto
no tiene nada que ver...
—A mí me gusta. Y a Blanqui
también —proclamó Carmen agitando la
muñeca.
—Y a Rocky. Cuando llegó a la casa
fue lo que de dí para comer al principio.
Se ha acostumbrado a lo que cocino:
garbanzos, alubias, patatas, lentejas...
Cómo echo de menos un buen chuletón,
o un rodaballo...
Pronto la mesa era un intercambio de
platos favoritos y de añoranzas.
Irene recordó con nostalgia el
pescaíto frito, las gambas cocidas y la
ensaladilla.
—Como en Sevilla no la hacen en
ninguna parte.
Gabi recordó las rabas de los bares
del barrio pesquero de Santander, las
almejas a la sartén y el sorropotún de su
abuela.
—¿Surruputún?, —preguntó riéndose
Carmen.
—Sorropotún, —corrigió Gabi. — Es
un guiso de pescadores de patatas y
bonito, como el marmitako de los
vascos, pero con la patata más deshecha.
Es típico de Torrelavega, de donde era
mi abuela.
—Pues yo echo de menos una paella
—dijo Hugo.
—Pero si tú eres madrileño. Lo tuyo
es el cocido.
—En Madrid comemos de todo,
chaval. Pero eso es lo que más echo de
menos. Yo hacía buenas paellas...
—¿Y tú, Eva?
—A mí me encanta el pollo asado con
patatas —contestó después de varios
segundos mirando a Hugo, que sonrió y
guiñó un ojo.
—Yo quiero pizza, y surruputún —
dijo Carmen, provocando la risa de
todos.
—Quizás te hagan una pizza allí
donde vais, preciosa. No creo que te la
nieguen. Vas a ser la reina de La Finca
—aseguró Gabi.
Mario se levantó y llenó un plato de
lentejas con trozos de chorizo para
Rocky, que había permanecido muy
serio sin perder detalle a la cena
sentado al lado de su dueño.
—Ahora comes tú, amigo.
Cuando terminaron de cenar metieron
todos los platos en la pila.
—No pienso fregar nada. Se acabó.
Si alguien ocupa la casa que se encargue
él.
—Oye, no sería mala idea que dejaras
la llave en la puerta y una nota, por si
algún superviviente llega hasta aquí.
Deja algo de comida. Puedes salvarle la
vida a alguien.
Mario asintió.
—Sí, es una muy buena idea, Hugo.
Cambiaré el cartel que puse a la entrada
del pueblo por uno que indique que aquí
tienen refugio. Sí. Buena idea, me gusta.
Es lo mejor que puedo hacer.
Se sentaron en el salón y abrieron otra
botella de vino.
Una extraña placidez les embargaba.
No se habían sentido tan relajados desde
hacía mucho. Contestaron a todas las
preguntas que Mario les hacía sobre la
Finca. Mario se levantó y conectó la
radio para comprobar que el mensaje
seguía emitiéndose. La radio apenas
tenía pilas, pero sí, clara y fuerte, como
si la emisora estuviera al lado, oyeron la
voz que surgía del pequeño aparato
repitiendo aquel mensaje esperanzador.
—Chicos, no sé cómo agradeceros.
Me habéis dado esperanza. A mí y a mi
hija.
—Y a Rocky y a Blanqui —añadió la
niña con su vocecilla de muñeca.
—Bueno, en este extraño mundo en el
que estamos viviendo también tiene que
haber esperanza. Si no, nada tendría
sentido —contestó Hugo.
Permanecieron un rato en silencio
contemplando el fuego.
Mario se levantó y apagó las velas de
la cocina.
—Voy a acostar a la niña.
—Nosotros también nos vamos a
dormir —dijo Irene.
—Sí. Mañana tenemos un largo viaje.
Vosotros y nosotros —reflexionó Hugo
levantándose del sofá.
Aquella noche durmieron como
troncos. Mario cerró los ojos y acarició
el cabello de su hija, que se quedó
dormida nada más apoyar la cabeza en
la almohada. Sonrió en la oscuridad y se
durmió esperanzado con Rocky tumbado
a los pies de la cama.
29
Mario fue el primero en levantarse.
Cortó una buena cantidad de chorizo y
salchichón y grandes pedazos de queso y
guardó todo en una bolsa de plástico.
Cortó un rectángulo de un mantel de hule
y por la parte de atrás escribió con un
rotulador:
REFUGIO. HAY AGUA
CORRIENTE, BUTANO, COMIDA Y
LEÑA. NOS HEMOS MARCHADO AL
PUNTO SEGURO DE TORDESILLAS.
BUENA SUERTE.
Cogió la escopeta, se la colgó al
hombro y salió con Rocky llevando el
pedazo de hule en la mano. La mañana
era luminosa. Los rayos del sol
reverberaban en la nieve como si todo
estuviera cubierto de miles de
fragmentos de espejo. Caminó hasta el
cartel que había clavado semanas atrás
en la entrada del pueblo. Se sentía
eufórico y, por primera vez en semanas,
esperanzado. Sujetó con chinchetas el
trozo de hule encima del cartel. Rocky
levantó las orejas y emitió un gruñido de
advertencia. Mario no llegó a oír el
disparo que entró por la parte posterior
de su cabeza y salió por su frente
arrancándole fragmento de huesos y
lanzando un chorro de sangre, astillas de
hueso y masa encefálica contra el cartel.
Mario estaba ya muerto antes de que su
cuerpo tocara el suelo. Un segundo
disparo rozó levemente el lomo de
Rocky chamuscándole el pelo erizado.
El perro echó a correr perdiéndose entre
los árboles.
Dos hombres, que habían
permanecido ocultos entre los árboles al
otro lado de la carretera, avanzaron con
las escopetas levantadas apuntando al
cuerpo desmadejado de Mario. Uno le
volteó de una patada y comprobó que
estaba muerto. El otro arrancó el cartel
de hule manchado de sangre y coágulos
rojos y lo arrojó al suelo. Después
escupió por un lateral de la boca un
salivazo y sonrió.
Todos en la casa oyeron los disparos.
Estaban bajando a desayunar cuando los
estampidos les sobresaltaron. Hugo
cogió la escopeta y Gabi agarró la
pistola.
—¡Mario! ¿Mario? —gritó.
Recorrieron la casa sin encontrarle.
Irene y Eva bajaron corriendo las
escaleras con la niña, que aferraba
asustada su muñeca.
—¡No está Mario! ¡Tampoco el
perro!. Encerraos arriba, ¡Ya! —gritó
Hugo a las chicas. — Gabi, ven
conmigo.
Salieron al exterior justo para ver
cómo dos hombres armados con
escopetas corrían hacia la casa. El
portón que había servido para alejar a
las visitas no deseadas estaba abierto de
par en par. Uno de los hombres se
detuvo y apuntó hacia ellos. El disparo
voló por los aires el cristal de la
ventana que daba al salón. Gabi se
agachó y corrió hacia el portón. Tuvo
tiempo a cerrarlo justo en el momento en
que otro disparo se estrellaba contra la
madera.
Se apoyó en la puerta con la
respiración agitada.
—¡Son dos! ¡Han debido de matar a
Mario!, Hijos de puta! —gritó Gabi.
—¡Dentro, vamos dentro! —le
contestó Hugo.
Cerraron la puerta mientras oían
fuertes golpes en el portón que cerraba
el jardín.
—¡Abrid la puerta! ¡Entraremos de
todas formas!
El vozarrón les dejó paralizados un
segundo. Era cruel y amenazador.
Subieron corriendo las escaleras y
entraron en la habitación en la que
estaban las chicas. Eva estaba agachada
mirando por la ventana e Irene estaba
tumbada en el suelo abrazando a la niña
que lloraba llamando a su padre. Un
disparo voló la ventana lanzando una
lluvia de cristales por la habitación y
haciendo un agujero en el techo. Gabi y
Hugo se tiraron al suelo instintivamente.
—¡Eva, al suelo! — gritó Hugo. Otro
disparo arrancó parte del marco de
madera.
—Qué cabrones —murmuró Gabi
apretando los dientes.
Oyeron pisadas que se alejaban, pero
nadie se atrevía a moverse dentro de la
habitación. Oyeron el ruido de un cristal
al romperse.
—¡El coche, mierda! —gritó Hugo,
que salió de la habitación y abrió la
puerta de una de las habitaciones que
daban al otro lado. Se asomó con
cuidado y vio cómo uno de los dos
hombres abría la puerta del nissan y
manipulaba algo en el interior. El motor
arrancó con un rugido. El hombre cerró
la puerta del coche y lo hizo retroceder.
Derrapando encima de la nieve rodeó la
casa hasta salir a la carretera. Giró el
volante y aceleró contra el portón. El
impacto fue brutal. El poderoso todo-
terreno arrancó la pesada puerta
lanzándola hasta el interior del jardín
junto a buena parte del muro de ladrillo
que había construido Mario. El hombre
hizo retroceder el todo-terreno y se
bajó, contemplando su obra.
—¡¡¿Véis?!! ¡Os dije que entraríamos!
—gritó, riendo a carcajadas.
Su compañero saltó por encima de la
madera astillada y los ladrillos
arrancados y se plantó frente a la puerta.
Sonrió con crueldad enseñando unos
dientes carcomidos bajo el pelo ralo y
sucio de su barba enmarañada.
Rocky salió de los árboles y se
acercó dando saltitos hasta el cadáver
de su amo. Olfateó el cuerpo. Le golpeó
con el hocico en la barbilla y lamió la
sangre que le empapaba la cara. Gimió,
pero su amo no se movía ni le daba una
palmada en el lomo como hacía siempre
que le lamía. Giró la cabeza hacia la
casa cuando oyó el estruendo del choque
del todo-terreno contra el portón. La
amita. En su cerebro apareció el rostro
de la niña Se lanzó en una carrera sobre
la nieve. Las almohadillas de sus patas
apenas rozaban el suelo. En pocos
segundos cubrió la distancia hasta la
casa y saltó clavando sus poderosos
colmillos en la nuca del hombre que
aguardaba junto al coche quebrándole
las vértebras y arrancándole músculos,
tendones y venas. El hombre no tuvo
tiempo a reaccionar y cayó al suelo bajo
el impacto de los más de cuarenta kilos
de pastor alemán lanzados como un
misil contra su cuello. Rocky no soltó el
cuello y siguió desgarrando piel y carne
hasta que el cuerpo dejó de agitar los
brazos. Rocky tomó impulso para saltar
contra el otro hombre aterrorizado que
levantaba la escopeta intentando apuntar
a aquel animal salvaje, pero antes de
que pudiera disparar contra el perro
Hugo apretó el gatillo de la escopeta
Franchi desde el otro lado de la ventana
rota y le hizo un boquete en la espalda
del tamaño de un plato. El hombre saltó
por el aire y cayó muerto encima del
cadáver de su compañero.
Rocky saltó sobre él y le mordió en la
garganta arrancándole la tráquea.
El motor del nissan traqueteaba
dejando caer un chorro de líquido
caliente sobre la nieve.
Hugo abrió la puerta y Rocky saltó
para entrar en la casa con el hocico
empapado en sangre. El perro corrió
escaleras arriba y arañó la puerta de la
habitación en la que estaba la niña.
Hugo y Gabi le persiguieron,
deteniéndose a una distancia prudente
del perro, que gimoteaba arañando la
puerta.
—Tranquilo, Rocky —susurró con
suavidad Hugo. — Tranquilo. Todo está
bien.
Se acercó con la mano extendida para
que el perro se la oliera. Rocky dejó de
arañar la puerta y le lamió la mano.
—Podéis abrir. Ya pasó todo.
Eva corrió el cerrojo de la puerta y se
asomó. El perro entró en la habitación y
se acercó con la cabeza gacha hasta la
niña, que le abrazó llorando.
—Rocky, perrito. Rocky, dónde está
papá, dónde está papá —repetía
sollozando.
Estaban en estado de shock. Nadie
dijo nada durante un largo rato. Irene
lloraba y Eva estaba encogida, sentada
en el suelo sujetándose las rodillas con
la cabeza gacha. El aire entraba helado
por la ventana sin cristales y abajo se
oía el motor en marcha del nissan.
Hugo se frotó el cabello con la mano.
Hace tan solo unos minutos recogían
sus cosas felices, preparándose para
continuar su viaje. Ahora se respiraba
tragedia y muerte.
Hizo lo único que se le ocurrió: bajó
las escaleras y salió al exterior. Clavó
una mirada llena de odio y estupor a
aquel par de desalmados cuyos cuerpos
yacían empapando la nieve de sangre y
maldijo mirando el cielo.
Anduvo como un sonámbulo hasta el
todo-terreno y tiró de los cables que
asomaban bajo el volante. Los
indicadores parpadeaban en rojo. El
motor se detuvo. Levantó el capó
abollado y vio el radiador que rezumaba
agua.
—Malditos sean. Malditos.
Gabi se acercó en silencio hasta el
coche.
—Estamos jodidos. Se han cargado el
nissan.
—¿Qué hacemos ahora?
—Nos queda el coche de Mario.
Tendremos que mirar si arranca.
—No, me refiero a qué hacemos con
la niña...
Hugo cobró conciencia entonces de la
situación.
—Dios. A ver cómo le decimos que
su padre ha muerto.
—Tendremos que comprobarlo
primero —dijo Gabi echando a correr
por la carretera.
Hugo le siguió.
Antes de llegar sabían que estaba
muerto. Un charco de sangre rodeaba el
cadáver de Mario. Hugo se arrodilló y
observó el cráneo destrozado.
—Qué hijos de puta... Qué necesidad
tenían de matarle... Si querían comida
sólo tenían que haberla pedido. ¡Iban a
tener una casa para ellos! ¿Por qué lo
han hecho? —se lamentó.
—Gabi, estamos en un tiempo en que
la gente toma lo que puede.
Desesperación, maldad... Tenemos que
evitar las aldeas y pueblos. No podemos
fiarnos de nadie...
—¿Qué hacemos con la niña? —
insistió Gabi.
—Decirle la verdad. Tendremos que
llevarla a La Finca.
Regresaron a la casa lentamente. Eva
e Irene esperaban en la puerta, con la
niña entre ambas. El perro estaba
sentado delante de ellas con la lengua
colgando. Nubes de vaho surgían de su
hocico con cada respiración.
—Carmen —empezó Hugo.
—¿Papá está muerto? —le
interrumpió la niña muy seria.
—Sí.
La niña abrazó la muñeca con fuerza.
—¿Me vais a cuidar vosotros?
—Claro que sí, preciosa. Vamos a
llevarte con los soldados.
—No quiero ir con los soldados. Me
voy con vosotros.
—Escucha, creo que lo mejor es
que...
—No. Rocky yo vamos con vosotros.
Sois amigos de papá —dijo con firmeza.
Todos se miraron.
—Recojamos las cosas y vayámonos
entonces —sugirió Gabi.
Entraron en la casa. La comida que
había preparado Mario para desayunar
seguía en sus platos. Hugo suspiró.
Cogió las llaves del toyota de Mario que
colgaban de un clavo y salió al exterior.
Arrancó el coche. Tenía medio depósito
de gasolina, según el indicador.
Recogieron sus cosas y las guardaron en
el maletero después de sacar el juego de
cadenas y colocarlas. Eva había
limpiado el hocico del perro con un
trapo mojado.. Llenaron varias botellas
de agua. El perro se negaba a entrar en
el coche, y no lo hizo hasta que Carmen
subió. Entonces saltó al interior y se
tumbó en el suelo a los pies de la niña.
—Vamos a ir un poco apretados —
murmuró Hugo. Pusieron todas las armas
en el suelo del copiloto. Antes de
arrancar el coche Hugo se dirigió a la
casa.
—Tengo que hacer algo.
Pasó por encima de los cuerpos de
los dos asaltantes y entró en el salón.
Cogió el hacha que había al lado de la
chimenea y salió al exterior. Levantó el
hacha por encima de su cabeza y de un
solo golpe separó la cabeza del tronco
del hombre al que había disparado. Hizo
lo mismo con el segundo.
—Despertaréis dentro de un rato y os
daréis cuenta de que no tenéis un cuerpo.
Deseo que sigáis así hasta que los
animales os devoren los ojos, cabrones.
Arrojó el hacha a un lado y regresó al
coche. El silencio se podía cortar con
una navaja. Aceleró con suavidad y
salieron a la carretera dejando atrás
aquella casa.
Pronto echaron de menos el nissan.
Conducir con cadenas era pesadísimo y
además en cuanto bajaba un poco la
velocidad las ruedas delanteras
patinaban. Pasaron cerca de un par de
aldeas sin detenerse. De vez en cuando
Carmen sollozaba en silencio. Entonces
Rocky levantaba la cabeza y le lamía las
manos. Irene y Eva se turnaban para
consolar a la niña, aunque no sabían muy
bien cómo hacerlo.
El cielo tornó su luminosidad
cristalina en una oscuridad amenazante
según avanzaban hacia tierras más altas.
Algunos copos ligeros comenzaron a
danzar delante del parabrisas. Se
levantó entonces un viento frío y ululante
que sacudía las ramas de los árboles y
empujaba la nieve hacia la carretera.
Pronto oscureció tanto que parecía que
llegaba el crepúsculo. La nevada fue
aumentando su intensidad hasta el punto
de que los limpiaparabrisas apenas
bastaban para apartar la nieve. Hugo
encendió los faros del coche y adelantó
el cuerpo para ver a través de aquella
sábana blanca que se desplegaba ante
sus ojos. Gabi sacó el mapa intentando
localizar dónde estaban. Creían haber
dejado un cruce unos kilómetros atrás,
pero aquellas carreteras estrechas y
cubiertas de nieve, sin apenas
señalización, dificultaban enormemente
la orientación.
—Creo que teníamos que haber
llegado ya a este cruce —dijo señalando
el mapa.
—Sigamos un par de kilómetros más.
No me atrevo a dar la vuelta. Podemos
quedarnos bloqueados.
Cada vez era más difícil avanzar.
Montículos de nieve acumulados en la
carretera rozaban los bajos de coche
cada vez con más frecuencia. Hugo tenía
los nudillos blancos de la presión que
ejercía en el volante para mantener el
coche en línea recta.
Gabi mantenía la respiración.
Los faros del coche se reflejaron un
cartel en la derecha de la calzada.
—¿Qué ponía? —preguntó Hugo.
—Astorga diez kilómetros. Carretera
L— 133.
—Mira a ver si hay alguna carretera
que vaya desde Astorga hacia Asturias.
—Sí —contesto después de consultar
el mapa. — Hay una carretera que llega
hasta... Villablino.
Gabi marcó la ruta con un lápiz.
—Desde Villablino hay una carretera
que llega hasta Pola de Somiedo. Eso ya
es Asturias, según el mapa.
—Sí. Esa zona la conozco. Desde
Pola de Somiedo se llega hasta El Valle.
Es una carretera jodida, y más con
nieve, pero no hay poblaciones, sólo
algunas casas aisladas.
Tardaron casi media hora en llegar a
Astorga.
—Esto es horrible: diez kilómetros en
media hora. A este ritmo se nos hará de
noche antes de llegar a las montañas —
dejó caer Gabi.
—Si llegamos —murmuró Hugo
limpiándose el sudor de la frente con la
manga. Pasaron por debajo de la
autopista que rodeaba Astorga.
—Ahora tenemos que coger la L—
451, Hugo.
La ciudad estaba muerta. Vieron a lo
lejos barricadas levantadas con troncos
de madera cubiertas de nieve. La nieve
también cubría las ruinas quemadas del
Palacio Episcopal construido por Gaudí.
Apenas el pináculo de pizarra de una de
las torres permanecía erguido. La
catedral había desaparecido.
Lo fácil, en otras circunstancias,
hubiera sido atravesar la ciudad para
llegar a la carretera que partía del lado
opuesto, pero ahora era inviable: habían
ardido muchos edificios y las estrechas
calles del centro parecían bloqueadas.
Llegaron a un cruce en la parte norte de
la ciudad después de un penoso avance
entre coches abandonados y montañas de
escombros bajo los cuales se adivinaban
los huesos blanquecinos de los muertos.
—A la derecha —indicó Gabi.
Llegaron a una rotonda y vieron el
cartel que marcaba L— 451.
Una larga recta despejada les sacó de
la ciudad. Eva e Irene se volvieron en el
asiento para ver las ruinas de la
orgullosa ciudad leonesa desvanecerse
bajo la nieve, como una vieja película
en blanco y negro que se atasca y arde
por el calor de la bombilla del
proyector: puntos negros y luego el
blanco más absoluto.
Un río discurría paralelo a la
carretera. Pisaron una placa de hielo y
el coche se ladeó. Con un volantazo
Hugo logró enderezarlo. Disminuyó aún
más la velocidad. Eva asomó la cabeza
entre los dos.
—Tenemos que encontrar un sitio
para refugiarnos o nos saldremos de la
carretera en una de estas.
—Quiero alejarme lo más posible de
Astorga, Eva. Continuaremos hasta que
podamos —contestó Hugo con firmeza.
Una hora mas tarde llegaban a un
pueblo que la carretera atravesaba en
una larga recta. No se detuvieron.
Tampoco en el siguiente. Habían
decidido tácitamente evitar cualquier
núcleo urbano. Sólo se detendrían en
una casa aislada y lo suficientemente
segura para poder tener el coche
controlado. Era su seguro de vida. Fuera
la temperatura era de 8 grados bajo cero
y todo parecía indicar que la cosa iría a
peor. Sin coche estaban perdidos.
Entraron en una zona boscosa. La
carretera subía entre las estribaciones
de la cordillera. Llegaron a un puerto de
curvas muy cerradas.
—Según el mapa después de un
montón de curvas tenemos que coger un
desvío hacia la izquierda por la
carretera LE— 493 que nos llevará
directos a Villablino. Yo pararía en ese
tramo, si encontramos algo. No hay
pueblos en kilómetros a la redonda.
—Si encontramos un sitio adecuado,
pararemos —contestó Hugo.
Se sentía agotado y cada vez más
irritado. Este trayecto se estaba
convirtiendo en una pesadilla, y hubiera
resultado un paseo con el nissan.
Maldición, se dijo. En buena hora
aparecieron aquellos criminales.
Giró bruscamente al ver el desvío que
le había indicado Gabi. El coche, sin
embargo, decidió continuar hacia donde
le llevaba la inercia. Hugo perdió el
control y el coche giró sobre su eje. La
carretera se movía delante de ellos
como si estuvieran montados en un
tiovivo. Irene chilló y notaron un fuerte
impacto en la parte trasera del coche
cuando éste se salió de la carretera y se
quedó encajado en la profunda cuneta.
—¿Estáis bien? preguntó Hugo
dándose la vuelta.
—Sí, sí. Bien —contestó Eva.
Hugo aceleró, pero las ruedas
delanteras patinaron sobre la nieve.
—Bajaos del coche. Tú no, Carmen.
Quédate dentro que hace mucho frío —
dijo al ver que la niña se movía.
Gabi se llevó las manos a la cabeza al
ver cómo había quedado el coche. La
parte posterior estaba hundida en la
cuneta y los bajos del coche estaban
apoyados en el vértice de asfalto, de tal
modo que las ruedas delanteras apenas
rozaban la calzada.
Hugo hizo que Irene y Gabi se
sentaran en el capó para que con el peso
de sus cuerpos el coche ganara aplomo
en el eje delantero. Se metió dentro del
coche y aceleró. Sólo consiguió hacer
patinar las ruedas. Empujaron el coche y
lo intentaron levantar por la parte de
atrás hasta que se rindieron.
—Hay que abandonar el coche.
Saquemos las mochilas, la comida y las
armas y continuemos andando. No hay
otra.
—Carmen no puede caminar con toda
esta nieve. No lleva más que unas
zapatillas deportivas y apenas tiene ropa
de abrigo. Sólo un chubasquero y un par
de jerséis. No resistirá este frío —dijo
Irene.
—Pues hay que abrigarla. La
llevaremos en brazos. Nos turnaremos
Gabi y yo.
Eva sacó un grueso jersey y se lo
puso a la niña. También le puso dos
pares de calcetines encima de los que
llevaba puestos y le puso con bastante
esfuerzo las zapatillas deportivas. Le
subió la capucha del chubasquero y la
cerró hasta la nariz. El perro
contemplaba la escena con las orejas
levantadas y la cabeza ladeada.
Cargaron las mochilas a la espalda.
Hugo se metió una pistola en la cintura y
cogió en brazos a Carmen.
—Bueno, no pesa tanto. Estás
delgadita, Carmen. Mira, rodéame la
cintura con las piernas y así será más
fácil —le dijo sonriendo a la niña.
Comenzaron a caminar. Irene llevaba
colgada la escopeta de Mario del
hombro y Gabi llevaba la franchi
colgada del hombro derecho apuntando
hacia el suelo. Por la abertura de la
mochila asomaba la punta de la palanca
y el mango del hacha. Con la otra mano
ayudaba a caminar a Eva, a la que
habían liberado de casi todo el peso de
su mochila.
—¿Vas bien?
Nadie contestó. Sólo se oían los
resoplidos del esfuerzo que suponía
caminar sobre tanta nieve. Avanzar era
penoso. Las ráfagas de aire helado
arrojaban nieve contra sus rostros.
Carmen hundió su carita contra el cuello
de Hugo, que notaba el cálido aliento de
la chiquilla en su piel. El perro
caminaba pegado a sus piernas sin
perder de vista a la niña. La carretera,
después de un pequeño tramo, iniciaba
un repecho que se antojó agotador. Se
detuvieron un instante debajo de un
enorme árbol que colgaba sus ramas
sobre la carretera. Más adelante ésta se
internaba por un tramo excavado entre
rocas que parecía ofrecer un poco de
refugio contra el viento. Al terminar ese
tramo las ráfagas les golpearon con
fuerza. La carretera serpenteaba
ascendiendo y desde el profundo
barranco subían rachas de viento que les
empujaban contra la pared. No podrían
seguir mucho más tiempo así. Morirían
congelados si no encontraban un lugar
donde guarecerse. Vieron un sendero
que descendía por el barranco. Era
prácticamente un surco excavado entre
las rocas. Hugo esperó a que Gabi se
pusiera a su altura y señaló con la
barbilla.
—A dónde crees que llevará...
La tormenta de nieve no dejaba ver
apenas a una docena de metros de
distancia.
—A saber.
—¿Te atreves a bajar unos metros a
echar un vistazo?
—Claro. Esperad aquí.
Gabi dejó caer la mochila y se acercó
al sendero. Era un camino en zigzag que
descendía por aquella pared casi
vertical. Con mucho cuidado para no
resbalar empezó a seguir aquel camino.
Le vieron desaparecer barranco abajo.
El resto del grupo se pegó a la pared de
piedra del otro lado de la carretera para
guarecerse del viento cortante que subía
por el barranco. Hugo posó suavemente
a Carmen en el suelo y se abrió el
anorak para protegerla del frío.
Un cuarto de hora después apareció
Gabi. Vieron su cabeza asomar por
aquel barranco y después el resto del
cuerpo. Se acercó hasta donde estaban
ellos frotándose las manos.
—Buenas noticias. Hay una especie
de refugio de piedra. Parece un establo
o quizás sea una caseta de pastor. No he
podido abrir la cerradura, pero no nos
costará trabajo con la palanca. Hay que
bajar con cuidado para no resbalar.
Iniciaron el descenso. Gabi iba el
primero, seguido por Irene y después
Eva. Hugo cerraba la comitiva con la
niña en brazos, que temblaba como una
hoja por el frío y tenía los labios
azulados y agrietados. Se detuvo a los
pocos metros y miró a Carmen a los
ojos, muy serio.
—Carmen. Tienes que andar tú. Son
sólo unos metros. Si te llevo en brazos
puedo resbalar y caeremos por el
barranco. ¿Podrás?
La niña asistió temblorosa. La cogió
de la mano, que estaba helada. Dios.
Nunca había tocado una mano tan fría.
Según descendían por aquel sendero
iban notando que el viento perdía su
fuerza. Escuchaban su ulular allí arriba,
al chocar contra las rocas de la pared,
pero conforme se alejaban de la
carretera era como si entraran en una
zona de calma, como si estuvieran en el
ojo de un huracán.
Vieron las toscas paredes de piedras
irregulares de la cabaña. Era una
estructura cuadrada de apenas dos
metros de altura en un repecho, bajo el
cual arrancaba lo que parecía un suave
valle que descendía hacia el sur. Tenía
el techo de uralita parcialmente cubierto
con lascas de pizarra negra. El muro
posterior de la cabaña estaba apoyado
directamente en la pared del barranco.
Hugo sacó la palanca de la mochila de
Gabi y reventó la cerradura de un tirón.
El suelo era de losas de piedra
irregulares y gastadas por el uso.
Apenas tenía veinte metros cuadrados.
Dentro la oscuridad era absoluta.
Entraron rápidamente y cerraron la
puerta sujetándola con la palanca, a
modo de tranca entre una argolla de
hierro clavada en la madera y la pared.
Carmen temblaba de forma
incontrolable. Hugo rebuscó en la
mochila hasta encontrar la linterna y la
encendió. Recorrió rápidamente el
refugio. Sintió una alegría enorme al ver
algo que les iba a salvar la vida.
—¡Bien! ¡Una estufa! Hay que
encenderla ya. Carmen está
congelándose.
Colgó la linterna de un clavo que
había en la pared para tener las manos
libres.
Junto a la estufa había un montoncito
de leña y algunas ramas secas. Con las
manos temblorosas abrió la trampilla de
la estufa de hierro. Gabi rompió las
ramitas y las metió en el interior. Sacó
un mechero y aplicó la llama a la punta
de una astilla hasta que empezó a arder.
La metió dentro de la estufa. Rezaron
para que las ramitas prendieran. El tiro
de la estufa silbaba por el aire.
Temieron que apagara las incipientes
llamas, pero el efecto fue el contrario:
era como si alguien estuviera insuflando
aire con un fuelle en el interior de la
estufa. En pocos minutos el fuego ardía
con viveza. Metieron un par de troncos
delgados y cerraron la trampilla. Hugo
desenrolló su saco y la fina colchoneta
de espuma gentileza de los militares y la
extendió al lado de la estufa. Cogió a
Carmen y la llevó hasta allí.
Le quitó las zapatillas y los calcetines
y le frotó los pies helados. Eva le
frotaba las manos. Pronto la niña dejó
de temblar.
Gabi examinó aquel reducido
espacio. En una esquina había una
pequeña mesa de madera redonda y un
taburete. Sacó el hacha e hizo trizas la
mesa y el taburete ante la mirada
estupefacta de Irene.
—¿Te has vuelto loco, tío?
—Irene, esa leña no durará mucho.
Necesitamos madera.
—Gabi tiene razón. Tenemos que
salir a buscar más. No sabemos cuánto
durará esta nevada. De hecho, voy a
buscar leña.
—Voy contigo Ache.
—Vale. Vosotras quedaos aquí.
Calentad unas latas mientras tanto.
Gabi y Hugo abrieron la puerta y
salieron al exterior. La nieve les llegaba
casi hasta las rodillas. Avanzaron por el
valle alejándose de la casa en línea
recta. Para regresar bastaría con
orientarse con la pared del barranco.
Caminaron durante un buen rato hasta
llegar a la orilla de un arroyo. Vieron
montículos de nieve extrañamente
regulares.
—Ovejas muertas.
—Espero que no ande por aquí el
pastor —murmuró Gabi.
—No lo creo. No creo que haya nadie
vivo ni muerto en kilómetros a la
redonda.
Vieron un árbol seco junto a una valla
de piedra medio derruida. Turnándose
con el hacha lo cortaron por la base.
Estaba medio podrido, así que no costó
demasiado reducirlo a pedazos de
madera manejables. Cuando la estufa
estuviera lo suficientemente caliente
ardería sin dificultad.
Regresaron al refugio con un par de
buenas brazadas de leña.
Dentro la temperatura empezaba a ser
soportable y un agradable aroma a
comida caliente flotaba en el aire.
Las chicas habían encontrado una
cacerola vieja en una esquina. La habían
lavado metiendo nieve en el interior y
poniéndola encima de la estufa hasta que
hirvió el agua. Después vaciaron dentro
tres o cuatro latas de lentejas y un
puñado de arroz. Añadieron un poco de
agua y aquel guiso borboteaba aromático
y apetecible.
Gabi sonrió y sacó cuatro cucharas de
la mochila.
—¿Y esto? —preguntó Eva
sorprendida.
—Las cogí de La Finca cuando
preparamos la huida. Pensé que podría
sernos útiles. Yo también tengo ideas.
—Pues es una idea genial. A nadie se
le ocurre acordarse de las cucharas
hasta que las necesita. ¿No tendrás
también un par de platos, por ahí?
—No —contestó Gabi riéndose. —
Mira, la próxima vez lo tendré en
cuenta. Pero sí tengo también unos
cuantos rollos de papel higiénico. Eso sí
que es fundamental, sobre todo con tanta
lenteja como estamos comiendo
últimamente.
Todos rieron a carcajadas. El perro,
tumbado en la colchoneta al lado de
Carmen agitó el rabo contento y ladró un
par de veces.
—Tú también comerás, perrete —le
dijo Hugo acariciándole la cabeza.
Después de comer el estado de ánimo
de todos mejoró. Aún así a Hugo se le
notaba la preocupación en el rostro.
Gabi se sentó junto a él, alejados de
la estufa.
—¿Estás bien?
—Estoy preocupado. Tenemos poca
leña y deberíamos racionar la comida.
Somos cinco y un perro.
—La leña no es problema. Siempre
podemos salir y buscar más.
—¿Tú has visto como está nevando?
Apenas ha empezado el invierno y
parece que estemos en Siberia.
—Parará en algún momento.
—Ya, claro. Parará... o no. Igual
nieva durante una semana y cuando
salgamos nos encontramos con dos
metros de nieve. ¿Cómo vamos a salir
de aquí? Me preocupa sobre todo la
niña. Ni siquiera tiene ropa de abrigo.
Casi se nos congela ahí fuera en menos
de una hora.
Gabi se frotó la barbilla pensativo.
—¿Qué sugieres?
—No lo sé. Estoy pensando. Quizás
uno de nosotros debería salir a buscar
ayuda antes de que la cosa se ponga
imposible.
—¿Buscar ayuda? —preguntó Gabi
elevando un poco la voz. Eva giró la
cabeza hacia ellos. — ¿Buscar ayuda
dónde? —repitió en voz baja.
—En El Valle.
—Mira, Ache. Ya sé que tú tienes
esperanzas, y todos queremos tenerlas
contigo, pero dado lo que hemos visto
hasta ahora, ¿crees de verdad que allí ha
continuado la vida como si nada hubiera
pasado?
—No sólo lo creo, sino que estoy
seguro. Cada vez más. Analiza lo que
hemos encontrado hasta ahora: un
laboratorio del Ejército con una
treintena de personas que viven en
completa seguridad, un viejo que había
sobrevivido en un pueblo abandonado
hasta que llegamos nosotros, un padre y
una hija que aguantaron perfectamente en
un hotel rural durante más de tres
meses... tú e Irene. Eva, yo, Gonzalo, los
asesinos... Nos hemos cruzado con un
número relativamente alto de
supervivientes sin hacer esfuerzos:
simplemente encontrándolos por el
camino. Tiene que haber miles más ahí
fuera, y ahora, gracias a esta nevada
muchos tienen la oportunidad de salir de
sus refugios a buscar comida con
seguridad... Estoy seguro de que mi
mujer y mi hijo se encuentran bien en El
Valle. Conozco esa zona y sé que es
fácil de proteger. Está rodeada de
montañas y tiene todo lo que un ser
humano necesita para vivir. Hay un río,
hay peces, hay ganado, hay leña...
—Vale, vale, me has convencido.
Cuéntame tu plan.
—Mi plan es simple: continuar por la
carretera hasta allí. Los demás os
quedaréis aquí, con casi toda la comida.
Mañana salimos tú y yo y cortamos toda
la leña que podamos y después yo me
largo con un par de botellas de agua y
algo de comida. No debería tardar más
de un par de días en llegar.
Gabi se quedó mirando a su amigo.
Iba a decirle que era una locura, pero
vio tal determinación en su mirada que
no se atrevió a expresar lo que pensaba.
Asintió con un movimiento de cabeza.
Eva, que había estado pendiente de la
conversación se acercó hasta ellos.
—Me parece una locura —dijo en
voz baja.
—Ya está decidido, Eva. O hacemos
lo que he dicho, o en una semana
estaremos todos muertos.
Dentro del refugio era imposible
saber si era de día o de noche, pero
sabían que la tormenta continuaba con
fuerza. El aire silbaba al penetrar por el
hueco por donde salía el tiro de la
estufa.
De vez en cuando Hugo se levantaba y
abría un poco la puerta para ver el
exterior. La capa de nieve era cada vez
más gruesa pero tenían suerte de que la
puerta se abriera hacia el interior del
refugio, sino hubiera llegado un
momento en el que no podrían siquiera
salir.
Extendieron las colchonetas para
pasar la noche. Aunque Gabi y Hugo
ofrecieron su saco para que lo usara
Carmen, Eva les convenció de que las
dos podrían acomodarse dentro del
suyo. Pronto quedaron dormidos. El día
había sido largo y estaban exhaustos. De
vez en cuando una ráfaga de viento
especialmente violenta hacía vibrar el
tiro de la estufa y alguno abría los ojos
asustado.
30
Al amanecer Hugo despertó por la
ausencia de ruido. La calma era
absoluta. Salió del saco y abrió la
puerta. La nieve llegaba hasta la mitad,
como una ola que se hubiera detenido
congelada contra la madera que les
separaba del exterior. Fuera había casi
un metro de nieve, pero el sol asomaba
por detrás de las montañas. El valle
entero mostró su esplendor: una
extensión blanca y ondulada descendía
suavemente hacia el río. Grupos de
árboles formaban bosquecillos aislados
diseminados por los prados. Bajo la
nieve asomaban apenas viejas vallas de
piedra que delimitaban campos donde
hasta no hace muchas semanas pastaban
las ovejas. El paisaje era de una belleza
sobrecogedora. Hugo avanzó con
dificultad entre la nieve para alejarse
unos metros y se volvió para contemplar
la pared casi vertical en la que se
apoyaba el refugio y por donde habían
descendido la tarde anterior. Se admiró
de que hubieran conseguido descender
por ese camino en aquellas condiciones
sin despeñarse.
Hacía frío, pero era soportable. Hugo
echó un vistazo al reloj de Gonzalo y
comprobó la temperatura: dos grados
bajo cero. Tenía que aprovechar la
ocasión.
Cuanto entró de nuevo en el refugio
Gabi se estaba despertando. Le hizo un
gesto con la cabeza para que saliera con
él fuera.
—Me voy. No parece que vaya a
nevar hoy y la temperatura es
soportable. Tengo que aprovechar esta
oportunidad. Encárgate tú de cortar la
leña. Aprovecha el día y consigue toda
la que puedas, aunque tengas que cortar
un árbol. La leña se secará en el interior
de la cabaña si los trozos son pequeños
y los pones junto a la estufa. No la
malgastes.
—Sí, no te preocupes.
Entraron en la casa y sin hacer ruido
prepararon la mochila de Hugo. Guardó
algo de embutido y un par de botellas de
agua. Un paquete de cigarrillos y un
mechero. Una de las linternas, un rollo
de vendas y de esparadrapo, un saco y
una colchoneta que enrolló y sujetó en la
mochila, un par de calcetines secos, uno
de los capotes militares que habían
encontrado en el nissan y el mapa de
carreteras.
—No necesito más. Como mucho
tardaré dos días en llegar.
Gabi le ofreció la escopeta franchi,
pero Hugo la rechazó.
—Pesa mucho y es mejor que la
tengáis vosotros. Con una pistola me
basta —susurró.
Se puso el anorak y se abrazaron.
—Me voy antes de que se despierten.
—Suerte, hermano, susurró Gabi.
Vuelve a por nosotros.
—Claro.
Hugo se dio la vuelta para que Gabi
no viera sus ojos húmedos y salió del
refugio. Gabi trancó la puerta y apoyó la
frente en la madera.
Desde su saco Eva había contemplado
toda la escena en silencio. Cerró los
ojos con fuerza y ahogó un sollozo.
Hugo alcanzó rápido la carretera.
Subir por aquel camino de cabras era
más fácil que bajar. La dificultad
empezaba ahora. Avanzar con tanta
nieve era agotador. Cada paso exigía
levantar la pierna y clavarla en más de
medio metro de nieve. Se percató de que
el lado de la carretera pegado a la falda
de la montaña tenía menos nieve, lo que
facilitó la tarea de avanzar. Aún así,
cada cien metros tenía que detenerse a
recuperar fuerzas. Pronto estaba
sudando. Notaba la espalda húmeda y
pegajosa. Se quitó el anorak y se sacó el
jersey, que guardó dentro de la mochila.
Desde la carretera, que era como un
enorme mirador colgado de la montaña,
contemplaba un espectacular paisaje que
se perdía en el horizonte. A lo lejos,
hacia el sur, se veían las torres de
iglesias y los tejados de pequeñas
aldeas cubiertos por la nieve. Ni rastro
de columnas de humo. El aire era
límpido, transparente, como si aquella
mañana hubiera sido la primera mañana
de la creación.
Pensó de repente que el humo que
expulsara la chimenea del refugio se
vería desde muchos kilómetros de
distancia. Tendría que haberle dicho a
Gabi que no la encendiera hasta que
oscureciera, maldita sea. Luego se
consoló pensando que aquel chaval era
inteligente y quizás pensara lo mismo...
Además, qué más daba que alguien viera
el humo. Quizás incluso fuera alguien
que pudiera ayudarles. Un indicador
señalaba el punto kilométrico de la
carretera. Hugo tomó nota mentalmente
para localizar el sitio cuando volviera
para rescatar a sus amigos.
—Rescatarles... ¿Y si no encuentro a
nadie? Morirán en esa jodida cabaña.
Bueno. Si no encuentro a nadie seguro
que encuentro un vehículo para volver a
por ellos. Coño. Será por vehículos... —
se consoló —Todo el parque móvil del
jodido planeta está disponible para mí...
sólo tengo que elegir el que más me
guste.
Llevaba más de una hora caminando
cuando decidió regalarse el primer
descanso. Se sentó en una roca que
asomaba entre la nieve junto al estrecho
arcén. Sacó una botella de agua y bebió
un trago. Después dio un mordisco a un
trozo de chorizo. Bebió más agua y
decidió encenderse un cigarrillo.
—Menudos hábitos de vida saludable
—se dijo en voz alta. — Para desayunar
chorizo y un pitillo... Así no llegaré a
viejo... Consultó el mapa y calculó la
distancia y el tiempo que le llevaría
acercarse al pueblo más cercano.
Reconfortado, se puso en marcha de
nuevo. Eran las ocho de la mañana y le
quedaba mucho camino por delante hasta
llegar a Villablino. Veinte kilómetros,
según sus cálculos. A este ritmo no
llegaría antes del anochecer. Tendría
que encontrar un refugio o una casa para
pasar la noche. Según el mapa, a medio
camino de Villablino había un pueblo
llamado Murías. Podría ser un buen sitio
para acampar, pero tendría que ser
cuidadoso. La experiencia sufrida a lo
largo del viaje demostraba que el
porcentaje de buena gente que podía
encontrar igualaba al porcentaje de mala
gente. No podía permitirse no llegar a su
destino. No tanto por conservar su
propia vida, sino porque sabía que la
supervivencia de su grupo de amigos, su
otra familia como los consideraba ya,
dependía del éxito de su misión.
Su mente divagaba mientras
caminaba. Imaginó el encuentro con su
mujer y su hijo y una sonrisa apareció en
su rostro. Pero la imagen de Eva, su
mirada gatuna, sus largas pestañas y su
cabello oscuro, ocuparon de repente su
mente. En ese momento le dieron más
miedo las explicaciones que tendría que
dar sobre su relación con Eva que
cualquier otra cosa, incluyendo un
ejército de podridos corriendo hacia él.
Se consoló pensando que lo importante
es que estuvieran todos vivos. Lo otro
ya se arreglaría. Deseaba encontrarse
con su mujer y su hijo más que cualquier
otra cosa en el mundo, pero no podía
apartarse a Eva de la cabeza.
El reflejo del sol sobre la nieve
comenzaba a molestarle. Rebuscó en la
mochila recordando que tenía unas gafas
de sol que no había vuelto a utilizar
desde que huyera de su casa. Las
encontró.
Abrió el anorak hasta la cintura.
Afortunadamente la nieve era compacta
y no llegaba a mojar sus pies. Había
metido los pantalones dentro de los
calcetines para evitar que la nieve se
colara dentro de los pantalones. Siguió
caminando. Se detuvo a descansar un
par de horas más tarde. Al salir de una
curva vio en la lejanía los tejados de las
casas de Murías. Con suerte, tardaría
tres o cuatro horas en llegar. Se sentía
agotado pero no podía desfallecer. La
visión del pueblo desaparecía en cada
curva para aparecer al culminar la
siguiente. Tenía la sensación de que la
distancia era siempre la misma, que no
avanzaba. Estaba tardando una hora, o
incluso más, por cada kilómetro que
recorría. Sentía los músculos de las
piernas agarrotados y sabía que al día
siguiente le costaría incluso ponerse de
pie.
El avance fue haciéndose cada vez
más penoso y cada vez necesitaba más
tiempo para recuperar las fuerzas. Las
paradas eran cada vez más frecuentes.
Le vino a la mente imágenes de
documentales que había visto sobre
travesías en el Polo Norte o el Polo Sur.
Iban mejor equipados y caminaban sobre
esquís o sobre raquetas de nieve. Él no
tenía ninguna de esas cosas, ni siquiera
un puñetero bastón para ayudarse.
Empezó a dudar de sus fuerzas. Estaba
tan cerca, y sin embargo cada paso se
sentía más lejos de su destino. No podía
rendirse. Si ahora se levantara una
ventisca estaba perdido. Miró el cielo,
de un azul intenso. Por lo menos eso no
pasará en las próximas horas, se
consoló.
Miró el reloj una vez más. Llevaba
casi diez horas caminando y la luz de la
tarde declinaba. Por fin vio las primeras
casas del pueblo a menos de un
kilómetro. El pueblo era de gran belleza,
erguido junto a la ladera de la montaña.
Los edificios eran de piedra oscura,
cubiertos por tejados muy inclinados de
pizarra o de paja, preparados para las
grandes nevadas. Cuando la nieve se
acumulaba sobre el tejado la inclinación
hacía que grandes bloques de nieve se
deslizaran hasta caer al suelo. Un
bosque de abedules crecía en las
cercanías del pueblo Se detuvo
intentando detectar rastros de vida.
Permaneció durante un buen rato
mientras las sombras iban cubriendo los
campos. Quizás cuando fuera noche
cerrada viera algún resplandor de luz en
alguna ventana, indicios de una
chimenea encendida, de una vela o algo
que indicara que allí había vida. Esperó
largo rato hasta que la oscuridad fue
total. Detrás de las cumbres apareció la
luna. Era cuarto creciente pero su leve y
plateada luz se reflejaba en la nieve
iluminando el paisaje con un extraño
resplandor, arrancando brillos de
diamante en los cristales de la nieve.
Hugo se ajustó el anorak, pisó el
cigarrillo que se estaba fumando y se
aproximó al pueblo. Era como caminar
sobre polvo de estrellas. La temperatura
estaba descendiendo rápidamente. El
termómetro del reloj marcaba tres
grados bajo cero. Se aproximó hasta la
primera casa y se detuvo junto a la
puerta. Era, como el resto de casas del
pueblo, de piedra oscura y pizarra. Pegó
la oreja a la madera sin detectar ningún
sonido. Empujó la puerta ligeramente.
Cerrada. No quería arriesgarse a hacer
ruido. Tendría que encontrar la manera
de entrar en una casa de forma
silenciosa. Caminó hasta el siguiente
edificio. Era una tosca construcción del
mismo estilo que el anterior. Parecía un
antiguo establo o un pajar restaurado.
Las ventanas eran pequeñas, apenas
unos boquetes cuadrados practicados en
los muros. La puerta tenía un picaporte.
Lo movió y ante su sorpresa, la puerta se
abrió con suavidad. Sacó la linterna e
iluminó en interior. Estaba vacío. Pero
vacío en toda la extensión del término.
Unos sacos de cemento y una pila de
ladrillos indicaban que aquel pajar o lo
que fuera estaba siendo rehabilitado
pocos meses atrás. Había una pila de
viejas vigas de madera y diverso
material de construcción. Una escalera
de pintor llena de pegotes de cemento
subía hasta un altillo de tablones. Aquel
edificio no era más que cuatro paredes y
un tejado, pero serviría.
Hugo cerró la puerta y dejó la
mochila en el suelo. Dejó la linterna
enfocada contra una pared para que
iluminara lo imprescindible y movió
varios sacos de cemento hasta la puerta
para bloquearla. Cogió la mochila y
subió por la escalera de pintor hasta el
altillo. Sacó la pistola de la cintura del
pantalón y la dejó en el suelo. Extendió
el capote y desenrolló encima la
colchoneta y el saco de dormir. Bajó a
por la linterna y subió de nuevo. Tiró de
la escalera para subirla. Si alguien
conseguía derribar la barrera de sacos
de cemento tendría tiempo de sobra allí
arriba para prepararse. Sacó una botella
de agua y dio un largo trago. Estaba
sediento. Acabó la botella. Aún le
quedaba otra. Esperaba que fuera
suficiente para llegar a Villablino.
Después sacó algo de comida. Encendió
un cigarrillo y miró por un ventanuco al
exterior iluminado por la luna. En el
cielo no había ni una nube. Desde su
atalaya veía el bosque, el perfil oscuro
de las montañas, casas vacías...
Se quitó el calzado húmedo y lo metió
dentro del saco. Tenía los pies helados.
Se quitó los calcetines y se puso el par
que le quedaba seco. Se aseguró de que
la pistola estaba al alcance de la mano.
Se metió en el saco y se encogió para
entrar el calor. Aquellos sacos militares
eran buenos, pero quizás no lo suficiente
para mantener el calor con una
temperatura tan baja. Estaba tan agotado
que quedó prácticamente inconsciente.
El intenso frío había convertido aquel
cascarón vacío en una nevera. Se
despertaba cada dos por tres acuciado
por la humedad que le había penetrado
hasta los huesos. Sentía los pies ateridos
y no había forma de entrar en calor.
Dormía unos minutos y se despertaba
por el frío. Antes del amanecer salió del
saco. Bajó temblando y echó un vistazo
por una de las ventanas. Era aún de
noche, pero según su reloj estaba a
punto de amanecer. Recogió sus cosas y
retiró la barricada. Bebió un trago de
agua casi helada y salió al exterior. La
nieve estaba dura. La capa superficial se
había congelado y cada paso suponía
quebrar aquella corteza de hielo, asentar
el pie e iniciar el mismo proceso con la
otra pierna. Así no podría llegar muy
lejos. Tardó casi una hora en dejar atrás
el pueblo. La carretera iniciaba una
suave pendiente que serpenteaba entre
los árboles. Decidió salirse del camino.
Bajo las copas de los árboles parecía
haber menos nieve y sería más fácil
avanzar. Las gruesas ramas de los
abedules, los castaños y los robles que
crecían cerca de la carretera habían
propiciado que debajo la capa de nieve
fuera menos gruesa. Le pareció oír el
rumor de un río. Clareaba ya, aunque no
tendría la suerte del día anterior: el
cielo era una masa compacta y sin
fisuras de color gris algodonoso. Siguió
el sonido del agua hasta llegar a un
arroyo que discurría paralelo a la
carretera. Si no podía caminar sobre la
nieve, sí podría hacerlo por la orilla,
aunque tuviera que mojarse los pies. El
río bajaba con relativa fuerza, pero en
las orillas la capa de nieve era mucho
menos gruesa. Ahora avanzaba a buen
paso, sorteando rocas y pisando el agua
que lamía la orilla fangosa del río.
Caminó de un tirón durante un par de
horas. El dolor que había sentido en los
músculos de las piernas había
desaparecido gracias al ejercicio
intenso y sin piedad al que se estaba
sometiendo. Echó un vistazo atrás. El
pueblo había desaparecido de la vista.
Añoró entonces el refugio donde
aguardaban sus amigos. Les imaginó
calentitos y confortables en aquella
cabaña. No era más que un montón de
piedras, pero era segura y acogedora. El
arroyo transcurría entre prados nevados
y árboles, deslizándose ajeno a todo.
Parecía que sólo existía por que él
estaba allí para recorrer su orilla, para
oír el rumor de aquel agua cristalina. El
viento arreciaba recogiendo humedad
del caudal. Sintió un escalofrío y se
protegió el rostro como pudo con la
capucha. Por ese camino el avance era
más fácil, pero mucho más frío. Intentó
calentar las manos en los bolsillos del
anorak. Notaba los nudillos agrietarse.
Después de coronar una loma el viento
le golpeó con fuerza en el rostro.
Arrastraba polvo de nieve. Se puso las
gafas de sol y agachó la cabeza. Empezó
a nevar de nuevo y Hugo maldijo. Unos
metros más adelante levantó la mirada
del suelo al escuchar un chapoteo. Se
detuvo. Vio un podrido en la otra orilla
intentando sortear torpemente la maleza
que crecía parcialmente cubierta por el
agua. No corrió. El podrido estaba en un
estado lamentable. Jirones de piel y
carne ennegrecida le colgaban por todas
partes. Tenía las piernas tan hinchadas
que las rodillas habían desaparecido
cubiertas por la carne tumefacta que
colgaba sobre las articulaciones. No
llevaba ropa, pero era imposible saber
si alguna vez había sido un hombre o una
mujer. Extendió unas manos que eran
apenas unos muñones sin dedos hacia él,
pero era incapaz de desenredarse de
entre la maleza. Hugo observó los
inútiles intentos de aquella criatura
durante unos segundos. Después fijó la
mirada de nuevo en el suelo y continuó
su camino. Miró hacia atrás. Aquel
pugnaba inútilmente por moverse.
Pronto le perdió de vista.
Un par de horas más tarde llegó al
lugar donde se iniciaba el arroyo: una
laguna. Más allá se veían las primeras
casas de Villablino. Hugo regresó a la
carretera y caminó hacia al pueblo.
Tenía un hambre atroz y hubiera
cambiado diez años de vida por una
chimenea y una ducha de agua caliente.
Le pareció ver gente en la calle,
inmóviles como maniquíes
abandonados. Se agachó detrás de un
arbusto con el corazón acelerado.
Mierda, aquel sitio estaba lleno de
podridos. Ni siquiera podría
atravesarlo. Sacó el mapa de la mochila
y lo estudió. La carretera que iba a Pola
de Somiedo empezaba un poco antes de
llegar a Villablino. Sólo tendría que
atravesar unos centenares de metros de
campo a través hacia el norte para llegar
hasta ella. Respiró hondo y avanzó
hundiéndose en la nieve a cada paso.
Aquello era peor que la carretera.
Campo a través era una lotería.
Tropezaba con pedruscos enterrados en
la nieve o metía el pié en hondonadas y
acababa enterrado hasta la cintura. Por
fin vio la cinta blanca de la carretera.
Creyó que supondría un alivio caminar
sobre terreno seguro, pero estaba
equivocado. La carretera serpenteaba
entre los montes cada vez más abruptos
y amenazadores. Perdió la noción del
tiempo. Se detenía boqueando sin
aliento. Le ardía la garganta y el agua de
la botella estaba tan fría que le costaba
beber. Se metía en la boca un pequeño
buche y lo calentaba antes de tragarlo.
Tenía miedo de deshidratarse, pero no
podía hacer otra cosa. Sacó fuerzas de
alguna reserva que desconocía que
tuviera y avanzó, luchando contra
aquella muralla de nieve que cada vez le
costaba más vencer. Notó que la cabeza
se le iba. Se detuvo, quedándose
clavado como una estaca en medio de
aquella masa blanca. Lloró de
desesperación. Avanzó un poco más.
Llegó un momento en que no sentía ya
los pies. Las uñas de las manos le
sangraban de arañar la nieve. Avanzaba
por una inercia vital que le empujaba a
subir por aquella carretera infernal.
Perdió la noción del tiempo y se olvidó
de dónde estaba ni a dónde iba hasta que
se dio cuenta de que encontraba frente a
la puerta de una casa y que una mujer le
miraba fijamente. Se desplomó.
31
¿Cuántas horas habían pasado?. Lo
ignoraba. Sentía los hombros
agarrotados. Abrió los ojos y vio, entre
la penumbra, un techo azul celeste
cruzado por vigas de madera barnizadas.
Estaba sobre una cama y tenía los brazos
estirados hacia atrás. Tiró de ellos, pero
sintió un dolor en las muñecas. Se dio
cuenta de que las tenía atadas con
cuerdas al cabecero. Intentó levantar la
cabeza, pero en aquella posición sólo
pudo elevarla unos centímetros. Lo justo
para ver que estaba completamente
desnudo. Vio su pecho y su vientre, y su
pene reposando ladeado hacia la
izquierda, como un grueso gusano
dormido. Más allá sus piernas abiertas y
al final sus pies, sujetos con cuerdas a
los postes de la cama. Ladeó la cabeza y
logró enfocar una puerta abierta por
donde entraba un leve resplandor
anaranjado. Luz de velas. Oía trajinar a
alguien más allá de aquel rectángulo de
luz. Recordó a una mujer que le miraba
en la puerta de una casa antes de
desmayarse. Sentía la boca pastosa y la
lengua hinchada y le ardían las manos y
los pies. Movió los dedos de las manos
y notó la piel pegajosa, como si le
hubieran aplicado crema, o grasa.
Carraspeó. Un dolor como de agujas
clavándose en la garganta le hizo cerrar
los ojos con fuerza. Sentía como si
tuviera una bola de carne en la garganta
que raspaba cuando tragaba saliva como
si en lugar de saliva estuviera tragando
trocitos de cristal.
Su carraspeo provocó un movimiento
de pasos hacia aquel rectángulo de luz
anaranjada. Los pasos se detuvieron en
el umbral y pudo percibir una figura. Le
hubiera gustado frotarse los ojos para
retirar las legañas pegajosas que le
impedían enfocar la vista, pero no
podía.
Volvió a carraspear.
—Bien. Ya has despertado.
Era una voz femenina con un deje
autoritario y seco, carente de cualquier
amabilidad.
—Estabas medio congelado. Te tuve
que quitar la ropa y darte friegas de
alcohol. Tu ropa se está secando junto al
fuego.
—Mis manos, mis pies... —acertó a
balbucear.
—Te duelen, claro. Tenías
quemaduras por el frío. Te he untado
crema.
—¿Dónde estoy?. ¿Quién es usted?.
Su voz era gutural, ronca.
La figura se dio la vuelta y
desapareció en aquel resplandor naranja
como si hubiera sido succionada.
Se quedó dormido.
Despertó de nuevo al notar un líquido
caliente en la boca, sabroso y denso.
Alguien le sujetaba la cabeza con la
mano para que pudiera beber de un
cuenco. Cada trago era un esfuerzo. Su
garganta raspaba como si estuviera
tragando un puré de arena. Se atragantó
un par de veces y tosió, expulsando
parte del líquido caliente por la nariz.
La mujer que sujetaba el cuenco, sentada
a un lado de la cama, le limpió con una
servilleta.
Cuando terminó el cuenco, aquella
mujer se levantó y salió de la
habitación.
Seguía desnudo y atado a la cama,
pero ahora una manta cubría su cuerpo.
Gritó con una voz cavernosa que no
parecía la suya.
Cerró los ojos. Se durmió.
Muchas horas después despertó de
nuevo. Entraba algo de luz por las
rendijas de la contraventana de madera.
Se encontraba mucho mejor. Tenía unas
ganas horrorosas de orinar.
—¡Por favor!, ¡Oiga!
La puerta se abrió.
—Parece que ya estás mejor. Te has
pasado la noche hablando en sueños,
pero no entendía lo que decías.
—Por favor. Necesito mear.
La mujer desapareció, pero regresó
en seguida. Traía algo en la mano. Tiró
de la manta descubriendo su cuerpo.
La mujer agarró su pene con decisión
y lo introdujo en una especie de botella
de cuello ancho.
—Mea.
—Quiero levantarme. Suélteme.
—Mea, ordenó.
Intentó relajar sus músculos. No era
fácil hacer lo que aquella mujer le
pedía. No era fácil ordenar a su esfínter
que obedeciera en aquella postura, con
aquella mujer sujetando la base de su
pene para que no se saliera de un
recipiente frío. Cerró los ojos y se
imaginó que estaba orinando. Funcionó.
Notó como el pis salía disparado
llenando casi la botella. La mujer
sonrió. Retiró el recipiente y salió de la
habitación cerrando la puerta.
—Suélteme, por favor —rogó en voz
baja. Suélteme.
Una hora más tarde la mujer entró de
nuevo en la habitación. Llevaba un
cuenco humeante en la mano. Lo dejó en
la mesilla y se dirigió a la ventana para
abrir la ventana. La luz, después de
tantas horas de oscuridad, le cegó. Cerró
los ojos y los abrió despacio, una
rendija nada más para acostumbrarse al
resplandor. La mujer se sentó a su lado y
cogió el cuenco. Le levantó la cabeza
con la mano y le ayudó a beber.
—¿Quién es usted y por qué me tiene
atado?
—Llegaste medio muerto. No sé quién
eres ni qué quieres. No son tiempos para
acoger a cualquiera en casa.
Observó a la mujer. Era delgada y
llevaba el pelo rubio sujeto en la nuca.
Hugo pensó que debía rondar los
cuarenta años. Era guapa. Tenía los
pómulos marcados y la piel muy blanca.
Los ojos eran azul oscuros, grandes,
pero su mirada era dura, como si le
estuviera analizando.
—¿Por qué estoy desnudo?
La mujer se rió.
—Tu ropa estaba empapada cuando
llegaste. Te la tuve que quitar. También
la pistola —añadió enarcando las cejas.
— Hace mucho que secó, pero sigues
desnudo porque hubiera tenido que
desatarte para ponértela... No pienses
cosas raras. Llevo mucho tiempo sola,
pero no pensaba hacerte nada...
—Desátame, por favor. Tengo los
brazos agarrotados.
—Primero contéstame a lo que te he
preguntado.
—No me has preguntado nada.
—Quién eres, qué haces aquí, de
dónde vienes...
—Me llamo Hugo. Intentaba llegar a
Asturias. Cuando llegué a esta casa
había perdido la noción de todo, estaba
agotado. Vengo de Madrid.
—Ya.
—Mira, necesito que me desates. Mis
amigos están en peligro.
—¿Amigos? —repitió la mujer
levantándose de repente.
—Sí. Un chico, dos chicas y una niña
de ocho años. Y un perro. Están en un
refugio y tienen poca comida. No
aguantarán mucho si no consigo ayuda.
—¿Y dónde pensabas encontrar
ayuda? Soy la única persona viva de
toda la zona.
—Ya te he dicho que en Asturias.
La mujer le miró fijamente.
—Te voy a soltar, pero te voy a estar
apuntando con tu pistola.
La mujer salió de la habitación y
regresó con la pistola en una mano y un
cuchillo en la otra. Cortó las cuerdas
que sujetaban las manos de Hugo y
retrocedió, con el cuchillo en una mano
y la pistola en la otra, apuntando
vagamente hacia él.
—Desátate tú los tobillos.
Hugo movió los brazos muy despacio.
Tenia los músculos doloridos y
agarrotados. Se incorporó sobre la cama
y desató las cuerdas de los tobillos, que
se frotó para hacer circular la sangre.
—Gracias.
La mujer no respondió. Permanecía a
dos metros de distancia, observándole
con el ceño fruncido.
—No me has dicho cómo te llamas.
—Aurora.
—Aurora —repitió. — Gracias.
La mujer movió la cabeza levemente.
—¿Podrías darme mi ropa, por favor?
—Está en la sala, dijo señalando con
la cabeza.
Hugo levantó las cejas.
—Estoy desnudo.
—Ya lo sé. No me voy a asustar —
dijo moviendo la pistola hacia la puerta,
como apremiándole para que se
levantara y caminara hacia la sala.
Hugo se giró en la cama y posó los
pies en el suelo. Dudó unos segundos y
se levantó.
Caminó con torpeza hacia la puerta y
cruzó a una sala acogedora. Había una
enorme chimenea encendida. Por todas
partes había esculturas de madera
talladas. Eran cabezas, torsos, cuerpos
desnudos... En un rincón había una silla
junto a una mesa de trabajo sobre la que
había un pedazo de madera cilíndrico en
el que asomaba, entre los nudos, el
esbozo de un rostro. Junto a él había
gubias, una maza, pedazos de lija... Una
puerta de cristal comunicaba el salón
con una cocina amplia en la que vio una
mesa rectangular de madera y una cocina
de hierro de carbón que parecía estar
encendida.
Hugo vio su ropa doblada
cuidadosamente sobre una silla. Cogió
los calzoncillos y se los puso, sintiendo
la mirada de la mujer clavándose en su
espalda. Después cogió los calcetines.
Cuando iba a ponérselos se fijó en las
ampollas desinfladas que tenía en los
pies.
—Los tenías fatal. Te los limpié y
curé. Media hora más ahí fuera y se te
habrían congelado los dedos. La verdad,
no sé cómo pretendías llegar a Asturias
en esas condiciones. Si no es por mí
ahora estarías muerto.
—¿Cuánto tiempo llevo aquí?
—Día y medio.
Hugo se cubrió la cara con las manos.
—Dios, tengo que darme prisa.
—Andando no llegarás nunca a
Asturias. Esta carretera acaba en un
pueblo que se llama Lumajo. Después
tendrías que atravesar las montañas por
caminos que estarán intransitables.
—Pero no lo entiendes. ¡Tengo que
llegar a Asturias! Justo al otro lado de
estas putas montañas está El Valle, un
pueblo al que tengo que llegar.
—Creo que eres tú el que no lo
entiende —contestó Aurora con un
suspiro. —Mira, aquí siempre nieva,
pero nunca, desde que tengo esta casa,
he visto nevar así. Ahí fuera hay casi un
metro de nieve, y a saber qué habrá más
arriba.
—Si tuviera un todo-terreno... ¿Hay
algún cuartelillo de la Guardia Civil por
aquí cerca? Quizás encuentre un jeep, o
algo parecido.
Aurora rió.
—Anda, acaba de vestirte. Hace
mucho que no veo un hombre desnudo y
me están dando ganas de darte una
palmada en el culo. —dijo con cierto
recochineo.
Hugo se quedó sorprendido y se
apresuró a ponerse los pantalones.
—¿Eres escultora? —preguntó
mirando las piezas que llenaban el
salón.
—Era. Hace mucho que no consigo
acabar nada. Desde que empezó todo
esto. Por lo menos la nevada a supuesto
una cierta tranquilidad. Hace mucho que
no aparece nadie por aquí. Ni vivos ni
muertos. Tú eres el primer ser vivo que
veo desde hace meses.
—¿Por que te quedaste aquí?
—¿A dónde iba a ir?. Esta es mi casa.
Yo vivía en Barcelona. Encontré este
sitio, vendí todo y me vine a vivir aquí.
Tenía cierto éxito con mis esculturas de
madera y aquí encontré toda la
tranquilidad que necesitaba. Hacía
exposiciones en León, en Oviedo... De
vez en cuando venían amigos a pasar
unos días... ¿Por qué me iba a marchar?
—Ya. Pues yo necesito marcharme.
La mujer guardó silencio.
—Aurora.
—Qué.
—¿Puedes dejar de apuntarme? No
voy a hacerte nada.
La mujer miró la pistola y asintió,
bajándola.
—No se cómo usarla, de todas formas
—dijo dejándola sobre la mesa.
—¿Y cómo has sobrevivido todos
estos meses?
—Cuando empezaron a aparecer esas
noticias bajé a Villablino y compré todo
lo que pude. Hice varios viajes. Tengo
una furgoneta. Los del supermercado me
miraban como si me hubiera vuelto loca,
aunque siempre hacía grandes compras
para no tener que bajar al pueblo. Días
después los que se volvieron locos
fueron el resto de los habitantes del
pueblo. Las tiendas quedaron
desabastecidas. Hubo disparos. Yo me
encerré en mi casa, pero
afortunadamente esta carretera no la
coge casi nadie porque no lleva a
ninguna parte, así que me salvé. Tengo
un aljibe que se llena con el agua de la
lluvia. Hubo gente que subió hasta aquí,
pero no abrí la puerta. Después empezó
a nevar y llegó la paz.
—¿Tienes una furgoneta?
—Sí, pero olvídate. No llegarías muy
lejos. Escucha, vamos a comer algo y
hablamos con tranquilidad.
Aurora entró en la cocina y le hizo un
gesto para que le siguiera.
Hugo se sentó en la mesa. La cocina
era preciosa. Una enorme campana
cubierta por azulejos ocupaba buena
parte del espacio encima de la vieja
cocina de hierro. En las paredes
colgaban antiguas cacerolas de cobre.
Había una alacena de madera con
puertas de cristal que dejaban ver una
vajilla de loza blanca decorada con
flores azules. Aurora llenó dos cuencos
con aquella sopa que estaba tan buena,
pero ahora no era sólo caldo: había
alubias blancas y pequeños trozos de
patata y zanahoria y hebras de jamón.
Hugo comió con ansia mientras
Aurora le observaba en silencio.
Se aclaró la voz antes de hablar.
—Escucha. Creo que sé cómo
ayudarte.
Hugo dejó de masticar. Se fijó que
Aurora tenía unas arruguitas muy finas
alrededor de los ojos, inteligentes y
expresivos.
—Hace algunas semanas empecé a oír
relinchos que no paraban. Durante horas.
Creí que me volvería loca. Cuando no
pude más salí de casa para buscar el
origen de los relinchos. Cerca de aquí
hay un cercado con un establo. Había
dos mulas y una había muerto de sed. La
otra estaba en un estado lamentable. Su
dueño las había abandonado. Fui a
buscar un cubo de agua y dí de beber al
pobre animal. Estuve yendo a verla
todos los días. Cuando empezó a hacer
frío y comenzaron las primeras nevadas
conseguí que la mula entrara en el
establo. Estaba lleno de balas de paja,
así que sólo tenía que acercarme de vez
en cuando para llevarle agua. Es un
animal muy tranquilo y ya se ha
acostumbrado a verme. Podría ser la
única manera para poder atravesar las
montañas.
—¿En mula?
—En mula. ¿Sabes montar a caballo?
—Bueno, alguna vez he montado,
hace ya muchos años...
—Pues esto es igual. Acábate el plato
y vamos a ver qué podemos hacer.
La mula se acercó moviendo la
cabeza con alegría cuando abrieron la
puerta del establo. Aurora le palmeó el
cuello y le ofreció un manojo de paja.
—Tranquila, mulita. He venido con
un amigo.
Hugo le acarició el cuello mientras
Aurora se acercaba a un rincón donde
unas riendas colgaban de un clavo. Se
acercó a la mula y con palabras suaves
la tranquilizó mientras le metía la
cabeza por los aparejos.
Después le puso una manta que se
sujetaba con una correa por debajo. El
animal se dejaba hacer.
—Ya ves que es muy tranquila y que
está acostumbrada. Se ve que su dueño
la montaba a menudo.
—¿Cómo se llama?.
—Ni idea. No creo que la importe
cómo la llamemos. Responde bien si la
hablas con suavidad. Súbete.
—¿Así por las buenas?
—Sí, así por las buenas. Agárrate de
la crin y salta.
Hugo resopló, se aferró con la mano
izquierda a la áspera crin, levantó la
pierna derecha y saltó hacia arriba.
Logró sentarse a la primera, mientras
Aurora sujetaba al cuadrúpedo por las
riendas. Era casi tan alta como un
caballo. Aurora le pasó las riendas.
—A ver cómo te manejas.
Hugo agitó las riendas, pero el animal
no se movió.
—Creo que tienes que clavarle los
talones, pero no seas demasiado brusco.
Hugo siguió la sugerencia de Aurora.
La mula dio un respingo y caminó unos
pasos, obedeciendo a los ligeros tirones
de las riendas para que girara primero
para un lado y luego para el otro. Hugo
dio un par de vueltas por el establo y
sonrió.
—Alucinante. Me hace caso.
—Detenla.
Hugo tiró suavemente de las riendas
hacia él y la mula se detuvo. Volvió a
clavar los talones y la mula se puso en
marcha de nuevo. Volvió a ordenarle
que se detuviera.
Hugo la palmeó el cuello.
—Buena mula, buena mula.
Se bajó de un salto.
—Magnífico.
—No sé si podrás cruzar con ella las
montañas, pero por lo menos te llevará
lo más cerca posible. Las mulas son
fuertes y para este tipo de terrenos y
estas condiciones, mejor que un caballo.
—¿Y qué le doy de comer?
—Tendrás que llevar paja, y tengo
algunas manzanas secas que le encantan.
Por el camino encontrarás arroyos. Si no
están congelados podrá beber, pero no
dejes que beba demasiado.
—Estoy deseando largarme ya.
—Vaya, gracias.
—No, entiéndeme. Estoy muy
preocupado por mis amigos...
—Ya, hombre. Lo entiendo.
Una vez en la casa Aurora preparó un
saco de arpillera para que lo llenara con
paja para alimentar a la mula y una
bolsita de tela que llenó con manzanas.
Sacó varias latas de jamón cocido y de
albóndigas de una alacena y las añadió a
la bolsa de manzanas.
—Tú también tendrás que comer algo.
Hugo cerró su mochila y la miró.
—Si consigo ayuda al otro lado de las
montañas, ¿quieres que vengamos a por
ti?
Aurora se colocó un mechón rebelde
detrás de la oreja y le miró fijamente.
—Yo estoy bien aquí como estoy.
Podré aguantar unos meses sin
problemas. Si hay gente viva al otro
lado de las montañas es posible que en
primavera me anime y vaya a visitarte
—dijo esbozando una sonrisa.
Hugo la miró con curiosidad.
—Sí, por qué no...
—Oye...
—Dime, Aurora.
—No quedan muchas horas de luz.
Creo que no sería buena idea que te
marcharas hoy. Deberías esperar a
mañana. Si todo va bien podrías hacer
todo el camino de una tirada. Si te vas
ahora es seguro que te pille la noche a
medio camino y por ahí arriba no
tendrás muchos sitios donde guarecerte
para pasar la noche.
Hugo se resistió a admitir que la
mujer tenía razón. Estaba excitado y
tenía la certeza de que sería la última
etapa de su viaje. Sopesó la situación de
sus amigos. Tenían comida y refugio
para varios días y no había razón para
que él se arriesgara y lo echara todo a
perder por su impaciencia.
—Sí, tienes razón —admitió.
Aurora sonrió.
—Estupendo. Pues ahora te toca
pagarme todo lo que he hecho por ti...
Hugo abrió los ojos y Aurora se rió.
—Tranquilo. Sólo quiero que me
ayudes a cortar un poco de leña. Seguro
que lo haces mejor que yo.
Salieron al exterior de la casa y
Aurora le condujo a un cobertizo que
había en la parte posterior del jardín.
Dentro había un montón de grandes
pedazos de madera y una furgoneta.
Aurora señaló con la barbilla toda
aquella madera.
—Es buena madera. Haya y roble que
compré y que estaba dejando secar para
hacer mis esculturas. Cuando se me
acabe quizás tenga que empezar a
quemar mi obra —dijo con pesar.
Hugo examinó uno de los troncos y
miró el hacha. Luego se examinó las
ampollas y quemaduras de las manos.
—No. Sin el hacha. El truco es meter
una cuña en las grietas y golpear con la
maza para abrir la madera. Con el hacha
tardarías horas en cortar un solo pedazo.
Entre los dos pronto tuvieron un
montón de leña. Después de tres o
cuatro horas tenían leña suficiente para
que Aurora calentara la casa durante
semanas. Hicieron varios viajes para
transportar los pedazos hasta la casa. La
mujer le cogió las manos y se las
examinó. Después cogió un tarro con
grasa y le untó las quemaduras con
delicadeza.
—Esto es mejor que la crema que
venden en las farmacias. Te lo digo por
experiencia.
Aurora sacó una botella de pacharán
casero y sirvió un par de copas. Las
rojas endrinas teñían el aguardiente de
un rubí intenso.
—Qué bueno está —aseguró Hugo
saboreando la copa.
—Lo hago yo misma. Compro
chinchón en el pueblo y las endrinas las
recojo por el campo. Hay muchas en
esta zona.
Brindaron.
Aurora le contó que la decisión de
vivir en ese lugar tan aislado fue la
mejor de su vida. Huyó de Barcelona
después de una ruptura traumática. Vivía
con un conocido fotógrafo. Ella había
estudiado Bellas Artes y trabajaba en
una editorial. Cuando rompieron
decidieron vender el piso. Se dedicó a
viajar durante varios meses por Europa.
Al volver a Barcelona se encontraba
fuera de lugar. Un amigo le invitó a
pasar unos días en una casa rural de esta
zona y paseando vieron esta casa, que
estaba en venta. No se lo pensó
demasiado. La casa necesitaba un buen
arreglo. Negoció con el dueño un buen
precio y se trasladó a vivir aquí.
Empezó a tallar madera y cuando tuvo
suficientes piezas hizo una exposición en
la casa municipal de cultura. Tuvo cierto
éxito e hicieron una reseña en los
periódicos de la provincia. Poco a poco
fue obteniendo ingresos suficientes para
dedicarse plenamente a ello.
—¿Y no te echaste otro novio?
Aurora se recogió un mechón detrás
de la oreja con coquetería.
—Bueno. Amigos que iban y venían...
Nada definitivo. Ahora aprecio, bueno,
apreciaba la soledad y mi
independencia. ¿Y tú?
—Tengo una familia, que es lo único
que me empuja a seguir adelante. Estos
meses he visto mucha mierda. Creo que
si no fuera por la esperanza que tengo de
encontrarles hace ya tiempo que habría
tirado la toalla.
Aurora asintió.
—Creo que vas a encontrarles. Estoy
segura.
Permanecieron en silencio durante un
rato, con las miradas clavadas en la
chimenea.
Aurora se levantó y se dirigió a la
cocina.
—Voy a preparar algo para cenar.
Mañana te vas y quiero que te lleves una
buena impresión de mí.
Abrió una lata de alcachofas y las
escurrió en el fregadero. Las puso en
una sartén con un poco de aceite y las
colocó encima de la placa de hierro de
la cocina. Cortó unas lascas de jamón y
añadió una lata de guisantes.
—Alta cocina —dijo riéndose.
Abrió una botella de vino y sirvió dos
copas.
Cenaron con hambre comiendo
directamente de la sartén que Aurora
colocó encima de la mesa de la cocina.
Después se sentaron en el sofá, mirando
las llamas danzar en la chimenea.
Hablaron durante horas, hasta que el
sueño empezó a vencerles. Aurora se
levantó, atizó los troncos y colocó una
rejilla delante de la chimenea.
—¿Te acordarás de mí? —le
preguntó.
—Claro que sí. Vendré a por ti
cuando rescate a mis amigos.
—Como quieras. Ya sabes dónde
estoy, dijo soltándose la coleta.
Hugo la observó en silencio. Aurora
tenía un cuerpo fibroso, delgado.
—Qué miras...
—La verdad es que tienes un cuerpo
precioso. Pareces una atleta.
—La vida es dura en estas montañas
—contestó riéndose. — Venga, a
dormir. No me tientes.
Extendió la mano y agarró la muñeca
de Hugo tirando con firmeza. Hugo se
dejó llevar hasta el dormitorio de
Aurora. La mujer encendió una vela,
abrió un cajón y sacó una camiseta y se
la lanzó a Hugo. Después le condujo
hasta su habitación.. Le miró durante
unos segundos y le dio las buenas
noches antes de cerrar la puerta.
—Descansa. Mañana te espera un día
duro.
Hugo se desvistió y se metió en la
cama. Pronto quedó dormido.
Despertó con la luz que se filtraba por
la puerta. Tardó unos segundos en
recordar dónde estaba. De la cocina
llegaba un olor que le abrió el apetito.
Se levantó y caminó descalzo hasta la
cocina. Aurora se giró al verle llegar y
sonrió al ver a aquel hombre delgado
vestido con una camiseta varias tallas
menos y en calzoncillos.
—Vaya pinta —dijo riendo.
—Qué haces.
—Friendo un poco de tocino. Aún me
queda un poco de café.
—Café... —suspiró Hugo.
—Anda, ve a ponerte los pantalones
porque si no, me parece que te voy a
tener que atar de nuevo a la cama y tus
amigos morirán congelados...
Cuando regresó salivó al ver la
comida que había preparado Aurora.
Dos gruesas lonchas de panceta salada y
un tazón de café oscuro y potente.
Aurora apenas probó la comida,
observando con una sonrisa cómo Hugo
daba cuenta del desayuno.
Después Hugo se puso el anorak.
Aurora entró en su cuarto y salió al cabo
de unos segundos con unas botas recias
y un par de guantes.
—Son de un amigo. Solía salir al
monte a buscar setas cuando venía a
visitarme. Era un poco más bajo que tú,
pero tenía unos pies muy grandes.
Hugo cogió las botas y las examinó.
Eran una talla menos que la que usaba
él, pero estaban muy usadas y dadas de
sí. Se las probó.
—Perfectas.
Los guantes también le servían. Se
levantó del sofá y abrazó a Aurora con
fuerza. Permanecieron abrazados en
silencio unos segundos. Después se
separaron. Hugo miró aquellos ojos azul
oscuro y la besó en la frente. Aurora
levantó la cabeza y rozó con sus labios
los de Hugo.
Salieron de la casa en silencio y
caminaron entre la nieve hasta el
establo. Hugo llevaba el saco y un cubo
con agua. La mula les saludó con un
movimiento de cabeza. Mientras Hugo le
colocaba las riendas y la manta Aurora
dio de beber al animal y amontonó paja
delante para que comiera. Llenaron el
saco con más paja y la sujetaron a la
grupa de la mula. Hugo se ajustó la
mochila y montó de un salto. Salió
airoso como Don Quijote por el portón.
La mula dudó un instante antes de pisar
la nieve, pero no tuvo que animarla.
Aquel animal estaba deseando salir al
monte.
Aurora abrió la cerca para que
salieran a la carretera y se quedó
apoyada contra los maderos mientras
Hugo se alejaba lentamente. Éste aún la
vio apoyada, agitando la mano cuando
llegó a la primera curva. Después se
encontró de nuevo solo.
32
Aquel bicho sabía lo que hacía. Con
sus patas largas avanzaba lentamente
pero con seguridad. El aire gélido de la
mañana convertía en nubes de vaho la
respiración regular de la mula. El cielo
estaba despejado y los rayos de sol
iluminaban las cumbres hacia las que se
dirigía. Había examinado el mapa el día
anterior. Tenía que llegar hasta una
pequeña aldea, la última de León,
Lumajo, a unos cinco kilómetros, y
desde allí seguir un sendero que
atravesaba entre las montañas hasta
llegar a Pola de Somiedo, a unos doce
kilómetros y ya en Asturias. En Pola de
Somiedo podría coger la carretera ASS
— 227 para llegar a El Valle, distante
otros 35 kilómetros. Total, cerca de
cincuenta kilómetros. Dudó de que fuera
posible hacerlo en una sola jornada,
pero avanzaría hasta que no pudiera
más. O hasta que la mula se negara a
continuar. De momento avanzaba si
rechistar por el lado derecho de aquella
estrecha carretera. Casi se podría haber
echado una siestecita confiado en el
buen hacer de la mula. Sonrió y sacó una
manzana seca de la bolsa. Estiró la
mano y se la puso delante de la testuz a
la mula, que abrió la boca y se la tragó
de un bocado.
Un par de horas después llegaban a
Lumajo. Tiró de las riendas para que la
mula se parara antes de continuar. Ni
rastro de vida. Observó los tejados de
pizarra y unas pintorescas
construcciones circulares con tejado de
paja. El pueblo estaba en un pequeño
valle protegido por los montes. Arreó la
mula y se dirigió hacia la aldea. Medio
kilómetro antes de llegar vio el cartel
que indicaba el comienzo del sendero,
tal y como le había dicho Aurora.
Obligó a la mula, un tanto renuente, a
salir de la carretera. Dejó la aldea atrás.
El paisaje era impresionante y el
silencio sobrecogedor. Sólo se oía la
respiración de la mula y sus pisadas
sobre la nieve. Sacó otra manzana y se
la dio a la mula, que resopló agradecida.
El sendero parecía desaparecer en
ocasiones, pero la mula caminaba
segura. Después de un rato, decidió
bajar y caminar junto a ella. Necesitaba
estirar un poco las piernas y aliviar las
posaderas. Empezaba a acusar dolor en
los glúteos, como cuando años atrás
hacía largas etapas en moto. Se situó un
paso por delante del animal, sujetando
las riendas y avanzando, pero pronto se
dio cuenta de que el avance era mucho
más lento y la mula se impacientaba
detrás de él. Volvió a montarla y
pareció que la mula se tranquilizaba,
como si pensara: “así tienen que ser las
cosas. Tú encima y yo debajo”. El
sendero desapareció cuando coronaron
una loma pelada y azotada por el viento.
Dudó unos segundos sobre el camino a
seguir y obligó a la mula a caminar por
aquella planicie hasta el borde donde
comenzaba a descender de nuevo el
terreno. Localizó un poste que indicaba
la dirección hacia Pola de Somiedo.
Tras un descenso relativamente suave el
sendero empezó de nuevo a ascender. Al
llegar a un repecho rodeado de rocas
detuvo a la mula y desmontó. Ignoraba
cada cuánto tiempo debería descansar el
animal, pero creyó que merecería un
descanso y un poco de comida. Sacó
varios puñados de paja del saco y se los
dio a la mula. Él bebió un poco de agua.
Se pusieron en marcha de nuevo cuando
el viento arreciaba. Eran ráfagas
violentas que levantaban nubes de polvo
de nieve. Se puso las gafas de sol y se
ajustó la capucha, agradecido por los
guantes y las botas que le había
proporcionado Aurora.
Un par de horas más tarde vio Pola de
Somiedo en la distancia. Sacó el mapa
para buscar la carretera que le llevaría
hasta El Valle. Arreó a la mula y se
dirigió hacia la parte oriental del
pueblo. Su idea era pasar a no más de un
kilómetro de las casas para coger la
carretera. Una hora más tarde la mula
trepaba por el talud que ascendía hasta
el asfalto. Dejaron el pueblo atrás.
Estaba muy cansado y el viento no
daba tregua. El cielo estaba oscuro. Una
masa negra de nubes venía desde el
norte y cubría ya las cumbres. Notó que
la nieve que le golpeaba la piel del
rostro que quedaba desprotegida por la
capucha no era la que levantaba el
viento, sino una nieve fina y dura como
la que trae la ventisca. Encogió los
hombros y se inclinó hacia adelante para
ofrecer menos resistencia. Sentía las
mejillas arder por el frío y el viento.
Media hora más tarde era difícil ver el
camino y la mula empezaba a titubear a
cada paso. Tenía que encontrar un sitio
para refugiarse. Se bajó de la mula y
empezó a tirar de las riendas, pero cada
vez le costaba más que el animal
avanzara. Cuando la desesperación
empezaba a embargarle vio un cartel que
indicaba un refugio a 500 metros. Tardó
casi una hora en llegar. Agotado, sujetó
a la mula en un poste que había junto a
la puerta de madera. Sacó la pistola de
la cintura por si acaso y empujó la
puerta, que se abrió. Se asomó al
interior con la pistola preparada. En el
interior sólo había un banco de madera
pegado a una de las paredes y una estufa
de hierro. Salió de nuevo y descargó la
mula. Amontonó paja en la entrada para
que el viento no se la llevara y echó un
par de manzanas encima. La mula estiró
el cuello para atrapar su comida. Abrió
una botella y la inclinó dejando caer un
hilo sobre la testuz del animal, que
levantó la cabeza abriendo la boca para
beber.
No sabía qué hacer con la mula.
Evidentemente, no podía meterla dentro
del refugio, así que la dejó la manta
puesta y se aseguró de que estuviera
bien sujeta por las riendas al poste de
madera. Tendría que aguantar una noche
al raso. Cerró la puerta. Abrió la
mochila y sacó una lata. Comió con
ganas. Encendió un cigarrillo y se lo
fumó sentado en el banco. Pensó hacerlo
astillas para encender la estufa, pero
aunque consiguiera reducirlo a pedazos
que cupieran dentro de la estufa, aquella
madera dura no prendería con el calor
de un simple mechero. Examinó el
refugio intentando encontrar astillas,
pero no encontró nada que sirviera para
encender un fuego y no quería quemar el
resto de la paja con la que alimentaba a
la mula. El viento ululaba filtrándose
por las rendijas del tejado. Desenrolló
la colchoneta y el saco y se metió dentro
después de quitarse las botas y
empujarlas hasta el fondo del saco.
También metió una botella de agua
dentro. Si la dejaba fuera, a la mañana
siguiente se encontraría con un bloque
de hielo. Se puso otro par de calcetines
y se acomodó para intentar dormir.
Pensó en Eva y en Aurora. Pensó en
Gabi, en Irene y en la niña. ¿Estarían
bien?, se preguntó. Agotado, quedó
dormido como un tronco echo un ovillo
dentro del saco. Soñó que los lobos
rodeaban el refugio y mataban a la mula.
Despertó sobresaltado. Miró el reloj. La
tenue luz del reloj digital marcaba las
cinco de la madrugada. Aún podría
permanecer en el saco una hora más.
Puso la alarma y se quedó dormido de
nuevo. Soñó que estaba en un faro sobre
una roca y las olas violentas golpeaban
los muros intentando entrar en el interior
para barrerlo todo.
33
El pitido del reloj le despertó
asustándole. El viento golpeaba los
muros de piedra con fuerza. Salió del
saco y se estiró. Se puso las botas
después de quitarse el par de calcetines
extra y enrollarlos de nuevo y
guardarlos dentro de la mochila. Bebió
un trago de agua al borde de la
congelación. Finos cristales le
pincharon en la lengua y el paladar.
Estaba aterido y le dolían todos los
músculos del cuerpo. Abrió la puerta.
Aún era de noche, pero empezaba a
clarear. Se quedó paralizado al ver que
la mula no estaba. Salió corriendo para
buscarla. Saltando sobre la nieve se
alejó del refugio, pero no vio ni rastro
de la mula. Se llevó las manos a la
cabeza y maldijo en voz alta. ¡Quéiba a
hacer ahora!. Regresó al refugio y se
sentó en el banco con la cara cubierta
por las manos. Tenía ganas de llorar.
Estaba tan cerca de lograrlo y ahora
esto... Cogió el banco y lo estrelló
contra la estufa. Gritó cagándose en su
estampa. Cuando se calmó decidió que
no tenía más remedio que ponerse en
camino. Volvería a la carretera y
avanzaría mientras pudiera. Se puso el
anorak, se ajustó la mochila y salió al
exterior.
—Puedo conseguirlo —se repetía. —
Puedo conseguirlo. ¡Tengo que
conseguirlo!
Caminaba con la fuerza que da la
determinación. Ahora estaba mejor
equipado que su anterior incursión por
la nieve. Las botas y los guantes
marcaban la diferencia. Sólo era
cuestión de dosificar bien sus fuerzas y
detenerse cuando empezara a sentirse
agotado. Si fuera necesario, excavaría
un agujero en la nieve para refugiarse.
Había visto documentales en la tele y
sabía que sería una solución viable. O
se internaría en el bosque y prepararía
un refugio con ramas bajo un árbol.
Coño, sólo era nieve, se repetía.
Salió de la carretera para buscar
refugio entre los árboles. Caminó hasta
que empezó a notar que su fuerza
disminuía y que cada vez le costaba más
avanzar. Se acuclilló con la espalda
apoyada en el tronco de un grueso árbol
y sacó la botella para beber. Calculaba
que había avanzado un par de
kilómetros. Se comió el resto de la
carne que quedaba en la lata que había
abierto la noche anterior y la arrojó
entre los árboles. Se puso en marcha de
nuevo. Llegó a una zona donde crecían
imponentes abetos. Casi grita de alegría:
los árboles crecían tan apretados que
actuaban como un tejado arbóreo debajo
de cuyas ramas apenas se había
acumulado tres o cuatro palmos de
nieve. Era como una autopista entre
árboles. Rió de alegría. El bosque le
protegía. Intentó no apartarse demasiado
de la carretera siguiendo aquel camino.
Cuando llegaba a un claro volvía el
cúmulo de nieve. Era más rápido rodear
el claro que atravesarlo. Si el bosque
continuaba así varios kilómetros más
avanzaría incluso más rápido de lo que
lo había hecho con la mula. Atravesó un
par de arroyos en cuyas orillas el agua
comenzaba a congelarse. Saltó por
encima de árboles vencidos por el
viento y el peso de la nieve. El frío,
además, era soportable dentro de
aquella espesura. Si continuaba a aquel
ritmo quizás llegara esa misma jornada a
El Valle. Quizás fueran apenas quince
kilómetros. Podría lograrlo. Calculó que
cubría un par de kilómetros, quizás tres,
a la hora. Pronto el terreno empezó a
perder inclinación. La pendiente era más
suave, incluso se atrevía a asegurar que
empezaba un suave descenso. Avanzó
media hora más hasta que decidió salir a
la carretera de nuevo. Quizás desde allí
contemplara los tejados de las casas de
El Valle desde la altura. Tuvo que
volver al bosque desanimado. Desde la
carretera aún no se veía su destino: sólo
una masa de nieve, como un glaciar
desesperante que cubría la carretera.
Una hora más tarde caminaba ya,
decididamente cuesta abajo. Desde un
claro vio, en la lejanía, los puntiagudos
tejados rojos y negros del pueblo.
Levantó un puño desafiando el cielo y la
nieve que el viento empujaba contra su
rostro y rió con ganas.
—¡Sí, demonios, sí, lo logré! —gritó.
Le pareció ver que desde las
chimeneas de algunas casas se elevaban
finas columnas de humo entre la nieve
que todo lo convertía en una postal
borrosa. Era casi de noche, pero tenía la
certeza de que era humo.
—Lo sabía. Estaba seguro —
murmuró.
Oyó el rumor del agua de la presa y
vio a poca distancia el edificio de
hormigón de la minicentral eléctrica.
Caminó hacia allí esperanzado. Apenas
un centenar de metros más y podría
descender al pueblo por el camino que
llevaba hasta la minicentral. Había
paseado por allí algunas veces con su
mujer, o con su suegro, con la perrilla
siguiéndoles animosa olfateando cada
rastro. Estaba tan entusiasmado que no
se dio cuenta de que pisaba una roca
cubierta por la nieve al borde del
terraplén pronunciado que conducía a la
minicentral. La piedra se desprendió y
Hugo resbaló siguiendo su caída. Notó
un fuerte impacto en la espalda antes de
empezar a rodar terraplén abajo. Intentó
sujetarse en vano en alguno de los
arbustos contra los que chocaba
mientras caía. Su frente impactó contra
una piedra abriéndole una brecha en la
ceja. El golpe brutal le dejó sin visión
durante unos segundos en los que todo se
volvió de color rojo y después negro. Su
cuerpo desmadejado se detuvo, por fin,
en la carretera que discurría por debajo
del terraplén. Con un último esfuerzo
antes de perder el conocimiento su
cerebro dio una orden a su brazo y éste
respondió antes de desmayarse: sacó la
pistola de la cintura del pantalón y
disparó dos veces. Después todo se
fundió a negro. Notó cómo su cuerpo era
levantado pero no era capaz de abrir los
ojos. Después sintió el ruido de un
motor y una superficie blanda. Oía
palabras que no entendía, como si
llegaran desde la superficie del mar y él
estuviera sumergido a varios metros de
profundidad. Se dejó arrullar por el
traqueteo que sentía bajo su cuerpo.
Creyó despertar no sabe si mucho
después o quizás sólo unos minutos más
tarde. Notó que le levantaban en
volandas y le transportaban a algún
lugar. Creyó entender “conmoción” y
“doctora”. Por un momento creyó que
iba a despertar, pero se hundió de nuevo
en las tinieblas.
34
Silvia acababa de acostar al niño y
bajó a la cocina para ayudar a su madre
a servir la cena. Oyeron los dos
disparos y el eco de los estampidos
repetidos por las montañas. Se miraron
alarmadas. Hacía semanas que no se
oían disparos. Cuando empezó a nevar
el goteo lento pero constante de zombis
que llegaban a las inmediaciones de El
Valle se detuvo. Los hombres del
sargento seguían manteniendo las
guardias rutinarias, pero hacía mucho
que no había nada que contar.
El sargento estaba quitándose la
guerrera cuando oyó los disparos. Salió
de la casa cuartel y vio a uno de los
guardias mirando hacia las montañas del
lado sur del valle.
—No es uno de los nuestros. Ya han
regresado todos, sargento.
—Parecían disparos de pistola.
—Sí. Dos. Yo dirían que venían de la
zona de la central...
—Acompáñame. Vamos a echar un
vistazo —respondió el sargento,
entrando de nuevo para ponerse la
guerrera, el abrigo y coger el subfusil.
Mientras el guardia arrancaba el
nissan patrol el sargento comprobó sus
armas. Cruzaron el río por el puente de
hierro y cogieron la carretera que
ascendía hasta la central. Aún
permanecían sobre la nieve las rodadas
que había dejado el vehículo hace
apenas dos días, cuando tuvieron que
subir una vez más para arrancar la
central. A pesar de las órdenes estrictas
de racionalizar el uso de la electricidad,
seguían produciéndose sobrecargas, lo
que era hasta cierto punto lógico debido
a la crudeza del invierno. Los hombres
del sargento se pasaban el día llamando
a las puertas de las casas para
inspeccionar el uso de los radiadores y
aleccionar a los habitantes de El Valle
de la importancia que tenía seguir las
normas. Había puesto como castigo
ejemplar, cuando descubrían en alguna
casa que se usaban los radiadores con
demasiada alegría, obligar al infractor a
acompañar al padre de Silvia hasta la
central para ponerla en marcha de
nuevo. El castigo era efectivo, porque a
nadie le gustaba caminar a ciertas horas
por esos parajes.
Cuando estaban a punto de superar la
última pendiente antes de llegar a la
central los faros iluminaron el cuerpo de
un hombre que yacía en medio de la
carretera. A su alrededor había piedras
y tierra que se habían desprendido desde
el talud, medio cubiertas por la nieve.
—Para aquí —ordenó el sargento.
Se bajaron del coche y se acercaron
al cuerpo iluminado por la luz amarilla
de los faros. El sargento llevaba el
subfusil preparado. Se acercaron con
prudencia. El hombre yacía boca abajo y
a su derecha había una pistola. Llevaba
una mochila en la espalda. Le
examinaron con cuidado sin dejar de
apuntarle. El sargento se agachó y vio la
brecha en la ceja por la que había
brotado bastante sangre. Empujó con el
pie, pero el hombre no reaccionó.
Recogió la pistola y se la guardó en la
cintura. Miró alrededor para asegurarse
de que no había nada extraño y giraron
al hombre hasta ponerlo boca arriba.
—Aún respira. Está inconsciente.
—No parece que tenga mordiscos. La
sangre es de esa herida, sargento.
—La pregunta es si disparó contra
alguien o algo y después cayó por el
terraplén, o cayó por el terraplén y
después disparó.
Sacó la linterna y recorrió con el
estrecho haz de luz los alrededores.
Trepó por el terraplén y llegó hasta el
punto desde el cual había caído Hugo.
Iluminó con la linterna y comprobó que
sólo había huellas de una persona. Se
deslizó terraplén abajo.
—Creo que pisó mal y esa roca se
desprendió arrastrándole hacia abajo —
dijo enfocando la piedra, que se había
detenido al borde de la carretera. — Se
golpeó la cabeza y antes de desmayarse
logró disparar la pistola. Eres un
hombre de suerte, sí señor.
—¿Qué hacemos sargento?.
—¿Tú qué crees? Pues quitarle la
mochila, subirlo al coche y llevarlo
hasta el consultorio antes de que muera
congelado.
Minutos después se detenían frente a
la puerta del consultorio. El sargento
sacó el manojo de llaves y abrió la
puerta. Sacaron al hombre y lo tumbaron
en la camilla.
—Vete a buscar a Silvia. Dile que
tiene un herido.
El guardia civil salió a la carrera.
Cruzó el puente y llegó a la casa de
Silvia. Cuando llamó abrieron
enseguida.
—¿Qué ha pasado?. Hemos oído
disparos —preguntó Silvia.
—Sí. Hemos encontrado un hombre
inconsciente. Cayó por un terraplén y se
golpeó en la cabeza, cerca de la central.
Parece que intentaba llegar al pueblo. Le
dio tiempo a hacer un par de disparos
antes de perder el conocimiento.
—¿Dónde está?
—Le hemos llevado al consultorio.
Está con el sargento.
—Espera un segundo, que me pongo
un abrigo y las botas.
Mientras caminaban hacia el
consultorio el guardia civil le explicó a
Silvia que se trataba de un hombre de
unos cuarenta años, aparentemente en
buen estado físico. No había recuperado
el conocimiento y tenía una herida en la
frente.
Cuando entraron en el consultorio
vieron al sargento examinando el
interior de la mochila. Detrás de él
Silvia vio a un hombre tendido boca
arriba con el rostro girado hacia la
pared, de forma que no podía verle la
cara.
—En la mochila hay ropa, un saco y
una colchoneta, un mapa de carreteras y
algo de comida, además de una linterna.
Si ha llegado andando a través de las
montañas es un milagro —dijo el
sargento levantando la vista y mirando a
Silvia, que se quitó el abrigo y abrió un
armario para sacar un par de guantes de
látex. Cogió una bandeja metálica con
material para curas y rodeó al sargento.
De repente se quedó petrificada. Sus
manos se abrieron y dejó caer la
bandeja al suelo, que rebotó
esparciendo todo el material por el
suelo. Se llevó las manos a la boca.
—¿Qué pasa, Silvia?
—No puede ser. No puede ser... —
Repetía.
Silvia se acercó al hombre que yacía
en la camilla como si estuviera en
trance. Gruesas lágrimas empezaron a
rodar por sus mejillas. Extendió una
mano y la posó sobre el pecho de Hugo.
Miró al sargento y después al hombre
que yacía inconsciente.
—Es Hugo. Es mi marido.
35
Notó un líquido, al principio helado y
después caliente, como si le estuvieran
quemando la piel de la ceja. El dolor y
el escozor le arrancaron del mundo
nebuloso en el que su mente flotaba. Lo
primero que vio al abrir los ojos fue una
mano cubierta por un guante que
presionaba un algodón sobre su ceja..
Enfocó la mirada hacia aquella mano y
al brazo al que estaba unida. Vio una
barbilla fina, con un leve hoyuelo
vertical y un poco más arriba unos
labios rojos entreabiertos. Más arriba
una nariz delicada y perfecta que
arrancaba entre dos ojos verdes cuyas
pupilas se clavaban fijamente en algún
punto justo por encima de sus ojos,
concentradas en la herida que estaba
cerrando con puntos de aproximación.
Llevaba el pelo sujeto en una coleta y un
mechón rubio que se había soltado de la
goma le rozaba levemente la mejilla.
Despegó la lengua del paladar y la
pasó por los labios resecos.
—Hola amor. He llegado —logró
articular.
Silvia se incorporó levemente y le
miró. Sonrió y le acarició la mejilla
incapaz de hablar. Se le humedecieron
los ojos.
—Sabía que te encontraría.
Silvia asintió, agachándose y
besándole los labios. Se inclinó aún más
reposando su cuerpo sobre él, que
levantó los brazos y la estrechó con
fuerza.
—Qué tal el niño. Mi pequeño...
—Bien, durmiendo en casa —dijo por
fin Silvia con la voz ronca.
—¿Y la perrita?
—Bien también. Un poco achacosa.
Se volverá loca cuando te vea —rió
Silvia.
El sargento permanecía a una
prudente distancia, observando la
escena con el ceño fruncido. Carraspeó.
Hugo giró la cabeza hacia la dirección
del carraspeo. Le sorprendió ver a un
guardia civil de uniforme tan...guardia
civil.
—Cuando se encuentre mejor me
gustaría hacerle algunas preguntas. Soy
el sargento Álvarez.
—Pregunte lo que quiera —contestó
Hugo incorporándose.
Notó que la sangre le bombeaba en la
cabeza y un intenso dolor se le
concentró alrededor de la ceja partida.
Apretó los párpados.
—¿Me podrías dar un poco de agua,
cariño?
Silvia se dirigió al lavabo y llenó un
vaso que le acercó.
Se lo bebió de un trago. Silvia cogió
el vaso y lo llenó de nuevo. Lo bebió de
un tirón, a pesar de lo fría que estaba el
agua.
El guardia civil se acercó.
—Le recogimos cerca de la central.
¿Cómo llegó hasta allí?
Hugo tardó unos segundos en
contestar.
—Andando.
—¿Andando? ¿Con un metro de
nieve? Eso no es posible.
—Casi todo el camino lo hizo una
mula. Se me escapó anoche mientras
dormía en un refugio.
—Lleva un saco militar.
—Mire, me gustaría primero ver a mi
familia. La historia es muy larga y tengo
que ordenar mis ideas. Antes que nada
tengo que decirle que hay un grupo de
cuatro personas — y un perro— , que
están en un serio peligro de muerte si no
vamos a rescatarles.
—¿Cuatro personas? ¿Dónde?
—En un refugio a unos veinte
kilómetros de Villablino. Si me permite
se lo enseño en el mapa, pero vamos
primero a casa de mis suegros.
Acompáñenos si quiere.
Silvia miraba a su marido sin decir
nada. Aún no se creía que lo tuviera
delante después de tanto tiempo. Aunque
nunca perdió la esperanza, sabía que
cada día que pasaba era más probable
que hubiera muerto y ahora lo tenía ahí,
podía tocarle...
Salieron del consultorio y caminaron
hacia el puente para cruzar al otro lado
del pueblo. Hugo caminaba cogido de la
mano de Silvia, que le apretaba con
fuerza.
—¿Hace cuántos días que se separó
de ese grupo? —insistió el sargento.
Cuando le contestó el sargento
levantó las cejas.
—Tenían comida y algo de leña
disponible. Por lo menos para tres días
más.
—¿Cómo está la carretera?
—Muy mal. Intransitable. Ya he dicho
que hice buena parte del camino en
mula, pero estuve a punto de morir antes
de encontrarla.
—¿Encontró una mula, por ahí, en el
campo?
—Ya le he dicho que es una historia
un poco complicada. Ahora se lo cuento
con calma. Déjeme primero que vea a
mi hijo —contestó mientras Silvia abría
la puerta de la casa.
Cuando los padres de Silvia vieron
aparecer a Hugo por la puerta se
quedaron de piedra. María se llevó las
manos a las mejillas y soltó un grito de
alegría. Corrió para abrazarle. Ángel se
levantó de la silla en silencio y le
abrazó con fuerza sin decir nada. La
perra se volvió loca de alegría al verle.
Gimoteaba moviendo su corto rabito con
tanta energía que parecía que iba a salir
disparado.
Hugo se soltó de su familia política y
subió las escaleras a la carrera. Abrió la
puerta del dormitorio donde solía
dormir su hijo cuando venían de
vacaciones, pero estaba vacía. Silvia,
que subió detrás de él le dijo susurrando
que ambos dormían en la habitación que
ellos usaban habitualmente.
Abrió la puerta con cuidado. Silvia
encendió la luz del pasillo y Hugo entró
despacio. Vio a su hijo dormido en
medio de la cama. Se inclinó y le besó
en la sien con delicadeza. Le acarició la
mejilla sorprendido de ver que había
dejado de ser un bebé y era ya casi un
niño. Sonrió y sintió que todas las
penalidades que había sufrido para
llegar hasta aquí habían merecido la
pena una y mil veces.
Su mujer se acercó y le abrazó por
detrás.
—Espero que aún se acuerde de mí
—susurró.
—Claro que sí. Pregunta casi todos
los días por ti.
Bajaron a la cocina, donde la madre
de Silvia acababa de servir un
abundante plato de comida. Hugo sonrió
al percibir el delicioso olor del guiso de
carne con patatas.
—¡Carne!, ya no me acordaba de lo
que era comer algo que no fuera de lata.
Mientras comía el sargento,
impaciente, continuaba su interrogatorio.
Extendió el mapa sobre la mesa y Hugo
le señaló el punto donde se encontraba
el refugio en el que esperaba
continuaran sus amigos.
—Sólo hay una forma de llegar hasta
allí tal como están las carreteras —dijo
el sargento.
—En helicóptero. O en mula.
El sargento sonrió.
—No tenemos ni lo uno ni lo otro.
Algún caballo, pero no serviría. No.
Estoy pensando en algo mejor: un
tractor.
Hugo dejó de masticar.
—Claro, coño. Un tractor, eso es.
—Tenemos alguno disponible.
Podemos enganchar detrás un remolque,
protegerlo con unas lonas y meter a esa
gente detrás. Tendríamos que llevar
mantas, agua y comida. Iremos por la
carretera general. Calculo que serán
unos noventa kilómetros. Dependiendo
de cómo esté la carretera, tardaríamos
cuatro o cinco horas en llegar y otro
tanto para volver.
Hugo asintió.
—Iríamos yo y el conductor del
tractor —dijo el sargento.
Hugo miró a Silvia antes de hablar.
—Tengo que acompañarles. —Hizo
un gesto con la mano antes de que Silvia
protestara. — Si no les acompaño puede
que no les encuentre... La cabaña no se
ve desde la carretera. Hay que bajar por
un sendero que estará cubierto por la
nieve. Es un camino de cabras y no hay
un punto de referencia para indicarle
dónde está exactamente.
—Hugo... —suplicó Silvia.
—Tranquila. Si salimos temprano
estaremos de vuelta ese mismo día.
Tengo que ir. Si el sargento no encuentra
el sitio tendrá que darse la vuelta y
volver sin ellos. Morirán... Entre ellos
hay una niña de ocho años que perdió a
su padre hace unos días y una chica
embarazada. Tengo que ir. Lo prometí.
El sargento asintió con la cabeza.
—Tu marido tiene razón, Silvia. Voy
a prepararlo todo. Salimos mañana al
amanecer y estaremos de vuelta antes de
que anochezca. La única condición que
le pongo es que si no encontramos a sus
amigos en cinco horas, damos la vuelta y
regresamos. No quiero poner en riesgo
su vida ni la del dueño del tractor. Ni la
mía. ¿Está de acuerdo, Hugo?
—Sí.
El sargento salió sin más ceremonias.
La madre de Silvia echó el cerrojo y se
sentó en la mesa.
—Tienes que contarnos tantas cosas...
—dijo.
—No sé por dónde empezar...
Hugo hizo un rápido resumen de los
últimos meses. Mientras hablaba Silvia
y sus padres guardaron silencio. Les
contó su supervivencia en la oficina de
la asociación, el contacto con la monja y
su muerte, la llegada de Eva, que estaba
ya embarazada, explicó— y de Gonzalo
poco después, la huida por los túneles
del viaje del agua, el encuentro con
Irene y Gabi, la muerte de Gonzalo, la
estancia en La Finca y la huida...
“demonios, eso se lo tengo que contar al
sargento” —se recordó a sí mismo— la
llegada al pueblo del caníbal, la muerte
del padre de Carmen...
Según iba avanzado en la historia se
dio cuenta de todo lo que le había
sucedido a lo largo de esos meses.
Ahora le parecía que todo aquello le
había pasado a otro, hace mucho tiempo,
y que había sido un milagro el mero
hecho de estar aún vivo.
Decidió interrumpir su narración con
la excusa de que estaba agotado y le
dolía la cabeza, cosa que era cierta.
Tenía la ceja hinchada y palpitante y aún
le dolía la herida que le había hecho
Damián con la culata de la escopeta y
que Silvia también le había limpiado.
Silvia abrió un cajón y le dio un
comprimido.
—Es un antiinflamatorio. Ahora a la
cama. Tienes que descansar.
Se despidió de sus suegros con un
abrazo y subió las escaleras casi
arrastrando los pies.
Silvia le condujo a otra habitación,
pero Hugo tiró de su mano.
—Quiero dormir contigo y con el
niño.
—Ya tendrás tiempo. Debes
descansar.
—No. Lo necesito. Quiero dormir con
los dos. Quiero que vuestras caras sean
lo primero que vea al despertar. He
sufrido mucho para llegar hasta aquí y
no deseo otra cosa. De momento —dijo
con una sonrisa. — Cuando regrese por
la noche quiero que tú y yo estemos a
solas...
Silvia sonrió también y le apretó la
mano.
Entraron en la habitación en silencio.
Se desvistieron y se metieron en la cama
cada uno a un lado del niño, que dormía
plácidamente. La perrita se tumbó sobre
la alfombra.
Hugo acarició la cabeza del niño y le
besó. Pronto quedó dormido.
Silvia tardó algo más. Extendió el
brazo por encima del niño para tocar a
Hugo. Sí. Estaba ahí. No era un sueño.
Apenas podía creerlo. Tantas semanas
evitando aceptar lo que le decía la
razón... que era imposible que siguiera
vivo. Sin embargo, a lo largo de estos
meses algo dentro de ella le decía que
Hugo no había muerto.
Poco antes del amanecer despertó y
vio que Hugo la observaba con una
sonrisa en los labios. Se cogieron de las
manos por encima del niño, que
murmuró algo entre sueños abrazado a
su elefante de trapo. Hugo le besó en la
frente y el niño abrió los ojos. Le miró.
—Papi... —murmuró cerrando los
ojos de nuevo. Hugo se rió y pasándole
un brazo por debajo lo levantó hasta
poner al niño encima de su pecho.
—Hola, bebé. Papi ha vuelto.
Un rato después desayunaba un tazón
de leche en la cocina, después de
convencer al crío de que siguiera
durmiendo un rato más, lo que no resultó
complicado.
—Esto es un oasis. Tenéis de todo. Ni
te imaginas cómo es el mundo más allá
de esas montañas...
Silvia asintió.
—Algo sabemos. El sargento intentó
llegar hasta Oviedo con un par de
hombres y regresó horrorizado. Este es
el único sitio habitado en muchos
kilómetros a la redonda, según nos dijo.
Nadie, desde entonces, se ha movido de
El Valle.
—Tiene razón. Lo que no sé es qué
sucederá cuando llegue la primavera. La
nieve es una barrera contra los
podridos, pero me temo que cuando la
nieve se vaya tengamos problemas.
—¿Podridos?
—Así les llamamos.
Una llamada en la puerta les avisó de
que el sargento tenía todo listo. Hugo se
abrochó el abrigo. Vio sorprendido que
el sargento había vuelto a dejar su
pistola en la mochila. Se la metió en la
cintura del pantalón y vio la cara de
sorpresa de Silvia.
—Forma parte de mí, a estas alturas.
Sin ella noto que me falta algo.
Silvia le tendió una bolsa con
material de primeros auxilios.
—Lo básico. Vendas, esparadrapo,
desinfectante, antibióticos... Espero que
no os haga falta.
Dio un largo beso a su mujer y abrió
la puerta.
—Te veo esta noche.
—Vale, pero antes te das un baño. No
te lo quise decir anoche pero hueles a
demonios. Me extraña que el niño haya
podido dormir a tu lado —dijo riendo.
—Ya imagino. He logrado
acostumbrarme a ducharme poco.
Siguió al sargento hasta la entrada del
pueblo, donde esperaba un tractor al que
habían enganchado un remolque cubierto
por lonas enceradas.
Junto al tractor había un hombre de
unos cincuenta años abrigado con una
pelliza y un gorro de lana calado hasta
las cejas.
Le tendió la mano.
—Pelayo.
—Buenos días, Pelayo. Soy Hugo...
—Ya lo sé. El marido de la doctora.
Me lo ha contado el sargento. En la
cabina sólo hay un asiento. ¿Cómo nos
organizamos, sargento?
—Nosotros vamos detrás, en el
remolque, no te preocupes. Toma.
Le tendió un walky-talky
—Ya está encendido. Tenlo a mano.
Para hablar tienes que apretar ese botón.
Cuando termines de hablar lo sueltas
para que te pueda contestar.
—Ya sé cómo funcionan, sargento.
Hice la mili.
—Pues en marcha. Arranca este
cacharro y vámonos. Ya sabes el
camino.
El sargento y Hugo subieron al
remolque y se acomodaron. Había
mantas y una caja de cartón con ropa de
abrigo. En otra caja había botellas de
agua y comida. También había una pila
de leña y astillas, un hacha y un par de
palas.
—Veo que vamos bien preparados,
sargento.
—Por si acaso.
El tractor se puso en marcha con un
traqueteo y Hugo empezó a canturrear en
voz baja “Tengo un tractor amarillo...”.
El sargento le miraba muy serio, así
que decidió callarse. Levantó un poco la
lona para ver el camino. Hacía frío,
pero era soportable.
Vio cómo se alejaban del pueblo.
El sargento le miraba fijamente. Hugo
intentó la diplomacia del tabaco.
—¿Fuma?
—¿Cómo?
—Que si le apetece un cigarrillo.
Tengo un paquete.
—Claro. Hace mucho que fumé el
último. Decidí dejarlo cuando las
existencias del estanco del pueblo
empezaron a escasear. Pensé que sería
un buen momento. Deme uno.
Hugo abrió la mochila y sacó el
paquete.
Fumaron mirándose a los ojos.
—Sargento. Ayer me olvidé de
contarle algo.
—Dígame —dijo después de expulsar
una larga columna de humo con
satisfacción.
—Hay una instalación militar cerca
de Valladolid. Es un punto seguro,
custodiado por un grupo de soldados a
las órdenes de un sargento, como usted.
Hay unos treinta civiles, científicos y
técnicos.
El sargento entrecerró los ojos, muy
interesado.
—Continúe.
—Encontramos esa instalación
cuando salimos de Madrid. Era un
laboratorio del Ejército. Les ayudamos a
poner en marcha una emisora de radio.
Emiten un mensaje grabado avisando a
la población de su localización y
explicando cómo llegar hasta allí.
—Hace tiempo que dejé de buscar
emisoras...
—Hace pocos días que emiten.
Cuando regresemos esta noche pruebe
de nuevo. Quizás nadie más haya
escuchado esa grabación, pero quién
sabe...
—Y dice que es un punto seguro.
—Sí. Es una zona muy amplia en un
bosque protegida por alambradas y
cámaras. Tienen incluso ganado que han
ido recuperando de la zona, alimentos,
un arsenal como para empezar una
guerra...
—¿Y por qué no se quedaron allí?
—Bueno, yo quería encontrar a mi
mujer y a mi hijo. Sabía que estarían
aquí porque lo hablamos cuando empezó
todo. Además, tuvimos un problema con
el coronel que estaba a cargo de todo
aquello.
El sargento dio la última calada a su
cigarrillo y lo apagó en la suela de la
bota antes de tirarlo fuera del remolque.
—Siga.
—Bueno. Se le había ido la olla.
Estaba investigando una vacuna para el
virus...
—¿Qué virus?.
Hugo le miró sorprendido.
—Cierto. Quizás no lo sepa. Todo
esto se debe a un virus que tenemos
todos, probablemente.
Hugo le explicó detenidamente todo
lo que sabía sobre el virus y las razones
por las que se marcharon de La Finca.
Después le contó cómo los soldados
acabaron con la vida del coronel.
El sargento asentía con la cabeza.
—Yo hubiera hecho lo mismo —
afirmó.
Una vez roto el hielo continuaron
conversando durante un buen rato. El
sargento le contó cómo había organizado
El Valle y el magnífico trabajo del
padre de Silvia en la puesta en marcha
de la central.
—Probablemente le debamos la vida
a su suegro. Gracias a él tenemos
electricidad, además de agua corriente.
Eso ha permitido que el hostal funcione
y que mucha gente no muera de frío este
invierno.
—Es un hombre magnífico. Muy
reservado pero muy válido.
—Ya lo sé.
Guardaron silencio durante un buen
rato.
El tractor avanzaba sin problemas.
El sargento pulsó el botón del walky-
talky.
—Qué tal, Pelayo.
Segundos después oyeron la voz del
conductor crepitar por el aparato.
—Sin problema, sargento. Estamos
haciendo una buena media. Habrá más
nieve en el puerto, pero no será difícil
pasar.
—Bien. Avísenos cuando esté
cansado. Mejor parar de vez en cuando
que hacerlo todo de un tirón. Tenemos
un largo viaje por delante.
—No se preocupe. Ya les avisaré.
El sol calentaba las lonas y bajo ellas
pronto empezó a hacer calor. El sargento
las recogió. El cielo estaba
completamente despejado. Tan sólo se
veían algunas nubes en la lejanía y el
viento había dejado de soplar. Cuando
llegaran al puerto quizás tuvieran que
poner de nuevo las lonas. El tractor
avanzaba como una vieja locomotora y
el runrun de su motor y la ligera
vibración empezaba a adormilarlos. El
sargento se caló la gorra sobre la frente
y cerró los ojos. Hugo hizo lo mismo.
Despertaron al cabo de un buen rato por
el chasquido del walky-talky.
—Sargento. Hemos llegado al puerto.
—Oído.
Se pusieron de pie agarrándose al
bastidor del remolque. Ante ellos se
extendía una gruesa capa de nieve. Los
bordes de la carretera estaban marcados
únicamente por las estacas reflectantes.
Pelayo disminuyó algo la velocidad,
pero aquel cacharro avanzaba sin
dificultad. Sus enormes ruedas abrían
profundos surcos en la nieve que iban
quedando atrás como raíles de hielo.
Hugo ofreció otro cigarrillo al
sargento y cubrió con su mano el
mechero mientras le daba fuego. Se dio
cuenta de que el guardia civil le clavaba
sus ojos inquisitivos.
—¿Crees que seguirán vivos, Hugo?
—preguntó tuteándole.
Éste movió la cabeza sin demasiada
convicción mientras expulsaba el humo.
—Espero que sí. Esa gente es muy
importante para mí.
—La chica embarazada...
—Sí...
—¿Es suyo?
Hugo se rió, negando la cabeza.
—Noo. Cuando la encontré ya lo
estaba.
—¿Y el padre?
—Murió. No le conocí.
El sargento asintió con la cabeza.
—¿De cuánto está?
—De tres meses, más o menos.
—Si conseguimos encontrarla con
vida habrá tenido suerte. Una suerte
increíble. No podría llegar a mejor
lugar. Tu mujer es una médico excelente.
Con pocos medios hace milagros.
—Ya lo sé.
—Estoy pensando que podríamos usar
el tractor, cuando regresemos, para
intentar llegar al hospital de Cangas, o
al de Avilés, y cargarlo con todo el
material médico que quepa en el
remolque. Andamos un poco escasos de
ciertos medicamentos...
—No es mala idea, sargento. Puede
contar conmigo.
El tractor inició el descenso del
puerto. El viento empezó a sacudir las
lonas. Ya no estaban protegidos por las
cumbres que rodeaban el valle y el aire
violento levantaba nubes de polvo de
nieve que se estrellaban contra el
tractor. Corrieron las lonas y se
sentaron.
Una hora después oyeron la voz de
Pelayo.
—Vamos a parar, sargento. Necesito
echar una meadita y descansar un rato.
Si le parece bien, vamos.
—Claro hombre.
El tractor se detuvo con una sacudida
y saltaron del remolque. El aire era frío
y seco como la lija en sus rostros.
Después de orinar Pelayo sacó un termo
de la cabina y desenroscó el tapón. Se lo
ofreció al sargento, que bebió un trago
del líquido humeante.
—Coño —espetó arrugando la cara.
—Debería multarte por beber esto
mientras conduces.
Ofreció el termo a Hugo, que lo
olisqueó antes de dar un trago. Un
líquido potente bajó por su garganta
haciéndole toser.
—Es carajillo —dijo riéndose
Pelayo. — No hay nada mejor para el
frío.
—Demonios, si tiene más coñac que
café... —contestó Hugo devolviéndole
el termo.
El hombre le pegó un buen trago al
brebaje y subió de nuevo a la cabina.
—Venga, en marcha.
Una hora más tarde llegaban a la zona
que Hugo había señalado en el mapa. El
sargento retiró las lonas e hizo un gesto
a Hugo para que se pusiera de pie.
—Esta es la zona. Ahí está la señal
—dijo señalando el poste kilométrico.
— Ahora te toca a ti. Pelayo, disminuye
un poco la velocidad, que ya hemos
llegado. Te avisaré para que te detengas
cuando localicemos la cabaña.
A Hugo le costaba reconocer aquel
paraje. La estrecha carretera parecía
haber cambiado. Había más nieve que
cuando él salió del refugio. Miró hacia
el horizonte, intentando encontrar puntos
de referencia que le orientaran.
—Tenía que haber dejado una marca.
Algo para localizarlo —murmuró.
Un par de veces creyó encontrar el
punto en el que empezaba el camino de
cabras que descendía hacia el refugio.
Saltó del remolque y se asomó al
precipicio, pero nada. Volvió a subir al
remolque y avanzaron despacio,
mientras Hugo escrutaba el barranco.
Una hora después estaba desesperado.
El sargento y Hugo saltaron del
remolque y avanzaron delante del
tractor, caminando por dificultad por el
borde de la carretera. El sargento
miraba el reloj de vez en cuando y
clavaba sus ojos en Hugo.
—Nos queda poco tiempo. Tenemos
un margen de una hora, o menos,
teniendo en cuenta que tenemos que
localizar un lugar donde el tractor pueda
dar la vuelta...
Hugo se asomaba desesperado al
barranco pero abajo solo se veía una
extensión blanca e inmaculada. De
repente localizó el rio y el grupo de
árboles donde cortó leña con Gabi.
—Es por aquí. Mire sargento. Allí
cortamos leña —dijo señalando con el
dedo. Trazó una línea recta hasta donde
se encontraba y vio, por fin, lo que
parecía el principio del abrupto
sendero, a diez o doce metros de
distancia delante de ellos. Corrió hacia
allí y bajó un par de metros. La cabaña
apenas se veía, medio sepultada por la
nieve. Si no hubiera estado allí antes
nunca la hubieran localizado. Era
prácticamente invisible.
No salía humo de la chimenea.
—¡Sargento!, ¡Encontré el sitio!, ¡Está
justo aquí debajo!.
El guardia civil hizo una señal a
Pelayo para que detuviera el tractor y
avanzó anadeando hasta donde estaba
Hugo. Escudriñó hacia donde le
señalaba, pero tardó en localizar aquella
ondulación del terreno que apenas
destacaba entre la nieve y de donde
surgían apenas unos centímetros del tubo
ennegrecido de la chimenea.
—Están prácticamente enterrados —
murmuró.
Hugo empezó el descenso, pero el
sargento le ordenó que se detuviera.
—Espera. Vamos a coger agua y
comida. Y las palas.
El sargento regresó con el material.
Se ajustó la mochila a la espalda y se
colgó el subfusil en bandolera.
—Ten la pistola a mano —dijo
dándole una pala.
Hugo le miró sorprendido, pero
entendió la precaución. No quería ni
pensar en ello, pero en su imaginación
se formaron imágenes espantosas de sus
amigos convertidos y devorados entre
sí. Intentó expulsar aquellas visiones
sacudiendo la cabeza, negándolas, y
empezaron el descenso. Era difícil. Las
hendiduras en las piedras estaban
ocultas bajo la nieve y tenían que apoyar
bien las botas antes de iniciar el
siguiente paso. Tardaron casi media
hora en llegar abajo. Se detuvieron al
borde del barranco y examinaron el
refugio. Estaba completamente enterrado
en la nieve, que cubría todo excepto un
palmo de la parte superior de la puerta.
El silencio era sobrecogedor.
Avanzaron hundiéndose en la nieve
hasta la cintura e incluso más cuando
pasaban por alguna ondulación del
terreno. El sargento le hizo un gesto para
que se detuviera. Empezó a retirar nieve
a paletadas intentando abrir un sendero,
secundado por Hugo.
—Podríamos gritar para avisarles —
propuso Hugo.
—No creo que sea prudente. Si han
cambiado y salen de la cabaña...
Hugo asintió con un leve movimiento
de cabeza. Cuando estaban a un par de
metros de la puerta el sargento clavó la
pala en la nieve y empuñó el subfusil,
acercándose con sigilo, abriéndose
camino entre la nieve ayudándose con
los codos. Hugo empuño la pala con las
dos manos y le siguió.
El sargento le miró antes de golpear
la puerta, como buscando su aprobación
o advirtiéndole de que permaneciera
alerta.
Cuando el guardia civil iba a golpear
la puerta un ladrido les sorprendió.
Oyeron arañazos en la madera de la
puerta. Era Rocky. Arañaba
desesperado y gemía con fuerza. El
sargento golpeó con la palma de la mano
abierta sobre la madera.
—¡¿Están bien?!, ¡Abran la puerta,
venimos a ayudarles!.
36
Una hora más tarde el tractor subía la
carretera pisando las huellas que había
dejado en el camino de ida. En el
remolque, tapado con una manta hasta la
barbilla y pegado a Irene, Gabi sonreía
mientras masticaba pan y chorizo.
—Sabía que no nos dejarías
abandonados —dijo con la boca llena.
—Pues casi no lo cuento.
—Ni nosotros. Al día siguiente de
que te marcharas cayó la gran nevada.
Apenas pude conseguir algo de leña.
Después fue imposible llegar hasta el
bosquecillo. Creímos que moriríamos
congelados. Un día más y se hubiera
acabado todo.
—Podéis estar tranquilos, contestó el
sargento. En pocas horas llegaremos a
El Valle. Os buscaremos una casa.
—¿De verdad que hay gente viva,
normal, viviendo allí como si nada? —
preguntó Eva.
—Como si nada no. También hemos
pasado lo nuestro para lograr un cierto
grado de seguridad. Mantenemos
vigilancia, pero la geografía nos
protege. Tenemos suerte. No queda un
solo pueblo con vida en los alrededores.
Tendréis que arrimar el hombro. Allí
todo el mundo hace algo: pescar, cortar
leña, arreglar tejados...
—Yo no sé pescar ni arreglar tejados
—dijo rápidamente Carmen, muy
preocupada, arrebujada junto a Rocky,
que permanecía atento a todo — ¿No me
echarás?
El sargento soltó una carcajada.
—No, bonita. Tú irás a la escuela,
con los demás niños.
—¿A la escuela? —repitió Carmen
con los ojos muy abiertos, incrédula. —
Yo no quiero ir a la escuela. Además, no
tengo mis libros...
—No te preocupes. Sois pocos niños
y lo pasarás bien. Tendrás amigos.
Carmen bajó la cabeza y refunfuñó.
Eva miraba a Hugo fijamente. Éste se
dio cuenta. Le estaba preguntando algo
que no quería expresar con palabras.
Hugo esbozó una medio sonrisa y Eva
entendió. Sintió una punzada en el
corazón y asintió moviendo la cabeza
casi imperceptiblemente. De repente no
sentía hambre. Sólo una enorme soledad.
Hugo se dio cuenta y extendió su brazo.
Le dio un apretón cariñoso en el
hombro.
El sargento vio el intercambio de
miradas sin llegar a entender su
significado. Con voz suave le preguntó a
Eva si se encontraba bien.
—No te preocupes. Ya sabrás que la
mujer de Hugo es médico. Está haciendo
un gran trabajo en El Valle. Eres la
única embarazada, así que te harás muy
popular. Todo el mundo querrá cuidarte.
No te va a faltar de nada. Tengo pensado
organizar una incursión al hospital de
Cangas para traer todo tipo de material
que podamos necesitar... Para que
puedas dar a luz con seguridad y para
otros casos en que sea necesario. En el
consultorio apenas hay material para
hacer curas y unas pocas cajas de
medicamentos...
Eva ya no escuchaba. Cerró los ojos y
asintió recordando momentos de su
convivencia durante semanas con Hugo
en Madrid. Tenía ganas de llorar.
Cuando entraron en El Valle
anochecía. Pararon delante de la casa de
los suegros de Hugo y éste se bajó del
remolque después de un momento de
titubeo. Acarició la mejilla de Eva y
besó a Carmen.
Durante el trayecto el sargento había
decidido qué iba a hacer con los nuevos
habitantes de El Valle. Tenía elegida
una casa deshabitada al lado del
cuartelillo. Acomodarían allí al grupo,
que quería permanecer unido. Consideró
también que había llegado la hora de
proporcionar casas al grupo que estaba
alojado en el hotel. Por la mañana se
pondría manos a la obra. Empezaba a
haber problemas de convivencia en el
hotel y lo mejor era evitar que la cosa
llegara a mayores.
Hugo y Gabi chocaron la mano e Irene
le lanzó un beso.
—Bueno chicos, mañana me acerco a
veros. Voy a achuchar a mi hijo, que
casi ni le he podido ver. Y a darme un
baño.
Hugo miró durante un instante cómo
se alejaba el tractor con su remolque a
cuestas traqueteando y le pareció ver la
cara de Eva, con los ojos clavados en
él, a través de la abertura de las lonas
durante apenas un instante. Suspiró y
entró en casa.
37
Los días en El Valle transcurrían en
una monotonía agradable. El invierno
fue crudo. El más crudo que recordaban
los escasos vecinos que habían nacido
en el pueblo. Los habitantes se
organizaron en equipos para despejar
los caminos de nieve cada vez que éstos
quedaban cubiertos. El río llegó a
congelarse durante una noche
especialmente fría, con una delgada
capa de hielo por debajo de la cual se
veía correr el agua y que tuvieron que
romper para pescar las truchas que
complementaban la dieta de los
supervivientes.
Gabi se integró en un grupo que unos
días se encargaba de cortar leña, otro de
despejar caminos y, tras descubrirse su
buena puntería con los arcos que
rcogieron de la tienda de deportes, a la
caza. No era rara la tarde que aparecía
con conejos o con algún corzo que se
acercaba al pueblo en busca de
alimento. Irene solía trabajar en el
matadero, donde se preparaban
embutidos, se salaba carne o se hacía
queso.
Eva se encargaba de la casa en la que
vivía el grupo. Silvia y el sargento
decidieron que no hiciera esfuerzos
físicos. Preparaba la comida y cuidaba a
Carmen. Por las tardes, si no nevaba,
salía a dar un paseo con la niña y con
Rocky. Intentaba no pasar cerca de la
casa donde vivía Hugo con su familia,
pero era inevitable encontrárselo cuando
acudía a la consulta de Silvia a
regañadientes para el seguimiento de su
embarazo.
El sargento Álvarez y Hugo se
hicieron inseparables. Hugo le
convenció de que no debían esperar a
que la nieve se derritiera para ir al
hospital a buscar material. Le había
explicado el efecto del frío en los
podridos e insistió en que debían
reforzar los accesos a El Valle antes de
que llegara la primavera. El sargento
organizó grupos para reforzar la primera
barricada que habían construido en el
puente de la carretera general. También
cerraron la carretera del otro lado del
pueblo con una barrera construida con
troncos y algunos caminos vecinales con
alambrada.
Después de navidad, el sargento
decidió que el pueblo estaba lo
suficientemente seguro como para
permitirse su ausencia. Durante un par
de días planificaron la incursión al
hospital de Cangas, situado a unos
cincuenta kilómetros. El sargento aceptó
rápidamente la propuesta de Hugo de
que bastaría con tres personas. El
propio sargento, él mismo y Gabi. El
dueño del tractor se negó a
acompañarles y el sargento, después de
considerarlo pensativo, no tuvo más
remedio que aceptar su negativa. Pelayo
era un hombre mayor y carecía de
experiencia con los zombis. No quería
llevarse a sus hombres porque supondría
dejar desguarnecidas las patrullas de
vigilancia que todos los días recorrían
las empalizadas y los accesos por
carretera. Hugo y Gabi tenían
experiencia y sabían cómo enfrentarse a
los muertos vivientes, así que durante
una mañana recibieron unas clases
prácticas de manejo del tractor para que
cualquiera de los tres pudiera
conducirlo. Silvia les preparó un listado
del material que debían buscar en el
hospital, por orden de prioridad
incluyendo una lista de medicamentos
básicos y material sanitario, como
vendas, apósitos, desinfectante,
esparadrapo, suturas, jeringas y los
lugares donde encontrarlos: la Farmacia,
la planta de Maternidad y
Traumatología.
—Lo importante de verdad es lo que
podáis coger en la farmacia. En caso de
necesidad podremos apañarnos sin el
resto, les insistió, después de repetirle
una y otra vez a Hugo de que no se
arriesgaran.
Una mañana, antes del amanecer
cargaron el remolque del tractor con el
armamento elegido -un arco y un montón
de flechas que Gabi se empeñó en
llevar, la escopeta franchi —vieja
conocida— , una canana en la que Hugo
distribuyó los cartuchos, tres hachas,
comida, mantas, algo de leña por si no
lograban desempeñar la misión en un
solo día, los sacos de dormir, un
botiquín de emergencias, dos walky-
talkies y el armamento del sargento: su
pistola reglamentaria y el subfusil.
También cargaron tres palas y la
palanqueta, otra vieja conocida. El
sargento se subió a la cabina y escuchó
los últimos consejos de Pelayo antes de
partir. Antes de cerrar la portezuela
Pelayo sacó algo del bolsillo y se lo
tendió al sargento.
—Para el camino.
Era el viejo termo de Pelayo cargado
de café con coñac. El sargento sonrió y
se llevó la mano a la cabeza, cubierta
con un gorro de lana. Gabi y Hugo
subieron al remolque y echaron las lonas
para protegerse del intenso frío del
amanecer. Silvia contempló desde la
ventana de su habitación cómo se
alejaba el tractor. Cerró los ojos y
suplicó verles regresar antes del
anochecer. Después volvió a la cama y
se arrebujó junto a su pequeño, que
dormía ajeno a todo abrazado a su
elefante de trapo. Rememoró entonces la
conversación que había tenido la
mañana anterior con Eva durante una
visita rutinaria. Silvia se había dado
cuenta de que Eva sentía un cierto
rechazo hacia ella. Se negaba a hablar
sobre las circunstancias en las que se
había producido su embarazo, aunque
sabía que era producto de una violación.
Al principio albergó la sospecha de que
el hijo pudiera ser de Hugo, pero
desechó esa idea rápidamente al
calcular la fase del embarazo en la que
se encontraba Eva. Hugo, por su parte,
insistía en que su relación con Eva era
como la que tienen dos hermanos, pero
Silvia se deba cuenta que Eva no lo veía
así. No podía dormir, así que optó por
levantarse y tomarse el resto del café
que había preparado para Hugo. Lo
habían reservado como si fuera oro y no
quedaba más, pero aquella mañana era
especial. Dejaría un poco para sus
padres y después, quién sabe cuándo
volvería a tomar café.
El día anterior, mientras preparaba el
listado de medicamentos, se dio cuenta
de algo que le llamó poderosamente la
atención: desde que había llegado al
pueblo no se había registrado ninguna
enfermedad infecciosa. Ni siquiera una
gripe. Era la comunidad más sana en la
que había trabajado nunca. Había, claro,
personas mayores con reuma, con
artrosis, o que tenían el colesterol alto
desde antes de que pasara todo esto,
pero Silvia creía que habían mejorado
según pasaban los meses gracias a la
actividad física, a la desaparición del
tabaco y a la escasez de alcohol. Se lo
comentó a Hugo y concluyeron en que el
aislamiento de El Valle les habían
convertido en las primeras personas —
quizás las únicas del mundo— sin
contacto con ningún tipo de virus.
Quizás muchos de los habitantes del
pueblo ni siquiera fueran portadores del
virus que había llevado el mundo al
desastre. No tenía forma de saberlo. Por
lo menos, hasta que Hugo regresara con
material para hacer análisis.
Mientras Silvia daba vueltas a este
asunto el tractor iba abriéndose camino,
bamboleante, por la carretera nevada. El
sargento calculaba que tardarían, si no
encontraban obstáculos, cerca de tres
horas en llegar a Cangas. Apretó el
botón del walky-talky.
—Qué tal por ahí detrás, chicos.
El aparato crepitó al oírse la voz de
Hugo respondiendo.
—Sin novedad. Medio adormilados
por el traqueteo. Cuando te aburras ahí
delante, nos lo dices y cambiamos.
—Vale, corto.
Gabi se estiró sacando los brazos
bajo la manta. Repasó la cuerda del arco
y volvió a contar las flechas.
—Tranquilo, tío. Aún falta mucho
para que puedas probar tu puntería con
la cabeza de un podrido.
—¿Crees que encontraremos muchos?
—Supongo que sí. Incluso es posible
que el hospital esté trufado. Recuerda: si
ves una puerta en la que pone “Depósito
de cadáveres” o “Autopsias”, no se te
ocurra abrirla.
Gabi se rió.
—No pienso hacerlo, descuida.
—Oye, a ver si nos invitáis un día a
vuestra casa, que casi no nos vemos —
dijo Hugo cambiando de tema.
—Cuando quieras. La casa está de
puta madre. Un poco fría. Eva... —dijo
sin acabar la frase.
Miró a su amigo levantando las cejas.
—Ya. La verdad es que no sé cómo
manejar el tema.
Gabi suspiró.
—Bueno. Ya se le pasará, supongo
cuando nazca el niño...
—O la niña...
—Si, es verdad. O la niña. Cuando
nazca tendrá otras preocupaciones. No
te agobies. Irene habla mucho con ella y
ha hecho muy buenas migas con Carmen.
Son inseparables.
Notaron que la pendiente era menos
pronunciada. Hugo asomó la cabeza
entre los toldos y vio los primeros rayos
de sol que arrancaban reflejos sobre la
nieve helada. Estaban en la cima de un
puerto, despejada de árboles. Hacia
adelante sólo se veía la extensión blanca
de la carretera que serpenteaba y luego
iniciaba un descenso hacia un valle.
Gabi se asomó a su lado.
Miraban el paisaje en silencio hasta
que el crepitar del walky-talky les sacó
de sus pensamientos.
—He captado la emisora de radio de
Tordesillas, dijo la voz enérgica del
sargento.
Con un brusco frenazo el tractor se
detuvo.
Gabi y Hugo saltaron del remolque y
se acercaron a la cabina del tractor. El
sargento había abierto la portezuela y
podían escuchar la voz de un hombre.
—No es la voz de Benavides. Han
cambiado el mensaje —dijo Gabi.
—...”ofrecemos refugio, comida y
seguridad”, llegaron a oír. Después la
voz explicaba cómo llegar hasta La
Finca y recordaba la fecha en la que
estaba grabado el mensaje. Hace apenas
dos días.
—Vuestros amigos siguen vivos —
sonrió el sargento. — Si tuviéramos
manera de comunicarnos con ellos...
Bueno, venga, al remolque. No
perdamos más el tiempo —dijo
bruscamente antes de cerrar la
portezuela del tractor.
Gabi y Hugo subieron al remolque,
que se puso en marcha con una sacudida.
—En primavera podríamos intentar
llegar hasta allí para hacerles una visita
—sugirió Gabi. — Quizás quieran
venirse hasta El Valle. Podríamos
necesitar refuerzos.
—Sí, es una idea.
Recordó a Aurora. ¿Seguiría viva? Él
le debía estar vivo. De hecho, todo el
grupo le debía la vida. Sin ella no
habría logrado llegar nunca a El Valle y
sus amigos estarían ahora congelados o
se habrían devorado entre sí. El sargento
había descartado ir a buscarla, aunque
Gabi y Hugo de vez en cuando se lo
recordaban.
—El riesgo es demasiado elevado —
les contestaba tajante.
Una hora más tarde el tractor se
detuvo de nuevo.
—Vamos a estirar un poco las piernas
—crepitó la voz del sargento.
Saltaron a la carretera y sacaron
comida. Apoyados en el tractor
masticaron el silencio.
—En una hora deberíamos ver Cangas
—dijo el sargento, que abrió el termo de
Pelayo y dio un sorbo al brebaje antes
de pasárselo a Gabi.
—Menudo mejunje. Esto es inflamabe
—rezongó. Me pregunto cuántas botellas
de coñac tendrá guardadas Pelayo en su
casa.
—Tenemos que rodear el pueblo
cuando lleguemos. El hospital está al
otro lado —dijo el sargento
desplegando un mapa. Hay una carretera
que bordea el pueblo y luego atraviesa
el río. Será la ruta más segura. —
Guardó el mapa en el abrigo y subió a la
cabina.
Media hora más tarde notaron que el
tractor disminuía la velocidad hasta casi
detenerse.
Gabi cogió el walky-talky y apretó el
botón para preguntarle al sargento si
pasaba algo. Tardó en contestar.
—Tenéis que ver ésto —contestó con
voz tensa.
Gabi y Hugo se asomaron entre las
lonas y se quedaron si habla. A unos
cincuenta metros más adelante del
tractor vieron un montón de figuras
inmóviles como postes a ambos lados de
la carretera que se extendían hasta
perderse de vista. Decenas, centenares
de cuerpos enterrados en la nieve hasta
casi la cintura, permanecían petrificados
como estatuas a lo largo del camino. No
se movían.
Hugo se bajó del remolque y se
acercó a la cabina. El sargento se
frotaba la cabeza bajo la gorra de lana
incrédulo.
—Son... zombis, supongo —murmuró.
—Qué hacemos.
—No lo sé, demonios. Si avanzamos
entre ellos y empiezan a moverse...
—Tengo la sensación de que están
congelados. No creo que puedan
moverse.
—Subid los toldos del remolque y
poneos cada uno a un lado con las armas
preparadas. Voy a ir lo más rápido que
pueda. Si alguno intenta subir al
remolque le atizáis con un hacha. No
quiero disparos a menos que sea
necesario. ¿Entendido?
—Si, no te preocupes.
El sargento aceleró y se acercaron a
las primeras figuras. Hugo y Gabi
permanecían en silencio, expectantes.
Gabi expulsaba vaho por la boca en un
jadeo que casi tapaba el sonido del
motor del tractor. Hugo se giró y le puso
la mano en el hombro para
tranquilizarle.
Cuando pasaron al lado del primer
zombi éste ni se movió. Los siguientes
tampoco. Eran como figuras de hielo.
Algunos tenían sucios carámbanos
colgando de la barbilla. Era como un
paseo triunfal de pesadilla a través de
una avenida flanqueada por estatuas
grotescas. A Hugo le vino a la cabeza
una escena del final de la película Quo
Vadis, cuando los romanos avanzaban
por una calzada en cuyos márgenes
había decenas de crucificados
moribundos. Gabi creyó ver que una de
las estatuas movía sus ojos opacos y los
clavaba en los suyos. Sintió cómo el
estómago se le encogía.
—Cuando suban las temperaturas
comenzarán a andar por la carretera.
Tendremos que reforzar las barreras de
El Valle.
—Podríamos volver con varios
hombres y volarles la cabeza antes de
que se descongelen —murmuró Gabi.
—Buena idea. Seguro que el sargento
ha pensado lo mismo.
Conforme avanzaban fueron relajando
la tensión, y al final, bajaron las hachas.
Aquellos desgraciados no eran ninguna
amenaza.
Un rato después tomaron la carretera
que rodeaba la pequeña ciudad y
pasaron por el puente que atravesaba el
río. En las orillas se acumulaban troncos
y desperdicios parcialmente cubiertos
por la nieve y el hielo. Un rato después
llegaban al hospital. Era un edifico
sólido construido en ladrillo parduzco y
con tejados de pizarra. El sargento
detuvo el tractor en el aparcamiento.
Debajo de la nieve asomaban restos de
cuerpos. La puerta principal estaba
abierta de par en par. Bajaron del
tractor con las armas preparadas. Hugo
se colocó la canana y se colgó la
escopeta del hombro. Comprobó la
pistola y se la metió en la cintura.
Aferró un hacha con la mano derecha.
Gabi se metió su pistola en la cintura y
se colgó el carcaj del hombro. Sacó una
flecha y la colocó en el arco, preparado
para tensarlo en cualquier momento. El
sargento llevaba el hacha en la mano
derecha y empuñaba la pistola con la
izquierda. Se miraron y sin decirse nada
entraron en el hospital. Cada uno
llevaba una linterna en el bolsillo, pero
no fue necesario encenderlas. La luz
penetraba por los ventanales e iluminaba
el vestíbulo.
Se detuvieron junto al mostrador de la
recepción para leer el panel informativo
donde se indicaba en qué planta estaba
cada Servicio. El silencio era
abrumador. Siguieron las indicaciones
del cartel y subieron por la escalera
para llegar a la planta de Maternidad.
Los pasillos estaban despejados.
Papeles y desperdicios eran los únicos
indicadores del abandono, así como el
frío intenso, como si estuvieran dentro
de una nevera, que sentían en el rostro.
Caminaron en silencio, preparados ante
alguna aparición repentina. Cuando
llegaron a la planta de Maternidad
empezaron a detectar signos de que allí
también había pasado algo. Había
cristales rotos en el suelo de los pasillos
y trapos manchados de lo que parecía
sangre por todas partes. Al doblar una
esquina se toparon, de golpe, con restos
de cuerpos devorados. Los rodearon con
cuidado y siguieron los carteles que les
llevaban a las salas de parto. El
sargento miró a través de la ventana que
había en la puerta antes de entrar. Hizo
un movimiento afirmativo con la cabeza
para indicar que aquella sala estaba
despejada. Entraron. El sargento y Hugo
examinaron los aparatos mientras Gabi
vigilaba el pasillo con la nariz pegada al
cristal de la puerta.
—Parece que eso es un ecógrafo.
Desenchúfalo, que nos lo llevamos —
dijo el sargento con un susurro ronco.
Sacaron bolsas de basura de los abrigos
y Hugo empezó a meter material que
había en los armarios metálicos de la
sala. Jeringas, sutura, vendas, viales con
líquidos cuya etiqueta no se detuvo a
leer. Llenaron una bolsa de material.
Salieron de la sala con el ecógrafo y la
bolsa y se dirigieron a la farmacia.
Tardaron bastante en encontrarla.
Afortunadamente parecía que el hospital
estaba vacío. Allí tuvieron que encender
las linternas. La farmacia estaba repleta
de cajas de medicamentos y más
material sanitario. Llenaron tres
enormes bolsas de basura de material y
medicinas y las cerraron con cinta
adhesiva.
—Parece que ha sido fácil —
empezaba a decir el sargento justo
cuando doblaban una esquina. Entonces
oyeron pasos, como si alguien arrastrara
los pies, y una especie de ronquido que
venía del final del pasillo. Entre las
sombras vieron aparecer varios
podridos que caminaban hacia ellos.
—Retrocedamos sin correr.
Tranquilos —dijo el sargento.
Al llegar a la escalera vieron que por
ella subía un grupo numeroso de zombis.
El arrastrar de pasos que les iba
siguiendo estaba acercándose y pronto
llegarían al rellano en el que estaban.
El sargento evaluó la situación
rápidamente.
—Retrocedamos y acabemos con los
podridos que vienen por el pasillo y
buscamos otra salida —susurró. Son
menos, dijo.
Hugo y Gabi se miraron. Dejaron el
material en el suelo y siguieron al
sargento. Al doblar la esquina vieron
que el grupo estaba a una decena de
metros. Al verles los podridos se
animaron y aceleraron el paso hacia
ellos, arreciando sus gemidos guturales.
Gabi se adelantó un paso y tensó el arco.
Apunto durante un par de segundos al
podrido más cercano. Soltó la flecha,
que con un zumbido surcó el espacio que
había entre la cuerda y la cabeza de
aquel ser y se clavó profundamente en su
ojo derecho. El zombi trastabilló y cayó
al suelo pesadamente. Gabi sacó otra
flecha, afirmó el pie izquierdo
adelantándolo ligeramente y apunto al
siguiente. Apenas le tenía a ocho metros.
Soltó la flecha, que le entró por la boca
abierta. El zombi se derrumbó. Vieron
que la flecha asomaba un palmo por la
parte posterior del cráneo de aquel ser.
Sacó otra flecha y rápidamente y
confiado la disparó contra el siguiente
podrido, atravesándole el cuello.
Después de un titubeo, el zombi continuó
caminando. Estaba apenas a cinco
metros. El sargento se adelantó y le
partió el cráneo de un hachazo.
—¡Retroceded. Se nos echan encima!
—gritó mientras intentaba arrancaba el
hacha de la cabeza del podrido.
El sargento soltó el hacha y aferró el
subfusil. Quitó el seguro con un sonoro
chasquido y avanzó a paso ligero hasta
la escalera, donde el grupo que subía
coronaba ya los últimos escalones.
Apretó el gatillo y barrió a los dos
primeros del grupo. Después siguió
disparando hasta abrir una brecha entre
los zombis que subían, impertérritos,
detrás.. Las balas hicieron saltar trozos
de la mampostería de las paredes, que
quedaron salpicadas del líquido
negruzco y de la materia orgánica que
saltaban de los cuerpos de los zombis.
El sonido de las ráfagas les ensordeció.
Hugo y Gabi miraban atónitos, sin
prestar atención a lo que se les venía
encima por detrás. Fueron unos
segundos cruciales. Cuando Gabi quiso
darse cuenta tenía las manos
sarmentosas de un muerto viviente
aferrándole del pelo. Gritó, pero el
ruido de los disparos tapó su voz. Hugo
se giró instintivamente y vio cómo Gabi
se doblaba hacia atrás, dejando caer el
arco al suelo, que rebotó dos veces
antes de quedar quieto en el suelo.
Estaban atrapados entre los dos grupos
de zombis. Hugo gritó y levantó el hacha
para golpear a un podrido que se le
echaba encima. El filo se clavó a la
altura de la oreja de aquel ser,
arrancándole el cartílago junto con un
fragmento de piel y hueso. Levantó el
hacha de nuevo y se la clavó con fuerza
en la frente. Al caer aquella aberración
al suelo arrastró el hacha dejándole
desarmado. Retrocedió mientras
intentaba sacar la pistola de la cintura.
Apuntó y apretó el gatillo sin darse
cuenta de que tenía el seguro puesto.
Antes de que pudiera quitarlo, detrás de
él brotó un vómito de fuego que le
retumbó en los oídos. El sargento barría
con el subfusil al grupo que rodeaba a
Gabi, que estaba tirado en el suelo.
Hugo por fin localizó el seguro y
disparó enloquecido a bulto hasta que la
pistola sólo hacía clic, clic, clic. Siguió
apretando el gatillo hasta que el sargento
le puso la mano en el hombro. Se dio
cuenta entonces de que estaba gritando.
—Ya terminó. Tranquilo, Ache.
Bajó la pistola y jadeó. Tenía ganas
de vomitar. Le escocían los ojos y la
garganta por el humo de los disparos y
el hedor a putrefacción que les rodeaba.
El sargento recorrió con la mirada la
escalera llena de cuerpos destrozados y
después avanzó un paso hacia donde se
suponía que tenía que estar Gabi.
Movieron varios cuerpos. Gabi estaba
debajo. Tenía los ojos cerrados y
boqueaba expulsando sangre por la
boca. Tosió un chorro de líquido rojo
oscuro y espeso. Tenía el lateral del
cuello desgarrado. Agonizaba.
Hugo se arrodilló a su lado.
—¡Gabi! —gritó.
Con un temblor de piernas Gabi
arqueó la espalda, abrió los ojos un
segundo y murió.
Hugo no recordaba cómo había
llegado a la cabina del tractor, ni cómo
había subido, ni cómo se había sentado
al lado del sargento. Como un
sonámbulo recordaba fragmentos en los
que se veía empujado por el guardia
civil hasta el tractor. En los que veía
cómo éste entraba en el hospital y salía
cargado con todo el material que habían
recuperado, y después volvía a entrar de
nuevo y un rato después escuchaba un
disparo que le hacía saltar en el asiento
de la cabina del tractor, y veía al
sargento atravesar la entrada del
hospital con el arco y el carcaj de Gabi.
En su cabeza resonaban aún los disparos
y sus propios gritos.
Cuando llegaban hasta la avenida de
los zombis congelados salió de su
estupor.
—Ha sido culpa mía. No vigilé el
pasillo —dijo tapándose el rostro con
las manos.
—No ha sido culpa de nadie. Eran
muchos. Hemos tenido suerte de salir
vivos tú y yo, métetelo en la cabeza.
—Ha sido culpa mía. ¿Cómo voy a
decírselo a Irene? —dijo con
desesperación.
—Escucha, Hugo. Asumimos un
riesgo por el bien de la comunidad.
Podías haber muerto tú, yo, o los tres.
Cada día que pasa es una victoria. Nos
espera una primavera de pesadilla.
Necesitamos gente como tú, así que no
te derrumbes. Es posible que perdamos
más gente. Y también es posible lograr
que no muera nadie más. Tenemos que
fortificar el pueblo. Tenemos que
superar esto. ¿Entiendes?
Hugo no respondió. Tenía la mirada
perdida en algún punto de la carretera.
El sargento detuvo el tractor. Cogió el
hacha que permanecía en el suelo de la
cabina y saltó. Se dirigió hacia el primer
zombi de la fila y descargó el hacha con
rabia sobre su cráneo. Derribó al
podrido de una patada. Luego hizo lo
mismo con el siguiente, y con otro más.
Hugo por fin reaccionó. El sargento se
giró hacia el tractor y gritó.
—¿Qué tal si me ayudas? Tienes tu
hacha a tus pies.
Hugo miró hacia abajo y vio el hacha,
con el filo cubierto de sangre. Lo cogió
y bajó a ayudar al sargento.
Anochecía cuando entraban en El
Valle. Llegaron a la empalizada y un
hombre les franqueó el paso. El sargento
le saludó con la mano. La sonrisa del
hombre se congeló en su cara al ver la
expresión que tenían sus rostros. Su
mirada se detuvo en sus anoraks
cubiertos de sangre. Levantó las cejas.
—¿Gabi...?
El guardia civil, que parecía tener
diez años más que cuando salió por la
mañana, movió la cabeza negando.
—Mecagoen... Ya lo siento. Alguna
vez cazamos por el bosque. Era un guaje
muy simpático...
Se detuvieron frente a la puerta de la
casa donde esperaba Irene.
—Ánimo, Ache. Esto va a ser duro —
dijo antes de llamar a la puerta.
—Ese disparo que hiciste antes de
volver al tractor... —dijo sin atreverse a
acabar la frase.
—Sí. Gabi.
No era necesario añadir nada más.
Hugo asintió mientras la puerta de la
casa se abría y veían el rostro sonriente
de Irene, que se tornó en una mueca de
dolor cuando vio que Gabi no estaba
con ellos y entendió por la mirada de
aquellos rostros cubiertos de
salpicaduras de sangre lo que había
sucedido. Se abrazó a Hugo con fuerza y
empezó a sollozar mientras repetía, !no,
no, no!. Dentro Eva y Carmen se
cogieron de la mano mientras el sargento
agachaba la cabeza y empujaba con
suavidad a Hugo y a Irene para que
entraran dentro de la casa. Entró detrás
de ellos y cerró la puerta.
38
Los días transcurrían monótonos.
Hugo salía al bosque a practicar con el
arco de Gabi. Sentía que, de algún
modo, tenía la obligación de alcanzar el
nivel de destreza que su amigo tenía. De
vez en cuando lograba abatir algún
conejo. En aquellos momentos de
soledad recordaba a sus dos amigos
perdidos, y Mario, al padre de Carmen,
al que apenas llegó a conocer. Le
parecían tan lejanos ya aquellos días en
Madrid, antes de que pasara todo que
los recordaba como algo irreal, como si
hubiera sido la vida de otro que hubiera
visto en una película. Regresaba
entonces, cuando los recuerdos
comenzaban a abrumarle, al calor de su
casa y de su familia. Intentaba esbozar
una sonrisa al atravesar la puerta.
Visitaba con frecuencia la casa de las
chicas. Su perra, ya muy mayor,
rejuvenecía cuando se encontraba con
Rocky. El pastor alemán jugueteaba con
ella y se dejaba mordisquear las orejas
tumbado en el suelo junto a la chimenea.
Irene era quien le daba ánimos a él.
Su fortaleza de espíritu era admirable,
comentaba con Silvia cuando regresaban
a su casa.
El sargento también les hacía
frecuentes visitas. Se había encariñado
con la niña, que le recordaba, según
decía con un velo de tristeza en la
mirada, a su hija. Eva, sin embargo,
parecía evitarle. A veces cruzaban sus
miradas y Hugo creía ver un sutil
reproche en sus ojos. Otras veces veía
algo que parecía ternura. El embarazo
empezaba a notarse.
—Creo que Eva está enamorada de ti
—afirmó en una ocasión Silvia.
—¿Eva?, qué va, mujer.
—Sí lo está. Lo noto.
—Bueno. Si es así no tengo la culpa.
Sólo te quiero a ti, boba —contestó
abrazándola.
39
El invierno fue largo. Interminable. El
Valle funcionaba como una comunidad
modélica. A veces olvidaban qué les
había traído hasta ese lugar, y que fuera
el mundo quizás se hubiera acabado tal y
como lo habían conocido. Las cuadrillas
trabajaban organizadas y todos recibían
alimentos y leña. Vivían en una especie
de comunismo en el que todos ponían su
esfuerzo y conocimientos, por escasos
que fueran, al servicio de los demás.
Una vez por semana, los viernes al
atardecer, se celebraba una asamblea
para solventar problemas o disputas.
Por su parte los habitantes de El Valle
crearon su propio sistema de trueque e
intercambio al margen de los trabajos
comunitarios. Si uno necesitaba más
leña y otro necesitaba una reparación
del tejado, llegaban a un acuerdo. En los
ratos de ocio algunos jugaban a las
cartas, a los dardos o al billar en el
hotel, que se había convertido en el
lugar de reunión y de intercambio de
favores.
Se reforzaron las barreras de la
carretera y los caminos y las alambradas
alrededor del pueblo. Para salir al
exterior se estableció una regla: nadie
podría salir solo. Además, otra persona
debía quedarse al otro lado de la
barrera para cerrarla y esperar hasta que
regresara el grupo, ya que sólo podía
abrirse desde el interior. Sabían que en
caso de emergencia podrían entrar
rápidamente en la seguridad del recinto
porque el vigilante estaría alerta.
La pequeña escuela funcionaba
satisfactoriamente. Irene decidió ayudar
a la maestra jubilada que daba clases a
los niños y acudía todas las mañanas
para encargarse de los más pequeños.
Así fue transcurriendo el invierno,
moroso y lento. Sin embargo, según
transcurrían las semanas, Hugo sentían
una creciente desazón que compartía con
el sargento. La certeza de que la
primavera lo cambiaría todo. Cada
mañana y cada anochecer oteaba el
cielo, buscando indicios del comienzo
de la primavera. Comprobaba la
temperatura y se alarmaba si una mañana
amanecía soleada y apacible.
Escudriñaba el curso del río, buscando
en las orillas evidencias de subidas
repentinas del nivel del agua, que bajaba
cristalina de las montañas. El sargento
le vio una mañana, desde la ventana de
la casa cuartel, realizar esa inspección
rutinaria, e interpretó que Hugo temía
una crecida de las aguas cuando se
iniciara el deshielo. Organizó
rápidamente una cuadrilla para limpiar
las orillas de troncos y ramajes río
arriba y despejar la zona junto al puente
que unía las dos partes del pueblo.
Mientras arrastraban un tronco se lo
comentó a Hugo.
—Me diste la idea, al verte examinar
la orilla del río.
—Está bien. Es bueno prevenir una
crecida, pero yo estaba preocupado por
otra cosa.
—¿Qué te preocupa?
—La primavera. Ya sabes por qué.
El sargento posó el tronco sobre la
tierra húmeda cubierta de helechos y
estiró la espalda, poniendo las manos en
los riñones.
—No sabemos si los podridos
estarán... “operativos” —dijo después
de buscar durante unos segundos la
palabra adecuada. — Quizás no puedan
ni tenerse en pie.
—Quizás los que han permanecido en
el exterior no, pero ya viste que en
hospital había bastantes, y se movían
muy bien.
—No hay razón para pensar que
vayan a salir del hospital, o de donde
estén metidos. Y si lo hacen, no hay
razón tampoco para temer que vengan a
parar precisamente aquí. Además,
hemos convertido El Valle en una zona
segura.
—Ya. No sé. Quizás deberíamos
intentar llegar a La Finca. Nos vendrían
bien esos soldados y todas esas armas.
Aquí hay sitio para ellos.
—Es algo que tenemos que pensar
con cuidado. Hemos alcanzado un nivel
de armonía que podría verse roto con
treinta personas más. No sé cómo
encajarían. Eso en el caso de que
quisieran venir, claro.
Pocos días después llegó la mañana
que Hugo estaba esperando. Amaneció
despejado y la temperatura subió hasta
los diez grados. Al final del día el
sonido de las gotas que la nieve
derretida de los tejados hacía al caer al
suelo formando charcos sobre la nieve
reblandecida, se había convertido en una
música rítmica que sonaba en cada calle
del pueblo. El curso del río fue
creciendo durante los días siguientes.
Gracias al trabajo de limpieza que
habían llevado a cabo días atrás en las
riberas apenas tuvieron que retirar
algunas ramas que quedaron
enganchadas bajo el puente. Las calles,
hasta hace pocos días recorridas por los
pasos presurosos de los habitantes del
pueblo, empezaron a ser transitadas con
otro ánimo. La gente salía a pasear al
agradable sol de la mañana y el número
de pescadores en las orillas del río y en
las barandas del puente se multiplicó.
Tanto que algunos pescadores habituales
organizaron un concurso. Al finalizar el
tiempo establecido, mientras se
procedía al pesado de las capturas de
los concursantes con una romana que
habían colgado en una señal de tráfico,
alguien gritó, señalando el cauce del río.
Allí, flotando boca arriba y moviendo la
mandíbula hinchada y grisácea, se
deslizaba arrastrado por la corriente el
primer zombi que llegó a El Valle.
40
Los supervivientes habían ido
llegando en un goteo continuo pero
constante a La Finca. Los primeros, un
grupo formado por dos adultos y tres
niños, llegaron una semana más tarde de
que se iniciara la emisión del mensaje
radiofónico. Viajaban en una
autocaravana por una carretera perdida
en algún lugar de la provincia de Burgos
cuando encendieron la radio y oyeron el
mensaje. Después fueron llegando más.
Pronto el pabellón quedó abarrotado y
tuvo que habilitarse el gimnasio como
dormitorio comunal. Los soldados,
acompañados por algunos de los recién
llegados, hicieron fructíferas incursiones
para hacerse con material de
construcción en el almacén que había
junto al desvío por el que se llegaba a
La Finca, después de eliminar a los
podridos que hibernaban congelados en
el aparcamiento. Cargaban el camión
con material de construcción y con
somieres y colchones, con el objetivo de
levantar un pabellón para acoger a los
recién llegados. También se
multiplicaron las salidas a gasolineras,
tiendas, hoteles y restaurantes para hacer
acopio de combustible, alimentos, ropa,
mantas, sábanas... En fin, cosas
necesarias para hacer la vida más
llevadera a una creciente población.
Hubo un debate entre los antiguos
habitantes de La Finca sobre si debían
dejar de emitir la grabación radiofónica
ante la perspectiva de verse
desbordados si seguían llegando
supervivientes. Los argumentos sobre el
cese de la emisión eran contundentes: la
capacidad de La Finca era limitada y era
mejor garantizar un relativo bienestar a
los ocupantes actuales — más de medio
centenar, y llegaban más todos los días
— , que acabar siendo superados por
los acontecimientos. Por el otro lado se
oyeron las opiniones que insistían que
aquella era una instalación pública, al
servicio de los ciudadanos, y que debían
acoger a cualquier persona que llegara y
hacer todo lo posible para salvar las
vidas de quienes habían logrado
sobrevivir durante aquellos meses. El
sargento Nogueira impuso su criterio:
decidió que aún podían acoger a mucha
gente, aunque tuvieran que compartir las
habitaciones. Siempre podrían instalar
tiendas de campaña o construir más
pabellones. Poco a poco, se fue creando
una comunidad.
Uno de los últimos en llegar a La
Finca fue Simón. Apenas pudo creer lo
que oía cuando la radio del coche que
conducía captó la emisión en la que se
anunciaba la existencia de un lugar
seguro y protegido. Llevaba la radio
permanentemente encendida, con el
escáner de emisoras recorriendo el dial
de forma constante. Ya ni prestaba
atención. Era una rutina que hacía
automáticamente cada vez que arrancaba
el coche. De vez en cuando miraba el
indicador digital para comprobar que
éste seguía buscando incesantemente
alguna emisora. Tenía la vaga esperanza
de que en algún lugar del país alguien
estuviera organizado. Se resistía a creer
que todo hubiera acabado para siempre.
Simón nunca se detenía mucho tiempo en
el mismo lugar. Ya había perdido
algunos compañeros de viaje y él mismo
había estado a punto de morir en más de
una ocasión por creerse seguro. No
existían lugares seguros. Buscaba
lugares apartados. Recorría carreteras
polvorientas, que después se
convirtieron en carreteras nevadas, y
evitaba poblaciones en las que hubiera
más de una docena de casas. Lo suyo
eran las aldeas, y en aquella zona, un
triángulo entre Salamanca, Zamora y
Portugal, no había casi ni aldeas. En los
primeros días intentó cruzar la frontera
de Portugal, pero la carretera que
conducía hasta el antiguo paso fronterizo
era un enorme atasco. La frontera estaba
cerrada por un cinturón de tanques y
soldados que disparaban contra
cualquier grupo que se acercara incluso
andando. Pensaban los portugueses que
la maldición que se había iniciado en
España quedaría contenida por el simple
hecho de no dejar pasar a nadie.
Resistieron sólo un poco más. Pronto
aquellos tanques quedarían abandonados
cuando a sus espaldas comenzaron a
levantarse los muertos. Simón, atrapado
en el atasco, fue siguiendo los
acontecimientos por la radio del coche
hasta que las últimas emisoras, primero
las españolas y después las portuguesas,
quedaron mudas. Tuvo que abandonar su
coche y caminar durante horas, junto a
miles de desesperados. Familias que
arrastraban sus pertenencias y que iban
quedándose por el camino. Durmió al
raso la primera noche, y cuando entre
sus compañeros de infortunio, hacinados
en un polideportivo la siguiente noche,
se desató la locura cuando uno de ellos
murió y despertó para atacar a los que
tenía a su alrededor, tuvo claro que
debía alejarse de las multitudes.
Sobrevivió como pudo durante días,
esquivando a los zombis que parecían
estar por todas partes y evitando a los
vivos. Entró en casas abandonadas,
donde paraba sólo el tiempo necesario
para descansar y alimentarse. En una de
esas casas encontró, intacto en el garaje,
el coche que conducía ahora. Aquel
viejo y sólido ford familiar, con un
enorme maletero, se había convertido en
una extensión de su propio cuerpo.
Metió un colchón en la parte de atrás
después de plegar los asientos traseros.
Cuando no encontraba una casa segura
donde dormir apartaba el coche del
camino, cerraba las puertas y
descansaba sobre su colchón, rodeado
de latas de comida y garrafas de agua
que iba recuperando en las casas
abandonadas. Hasta ahora no había
tenido problemas. Si algún zombi vio el
coche no se acercó. Con los muertos no
tuvo problemas, pero sí con los vivos.
La vieja pistola que encontró en una
casa abandonada, junto con una caja de
cartuchos, le sirvió para salir de más de
un apuro. No había matado a nadie y
esperaba no tener que hacerlo, pero no
dudaría en disparar si no le quedaba
más remedio. Atrás quedaron los días en
los que Simón, un taciturno comercial de
una imprenta de Zamora, recorría las
carreteras de la región buscando
clientes, comía en restaurantes de menú
y dormía en pensiones de mala muerte.
Cuando vio que el dial de la radio
estaba detenido en una emisora subió el
volumen de la radio y casi se salió de la
carretera al escuchar aquel mensaje.
Pisó el freno del coche dejando la marca
de los neumáticos sobre el asfalto, bajo
la fina capa de nieve, y se cubrió el
rostro con las manos mientras oía una y
otra vez el mensaje que le prometía
refugio a pocos kilómetros de
Valladolid. Horas después, sin haber
parado ni para mear, llegaba a las
puertas de La Finca.
41
Carlitos y L. sobrevivieron al
invierno. Los chaparrones primaverales
se llevaron los últimos restos de la
nieve que hasta entonces había cubierto
los alrededores del palacio de la
Zarzuela. El barro sustituyó a la nieve y
los patéticos y deteriorados zombis que
aún pululaban por la inmensa finca del
palacio tropezaban o resbalaban
constantemente, o se quedaban pegados
al barro durante horas, hundidos hasta
los tobillos, clavados al suelo como
muñecos sin apenas fuerza para elevar
los pies más que algunos milímetros,
producir un chapoteo y un ruido de
succión, y rendirse momentáneamente al
ver que sus esfuerzos por despegarse
eran vanos.
Una mañana el sol apareció radiante
entre los últimos jirones de nubes que se
deshacían como azucarillos en el cielo.
Carlitos arrastró a L. al exterior. Miró el
cielo y habló.
—Vamos.
L. le miró con su expresión vacía,
pero entendió lo que Carlitos ordenaba.
Carlitos se dirigió hacia la dirección
por la que vio marchar aquel coche
blanco con sus presas. No habían vuelto
a ver seres vivos desde entonces, pero
Carlitos tenía la certeza de que
siguiendo aquel camino podría dar con
ellos o con otros seres vivos. El
invierno había sido muy duro. Apenas
habían logrado sobrevivir, casi sin
alimentos. Eran pocos los zombis que
aún se mantenían en pie. Un grupo
observó cómo Carlitos y L. se alejaban
y se pusieron en marcha tras ellos como
perros abandonados siguiendo a un
posible amo.
Eran una docena los que llegaron a la
Carretera de la Coruña. Vistos desde la
lejanía constituían un desconcertante
grupo que avanzaba en forma de cuña
por la autopista. Algunos apenas podían
arrastrar los pies, y continuaban
caminando por la extraña fuerza que les
impulsaba. Pronto sólo les seguían
cinco. Nadie miraba hacia atrás ni
socorría al caído. Tardaron dos días en
llegar al túnel de Guadarrama y un día
entero en recorrerlo esquivando restos
de coches quemados y zombis
descarnados con los que se topaban en
la oscuridad. Cuando llegaron a la altura
de Tordesillas habían pasado dos
semanas de caminar infatigable. Carlitos
de vez en cuando mataba algún perro
enloquecido, apenas bultos de pellejo
hambrientos que desesperados se
acercaban al grupo en busca de no se
sabe si una muerte que les aliviara del
hambre y la desesperación o de
alimento. Comía primero él,
manteniendo alejados al resto del grupo
con un simple y enérgico ¡No!. Después
arrancaba algunos pedazos de entrañas y
carnes magras del desgraciado animal y
alimentaba a L. Se ponían en marcha de
nuevo, dejando que el resto de la
comitiva se lanzara sobre los huesos y
pellejos hasta no dejar prácticamente
nada sobre la carretera. Apenas un
montón de huesos quebrados y grumos
de pelo y coágulos.
Una noche tuvieron suerte. A pocos
kilómetros de Tordesillas Carlitos vio
una luz oscilante en la ventana de una
casa, a un centenar de metros de la
carretera. Caminó hacia la luz seguido
por el grupo. A diez metros de la casa
les hizo un gesto para que se detuvieran.
Los podridos le miraron con sus ojos
opacos y la cabeza ladeada, pero
entendieron la orden. Carlitos se
aproximó con sigilo a la casa y miró a
través de la ventana. Apenas pudo
contener un gemido. Dentro había vivos.
Un hombre con barba, dos mujeres y un
niño. Aguzó el oído.
—No sé si hemos hecho bien en
pararnos aquí. Teníamos que haber
llegado al punto seguro. Estamos apenas
a unos kilómetros —decía una de las
mujeres, delgada, con el cabello pegado
por la suciedad al cráneo.
—Es peligroso conducir de noche, ya
lo sabes. En cuanto amanezca nos
largamos. A la hora del desayuno
estaremos allí.
La mujer refunfuñó algo mientras
intentaba encender una fogata en medio
de la sala. Había unas cuantas velas
encendidas que iluminaban pobremente
la escena.
Carlitos se aproximó a la puerta y
antes de golpear con los nudillos se
aseguró de que su troupe de monstruos
permanecía quieta en el sitio donde les
había ordenado detenerse. Vio que
agitaban sus cuerpos nerviosos y que su
gemido colectivo, como un coro afónico,
era audible y acabaría por llamar la
atención de los vivos que había dentro
de la casa. Tenía que darse prisa.
Golpeó la puerta con los nudillos y
las voces del interior se silenciaron.
Oyó unos pasos apresurados que se
acercaban a la puerta.
—¡Sí! ¡Quién llama! ¡Estamos
armados!
—¡Ayuda! —contestó Carlitos con
una voz que casi era humana. Los meses
de práctica a lo largo del invierno
habían hecho que no se distinguiera
apenas del tono que hubiera empleado
un ser vivo.
Los zombis empezaron a arrastrar sus
pies hacia la casa, gimoteantes, pero
aquel el hombre no les oyó y abrió la
puerta esperando encontrar a otro
superviviente, como la mujer y el niño
que habían recogido hace ya días por el
camino. Todos habían oído el mensaje
de radio, incluso vieron, en la lejanía,
algunos coches cargados hasta los topes
circulando en la misma dirección en la
que iban ellos.
Confiado, aquel hombre había abierto
la puerta con la vieja escopeta de caza
bajada y no tuvo tiempo de levantarla y
mucho menos, de disparar. Apenas a
unos kilómetros de la salvación
encontraron la muerte. Los muertos
vivientes entraron como una tromba en
la casa y convirtieron aquel refugio en
un matadero. Comieron durante horas, y
cuando no quedó nada más que masticar
Carlitos salió de la casa seguido por su
cohorte infernal. Carlitos daba vueltas
en su cabeza lo que había oído. Punto
seguro. Pocos kilómetros, había dicho
aquella mujer. Le bastó para entender
que cerca había más vivos. Los
buscarían.
Se sentía pletórico, lleno de energía.
Ahíto, pero su hambre no cesaba.
Avanzaron mucho más rápido y al
amanecer llegaron al puente desde el
cual semanas antes aquel coche blanco
se había detenido y sus ocupantes habían
detectado una columna de humo.
Carlitos vio también el humo. Varias
columnas expulsadas por generadores de
gasóleo que proporcionaban energía a
La Finca. Sintió algo parecido a la
excitación. Caminaron entre árboles
acercándose al recinto. Detectó
innumerables rastros de vida humana,
hilos que se perdían al otro lado de la
alambrada. Olía a vida. La furgoneta se
aproximó a la verja. Después de
semanas de tranquilidad las estrictas
normas de seguridad en La Finca se
habían relajado. Era imposible que los
soldados acompañaran cada incursión al
exterior que se hacía. Se confiaba en los
más experimentados supervivientes,
siempre que fueran armados y por
turnos. En esta ocasión dos hombres
habían recibido el encargo de salir al
exterior para buscar suministros en
Tordesillas. Ropa, fundamentalmente.
Irían a un almacén en una zona segura
que ya habían visitado anteriormente.
Era una misión casi rutinaria. El
acompañante del conductor se bajó de la
furgoneta para abrir la verja. El
vehículo salió del recinto y se detuvo,
con la puerta abierta, al otro lado,
esperando a que el copiloto cerrara la
verja de nuevo y subiera para seguir
camino. Carlitos salió de entre los
árboles y con rapidez saltó dentro del
coche clavándole los dedos
profundamente en las cuencas de los
ojos al conductor, mientras el resto de
su grupo saltaba sobre el acompañante.
Murieron sin apenas darse cuenta de lo
que estaba pasando. Sus atacantes, con
la barriga repleta, apenas comieron unos
bocados. Aquellos dos incautos se
levantarían de la muerte apenas un par
de horas después y seguirían el rastro
quienes les habían arrebatado la vida,
convertidos, asimismo, en muertos
vivientes.
42
Carlitos y su grupo avanzaron rápido
hacia el conjunto de edificaciones que
habían crecido alrededor de los
edificios principales de La Finca y no
tuvieron dificultades en derribar
endebles puertas de madera y entrar en
dormitorios abarrotados de confiados
durmientes. Los gritos desataron el
pánico y cuando los soldados quisieron
reaccionar se encontraron un caos
provocado por decenas de
supervivientes heridos por mordeduras
que corrían en todas direcciones. Un
grupo se encerró en el edificio
principal. Eran apenas una docena de
personas, que, aterrorizadas, oían los
gritos desgarradores y los disparos que
venían del exterior. El generador que
suministraba luz a ese edificio se quedó
sin combustible una hora después, y sin
nadie que conectara otro barril de
gasóleo, se detuvo, dejando en completa
oscuridad el edificio, cuyo vestíbulo
apenas era iluminado por la escasa luz
del amanecer que llegaba del exterior.
Uno de los que se habían parapetado en
el interior había sido mordido en una
mano y empezó a encontrarse muy mal.
Se derrumbó en una esquina sin que
nadie le prestara atención y murió. Se
levantó poco después para hacer aquello
que su instinto le pedía. No quedó nadie
vivo en el edificio.
Fuera el sargento Nogueira disparaba
contra aquellos que veía heridos sin
dudar, a pesar de que hace apenas unas
horas había compartido con alguno
cigarrillos, confidencias y mesa. Le
había dado tiempo apenas a coger un
fusil de asalto cuando oyó los primeros
gritos y a poner un cargador en la pistola
y coger una granada que tenía guardada
en el cajón de su mesilla. Era su último
recurso.
Logró poner en marcha un camión y
ayudó a varios de los refugiados a subir
a la parte trasera. Aceleró y salió de La
Finca arrollando vivos y muertos. Sólo
quedaban él y apenas una docena de
temblorosos y sollozantes
supervivientes en la parte trasera del
camión.
Así cayó La Finca, que se convertiría
en una trampa mortal para aquellos
supervivientes que fueron llegando
atraídos por el mensaje de radio. A
pesar de que el generador que mantenía
encendida la emisora acabó
deteniéndose cuando se terminó el
combustible, siguió llegando gente. A
veces el boca a boca y el rumor
sobreviven en el tiempo como el eco de
un grito en un valle.
Pero también entre los atacantes hubo
bajas. L. recibió un balazo en la frente
de un soldado que después se sumaría a
la horda de muertos vivientes. Carlitos
la encontró tirada entre el barro y la
arrastró hasta el interior de un pabellón.
La sentó en un sofá, pero L. caía hacia
un lado. Limpió el barro de su rostro.
Arrancó un pedazo de carne de un
cadáver y se lo metió en la boca.
—Come —gruñía una y otra vez, pero
la carne caía de la boca de L. sobre su
regazo.
Incapaz de comprender por qué no se
movía, por qué al apretar su mano no
sentía aquella energía que les había
unido en un vínculo tan íntimo, Carlitos
aulló hasta romperse las resecas cuerdas
vocales. Su grupo de fieles muertos
vivientes, su tropa de asalto, los más
fuertes del Palacio que le habían
seguido hasta allí, formaron un
semicírculo detrás de él gimiendo a su
vez, como macabras plañideras de
pesadilla. Poco a poco los muertos
vivientes que se fueron levantando del
barro se sumaron al extraño funeral en el
que permanecieron durante horas, hasta
que Carlitos se irguió, se dio la vuelta y
salió del pabellón, seguido por casi
medio centenar de muertos vivientes.
Fuera, entre el barro, se agitaban los
restos de algunos de los habitantes de La
Finca medio devorados, que pugnaban
por ponerse en pie apoyados en
muñones o directamente en huesos.
Carlitos los contempló como un general
que evalúa a su ejército. Él no se
movería de aquella fortaleza
conquistada. No. Esperaría a que L.
despertara.
43
El sargento condujo a gran velocidad
hasta que consideró que estaba lo
suficientemente lejos como para
detenerse y echar un vistazo a la caja del
camión. Se detuvo y bajó de la cabina
con la pistola lista para disparar. Rodeo
despacio el camión hasta llegar a la
parte trasera. Tiró de la lona con la
mano izquierda mientras apuntaba con la
pistola hacia el interior. Sólo vio rostros
asustados, ojos abiertos como platos.
—¿Algún herido?
Silencio. Alguna tos.
—Van a bajar de uno en uno para que
pueda examinarles.
Nadie se movió.
El sargento levantó la pistola para
que la vieran. Hizo un gesto con ella al
hombre que estaba más cerca de él.
Después de un segundo de duda Simón
se levantó y saltó del camión. El
sargento retrocedió un par de metros y
sin dejar de apuntarle le ordenó que se
quitara la ropa.
—Todo. Y rápido, que no tenemos
todo el día.
Simón se desvistió y fue dejando caer
las prendas al suelo hasta quedarse
desnudo.
—Los zapatos y los calcetines
también.
El sargento le observó detenidamente.
—Levanta los brazos. Date la vuelta.
Separa las piernas. Muy bien. No hay
heridas. Puedes vestirte. Cuando
termines espera ahí, por favor —dijo
señalando al lado derecho del camino.
—Tú, por favor. Baja del camión.
Era una chica de pelo enmarañado.
Aparentaba algo más de veinte años.
Estaba descalza y tenía toda la pinta de
que el ataque de los podridos le había
pillado en el mejor de los sueños.
Temblaba porque sólo llevaba puesto un
pantalón de pijama y una camiseta de
manga larga manchada de barro. Estaba
descalza.
La chica temblaba mientras se quitaba
la ropa. Debajo del pijama no llevaba
nada. Tenía la piel de erizada por el
frío. Se abrazó tapándose los pechos
intentando darse calor, o quizás tuviera
vergüenza de estar desnuda delante de
aquel brusco militar.
—Por favor, levanta los brazos y gira
lentamente con las piernas separadas.
La chica temblaba.
Cuando estaba de espaldas el
sargento vio una mancha de sangre que
asomaba bajo el pelo, en la nuca de la
joven.
—Levántate el pelo. Quiero verte la
nuca.
Las temblorosas manos de la chica
retiraron el pelo. El sargento se acercó.
Había un grumo de sangre coagulada,
pero no era capaz de ver si debajo había
una herida. Se agachó y sin perder de
vista a la chica, cogió del suelo la
camiseta y frotó la sangre. Debajo había
un arañazo, un desgarrón poco profundo.
—¿Cómo te has hecho esta herida?
—No lo sé —contestó castañeando
los dientes. — Alguien me empujó en la
oscuridad y me golpeé contra algo. Salí
corriendo.
—Sin zapatos —murmuró el militar
con un movimiento de cabeza. Vístete y
ponte al lado de tu compañero.
El sargento continuó con su
inspección. La siguiente era una
adolescente. El sargento la conocía de
La Finca. Había llegado poco tiempo
atrás. No tendría más de catorce o
quince años. Ni siquiera llevaba
pantalones. Sólo una camiseta de
tirantes que apenas la cubría y unas
bragas, aunque estaba calzada con unas
zapatillas deportivas. No se quiso quitar
la ropa hasta que todos, los que estaban
dentro del camión y fuera, excepto el
sargento, se dieron la vuelta. Se desnudó
y repitió los movimientos que el
sargento había pedido a los dos
anteriores. Lo hizo despacio. Primero
levantó los brazos por encima de la
cabeza y se agarró las muñecas.
Después, mientras giraba, puso las
manos en las caderas y echó los
hombros hacia atrás. El sargento la miró
atónito. Esa cría le estaba tomando el
pelo. Cuando terminó el giro levantó las
cejas, como si le dijera al sargento
“Qué, ¿te ha gustado?”. Apenas era una
cría, con un par de pechos pequeños y
redondos, el vientre plano casi sin vello
y un esbozo de caderas. El sargento
intentó no distraerse con la burlona
sonrisa de la muchacha mientras
escrutaba su cuerpo en busca de algún
mordisco.
—Vale. Vístete —ordenó con
brusquedad.
Un rato después había terminado la
inspección. La temperatura no era
demasiado baja. Rondaría los cinco
grados, pero el viento era terrible.
Como cuchillas afiladas que cortaban la
carne. Miró al patético grupo de
supervivientes que temblaban como
hojas, apretujados al borde de la
carretera.
—Están todos limpios. Disculpen que
les haya hecho desnudarse pero era
necesario comprobar que ninguno estaba
herido. Suban al camión. Tendrán que
aguantar el frío hasta que encontremos
algo de ropa. Tú y tú podéis subir a la
cabina. Allí entraréis en calor.
La chica del pijama y la adolescente
corrieron hacia la puerta del camión y
treparon a la cabina. El sargento ayudó
al resto de supervivientes a subir a la
caja del camión.
“Dos chicas, una de ellas casi una
niña, cuatro mujeres jóvenes y seis
hombres. Ninguno tiene más de cuarenta
años. Este no es un mundo para viejos,
eso está claro”, pensó el sargento
Nogueira mientras pisaba el acelerador.
Subió la calefacción y puso rumbo
dirección a Tordesillas. Cinco minutos
después detenía el camión en un solar
frente a un almacén donde habían estado
surtiéndose de ropa. Pensó que
seguramente quedaría algo
aprovechable.
Desenfundó la pistola y cogió el rifle
de asalto que descansaba en el piso,
bajo el asiento.
—Esperad aquí. Quiero que cerréis el
seguro de la puerta. Ahora vuelvo.
Saltó de la cabina y corrió hacia la
caja. Asomó la cabeza y le hizo un gesto
al primer hombre al que había
examinado, que parecía el más resuelto.
—Acompáñame. Vamos a buscar
ropa.
El hombre saltó del camión y estiró
los brazos.
—Este es el plan. Tú entras en el
almacén y coges toda la ropa que veas
que puede servir: calcetines, zapatos o
zapatillas de deporte, botas, etc,
sudaderas, abrigos, chubasqueros... lo
que sea. Quedan cosas porque este
almacén lo descubrimos hace poco. No
habrá nadie dentro. Entra por esa
ventana y sal por la puerta. Sólo tendrás
que correr el cerrojo interior. Venga.
Ya. ¡Ya! No tardarán en aparecer por
aquí podridos. Yo vigilaré aquí fuera. Si
oyes disparos ven cagando leches o te
quedarás aquí.
El hombre se frotó la cara con las
manos y cerró los ojos.
—Simón.
—¿Cómo?
—Me llamo Simón.
El sargento asintió y esbozó una
ligera sonrisa. Hizo un gesto con la
cabeza.
—Esa es la ventana, Simón —dijo
señalando con el fusil una ventana sin
cristal.
Simón se encogió de hombros y
caminó hacia el almacén. La ventana no
estaba muy alta. Apenas a metro y
medio. Subió a pulso y después de
escudriñar el interior durante unos
segundos, saltó al interior del almacén.
El sargento se volvió y recorrió con la
mirada el perímetro del camión. Detrás
sólo había campo. Delante, el edificio
del almacén y algunos edificios
dispersos. Algunos ni siquiera los
habían registrado todavía. No habían
tenido tiempo. Se asomó a la caja del
camión.
—Estén tranquilos. No tardaremos
mucho.
Oyó el chirrido del cerrojo del
almacén y vio cómo Simón empujaba la
pesada puerta para abrirla. Diez minutos
más tarde Simón asomó con una caja de
cartón repleta de prendas. El sargento
caminó hacia él sin dejar de vigilar a su
alrededor.
—Calzado y calcetines. He cogido
todo lo que he encontrado. No hay
mucho más. — Se agachó y cogió otra
caja que le pasó al sargento. Dentro
había jerseys, polares, impermeables y
camisetas. También alguna camisa. Le
tendió también unas prendas envueltas
en plástico transparente.
—Son bragas. Para las chicas —dijo
con una media sonrisa. — Voy a echar
un vistazo, a ver si encuentro algo más
que merezca la pena.
El sargento gruñó y trasladó las cajas
hacia el camión. Seleccionó
rápidamente un par de polares de
tamaño pequeño, dos pares de calcetines
y unas botas de agua de talla 38. Se
acercó a la cabina por el lado del
acompañante. Las chicas le miraban con
la nariz pegada al cristal de la
ventanilla. Hizo un gesto y la mayor de
las dos bajó la ventanilla.
—Poneos esto. No hay mucho más
donde elegir, dijo tendiéndoles las
prendas. A ver si te consigo un pantalón
—le dijo a la adolescente.
Las chicas le dieron las gracias y
regresó a su puesto de vigilancia en un
montículo a una docena de metros del
camión. Desde allí controlaba el
perímetro. Le pareció ver una figura
tambaleante que se acercaba por el
horizonte. No, eran dos. Más.
Se acercó a la ventana y asomó la
cabeza. Más allá, en la semipenumbra
de la nave, vio a Simón revolviendo
cajas y destripando fardos.
—¡Eh, Simón!, ¡Date prisa!, ¡En
menos de cinco minutos los tendremos
encima!
Simón se detuvo un instante y siguió
trasteando entre los fardos. El sargento,
sin perder de vista al grupo de podridos
que se acercaba, volvió a llamarle.
—¡O sales ya, o te quedas aquí!
Cinco segundos después Simón salió
con una caja, se la dio al sargento y
regresó al interior corriendo. Volvió con
otra caja más.
Había pantalones, camisas, más
calcetines, ropa interior, impermeables
de jardinería. El sargento sacó un par de
pantalones vaqueros que parecían de una
talla adecuada y la llevó a la cabina.
Mientras volvía a por la última caja se
cruzó con Simón, que traía una última
caja. Dentro había mantas.
Subieron al camión y salieron
zumbando de allí. Tenían ropa y
calzado. Necesitarían comida y agua.
44
En El Valle la actividad era frenética.
Llevaron la empalizada norte hasta la
orilla del río, en una zona escarpada que
formaba una garganta estrecha entre la
carretera, excavada en la roca de una
pared casi vertical y la orilla izquierda
del río, otra pared de roca. Bastaría con
extender una red desde la empalizada
hasta la pared para que nada más grande
que un salmón pudiera pasar a través de
la malla. Si bajaban podridos flotando
quedarían atrapados allí. Reforzaron la
red con postes de madera clavados en el
lecho del rio. Allí no cubría más de
metro y medio, aunque la corriente era
fuerte y el agua estaba helada, así que
tuvieron que turnarse cada poco tiempo
para clavar los postes. Nadie aguantaba
más de tres o cuatro minutos sumergido
hasta el pecho en aquellas aguas..
Durante los días siguientes la red detuvo
varios cuerpos. Los desenganchaban con
largas estacas a las que habían añadido
en la punta unos garfios. Lo llamaban
“sacar atunes”. Arrastraban al muerto
viviente hasta la orilla, donde le
esperaba su segunda muerte en forma de
hachazo. Cavaron una profunda fosa a
una veintena de metros del río, donde
iban depositando los cuerpos que
cubrían con cal. Al principio no sacaron
muchos “atunes”. Uno o dos al día.
Después fueron más. Otros llegaron
andando a través del bosque hasta la
empalizada. Permanecieron junto a la
barrera hasta que se dieron la vuelta y se
marcharon. Una mañana dos cazadores
regresaron a la carrera gritando para que
les abrieran la puerta. Habían visto un
grupo que se acercaba entre los árboles.
Fueron a avisar al sargento. Éste
observó en silencio entre los troncos de
la empalizada cómo se acercaba aquel
grupo de podridos. Dio orden de no
disparar. Llamó al hombre que había
confeccionado los ganchos con los que
sacaban a los podridos del río y le pidió
que construyera unas lanzas. La barrera
tenía un par de metros de altura, así que
levantaron un andamio con maderos para
poder acabar con aquellos seres desde
arriba. Bastaba con arponearles el
cráneo, uno por uno. Cuando acabaron
con los primeros abrieron la barrera y
los llevaron hasta la fosa donde los
cubrieron con cal. Cada día acababan
con cinco o seis, mas los que pescaban
en el río. Se convirtió en una rutina que
cumplían por turnos.
45
Por fin es de noche. La oscuridad,
como una densa capa de gelatina negra,
se va deslizando entre los árboles y los
edificios y barracones de La Finca. No
queda nadie vivo. O sí. En el interior
del crematorio donde ya hace meses que
no se quemaba más que basura y
desperdicios, entre la ceniza y
fragmentos de hueso y metales
calcinados asoma una mano. Después un
brazo. Una cabeza cubierta de porquería
emerge de entre la basura quemada. Al
propietario de esa mano, ese brazo y esa
cabeza le arden los pulmones y la
garganta después de varias horas
respirando porquería. Escupe densas
flemas negras y algo de sangre. En un
agónico esfuerzo por no toser Chema, el
soldado, se ha mordido el interior de la
boca hasta herirse. Se ha mordido los
nudillos. Quizás en la oscuridad tenga
una oportunidad. Su uniforme está
completamente manchado, cubierto de
restos pegajosos y malolientes. Quizás
ese hedor le sirva para escapar sin ser
detectado. Es posible que tenga una
oportunidad para sobrevivir, piensa.
Se arrastra hasta salir del crematorio.
Sólo se oyen los pasos descoordinados
y chapoteantes de algunos monstruos que
caminan sin rumbo entre los barracones.
Chema no les ve, ni ellos a él. La
oscuridad es completa. El cielo está
cubierto y no se ve la luna. Chema cree
que si consigue rodear el muro del
crematorio arrastrándose sin que le vean
estará salvado. Detrás podrá levantarse
y correr hasta la alambrada, a unos
treinta o cuarenta metros. Conoce bien
esa zona y sabe por dónde saltar. Se
arrastra poco a poco. Apenas unos
centímetros cada vez y después se queda
inmóvil, aguzando el oído, comprobando
que ninguno de aquellos seres se acerca.
Aguantando la tos y las ganas de
vomitar. Lleva la pistola en la funda de
la cintura. Le quedan como mucho un par
de balas. Dejó de disparar cuando vio
que si quería salvar la vida tenía que
correr. Y corrió hasta el humeante
crematorio. Las cenizas aún calientes le
acogieron. Oyó los últimos disparos
cuando aún corría. Y sonido del motor
de un camión acelerado con brutalidad.
Algún grito agónico y después el
silencio. Un horrible silencio. Aún le
quedan una o dos balas. Podrían
salvarle la vida o podría usar la pistola
para quitársela. Chema ya ha sopesado
todas las posibilidades. Tuvo mucho
tiempo debajo de la porquería. Está
seguro de algo: él no será uno de
aquellos monstruos. Consigue llegar a la
parte trasera del crematorio y se pone en
pie despacio, mordiéndose la mano para
no toser. Un relámpago cruza el cielo
iluminando durante un segundo el
bosquecillo al otro lado de la
alambrada. Automáticamente, como
lleva haciendo desde que era un niño,
Chema cuenta. A los cuatro segundos
oye el trueno. Otro rayo. Uno, dos, tres...
cuenta Chema doblado aguantando la
tos. Estalla el trueno y Chema tose y
expulsa una flema grumosa y ácida.
Liberada su garganta. espera al siguiente
rayo para correr hacia los árboles.
46
Media hora más tarde llegó la lluvia.
Chema se detuvo en un claro entre los
árboles y elevó la cabeza hacia el cielo
para que el agua arrastrara la porquería
de su cara y su cabello. Expulsó mocos
negros y se logró arrancar las costras de
ceniza endurecida pegadas en los
lagrimales. Siguió caminando. Estaba
dando un largo rodeo a La Finca,
alejándose hacia el Norte. Avanzaría un
par de kilómetros más y luego caminaría
hacia el Oeste para encontrar la
autopista. Sabía que entre la autopista y
el lugar donde se encontraba había un
par de cabañas de pastor. Cuando
pusieron la emisora en marcha el
sargento había propuesto que esas
cabañas fueran equipadas como refugio.
El coronel Benavides había escuchado
la idea con escepticismo.
—Coronel. Podemos dejar un
mensaje clavado en la puerta de las
cabañas por si algún superviviente viene
a través del bosque, diciendo dónde
estamos. Además, puede servirnos de
refugio a nosotros en caso necesario.
—Qué bobada — zanjó el coronel.
El sargento no tardó mucho en equipar
las cabañas cuando Chema y sus
compañeros volvieron sin Benavides
con alimentos, agua embotellada, un par
de mantas envueltas en plástico y un
botiquín, además de velas, un mechero,
una estufa, una pila de troncos y unas
pastillas de combustible. La puerta
estaba cerrada con un candado con la
llave puesta. Habían debatido qué hacer
con las puertas de las cabañas, si
dejarlas abiertas o cerradas. Cerradas
no servirían de mucho, pero si las
dejaban abiertas podía colarse dentro
algún podrido.
—Escondemos la llave del candado
bajo una piedra y escribimos una nota
que dejamos clavada en la puerta
diciendo dónde está —apuntó un
soldado.
—¿Y si el superviviente que llega
está siendo perseguido por una hora de
zombis? ¿Va a ponerse a leer una nota,
buscar la piedra y luego meter la llave
en el candado? — preguntó el sargento.
—¿Por qué no dejar la llave puesta en
el candado? Los zombis ni se fijarán,
pero si llega algún superviviente podrá
abrir la puerta enseguida y meterse.
Dentro se pone un cerrojo con pasador y
ya está.
Todos se habían dado la vuelta para
ver quién había hablado. Era Valeria. La
residente más joven de La Finca. Tenía
catorce años. Había llegado un par de
días antes con su hermano, ya muy
enfermo y un hombre y una mujer que les
habían encontrado en Segovia. Era una
auténtica superviviente, lista, aguda y
vivaz. Había mantenido a su hermano
con vida a pesar de ser más joven que
él, aunque él no sobrevivió mucho
tiempo. Quiso estar presente cuando al
cadáver aún caliente le perforaron el
cráneo con un punzón y cuando le
enterraron en una fosa recién abierta
entre los árboles de la parte norte de La
Finca. Fue el primer muerto del refugio.
Y el único hasta que llegó Carlitos. Ella
se recuperó rápidamente, ganando peso.
Visitaba todos los días la tumba de su
hermano, en la que clavó una cruz de
madera que le hizo un soldado. Chema
recordó aquello y pensó que Valeria
estaría muerta a estas alturas. Recordó
también a Tatiana, aquella chica que
resistió durante meses en un
hipermercado de Valladolid, con la que
había conectado y que le gustaba... La
lluvia arreció. Empapado y tembloroso
llegó por fin al claro en el que estaba la
cabaña, apenas un montón de piedras
precariamente sujetas con mortero y un
tejado de chapa ondulada. No tenía
ventanas. Sólo la puerta y un agujero en
el tejado para el tubo de la estufa. Palpó
el candado y giró la llave. Sacó el
candado y entró. Corrió el cerrojo. A
tientas buscó la pila de leña y localizó
el mechero junto a las velas. Prendió
una vela. Sus ojos se clavaron en las
provisiones cuidadosamente apiladas
junto a la estufa. Había un par de mantas
dentro de un paquete de plástico. Dejó
caer algo de cera sobre una piedra plana
y sujetó la vela. Cogió una botella de
agua. Se enjuagó la boca, que le sabía a
ceniza y metal. Escupió el agua y
después bebió un largo trago. Encendió
la estufa y se desnudó temblando. Colgó
como pudo la ropa en el tubo de la
estufa para que se secara. Sacó las
mantas y se envolvió con ellas. Se sentó
en el suelo hecho un ovillo hasta que
entró en calor. Después abrió una lata de
albóndigas y la colocó encima de la
estufa.
47
Los limpiaparabrisas del camión
apenas bastaban para apartar el agua que
caía. El sargento miró a las dos chicas
sentadas junto a él.
—¿Qué tal estáis?
La mayor expulsó una especie de
suspiro, pero no contestó.
—Tú te llamas Valeria, ¿verdad? —
preguntó a la adolescente.
—Sí.
—Me acuerdo de cuando llegaste con
tu... hermano.
Valeria cerró los ojos con fuerza
durante unos segundos. No dijo nada.
—¿Y tú cómo te llamas? —preguntó
con suavidad a la joven, que miraba
fijamente la carretera, encharcada. La
maleza había crecido descontrolada y en
algunas zonas entraba en la carretera.
—Tatiana.
—Tatiana... bonito nombre. ¿Es
griego?
—Ruso.
—Ruso...
Silencio.
—Mirad, chicas. Habéis, hemos —
corrigió— tenido suerte. Mucha suerte.
Apostaría mi cuello a que somos los
únicos supervivientes de La Finca. Si
creyera en Dios, le daría gracias. Como
no creo en él me doy gracias a mí mismo
por mi suerte. Deberíais hacer lo mismo.
—¿Suerte? —casi gritó Tatiana. — A
esto le llamas suerte? ¡No tenemos
donde ir, ni comida! ¿Sabes hacia dónde
estás conduciendo? Porque tengo la
sospecha que no tienes ni puta idea de
dónde estamos. Acabaremos tirados sin
gasolina en medio de la nada...
—Sí, tenemos suerte. Claro que sí. Y
tenemos más de lo que tú tenías cuando
llegaste viva de milagro a La Finca.
Tenemos armas, un camión y estamos
sanos. Estoy seguro que habéis pasado
por situaciones muy difíciles estos
últimos meses, que habéis visto cosas
que no deseáis recordar, pero seguís,
seguimos vivos. ¿Sabéis por qué?
Porque tenemos lo que hay que tener
para sobrevivir. Somos fuertes.
Recordadlo.
Tatiana le miró con los ojos muy
abiertos, durante unos segundos. Sólo
parpadeó cuando notó que gruesos
lagrimones empezaban a deslizarse por
su rostro. Valeria le apretó la mano.
De golpe le vinieron a la memoria
recuerdos de los últimos meses. En La
Finca había logrado olvidar, o eso creía,
algunos de los horrores que había
vivido. Si, quizás había tenido suerte, al
fin y al cabo. Y era fuerte. Fue fuerte
cuando vio morir a su madre, y a Luis, al
que vio ponerse en pie después de
muerto convertido en un monstruo que
no la reconocía. Y fue fuerte cuando le
abrió el cráneo con un hacha de
carnicero para que no se levantara más.
Los recuerdos, enterrados hasta ese
momento se abrieron paso en su mente
como una ola llenándola de dolor.
48
Cuando empezó todo aquello su
madre la metió en el coche y condujo
hasta un hipermercado en las afueras de
Valladolid. Muchos otros habían hecho
lo mismo siguiendo las
recomendaciones que emitía la
televisión. Su madre iba llenando el
carro con todo lo que podía coger en la
zona de conservas, mientras otros
pugnaban por arramblar con alimentos
congelados y se peleaban en la cola de
la carnicería. Oyeron unos gritos
espantosos y vieron gente corriendo.
Desde donde estaban no podían saber
qué estaba pasando, hasta que vieron al
primero de aquellos seres abalanzarse
sobre una mujer, derribarla y morderla
con fiereza en la cara y en el cuello. Su
madre la agarró de un brazo para sacarla
de su estupor y tiró de ella en dirección
contraria luchando contra la gente que
pugnaba por salir del hiper. Se
encerraron en un cuarto de baño y allí
permanecieron varias horas. Hasta
mucho después de que se hiciera el
silencio. Salieron del cuarto de baño y
caminaron entre los lineales. Había
carritos y bolsas abandonadas por todas
partes. Vieron algunos cuerpos
terriblemente mutilados y gritaron
cuando uno de esos cuerpos se levantó
del suelo y giró la cabeza hacia ellas.
Tenía las cuencas de los ojos vacías
pero guiándose por sus gritos caminó
hacia ellas hasta que tropezó con un
carrito y cayó al suelo. En estado de
shock, Tatiana y su madre
permanecieron paralizadas, viendo
cómo aquel horror salido del infierno
pugnaba por levantarse, gimiendo de
forma espantosa, dirigiendo su rostro de
cuencas vacías hacia donde estaban
ellas, alargando los brazos como si
supiera que estaba allí. Un joven vestido
con un delantal del hipermercado
manchado de sangre apareció entre los
lineales y sin decir nada descargó un
hacha de carnicero en la cabeza del
monstruo, que abrió la boca en un
gemido y se derrumbó. Tatiana y su
madre pensaron que ahora vendría a por
ellas. El hombre se llevó el dedo a los
labios y las tranquilizó con un gesto.
Formó la palabra “silencio” con los
labios y caminó hacia ellas. Cuando
estuvo a su altura susurró.
—Síganme.
Después de unos segundos de duda
Tatiana y su madre siguieron a aquel
joven, que miraba a los lados cuando
llegaba a un cruce entre lineales.
Llegaron al fondo del hipermercado y el
joven golpeó con los nudillos en una
puerta metálica que tenía un adhesivo
con el símbolo de prohibido el paso. La
puerta se abrió de inmediato. El joven
prácticamente las empujó dentro. Dentro
había más gente. Eran la zona
administrativa del hiper, donde estaban
las oficinas y la zona de empleados. Era
un largo pasillo con varias puertas a los
lados en el que había al menos una
veintena de personas con rostros
aterrorizados. El joven cerró la puerta.
—No queda nadie fuera —dijo sin
dirigirse a nadie en concreto. — He
cerrado las puertas y me he cargado a
los últimos zombis que quedaban.
¿Habéis conseguido hablar con la
policía? —preguntó. Una mujer asomó
por una de las puertas de lo que parecía
un despacho y negó con la cabeza.
—No hay forma. Las líneas están
bloqueadas. Es lo que dice el mensaje
de Telefónica.
Taniana negó con la cabeza. Llevaban
dos días oyendo todo tipo de disparates
sobre zombis. Ella se negaba a creerlo.
Era estudiante de segundo curso de
Medicina y le había repetido a su madre
un centenar de veces que eso no era
posible desde un punto de vista médico.
Oyeron en la radio y leyeron en internet
todo tipo de teorías. Cuando supieron
que en Madrid estaban bombardeando
una zona de las afueras donde parecía
que se había iniciado todo, fue cuando
su madre decidió coger el coche y
arrastrarla hasta el hiper. No, se decía.
No es posible que esto esté pasando.
—Yo me largo —dijo un hombre
avanzando hacia la puerta.
—Creo que es mejor que esperemos a
la policía —contestó el joven carnicero.
— Yo de aquí no me muevo hasta que
lleguen.
—Pues yo me voy.
—Allá usted.
—Me tiene que acompañar para
abrirme la puerta.
—No hace falta. Hay una puerta
trasera. Será mejor que salga por ahí.
Sígame —dijo, caminando por el
pasillo.
Otros dos hombres y una mujer
siguieron sus pasos. El carnicero les
guió por un laberinto de pasillos hasta
llegar a una puerta metálica que abrió y
que daba a un enorme almacén lleno de
palés de mercancía y donde había varias
furgonetas de reparto aparcadas en un
lateral. Había también varios toros
eléctricos para descargar los camiones y
cargar las furgonetas de reparto, casi
todos con las llaves puestas, como si sus
conductores se hubieran largado a tomar
un café. El carnicero atravesó el
almacén hasta una compuerta enorme
por donde entraban los camiones. Al
lado había una puerta más pequeña que
se abría con un picaporte. La abrió y
echó un vistazo al exterior. Se giró hacia
el grupo.
—Parece tranquilo todo ahí fuera.
Salgan rápido. Vayan hacia la derecha
para llegar al aparcamiento. Esto da a la
parte de atrás.
En cuanto salieron cerró la puerta y
regresó a la carrera hasta las oficinas.
Cerró con llave el acceso al almacén y
se reunió con el resto del grupo.
Abrió la puerta que comunicaba con
la tienda.
—Voy a echar un vistazo, a ver si no
tienen problemas en marcharse. Quizás
podamos irnos todos.
Atravesó el hiper en dirección a las
cajas y se pegó a la cristalera desde
donde se veía el parking. Fue testigo de
cómo ninguno de los cuatro logró llegar
a su coche antes de ser atacados por una
multitud de zombis. Retrocedió
horrorizado sin perder de vista lo que
estaba sucediendo en el exterior, hasta
que tropezó con Tatiana, que estaba
viendo lo mismo que él tapándose la
boca con la mano.
—Esto no está pasando. Esto no está
pasando —repetía.
—¡Se lo dije, coño, se lo dije. Sólo
tenían que esperar a la puñetera policía!.
¡La luz. Tenemos que apagar la luz. No
pueden saber que estamos aquí!.
El carnicero corrió hasta las oficinas
seguido por Tatiana. Abrió un panel
repleto de interruptores y empezó a
bajar conmutadores hasta que dejó el
hiper en penumbra. Sólo quedaron
encendidas las neveras y congeladores y
el pasillo donde estaban refugiados. Se
iniciaron algunas débiles protestas.
—Escuchen. No se puede salir. Se lo
advertí, coño. Se lo advertí. Fuera es el
infierno. ¡Dígaselo usted!
Tatiana asintió en silencio. Se llevó
las manos a la cara.
—Han muerto. Tenemos que
quedarnos aquí.
—¡Pero hasta cuándo!
—¡No lo sé!. Habrá que seguir
llamando a la policía por teléfono.
En aquel momento salió un hombre
algo mayor del despacho donde estaba
el teléfono.
—Ya no hay línea, murmuró. Ni
siquiera hay un mensaje. Simplemente
no hay línea, dijo frotándose la cara con
la mano. Y los móviles tampoco tienen
línea.
El grupo resistió varios días hasta que
algunos empezaron a perder los nervios,
sobre todo cuando la electricidad se fue
definitivamente. Las cámaras se
descongelaron y el olor a alimentos
podridos hacía irrespirable el aire en
algunas zonas del hipermercado. Los
retretes se atascaron, así que decidieron
buscar una zona alejada para hacer sus
necesidades antes de que aquello se
convirtiera en una pocilga.
El carnicero, que se llamaba Luis,
encontró las llaves que abrían la puerta
que conducía a la enorme azotea. Allí
instalaron un bidón de plástico cortado
por la mitad para defecar dentro y una
caja de cartón con rollos de papel
higiénico y toallitas. Cuando el bidón se
llenaba simplemente lo llevaban hasta el
borde de la azotea y lo vaciaban
dejando caer su contenido. Al día
siguiente de instalar aquel retrete
improvisado subieron todos los
refugiados a la azotea atraídos por las
explosiones y los disparos de la batalla
que se desarrolló a la entrada de
Valladolid. Vieron helicópteros surcar
el aire y disparar contra un enemigo al
que ellos no veían. Esperaron durante
horas, mucho después de que se
escucharan los últimos disparos,
pensando que todo habría acabado y
ahora podrían salir. Esperaron hasta que
la noche se iluminó con las llamas que
se elevaban en la zona de batalla. No
volvieron a ver ningún helicóptero ni
oyeron más disparos. Poco a poco
fueron bajando, desesperados porque
los móviles no tenían línea, aún con la
esperanza de que alguien vendría a
sacarles de allí. Arriba sólo
permanecieron el carnicero y Tatiana,
escudriñando en la oscuridad, anhelando
ver su salvación acercarse por la
carretera que llevaba a la ciudad. Al
amanecer subieron casi todos a la
azotea, pero sólo vieron a un montón de
zombis deambular por la carretera y el
humo de los restos que habían ardido en
la batalla. Supieron que estaba todo
perdido cuando se dieron cuenta de que
muchos de aquellos zombis llevaban
uniformes militares.
Tenían alimentos no perecederos para
alimentarse durante meses. En el enorme
almacén trasero había centenares de
palés con envases de todo tipo de
alimentos, y cada uno cogía para comer
lo que le venía en gana y cuando quería.
Nadie organizó aquello. Para dormir
algunos se hicieron fuertes en los
pequeños despachos, donde instalaron
colchonetas hinchables o hamacas
recogidas en la sección de jardinería.
Cada uno por su lado. Tatiana y su
madre montaron una tienda de campaña
cerca de la puerta que ascendía a la
azotea, ayudados por Luis, que desplegó
la suya al lado.
—Si entran tendremos tiempo de
subir a la azotea y refugiarnos arriba.
Ese argumento convenció a Tatiana,
que veía en Luis la única persona en la
que podía confiar.
Una noche uno de los hombres, que
había estado bebiendo más de la cuenta,
enloqueció y empezó a romper las cajas
registradoras con un martillo, gritando
que no podía soportarlo más. Intentaron
calmarle, aterrados ante la posibilidad
de que los monstruos que estaban en el
exterior se dieran cuenta de que había
gente dentro y rompieran las puertas. El
hombre pareció calmarse, bajó la
cabeza y caminó hasta el lugar donde
dormía.
Una hora después oyeron un estrépito
tremendo procedente de los almacenes.
Tatiana salió de su tienda de campaña y
vio que Luis estaba asomado a la suya.
—¿Qué sucede?
—No lo se, pero voy a averiguarlo.
Corrieron hasta la zona de acceso al
almacén. Vieron una de las furgonetas de
reparto empotrada en uno de los
portones de acceso al almacén. Los
neumáticos chirriaban, produciendo
humo de rueda quemada. Quien fuera
que conducía la furgoneta logró
desempotrarla del portón y la hizo
retroceder unos metros para lanzarla a
toda velocidad contra el portón,
logrando desencajarlo de sus raíles con
un estrépito de chapa y cristales rotos.
Al volante iba el hombre que una hora
antes, borracho, rompía las cajas
regristradoras. La furgoneta logró salir
al exterior con el frontal aplastado y el
parabrisas roto en mil pedazos. Dio
unos bandazos y giró camino del
aparcamiento.
-¡Ese loco ha dejado el almacén
abierto! ¡Coged todo lo que podáis y
metedlo dentro!, gritó Luis.
Sólo Tatiana reaccionó. Corrió hacia
uno de los palés para coger una caja de
cartón llena de latas de conserva. El
resto del grupo permanecía atónito,
hasta que uno de ellos corrió hacia los
restos del portón para asomarse al
exterior. Regresó despavorido.
—¡Vienen!, ¡Corred dentro! —gritó.
Tatiana y Luis, ayudados por algunos
de los refugiados más conscientes de lo
que estaba pasando, aún tuvieron tiempo
de meter varias cajas más de alimentos
en el interior del hiper antes de que el
primero de los zombis asomara entre los
restos retorcidos del portón.
Entraron y cerraron la puerta.
Acababan de perder toneladas de
alimentos, inaccesibles desde aquel
momento.
Pudiera pensarse que estando en un
hipermercado estaban bien abastecidos
de alimentos para aguantar el tiempo que
fuera necesario, pero nada más lejos de
la realidad. Los alimentos frescos se
habían echado a perder. Contaban con
una buena cantidad de embutidos y latas
de conserva, así como cereales, galletas,
pan tostado y de molde, mermelada,
agua embotellada, cervezas, refrescos...
pero mucha de la comida no era
aprovechable, como el arroz, las
legumbres, la pasta o la harina, puesto
que no tenían cómo cocinar. Eran veinte
personas que tenían que comer todos los
días y que además lo hacían sin ningún
tipo de disciplina. Algunos acumularon
en sus rincones buenas cantidades de lo
que más les gustaba, y empezaron las
discusiones. Sobre todo cuando volaron
los blisters de jamón, lomo o chorizo.
Después se agotaron los paquetes de
queso loncheado y finalmente algunos se
vieron obligados a comer beicon frío y
grasiento con galletas. Hubo una pelea
porque alguien malgastó agua lavándose.
Finalmente se acabó la discusión cuando
tuvieron que repartirse la última botella
de agua en vasitos. También se terminó
el papel higiénico, las servilletas y el
papel de cocina. Es asombrosa la
cantidad de papel que gasta un grupo de
veinte personas para limpiarse después
de hacer sus necesidades, sobre todo
cuando la dieta no es muy equilibrada.
Las carreras a la azotea eran cada vez
más frecuentes y también hubo peleas
por ese bien tan escaso.
A ese ritmo pronto los lineales de
conservas quedaron vacíos. Cuando se
agotaron las últimas cajas de cereales y
galletas algunos de los refugiados se
reunieron en asamblea. Después de
reproches mutuos llegaron a la
conclusión de que alguien debía intentar
acceder al almacén. Todos los ojos se
clavaron en Luis.
—Tú conoces esto mejor que los
demás. Sabes dónde están almacenados
los alimentos. Imagínate que voy yo al
almacén, cojo una caja de algo que creo
que son alimentos, jugándome la vida, y
cuando consigo traerla aquí resulta que
son pañales —argumentó un tipo medio
calvo que debía haberse bebido él solo
la mitad de las reservas de cerveza del
hiper.
—Yo no sé dónde está almacenada
cada cosa. Soy un simple oficial de
carnicería. Sólo entro en la cámara para
coger lo que necesito. Sé lo mismo que
tú.
Después de un incómodo silencio,
observado por un montón de pares de
ojos anhelantes, accedió.
—Bien. Yo voy, pero que me
acompañen al menos otras dos personas.
Como nadie se decidía, lo echaron a
suertes. Escribieron sus nombres en
papelitos que metieron doblados en una
bolsa de plástico. El de Tatiana fue el
primer nombre que salió. El del tipo
medio calvo fue el otro, que refunfuñó
maldiciendo su suerte.
—Esto es lo que haremos —dijo Luis.
— Abro la puerta lo suficiente para ver
si hay moros en la costa, y de paso, para
intentar localizar, por el tipo de
etiquetas de los palés, los alimentos que
nos pueden interesar. Salimos sin hacer
ruido y cogemos lo que podamos. Que
alguien se quede preparado en la puerta
para cerrarla en cuanto entremos. Un
segundo, ahora vuelto —dijo.
Salió de la zona de oficinas y regresó
un par de minutos después. Llevaba tres
pequeños cuchillos muy afilados.
—Son para cortar el plástico y las
cinchas que envuelven los palés.
Cuidado que están muy afilados —dijo
dándole uno a Tatiana y otro al tipo
medio calvo, cuya frente estaba perlada
de sudor. — Venga. Terminemos cuanto
antes —dijo, dirigiéndose al pasillo que
conducía a la puerta del almacén,
seguido por sus dos compañeros.
El resto del grupo les siguió a un par
de metros de distancia, excepto la madre
de Tatiana, que llevaba varios días
ausente. Apenas salía de la tienda de
campaña, y parecía que todo le daba
igual. Al principio lloraba mucho.
Después, ni eso. Se sumía en un silencio
terco y Tatiana tenía que hacer esfuerzos
para que comiera. Temía que su madre
estuviera perdiendo la razón. Se giró y
la vio al final del pasillo, apoyada en la
pared, frotándose las manos con la
mirada perdida. Luis se llevó el dedo a
los labios para que guardaran silencio y
giró la llave. Cada click de la cerradura
hacía que el grupo se encogiera, como si
desde el techo estuviera cayendo agua
helada. Luis giró el picaporte y abrió la
puerta un centímetro. Después otro. Y
otro. Tardó casi un minuto en abrir una
rendija lo suficientemente ancha como
para sacar la cabeza. Una luz pálida
entraba por los tragaluces del techo y
por el boquete que había dejado la
furgoneta al salir. Aquel enorme espacio
estaba lleno de sombras que podían
ocultar cualquier cosa. Luis sintió que el
estómago se le aflojaba y contrajo,
involuntariamente, el esfínter. Era
miedo. Notaba la garganta seca y
rasposa y deseaba, con toda su alma,
carraspear. Intentó tragar saliva, pero
tenía la boca seca. Sintió un escalofrío.
Notó un apretón en el hombro y un
susurro apenas audible en su oído.
“Tranquilo”. Era Tatiana. Recorrió con
su mirada el recinto. Acomodó su vista
para distinguir el menor movimiento
entre aquellas sombras amenazadoras, y
finalmente fijó su mirada en el portón
arrancado por aquel maldito loco que
les había llevado a esa situación. No
parecía que hubiera nadie allí dentro.
Intentó reconocer los logotipos de los
palés. Distinguió el de una conocida
marca de sopas y cremas en lata.
Localizó también un palé medio
descargado de cartones de leche. Y otro
de agua mineral. Vio otro más de
conservas de pescado. Todos estaban
relativamente cerca. El más lejano, el
del agua, a unos diez metros de donde
estaban.
Cerró la puerta despacio y se giró
para informar a sus compañeros.
—A la izquierda de la puerta el
primer palé que hay es de sopas
enlatadas. A su lado hay un palé de
leche. A la derecha de la puerta el
primer palé que hay es de latas de
pescado. Atún, creo. He localizado otro
de botellas de agua mineral, que está
más alejado, también a la derecha.
Tatiana, tú coge la leche. El palé está
medio descargado y no te costará. Tú —
le dijo al calvorota — encárgate de las
sopas. Yo cogeré el agua.
—¿Y qué pasa con las latas de atún?
—Primero cojamos lo más
prioritario: agua, leche y las sopas. Son
nutritivas y tienen líquido. Si tenemos
tiempo, ya cogeremos el atún.
—Por mí de acuerdo —asintió
Tatiana.
Luis contó hasta tres en silencio y
abrió la puerta. Salió al almacén con el
cuchillo en ristre y se deslizó como un
gato hasta el palé del agua. Tatiana salió
detrás y caminó de puntillas hasta el
palé de la leche. El calvorota tardó unos
segundos, pero siguió a la chica. Luis
cortó con un movimiento hábil el
plástico y la cincha que sujetaba el palé
y se metió el cuchillo en el cinturón.
Tiró y sacó de la parte superior un
blister con doce botellas de litro y
medio de agua. Sacó otro. Con
dieciocho kilos de peso en cada brazo
corrió tambaleándose hasta la puerta,
donde varios pares de ojos asustados
contemplaba la operación. Uno de los
hombres que aguardaban dentro salió
para ayudar a Luis. Les dio tiempo a
hacer tres viajes más a cada uno. Otros
dos hombres salieron a echar una mano.
Uno de ellos le pidió el cuchillo por
gestos a Luis y corrió hasta el palé del
atún. En diez minutos habían vaciado los
cuatro palés y el pasillo estaba lleno de
cajas que los que aguardaban dentro
iban organizando a lo largo del pasillo.
De repente se habían convertido en un
equipo. Luis sonrió. Quizás pudieran
salir de esto, después de todo. Entre
viaje y viaje le dio tiempo a reconocer
el contenido de otros palés y a hacerse
un mapa mental de dónde estaban
situados. Hizo un gesto a sus
compañeros para que regresaran a la
seguridad del pasillo. Cerró la puerta
cuando el último entró y se abrazó a
Tatiana y a uno de los colaboradores
espontáneos.
—Bueno, parece que no ha sido tan
difícil. Descansemos, comamos algo y
mañana vamos a por otro cargamento.
—Sí. De papel higiénico, por favor
—dijo alguien, provocando carcajadas
del resto, que liberaban así la adrenalina
acumulada.
Aquel medio día comieron todos
juntos sentados en el suelo del pasillo,
reconociéndose unos a otros los méritos
y pidiendo algunos ser ellos los que
salieran al almacén la siguiente ocasión.
Se presentaron. Aunque fuera extraño, ni
siquiera conocían los nombres de sus
compañeros de cautiverio a pesar de
llevar allí encerrados varias semanas.
Sintieron que eran una comunidad y que
dependían unos de otros para
sobrevivir. Acordaron hacer algo que no
habían hecho hasta el momento, y era
retirar los cuerpos que aún permanecían
tirados entre los lineales. Se pusieron
manos a la obra. Se aprovisionaron de
guantes de goma que cogieron en la
sección de droguería y arrastraron los
cadáveres hasta la zona de maquinaria
situada en un lateral. Después limpiaron
con lejía y fregonas el rastro pútrido que
habían dejado los cuerpos en los
pasillos.
Tatiana seguía preocupada por su
madre, que había empezado a desvariar.
Una mañana se dio cuenta de que se
había orinado encima. Apenas respondía
cuando le hablaba. Y cuando hablaba lo
hacía como si estuviera en su casa.
Decía que tenía que regar las plantas, o
poner la lavadora. Y se levantaba para
recorrer el hipermercado con su hija
detrás intentando hacerla entrar en
razón. Dormía todo el día y a veces
gritaba entre pesadillas, asustando al
resto de los refugiados. Una noche
Tatiana despertó y se dio cuenta de que
su madre no estaba a su lado. Salió de la
tienda de campaña y la buscó en la
oscuridad del hipermercado. Después de
media hora fue a despertar a Luis.
—Mi madre ha desaparecido. No la
encuentro.
La buscaron de nuevo, hasta que Luis
preguntó si había mirado en la azotea.
—Quizás esté arriba. A lo mejor ha
ido a hacer sus necesidades...
—¿Desde hace más de una hora?
Corrieron a la escalera que conducía
a la azotea y salieron al exterior. Un
viento helado hacía silbar las antenas y
sacudía el enorme cartel del
hipermercado, clavándoles como
aguijones en el rostro una fina lluvia
helada. Vieron a la mujer rígida como
una estatua en el borde de la azotea.
Tatiana corrió hacia ella llamándola a
gritos. Su madre giró la cabeza para
mirarla durante un instante y se dejó
caer al vacío. Arrodillada en el borde
Tatiana vio el cuerpo de su madre
desmadejado quince metros más abajo y
una lenta congregación de muertos
andantes que se acercaba hasta rodear el
cadáver. Luis apenas logró que Tatiana
se diera cuenta de que estaba a su lado.
Tuvo que cogerla en volandas y llevarla
casi a la fuerza al interior. Sentados en
la escalera, empapados, se abrazaron
llorando en silencio.
Los siguientes días La Comunidad
cuidó a Tatiana como si fueran
miembros de una misma familia. La
excluyeron de las incursiones a por
alimentos y suministros y procuraban
dejarla a solas cuando notaban que eso
es lo que quería. Varios días después
Tatiana le pidió a Luis que dijera a los
demás que la trataran con normalidad.
“Al fin y al cabo —dijo con un punto de
rabia — lo más seguro es que ellos
hayan perdido también a sus familiares.
No soy diferente a ellos”. Ese era un
pensamiento que a todos, en algún
momento del día, les asaltaba,
sumiéndolos en un silencio pesaroso.
La línea telefónica no volvió jamás.
Habían encontrado una radio en uno de
los despachos y por turnos buscaban
incansables en el dial algún rastro de
vida humana en el exterior. Tenían pilas
de sobra, así que siempre había alguien
pegado al aparato. De vez en cuando
alguno se exaltaba creyendo haber
escuchado, entre el crepitar de la
estática, alguna palabra ininteligible.
Siempre eran falsas alarmas.
Hacía cada vez más frío, lo que
amortiguaba al menos el hedor que
desprendían por la falta de higiene. El
agua estaba racionada, y algunos
intentaban mantenerse presentables
frotándose la piel con colonia o con un
trapo mojado en alcohol una vez que las
toallitas higiénicas se terminaron. Una
mañana amaneció nevando. Cuando
fueron a salir al almacén a por
provisiones -cada vez tenían que
alejarse más de la puerta-, regresaron
precipitadamente al interior. Había
varios muertos vivientes deambulando
entre los palés. Cada vez que atisbaban
desde la puerta había más y más.
—Ya se irán cuando vean que no hay
nada.
—¿Y si no se van qué hacemos?
Nadie respondió. Racionaron los
alimentos y la bebida, pero aún así no
durarían mucho.
—Hay que hacerlos salir del almacén.
Pero ¿cómo? —preguntó Ramiro, el
hombre medio calvo que se había
convertido en uno de los líderes del
grupo..
—Con fuego. Hacemos una antorcha y
les hacemos retroceder —apuntó
alguien.
—¿Crees que el fuego les asustará? A
mí me da que eso no servirá para nada.
Ya visteis lo que sucedió aquí y en
Madrid. Ni los disparos de aviones o
tanques les hicieron retroceder. No
piensan, ni sienten —contestó con
desesperación Luis.
—¿Y si hacemos ruido fuera para que
salgan? No sé. Podemos tirar algo desde
la azotea. Algo que haga mucho ruido y
que atraiga su atención. Podemos
aprovechar para intentar bloquear el
portón con una de las furgonetas —
planteó Ramiro.
—Mejor con un toro —contestó Luis.
—¿Un toro?
—Sí, uno de esos cacharros que
sirven para descargar los camiones. Son
eléctricos. Es posible que las baterías
no se hayan descargado.
Trazaron un plan. Casi todo el grupo
subiría a la azotea con cacerolas,
botellas de cristal, lo que fuera, y
arrojarían esos objetos a la vez en el
punto más alejado del portón del
almacén para organizar un buen
estrépito. El resto esperaría en la puerta
de acceso al almacén. Cuando saliera el
último zombi Luis correría hasta uno de
los toros. Alguna vez le habían dejado
manejar uno los chicos del almacén y en
broma solía decir que era más divertido
que picar carne. Intentaría arrastrar
varios palés hasta bloquear el portón
para que los muertos no volvieran a
entrar. Si lo lograban, algo que en su
interior deseaba fervientemente, tendrían
alimentos y la supervivencia garantizada
durante meses.
Se pusieron manos a la obra.
Cogieron todo aquello susceptible de
hacer un buen jaleo cuando fuera
arrojado desde la azotea. Ramiro cogió
a escondidas una botella de vodka y se
la metió debajo del jersey. Tatiana le
vio y lamentó que aquel tipo, que había
empezado a caerle bien, pensara en
beber en aquel momento, pero no dijo
nada. Se giró y cogió un par de enormes
cacerolas de metal. No vio cómo
Ramiro cogía un trapo de algodón y se
lo guardaba en el bolsillo. Tampoco vio
cómo se metía una caja de cerillas en el
mismo bolsillo.
Subieron todos a la azotea como una
columna de hormigas transportando
mercancías absurdas. Uno de los
refugiados había subido con una caja
registradora, que sujetaba a duras penas.
Otros dos habían subido a medias una
nevera con puertas de cristal que
semanas antes estaba repleta de yogures.
Eligieron el punto donde arrojar todos
aquellos objetos, confiando en que los
zombis que pululaban por el almacén
oyeran el estrépito. Tatiana se
estremeció al comprobar que era justo
donde su madre se había arrojado al
vacío. Dudó unos segundos y miró hacia
abajo. Sólo había una mancha negra
sobre el asfalto y algunas prendas de
ropa destrozadas, pero el cuerpo de su
madre no estaba.
Cuando todos estuvieron junto al
borde en posición, Luis levantó el brazo
para dar la señal. Clavaron sus ojos en
él, y después de unos segundos que se
hicieron eternos, lo bajó. El estrépito
fue ensordecedor. La nevera, las
cacerolas, un carrito de la compra,
botellas vacías de cerveza, la caja
registradora y otros objetos se
estrellaron contra el asfalto, haciendo
que los zombis que deambulaban por el
aparcamiento se giraran todos a la vez y
se pusieran en marcha hacia el origen de
aquel estruendo. Luis corrió para
situarse justo encima del portón y vio
con enorme alegría cómo varios muertos
vivientes salían al exterior y caminaban
directamente hacia el origen del
estrépito. Corrió acompañado por sus
dos compañeros hacia la escalera.
Ahora era su turno. Tatiana vio que
Ramiro sacaba la botella de vodka que
llevaba bajo el abrigo y desenroscaba
decidido el tapón.
“¿Será posible? ¡Este tipo se va a
beber un trago!”. Iba a decirle algo
cuando vio que metía su mano derecha
en el bolsillo, sacaba un trapo e
introducía la mitad dentro de la botella.
Posó la botella en el suelo, sacó la caja
de cerillas y prendió el trapo. Cogió la
botella y la sujetó con firmeza hasta que
la llama cobró un buen tamaño. Entonces
extendió el brazo y simplemente soltó la
botella, que se estrelló en medio de un
grupo de zombis extendiendo una
llamarada que rápidamente prendió en
las ropas de varios de los muertos
vivientes. Tatiana y el resto del grupo
contemplaron, entre atónitos y
divertidos, cómo en pocos segundos
cinco o seis zombis quedaban cubiertos
por las llamas sin apenas reaccionar. Un
humo denso y negro se elevó hacia ellos,
llevándoles hasta sus fosas nasales un
hedor de carne podrida asándose.
—Parece que, efectivamente, el fuego
no les asusta. Voy a por más vodka —
dijo Ramiro tranquilamente, dándose la
vuelta para regresar al hiper.
Tatiana soltó una carcajada.
—Voy contigo. Me ha gustado la idea.
Cinco minutos después tenían una
veintena de botellas preparadas, que
aquel sorprendente individuo iba
prendiendo y dejando caer sobre la
multitud de zombis reunidos en el
aparcamiento.
Entretanto Luis había abierto la puerta
y comprobado que el almacén estaba
despejado. Salió y corrió hacia el toro
más cercano. Giró la llave. Sin batería.
Corrió hacia el siguiente. Igual. Giró la
llave del tercero murmurando un ruego
pero vio que las luces de los
indicadores se encendían. ¡Bien!,
murmuró. Movió las palancas y aquel
artefacto se puso en marcha con un
brinco. Lo condujo hacia un palé de
enormes latas de tomate. Se detuvo.
Avanzó despacio logrando meter los
soportes metálicos bajo el palé de
madera, que apenas levantó unos
centímetros mientras lo conducía
directamente hacia el portón.
Prácticamente lo incrustó contra el
marco. Retrocedió para ver cómo
quedaba. Con un solo palé más el hueco
quedaría bloqueado. Se dirigió a toda
velocidad al palé más cercano. Hizo la
misma operación y lo llevó hasta el
hueco. Lo depositó pegado al otro,
dejando la entrada completamente
cerrada. Oyó cómo los compañeros que
vigilaban en la puerta de acceso a la
tienda le vitoreaban. Recogió un tercer
palé para asegurar aquella barricada.
Por si acaso, dejó el toro pegado a los
palés y se bajó para comprobar su obra.
Levantó los puños y gritó de alegría.
Oyó los gritos de sus compañeros
animándole. Se giró sonriente hacia
ellos. Gritaban y agitaban las manos,
llamándole. Su risa se heló. No le
animaban. ¡Gritaban para que corriera!.
Cuando se quiso dar cuenta tenía encima
a un muerto viviente. ¡Quedaba uno en el
almacén!. No tuvo tiempo de correr o
gritar. Aquel ser le arrancó la tráquea de
un mordisco. Sintió que la sangre
brotaba a chorros por su garganta
ahogándole en un dolor espantoso. Cayó
al suelo. Tuvo tiempo de ver aquel
rostro deforme y ennegrecido acercarse
a su cara antes de morir y de pensar que
no era justo, ahora que lo había logrado.
Los dos hombres que le vieron morir
cerraron impotentes la puerta y se
derrumbaron en el suelo tapándose el
rostro con las manos.
Caminaron cabizbajos hasta la
escalera y subieron a la azotea. Una
humareda oscura y grasienta subía desde
el aparcamiento. Se acercaron al grupo
que contemplaba, algunos arrodillados
junto al borde, lo que sucedía abajo.
Tatiana les vio llegar y adivinó que
algo había pasado abajo sólo por la
forma en que la miraron. Caminó hacia
ellos.
—No lo vimos. No pudimos hacer
nada. Ninguno lo vimos —murmuraba
uno de ellos.
—¿Qué ha pasado?. ¿Dónde está
Luis?.
Uno de los hombres negó con la
cabeza.
—Había terminado de taponar el
portón con los palés y un zombi que no
habíamos visto se le abalanzó encima.
Le arrancó el cuello. Está muerto.
Tatiana se tapó el rostro con las
manos y dejó escapar un grito de rabia
entre los dedos.
—Mierda. ¡Sólo teníais que vigilar!
Retiró las manos de su cara y
aquellos dos hombres vieron sus ojos
llenos de rabia.
El resto de los que estaban en la
azotea se habían ido acercando y
murmuraban entre ellos. Tatiana escuchó
susurrar la palabra “muerto”, “atacado”,
“Luis”.
—¿Hay más?
—¿Cómo?
—¡Que si hay más zombis abajo!
—Nnno, creo que no —acertó a
murmurar uno de los hombres.
Tatiana corrió hacia la escalera y
bajó los escalones de dos en dos. Corrió
hacia la carnicería. Cogió un hacha de
carnicero del imán de la pared. Era un
cuchillo pesado, con una hoja larga,
rectangular y muy afilada. Caminó hacia
la zona de las oficinas y recorrió el
pasillo que llevaba hasta el almacén.
—Qué vas a hacer. Tranquila —dijo
alguien.
Tatiana abrió la puerta de golpe y
salió al almacén. Vio en el extremo más
alejado, junto al toro, a aquel ser
arrodillado hundiendo su cabeza en el
vientre de Luis. Caminó con decisión
hacia aquella abominación. Sola. El
resto del grupo se apelotonó en la puerta
sin atreverse a cruzar el umbral. Se
detuvo a menos de un metro del zombi.,
que levantó la cabeza y la miró. Tenía
aquella cara asquerosa empapada en
sangre y los coágulos se deslizaban por
su barbilla. Luis tenía los ojos abiertos e
inmóviles. Vio un enorme boquete en su
cuello por donde había escapado su vida
y por donde se deslizaba aún algo de
sangre. Tenía la camisa rasgada y el
vientre abierto. Aquel jodido ser se
estaba comiendo sus tripas. Tatiana
levantó el hacha y la descargó con toda
su fuerza contra la frente del zombi, que
sólo cerró los ojos y los volvió a abrir,
como si estuviera perplejo. Tatiana tiró
del hacha y la desclavó. Volvió a
estrellarla, aún con más fuerza justo en
el mismo sitio. El hacha se abrió camino
hasta el entrecejo del zombi, que abrió
la boca, expulsó un vómito de sangre y
cayó sobre el cuerpo de Luis. Siguió
golpeándole con rabia hasta separarle la
cabeza del cuerpo. Se quedó mirando
aquel despojo resollando por el
esfuerzo. Entonces vio que Luis movía
los ojos y empezaba a gruñir.
Retrocedió un paso sorprendida de que
aún estuviera vivo. Luis se agitó bajo el
cuerpo del zombi decapitado y logró
zafarse. Tambaleándose se puso de
rodillas. Miró a Tatiana con unos ojos
opacos y fieros. Entonces Tatiana vio
cómo la lengua de Luis asomaba por el
boquete de la garganta, agitándose como
un calcetín ensangrentado. Levantó el
hacha muy despacio y dudó unos
segundos, justo hasta el momento en el
que ese ser, que ya no era Luis, extendió
una mano engarfiada hacia ella.
Segundos después Luis estaba de nuevo
inmóvil, sobre el cuerpo del zombi, con
el cráneo abierto como un melón.
Tatiana dejó caer el hacha y caminó
hacia la puerta. Apenas veía, con los
ojos anegados en lágrimas. Tenía
salpicaduras de sangre por todas partes.
Se sentó en el pasillo y lloró en silencio
bajo la mirada de sus compañeros.
Las tres semanas siguientes
transcurrieron monótonas. Ramiro subía
todas las mañanas a la azotea a preparar
sus cócteles molotov, a veces en
solitario, a veces acompañado por
alguno de los supervivientes. Era
concienzudo. Arrojaba algún objeto que
atraía a los zombis y después dejaba
caer un par de botellas con el extremo
del trapo ardiendo. Luego otras dos.
Finalmente no quedó ningún zombi
indemne. Abajo había montones de
cuerpos abrasados hasta los huesos. Sin
embargo, algunos aún movían una
extremidad bajo el montón. En el
aparcamiento algunos medio quemados,
caminaban, con las cuencas de los ojos
vacías, calcinadas, tropezando con los
coches. Era como si una bomba de
napalm hubiera estallado sobre el
aparcamiento. Dentro estaban seguros.
Sin embargo, viendo que fuera ya no
había ninguna amenaza, algunos
plantearon la posibilidad de salir de
allí. Hubo una gran discusión y
finalmente un grupo capitaneado por
Ramiro, al que habían puesto el mote de
Molotov, decidió que era la hora de
marcharse. Tatiana se sumó al grupo que
pensaba que era mejor aguantar.
—Tarde o temprano alguien
aparecerá. Esto no puede durar siempre.
Fuera nevaba. Dos días más tarde el
grupo de Molotov puso en marcha una
furgoneta y la cargaron con unas cuantas
cajas de comida. Lograron despejar la
entrada con el único toro que funcionaba
y se subieron al vehículo. Eran diez.
Habían decidido volver a Valladolid.
Molotov estaba seguro de que allí
encontrarían supervivientes.
—No vamos a ser los únicos que
siguen vivos —dijo con aplomo.
Tatiana se encogió de hombros,
mirando fijamente la oscura mancha que
había dejado el cuerpo de Luis sobre el
cemento. Después de su muerte habían
arrastrado su cuerpo y el del ser que le
quitó la vida a la esquina más alejada
del almacén y los habían cubierto con
cartones.
—Buena suerte.
En cuanto la furgoneta atravesó el
portalón, volvieron a bloquearlo con los
palés y subieron a la azotea para verles
marchar. Vieron la furgoneta sortear los
coches abandonados en el aparcamiento
y cómo un par de los zombis menos
dañados caminaban detrás, siguiendo el
sonido del motor, en un patético intento
de alcanzar aquel vehículo que se
alejaba dejando sus huellas sobre la
nieve.
Una semana más tarde captaron en la
radio el mensaje emitido desde la
emisora de Tordesillas. Lo escucharon
una y otra vez, durante una hora, sin
atreverse a tocar la radio ni a hablar.
Hubo abrazos, lágrimas y gritos de
alegría. Al día siguiente, una hora
después del amanecer, su furgoneta se
detenía a la entrada de La Finca, donde
un par de soldados sonrientes armados
con uniforme de combate les daban la
bienvenida.
49
Detrás, en la caja del camión, el resto
de los supervivientes de La Finca se
habían acomodado como habían podido.
Arrebujados bajo las mantas se
apretaban unos contra otros menos
Simón, que se había acodado contra la
chapa que cerraba la caja y atisbaba,
entre el toldo, el exterior. Sólo veía la
cortina de agua, teñida de rojo por las
luces traseras del camión, que levantaba
los gruesos neumáticos. Se preguntó
cuándo pararían. Se levantó y caminó
con precaución hasta el fondo de la caja.
Golpeó con los nudillos sobre la chapa
que le separaba de la cabina.
—¡Sargento! ¡Sargento!
Si hubo respuesta no la oyó por el
ruido del motor y el flamear del toldo
por el aire, pero notó que el camión
disminuía la velocidad hasta detenerse.
Oyó la puerta de la cabina abrirse y
cerrarse. Un segundo se asomó a la
cabina.
—¿Pasa algo? —preguntó el sargento
recorriendo con la mirada a los
apelotonados supervivientes.
—No. Sólo queremos saber cuándo
vamos a parar. Aquí no se está muy
cómodo, y tenemos hambre y sed.
—Hemos sobrepasado León. En
pocos kilómetros entraremos en una
zona boscosa y bastante aislada.
Encontraremos un lugar pronto,
mantengan la calma.
El sargento regresó a la cabina y puso
en marcha el camión.
50
La lluvia repiqueteaba en la chapa del
tejado de la cabaña. Chema durmió a
ratos, despertando sobresaltado para
volver a caer en un duermevela.
Finalmente quedó dormido hasta que el
intenso frío le despertó. Encendió la
vela, consumida hasta la mitad, y se
vistió. Su uniforme olía a demonios,
pero al menos estaba seco. Había tenido
suerte. Cuando los zombis llegaron al
campamento acababa de ponerse el
uniforme y se dirigía a desayunar. No
tenía abrigo, y la guerrera no sería
suficiente. Comprobó la pistola y
descorrió el cerrojo con mucho cuidado.
Asomó la cabeza. Aún no había
amanecido. Entre los árboles se veía
clarear un cielo recorrido por veloces
nubes grises cargadas de lluvia. El
bosque era un rumor de gotas que caían
desde las copas de los árboles sobre las
hojas de pino y roble que alfombraban
el suelo. Guardó en los bolsillos de la
guerrera las dos botellas de agua y un
par de latas de comida. También guardó
una vela nueva y el resto de la otra, las
pastillas combustibles y el mechero.
Distribuyó en los bolsillos lo que había
en el botiquín: una botellita de alcohol,
un rollo de vendas, un rollo de
esparadrapo y unas tijeras pequeñas.
Antes de guardar la tijera con ella hizo
un corte en el centro de una de las
mantas para improvisar un poncho.
Metió la cabeza por el corte y palpó
satisfecho el resultado. Clareaba cuando
se internó en el bosque en dirección a la
autopista.
51
La gasolinera había desaparecido. El
grupo de supervivientes contemplaban
en silencio el cráter rodeado de
escombros donde antes estaban los
surtidores. El hotel no tenía más que tres
paredes chamuscadas en pie.
—Tendremos que continuar —
murmuró el sargento. — ¡Todos arriba!
—gritó cuando vio que algunas de las
mujeres regresaban después de orinar
detrás de los escombros. Parecían
refugiados de una guerra, vestidos con
prendas que les quedaban grandes o
pequeñas. Estaban en estado de shock y
ni siquiera se habían planteado
intercambiarse la ropa para ponerse
aquellas prendas que se ajustaran más a
su talla. No llegaría muy lejos con esta
gente. Estaban derrotados. Simón se
acercó.
—Sargento. Necesitamos llegar a un
refugio. Mira a esta gente —murmuró.
—Ya me he dado cuenta. No servirán
de mucho si nos encontramos con
problemas.
—Recuerdo que más adelante,
después de un túnel muy largo antes de
entrar en Asturias, hay otra estación de
servicio. Creo que está al otro lado de
la autopista. En este lado hay un
aparcamiento y un pasadizo cruza hasta
la estación de servicio por debajo.
—Sí, era la alternativa con la que
contaba si no podíamos quedarnos aquí.
Escucha Simón. Quiero que les animes.
Dales esperanza. No quiero que nadie
pierda la cabeza ahí atrás. ¿Lo harás?
—Lo haré, sargento. Cuenta conmigo.
El sargento apretó el hombro de
Simón y subió a la cabina una vez que
todos estuvieron a bordo.
Llegaron al peaje en pocos minutos.
Lo rebasaron despacio. Estaba desierto.
Algunas barreras estaban rotas. Se
acercaron al primer túnel. Volvía a
llover. El sargento encendió el potente
foco que el camión tenía en un lateral de
la cabina y el túnel se iluminó hasta
donde llegaba la vista. Vieron muchas
figuras, la mayoría pegadas a las
paredes del túnel. Otras estaban
tendidas o sentadas en medio del asfalto.
El sargento disminuyó la velocidad y fue
sorteando aquellos cuerpos. Vio que
alguno se movía como a cámara lenta.
Eran auténticos espectros descarnados,
con las ropas hechas pedazos. No pudo
evitar pisar unos cuantos antes de llegar
al otro lado del túnel. Valeria y Tatiana
se cubrían la boca con las manos al
notar el ligero bamboleo del camión al
pasar sobre aquellos cuerpos crujientes
como ramas secas. Después atravesaron
un túnel mucho más largo que fue aún
peor. Estaban ya cerca de la gasolinera.
El sargento disminuyó la velocidad en
cuanto vio el aparcamiento. En el otro
lado estaba la estación de servicio.
Encaró el camión hacia el edificio y
encendió el foco, iluminándolo. Aún era
de día, pero la intensa lluvia mezclada
con la niebla espesa restaba visibilidad.
Aparentemente el edificio estaba intacto.
Puso el freno de mano y sacó el rifle de
asalto de debajo del asiento. Antes de
bajar de la cabina miró a las chicas.
—Quedáos aquí. Voy a ver si es un
sitio seguro.
Rodeó el camión. Simón ya había
bajado junto con un par de hombres y
contemplaban el edificio con una
expresión de esperanza.
Le tendió la pistola a Simón.
—¿Sabes usarla?
—Tenía una que sus hombres me
quitaron cuando llegué a La Finca. Me
salvó la vida en un par de ocasiones —
contestó, sin detenerse a explicarle que
nunca había llegado a dispararla.
—Bien. Vigila. Voy a meterme en el
pasadizo para ver si está despejado. No
vamos a usarlo: llevaré el camión al
otro lado, pero quiero asegurarme de
que está limpio. No quiero sorpresas.
Que la gente suba de nuevo a la caja del
camión hasta que yo vuelva. Tú quédate
fuera vigilando. Mantén el motor del
camión encendido.
El sargento comprobó el cargador del
rifle y quitó el seguro. Acopló una
linterna al cañón del arma y la encendió.
Caminó hasta la boca del pasadizo y
desapareció en su interior.
Simón miró cómo el sargento
descendía por las escaleras. Pasaron
unos segundos y se situó a un par de
metros del camión intentando
recorriendo con la mirada los
alrededores. No se veía un carajo.
Hacía mucho frío y la lluvia caía helada.
Escuchaba los murmullos en el interior
de la caja del camión. Se acercó a la
cabina y una de las chicas bajó la
ventanilla.
—¿Crees que podremos quedarnos
ahí? —preguntó Tatiana.
—Eso espero.
En ese momento se escuchó un
estampido apagado. Venía del pasadizo.
Simón corrió hacia allí. Se paró en las
escaleras, quitó el seguro de la pistola y
tiró del cargador para meter una bala en
la recámara. Bajó despacio.
El túnel apestaba a humedad y
excrementos. Lo primero que vio fueron
los restos de un par de cuerpos
devorados y resecos en la base de los
escalones. A unos quince o veinte
metros vio la luz de la linterna del
sargento.
—¿Todo bien? —gritó.
—¡Sí!. Había un podrido que se puso
un poco pesado. Está despejado.
¡Vuelve a tu posición!
Simón esperó unos segundos y vio la
oscilante luz de la linterna moverse de
nuevo.
Volvió junto al camión. El foco
iluminaba la fachada de la estación de
servicio. Vio al sargento salir del
pasadizo y avanzar hacia la entrada. Vio
cómo forcejeaba con la puerta de cristal
que daba acceso a la tienda-cafetería.
Estaba cerrada. El sargento retrocedió
un par de metros, como evaluando la
situación. Sin duda pensaba si merecía
la pena volar el cristal de la puerta de
un disparo. Simón vio cómo rascaba la
barbilla y después echaba a andar hacia
la esquina del edificio para rodearlo. Un
par de minutos después vio el destello
de la linterna en el interior del edificio.
“Bien, pensó. Ha entrado por una
ventana o una puerta trasera”.
Diez minutos después aparecía por la
boca del pasadizo.
—Despejado. Está sorprendentemente
intacto, como si hubieran cerrado el
edificio hace unas horas. He entrado por
la ventana del baño. Dentro he
encontrado las llaves de la puerta
trasera. Sube al camión —dijo mientras
abría la puerta de la cabina. Antes de
subir extendió el brazo hacia Simón,
que, después de un par de segundos, le
devolvió la pistola. Simón saltó a la
caja justo cuando el sargento ponía
bruscamente en marcha el camión.
Avanzó hacia la mediana y pegó un
acelerón para romper la cadena que
separaba los dos sentidos de la
autopista. El camión la partió como si
nada. Cruzó los dos carriles y condujo
hasta la parte posterior del edificio.
Aparcó el camión y paró el motor.
—Ya estamos en casa, chicas —dijo
con una sonrisa.
Saltó del camión y cerró la puerta con
llave. Simón ya estaba fuera ayudando a
bajar al resto de los pasajeros. El
sargento rodeó la cabina y cerró también
la portezuela del acompañante. Miró al
grupo.
—Bien. Podemos pasar la noche aquí.
Está despejado y limpio. Hay comida y
bebida, y hace mucho frío, pero al
menos no nos mojaremos. Síganme.
Tiró de la puerta metálica e invitó a
los refugiados a entrar. Después entró él
y cerró la puerta con la llave.
52
La pegajosa niebla era una ventaja,
aunque Chema apenas veía más allá de
sus narices. Desenfundó la pistola y se
internó entre las primeras casas de
Tordesillas. Conocía bien esa parte del
pueblo, por donde solían acceder en
busca de suministros. Llegó a la zona de
almacenes que habían peinado en varias
ocasiones. Caminaba con cuidado,
intentando no hacer ruido. Se fijó
sorprendido de que había huellas de
camión en el barro y parecían recientes.
Las siguió hasta una pequeña explanada
donde las huellas trazaban un arco y
volvían a alejarse.
Su mente hiló los hechos rápidamente.
Las huellas eran del camión que escuchó
mientras se ocultaba en el crematorio.
Tenía que ser un soldado el que lo
condujo hasta aquí: sabía dónde venía.
Miró el edificio frente al que el camión
había estado parado. Vio la ventana sin
cristal. Se acercó y miró el interior. Se
aupó y entró en el almacén. Apenas
entraba luz, pero entre la penumbra vio
que el almacén había sido visitado hace
poco. Había cajas abiertas esparcidas
por el suelo. Dentro había zapatos, ropa.
Recorrió el almacén pensativo. Eran
varios, han cogido ropa. Dedujo que
varios de los refugiados de La Finca
habían logrado subir al camión y el
soldado les trajo hasta aquí para surtirse
de ropa, ya que el ataque de los
podridos sorprendió a todo el mundo
durmiendo. Después de equiparse han
subido al camión y se han marchado,
pensó. Este hilo de razonamiento le hizo
sonreír. Ahora sólo tenía que averiguar
hacia dónde habían ido. Seguiría las
huellas del camión. “Necesito un
vehículo”, pensó. Salió de nuevo por la
ventana. Recorrió los almacenes de
aquella zona sin encontrar nada que le
sirviera, hasta que vio un taller
mecánico cerrado con una persiana
metálica. Tiró de ella hacia arriba y
para su sorpresa cedió con un chirrido.
Centímetro a centímetro la subió,
intentando hacer el menor ruido posible,
hasta dejar un hueco por el que colarse.
Se tumbó en el suelo y se arrastró hasta
el interior del taller. Bajó la persiana de
nuevo y lo que vio le hizo sonreír. Había
varios coches. Algunos tenían el capó
levantado, como si los mecánicos
hubieran dejado a medias el trabajo
hasta el día siguiente, que no llegó
nunca. Rogó en su interior que alguno
funcionara. En un lateral había un audi
impecable al que le faltaba uno de los
faros delanteros. Los cables colgaban
del hueco como el nervio óptico cuelga
de la cuenca vacía de un rostro. Encima
del capó había una caja de cartón
abierta con un faro de repuesto.
Perfecto. Abrió la puerta y vio que las
llaves estaban puestas. Se sentó en el
asiento y giró la llave. La luz de
contacto se encendió. Vio que la aguja
del combustible se detenía en la mitad.
Intentó arrancar, pero la luz del contacto
se apagó. Sin batería. Recorrió con la
mirada las estanterías metálicas hasta
localizar lo que quería: una balda llena
de baterías dentro de sus cajas de
cartón. Cogió una y la sacó de la caja.
Abrió el capó. Buscó una llave inglesa y
un destornillador y sacó la batería
agotada. Metió la batería nueva, la
conectó y giró la llave de contacto. El
coche arrancó a la primera. Cortó
rápidamente el contacto y salió del
coche. Comprobó que era diésel. Buscó
un tubo de plástico y después cogió un
bidón vacío de veinte litros que tenía un
tapón tipo embudo. Desenroscó el tapón
del depósito de un mercedes que estaba
medio destripado y vio que era también
diésel. En un minuto tenía el bidón lleno
y un minuto después tenía su flamante
coche con el depósito repleto de
combustible. Sacó el resto del gasóleo
del mercedes y metió el bidón en el
maletero. Arrancó el audi y aceleró
durante unos segundos. Perfecto. El
motor ronroneaba como un gato
dispuesto a saltar encima de un ratón. Se
bajó del coche, se quitó el capote y lo
echó encima del asiento del conductor.
Vació los bolsillos de la guerrera y puso
sus escasas pertenencias en el asiento
trasero. Levantó de un tirón la persiana
metálica y se subió al coche. Pegó un
pisotón al acelerador y los neumáticos
chirriaron sobre el cemento. Condujo
siguiendo las huellas del camión, que le
llevaron hasta la entrada a la autopista.
Las potentes luces antiniebla del audi
iluminaban una autopista
fantasmagórica. Sabía que era casi
imposible alcanzar el camión, pero
quién sabe. Era su día de suerte.
53
Los supervivientes se lanzaron a los
expositores y neveras de la tienda-
cafetería como lobos. Cervezas, botellas
de refresco, blisters de embutidos,
paquetes de galletas... El sargento pensó
en poner orden, pero qué demonios.
Saltó la barra y abrió una botella de
whisky. Buscó un vaso y escanció una
generosa cantidad. Simón se acercó.
—Sargento, sírveme un trago.
El sargento sacó otro vaso y lo llenó.
—Comamos algo antes de que esta
marabunta se lo acabe todo.
Descolgó un chorizo y cortó dos
grandes pedazos. Le tendió un trozo a
Simón y pegó un mordisco al suyo.
Estaba duro pero sabía a gloria. Cogió
varias bolsas de patatas fritas y las puso
encima de la barra. Simón abrió una y
empezó a comer.
Media hora más tarde, saciados, el
sargento llamó al orden. Se hizo el
silencio.
—Haremos guardias durante la noche.
Somos seis hombres. Cada uno hará
hora y media de guardia. Cogió un
taburete y lo llevó hasta un lateral de la
puerta.
—Yo haré la primera guardia. Tú la
segunda, Simón. ¿Tienes reloj?
—Sí.
—Vale. Dentro de hora y media te
despierto. Hora y media más tarde
despiertas a ese. Después hacéis la
guardia tú, tú y tú, por ese orden —dijo
señalando al resto.
El sargento se sentó en el taburete con
el fusil de asalto colgando de la espalda.
Los supervivientes buscaron un rincón y
se acomodaron para intentar dormir.
El sargento se concentró en intentar
perforar aquel muro de oscuridad, pero
lo cierto es que no se veía nada. Hora y
media después se bajó del taburete y se
estiró. Encendió la linterna y buscó a
Simón. Le vio sentado en el suelo, con
la espalda apoyada contra la barra.
Valeria y Tatiana dormían abrazadas
con sus cabezas apoyadas en el muslo de
Simón, tapadas con una manta. Simón
levantó la cabeza y miró al sargento y
luego a las chicas. Éste se encogió de
hombros y buscó algo con que
improvisar una almohada.. No quería
que despertaran. Entró en la oficina y
abrió un armario. Había un par de
monos azules de gasolinero colgando de
una percha. Los enrolló y se dirigió
hasta donde estaba Simón. Se los tendió
y éste, con delicadeza, levantó las
cabezas de las chicas lo suficiente para
sacar su pierna y sustituirla por los
monos enrollados. Las chicas no
despertaron. Simón se levantó y se
estiró en silencio.
—Ya sabes: hora y media y
despiertas al siguiente. Voy a intentar
descansar en el despacho. Hay una silla
que no parece demasiado incómoda —
susurró.
Simón asintió con un gesto y se
dirigió a su puesto. El sargento entró en
el despacho y se sentó en la silla. No era
reclinable. Apoyó la cabeza sobre los
brazos encima de la mesa y cerró los
ojos. Nada. Media hora después decidió
ir a dormir al camión. Abrió la puerta
trasera con sigilo y la cerró de nuevo
con llave. Subió a la cabina del camión
y se arrellanó entre los dos asientos.
Dejó el fusil en el suelo. Enseguida se
quedó dormido.
Horas más tarde un sol pálido
intentaba atravesar la espesa capa de
nubes. El sargento despertó
sobresaltado. Estaba agarrotado y
helado. Unos golpes sonaban en el
interior de su cabeza. Se frotó la frente.
Los golpes seguían. Alguien golpeaba
una superficie metálica. Se incorporó
alarmado. Se frotó los ojos y vio varias
figuras que merodeaban alrededor del
camión y rodeaban el edificio de la
gasolinera. Eran podridos. Decenas.
Golpeaban la puerta trasera de la
gasolinera y las puertas del camión.
Cogió el fusil y se lo puso encima de las
rodillas. Arrancó el camión y retrocedió
bruscamente, notando que pasaba por
encima de varios cuerpos. Giró el
volante y aceleró haciendo un arco
rodeando el edificio. Lo que vio le puso
los pelos de punta. Una multitud de
podridos se agolpaba contra la puerta de
cristal, que no tardaría en ceder. Sólo
podía hacer una cosa: regresar a la parte
trasera e intentar despejar esa salida.
Condujo el camión de nuevo hasta la
puerta trasera y lo dejó a una decena de
metros. Bajó del camión y levantó el
fusil apuntando cuidadosamente.
Derribó a media docena de podridos
mientras avanzaba paso a paso. Corrió
hacia la puerta metálica y metió la llave.
Abrió la puerta de un tirón y gritó.
—¡Salid todos por aquí!
En aquel momento escuchó un
estrépito de cristales rotos. Los
podridos habían roto las puertas de
cristal de la parte delantera.
Vio que por la esquina empezaban a
aparecer los primeros podridos al
tiempo que algunos de los refugiados
salían corriendo del edificio hacia el
camión.
—¡Subid al camión! ¡Rápido!
Empezó a disparar en modo
automático a los podridos que se
acercaban como una oleada mientras la
gente saltaba a la cabina del camión. Las
ráfagas hicieron saltar pedazos de
cuerpos y derribaron a unos cuantos
podridos, pero eran demasiados. Se le
estaban echando encima.
Dentro oyó gritos. No podía hacer
nada más. Retrocedió disparando y
subió al camión. Dio un pisotón al
acelerador. Por el retrovisor vio que una
de las mujeres corría hacia el camión
perseguida por un par de podridos.
Frenó. Abrió la puerta y asomó el
cuerpo apuntando con el fusil. Le voló la
cabeza al podrido que estaba más cerca
de la mujer, pero esta tropezó. El otro
podrido saltó encima de ella. Maldijo en
voz alta y aceleró hacia la mediana para
cruzar al otro lado de la autopista.
Unos kilómetros más adelante detuvo
el camión en medio de la carretera.
Saltó de la cabina y corrió hacia la caja
del camión. Dentro, abrazados unos a
otros, apenas había media docena de
refugiados. Dos hombres y cuatro
mujeres. Faltaban también las dos chicas
y Simón. “Mierda”, masculló.
—Las dos chicas y Simón se
encerraron en la oficina, sargento —dijo
uno de los dos hombres.
—Tenemos que volver a por ellos —
contestó el sargento.
—¡No podemos volver!, ¡moriremos
todos! —contestó una de las mujeres
histérica.
El sargento se frotó el rostro con
rabia.
—Bien. Tú —dijo señalando al
hombre que le había contestado. —
¿Sabes conducir el camión?
—Sí. Supongo. Nunca he conducido
nada tan grande, pero no será muy
diferente a un coche, imagino.
El sargento suspiró.
—Vale. Sube conmigo a la cabina.
Vosotros no os mováis de aquí dentro.
El hombre saltó de la caja y corrió
hacia la puerta del copiloto.
Una vez dentro el sargento le miró
fijamente.
—Me queda un cargador en la pistola.
Doce balas. En el rifle me queda medio
cargador. Vamos a regresar. Pararemos
cerca, fuera del campo de visión de los
podridos. Llegaré sin que me vean hasta
el pasadizo que lleva hasta el
aparcamiento de la gasolinera, lo
recorreré y asomaré por el otro lado.
Intentaré atraer a los podridos hasta el
pasadizo. Cuando estén todos dentro
lanzaré esto al interior del túnel, dijo
enseñándole la granada. En cuanto oigas
la explosión, trae el camión lo más
rápido que puedas hasta la altura de la
gasolinera y te paras.
El sargento arrancó el camión y
maniobró para dar la vuelta Aceleró y
avanzó hasta vislumbrar la última curva
tras la cual estaba la gasolinera. Paró el
camión y se bajó. Comprobó sus armas y
miró al hombre que ya se había situado
en el puesto del conductor. Levantó las
cejas en una pregunta silenciosa y el
hombre asintió moviendo la cabeza.
Estaba preparado. El sargento avanzó
agachado entre la maleza que
prácticamente se había comido el arcén.
Llegó hasta el aparcamiento y se metió
dentro del pasadizo. Encendió la
linterna del fusil e iluminó el interior.
Sorteó el cuerpo del podrido al que
había disparado el día anterior y asomó
por la boca que daba a la gasolinera,
apenas a cinco o seis metros del
edificio. Había al menos un centenar de
podridos en el interior. Deseó con toda
su alma que no hubieran logrado
derribar la puerta del despacho donde
suponía que estaban Simón y las chicas.
Salió del pasadizo y empezó a gritar,
agitando los brazos.
54
Tatiana había cogido a Valeria de la
mano y la había arrastrado tras Simón
hasta la puerta trasera, pero vieron con
desesperación que estaba cerrada con
llave y no habían visto al sargento por
ninguna parte. Retrocedieron hasta el
despacho. Simón cerró la puerta y
empujó la mesa para bloquearla.
Después se llevó el dedo a los labios
para que mantuvieran silencio. Tatiana
había abrazado a Valeria, esperando un
cuerpo tembloroso, pero la jovencita no
parecía asustada, cosa que le
sorprendió.
Valeria no tenía miedo. No tenía por
qué tenerlo. Hizo un gesto para que
Tatiana la soltara y se sentó en el suelo
con tranquilidad, con la espalda
apoyada en la pared, mientras los gritos
espantosos y el estrépito de los
expositores cayendo al suelo
atravesaban la delgada capa de madera
que les separaba del horror, del
matadero en que se había convertido
aquella estación de servicio.
No, Valeria no tenía miedo. Dejó de
tenerlo semanas atrás, en el edificio de
apartamentos de la urbanización cerca
de Segovia donde sus padres les dejaron
a su hermano y a ella mientras iban a
buscar provisiones al supermercado.
Nunca regresaron. Jaime y ella
esperaron durante días. Llamaron sin
cesar a los móviles de sus padres sin
obtener respuesta hasta que dejó de
haber línea. El edificio se quedó vacío.
Todos los vecinos cargaron sus coches y
se marcharon en dirección a Madrid.
Valeria y su hermano se pasaban las
horas en la terraza, desde donde se veía
la carretera que llevaba al pueblecito y
continuaba hasta Segovia, con la
esperanza de ver el coche de sus padres
doblar la curva que había antes de llegar
a la verja que cerraba la urbanización,
un edificio curvo de tres plantas con la
fachada de piedra blanca y con aquella
piscina en forma de riñón gigante
rodeada por una pradera de hierba que
empezaba a agostarse. Imaginaba a su
padre agitando el brazo para saludarla
desde allí, haciendo gestos para que
bajaran, pero ese día nunca llegó.
El hambre y la sed les obligó a saltar
a la terraza de los vecinos para buscar
comida. Jaime encontró un par de días
después las llaves de casi todos los
apartamentos colgando en un panel en la
garita del portero, que fue de los
primeros en marcharse, y fueron
saqueando casa por casa, hasta agotar
toda la comida de los apartamentos.
Tuvieron que beber agua de la piscina,
que empezaba a cubrirse de hojas y
algas conforme pasaban las semanas.
Mezclaban harina con azúcar y con el
agua de la piscina para formar bolas y
tragaban aquel engrudo intentando
engañar el hambre. Hacía días que
habían acabado las últimas galletas.
Jaime era sólo un par de años mayor
que ella, y lo cierto es que no era un
chico especialmente fuerte. Pronto
enfermó. Tenía una diarrea líquida que
no cesaba y le obligaba a correr por el
pasillo hasta alguno de los apartamentos
en los que el váter no estaba demasiado
atascado. Cada vez más débiles, se
pasaban el día rebuscando migajas, algo
comestible que hubieran pasado por alto
en registros anteriores. Desde la terraza
en la se sentaban para vigilar la
carretera vieron llegar los primeros
muertos vivientes, que extendían sus
brazos a través de los barrotes de la
verja como si pudieran llegar hasta
ellos. Luego llegó la nieve. Era como si
el mundo se hubiera apagado.
Su hermano se pasaba el día metido
en la cama sin fuerzas para levantarse. A
veces Valeria le oía llorar.
Desesperada, una mañana decidió salir
de la urbanización para buscar comida
en el pueblo. Tendría que caminar cinco
o seis kilómetros por la carretera que
serpenteaba entre un denso bosque de
abetos. Salió en silencio del
apartamento y bajó las escaleras.
Llevaba las llaves de la puerta que
había en un lateral de la verja. Los
zombis, escasos ya en los últimos días,
habían desaparecido, quizás aburridos
de ver que allí no iban a sacar nada en
limpio. Abrió la puerta y empezó a
caminar por la carretera. Hora y media
después, aterida por el frío, se detuvo al
ver las primeras casas del pueblo.
Algunos muertos vivientes caminaban
torpemente por la calle, entre los coches
abandonados con las puertas abiertas en
medio de la calzada. Algunos cuerpos
reducidos a un amasijo de ropas medio
cubiertas por la nieve trufaban la calle
principal del pueblo. Valeria retrocedió
de espaldas y después echó a correr
hacia la urbanización.
Su hermano estaba cada vez peor.
Vomitaba el agua mezclada con azúcar
que Valeria le ayudaba a tragar. Tenía
fiebre y no paraba de temblar.
Una mañana Valeria vio desde la
terraza a un niño junto a la verja. No se
movía. Llevaba un pijama azul
manchado y roto y estaba descalzo sobre
la nieve. No tendría más de diez años.
Su tez era pálida, distinta a los rostros
ajados y grisáceos de los seres que hasta
entonces había visto en la verja. Tenía
los ojos muy abiertos. Le faltaba una
oreja y parte de la piel y la carne de la
mejilla del mismo lado. Valeria cogió
un cuchillo largo y afilado de la cocina
con el que su padre solía cortar jamón y
bajó al jardín. Caminó despacio hacia el
niño, que boqueó cuando la vio llegar,
abriendo y cerrando la mandíbula,
haciendo chocar los dientes con un ruido
que le puso los pelos de punta. El niño
extendió los brazos entre los barrotes de
la verja e intentó meter la cabeza entre
ellos. Valeria alargó su brazo hasta
situar la punta del cuchillo a un
centímetro del globo ocular del niño,
que ni siquiera parpadeó. Valeria cogió
aire y clavó el cuchillo en aquel ojo que
la miraba sin parpadear. Notó cómo se
hundía, abriéndose paso hasta el interior
del cráneo. El niño dejó caer los brazos
y se deslizó apoyado en los barrotes,
resbalando lentamente hasta el suelo.
Valeria abrió la puerta y se arrodilló
junto al cuerpo inmóvil del niño.
Diez minutos después estaba en su
casa con un fardo que goteaba sangre y
que depositó sobre la encimera de la
cocina. Fue a por más.
De nuevo en la cocina fue cortando
finas tajadas de carne aún rosada que
cubrió con sal. Probó un trocito. Su
sabor hizo que su repugnancia
desapareciera al instante. Tenía un sabor
dulzón, no del todo desagradable. Puso
más sal y comió hasta hartarse. Luego
distribuyó algo de aquella carne encima
de un plato y fue a ver a su hermano. Le
despertó con dificultad, y logró que
tragara algo de aquella carne salada.
Después volvió a dormirse.
Valeria tuvo pesadillas espantosas
aquella noche. Soñó con el niño. Soñó
que ella le mordía y le arrancaba
pedazos de carne de los brazos y los
muslos, mientra el niño la miraba con
los ojos muy abiertos, en silencio.
Su hermano no mejoraba. Pasaban los
días y vomitaba los trozos de carne nada
más tragarlos. Redujo la cantidad de sal.
Daba igual. Jaime respiraba
ruidosamente. Sus costillas se marcaban
a través de la camiseta. Valeria sabía
que su hermano iba a morir, pero no
lloró. Salió a la terraza y contempló los
restos del niño. Entonces vio que un
zombi caminaba por la carretera en
dirección a la urbanización. Observó
cómo resbalaba en la nieve y caía
pesadamente al suelo, para volver a
levantarse con torpeza. Finalmente logró
llegar hasta la verja donde se quedó
inmóvil, como esperando a que alguien
le franquease la entrada. Valeria cogió
su cuchillo y bajó. Caminó hasta la verja
y se quedó mirando al zombi, que no
reaccionó a su presencia. Se acercó aún
más. Agitó una mano delante de él.
Nada. Abrió la puerta y salió al exterior.
Caminó despacio hacia aquel ser,
parado al lado de los restos del niño,
que tenía las piernas ya descarnadas y
los huesos a la vista. Valeria dio un
empujón al visitante. El zombi se
tambaleo pero ni siquiera la miró. Le
clavó el cuchillo en la barriga con rabia,
hundiéndoselo hasta la empuñadura,
pero el zombi se limitó a bajar la cabeza
y mirar el cuchillo clavado en su panza.
Valeria se puso frente a él y le dio un
bofetón. Nada. Era como si no la viera.
Valeria se quedó con la boca abierta y
se rascó la enmarañada melena. Tiró del
cuchillo y lo sacó. Miró la carretera y se
decidió. Empezó a caminar hacia el
pueblo. Tenía que comprobar algo.
Tenía que saber si esa falta de reacción
hacia ella significaba lo que ella estaba
pensando. Cuando llegó al pueblo no se
detuvo a la entrada. Apretó el cuchillo
con fuerza y siguió caminando. Pasó al
lado de un muerto viviente como si ella
fuera invisible. Aquel ser ni siquiera
hizo un gesto que delatara que había
notado su presencia. Pasó lo mismo con
otros con los que se cruzó. Sorteó los
coches abandonados y los cuerpos
tapados por la nieve y entró en una casa
que tenía la puerta abierta. Recorrió la
cocina abriendo armarios. Había latas
de conserva, cartones de leche,
mermelada, galletas, mantequilla, latas
de cerveza. Encontró un carrito de la
compra en un armario y lo llenó con las
provisiones. Subió a la planta de arriba
y buscó ropa en los armarios de uno de
los dormitorios. La cama, de
matrimonio, estaba deshecha y había
cosas tiradas por el suelo: la lámpara de
la mesilla, una silla volcada... Cuando
llegaron con sus padres a la
urbanización sólo llevaban ropa de
verano y algún jersey fino. Cogió un par
de gruesos jerseis y se puso otro. Cogió
calcetines y bragas que encontró en un
cajón, así como un par de anoraks. Se
puso un gorro de lana con una borla.
Metió calzoncillos y un par de camisas
para su hermano en el carrito de la
compra y regresó a su casa.
Descargó el carrito y abrió un par de
latas de atún en aceite y llenó dos vasos
de leche. Entró en el cuarto de su
hermano y con gran esfuerzo logró que
bebiera algo. Le metió en la boca trozos
de atún, pero su hermano apenas podía
tragar. Abrió los ojos un segundo y la
miró con infinita tristeza. Tosió con
fuerza expulsando la comida. Logró que
bebiera más leche y esperó un rato, para
comprobar que no la vomitaba. Jaime
volvió a quedarse dormido y Valeria fue
a la cocina a comer algo. Devoró una
lata de atún y se bebió casi un litro de
leche de un tirón. Comió algunas
galletas. Miró los restos de carne que
quedaban en un plato. Cogió un buen
trozo y se lo comió con ansia.
Valeria pasaba el día sentada en la
terraza. Se ponía el anorak y el gorrito y
veía pasar el día. El zombi al que clavó
el cuchillo en la barriga no tardó en
marcharse. Valeria no podía dejar de
mirar los restos del niño, apenas un
bulto sobre la nieve manchada de
sangre. El silencio era sepulcral,
absoluto. Tanto que casi se podía oír
caer la nieve. De vez en cuando le
llegaba alguna tos de su hermano.
Lograba mantenerle con vida a base de
leche, en la que metía galletas, que
parecía que era lo único que su
estómago toleraba. Un par de veces al
día le levantaba y con esfuerzo lograba
sentarle en el retrete, para que expulsara
heces líquidas sanguinolentas.
Valeria caminó una mañana hacia el
pueblo. Como en la ocasión anterior,
ninguno de los zombis le prestó
atención. Entró en la casa que había
encontrado abierta. Aún quedaban
alimentos en la cocina. Subió al piso de
arriba. Sólo había explorado una de las
habitaciones, así que abrió la puerta de
la habitación que había al lado y vio que
era la de un niño. Tenía las paredes
pintadas de azul. Había una mancha
oscura sobre la pequeña alfombra junto
a la cama. Valeria se fijó en una
estantería llena de juguetes y cuentos
infantiles. Se quedó paralizada al ver la
foto de un niño en un marco. Era el niño
que apareció en la puerta de la
urbanización. Valeria se llevó la mano a
la boca y ahogó un sollozo. Se sentó en
la cama mirando aquella fotografía. Su
mirada se detuvo entonces en un dibujo
infantil enmarcado en la pared. Era una
familia dibujada con lápices de colores.
Un padre, una madre y un niño. Debajo
había una firma trazada con letras de
niño: Marco. Se llamaba Marco, repitió
Valeria. Empezó a llorar. Fue como si
se rompiera un dique. Valeria se sentó
en la cama y se dejó caer, apoyando su
cabeza en la almohada. Lloró hasta
quedarse dormida. Horas después,
cuando despertó, era casi de noche.
Bajó a la cocina, recogió los alimentos y
salió a la calle. Cuando llegó a la
urbanización se arrodilló junto a los
restos de Marco y le pidió perdón. Le
tapó la cara con la nieve. No soportaba
ver aquella cuenca vacía. Los días
siguientes volvió a la casa. Se sentaba
en la cama y miraba el dibujo y la
fotografía del niño. Se sentía unida a él
por un vínculo emocional. Le hablaba.
Le contó que se llamaba Valeria y que
había perdido a sus padres, que estaba
con su hermano enfermo y que sabía que
moriría, como él, algún día no muy
lejano. Una mañana sacó la foto del
marco, la dobló y se la guardó en el
bolsillo trasero del pantalón. Volvió a la
urbanización y se arrodilló junto al
cuerpo de Marco. Sacó la foto, la alisó
cuidadosamente y se la metió en el
bolsillo del pijama al niño.
Una tarde le pareció oír el ruido de un
motor. Corrió a la terraza y vio un todo-
terreno que subía bamboleándose por la
carretera en dirección al pueblo. Estaba
apenas a cincuenta o sesenta metros de
la verja de la urbanización. Valeria
agitó los brazos y gritó con todas sus
fuerzas. Bajó corriendo las escaleras y
salió al jardín. Llegó a la verja justo
cuando el todo-terreno parecía que iba a
pasar de largo. El coche paró en seco.
El conductor bajó la ventanilla. Valeria
abrió la puerta de la urbanización y se
acercó al coche. Un hombre muy serio,
con barba y el pelo revuelto la miraba
con curiosidad. Miraba también el bulto
medio tapado por la nieve con el ceño
fruncido.
Valeria dijo lo único que podía decir:
—Hola.
El hombre sonrió y le devolvió el
saludo.
—Hola.
Valeria se agachó y vio que dentro
del coche, en el asiento del
acompañante, había una mujer joven.
Vio que sujetaba un bate de béisbol de
aluminio muy abollado y entre las
rodillas sujetaba una escopeta de caza.
—¿Estás sola?
—Con mi hermano, pero está muy
enfermo.
—¿Dentro es seguro?
—Sí. Estamos solos en el edificio.
No hay nadie más.
El hombre se volvió para hablar con
la mujer en voz baja. Asintió a algo que
le dijo la mujer y bajó del coche.
—Vamos a Tordesillas.
—¿Tordesillas?
—Si, en Valladolid. Parece que hay
un refugio seguro controlado por
militares. Lo hemos oído en la radio.
—¿Podemos ir con vosotros? Mi
hermano morirá. Mis padres no han
vuelto.
—¿Cuándo se fueron?
—Hace mucho. Semanas.
El hombre pareció sorprendido.
—Bien. Vamos a ver a tu hermano.
Media hora después atravesaban el
pueblo siguiendo las indicaciones de
Valeria. Aquellas dos personas estaban
aún sorprendidas de que hubieran
logrado mantenerse con vida todo este
tiempo. Aquel hombre había ayudado a
Jaime a levantarse de la cama,
pasándole el brazo por debajo de su
axila y llevándole prácticamente en
volandas hasta el todo-terreno.
—En los apartamentos quedaba
mucha comida y teníamos el agua de la
piscina. Al principio no tuvimos
problemas, pero mi hermano enfermó,
dijo acariciando la cabeza de Jaime, que
reposaba sobre sus rodillas. Conseguí
algo más de comida en el pueblo sin que
me vieran los zombis, pero todo lo
vomita.
—¿Y el crío ese? El que estaba
medio devorado en la entrada de tu
casa...
—Apareció así una mañana.
—Ya. Bueno. Imagino que habréis
pasado lo vuestro, como nosotros.
Mejor no recordarlo —dijo encendiendo
la radio, que sobresaltó a Valeria al
escuchar una recia voz masculina
explicando cómo llegar al punto seguro.
Su hermano dormía, respirando
ruidosamente con la cabeza apoyada en
su regazo y Valeria, entonces y por
primera vez en muchas semanas, empezó
a llorar. “Se llamaba Marco”, murmuró
sin que la oyeran.
55
Chema redujo la velocidad
instintivamente al entrar en el túnel y se
alegró por haberlo hecho. Parecía que
por allí había pasado una apisonadora..
Los cuerpos aplastados y desmembrados
marcaban perfectamente el recorrido
que el camión había hecho dentro del
túnel. Sobre la materia orgánica oscura
y pegajosa de los cuerpos reventados se
veían las huellas de gruesos neumáticos.
Eran ellos, sin duda. No había podridos
intactos y no era probable que los
hubiera aplastado a todos, así que
supuso que los podridos supervivientes
de aquella masacre habrían salido del
túnel siguiendo el rastro del camión, lo
que significaba que encontraría una
procesión por la carretera. Empezó a
preguntarse si había sido una buena idea
seguir este camino. Salió del túnel y
mantuvo una velocidad prudente. Al
salir del largo túnel que desembocaba
cerca de la gasolinera después de
sortear otro muestrario de casquería,
oyó un estampido sordo. Era una
explosión, estaba seguro. Apretó con
fuerza el volante y mantuvo la mirada
fija en la carretera. Estuvo a punto de
pegar un frenazo al escuchar disparos
muy cerca. Su corazón se aceleró. Al
salir de una curva hacia la izquierda vio
la estación de servicio a unos cincuenta
metros, en el sentido contrario de la
autopista. Un militar avanzaba paso a
paso apuntando con fusil de asalto hacia
el interior de la gasolinera. Se detenía,
apuntaba durante un par de segundos y
disparaba. Desde donde estaba Chema
no vio contra quien disparaba, pero sí
reconoció quién lo hacía. Era el
sargento. Una columna de humo se
elevaba desde el suelo, de lo que
parecía la salida de un pasadizo para
cruzar la autopista de lado a lado.
—Sólo podía ser el cabrón de
Nogueira —murmuró Chema con una
sonrisa. —¿Pero dónde está el camión?
Aceleró y el sonido del motor hizo
que el sargento girara la cabeza hacia él.
En aquel momento varios podridos
salieron de la gasolinera y avanzaron
hacia el sargento, que sólo pudo hacer
un disparo antes de que el fusil se
quedara sin munición. Uno de los
podridos dio un salto hacia atrás con la
cabeza reventada. El sargento dejó caer
el fusil y sacó la pistola. Disparó tres
tiros con precisión al grupo derribando
a otros tres podridos. Retrocedió unos
pasos sin dejar de disparar. Chema
detuvo el coche y cogió la pistola. Salió
y corrió hacia el sargento.
—¡Soldado, llegas a tiempo!. ¡No me
queda casi munición!.
—¡Sólo tengo dos balas, sargento!
—¡Vuelve al coche y pásalos por
encima!
Chema regresó al audi y aceleró
contra el grupo. Buscó un impacto
lateral para no provocar daños
demasiado graves al coche. Golpeó con
la esquina derecha del morro partiendo
piernas y caderas a tres o cuatro zombis.
Quedaban otros dos. El sargento enfundó
la pistola y cogió el fusil. Esperó a que
se acercaran. Golpeó con fuerza con la
culata en la frente del primero,
hundiéndole el cráneo. Chema ya había
girado el coche para embestir al
restante, que saltó por el aire con la
columna vertebral fracturada. Quedó
desmadejado en el suelo haciendo vanos
intentos de levantarse. Chema detuvo el
coche con un frenazo y bajó.
—¡Dentro hay gente!, sígueme.
Chema desenfundó la pistola y
caminaron, hombro con hombro hasta el
interior de la gasolinera.
—Me alegro de verte, soldado —
murmuró el sargento sin mirarle. —No
sabes hasta qué punto. Apenas me queda
medio cargador en la pistola.
—Yo también me alegro de verle
sargento...
Chema cerró la boca horrorizado al
ver el dantesco panorama que había en
el interior del recinto. Había un cuerpo,
una mujer, con el vientre abierto en
medio de un charco de sangre. Restos de
vísceras a medio comer colgaban
desgarrados a un lado. Lo peor era su
expresión: los ojos y la boca abiertos en
un grito de horror. Chema estuvo a punto
de vomitar. Rodearon los restos en
silencio. Escucharon un ruido de succión
detrás de un expositor. El sargento se
llevó el dedo a los labios. Rodearon el
expositor y vieron a un podrido sentado
en el suelo masticando trozos de carne
que arrancaba de otro cuerpo. El
sargento levantó el fusil y hundió el
cráneo de aquella criatura con la culata
antes de que ésta supiera qué pasaba. El
sargento señaló con el dedo una puerta
abierta que conducía al pasillo y
avanzaron hacia allí.
—Despejado —dijo relajándose.
Caminó hasta la puerta de madera
llena de arañazos y golpeó con los
nudillos.
—¡¿Estáis bien?! Podéis salir. Ya ha
acabado todo.
Al otro lado alguien arrastró un
mueble y la puerta se abrió. Tres rostros
les contemplaron como si fueran ángeles
llegados del cielo. Bueno, sería más
preciso decir dos rostros, el tercero, el
de Valeria, esbozaba una leve sonrisa.
56
—Como coja a ese cabrón le voy a
colgar de una farola —repitió el
sargento por quinta vez arrellanado en el
puesto del copiloto.
Chema tenía la vista fija en la
carretera. Llevaban conduciendo más de
media hora y ya se habían puesto al
corriente de lo acontecido en las últimas
horas.
Simón les contó que el tío que estaba
haciendo guardia no vio nada hasta que
tuvo frente a sus narices a un montón de
zombis con sus rostros pegados al
cristal de la puerta. Se organizó un caos
monumental. Estaban completamente
rodeados y la puerta trasera estaba
cerrada con llave. Atrapados. El
sargento no estaba, así que ellos tres se
encerraron dentro del despacho y
pusieron la mesa como barricada contra
la puerta. Oyeron disparos y luego el
estruendo de cristales rotos. Gritos
espantosos y después el ruido del
camión que se alejaba. Pensaron que
morirían allí dentro. Los zombis se
agolparon contra la puerta del despacho
intentando entrar. Después oyeron una
explosión y los golpes contra la puerta
cesaron. Oyeron más disparos y
supusieron que el sargento había
regresado para rescatarles.
El sargento se disculpó, explicando
que como no podía dormir en el
despacho, había ido al camión. Nunca
pensó que los podridos llegarían hasta
la gasolinera.
—Nunca me lo perdonaré —aseguró,
girándose y mirando a Valeria, Tatiana y
Simón.
Chema también les miraba a través
del retrovisor. Se alegró cuando vio que
una de las personas refugiadas en el
despacho de la gasolinera era Tatiana.
Le gustó desde el día que la vio llegar
con un grupo de refugiados con los que
había permanecido oculta en el
hipermercado de las afueras de
Valladolid.
—Tienes un aspecto horrible Chema
—dijo encontrando su mirada a través
del retrovisor.
—Tú estarías igual si hubieras estado
enterrada en un estercolero durante todo
un día —contestó. Todavía me sale
porquería negra por la nariz. Así que se
ha dejado robar el camión, sargento —
dijo cambiando de tercio.
—Ese hijoputa... Me las va a pagar.
—Qué cabrón —intervino Simón. —
A mí me dio mala espina desde que
llegó a La Finca. Debió pensar que el
sargento no volvería y puso pies en
polvorosa.
—¿Qué hacemos si les encontramos
sargento? —preguntó Chema.
—Ya veremos —contestó.
Pocos kilómetros más adelante,
bajando el puerto, tuvieron la respuesta
a esa pregunta. A la salida de una curva
en pendiente Chema clavó los frenos y
detuvo el coche, que se deslizó unos
metros sobre el asfalto. Allí estaba el
camión, volcado. Estaba rodeado de
centenares de podridos que se estaban
pegando el gran festín. Decenas más
subían por ambos sentidos de la
autopista. Las marcas de los neumáticos
no dejaban lugar a dudas sobre lo que
había pasado. Al salir de la curva el
camión se encontró con un ejército de
podridos. El conductor debió clavar los
frenos y perdió el control, chocó contra
la mediana y volcó. Se había llevado
por delante a unos cuantos podridos a
juzgar por los restos esparcidos por la
carretera, pero al resto debió
encantarles ver que su desayuno llegaba
sobre ruedas. No había nada que hacer
allí. Si alguien había sobrevivido al
accidente, ahora estaba siendo digerido.
—Tenemos que retroceder. Por aquí
no podemos seguir, y me temo que más
adelante estará peor. Lo que sube por la
autopista parece una manifestación de
podridos —dijo el sargento.
Chema maniobró para dar la vuelta a
toda prisa, porque algunos de los
muertos vivientes comenzaban a caminar
hacia el coche.
—Tendremos que retroceder bastante,
hasta el otro lado de la cordillera. Vi
una salida de la autopista a la altura de
Caldas. Allí podremos coger una
carretera de montaña.
—Sí. He visto esa salida. Probemos
—contestó el sargento.
—Seguiré por este lado de la
autopista. Hizo un buen trabajo en el
túnel, sargento —dijo Chema con una
medio sonrisa en la cara.
Media hora más tarde llegaban a
Caldas. El pantano estaba a rebosar. El
agua no tardaría en anegar la autopista
que transcurría por su perímetro si no
reventaba antes.
Tomaron la salida que pasaba por
debajo de la autopista y se internaron en
la carretera CL— 626, según vieron en
un indicador. Las oscuras aguas del
pantano lamían el borde de la carretera.
Unos kilómetros más adelante se
encontraron con un desvío que parecía
dirigirse hacia el norte. Era la carretera
LE— 481. Dejaron atrás un par de
pueblos desiertos. La carretera se
dirigía recta hacia la cordillera, cubierta
aún de nieve. Iban en silencio, cada uno
sumido en sus pensamientos. El sargento
abrió la guantera. Sacó los papeles del
coche y revolvió dentro. Había un mapa
de carreteras. Lo abrió y localizó
rápidamente por donde iban.
—Bien, esta carretera va directa
hacia el norte. Encontraremos un puerto
dentro de pocos kilómetros. A ver si
está despejado. Luego entramos en
Asturias. Siguiendo esta carretera hasta
el final llegaremos a Avilés, que será
una trampa mortal. No hay ningún núcleo
de población en un montón de
kilómetros, así que no veremos muchos
podridos. Es posible que nos
encontremos con algún superviviente en
algún caserío aislado, lo que podría ser
bueno o malo. Según. ¿Sabes si este
coche lleva cadenas?
—Ni lo he mirado, mi sargento. Sólo
abrí el maletero para meter un bidón de
combustible y una goma.
—Bien. ¿De cuántos litros es el
bidón?
—De veinte.
—Vale. Esos veinte litros, más lo que
llevamos en el depósito —dijo después
de mirar el indicador del salpicadero —
nos da un cierto margen de confianza.
De todas formas, en caso de necesidad
seguro que encontramos algún coche
abandonado del que sacar gasóleo. Para
un momento. Quiero ver qué tenemos en
el maletero.
Chema obedeció al instante. El
sargento se bajó del coche y abrió el
maletero. Revolvió dentro durante unos
segundos y volvió a subirse al coche.
—Sí. Llevamos cadenas. Continúa.
Diez minutos después comenzaba la
subida del puerto. Se detuvieron para
poner las cadenas. Había bastante nieve
acumulada y era probable que hubiera
placas de hielo en las zonas en sombra.
Tardaron bastante en coronar el
puerto. Después tuvieron que detenerse
de nuevo para quitar las cadenas cuando
la carretera empezó a estar despejada.
Llegaron a un pequeño núcleo de
casas. Vieron un cartel que indicaba un
albergue. El lugar se llamaba San Martín
de Teverga. Avanzaron despacio entre
las casas aparentemente deshabitadas.
Vieron el albergue.
—Para el coche detrás del edificio.
Vamos a comprobar si este sitio es
seguro.
Chema se dirigió hacia el albergue
pero el sargento le hizo un gesto para
que volviera a la carretera.
—Mira —dijo haciendo un gesto con
la cabeza.
Por los cristales rotos de una ventana
del albergue asomaba un rostro seco
como la mojama. Un brazo desnudo se
extendió hacia ellos.
Chema aceleró y se alejaron del
pueblo. Vieron que algunas sombras
cobraban movimiento entre las casas
según iban pasando.
—Joder. ¿Es que no vamos a
encontrar ni un puñetero lugar donde no
haya muertos vivientes?—graznó Simón.
El sargento dejó escapar una
maldición.
—Es inútil, dijo. Nunca estaremos
seguros —dijo Tatiana con desánimo.
Poco después llegaron a un punto en
el que la carretera se dividía. Chema
detuvo el coche para que el sargento
consultara el mapa.
—Si tiramos por la carretera de la
derecha, la AS— 228, llegaremos a...
Proaza. La carretera de la izquierda es
casi un camino, pero creo que será más
segura. Tira por la izquierda. Esto —
dijo señalando una zona verde del mapa
por donde transcurría la carretera que
había elegido —es un parque natural, así
que probablemente no encontremos
gente. Viva o muerta.
Nadie protestó. Efectivamente,
aquello era poco más que un camino de
vacas.
Hora y media después de una penosa
conducción el sargento sugirió que se
detuvieran a estirar las piernas. Estaban
en un alto desde el que se podía ver un
horizonte interminable de valles y
montes cubiertos de árboles y nieve.
Aprovecharon para orinar. Tatiana
acompañó a Valeria detrás de unos
arbustos y el sargento, Chema y Simón
se pusieron en fila al otro lado de la
carretera para hacer lo mismo.
Simón iba a hacer la típica frase que
se dicen los hombres cuando mean
juntos cuando las palabras se le
quedaron trabadas en la boca. Había
visto algo a lo lejos. Casi se confundía
con las nubes grisáceas que cubrían el
horizonte.
—Sargento, Chema, o estoy loco o
aquello es humo —dijo moviendo la
barbilla hacia delante.
—¿Dónde ves humo? —contestó
nervioso el sargento.
—Espere un segundo que me la
sacuda y le señalo, hombre.
—¡Sí, ya lo veo! ¡Es humo! ¡Allí! —
gritó Chema señalando con la mano.
Los tres mantuvieron silencio. El
sargento lamentó no tener sus
prismáticos, que quedaron en el camión.
Sí, era humo, si duda.
—No parece un incendio —murmuró
Chema.
Forzando la vista, se podía ver una
columna, quizás dos, que ascendían de
alguna parte al Oeste de donde se
encontraban.
—Creo que son al menos dos
columnas —corroboró el sargento como
leyendo sus pensamientos. Regresó al
coche apresurado.
Tatiana le miró sorprendida mientras
salía de detrás de los arbustos con
Valeria cogida de su mano.
—¿Qué pasa? —preguntó mirando
alternativamente al sargento, que había
cogido el mapa de carreteras y lo había
extendido sobre el capó del coche, y a
los otros dos hombres, que señalaban el
horizonte.
—Humo. Hay humo. Gente. Eso es lo
que significa —contestó el sargento
mientras trazaba un recorrido con el
dedo sobre la superficie del mapa.
Maldijo en voz alta.
Chema y Simón se acercaron,
mientras las dos chicas intentaban
atisbar entre los hombres.
—¿Cómo llegamos hasta allí,
sargento?
—No hay ninguna carretera en esa
dirección. Tendremos que retroceder
otra vez hasta el desvío, coger esta
carretera y seguir este recorrido —dijo
moviendo el dedo por la superficie del
mapa. —Suponiendo que el lugar de
donde procede ese humo esté a lo largo
de esta carretera. Según mis cálculos
estamos aquí, dijo señalando un punto
del mapa. Aquello es el oeste —dijo
señalado la dirección donde estaba la
columna de humo. —El único pueblo
que está en esa zona es... El Valle. El
humo tiene que proceder de El Valle, sí.
No hay duda. Mierda. En línea recta no
debe de haber más de treinta kilómetros
hasta allí. Tendremos que hacer por lo
menos el triple por carretera. Si nos
damos prisa, quizás lleguemos antes de
que sea noche cerrada.
—En marcha. Quizás tengamos suerte
y esta noche comamos algo caliente —
dijo Simón con entusiasmo.
Tardaron una eternidad en deshacer el
camino. Cuando llegaron al desvío
cogieron la carretera TE-1 hacia el
oeste hasta enlazar con la carretera AS-
227, muy bien asfaltada, que transcurría
paralela al rio Pigüeña. De vez en
cuando localizaban la columna de humo,
cada vez más excitados. Llegaron a una
zona en la que la carretera se internaba
en un estrecho paso, entre la pared de
roca y el río y al salir de una curva
vieron una empalizada, como una
muralla hecha con troncos de árbol, con
un portón metálico en medio que cerraba
el paso desde la pared casi vertical del
monte y el río, en una zona en la que éste
formaba una garganta. El sol había
desaparecido ya tras las montañas y las
largas sombras empezaban a adueñarse
del paisaje. Se quedaron alucinados al
ver que el curso del río estaba
atravesado hasta la pared de roca del
otro lado por una red sujeta con estacas
que asomaba sobre la corriente. Junto a
la carretera había una gran zanja cavada
en la tierra. Chema detuvo el coche. El
sargento abrió la puerta y ambos
militares salieron despacio. Sin decirse
nada desenfundaron las pistolas. Sin
perder de vista la empalizada se
aproximaron a la zanja. Dentro había
muchos cuerpos cubiertos con cal. Eran
podridos, sin duda. Sus rostros resecos
y grisáceos que se adivinaban bajo la
capa de cal eran inconfundibles. Chema
y el sargento se miraron.
La noche se había echado encima.
Caminaron hasta la muralla de troncos y
en aquel momento una cabeza asomó por
la parte superior. Era un hombre con un
gorro de lana. Les miró durante un
instante con los ojos muy abiertos y les
ordenó permanecer junto al coche. Una
escopeta de caza apareció en la parte
superior y el hombre les apuntó mientras
gritaba a alguien que estaba al otro lado.
—¡Vete a buscar al sargento, rápido!.
Tenemos visita. Y no son muertos. Son
soldados. ¡Será mejor que dejen las
pistolas en el suelo! —gritó
El sargento y Chema obedecieron al
instante.
—¿Hay más soldados en el coche? —
preguntó.
—No. Tres civiles: dos chicas y un
hombre. Ninguno está armado —
contestó el sargento Nogueira.
—¡Que salgan y se pongan donde
pueda verlos!.
Tatiana salió primero. Cogió de la
mano a Valeria, que estaba asustada,
para tranquilizarla.
Simón salió por la otra puerta con las
manos levantadas. Apenas podían ver ya
el rostro del hombre. Sólo veían su
sombra apenas recortada contra el cielo
casi negro.
El hombre de la empalizada soltó la
mano izquierda de la escopeta y buscó
algo. Era una linterna. El haz de luz les
recorrió uno por uno.
—Júntense, por favor. Que pueda
verles a los cinco.
Un par de interminables minutos
después aparecieron en la parte superior
de la muralla otras dos cabezas. La
linterna deslumbraba a los recién
llegados, pero pudieron escuchar
murmullos entre los dos hombres que
acababan de llegar.
—¿Venís de La Finca?, preguntó uno
de los dos recién llegados.
—¡Sí! —contestó Chema sorprendido
por la pregunta, formulada por una voz
que le resultaba familiar.
La cabeza desapareció y segundos
después el portón se abrió. Vieron una
figura alta que caminaba hacia ellos con
una linterna en la mano que enfocaba
sucesivamente a Chema y el sargento.
Los otros dos hombres se quedaron
dentro, observando desde la puerta, con
las escopetas bajadas.
Aquel hombre alto se detuvo frente a
Chema y después de unos segundos le
preguntó.
—Chema, ¿no me reconoces? Soy
Hugo. Hola sargento.
Se giró hacia la entrada y gritó:
—¡Este soldado me salvó la vida.
Respondo por ellos!
Después se fundió en un fuerte abrazo
con el sorprendido Chema y estrechó la
mano de Nogueira.
—Entrad. Seguro que tenéis hambre.
Estáis en casa.
Notas del autor
—La Finca no existe, aunque si
existiera bien podría estar donde la
sitúo, en un bosque cerca de Valladolid.
En esa ciudad hay un discreto
laboratorio farmacéutico del Ejército en
el cual me inspiré para describir ciertos
aspectos de La Finca.
—Las distintas localidades en las que
nuestros personajes se van refugiando
existen, con ese nombre o uno parecido.
El pueblo de El Valle no se llama así.
Podría coincidir con Belmonte de
Miranda, un pueblo atravesado por el
río Pigüeña y que es más o menos como
El Valle. Sería un buen lugar donde
refugiarse. Lo atraviesa un río lleno de
truchas y está rodeado de bosques.
—El pueblo donde el grupo de
supervivientes formado por Hugo, Gabi,
Eva e Irene encuentran a Damián no
existe, aunque se parece a alguna de las
aldeas cercanas a las Lagunas de
Villafáfila.
—La gasolinera donde se refugian los
supervivientes de La Finca existe. Está
en la autopista del Huerna. Hay un
pasadizo subterráneo bastante siniestro
que comunica el aparcamiento situado
en dirección a Asturias con la gasolinera
que está al otro lado.
También podría gustarte
- I-Manual Tallas y MedidasDocumento32 páginasI-Manual Tallas y MedidasRichard PariAún no hay calificaciones
- Alfombras y Cojines para Niños Traducido A EspañolDocumento25 páginasAlfombras y Cojines para Niños Traducido A Españolcarolina cardenas alcarazAún no hay calificaciones
- Balogh Mary - El Club de Los Supervivientes 01 - La ProposicionDocumento345 páginasBalogh Mary - El Club de Los Supervivientes 01 - La Proposicionnilka domenech100% (1)
- El Afilador Vol. 3: Artículos y crónicas ciclistas de gran fondoDe EverandEl Afilador Vol. 3: Artículos y crónicas ciclistas de gran fondoAún no hay calificaciones
- Piedra, Papel OTijeraDocumento206 páginasPiedra, Papel OTijeraMiguel HernandezAún no hay calificaciones
- Delitos de familia (versión española): Nada puede quedar oculto para siempreDe EverandDelitos de familia (versión española): Nada puede quedar oculto para siempreAún no hay calificaciones
- DIPPY SWEATER ESP - Patrón de CrochetDocumento5 páginasDIPPY SWEATER ESP - Patrón de Crochetimma moya100% (2)
- NOM-017 (Presentación)Documento31 páginasNOM-017 (Presentación)A&C CapacitacionAún no hay calificaciones
- Prueba Inicial Lengua 5º PrimariaDocumento4 páginasPrueba Inicial Lengua 5º Primariapablosg100% (3)
- Morosoli PDFDocumento40 páginasMorosoli PDFTami AlvarezAún no hay calificaciones
- Nadie duerme con ropa en AcapulcoDe EverandNadie duerme con ropa en AcapulcoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- AnnaDe EverandAnnaJuan Manuel Salmerón ArjonaCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (41)
- La Novela Del TranviaDocumento10 páginasLa Novela Del TranviaCRM-114Aún no hay calificaciones
- Practico A - ABRIL 16 Ingles SecundariaDocumento7 páginasPractico A - ABRIL 16 Ingles SecundariaSergio Ruge100% (1)
- El Pueblo de Las PiedrasDocumento3 páginasEl Pueblo de Las Piedrasraqel100% (1)
- Aguirre Osvaldo-1864Documento106 páginasAguirre Osvaldo-1864Laurita20Aún no hay calificaciones
- Literatura 3er Curso BGUDocumento20 páginasLiteratura 3er Curso BGUMiguel Angel Ayala HernandezAún no hay calificaciones
- Santa Ana CronicaDocumento6 páginasSanta Ana CronicaVictor HerreraAún no hay calificaciones
- El TigreDocumento11 páginasEl TigreMILIAún no hay calificaciones
- Los Duendes Calatos Del Cerro SarajaDocumento6 páginasLos Duendes Calatos Del Cerro SarajaMessi SánchezAún no hay calificaciones
- Zapatos de BebéDocumento5 páginasZapatos de BebéDiego AraujoAún no hay calificaciones
- Eudora WeltyDocumento5 páginasEudora WeltyLuisinaAún no hay calificaciones
- Zzzgaidar - Timur y Su Pandilla PDFDocumento32 páginasZzzgaidar - Timur y Su Pandilla PDFFresia PérezAún no hay calificaciones
- Fragmentos NaturalistasDocumento9 páginasFragmentos NaturalistasLa Lavandería TeatroAún no hay calificaciones
- 5 Leyendas Regionales de GuatemalaDocumento8 páginas5 Leyendas Regionales de GuatemalaMarlon CabAún no hay calificaciones
- PetróleoDocumento5 páginasPetróleosandrocenturionAún no hay calificaciones
- Gaidar - Timur y Su PandillaDocumento32 páginasGaidar - Timur y Su Pandillaamy_2061Aún no hay calificaciones
- Goytisolo Juan CuentosDocumento47 páginasGoytisolo Juan CuentosSalvador RodriguezAún no hay calificaciones
- Luisa Axpe - Las CañasDocumento4 páginasLuisa Axpe - Las CañasFernando BouzadaAún no hay calificaciones
- El CeremonialDocumento7 páginasEl CeremonialEVDgraphicsAún no hay calificaciones
- Plan Lector CCNNDocumento16 páginasPlan Lector CCNNJudith LojaAún no hay calificaciones
- La Venganza de la Tierra. Mare Nostrum & Abisal: Capítulos 1 y 2.De EverandLa Venganza de la Tierra. Mare Nostrum & Abisal: Capítulos 1 y 2.Aún no hay calificaciones
- La Mujer Del AlmacénDocumento9 páginasLa Mujer Del AlmacénAngel Coronado EspinaAún no hay calificaciones
- Eudora Welty - Sendero TrilladoDocumento9 páginasEudora Welty - Sendero TrilladoMariana VélezAún no hay calificaciones
- Loshombresisnmanos JoseHoyosBucheliDocumento72 páginasLoshombresisnmanos JoseHoyosBucheliJhbAún no hay calificaciones
- El Viaje Hacia El Mar-J. J. MorosoliDocumento15 páginasEl Viaje Hacia El Mar-J. J. Morosoliramez1863Aún no hay calificaciones
- La Niebla Herida - Joaquin M BarreroDocumento256 páginasLa Niebla Herida - Joaquin M BarreroJose AcostaAún no hay calificaciones
- Cuando Todo Está Perdido PDFDocumento11 páginasCuando Todo Está Perdido PDFNisorelly Montes AguirreAún no hay calificaciones
- Marianela by Pérez Galdós, Benito, 1843-1920Documento103 páginasMarianela by Pérez Galdós, Benito, 1843-1920Gutenberg.org100% (4)
- 1 4976628869877465499Documento318 páginas1 4976628869877465499Pedro José SuárezAún no hay calificaciones
- Cuentos de Juan BoschDocumento15 páginasCuentos de Juan Boschdanielape578Aún no hay calificaciones
- Antología de Narrativa HispanoamericanaDocumento4 páginasAntología de Narrativa HispanoamericanaEva HarringtonAún no hay calificaciones
- Capricho de Lo Trivial PDFDocumento570 páginasCapricho de Lo Trivial PDFLuis de OruetaAún no hay calificaciones
- La Casa AbandonadaDocumento5 páginasLa Casa AbandonadadelfinabungeAún no hay calificaciones
- SEGURIDADDocumento14 páginasSEGURIDADLucina Saldivar RiosAún no hay calificaciones
- Ast-Hid-D-192 Inst y Retiro Cubierta AislanteDocumento2 páginasAst-Hid-D-192 Inst y Retiro Cubierta AislantelilaAún no hay calificaciones
- La de Los Muchos Nombres.Documento6 páginasLa de Los Muchos Nombres.Claudia RiveraAún no hay calificaciones
- PA 1 - PersepolisDocumento3 páginasPA 1 - Persepolisabuelito blaugranaAún no hay calificaciones
- Analisis de Puma PE Respecto A Su Gestión AmbientalDocumento27 páginasAnalisis de Puma PE Respecto A Su Gestión AmbientalAaron CardozoAún no hay calificaciones
- Nanotecnología en Los TextilesDocumento20 páginasNanotecnología en Los TextilesMaeneses Kar100% (1)
- Diariode Una Esclava y Notas de Un DoctorDocumento89 páginasDiariode Una Esclava y Notas de Un Doctorsabadsha miyaguzukuAún no hay calificaciones
- Absurdos Visuales y VerbalesDocumento48 páginasAbsurdos Visuales y VerbalesKaren Zagal RufattAún no hay calificaciones
- 02-Mordedura de Apareamiento. Reclamando A Su CompañeroDocumento75 páginas02-Mordedura de Apareamiento. Reclamando A Su CompañeroSun MoonAún no hay calificaciones
- Coco Chanel - Investigación de Habilidades GerencialesDocumento2 páginasCoco Chanel - Investigación de Habilidades GerencialesMARIA LOURDES GUTIERREZ MOLINAAún no hay calificaciones
- Higiene PersonalDocumento18 páginasHigiene PersonalZulema Sandria MonteroAún no hay calificaciones
- ETAMINADocumento9 páginasETAMINAManuela GomezAún no hay calificaciones
- Inventarios 19 07 2022 1 50pmDocumento88 páginasInventarios 19 07 2022 1 50pmGisell BarbaAún no hay calificaciones
- Encuesta de Venta Pablo Godino SerranoDocumento3 páginasEncuesta de Venta Pablo Godino Serranopablo ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Apuntes de Expo Procesos 2Documento4 páginasApuntes de Expo Procesos 2Dani Palencia LunaAún no hay calificaciones
- La Caida Del Museo Britanico - Lodge DavidDocumento170 páginasLa Caida Del Museo Britanico - Lodge DavidAnonymous m2TdEJAún no hay calificaciones
- Antecedent EsDocumento4 páginasAntecedent EsItzel CrisantoAún no hay calificaciones
- Cuero ResponsableDocumento2 páginasCuero ResponsableTORRES VILLA CAMILO SEBASTIANAún no hay calificaciones
- Pasos para Ponerse El Equipo de Protección Personal (EPP), Incluido El OverolDocumento1 páginaPasos para Ponerse El Equipo de Protección Personal (EPP), Incluido El OverolSil BalarezoAún no hay calificaciones
- Tablero CACE Castellano 4x5Documento55 páginasTablero CACE Castellano 4x5Julieta CortezAún no hay calificaciones
- Concordancia Entre Genero y NumeroDocumento4 páginasConcordancia Entre Genero y NumeroElisa ChirinosAún no hay calificaciones
- La Región Insular de ColombiaDocumento11 páginasLa Región Insular de ColombiaYordin EstivenAún no hay calificaciones
- Guía de Entrevista Tema 1: Conocimiento General Del Fast FashionDocumento3 páginasGuía de Entrevista Tema 1: Conocimiento General Del Fast FashionXIMENA CHAVEZAún no hay calificaciones
- TK-LH-046 - IPCR 11 - Ensayos No Destructivos - Piso Rev.00Documento2 páginasTK-LH-046 - IPCR 11 - Ensayos No Destructivos - Piso Rev.00Pablo VerasayAún no hay calificaciones
- Betty TalaveranoDocumento3 páginasBetty TalaveranoJohn Charles Milla BarreraAún no hay calificaciones