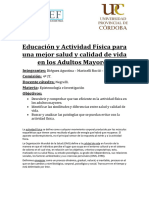Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
SKLIAR Carlos y TELLEZ Magaldy CONMOVER LA EDUCACION - Cap. - 2 - para - Clases
SKLIAR Carlos y TELLEZ Magaldy CONMOVER LA EDUCACION - Cap. - 2 - para - Clases
Cargado por
Francisco Ayala0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
94 vistas18 páginasTexto de Skliar y Tellez
Título original
SKLIAR-Carlos-y-TELLEZ-Magaldy-CONMOVER-LA-EDUCACION-_Cap._2_-_para_clases (1)
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoTexto de Skliar y Tellez
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
94 vistas18 páginasSKLIAR Carlos y TELLEZ Magaldy CONMOVER LA EDUCACION - Cap. - 2 - para - Clases
SKLIAR Carlos y TELLEZ Magaldy CONMOVER LA EDUCACION - Cap. - 2 - para - Clases
Cargado por
Francisco AyalaTexto de Skliar y Tellez
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 18
mover
ducaci6n
Ensayos para una
MYER
la diferencia
Yh Aa Liked
ion.
AGMER.-
remial del Magisterio de Entre Rios : \
BIBLIOTECA
devuelto antes de la fecha de vencimiento
Carlos Skliar y Magaldy Téllez
Conmover la educacion
Ensayos para una pedagogia de la diferencia
: noveduc
Buenos Aires © México
MAGALDY TELLEZ es licenciada en Educacién de la Universidad Central de Venezuela, Doc-
tora en Ciencias Sociales de la misma Universidad, Se desempefé como profesora de la Escue-
Ja de Educacién de la Universidad Central de Venezuela en las Cétedras de Pedagogta y de
Filosofia y Educacién; como directora y profesora del Doctorado en Educacion de la Facultad
de Humanidades y Educacion, Universidad Central de Venezuela y del Doctorado en Cien-
cias Sociales, en la misma Universidad. Es investigadora integrante del Centro de Investiga-
ciones Postdoctorales de la Facultad de Ciencias Econémicas y Sociales de la Universidad Cen-
tral de Venezuela. Ha publicado diversos ensayos en revistas nacionates ¢ internacionales
Entre sus libros como coeditora se encuentran: Educacién, cultura y politica (1994); Repen-
sando la educacién en nuestros tiempos (2000); Pliggues de In democracia (2004); Educacién
cindadania: nada por sobreentendido (2004). Sus iiltimos trabajos han tenido como campo de
problematizacién ta cuestién de la alteridad en los ambitos de ta educacién y la politica.
Cantos Saian es doctor en Fonologfa, especialidad en Problemas de Ja comunicaci6n huma-
na, con estudios de posdoctorado en Educacién por la Universidad Federal de Rio Grande do
Sul, Brasil y por la Universidad de Barcelona, Espafia. Ha sido profesor adjunto de Ia Facul-
tad de Educacién de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil, y profesor visitante
en la Universidad de Barcelona, Universidad Metropolitana de Chile, Universidad Pedagégi-
ca de Bogot4, Universidad Pedagdgica de Caracas y Universidad de Castilla-La Mancha.
Actualmente se desempetia como Investigador Independiente del Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Cientificas y Tecnolégicas de Argentina, CONICET y como coordinador del érea
de educacion de FLACSO, Argentina, donde coordina el proyecto “Experiencia yalteridad en
Educacién”, junto con Jorge Larrosa de la Universidad de Barcelona. Autor de los libros: La
educacién de los sordos. Una reconstruccién histérica, cognitiva y pedagigica, Serie Manuales,
Editorial Universidad de Cuyo, EDIUNC, Mendoza, 1997; ;Y si el otro no estuviern abi?
Notas para una pedagogia (improbable) de In diferencia, Buenos Aires, Mitio y Davila, 2002;
Pedagogin (improvdvel) da diferenea. E se 0 outro néio estivesse af? Rio de Janeiro: DP&A Edi-
tores, 2003; La Intimidad y la Altcridad. Experiencias con la palabra, Buenos Aires: Mito y
Divila, 2005; La educacién (que es) del otro. Argumentos y desierto de argumentos pedagégicos,
Buenos Aires, Novedades Educativas, 2007, Compilador de los libros: Educagio & Exchisio:
Abordagems socio-antropolégicas em Educagao Especial, Editora Mediagao, Porto Alegre,
1997; A surdez: 1m olhar sobre as diferencas, Editora Mediagio, Porto Alegre, 1998; Atuali-
dade da Educagito Bilingiie para Surdos. Volumen I. Projetos ¢ Processos Pedagégicos; volu-
men I: Interfaces entre Pedagogia c Lingiifstica, Editora Mediagio, Porto Alegre, 1999;
Habitantes de Babel. Politica y poética de la diferencia, Barcelona, Editorial Laertes, 2001 (con
Jorge Larrosa); Habitantes de Babel, Politicas ¢ poéticas da diferenga, Belo Horizonte: Editora
Auténtica, 2002 (con Jorge Larrosa). Entre pedagoginy Hteratura, Bucnos Aires: Mino y Dévi-
la, 2005 (con Jorge Larrosa); Jacques Derrida & Educacao, Belo Horizonte, Editora Auténti-
ca, 2008; Huellas de De-rrida (Ensayos pedagégicos no solicitados), Rucnos Aires, Editorial det
Estante, 2005 (con Graciela Frigerio)
Indice
PRESENTAGION 0.0065
CariruLo 1
Figuras de la subjetividad
CariruLo 2
El secuestro de lo imprevisible: una aproximaci6n al meta-relato
pedagdgico ...
CariTuLo 3
De las renuncias a la complejidad y el abandono de las paradojas:
oy
alguien vio al “sujeto”?
CapiruLo 4
La pretensién de la diversidad o la diversidad pretenciosa
.. 107
CariruLo 5
Comunidad y alteridad: el ritmo ético-politico
del acto de educar ... . 123
CaritULo 6
Imagenes de crisis. Suciios de convivencia: tensiones de
hospitalidad y hostilidad en la educacion ... . 157
CariTuLo 7
Ciudadania y alteridad en Ja abismai politicidad de lo trigico 201
CariruLo 8
Fragmentos de amorosidad y de alteridad en educacién
(para no concluir) .. .. 247
Presentacién [i ii
Hoy estamos anegados en palabras intitiles, en canti-
dares ingentes de palabras y de imagenes. La estupi-
dex nunca es muda ni ciega. El problema no consiste
en consegusir que la gente se exprese, sino en poner a,s18
disposicién vacnolas de soledad y de silencio a partir
de las cunles podrian Uegar a tener algo que decir. Las
_fuevans represipas no impiden expresarse a nadic, al
contrario, nos fuerzan a expresarnos (...) Lo desola~
dor de nuestro tiempo no son las interferencins; sino la
inflacién de proposiciones sin interés alguno.
Gilles Deleuze
Elias Canetti decia que las épocas mis fértiles se resisten a las palabras,
mientras que las més Aridas se aferran fuertemente a ellas. Llevada esta
sentencia a nuestros tiempos, diriamos que éstos son proclives al aferra-
miento a las palabras, recurriéndose a cllas de un modo que, quizd, quepa
7\
I Conmover la educaci6n
36. Foucault, M., “Pourquoi étudier le pouvoir: La questién du Sujet”, en AL. Dreyfus y
P, Rabinow. Michel Foucault, Un parcours philosophiqus, Pacis, Gallimard, 1984, p. 297-
298.
37. Rodriguez Magda, R. Ma., Lat sonrisa de Saturno. Hacia wna teoria transmoderna,
Barcelona, Antrhopos, 1989.
38. Foucault, M., Las palabras y las cosas, p. 332.
39. Foucault, M., “Mas alld del bien y de! mal”. Microfisica del poder, Madrid, La Pique-
ua, 1979, p. 34.
40. Foucault, M., “Verdad, individuo y poder”, en Teenologias del yo, p. 143-144.
41. Foucault, M., La verdad y las formas juridicas, Barcelona, Gedisa, 1991, p. 153-154,
42. Ibidem. p. 16.
43. Foucault, M., Tecnolagias del yo, p. 48.
44, Foucault, M., “What is Enlightenment?” en P. Rabinow. The Foucault Render, New
York, Pantheon, 1984, p. 45-46.
AB. Deleuze, G., “Qué ¢s un dispositive?”, en Varios. Michel Foucault filésofo, Barcelo-
na, Gedisa, 1990, p. 158.
46. Véase al respecto Foucault, M., “La ética del cuidado de uno mismo como prictica
de la libertad”, en Hermenéutica del sujeto, Madrid, La Piqueta, 1994.
SE Capitulo2 2 mm”
EL SECUESTRO DE LO IMPREVISIBLE:
UNA APROXIMACION AL
META-RELATO PEDAGOGICO
La razon de ia Hustraciin se burla de nosotros cuando le permitimes
persistiy en nuestro pensamiento y en nuestros planteamientos eductt
tivos; algunas de las lecciones mds dolorosas proporcionadas por el cri-
ticismo posmoderno han sido que una visidn toralizante y teleoligica
del progreso cientifico es contraria a la libevacién; que el capitalismo
ha gencrado una disyuncién irrecuperable entre In ética y In econo-
min; ¥ que poradéyi
intratable esclavitud a la misma ligica de la dominacién que ha
establecido contestar y al hacerlo ha reproducido nuevas formas de
represién a las que ba sefalado tan desdenosamente.
jcamente, Ia modernidad ha producide wna
Peter Mc Laren
| 48 49]
I Conmover fa educacin
LA DEPREDACION DE LA PEDAGOGIA
En su libro Pedagogia critica y cultura depredadora, Peter McLareg
sefiala el peligro de permitir la persistencia de la Ilustracion en el pensg.
miento educativo, pues a ella le ban sido consustanciales una vision tota.
lizante y teleolégica del progreso, tanto como la produccion de una into
lerable esclavitud a la misma légica de la dominacién cn la que lg
practicas educativas siguen funcionando como mecanismos de dominio ¥
control. Compartimos esta advertencia, especialmente, porque ante ¢]
predominio de discursos inscritos en el régimen de saber técnico-instry.
mental, nos encontramos con propuestas que aspiran sustraerse a dichof
régimen desde la restitucion de los grandes ideales de los que se nutrié
Ja utopia educacional moderna, 0, para decirlo de otra manera, desde ef
mito pedagdgico moderno.
Es cierto que cn determinadas maneras de nombrar y abordar algun:
de las apuestas pucden encontrarse aportes que se anudan al gesto de
interrogacién concerniente a la idea de educacién y, en consccuencia,
ponen en cuestidn su aparente caracter obvio. Pero también es cierto que
abundan los discursos en cuya superficie la palabra educaci6n se utiliza
como evidencia frente a la cual pareciera innecesario proceder a ia inte~
rrogacién de los asuntos implicados en ella, en sus modos de configura-
cién como parte de las tramas de significacion histéricamente constitui-
das. Estamos refiriéndonos tanto a los discursos inscriptos en el régimen
de saber técnico-instrumental como a las modalidades discursivas que
aspiran a sustraerse a dicho régimen desde el refugio cn nuevos viejos
ideales.
Precisamente, las modalidades bajo las cuales leer, decir, escuchar y
creer que ya no se educa, que hemos perdido los valores fundacionales:
del sentido de la educacién, que es preciso restituirlo conforme a un pro-
yecto de sociedad y a un modelo de hombre, se ha convertido en una
especie de ingrediente de nuestras vidas cotidianas. O, para decitlo de
otra manera, los discursos que, frente al predominio de la légica tecno-
instrumental, al descentramiento de las instancias y formas de modela-
cién de conductas, a la hegemonia massmediatica y la pérdida de capaci-
{50
C. Sklar y M. Téllez | El secuestro de lo imprevisible... ff
a de las instituciones educativas respecto de sus funciones y efectos de
jalizacion, convocan a la restitucién de los grandes ideales de los que
ae nutrid la utopia educacional moderna.
# Como si la construccién utdpica fuese connatural a la educacién y no
‘nm acontecimiento que tuvo lugar historicamente, en y con el orden
Ynoderno del saber. Como si el contrapunto a la dominante configura-
dén tecno-cientifica ¢ instrumental de la educacién fuese la invariable ¢
jnevitable reconstruccién de su sentido desde la reivindicacién de los
ideales humanisticos, o como si en la tensién entre ambos registros (el
‘Gentifico-técnico y el viejo humanismo) no hubiese lugar a la pregunta
por el valor y sentido de la educacién que no sea marcada por las res-
estas establecidas, ni, en consecuencia, a un modo otro de decir y pen-
gar la educacién que, en cuanto tal, escape a toda prescripcién cientifica
o moral, a todo modelo ideal de sociedad y de hombre, a todo camino
predeterminado.
‘Tras estas consideraciones, indiquemos que en este escrito buscamos,
por una parte, presentar los principios fundacionales que, a manera de
grandes apucstas del hombre moderno, constituycron el horizonte de
sentido del relato moderno de la educacién y, por otra, mostrar lo que
hace de dicho relato un mito cuya fuerza atin persiste en modos de pen-
sar y decir la educacién.
FRAGMENTOS MITOLOGICOS DEL DISENO
RACIONALIZADOR DEL MUNDO.
En su pequefio ¢ interesante libro Nostalgia del Absoluto, George Stei-
ner exponc determinadas condiciones para que una doctrina o cuerpo de
Pensamiento adquiera el estatuto de mitolégica. La primera de ellas es “la
pretensién de totalidad” o de explicacién total acerca de la condicién
humana; la segunda refiere a su organizacién canénica, que da forma a
su comienzo como “un momento de revelacién crucial o un diagndstico
darividente del que surge todo el sistema”; la tercera es la construccion
de un lenguaje propio hecho de imagenes emblemiaticas y escenarios dra-
st |
I Conmover la educacién
miticos, “la generacién de su propio cuerpo de mitos”, mediante el cuay
la descripcién del mundo se realiza en términos de ciertos rituales, ges.
tos y simbolos fundamentales del sentido del hombre y de !a realidad',
Tras enunciar estar caracterfsticas, indica su recurrencia en los grandes
movimientos filoséficos, politicos y antropolégicos que ponen de manj-
fiesto “una nostalgia del Absoluto (...) directamente provocada por la
decadencia de la antigua y magnifica arquitectura de la certeza religio.
2, asi como el hecho de que tales movimientos constituyan “sistemas
de creencia y razonamiento que pueden ser ferozmente antirreligiosos,
que pueden postular un mundo sin Dios y negar la otra vida, pero cuya
estructura, aspiraciones y pretensiones respecto del creyente son profun-
damente rcligiosas en su estrategia y en sus efectos”.*
La importancia de tales planteamientos para la reflexién que aqui hare-
mos se rclaciona con la elaboracién de las grandes apucstas del hombre
moderno, con los principios fundacionales del proyecto moderno y, desde
luego, con la idea de educacién literalmente inventada cn el siglo XVI,
Como podr4 apreciarse, estamos refiriéndonos a esas apuestas, a ¢s0s prin-
cipios y a esa idea de educacién que, inherentes al pensamiento ilustrado,
hicieron de éste una mattiz de racionalidad con amplias, diversas y largas
resonancias. OQ, para decirlo de otra manera, al proyecto que, edificado
desde la razén ordenadora como horizonte tcleolégico para la realizacién
de la historia, reorganizé certezas, saberes y valores, a partir de modelos
y eédigos con pretensiones universalistas para cl conocimiento, la accion
y la critica, cara a ia realizacién progresiva y total del ideal de emancipa-
cién humana. Y, por supuesto, al relato mitolégico de una humanidad
redimida mediante la razon, que adquirié contundencia con los aconteci-
mientos asociados a la Revolucién Francesa.
En el primer capitulo de su magnifico libro titulado En el castillo de
Barba Azul, Steiner oftece algunos hilos para comprender los aconteci-
mientos que en esos afios transcurridos entre 1789 y 1815 sacudieron
el suelo de la vida cotidiana conmocionando las relaciones sociales, las
costumbres, las estructuras de pensamiento y las relaciones cntre los
hombres y provocaron una transformacién del “sentido temporal inter-
no” experimentado como aceleracién de la existencia comin privada,
toda vez que las esperanzas anudadas a las expectativas de progreso, de
fs2
C. Skliar y M. Téllez | El secuestro de lo imprevisible... I
fpberacion personal y social, hasta entonces de caracter alegdrico, se
mostraban inminentes. Asi, “La gran metéfora de renovar la creacién,
como si tratara de una segunda llegada de gracia secular, la metdfora de
fa ciudad justa y racional para ei hombre asumié Ja urgente y dramatica
dimension de la posibilidad concreta. El eterno ‘mafiana’ de las visiones
politicas utdpicas se convirtié, por asi decirlo, en la mafiana del lunes
proxim o”!
sa conmoci6n radical, nacida de la Ilustracién, que marcé el entresi-
glos XVIII y XIX, como sostiene Steiner, puso “juego en algo mds que
gna revolucién politica, algo que en una escala sin precedentes, abarca
4mbitos geograficos y culturales”. Por ello, prosigue,
podemos afirmar confindamente que en Europa se produjeron inmensas
transmutaciones de valores y de percepciones, transmutaciones mas den-
sas, mis agudamente registradas por la sensibilidad individual y social
gue en ningtin otro periodo sobre el cual dispongamos de testimonios con-
fiables(...). Lo que siguid fue, por supuesto, un largo periodo de reaccién
y calma (...). Este pertodo sblo fue interrumpido por los convulsives pero
contenidos espasmos revoluctonarios de 1830, 1848 y 1871 y por las breves
guervas de cartcter intensamente profesional y socialmente conservador,
Ja guerra de Crimea y las guerras de Prusia; esa pas de cien anos dio
forma a In sociedad occidental y establecié los critertos de cultura que
hasta muy recientemente fueron los nuestros$
Asi pues, desde el punto de vista cultural e intelectual, el siglo XVII
fue cl escenario de la irrupcién, en la historia de Occidente, de lo que
conocemos como Modernidad, autoconciencia de una época que plan-
teaba la necesidad de una nueva interpretacién del mundo y del lugar de
los hombres en él; raz6n por Ja cual constituye a la vez una determinada
matriz de pensamiento y un determinado proyecto civilizacional. El esce-
nario, para decirlo de otra manera, habitado por el proyecto de Ilustra-
cién y sus grandcs relatos que fungieron no sélo como claves de inteligi-
bilidad del mundo sino también como ideas-fuerza que otorgaron
sentido a las acciones cn un presente percibido y vivido como transito
hacia la realizacién plena de la emancipaci6n humana.
53 |
J Conmover la educacin
De tales meta-relatos se habla cuando se habla de Raz6n, Sujeto, His. |
toria, Progreso, Igualdad, Libertad, Humanidad, Autonoma, Fraternj-
dad o voluntad General, si entendemos que estas palabras tejieron Ja
autoconciencia de un tiempo en el cual ellas podian conmover el mundo,
que estas palabras cuya fuerza simbdlica ¢ incluso, podria decirse, mitica,
movilizaba las energias hacia la transformacién de las condiciones socia-
les, politicas, ideoldgicas y culturales de su existencia. ¥ tengamos pre-
sente que se trata del tipo de relatos fundacionales de otros relatos, es
decir, de aquellos que otorgaron autoridad y sentido a practicas institu.
cionales y discursivas, marcando Ia trayectoria del pensamiento filos6fico,
politico, social, moral y pedagégico, y articulando experiencias histéricas
a lo largo de los dos tiltimos siglos. De esos meta-relatos puede decirse
que plasmaron una peticién de principios cuyo nucleo fundamental y
fandacional fue el ideal de emancipacién respecto de las ataduras de los
dogmas y de cualquier tutela, particularmente de !a religiosa que esclavi-
zaba a la conciencia. Por ello, al pensamiento ilustrado le fue consustan-
cial el postulado de la accién libre y la voluntad racional y, con éste, el |
nexo entre autonomia individual e ideales emancipatorios fundadas en cl
concepto universal de hombre.
Uno de esos principios fue cl de la Razén. Tal y como sostuvo Ernst ;
Cassirer, la diversidad de formas tomadas por la Ilustracién “no cs sino
el despliegue de una fuerza creadora, unica, de carécter homogéneo”, a
Ja que el siglo XVIII dio el nombre de Razén. Esta fuerza se constituyd
en “el punto de encuentro y el centro de expansién del siglo, 1a expre-
si6n de todos sus descos, de todos sus esfuerzos, de su voluntad y de sus
realizaciones”*.
Comentando este planteamiento puede decirse que, en efecto, contra
la fe en las verdades reveladas, se consolidé la idea de razén como fuer-
za inherente a la naturaleza humana, sin limite alguno a sus proyectos de
dominio del mundo natural, de la sociedad y de las relaciones entre los
hombres, como poder ilimitado para el conocimiento y la accién. Y con
ello, garantia para quien, poseyéndola y ejercitandola, sigue incesante-
mente el camino de la verdad y, en consecuencia, hacia su autonomia
intelectual y moral. Autonoma que sdlo podria provenir del rechazo y
liberacién de toda autoridad externa y anuladora de las potencialidades
| 54
C. Skliar y M. Téllez | El secuestro de lo imprevisible... ff
de los individuos en tanto que sujetos racionales. La Raz6n surge, asi,
como cédigo universal de reconocimicnto en el que radica ser Sujeto’,
esto es, la figura de subjetividad en y mediante la cual el hombre puede
pensarse a si mismo cn tanto conciencia de la historia que protagoniza y
reordena como sujeto de la razon.
Brevemente, estamos aludiendo a la Razén cuya unicidad y universali-
dad permite habitar cl mundo con fa conviccién de su poder para orde-
narlo y reordenarlo; a la razén devenida canon de todos los Ambitos de la
cultura, en especial del cientifico. A una nueva idea de Raz6n conforme a
Ja cual, lo real sera lo que ella designe como irrefutable verdad, desde la
universalidad de sus certezas, a la Razén de cuya fuerza se hizo depender
no solo el perfeccionamiento de las ciencias y de las artes —base del pro-
greso material~ sino también el progresivo logro de la promesa de eman-
cipacin individual y colectiva. Por ello, puede sostenerse con Nicolas
Casullo que cn esta fuerza se anudan “Verdad, legitimacién, autoridad
politico-cientifica, conquista de las realidades del mundo y del propio
mundo. El entramado de ideologias de la cosmovisién burguesa tuvo
como denominador comin el concebir a su tecno-cultura —que transfor-
maba y democratizaba la naturaleza de la historia~ como redencién de lo
humano” *
Ycon la Razon, desde luego, aludimos a la idea de Sujeto que lo deter-
mina, conciencia plena y transparente, morada de la razén e instancia ori-
ginaria del sentido en la cual fundar el valor de verdad cientifica y el valor
de verdad moral de lo que puede pensarse, decirse y hacerse. Y, por ello,
como autoconciencia capaz de proyectarse en el mundo para transfor-
marlo. Sujcto protagonista de {a historia como sujeto del saber y la ver-
dad, capaz de dominar cl mundo y el devenir de los acontecimientos, cen-
tro originario y legislador de nuevas instituciones, nuevos valores, nuevas
relaciones, nuevos lenguajes, conforme a los dictados de la Razén. Del
hombre, cn fin, como legislador universal, en palabras de Kant, porque las
determinaciones de su voluntad racional constituyen no sélo maximas
Para su accién, sino imperativos de caracter universal: el Prometeo moder-
0 anunciando y motorizando la marcha del progreso material y espiri-
tual de la humanidad, recuperando al hombre para una teodicea terrenal
movida por la fuerza emancipatoria de la Razén. De esta concepcién del
55 |
J Conmover la educacién
Sujeto quizd pueda decirse que elia envolvid la arrogante imagen de
nosotros mismos.
Junto a los principios de la Razén y el Sujeto, la idea de Futuro como
tiempo de redencién ocupé un lugar central en el proyecto de la Tlustra-
cién. Desde él, el diagnédstico del presente lo admite como tiempo car-
gado de déficits -escasa libertad, escasa igualdad, escasa educacién, ete~
pero la marcha de la historia dirigida por la accién consciente de los hom-
bres significarfa, indudablemente, la llegada de un futuro mejor. La figu-
ra ejemplar del futuro se convierte en una especie de arquetipo desliza-
do, a lo largo de dos siglos, en los discursos filos6ficos y en los discursos
politicos, pues ella fue también la figura del hombre nuevo: el hombre
autoconciente, ilustrado, capaz de construir racionalmente su historia, de
predecir con certeza y, en consecuencia, controlar su propio destino.
£] futuro atravesé las plurales tramas discursivas, anudindosc a la idea
de historia como decurso lineal-unitario de las vicisitudes humanas y a la
de Progreso como avance, segiin un plan racional de la historia hacia un
fin que, en cuanto proyeccién de un ideal de hombre y de sociedad, diri-
gia la marcha de los acontecimientos hacia su cumplimiento total. Asi
pues, con el futuro como topos de realizacién de las promesas de sintesis
final entre razon, emancipacion y felicidad, y con la marcha de la Histo-
ria constituida como movimiento ascendente hacia c! logro del reino de
los grandes fines, el principio-ideal de Progreso devino central como sus- J
trato movilizador de la historia que los mismos hombres proyectan y |
constreyen racionalmente dirigiendo su curso. Puede decirse que tal
ideal fue uno de los grandes argumentos del proyecto moderno, pues
con el meta-relato del progreso Ia cultura occidental se narré a si misma
en términos de inexorable marcha hacia la meta final de emancipacién
por la razén. Y es que a Ja concepcién de la Historia como movimiento
continuo, lineal y homogénco del tiempo —regulado por leyes universa-
les y racionales— hacia una meta o destino previsible, predecible y reali-.
zable en cuanto racional, le fue consustancial la del progreso de indivi-
duos y sociedades gracias al uso de la raz6n.
Asi, el ideal de Progreso como marcha hacia un futuro redentor, f
expectativa y esperanza del progreso que anud6 pasado, presente y fatu~
ro en un hilo firme y tinico de continuidad histérica, disolvid los tiempos
| s6
C. Skliar y M. Téllez | El secuestro de lo imprevisible... ff
singulares y dispersos de los acontecimientos en la representacion de un
tiempo lineal y homogénco cn cl cual el presente, sacrificado y despoja-
do de su densidad propia, pasa a ser conccbido sdlo como ese momento
de transicién entre pasado y futuro. Patxi Lanceros condensa brillante-
mente, en el texto que cito seguidamente, esta representacién del tiem-
po, “jnseparable fundamento” de la idea de progreso:
La historia esth constituida por el conjunto de sucesos lentamente depo-
sitados sobre esa forma pura. El conjunto traza la fisonomia familiar
del progreso. Apresada en estos pardmetros, la historia describe una tra-
yectoria de perfeccton creciente en funcién de la cual la ubicacion se
evige en la medida del valor: no hay episodio vdlido sino por referencia
al pasado que anula y/o al futuro en que espera ser redimido y comple-
tar su esencia. El presente sélo cuenta a titulo de fragmento su valor
radicn tinicamente en el servicio que prestn a la totalidad, verificable
al final del proceso. Tal vaciamiento es necesario a Ia idea de progreso
en la medida en que aquél se concibe s6lo como transicion: superacion de
Lo anterior, consumacion del pretérito que tiende a ser a su vex absorbi-
da en el futuro?
Y, desde luego, con la Razén, el Sujeto, la Historia y el Progreso, la
Libertad que, como sabemos, se constituyé en el éelos de la Historia de.
la Humanidad. Narrada como cl ideal de la emancipaci6n, se hizo de ella
la propiedad o bien inalienable del Sujeto constituido en la sintesis de
autodeterminacién y autoconciencia, del Sujeto que, liberado de toda
forma de sujecién, se expresa en su capacidad de obedecer a la ley que se
da a si mismo, guiado por los principios de la raz6n. De esta manera, la
libertad fue considerada como libertad total y soberana, pues sélo por el
consentimiento voluntario de los individuos -como expresién de su
autonomia— éstos se daban a si mismos las instituciones y leyes sociales.
Se daban a si mismos el Estado como instancia de poder supremo, resul-
tante ya no de un poder extrafio sino de un acuerdo racional de volun-
tades traducido en la metéfora del contrato social.
Los principios sobre los que se edificé el proyecto moderno, organiza-
ton una determinada cosmovisién del mundo y un horizonte teleolégi-
37 |
I Conmover la educacion
co para la accién heroica de los hombres en él. En tal sentido, el suelg
narrativo de discursos victoriosos en los que la lengua de la razén emer,
ge, en su ambicion de victoria contra los viejos mitos, come mitico aka
de coincidencia plena con lo real sometido a su ley: identidad de lo diver,
so, universalidad de las certezas, irrefutabilidad de lo verdadero identigg
cado con lo racional. Y en los que la lengua de una moral universal suy
como mitica representacién del modelo ideal de individuo y de socied
que inspirarfa a las instituciones, al derecho, al Estado, a la educacién
para combatir y destruir como malo, inmoral 0 peligroso, todo lo difed
rente del modelo. 3
Podria afirmarsc, resumicndo, que los mitolégicos principios con log
que la modernidad se narré a s{ misma condensan la pretensi6n totalizad
dora inherente al afan de cumplimiento pleno de todo ideal. Ante la reiz
terada nostalgia por tales principios, vale la pena escuchar a Nietzsche:
Pero, 30s habéis pregunindo alguna vez suficientemente cudn caro seh
hecho pagar en In tierra el establecimiento de todo ideal? ;Cusinta reali:
dnd tuvo que ser siempre calumniada e incomprendida para ello, cud
ta mentira tuvo que ser santificada, cuanta conciencia conturbada
cuanto “dios” tuvo que ser sacrificado cada vez? Pues para poder levan-
tar un santuario hay que derruir otro santuario: ésta es la ley.
LA SALVACION POR LA EDUCACION,
O DEL MODERNO MITO PEDAGOGICO.
Tanto el ideal de la humanidad redimida mediante la razén como ef
suchio de una misma lengua capaz de poner de acuerdo a todos los hom:;
bres entre sf el suefio de volver a construir una Torre de Babel secular,
sostenida en la unanimidad— marcaron el discurrir de una nueva idea de
educaci6n, a la que se refiere Claudio Lozano en los siguientes términos;:
Probablemente la caractertstica mds acusada de la educacién modere
na/contemportinen sea la de haberse constituido en un cambio de ment
. Skliar y M, Téllez | El secuestro de lo imprevisible.... lf
salidad, que -2 lo largo de 200 atos~ un mensaje imposible de una elite
muy minoritaria, In de los enciclopedistas, ilustrados, reformistas sociales,
ae. (pe mensaje del progreso moral de la humanidad por medio de la
educacién, se haya convertido en mucho mds que una politica educativa,
enuna creencia, un valor adquirido, en una materia importantisima de
Ia politica en general y de las politicas nacionales, soctales, religiosas."’
* Cuando intentamos imaginar ese cambio de mentalidad, esa creencia y
al peso que ella ha tenido durante mas de dos siglos, lo que aparece en
jmera instancia es el anudamiento entre las ideas de sociedad, indivi-
duo, educacion y Estado. En efecto, la imagen de sociedad construida
por la filosofia de las Luces fue la de un juego especular entre los indivi-
duos y las instituciones fundado en la afirmaci6n del valor universal de la
cosmovisién racionalista del mundo y de los individuos en él.
En ese jucgo de espejos entre sociedad e individuo racional y libre,
capaz de modificar y crear sus propias instituciones, normas y valores,
ge situd la empresa de emancipacién final de sociedades y hombres". Y
en tal empresa, cl nticleo del relato moderno de la educacién, a saber,
Ja formacién de hombres virtuosos ¢s determinada como su finalidad
primera. En ella coincidfan, por una parte, la inculcacién de virtudes
intelectuales concerniente tanto al uso auténomo de la razén como a
la adquisicién de conocimientos individual y socialmente utiles y, por™
otra, la de virtudes politicas y morales que conjugaba dos dimensiones:
el conocimiento y adopcién de la ley juridica -reguiadora de las rela-
ciones entre los individuos y entre éstos y la sociedad que constituyen—
y el conocimiento y adopcién de los criterios o normas de la ley moral
el deber de los imperatives universales y absolutos— para distinguir
entre cl bien y el mal, y actuar en consecuencia. De ahi la importancia
atribuida al poder de la educacidn, pues mediante la misma éstos col-
marian los vacios de su finitud.
El sueiio de futuro como redencién final de la humanidad configuré la
biisqueda de! perfeccionamiento del hombre y de la sociedad mediante
la educacién, que pasé a ser concebida como el medio que aseguraba el
Progreso material, intelectual, politico y moral de la humanidad hacia, en
59 |
I Conmover fa educacién
palabras de Kant, “un futuro género humano mis feliz”. La fe en la edy.
cacion se anudé a la inequivoca asociacién establecida entre el reino de
la razon, el progreso, la libertad y la expansion de las luces.
En efecto, es posible sostener que las esperanzas relativas al impulso y
éxitos de las reformas econdémicas, politicas, intelectuales y morales asf
como la pervivencia misma del Estado descansaron en la doble funcién,
atribuida a la educacién: construir individuos capaces de buscar la verdad
y decidir por s{ mismos, y servir de base al progreso de las sociedades
orientado por las “luces del entendimiento” y de la “recta moral”, Todo
cllo respondis a la apuesta moderna por la educacién como medio fun-
damental ¢ insustituible para cl logro del gran ideal de emancipacién
individual y colectiva. Apuesta a la cual le fue consustancial la adopcién
de los imperativos morales —absolutos y universales- en el sentido de una 3
“religién del deber”, para decirlo con palabras de Lipovetsky, inseparable
de la fe moderna en la perfectibilidad ilimitada del Hombre, el progreso
moral y, consecuentemente, en la educacién como via privilegiada para
su logro, pues se supuso que de la inculcacién de Jos principios concer-
nientes a la recta moral social y humana dependfa no sdlo la formacién
de hombres justos y virtuosos sino, también, la gradual y progresiva per-
feccién de la sociedad.
Lo que intentamos destacar con las precedentes consideraciones es el
modo de legitimacién del discurso pedagégico moderno desde el gran
relato de la emancipacién que, en cuanto discurso fundacional, legitimé
~dio autoridad y propédsito- al conocimiento y sus instituciones, Este
gran relato, como sosticne Lyotard", tuvo “por sujeto a la humanidad
como héroe de Ia libertad” y privilegié, cn consecuencia, el juego de len-
guaje imperativo o prescriptivo en dicha legitimacién a partir tanto del 4
principio de su finalidad social o estatal, como del “principio humanista”
que hizo del conocimiento el instrumento fundamental para educar a los
hombres de cara a su conversién en sujetos racionales y auténomos.
El discurso moderno de la educacién es, pues, impensable sin 1a presen-
cia constitutiva de la utopia de emancipacién por la razén, que doté de
sentido Wnico y univaco a la construccién de sistemas con pretensiones
omniscientes acerca de lo que es y debe ser la educacién desde la perspec-
tiva de lo que se supuso como auténtica formacién del hombre. A fa
160
C. Skliar y M, Téllez | El secuestro de lo imprevisible... lf
impronta de tal utopia se debe la presencia recurrente de tres aspectos en
di variado universo discursivo pedagégico: la incuestionada conviccién de
que Ja educacién ha de servir a finalidades universales exteriores a ella; la
firme creencia en que la educacién puede ser guiada de manera volunta-
fia y racional para el efectivo cumplimiento de las finalidades que le son
asignadas, y la inquebrantable certeza sobre el poder de la educacion para
la construcciOn del sujeto racional y auténomo. Tres aspectos al hilo de
Jos cuales las “grandes teorias educacionales” se dicron a si mismas la
tarea de decir la verdad acerca de la esencia de la educacién, de la que se
hizo depender la realizacién dicha utopia.
La apuesta moderna por la educaci6n, tal y como aqui hemos tratado
de caracterizarla, marcé de manera decisiva los mds diversos registros
discursivos a lo largo de casi dos siglos. Steiner se refiere a ello cuando
escribe que la relacién del “humanismo con la conducta social humana”
se tradujo precisamente en “la ideologia de la educacién liberal” es
decir, en un humanismo acorde con las lineas trazadas por la Tlustracién.
Esta ideologia tiene multiples expresiones; no obstante, “su principio
central era claro”:
Habia un proceso natural que iba desde el cultivo del intelecto y los senti-
mientos en el individuo a una conducta racional beneficiosa de Ia socie-
dad. El dogma secular del progreso moral y politico era precisamente eso:
una transferencia a las categorias de la instrucetén publica y de la escue-
Ja...) de aquellos elementos dindmicos de la Iustracién, del crecimiento
humano enderesado a la perfecctén ética que otrora fue teoldgica y tras-
cendentalmente electiva. Por ejemplo, el lema jacobino de que la escuela
era el templo y el foro moral de la persona libre marca la secularizacién de
un contrato utdpico, en iltima instancia religioso, entre Ia realidad del
hombre y sus potencinlidades.*
Lo que habria que agregar es que esa transferencia del dogma secular
del progreso moral y politico al Ambito de las categorias pedagégicas tam-
bién ha sido la de la dominante pretensién del proyecto moderno consis-
tente en la realizacién plena de lo uno: de la razén, del mundo, del len-
gBuaje, de la realidad, de 1a politica, de la condici6n humana. De ahi que
6 |
T Conmover la educacion
la ilimitada fe en las virtudes intrinsecamente emancipatorias de la razén
diera lugar, en particular en el campo de la educaci6n, a la entronizaci6n
de una légica normalizadora de pensamiento y de accién arraigada en la
concepcién de la verdad como correspondencia entre enunciados y
hechos, en la inquebrantable conviccion de las ceridumbres absolutas y
en la autoridad de quien habla y decide en nombre de la verdad.
Asi pues, las utopias educativas, con su aferramicnto a las certezas con-
cernientes al poder de Ia razén, al sujeto originario de la verdad capaz de
dar sentido y reordenar el mundo, al progreso de y mediante la razén, al
futuro como lugar de realizacién plena de la emancipacién por la razén,
al cardcter indefectiblemente emancipador de la ciencia y la moralidad
universales, contienen, siguiendo en este punto a Phillipe Meiricu, lo que
cabe considerar como “el ‘nicleo duro’ de la aventura educativa”, un
“algo” que entra siempre en juego cada vez que un adulto se encuentra
en la coyuntura de educar”*. Ese “algo” atafie al “proyecto de ‘hacer’ al
otro”, constitutivo de la interrogacién pedagégica por como hacer del
otro un hombre libre. Proyecto ¢ Interrogacién que comportan la nega-
cién misma de libertad del otro, pues éste “no sera libre, o al menos no
lo sera de veras; y si es libre escapara inevitablemente a la voluntad y a las
veleidades de fabricacién de su educador”."*
De ahi el curioso ¢ interesante acercamiento de Meirieu al mito de la
fabricacién del hombre desde los mitos Pigmalion y de Frankestein pues,
a su juicio, entre ellos es posible establecer un paralelismo, ya que en
ambos casos se “revela una misma esperanza: acceder al secreto de la
fabricacién de lo humano”. Como muestra Meirieu, tal idea contiene la
pretensién de realizar un proyecto que, de manera arquetfpica, ya ofre-
cia el relato griego de Pigmalién y que siglos mas tarde habria de ofrecer
el mito de Frankenstein: hacer al otro de manera tal que sobre él poda-
mos ejercer nuestro poder sobre sus decisiones, conmindndolo a que
libremente cumpla nuestros deseos, a que adhiera libremente a nuestras
posiciones, Proyecto que involucra “la renuncia a que ¢l otro sea libre, a
asumir cl riesgo de la libertad del otro” 0, para decirlo de otra manera,
el ejercicio de una relacién de dominio en razén de Ja cual, a partir de la
sentencia de Kojéve, “el dominio es un callején sin salida existencial”,
Meirieu se pregunta si la educaci6n no sera también ese callej6n que, ine-
| 62
C. Skliar y M. Téllez | El secuestro de lo imprevisible... If
yitablemente, desencadena la violencia. Pigmalién y Frankestein nos per-
miten, asi, acercarnos a la comprensién de dos formas diferentes median-
te Jas cuales ha tenido lugar esa tarea educativa a la vez insensata y coti-
diana que consiste en el propdsito de “fabricar un hombre”.
Enel mito de Pigmalion, narrado por Ovidio en Las metamorfosis, rela-
to “de amor y de poder”, tal y como lo caracteriza Meirieu,
se portria detectar (...) algo asi como un proyecto fundacional, una inten-
cién primera de hacer del otro una obra propia, una obra viva que devuel-
va asu creador la tmagen de una perfeccién sonada con In que poder man-
tener una relacién amorosa sin ninguna alteridad y consumada en una
transparencia completa. Amar la propia obra es amarse a si mismo porque
sees el antor, y es también amar a otro ser que no hay peligro que escape, pues-
to que uno mismo se ha aduenado de su fabricacion.”
Este mito cuenta el obstinado deseo de un escultor de lograr la per-
feccién de una obra a la que se ama porque, completamente hecha por
4, satisface tal deseo y sin resistencia se le entrega por “libre voluntad”.
EI] mismo deseo presente en la accién educativa que busca “‘hacer’ al
otro” conforme a lo que todos esperamos de ¢l, prescribiendo sus con-
ductas, previendo y trazando sus caminos, constituyendo su dependencia
respecto de otros sujetos, en fin, anulando su otredad. Y como Pigma~
lién, aunque las cosas sean mds complicadas, también el educador aspira
adar vida al que fabrica, bajo la siguiente paradoja:
El educador quiere “hacer al otro”, pero también quiere que el otro esca-
pe a su poder para que entonces pueda adherirse a ese mismo poder libre-
mente, porque una adhesion forzada a lo que éf propone, un afecto fingi-
do, una sumisién por coacctén, no pueden satisfacerle. Y se entiende que
esas cosas no tengan valor para él; quiere mis: quiere el poder sobre el otro
y quiere la libertad del otro de adherirse a su poder.*
Pero ocurre, prosiguiendo con Meirieu, que “en Ia vida, las escatuas,
aunque sean perfectas, si uno se arriesga a darles vida, nunca son del todo
63 |
I Conmover la educacion
soscgadoras”. De ahf la pertinencia de preguntas como las que siguen;
Qué ocurre cuando el otro se nos resiste, cuando no adbiere alo que Ie
proponemos como lo mejor, cuando no responde a nuestro deseo de
perfeccién, cuando su fuga respecto de lo que se espera de él se juega en
el “ciclo de dominio reciproco”, cuando no se tiene éxito en la paradé.
jica orden de que el otro adhiera libremente a nuestras proposiciones,
Quizd pueda responderse, en términos generales, que ocurre lo que oc. |
rrié en Frankenstein: el abandono de la criatura fabricada, el ejercicio de
la violencia por parte de quien quiere dominar completamente su fabri-
cacién y de quien devuelve violencia como respuesta que expresa el acto
de escapar al poder del primero, colocdndose en su lugar y destruyéndo-
lo-destruyéndose.
El moderno mito de Frankestein pone de relieve el callej6n sin salida
al que conduce ta educacién como fabricacion, pues de él forma parte la
violencia inscrita en el deseo de “conciliar la satisfacci6n de ‘dar naci-
miento a un hombre’ con la de ‘fabricar un objeto cn el mundo”, a la
que lleva inevitablemente “el proyecto de ‘hacer’ al otro”, porque es la
violencia la “que se apodera ineluctablemente de quienes confunden la
educacién con la omnipotencia, [y] no soportan que el otro se les esca-
pe y quieren dominar por completo su ‘fabricacién’””. Pero al mismo
tiempo, muestra que liberarnos de la idea de educacién como fabricacién
implica abandonar la conviccién segin Ja cual, con base en los conoci-
mientos aportados por las ciencias, “la construccion del cuerpo y el adies-
393
tramiento social resultan suticientes para ‘hacer un hombre’”.
Esta conviccién hoy sigue marcando la pretensién de convertir la edu-
caci6n en una accién absolutamente previsible, programable y controla-
ble, haciendo del otro un objeto respecto del cual puede determinarse lo
que debe ser y verificarse si responde a lo proyectado. Como si en el acto
de educar pudiera prescindirse de lo imprevisto y lo imprevisible, aunque
no sin efectos, pues este “como si” ha funcionado en dispositivos de
dominacién del otro, 0, como en Frankenstein, cuando no se tiene éxito
en ello, en su rechazo y abandono, rehuyendo la compleja tarea median-
te la cual quien introduce a otro cn la vida “lo ayuda a construir su dife-
rencia”, a ejercer su libertad.
| 64
C. Skiiar y M. Téllez | El secuestro de lo imprevisible... If
Con su singular acercamiento al moderno ideal de la educacién, Mei-
rien nos coloca frente a lo gue el relato pedagégico moderno nos hizo
olvidar: la configuracién del espacio educativo como un campo de histé-
ricas formas de relaciones de poder-saber.
Lo QUE EL RELATO EDUCACIONAL MODERNO.
NOS HIZO OLVIDAR
Lo que hoy designamos y suponemos conocer como educacién es una
construccion histérico-cultural cuya emergencia es inseparable de! dia-
grama moderno del poder-saber. Y, como parece pertinente reiterar, la
educacion devino inseparable de los presupuestos con los cuales funcio-
né como aspecto fundamental correspondiente del universo discursivo
que hizo de ella un proyecto de la modernidad. El universo conocido
como Siglo de las Luces, en el que la idea de educacién se constituyd
como un precepto humanista alrededor del cual emergen determinadas
preocupaciones enunciadas bajo las formas de la “educacién del hom-
bre”, la “verdadera educacién”, la “auténtica formacién”, para citar algu-
nos ejemplos.
Al hilo de ese precepto se ha conformado, en diversos registros discur- -
sivos, un modo de pensar y decir ese particular 4mbito que Ilamamos
educacion, cuya caracteristica definitoria ha sido la de proceder a borrar
su configuracién como un particular espacio de cjercicio de las relaciones
de poder-saber. Precisamente, debido a dicha configuracién fue que este
espacio devino campo de racionalizacién y sistematizacién, y para ello
tachar las relaciones de poder que le son constitutivas era, y continta
siendo, una condicién de las predominantes formas de construir la edu-
cacion. Ya sea que tal construccién se haga restituyendo las claves del
modelo moral que inform6 el viejo ideal de la formacién humanistica, ya
sea que se lleve a cabo desde los criterios de adecuacién funcional de la
educacién a demandas econémicas, sociales y politicas funcionalmente
determinadas.
6s |
J conmover ta educacién
La tachadura de las relaciones de poder en el espacio de la educacién
ha sido también la de la pregunta por los dispositivos y mecanismos que
hacen de ella un espacio politico en el cual se despliegan formas de hacer
perseverar o de cambiar, como advirtié Michel Foucault, el ajuste de tas
practicas discursivas con los formas de poder y de saber que ellas contie-
nen. Pregunta a la que siguen invitando los andlisis de Foucault, quien
sostuvo en uno de sus textos lo siguiente:
La educacion, por nis que sea, de derecho, el instrumento gracias al cual
todo individuo en una sociedad como la nuestra puede acceder a no impor-
ta qué tipo de discurso se sabe que sigue en su distribucion, en lo que per-
mite y en lo que impide, las linens que le vienen marcadas por las distan-
cias, las oposiciones y las luchas sociales. Todo sistema de educactén es ung
forma politica de mantener o de modificar la adecuaciin de los discursos,
con los saberes y los poderes que tmplican.”
La sociedad moderna inaugura un nuevo diagrama de las relaciones de
poder cuyos procedimientos y efectos son, a la vez, individualizantes y
totalizantes. Una configuracién del poder que se ejerce sobre los cuer-
pos: maximizando sus fuerzas en términos econémicos de utilidad y a la
vez disminuyéndolas, en términos politicos de obediencia. Biopoder es el
nombre que Foucault dio a esta forma de poder-saber que conjuga indi-
vidualizacién y totalizacién en las formas de gestién y control de las
poblaciones. En ella no se trabaja con el cuerpo social tal y como éste ha
sido entendido por ios juristas, ni tampoco con el individuo-cuerpo
como blanco del poder pastoral, sino con un cuerpo miltiple: la pobla-
cién, que aparece simultaneamente como problema cientifico del orden
de la vida— y como problema politico ~del orden del poder~. De ahi que
su funcionamiento involucre formas de gestionar la vida de las poblacio-
nes mediante la instauracién de mecanismos globales de seguridad, 2 los
efectos de maximizar sus fuerzas y de asegurar su regulacién.”"
El biopoder pone en juego mecanismos que aseguran tanto la insercién 4
controlada de los individuos en la produccién como la regulacién de
fendémenos poblacionales asociados a los procesos econdémicos. Ambos,
insercién y regulacién, se refuerzan continuamente mediante el desplie-
les
¢ de procedimientos que permitan tanto la fabricacién de sujetos tti-
les y dociles como la regulacion y el control de Ia vida en general. Por
ello, fa creciente y decisiva importancia del “juego de fa norma” frente al
régimen juridico fundado en la ley, que se debid al hecho de que la nueva
forma de poder orientada al gobierno de la poblacién requeria mecanis-
mos continuos, reguladores y correctivos: distribuir lo viviente en un
dominio de valor y utilidad, para lo cual habria de calificar, medir, jerar-
quizar y distribuir posiciones.
C. Skliar y M. Téllez | El secuestro de lo imprevisible...
Recurrir a la norma como regla de conducta y como regularidad fun-
cional para actuar ¢ imponerse cs to caracteristico de la forma de poder
que se ejerce como biopoder. La norma, esa invencién de la modernidad
conforme a la cual sc establecieron y establecen particiones —entre lo nor-
mal y lo anormal, lo bueno y lo malo, lo sano y lo enfermo, lo correcto y
lo incorrecto, lo aceptable y lo inaceptable, lo verdadero y lo falso, ete —
hizo posible la transformacion de la negatividad de la disciplina-bloqueo
en la positividad o productividad de la disciplina-mecanismo. Pues ella se
localiza sobre un cucrpo individual y, a la vez, sobre un cuerpo colectivo,
permiticndo asi, de manera simultanea ¢ incesante, individualizar y com-
parar, desde el establecimiento de diferenciaciones, separaciones, ordena-
mientos, distribuciones, exclusiones, inclusiones, normalidades, desvios.
Objetivado en instituciones y discursos que en ellas y sobre ellas circu-
lan -reglamentaciones, regulaciones morales, teorias, procedimientos, téc-
nicas de organizacion y funcionamiento, etc. el biopoder se ejerce como
poder a la vez disciplinario y normalizador, pues disciplina para normali-
zar. O dicho de otra forma, disciplina para pensar, decir y hacer conforme
alo normal devenido norma, esto ¢s, cédigo al cual ha de responder lo
que debe pensarse, decirse y hacerse. La norma, cabe agregar, arraiga en
el saber y en el poder, pues clla determina criterios racionales que se defi-
nen ¢ imponen como objetivos y, a la vez, constituye los principios de
regulacién de conductas, conforme a los cuales funcionan las practicas dis-
ciplinarias.
Pero parece pertinente precisar, por una parte, que la norma no cs
exterior a los campos ni a los dispositivos de normalizacién y disciplina
ca los cuales funciona, y, por otra, que lo normal se hace criterio norma~
tivo desde el que se construye tanto la forma de objetivacion de aquello
67}
I Conmover la educacién
que se juzga, valora, clasifica, ordena y dispone, como el sujeto que
juzga, valora, clasifica, ordena y dispone. De ahi que todo cuanto escapa
a la norma se determine y constituye como lo desviado, lo extrafio, lo
ajeno, lo inaceptable. Quiz quepa decir que, en cuanto soporte de la
légica de normalizacién y disciplina, lo normal devenido norma produ-
ce, a la vez, lo normal (lo mismo) y su otro.
Disciplinar, normalizar saberes y fabricar maneras normalizadas de ser
sujeto: ésta ha sido la légica de los aparatos educativos modernos que,
por ello, no sdlo transmiten y construyen una determinada manera de
tclacionarnos con el llamado mundo exterior, sino también de relacio-
narse con los otros y consigo mismo, en la que se juegan determinados
modos de reconocimiento y autoreconocimiento como sujetos. Y, para
ello, interviene toda una red de practicas y mecanismos de poder-saber
que, desde determinado régimen de verdad, ordena, clasifica y jerarqui-
za, no slo determinados saberes sino también diferentes posiciones de
sujeto: sujetos que construyen los conocimientos en torno al espacio
educativo, sujetos que Hlevan a cabo la accion de ensehar, sujetos sobre
los cuales recae tal accién, sujetos que prescriben, planifican y adminis-
tran los funcionamientos institucionales, qué ha de ensefiarse y cémo.
Si tenemos presente que la normalizacion de saberes y Sujetos no ha
sido ajena a los sistemas de reglas de verdad que definen su propio régi-
men de visibilidad, puede sostenerse que, mediante dicha red, el rasgo
distintivo de fa educacién —més alld de la institucién escolar— ha sido la
imposici6n de una cultura histéricamente dada como “naturalmente”
legitima. Y para ello, ha funcionade definiendo la verdad del sujeto, pro-
duciendo y distribuyendo determinados saberes tenidos como verdade-
ros, inculcando ciertos habitos, codificando formas de pensar y de com-
portamiento, construyendo determinadas formas de subjetividad. Pues la
idea de verdad y de lo que se tiene como discurso verdadero ha tenido
un poderoso efecto en las practicas educativas, y sobre lo que de ellas y
en ellas se piensa, se dice y se hace. Se trata aqui de advertir una expre-
sion del poder de Jo verdadero que, en tanto efecto del poder disciplina-
rio-normalizador, ha institucionalizado su biisqueda y su recompensa,
como sostuvo Foucault.
| 68
C. Skliar y M. Téllez | El secuestro de lo imprevisible... ff
Y¥ es que, en los limites del orden moderno de racionalidad, los discur-
sos con valor de verdad han tenido a “la ciencia como campo general y
policta disciplinaria de los saberes”, lo que ha hecho posible tanto “la dis-
posicién de cada saber como disciplina” —los criterios para excluir el no-
saber, “las formas de homogeneizacién y normalizacién de sus conteni-
dos”, sus formas de jerarquizacién-, como el desplieque institucional de
Jos saberes disciplinados.” En este proceso de disciplinamiento de los
saberes, destaca lo que Foucault denominé “ortologia” o forma de con-
trol cjercido desde la disciplina para “saber quién ha hablado, si esta cali-
ficado para hacerlo, en qué niveles se sitta el enunciado, en qué totali-
dad se lo puede inscribir, en qué y cudnto se adecua a otras formas y otras
33
tipologias del saber”.
El peso de este disciplinamiento ha sido particularmente decisivo en ef
campo de la educacién, lo que ha tenido que ver con fa exigencia de admi-
nistrarla racionalmente que, desde mediados del siglo XTX, cuvo entre sus
expresiones el fenémeno de la escolarizacién de las masas a cargo del Esta-
do. O, en términos mis precisos, el hecho de que el Estado mederno se
diera la escolarizacién como uno de sus asuntos centrales, inseparable de
la exigencia de adecuar las pautas individuales a las de la administraci6n de
Ja sociedad en general. Entre otras razones, porque Ja emergencia de la
poblacién “como un dato, un campo de intervencién, como el fin objeti-
vo de las técnicas de gobierno”, supuso que la gestion de las poblaciones
implicara “no tanto gestionar la masa colectiva de los fenémenos a nivel
de sus resultados externos, cuanto gestionarla en profundidad, en lo par-
ticular”.*
Asi pucs, a contrapunto del supuesto conforme al cual cl surgimiento y
desarrollo de la escucla moderna constituye una expresién de! progreso
racional, es preciso tener presente que su configuracién como uno de los
espacios privilegiados del proyecto politico moderno esté ligada a la emer-
gencia del Estado moderno, cuya novedad consistié, en términos de Fou-
cault, en la “gubernamentalizacién” de las relaciones de poder. Novedad
en la que se inscribe el hecho de que el Estado moderno se diera la esco-
larizacién como un asunto suyo y que en la gestién del espacio escolar
también se produjera esa asociacién entre los gestores del Estado y los
expertos ~demdgrafos, médicos, juristas, ctc.-- mediante la cual se puso en
69 |
J} Conmover la educacion
funcionamiento la nueva forma de hacer politica a la que Foucault Ilamé
biopolitica.
Es indudable que el didlogo con las aportaciones foucaultianas ha per-
mitido abrir nuevas inquietudes, problemas y trayectos que parecen tener
un fondo compartido: mostrar que seguir aferrados al meta-relato edu-
cacional moderne y sus principios fundacionales, como si él contuviera la
verdad de la educacion, impide hacer-se preguntas que siguen siendo
decisivas: De qué manera y mediante qué mecanismos somos constitui-
dos? ;Cémo funcionan las relaciones de poder-saber en el proyecto de
hacer al otro? ¢Cémo constituirnos de otro modo? Es posible decir y
pensar una idea otra de educacion sin recurrir al proyecto, al modelo, a
la anticipacion de sus resultados?
Se trata de preguntas que permiten anudar la memoria de lo que somos
con aquello que hay que hacer para crear libertad. Esta, a nuestro juicio,
es una de las més valiosas ensefianzas de Foucault. Entre otras razones,
porque pensar y decir el espacio educativo como espacio de poder-saber
es abrirse a la posibilidad de invencién de nuevas relaciones de sentido, a
ja irrupcién que rompe los sentidos impuestos por el mito de la fabrica-
cién del hombre anudado al mito del futuro. Esta trama, inherente a
toda pretensién prescriptiva y a todo modelo para su cumplimiento,
comienza a revelarse como marca de la unanimidad, del mito totalitario
que bajo nuevas mascaras se desliza en las practicas educativas dominan-
tes, pues la aspiracién de homogeneidad y fijeza del sentido han sido y
siguen siendo la soldadura de los diversos dispositivos de dominacién
que atraviesan dichas practicas, al punto que puede decirse que en su
logica y sus efectos ellas funcionan predominantemente como control del
sentido, es decir, estableciendo y vigilando los limites entre lo racional y
lo irracional, la verdad y el error, lo normal y lo desviado, lo bueno y lo
malo, lo legal y Io ilegal, lo decible y lo indecible, lo esencial y lo apa-
rente, lo mismo y lo otro.
Las preguntas planteadas invitan a un doble movimiento: desembara-
zarnos de las respuestas establecidas, de los sentidos dados a lo que hoy
seguimos lamando educacién y, a la vez, a la creacién de otras relaciones
de sentido cuando los meta-relatos han perdido su fuerza legitimadora y
| 70
C. Skiiar y M. Téllez | El secuestro de la imprevisibie... If
con ésta, su poder instaurador y anticipador. Se trata de no renunciar a
decir y pensar criticamente la cducaci6n, sin que ello lleve consigo el peso
de Ja nostalgia por los grandes relatos, 0, en otros términos, se trata de
hacernos cargo de la ambigiicdad que atraviesa a las narrativas de crisis
en el terreno del discurso pedagégico, teniendo presente que ellas puc-
den fungir como relegitimacién de lo dado 0 como apertura a la posibi-
lidad de dar nueva vida al pensamiento de la educacién y, quiza, a eso que
llamamos educar.
Desde luego, tal posibilidad forma parte la tesitura de desafeccion por
los grandes ideales modernos y el socavamiento del orden moderno de
racionalidad. Entre otras razones, porque se trata de la irrupcién de iné-
ditos acontecimientos cuyas articulaciones permiten sostener que estamos
en y frente a un momento de cambio hist6ricocultural, cuyas posibilida-
des de andlisis y comprensién escapan a cualquier tentativa realizada en
claves de interpretacién infecundas. Y porque se trata de hacernos cargo,
entre otros asuntos, de la complejidad, multiplicidad ¢ incertidumbre que,
en tanto rasgos de dicho cambio, impiden predeterminar una direccién,
prescribir un sentido, o suponer alternativas preexistentes al cambio
mismo.
Tiene razon Patxi Lanceros cuando propone retomar Ia idea benjami-
niana de “cardcter destructivo” para comprender ta constitutiva multipli-
cidad y dispersion del presente. Tal idea, observa este autor, nada debea
“pura negatividad” ni a la pretensién de imponer de forma violenta y
dogmiatica la sustitucién de un cédigo por otro. Por el contrario, la des-
trucciGn en el sentido benjaminiano, significa “acometer una tarea de crf-
tica desapasionada, ajena al odio y al dogma. Preferir la posibilidad del
vacio a la oclusién del cédigo. Pensamiento vivo en la medida en que
disimula mal su incomodidad ante lo establecido. Pensamiento insumiso
que no se obceca en resguardar para sf el valor que a otros niega”.>
Tal y como observa este autor, no resulta facil apreciar el tono positi-
Vo, poiético, del pensamiento destructive, aunque dicho tono no es otro
que “Ja labor de edificar la posibilidad”, impensable e irrealizable a su vez
sin el rechazo a “las ilusiones de verdad” y a “la verdad de las ilusiones”,
a todo esencialismo y dogmatismo. Labor que ¢s bisqueda sin parada ni
a
JP Conmover la edueacién
término, pucs para dicho pensamiento, el valor de las posibilidades radj-
ca en su ejercicio: “No se trata de buscar para encontrar, sino para seguir
buscando: invitacién al perpetuo movimiento, a fa creatividad continua,
a la invencién constante”.?*
Por ello, frente a las exigencias de unicidad inherentes a las pretensio-
nes de completar cl proyecto de la modernidad, o de colmar sus caren-
cias, se trata de hacer actual el “cardcter destructivo”. Una vez mas, se
trata de acometer la tarea de pensar, no como un programa a ofrecer,
sino como el ejercicio de socavar el firme suelo hecho con los principios
fundacionales del universo discursivo moderno, erigidos cn certezas
incuestionables. Y, con ello, como dice el citado autor: “generar el espa-
cio vacio”, transitar multiples caminos contraviniendo el orden racional
establecido, rechazando “las mentiras asumidas”, renunciando a todo fin
ultimo y, mediante miiltiples experiencias, ejercer el pensamiento insu-
miso del que habla Benjamin. Puede apreciarse que dicho cardcter se tra-
duce precisamente en las estrategias discursivas que se ponen en marcha:
tomar como blancos de ataque los Iugares en los que se instalé el pensa-
miento moderno -y continiian instalandose las aspiraciones de su perpe-
tuacién- y abrir la posibilidad a nuevas perspectivas de andlisis y formas
de comprensién, a nuevas sensibilidades teéricas, éticas y estéticas, a un
nuevo tipo de racionalidad. Esos lugares, como sabemos, no son otros
que los ideales universales de Razén, Verdad, Sujeto racional y auténo-
mo, Historia, Progreso, Libertad.
Ahora bien, si aceptamos que de la educacién, tal y como la conoce-
mos hoy, puede decirse lo que Foucault decia del Hombre —que es una
invencién reciente, una invencién de la modernidad-, ella no es ajena a
la fractura que vicnen experimentando los grandes relatos. Pero ocurre
que, tras la erosién de estos relatos, vivimos una compleja situacién espa-
cio-temporal en la que se entrecruzan tiempos a la vez diferentes y simul-
tancos, el de la posmodernidad deslizandose sobre el de fa modernidad,
como si viviendo el primero lo pensdsemos desde el segundo que atin
pervive en légicas institucionales, sus normas y practicas. Pervivencia que
¢s particularmente fuerte en el espacio educativo, sus practicas institu-
cionales y discursivas. En este entrecruzamiento, se plantea la pertinen-
cia de la pregunta acerca de qué es lo que esta en juego.
f 72
Eny desde la perplejidad que suscita nuestro presente y nuestra condi-
cin en él, lo que esta en juego en el modo de hacer(sc) las preguntas,
en Jas maneras de decir y pensar la educacién, es a edificacién de fa posi-
pilidad. O, para decirlo de otro modo, la dimensién poiética del inagota-
ble ejercicio deconstructivo que, a la vez, muestra la voluntad de domi-
nio inherente a los discursos con pretensioncs de otorgar un sentido
tinico y estable a la cducacién. En esta edificacién, no se trata, entonces,
de restituir sentidos totalizadores frente al resquebrajamicnto del moder-
no proyecto educativo, sino de socavar las discursividades que implican
la vuelta a los modelos totalizadores, ya morales, ya cientificos. Y, en con-
secuencia, de la deliberada tarca de abandonar toda tentativa de dictami-
nar y normar lo que otros deben hacer, liberandonos de viejas y nuevas
formas de lo que, tal vez, haya sido el peor de los mitos al que se ha ren-
dido la pedagogja: el de fa fabricacién del futuro, éste en cuyo nombre
dominar, mediante dispositivos de saber-poder, la construccién de cuer-
pos individuales y colectivos.
Este mito ha implicado el secuestro de lo imprevisible, de lo que las
practicas educativas puedan tener de inesperado, de irrepetible, de plura-
lidad, de singularidad, de creacién, de libertad. Precisamente, aquello en
lo que se juega la edificacion de la posibilidad como fuga a Jo instituido
en cl lenguaje, en cf imaginario, en la visibilidad, en la enuciabilidad que,
haciendo nuestras las palabras de Fernando Barcena y Joan-Carles Mélich,
puede expresarse en los siguientes términos:
C. Skliar y M. Téllez | El secuestro de lo imprevisible.
(...) frente ala “horrible novedad” que entranan los totalitarismos, enya
légica consiste en impedir que los hombres sean cupaces de inicintiva y de
un nuevo comienzo, es necesario pensar la educacién como creacién de
una vadical novedad, en cuya vaiz encontramos la libertad entendida
como cuatidad de una capacidad de actwar concertadn en el contexto de
una esfera piblica plural”
B |
I Conmover la educacién
Notas
1, Steiner, G., Nostalgia del Absoluta, Madrid, Sirucla, 2001, p. 16-19.
2. Ibidem, p. 22
3. Ibidem, p. 19
4. Steincr, G., En ef castillo de Barba Azul, Barcelona, Gedisa, 1992, p. 30.
5. Ibidem, p. 32-33.
6. Cassirer, E., La philosophic des Invieres, Paris, Fayard, 1966, p. 44.
7. En lo que ataite a este papel central que sc Ie asigna a la raz6n, el ejemplo paradig-
mitico suele referirse al conocido ;Sapere aude! -el ;Atrévete a saber! kantiano. Fér-
mula que condensa su concepto de Iustracién, expresado en los siguientes términos:
“La Tlustracién consiste en el hecho por el cual el hombre sale de la minoria de edad,
El mismo ¢s culpable de clla. La minoria de edad estriba en la incapacidad de servir-
se de su propio entendimiento sin la direccién de otro. Uno mismo es culpable de
esta minoria de edad, cuando la causa de ella no yace cn un defecto del cntendi-
miento, sino en la falta de decision y animo para servirse de él, sin la conduceién de
otro”. Kant, I., “Respuesta a la pregunta: ;Qué es la Ilustracién?”, en Filosofia de la
historia, Buenos Aires, Nova, 1964, p. 58.
8. Casullo, N., “Modernidad, biografia del ensueiio y crisis”. Casullo, N. (comp,), Ef
debate modernidad posmodernidad, Buenos Aires, Puntosur, 1989, p. 40.
9. Lanceros, P., “Apunte sobre el pensamiento destructivo”, Vattimo, G. y otros, En
torno a la posmodernidad, Barcclona, Anthropos, 1991, p. 154.
10. Nietzsche, N., Genealogia de la moral, Madrid, Alianza, 1981, p. 108.
11. Lozano, C., La educacién en los sighs XIX y XX, Barcelona, Sintesis, 1994, p. 27.
12. Empresa que, al decir de Nietzsche, supuso la sobrevivencia del cristianismo cn el
pensamiento itustrado: “Da que pensar: hasta qué panto ¢sa ominosa creencia en la
providencia divina, esa creencia que entorpece la mano y la raz6n, todavia subsiste;
hasta qué punto las formulas ‘naturaleza’, ‘progreso”, ‘perfeccionamiento’, ‘darwin
mo’, bajo la supersticién en una confusa correspondencia entre la felicidad y la vir
tud, entre el infortunio y la culpa, sobreviven atin las hipétesis cristianas”. Nietzsche,
F, La voluntad de poderio, Madrid, Edaf, 1980, p. 148. Es en tal sentido, que el
movimiento de recristianizacién comporta cl sapuesto del individuo sobcrano como
una coartada para responsabilizar al individuo y, asi, poder culpabilizarlo y castigarlo.
13. Lyotard, J-F., La condicién postmoderna, Madrid, Cétedra, 1989, p. 69.
14, Steiner, G., En ef castillo de Barba Azul, op. cit., p. 101.
15. Meiricu, Ph., Frankenstein educador, Barcelona, Laertes, 1998, p. 18-19.
16. Ibidem, p. 17.
17, Ibidem, p. 33
18. Tbidem, p. 35
19. Ibidem, p. 56
| 74
C. Skliar y M, Téllez | El secuestro de lo imprevisible...
20. Foucault, M., Ef orden del discurso, Barcelona, Tusquets, 1980, p. 37.
21. Para estas consideraciones y las que siguen, nos hemos apoyado en los siguientes tex-
tos de Foucault, M., Historia de la sexualidad, Vol. 1, La voluntad de saber, México,
Siglo XXI, 1987 (particularmente el capitulo V que lleva por titulo “Derecho de
muerte y poder sobre la vida”) y “Del poder de soberanfa al poder sobre la vida”, en
Genenlogin del racismo, La plata, Altamira, 1996, p.193-213.
32, Foucault, M., “Octava leccién. 25 de febrero de 1976”, en Genealogia del racismo,
edicion citada, p. 150.
23. Ibidem, p. 151
24. Ibidem, p. 23-24,
28. Lanceros, P., op. cit, p. 145.
26. Ibidem, p. 146,
27. Bircena, F. y Mélich, J. C., La educacién como acontecimicnto ético, Barcelona, Pai-
dés, 2000, p. 60.
75 |
También podría gustarte
- Planificacion Rugby M13 Ayala.Documento11 páginasPlanificacion Rugby M13 Ayala.Francisco AyalaAún no hay calificaciones
- TP AlgebraDocumento4 páginasTP AlgebraFrancisco AyalaAún no hay calificaciones
- Epistemología e Investigación.Documento3 páginasEpistemología e Investigación.Francisco AyalaAún no hay calificaciones
- ACOSTA-BALANGERO-2IT-PARCIAL (Sirve para Final de Filosofia)Documento12 páginasACOSTA-BALANGERO-2IT-PARCIAL (Sirve para Final de Filosofia)Francisco AyalaAún no hay calificaciones
- Autoridad Educativa (Sujetos)Documento1 páginaAutoridad Educativa (Sujetos)Francisco AyalaAún no hay calificaciones
- UD2 - Clase 1 y 2 - Masjoan - Ficini - AprobadoDocumento7 páginasUD2 - Clase 1 y 2 - Masjoan - Ficini - AprobadoFrancisco AyalaAún no hay calificaciones