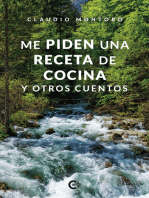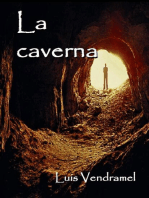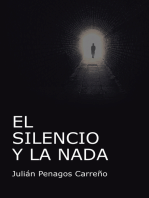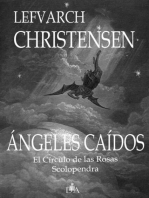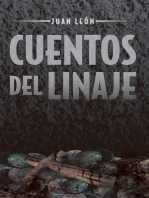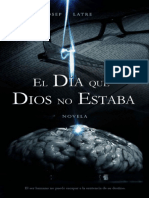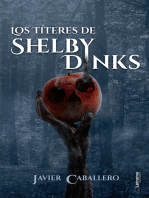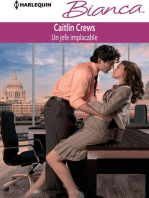Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Sobre Mitos y Fisuras
Cargado por
angel surian0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas11 páginasTan buen lugar es una prisión lúgubre llena de moribundos como cualquier otro para tener una charla despreocupada. Las paredes oyen... pero éstas, húmedas y antiguas, han dejado de interesarse por la vida terrenal. Una vida perdida entre canciones y cuentos para niños.
Título original
sobre-mitos-y-fisuras
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoTan buen lugar es una prisión lúgubre llena de moribundos como cualquier otro para tener una charla despreocupada. Las paredes oyen... pero éstas, húmedas y antiguas, han dejado de interesarse por la vida terrenal. Una vida perdida entre canciones y cuentos para niños.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas11 páginasSobre Mitos y Fisuras
Cargado por
angel surianTan buen lugar es una prisión lúgubre llena de moribundos como cualquier otro para tener una charla despreocupada. Las paredes oyen... pero éstas, húmedas y antiguas, han dejado de interesarse por la vida terrenal. Una vida perdida entre canciones y cuentos para niños.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 11
Sobre Mitos y fisuras
©2023 Joaquín Ariza
Todos los derechos reservados
“Una anécdota que no ocurrió, en tanto que nadie ya la recuerda, y sus
actores no pueden contarla. Un vistazo mínimo a su condición, dejando
más preguntas que respuestas. Este relato breve, corto y efímero no es sino
un atisbo de la realidad de este plano, conocido y bello, pero limitado en
sus formas.
Un cuento descriptivo precede la narración, sin mayor finalidad. Una
vida perdida entre leyendas y canciones”
Este cuento narra una historia ya olvidada, siempre oculta tras la fantasía.
La historia de un niño diferente, en una realidad lejana.
Frágil y distante. Sensible a lo invisible, dibujante del aire y de las
sombras.
Su condición le traicionó, le costó su vida, todo lo que alguna vez quiso.
Sobrevivió, no obstante. Ocultado, fingiendo ser otro ser menos vivo.
Consiguió, no sin esfuerzo, controlar su condición, explorando otras
verdades. Usó a las marionetas y engañó a las muñecas de trapo. Buscaba
una razón que doliese menos
Descubrió que había otras verdades no menos reales que la suya, donde
le había tocado existir. Le costó su vida, pero esta vez, digamos
simplemente, llegó hasta el final.
Su historia se enterró en el tiempo, solo su obra se mantuvo en este
plano.
Deseada, envidiada, necesitada por todos y todas.
Alguna vez cumplieron su destino, decidido por otros, claro está. Pero
nunca tomaron prestado de nadie el suyo.
Cada uno de los que tocaron su obra buscó su propia razón, y nunca fue
la esperada.
Su obra no era lo que querían. Era lo que existía, sin más, y en cada uno
estaba aceptarlo o rechazarlo.
El chico observó en todos los tiempos y en todas las formas, disfrutando
de los frutos de su árbol de cristal. Ahora reía, y entendía el por qué.
La realidad de esta existencia era simple.
Las personas siempre desean lo que nunca podrán tener, y esperan recibir
lo que no se merecen.
una conversación intrascendente
El guardia hizo un último reconocimiento por las celdas antes de
acostarse. Sin mucho interés ni cuidado, se paseó por el lúgubre pasillo
echando un rápido vistazo al interior de las enanas celdas de poco más de
tres vigas de ancho, a todas luces insuficiente para la convivencia de dos
reclusos, por muy poco que se movieran. Por supuesto, esta realidad no le
interesaba al guardia en lo más mínimo. Le tocaba el turno de noche, y tenía
ganas de dormir. Al acabar la ronda, volvió sobre sus pasos para salir del
pasillo dando un estruendoso portazo con el portón de hierro.
El silencio inundó otra vez las celdas. Durante el resto de la noche no
se escucharían suspiros, quejidos o el más leve sonido que pudiera hacer
una persona viva. Aquellas cáscaras vacías no estaban más vivas que un
cadáver, aunque quizás oliesen peor. Esperaban pacientemente, sin más
pensamientos que el ansiado final repetido una y otra vez en sus cabezas.
El ojo de las veladoras se encontraba casi en mitad del cielo. Sus rayos
tenues entraban por las pocas rejillas de ventilación que daban al exterior.
En la tercera celda de la izquierda, contando desde el portón de entrada, una
cáscara anónima alzó la cabeza, haciendo crujir su dolorido cuello.
Respiraba entrecortadamente; se imaginaba que moriría pronto. Quería ver
la luz de las estrellas una última vez.
No sabía bien si la muerte iba a ser magnánima con él. Desde luego,
no había seguido con demasiada rectitud la Élbisol, si fuera así no estaría en
el penoso estado en el que se encontraba. Por seguro que, si hubiera
protegido más el buenpaso y alejado de él los profundos y brillantes
impulsos de su propia naturaleza, Inca Mora le elegiría un destino más
piadoso. Pero sabía que eso no iba a ocurrir.
Un leve sonido llamó su atención. El pobre viejo con el que compartía
celda se encontraba tirado boca abajo desde hacía un par de días. Pensaba
que ya estaba muerto; él aún podía sentarse sin tambalearse demasiado.
Pero el viejo volvió a emitir el mismo gemido. Esta vez pudo ver cómo su
mano derecha se sacudía ligeramente.
La carcasa observó cómo el cuerpo se erguía lentamente, con la cabeza
caída hacia un lado como si fuera de trapo. Se sentó igual que él, con los
brazos apoyados en las rodillas huesudas. Al fin levantó la cabeza, haciendo
también crujir su cuello.
Parecía haberse reencarnado; a la carcasa anónima le hizo gracia que
alguien corriese la suerte de caer reencarnando en un lugar como ese. A
veces la muerte era una malnacida sin escrúpulos.
—Podre lugar…
Su voz retumbó en las paredes, sobresaltando al resto de reclusos que,
con espasmos, comenzaron a emitir gemidos lastimeros y a cambiar de
postura, algo que no ocurría muy a menudo.
La carcasa rio por la ocurrencia del reencarnado, lo que le costó toser
durante un buen rato. Su garganta estaba seca e hinchada.
—Has revivido en el hogar de Inca Mora, amigo. No te quedan
muchos más días por ver.
El viejo giró la cabeza hacía él, hasta que cruzaron miradas. Sus ojos
azules se hundían en la calavera, pero su mirada estaba viva. La inquietud
inundó a la carcasa anónima; pensó que era grato sentir otra emoción, para
variar.
—Estás en una celda —continuó con la voz rota, si poder apenas
vocalizar—. Aquí traen a los desgraciados como yo, perdidos en el
malpaso, para redimirse en la siguiente vida.
El viejo no gesticuló. Simplemente volvió a mirar al frente.
—Está oscuro —respondió—, eso me gusta. El sol es demasiado
impertinente con sus podres rayos abrasadores. Y el suelo está fresquito. El
problema es el olor…
La carcasa escuchó con atención el monólogo, advirtiendo su manera
de hablar. Con una cadencia rítmica, las sílabas repiqueteaban en su
garganta antes de salir apresuradamente por la boca. Los labios, ocultos tras
una larga y fina barba ceniza, recitaban ágilmente acompañando a su voz
suave y pausada.
—¿Quién eres?
El viejo soltó una carcajada. La carcasa pensó que su pregunta no tenía
mucha gracia, pero esperó pacientemente.
—Oh, solo un anciano aburrido. No tengo muchos amigos, ¿sabes? A
veces se echa de menos una conversación banal.
—Eres signante —le espetó la carcasa—. Lo sé por tu manera de
hablar.
El viejo señaló con la cabeza las esposas de tela con la palabra “init”
sellada en ellas, que ocultaban las manos de la carcasa.
—Por lo visto tú también lo eres, taciño.
La carcasa recibió una nueva identidad. Hacía mucho tiempo que era
un cadáver más, incluso para sí mismo. Levantó levemente sus manos, lo
poco que sus fuerzas le dejaron. Se encogió de hombros.
—Has tenido que ser un malnacido para acabar aquí.
—Tu suerte no es muy diferente, viejo —respondió escueto el taciño
—. He decidido, y he decidido mal. Eso es todo.
El reencarnado volvió a carcajearse.
—Sí, eso es lo que nos dicen a todos. Que nos hemos equivocado, que
hemos decidido mal. Que nuestro camino no es el correcto. Que estas
confundido o perdido. Nunca te van a dejar acertar.
El taciño resopló, cansado.
—¿Qué eres, un paria o algo así?
—Oh, ni mucho menos. No tengo interés en adorar a Jínaroh ni a
ninguna personificación encumbrada para excusar decisiones tomadas en
libre albedrío. —Se frotó la calva con energía, incómodo por su frágil
cuerpo esquelético.
—Libres o no, al final las decisiones tienen sus consecuencias. —El
taciño tosió otra vez—. Está en ti asumirlas o mirar hacia otro lado.
—O aceptar que no te pertenecen.
El viejo volvió a girarse hacia su interlocutor.
—Si lo piensas un poco, en realidad, no tiene mucho sentido dividir
todas las decisiones posibles en una vida en “buenas” o “malas”. Con tantos
caminos por recorrer, actúas en función de tu propio bienestar, por
supervivencia o porque no sabes hacerlo mejor ¿Por qué es un error mío
que el camino que elijo tomar afecte a alguien que ni conozco ni me
importa? —El viejo chasqueó la lengua con desprecio—. Solo quieren
encasillar a las personas, ni sus actos ni sus consecuencias. Solo tenernos
controlados.
—¿De quién estás hablando?
El taciño lo miraba extrañado. No sabía quién era aquel reencarnado
pero, desde luego, no era un signante cualquiera. Ni siquiera los signantes
mentálicos que había conocido reflexionaban tanto sobre los caminos y sus
reglas como aquel ser. Porque comenzaba a sospechar que, quizás, el
reencarnado no era tal. Ni siquiera le parecía ya humano.
El viejo volvió a su posición de carcasa paciente. No respondió al
taciño, se quedó en silencio observando los barrotes de la celda.
Aunque el signante deseaba continuar con la conversación, no siguió
preguntando. Sabía que no le respondería por más que insistiera, así que
calló, intrigado por quién sería o por qué había aparecido allí, de repente, en
el cadáver de otra carcasa anónima.
—La tranquilidad de estos lugares viene bien de vez en cuando —
respondió a la pregunta inexistente—, en comparación con el caos y la
masividad de ahí fuera. Cada día sobrevivir es más complicado.
—Sí, me alegro de estar aquí —se burló la carcasa.
—Oh, no desprecies tu sino, taciño. Los hay mucho peores, créeme.
—¿Peor que esto? —La carcasa comenzó a carcajear, mezclando la
risa con tos espasmódica, incapaz de controlarse—. Eres gracioso, viejo.
—Te contaré algo. —El cuerpo se echó hacia atrás en la penumbra,
apoyándose en la pared—. Cuando creció el primer cristal, creí que lo había
logrado. Mi primer cristal. No te imaginas como brillaba.
Rio como si hubiera visto la expresión de desconcierto del taciño.
»Oh, sí, lo descubrí después de muchos intentos, y sin querer, en
realidad. Fue la respuesta a miles de preguntas formuladas durante años de
vejaciones y humillación, de ocultarme, de fingir. —Asintió arqueando la
ceja—. Yo también tomé una decisión.
Inspiró profundamente, como recordando un pasado lejano y difuso.
Tuvo que frotarse la nariz para desprenderse del nauseabundo olor que
impregnaba el lugar.
El taciño se giró hacia él, sin poder creer lo que oía. No podía estar
refiriéndose a los cristales. Aquello había ocurrido hacía demasiado tiempo.
—Como sabes, completé mi obra magna con éxito —continuó el viejo
—, mostré al mundo una nueva realidad. Pero también cree nefastas
consecuencias para muchos. Y ninguna de las dos cosas es responsabilidad
mía. Es más difícil aceptar esto que admitir el camino que se supone que
has elegido.
Ahora sí, la carcasa se giró completamente hacia el viejo. El cuerpo
seguía siendo de su compañero de celda, pero ya no podía verlo como tal.
Mitos Tanéh era el que hablaba.
—Tú estás muerto —espetó. El viejo rio de nuevo.
—Sería lo más lógico, la verdad.
—¿Acabas de reencarnarte aquí? ¿Ante mí? —El taciño se arrastró
débilmente para acercarse al viejo—. Si la muerte te ha maldecido así a ti,
yo no tengo ninguna posibilidad…
—En realidad, eres tú quien se ha empeñado en creer que me he
reencarnado. Sigo vivo, de hecho. Oh, aunque mi cuerpo físico es otra
historia…
—¿Tu cuerpo…?
—Hay peores destinos que una muerte larga y tediosa. Pero estoy
contento —resolvió, sonriente—. Las personas somos adaptativas por
naturaleza, sigas el buenpaso o adores a divias imaginarias. Adaptarse es
sobrevivir. Adaptarse es tener el poder de cambiar el futuro. Poder para
elegir tu propio camino.
—¿Por qué me cuentas todo esto? ¿Qué haces aquí realmente?
Mitos rio de nuevo, disfrutando ante la incapacidad del taciño por
comprender o gestionar aquella situación. Pensó que quizás se había
sobrepasado. En fin, siempre se emocionaba cuando tenía una oportunidad
de hablar con tranquilidad. Últimamente no tenía demasiadas.
—Tranquilo, amigo. Ya te lo he dicho; a veces, uno echa de menos una
conversación insustancial con algún desconocido. Todos necesitamos
hablar.
Miró al taciño, divertido. Sus ojos se fueron aclarando poco a poco,
dejando que una capa grisácea ocultase el azul cielo. Sus brazos fueron
perdiendo fuerza hasta quedar colgando a los lados. La sonrisa se fue
desdibujando en su rostro.
—Suerte en tu próxima vida, signante. Elige bien tu camino.
Tras pronunciar la última palabra, el cuerpo sin vida del viejo se
desplomó en el suelo, sobresaltando al taciño. El ambiente quedó
enrarecido tras la marcha, pero nada más ocurrió. Ningún gemido, ruido o
crujido de otro ser vivo volvió a escucharse. Las veladoras se iban
despidiendo poco a poco tras las rejillas.
El taciño volvió a acomodarse en la fría piedra, turbado. El eco de la
voz de Mitos y sus palabras retumbaban en su cabeza; ya le parecía que
todo había sido una alucinación, producto de los desvaríos de un
moribundo. Su mirada penetrante se le había anclado en la memoria, pero el
resto de la conversación se desvanecía paulatinamente bajo el peso de la
quietud y el silencio.
La carcasa regresó a la prisión familiar del anonimato. La calma y la
penumbrele envolvió de nuevo; los pensamientos del ansiado final
recuperaron su posición y, poco a poco, se dejó vencer.
Solo una llama, una sutil y minúscula, apenas perceptible, vibraba
nerviosa en su pecho. Un regalo inesperado de despedida, que permanecería
como remanente en las siguientes vidas, cualesquiera que decida la muerte
para él.
SOBRE EL AUTOR
Nacido en Cádiz. Psicólogo de profesión, escritor por devoción.
Link hacia mi LinkTree, desde donde podéis acceder a las plataformas
donde subo mis escritos.
Además, tenéis acceso a mi twitter personal y a mi blog.
¡Gracias por leerme!
También podría gustarte
- Whitehorse I: Cuando los cielos y los infiernos se abrenDe EverandWhitehorse I: Cuando los cielos y los infiernos se abrenAún no hay calificaciones
- Microcuentos Relatos breves de vidas largasDe EverandMicrocuentos Relatos breves de vidas largasAún no hay calificaciones
- El Dia Que Dios No Estaba - Josep LatreDocumento129 páginasEl Dia Que Dios No Estaba - Josep Latredestino.premiereAún no hay calificaciones
- Me has matado: Tropus. El dueño de las sombrasDe EverandMe has matado: Tropus. El dueño de las sombrasAún no hay calificaciones
- Cooper, Louise - EspejismoDocumento214 páginasCooper, Louise - EspejismoAugusto TorchSonAún no hay calificaciones
- El Vizconde Vagabundo-Loretta Chase. Trad y RevisadoDocumento145 páginasEl Vizconde Vagabundo-Loretta Chase. Trad y RevisadoRubén Cerrote Ramírez100% (1)
- ST2Documento380 páginasST2Lauren Elizabeth De la Paz100% (1)
- Atenea - La Llave Del CorazónDocumento29 páginasAtenea - La Llave Del CorazónLeiAusten89% (9)
- Colgados del suelo: El día que alargó nuestras nochesDe EverandColgados del suelo: El día que alargó nuestras nochesAún no hay calificaciones
- Narraciones Prohibidas (Frag)Documento130 páginasNarraciones Prohibidas (Frag)Said OrlandoAún no hay calificaciones
- Diario de Mi Bautismo para Niños (By MJo)Documento9 páginasDiario de Mi Bautismo para Niños (By MJo)Mariajosé Martínez CortésAún no hay calificaciones
- Actividad Soy FelizDocumento2 páginasActividad Soy Feliz93dgsAún no hay calificaciones
- El Examen Del Triple FiltroDocumento2 páginasEl Examen Del Triple Filtrochancaca12Aún no hay calificaciones
- Valores Humanos IIIDocumento193 páginasValores Humanos IIIIsidoro Cáceres ParadaAún no hay calificaciones
- Leucipo de MiletoDocumento2 páginasLeucipo de MiletoduannyAún no hay calificaciones
- Jorge F. Ferro - Un Testimonio Sobre La Masonería Operativa de Principios Del Siglo XXDocumento9 páginasJorge F. Ferro - Un Testimonio Sobre La Masonería Operativa de Principios Del Siglo XXmarcuenderAún no hay calificaciones
- Sobre Respiración de La Meditación KabalísticaDocumento2 páginasSobre Respiración de La Meditación KabalísticaAurora100% (1)
- El Cuervo - The CrowDocumento8 páginasEl Cuervo - The CrowLisi SutilAún no hay calificaciones
- Alquimia China e InmortalidadDocumento3 páginasAlquimia China e InmortalidadAnonymous ofwFwNtMAún no hay calificaciones
- Resultados Test LifoDocumento10 páginasResultados Test Lifodanielariffop50% (6)
- Las 33 columnas que sostienen el templo masónicoDocumento6 páginasLas 33 columnas que sostienen el templo masónicoYuri Peña Camargo100% (2)
- Juan 6,51-55 Yo Soy El Pan de VidaDocumento8 páginasJuan 6,51-55 Yo Soy El Pan de VidacrisquintsAún no hay calificaciones
- Razonamiento Verbal 1º3bDocumento16 páginasRazonamiento Verbal 1º3bBoris Mendoza PortolatinoAún no hay calificaciones
- José Luis CuevasDocumento20 páginasJosé Luis CuevasEduardo ÍndigoAún no hay calificaciones
- Sarlo Beatriz Borges Un Escritor en Las Orillas LibreDocumento75 páginasSarlo Beatriz Borges Un Escritor en Las Orillas LibreMaxi Suarez100% (3)
- Osa ÌreteDocumento5 páginasOsa ÌreteRaúl Mestre M100% (4)
- La Vida Nueva Dante Alighieri PDFDocumento167 páginasLa Vida Nueva Dante Alighieri PDFArte Literario0% (1)
- Integrales MúltiplesDocumento9 páginasIntegrales MúltiplesWALTER BENAVIDEZ100% (1)
- Cantos CatolicosDocumento27 páginasCantos CatolicosCristian50% (2)
- Francisco Tito YupanquiDocumento6 páginasFrancisco Tito YupanquiPatricia Rocha100% (1)
- Prueba de Lectura La Odisea Forma ADocumento2 páginasPrueba de Lectura La Odisea Forma ALiza Alejandra Antonieta Araneda GutiérrezAún no hay calificaciones
- Oráculo de La PazDocumento41 páginasOráculo de La PazHectorAciernoAún no hay calificaciones
- La Historia de Mi Vida IDocumento2 páginasLa Historia de Mi Vida IMaelAún no hay calificaciones
- CHAPINESDocumento13 páginasCHAPINESOscar Antonio ValdezAún no hay calificaciones
- Resumen Del Rey TransparenteDocumento9 páginasResumen Del Rey TransparenteCristian Jaimes92% (13)
- Actitudes Que Impiden La Bendición de DiosDocumento3 páginasActitudes Que Impiden La Bendición de DiosSebastian CordovaAún no hay calificaciones
- Ejercicios Del 39 Al 42 de La Página 291Documento5 páginasEjercicios Del 39 Al 42 de La Página 291Andres Felipe Mejía Rivas100% (3)
- Georges DumézilDocumento4 páginasGeorges DumézilRex IbéricusAún no hay calificaciones
- Tipos de Actos de HablaDocumento2 páginasTipos de Actos de HablaMacarena Figueroa SanchezAún no hay calificaciones
- El Arte de Preguntar La EntrevistaDocumento13 páginasEl Arte de Preguntar La EntrevistaSergio ZepolAún no hay calificaciones