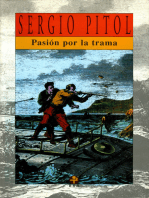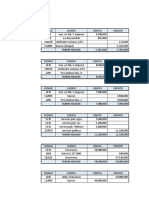Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Reseña Sobre Aura
Cargado por
Maria Garcia0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas2 páginasEn 3 oraciones:
El documento resume la novela Aura de Carlos Fuentes, en la que el protagonista Felipe Montero acepta un trabajo organizando documentos para una viuda en su extraña casa y queda fascinado por su sobrina Aura, sumergiéndose en un ambiente misterioso y lúgubre donde los límites entre realidad y fantasía se desdibujan. Al descubrir fotografías donde él aparece junto al difunto coronel, Montero pierde el sentido de la realidad en una revelación que lo subyugará al embru
Descripción original:
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEn 3 oraciones:
El documento resume la novela Aura de Carlos Fuentes, en la que el protagonista Felipe Montero acepta un trabajo organizando documentos para una viuda en su extraña casa y queda fascinado por su sobrina Aura, sumergiéndose en un ambiente misterioso y lúgubre donde los límites entre realidad y fantasía se desdibujan. Al descubrir fotografías donde él aparece junto al difunto coronel, Montero pierde el sentido de la realidad en una revelación que lo subyugará al embru
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas2 páginasReseña Sobre Aura
Cargado por
Maria GarciaEn 3 oraciones:
El documento resume la novela Aura de Carlos Fuentes, en la que el protagonista Felipe Montero acepta un trabajo organizando documentos para una viuda en su extraña casa y queda fascinado por su sobrina Aura, sumergiéndose en un ambiente misterioso y lúgubre donde los límites entre realidad y fantasía se desdibujan. Al descubrir fotografías donde él aparece junto al difunto coronel, Montero pierde el sentido de la realidad en una revelación que lo subyugará al embru
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
Aura: cinematografía y deseo
Una vida, un siglo, cincuenta años: ya no te será posible imaginar esas medidas
mentirosas, ya no te será posible tomar entre las manos ese polvo sin cuerpo
Aura (1962), de Carlos Fuentes, comenzará en un cafetín sucio y barato. Como en un
plano general, encargado de presentar el ambiente y a sus personajes, el lector se
imaginará vívidamente a Montero allí sentado, comensal retraído que preside la única
mesa ocupada del bar, de madera vieja, leyendo un anuncio en el diario. Y leeremos con
él. “Se solicita historiador joven”, anunciará el periódico. Felipe Montero, joven
historiador, profesor solitario con pretensiones de escritor, releerá ese anuncio como si
estuviese escrito para él —para nosotros mismos—. Un trabajo sencillo y un buen
sueldo; organizar y traducir documentos y con ellos escribir las memorias de un coronel
francés fallecido décadas atrás, para que su viuda pueda publicarlas antes de morir. El
trabajo tendrá una sola condición: desarrollar la tarea en el hogar de la viuda, Consuelo
Llorente, donde ella y su sobrina, Aura, como más tarde comprobaremos junto a
Montero, mantendrán una extraña relación. Como en una película antigua, el plano
general de nuestro protagonista, Felipe Montero, nos introducirá en una historia que se
abrirá paso a través de detalles hasta desembocar en lo inimaginado; de manera muy
visual, a su modo sutil, Aura se vaticina como una historia de deseo, de obsesión.
Atendiendo acaso a un caprichoso destino, Montero aceptará su llamada al atravesar la
puerta de la calle de Donceles 815, abandonando, sin saberlo, cualquier realidad
anteriormente conocida. Lo veremos entrar entonces —y entraremos con él—,
atravesando la oscuridad, a un espacio difuso, atemporal, deslocalizado; a un sueño (o
pesadilla) envuelto en una burbuja de misticismo e iconografía religiosa. Como el joven
que se adentra en la Casa Usher cautivado por los encantos de Lady Madeline —
equivalente estadounidense de nuestra Aura—, Montero se sumergirá en una atmósfera
lúgubre y angustiante. Acudiendo a la vieja mansión de estilo gótico con la pretensión
de conseguir un trabajo que le permita ahorrar para vivir holgadamente durante unos
meses dedicándose a la escritura, Montero se descubrirá prontamente hechizado por los
encantos de la joven Aura y solo parcialmente aterrado por el misticismo opresivo de la
vieja Consuelo que, postrada en una cama llena de migas y acompañada por un conejo
blanco, símbolo fecundo, le entregará por fascículos las notas raídas de su difunto. Sin
embargo, Montero no tardará en reparar en los fenómenos extraños que rodean la casa y
a sus moradoras, los sinsentidos e interrogantes que se manifestarán en patios que no
existen, gatos prendidos en llamas, desajustes temporales y fechas que no pueden
coincidir. En este sentido, Fuentes se presenta como un maestro en el manejo de la
tensión, usando técnicas narrativas entre las que encontramos el tiempo futuro o la
segunda persona que nos apela directamente, en un ejercicio literario que busca esa
unidad de efecto que ya veíamos con Poe o ETA Hoffman.
Como en un giallo de tonos saturados de Darío Argento, en una lectura completamente
visual, el ambiente en Aura se condensa, se hace opresivo entre verdes puros y rojos
intensos —sensación que vivimos de la mano con Felipe, al mismo tiempo que este se
adentra entre los montones de papeles del coronel Llorente y el desmedido deseo por
Aura crece—. Esta tensión creciente que Aura irradiará desde sus inicios, podemos
pensar, tendrá su primer punto de giro cuando Aura, deseada y deseante, entre en la
habitación de Montero en busca de su sexo, haciendo que Montero caiga rendido ante
ella, completamente enamorado. Alcanzará el clímax cuando Montero encuentre, entre
los papeles de la viuda, fotografías del coronel Llorente en las que se verá a sí mismo,
perdiendo por completo el sentido de la realidad y hallando una verdad que romperá con
los límites de lo conocido. Inmersos ese proceso de desvelamiento, acudirá entonces a
nuestra mente esa sucesión de imágenes previas, esos detalles que solo ahí cobrarán
sentido, como un deslumbramiento, un sombrío desenlace: cuatro platos esperando a la
mesa junto al espeso vino; los juegos de pares; la penumbra de un hogar anclado en el
tiempo y su perpetuo contraste entre luz y oscuridad, entre realidad y ensoñación.
Y como espectadores —como dobles del propio Montero—, asistiremos a una
revelación. Al contemplar las fotos y verse a sí mismo nítidamente reflejado, Montero
se topará de frente con su destino, subyugado ante un embrujo que trasciende al propio
tiempo y del que no podrá ni querrá escapar. Así pues, Montero aceptará su sino, y
nosotros con él, fundidos en un abrazo con Consuelo y el deseo de volver a convocar su
fugaz juventud. Así, entenderemos; el deseo que se erige como motor principal de Aura,
donde el amor se revive una y otra vez en un eterno retorno, obedeciendo a un tiempo
circular al que el personaje principal entra a participar una vez cruza los límites de esa
casa, cuyo ambiente cabalga entre la realidad y la fantasía; el deseo que trasciende más
allá de la física. Como espectadores, como lectores sorprendidos, estaremos ahí para
presenciarlo. Seremos parte de ello.
También podría gustarte
- Aura de Carlos FuentesDocumento1 páginaAura de Carlos Fuentesblog_enac_dgetiAún no hay calificaciones
- Preguntas de Aura de Carlos FuentesDocumento5 páginasPreguntas de Aura de Carlos FuentesPADME SARAHI ORTEGA ROMEROAún no hay calificaciones
- Análisis y Resumen Del Libro AuraDocumento13 páginasAnálisis y Resumen Del Libro Auralizetreyes1203Aún no hay calificaciones
- Analisis de La Novela "Aura"Documento3 páginasAnalisis de La Novela "Aura"Joel Castillo Lino50% (2)
- Exposición AuraDocumento54 páginasExposición AuraSalime Cruz RubioAún no hay calificaciones
- Valades Edmundo - Por Caminos de ProustDocumento65 páginasValades Edmundo - Por Caminos de ProustCarlos Costa100% (1)
- Aura e Instinto de Inez PDFDocumento7 páginasAura e Instinto de Inez PDFHugo ValdésAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre Aura 2Documento12 páginasEnsayo Sobre Aura 2Vasti LegaspiAún no hay calificaciones
- Aura de Carlos Fuentes (Guía de lectura): Resumen y análisis completoDe EverandAura de Carlos Fuentes (Guía de lectura): Resumen y análisis completoCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (3)
- AuraDocumento4 páginasAuraHector Magno Garcia GarciaAún no hay calificaciones
- Analisis Literario de La Obra Aura de CaDocumento2 páginasAnalisis Literario de La Obra Aura de CaValentina RudasAún no hay calificaciones
- Reseña Critica de Libro AuraDocumento4 páginasReseña Critica de Libro AuraPerla SolorzanoAún no hay calificaciones
- AURADocumento13 páginasAURALeticia Elizabeth BaltazarAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Español 2Documento12 páginasTrabajo Final Español 2Andres ValentinAún no hay calificaciones
- AuraDocumento5 páginasAuraDannyela miadaAún no hay calificaciones
- Sinopsis Parte 3Documento3 páginasSinopsis Parte 3Maria rcAún no hay calificaciones
- Aura 22Documento5 páginasAura 22ErickAún no hay calificaciones
- Analisis de Obra Literaria Aura - Autor Carlos FuentesDocumento6 páginasAnalisis de Obra Literaria Aura - Autor Carlos FuentesJuan Ramirez100% (1)
- Qué Significa El Libro Aura de Carlos FuentesDocumento2 páginasQué Significa El Libro Aura de Carlos FuentesGiovanni Jonathan100% (1)
- Análisis Literario de AuraDocumento9 páginasAnálisis Literario de Aurajuanpablofanti100% (1)
- Juan Carlos Onetti y La Aventura Del HombreDocumento21 páginasJuan Carlos Onetti y La Aventura Del Hombreaaronlubelski251Aún no hay calificaciones
- De Retratos Mágicos... SALTO. Ponencia Presentada en Coloquio de Literatura Fantástica.Documento8 páginasDe Retratos Mágicos... SALTO. Ponencia Presentada en Coloquio de Literatura Fantástica.AndreaAquinoAún no hay calificaciones
- Aura ResumenDocumento3 páginasAura Resumenangel bastidasAún no hay calificaciones
- Aura PDFDocumento7 páginasAura PDFLaura González DuránAún no hay calificaciones
- Carlos Fuentes TilinxdDocumento4 páginasCarlos Fuentes TilinxdLuna Lopez Mario AbinadiAún no hay calificaciones
- Oscuridad y Espejo en AuraDocumento11 páginasOscuridad y Espejo en AuraAntonio Jassiel HernandezAún no hay calificaciones
- Evaluación #1 AuraDocumento8 páginasEvaluación #1 AuraElena SaFraAún no hay calificaciones
- Aura de Carlos FuentesDocumento5 páginasAura de Carlos FuentesFlor Milagros Roman CrialesAún no hay calificaciones
- Reseña Critica de La Novela AuraDocumento4 páginasReseña Critica de La Novela AuraBrianda ReynaAún no hay calificaciones
- Reseña de AuraDocumento1 páginaReseña de AuraMiguel Angel Texocotitla RomeroAún no hay calificaciones
- M149 El ÁrbolDocumento275 páginasM149 El ÁrbolManuel Susarte RogelAún no hay calificaciones
- Investigacion AuraDocumento10 páginasInvestigacion AuraAnmiyel ArroyoAún no hay calificaciones
- El Hechizo de Aura - RevisadoDocumento4 páginasEl Hechizo de Aura - RevisadoLeonor CortinaAún no hay calificaciones
- Pedro PáramoDocumento32 páginasPedro PáramoMiriam Linares SánchezAún no hay calificaciones
- LlosaDocumento7 páginasLlosaJesus ColinaAún no hay calificaciones
- Análisis Literario de La Novela Aura de Carlos FuentesDocumento7 páginasAnálisis Literario de La Novela Aura de Carlos FuentesJuliana Cepeda Rodriguez67% (3)
- AURA CARLOS FUENTES S1intaxisDocumento8 páginasAURA CARLOS FUENTES S1intaxisJUAN DAVID TACURE CASTROAún no hay calificaciones
- Vargas Llosa El Viaje A La FicciónDocumento6 páginasVargas Llosa El Viaje A La FicciónjesuscolinaAún no hay calificaciones
- La Conciencia Del Zeno SvevoDocumento2 páginasLa Conciencia Del Zeno SvevoAlice EspinosaAún no hay calificaciones
- Textos de Introducción Al CuentoDocumento6 páginasTextos de Introducción Al CuentoBerna LázaroAún no hay calificaciones
- Análisis y Resumen de AURA de Carlos FuenteDocumento4 páginasAnálisis y Resumen de AURA de Carlos FuenteJuan PerezAún no hay calificaciones
- AuraDocumento5 páginasAuraRonald PuertoAún no hay calificaciones
- El Sentimiento de Lo Fantástico, de CortázarDocumento3 páginasEl Sentimiento de Lo Fantástico, de CortázarAnonymous rKqvgmY8bh100% (1)
- La Casa Hiperbolica - Claudio Garcia FanloDocumento62 páginasLa Casa Hiperbolica - Claudio Garcia FanloXavierAún no hay calificaciones
- Ensayo AuraDocumento2 páginasEnsayo AuraFurious DragonAún no hay calificaciones
- La Importancia de Guardar Un Secreto: Literatura Fantástica en La Cena y AuraDocumento5 páginasLa Importancia de Guardar Un Secreto: Literatura Fantástica en La Cena y AuraAnaMariaLunaPeñaAún no hay calificaciones
- Reo de NocturnidadDocumento10 páginasReo de NocturnidadCesar Yordan100% (1)
- AuraDocumento3 páginasAuraandreVergaraAún no hay calificaciones
- El tiempo recobrado de Marcel Proust (Guía de lectura): Resumen y análisis completoDe EverandEl tiempo recobrado de Marcel Proust (Guía de lectura): Resumen y análisis completoAún no hay calificaciones
- ChanchanDocumento2 páginasChanchanEttienne Serrano AliagaAún no hay calificaciones
- Analisis de AuraDocumento4 páginasAnalisis de AuraVale ChávezAún no hay calificaciones
- 2 EvaluacionDocumento6 páginas2 EvaluacionPaola GonzalezAún no hay calificaciones
- El Surrealismo Presente en La Novela AuraDocumento8 páginasEl Surrealismo Presente en La Novela AuraJavier Mauricio Espinosa PuyoAún no hay calificaciones
- El PozoDocumento5 páginasEl PozoHarry Josue Alvarenga AvilaAún no hay calificaciones
- Tercer Parcial de Literatura Del Siglo XXDocumento7 páginasTercer Parcial de Literatura Del Siglo XXMiguelAún no hay calificaciones
- Jiménez Reyes Carolina EstefaniaDocumento8 páginasJiménez Reyes Carolina EstefaniaJosé ValerianoAún no hay calificaciones
- Formato RaeDocumento5 páginasFormato Raexiomara herreraAún no hay calificaciones
- Análisis Literario de La Novela Aura de Carlos FuentesDocumento4 páginasAnálisis Literario de La Novela Aura de Carlos FuentesLuis GarciaAún no hay calificaciones
- Guía Pedro PáramoDocumento5 páginasGuía Pedro PáramoValentina RocíoAún no hay calificaciones
- Biología - Area A - Semana 05 - Con ClavesDocumento3 páginasBiología - Area A - Semana 05 - Con ClavesYosthyn Stalyn Lazaro AcuñaAún no hay calificaciones
- Entrevista 2Documento4 páginasEntrevista 2KEVIN PEDRO CAMARENA GAVILANAún no hay calificaciones
- Caso Comercializadora de Juguetes - Aportación Inicial.Documento2 páginasCaso Comercializadora de Juguetes - Aportación Inicial.SateSateSate100% (1)
- FertilizacionuvademesaDocumento9 páginasFertilizacionuvademesajaime antonioAún no hay calificaciones
- Doccurso - 10 - Entrevista Motivacional 10 H Castellà PDFDocumento55 páginasDoccurso - 10 - Entrevista Motivacional 10 H Castellà PDFArianna Katherine RiveraAún no hay calificaciones
- Dolor de EstomagoDocumento3 páginasDolor de EstomagoBryan Gallardo MartínezAún no hay calificaciones
- AbreviaturasDocumento3 páginasAbreviaturasViktor CalAún no hay calificaciones
- Reforzando Lo AprendidoDocumento3 páginasReforzando Lo AprendidoCESAR ALBERTO PAREDES DIAZAún no hay calificaciones
- DocumentoDocumento16 páginasDocumentogerardo7alberto7mu7oAún no hay calificaciones
- Unidad 3 - Paso 4 - Estrategias para La Solución de Problemas MatemáticosDocumento7 páginasUnidad 3 - Paso 4 - Estrategias para La Solución de Problemas MatemáticosLa CriptaAún no hay calificaciones
- LIPATDocumento48 páginasLIPATTapia Eddy100% (1)
- Caso #1 Ecs Cripto 2021Documento1 páginaCaso #1 Ecs Cripto 2021Jorge PazAún no hay calificaciones
- Informe Tributario - Venta de PredioDocumento5 páginasInforme Tributario - Venta de PredioJuan Antonio VermejoAún no hay calificaciones
- SuperunidadDocumento10 páginasSuperunidadmauro rodriguezAún no hay calificaciones
- Sol Fase 3 Septimo y Octavo Olimpiadas 2020Documento7 páginasSol Fase 3 Septimo y Octavo Olimpiadas 2020alberAún no hay calificaciones
- Asientos Contables Tercer Semestre N1Documento9 páginasAsientos Contables Tercer Semestre N1obeimar riañoAún no hay calificaciones
- RISSO Rev.02 Sugerencias (2022)Documento55 páginasRISSO Rev.02 Sugerencias (2022)VilmaAún no hay calificaciones
- FICHA TECNICA No 11Documento1 páginaFICHA TECNICA No 11SG-SST SAW100% (1)
- Directorio de SociedadesDocumento12 páginasDirectorio de SociedadesCatherin Moya QuispeAún no hay calificaciones
- Pluviales 2023 ADocumento67 páginasPluviales 2023 ADiego DiazAún no hay calificaciones
- Tecnologías en La Post Cosecha de La FresaDocumento23 páginasTecnologías en La Post Cosecha de La FresaWillam Díaz TiradoAún no hay calificaciones
- Clase 1 B IIDocumento53 páginasClase 1 B IIDaniela RiveraAún no hay calificaciones
- Personal Social 24-08-21Documento4 páginasPersonal Social 24-08-21JAIME CHICHA FUENTESAún no hay calificaciones
- Cuidados de Enfermería en El Paciente en ComaDocumento15 páginasCuidados de Enfermería en El Paciente en ComaJavier Alcazar50% (2)
- Manual CarpinteriaDocumento13 páginasManual CarpinteriaPablo Carrasco Gallardo100% (1)
- Tecno-Hogar Boleita 01-03-2022Documento30 páginasTecno-Hogar Boleita 01-03-2022arquimedes fuentesAún no hay calificaciones
- MydoomDocumento10 páginasMydoomStefani Quijada QuispeAún no hay calificaciones
- Contra El Traslado Ilícito y La Retención Indebida.Documento2 páginasContra El Traslado Ilícito y La Retención Indebida.Manuel AlvaradoAún no hay calificaciones
- Secretaría de Estado de Hacienda: Año Académico 2018/2019Documento8 páginasSecretaría de Estado de Hacienda: Año Académico 2018/2019Jorge Álvarez CortésAún no hay calificaciones
- Antropoides y HomínidosDocumento31 páginasAntropoides y Homínidosvioedy80% (5)