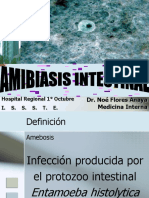Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Polihidramnios Diagnostico y Conducta Obstetrica
Polihidramnios Diagnostico y Conducta Obstetrica
Cargado por
Centro de Salud Villa Mariano Matamoros IMSSTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Polihidramnios Diagnostico y Conducta Obstetrica
Polihidramnios Diagnostico y Conducta Obstetrica
Cargado por
Centro de Salud Villa Mariano Matamoros IMSSCopyright:
Formatos disponibles
Clases de Residentes 2013 Polihidramnios: diagnóstico y conducta obstétrica.
Servicio de Obstetricia y Ginecología
Hospital Universitario
Virgen de las Nieves
Granada
POLIHIDRAMNIOS: DIAGNÓSTICO Y CONDUCTA
OBSTÉTRICA.
Javier Góngora Rodríguez
01/04/2013
INTRODUCCIÓN.
El líquido amniótico (LA) es el fluido inmerso en la cavidad amniótica
que rodea al feto durante su desarrollo, comportándose como su auténtico
medio intrauterino y proporcionando un ambiente propicio para el desarrollo
fetal (figura 1)[1,2]:
Protección fetal frente a:
Traumatismo (propiedades amortiguadoras).
Infección (propiedades bacteriostáticas y bactericidas).
Compromiso vascular y nutricional (previene la compresión funicular y placentaria).
Proporciona un espacio óptimo:
Permite los movimientos fetales.
Permite el desarrollo del sistema musculoesquelético.
Interviene en el desarrollo de órganos fetales como el pulmón o el aparato digestivo.
Mantiene una temperatura fetal uniforme (temperatura materna), permitiendo el gasto energético para el
crecimiento y desarrollo fetal sin necesidad de desviar el metabolismo para mantener la temperatura.
Su estudio contribuye al diagnóstico del estado fetal, ya que nos proporciona información sobre la salud fetal y
madurez.
Actúa como lubricante durante el trabajo de parto.
Figura 1. Funciones del líquido amniótico.
Dr. Javier Góngora Rodríguez / Dr. Sebastián Manzanares Galán 1
Clases de Residentes 2013 Polihidramnios: diagnóstico y conducta obstétrica.
Con la llegada de la ecografía, permite la evaluación del LA y el
diagnóstico de volumen en exceso y defecto, que se ha relacionado con un
incremento del riesgo de muerte fetal [3]. Es por ello que su medida forma parte
integral en la valoración del bienestar fetal.
El concepto de polihidramnios (o hidramnios) hace referencia a un
aumento del volumen de LA por encima de los niveles considerados como
normales en función de la edad gestacional [1,3]. Su incidencia varía según los
estudios debido a las diferencias en los criterios de diagnóstico, población
estudiada (bajo o alto riesgo), grado de polihidramnios considerado (leve,
moderado o severo) o la edad gestacional al estudio (pretérmino, término o
postérmino), situándose en la población obstétrica general entre el 0.6–
1.2%[4].
FISIOLOGÍA DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO[2,5].
El LA se mantiene en un equilibrio dinámico, con un volumen total
resultante en función de la producción y eliminación del mismo, que varía a lo
largo del embarazo (figura 2).
Secreción pulmonar
Placenta
Deglución
Orina 1.000
LÍQUIDO
Pulmón 170
FET
Vía intramembranosa
Deglución 750
IM 400
Orina Defecación
Amnios
Corion
Figura 2. Fisiología del líquido amniótico.
Dr. Javier Góngora Rodríguez / Dr. Sebastián Manzanares Galán 2
Clases de Residentes 2013 Polihidramnios: diagnóstico y conducta obstétrica.
Producción.
Va cambiando a lo largo del embarazo, con el siguiente orden
cronológico:
- En la primera mitad de la gestación, el origen del LA es incierto. Se
considera el origen a partir del ultrafiltrado del plasma materno a través
del amnio-corion y del plasma fetal a través de su piel antes de
completarse la queratinización, que ocurre hacia la 25 SG,
interrumpiendo la producción fetal de LA por este origen [2].
- El riñón fetal comienza su funcionamiento hacia la 12-13 SG
produciendo LA, pero no será hasta la segunda mitad del embarazo
cuando la diuresis fetal sea la fuente principal de LA: en embarazos a
término se sitúa en 1000-1500 ml/día [5]. Entre las 20-40 semanas la
producción fetal de orina aumenta 10 veces, así como la maduración
renal.
- El pulmón fetal mediante la producción de líquido pulmonar, contribuye
también a la formación de LA con dos vías de destino: cavidad amniótica
y aparato digestivo por deglución. Se estima que el volumen de
producción fetal de líquido pulmonar a término es de 300-400 ml/24h [2,5].
Este líquido traqueal pasa a formar parte del LA en los movimientos
respiratorios.
- En menor proporción también contribuyen al origen del líquido amniótico
las secreciones buco-nasales del feto.
- También es interesante reseñar que, según recientes observaciones, la
defecación fetal desde edades gestacionales muy precoces contribuye
a la formación de líquido amniótico.
Eliminación.
En la eliminación o reabsorción de LA es preciso tener en cuenta los
siguientes mecanismos:
- Deglución fetal. El feto ingiere LA y secreciones traqueo-bronquiales.
La cantidad deglutida va aumentando progresivamente a medida que
progresa la gestación, estimándose en 500-700 ml/día a término. Los
Dr. Javier Góngora Rodríguez / Dr. Sebastián Manzanares Galán 3
Clases de Residentes 2013 Polihidramnios: diagnóstico y conducta obstétrica.
episodios de deglución oscilan en 2-7 al día y duran entre 1-9 minutos.
El volumen deglutido se estima en 20-200 ml.
- Transferencia transmembranosa (amniocorial) e intramembranosa (a
través del cordón umbilical y cara fetal de la placenta a vasos fetales).
Se estima un volumen absorbido por vía intramembranosa de 400 ml/día
mientas que el paso transmembranoso es de menor importancia.
VARIACIONES NORMALES DEL VOLUMEN DE LÍQUIDO AMNIÓTICO.
El volumen de LA se incrementa linealmente desde el primer trimestre
hasta aproximadamente la 33 SG, donde se llega a los máximos valores.
Posteriormente desciende de forma progresiva hasta el parto. A partir de las 40
SG, el volumen de LA disminuye un 8% en cantidad cada semana.
La figura 3 muestra gráficamente estas variaciones del volumen de LA a
lo largo del embarazo[6]:
Volumen LA
Edad gestacional (semanas)
Figura 3. Volumen de líquido amniótico normal en el embarazo.
- A las 12 SG, el volumen de LA es de 50 ml y aumenta hasta 400 ml en la
20 SG.
- El rango normal del máximo volumen de LA (33 SG) sobre la media es
Dr. Javier Góngora Rodríguez / Dr. Sebastián Manzanares Galán 4
Clases de Residentes 2013 Polihidramnios: diagnóstico y conducta obstétrica.
amplio, situándose entre los 750 ml (P50) hasta los 1.900 ml (P95),
mientras que el correspondiente por debajo de la media abarca menos
volumen, desde los 750 hasta los 300 ml (P5).
- Después se observa un descenso hasta el término del embarazo,
llegando a los 700-800 ml. Superando la 40 SG hay una disminución
progresiva y más marcada del volumen de LA: en la 42 SG el volumen
promedio es de 400-500 ml.
- Se estima que la tasa de incremento semanal es de ≈ 30 ml, con
disminución al final de la gestación más marcada hacia la 41 SG.
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE LÍQUIDO AMNIÓTICO.
La ecografía se ha convertido en la principal herramienta para la
determinación del volumen de LA, pues éste se comporta en condiciones
normales como un medio acústico homogéneo y anecoico, permitiendo una
buena penetración de los ultrasonidos con absorción mínima [1]. Debido a su
interposición dentro de la cavidad uterina, entre las estructuras tisulares
uterinas, placentarias, funiculares y fetales, permite una buena visualización de
las mismas debido a la gran diferencia de impedancia acústica entre esas
interfases.
Valoración del líquido amniótico mediante ecografía.
Puede ser de diferentes maneras:
1. Evaluación cuantitativa. Teóricamente se puede realizar una
cuantificación matemática del LA, pero tiene escaso interés clínico.
2. Evaluación cualitativa. Hace referencia a la valoración subjetiva de un
observador experimentado que determina fácilmente si el tamaño de las
diferentes zonas que ocupa el LA al corte ecográfico es normal o no (+,
++ ó +++). Requiere de un observador muy entrenado para lograr
resultados reproducibles.
3. Evaluación semicuantitativa. Es la más aceptada en la actualidad,
tratándose de la medición de una o más bolsas de los compartimentos
de LA. La búsqueda del bolsillo de LA debe realizarse como se indica a
Dr. Javier Góngora Rodríguez / Dr. Sebastián Manzanares Galán 5
Clases de Residentes 2013 Polihidramnios: diagnóstico y conducta obstétrica.
continuación[5]:
- El transductor debe estar lo más perpendicular al suelo y sagital a
la pared abdominal sin comprimirla.
- No incluir en su interior partes fetales ni cordón umbilical.
- Debe haber al menos 1 cm de ancho en la línea horizontal.
Existen dos métodos semicuantitativos[7]:
a. Método de Chamberlain o técnica del bolsillo vertical máximo
(BVM). Mide el máximo cúmulo vertical de LA dentro del útero.
b. Método de Phelan o índice de líquido amniótico (ILA): suma
los cúmulos verticales máximos de cada uno de los cuatro
cuadrantes en que se divide el útero, mediante dos líneas
perpendiculares entre sí (una vertical desde la sínfisis del pubis al
fondo uterino, y otra horizontal que pasa por el ombligo, figura 4).
El resultado numérico final es el índice de líquido amniótico (ILA).
Figura 4. Técnica del método de Phelan.
4. Otros métodos de evaluación:
a. Ventana máxima[8]: es el producto entre los diámetros vertical y
horizontal del bolsillo máximo, sin cordón umbilical ni partes
fetales en su interior.
b. Medición tridimensional mediante ecografía o resonancia
Dr. Javier Góngora Rodríguez / Dr. Sebastián Manzanares Galán 6
Clases de Residentes 2013 Polihidramnios: diagnóstico y conducta obstétrica.
magnética.
No existe un consenso claro acerca de cuál es el mejor método para la
evaluación del volumen de LA. En la mayoría de los centros, la valoración del
volumen de LA es[9-11]:
Técnica del bolsillo vertical máximo : de elección en gestaciones
múltiples y únicas de < 24 SG.
Índice de líquido amniótico: de elección si ≥ 24 SG.
Clasificación.
Según el método empleado con ecografía para la evaluación del
volumen de LA, se distinguen diferentes valores para distinguir entre un
volumen normal, polihidramnios u oligoamnios (tabla 1)[4,8].
Debido a los cambios del volumen de LA que se producen conforme
progresa el embarazo, existen diferentes tablas (ver tablas 2, 3 y 4)[12] que
clasifican el LA en percentiles y por edad gestacional, definiéndose en este
caso polihidramnios como un ILA o BVM mayor del P 95. Según esto, hay un 5%
de casos que se catalogan como tal, por lo que en los estudios que
disponemos hasta la fecha infraestiman este porcentaje (0,6-1,2%).
OLIGOAMNIOS NORMAL POLIHIDRAMNIOS
≤ 2 cm > 8 cm: < 21 SG
2.1–8 cm: < 21 SG
BVM (moderado: 1-2 cm) > 10 cm: ≥ 21 SG
2.1–10 cm: ≥ 21 SG
(severo: < 1 cm) (severo: > 15 cm)
> 25 cm
< 5 cm 5–25 cm
ILA (moderado: 25.1-32 cm)
(< 2 cm: severo u (18-25 cm: límite alto de la
oligoanhidramnios) normalidad o PH leve) (severo: > 32 cm)
Ventana máxima ≤ 15 cm2 15.1–50 cm2 > 50 cm2
TABLA 1. Clasificación del volumen de LA.
Dr. Javier Góngora Rodríguez / Dr. Sebastián Manzanares Galán 7
Clases de Residentes 2013 Polihidramnios: diagnóstico y conducta obstétrica.
Índice de Líquido Amniótico
SG Nº P5 P10 P50 Mediana P90 P95
TABLA 2. Índice de líquido amniótico expresado en cm y clasificado según percentiles y edad gestacional.
Bolsillo Vertical Máximo
SG Nº P5 P10 P50 Mediana P90 P95
TABLA 3. Bolsillo vertical máximo expresado en cm y clasificado según percentiles y edad gestacional.
Dr. Javier Góngora Rodríguez / Dr. Sebastián Manzanares Galán 8
Clases de Residentes 2013 Polihidramnios: diagnóstico y conducta obstétrica.
Ventana máxima
SG Nº P5 P10 P50 Mediana P90 P95
TABLA 4. Ventana máxima expresado en cm2 y clasificado según percentiles y edad gestacional.
CAUSAS DE POLIHIDRAMNIOS.
Con los avances en el diagnóstico mediante ecografía de las
malformaciones fetales, y la prevención de la isoinmunización Rh durante el
embarazo, ha cambiado la frecuencia en los distintos grupos etiológicos de
polihidramnios, disminuyendo el número de casos de causa desconocida. Se
pueden agrupar en orden de frecuencia [4]:
Idiopático (60%).
Malformaciones fetales o alteraciones genéticas (8-45%). Dan origen
a polihidramnios por un desequilibrio entre la producción normal, pero
menor eliminación, con el consecuente aumento de volumen de LA. Se
altera el proceso de ingestión fetal de LA o absorción, como puede
ocurrir en los siguientes casos:
o Obstrucción digestiva: atresia esofágica, duodenal. Cuanto más
distal es la obstrucción, el polihidramnios es más tardío y leve.
o Trastornos neuromusculares: anencefalia, distrofia miotónica.
Dr. Javier Góngora Rodríguez / Dr. Sebastián Manzanares Galán 9
Clases de Residentes 2013 Polihidramnios: diagnóstico y conducta obstétrica.
o Alteraciones genéticas: trisomía 18 (típica combinación de CIR
más polihidramnios, y posición anómala de las manos) o trisomía
21. El polihidramnios es consecuencia de alteraciones
gastrointestinales o dificultad en la deglución.
Kouamé et al.[13] ha publicado recientemente un estudio retrospectivo
multicéntrico en el que revisa 3.903 ecografías, de las que 72 tenían
polihidramnios, y de ellas 55 con malformaciones fetales (76.4%): 33
mayores (32 casos de anencefalia y 1 con displasia tanatofórica) y 22
menores (mielomeningocele, espina bífida, masas renales anómalas,
onfalocele, atresia duodenal e hidrocefalia). Concluye que el
polihidramnios es un signo de alta sensibilidad y especificidad para el
diagnóstico prenatal de malformaciones fetales, por lo que en presencia
del mismo es necesario un estudio más exhaustivo para descartar la
presencia de las mismas.
Diabetes Mellitus materna (5-26%). Mayor asociación con la diabetes
mal controlada durante el embarazo. La hiperglucemia existente
también en la sangre fetal produce poliuria, lo que explica el aumento de
LA. Otros posibles mecanismos son el descenso de los movimientos
deglutorios o una alteración en el balance de líquidos entre el
compartimento fetal y materno.
Gestación múltiple que cursa con polihidramnios (8-10%).
Anemia fetal (1-11%). Puede dar lugar a un aumento del gasto cardiaco
y en consecuencia un aumento de la diuresis y del volumen del LA. La
anemia fetal se produce en situaciones como: isoinmunización Rh,
infección por parvovirus, hemorragia materno-fetal, alfa talasemia, o
déficit del enzima glucosa-6-fosfatasa.
Otros: infección viral congénita, síndrome de Bartter, hídrops fetal,
hipercalcemia materna,…
Dr. Javier Góngora Rodríguez / Dr. Sebastián Manzanares Galán 10
Clases de Residentes 2013 Polihidramnios: diagnóstico y conducta obstétrica.
COMPLICACIONES MATERNO-FETALES DEL POLIHIDRAMNIOS.
Clínicamente, en las etapas iniciales es prácticamente asintomático,
sobre todo en la primera mitad del embarazo, y la gestante tan sólo percibe un
tamaño uterino superior al esperable para la edad de gestación. Otros signos o
síntomas que nos hacen sospechar de un polihidramnios son:
- No buena delimitación fetal en las maniobras de Leopold. Peloteo
fetal.
- Dificultad para auscultar la FCF.
- Altura uterina mayor a semanas de amenorrea.
Cuando el hidramnios es más intenso, y sobre todo al final del segundo
trimestre o durante el tercero, se ha asociado a complicaciones obstétricas
mayores debido al aumento de la distensión uterina y del volumen de LA.
Podemos citar las siguientes como las más importantes [2,4]:
Amenaza de parto prematuro. La sobredistensión uterina parece ser la
principal causa del aumento de los partos pretérmino (< 37 SG) en estas
gestantes. Así se refleja en el estudio de Many et al.[14], que no
encuentran diferencias según la severidad del polihidramnios, pero sí
cuando se explica por alguna causa, como diabetes mellitus materna o
malformación fetal.
Síntomas compresivos. Más dificultad en el retorno venoso por
compresión de vasos pélvicos y abdominales, que puede dar lugar a la
aparición de edema en miembros inferiores, en vulva o abdomen.
Compromiso respiratorio materno. El aumento del tamaño uterino
desplaza órganos y estructuras abdominales, llegando a aumentar la
presión intraabdominal y empujar el diafragma, con la dificultad de
movimientos respiratorios.
Rotura prematura de membranas pretérmino. Por la distensión de las
membranas y el aumento de presión en las mismas.
Alteraciones en la posición fetal. Debido al mayor espacio la posición
fetal puede alterarse constantemente.
Dr. Javier Góngora Rodríguez / Dr. Sebastián Manzanares Galán 11
Clases de Residentes 2013 Polihidramnios: diagnóstico y conducta obstétrica.
Prolapso de cordón umbilical. Favorecido por la posición fetal y el
aumento del volumen de líquido amniótico que al producirse rotura de
membranas puede interponer el cordón umbilical por delante de la
presentación fetal.
Atonía uterina postparto. La sobredistensión uterina prolongada puede
producir una alteración en la fuerza contráctil del útero tras el
alumbramiento, pudiendo producir hemorragia postparto.
TRATAMIENTO[4,9-11]
Será etiológico cuando se identifica una causa potencialmente tratable,
como ocurre en el síndrome de transfusión feto-fetal en el que se realiza
ablación de las comunicaciones vasculares mediante cirugía láser intraútero.
En el tratamiento sintomático la principal actuación se basa en la
reducción del volumen de LA (amniorreducción), lo cual permite reducir las
complicaciones maternas, mejorar la circulación sanguínea útero-placentaria y
prolongar el embarazo. Los principales procedimientos para la reducción de LA
son el amniodrenaje y el uso de inhibidores de la síntesis de prostaglandinas.
Amniodrenaje
Consiste en el drenaje de LA a través de la pared uterina. No existe un
consenso sobre el volumen a drenar, cómo de rápido realizar la salida de
líquido, el uso de medicación tocolítica o profilaxis antibiótica. Disminuye la
sintomatología materna y la amenaza de parto prematuro; es por ello que no
está indicado más allá de la semana 35 de gestación [9,11].
Se describió por primera vez por Rivett en 1.933, inicialmente con
drenaje de pequeñas cantidades de LA por temor a complicaciones como
inducción del trabajo de parto o abruptio placentae. En 2.004, Coviello et al.[15]
describieron la técnica, distinguiendo entre dos formas (amniodrenaje estándar
y radical) cuya diferencia fundamental se basa en la rapidez de extracción del
líquido amniótico. Hoy en día se realiza de forma rápida mediante sistema de
vacío, como se explicará a continuación.
Indicaciones: en polihidramnios severo (ILA > 32 cm) con sintomatología
Dr. Javier Góngora Rodríguez / Dr. Sebastián Manzanares Galán 12
Clases de Residentes 2013 Polihidramnios: diagnóstico y conducta obstétrica.
(materna, dinámica uterina) y cérvix < 15 mm. Independientemente del
volumen de LA si disconfort materno importante.
Técnica que empleamos[9-11]: se coge vía periférica, posición en decúbito
semilateral (evitar hipotensión materna). Asepsia de zona de piel a
puncionar y delimitación con paños estériles. Posterior aplicación de
anestesia local en piel y tejido celular subcutáneo. Se localiza máxima
columna de LA evitando la zona del fondo uterino (riesgo de dislocación
por el descenso del fondo uterino durante el procedimiento) y mediante
visión ecográfica, punción oblicua en dirección longitudinal respecto al
eje del cuerpo (así se evitan desgarros con el descenso uterino).
Aspiración con sistema de vacío, hasta normalizar ILA.
Estudio de LA si procede. Valorar realización de cariotipo, estudio
microbiológico en sospecha de infección materna (PCR de CMV,
toxoplasmosis, PV B19), estudio de iones (Na +, K+, Ca++, aldosterona,
osmolaridad), o diagnóstico genético de patología neuromuscular si se
sospecha.
Control posterior: descartar DPPNI, RCTG posterior a procedimiento y
control clínico, al menos durante dos horas.
Medicación tras procedimiento: tocolisis si está indicado, y
administración de gammaglobulina anti-D si Rh materno negativo.
Complicaciones (1-3%): contracciones uterinas, rotura de membranas,
DPPNI, corioamnionitis, hipoproteinemia.
Inhibidores de la síntesis de prostaglandinas.
Actúan inhibiendo la actividad de la enzima ciclooxigenasa (COX),
evitando la formación de prostaglandinas a partir de ácido araquidónico. La
indometacina es el fármaco de elección dentro de este grupo para el
tratamiento del polihidramnios, y se ha comprobado que en gestantes en las
que se administra disminuyen los niveles plasmáticos de prostaglandina F2α[16].
Además tiene efecto tocolítico por lo que está indicado en el tratamiento de la
amenaza de parto prematuro.
Entre sus acciones, consigue un descenso del volumen de LA por acción
Dr. Javier Góngora Rodríguez / Dr. Sebastián Manzanares Galán 13
Clases de Residentes 2013 Polihidramnios: diagnóstico y conducta obstétrica.
en dos órganos fundamentalmente:
- Riñón fetal: disminuye la producción de orina.
o Estimula la secreción fetal de arginina-vasopresina (AVP, ADH)
que actúa a nivel renal con efecto antidiurético.
o Disminuye el flujo sanguíneo renal.
- Pulmón fetal: aumenta la reabsorción de líquido pulmonar y disminuye
su producción.
Dosis[9,11]: 50 mg / 8-12 horas durante un máximo de 5-7 días.
Indicaciones[9,11]: polihidramnios severo (ILA > 32 cm) sin disconfort
materno, o moderado (ILA > 25 cm) con modificación cervical. Preferible
por debajo de la 32 SG (contraindicación en ≥ 34 SG).
Efectos secundarios.
o Maternos: gastrointestinales (dispepsia, náuseas, vómitos,
gastritis, reflujo gastro-esofágico). Puede ocurrir una disfunción
plaquetaria con aumento del tiempo de sangrado, pero no afecta
a los tiempos de protrombina ni de tromboplastina parcial activada
(TP y TTPA)[16].
o Fetales: cierre prematuro del ductus arterioso (más
relacionado a partir de la 32 SG), oligoamnios, disfunción renal,
enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular,
complicaciones respiratorias (p.e. displasia broncopulmonar).
Otros tratamientos.
a) Sulindac.
Fármaco perteneciente al grupo de los AINEs que como tal, disminuye la
síntesis de prostaglandinas. Se administra como profármaco y necesita
metabolizarse a su forma activa mediante enzimas hepáticas. Debido a la
inmadurez enzimática del hígado fetal, el efecto antiprostaglandínico de este
fármaco es menor al de la indometacina.
Es por ello que reduce la producción de LA, y parece tener menor efecto
constrictor en el cierre prematuro del ductus arterioso que la indometacina[17],
Dr. Javier Góngora Rodríguez / Dr. Sebastián Manzanares Galán 14
Clases de Residentes 2013 Polihidramnios: diagnóstico y conducta obstétrica.
aunque hacen falta más estudios para probar su eficacia.
b) Tratamientos en estudio[4].
En pacientes con polihidramnios idiopático, se ha visto que puede haber
una alteración en la función de los canales de agua (acuaporinas) de las
membranas amnióticas, y que pueden ser una diana terapéutica en el futuro.
Otros estudios en animales administran directamente el fármaco en la cavidad
amniótica, como se ha hecho con la AVP, con disminución del flujo urinario sin
alterar el volumen de LA por deglución fetal.
MANEJO DE LA GESTACIÓN CON POLIHIDRAMNIOS.
A continuación se describe el manejo general planteado para los casos
de polihidramnios, aunque es importante la evaluación individual de cada
paciente basándose en la clínica, edad gestacional, factores de riesgo, etc.
para determinar el manejo +/- tratamiento a realizar en cada caso.
Tras el diagnóstico ecográfico, informar a la paciente de posibles causas
y que en su mayoría es de origen desconocido. Se remitirá a una unidad de
Medicina Fetal o Alto Riesgo Obstétrico, donde se puede llevar a cabo el
siguiente protocolo de seguimiento[9,11] en función de la gravedad del
polihidramnios:
LEVE MODERADO SEVERO
Descartar diabetes materna Igual manejo que leve
POLIHIDRAMNIOS
Igual manejo que anteriores
ECO anomalías estructurales Cervicometría
Considerar amniodrenaje
Seguimiento 2-3 semanas Seguimiento 1-2 semanas
TABLA 5. Protocolo de manejo de polihidramnios en función de la gravedad.
El protocolo de estudio a realizar, incluye:
Descartar DM gestacional: test de tolerancia oral a la glucosa
(TTOG).
Dr. Javier Góngora Rodríguez / Dr. Sebastián Manzanares Galán 15
Clases de Residentes 2013 Polihidramnios: diagnóstico y conducta obstétrica.
Descartar isoinmunización: se valorará solicitar test de Coombs y
anticuerpos irregulares según grupo sanguíneo materno.
Ecografía morfológica detallada: descartar patología malformativa.
Serología TORCH (T: toxoplasma; O: other agents como lúes; R:
rubeola; C: citomegalovirus; H: herpes simple) más parvovirus B19[9]:
determinación de IgG e IgM, independientemente de que haya sido
realizado al inicio del embarazo y fueran negativas. Para lúes se
realiza RPR/VCRL y ELISA.
Valorar estudio de cariotipo según hallazgos.
Otras consideraciones a tener en cuenta en el manejo de polihidramnios.
Gestaciones de menos de 32 semanas. Según la severidad de los
síntomas, se puede realizar amniodrenaje seguido de tratamiento con
indometacina para mantener los niveles de LA dentro de la normalidad.
Se evitará el uso de indometacina más allá de la 32-34 SG por el riesgo
aumentado del cierre prematuro del ductus arterioso.
Gestaciones de 32 o más semanas. Para la sintomatología severa, se
realizará amniodrenaje. Evitar el uso de indometacina, salvo en aquellas
situaciones en las que los beneficios superen al riesgo del cierre
prematuro del ductus arterioso (p.e. casos seleccionados entre 32-34
SG en los que la sintomatología severa de polihidramnios persiste a
pesar de amniodrenaje). Se recomienda en estos casos ecocardiografía
si el tratamiento con indometacina sobrepasa las 48 horas [4].
Inducción. No hay contraindicación absoluta en el uso de oxitocina o
prostaglandinas, pero su uso será más cuidadoso, debido al aumento
del riesgo en gestantes con polihidramnios de hemorragia postparto por
atonía uterina (el uso de fármacos útero-estimulantes aumenta ese
riesgo y de embolismo de líquido amniótico).
Parto. Se recomienda confirmar presentación fetal. La rotura
espontánea de membranas y posterior descompresión uterina puede
producir prolapso de cordón o DPPNI.
Dr. Javier Góngora Rodríguez / Dr. Sebastián Manzanares Galán 16
Clases de Residentes 2013 Polihidramnios: diagnóstico y conducta obstétrica.
BIBLIOGRAFÍA
1. Mayas MA, Carro P, Rodríguez Ribeiro D. Valoración ultrasonográfica
del líquido amniótico. En: Díaz Recaséns J, Bajo Arenas JM ed.
Ecografía obstétrica. Madrid: Sociedad Española de Obstetricia y
Ginecología, 2011; 107-116.
2. González NL, González de Agüero R, Montero JJ, Martínez L, Gratacós
E. Patología del líquido amniótico. En: Documentos de Consenso SEGO,
2005.
3. Harman CR. Amniotic fluid abnormalities. Semin Perinatol
2008;32(4):288-94.
4. Beloosesky R, Ross MG. Polyhydramnios. En: UptoDate, 2012.
Disponible en: www.uptodate.com
5. Moore TR. Amniotic fluid dynamics reflect fetal and maternal health and
disease. Obstet Gynecol 2010;116(3):759-65.
6. Brace RA, Wolf EJ. Normal amniotic fluid volumen changes throughout
pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1989;161:382–8
7. Moore TR. Clinical assessment of amniotic fluid. Clin Obstet Gynecol
1997;40(2):303-13
8. Magann E, Ross MG. Assessment of amniotic fluid volume. En:
UptoDate, 2012. Disponible en: www.uptodate.com
9. Fernández S, Palacio M, Goncé A, Puerto B. Polihidramnios en
gestación única. Protocolos de Medicina Fetal y Perinatal del servicio de
Medicina Maternofetal del Hospital Clínic. Barcelona, 2010.
10.Alteraciones del líquido amniótico: diagnóstico y tratamiento. Protocolos
de la Unidad de Medicina Fetal del Hospital Vall d’Hebrón. Barcelona.
11.Pérez-Gómez E, Carrillo MP. Polihidramnios. Protocolos de obstetricia
del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada, 2012.
12.Magann EF, Sanderson M, Martin JN, Chauhan S. The amniotic fluid
index, single deepest pocket, and two-diameter pocket in normal human
pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2000;182(6):1581-8.
Dr. Javier Góngora Rodríguez / Dr. Sebastián Manzanares Galán 17
Clases de Residentes 2013 Polihidramnios: diagnóstico y conducta obstétrica.
13.Kouamé N, N'goan-Domoua AM, Nikiéma Z. Polyhydramnios: A warning
sign in the prenatal ultrasound diagnosis of fetal malformation? Diagn
Interv Imaging 2013. En: http://dx.doi.org/10.1016/j.diii.2013.01.002
14.Many A, Hill LM. The association between polyhydramnios and preterm
delivery. Obstet Gynecol 1995;86(3):389-91.
15.Coviello D, Bonati F, Montefusco SM. Amnioreduction. Acta Biomed
2004;75(Suppl 1):31-3.
16.Abou-Ghannam G, Usta IM, Nassar AH. Indomethacin in pregnancy:
applications and safety. Am J Perinatol 2012;29:175–186.
17.Moise KJ. Polyhydramnios. Clin Obstet Gynecol 1997;40(2):266-79.
18.Mozas J, Mas M, Gómez J. Ultrasonografía de los anejos fetales. En:
Mas M, Puertas A, Montoya F ed. Ecografía en Obstetricia y
Ginecología. Granada: servicio de Obstetricia y Ginecología HUVN,
2008; 45-69.
19.Pri-Paz S, Khalek N, Fuchs KM, Simpson LL. Maximal amniotic fluid
index as a prognostic factor in pregnancies complicated by
polyhydramnios. Ultrasound Obstet Gynecol 2012;39(6):648-53.
20.Magann EF, Doherty DA, Lutgendorf MA, Magann MI, Chauhan SP,
Morrison JC. Peripartum outcomes of high-risk pregnancies complicated
by oligo- and polyhydramnios: a prospective longitudinal study. J Obstet
Gynaecol Res 2010;36(2):268-77.
21.Oyelese Y. Placenta, umbilical cord and amniotic fluid: the not-less-
important accessories. Clin Obstet Gynecol 2012;55(1):307-23.
22.Beall MH, van den Wijngaard JP, van Gemert MJ, Ross MG. Amniotic
fluid water dynamics. Placenta 2007;28(8-9):816-23.
Dr. Javier Góngora Rodríguez / Dr. Sebastián Manzanares Galán 18
También podría gustarte
- Ecologia FetalDocumento7 páginasEcologia Fetaldavieltroyano0% (1)
- Líquido Amniótico MonografiaDocumento17 páginasLíquido Amniótico MonografiaPedro Arturo Zelada Hernández50% (2)
- Artritis ReumatoideaDocumento35 páginasArtritis ReumatoideaFRANCISCOAún no hay calificaciones
- ANAFILAXIADocumento29 páginasANAFILAXIAFRANCISCOAún no hay calificaciones
- Amibiasis IntestinalDocumento47 páginasAmibiasis IntestinalFRANCISCOAún no hay calificaciones
- Ultrasonografía Mamaria Articulo 2 PDFDocumento15 páginasUltrasonografía Mamaria Articulo 2 PDFFRANCISCOAún no hay calificaciones
- Pruebas de Maduracion FetalDocumento7 páginasPruebas de Maduracion FetalKaren Veronica Garzon SalazarAún no hay calificaciones
- TD Santoyo Albert, TeresaDocumento127 páginasTD Santoyo Albert, Teresajeny_montes83Aún no hay calificaciones
- Incubacion 2011Documento116 páginasIncubacion 2011Veronica Pilco Sarmiento100% (3)
- Embarazo Gemelar PDFDocumento86 páginasEmbarazo Gemelar PDFjesusAún no hay calificaciones
- Clase Ruptura Prematura de Membranas y RCIUDocumento88 páginasClase Ruptura Prematura de Membranas y RCIUJuancho Nagashima CubaAún no hay calificaciones
- Es Una de Las 4 Patologías o Causas Que Causan Esencialmente A Través Del Parto PretérminoDocumento7 páginasEs Una de Las 4 Patologías o Causas Que Causan Esencialmente A Través Del Parto PretérminoGabrielaAún no hay calificaciones
- Expo Salud Reproductiva G1 ITBDocumento8 páginasExpo Salud Reproductiva G1 ITBMlîë C BşçAún no hay calificaciones
- CCC Embarazo Multiple 2015Documento88 páginasCCC Embarazo Multiple 2015Francisco Javier Orozco CarrilloAún no hay calificaciones
- Formacion de Membranas FetalesDocumento60 páginasFormacion de Membranas FetalesEleazar Santos OrtizAún no hay calificaciones
- Cap18alteraciones Del Liquido AmnióticoDocumento6 páginasCap18alteraciones Del Liquido AmnióticorigardoAún no hay calificaciones
- TRABAJO GENERALIDADES DEL DESARROLLO MORFOLÓGICO (Actividad 2)Documento22 páginasTRABAJO GENERALIDADES DEL DESARROLLO MORFOLÓGICO (Actividad 2)Melfy VielmaAún no hay calificaciones
- Fisiologia Del Liquido AmnioticoDocumento11 páginasFisiologia Del Liquido AmnioticoJennifferValeraAún no hay calificaciones
- Complicaciones Del EmbarazoDocumento41 páginasComplicaciones Del Embarazograce garciaAún no hay calificaciones
- Anomalias de Las Membranas Feto Ovulares - PracticaDocumento21 páginasAnomalias de Las Membranas Feto Ovulares - PracticaJoão Marcelo Faro100% (2)
- 10 Placenta y AnexosDocumento33 páginas10 Placenta y AnexosLarissa PiresAún no hay calificaciones
- Características Básicas de Líquido Amniótico y Composición QuímicaDocumento4 páginasCaracterísticas Básicas de Líquido Amniótico y Composición QuímicaLeandroCayaoAún no hay calificaciones
- Em Briolo GiaDocumento25 páginasEm Briolo Giaavengersrm 2019100% (1)
- Cap 14 y 15Documento4 páginasCap 14 y 15mechefierroAún no hay calificaciones
- Humanasesion 06placenta y Membranas Fetales PDFDocumento11 páginasHumanasesion 06placenta y Membranas Fetales PDFNathaly PinedaAún no hay calificaciones
- AbreviaturasDocumento36 páginasAbreviaturasCristian González RobleroAún no hay calificaciones
- Trastornos Del Volumen DE: Liquido AmnioticoDocumento15 páginasTrastornos Del Volumen DE: Liquido AmnioticoMERELYI VICTORIA REYES CRUZAún no hay calificaciones
- EmbriologiaDocumento17 páginasEmbriologiapaolitaorreAún no hay calificaciones
- Revista Latinoamericana de PerinatologiaDocumento78 páginasRevista Latinoamericana de Perinatologiamaria ermelinda gonzalez perezAún no hay calificaciones
- Ficha D Lectura de FecundaciónDocumento7 páginasFicha D Lectura de FecundaciónElizabeth Huaraca ArceAún no hay calificaciones
- IncubaciónDocumento13 páginasIncubaciónapi-380131450% (2)
- Embriogenesis y Des FetalDocumento23 páginasEmbriogenesis y Des FetalMiguel SaavedraAún no hay calificaciones
- Capitulo 45Documento29 páginasCapitulo 45Nando1960Aún no hay calificaciones
- Manual 8 Placenta y AnexosDocumento7 páginasManual 8 Placenta y AnexosNath Rangel (Naty)Aún no hay calificaciones