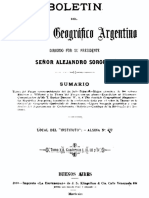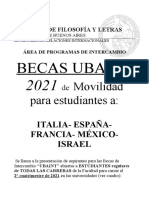Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Jean-Paul Sartre - El Ser y La Nada, Capítulo 3 de La Tercera Parte (Segunda Actitud)
Jean-Paul Sartre - El Ser y La Nada, Capítulo 3 de La Tercera Parte (Segunda Actitud)
Cargado por
Nicolas Trece0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas33 páginasTítulo original
Jean-Paul Sartre - El ser y la nada, Capítulo 3 de la Tercera Parte (Segunda actitud)
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas33 páginasJean-Paul Sartre - El Ser y La Nada, Capítulo 3 de La Tercera Parte (Segunda Actitud)
Jean-Paul Sartre - El Ser y La Nada, Capítulo 3 de La Tercera Parte (Segunda Actitud)
Cargado por
Nicolas TreceCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 33
404 El ser y la nada
Lo cual no puede sorprendetnos, si pensamos que el masoquismo es un
«vicio» y que el vicio es, por principio, el amor al fracaso. Pero no vamos
a describir aqui las estructuras propias del vicio. Bastenos sefialar que el
masoquismo es un petpetuo esfuerzo por anular la subjetividad del sujeto
haciendo que sea reasumida por el otro, y que ese esfuerzo va acompazia-
do de la agotadora y deliciosa conciencia del fracaso, hasta tal punto que
el sujeto termina por buscat el fracaso mismo como su objetivo principal".
I. La segunda actitud hacia el préjimo: la indiferencia, el deseo, el
odio, el sadismo :
E! fracaso de la primera actitud hacia el otto puede.ser pata mi ocasion
de adoptar la segunda. Pero, a decir verdad, ninguna de ellas es realmente
primera; cada una de ellas es una reacci6n fundamental al ser-para-otro
como situaci6n originaria. Puede ocurrit, pues, que por la imposibilidad
misma en que estoy de asimilarme la conciencia del otto por medio de mi
objetidad para él, me vea conducido a volverme deliberadamente hacia el
otto pata mirarlo. En este caso, mirar la mirada ajena es afirmarse uno
mismo en la propia libertad e intentar, desde el fondo de ésta, afrontar la
libertad del otro. Asi, el sentido del conflicto buscado consistira en poner
en plena luz la lucha de dos libertades enfrentadas en tanto que liberta-
des. Pero esa intencién debe ser inmediatamente defraudada, pues, por el
solo hecho de afirmarme en mi libertad frente al otro, hago de él una tras-
cendencia-trascendida, es decir, un objeto. Intentaremos reconstruir ahora
la historia de este fracaso. Esta claro el esquema tector: sobre el préjimo
que me mira, asesto a mi vez mi mirada. Peto no se puede mirar una mi-
tada: desde el momento que miro hacia la mirada, ésta se desvanece y no
veo mas que unos ojos. En este instante, el otro se convierte en un ser que
yO poseo y que reconoce mi libertad. Podria parecer que he alcanzado mi
Pfopdsito, puesto que poseo al set que tiene la clave de mi objetidad y
puedo hacerle experimentar mi libertad de mil maneras. Pero, en reali-
dad, todo se ha desmoronado, pues el ser que me queda entre las manos
¢s un préjimo-objeto. En tanto que tal, ha perdido la clave de mi ser ob-
jeto y posee de mi una pura y simple imagen que no es nada mas que una
de sus afecciones objetivas y que ya no me afecta; y, si experimenta los
efectos de mi libertad, si puedo actuar sobre su ser de mil maneras y tras-
cender sus posibilidades con todas las mias, ello ocurre en tanto que él es
objeto en el mundo y, como tal, no esta en condiciones de reconocer mi
libertad. Mi decepcién es completa, puesto que trato de apropiarme de la
11 En los términos de esta descripci6n, hay por lo menos una forma de exhibicionismo
que debe clasificarse entre las actitudes masoquistas. Por ejemplo, cuando Rousseau exhibe
a las lavanderas «no el objeto obsceno, sino el objeto ridiculos; cf. Confessions, cap. Ill.
Las relaciones concretas con el pr6jimo 405
libertad del otro y percibo de pronto que no puedo actuar sobre él sino
en tanto que esa libertad se ha hundido bajo mi mirada. Esta decepci6n
seri el mévil de mis tentativas ulteriores de buscar la libertad del otro 2
través del objeto que él es para mi, y de encontrar conductas privilegiadas
que pudieran hacerme duefio de esa libertad a través de una apropiacién
total del cuerpo ajeno. Estas tentativas, como puede suponetse, estén por
Ptincipio destinadas al fracaso.
Pero también podria ser que el «mirar la mirada» fuera mi reacci6n ori-
ginaria a mi ser para-otro. Ello significa que puedo, en mi surgimiento al
mundo, elegirme como el que mira la mirada ajena y construir mi subje-
tividad sobre el hundimiento de la ajena. Llamaremos a esta actitud indi-
ferencia hacia el profimo. Se trata, entonces, de una ceguera tespecto de
los otros. Pero el término «ceguera» no debe inducinos a error: no padez-
co esa cegueta como un estado; soy mi propia ceguera pata con los otros,
y esa cegueta incluye una comprensi6n implicita del ser-para-otro, es decir,
de la trascendencia del otro como mirada. Esta comprensi6n es, simple-
mente, lo que yo me determino a enmascarar. Practico entonces una espe-
cie de solipsismo de hecho; los otros son esas formas que pasan por la calle,
esos objetos magicos capaces de actuar a distancia, sobre los cuales puedo
obrar por medio de determinadas conductas. Poco o nada me cuido de
ellos; actGo como si estuviera solo en el mundo; rozo «a la gente» como
tozo las patedes, los evito como evito los obstaculos, su libertad-objeto no
€s para mi sino su «coeficiente de adversidads; ni siquiera imagino que
puedan mirarme. Sin duda, tienen algan conocimiento acerca de mi; pero
este conocimiento no me afecta: se trata de puras modificaciones operadas
€n su ser, que no pasan de ellos a mi y que estan manchadas por lo que
Mamamos «subjetividad-padecidas 0 «subjetividad-objeto», es decir, tradu-
cen lo que ellos son, no lo que soy yo, y son el efecto de mi acci6n sobre
ellos. Esa «gente» es unas funciones: el inspector que pica billetes no es
nada més que la funcién de picarlos; el mozo del café no es nada mas que
Ja funcién de servir a los clientes. A partir de ello, sera posible utilizarlos
lo mejor posible para mis intereses si conozco sus c/aves, esas «palabras-cla-
ve» que pueden desencadenar sus mecanimos. De ahi esa psicologia «mo-
ralistas que nos ha transmitido el siglo Xvil francés; de ahi esos tratados
del siglo XVII, como el Moyen de parvenir, de Béroalde de Verville; Les
aisons dangereuses, de Laclos; el Traité de l'ambition, de Hérault de Sé-
chelles, que nos ofrecen un conocimiento practico del otro y el arte de
actuar sobre él. En este estado de ceguera ignoro al mismo tiempo la sub-
jetividad absoluta del otro como fundamento y tanto mi ser-en-si como mi
ser-pata-el-otro, y en particular mi «cuerpo para el otro». En cierto senti-
do, me he tranquilizado: tengo «merced», es decir, no tengo conciencia al-
guna de que la mirada del otro puede fijar mis posibilidades y mi cuerpo;
estoy en el estado opuesto al que recibe el nombre de simsidez. Tengo sol-
tura, no me siento embarazado por mi mismo, pues no estoy afuera, no
406 El sery la nada
me siento alienado. Ese estado de ceguera puede proseguir largo tiempo,
a merced de mi mala fe fundamental; puede durar, con interrupciones,
varios afios, toda una vida: hay hombres que mueren sin haber sospechado
siquiera —salvo durante breves y aterradoras iluminaciones— lo que es el
Otro. Pero, aun cuando uno estuviera enteramente sumido en él, no de-
jatia de experimentar su insuficiencia. Y, como toda mala fe, ese mismo
estado nos da los motivos pata salir de él, pues la ceguera respecto del otro
hace desaparecer, simult4neamente, toda aprehensién vivida de mi obye-
tividad. Empeto, el Otro como libertad y mi objetividad como yo-aliena-
do estén abi, inadvertidos, no tematizados, pero dados en mi compren-
si6n misma del mundo y de mi ser en el mundo. El inspector que pica
billetes, aun considerado como mera funcién, me remite, por su funcién
misma, a un ser-afuera, aunque este set-afuera no sea captado ni pueda
serlo. De ahi un sentimiento permanente de carencia y de malestar. Pues
mi proyecto fundamental hacia el Préjimo —cualquiera que fuere la acti-
tud que yo adopte— es doble: por una parte, se trata de protegerme contra
el peligro que me hace correr mi set-afuera-en-la-libertad-del-Préjimo, y,
por otra, de utilizar al Préjimo para totalizar por fin la totalidad destota-
lizada que soy, para certar el citculo abierto y hacerme ser finalmente el
fundamento de mi mismo. Pero, por una parte, la desaparicién del Préji-
mo como mirada me arroja nuevamente a mi injustificable subjetividad y
reduce mi ser a esa perpetua persecucién-perseguida hacia un inasible En-
si-para-sf; sin el otro, capto en plenitud y al descubierto la terrible nece-
sidad de ser libre que es mi destino, es decir, el hecho de que no puedo
entregar a nadie sino a mi mismo el cuidado de hacerme ser, por mas que
no haya escogido ser y haya acido. Pero, por otra parte, aunque la cegue-
ra hacia el Otro me libre en apariencia del temor de estar en peligro en la
libertad del Otro, incluye, pese a todo, una comprensi6n implicita de esa
libertad. Me coloca, pues, en el dltimo grado de la objetividad en el mo-
mento mismo en que puedo creerme subjetividad absoluta y Gnica, puesto
que soy visto sin siquiera poder experimentar que lo soy y defenderme,
por medio de esta experiencia, contra mi «ser-visto». Soy poseido sin poder
volverme hacia el que me posec. En el directo experimentar al Préjimo
como mirada, me defiendo al hacer la experiencia del Otro, y me queda
la posibilidad de transformar al Otro en objeto. Pero, si el Otro es objeto
para mi mientras me mira, entonces estoy en peligro sin saberlo. Asi, mi
ceguera es inquietud, Porque va acompafiada de la conciencia de una «mi-
rada errante» ¢ imposible de captar que amenaza con alienarme sin saberlo
yo. Este malestar ha de provocar una nueva tentativa de apoderarme de la
libertad del Pr6jimo. Pero esto significa que me volveré hacia el Objeto-
Préjimo que me roza y trataré de utilizarlo como instrumento para alcan-
zatlo en su libertad. S6lo que, precisamente por dirigirme al objeto «Pr6-
jimo», no puedo pedirle cuentas de su trascendencia y, estando yo mismo
en el plano de la objetivaci6n del Préjimo, ni siquiera puedo concebir
Las relaciones concretas con el préjimo 407
aquello de lo que quiero apoderarme. Asi, estoy en una actitud irritante
y contradictoria respecto de ese objeto que considero: no sélo no puedo
obtener de él lo que quiero, sino que, ademas, esa bGsqueda provoca una
evanescencia del saber mismo concerniente a lo que quiero; me compro-
meto en una bisqueda desesperada de la libertad del Otro y, en el cami-
no, me encuentro:comprometido en una bisqueda que ha perdido su sen-
tido: todos mis esfuerzos por devolver su sentido a la basqueda no tienen
otro efecto que hacérselo perder mas afin y provocar mi estupefacci6n y mi
malestar, exactamente como cuando procuro recobrar el recuerdo de un
suefio y este recuerdo se me funde entre los dedos dejandome una vaga e
irritante impresi6n de conocimiento total y sin objeto; exactamente como
cuando procuro explicar el contenido de una falsa reminiscencia, y la ex-
plicaci6n misma hace que se disuelva en translucidez.
Mi tentativa original para apoderarme de la libre subjetividad del Otro
a través de su objetividad. para mi es el deseo sexual. Asombrar’ quiz4 ver
mencionar en el nivel de las actitudes primeras que ponen de manifiesto
simplemente nuestra manera otiginaria de realizar el Ser-para-Otro un fe-
némeno que se clasifica de ordinario entre las «reacciones psico-fisiolégi-
cas». Para la mayor parte de los psic6logos, en efecto, el deseo, como hecho
de conciencia, se halla en estricta correlacién con la naturaleza de nuestros
6rganos sexuales y sdlo se lo puede comprender en conexién con un estu-
dio profundo de esos 6rganos. Pero, como la estructura diferenciada del
cuerpo (mamifero, viviparo, etc.) y, por ende, la estructura particular del
sexo (Gitero, trompas, ovarios, etc.) son del dominio de la contingencia ab-
soluta y no pertenecen en modo alguno a la ontologia de la «conciencia»
o del Dasein, podria parecer que con el deseo sexual fuera a ocurrir lo
mismo. Asi como los drganos sexuales constituyen una informacién con-
tingente y particular de nuestro cuerpo, asi también el deseo correspon-
diente seria una modalidad contingente de nuestra vida psiquica, es decir,
que s6lo podria ser descrito en el nivel de una psicologia empirica apoyada
en la biologia. Esto se ve con harta claridad en el nombre de instinto sexual
reservado para el deseo y todas las estructuras psiquicas a él referidas. El
término de instinto, en efecto, califica siempre a formaciones contingentes
de la vida psiquica que tienen el doble caracter de ser coextensivas a toda
la duraci6n de esa vida —o, en todo caso, de no provenir de nuestra chis-
torias— y de no poder, sin embargo, ser deducidas de la esencia de lo psi-
quico. Por eso las filosofias existenciales no han creido que debieran preo-
cuparse de la sexualidad. Heidegger, en particular, no alude para nada a
ella en su analitica existencial, de suerte que su Dasein nos aparece como
asexuado. Sin duda, puede considerarse que, en efecto, para la «realidad
humana» es una contingencia especificarse como «masculina» o «femeni-
nay; sin duda, puede decirse que el problema de la diferenciacién sexual
nada tiene que ver con el de la Existencia (Existenz), ya que el hombre,
como la mujer, «existe», ni mas ni menos.
408 El ser y la nada
Estas razones no son en absoluto convincentes. Que la diferencia sexual
pertenezca al dominio de la facticiad, como maximo lo aceptamos. Pero,
dha de significar eso que el «Para-si» sea sexual «por accidente», por la pura
contingencia de tener ¢a/ o cual cuerpo? ¢Podemos admitir que ese inmen-
so quehacer que es la vida sexual venga a la condicién humana por afia-
didura? A primera vista aparece, sin embargo, que el deseo y su inverso,
el horror sexual, son estructuras fundamentales del ser-para-otro. Eviden-
temente, si la sexualidad tiene su origen en el sexo como determinaci6n
fisiol6gica y contingente del hombre, no podra ser indispensable para el
ser del Para-Otro, Pero ,acaso no tenemos derecho a preguntarnos si el pro-
blema no es, quiz4, del mismo orden que el que hemos encontrado a pro-
pésito de las sensaciones y de los érganos sensibles? El hombre, se dice, es
un ser sexual porque posee un sexo. ¢Y si fuera a la inversa? Si el sexo
no fuera sino el instrumento y como la imagen de su sexualidad funda-
mental? zY si el hombre no poseyera un sexo sino porque es originaria y
fundamentalmente un ser sexual, en tanto que ser que existe en el mundo
en relaci6n con otros hombres? La sexualidad infantil precede a la madu-
racién fisiolégica de los érganos sexuales; los eunucos no por serlo dejan
de desear. Ni muchos ancianos. El hecho de poder ésponer de un 6rgano
sexual apto pata fecundar y procurat goce no representa sino una fase y un
to de nuestra vida sexual. Hay un modo de la sexualidad «con posi-
bilidad de satisfacci6n», y el sexo formado representa y concreta esa posi-
bilidad. Pero hay otros modos de la sexualidad del tipo de la insatisfac-
ci6n, y, si se tienen en cuenta estas modalidades, se ha de reconocer que
la sexualidad, que aparece con el nacimiento, no desaparece sino con la
muerte. Por otra parte, jamfs la turgencia del pene ni ningin otro fené-
meno fisiol6gico puede explicar ni provocar el deseo sexual, asi como tam-
poco la vasoconstricci6n o la dilataci6n pupilar (ni la simple conciencia de
estas modificaciones fisiol6gicas) podran explicar ni provocar el miedo.
Tanto en un caso como en el otro, aunque el cuerpo tenga un importante
papel que desempefiar, es preciso, para comprender bien, remitirnos al ser-
en-el-mundo y al ser-para-otro: deseo a un ser humano, no a un insecto
o aun molusco, y lo deseo en tanto que él esta y yo estoy en situacién en
el mundo, y en tanto que él es Otro para mi y yo soy Ofro para él. El pro-
blema fundamental de la sexualidad puede, entonces, formularse asi: ¢la
sexualidad es un accidente contingente vinculado con nuestra naturaleza
fisioldgica o es una estructura necesaria del ser-para-si-para-otro? Por el solo
hecho de que se pueda plantear la cuestién en estos términos, a la onto-
logia corresponde decidir acerca de ella. Y la ontologia no puede hacerlo,
precisamente, a menos que se preocupe por determinar y fijar la signifi-
cacién de la existencia sexual pata el Otro. Ser sexuado, en efecto, signi-
fica, en los términos de la descripcién del cuerpo que hemos intentado en
el capitulo anterior, existir sexualmente para un Préjimo que existe sexual-
mente para mi, dejando bien claro que ese Préjimo no es forzosa ni pri-
Las relaciones concretas con el préjimo 409
meramente para mi —ni yo para él— un existente Aeterosexual sino sélo
un ser sexuado en general. Considerada desde el punto de vista del Para-
si, esa captacién de la sexualidad ajena no puede ser la pura contempla-
ci6n desinteresada de sus caracteres sexuales primarios o secundarios, El pr6-
jimo no es sexuado pata mi primeramente porque yo, observando la re-
particién de un sistema piloso, la rudeza de sus manos, el sonido de su
voz, su fuerza, saque la conclusién de que pertenece al sexo masculino.
Estas son conclusiones derivadas que se refieren a un estado primero. La
aprehensién primera de la sexualidad del Projimo, en tanto que vivida y
padecida, no puede ser sino el deseo: al desear al Otro (0 descubriéndome
como incapaz de desearlo) o al captar su deseo de mi, descubro su ser-
sexuado; y el deseo me descubre @ /a vex mi ser-sexuado y su ser-sexuado,
mi cuerpo como sexo y s% cuerpo. Nos vemos, pues, remitidos, pata de-
terminar la naturaleza y la jerarquia ontolégica del sexo, al estudio del
deseo. Qué es el deseo, pues?
Y, ante todo, ede qué hay deseo?
Hemos de renunciar de entrada a la idea de que el deseo sea deseo de
voluptuosidad o de hacer cesar un dolor. De este estado de inmanencia,
no se ve cémo el sujeto podria salir para «fijar» su deseo en un objeto.
Toda teoria subjetivista ¢ inmanentista fracasara al querer explicar nuestro
deseo de una mujer y no simplemente nuestra satisfaccién. Conviene, pues,
definir el deseo por su objeto trascendente. Empero, seria por completo
inexacto decir que el deseo es deseo de «posesién fisica» del objeto desea-
do, si por poseer se eritiende aqui hacer el amor con alguien. Sin duda,
el acto sexual libera por un momento del deseo, y puede que en ciertos
casos se plantee explicitamente como el objetivo del deseo, por ejemplo
cuando éste es doloroso y fatigante. Pero entonces seria menester que el
deseo mismo fuera el objeto que se afirma como «algo que debe ser supri-
midos, y ello no podria ser llevado a cabo sino por medio de una concien-
cia reflexiva. Ahora bien, el deseo es, por si mismo, irteflexivo; no podria,
pues, ponerse a si mismo como objeto que debe ser suprimido. Sdlo un
libertino se representa su deseo, lo trata como objeto, lo excita, lo contro-
la, difiere su satisfacci6én, etc. Pero entonces, hay que subrayarlo, lo de-
seable es cl deseo mismo. El error proviene aqui de que se ha ensefiado
que el acto sexual suprime el deseo. Se ha unido, pues, al deseo un cono-
cimiento; y, pot tazones exteriores a su esencia (procreacién, caracter sa-
grado de la maternidad, fuerza excepcional de! placer provocado por la eya-
culaci6n, valor simbélico del acto sexual), se le ha afiadido desde fuera la
voluptuosidad como su satisfaccién normal. Asi, cl hombre medio no
puede, por pereza de espiritu o por conformismo, concebir para su deseo
otro fin que la eyaculaci6n. Esto ha hecho posible concebir el deseo como
un instinto cuyo origen y fin son estrictamente fisiolégicos, ya que, en el
hombre por ejemplo, tendria por causa la ereccién, y la eyaculacién por
término final. Pero el deseo no implica en si, en modo alguno, el acto
410 El ser y la nada
sexual; no lo pone tematicamente, ni siquiera lo esboza, como se ve cuando
se trata del deseo de nifios de corta edad o de adultos que ignoran la «téc-
nica» del amor. Andlogamente, el deseo no es deseo de ninguna practica
amorosa especial; lo prueba suficientemente la diversidad de estas practi-
cas, variables con los grupos sociales. De modo general, el deseo no es
deseo de acer. El
También podría gustarte
- Rugbiers Mataron A Golpes A Un Joven A La Salida de Un Boliche en Villa Gesell - Tenía 19 Años y Ya Hay 11 Detenidos - Página12Documento2 páginasRugbiers Mataron A Golpes A Un Joven A La Salida de Un Boliche en Villa Gesell - Tenía 19 Años y Ya Hay 11 Detenidos - Página12Nicolas TreceAún no hay calificaciones
- Polémicas de La Colonialidad. Teorías Poscoloniales y Decoloniales Desde Una Perspectiva Literaria Latinoamericana.Documento13 páginasPolémicas de La Colonialidad. Teorías Poscoloniales y Decoloniales Desde Una Perspectiva Literaria Latinoamericana.Nicolas TreceAún no hay calificaciones
- Programa 2023Documento17 páginasPrograma 2023Nicolas TreceAún no hay calificaciones
- Kristeva Sol Negro La Enfermedad Del Dolor DurasDocumento18 páginasKristeva Sol Negro La Enfermedad Del Dolor DurasNicolas TreceAún no hay calificaciones
- El Ultimo Legado de Manfredo Tafuri ResDocumento2 páginasEl Ultimo Legado de Manfredo Tafuri ResNicolas TreceAún no hay calificaciones
- Simil Del Sol República 507b-508e.Documento1 páginaSimil Del Sol República 507b-508e.Nicolas TreceAún no hay calificaciones
- Jean-Paul Sartre - Una Idea Fundamental de La Fenomenología de Husserl. La IntencionalidadDocumento3 páginasJean-Paul Sartre - Una Idea Fundamental de La Fenomenología de Husserl. La IntencionalidadNicolas TreceAún no hay calificaciones
- Jean-Paul Sartre - El Ser y La Nada, Capítulo 3 de La Tercera Parte (Intruducción y Primera Actitud)Documento19 páginasJean-Paul Sartre - El Ser y La Nada, Capítulo 3 de La Tercera Parte (Intruducción y Primera Actitud)Nicolas TreceAún no hay calificaciones
- BaANH50349 Boletin Del Instituto Geográfico Argentino (Tomo XII 1891)Documento503 páginasBaANH50349 Boletin Del Instituto Geográfico Argentino (Tomo XII 1891)Nicolas TreceAún no hay calificaciones
- SEARLE - Una Taxonomía de Los Actos IlocucionariosDocumento15 páginasSEARLE - Una Taxonomía de Los Actos IlocucionariosNicolas TreceAún no hay calificaciones
- Tercera Circular. VII Jornadas de Estudiantes de FilosofíaDocumento22 páginasTercera Circular. VII Jornadas de Estudiantes de FilosofíaNicolas TreceAún no hay calificaciones
- Plan de Prácticos Ética. Beraldi. 2021Documento11 páginasPlan de Prácticos Ética. Beraldi. 2021Nicolas TreceAún no hay calificaciones
- Convo UbaintDocumento5 páginasConvo UbaintNicolas TreceAún no hay calificaciones
- Consignas TP 1 Gnoseología 2021 (1) UBADocumento3 páginasConsignas TP 1 Gnoseología 2021 (1) UBANicolas TreceAún no hay calificaciones
- Proyecto Monografía Nicolás PrymakDocumento8 páginasProyecto Monografía Nicolás PrymakNicolas TreceAún no hay calificaciones