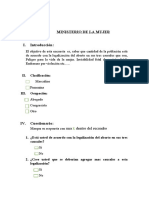Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Suerte y Muerte
Suerte y Muerte
Cargado por
Eliseo Nicolás BouquezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Suerte y Muerte
Suerte y Muerte
Cargado por
Eliseo Nicolás BouquezCopyright:
Formatos disponibles
SUERTE & MUERTE
Llegué al puesto de revistas a eso de las 9,35 de la mañana, después de salir de
la agencia de quiniela que estaba enfrente. Apostaba ahí desde que nos
mudamos con mi viejo al barrio, y como de vez en cuando ganaba unos
mangos, mantenía el hábito de jugar.
El revistero parecía solitario, pero el que atendía estaba agachado, quizás
acomodando alguna colecciones que le traía el comisionista. Le chiflé para
avisarle que estaba esperándolo y cuando se irguió, me di cuenta de que no era
Hugo, el dueño. Sosteniendo varios libros y con un gesto apurado me dijo:
—¿Qué pasa flaco, qué querés?
Sorprendido por la ausencia de Hugo y por la forma en que me hablaba ese
pelotudo, afirmé:
—Dame La Nación. ¿Dónde está Hugo, le pasó algo?
Se había agachado de nuevo, signo de que no estaba interesado en lo mío. Pero
se levantó, y sacudiéndose las manos me gritó:
—A ese que decís no lo conozco. La Nación está ahí abajo, agarrala y rajá de
acá.
Sentí esa contestación como una piña directa a la nariz. No la esperaba.
—A mi hablame bien. ¿Quién carajo sos vos?
Hugo Martelotti, el propietario del revistero, tenía alrededor de 65 años, era
soltero y sin hijos. Un tipo macanudo, siempre de buen humor, atento. Lo
conocí por mi viejo, que hizo amistad con él en el bar Soledades, un antro
tanguero de la primera época. Unos años atrás le había comprado el kiosko a
un tal Benitez, y se puso a laburar con el reparto a la madrugada y por las
tardes en la cabina.
No saben el cariño que yo tenía por ese hombre. Parte de comprarle el diario y
algunas revistas, se debía a la necesidad de darle una mano, de ayudarlo a
pagar la pensión.
Una vez en verano caí tarde a casa, porque había ido a la cancha, y estaban mi
viejo y Hugo haciendo un asado en la terraza. Era para los 3, pero
especialmente para Hugo. Nos quedamos hasta las 2 escuchando sus historias
de pibe en el pueblo y de cómo se vino a Capital a remarla con lo puesto.
Fue la mejor noche que tuve en años. Un testigo privilegiado, registrando todo
lo que mi viejo y él se contaban.
—¡Rajá te dije pendejo! —el asqueroso se me hacía el guapo.
—¡Decime donde está Hugo o te cago a trompadas, negro sucio! —mi última
frase, lo fastidió tanto que amagó a salir a pelear, pero fui yo quien arremetió
primero y cuando subí a la cabina, sentí en mis zapatillas el charco. Los dos
miramos al suelo, como si él también se sorprendiera, y vi el manto rojo
esparcido por todo el piso.
Nos quedamos mudos durante 10 segundos, y cuando levanté la mirada, su
mano, que empuñaba una cuchilla brillante, se abalanzó sobre mí, cortándome
la mejilla. Reaccioné rápido y le pegué en el brazo para que soltara el arma. El
negro intentó agacharse para recuperarla, y antes de que se levantara, ya tenía
ensartado el filo cerca del corazón.
—Te equivocaste conmigo pibe.
Se sentó, cerró los ojos, y negó con la cabeza.
Permanecí rígido, mientras una señora de rulos miraba revistas sin mucho
interés. Di un paso atrás, desorientado y antes de poder acomodarme, se
interpuso entre ese negro y yo, la figura de Hugo. En persona, pero levemente
suspendido. Y me habló:
—¿Qué hacés pibe?… yo acá estoy… mira en que me convertí. —miró a su
alrededor riendo y siguió—. Llegó temprano el matón este, justo después de
que le jugarle al 79 en la agencia de enfrente. En los sueños “El Ladrón”.
Primero me quiso robar las chauchas que tenía en los bolsillos; después
cuando le dije que se quede piola, que además lo conocía del barrio, me
acertó un puntazo en el abdomen.
—¡Tomá viejo maricón! —me dijo—. Te juro que sentí la lengua dulce,
caliente. Era mi sangre que empezaba a gotearme por la boca. A pesar de
todo, logré mirarlo a los ojos, y eso le molestó aún más
—Ahora sí Huguito… ¡quien ríe último… ríe mejor!
Hugo levantó los hombros en gesto de no entender lo que le había dicho y
continuó...
—Me desplomé contra la butaca, y caí muerto en el fondo de la cabina, que
ya empezaba a inundarse de sangre fresca. Este negro, histérico, me cubrió
con una bolsa arpillera y me metió soga como si preparara un matambre…
¡Un miserable! Subió mi cadáver a ese 504 desvencijado que tiene y se
deshizo de mí, tirándome en un charco mugroso atrás de su rancho.
Mientras escuchaba el relato del espectro, el Negro comenzó a chorrear
sangre, igual que Hugo de madrugada. Aunque notaba su respiración.
El viejo se despidió diciéndome:
—El hijo de puta de Patricio Martínez, un morocho vengativo y cobarde.
Debería haberlo advertido. Me madrugó.
***
Llegué al puesto de revistas a eso de las 8.40 de la mañana, después de jugar
en la agencia de quiniela que estaba enfrente. Apostaba ahí, desde que me
mudé al barrio luego de enviudar, y aunque nunca ganaba un mango,
mantenía el hábito de arriesgar. Había soñado con el 41, “El cuchillo”. ¡Que
ironía!
Escondido detrás de un árbol, esperé que una pareja y un viejo se fueran y
cuando el hijo de puta de Hugo se distrajo, me metí en la cabina. Sosteniendo
el mate y con un gesto confuso me dijo:
—¿Qué te pasa Martínez.. qué querés?
—Vengo a buscar lo mío Martelotti!
Se había agachado de nuevo para sacar la pava del fuego y cuando se levantó,
me gritó:
—¡Yo no te debo nada Martínez, ya pasaron 15 años… tomatelas!
Hugo Martelotti, el que trabajaba en el revistero, tenía alrededor de 65 años,
era soltero, pero tenía hijos desparramados por todo el país. Un sinvergüenza
con doble vida, siempre mintiendo y trampeando.
Lo conocí en la cárcel. Se había hecho muy amigo del Rata, un delincuente de
primera. Una noche entró en mi celda (entongado con los guardia cárcel), me
puso un cuchillo en la garganta y me sacó de abajo del colchón, una guita que
tenía para manejarme ahí adentro.
Años más tarde, luego de quedar en libertad, estafó a un tal Benitez, y se
quedó con su puesto de revistas.
No saben el desprecio que yo tenía por ese hombre. Parte de ir a reclamarle mi
plata, se debía a mi sed de venganza y la necesidad de tener unos mangos para
paliar la malaria en que vivía.
—¡Devolveme la guita que me robaste, viejo sucio!
Di un paso atrás, desorientado y antes de poder acomodarme, Hugo sacó un
cuchillo de una caja y me lanzó un puntazo al estómago, sin llegar a tocarme.
Lo empujé hasta el fondo el local y logré quitarle el facón.
—¡Dale, matame si tenés huevos, negro maricón! —me gritaba.
Le metí una puñalada certera en el abdomen.
Te juro que sentí vergüenza por mí mismo; yo era chorro pero no asesino. La
sangre empezó a gotearle por la boca. A pesar de todo, logró mirarme por
última vez a los ojos, y le dije:
—Ahora si Huguito… ¡quien ríe último… ríe mejor!.
El viejo se desplomó contra la butaca, y cayó muerto en el fondo de la cabina,
que ya empezaba a inundarse de sangre fresca.
Histérico, lo cubrí con una bolsa arpillera que encontré por ahí y lo envolví
como a un matambre… ¡un final digno para un miserable! Subí el cadáver a mi
504 desvencijado y me deshice de él, enterrándolo en el fondo de mi rancho.
Mas tarde volví al revistero, para buscar plata. Todo ex presidiario aprendió a
guardar sus morlacos con él, por eso imaginé que ahí habría algo de dinero.
Revolví por todos lados, pero no encontré nada, hasta que cerca de las 9.30
cayó un pendejo, preguntando por Hugo. Reconozco que no supe manejar la
situación, estaba aterrado por lo que había pasado hacia una hora: la
puñalada, la sangre, el entierro.
Primero le dije que agarre su periódico y se vaya pero ahí nomás me contestó:
“¡Decime donde está Hugo o te cago a trompadas!” Me fastidié tanto que salí a
pelearle, pero él se me abalanzó primero y cuando subió a la cabina, se quedó
mirando sus zapatillas manchadas de sangre.
Nos quedamos mudos durante 10 segundos, y mientras el pibe estaba
distraído tomé la cuchilla y me abalancé sobre él, cortándole la mejilla.
Reaccioné tarde y me pegó en el brazo para que soltara el arma. Intenté
agacharme para recuperarla, y antes de que me levantara, ya tenía ensartado el
filo cerca de mi corazón.
—Te equivocaste conmigo, pibe... —le dije. Me senté y cerré los ojos, pero aún
estaba vivo.
El amigo de Hugo permaneció rígido, como enajenado, parado mirando a la
pared. Estuvo así, como si escuchara a un espectro, durante 5 minutos.
En la mano tenía un ticket de la Provincial, en el que se leía bien grande el
numero al que le había jugado: el 48, “El Muerto que habla”.
Soltó el cuchillo y antes de que vuelva en sí, sujeté bien fuerte el puñal y se lo
ensarté en la pierna primero y en la espalda después.
Lo último que recuerdo son gritos de una señora que llamaba a la policía.
27/28-02-2019
También podría gustarte
- Proyecto Nordom 19 Rev. Leche CrudaDocumento13 páginasProyecto Nordom 19 Rev. Leche CrudaMelido SantosAún no hay calificaciones
- RMR y Caracteristicas de La RocaDocumento25 páginasRMR y Caracteristicas de La RocaHenry TapiaAún no hay calificaciones
- Inf de IrrigacionesDocumento15 páginasInf de IrrigacionesRusbel Quino HuamanAún no hay calificaciones
- Ficha DescriptivaDocumento3 páginasFicha Descriptivaapi-3290289290% (1)
- Buen Hablante Y Buen Oyente - Ensayos - MicheellDocumento5 páginasBuen Hablante Y Buen Oyente - Ensayos - MicheellAlbhorys Valero ReyesAún no hay calificaciones
- Instalar y Configurar El Driver de Una Tarjeta de Sonido en Windows XPDocumento3 páginasInstalar y Configurar El Driver de Una Tarjeta de Sonido en Windows XPjorgelogaAún no hay calificaciones
- La Contabilidad Administrativa y La Contabilidad FiscalDocumento19 páginasLa Contabilidad Administrativa y La Contabilidad FiscalJose Solis DominguezAún no hay calificaciones
- Capitulo 3 Estudio AdministrativoDocumento54 páginasCapitulo 3 Estudio AdministrativoLady Johanna Quiceno VillegasAún no hay calificaciones
- Centro de Estudios Superiores CTM "Justo Sierra O' Really" Escuela de DerechoDocumento15 páginasCentro de Estudios Superiores CTM "Justo Sierra O' Really" Escuela de DerechoShadiaAún no hay calificaciones
- La Presa de La Verdeja-Una Presa Representativa de Principios Del Siglo XXDocumento14 páginasLa Presa de La Verdeja-Una Presa Representativa de Principios Del Siglo XXkevastAún no hay calificaciones
- Placa PDFDocumento3 páginasPlaca PDFBenja ApaquiAún no hay calificaciones
- 1.1 Identificacion de Peligros y Evaluacion de RiesgosDocumento12 páginas1.1 Identificacion de Peligros y Evaluacion de RiesgosCésar Antón CardozaAún no hay calificaciones
- Clasificación de La Taxonomia de BloomDocumento3 páginasClasificación de La Taxonomia de BloomMonica Del Carmen Urriaga MansillaAún no hay calificaciones
- 3 ShipiboDocumento16 páginas3 ShipiboOMARCITO21Aún no hay calificaciones
- Acertijos de VentasDocumento5 páginasAcertijos de VentasErick Manthiel Lopez HondallAún no hay calificaciones
- La Obesidad Infantil en Las Utimas Dos Décadas en Estados UnidosDocumento6 páginasLa Obesidad Infantil en Las Utimas Dos Décadas en Estados UnidosAdriana ximena escalante ledesmaAún no hay calificaciones
- PalletDocumento8 páginasPalletmenares_gAún no hay calificaciones
- Prodecon - Defensa Del ContribuyenteDocumento50 páginasProdecon - Defensa Del ContribuyenteArlen LiraAún no hay calificaciones
- Ministerio de La MujerDocumento4 páginasMinisterio de La Mujerfrankelys batista perezAún no hay calificaciones
- Analisis Del Discurso Manual para Las Ciencias Sociales Iniquez PDFDocumento209 páginasAnalisis Del Discurso Manual para Las Ciencias Sociales Iniquez PDFRaulIgnacioCuevasMedinaAún no hay calificaciones
- 2017 Estado de La Educación en El Perú Análisis y Perspectivas de La Educación BásicaDocumento267 páginas2017 Estado de La Educación en El Perú Análisis y Perspectivas de La Educación BásicaFiore T. RomeroAún no hay calificaciones
- Guantánamo y La Música Soul PDFDocumento93 páginasGuantánamo y La Música Soul PDFJuan PalasAún no hay calificaciones
- Semestre ADocumento130 páginasSemestre AELENA100% (2)
- Formato de Reporte de AccidenteDocumento3 páginasFormato de Reporte de AccidenteKatheringAndreaBuelvas100% (1)
- Vicepresidència I Conselleria D'igualtat I Polítiques Inclusives Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas InclusivasDocumento1 páginaVicepresidència I Conselleria D'igualtat I Polítiques Inclusives Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas InclusivasunokepasavaAún no hay calificaciones
- Apuntes de Filosofía LatinoamericanaDocumento2 páginasApuntes de Filosofía LatinoamericanaDomingo SepúlvedaAún no hay calificaciones
- El Psicoanalisis de S. FreudDocumento2 páginasEl Psicoanalisis de S. Freudadsio6934Aún no hay calificaciones
- Asún & Unger - Una Visión Regional de La Institucionalización de La PsicologíaDocumento2 páginasAsún & Unger - Una Visión Regional de La Institucionalización de La PsicologíaJocelyn Alejandra Miranda FuentesAún no hay calificaciones
- Regiones Naturales de AmericaDocumento3 páginasRegiones Naturales de AmericaEdvin VenturaAún no hay calificaciones
- 4 INFORME BateriasDocumento4 páginas4 INFORME BateriasPolicarpio Mamani HuchaniAún no hay calificaciones