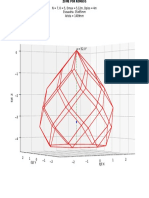Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Clase 3 - Generos Nolo
Clase 3 - Generos Nolo
Cargado por
Walter Gomez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas12 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas12 páginasClase 3 - Generos Nolo
Clase 3 - Generos Nolo
Cargado por
Walter GomezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 12
Jefatura de
Seer Cabinete de Ministros
Sore rags de sNac fgenina Argentina
Argentina u
200 Ao dl General Manuel Belgrano
CLASE 3
Herramientas para el abordaje de los consumos problematicos
desde una perspectiva de género y
Presentacién
Bienvenidxs a la tercera clase del curso de Perspectiva de Género y Diversidad en el abordaje de los
consumos problematicos de sustancias
A [o largo de las clases anteriores fuimos analizando conceptos centrales que nos ayudan a
comprender de qué trata, que mira, y qué muestra la perspectiva de género y diversidad. Vimos
cémo esta mirada permite hacer visibles los mecanismos de opresién, discriminacién y violencias
hacia las mujeres y personas con diversas identidades de género, como asi tambien las experiencias
de vida generalmente subvaloradas. De ese modo, esperamos profundizar sobre nuevos saberes
desde donde poder revisar nuestras practicas.
En esta clase nos proponemos repensar nuestras practicas en los procesos de acompafiamiento a
personas que atraviesan situaciones de consumos problematicos. También vamos a identificar
algunas de las experiencias que suelen transitar mujeres, varones y diversidades al momento de
acceder a espacios de atencién y acompafiamiento. Veremos cudles son las barreras y obstaculos
para acceder a estos espacios y las complejidades que se ponen en juego a la hora de sostener un
proceso de acompafamiento. También compartiremos algunas sugerencias que nos permitan
pensar cémo incluir la perspectiva de género y diversidad en las acciones que llevamos adelante en
los abordajes de los consumos problematicos. Finalmente, resaltaremos los puntos principales del
marco normativo vigente que se vincula especificamente con la tematica. Normativas en cuanto a
derechos que podemos transformar en instrumentos para la préctica cotidiana
La perspectiva de género nos enfrenta a repensar situaciones cotidianas y también nos desafia a
expandir la mirada y dirigirla un poco mas alld de lo que el dia a dia nos delimita. Principalmente,
nos desafia a pensar cémo generar espacios que no reproduzcan las violencias estructurales del
patriarcado, para lograr abordajes transformadores, inclusivos y respetuosos para todas las personas.
En definitiva, Ixs invitamos a pensar y repensar nuestras experiencias de intervencién en los
dispositivos desde el foco de la perspectiva de género y diversidad.
Para reflexionar: ¢Qué particularidades se deberian considerar para evitar reproducir violencias y
discriminaciones hacia las personas que se acercan a los dispositivos? Con qué herramientas
contamos? ¢Cudles necesitamos construir, profundizar o potenciar? ¢Identificamos escenas en nuestras
practicas 0 en la organizacién del dispositive donde podemos ubicar que estamos reproduciendo
mandatos heteronormativos?, Qué significa tener perspectiva de género en los dispositivos?
éCémo pensamos que podemos introducir esta perspectiva en nuestras intervenciones?
jEmpezamos! Vamos a identificar algunas situaciones para poder pensar en la accesibilidad a los
dispositivos de atencién y acompanamiento, y compartiremos algunas propuestas para comenzar
a pensar cémo incluir la perspectiva de género y diversidad en las acciones que llevamos adelante
en los abordajes de los consumos problematicos.
Palabras clave: accesibilidad - dispositivos - herramientas - perspectiva de género - Marco normativo.
Contenidos
4. Construir accesibilidad desde una perspectiva de género y diversidad
2. Herramientas para pensar las intervenciones con perspectiva de género
31 Los equipos
3.2 Los dispositivos
3.3 Los tratamientos y acompafiamientos
3. Marco normativo:
41. Género e Identidad de Género: Ley de Identidad de Género (Ley 26.743);
Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657)
4.2. Las personas con problemas de consumo de sustancias como sujetxs de derechos
Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657)
4,3. Violencia por motivos de género: Ley de Proteccién Integral a las Mujeres (Ley 26.485)
4.4, Perspectiva de género en la funcién publica: Ley Micaela (Ley 27.499)
4. Cierre
5. Actividad Integradora
6. Referencias y material de consulta
1. Construir accesibilidad desde una perspectiva de género y diversidad
Uno de los interrogantes que estuvo presente en las clases fue por qué las mujeres y personas del
colectivo LGTBI+ encuentran obstaculos adicionales para llegar y sostener su permanencia en los
espacios de tratamiento, atencién y acompahiamiento.
Para empezar a pensar esta pregunta, contamos con las reflexiones de la clase anterior respecto a
la mirada androcéntrica que generalmente recae en los dispositivos. Tal como dijimos, tanto los estudios
en torno al “problema de las drogas” como el disefio y funcionamiento de los espacios de
acompaiiamiento y tratamiento, presentan una mirada que gira en torno a un Unico sujeto
universal que es el varén heterosexual consumidor de sustancias, y de esta manera, opacan, evitan
oniegan las identidades y las situaciones especificas de las mujeres y del colectivo LGTBI+.
En ese sentido, cabe preguntarnos si esta invisibilizacién de las diferencias de género y la
inadecuacién de los dispositivos a las necesidades especificas de todas las personas, ztiende a
reproducir violencias simbdlicas, desigualdades, estigmatizaciones ylo discriminaciones?, ese
relaciona con la escasa presencia de mujeres o personas LGTBI+ en los espacios de atencién o con
el abandono temprano de los tratamientos?
Sabemos que las mujeres suelen asistir en menor medida a los espacios de atencién y
acompafiamiento. Y que uno de los obstaculos que influyen, es la invisibilizacidn del consumo
problemdtico de sustancias. Ya analizamos los distintos motivos por los que esto sucede, ahora es
necesario generar estrategias para construir esa demanda,
Asimismo, otro factor que influye en la accesibilidad suele ser la maternidad y la presencia de hijxs
en el tratamiento, como asf también las responsabilidades de cuidados de hermanxs, nietxs,
personas enfermas, etc. De hecho, el tema de la maternidad es recurrente y central en los discursos
de las mujeres, y €s nombrado en diversas circunstancias como factor de motivacién para el
cambio, o como el factor responsable del sentimiento de culpa o de vergiienza, o como uno de los
elementos centrales que justifica el problema de acceso a los dispositivos y/o el abandono de los
tratamientos. Un ejemplo de ello lo encontramos cuando una mujer acude a una primera entrevista
donde la responsabilidad por sus hijxs se convierte en algo central: quién quedars al cuidado de xs
hijxs, cémo se organizaran los cuidados, etc, mientras que en el caso de los varones este tema es obviado.
En cambio, como ya vimos, los consumos probleméticos de los varones son socialmente mas
visibles, y estan en linea con los mandatos de masculinidad que se ponen en juego en el ambito de
lo publico. En relacién a los varones, tal como lo abordamos en la clase anterior respecto a la
masculinidad hegeménica, es necesario tener presente que la idea de “tratamiento” no responde a
los estereotipos patriarcales que sostienen dicha masculinidad y se presenta como sinénimo de
debilidad, Ast también la dificultad de seguir “directivas” o la dificultad para “encuadrarse”
La heteronormatividad es otra de las principales barreras en el acceso, de la que muchas
veces no somos conscientes. La heterosexualidad no est considerada como una practica sexual
més, sino que institucionaliza una forma Unica y legitima de vivir el deseo, los placeres y el propio
cuerpo, excluyendo e invisibilizando otras formas posibles de ser vividas.Se la percibe como un
estado natural y se la proyecta como un logro ideal o moral. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando
hablamos de novios, novias, maridos, esposas, hijos, hijas, actividades en familia, o de ropa
“femenina” y “masculina’.
En relacién a las personas LGTBI+, nos encontramos con barteras especificas que no se ponen en
juego en la atencién con mujeres y varones ya que estn relacionadas estrictamente con el vinculo
entre las identidades que trasngreden la norma y la matriz cis-sexista de los dispositivos. Es posible
dar cuenta de mecanismos de neutralizacién, evitacién, segregacién y exotizacién.
La neutralizacién implica considerar que la orientacién sexual y/o la identidad de género son
irrelevantes en el acceso y permanencia en los dispositivos, operando asi una suerte de
invisibilizacién de las necesidades especificas de las personas, como ya vimos a lo largo de las
clases. EI mecanismo de evitacién se pone en juego muchas veces frente al temor por parte de los
equipos de no saber cémo abordar las especificidades de las personas LGTBI+ y, frente al miedo a
nombrar, incomodar, ofender o discriminar, surgen conductas de evitacién que muchas veces se
traducen en barreras al acceso y/o permanencia en los dispositivos. En contrapunto a la
neutralizacién, la segregacién reconoce la especificidad de la diversidad sexuales y de las
identidades de género, pero ese reconocimiento parte de procesos de identificacién basados en
estereotipos y prejuicios que sittan a las personas LGTBIt como personas con problemas,
enfermas, peligrosas, inestables, promiscuas, de alto riesgo, etc. El mecanismo de exotizacién
implica que “las conductas de exotizacién parten de una suerte de ‘caricaturizacién’ de las personas
LGBTI, producto de estereotipos y prejuicios” ( Ministerio de Salud de la Nacién,2017)
El mecanismo de exotizacién se encuentra, por ejemplo, en las instancias de entrevistas en el
marco de una consulta o admisién a un tratamiento, que frecuentemente suelen ser mas extensas
que con personas cis. Se demoran porque dedican tiempo a cuestiones que no tienen mucho que
ver con la situacion que la persona trae: gcudndo te diste cuenta acerca de tu identidad de género?,
écémo se enteré tu familia’, ste operaste? etcétera
En ese sentido y para explicar esta situacién, An Millet -Trabajador Social del Hospital Nacional en
Red- toma la idea de “sindrome del brazo roto” para describir lo que suele suceder en las entrevistas
realizadas en los dispositivos de salud. Por ejemplo, si una persona trans consulta por un brazo
roto, la entrevista y las respuestas que recibe atribuyen sus problemas médicos a la terapia
hormonal o a su identidad de género; o bien su historia de género se discute en detalle ain cuando
resulta completamente irrelevante respecto del problema de salud sobre el que trata la consulta
(Millet, 2019)
Otra de las barreras especificas es el empadronamiento a nivel administrativo de las personas que
no realizaron el cambio registral. Siempre preguntaremos a las personas cémo eligen ser llamadas.
En general esto ya no resulta un problema ya que se nomina alas personas trans no binaries por
el nombre con el cual se autoperciben pero, qué sucede al momento de los ingresos y egresos de
los dispositivos, o en las situaciones que implican cualquier trémite administrativo sila persona no
ha realizado el cambio registral en su DNI? En estas situaciones debemos recordar que el art. 12 de
la Ley de Identidad de Género -que desarrollaremos luego en esta misma clase- contempla que atin
en esas situaciones, se deben realizar los registros en base ala autopercepcidn de las personas.
En sintesis: hasta aqui pudimos ver cémo las instituciones y los dispositivos de atencion pueden
también responder a una légica patriarcal y cis-sexista. Algunos motivos por los cuales las mujeres
y personas LGTB* no llegan a acceder o a “adaptarse’, lo que implica, al fin yal cabo una vulneracién
de derechos. El abordaje de los consumos problematicos sin una perspectiva de género, complejiza
el acceso de mujeres y personas LGTB* a los dispositivos asistenciales y de tratamiento, o silo hacen,
tiendan al abandono antes que los varones
2. Herramientas para pensar las intervenciones con perspectiva de género
Introducir la perspectiva de género en el campo de los consumos de sustancias y especificamente
en el mbito de los tratamientos, implica una doble cuestién: hacer valer los derechos de todas las
personas y hacer efectivas nuestras précticas para lograr que los acompafiamientos no sean expulsivos.
Es tarea de todas y de todos repensar nuestras miradas y las formas en las que acompafiamos.
Sabemos que en las practicas cotidianas se ponen en juego las singularidades de cada situacién y
de cada territorio que escapan a cualquier tipo de estandarizacién o protocolizacién. Teniendo en
cuenta esto, vamos a plantear algunas propuestas y recomendaciones que nos pueden servir
como orientacién para comenzar a incorporar la perspectiva de género en nuestras intervenciones
cde manera concreta y en fundién de la especificidad de nuestros espacios de atencién y acompafiamiento.
3.1. Los equipos
La formacién y sensibilizacién constante de todas las personas que forman parte de los equipos de
trabajo vinculados a los consumos problematicos de sustancias es fundamental, ya que se trata de
posibilitar un cambio en el marco de interpretacién que ya tenemos para entender que existen
condiciones estructurales que operan en todas las personas més alld de las situaciones de consumo
problematico. Esto implica tener en cuenta las diferentes realidades y necesidades de mujeres,
varones y personas del colectivo LGTBI+ pudiendo asf identificar las relaciones de poder, privilegios,
estigmas, discriminaciones y violencias que quedan asociadas a los consumos. Introducir esta
mirada critica pone en tensién la naturalizacién de las situaciones de consumo, pudiendo relacionar
éstas con los estereotipos, roles y mandatos de género.
Por el contrario, tenemos que tener en cuenta que no necesariamente trabajar con mujeres y personas
del colectivo LGTBI* implica tener perspectiva de género; si no revisamios constantemente nuestras
propias précticas podemos estar reproduciendo estereotipos y violencias basadas en el género.
Los espacios de formacion y sensibilizacion apuntan a revisar los propios estereotipos, conocer
ejes poder-discriminacién y despatologizar la mirada, Como asi también conocer y revisar los temas
especificos donde impacta la socializacién de género: autoestima de género, vinculos sexo afectivos,
maternidad y paternidad, violencias machistas, etc.
3.2 Los dispositivos
La perspectiva de género deberia ser transversal y atravesar todas las acciones de los dispositivos,
ya sea que se trate de un espacio de atencién especifica de los consumos problematicos, un
comedor comunitario, una organizacién social en un barrio, un centro de salud 0 una escuela. Es
importante tener en cuenta que una intervencién focalizada sélo en ciertas situaciones no es
perspectiva de género. Por ejemplo: separar varones y mujeres en diferentes actividades sin un
objetivo especifico, o designar a ciertos profesionales u operadores “expertos en género” como los
que pueden atender a las personas exclusivamente con esta perspectiva, no es una intervencién
con perspectiva de género. Veamos de qué manera podriamos incorporar y transversalizar esta mirada:
En primer término, podemos disefiar acciones e intervenciones que apunten a romper las barreras
de accesibilidad mencionadas en el apartado anterior donde las vivencias de mujeres y personas
LGTBI+ resultan invisibilizadas.
En cuanto al espacio y las actividades, podemos pensar en la reorganizacién del espacio fisico y los
horarios de los dispositivos para que estos resulten acordes a las necesidades de todas las
personas, apuntando a transformar el espacio en un ambito desculpabilizador y de confianza. Por
ejemplo: incluir espacios destinados a mujeres o personas LGTBI+ que habiliten la posibilidad de
dialogar sobre temas especificos sin que la presencia de varones obstaculice; incorporar a las
personas en la planificacién de actividades para que estas sean acordes a sus intereses. También,
contar con espacios propios de cuidado como guarderia o juegoteca, o personas que realicen ese
acompahamiento especifico para asf incluir a las personas con hijxs a cargo que de otra manera no
podrian concurrir. Podemos también adaptar los dias y horarios de las actividades en funcién de las
tareas de cuidados de las mujeres. En ese sentido, tener en cuenta las necesidades especificas en
relacién a la planificacién de actividades nos permite construir una relacién distinta entre varones,
mujeres y personas LGTBI+ con el dispositivo.
En situaciones grupales, podemos observar que generalmente los varones son los que toman mas
la palabra, acorde al mandato que los ubica naturalmente en el espacio publico. Una manera posible
de abordar esto podria ser, por ejemplo, establecer normas de funcionamiento y de participacién
grupales con perspectiva de género donde la participacién esté mediada y sea igual para todxs,
dandole voz a las mujeres y personas LGTBl*, evitando la emergencia de violencias simbdlicas 0
violencias intragrupo y dando lugar a un proceso de construccién colectiva de respeto por todas
las identidades.
Por titimo, es importante tener en cuenta la articulacién e implicacién de otros actores e instituciones:
familia, padres, comunidad, instituciones etc. Por ejemplo, los consumos problematicos de las
mujeres muchas veces son detectados por espacios/instituciones que no son especificos, es decir
que no se dedican particular ni centralmente al tena como centros de salud; consejerias; escuelas;
espacios comunitarios; centros de formacién en oficios, etc. por lo cual resulta central a articulacién
con otros efectores para el abordaje conjunto.
3.3 Los procesos de tratamiento y acompafiamiento
Podemos trabajar las motivaciones para los consumos acorde a los mandatos de género, como
hemos visto en la clase 2. Por ejemplo: con mujeres jdvenes disefiar actividades que interpelen el
hecho de qué significa “consumir para ser valoradas socialmente de una manera positiva’, como
modo de pertenencia a un grupo determinado o para posicionarse como objeto de deseo de los varones.
Se pueden pensar actividades que pongan en tensién el consumo como via para acotar malestares
de género, por ejemplo: modelos de belleza hegeménica no alcanzados, sufrir violencia de género,
competencia entre mujeres, cumplimiento del doble mandato “ser buena madre, ser buena hija, ser buena
esposa y a la vez ser fuerte, exitosa, bella, libre, auténoma més la sobrecarga de responsabilidades
de género que, como ya vimos, se vinculan directamente con las tareas de cuidado.
Con varones, podemos disefiar actividades que ayuden a desmontar los mandatos de género internalizados
que apuntan a demostrar fortaleza, hombria; el consumo para asegurar la pertenencia a grupos de
pares, rituales; factores vinculados a la identidad y subjetividad y lo que supuestamente significa
“ser varén” segiin los mandatos patriarcales como la dificultad para la conexién y expresién de
emociones y del malestar, la autopercepcién de no ser exitoso y eficaz; las relaciones basadas en
el poder vinculadas a sexualidad, la violencia, y las relaciones intra e inter género. Aqui, como ya
vimos, se pone en juego la interaccién consumo de sustancias-conductas de riesgo.
Como decfamos anteriormente, que un dispositivo ofrezca actividades diferenciadas para varones,
para mujeres y para personas LGTBI+, no significa que esté planificado y funcione con perspectiva
de género ya que atin asi se pueden estar desconociendo las consecuencias del sistema de género
en |avida de las personas. En ese sentido, es recomendable poder problematizar lo “mixto” y las “normas”
de los dispositivos. Una clave para esto es analizar si los espacios diferenciados refuerzan los
estereotipos de género o los deconstruyen. Otro modo posible podria ser establecer una
estrategia en doble via: si se trabaja exclusivamente con mujeres y personas LGTBIt, también trabajar
medidas de igualdad entre todes, trabajar con varones, con profesionales, con las redes comunitarias,
familias etc.
A nivel general todo esto implica una mayor flexibilidad en los tratamientos que siempre estardn
orientados ala atencién y acompafiamiento centrados en el trato a la persona, el fortalecimiento
del proyecto de vida, el respeto por los tiempos, autonomia y decisiones, y la revisién constante de
las practicas para no reproducir formas de violencias simbdlicas, opresiones etc. y fundamentalmente,
dar protagonismo a las personas en el proceso de tratamiento y en el disefio de las acciones,
teniendo presente la trayectoria, la historia de vida y la socializacién.
En sintesis: para el acompafiamiento y abordaje de mujeres y personas del colectivo LGTBI* se trata
en definitiva, repensar la estructura del tratamiento en tanto los espacios estan tradicionalmente
masculinizados y cis heteronormados. El desafio es pensar en el cémo transformamos e intervenimos
los dispositivos, incluso nuestro propio enfoque del "problema de las adicciones” que, como ya
dijimos, se ha construido en base a un modelo masculino. Con los varones, en cambio, se trata de
incorporar contenidos relacionados con la perspectiva de género, la desnaturalizacién que el modelo
masculino haya instalado reforzando lugares comunes, y la construccién de la masculinidad para
contribuir a la sensibilizacién y deconstruccién de los propios mandatos, estereotipos y prejuicios
de género.
Eno que sigue, vamos a hacer un recorrido por el marco normativo vigente en nuestro pafs en materia
de derechos orientados a mujeres y personas LGTBI+. Como ya sabemos, este marco normativo
establece cudles son nuestras obligaciones y responsabilidades en relacién a los derechos de las
personas que acompafiamos en nuestras practicas.
3. Marco normativo
A los fines de los abordajes y ante cualquier instancia de intervencién por parte de equipos
profesionales, técnicos y/o comunitarios vinculados tanto a situaciones de consumo problemético
como a cualquier situacién de la vida, se vuelve fundamental tener presente el marco normativo
que sirve de respaldo o guia de accidn para todas las practicas que se implementen, como asf
también para que todas las personas puedan conocer, ejercer y apropiarse de sus derechos.
Presentamos 4 leyes en clave de herramientas:
+ Ley de Identidad de Género (Ley 26.743);
+ Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657)
+ Ley de Proteccién Integral a las Mujeres (Ley 26.485)
+ Ley Micaela (Ley 27.499)
Es importante recordar que particularmente la legislacin en materia del reconocimiento de
derechos de las mujeres y las personas LGBT* es el resultado de conquistas obtenidas a partir de
potentes movilizaciones, organizacidn, reclamos, procesos de visiblizacién y puesta en agenda
por parte de movimientos feministas ¢ institucionales, y de la decisidn politica para incorporar
estas demandas y generar marcos normativos
Tal como sostiene el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad
£| derecho de las mujeres y las person:
violencias se ha desarrollado de forma prolifica en las ultimas décadas, tanto en el
ito del derecho internacional de los derechos humanos como en el orden
juridico nacional, compuesto por una robusta legislacién protectora en esta materia (..)
De acuerdo con los principios y estandares del derecho internacional de los derechos
human ecibir asistencia y proteccién frente a todas las formas de
able ligacién de los Estados de actuar con debid
nir, investigar y sancionar tales hechos, asi como para garantizar
ectivo a la justicia y a una reparacién integral”.
violencias por motivos de género, 2020)
alas victima
(Plan Nacion
zCémo integramos a nuestras practicas las leyes vigentes en materia de derechos de las
mujeres y las personas LGBTI?, Qué herramientas nos brindan para nuestros abordajes?
Para responder a estos interrogantes, vamos a detenernos en los contenidos de las normativas
que consideramos centrales en las intervenciones de los equipos profesionales, técnicos y/o
comunitarios.
44. Género e Identidad de Género
En este apartado recurriremos al marco normativo especifico sobre la identidad de Género que
trabajamos en la clase 1 y mencionamos en la clase 2. La Ley de Identidad de Género N°26.743
dispone el reconocimiento a “la identidad de género y el libre desarrollo de la persona en virtud de
la misma”.
Algunos de sus puntos principales:
+ Define al género como “la vivencia interna e individual del género como cada persona la siente,
la cual puede corresponderse o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la
vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificacién de la apariencia o la funcién
corporal a través de medios farmacolégicos, quiruirgicos, o de otra indole, siempre que ello sea
libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de
hablar y los modales” (Art. 1).
+ Establece el derecho a que todas las personas sean tratadas “de acuerdo con su identidad de
género y, en particular, a ser identificadas de ese modo en los instrumentos que acreditan su
identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allf es registrada” (Art. 2).
+ Garantiza el derecho a la rectificacién registral, el acceso a ‘la salud integral, el acceso a intervenciones
quirdirgicas y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad,
su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorizacién judicial o administrativa’,
es decir, sin judicializacién y sin patologizacién (Art. 10).
+ Ademés, se garantiza el trato digno ya que debe ser respetado el derecho a la identidad de género
adoptada “para la citacién, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestién o servicio, tanto en los
mbitos publicos como privados” (Art. 12).
+ Reconoce derechos a personas migrantes y a nifixs y jévenes de hasta 18 afios_teniendo en
cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior de Ixs nifixs, segtin lo estipula la
Convencién sobre los Derechos del Nino y la Ley 26.061 de Proteccién Integral de los Derechos de
Nifias, Nifios y Adolescentes (Art. 5).
En cuanto al derecho a la rectificacién registral, que garantiza la ley, es importante lo que An Millet
, Sostiene:
Si hay algo que hemos logrado como sociedad es entender que los nombres y
pronombres de las personas trans se respetan (en informes, etc) e incluso creo que se
ha vuelto algo mal visto no respetarlo, Pero de todos modos, los actos administrativos,
el acto de dar de alta un tratamiento que para las personas trans que no tenemos
un cambio registral es un momento complejo, tensionante (...) porque mostrar el
DNI puede suponer una malgenerizacién, puede suponer un “ah bueno, pero.
puede suponer una practica cis sexista pura y dura de las mds simples, de poner
en duda la identidad. Y entonces (..) el movimiento de empezar a cumplir la Ley
(N°26.743 de Identidad de Género), no tiene que ver con cémo percibimos esa
tensién , 0 con cémo nos tratan 0 no nos tratan, si no con qué es lo correcto.
Estandarizar el empadronamiento de las personas trans sin cambio registral y
cumplir el articulo 12 de la Ley es lo correcto. Es lo que la Ley solicita alos distintos
dispositivos de salud, educacién, o cualquier espacio donde una persona trans se
quiera inscribir incluso sin el cambio registral. Considero que esto es un movimiento
bastante simple, es tan simple como leer la Ley, explicarla a las personas que se
encargan de hacer ese empadronamiento y ponetla en practica. Y es un movimiento
que puede tener un efecto fundamental en esa relacién de accesibilidad”
(Millet, A: 2019)
Resumiendo, la Ley 26.743 reconoce que es preciso respetar las expresiones de género que cada persona
manifieste social, cultural e intimamente. Por lo tanto, ninguna persona debe ser discriminada por
su expresion de género.
Como venimos diciendo, todas las personas tenemos una identidad de género. Las identidades
trans, travesti, transexuales, queer o no binarias, refieren a una vivencia de género que no se
corresponde con el sexo asignado al nacer. Todas las personas, en cualquier momento de su vida,
tienen la posibilidad de realizar una transicién al género autopercibido. Estas experiencias se
enmarcan en un proceso que puede incluir 0 no, el cambio registral, modificaciones corporales,
tratamiento hormonal y cirugjas de reasignacién sexual.
2Qué reflexiones se te presentan en relacién a este tema? gEn la préctica diaria en tu trabajo,
atravesaste alguna situacién vinculada a alguno de los aspectos que abarca la ley?
4,2. Las personas con problemas de consumo de sustancias como sujetxs de derechos
En ese sentido, también la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 que guia nuestras practicas
en cuanto reconoce las situaciones de consumo problematico como “parte integrante de las politicas
de salud mental” y aclara que “las personas con uso problematico de drogas, legales e ilegales,
tienen todos los derechos y garantias que se establecen en la presente ley en su relacidn con los
servicios de salud” (Art 4), incluye en su definicién que “en ninguin caso puede hacerse diagnéstico
en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de: a) Status politico, socio-econémico,
pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso; b) Demandas familiares, laborales, falta de
conformidad 0 adecuacién con valores morales, sociales, culturales, politicos o creencias religiosas
prevalecientes en la comunidad donde vive la persona; ¢) Eleccién o identidad sexual; d) La mera
existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalizacin” (Art.3).
Asimismo, afirma que “se debe partir de la presuncién de capacidad’” (Art. 5) y “asegurar el derecho
ala proteccién de la salud mental de todas las personas, y el pleno gace de los derechos humanos"
(Art. 3. Otra posicién categérica es que el Estado reconoce el "derecho a que el padecimiento mental
no sea considerado un estado inmodificable” (Art. 7). Enunciado que debe interpelar prejuicios y
teorias que sin probada evidencia cientifica sostienen la idea de una patologfa progresiva e
irreversible, y la imagen de una “carrera de consumo” lineal y siempre ascendente hacia consumos
de mayor riesgo, como un “viaje de ida”, Dicha afirmacién no se condice con las trayectorias de usos
de sustancias que suelen ser variadas, complejas y fluctuantes.
@ Para reflexionar
ROMA ret ea ee oer Rene cise ere Bact Nea oa eaY
Serre eee eee tee cree eee cura riche ccs
s identidades de género de las personas en el momento de la accesibilidad y las estrate
Cement eenrec td ntas contamos? éCudles necesitamos inventar/construir,
POM Cree cee eee ein nt ne eet
por el marco normativo de la Ley Nacional de Salud Menta
4.3. Violencia por motivos de género
La Ley de proteccién integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ambitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales N° 26.485), en su
articulo 4 brinda una definicién mas amplia del concepto de violencia contra las mujeres en tanto la
entiende como “toda conducta, accién u omisién que, de manera directa o indirecta, tanto en el
Ambito publico como en el privado, basada en una relacién desigual de poder, afecte su vida,
libertad, dignidad, integridad fisica, psicolégica, sexual, econémica o patrimonial, como asf también
su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.
Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, accién omisién,
disposicin, criterio 0 practica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varén.”
La Ley describe varios tipos de violencia: fisica, psicolégica, sexual, econémica y patrimonial, y
simbélica. También contempla las formas en que se manifiesta: doméstica, institucional, laboral,
mediatica, obstétrica y contra la libertad reproductiva
Los conceptos de violencia de género y de violencia contra las mujeres suelen utilizarse como
sinénimos. Esto es asi, fundamentalmente, porque la mayoria de los Tratados y Convenciones
Internacionales hacen referencia a las mujeres cuando hablan de violencia de género. Y también
porque, como vimos anteriormente, vivimos en una sociedad en la que el género se define de
manera binaria. Sin embargo, el concepto de Violencia de Género es mas ampli. Permite pensar
que la violencia ocurre debido a desigualdades de género que son estructurales y que ubican a las
mujeres y a las personas con identidades de género diversas en condiciones de subordinacién
respecto de los varones.
Pensemos en situaciones concretas que posiblemente se hayan dado en los espacios en los
que trabajamos.
Muchas veces las leyes, por su lenguaje y estructura, parecen duras y distantes. Se vuelven mas
cercanas desde la realidad cotidiana.
L.y V. asisten al mismo dispositivo d
participa principalmente di ortivas, se conacen con V. en un partido
de fltbol mixto, se gustan, y comi salit.Lxs talleristas y operadorxs empiezan
anotaractitudes muy controladoras de parte de V.: no deja solaa L. en ningun momento,
controla todo lo que hace, con quién habla, qué dice, cémo se viste, incluso vigila
las interacciones de L. con integrantes del equipo.
(0 aproximadamente... Ella (L.)
En un momento, ellale cuenta a una operad ondidas, que se siente hostigada
por V. y que quiere hacer una denuncia, Desde el equipo se la acompafia a realizar
la denuncia y a él se lo contiene en el taller de masculinidades que se brinda en el
mismo espacio para que no la siga. Sin embargo, V. se da cuenta que ella pudo verbalizar
la violencia que venia sufriendo y la sale a buscar. En la puerta del dispositivo
mpafieros varones. Se logra contener las situacién
y L.realiza la denuncia, teniendo que estar escondida varios das para que
lora, a esc
élnolalocalice, ya que V, acudia todos los dias a la puerta del dispositivo para buscarla
Finalmente V. estuvo en un parador, luego en otra institucién, y después se fue a la
casa de su familia, Toda esa trayectoria fue acompanada por integrantes del dispositivo,
En base a esta vifieta: :Viviste alguna situacién similar en el espacio en el que trabajds?
También podría gustarte
- Lengua 3r GradoDocumento6 páginasLengua 3r GradoWalter GomezAún no hay calificaciones
- PoggioDocumento1 páginaPoggioWalter GomezAún no hay calificaciones
- 8 Derechos LaboralesDocumento2 páginas8 Derechos LaboralesWalter GomezAún no hay calificaciones
- Instrumento de Evaluacion-Lengua Prod Escrita 2023Documento8 páginasInstrumento de Evaluacion-Lengua Prod Escrita 2023Walter GomezAún no hay calificaciones
- 6 Semanas JULIO - AGOSTO - 230627 - 100317Documento1 página6 Semanas JULIO - AGOSTO - 230627 - 100317Walter GomezAún no hay calificaciones
- La Cuestion Juvenil Teorias Politicas Intervenciones y Debate PublicoDocumento16 páginasLa Cuestion Juvenil Teorias Politicas Intervenciones y Debate PublicoWalter GomezAún no hay calificaciones
- 3er Claves de Correccion Lengua Comprension LectoraDocumento13 páginas3er Claves de Correccion Lengua Comprension LectoraWalter GomezAún no hay calificaciones
- Representaciones, Preconceptos y EstereotiposDocumento18 páginasRepresentaciones, Preconceptos y EstereotiposWalter GomezAún no hay calificaciones
- Convenios UNCAUS-1 PDFDocumento12 páginasConvenios UNCAUS-1 PDFWalter GomezAún no hay calificaciones
- Semanario Todo Minería 05.03.2023Documento12 páginasSemanario Todo Minería 05.03.2023Walter GomezAún no hay calificaciones
- PORTAL POETA AGOSTO 2022 - V1ago22Documento46 páginasPORTAL POETA AGOSTO 2022 - V1ago22Walter GomezAún no hay calificaciones
- Programa CURSO ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN BOVINADocumento5 páginasPrograma CURSO ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN BOVINAWalter GomezAún no hay calificaciones
- Experiencias de Lo Comun en El Trabajo SociocomunitarioDocumento31 páginasExperiencias de Lo Comun en El Trabajo SociocomunitarioWalter GomezAún no hay calificaciones
- Reporte de EstadísticasDocumento10 páginasReporte de EstadísticasWalter GomezAún no hay calificaciones
- Herramientas para El Abordaje de Los Consumos ProblemáticosDocumento12 páginasHerramientas para El Abordaje de Los Consumos ProblemáticosWalter GomezAún no hay calificaciones
- Con Ternura VenceremosDocumento167 páginasCon Ternura VenceremosWalter GomezAún no hay calificaciones
- Derechos Juveniles en Cuarentena SignifiDocumento34 páginasDerechos Juveniles en Cuarentena SignifiWalter GomezAún no hay calificaciones
- Resumen Actividades y Contenidos 2Documento6 páginasResumen Actividades y Contenidos 2Walter GomezAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Educativo DTCDocumento20 páginasCuadernillo Educativo DTCWalter GomezAún no hay calificaciones
- Espacios Promocionales y de Taller en Los DTCDocumento12 páginasEspacios Promocionales y de Taller en Los DTCWalter GomezAún no hay calificaciones
- Manual Interpretación Láminas de Ejecución Zome 2022Documento14 páginasManual Interpretación Láminas de Ejecución Zome 2022Walter Gomez100% (1)
- 1589 1050 410 20 Programa de Apoyo Escolar Estamos Mas CercaDocumento13 páginas1589 1050 410 20 Programa de Apoyo Escolar Estamos Mas CercaWalter GomezAún no hay calificaciones
- SAWAYA Alfabetización y Fracaso EscolarDocumento21 páginasSAWAYA Alfabetización y Fracaso EscolarWalter GomezAún no hay calificaciones
- Cuadro Modalidad ENTORNO VIRTUALDocumento4 páginasCuadro Modalidad ENTORNO VIRTUALWalter GomezAún no hay calificaciones
- Sector Informal, Precariedad, Trabajo No RegistradoDocumento25 páginasSector Informal, Precariedad, Trabajo No RegistradoWalter GomezAún no hay calificaciones
- Vista Zome Por Rombos GoodkarmaDocumento1 páginaVista Zome Por Rombos GoodkarmaWalter GomezAún no hay calificaciones