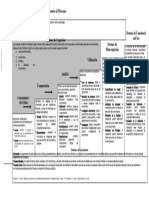Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Mundo Jurídico en La Filosofía Utópica de Robert Owen
El Mundo Jurídico en La Filosofía Utópica de Robert Owen
Cargado por
Michael Rojas AnccasiTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Mundo Jurídico en La Filosofía Utópica de Robert Owen
El Mundo Jurídico en La Filosofía Utópica de Robert Owen
Cargado por
Michael Rojas AnccasiCopyright:
Formatos disponibles
José María GARRÁN MARTÍNEZ
El mundo jurídico en la filosofía
utópica de Robert Owen
Legal world in the utopian philosophy of Robert Owen
José María GARRÁN MARTÍNEZ
Universidad de Salamanca
garran@usal.es
DOI: http://dx.doi.org/10.15366/bp2016.12.010
Recibido: 31/03/2016
Aprobado: 12/10/2016
Resumen: El objetivo de este estudio consiste en analizar las referencias al fenómeno
jurídico que se encuentran presentes en las principales obras del empresario y pensador
Robert Owen, (1771-1858), destacado integrante del llamado socialismo utópico. Si bien es
cierto que lo jurídico no constituyó uno de los elementos esenciales de sus reflexiones, sin
embargo, su visión acerca del Derecho y de la justicia nos permitirá comprender mejor el
sentido de sus propuestas destinadas a reformar cualquier sociedad.
Palabras clave: Utopía, justicia, Derecho, castigo penal, derechos humanos.
Abstract: The aim of this study consists of analyzing the references to the legal
phenomenon that are present in the principal works of the businessman and thinker Robert
Owen, (1771-1858), outstanding member of the so-called Utopian socialism. Though it is
true that the legal matter did not constitute one of the essential elements of his reflections,
nevertheless, his view of law and justice, will allow us to learn more about the sense of his
proposals to reform any society.
Keywords: Utopia, justice, law, criminal punishment, human rights.
BAJO PALABRA. Revista de Filosofía
II Época, Nº 12 (2016):127-140 127
El mundo jurídico en la filosofía utópica de Robert Owen
1.- Introducción
Gracias a los múltiples estudios que existen sobre la vida y los escritos de Robert Owen,
no resulta difícil concluir que las características más destacables de su pensamiento podrían
ser las de reformista, filantrópico, paternalista y pacifista, notas que también son, en buena
medida, los rasgos de familia de los socialistas utópicos de finales del siglo XVIII e inicios
del XIX1. Lo que me interesa destacar ahora es que nuestro autor coincidió con ellos en
prescindir, o minusvalorar, el análisis filosófico del fenómeno jurídico.2 Siendo esto cierto,
también lo es que, al menos en el caso de Owen, el orden jurídico de la sociedad británica
estuvo igualmente presente en muchas de sus propuestas y reflexiones, en particular, en
aquellas encaminadas a transformar la sociedad para encauzarla hacia un modelo social
igualitario.
La teoría social de Owen y sus alusiones al ámbito jurídico se desarrollaron en un
periodo histórico en el que el pujante capitalismo industrial se servía de una abundante
mano de obra que, en su mayoría, había emigrado del campo a la ciudad. Esta fuerza de
1
Nos referimos, sobre todo, a Henri de Saint-Simon, a Charles Fourier, y a Étienne Cabet, quienes, junto con
Robert Owen, son los referentes inexcusables del utopismo socialista.
Entre la abundante bibliografía sobre esta corriente de pensamiento, pueden consultarse, entre otros muchos
otros: Reybaud, L., Études sur les réformateurs ou Socilistes modernes, Saint- Simon, Charles Fourier, Robert
Owen, París, Guillaumin, 1849; Rama, C.M., Las ideas socialistas en el siglo XIX, Buenos Aires, Iguazú, 1966;
Cappeletti, A. J., El socialismo utópico, Rosario, Grupo Editor de Estudios Sociales, 1968; D. Desanti, D., Los
socialistas utópicos, Barcelona, Anagrama, D.L, 1973; Rama, C. M. Utopismo socialista: (1830-1893), prólogo,
selección, notas y cronología, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1977; Buber, M., Caminos de utopía, México, Fondo
de Cultura Económica, 1978; Petitfils, J-C., Los socialismos utópicos, Madrid, EMEDESA, D.L, 1979; Manuel,
F.E. comp., Utopías y pensamiento utópico, traducción de Magda Mora, Madrid, Espasa Calpe, 1982; Manuel
F.E. y Manuel, F.P., El pensamiento utópico en el mundo occidental III. La utopía revolucionaria y el crepúsculo
de las utopías (siglo XIX-XX), versión castellana de Bernardo Moreno Carrillo, Madrid, Taurus, 1984; Vico
Monteoliva, M. y Rubio Carracedo, J., “Estudio introductorio” en Saint-Simon, Fourier, Owen, Cabet, Escritos
sobre educación, Málaga, Universidad de Málaga, 1985; De Cabo, I., Los socialistas utópicos, Barcelona, Ariel,
1987; Fassó, G., Historia de la Filosofía del Derecho, volumen 3. Siglos XIX y XX, Traducción y apéndice final de
José F. Lorca Navarrete, Madrid, Pirámide, 1988; AA.VV., Socialismo premarxista, introducción, selección y
notas por Pedro Bravo Gala, Madrid, Tecnos, 1998; y Truyol y Serra, A., Historia de la Filosofía del Derecho y
del Estado. 3. Idealismo y positivismo, Madrid, Alianza Editorial, 2004.
2
En relación con las aportaciones que pudiéramos denominar de índole filosófico-jurídica realizada por los
socialistas utópicos, recordamos las palabras del conocido historiador italiano Guido Fassó cuando afirmó que
estos autores no abordaron “el problema del Derecho ni el de la justicia en términos jurídicos, a pesar de la
inspiración generalmente racionalista e, incluso, iusnaturalista, de la mayoría de sus teorías”. Cfr., Fassó, G.,
Historia de la Filosofía del Derecho, volumen 3. Siglos XIX y XX, op.cit., p. 107.
No obstante, en algunos de sus principales escritos, sí es posible encontrar algunas descripciones y críticas
relativas, por ejemplo, a la explotación laboral ideas que contribuyeron, además de las procedentes de otros
movimientos filosóficos y políticos, al paulatino y lento reconocimiento constitucional de los derechos laborales,
hecho que se produciría, como es sabido, a lo largo del siglo XX. Los primeros derechos de esta categoría fueron
recogidos en la Constitución mejicana de 1917, la de Querétaro, y posteriormente en la alemana, la de Weimar de
1919, según recordaban los profesores Fernández Galiano y Castro Cid. Cfr., Fernández Galiano, A. y De Castro
Cid, B., Lecciones de Teoría del Derecho y Derecho Natural, Madrid, Editorial Universitas, 1993, p. 439. El
proceso de convertir en jurídicos a esa categoría de reivindicaciones, o exigencias morales, cuenta con un
importante antecedente histórico fruto de la llamada Revolución de Febrero: la Constitución de la Segunda
República francesa, aprobada el 4 de noviembre de 1848. Sobre esta Constitución, puede consultarse, entre otros,
García Manrique, R., “La constitución francesa de 1848” en Peces-Barba, G., Fernández, E., De Asís, R., y
Ansuátegui, F. J., (eds), Historia de los derechos fundamentales, Madrid, Dykinson, 2007, tomo III: siglo XIX, vol
III, , pp 1-89.
Escribiré el término “Derecho” con mayúsculas para referirme al sentido objetivo del mismo, el que alude al
mismo como conjunto de normas validadas por la autoridad; mientras que utilizaré el mismo término “derecho”,
en minúsculas, cuando me refiera al sentido subjetivo del mismo, el que alude a las facultades, potestades o títulos
individuales que deben estar regulados por el ordenamiento jurídico.
BAJO PALABRA. Revista de Filosofía
128 II Época, Nº 12 (2016):127-140
José María GARRÁN MARTÍNEZ
trabajo solía malvivir amenazada por el riesgo de perder su empleo, padecer alguna
enfermedad y acabar en la miseria más absoluta, y todo ello sin poder esperar más ayuda y
protección social que la ofrecida de forma escasa por las instituciones benéficas y
caritativas.
Las proposiciones de nuestro autor sobre un futuro ideal se fueron gestando a medida
que ese convulso clima social se iba degradando. Sus planes de reforma social y moral se
presentaron entonces, no sólo como las únicas alternativas para dignificar la vida de los
sectores sociales más desfavorecidos, sino también como el itinerario racional y viable que
conduciría a toda la humanidad hacia la consecución de un bienestar colmado de felicidad
general, algo hasta entonces desconocido3.
2.- El mundo jurídico
De entre las diversas alusiones realizadas por Owen sobre el ámbito jurídico, voy a
fijarme en tres en las que se percibe de una forma bastante diáfana su concepción del
Derecho y de la justicia. En primer lugar, me referiré al uso que pretendió dar al Derecho
como instrumento para la reordenación de las condiciones laborales entonces vigentes. En
segundo lugar, expondré sus críticas al uso del Derecho como instrumento punitivo al
servicio de un poder político ajeno a la realidad social. Y, en tercer y último lugar, me
detendré, por una parte, en el análisis de los dos principales elementos de carácter
económico que, a mi juicio, fueron utilizados por Owen para construir su modelo de
sociedad justa y, por otra, haré un breve comentario de algunos fragmentos en los que dejó
vislumbrar su idea sobre los derechos humanos, textos en los que realizó una particular
enumeración de los mismos sin establecer ninguna distinción entre ellos.
2.1.- El intento de reforma social a través de la legislación
El punto de partida adoptado por Owen para proclamar su discurso reformista fue el
análisis crítico de las condiciones en las que vivían los “trabajadores y los pobres”,
expresión que utilizó con mucha frecuencia en sus escritos. Sin concretar demasiados datos,
se remitió a una serie de estudios científicos realizados a partir de la llamada “Ley de
Población”, en la que se concluía que el número de integrantes de las clases más
desfavorecidas ascendía a “unos quince millones…cerca de las tres cuartas partes de la
población de las Islas Británicas”4. Pero, más allá de detenerse en las cifras, Owen se centró
en valorar las condiciones laborales existentes en las fábricas, y lo realizó desde el
conocimiento personal que él había tenido de esa realidad, - inició su vida laboral como
aprendiz y durante muchos años ejerció de empresario textil -. Se manifestó en contra del
número de horas de trabajo, hasta dieciséis diarias; relató las lamentables instalaciones de
las fábricas que impedían la buena ventilación y la higiene mínima, y recordó, entre otras
circunstancias penosas, la violencia ejercida de forma sistemática por los encargados sobre
3
Entre sus principales escritos se encuentran: A New View of Society, or, Essays on the Principle of
Formation of Human Character, 1813; Report to the County of Lanark, 1821, y The Book of the New Moral
World, Containing the Rational System of Society, 1836. Utilizaré los extractos de éstas y de otras obras de Owen
tal y como han sido reproducidos por Morton, A. L., Vida e ideas de Robert Owen, traducción de E.G. Acha-
Wigne-San, Madrid, Ciencia Nueva, 1968, quien se remite a la edición de Cole. G.D.H., Dent, Everyman Library,
1927, para referirse a muchas de las obras de Owen. También acudiré al libro AA.VV., Socialismo premarxista,
op.cit., y al clásico Los socialistas utópicos de Dominique Desanti, D., op. cit., ya que ambos recogen breves
pasajes de algunas de las obras más significativas de nuestro autor.
4
Cfr. Owen, R., A New View of Society, or, Essays on the Principle of Formation of Human Character, 1813,
pasaje recogido en AA.VV. Socialismo premarxista, op.cit., p. 105.
BAJO PALABRA. Revista de Filosofía
II Época, Nº 12 (2016):127-140 129
El mundo jurídico en la filosofía utópica de Robert Owen
los trabajadores que no cumplían eficientemente sus tareas. Todas ellas eran situaciones
padecidas también por los innumerables niños, muchos de ellos huérfanos, que trabajaban
en las mismas condiciones. Lamentaba el brutal desgaste físico de los obreros, en muchas
ocasiones irreparable, y el hecho de que “más de la cuarta o quinta parte de los niños eran
cojos o tenían otros defectos o habían quedado dañados para el resto de sus vida por el
exceso de trabajo”5. En este relato, en el que denunciaba el maltrato habitual hacia los
empleados, también hacía mención de otra consecuencia negativa que, según él, se derivaba
del modelo productivo existente: el deterioro moral de los trabajadores, un mal que se
extendía de forma alarmante y en el que “poco a poco se inician, especialmente hombres,
pero a menudo, también las mujeres, en los seductores placeres de la droga y la
embriaguez”6.
¿Cómo era posible, se preguntaba nuestro autor, que esta manifiesta injusticia social se
estuvieran produciendo?¿cuál había sido el papel desempeñado por las autoridades políticas
hasta entonces? La respuesta de Owen fue demoledora: la crisis social y el creciente
malestar entre las clases más populares era responsabilidad del mal gobierno, de quienes, o
no habían legislado, o lo habían hecho permitiendo un modelo de relaciones laborales
inicuo. Por otra parte, el vacío normativo existente había posibilitado que muchos
empresarios sometieran a sus empleados a condiciones de esclavitud que Owen califica de
“mucho peor que la de los esclavos domésticos que luego conocí en las Indias Occidentales
y en los Estados Unidos”7. Esta conclusión coincide con la línea argumentativa que nuestro
autor había expuesto al referirse al deterioro creciente del mundo laboral. Si lo comparamos
con la situación existente años atrás, apenas unas décadas, nos dice, advertimos que antes
los jóvenes comenzaban a trabajar a los catorce años, había más descansos y festividades,
más diversiones y más tiempo libre; de modo que las clases trabajadoras de entonces,
“estaban muy encariñadas con aquellos de quienes dependían; hacían sus tareas con
gusto…se consideraban amigos que estuviesen en distintas posiciones”8. Afirmaciones que
no dejan de resultar un tanto sorprendentes a poco que se conozca la historia social de
aquellas épocas.
La primera idea de Owen para revertir las condiciones laborales existentes fue la de
utilizar los cauces políticos y jurídicos al objeto de elaborar una legislación que corrigiera
los defectos antes mencionados. Para ello, preparó un proyecto de ley, presentado en 1815
con el apoyo de Sir Robert Peel, miembro del Parlamento británico, fabricante textil y autor
de la conocida como Health and Morals of Apprentieces Act de 1802. Animado por los
consejos de su amigo Jeremy Bentham, la nueva regulación impulsada por nuestro autor
estaba destinada a ordenar el trabajo infantil y a suavizar, por una parte y a completar, por
otra, las disposiciones contenidas en la citada norma del Parlamento9. Sin embargo, los
5
Owen, R. Dale.,“Threading My Way”, 1874, en Morton, A.L., Vida e ideas de Robert Owen, op. cit., p. 99.
Denuncias muy similares o idénticas se encuentran también recogidas en Engels, F., “La situación de la clase
obrera en Inglaterra”, contenido en el vol. 6 de Obras de Marx y Engels, ed. M. Sacristán, traducción de León
Mames, Barcelona, Crítica, 1978, pp. 430 y ss. G.D.H. Cole se refiere también a los trabajos de “Edwin Chadwick
sobre La salud de las ciudades y Las condiciones sanitarias de la población trabajadora”, y a los libros de
“Hammond y su esposa El trabajador y la ciudad y sus demás obras”. Cfr. Introducción a la Historia económica,
traducción de Carlos Villegas, Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1963, p.70
6
Owen, R., “Observations on the Effect of the Manufacturing System”, 1815, en Morton, A.L., Vida e ideas
de Robert Owen, op. cit., p. 83.
7
Owen, R., “The Life of Robert Owen by Himself”, 1857, en Morton, A.L., Vida e ideas de Robert Owen, op.
cit., p. 97.
8
Cfr. Owen, R., “Observations on the Effect of the Manufacturing System”, 1815, en Morton, A.L., Vida e
ideas de Robert Owen, op. cit., pp.82-85.
9
La importante influencia doctrinal de Bentham, quien colaboró con Owen en la fábrica de New Lanark, y la
BAJO PALABRA. Revista de Filosofía
130 II Época, Nº 12 (2016):127-140
José María GARRÁN MARTÍNEZ
sucesivos trámites cambiaron buena parte de las prescripciones que contenía el proyecto de
1815. Tras cuatro años de tramitación, Owen mostró su decepción ante la nueva ley, la
Cotton Mills and Factories Act de 1819, de la que diría “se me quitó el interés por aquella
ley, tan mutilada y tan distinta de la que yo había preparado…”10.
Aunque Owen concebía al Derecho como un instrumento idóneo para transformar la
sociedad, sin embargo, pronto pudo comprobar que sus iniciativas reformistas se
enfrentaban con los intereses de los grupos empresariales presentes en el Parlamento.
Mientras que para él la regulación jurídica del ámbito laboral era un instrumento esencial
para avanzar hacia su nuevo modelo social11, quienes se habían posicionado en contra de
esta legislación la consideraban un ataque a la libertad empresarial. Además, negaban las
bondades económicas que podrían derivarse de estas leyes y pronosticaban los efectos
negativos que se derivarían de su aplicación, entre los que destacaban la reducción del
trabajo productivo o el aumento del paro infantil. Como consecuencia asociada a esta
errática política antiliberal, concluían que se “sobrecargaría a los gobiernos comarcales con
gastos para mantener pobres”, lo cual supondría incrementar los impuestos para sufragar
todas esas necesidades, detrayendo importantes sumas de capital que podrían haber sido
utilizadas para aumentar el bienestar general a través de la libre inversión y del
funcionamiento autónomo del mercado12.
2.2.- El Derecho como instrumento punitivo
Además de este uso del Derecho, Owen también aludió al fenómeno jurídico desde una
perspectiva absolutamente crítica. Me refiero ahora a los comentarios en los que denunció
la utilización que se hacía del Derecho para castigar de manera desproporcionada a quienes
delinquían13. Según él, la respuesta penal dada por el poder político era desproporcionada e
inútil y no servía para solucionar uno de los problemas básicos que afectaban al
comportamiento social, éste era la ausencia de una correcta educación del carácter del
de William Godwin, “autor de la teoría de las circunstancias y su decisivo influjo sobre el carácter”, han sido
puestas de manifiesto por Mercedes Vico Monteoliva y José Rubio Carracedo, “Estudio introductorio” en Saint-
Simon, Fourier, Owen, Cabet, Escritos sobre educación, op.cit., p.33.
10
Ibid., pp. 97 y 98. Las principales diferencias entre el proyecto de 1815 y la ley definitiva de 1819 son las
relativas a la edad de los trabajadores, a las horas diarias de trabajo y la regulación de los descansos y a la
posibilidad y forma de inspeccionar las fábricas para comprobar que se estaban cumpliendo las disposiciones
establecidas en la ley.
11
Entre los pensadores y economistas de la época que defienden la intervención estatal en esta y otras
materias se encuentra J. Ch. L. Simonde de Sismondi, para quien “ la tarea del gobierno, como protector de la
población, consiste en poner por doquier límites al sacrificio que puede ser impuesto a cada uno, impedir que el
hombre, tras haber trabajado diez horas al día, consienta en trabajar, doce, catorce, dieciséis, dieciocho horas,
impedir, igualmente que después de haber exigido una alimentación sustancial, animal y no sólo vegetal, se
contente con pan duro, patatas o caldo, impedir , en fin, que enriqueciéndose siempre a costa del prójimo, sea
reducido a la miseria más espantosa”. Cfr. “Nouveaux Principes d’Économie Politique”, 1819, en AA.VV.,
Socialismo premarxista, op.cit., pp. 68 y 69.
12
Cfr. Owen, R., “A Supplementary Appendix to the First Volume of The Life of Robert Owen”, 1858, en
Morton, A.L., Vida e ideas de Robert Owen, op. cit., p. 101.
13
Al aludir a esta otra utilidad del ordenamiento jurídico, la exposición realizada por Owen nos permite
recordar la doble función que el Derecho puede cumplir: la de servir, por una parte, como instrumento para
promover y ordenar el cambio social, aunque en el caso concreto de las reformas legislativas propuestas por
nuestro autor sabemos que apenas obtuvieron resultados y; por otra parte, el uso contrario del Derecho, es decir, el
de servir para consolidar, o conservar, un orden jurídico y político existente a través de la aplicación de sanciones
penales contra quienes ataquen los bienes jurídicos calificados de esenciales por la sociedad, como pudiera ser, por
indicar un ejemplo cercano a nuestro análisis, el bien de la propiedad privada, a la que la mentalidad liberal de
entonces no asignaba ninguna función de carácter social.
BAJO PALABRA. Revista de Filosofía
II Época, Nº 12 (2016):127-140 131
El mundo jurídico en la filosofía utópica de Robert Owen
individuo14. Tal inconveniente estaba presente en todas las personas, pero las consecuencias
que se derivaban de él eran especialmente graves para “los pobres e ignorantes libertinos
pertenecientes a la clase trabajadora, a quienes se entrena para cometer crímenes por cuya
comisión son después castigados”15. El carácter de esa clase, proseguía, “se forma
generalmente, en la actualidad, sin guía o dirección adecuada y, en muchos casos, en
circunstancias que les impulsan directamente al vicio y la miseria extrema; se convierten así
en los súbditos peores y más peligrosos del Imperio”. Estos males sociales no eran nuevos y
“están pidiendo a voces la aplicación de medidas correctivas eficaces”, porque los remedios
jurídico-represivos empleados hasta ahora sólo habían servido para empeorar la situación
social y política16.
Como sabemos, porque este es uno de los temas más estudiados sobre el legado de
Owen, sus propuestas destinadas a educar el carácter de cada individuo de forma global
procedían de las conclusiones alcanzadas tras haber realizado, durante más de veinte años,
varios estudios científicos sobre los hábitos y las actitudes de los empleados de su fábrica
textil ubicada en New Lanark, Escocia, de la que era copropietario. Además, los éxitos
relatados por Owen sobre la calidad de vida de sus trabajadores tras practicar con ellos
distintos experimentos, fueron validados por una comisión del grupo asistencial Guardians
of the Poor, de Leeds, quienes tras visitar el lugar en 1819, elaboraron un informe
destacando las mejoras en la alimentación, la salud, la vestimenta y en los hábitos morales
de los trabajadores17.
Desde su praxis empresarial, que quería servir de ejemplo para mostrar cómo era
posible cambiar el comportamiento humano alterando los factores que lo afectaban, Owen
también insistió en la importancia que tenían otras iniciativas destinadas a los trabajadores
con el fin de consolidar su plan de reforma, medidas tan variadas como la creación de
economatos para los empleados, el mantenimiento de los puestos de trabajo y de los
salarios, - incluso durante la grave crisis de 1806 -, o la creación de escuelas. Todas esas
iniciativas sociales y laborales podían ser perfectamente desarrolladas por cualquier
empresario porque, insistía Owen, favorecerían la buena educación y el incremento del
bienestar general siempre que se ajustaran al modelo diseñado por él. También criticó a
todos los políticos por sus reticencias a la hora de impulsar estos mimos planes, iniciativas
que podrían implementarse en todas las fábricas sin dificultad alguna. Les censuraba por
ignorar la realidad social de sus gobernados y por no saber que la naturaleza humana era
moldeable por las circunstancias externas18, pues, según decía “cualquier carácter, desde el
14
En relación con la importancia otorgada a la educación, véase, por ejemplo, lo expuesto por Pedro Bravo, en
AA.VV. Socialismo premarxista, op. cit., p. 103, cuando afirma que “toda la filosofía oweniana se funda sobre la
creencia de que el ser humano posee una naturaleza plástica, siendo el medio ambiente el que modela totalmente
su carácter. De ello se deduce que para llevar a cabo una reforma de la sociedad es preciso un vasto proceso de
educación racional dirigido a transformar radicalmente el medio social” (sic).
15
Cfr. Owen, R., A New View of Society, or, Essays on the Principle of Formation of Human Character,
1813, en AA.VV. Socialismo premarxista, op.cit., pp. 105 y 106. En el mismo sentido afirmaba que “nuestra
educación ha sido tal que no dudamos en dedicar años y gastar millones en la investigación y castigo de crímenes
y en el logro de objetivos, cuyo resultado final es, en comparación con éste, insignificante; y por el contrario no
avanzamos un paso por el verdadero camino de la prevención de los crímenes y de la disminución de los
innumerables males que aquejan a la humanidad actualmente”, p. 114. Es interesante fijarse en las cursivas
utilizadas por Owen para destacar determinados conceptos.
16
Ídem.
17
Cfr. Owen, R., “A Supplementary Appendix to the First Volume of The Life of Robert Owen”, 1858, en
Morton, A.L., Vida e ideas de Robert Owen, op. cit., pp 80 y 81.
18
Una idea, como ya vimos, procedente de la filosofía de William Godwin, repetida en muchos de sus escritos
y que Owen expresaba así: “El hombre es un ser compuesto, cuyo carácter está formado por su constitución, o por
el organismo que aporta al nacer, y por los efectos de las circunstancias externas que le rodean u actúan sobre él
BAJO PALABRA. Revista de Filosofía
132 II Época, Nº 12 (2016):127-140
José María GARRÁN MARTÍNEZ
mejor al peor, desde el más ignorante al más ilustrado, puede comunicarse a cualquier
comunidad…si se aplican medios adecuados que, en gran medida, están a la disposición y
bajo el control de quienes tiene influencia en los asuntos humanos” (sic)19.
Owen estaba convencido de haber demostrado que todas estas medidas de reforma
laboral habían servido, tanto para prevenir y disminuir la criminalidad, como para
incrementar el bienestar y la felicidad de sus empleados, y por ello, lo razonable y justo
sería extenderlas a todas las sociedades20. Influido por la ética utilitarista, nuestro autor
proclamó que el único principio moral de acción que todos deberían seguir, se formularía
así: “la felicidad de uno mismo claramente entendida y practicada uniformemente sólo
puede alcanzarse mediante una conducta que promueva la felicidad de la comunidad”
(sic)21. Frente a quienes desde posicionamientos individualistas y egoístas abogaron por la
búsqueda de la felicidad de forma autónoma e independiente; él defendió que es en el
ámbito social en el que se construye, y en el que redunda la felicidad de cada uno y la de
todos, pues la felicidad individual sólo se disfruta si es compatible con la del grupo social22.
2.3.- Hacia la consecución de una sociedad justa
Las referencias al mundo jurídico de Owen analizadas hasta ahora deben completarse
con las relativas al itinerario que, según él, debía seguirse para construir una sociedad justa.
La preocupación por la realización de la justicia estuvo presente en muchos de sus escritos,
en el fondo, toda reflexión sobre esta materia parecía girar en torno a una pregunta que
hasta entonces, según él, no había obtenido una respuesta satisfactoria: ¿cómo era posible
que, dado el desarrollo productivo que se había generado en las últimas décadas gracias a la
revolución industrial, ésta no se hubiera traducido en un significativo incremento del
bienestar general, y en especial, el de las clases trabajadoras?¿por qué no se habían
distribuido esos beneficios de manera equitativa a todos los miembros de la sociedad?
Ya indiqué al inicio de mi exposición que en las obras de Owen no se encuentran
reflexiones filosóficas específicas que permitan afirmar que nuestro autor elaboró algo
similar a una teoría de la justicia. No obstante, sí se pueden extraer de distintos fragmentos
de sus obras algunas conclusiones respecto a cuáles eran los elementos que conformaron su
concepción de la justicia. En ese sentido considero que, junto a la importancia otorgada a la
desde el nacimiento hasta la muerte” (sic). Cfr. Owen, R., El libro del Nuevo Mundo Moral, en Desanti, D., Los
socialistas utópicos, op.cit., p. 330.
19
Cfr. Owen, R., A New View of Society, or, Essays on the Principle of Formation of Human Character, 1813,
en AA.VV. Socialismo premarxista, op.cit., pp. 107 y 108. Desde la misma posición doctrinal, puede consultarse
también a Reybaud, M.R.L., Études sur les réformateurs ou Socialistes modernes, Saint-Simon, Charles Fourier,
Robert Owen, op.cit., p. 243. En esta obra, con la que el autor consiguió el Prix Montyon concedido por la
Academia Francesa en 1841, Reybaud se refiere a la teoría de las circunstancias sociales y su influencia en la
naturaleza humana e interpreta lo defendido por Owen al respecto sintetizándolo así: “el hombre no es ni bueno, ni
malo al nacer, es el juguete de las circunstancias que le rodean, se vuelve malo si ellas son malas, bueno si ellas
son buenas”.
20
Según expone Krishan Kumar, “El pensamiento utópico y la práctica comunitaria: Robert Owen y las
comunidades owenianas”, traducción de Claudia Narocki, Política y Sociedad, vol. 11, 1992, p.134, refiriéndose a
los seguidores de Owen: “El gran ejemplo para ellos, no era tal como para los marxistas, la Revolución Francesa,
sino más las primeras comunidades cristianas que buscaron dar modelos ejemplares de modos alternativos de vida
con la esperanza de convertir a sus vecinos paganos”.
21
Cfr. Owen, R., A New View of Society, or, Essays on the Principle of Formation of Human Character,
1813, en AA.VV. Socialismo premarxista, op.cit., p.110.
22
Según Bravo, en AA.VV., Socialismo premarxita, op. cit., p. 103: “En esto radica el socialismo de Owen:
en la creencia de que la liberación del hombre – espiritual o económica – sólo puede producirse dentro del
grupo” (sic).
BAJO PALABRA. Revista de Filosofía
II Época, Nº 12 (2016):127-140 133
El mundo jurídico en la filosofía utópica de Robert Owen
implantación de un sistema educativo integral y a la reforma de las condiciones laborales,
elementos que ya nos permiten intuir su idea de lo justo, deberíamos completar su
pensamiento al respecto analizando dos cuestiones que estimo importantes: primera (2.3.1),
las propuestas de contenido económico, concebidas como bases necesarias para la
transformación del orden social existente en una sociedad justa y, segunda (2.3.2), las
alusiones a su idea y enumeración de los derechos humanos, entendidos por nosotros como
concreciones subjetivas de su idea de justicia23.
Los cambios sociales proyectados por Owen según sus plan reformista resultaron ser
absolutamente incompatibles con el modelo liberal capitalista y pronto provocaron un duro
enfrentamiento con buena parte de la sociedad británica24. El inicio del desencuentro podría
situarse en 1817, año en el que Owen pronunció dos conferencias en Londres en las que,
entre otros temas, criticó las prácticas de todas las confesiones religiosas, lo cual, según
Morton, “le dejó sin ninguna protección por lo que entonces se consideraba la acusación
más destructiva”25. Pero, además de esa reprobación a las creencias más íntimas de cada
individuo, nuestro autor se fue enfrentando a todos los poderes sociales a medida que
publicaba y difundía su ideario utópico. Veamos sus planes de reforma.
2.3.1. - Propuestas económicas
2.3.1.1.- La primera de las medidas estaba ya presente en el Report to the Committee for
the Relief of the Manufacturing Poor, escrito en el año 1817, y fue posteriormente recogida
y desarrollada en el Report to the County of Lanark de 1821. Consistía, básicamente, en la
creación de pequeñas aldeas de cooperación26 gestionadas por los propios trabajadores, un
modelo de asociación extensible a toda la humanidad que Owen defendía, no sólo como un
proyecto científicamente viable, sino también como una alternativa al tradicional sistema
económico capitalista asentado en la institución de la propiedad privada27. Según Owen, los
dos principios esenciales que deberían informar este nuevo régimen de unidades ciudadanas
cooperativas serían, además del principio de la autogestión política y económica, el de “la
igualdad en las condiciones de vida, de acuerdo con la edad”, éste constituía una de las
23
Para hacernos una idea aproximada del alcance de la utopía pensada por Owen, recuerdo ahora sólo algunas
de las diecisiete “instituciones y disposiciones actuales, que están basadas en el error y que deberán ser
abandonadas o modificadas” para alcanzar esa sociedad justa: “las llamadas religiones, toda clase de gobiernos, las
profesiones civiles y militares, los sistemas monetarios, la práctica de comprar y vender,(…)el modo actual de
producción y distribución de las riquezas,(…)la manera de educar a las mujeres como esclavas domésticas,(…)la
práctica de imponer impuestos desiguales…”. Cfr. Owen, R., El libro del Nuevo Mundo Moral, en Desanti, D.,
Los socialistas utópicos, op.cit., pp. 342 y 343.
24
M. Vico Monteoliva y J. Rubio Carracedo nos recuerdan, por ejemplo, que “cuando en 1821 publica The
Social System Owen se muestra muy cercano del igualitarismo comunista. La obra es un ataque frontal al
capitalismo liberal y su principio de la libre competencia, al que hacía responsable del individualismo
empresarial…así como de la explotación de los trabajadores. La verdadera impiedad consistía en dejar de lado la
distribución justa de los beneficios y la desigualdad económica y jurídica entre los hombres”. Cfr., “Estudio
introductorio” en Saint-Simon, Fourier, Owen, Cabet, Escritos sobre educación, op.cit., p. 35
25
Cfr. Morton, A.L., “Introducción” en Vida e ideas de Robert Owen, op. cit., p.29.
26
Entre otros elementos de la propuesta para organizar el funcionamiento de estas aldeas, o pueblos
industriales, podemos referirnos a la existencia de cocinas públicas, escuelas, viviendas familiares, talleres y
granjas, terrenos de cultivo, campos de deportes, almacenes, molinos, etc; en definitiva, todo tipo de instalaciones
que posibilitarían, según Owen, el desarrollo armónico de una vida comunitaria. Cfr. Owen, R., “Report to the
Committee for the Relief of the Manufacturing Poor”, 1817, ed. de G. D. H. Cole, en Morton, A.L., Vida e ideas
de Robert Owen, op. cit., pp.132-134.
27
Estas aldeas “se basarían en el principio de la unidad de trabajo, gasto y propiedad, y la igualdad de
privilegios”. Cfr. Gordon, P., “Robert Owen (1771-1858)” Perspectivas: revista trimestral de educación
comparada, París, UNESCO, Oficina Internacional de Educación, vol. XXIV, nº 1-2, 1993, p.291.
BAJO PALABRA. Revista de Filosofía
134 II Época, Nº 12 (2016):127-140
José María GARRÁN MARTÍNEZ
claves que garantizaba la justicia, la unidad y la felicidad duradera de las aldeas, un
principio que debería estar presente y “reflejarse en todas las normas prácticas” o “leyes
objetivas de equidad”28.
El absoluto convencimiento del incremento del bienestar general que producirían sus
propuestas condujo a Owen a declarar que “ningún gobierno resistiría o podría resistir a que
se implantasen”, por lo que el proceso de transformación social hacia una nueva sociedad
justa sería relativamente sencillo y, algo además muy importante, sería factible desarrollarlo
sin necesidad de acudir a la violencia. Con el mismo ánimo se aventuró a explicar cómo se
produciría la expansión y la asimilación de sus ideas en todas las sociedades. Una vez
expuesto el proyecto a los Gobiernos actuales, decía, éstos procederán a escoger a un grupo
selecto de ciudadanos encargados de elaborar las normas que ordenen todos los asuntos de
un modo correcto. Este órgano nombraría, a su vez, a distintos oficiales para que ejecutasen
todas las actuaciones necesarias en el ámbito educativo, técnico agrario, doméstico, etc. Se
elaboraría una lista de trabajadores en paro, o empleados de forma ineficiente, y se les
instruiría para que “puedan producir por sí mismos todos los artículos que necesiten”.
Cuando este objetivo dirigido a educar a los nuevos trabajadores alcanzase a un número
suficiente de ellos, se repetiría en otro lugar, y así sucesivamente “hasta que toda la Tierra
esté cubierta por federaciones de estas ciudades”29.
Es muy importante destacar que la reforma de las sociedades diseñada por nuestro autor
sólo se podría alcanzar a través de una explicación racional dirigida especialmente a los
“ricos y poderosos”, pues sólo de ese modo, decía, se convencerían de la bondad y de la
eficiencia de las medidas a adoptar. Ellos serán los primeros que comprobarán las ventajas
del nuevo modelo, al igual que Owen lo hizo años atrás al frente de su fábrica. Según su
análisis, el egoísmo había sido hasta ahora el único patrón de comportamiento seguido por
los distintos miembros de las sociedades a lo largo de la historia, una actitud que había
provocado una constante confrontación entre las clases sociales; pues bien, prosigue, para
acabar con esa lucha fratricida, el remedio más plausible consistiría en instaurar
asociaciones cooperativas que, bien ordenadas y dirigidas conforme a sus criterios,
producirían una abundancia tal de bienes que supondría el fin de todos los enfrentamientos
y de todas las tentaciones egoístas. Gracias a su nuevo sistema social “desaparecerá
cualquier deseo de acumular privadamente”, de modo que quienes en la actualidad
acumulan riquezas de forma privada, comprenderán que su actitud es tan absurda como la
de quien pretende “embotellar agua en circunstancias en que el agua abundase en mayor
cantidad de la que se pudiese consumir”30.
Para buena parte de la sociedad británica, Owen ya no era sólo un peculiar empresario
filántropo, sino que sus planteamientos económicos y su idea de justicia comenzaban a
resultar incómodos. Ante las innumerables controversias que estaban generando sus planes
en Gran Bretaña, Owen decidió implantar su ideal de comunidad en los Estados Unidos, en
concreto en New Harmony, Indiana. El objetivo era demostrar a todos los que ponían en
duda sus bondades que la realización de la absoluta igualdad y del autogobierno resultaba
factible. Sin embargo, el experimento derivó en un enorme fracaso y, tras volver a
28
Cfr. Owen, R., “Report to the Committee for the Relief of the Manufacturing Poor”, 1817, ed. de G. D. H.
Cole, en A. L. Morton, A.L., Vida e ideas de Robert Owen, op. cit., p.146.
29
Cfr. Owen, R., “The Revolution in the Mind and Practice of the Human Race”, 1849, en Morton, A.L., Vida
e ideas de Robert Owen, op. cit., p.145.
30
Cfr. Owen, R., “Report to the County of Lanark”, 1821, ed. de G. D. H. Cole, en Morton,A.L., Vida e ideas
de Robert Owen, op. cit., p.92.
BAJO PALABRA. Revista de Filosofía
II Época, Nº 12 (2016):127-140 135
El mundo jurídico en la filosofía utópica de Robert Owen
intentarlo en Méjico con similares resultados, regresó a Gran Bretaña en 182931. Como es
conocido, estas iniciativas aventureras consistente en trasladarse a tierras lejanas con los
seguidores más fieles para desarrollar allí los ideales utópicos incomprendidos por las
viejas sociedades europeas, fue compartida por varios de los socialistas utópicos de la
época, y curiosamente, tuvo finales bastante parecidos32.
2.3.1.2.- La segunda de las medidas económicas propuesta por Owen, destinada también
a ser un pilar esencial en la construcción de una sociedad guiada por su idea de justicia,
consistía en reivindicar el papel esencial del trabajo humano como medida de valor, frente a
la importancia dada hasta entonces al capital.
El escrito titulado Report to the County of Lanark, publicado en 1821, contiene una
rotunda defensa del trabajo como medida del valor, el problema es que esta afirmación
implicaba, según Owen, descartar para tal finalidad al patrón oro y al de la plata, y también
el recurso al papel moneda, tal y como estaban haciendo la mayoría de los gobiernos de
entonces. Su novedoso planteamiento fue objeto de críticas inmediatas. Respondió a las
mismas centrándose en las que se referían a la imposibilidad de determinar el término
medio del valor del trabajo humano, aquellas que, en definitiva, insistían en la dificultad de
fijar de forma objetiva qué unidades, u horas de trabajo se habían empleado en la
producción de un determinado bien, teniendo en cuenta la desigualdad natural de
capacidades y fuerza que tienen distintos trabajadores. Sin embargo, según Owen, el
término medio del poder físico humano había sido calculado de forma científica, lo que
permitiría conocer el valor de cualquier artículo producido, además, ese valor, medido en
horas de trabajo, sería intercambiable con el de los otros bienes. Al defender esta
objetividad en la medida del trabajo, Owen estaba abogando por un nuevo sistema para
determinar los salarios de los trabajadores, un modelo contrario al existente basado en la
cambiante ley de la oferta y la demanda. Con su propuesta, decía, se evitaba que las clases
obreras fueran esclavizadas por un “sistema artificial” que determinaba su estipendio como
si se tratase de una mercancía más33.
Concretando algo más esta idea del trabajo como medida del valor, ya sea el trabajo
“manual, mental o científico”, Owen se refirió a la nueva utilización de “billetes de banco
de papel que representen el valor del trabajo” y propuso que fueran utilizados sustituyendo
a los billetes tradicionales cuando se realizasen los intercambios de bienes y de servicios en
esas aldeas idílicas de cooperación que Owen había proyectado34. Pero más allá de los
intercambios realizados en la pequeña comunidad owenita de New Harmony, en los
Estados Unidos, a modo de experimento económico, sabemos cuáles fueron las
consecuencias de esta idea cuando Owen intentó implantarla en Londres, a partir del año
1832, en el llamado National Equitable Labour Exchange. Se trataba de un establecimiento,
conocido también como Co-operative Bazar, al que los cooperativistas acudían con sus
productos. Allí recibían créditos por medio de los Labour Notes, - bonos o comprobantes
del trabajo -, de acuerdo con el coste estimado de materiales y del tiempo empleado en la
fabricación del objeto. Este sistema permitía intercambiar esos bonos por otros productos,
31
Cfr. Morton, A.L., “Introducción” en Vida e ideas de Robert Owen, op. cit., pp. 32 - 34.
32
Entre otros podríamos recordar las expediciones a América, en buena medida, a los Estados Unidos,
alentadas por el pensamiento socialista utópico de autores como Saint-Simon, Fourier o Cabet, con el objetivo de
asentar en aquellas tierras colonias o comunidades ideales para empezar una nueva vida plena de progreso,
igualdad y felicidad.
33
Cfr. Owen, R., “Report to the County of Lanark”, 1821, ed. de G. D. H. Cole, en A. L. Morton, A.L., Vida e
ideas de Robert Owen, op. cit., pp.90 y 91.
34
Ibid., p.93.
BAJO PALABRA. Revista de Filosofía
136 II Época, Nº 12 (2016):127-140
José María GARRÁN MARTÍNEZ
de tal modo que el bono de trabajo se utilizaba como si fuera papel moneda. Sin embargo,
uno de los principales problemas detectados en este nuevo sistema de intercambio procedía
del hecho de que la tasación de las horas de trabajo y del coste de los materiales era
realizada por el propio fabricante del producto, de modo que “algunos artículos fueron
tasados muy por encima y otros muy por debajo de su precio normal en el mercado”. La
consecuencia fue que los artículos “desvalorizados se vendieron inmediatamente”, mientras
que “los sobrevalorados se acumularon en la tienda”. Estos errores derivados de lo que se
podría denominar doctrina económica de Owen, unidos a la crisis económica de 1834,
supusieron un fracaso más en la defensa de la bondad y de la racionalidad de las nuevas
propuestas económicas pensadas para construir una sociedad justa, tal y como había sido
concebida por nuestro autor35.
La influencia social de los planes propuestos por Owen se iba diluyendo, en buena
medida porque sus ideas ya no encajaban perfectamente con los principios de acción que
guiaban al movimiento sindical, en aquel momento en auge tras la creación, en el año 1834,
del Grand National Consolidated Trades’ Union of Great Britain and Ireland. Se
alcanzaba así la unión de las distintas agrupaciones sindicales en un único organismo del
que Owen se hizo miembro al considerar que esta institución sería el escenario idóneo a
través de la cual podría divulgar sus propuestas. Pero las profundas desavenencias respecto
al uso de la violencia y los consiguientes enfrentamientos con el Gobierno y con los
empresarios, provocaron que a partir de esos acontecimientos “el owenismo habría de
continuar como una secta, activa y llena de vida, pero desgajada del tronco de la vida de los
obreros”36.
Las diferencias dentro del movimiento obrero británico también se vieron afectadas por
las demandas políticas desarrolladas por el Cartismo a partir del año 183737. La estrategia
de este colectivo nunca fue aceptada por Owen; de hecho Engels distinguía ambas
corrientes de forma muy clara atendiendo a distintos criterios38. Poco a poco se fueron
35
Cfr. Morton, A.L., “Introducción” en Vida e ideas de Robert Owen, op. cit., p.39.
36
Ibid., pp. 44 y 45.
37
Cfr. Rama, C.M., Las ideas socialistas en el siglo XIX, op.cit., p. 69, define al Cartismo como “un
movimiento de agitación general basado doblemente en la aspiración de obtener libertades políticas y mejora de
las lastimosas condiciones de vida de la clase obrera, que abarca los años de 1837 a 1852. Lo primero estaba
expresado en la carta … que comprendía los seis puntos siguientes: 1) Instauración del sufragio universal; 2)
igualdad de los distritos electorales; 3) supresión del censo exigido para los candidatos al Parlamento; 4)
elecciones anuales; 5) voto secreto y 6) sueldo a los miembros del Parlamento”.
La llamada Carta del Pueblo se publicó en 1838 y tuvo sus orígenes en la London Working Men’s
Association, “una agrupación formada sobre todo por hombres que habían intervenido tanto en las primeras luchas
a favor de la reforma(parlamentaria), a través de la Unión Nacional de la clase obrera, como en varias formas del
movimiento owenita y cooperativista”, entre otros, habla de “William Lovett, Henry Hetherington y James
Watson”. Cfr. Cole, G.D.H., Historia del pensamiento socialista. I. Los precursores (1789-1850), traducción de
Rubén Landa, México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1964, p.144.
38
Cfr., Engels, F., “La situación de la clase obrera en Inglaterra”, op. cit., pp 485-487. Dice Engels en
referencia a lo que ocurre en Inglaterra “que el movimiento obrero se halla escindido en dos secciones: los
cartistas y los socialistas. Los cartistas son los más atrasados, los menos desarrollados, pero en cambio son
proletarios auténticos, verdaderos, los representantes del proletariado. Los socialistas poseen mayor visión,
proponen remedios prácticos contra la miseria, pero provienen originariamente de la burguesía y por eso no están
en condiciones de amalgamarse con la clase obrera” y entre estos socialistas sitúa a Owen de los que había
afirmado páginas antes que “son totalmente dóciles y pacíficos, consideran justificadas las condiciones
imperantes, por malas que sean, en tanto desechan cualquier otra vía que la de la persuasión pública, y al mismo
tiempo son tan abstractos que jamás lograrán la persuasión pública si mantienen la forma actual de sus
principios…Comprenden, por cierto, por qué el obrero está indignado contra el burgués, pero consideran estéril
ese rencor - que, después de todo, es el único medio para avanzar a los obreros-, predicando una filantropía y un
amor generalizado mucho más estéril para el presente inglés…Son demasiado eruditos, demasiado metafísicos”.
BAJO PALABRA. Revista de Filosofía
II Época, Nº 12 (2016):127-140 137
El mundo jurídico en la filosofía utópica de Robert Owen
produciendo enfrentamientos entre Robert Owen y los principales dirigentes cartistas, tal
vez el más conocido fue con James Morrison, editor del periódico The Pionneer. De nuevo,
buena parte de las desavenencias giraban en torno al uso de métodos violentos. Puede que
una de las críticas más concretas en relación con estas cuestiones sea la que se encuentra
recogida en The Revolution in the Mind and Practice of the Human Race, escrito publicado
por nuestro autor en 1849. En el mismo Owen reiteraba algo por lo que venía luchando
desde hacía décadas: la necesidad de construir un nuevo sistema social. Ahora bien,
aludiendo directamente a lo que acababa de suceder en la Revolución de 1848, en Francia,
rechazaba a todos aquellos que habían utilizado la fuerza para imponer sus criterios sin
tener “conocimiento sobre el carácter de la sociedad humana”, pues, se reafirmaba, “sin ese
conocimiento no podréis dar un paso racionalmente hacia la formación de un Estado social
permanentemente próspero y feliz”39.
Alejados y enfrentados a los movimientos sindicales y políticos que comenzaban a
abanderar las reivindicaciones obreras, Owen y sus escasos seguidores fueron perdiendo el
protagonismo que habían ocupado en las décadas anteriores40.
2.3.2.- Las alusiones a los derechos humanos.
No encontraremos en las obras de Owen reflexiones filosóficas sobre el concepto, la
fundamentación, límites, características o clases de derechos humanos. Las referencias a los
mismos se enmarcan dentro de su visión sobre cómo debe construirse un “sistema social
racional”, expresión que interpreto como similar a la idea de sociedad justa. En particular,
me parecen especialmente interesantes las menciones que hace a los derechos humanos
contenidas en The Book of the New Moral World, en donde reúne escritos elaborados entre
1836 y 1844. En la tercera parte de esta obra, dedicada a la “Economía social”, expuso las
“condiciones necesarias para producir la felicidad de la humanidad”, finalidad típica de las
éticas utilitaristas, y en la cuarta parte, enumeró las “leyes universales” fundamentadas en la
naturaleza41. Bajo ambos epígrafes encontramos algunas de sus ideas sobre los derechos
humanos, a mi juicio, más claras en el último que en el primero de ellos42.
Según nos relata Owen, entre otras “condiciones que son indispensables para la
felicidad humana”, habría que destacar necesariamente “la posesión de un buen organismo”
y la conservación del mismo “en el mejor estado de salud”, además de una “perfecta
educación”, “los medios para viajar a voluntad”, “la plena libertad de expresar nuestros
pensamientos sobre todos los temas” y “la máxima libertad personal de acción compatible
con el bien permanente de la sociedad”43. De esta exposición se podría deducir que la
39
Cfr. Owen, R., “A Supplementary Appendix to the First Volume of the Life of Robert Owen”, 1858, en
Morton, A.L., Vida e ideas de Robert Owen, op. cit., pp.123 y 124.
40
No obstante, él continuó adelante con su misión, como indica Isabel de Cabo, Los socialistas utópicos, op.
cit., p.69: “Arruinado más de una vez, pero siempre emergiendo, Owen fue un auténtico corredor de fondo en pos
de la utopía basada en la fraternidad. Ni las críticas ni los insultos ni el aislamiento hicieron mella en él, ni
tampoco el fracaso de sus prácticas, y a los setenta y tantos años tuvo, (…)los arrestos de instalarse en París para
observar sobre el terreno los acontecimientos revolucionarios de 1848”.
41
Las referencias a la naturaleza y a las leyes de la naturaleza, tal y como las concibe Owen, siempre giran en
torno a la importancia de las circunstancias externas que moldean el carácter de los individuos, incluyendo
alusiones a la educación y al papel de la sociedad para la consecución de la felicidad del individuo y, por
extensión, de toda la humanidad.
42
Esas “condiciones necesarias” han sido consideradas por M. Vico Monteoliva y J. Rubio Carracedo como
“una nueva versión de los “derechos del hombre y del ciudadano” promulgados por la Asamblea Nacional
Francesa, en la que el igualitarismo se aplica más rigurosamente”. Cfr., “Estudio introductorio” en Saint-Simon,
Fourier, Owen, Cabet, Escritos sobre educación, op.cit., p.38.
43
Cfr. Owen, R., El libro del Nuevo Mundo Moral, en Desanti, D., Los socialistas utópicos, op.cit., pp.345 y
BAJO PALABRA. Revista de Filosofía
138 II Época, Nº 12 (2016):127-140
José María GARRÁN MARTÍNEZ
conexión derechos humanos y felicidad que está presente en la mente de nuestro autor se
produce porque estos derechos son las condiciones necesarias, esenciales o indefectibles,
para alcanzar la meta de todo ser y de toda sociedad: la felicidad. Esas condiciones antes
mencionadas se corresponderían con lo que en la teoría de los derechos humanos
denominamos hoy derecho a la vida, a la salud, a la educación y a la libertad de expresión y
de movimientos.
Pero, más claras me parecen las alusiones a la idea de los derechos humanos contenidas
en la cuarta parte de su obra The Book of the New Moral World, la dedicada al gobierno y a
las leyes. Allí Owen defendió abiertamente su idea de que el gobierno debía intervenir de
forma activa para lograr y asegurar la felicidad de sus gobernados, y debía hacerlo a través
de la acción política dirigida a la realización del valor de la igualdad, considerado por
nuestro autor, el elemento que define lo justo, pues, según nos dice “la esencia de la justicia
consiste en (…) que todos los hombres tienen por naturaleza los mismos derechos” (sic)44.
Entre las leyes que el gobierno del género humano debería respetar y aplicar y que, además,
“se corresponden con las de la naturaleza”, destaco las cuatro siguientes por su relación con
la idea de derechos humanos: Owen mencionó, en primer lugar, las relativas a la libertad de
expresión y a la libertad religiosa y de culto; en segundo lugar, y en relación con el
apartado titulado “sustento y la educación”, entendió que para asegurar ambos la
organización social sería quien dirigiría mejor “la industria y las cualidades de cada uno” y
sería quien, igualmente, proporcionaría durante toda la vida “la mejor educación posible”.
En tercer lugar, proclamó que “los individuos de los dos sexos serán iguales en educación,
derechos y libertad”; y en último término, dentro del apartado titulado “disposiciones
generales”, expuso que “la propiedad individual no existirá” porque, en la actualidad, decía,
es “un mal absoluto” causante de la pobreza, la criminalidad y la injusticia. De manera que,
según él, una vez reorganizada la sociedad y educados todos sus miembros conforme a sus
principios “en el conocimiento de las leyes de la naturaleza”, la propiedad personal ya no
tendría ningún sentido45.
Esa sociedad futura de la que nos habla en The Book of the New Moral World se
corresponde, pues, con las idealizaciones relativas a las aldeas de cooperación expuestas
varios años atrás. En la última parte de esta obra, la dedicada al “Gobierno y deberes del
consejo” de esas comunidades, no hay tampoco muchas referencias al mundo jurídico, sólo
se afirma que las leyes de la naturaleza servirán de guía y de límite a lo dispuesto por los
miembros de ese consejo que ordena las directrices del nuevo sistema racional46.
3.- Valoración final
En buena medida, como he expuesto, considero que la percepción negativa que Owen
tuvo del Derecho y de la idea de justicia vigente en su sociedad, fue uno de los motivos que
le impulsaron a proponer sus reformas. Lo jurídico, que en un principio le pareció un
instrumento idóneo para revertir las injusticias sociales, se fue convirtiendo en el
contrapunto de su utopía socialista. El uso del Derecho para conservar inmutable al orden
jurídico y político, el alejamiento de los representantes parlamentarios de la realidad, la
aplicación deshumanizada de las penas y la injusticia social existente entonces, fueron para
él, algunos de los factores responsables de la progresiva degradación social y moral que
346.
44
Ibid., p. 360.
45
Ibid., pp.359 a 361.
46
Ibid., pp.362 y 363.
BAJO PALABRA. Revista de Filosofía
II Época, Nº 12 (2016):127-140 139
El mundo jurídico en la filosofía utópica de Robert Owen
debía combatir con sus escritos y proclamas.
Pero, su visión de lo jurídico también incluía su particular concepción de la justicia. En
concreto, sus ideas sobre cómo avanzar hacia la consecución de una nueva sociedad daba
por supuesto que la justicia, entendida sobre todo como igual, era una condición necesaria
para alcanzar la felicidad de la humanidad. Nuestro autor proyectó comunidades fraternales
orientadas por una idea de justicia que acabaría definitivamente con los privilegios y las
desigualdades económicas y sociales. El modelo de sociedad justa pensada por nuestro
autor se concretó en esas pequeñas aldeas basadas en la autogestión, unidas por el trabajo y
por la propiedad cooperativa, en las que existiría una igualdad de privilegios, unas
condiciones de trabajo digno, una educación integral y en las que el trabajo sería
considerado la medida del valor de los bienes, aparte de los derechos humanos de los que
disfrutarían de manera igualitaria todos los integrantes de estas asociaciones. Este nuevo
sistema racional sería percibido por todos, entendía él, como un orden más justo que el
basado en la libre competencia. Al igual que el resto de los socialistas utópicos del siglo
XIX, pretendía demostrar que otros modelos de sociedad distintos al liberal capitalista
podían y debían ser posibles.
El balance final sobre la trascendencia de estas teorías idealistas surgidas entonces es
conocido47. Aunque entre sus propuestas utópicas encontramos análisis críticos que
deberían haber tenido un respaldo social mucho más relevante, es sabido que la influencia
pública de sus ideólogos y de sus discursos fue diluyéndose de manera precipitada. Tal vez,
entre otras razones que puedan explicar el relativo “fracaso colectivo” del movimiento
socialista utópico haya que referirse al hecho de que sus protagonistas no supieron canalizar
políticamente las demandas de las clases trabajadoras. Además, los líderes de esta corriente
socialista han sido calificados con frecuencia de soberbios, paternalistas y visionarios
alejados de la realidad, y no falta algo de razón en esos calificativos. No obstante, y por otra
parte, también es cierto que en algunos de sus planes ya estaban presentes conceptos y
principios que serían utilizados y reinterpretados por planteamientos y estrategias que
conectaron mejor con las necesidades de las clases trabajadoras, me refiero a las teorías
marxistas y anarquistas que ofrecieron alternativas y medios de lucha mucho más radicales
que los de los utópicos, y que, finalmente, se convirtieron en las indiscutibles protagonistas
del proceso de transformación social general que se iría desarrollando a lo largo de las
décadas siguientes48.
47
Sobre las primeras críticas a esta versión del socialismo, Cfr. F. Engels, Del socialismo utópico al
socialismo científico, versión directa del alemán a cargo de la Redacción de la Editorial, Madrid, Ricardo
Aguilera, 1969.
48
En el mismo sentido F. Châtelet, O. Duhamel, E. Pisier-Kouchner, exponen la crítica general de Marx y
Engels al socialismo utópico: “Las utopías son capaces de crítica, se dan cuenta del antagonismo de clases, pero
<<sustituyen la actividad social por su propia ingeniosidad>>, <<las condiciones históricas de la emancipación por
condiciones fantasiosas>>. Sólo hacen existir al proletariado bajo la forma de clase más sufrida, pero desean
mejorar la condición de todos, incluidos los privilegiados. Creyendo en la fuerza del ejemplo y penetrados de
pacifismo, son incapaces de concebir la leyes de la revolución”. Cfr., Historia del pensamiento político,
introducción por J. Rodríguez Aramberri, Madrid, Tecnos, 1992, p. 122.
BAJO PALABRA. Revista de Filosofía
140 II Época, Nº 12 (2016):127-140
También podría gustarte
- Psicologia Social de La IdentidadDocumento18 páginasPsicologia Social de La IdentidadfranAún no hay calificaciones
- Teoria de Sami AliDocumento3 páginasTeoria de Sami AliEduardo GianuttiAún no hay calificaciones
- I Have A Dream - Análisis Metafórico Del Discurso Pronunciado Por Martin Luther King Jr. en 1963 1Documento17 páginasI Have A Dream - Análisis Metafórico Del Discurso Pronunciado Por Martin Luther King Jr. en 1963 1Francisco Javier Alvarez Cuevas100% (1)
- Habilidades de Pensamiento Crítico para DummiesDocumento583 páginasHabilidades de Pensamiento Crítico para DummiesAngello Con100% (2)
- Charla de Jeff GreenDocumento4 páginasCharla de Jeff Greenoxiuros2100% (1)
- Límites de Lo Alfabético.Documento7 páginasLímites de Lo Alfabético.deliamanzaneroAún no hay calificaciones
- Articulo TrapaneseDocumento10 páginasArticulo TrapanesedeliamanzaneroAún no hay calificaciones
- Articulo Branz - LevorattiDocumento10 páginasArticulo Branz - LevorattideliamanzaneroAún no hay calificaciones
- 7 Lorena Acosta Iglesias@ PDFDocumento10 páginas7 Lorena Acosta Iglesias@ PDFdeliamanzaneroAún no hay calificaciones
- Redalyc: Mabel García, SilvanaDocumento27 páginasRedalyc: Mabel García, SilvanaMartin Uriel Aguilar GomezAún no hay calificaciones
- Psicoterapias ReconstructivasDocumento3 páginasPsicoterapias ReconstructivasLeonardo Ledesma100% (1)
- Manifestaciones de La Cultura OrganizacionalDocumento3 páginasManifestaciones de La Cultura OrganizacionalAlberto OvallesAún no hay calificaciones
- Biología EpistemológicaDocumento5 páginasBiología EpistemológicaRomy BazanAún no hay calificaciones
- 2.1. Franzé. La Primacía de Lo Político...Documento11 páginas2.1. Franzé. La Primacía de Lo Político...Geraldine Navarro DiazAún no hay calificaciones
- Taxonomía de ManzanoDocumento1 páginaTaxonomía de ManzanoLizbeth AlcántaraAún no hay calificaciones
- Degradación de La LenguaDocumento9 páginasDegradación de La LenguaBeatrizRooAún no hay calificaciones
- Resumen Modernidad e Independencias - F.Documento8 páginasResumen Modernidad e Independencias - F.Alejandra RomeroAún no hay calificaciones
- El Racionalismo de LeibnizDocumento2 páginasEl Racionalismo de LeibnizCELESTE JORDANAún no hay calificaciones
- El Circulo de Viena y El Positivismo LógicoDocumento9 páginasEl Circulo de Viena y El Positivismo LógicoAlisson Yajaira100% (1)
- Las Cegueras Del ConocimientoDocumento6 páginasLas Cegueras Del ConocimientoAdán Garibay Cervantes100% (8)
- La Complejidad Del RiesgoDocumento12 páginasLa Complejidad Del RiesgoFernanda López Romano0% (1)
- 1 Pensamiento Nómada - Sobre Nietzsche - G. DeleuzeDocumento9 páginas1 Pensamiento Nómada - Sobre Nietzsche - G. DeleuzeChristian MazzucaAún no hay calificaciones
- La Autorregulacion AngelikaDocumento5 páginasLa Autorregulacion AngelikaLuisaAún no hay calificaciones
- Byung-Chul Han - de La Acción Al Tecleo (En El Enjambre)Documento10 páginasByung-Chul Han - de La Acción Al Tecleo (En El Enjambre)Josep Puigbò TestagordaAún no hay calificaciones
- Programa Anual de Filosofia4Documento2 páginasPrograma Anual de Filosofia4Fernando Dario AvilaAún no hay calificaciones
- Modulo Iniciacion A La Filosofia Hasta SocratesDocumento66 páginasModulo Iniciacion A La Filosofia Hasta SocratesTatiana VillaAún no hay calificaciones
- Relación Dialéctica Entre Práctica y Teoría - El Conocimiento y Las Prácticas EstratégicasDocumento13 páginasRelación Dialéctica Entre Práctica y Teoría - El Conocimiento y Las Prácticas EstratégicasGustavo Adolfo Garcia Pernia50% (4)
- Sócrates y Los SofistasDocumento7 páginasSócrates y Los SofistasFlorencia JasaAún no hay calificaciones
- Sugey 1 - Copia-Para El Profe (Enviado A Sugey) VDocumento30 páginasSugey 1 - Copia-Para El Profe (Enviado A Sugey) VAna ZambranoAún no hay calificaciones
- Evaluacion Final - Escenario 8 - Primer Bloque-Teorico-Practico - Virtual - Corrientes Pedagógicas - (Grupo b01)Documento23 páginasEvaluacion Final - Escenario 8 - Primer Bloque-Teorico-Practico - Virtual - Corrientes Pedagógicas - (Grupo b01)yesica laraAún no hay calificaciones
- La Doctrina Social de La IglDocumento9 páginasLa Doctrina Social de La IglJesus Msqz100% (2)
- Que Es La Ficha de ObservacionDocumento5 páginasQue Es La Ficha de ObservacionServicios innovate reu100% (1)
- Cuadro Bibliografico 1Documento5 páginasCuadro Bibliografico 1chikslatinasAún no hay calificaciones
- Las Fuentes de La Teología - La TradiciónDocumento10 páginasLas Fuentes de La Teología - La TradiciónBeto HernándezAún no hay calificaciones