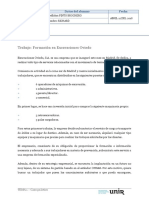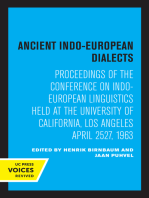Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Factores Condicionadores de La Distribucion de Los Alofonos Consonanticos Españoles
Factores Condicionadores de La Distribucion de Los Alofonos Consonanticos Españoles
Cargado por
Juan DavidDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Factores Condicionadores de La Distribucion de Los Alofonos Consonanticos Españoles
Factores Condicionadores de La Distribucion de Los Alofonos Consonanticos Españoles
Cargado por
Juan DavidCopyright:
Formatos disponibles
Factores Condicionadores de la Distribucion de los Alofonos Consonanticos Españoles
Author(s): Máximo Torreblanca
Source: Hispania , Dec., 1980, Vol. 63, No. 4 (Dec., 1980), pp. 730-736
Published by: American Association of Teachers of Spanish and Portuguese
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/340756
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
https://about.jstor.org/terms
American Association of Teachers of Spanish and Portuguese is collaborating with JSTOR to
digitize, preserve and extend access to Hispania
This content downloaded from
132.248.9.41 on Tue, 16 Nov 2021 22:11:16 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
730 Hispania 63 (December 1980)
cators to become involved at this critical munity-university related events (Cabrilho Institute,
time. We, more than anyone else, should
Symposium on the Portuguese Presence, Cultural
Page in the Jornal Portugues, grammar book, Portu-
be willing to train student teachers, develop
materials, and in myriads of other ways gal: Lingua e Cultura, etc.), is Dr. Eduardo Mayone
Dias of UCLA.
place our expertise at the service of the
8This year 27 percent of the nearly 80 students wer
community; for after all, the purpose of of Portuguese descent.
education is not for its own sake, but to 9I conducted a rather unsystematic survey among
make of us more profitable servants whothe conference participants to arrive at that number.
can contribute more generously to our Many more may have been represented that I did not
fellow men. encounter. Those listed with an asterisk are State or
federally funded programs, according to the sheet
supplied by David P. Dolson, Bilingual Bicultural
NOTES Education Consultant, California State Department
of Education, Sacramento. The twenty-five districts
'Rev. Dr. Leonel C. Noia, "The Azoreans and their are: *ABC Unified School District, Banta, *Cabrillo,
Struggle for Social and Political Identity," paper *Chino, *Corona-Norco, *Elk Grove, *Hayward,
delivered at the Colloquium on the International Hillmore, Kings Co., Mantica, Merced, Modesto,
Repercussions of the Portuguese Revolution, Center *Newark, Pajaro Valley, Poway, Sacramento, *San
for Latin American Studies, California State Univer- Diego, Santa Clara, *San Jose, *San Leandro, Stanis-
sity, Long Beach, 6 February 1976. lau, Traver, Tulare, Turlock, Visalia.
2See the author's "Os inicios da pesca do atum em In 1976, the California State Department of Edu-
San Diego," in Report.- First Symposium on Portu- cation, under Superintendent of Public Instruction,
guese Presence in California (San Leandro, Cali- Wilson Riles, published Bibliography of Instructional
fornia: Centro Cultural Cabrilho, UPEC Cultural Materials for the Teaching of Portuguese.
Center, Luso-American Education Foundation, 'OThe survey questions were suggested in collabora-
1974), pp. 6, 7. tion with my colleague Dr. Giorgio Perissinotto,
3Alvin R. Graves, "The Portuguese in California, Associate Professor of Spanish at UCSB. The com-
1850-1880: A Geographical Analysis of Early Settle- puter program and tabulation of the results, were
ment Phenomena," in ibid., p. 51. provided by my friend, Glen Hunter.
"ibid. "The author's, "Portuguese Tiles in the Great
5ibid., p. 53. American Mosaic: An Overview of Five Hundred
6Geoffrey L. Gomes, "Bilingualism Among Second Years," in Proceedings of the Pacific Northwest
and Third Generation Portuguese-Americans in Cali- Council on Foreign Languages (Corvallis, Oregon:
fornia," in ibid., p. 45. Oregon State University, 1976), Vol. xxvII, Part 2,
'The guiding force behind the Portuguese Com- p. 138.
munities Day Conference as well as most other com- "Ibid.
FACTORES CONDICIONADORES DE LA DISTRIBUCION DE LOS
ALOFONOS CONSONANTICOS ESPANIOLES
MAXIMO TORREBLANCA
University of California, Davis
Los manuales de pronunciaci6n espafiola dialecto espafiol en varios estilos de di
indican que los fonemas /b, d, g/ se reali- curso. No obstante, Harris no ha sido
zan como oclusivas sonoras detrs de pausa exhaustivo y, a pesar de sus buenos pro-
o consonante nasal, y como fricativas en p6sitos, algunas de las reglas fonol6gicas
posici6n intervocalica o detrs de ciertas propuestas por 61 dan lugar a una variaci6n
consonantes. En el lenguaje cotidiano, estalibre de consonantes. Baso esta afirmaci6n
regla de distribuci6n alof6nica no siempre en los resultados de investigaciones hechas
se cumple, pues /b, d, g/ pueden ocurrir en laboratorios de fon6tica, sobre el espa-
como oclusivas en posici6n intervocalica,fioly peninsular y el americano.
como fricativas o semifricativas detrs de Harris ha distinguido cuatro estilos de
pausa. Dadas las limitaciones de los discurso: 1) largo, muy lento y esmerado,
manuales de pronunciaci6n, sus que autores
se emplease al comunicarse con un
cifien a las distribuciones alof6nicas extranjero
consi-con escaso conocimiento de la
deradas como ms frecuentes. Ellengua problema
espafiola, o al corregir un malenten-
surge cuando el lingiiista desea ser didoexhaus-
por tel6fono; 2) andante, moderada-
tivo, e intenta ofrecer una descripci6n mente com-
lento y esmerado, pero natural, que
pleta de la estructura fon6tica espafiola. se usa al dar A
una conferencia o una clase en
este respecto es muy meritorio el un Spanish
aula espaciosa; 3) allegretto, modera-
Phonology de James W. Harris,'damente en el que rapido, coloquial, que alterna
se presenta la descripci6n fonol6gica de un con andante en la mitad de
frecuentemente
This content downloaded from
132.248.9.41 on Tue, 16 Nov 2021 22:11:16 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Language and Linguistics 731
un discurso, o incluso en la mitad de un palabra. En andante, las fricativas se limi-
enunciado; 4) presto, muy raipido, comple-tan al interior de palabra: [b]eatriz[b]a[b]
tamente descuidado (p. 7). ea (pp. 37-38).
Dependiendo de los cuatro estilos, En ninguna parte se refiere Harris a la
Harris ha sefialado diferencias de distribu- posibilidad de que [b, d, g] ocurran en el
ciones alof6nicas en el habla de la Ciudad
interior
de Mexico. Algunas de ellas, la alternancia
lica delas
o tras palabra, en posici6n
consonantes s, r yintervoc.-
1 (excep-
de semi-vocales y consonantes palatales porel caso de ld), o de que la s sea sorda
tuado
ejemplo (pp. 20-36), no son aplicables aante la una consonante fricativa sonora
mayoria de los dialectos espafioles. Otras inicial de palabra, o ante cualquier conso-
si lo son, y en este trabajo me ocupar6 nante sonora interior de palabra. Estos
exclusivamente de las uiltimas. hechos foneticos suceden en el discurso de
los hispanohablantes. Como base de discu-
1.1. Asimilaci6n de la consonante nasal si6n podemos suponer que, en estilo largo,
implosiva. Segtun Harris, en estilo largo la s implosiva sea siempre sorda y I/b, d, g/
hay una diferencia entre la nasal interiortengany realizaciones oclusivas.
la final de palabra: en la final, la n man-
tiene siempre su articulaci6n alveolar; 1.5.
en laEn cierta ocasi6n, Bertil Malmberg
interior, toma el lugar de articulaci6n manifest6
de la que la distribuci6n de [b, d, g] y
consonante obstruyente siguiente (pp. 8-
14). En andante, hay una asimilaci6n [b, d,
por g] no est.
el entorno condicionada
fonol6gico realmente
(la posici6n post-
parcial de la nasal final de palabra; comonasal excluida), sino por la fuerza articula-
resultado de este proceso, ocurren conso-toria. Los al6fonos oclusivos pueden
nantes nasales con dos lugares de articula-
aparecer entre vocales, y los fricativos
ci6n que, dentro del sistema de rasgos dis-
tintivos empleado por Harris, son inclasi-detr'.s de del
cientifica pausa.2 No fen6meno;
primer dio ningunadel prueba
segun-
ficables. En este mismo estilo de discurso,
do, incluy6 un quimograma, [b'rde]
la asimilaci6n en el interior de palabra es
"verde," en su estudio del espafiol en la
id6ntica a la que encontramos en largo
Argentina.3 Este trabajo contiene otro
(pp. 14-16). En allegretto, la asimilaci6n hecho fonetico imprevisto por Harris, la
sucede en cualquier posici6n fonosintacticaaparici6n de una s sorda seguida de una
(pp. 16-18). No hay menci6n alguna del fricativa sonora: las casa[sb]lancas (p. 65,
estilo presto, por lo que hemos de suponer fig. 9); la[sb]ananag (p. 65, fig. 10); re[sb]
que la situaci6n es id6ntica a la de alle- alar (p. 125, fig. 57).
gretto. Segtin Harris, la sonorizaci6n de s ante
una obstruyente sonora ocurre en andante
1.2. Asimilaci6n de la lateral implosiva. y allegretto; la fricatizaci6n de / b /, al prin-
En largo, andante y allegretto, la 1 toma el cipio de palabra, no sucede en andante. En
lugar de articulaci6n de la consonante den- los ejemplos de Malmberg, la fricatizaci6n
tal o palatal siguiente, cuando ocurre en el de la labial ocurre siempre, por lo que
interior de palabra. Al final de palabra, la hemos de suponer que se trata del estilo
asimilaci6n se limita al estilo allegretto allegretto. Pero en este estilo de discurso la
(pp. 18-20; hemos de suponer que la asimi-
laci6n sistemitica tambi6n se da en presto). sonorizaci6n
Para explicar de
la ssibilante
deberia sorda,
ser sistem.tica.
podemos
suponer que se trata del estilo largo. Pero
1.3. Sonorizaci6n de /Is/. En andante y en largo, al igual que en andante al princi-
allegretto, este fen6meno ocurre tanto al pio de palabra, la b deberia ser oclusiva.
final como en el interior de palabra, Harris ha mencionado la posibilidad de
cuando la consonante siguiente es obstru- que, en la mitad de un enunciado, el ha-
yente sonora, liquida o nasal (p. 29). Harris blante pase del estilo andante al allegretto,
no menciona lo que sucede en largo y
presto. o viceversa.
Spanish Si toma.ramos
Phonology lasletra,
al pie de la reglas del
ten-
driamos que suponer que un hablante, en
1.4. Distribuci6n de [b, d, g, b, d, g]. En la mitad de un enunciado e incluso en la
allegretto, la situaci6n es la misma que semitad de una palabra, puede pasar de un
menciona en los manuales de pronuncia-estilo a cualquier otro.
ci6n espafiola:
de pausa lasen
o nasal; oclusivas ocurren
cualquier detr.s1.6. Con relaci6n al espafiol de Los
otro entor-
no, suceden las fricativas, excepto en laAngeles, E.E.U.U., Robert Phillips indic6
combinaci6n Id; no hay diferencia algunaque los al6fonos [b, b, v] parecian estar en
entre la posici6n inicial y la interior devariaci6n libre, pues los tres ocurrian
This content downloaded from
132.248.9.41 on Tue, 16 Nov 2021 22:11:16 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
732 Hispania 63 (December 1980)
i[d]e flori[d]as (lamina 14, fig. 1).
detras
lica.4 En de pausa Los
ocasiones, ysegmentos
enautor
el posici6n
foneticos formados porinte
se sirvi6 s
espectr6grafo para sorda seguida de una fricativa sonora,
analizar la pronulos
ci6n de sus informadores. No ofreci6 nin- cuales no deberian de ocurrir en la lengua
espafiola segtin las reglas propuestas por
gin espectrograma
pausa, de b entre
o de b oclusiva fricativa detra.sPor
vocales. de Harris, aparecen en los dos ejemplos
consiguiente no sabemos si sus afirma- siguientes: lo[sb]erdes (limina 4, fig. 3);
ciones son el fruto de observaciones hechas modo[sd]el pecar (lamina 12, fig. 1).
al oido, o fueron comprobadas con el Los informadores de Quilis ofrecieron
espectr6grafo. En el caso de [v] cabe la algunos casos de total vacilaci6n de tensi6n
posibilidad de la influencia del ingles.articulatoria en una misma palabra: flori
Tambien mencion6 la aparici6n de la d [d]a[sb]ioletas (lamina 12, fig. 2), frente a
flori[d]a[zb]ioletas (lamina 14, fig. 1). En
fricativa
ella detr.s
(p. 74). Hay,de
nopausa, sin dar
obstante, un prueba de
el vocablo "floridas" correspondiente al
espectro-
grama del grupo [zd], en la palabra segundo grupo f6nico, la d oclusiva inter-
"desde" (p. 86, fig. 25), que escapa a las voc'lica deberia explicarse como propia
reglas propuestas por Harris. Para explicar del estilo largo, o de una pronunciaci6n
la d oclusiva interior de palabra, ten- muy enffitica. Sin embargo, la s final fue
driamos que pensar en el estilo largo, o en pronunciada sin 6nfasis alguno. En el
una pronunciaci6n bastante enffitica; noprimer ejemplo, tenemos la situaci6n
obstante, la s es sonora. Por otro lado, opuesta en cuanto a la tensi6n con que se
cabe la posibilidad de que la producci6npronunciaron
del / d / y / s. Cambios seme-
grupo f6nico [zd] se deba a la influenciajantes de encontramos en la[zb]andera[sd]el
la lengua inglesa, aunque, como veremos senado, con relaci6n a la[zb]andera[zd]el
senado (lamina 16, fig. 2; limina 18,
m.s adelante, este que
hispanohablantes mismo grupoingl6s.
no saben ocurrefig.
en2).
1.7. En su estudio del encabalgamiento 1.8. En su exhaustivo andlisis espectro-
en la metrica espafiola,5 Antonio Quilisgrifico de las sibilantes espafolas, Gerald
incluy6 numerosos espectrogramas que Dykstra demostr6 que la sonorizaci6n de
prueban, definitivamente, que la distribu- Is/ no es el resultado de una asimilaci6n
regresiva, como siempre se ha creido,
ci6n de los
compleja deal6fonos consona.nticos
lo que Harris es m.s
ha supuesto. Los puesto que tambien ocurre ante conso-
informadores de Quilis leian poemas ante
un micr6fono: se trata de un estilo esme- nantes sordas,
Este trabajo o en posici6n
contiene intervoca.lica.6
otros hechos fon&-
rado de pronunciaci6n. Por consiguiente, ticos que no aparecen en los manuales de
no es de extrafiar que aparezcan algunos pronunciaci6n espafiola. La sonorizaci6n
casos de [b, d, g] interiores de palabra, inicial de silaba no se limita a la s. En esta
tras vocal o consonante no nasal: mo[b] posici6n, ocurre lo mismo con los fonemas
imiento (laImina 6, fig. 3); ver[d]e (lamina li/, p, t, k/ (pp. 25-47). Los sujetos de
13, fig. 1); flori[d]as (lamina 14, fig. 1); Dykstra leian frases coloquiales ante un
tri[g]o (lamina 21, fig. 1). No obstante, micr6fono. Por consiguiente, no podemos
predomina la fricatizaci6n de /b, d, g/l, pensar que su pronunciaci6n fuera extra-
tanto al principio como en el interior de ordinariamente relajada. En realidad, el
palabra. Merece destacarse el caso de al tri enfasis con que pronunciaban en ocasiones
[g] Q ah[g]a (latmina 21, fig. 1), como se manifiesta en el hecho de que /b, d, g/
ejemplo de la vacilaci6n existente en la podian tener realizaciones oclusivas, tras
lengua espafiola: dentro del mismo grupovocal o consonante no nasal. Ademats, la
f6nico y en el mismo entorno, la fricatiza- cerraz6n de estos fonemas podia ir acom-
ci6n de /Ig ocurre en una palabra pero no pafiada del ensordecimiento, indicio clari-
en otra. simo de una tensi6n articulatoria muy
Varios ejemplos recogidos por Quilis no los[t]edos (p. 39, fig. 19); luz[t]
fuerte:7
tienen cabida en las reglas de Harris: orada (p. 103, fig. 6); juz[k]ar (p. 103,
cuando[d]e[b]er[d]e mirto (lMmina 15, fig. 62).
fig. 4). Harris habia previsto la posibilidad
1.9. Recientemente he hecho un estudio
de que, en andante, /Ib, d, g/ se fricatizaran
en el interior de palabra pero no al princi-
de la pronunciaci6n toledana, con ayuda de
pio, cuando los sonidos precedentes eranun espectr6grafo. Los informadores habla-
vocales o las consonantes s y r. En la ban espontineamente, sin interrupci6n
palabra "verde" ocurre exactamente lo alguna, sobre varios temas. En general, la
opuesto. El mismo fen6meno tenemos en
pronunciaci6n era m.s relajada que la que
This content downloaded from
132.248.9.41 on Tue, 16 Nov 2021 22:11:16 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Language and Linguistics 733
tuvo lugar en los trabajos una palabra no es frecuente; entreen
mencionados palabras
las secciones anteriores. pertenecientes
Con gran a un mismo grupo f6nico, la
frecuen-
cia, /p, t, k, s, 0/ se han sonorizado
vacilaci6n es mis usual. total-
mente al principio de silaba, especialmente
en posici6n intervocalica. 2.2. Las variaciones
En ocasiones, del lugar de articula-
la
sonorizaci6n aparece acompafiada de la ci6n de la nasal y la lateral implosivas son
fricatizaci6n parcial o total de p, t, k.7 el resultado, por supuesto, de una asimila-
Despues de pausa, han ocurrido varios ci6n. Respecto a este fen6meno hay un
casos de fricatizaci6n parcial de /b, d, g/,hecho que desconozco. Segfin Harris, la
con el segmento fricativo precediendo al nasal final de palabra no se asimila al lugar
oclusivo: [ddefito] "de esto .. ." (pp. 133-de articulaci6n de la obstruyente siguiente,
34, fig. 17). en el discurso lento (p. 8). Lo mismo mani-
Pese a la espontaneidad del discurso, ha fest6 Navarro en su Manual de pronuncia-
habido ocasiones en que /b, d, g/ tienen ci6n (o.c., p. 89). Ni Harris ni Navarro, ni
realizaciones oclusivas, en posici6n inter- ningfin otro linguiista que yo sepa, han
vocalica: o[d]e yoveas (p. 134, fig. 20). demostrado la existencia del grupo f6nico
Detrais de pausa, estos fonemas pueden [nb], o de [ng], en la lengua espafiola.
realizarse como oclusivas sordas: [pweno] La oclusi6n de las consonantes b, d, g,
"bueno" (pp. 134-35, fig. 4). precedidas de nasal, o de la dental en el
grupo Id, es el resultado de una asimilaci6n
mutua. La nasal toma el lugar de articula-
Factores condicionadores de la variacia6n ci6n de la consonante siguiente; por ser
fondtica nasal, hay una oclusi6n total de la cavidad
oral, la cual se mantiene en la producci6n
2.1. Son dos las causas que determinan la de la consonante siguiente. En la combina-
distribuci6n de las consonantes espaftolas: ci6n Id, la lateral se articula en el mismo
el entorno fonol6gico y la tension articula- lugar que la dental; por ser lateral, se
toria. Ambas suelen operar conjunta- forma una oclusi6n en los incisivos supe-
mente. La primera ha recibido la mAxima riores, la cual continua en la producci6n de
atenci6n por parte de los fon6logos, en la consonante siguiente. Exceptuando estos
cuanto que es ficil de sujetar a reglas; la casos, la aparici6n de los al6fonos oclu-
segunda es mas problemitica, pues sivos y fricativos de /b, d, g/ depende de la
depende de varios factores. tensi6n articulatoria, siendo el entorno
Cuando Harris hizo una distinci6n de fonol6gico uno de los factores que la con-
cuatro estilos de discurso, debi6 suponer diciona. Lo mismo ocurre con las varia-
que un hispanohablante, al dirigirse colo- ciones de sonoridad de las consonantes
quialmente a un amigo o al comunicarse obstruyentes espafiolas.8 Unas posiciones
con un extranjero que no domine el idioma fonol6gicas son mis fuertes que otras,
espaftol, empleaba un grado relativamente como observ6 Malmberg (vid. supra).
constante de tensi6n articulatoria. Al final Por lo general, la maxima tensi6n articula-
de su Manual de pronunciaci6n espahiola toria en la producci6n de los fonemas con-
(Madrid: C.S.I.C., 1967), TomAs Navarro sonanticos espafioles ocurre al principio de
afiadi6 quince paginas de textos fon6ticos. dicci6n; la minima, detras de vocal; prece-
En ellos, los al6fonos consonanticos apare- didos de consonante, la tensi6n ocupa un
cen con total regularidad: /p, t, k/ siempre lugar intermedio.
tienen realizaciones sordas al principio de Al tratar de la distribuci6n de los al6-
silaba; la r es siempre vibrante, excepto al fonos de / b, d, g / al principio de silaba, los
final de dicci6n; en posici6n intervocalica manuales de fonologia generalmente se
limitan a distinguir dos entornos: a) posi-
o detr.s[b,
nantes ded,s y
g].r, nunca ocurren las conso-ciones inicial absoluta y postnasal (y el
Navarro sigui6 una supuesta norma de grupo Id); b) posiciones intervocalica y
pronunciaci6n. Cuando los sujetos de
Quilis leian poemas, se apartaban de vez en postconsona.ntica
que, dado el mismo noestilo
nasal.de
Se discurso,
suele pensar
la
cuando de esta norma. La divergencia realizaci6n
ha fon6tica es la misma en el entor-
sido mucho mayor en los informadores no b). En realidad, los fonemas /b, d, g/,
toledanos. En cualquier circunstancia en precedidos de consonantes no nasales, se
que un hispanohablante pronuncie pala- producen mis cerrados, con energia articu-
bras o frases, cabe la posibilidad de una latoria mAs elevada que entre vocales.9 En
variaci6n de la energia articulatoria. Debo los espectrogramas de Quilis he hecho un
afiadir que, por lo que sabemos de fon6tica recuento de la frecuencia de las oclusivas y
espaflola, el cambio de tensi6n dentro defricativas sonoras, en posici6n intervoct-
This content downloaded from
132.248.9.41 on Tue, 16 Nov 2021 22:11:16 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
734 Hispania 63 (December 1980)
lica y tras consonante oclusi6n de /b, d,no g/ debe ser mas
nasal (exc
el grupo Id): frecuente cuando la vocal precedente es
[b, d, g] [b, d, g] acentuada que cuando es aitona. Carezco de
Ntim. de casos Ntim. de casos datos suficientes para probar esta suposi-
a) Intervocalica 6 ( 5%) 113 (95%) ci6n.
b) Postconsondntica 19 (30%) 43 (70%)
Como puede verse en estos porcentajes, 2.3. Dada la misma posici6n fonol6gica,
las realizaciones oclusivas de /b, d, g/, la tensi6n articulatoria con que se produce
detr~is de consonantes no nasales, son una consonante depende de varios factores.
a) Las palabras que forman un grupo
mucho m.s frecuentes
Los fonemas /p, t, k/ yque
/b, entre f6nico no se producen con la misma ten-
vocales.
d, g/ se
neutralizan al final de silaba. Por consi- si6n articulatoria. Normalmente, las pala-
guiente, la posici6n silkbica no es un factor bras inacentuadas se articulan con mas
que pueda relacionarse con la tensi6n relajamiento.
arti- Entre las acentuadas, la ten-
culatoria con que se realizan estos fone- si6n puede variar. Por lo que he podido
mas. En el caso de I/s, 0 /, el mayor esfuerzo observar en el habla toledana, los nombres
articulatorio suele ocurrir al principio de verbos suelen pronunciarse con mayor
y los
silaba. Al final, la tensi6n no es siempre tensi6n que las restantes clases de pala-
la misma. En el estudio de Quilis no hay bras.12
ni Estas diferencias no son constantes.
un solo ejemplo de s sonora seguida de A veces, un 6nfasis especial para poner
/p, t, k/. En el de Dykstra la [s] y la [z] al- de relieve una parte del enunciado, puede
ternan ante consonantes sordas. La ausen- acentuar una palabra que normalmente es
cia de la sibilante sonora, en los espectro- inacentuada. Del mismo modo, una pala-
gramas hechos por Quilis, tiene por causa
el mayor enfasis o esmero con que pro- bra puede
sidad, o la tener m.s de un acento
vocal normalmente de inten-
acentuada
nunciaban sus informadores. No obstante, puede ser realzada extraordinariamente.1"
Quilis recogi6 numerosos casos de [z] ante
consonante sonora. Es indudable que, en la parteEl acento
de laenf.tico,
palabra que
peropuede afectar
no a las a una
restantes,
lengua espafiola, la s sonora es menos da lugar a grandes fluctuaciones de ten-
frecuente ante consonantes sordas que ante si6n. En las secciones 1.5-1.8, aparecen
sonoras. En esta iltima posici6n, la algunos casos de variaci6n de la tensi6n
frecuencia de la sonorizaci6n no parece ser articulatoria, problamente condicionados
siempre la misma. En los espectrogramas por el acento enfitico. El ejemplo de ju[zk]
de Quilis, el fonema /s/ aparece ante I/b, d, ar "juzgar" recogido por Dykstra (p. 103,
g/ en 27 ocasiones: el al6fono [z] ocurre en fig. 62) es muy ilustrativo. Hubo un 6nfasis
16 casos (59%). Hay 18 ejemplos de /s/ especial que afect6 a la silaba final de
ante consonante nasal o lateral: [z] sucede palabra, dando lugar a que se cerrara y
en 15 casos (83%). La cantidad de ejemplos ensordeciera el fonema /g/. Sin embargo,
no son suficientes para sacar conclusiones la sibilante anterior se sonoriz6.
definitivas. Necesitamos una investigaci6n b) La posici6n de la palabra en el enun-
detallada que demuestre la frecuencia rela-ciado puede influir en la energia articulato-
tiva de la sonorizaci6n de s ante las sonoras ria con que se produce aqulla. M. Ramsey
obstruyentes y las sonantes. Un ejemploobserv6 que, cuando un adjetivo espafiol
obtenido por Quilis sefiala que esta inves- ocurre delante de un nombre, pierde
tigaci6n puede ser fructifera: lo[zm]gdomucho de su fuerza, y cuando aparece
[sd]el pecar (lamina 12, fig. 1). En ambas postpuesto, cobra la mayor importancia.14
ocasiones el fonema / s / aparece al final de Seguin Rodolfo Lenz, "con la combinaci6n
palabra, seguido de consonantes sonoras,de sustantivo y adjetivo, cualquiera que sea
pero el al6fono [z] s6lo ocurre ante la
nasal. el orden,
tico, el segundo elemento
el distintivo".l5 E. Wallis es el enf.-
y W. Bull
La posici6n del acento de intensidad disintieron de las opiniones de Ramsey y
influye en la tensi6n con que se articulan Lenz, manifestando que el orden relativo
del nombre y del adjetivo no influye en el
las consonantes. Detr.s de vocal acentua- -nfasis con que se articulan estas pala-
da, lasque
tensas consonantes
cuando van son m.s largas,
precedidas m.s
de vocal
bras.'6 Posteriormente, Antonio Quilis
inacentuada. La duraci6n minima de las defendi6 las teorias de Ramsey y Lenz.
consonantes iniciales de silaba ocurre entre
vocales inacentuadas.'0 Por consiguiente,Quilis
podia observ6
caer, que el acento
efectivamente, enf.tico
en cualquier
la maxima frecuencia de la sonorizaci6n de elemento de la cadena f6nica. No obstante,
/p, t, k, s, e/ iniciales de silaba, se da en la tendencia espaflola consiste en disminuir
esta iltima posici6n." Te6ricamente, la la tensi6n acentual del primer elemento del
This content downloaded from
132.248.9.41 on Tue, 16 Nov 2021 22:11:16 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Language and Linguistics 735
sintagma nominal. Por ejemplo, en los aspiran la sibilante, pero no lo hacen
nombres compuestos de persona, es normal
la desacentuaci6n del primer termino: cuando la
palabra. Uns hecho
intervoca.lica
semejanteesocurre
interior
condela
velarizaci6n de la n, en algunos dialectos
/xoselwuis/
casos Josenominales,
de sintagmas Luis. Bas.ndose
en los en
que 56
hispanoamericanos.23 En la provincia de
el
mismo nombre y el mismo adjetivo apare-
cian en orden variable, Quilis hall6 que Toledo, laalcaida
frecuente de la
final que enselimplosiva
interior dees m.s
pala-
muy raramente el segundo elemento tenia bra. Hay hablantes toledanos que conser-
menor duraci6n que el primero. Por lo van la sibilante, o la sustituyen por r, s6lo
general, la mayor duraci6n, el mayor 6nfa- en el interior de palabra, mientras que la
sis, caia en el segundo termino.'7 aspiran, o incluso pierden totalmente la
c) Independientemente del acento consonante implosiva procedente de s, al
normal o enfdtico, puede ocurrir quefinal.24 dos La causa de estos cambios foneticos
morfemas pertenecientes a una misma es la debilitaci6n articulatoria. El hecho de
palabra se produzcan con distinta tensi6n.
que
menteocurran m.s
al final defrecuentemente, o f(nica-
palabra, parece indicar
Tomas
lica de Navarro sefial6terminados
los participios que la d intervoc.-
en -ado,
se articula de un modo muy relajado en la que esta posici6n es la m.s debil en la que
conversaci6n familiar, e incluso puede per- se producen los fonemas conson.nticos
espafioles.
derse.'8 Una pronunciaci6n como [de do] e) El estilo de discurso determina, indu-
"he dado" es corriente en el espafiol penin- dablemente, la tensi6n media con que el
hablante pronuncia. Los informadores de
sular, con
abierta quelaladdel
dellexema
participio m.s Hay
verbal. breve yQuilis, al leer poemas, pronunciaban gene-
his-
panohablantes que extienden la p6rdida de ralmente con esmero; los de Dykstra, al
la d intervocbalica a todos los participios, leer
e unas frases coloquiales, articulaban
incluso a todos los morfemas inflectivos y
derivativos, pero conservan esta conso- con m.s naturalidad; los sujetos toledanos
hablaban
nante en los morfemas lexicales.'9 Es pro- esmero libreTeniendo
alguno. y espont.neamente, sin
en cuenta la can-
bable que estas diferencias de tensi6n arti- tidad de materiales recogidos, Quilis
culatoria, o de desgaste fon6tico, est6n obtuvo bastantes casos de [b, d, g] entre
relacionadas con la frecuencia del uso de vocales y detras de consonantes no nasales;
los morfemas,20 o con la informaci6n apor- en Dykstra, los ejemplos de realizaciones
tada por las distintas partes de la palabra oclusivas son menos abundantes; en los
espai~ola.21 materiales toledanos, son muy escasos.
d) Segfin Harris, /b, d, g/ intervocalicos
o tras consonantes no nasales, tienen reali- 2.4. En la descripci6n fonol6gica, es de
zaciones oclusivas al principio de palabra, extrema utilidad la distinci6n de estilos de
pero fricativas en el interior, dentro del discurso hecha por Harris. No obstante,
estilo andante (pp. 37-38). He hecho un Harris cometi6 un error al creer que las
recuento de todos los casos de b, d, g oclu- reglas fonol6gicas variaban cualitativa-
sivas, en los entornos fonosintacticos aca- mente, segfun el estilo de discurso, que unas
bados de sefialar, procedentes de las inves-reglas operaban en un estilo pero no en
tigaciones de Malmberg, Phillips, Quilis, otro. Un cambio de estilo no da lugar a un
Dykstra y las mias. La gran mayoria de los cambio de regla. Lo que cambia es el indice
ejemplos ocurren, efectivamente, al princi-de aplicaci6n, la frecuencia. No hay ninguin
pio de palabra. Citiendonos exclusivamenteestilo de discurso espaf~ol en el que la regla
a los espectrogramas de Quilis, encontra- de fricatizaci6n de /b, d, g/ no opere. Es
mos que de 25 casos de oclusivas sonoras, decir, ningf6n hispanohablante pronuncia
s6lo suceden 7 en el interior de palabra. Essiempre estos fonemas como oclusivos,
probable que, en la posici6n inicial, los
detra.s
fonemas /b, d, g / se produzcan con mayor Pero de determinado
en un vocal o consonante
estilo de no nasal.
discurso,
tensi6n articulatoria que en la interior. No
tenemos datos suficientes para saber si otro.
la fricatizaci6n es m.s frecuente
Bajo este concepto, que en
no hay realmente
existe una situaci6n semejante con los
variaci6n libre
en la lengua de al6fonos
espailola, conson.nticos
sino variaci6n de
restantes
holes, fonemas
aunque conson.nticos
no puede desecharseespa-
estafrecuencia condicionada por el estilo de
posibilidad. discurso. La adopci6n del concepto de
Ante vocal, la s se sonoriza con mayor variaci6n condicionada no elimina, por
frecuencia al final que en el interior desupuesto, todos los problemas del lingutista
palabra.22 En la primera posici6n fonosin- que quiera describir exhaustivamente la
t.ctica, hay varios dialectos espafioles que estructura fon~tica de la lengua espaiola.
This content downloaded from
132.248.9.41 on Tue, 16 Nov 2021 22:11:16 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
736 Hispania 63 (December 1980)
No obstante, podemos reducir
s intervocilica, entre vocales inacentuadas, ya fue los
mas a un minimo posible,
sefialada por Gerald Dykstra (pp. 120-24).con tal
'2"La sonorizaci6n de las oclusivas sordas en el
descripci6n fonol6gica se tengan e
los distintos factores mencionados en las habla toledana," pp. 130-31.
secciones anteriores. '3Cf. Tomas Navarro, Manual de pronunciaci6n
espanola, pp. 194-96; A. Quilis y J. Fernandez, Curso
de fondtica y fonologia espaholas (Madrid: C.S.I.C.,
NOTAS
1973), p. 160; E. Wallis y W. Bull, "Spanish Adjective
Position: Phonetic Stress and Emphasis," Hispania,
'Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1969. 33 (1950), 221-29.
2Estudios de fondtica hispdnica (Madrid: C.S.I.C., '"A Text-book of Modern Spanish (New York:
1965), pp. 51-65. Holt, 1927), p. 276.
3Etudes sur la phondtique de I'espagnol parlk en "La oraci6n y sus partes (Santiago de Chile: Nasci-
Argentine (Lund: C.W.K. Gleerup, 1950), p. 72, mento, 1944), p. 181.
fig. 19. 6'"Spanish Adjective Position: Phonetic Stress and
"'Los Angeles Spanish: A Descriptive Analysis," Emphasis," p. 228.
tesis doctoral in~dita (University of Wisconsin, 1967), '"Estructura del encabalgamiento en la mitrica
pp. 67-72. espanola, pp. 103-16.
'Estructura del encabalgamiento en la mitrica '8Manual de pronunciaci6n espanola, pp. 101-02.
espanola. Anejo LXXXVII de la RFE (Madrid, 1964). '9Cf. Eugenio de Bustos Tovar, Estudios sobre
6"Spectrographic Analysis of Spanish Sibilants and asimilaci6n y disimilaci6n en el ibero-romdnico.
its Relation to Navarro's Physiological Phonetic Anejo LXX de la RFE (1960), pp. 112 y ss. Mdximo
Descriptions," tesis doctoral in6dita (University of Torreblanca, Estudio del habla de Villena y su comar-
Michigan, 1955), pp. 74-124. ca (Alicante: Instituto de Estudios Alicantinos, 1976),
'Cf. MAximo Torreblanca, "La sonorizaci6n de las pp. 129-31.
oclusivas sordas en el habla toledana," Boletin de la 20Cf. R. Men~ndez Pidal, Manual de gramdtica
Real Academia Espanola, 56 (1976), 117-45. hist6rica espanola, p. 100; Witold Maficzak, "Espag-
"Cf. MAximo Torreblanca, o.c.: "El fonema /s/ en nol classique TOMAIs, QUEREIS mais TOMAVADES,
la lengua espaftola," Hispania, 61 (September 1978), QUERIADES", Kwartalnik Neofilologiczny 23 (1976),
77-82. 181-86.
9Cf. TomAs Navarro, p. 85; R. Men6ndez Pidal, 2'Cf. Bertil Malmberg, Estudios de fonetica hispd-
Manual de gramdtica hist6rica espahola (Madrid: nica, pp. 137-45.
Espasa-Calpe, 1966), p. 97; Bertil Malmberg, Etudes 22V6ase Gerald Dykstra, p. 120. He podido obser-
sur la phondtique de l'espagnol parlh en Argentine,var el mismo fen6meno en la provincia de Toledo. En
pp. 59, 70 y 77. once pueblos, los hablantes de edad avanzada sola-
'oV6ase Tomas Navarro, "Diferencias de duraci6nmente sonorizaban la s intervocAlica al final de
entre las consonantes espafiolas," RFE, 5 (1918),palabra, pero no en el interior.
367-93. 23Cf. MdXimo Torreblanca, "Sobre la estructura
"Cf. Maximo Torreblanca, "La sonorizaci6n de las fonosintActica de la lengua espahola," NRFH,
oclusivas sordas en el habla toledana," p. 128. Aun- 27 (1978), 1-23.
que este trabajo se limita a los fonemas /p, t, k/, he24Me ocupare de este fen6meno en un pr6ximo
podido observar el mismo fen6meno con relaci6n a articulo.
Is/ y /6/. La gran frecuencia de la sonorizaci6n de la
SPANISH AND PORTUGUESE
IN THE ELEMENTARY SCHOOLS
CONDUCTED BY LEONOR A. LAREW*
MAINSTREAMING PERCEPTUALLY HANDICAPPED CHILDREN
IN ROCHESTER, NEW YORK
LEONOR A. LAREW
State University College, Geneseo, New York
Because the Rochester, N.Y. area has Rochester City School District FLES pro-
been rated best in a "quality of life" gram is a good one. The survey, which was
survey, it was no surprise to find that the based primarily on data from the United
States government and national organiza-
*Articles for this section may be sent to Prof. Leonor
A. Larew, New York State University College, tions, ranked the Rochester area first in
Geneseo, N.Y. 14454. education.'
This content downloaded from
132.248.9.41 on Tue, 16 Nov 2021 22:11:16 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms
También podría gustarte
- Ejercicios Resueltos de Intervalos de ConfianzaDocumento16 páginasEjercicios Resueltos de Intervalos de ConfianzaFrancisco JavierAún no hay calificaciones
- Caso Practico Excavacion Oviedo RichardDocumento6 páginasCaso Practico Excavacion Oviedo RichardRichard Pinto BrocheroAún no hay calificaciones
- Flutes of Fire: An Introduction to Native California Languages Revised and UpdatedDe EverandFlutes of Fire: An Introduction to Native California Languages Revised and UpdatedCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5)
- Final Exam in SociolinguisticsDocumento7 páginasFinal Exam in SociolinguisticsCharissa Eniva Calinggangan100% (1)
- Alicia Beckford - Low Prestige and Seeds of Change Attitudes Towards Jamaican CreoleDocumento37 páginasAlicia Beckford - Low Prestige and Seeds of Change Attitudes Towards Jamaican CreoleRuben Maci100% (2)
- Triangulación Con GPSDocumento6 páginasTriangulación Con GPSTony ConTreras FernandezAún no hay calificaciones
- Franz Steiner Verlag Zeitschrift Für Dialektologie Und LinguistikDocumento14 páginasFranz Steiner Verlag Zeitschrift Für Dialektologie Und LinguistiklauraunicornioAún no hay calificaciones
- Bibliografia NativeamericanlanguagesDocumento17 páginasBibliografia NativeamericanlanguagesjorgedlopesAún no hay calificaciones
- Final CreoleDocumento4 páginasFinal CreoleJaes Ann RosalAún no hay calificaciones
- munozperezEtAl 22 America.2Documento31 páginasmunozperezEtAl 22 America.2joseAún no hay calificaciones
- Growing Up Bilingual ReviewDocumento5 páginasGrowing Up Bilingual ReviewYolandaAún no hay calificaciones
- The Phonetics of The Spanish "S" SoundDocumento9 páginasThe Phonetics of The Spanish "S" SoundJeremy SteinbergAún no hay calificaciones
- Otheguy 2016 G2 PDFDocumento20 páginasOtheguy 2016 G2 PDFMargaretAún no hay calificaciones
- Filipino Thought MercadoDocumento67 páginasFilipino Thought MercadoMyla EusebioAún no hay calificaciones
- Code SwitchingDocumento84 páginasCode SwitchingPuvanes VadiveluAún no hay calificaciones
- Bilinguismo CanadenseDocumento11 páginasBilinguismo CanadenseAmanda LageAún no hay calificaciones
- STT 2016 1 6Documento11 páginasSTT 2016 1 6Boss EngineerAún no hay calificaciones
- Grammatical and Conceptual ForcesDocumento32 páginasGrammatical and Conceptual ForcesNancy Daiana FaríasAún no hay calificaciones
- SociolingüísticaDocumento19 páginasSociolingüísticaMARIA DANIELAAún no hay calificaciones
- Engaging Ideologies CaribbeanDocumento7 páginasEngaging Ideologies CaribbeanYolandaAún no hay calificaciones
- Pidgins and CreolesDocumento4 páginasPidgins and CreoleskimroberAún no hay calificaciones
- An Introduction To Sociolinguistics 9Documento9 páginasAn Introduction To Sociolinguistics 9felipe.ornella162400Aún no hay calificaciones
- Spanish English Speech PracticesDocumento22 páginasSpanish English Speech PracticesIsburt100% (2)
- Variation in French by J AugerDocumento8 páginasVariation in French by J AugerNandini1008Aún no hay calificaciones
- LASSO2020 AbstractsDocumento129 páginasLASSO2020 AbstractssocAún no hay calificaciones
- Dis PagneDocumento9 páginasDis PagneScrib_InisiAún no hay calificaciones
- Reseacrh ProposalDocumento11 páginasReseacrh ProposalLeona Nicole EsguerraAún no hay calificaciones
- Peruvian Amazonian Spanish Uncovering VaDocumento29 páginasPeruvian Amazonian Spanish Uncovering Vaкирилл кичигинAún no hay calificaciones
- Cuba SpaniolDocumento24 páginasCuba SpaniolMariana OlivaresAún no hay calificaciones
- Language Revitalization: Annual Review of Applied Linguistics (2003) 23, 44-57. Printed in The USADocumento14 páginasLanguage Revitalization: Annual Review of Applied Linguistics (2003) 23, 44-57. Printed in The USAh.khbz1990Aún no hay calificaciones
- Magro, José L. (2016) - Talking Hip-Hop: When Stigmatized Language Varieties Become Prestige Varieties. Linguistics and Education 36 (2016) 16-26.Documento11 páginasMagro, José L. (2016) - Talking Hip-Hop: When Stigmatized Language Varieties Become Prestige Varieties. Linguistics and Education 36 (2016) 16-26.Ígor R. IglesiasAún no hay calificaciones
- Practical Work Nº2 MarcoDocumento4 páginasPractical Work Nº2 MarcoVir UmlandtAún no hay calificaciones
- Cabral Kokama1995Documento427 páginasCabral Kokama1995Jamille Pinheiro DiasAún no hay calificaciones
- Root Affix AsymmetriesDocumento30 páginasRoot Affix Asymmetriessergio2385Aún no hay calificaciones
- Pidgins and CreolesDocumento6 páginasPidgins and CreolesAzizaAún no hay calificaciones
- American Association of Teachers of Spanish and PortugueseDocumento9 páginasAmerican Association of Teachers of Spanish and PortugueseAnthonyPalmiscnoAún no hay calificaciones
- Leanne Hinton and Ken Hale Eds The GreenDocumento5 páginasLeanne Hinton and Ken Hale Eds The GreenAna Cláudia LustosaAún no hay calificaciones
- Varieties in EnglishDocumento14 páginasVarieties in EnglishzelenavilaAún no hay calificaciones
- West African Pidgin-English: A Descriptive Linguistic Analysis With Texts and Glossary From Lhe Cameroon AreaDocumento2 páginasWest African Pidgin-English: A Descriptive Linguistic Analysis With Texts and Glossary From Lhe Cameroon AreaAraceli EnríquezAún no hay calificaciones
- Jiao cuza2022GLOSSADocumento30 páginasJiao cuza2022GLOSSACamilla OelfeldAún no hay calificaciones
- Language ContactDocumento30 páginasLanguage ContactSílvia KurtzAún no hay calificaciones
- Morphological BorrowingDocumento14 páginasMorphological BorrowingIrfan Andi SuhadaAún no hay calificaciones
- Education in Creoles-BartensDocumento30 páginasEducation in Creoles-BartensBenny BeckerAún no hay calificaciones
- On The Relationship Between Mozarabic Sibilants and Andalusian SeseoDocumento17 páginasOn The Relationship Between Mozarabic Sibilants and Andalusian Seseosudhiweb.deAún no hay calificaciones
- Philippine EnglishDocumento6 páginasPhilippine EnglishJovie VistaAún no hay calificaciones
- EL 103 1. The Nature of Language and LearningDocumento45 páginasEL 103 1. The Nature of Language and LearningJustin JustinAún no hay calificaciones
- Socio Linguistic PDFDocumento26 páginasSocio Linguistic PDFDinda Pahira MAún no hay calificaciones
- Lehmann HumanisticBasisSecond 1987Documento9 páginasLehmann HumanisticBasisSecond 1987Rotsy MitiaAún no hay calificaciones
- Mexican Spanish - 3rd Person Object Pronoun UseDocumento49 páginasMexican Spanish - 3rd Person Object Pronoun UseCatherine N. ClearyAún no hay calificaciones
- Assignment No. 1 Language, Culture and Society - PRELIMDocumento5 páginasAssignment No. 1 Language, Culture and Society - PRELIMLes SircAún no hay calificaciones
- SummaryDocumento18 páginasSummaryNico CevallosAún no hay calificaciones
- Carl James-Artigo 2Documento20 páginasCarl James-Artigo 2barrionuevonat4487Aún no hay calificaciones
- 2 DESCRIPTIVE - Albright1958Documento5 páginas2 DESCRIPTIVE - Albright1958Christine Jane TrinidadAún no hay calificaciones
- 2003 - ATA Annual Conf - Back To Basics - No Illustrations But Clearer Text - MoskowitzDocumento59 páginas2003 - ATA Annual Conf - Back To Basics - No Illustrations But Clearer Text - MoskowitzAndre MoskowitzAún no hay calificaciones
- Geography AspectDocumento20 páginasGeography AspectTri Afrida YantiAún no hay calificaciones
- Chavacano Literature PDFDocumento30 páginasChavacano Literature PDFHerne Balberde100% (3)
- Language and Thought: Primera Lectura (CONTROL 2)Documento3 páginasLanguage and Thought: Primera Lectura (CONTROL 2)DiegoAndréAún no hay calificaciones
- Bilingual Competence Linguistic InterferDocumento22 páginasBilingual Competence Linguistic InterferLeandra SilvaAún no hay calificaciones
- Language VariationDocumento2 páginasLanguage Variationakochiwakal7Aún no hay calificaciones
- DLP About Integration of Others Subject Part 2Documento5 páginasDLP About Integration of Others Subject Part 2Rosalie dela CruzAún no hay calificaciones
- Rapa Nui Ways of Speaking Spanish Language Shift and Socialization On Easter Island PDFDocumento36 páginasRapa Nui Ways of Speaking Spanish Language Shift and Socialization On Easter Island PDFMarisol García RodríguezAún no hay calificaciones
- Ancient Indo-European Dialects: Proceedings of the Conference on Indo-European Linguistics Held at the University of California, Los Angeles April 25–27, 1963De EverandAncient Indo-European Dialects: Proceedings of the Conference on Indo-European Linguistics Held at the University of California, Los Angeles April 25–27, 1963Aún no hay calificaciones
- Sociolinguistic Aspects of Brazilian Portuguese: R DeletionDe EverandSociolinguistic Aspects of Brazilian Portuguese: R DeletionAún no hay calificaciones
- Perito de A Municipalidad de Rio NegroDocumento32 páginasPerito de A Municipalidad de Rio NegroKharelyHZAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual de Estadistica InferencialDocumento6 páginasMapa Conceptual de Estadistica Inferencialsun suarezAún no hay calificaciones
- Prueba Coef 2 de MatemáticasDocumento6 páginasPrueba Coef 2 de MatemáticasCatherine Macarena Vega SaaAún no hay calificaciones
- Maraton de 8Documento4 páginasMaraton de 8Hj Gh Leopoldo VilcaAún no hay calificaciones
- Memoria TIC 2009 2010Documento84 páginasMemoria TIC 2009 2010IES Valle de AllerAún no hay calificaciones
- TOYO ITO Arquitectura de Limites DifusosDocumento7 páginasTOYO ITO Arquitectura de Limites DifusoskarimnaviasimonAún no hay calificaciones
- Actividad de Aprendizaje 1. Historia y AdministraciónDocumento4 páginasActividad de Aprendizaje 1. Historia y Administraciónpablo ReyesAún no hay calificaciones
- Economia de Movimientos - Los TherbligsDocumento31 páginasEconomia de Movimientos - Los TherbligsdanielAún no hay calificaciones
- Test de Articulacion1Documento78 páginasTest de Articulacion1Matrix ImpresionesAún no hay calificaciones
- REPÚBLICA Y GUERRA CIVIL EN LA AXARQUÍA. El Caso de ColmenarDocumento209 páginasREPÚBLICA Y GUERRA CIVIL EN LA AXARQUÍA. El Caso de ColmenarChesko Hen83% (6)
- La Naturaleza Episodica Del Cambio Evolu - Stephen Jay GouldDocumento7 páginasLa Naturaleza Episodica Del Cambio Evolu - Stephen Jay GouldJorge CanteroAún no hay calificaciones
- San RoqueDocumento2 páginasSan RoqueCesar Condori PantojaAún no hay calificaciones
- Técnicas Modernas de PersuasionDocumento8 páginasTécnicas Modernas de PersuasionMilagros MelendezAún no hay calificaciones
- El Efecto Mariposa - Toma de DecisionesDocumento3 páginasEl Efecto Mariposa - Toma de DecisionesromelgonzalezpomaAún no hay calificaciones
- Informe Sobre Educación Vial para EscuelasDocumento5 páginasInforme Sobre Educación Vial para EscuelasGabriela Navarro100% (3)
- Trabajo en Equipo ResumenDocumento15 páginasTrabajo en Equipo ResumenReyna CalleAún no hay calificaciones
- Entrega Final Proyecto de ViasDocumento34 páginasEntrega Final Proyecto de ViasDaniela CelyAún no hay calificaciones
- De Lo Sobrenatural A Lo Fantástico, Siglos XIII Al XIX PDFDocumento288 páginasDe Lo Sobrenatural A Lo Fantástico, Siglos XIII Al XIX PDFErickLemonAún no hay calificaciones
- LA ESCUCHA ACTIVA - Semana3Documento14 páginasLA ESCUCHA ACTIVA - Semana3Heysen Zimmerman Condori HuancaAún no hay calificaciones
- Roberto Escobedo 01.08.2011 Final Con AnexosDocumento106 páginasRoberto Escobedo 01.08.2011 Final Con AnexosErnesto Moreno RobertoAún no hay calificaciones
- 3ro FisicaDocumento20 páginas3ro FisicaIris Duran GonzalesAún no hay calificaciones
- Preescolar 1 PDFDocumento2 páginasPreescolar 1 PDFYami LeivaAún no hay calificaciones
- Ejercicios Simbolización - Tablas de Verdad - Método Del Condicional AsociadoDocumento4 páginasEjercicios Simbolización - Tablas de Verdad - Método Del Condicional Asociadoinformes AEFAún no hay calificaciones
- Genichi Taguchi y Sus Aportes A La CalidadDocumento5 páginasGenichi Taguchi y Sus Aportes A La CalidadNick Luis Curi SegoviaAún no hay calificaciones
- Movimiento CircularDocumento7 páginasMovimiento CircularrobefiAún no hay calificaciones
- Cole SantillanaDocumento12 páginasCole SantillanaSandra Malena Barrionuevo ChoqueAún no hay calificaciones
- EvotranspiracionDocumento39 páginasEvotranspiracionJpAún no hay calificaciones