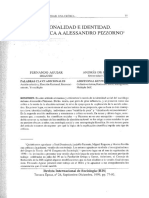Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Della Porta y Diani (2011)
Della Porta y Diani (2011)
Cargado por
Hebe Lopez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas34 páginasTítulo original
Della Porta y Diani (2011) (2)
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas34 páginasDella Porta y Diani (2011)
Della Porta y Diani (2011)
Cargado por
Hebe LopezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 34
2, Cambio social y movimientos sociales
‘A mediados de la década de
cuestion social”
tasia y Stepan-Norris 2004;
© movilizaron en los llamados mouvements
ae sans, en nombre de los “sin”: los inmigrantes sin permiane legates
jeresidencia, los sin techo, los sin trabajo, Los analistne describieron
gistencia de una coalicién entre la "izquierda moral" dein, clase
media a favor de los derechos humanos y la"
trabujadores. Descendiondo a los detalles, los desemplecas Prote:
arrnen 287 Contra una reforma que reducta el fondo de ayuda aes
empleo t Gentralizaba su administracion. En 1994, el grups iAccion
manifesta gemPle0! (Air contre fe Chomage! -ACI) orgavid can
Pag estaciones que, legando desde las provincias, marciares sobre
Bais Bidiendo mas inversiones “contra la exclusion” y Ie reduccién
e/a jornada laboral como una via para la ereacion de nae puestos de
iabsie. Durante las marchas, y después, los dosempleades ce organi-
Grape guvel tanto local como nacional. En el inviemo de 1996.0 1996,
Gyuntamiontos y sedes del Partido Socialista,
pocia de Nanertt2 8 reforma que habia suprimido el subsidie ce
Pecial de Navidad y pedir su restablecimionto,
LG5 desempleados protestaron también a nivel europe, En 1997,
Hrarchon Eance8es, alomanes, espancies e italianos se unleron on he
Tapas Europeas contra el Desempleo, la Faia de Sopurontres al
Tinie ¥'@ Exclusion; dos aos mas tarde, treinta mil de elgg ce mo-
vilzaron por las mismas cuestiones con motivo de la reunion ie la UE
SSDONATELLADELLA PORTAY MamiO Giata
£ Colonia, unidos en la Red Europea de Desempleados (ENU en sus
cialis en inglés). Una coalicién heterogénea y transnacional de gru.
os trotskistas y catélicos, nuevos movimientos sociales y sindicatos
Tinie estos, la francesa Coniédération Général du Travail, la ital,
2 Confederazione Generale Italiana del Lavoro y la revista alemaca
Express (cercana aos sindicatos alemanes)— nuttié de recursos eine
Protestas. A pesar de losaltos costes de la movilizacidn, ol debate suc
ido alrededor de la dimensién social de la UE fue percibido come uns
Puerta, una oportunidad. Salvo algunas excepciones, las organizacio,
nes que Participaron en la marcha no rechazaban la integracion euro,
pea, sino que pedian una UE social y politica diferente (Chabannet
2002). AC, por ejemplo, deciaraba: “De igual modo que la ‘Francia oe,
eeyne Sural6 esponténeamente de los capitalists y gobornantes [.]
\a Europa social lo hard dnicamente mediante una intervencién actoe
¥ unida de los trabajadores europeos” (en Salmon 1996; 218).
Durante este ciclo de protesta, los parados franceses crearon re-
fursos colectivos para la movilizacién. Aunque se suela considerar a
{28 desempleados como politicamente apaticos y muy poco proper,
So 2 la accion colectiva, las organizaciones del movimiento “logra.
ron modificar, al menas durante cierto tiempo, la percepeién que loa
Parados tenian sobre su propio potencial movilizador. Les animaree
2 expresar sus demandas colectivas @ hicieron que miles de ellos se
mevilizaran” (Royall 1998: 362). Proporcionaron, de hecho, un espacio
ara el encuentro socializando a gente a rmenudo aisiada (Mauer 2001)
}ampliaron sus habitidades rolacionales y su savoir faire (Maurer
Pieri 2001). La movilizacién desafié la imagen del desempleo coma,
Problema individual y, en consecuencia, el estigma social a él asoere,
do,
Ademas, los desempleados se hicieron con el apoyo de atros gru-
fos. Si el parade tradicional habia encontrado apoyos en la Izquierda
el espectro politica, los parados franceses se movilizaron contra lo
pereibido como una “traiciOn” de la izquierda y, en concrato, del go.
biemo socialista salido de las eleccionas de mayo de 1997, al que aca,
Saron de haber cambiado “un socialismo de rosira humano por un libe.
falismo con trasfondo humanitario” (Bourneau y Martin 1995; 172). Los
desempleados consiguieron atraerse el apoyo de la opinion publica
no solo se restableci6 el subsidio de Navidad, sino que una cobertura
mediitica simpatizante con el movimiento cambid la imagen publica
del parado, de gente pobre haciendo la cola de la caridad pavarcn a
Any Wistos como rebeldes luchando por sus derechos (Salmon 1998,
Maurer y Pierru 2001: 388). En el campo de las instituciones, con el
estado de bienestar centrado en Ia cuestién del desempleo (Fillieule
19930), la protesta hizo frente-a la cuestidn politica del reconacimien.
{0 de los propios parados, ganando una batalla simbélica al hacer qua
Sus organizaciones acabaran siendo invitadas a una cita con el presi,
dente Francois Mitterrand.
LoStovmeenros sociaLes
INU en sus
nal de gru-
sindicatos
ila italia~
@alemana
ursosa las
lebato sur
‘como una
ganizacio-
tién euro
chabannet
rancia so-
antes [...]
ion activa
rearon re-
vsiderar a
» propen=
© “logra
r que los
tnimaron
ellos so
espacio
ser 2001)
vaurer y
30 como
asocia-
ros gru-
quierda
ontra fo
del go-
ue acu-
un libe-
72). Los
blica:
sertura
aublica
aron a
11998;
con el
ioute
er que
presi-
El lato de la movilizacién de los parados franceses subraya algunas de las
principales dimensiones que han vertebrade el debate sobre la interaccifn entre
losrasgos de una sociedad determinada y los movimientossociaes, Sehala. antes
ae nada, cémo los movimientos remiten, por lo general,a una hase que, en for,
as diferentes, se define por determinados rasgos sociales. La critica planteada
Por los analistas norteamericanos de los mavimientos sociales a la teoria de la
crisis (véase cap. 1) ha desvindo desde have tiempo (salvo comtadlas excepciones,
entee elas Piven y Cloward 1992) la atencién antes centrada en los agravis
tructurales (Buechler 2004), pero, aun asi, no se puede negar que la estructura
secioecondmica cle lt sociedad afecta al tipo de conflictos que tienen higar en sa
Seno, Desde la década de 1970, los analistas europeos de los movimieetos sock
less han fijado con especial atencin en los nuevos conficta dle la democracia
txcidenta,con e] movimiento ecologista o el de mujeres comio abjetosipicos de
sv investigacién, De hecho, se ha considerado a los movimientos sociales como
portadores de valores post-materialistas, una ve2 qut el eonflicto de clase sobre e)
guess habia movilizado el movimiento obrero parcets haberse pacifico, Asi el
jeter" de los movimientas de pobres representa un iil punto de partic para
{a dieusin de la relseiéa entre los cambios en la estructura social y la accign
colectva,
‘Los cambios sociales pueden influir en las earacteristicas del conilicto social
} acciin coleetiva de diferentes maneras. Pueden faclitar el suegimiento de
rapes sociales con un emplazamiento estructural y unos intereses potenciales
pecticos, y/oal mismo tiempo reducir la importancia de otros,coma ce alguna
forma se refleja en el cambio de la agricultuea a a industria y de ésta al sector
servicios. Sin embargo, la tensiones estructurales nose transforman ditectamens
teen movilizacién. Com indie el relat ineluido arriba, la miseria de lox par
fades franceses disuade la protesta, mis que facilitarla. Las condiciones sociales
influyen de manera importante en la distribucidn de los recursos que permiten
's participacin en la aecién colectiva, coma Ia educacién, y/o que faciitan In
avticulacin de intereses. £1 cambio a fabicas mis pequefias y la deslocelizacion
dela proxluccion industrial han jugado en contra de a eapacidad de lost
dores para actuar como clase, mientras que el mayor acceso de las mujeres a la
educacion superior y al mercado de trabajo ha facilitado el desarrollo de nuevos
lazos ence ella, y su surgimiento como nuevo actor colectivo.
‘Teniendo en cuenta este tipo de efectos, nos ijaremos en tres clases dle trans
{ormaciones que han influido en la economia, el papel del estado y la esfera eu
tural de ls sociccaclesocciclentales desde la Segunda Guerra Mundial Sin pre
tender eubrir los incontables procesos que tieron hugara la Hamada transiién 2
tuna sociedad post-industrial (o postmoderna, « desorganizada, 0 post-Fordista,
=) (Amin 1994; Lash y Urry 1995; Castells 1996 1997; Kumar 25), ms limi,
{oeemos a mencionar aquellos procesos de cambio que han infludo en los movi
Imientos sociales, segin ha quedo recogido de mancea ex}
sen la literatura
IDONATELUA DELLA PORTAY MARIO DIAN
«specializauda. Discutiremos las implicaciones mis generales de estos cambios en
l anilisis de la innovacién en las formas dle accidn colectiva. Kn particular, nos
tentraremos en dos problemas: come la experiencia de los “nuevos” movimien
tos afecta a nuestra comprensién de conceptos come “conBicto de clase” «“sccidn
declase”, y cémo deberia ser interpretada fa abrumadora prescneia de miembros
dela Hamada “nueva clase media” en los movimientes so
les de Finales del siglo
xx, En el préximo apartado, nos vcuparemos de los cambios en la estructura $0
cial y su reflejo en las Iv
sar luego al impacto soci
de los cambios culturales sobre los movimientos sociales (2.3). Coneluiremos el
‘capitulo con una discusién de la hipstesis que presenta a los nucvos movimientos
sociales como losactores de nuevos confictos de elase (2.4),
isle fraetura politica (politica eleavuges) (2.1), para pa
de os cambios en la esfera politica (2.2) ya los efectos
2.1. ESTRUCTURA SOCIAL, CLEAVAGES POLITICOS
YACCION COLECTIVA
Los efectos de las caracteristicas socio-econdmicas en los conAlictos politicos y
sociales se han estudiado fect
Titicos, estas,
Rokkan 1967), Estas lineas 0 ejes se han asoci
atemente a partir del anilisis cle las eleaages po:
ide fractura o conflicto (Lipset y
do tradicionalmente con un to:
delo de accién colectiva donde los actores: 1) luchaban unos con oteos po la
proteccién de intereses m
principales lineas politizad,
criales 0 politicos; y 2) se definfan a sf mismos (como
miembros de una clase, faccidn o grupo nacional) con relacién 4 esos intereses,
iciones estructurales de los movimnientos sociales en la so
dad industrial los han asociado generalmente a dos procesos furdamentales, Fl
P
cestado-nacién y la ciudadaa
nero se reficre al surgimiento del mereado y el segundo a la creacién del
noderna (Rokkan 1982; Lipset y Rokkan 1967;
Giddens 1990), La Negadh de una economia de mercado trajo consigo la centea
lidad de los eonifictas entre capital y trabajo, pero produje ademis otra division
‘que oponia a los sectores sociales del campo y la cinlad, La consteuccién del
estado-nacién fue el resultado de conflictos territoriales que pusieron en conificto
al contro y las éreas periféricas de los nuevos éstados, at como de conilictos entre
elemergente estado haicoy las que rechazaban su legitimidad, respaldande en st
|ugar el poder temporal dle las estructitras velesidstieas (contlicto iglesia-estado)
Las principales conflctos que han caracterizada a las sociedades contempori-
consolidacién ¢ institucionalizacién
de los cleavages ha producido una configuracién de los sistemas politicos (y, en
articular, de su sistema de partidos) que se ha mantenido estable hasta lis dt
‘mas décadlas del siglo xx (Rokkan 1982; Bartolini y Mair 1990). Ba el proceso,
‘ucvos movimientos sociales como el ecologista parecen haber represeatado una
fneas han girado en tornoa estas tension
|. Véase Markolf (1996) para une ampliaroacién histériea del desarrollo de los movinon
{as sociales en la sociadad contemporénea,
seambios en,
articular, nos
Iemiembros
ales del siglo
tose
fareel
voliticos y
aeages po
Lipset y
65 por la
1s (come
vtales. E]
cid del
an 1967;
in del
onilieto
stado),
por
(en
al
innovaciin al earceer de una base social espeeifica y mostrarse en buena medida
inkiferentes al objetivo de la conquista del estado,
Sin embargo, la estructura no silo influye en |
Iiones de dependencia entre los grupos sociales, y con ello cl potencial para la
aeneraciin de intereses encontrados, Las fort
dela vida social (de la econdmi
‘seciaciones) influyen también en Ia formacién de actores colectivos. La acciéin
‘elective de grupos sociales espectfcos es posible dnicamente cuando estos grit
Imente identificables y relacidn con otros grupos
saciales;y 2) se dotan, gracias a tecles sociales establecidas entre sus miembros,
deunalto nivel de cohesion interna y de una ideatidad especitiea. La accign co,
leva depende as ce la presencia simuinea de rasgos eateporicos expecificos y
fades que vinculen a los sujetos que los comparten (Oherschall 1973; Tilly 1978).
dn colectiva ereando ro-
vs consolidadas de arganizacion
mile a las
ln accién polities, de ls vida
c iiferene
idlisis de la relacidn entre estructura y
Asilas cosas, la pregunta central para el
accidn sera ver si los cambios sociales facilitan el desarrollo de dichas felaciones
1 de la identifica
sociales y sentinientos de solidaridad y pertenencia colecti
sién de intereses particulares y de la promocidn de movilizaciones subsipuientes.
El paso hacia el eapitalismo no slo creé agregados de individuos uniclos en la
posesin de los medias de producciin (los eapitalistas)o le su fuerza de trabajo
Gl proletariado}; cre6 también sistemas de relaciones sociales que propiciaron
4 desarrollo de una solidariclad interna en esos agregados y su transformacién
en actores colectivos. La imegracidn de la clase eapitalista vino facilitada por
si tamafo fimitado, la superposicién de lazos familiares y relaciones de natu
raleza econdmica y su acceso —y control— de las eomunicaciones, Muchos de
los cambios estructurales descritos en las piginas siguientes —por ejemplo, los
* localizacion de las actividades
‘elacionados con la organizacién del trabajo
productivas— tienen importantes consecueneias para ka organizacién de las in-
teracciones dentro de los getipos sociales.
2.41.1. Cambio econdmico, fragmentacién social y movimientos sociales
La clase obrera fue un actor central en los conflicts de la sociedad industrial
10 slo por su magnitud o la relevaneis de su funeiin econiimiiea, sino también
como consecuencia de un rango mis amphia de factores esteucturales. En la
brica fordista, un gran mimero de trabs
dentco de grandes unicades produetivas donde la movitidad laboral era lint
ta. Estos factores facilitaron sin duda la identificacién de un actor social expect
fica y reforzé su cohesidn interna. La concentracién del proletariado en grandes
unidades productivas urbanas produjo densas redes en las que se ered una
identidad espeeifien dle clase junto a la capacidad para una accién coleetiva de
‘masas (Thompson 1963; Lodhi y Tilly 1973; Snyder y Tilly 1972: Calhoun 1982;
Lash y Urry 1987; Fantasia 1988; Urry 1995),
Las bases del conflicto industrial se han debilitade por modificaciones que
afectan a las condiciones descritas. En la industria, los modos de organizacidn del
trabajo han cambiado, Tecnologias automatizadas y pequefios grupos de teabajo
hhan reemplazado la cinta transportadora fordlista y el madelo del trabajador-
“4 ellaasociado. Como resultado, la solidaridad colectiva derivada del hecho
de compartir las mismas tareas se ha debilitado. En los aios ochenta del siglo
xx, la produccidn comenzé a abandonar las geandes fabricas para localizarse en
otras mis pequeias. Las empresas trasladaban [a prorluccidn al extranjero y em
pezaban a confiar en otros proveedores para la produccién de los componentes
de sus productos, dejando de producirlos ellas mismas, Todo ello trajo consi
.g0 una importante descentralizacién
crecimiento de una economia oculta ¢ informal (Castells 1996; caps. 2-3; Amin
1994). También se rompié la fuente de sold:
exe momento en la proximidad fisiea dela Fabrica y los barrios habitados por las
loras (Lash y Urry 1987; Hirsch 1988),
unos sectores productivos se ha visto igualmente afee
del trabajo inclustrial en provecho de puestos adii-
geogritica de los procesos productives y el
ad construida y sustentada basta
clases teabay
La importancia dea
tada con un notable deel
nistrativos y de servicios, El trabajo altamente cuslificad en el sector terciatio
ha erecido on tolo el mando, creando una nueva clase media profesional muy
diferente del clisico oficinista de fbrica o la administracién pabliea. El cambio
hha afectado tamto al sector privado, con un marcadlo incremento de los “produc-
tores de servicios” (producer services), como al piiblico, eon wna fterte expansién
de los “servicios sociales” relacionados con la educacién, la salud 0 la
social (Castells 1996: 208-20). L
de constituir un grupo homogéneo; de hecho, parecen darse en su seno grandes
diferencias en términos retributivos. El status de los nuevas profesionales no.
siempre comparable con 10s profesionales de clase media tradicional (jurists
doctores, etc). En el nuevo sector de los praductores de servicios (como la publ
cidad, el marketing o las eomunicaciones) esta bastante generalizado el erabjo
precario y mal pagado, estableciéndose mareadas discrepancias entre cl capital
‘cultural de los individuos y el reconocimiento —en términos de ingresos y pres
nueva clase media esti, sin embargo, muy lejos
rigia social — que obtienen de ello.’
El desempleo también ha aumentado en muchos paises y se considera hoy
por hoy una caracteristica estructural de las econonsias capitalists. La relacién
2. La experiencia de los lamados “distritos indusirlates” —poquenias arens earacteris
das por actividades industiales especificas basadas en redes densamente entrecruzadis
ide rolaciones sociales (Piore y Sabel 1994; Streeck 1922; Tigi 1984)— parece cont:
‘docile idea dela destocalizacién de la economia, Sin embargo, las condiciones parala
{accign dela clase obrera parecen no ser muy favorables en esos contestos, dada In dens
{ad do ls lazos entre grupos socinlas,y el resultante ineremento do oporiunidades ptt
el control social (Oberschall 1973).
3, Sobre la nueva clase media —o clase de servicios, como slgunoe prefieren lamarla—
vease enire otros Bol (1973); Goulener (1979); Goldthorpe (1882): Lash y Urry (1887;
pping-Andersen (1998); int (190,
64 LOSMovIAENTOS SC
I
k
empleado-desempleado también ha cambiado: la entrada al mercado de trabajo
sescraa cada vez més, pralongandlo excesivamente el estilo de vida no-adulto,y
cada vez menos sectores de la poblacidn cuentan con formas de trabajo estable
sequro. Aunque sea diffil dererminar eon precisin el nivel y los determinantes
esructurales del desempleo en los paises desarrollados, la incidencin del traba-
joprecariay temporal ha aumentado considerablemente (Castells 1996: cap. 4)
Desigualdades cada vez ms seuciante surgen no s6lo entre Norte y Sur (Pianta
20016), sno también en’el mismo Norte, incluso en las ciudades globales ris
‘modemas (véase Sassen 2000). La pobreza esti eada vex mis extencdida: sein
dlinforme de 1999 de las Naciones Unidas sobre desarrollo humano, 80 paises
‘ena ene eambio de siglo un ingreso per eipita menor con respectoa diez aos
antesy 1.200 millones de personas vivian en condiciones de extrema pobreza, por
dehaj del umbeal de ua ddlar por dia fjado de un modo ridiculo por el Banco
Mundial.
1a presién demogrifica y otras dificultades sufridas en un niimero cada vez
‘mayor de zonas del licmisferio sur han desencadenado migraciones signifies
tivas hacia economias mis fuertes, produciendo en las sociedades occidentales
ln expansion de un sub-proletariado de marcado caricter étnico (Castells 1996:
cap.4yesp. 233-4), Aunque no se trata en modo alguno de un fendmeno nove-
oso (O'Sullivan See 1986; Olzak 1992), la escala de las migraciones a finales del
Novecientos ha inerementado sin dda el potencial de los conflctos raciales en el
sena de las democracias occidentales y ha ereado oportuaidades para el resuegic
delos grupos de extrema derecha (Hainsworth 1992; Wrench y Solomos 1993;
Wieviorka 1995; Koopmans 1996a, 1997),
‘Otro vector fundamental de cambio ha sido la entrada masiva de la mujeren
«trabajo remunerado. En las sociedades oeeidentales, el fenémeno se ha dado
sobre todo en el sector servicios, lo que sugiere una relaciin entre la desmateria~
lizacén de Ia economia y el aumento de oportunidades para la poblaci6n ferme.
nina (Castells 1997: 163). El proceso ha influido en las Kineas de diferenciacion y
loscriterios para a definicin de intereses dentro de grupos sociales vistas hasta
ese momenta como homogénces. Los continuos difereneiales de salarios entee
hhomibres y mujeres representan, por ejemplo, una clara fuente de divisicn y con-
flcto potencial en el sen de las clases asalariadas (Castells 1997; 169). Al mismo
tiempo, el impacto combinado de la creciente independencia econdmica y los
compromisos profesionales dc las mujeres ha sacudido las bases del patriareado,
tanto en los hogares come en las profesiones, y creado oportunidades en la esfera
privada para el desarrollo de conBictos de género todavia mais profundos (Walby
1999)
Estos procesos han debilitado las precondiciones estructurales. que habian
propiciado el surgimiento de un cleevage de clase, en particular en el modelo
obrera de accién colectiva, En general, ha aumentado cl tamatio de grupos socia-
les que carecen de wn acceso plenoa laciudadania y los derechos ciudladanos, sean.
ADELLA PORTAY MARIO
tos inmigrantes(legales 0 ilegales) o los trabajadlores de ln economia sumergidda
(del trabajo infra-remunerado, La inestabilidad general se ha visto reforzaday
ademis, por el crecimiento de la movilidad individual, principalmente hori
zontal: eada vex m; ins veces en el curso
4 por cleccidn « por necesidad (Esping-Andersen 1993; Ca
multiplicacién de roles, profesiones y estratificaciones anejas y el (re)
satacién basadas cn la etnicidad 0 el género den-
és iftil la identificacidn
gente tiende a cambiar de trabajo
lls
desu!
1996). La
de fra
imiento de lin
tro de los grupos socigecon6
de categorias sociales espectfieas. La mayor frecuene
cercciente debilidad de los vincules establecidos con las comunidades territoriales
icos han hecho que se
de cambios de trabajo y
han redundado en una mayor inestabilidad y fragmentacidn de ls reliciones en-
tre los que antes compartian una misma condicién estructural. Blt
perder gradualmente su naturaleza coleetiva, tin proceso que M
hha definide como la “individualizacién del trabajo" (1996: 265). Es eada vez mas
dificil deducir tos intereses de los actores a partit de su posiciGn estructural, asi
ajo pareee
nuel Castells
como organizar su proteccidn sobre esa misma base (Dalton 1988: cap. 8).
El primer efecto de estos cambios ha sido el debilitamiento del movirniento
nbrero. Sicl declive de las huelgas pudo interpretarse como un signo de la insti
tucionalizacién de las relaciones industriales y de la despolitizacion de los con
Hlctos industrials, especialmente en los aitos novert el siglo pasado cl declive
en la afiliacin sindical se ha percibido come el indicador de una erisis inevitable
del movimiento obrera. En el seetor servicios ¢ dificil organizar a una base so
cial fragmentada, especialmente dada la execienteflexibilizacion del mercado de
inseguridad rampante que le acompaiia. Como dificil ha sido tam-
imiis nummerosos desempleadas ¢ inmigrantes.
in embargo, al comienzo del nuevo milenio, los conflictos Iaborales parece
estar de nuevo en alza, si bien con formas nuevas: protestan Jos parados, aunque
dores se organizan en el Sur, donde a menudo crece
73 y 559: los trabajaddores
trabajo y I
bi
n movilizar a las cada v
espordidicamente los traba}
el avimero de afiliados alos sindicatos (Norris 2002
se nen en redes transnacionales (Moody 1997). Han surgido nuevos sindicaos |
de base (ver inf) y los tradicionales han comenzado a invertir mas recursos en
Ja moviizacion de los trabajadores, por ejemplo, APL-C1O invierten ahora has
{2 un 30% del presupuesto en su organizacién, en contraste con el habitual 5
(antasiay Stepan-Norcis 2004:570). Mientras la fuerza de trabajo se desmovili
za enel sector privado, los tabajadores del sector piblica (como muestra el ees:
plo de los ckeminotsfranceses) alzan su vox contra ls reformas neolberales que
terminan recortando los servicios sociales (Eekstein 2001), Como sefialan Piven y
Cloward (2000), en los Estados Unidos han resurgido viejas formas secundasias
Aleaceién, como los boicots comunitaros, las huclgas de solidaridad y las huelgas
senerales. En Francia (pero tambien en [taliay Espana) cl cambio de milenio fue
testigo de huelgas gererales comer la reforma de las pensiones, la privatizacidn
dle los servicios palicos y los recortes en sanidad y educacidin. Diversas ries de
|
66 LOS MOVIMIENTOSSOCIALES
il
ob
Ne
G
En
yk
G
19¢
24
Lo
hai
lay
po
oct
det
19
lay
los
de
so
| sumergida
> reforzada,
nente ho
43; Castells
jas y el (re)
Enero den-
intificacién
abajo y la
crritoriales
aio parece
el Castells
ctural, asi
s).
»vimiento
ela inst
los con-
el declive
nevitable
base so.
reado de
ido tam-
parece
aunque
locrece
rindores
adicatos
va ha
val 5%
novili-
lejem-
esque
Yiven y
arias
uelzas
‘io fue
smovimientos acompasinron a las centrales indiesles en susacciones, conectando,
cuestiones laborales con Ta justicia social, Ia defensa del medivambiente a paz: y
ln igualdad de género, El desarrollo de un marco de injusticia global se ha per=
tibido, de hecho, como otra de las Gltimas tendencias en el seno del movimiento
bgero. Las acciones del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del
Norte; NAFTA en sus siglas en inglés) provocaron el desarrollo cada vex. mas
acusado de eampafias de trabajadores canadienses, estadounidenses y mejicanos
(Gabriel y Macdonald 1994; Ayres 1998; Evans 2000). Los estibadores de Seattle,
{queanteriormente habfan tomado parte en huelgas transnacionales iniciadas por
suscolegas en Liverpool (Moody 1997), apoyaron la protesta contra la OMC, ex
tendienclo asi su solidaridad del nivel local al internacional (Levi y Olson 2000).
En estas olas de movilizacién, el movimiento obrero confluy’ con otros, como et
ecologista, el feminista, el movimiento urbano, etc. (della Porta, Andretta, Mosea
y Reiter 2005), Ademis, las cada vez mayores desigualdades han estimulado el
surgimiento de movimientas de solidaridad con grupos marginales lel Norte
(Giugni y Passy 2001) y de protestas por parte de estos mismos grupos (Simeant
1998; Kousis y Tilly 2004; Chris Tilly 2004),
21.2. Globalizacién econdmica y conflicta social
Los procesos estructurales influyen asimismo en tn dimensién territorial del
coniicto, Traicionalmente, los movimientos sociales se han organizada a nivel
nacional y dirigido alos gobicrnos nacionales, Como iste el ejemplo de lo p
ras frances ls protests macionales se acompafan hoy en dia, y cada vex mis
2 menudo, de ocras transnacionales en lo. que puede ser visto como un cambio
de escala (Tarrow y McAdam 2005). Pero la relaciin entre actividades eeond.
micas y geografia también ha cambiado en el sentide de que dichas actividades
son cada vez mas “transnacionales” ea ambos sectores, “fuerte” y “dll”.
ln importancia de las multinacionales ha erecido: el énfasis puesto en la div
internacional del trabajo ha facilitado la transferencia de actividades provocando
setios riesgos medioambientales en lasireas més pobres. La descentralizacién de
I produccién ha venido de la mano de la centralizacion del control econdmico,
con la fusién de compasifas en empresas cada vex mis grandes,
Aunque el proceso de interdependencia global frunde sus eaices en el tiem.
jo (Wallerstein 1974; Tilly 2004a: cap. 5), la revolucidn tecnolégiea de Ios aftos
ochenta del siglo xx eontribuyéa intensificar “tanto la realidad dela interdepen~
dencia global como la conciencia del mundo como una tinica unidad” (Robertson.
1992: 8). En el sistema econémico, la ereciente interdependeneia ha significado,
la transferencia de la produceidn (en teoria econdmiea, la “deslocalizacién de
Jos procesos productives") a paises con salarios més bajos, el fortalesimiento
de las empresas multinacionales y, especialmente, la internacionalizaciin de tos
miercados financieras, hasta el punto de que algunos hablan de una “economé
{7 OONATELLA DELLA PORTAY MARO DIAN
sin fronteras”. La interdepencencia eeonémica global ha side un factor que ha
empujado hacia el Norte y el Oeste un vasto ndmero de personas provenientes
del Sur y Este del planeta, pero también ha transformado la divisidn del trabajo
internacional mediante la desindustrializacién del Norte (done li economia
ios) y In indlustrializaeion de algunas drcas
tina y Asia Centeal, y recientemente en
se ha ido orientando al sector servi
del Sur (en particular, ea Am
Europa del Este), donde la economia solia basarse en la exportacin de materias
primas.
La capacidad contractual de los sindicatos se ha debilitado significativamente
ppor cl miedo al traslado de la produceién a zonas ean menores costes de tra-
bajo a también ha provocado
tells 1996; cap. 2). La globalizacién econémi
problemas especiticos, contra los que se han movilizado viejas y nuevos actores
En el Norte, ha traido consigo el problema del desempleo y, especialmente, un
ineremento en Ia
trabajo, provocando frecuentes movilizaciones sindieales en el sector agricola,
industrial y de servicios. En el Sus, I
principales organizaciones econdmicas mundiales han forzade a los paises en
desarrollo a recortes sustanciales en el gasto social, desencadcnand feroces pro
testas (Walton y Seddon 1994; Eckstein WWI; Ayuero 2001), A su vez, regin
inseguridad laboral y la despeoteceién en las condiciones de
politicas ncoliberales impuestas por las
politicas de por sidébiles han permitidoa menude la explotacidn privada de los
Fecursos naturales y proyectos de desarrollo con un enorme impacto ambiental
Las poblaciones indigenas se han movilizado contra la destruccidn de su habitat
fisico, por ejemplo, contra la destruccién del bosque aiazénico ula construecién
de grandes presasy jones interguberaa.
-mentales (OIG) come el Banca Mundial oe FMI (Passy 1999),
snudo esponsorizadas por organiza
2.2. ESTADOS, MERCADOSY MOVIMIENTOS SOCIALES
L
nccién estatal es captz de producir actores colectivus al menos de dos formas
Fjanlo los limites territoriales de la accién politiea (ie. fijando froriteras,y fi
litanclo a blaqueando el desarrollo 6 crecimiento de determinados grapss socia
les, depencliendo dle las prioridades de las politicas pablicas y, en particular, del
entado cambios igualmente relevantes, La
politica y ef estado han exper
destino del gasto piblico,
2.2.1. Limites territoriales y conflictos sociales:
{a transnacionalizacién de ta protesta
‘Tradicionalmente, la accion politica de la sociedad inclusteial ha presupuesto un
ico de espacio y territorio traducido al modelo de estadoena
cconcepco espe
Con el monopolio del uso legitimo de la fuce7a en un area determinaclayel estado
fijosus fronteras y, com ello, el Limice “natural” de-un complejo de relaciones ms
oe que ha
venientes
Ateabajo
s de tra
evocado,
ente, un,
jones de
agricola,
spor las
ses pro-
in
lade los
bie
‘habitat
uberna-
wes, La
formas
hy faci
alan, del
nicion,
estado
cho mis amplias definide convencionalmente como sociedad. Las relaciones so-
Giles fucron, antes que nada, elaciones internasa un estado-nacidn parccular
Exnecesario admitir que muchas comunidades dentro de los estados tuvieron
sus propitsinsticuciones y formas de autogobierno, pero étas fueron consid
dase buena merlida fendmenos residuales destinadis a desaparecer coaforme
avanzara el proceso de modernizacién (Smith 1981)
[Las actores colectivos importantes eran en ese momento los grupos sociales
capacesde influir ca a elaboraciém de la politica nacional, por ejemplo, grupos
com roles econémicos y profesionales vitales,o la fuerza organizada de trabajo.
Eleonficto politico y de clase tendi6 a ser visto como confieto entre grupos
sociales definidos a escala nacional y preocupados por el control de a creaciin
de a politica nacional, La existencia de conflictos entre el centro ln periferia
no basados en cuestiones de clase no desmienten esta percepcién: como las mi-
nvrias nacionales, los grupos con tuna particular idemtidad cultural, bistriea
Yo lingistica definieron su esteategia y us propias imagenes en referencia a
nin estado central y al dominio que ésteejereia en sus territorios y, a menuclo,
intentaron construir sus propios estados-nacién. En este caso, la meta no tena
{que ver con la politica nicional sino con la modificacién de las fronteras del
exado-nacién, Sin embargo, los actores se definieron a si mismos
del estado y sus Fronteras.
Laorrespondencia entre estado-nacida y sociedad es hoy en dia masdlébil de
Joque lo fue en cl pasado, En este sentido, In globalizacién econémica ha puesto
‘enduda no sélo el papel del estaco-naci6n, ineapaiz mas que nunca de gobernar
dentto de sus fronteras, sino también, en términos mids generales, lt expacidad
dela politica de intervenir en la economia y regular el conflicte social. De hecho,
cl capitalismo global ha’ violado la histiricaalianza entre capitalismo, estado del
Lienestar y democracia (Crouch 2004). El cambio de una economf keynesians
—con el estade desemperiande un importante papel en él gobierno dal merea
do— al eapitalisma neoliberal implied la reduccién cle ka proteecién laboral y
Jos derechos de los trabajadores (Brecher, Costello y Smith 2000), Para prevenir
hhemorragias de capital, incluso los gobiernos de izquicrdas han adoptado los
conceptos lberales de fexibilizaciin de la fuerza de trabajo y metido la tijeraen
ef gasto soc
En general, la eapacidad del estado para regular el comportaniiento dentro
de un territorio determinado ha disminuide de manera inequfvoca. En primer
lugar, ha aumentad la importancia de las estructaras politicasterrtorales den-
tra del estado. En la mayorta de los easos, este hecho se entrelaza con lt con-
solidaciéin de diversas formas de deseentralizacién territorial (Keating 1988;
Sharpe 1988; Bukowski, Piattoni y Smyr! 2003). Bn alguns, las transferencias
dle antonomia han Hevado al surgimiento de entidades subnacionales genusinas,
{menudo en lugares con una fuerte tradiciOn de autonomia, pero también en
‘Tease Giedons (1900 para un tratamienia en dotalle deste punto,
DRTAY MARIO DIAN
ro era el caso (por ejemplo, Espatia). Al mismo tiempo, la ereciente
cbi-
‘otros dond
interdeperidencia Ue los estados y el fortalecimiento de algunas OIG han de
ti
internacional. La transferencia de poder repulador hacia OIG como la UE ha
do Ia idea de los estados como las tinieas unidades relevantes en el sistema
trastornado los limites nacionales (Bartolini 2004).
La globalizaci6n no es Gnieamente una cuestidn de las nuevas tenologtas
srramientas politicas establecidas para regular y reproducit
sino también de las
el modo de produccién a través de la proliferacion de organizaciones interna
‘Gonales gubernamentales y no-gubernamentales (U. Beck 1999; Boli y Thomas
1999). Aunque el contexto politica nacional siga filtrando el impacto de fos mo-
n ereciente interdependeneia
vimientos internacionales en la politica nacional,
‘econémieca ha venido de la mano de “una signifieativa internacionalizacién de la
autoridad piblica asociada ala correspondiente globalizacidin dela actividad pe:
Titica” (Held y McGrew 2000:27). Asi las cosas,¢l sistema internacional basado en
el estado-naci6n parece haber cambiado hacia un sistema politico compuesto de
sutoridades superpuestasa miiltiples niveles con baja diferenciaciin funcional y
ceseasa legitimidad democratica, En el sistema politico, la globalizacion ha traido
consigo una “transnacio De hecho, inves
tigaciones recientes en relaciones internacionales han resaltado la pluralizacién
dle los actores que son relevantes (Nicholson 1998: 131 y ss). Desde lx Segunda
ializacion” de las relaciones polit
.y de forma erecienteen los dltimos afios, ha aumentado el nt
Guerra Mund
mero de organizaciones gubernamentales internacionales con un radio de accién
tanto mundial (como las Naciones Unidas) como regional (por ejemplo, la Unién
Europea, pero también Mercosur en Amériea Latina y el TLC en América del
Yortc), con objetivas militares (la OTAN o el difunto Pacto de Varsovia), oon
el declarado propésito de fomentar el desarrollo econémico (el FME, el Banco
Mundial o la OMG) (Princen y Finger 1994: 1).
Las organizaciones internacionales han contribuide a la difusion de r
iones y normas internacionales que en algunos casos reemplizan la soberania
joy en dia, ninguna autoridad ofi
pero muchos estin suyjetos a
ss que penetean la supuesta
nacional, Camo a menudo se ha senislado,*
cial controla a los estados en el sistema mundi
poderosas fuerzas, presiones e influencias no of
ura coraza del estado” (Russett y Starr 1996: 62). Ademés, aunque fa ma
aciones intergubernamentales funcionen como lugares de
yorla de las o
encuentro y foros de discusién para la toma undinime de decisiones que luego
ratificardn los 6rganos nacionales, un niémere cada vez mayor de organizacio.
nies internacionales llega a esas decisiones mediante un sistema de mayorias
‘ata a sus estados miembros (ibid.), Las organizaciones gubernamentales
to herramientas para la globalizacién econdmica,
qu
internacionales han sido ta
1 través de politicas liberalizadoras para el comercio y los movimientos de ca:
pital, como una forma de gohernar procesos que ya no pucilen ser mancjados
‘a nivel nacional
lic
Ey
de
has
lac
per
po
los
los
las.
(co
dis
ad
&«
po.
lb
Te
19
Po
po, la creciente
2G han debi-
Sen el sistema
omo la UE ha
as teenologias
ry teproducie
fones interna.
Joli y Thomas,
sto de los mo-
rdependencia
Ulizacidin de la
actividad po-
ral basado en
‘ompuesto de
funcional y
in ha teaido.
hecho, inves
oluralizacién
0 Segunda
loel ni
fio de accién
alo, i Unién,
América del
sovia), con
Al.e1 Banco
ade regul
a soberani
toridad of
in sujetos a
ha supes
que la ana
lugares de
que luego,
ianizacio.
samentales
ntos de ca
rmanejados
Le dicho hasta ahora no significa que los estadas hayan perdido su centen-
lided. Analistas del reciente © impresionante erecimiento de las econamfas de
Extremo Oriente sefialan, por ejemplo, el papel del estado como faciitador del
desarrollo (Castells 1996: 89) Pero, sin duda, la presencia de movimvientos simul
tineos hacia la constitucién de autoridades supranacionales y subnacionales ha
traido consigo cambios significativs en la formacién de actores colectivos. Por
«jemplo, en el easo de nacionalidades minoritarias dentro de estados multicul-
turaes, ln presencia de entidades supranacionales tienda cambiar los criterios
uiilizados por los autores para definirse y definie sus estratepias. La intewracién
europea ha contribuido decididamente a un nuevo proceso dle moviizaciin de
las minorfas éinicas en los estados dle Europa occidental, proporcionindoles un
rueva interlocutor y nuevas metas. Con la construccién de nuevos estados, eras
Ia desintegracion de otros ya existentes, se ha producido, cada vez ms, un mo:
vimiento hacia la renegociacion de las relaciones entre las regiones centrales y
perifricas de un mismo estado en el marco de la “Europa regional”, Al mismo
tiempo,es perceptible un cambio desde as identidades naciomalistas con un fuer
te étnico hacia identidades que combinan referencias a Ia nacion
con una mayor atencién al multiculturalismo y la cohabitaciin de diversos gru-
pas culturales (Johnston 1991; Melucci 1996). La lucha por el autogobierno dle
Jos pueblos inligenas se oeupa no s6lo de derechos particulates, sino cambién de
les derechos especificamente politicos de comunidades no delimnitadas tertito:
rialimente (Brysk 2000: Yashar 1990).
acién no sélo ha debilitada el poder de Is politica sobre tn eco-
La global
ceraclo conflctos transnacionales en las politicas de las
omia. También ha g
instinuctones internacionales con resultados diferentes clependiendo de la orga
nizacién y de su campo de actuacién, En concreto, ha aumentado la oposicidn
Jas polticas neoliberales de las lamaulas instituciones financieras internacionales
(convo el FMI y el Banco Mundial), que ejercen un fuerte poder coercitive me
dante la amenaza de sanciones econdmicas y condiciones para el erédito inter
nacional, La critica se ha centrado en su evidente défieit democratieo y en la
aadquisicién de poder por parte de cuerpos poco representatives y transparentes.
Consideraciones similares sirven también para otras organismos internacionales,
por cjemplo, en la esfera de las Naciones Unidas, u otras politicas peomulgadas por
|i Unin Europea, desde cuestiones medioambientales a los derechos humanos.
Todo ello no ha hecho sino brindar nuevas oportunidades a kx movilizacién y la
(arrow 1995; Chatfield etal
organizacivin de campafas a escala transnaciy
1996; Marks y MeAdam 1998). La integracidin de multiples niveles teritoriales
iniciada por los gobiernos se ha visto secundada por el desarrollo de esteategias
a mnaliples niveles por parte de la protesta (Imig y Tarrow 20012 y 2001; della
Porta y Tarrow 2004; della Porta 20(H; della Porta y Caiani 2006; véase también
capitulo 8 de este libro).
THDONATELLAC /AY MARIO DIAN
2.2.2, Estado y clasés: los conflictos alrededor del estado de bienestar aglobalmer
1982, 1990
El estado no solo influye en la formaciéin de actares colectivos « través de la de No ob,
bien sabidlo que su bal se ha
formas dit
finicién de los limites territoriales para la accidn politica
papel en Ia economéa aumenté progresivamente a lo large del siglo xx, alean-
zando su punto més Aigido en les afios setenta, para después decaer en el cam
bio de siglo, si bien de forma desigual seygin los paises (Crouch 1999). Se mite
la protesta
los ciudad,
como se mire, el estado ha pasado de ser garante del mercado a manejar activi- el Norte y
dades econémicas a través de la iniciativa pabliea. Por otra parte, el estado del
4 una discusidin general, véase
las protest
del trabajo
bienestar ha contenido la desigualdad social (p
Rose 1988), lo que ha llevadoa algunos observadoresa mantener que el principal
cleavage yorial ya no descansa en el control de los medios de produccién sino
{que se relaciona con la procuracién de medios para la superviveneia, sea en el
mercado privado o a través de la inteevencién piblica (Saunders 1987, eitaddo en
E
E
Crompton 193 103-4; sxe tambidn Taylor Gooby 1986, Papndakisy Taylor poor
p
cen adsl pa
intereses,
eos acepta
Gooby 1987), Ciertamente, los criterios para la asignacién de recursos piblicos,a Francia, Its
menudo relacionados con la satisfaccidn de necesidades biisicas como la vivienda servicios pi
nite para a accidn colectivayen condiciones
fo el transporte, han eepresentado un rea impor
particular pa
1983; Lowe 1986: Pickvance 1977, 1985, 1986).
Los procesos de naturaleza politica, mis que los basados en las dinémieas de
de defender
do el conse:
contra los p
Mis alla
liberates se
lud. En pat
organizacio
expandide «
Solidaire, U
y Vakalouli
los lamacios
los grupos sociales del contexto urbano (Dunleavy 1980;
la existencia de ciertos grupos sociales. Como ya se ha dicho,
mercado, afect
la cuestidin del desempleo esta furertemente influenciads por las instituciones del
estado, cuya intervencién tiene repercusiones en el ntimero y las condiciones de
los parados. El fenémeno ha sido mis notable tras la Segunda Guerra Mundial,
con el desarrollo del estada de bienestar y de patrones nco-corporativistas para a
las wtimas déeadas, los movin
ydel estado come
representacidn de intereses (véase cap. 8). F
tos sociales haw eriticado el modelo deestado inter
mediador entre Tas fuerzas productivas. Diversos factores han confluido en ls
ampliacién del potencial para el conflict, En primer lugar, al revelarse de forms
cada ver mis evidente el papel activo desempeftads por cl estado en la distrib:
cidn de recursos también han crecido las oportunidades de movilizacion para lt
heterogéneos. Segundo, aunque la expaasién
radicales (jx
coineidencis
Protesta con
proteceidn de grupos sociales ma
de los derechos sociales ha traid sin duds mayores oportunidhades para las class
sociales mas hajas, también ha supuesto una considerable redisteibucién fis
la clases
En resut
de actores 5:
das, al mens
Al mismo ti
| cia de los act
Cambios en
lo que se ha visto, a medio plazo, como especialmente gravoso pi
nte para cubrir los costes cada ver. mis importantes del estado
Ja. ED result
medias ¢ insufic
de bienestar, sobre todo en el eontexto de una poblacidn envejecid
do: una crisis universal del bienestar que es al mismo tiempo fiscal y polite
De hecho, la naturaleza explicitamente politica de los eriterios de wsignacién de
recursas sociales ha estimulada la movilizacién entre la clase media, no sleet
forma de movievientos contea los impuestos, sino también desde una perspectss
star
Inde
que su
aleart-
4o det
xeipal
ened
doen
aylor-
ienda
sstells
asde
licho,
exdel
ves de
arala
en la
rib
ara la
Jase
lases
stado
sala
Iti.
inde
glohalmente critica con el estado de bienestar (Fabbrini 1986; Brissette 1988; Lo
1982, 1990).
‘No obstante, en tiempos més recientes el movimiento por una justia glo
bul se ha movilizado principalmente en defensa del estado de bienestat. Bayo
formas diferentes segiin los patses, as organizaciones sinlicales se han unido a
Inproresta acusaind a la globalizaciin neoliberal de subordinar los derechos de
In caadadanos al Kbre mercado e inerementar con ello las desigualdades entre
“d Norte y el Sur y en el interiar de los propios paises. De hecho, precursores de
ins protetas de Seattle se pueden encontrar, al menos parcialmente ciel mundo
del rabajo. Como ya se ha dicho, fa altima déeada del pasado siglo contempla
on una transformacién €n la accién del mundo del trabajo, de forma diferente
fh eada pais dependiendo de los pateones dominantes en la representacion de
sntereses, Mienteas que, en general, as federaciones sindicales de los paises euro-
jos aceptaban la privatizacion, estegulacin y "Hexibilizacion” del trabajos a
Upsicin crecié en otros seetores, tanto dentro como Tuera de ls sindicatos, Ea
Feancia, Italia y Alemania, por ejemplo, la protesta se extendid sobre todo alos
aricion de un
Jia al
rade ei
también un
de otras for
8° En los tii-
doen centros
eto conera la
ty 1998: della
iferentes sec.
2 una rocién
ua nocion de
moarge, con fa
clonizaeian de.
i del estado
no puede iden-
Pantagonismo
sociales y 1as
ue puede con
1098). La rete
sy dilerentes
tores de los movimientos sociales habian reservaclo un espacio considerable
ala accién relacionada con los bienes de consumo y la elaborscién cultura
‘Movimientos de mujeres, oupaso de otro tipo han promovide la constraccion
de redes alternativas, ofreciendo con ello una serie «le oportunidades auté-
los contactos sociales entre los participantes (Melueci
Jor y Whittier 1992),
sobre los estilos de vida se ha ocupado
st de valores y tradiciones que, se sostenia, estaban amenazados.
Movimientos como el American Moral Majority 0 los contrarios a la introduc
«én del divoreio en Italia a principios de los aiios sctenta del siglo pasado tar
bien cligieron como terreno para la movilizacién politica la esfera privada y los
criteros por los que se define un estilo de vida particular conto éeicamente desea
ble (Wood y Hughes 1984; Wallis y Bruce 1986; Oberschall 1993:cap. 13).
LL ereciente importaneia de los estilos de vida a propiciado que
el constumo se haya convertide en un objeto especitico de Ia accidn colectiva,
Cada vez mis se ha ido identificanda al eonsumidor como un actor politico y no
sélo ccondmico. Las organizaciones de eonsumidores han dirigido sus intentos,
de movilizacion al piblico en general. Por ejemplo, xe han creado estructuras
pica la produccin y distribueidn de biencs alternativos en el sectar de la aime
tacidn y lanzado camparias y movilizaciones a favor de los eonsumidores. Sus
formas varian desde cuasi-contraculturas (por ejemplo, en las redes alternativas
{que promovieron y distribuyeron alimentos biolégicos en las primeras etapas
de los movimientos ecologistas) a la accién clisica dle grupos de interés pablico
(por ejemplo, en forma de organizaciones masivas profesionsales conn Common
Cause) (McFarland 1984; Forbes 1985; Gronmo 1987; Mayer 1989; Pinto 1990,
Ranci 1992), Bl comercio justo y el boieot han proliferado enormemente en los
iltimos afios, especialmente entze la gente joven (Michelet 2003; vase también
cap. 7 deeste libro).
‘Aunque no siempre conectadas unas Con otras, estas setividades vuelven a re
dlamnar nuesten atencidn dese distintos puntos de vista sobre la nueva relevancia
dela accién coleetiva preveupada por la vefensa de cirtos modelos de conducta y
ciertos cédigos morales por encima de a eonguista del poder politica o la protce-
cin de inteteses-econdmicos. Diversas transformaciones en la esferaprivada y las
formas de produceién cultural pareeen haber clevado el porencial de los eonictos
de naturaleza simbélica, La diversidad de experiencias de vida a las que tiene
acceso un individuo ey el resultado de la multiplicacién de las lealtades de gew
pos. Cada una de elas proporciona recursos relacionales ¢ identitarios esenciales
para verter algunas de las pasibles eausas de desigualdad en el debace priblicn,
definigndolas como problemas sociales y no tanto como dificultacles individuales
Como observs Pierre Bourdiey, “cada sociedad, en eaela momento, formula un
cuerpo de problemas sociales que da por legitime, digna de ser debatidl de ha-
cerse pudblico y algunas veces oficializado y, en cietto sentido, garantizado por el
T1OONATELLA DELLAPORTAY MARIO DIAN
del deseimpleo, los esfuerzos de movilizaciin se
estado” (1992; 236). En Ia euestion
a sensacidn entre Tos parados de que
frustran, por Io general, debido a In extend
las difeultacdes econémicas son producto de fracsss Pe rsonales. Una condiciin
previa la protesta ese nbjo a una conception del
rocrocedad sree que deen interven as auroridades ppblicas
voblemas sociales especificos se ha eonvertic
Hlesernpleo como problema
Sin embargo, ninguno de estos Pr
n figente prinvaria de identidad capazsce
reid de la accion comparable a la teal
spresentar Ios criterins cents
Tes para la organ ad de clase o tt ealtad
tara ey ay sociedades industrials (véase, por eeMDIO. Melueci 1996). De
P
os que se movilizan de ver em
Jo: los medlios de communi
Forma paralela, el mapa de adversarios contra
cuando las ene!
‘acid de masa, ls elites teeno-cien
ae ee clases empresas que controlan el consumo dt
a tnd incertubre, deinen de a dente Iga
dle aportar Tas precondiciones para ana acc ce
puliteas,tende »convertiese en un problema
Tr accidn coleetiva (lo que tambien puede apie
1978). Lo mismo puede decirse de Ia bsqued
ora ficamente descables yapropiados Estas necesifales no teaducen por
acinar esr de monimiencssocees Por employe drones Se
oie lleva consigo necesariamente cl apoyo 2 1
lop diversas formas, desde el compromise
realectivas és, por lo demds, vatiad
vifeas, las instituciones educativas y de bier
exe. En
sada en metas econdrnicas ©
somo, dbjeto en si mismo de
arse al conflicto de elase: Pizzorno
ia de estilos de vida y formas de
ch actual estilo de vida urbi
qnovimientos ecologistas, pued
politica con wn partido politico eaicional
permacion cel consumo individual un sentido de aienacioh 1 sonal o un com
portamento desviado. Sin embargos el auraents ‘de las necesidades vineuladas
povided representa cl pocencial para un conficto sobre el que puede desart
Tass, bajo condiciones favorables fa accion de los mosimicnios
‘a otras rds seneillas como Ta trans
2.3.8. Entre lo global y lo local
palizacion cull
cada ver mésen un proceso de glet
significativas en
Jas identidades se definen
wes eral Ln plobalizacién ha peotucio ambien cul ales
sciones sociales Eun
aed hoy una reciente inerdependencia donde ss
Tempo y lugar determinadas se ven influenciada< dla vez. mais por acciones que
“Gamo sugicre Giddens (1990: 64), Is globalizacin
sociales en todo el mundo,
penrsen en lugares lejanos:
jfiegeién de “las relaciones
ase, de tal manera qué los aconteciients >
muchos kikémeteos
implica Ja creacién ¢ inte
por las que se enazan lugares
configurados por acontccimientos qe Ocurren
ee lucid del espacio ye fempo en los process
- teecién y reproduccion der icnes, In cultura ys
pornatnienae de regulscién policea. De hecho, la globalize hha side defini
proceso (a conjuntods procesos) que
cles est
de distancia o vicever
‘comunicacisn afecta ala p
‘como "un, crpora una cransformacionet
sssanenner SOCIALES
de
el
pre
pa
AL
20
sil
dos de que
Jna condicién
mo problema
ha converti-
terios centra-
seo lealtad
sci 1996). De
nde ver en
de comuni-
asy de bien-
en tugar
simismo de
« Pizzarne
formas de
aducen por
apoyo a los
ampromiso
la trans,
sculadss
edesarro.
veuktural
ivosen el
lesew au
‘ones que
Aizacién
mundo,
=ntos Jo-
Setros
«e808 de
sa y las
lefinida
inizacién espacial de las reluciones y teansacciones sociales, medida en tér
‘minos de su extensi6n, intensidad, velocidad « impacto, generando lujos trans
continentales 0 interrepionales y redes de actividad” (Held etal, 1999: 16),
Uno de los peligros adscritos ala globalizacién ¢s el predominio de un dinico
‘modo de pensar, que aparentemente surge tras la derrota del "Socialisno real". FE
sistema internacional estuvo ligado hasta entonces a tina estructura bipolar donde
«ula uno de los dos bloques representaba una ideologta diferente. La caida del Muro
de Berlin, que simbelicamente marcé la desaparcion del bloque oriental, hizo que
«capitalism pareciera ef moclelo tinico y dominante. En téeminos culturales, los
roceos de “modernizacién” promovidos por la cencia yla industria del ocio pre
Pararon cl camino para lo que Serge Latoxiche ha llamado “la eecidentalizacign del
«la difusién a escala global de los valores y creenciasoceidentales,
Aunque el escenario de una dnica cultura mundial "MaeDonalizada” [Ritzer 19%6
2000) sea exagerado, existe un incremento incontestable de interaeciones culturales
ominado por la exportacidn —aunque flteuda a través le laseuleurastocales_— de
productos y valores culturales occidentales (Robertson 1992). La met
‘aldea global” subraya cdimo nos lesan en tiempo real mensajes enviados desde los
lugares mais remotos. La difusion de kt ite y de Interne hacen por
sible una comunicacién instantinea que cruza fécilmente ls Fronteras nacionales
Micntras no se desvanezcan las identidades nacionales y subnacionales, el ime
pacto de los valores de otras culturas yl crecimiento dela interdccdin entre unas y
tras aumentari el niimero de identificaciones que see
otras vinculadasal territorio. La globalizacién no esté inicamente “ah fuera” sino
también “aqui dentro” (Giddens 1990: 22): transforma la vida eotidiana y conduce
8 resistencias locales orientadas a defender tradiciones euleurales contra la intru:
sin de ideas externas y cuestiones globales. El resuiegir cel nacionalismo, los mo-
vimentos étnicos, as movilizacioncs religiosas y el fundamentalismo islamico (y
no silo cl iskimico) se explica en parte como reaccidn a este tipo de inteusiones, Si
{2 globalizacién cultural amenaza con una pérdida de las identidadles nacionales,
las nuevas tecnologias proporcionan una formidable variedad dle herramientas
para la movilizacién global facilitande la comunicacién entee mundos hasta en.
ade una
trecruzan y compiten con
tonces distamtes con un lenguaje que desafia la censura. La ereciente percepcién
de euestiones como globales aumenta asimismo cl heel de que la gence se decid
nda vex més a participar en movilizaciones de aleatice transnacional. Con las
redes transnacionales de comunidades etno-culturales, as tradicionales locales se
sprado a los nuevas contextos (Thompson 1995),
han deslocalizado y rea
2.4. TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES,
NUEVOS CONFLICTOS, NUEVAS CLASES
Los procesos de cambio estructural a los que avs hemos referido brevemente
«en paiginas precedentes contribuyen al debilitamiento de los fundamcntos de los
TBDONATELLA DELLA PORTAY WARGO DIAN
conflictoy sociales tradicionales y a su reciente reapariciin bajo nuevas formas,
Resulta empero mas discutible saher si podlemos establecer una earacterizacién be
alobal de los nuevos conflicts a partir de aqui. Las transformaciones que hemos u
discutido y, todavia més si cabe, las interpretaciones que los diferentes autores re
hhan dado sobre ella, parecen apuntar en direcciones divergentes y 4 veces con se
tradietorias Is
i hi
2.4.1, ¢Todavia las clases? t ve
Algunos de los cambios arriba mencionados apuntan en dos dicecciones. En pre | os
mer lugar, se ha prodcido un mareado aumente de lis actividades vinculas | La
a la produccién del conocimiento y la manipulicién simbelica, asi como ta iden} tric
flicto, El desarrollo de un avanzado sector administrativo o de servicios re ‘Acjala act
reciente relevancia del procesamiento de la informacidn en fa esfera econdmica rec
‘en comparacién con la transformacién de los recursos naturales. La expansion de mic
tas ércas de intervencin del estado y la consiguiemte multiplicacign de identida ea
des ¢ intereses politicos redunda en la importania del papel asignado a los que 19
oman las decisiones (decision-makers) y los comunicadores eapaces de desarrolar Olv
ntesis efectivas entre preocupaciones y valores heterogéneos
En segundo lugar, muchas de las transformaciones recientes han potenciat del
confictes que rebasan las distinciones convencionales entre esfera piblica y priva jer
dla, Muestras de ello son I influencia que éiertosestlos de conocimiento cientico les
¥ ciertas formas de organizarl tienen en el bienestar psico-fisico del individuo (pr diene
sjempla, en cl campo teraputic y los servicios sanicatios) También podemos pen. conf
sar en la relevaneia palica y colectiva de forimas de consunio y vida individuals Alsi
§qve previamente habrfan sido rlegadasa la esera privada.O en la importancia qt cum
sere los rasgosatribuides, como la etnicidad o el género.en conflietoseekaionaes soe
con la extensi6n y realizacin plena de los derechos ciudadanos, dele
Estos procesos apuntan a un drea especttica de cunflicios o-materiaes. wnat
Lo que en ellos se dirime es el control de los recursos de produccidn de sig por ¢
nificado que permiten a los actores intervenir no sélo en su propio ambiene
sino también en la esfera personal y, sobre todo, en el vinculo existente entre =
ambos niveles. Mis que el poder econémico a politico, el contlicto social on 8. Los
temporineo estérelaconado segin esta perspectva con la prnducem fom
circulacién de informacién, las condiciones sociales para la produceisa y we aint
del conocimiento cientifica y la creacién de simbolos y modelos culeuralsr- (60° 0)
ister
lativos.a Ia definicion de identidades individuales y coleetivas. Esta tess seh
formulado de modos diferentes y con distinto grado de generalizacién tériee
(Touraine 1981; Lash y Urry 1987; Melucci 1989, 1996; Eder 1993), aunquese
haya llegado a conclusiones diferentes en lo tocante a la relacion entre esttue
‘ura, conflicto y movimiento social.
9 LOS MOMIMiENTOS SOCIALES
formas,
hemos
autores
En pri
reuladas
In iden.
de con-
efleja Ia
sin de
lentida
los que
arrollar
renciado
y priva
ientifieo
io (por
des pen
viduales
que
nados
ceriales.
de sig
abiente
fal ents
fn y la
ny uso
ales te
isse ha
aque se
struc
Para dar semtido a lo que sin duda es un debate aliamente diversificido de-
bemos, primero, tener en cuenta que quienes investigan la relacidn entre estrue-
tra, clase y aecién colectiva lo hacen a veces desde puntos de particla muy dife
rentes y usan los mismos términos de manera distinta. Para empezar, ex preciso
Setialar la diferencia entre un concep de clase “histérico” y “estructural” (Esler
1995) y wno “analitico” (Mclucei 1995), En el primero, la clase es un producto
histérico de la sociedad capitalista(refiriéndose com ello a las clases trabijadora
Ycapitalista y a los procesos estructurales especificos que producen y reluerzn
sus identidades), En el segundo, una elase es un grupo de personas con similares
“relaciones doncle se producen y apropian recursos sociales” (Melucei 195: 117)
Las desigualdades de poder y status, caracteristicas de la sociedad postindus.
trial, pueden no implicar la reproduceiGn del conflcto industrial de clase, aun
ue sigan proporcionando las raices estructurales para el surgimiento de nuevos
actores colectivos. La tensién entre los dos enfoques ha influide en los debates
recientes sobre la persistencia de la clase como factor modlelador del comporta-
‘miento politico convencional yen concreto, de la participacién electoral (Dalton
al. 1984; Dalton 1988; Heath er af. 1991; Clark y Lipset 1991; Franklin er a,
1992 Pakulski y Waters 19%; Weight 19%; Manza y Brooks 1996; Szcenyi y
Olvera 1996).
Un segundo aspecto a tratar pars quienes todavia seconocen la relevancia
de las interpretaciones estructurales concierne a la existencia de una estructura
ierirquica de tipos de conflicto ya la posibilidad dl identificar conflictoscentra
les comparables a aquellos que, de acuerdo con las interpretaciones dominates,
dieron forma ala sociedad industrial. El intento mis coherente de identifcar lon
También podría gustarte
- Aquino - Incompatibilidades Del Modelo Sindical Argentino Con Los Principios y Valores RepublicanosDocumento246 páginasAquino - Incompatibilidades Del Modelo Sindical Argentino Con Los Principios y Valores RepublicanosHebe Lopez100% (1)
- Buryak Oi2024 DressyDocumento81 páginasBuryak Oi2024 DressyHebe LopezAún no hay calificaciones
- EncuestaDocumento3 páginasEncuestaHebe LopezAún no hay calificaciones
- Unidad III EditadoDocumento1 páginaUnidad III EditadoHebe LopezAún no hay calificaciones
- Cursado. Pautas de EvaluaciónDocumento2 páginasCursado. Pautas de EvaluaciónHebe LopezAún no hay calificaciones
- 513 CartaOrgDocumento13 páginas513 CartaOrgHebe LopezAún no hay calificaciones
- Parte de Prensa #7 - Cronograma ElectoralDocumento4 páginasParte de Prensa #7 - Cronograma ElectoralHebe LopezAún no hay calificaciones
- Jujuy Legislacion Violencia FamiliarDocumento10 páginasJujuy Legislacion Violencia FamiliarHebe LopezAún no hay calificaciones
- Rapoport y Spiguel Regímenes Políticos y Política Exterior ArgentinaDocumento32 páginasRapoport y Spiguel Regímenes Políticos y Política Exterior ArgentinaHebe LopezAún no hay calificaciones
- Acto Resolutivo 14-23 Je-IsaDocumento4 páginasActo Resolutivo 14-23 Je-IsaHebe LopezAún no hay calificaciones
- Rubio García (2004)Documento34 páginasRubio García (2004)Hebe LopezAún no hay calificaciones
- El Tiempo en El Derecho Confirmacion, Caducidad y PrescripcionDocumento4 páginasEl Tiempo en El Derecho Confirmacion, Caducidad y PrescripcionHebe LopezAún no hay calificaciones
- Instructivo Capacitación Virtual en Herramientas Lúdico-Creativas para Construir Bienestar. Culturas de Cuidado - CVLPDocumento3 páginasInstructivo Capacitación Virtual en Herramientas Lúdico-Creativas para Construir Bienestar. Culturas de Cuidado - CVLPHebe LopezAún no hay calificaciones
- La Naturaleza Cambiante de Los Parlamentos en El Mundo-Power GregDocumento139 páginasLa Naturaleza Cambiante de Los Parlamentos en El Mundo-Power GregHebe LopezAún no hay calificaciones
- La Relación Entre La Política Económica Interna y La Política Exterior en El Proyecto Desarrollista Argentino 1958-1962Documento26 páginasLa Relación Entre La Política Económica Interna y La Política Exterior en El Proyecto Desarrollista Argentino 1958-1962Hebe LopezAún no hay calificaciones
- Pizzorno, A. (1995) Identidad e InterésDocumento10 páginasPizzorno, A. (1995) Identidad e InterésHebe LopezAún no hay calificaciones
- Corazón AmericanoDocumento1 páginaCorazón AmericanoHebe LopezAún no hay calificaciones