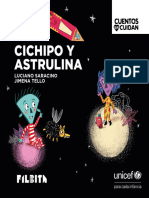Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Reigada y Sacchetti. Las Enfermedades de La Conquista
Reigada y Sacchetti. Las Enfermedades de La Conquista
Cargado por
Roxana Del Valle Alvarez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas9 páginasTítulo original
Reigada y Sacchetti. Las enfermedades de la conquista
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas9 páginasReigada y Sacchetti. Las Enfermedades de La Conquista
Reigada y Sacchetti. Las Enfermedades de La Conquista
Cargado por
Roxana Del Valle AlvarezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 9
SALUD PARA TODOS
Es una publicacién de G.ILD.APS. - Asociacién Civil Grupo de Investigacién y Ditusién de la
‘Atenci6n Primaria de la Salud.
Personerfa Juridica N° 000634/87. Sus paginas seran destinadas a todos los integrantes del
equipo de salud y a toda persona o grupo interesados en el tema, en ellas tendrén cabida quienes
deseen expresar sus ideas y aportes para la defensa y el ejercicio del Derecho a la Salud de los
pueblos.
COMITE EDITOR
Aloén, Ricardo Méndez, Héctor Pérez, Josefina
Gonzalez Moran, Oscar Pelién, José ‘Szmoisz, Sara
CONSEJO DE REDACCION
Alonso, Antonio Pellizzari, Marla Rigolo, Estela
Dobrovsky, Emesto Plaza, Alba Suarez, Nélida
Fuchs, Analia Revere, Mario Vuegen, Silvia
CORRESPONSALES
Dra, Luz Vazquez - San Migue! de Tucumén - Pcia. de Tucuman
Dr. Angel Uslenghi - San Miguel de Tucumdn - Pcia. de Tucuman
Dra. Ana Marla Cortes - San Salvador de Jujuy - Poia. de Jujuy
Dra. Adela Sare - Salta - Pcia. de Salta
Lic. Alberto Derlindati - Gral. Giemes - Pcia. de Salta
Dr. Daniel Salinas - Resistencia - Pcia. de Chaco
Dr. Antonio Garcfa - Neuquén - Pcia. de Neuquén
Dr. Luis Olarte - Neuquén - Pcia. de Neuquén
Dr. Rodolfo Lombardelli- Esquei - Pcia. de Chubut
Dr. Alejandro Montes - Puerto Madryn - Pcia. de Chubut
Dr. Eloy Garcia - Comodoro Rivadavia - Pcia. de Chubut
Lic. Claudia Laub - Cérdoba - Pcia, de Cordoba
Lic. Julia Bravi - Mendoza - Pcia. de Mendoza
Dr. Edgardo Condeza Vaccaro - Concepeién - Rep. de Chile
Dr. Ramiro Echeverria Tapia - Quito - Rep. del Ecuador
Lic. Rosa Borrel - Sto, Domingo - Rep. Dominicana
Dra. Luz Angela Artunduaga Charry - Managua - Rep. de Nicaragua
Lic. Marfa Isabel Turcios - Managua - Rep. de Nicaragua
Dr. Osvaldo Lazo - Lima - Rep. del Peri
Dr. César Lip - Lima - Rep. del Pert
Dra, Maria |. Rodriguez - Washington DC - EE.UU.
EDITOR RESPONSABLE
Pelion, José
Las opiniones que se expresan en los articulos publicados son de exclusiva responsabilidad de los autores. Los
‘materiales de esta odicién pueden ser reproducidos total o parcialmente citindose la fuente y remitiendo copia a
laredaccién.
Corespondencia: Giribone 1260 - C.P, 1427, Buenos Aires, Rep, Argentina, tel. 851-3907 y 553-2088,
RLPILN® 134675
Serie: La enfermedad en la Historia
AMERICA: LAS ENFERMEDADES DE LA CONQUISTA (2° Parte)
Profesoras Silvia Reigada y Laura Sacchetti
Trabajos extenuantes, enfermedades mor-
tales, violencia ejercida sobre los americanos
invadidos por conquistadores que, a la fuerza
de sus armas sumaron, sin saberlo, la
presencia de agentes infecciosos desco-
nocidos en estas tierras.
Resulta dificil obtener informacién precisa
sobre las enfermedades en América antes de
la llegada de Colén. Indicios de afecciones y
muertes por epidemias se encuentran en
céddices aztecas, pero no podriamos establecer
cuales fueron sus causas zhambrunas y malas
cosechas o infecciones transmitidas en
cadenas de seres humanos como en Europa?
Tras la conquista, los ancianos negaban
incluso que hubiera habido enfermedad alguna
en el pasado; asf lo expresan en el Chilam
Balam de Chumayel:
"Entonces no habia enfermedad; no
tenlan los huesos doloridos; no ten/an
fiebres altas; no tenfan viruela.. En esa
época la humanidad vivia tranquila. Los
extranjeros lo cambiaron todo cuando
legaron aqui". (1)
Ante la erisis provocada por la llegada de
los espafioles, el parrafo exalta de modo idilico
el pasado, Tal vez no deba interpretarse como
ausencia total de enfermedad, sino como ex-
presién de repudio a la conquista.
Habiamos sefialado en el articulo anterior
la gran mortandad generada por las enfer-
medades (en el contexto de otros elementos ya
analizados), frente a las cuales los indigenas
no presentaban inmunidad. Los europeos tras-
ladan virus y microbios que actéan como una
guerra bacteriolégica involuntaria. La gran
virulencia de la enfermedad se relaciona con
esa falta de inmunidad, Cuanto més aislada ha
vivido la comunidad, mas destructivamente se
manifiesta e! contagio de los agentes pa-
tégenos.
En general los investigadores coinciden en
sefialar que las Antillas y zonas tropicales de
las costas continentales se han mostrado mas
petmeables al acceso de epidemias, frente a
una mayor resistencia en las mesetas andinas.
Entre las epidemias y enfermedades que
se "desataron* encontramos registro sobre vi-
ruela, tifus, malaria, tracoma, fiebre amarilla,
sarampién, gripe, neumonia, sifilis y otras
venéreas, paperas.
LA PRIMER EPIDEMIA:
VIRUELA
Desde la Edad Media, Europa fue afectada
por esta enfermedad eruptiva de consecuen-
cias devastadoras. Las frecuentes guerras de
aquellos siglos tanto como las expediciones al
Cercano Oriente, difundieron su presencia por
€l territorio europeo. Cuando la expansién trajo
alos espaholes a las islas antillanas, surgid un
nuevo espacio para la propagacién de ta
enfermedad.
En 1517 la enfermedad aparecié en la isla
Espafiola, la primera en que se establecieron
Colén y sus hombres, utilizéndola como base
de operaciones con proyeccién al resto del
Caribe. Recientes excavaciones en el ce-
menterio indigena de Juandolio, en la costa
S.E. de la isla, permiten conocer un lamative
caso de enterramiento colectivo que presenta
evidencias de muerte por epidemia. Segtin el
investigador dominicano Marcio Veloz
Maggiolo, durante el periodo indohispanico en
Santo Domingo el problema de las enferme-
dades fue posiblemente mas importante como
‘causa directa de muerte que algunas formas
de trabajo forzado.
En 1520 la viruela aparecié en Méjico,
segiin Las Casas, con la expedicion de Pantilo
de Narvaez, enviada desde Cuba para refuerzo
de las tropas de Hernan Cortés. La campatia
contra la capital de los aztecas y la epidemia
que la acompafié, son narradas por los
informantes de Fray Bernardino de Sahagin.
El primer intento de Cortés de apoderarse
de Tenochtitlén habla acabado en un fracaso,
teniendo que replegarse en busca de refuerzo
con los que superar la inferioridad numérica
con respecto a los indigenas. Fue en ese
tiempo que la poblacién se vio afectada por la
viruela, llamada hueyzahuat! o hueycocoliztli
por los aztecas. Las fuentes indigenas tes-
timonian sobre esta epidemia, "gran destrui-
dora de gente’, su sintomatologia, duracién,
zonas en las que aparecié y hacia dénde se
vextendié:
"Cuando se fueron los espafioles de
México y atin no se preparaban los
espafioles contra nosotros primero se
difundié entre nosotros una gran peste,
una enfermedad general. Comenzé en
“Tepethuit!" (13er. mes). Sobre nosotros se
extendié: gran destruidora de gente.
Algunos bien los cubrié, por todas partes
de su cuerpo se extendié. En la cara, en la
cabeza, en el pecho, etcétera”.
"Era muy destructora enfermedad.
Muchas gentes murieron do ella. Ya nadie
podia andar, no mas estaban acostados,
tendidos en su cama. No podian moverse,
no podian volver el cuello, no podian
hacer movimientos de cuerpo; no podian
acostarse cara abajo, ni acostarse sobre la
espalda, ni moverse de un lado a otro. Y
cuando se movian algo, daban de gritos. A
muchos dio la muerte la pegajosa,
apelmazada, dura enfermedad de granos".
"Muchos murieron de ella, pero
muchos solamente de hambre murieron:
hubo muertos por el hambre: ya nadie
tenia cuidado de nadie, nadie de otros se
preocupaba”,
“A algunos les prendieron los granos
de lejos: esos no mucho sufrieron, no
murieron muchos de eso. Pero a muchos
con esto se les echd a perder la cara,
quedaron cacarafiados, quedaron caca-
rizos. Unos quedaron clegos, perdieron la
vista”.
“EI tiempo que estuvo en fuerza esta
peste duré sesenta dias, sesenta dias
funestos. Comenzé en Cuatlan: cuando se
dieron cuenta, estaba bien desarrollada.
Hacia Chalco se fue la peste. Y con esto
mucho amengué, pero no cesé del todo”.
"Vino a establecerse en la fiesta de
Teotleco y vino a tener su término en la
fiesta de Panquetzaliztli. Fue cuando
quedaron limpios de la cara los guerreros
mexicanos"(2)
Desde el tertitorio mejicano la viruela se
extendié a Guatemala. Los relatos del Chilam
Balam maya la mencionan de este modo en las.
tuedas de katunes proféticos:
"Grandes seran los montones de
calaveras y habré Ixpom kakil, virvelas
gruesas"(3)
La epidemia se extiende por América Cen-
tral y se presume que llega a Peri ain antes
que Pizarro. Los cronistas informaron acerca
de una epidemia diffcil de identificar, que afecta
al imperio inca hacia 1524-26. Guaman Poma
de Ayala dice que se trata de viruela o rubeola;
Pachacuti explica que el rostfo de las victimas
presentaba una erupcién cuténea a la que
denomina "caracha’. Entre los afectados se
encontré el mismo emperador Huayna Cépac.
Hacia 1558-59 se declara otra epidemia de
viruela, que segin algunos cro-nistas habria
afectado a Lima y segtin otros, a todo el pals.
En 1585 una nueva epidemia se desata en
el Cuzco. El historiador Nathan Wachtel
supone que se expande de Este a Oeste, ya
que por los documentos hallados se sabe que
el cénsul de la ciudad de Huamanga hace
cerrar ese mismo afio el camino que viene de
Cuzeo. El flagelo llega a Lima en 1586. Los
datos del Hospital para Indios de Santa Ana
referencian de 14 a 16 muertos diarios por la
enfermedad durante dos meses. La epidemia
se traslada hacia el Norte, llega a Quito en
1587, donde mueren 4.000 personas en 4
meses, sobre todo nifios. Las fuentes insisten
en que no ataca a los espafoles. Esta
epidemia fue la mas virulenta del Perd, por su
combinacién con otras, como veremos mas
adelante. En 1589 el vitrey Conde de Villar
dejaba testimonio de que:
15
"enfermedad de viruelas y sarampién
que en este reino habla comenzado a
hacer dafo y en particular en los valles de
trujillo"(4)
En la década de 1580 sucesivas epidemias
de viruela azotan la zona andina. Son
numerosos los documentos que testimonian su
virulencia en un radio que circula de Cuzco a
Lima y Quito, de Cartagena a Bogota y
nuevamente desde Quito y Lima hasta Chile.
El Padre Guevara telata la presencia de
viruela en el Paraguay, adonde pudo llegar
posiblemente desde Pert, durante los ditimos
afios del siglo XVI. El cronista trata de encon-
trar las causas posibles de las incalculables
muertes y apelar a la desnudez y falta de aseo
de los indigenas, aunque admite que no
conoce el por qué de la predisposicién al
contagio:
“Traténdose de una enfermedad
desconocida antes del descubrimiento y
en vista de los estragos y el mal que
hacia, los caciques o jefes de tribus,
convencidos de Ia inutilidad de sus
remedios, los abandonaban sin abrigo, a
la intemperie, cercanos a un depésito
natural de agua y les dejaban bulbos o
raices para su alimentacién y fuego”.
“Las muertes entre los indigenas son
incalculables, por la falta de aseo,
desnudez, poca facilidad para traspirar y
més que toda una inexplicable predis-
posicién a contraer la enfermedad, que
siempre revestia carécter grave...” (5)
Por supuesto, es necesario sefialar que los
efectos de las enfermedades se refuerzan en
un complejo causal que incluye como
elementos interrelacionados el hambre y la
guerra, Complejo causal que ya resultaba claro
para los mismos cronistos. Por ejemplo,
Thomas Gage, un inglés que recorrié Méjico
en el siglo XVII, describe de este modo los
efectos del sitio de Méjico:
*..pero la pérdida de los mexicanos fue
horrorosa: ademas de los que perecieron por
hambre y de los que arrebats la peste,
murieron 2 manos de sus enemigos mas de
ciento veinte mil personas y una parte
considerable de la nobleza, que casi toda
acudié a la defensa de la capital"(6)
También existen algunos datos para el
4mbito brasilefio: el antropélogo Marvin Harris
menciona, por ejemplo, el caso de la co-
munidad Tupinamb4, cercana a Bahla, que
habria visto afectada dos tercios de su
poblacién por un brote de viruela en 1562.
TIFUS
Una especie de tifus, denominado en
Méjico, matlazahuat! (del nahuat!, matlaum:
contagioso y zahuatl: erupcién) constituia una
fibre que cubria el cuerpo de manchas rojas.
En la altiplanicle mejicana ocasioné estragos
similares a la viruela. Sus efectos fueron
devastadores especialmente en 1545.
Ya en 1541 fray Bernardino de Sahagén
decia que a causa de esta “pestilencia
grandisima y universal... en toda Nueva
Espafia murid la mayor parte de la gente que
en ella habia"(7)
En 1576 el matlazahuat! vuelve a repetirse,
expandiéndose en todo el pais y segin
algunos autores podria haber causado mas de
dos millones de muertes.
En Peri se observa que en numerosos
casos las epidemias coinciden con las
mejicanas. En 1546 hay una gran epidemia, El
ctonista Pedro Cieza de Leén, quien fuera
soldado y participé en la conquista peruana,
narra en sus crénicas que la misma se propagé
desde el Cuzco a todo el pals y que los
sintomas de la enfermedad son primero
dolores de cabeza y fiebre muy alta; més tarde
el dolor se desplaza hacia la oreja izquierda y
el afectado moria en 2 6 3 dias. Por su parte,
el inca Garcilaso de la Vega sefiala que la
epidemia habia sido precedida por una
epizootia® que destruyé los rebafios de llamas
entre 1544 y 1545.
UNA ENFERMEDAD CONTROVERTIDA:
SIFILIS
El debate sobre el origen de la sifilis no ha
sido resuelto. Un grupo de investigadores
piensa que es de origen americano y que
fueron los marinos de Colén los que Ia llevaron
a Europa al volver dal viaje del descubrimiento;
otro grupo afirma que la siflis estaba presenta
en Europa desde hacia tiempo. Y desde alli
pasa a América, Resumiremos los argumentos
presentados por ambos en apoyo de sus
respectivas teorias:
TEORIA DEL ORIGEN AMERICANO
- Entre 1494 y 1496 hubo en Europa un
estallido epidémico que afecté particularmente
a las tropas mercenarias que sitiaban Népoles.
Este ejército de 30.000 hombres habia sido
reclutado en toda Europa y entre sus
miembros habria algunos espafoles recién
regresados de América. La gravedad y rapidez
con que el mal se generalizé por toda Europa
sugiere que la poblacién afectada no habia
tenido contacto previo con el mal.
- Por otra parte, estudios paleopatolégicos
realizados en esqueletos americanos revelan
lesiones que podrfan considerarse sifilticas.
TEORIA DEL ORIGEN EUROPEO
- Desde la antigledad grecorromana los
documentos describen sintomas de esta
enfermedad, bajo el término “lepra*. En la
Edad Media abundan las referencias a una
llamada “lepra venérea" y “lepra congénita’.
Considerando que la lepra no se contagia
sexualmente ni se transmite en forma con-
génita, probablemente se trate de sffilis.
- Los cruzados regresaron de sus expedi-
ciones a Medio Oriente trayendo "unglento
sartaceno", preparado con mercurio muy
usado por los 4rabes para el tratamiento de la
16
*lepra’. Actualmente se conoce que el mercurio
no tiene efectos sobre la lepra real pero se lo
ha usado en el manejo de la si i
- El ejército de mercenarios que sitiaba
Napoles no fue el Gnico factor responsable de
la epidemia de fines del siglo XV. En 1490 el
Papa Inocencio Vill ordené cerrar todos los
asilos para leprosos de la Orden de San
Lazaro, con lo que muchos pacientes que no
tenfan lepra sino sffiis se repartieron por toda
Europa.
La evolucién de la enfermedad da cuenta
que luego de esta etapa epidémica, altamente
devastadora, entré en un perfode crénico,
convirtiéndose en endémica. Se piensa que un
tipo ancestral de treponematosis, a través de
los siglos, se ha adaptado paulatinamente en
diferentes regiones del mundo en que los
factores climaticos, etnolégicos, sociales y
econémicos han condicionado una diferente
epidemiologia, susceptibilidad de! huésped y
las variaciones clinicas de este mal. De hecho
‘en 1540 encontramos en Méjico funcionando el
Hospital Real de las Bubas, fundado por fray
Juan de Zumérraga, para la atencién de los
eniermos pobres del entonces llamado "morbo
glico” debido a la nocividad y contagio que
segtn el fraile tiene la enfermedad en esa
zona.
MALARIA Y FIEBRE AMARILLA
Las regiones tropicales, con su clima calido
y himedo, fueron ambientes propicios para
‘que, a las enfermedades ya mencionadas, se
agregaran otras.
En el caso de la malaria, el agente infec-
closo es el plasmodio malariae; el hombre es el
nico reservorio importante, aunque ciertos
monos pueden albergar al agente. La enferme-
dad se transmite por la hembra del mosquito
anofeles. Los estudiosos estén de acuerdo en
sefialar que el agente infeccioso fue intro-
ducido al escenario americano a través de eu-
ropeos y esclavos africanos, aunque no puede
definirse claramente el momento y el lugar de
irrupcién. Producidas ciertas adaptaciones en
7
la cadena infecciosa, la malaria tuvo
consecuencias destructivas en las tierras bajas
tropicales, produciendo una importante baja de
su poblacién,
En cuanto a la fiebre amarilla, los conoci-
mientos hasta el presente no permiten asegu-
rar si su origen es africano o americano. La
confusién respecto a su origen tiene que ver
con el hecho de que fue primeramente iden-
tificada en América y s6lo reconocida en Africa
a fines del siglo XVIII. Pero estudios pos-
teriores refutaron la hipétesis anterior,
afirmando que su vector, el mosquito aedes
aegypti, no existia en América y que habria
llegado en algin tonel de agua a bordo de
unas de las tantas embarcaciones que,
cargadas de esclavos, partian de las costas
africanas. Quienes sostienen la teoria del
origen afticano aducen que esta enfermedad
se present6 por primera vez en América en
1648, con epidemias en !a peninsula de
Yueatén y en La Habana. El mal afecté
indiscriminadamente a todas las razas. Los
‘europaos no tenfan inmunidad, de alll que la
"yellow Jack", como la denominaban los
marineros, fuera tan temida por quienes
navegaban mares tropicales.
El *vomito prieto” 0 fiebre amarilla, de gran
incidencia en las costas, asolé por ejemplo la
regién de Panamé, de tal modo que los
galeones reducfan la permanencia en el puerto
de Nombre de Dios y se lleg6 a decir que “ir a
Panama es ira la muerte".
OTRAS ENFERMEDADES
EPIDEMICAS
Existen referencias de otras enfermedades
que afectaron con virulencia a los indigenas.
En todos los casos, las muertes fueron
frecuentes como consecuencia de la presencia
de una poblacién lo bastante densa y sin
contactos previos con las enfermedades como
para mantener viva la cadena dal contagio.
EI sarampién, topitonzahuatl, segin los
mejicanos, acredita su presencia hacia 1529
en las Antillas, luego en Méjico en 1531 y de
alli se difunde hacia Amética Central.
La gripe, que afecta Europa hacia 1557,
‘cruza el Atlintico y recrudece sus efectos on
América.
No sélo las enfermedades letales prove-
nientes de Europa afectaron nuestro conti-
mente. Por el contrario, ciertas afecciones
endémicas presentes en él Viejo Mundo que no
causaben dafios graves, se transformaban en
letales entre los americanos, que carecian de
defensas en sus organismos: difteria y peperas
irrumpieron regularmente durante los siglos
XVLy XVIL.
Tal vez la situacién de violencia més pro-
longada de la conquista fue el sitio de Tenoch-
titln, que duré aproximada-
mente 3 meses, tras lo cual F——¥
Cortés y los suyos entraron en E—/
la capital. El siguiente docu- F—J
mento relaciona la angustia con F=f
el hambre sutrido y de alll las =
enfermedades que diezmaron a by
Jos sitiados: ==
"Y todo ef pueblo esta- -=7
ba plenamente angustiado, F< pura
padecia hambre, desfalle- F2°
cia de hambre. No bebian FL 2,
agua potable, agua limpie, FW
sino que beblan agua de -——\
salitre. Muchos hombres -=———\
murieron, murieron de -=———
resultas de la disenterla. FR
Todo lo que se comla eran [=
lagantijas, golondrinas, la =
envoltura de las mazorcas,
Ia grama salitrosa. Anda-
ban masticando semillas de
colorin y lirios acudticos y
relleno de construccién y
cuero y piel de venado, Lo
asaban, lo requemaban, lo
tostaban, lo chamuscaban
y lo comian, Algunas yer-
bas asperas y atin barro.
Nada hay como este to-
tmento tremendo es estar
sitiados. Domind totalmente
el hambre. Poco a poco
‘nos fueron repegando a las
paredes, poco a poco nos
fueron haciendo ir retro-
cediendo” (2)
Fuente:
Hablamos dicho con anterioridad que la
epidemia més grave en la zona peruana en el
siglo XVI se declara hacia 1585-91 y que en
1585 se produjo un brote de viruela en Cuzco.
Pero la gravedad de la epidemia se debe a
que a la viruela se van a agregar otras enfer-
medades. En efecto, una segunda epidemia
Mega desde el Norte: Panama y Bogota
afiadiéndose a la viruela. Se trataria de bubé-
nica o tifus, no se determina con precisién. El
padre jesuita Arriaga describe sus efectos
sefialando que:
* Virvela”
Tifus
—> “Gripe”
os
o 00Km
183."
Potosi 9}
Las epidemias de 1586 a 1589 en el Perd (viruela, titus, “gripe")
Nathan Wachtel. Los vencidos: los indios del Peru frente a
Ja conquista (1530/70), Editorial Alianza, Madrid, 1976,
"el cuerpo de las victimas se cubria de
piistulas, éstas destrulan la garganta im-
pidiendo el paso de los alimentos y consumlan
los ojos. Los enfermos exhalaban un olor
{étido y se hallaban tan desfigurados que sélo
podian hacerse reconocer por su nombre" (8)
Finalmente se suma a ellas una tercera
epidemia que actéa desde Potosi, hacia el
Norte, reforzando los efectos de mortalidad al
encontrarse con las anteriores. Se tratarfa de
una variedad de gripe y el virrey Villar describe
sus sintomas como tos, resfrio y fiebre.
Los documentos testimonian otras pato-
logfas. De hecho cualquier enfermedad tiene
{facil acceso por la no existencia de una barrera
de defensa inmunolégica y contribuye de ese
modo a la gran crisis demogréfica a la que nos
hemos referido en nuestfo articulo anterior.
Resulta interesante corroborar la opinién de
algunos informes espafioles acerca de las,
causas de las epidemias; por ejemplo, nos
relata una crénica de 1593 de Bravo de
Santiles:
‘La ciudad de Zamora y las minas de
Nambiza, del distrito de aquélla, estan
cubiertas de oro, como la Bizcaya lo esté
de hierro, y este oro es de mas de 22
quilates. Habla aqui un Arca real y
oficiales reales, pero como los enco-
menderos han consumido en estas minas
més de viente mil indios que habia y como
Dios, por sus pecados, les envi6 de tiempo
en tiempo varicela, rubéola y diarreas, que
los destruyeron, no debe haber mas de
quinientos indios de diversas edades"10)
Gomo vemos, la explicacién medieval sigue
teniendo vigencia: la enfermedad es un castigo
de Dios. Claro que en este caso no plantea la
crisis del hombre frente a la mortalidad que
sacude el centro mismo de su existencia, ya
que los europeos no fueron practicamente
afectados, sino que da lugar a interpretar el
castigo de Dios como un elemento de refuerzo
de la accién colonial que expresa la
justificacién ideol6gica de la conquista: frente a
los "cuestionables habitos” de los indigenas,
19
producto de su falta de “oultura’, la misi6n
civiizadora es una finalidad inobjetable.
Creemos que el cronista Fernandez de
Oviedo lo expresa claramente en su "Historia
de las Indias":
"Ademés, las gentes de este pais son
naturalmente holgazanas, viciosas, de
poco trabajo, melancélicas, cobardes,
sucias, de mala condicién, mentirosas, de
ninguna constancia ni firmeza... Muchos
de ellos, por placerles y como pasatiempo,
se dieron muerte con veneno, para no
trabajar. Otros se ahorcaron con sus
propias manos. Y a otros, les sobrevi-
nieron tales enfermedades, que en breve
tiempo murieron... Por mi parte, yo me
inclino a creer que ‘uestro Seffor permiti6,
por los grandes, enormes y abominables
pecados de esta gente-salvaje, ristica y.
bestial, que fueran arrojados y desterrados
de la superficie de la tierra..."(11)
Finalmente, para los europeos, la enter:
medad en si misma parece haber funcionado
como un reeducador agente de la cultura que,
sumado a la derrota de las autoridades
nativas, la persecucién a los antiguos dioses y
el resquebrajamiento del orden social,
contiguré el cuadro traumatico de desestruc-
turacién del mundo americano.
NOTAS
(1) Book of Chilam Balam of Chumayel,
traduccién al inglés de R. Roy, Washington,
1933. Citado en Mc Neil, William: Plagas y
Pueblos, Siglo XI Editores, Madrid, 1984.
Pag. 201.
(2) En: Literatura de! México Antiguo. Los textos
en lengua nahuatl. Edicién, estudios
introductorios y versiones de textos de Miguel
Leén Portilla. Biblioteca Ayacucho, Venezuela,
1978, Pag. 422.
(8) En: EI Libro de los Libros de Chilam Balam.
Traduccién de textos paralelos por Alfredo
Barrera Vasquez y Silvia Rendén. Fondo de
Cultura Econdmica, México, 1984. Pag. 75.
(4) Carta del Virrey Conde de Villar a S.M., 19 de
abril de 1589, citada por Manuel Burga: De la
= ‘encomienda 2 la hacienda capitalista. El valle
E
del Jequetepaque dal siglo XVI al XX. Instituto
e Estudios Peruanos, Lima, 1976. Pag. 67.
© En: Carrefo, Carlos. Higiene y Medicina
Preventiva. Epidemiologia y Profilaxis, Editorial
ElAteneo, Bs. As., 1948. Pg, 259,
(©) En: Thomas Gage, Nuevo conocimniento de
las Indias Occidentales. Fondo de Cultura
Econémica, México, 1982. Pg. 156.
En: Chavez, Ignacio. México en la cultura
médica. FCE, México, 1987. Pag. 49.
(©) _ En: Literatura de! México Antiguo. Op. cit. Pag.
431,
(@) En: Wachtel, Nathan: Los vencidos: los indlos
del Perit frente a la conquista (1530-70).
Editorial Alianza, Madrid, 1976. Pag. 150,
(10) En: Ruggiero Romano: Los conquistadores.
Editorial Huemul, Bs. As. 1978. Pag. 110,
(11) En: Ruggiero Romano: Op. Cit. Pag. 111.
BIBLIOGRAFIA
Armijo Rojas, Rolando: Epidemiologia Volumen
Il, Epidemiologia aplicada. Inter-Médica
Editorial, Bs. As, 1976.
Bennassar, Bartolomé: La América espafola y
la América portuguesa (siglos XVI-XVII)
Sarpe, Madrid, 1985.
Carrefio, Carlos: Higiene y Medicina
Preventiva, Epidemiologia y Profilaxis.
Editorial El Ateneo, Bs. As., 1946,
Cieza de Ledn, Pedro: La Crénica del Peri.
Espasa-Calpe S.A., Coleccién Austral,
Madrid, 1982, Sra. edicién.
Chavez, Ignacio: México en la cultura médica.
Fondo de Cultura Econémica, México,
1987.
Chaunu, Pierre: Historia de América Latina.
Eudeba, Bs. As., 1964.
El Libro de los Libros de Chilam Balam.
Traduccién de sus textos paralelos por
Alfredo Barrera Vasquez y Silvia Rendén;
basada en ol estudio, cotejo y recons-
truccién hechos por el primero, con intro-
ducciones y notas. FCE, México, 1984,
Gage, Thomas: Nuevo reconocimiento de las
Indias Occidentales. FCE, México, 1982.
Harris. Marvin: Raza y trabajo en América. El
desarrollo histérico en funcién de la
=
explotacién de la mano de obra. Ediciones
Siglo Veinte, Bs. As., 1973.
Konetzke, Richard: América Latina Il, La
época colonial. Historia Universal Siglo
Veintiuno, Vol. 22. Siglo XXI, Madrid, 1971.
La Conquista de México segin las
ilustraciones del cédice Florentino con textos
adaptados por Marta Dujovne y montaje
+ grafico de Lorenzo Amengual; Editorial Nueva
Imagen, México, 1978.
Literatura del México Antiguo. Los toxtos en
lengua nahuati. Edicién estudios intro-
ductorios y versiones de textos de Miguel
Leén Portilla. Biblioteca Ayacucho, Vene-
zuela, 1978.
Los estudios histéricos en América Latina.
Ponencias, acuerdos y resoluciones. Vol. |-
Tomo I. Il Encuentro de Historiadores
latinoamericanos y del Caribe. Universidad
Central de Venezuela, Facultad de Huma-
nidades y Educacién. Escuela de Historia,
1979.
Lo’ materiales arqueolégicos como fuentes
para la investigacién historica. (Ponencia
N? 32) Marcio Veloz Maggiolo. Rea.
Dominicana.
Mc Neill, William H.: Plagas y Pueblos. Siglo
Veintiuno Editores, Madrid, 1984.
Pérez Tamayo, Ruy: Enfermedades viejas y
enfermedades nuevas. Siglo Veintiuno
Editores, México, 1985.
Romano Ruggiero: Los conquistadores. Ed.
Huemul, S.A., Bs. As., 1978.
Visién de los Vencidos, Relaciones indigenas
de la conquista. Introduccién, seleccién y
notas: Miguel Leén Portilla. Universidad
Auténoma de México, México, 1987.
Wachtel, Nathan: Los vencidos: los indios del
Pert frente a la conquista (1530-70).
Madrid, Alianza, 1976.
20
También podría gustarte
- Actividades Sobre Espantos de Agosto de Gabriel García Márquez (Colombia)Documento2 páginasActividades Sobre Espantos de Agosto de Gabriel García Márquez (Colombia)Roxana Del Valle AlvarezAún no hay calificaciones
- 1 - 77789 - Pe - 69645 (Cañete Silvia Isabel) @1Documento5 páginas1 - 77789 - Pe - 69645 (Cañete Silvia Isabel) @1Roxana Del Valle AlvarezAún no hay calificaciones
- UNICEF Que Vas A Llevar OrganizedDocumento23 páginasUNICEF Que Vas A Llevar OrganizedRoxana Del Valle AlvarezAún no hay calificaciones
- 1 - Caratula Ees 31 6toDocumento1 página1 - Caratula Ees 31 6toRoxana Del Valle AlvarezAún no hay calificaciones
- 1 - Caratula Ees 31Documento1 página1 - Caratula Ees 31Roxana Del Valle AlvarezAún no hay calificaciones
- UNICEF Chichipo-y-Astrulina OrganizedDocumento21 páginasUNICEF Chichipo-y-Astrulina OrganizedRoxana Del Valle AlvarezAún no hay calificaciones
- UNICEF El Lunes Conoci A Emi OrganizedDocumento24 páginasUNICEF El Lunes Conoci A Emi OrganizedRoxana Del Valle AlvarezAún no hay calificaciones
- CÉLULADocumento44 páginasCÉLULARoxana Del Valle AlvarezAún no hay calificaciones
- Conquista Europea de AmericaDocumento3 páginasConquista Europea de AmericaRoxana Del Valle AlvarezAún no hay calificaciones
- UNICEF - Cuando Se Van Al Jardin - OrganizedDocumento24 páginasUNICEF - Cuando Se Van Al Jardin - OrganizedRoxana Del Valle AlvarezAún no hay calificaciones
- Planilla PREINSCRIPC 2023Documento1 páginaPlanilla PREINSCRIPC 2023Roxana Del Valle AlvarezAún no hay calificaciones
- Etica y MoralDocumento39 páginasEtica y MoralRoxana Del Valle AlvarezAún no hay calificaciones
- Contrato PedagógicoDocumento9 páginasContrato PedagógicoRoxana Del Valle AlvarezAún no hay calificaciones