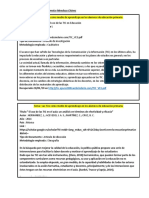Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Absolutismo Politico
Absolutismo Politico
Cargado por
Yerri Cenepo Uchiha0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas5 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas5 páginasAbsolutismo Politico
Absolutismo Politico
Cargado por
Yerri Cenepo UchihaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
ABSOLUTISMO POLITICO
Atendiendo a la etimología, absolutismo debiera significar el poder público,
discrecional e ilimitado, no compartido con ninguna otra entidad política, ni
sujeto a leyes previamente establecidas; pero a esta clase de gobierno se
reserva el derecho el nombre especial de despotismo.
Absolutismo es, pues, en significación restricta, el poder político sujeto a leyes
previamente promulgadas o emanadas de sí mismo, y no compartido con otros
poderes: es la soberanía residente en una sola entidad que asume en sí
discrecionalmente los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
Esta clase de soberanía se ha ejercido algunas veces por colectividades,
llamadas oligarquías, pero con más frecuencia en los tiempos modernos por un
solo individuo llamado monarca. De donde se deduce que el absolutismo es
independiente de la forma de gobierno.
Para defender el absolutismo, se ha supuesto un imposible: la perfección
humana. Y se ha dicho: si hay un medio de que sólo lleguen al poder los
mejores y más aptos, es evidente que estos mejores y más aptos deben ejercer
el poder supremo sin trabas y con toda independencia, para poder hacer el
bien, pronto y en toda su magnitud.
Y acto continuo los partidarios del absolutismo han creído probar que los más
aptos pueden siempre llegar al poder supremo, o bien en las democracias y
oligarquías absolutas, o bien en el derecho divino delos reyes.
Para que en una poligarquía fuese fructuoso el absolutismo, era preciso no sólo
que cada individuo estuviese dotado de vastos conocimientos y de juicio recto y
profundo, sino de prendas excepcionales de carácter: prudencia, habilidad,
honradez, firmeza y energía. Pero con estas dotes sólo, no bastaba: era
indispensable que, después de advenidos al poder supremo, tuviesen
realmente las facultades preeminentes que antes del advenimiento se les
suponían, propias para realizar pronto y bien los fines del Estado: era
necesario, además, el imposible de que todos viesen del mismo modo las
cuestiones de gobierno; que siempre estuviesen de acuerdo, y que, no
pensando nunca con el corazón, jamás cediesen a influencia alguna extraña al
bien común. Pues ¿qué decir de la transmisión del poder en la forma
oligárquica?
¿Se fundaba en el derecho hereditario? Entonces, pronto los descendientes de
los mejores y más aptos no lo serían regularmente ya. El genio es
intransmisible, lo mismo que todas las gran des cualidades.
¿Se fundaban en la selección de los mejores de entre la oligarquía
gobernante? Entonces las intransigencias del nepotismo, las presiones e
influencias de los poderosos y las esperanzas de medios indignos al amparo de
los encumbrados, harían imposible la continuación en el poder de los mejores y
más aptos. Del azar, del nacimiento dependería en gran parte la transmisión.
¿Se acudía al voto popular de una democracia absoluta? Entonces, no estando
declarados inviolables los derechos de la personalidad humana ni los de las
entidades jurídicas, el gobierno iría a manos, no de los mejores, sino de los
más audaces; y, no habiendo para éstos nada superior y anterior a su voluntad
y a sus leyes, ¿quién podría impedir la formación de mayorías que, en pro de
egoístas y vitandos intereses, ahogaran la la voz de las minorías bien
intencionadas y anhelantes del bien público?
Así, pues, el capricho, las disidencias, las discordias, las luchas y la guerra,
serían los frutos ciertos del absolutismo oligárquico.
Admitida la teoría del derecho divino de los reyes, ya es más fácil la defensa
del absolutismo monárquico. Si el poder emana de Dios; si el Rey es un ser
que recibe de la Divinidad la misión de regir a sus pueblos; si lo que pasa en el
mundo está guiado por leyes providenciales, entonces es de toda conveniencia
que el elegido de Dios de dirección libérrima a los destinos de su pueblo.
Únanse a esta doctrina del derecho divino de los reyes los mismos argumentos
aducibles y aducidos en favor del absolutismo oligárquico; y se comprenderá
que haya muchas voluntades en favor del absolutismo de los reyes. Ya
Aristóteles, en su libro dePolítica, decía que, en el caso de existir en algún
pueblo un individuo, o bien una familia, tan extraordinarios que poseyeran ellos
solos excelencias del espíritu y dotes y virtudes del corazón, superiores con
mucho a las de todas las familias juntas, entonces sería, no sólo de justicia,
sino también de evidente conveniencia, que el individuo de tal hipótesis fuese
monarca, y tan excepcional y excelente familia heredera del poder Real
absoluto.
Es verdad que la naturaleza sorprende a veces la Humanidad con uno de esos
genios extraordinarios que los contemporáneos admiran y las generaciones
sucesivas veneran; pero ni estos genios aparecen con tanta frecuencia que
pueda siempre contarse con la seguridad de poseer uno en toda época, ni
suelen tales genios ser comprendidos por las gentes de su tiempo; ni sus dotes
extraordinarias habían de vincularse en su su familia. Así es que la práctica ha
correspondido muy mal al sistema.
Indudablemente está en lo posible que el juicio soberano de un rey excepcional
sea en efecto el más acertado; pero, ¿no es claro que las ventajas que de ello
se deriven serán un juego del azar, como dependientes de una
excepcionalidad?
Lo hijo del acaso no es propio de la virtualidad del sistema; y es absurdo
confiar los destinos de un país a las eventualidades y contingencias anexas al
carácter, condiciones y buena voluntad de un solo hombre. Carlos III fue un
buen rey absoluto, según testifica su historia; pero, ¿cómo los que tal dicen no
advierten que al citar a ese buen rey condenan el sistema en las personas de
sus antecesores y sucesores? Los que citan a otros monarcas raros, ¿no
perciben que sólo son modelos a fuerza de excepcionales?
Además, aunque el monarca sea un modelo de perfección, no cabe en lo
posible que su energía abarque todas las esferas de la gobernación de un
estado. «Si se examina, dice Zschokke, quién es el que gobierna en tales
monarquías, resulta que muy pocas veces puede determinarse con exactitud.
Aunque existan o un ministro favorito, o un amigo íntimo confidente, o una
amante que domine completamente al monarca y lo arregle todo a su antojo,
puede sostenerse, sin embargo, que esas mismas personas son muchas veces
inocentes de lo que pasa; pues acontece muy a menudo que quien da el primer
impulso es uno de esos Dii minores desconocidos, ignorados, oscuros, en
quienes nadie repara y a quienes de seguro nadie atribuye nunca la influencia
que por accidente ejercen en los destinos de su nación: acaso un escribiente,
un ayuda de cámara, un lacayo, quizás hoy el uno y mañana el otro, porque
donde no hay una ley cierta y segura, allí reina la casualidad.»
En las monarquías absolutas un hombre lo es todo, el resto de la nación no es
nada; la libertad, la independencia solamente a uno corresponden de derecho y
por la ley; las que gozan y disfrutan los demás ciudadanos, dado que alguna
disfruten o gocen, es pura gracia; el talento más extraordinario, la inteligencia
más capaz, la virtud más esclarecida para nada sirven, ni al que las posee, ni a
su patria, si la casualidad no hace (y suele no hacerlo) que se hallen reunidas
tantas virtudes en la persona del monarca. Todo con esta forma de gobierno es
casual, incierto, inseguro.
La razón pues, dice Arrazola, condena todo absolutismo en el Poder, ejérzalo
uno solo, ejérzanlo muchos, porque el absolutismo implica la falta de razón en
los demás.
El absolutismo, tal como la moderna escuela absolutista lo entiende y lo
expone, es mucho menos antiguo de lo que sus mismos partidarios y sus
mismos decididos defensores creen. La monarquía vivió en Europa, durante la
edad media, vida raquítica y achacosa. Hostilizada frecuentemente por
adversarios poderosos, por grandes señores, a veces más opulentos y de más
extensos dominios que los mismos monarcas, osados y revoltosos, hubo de
buscar constantemente apoyo y sostén contra señores feudales y contra
magnates potentes entre los plebeyos que también teníais grandes agravios
que vengar de los señores que los vejaban y los oprimían, y claro es que en
estos pactos de alianza con los súbditos la monarquía hubo de hacer
concesiones que mermaban su poder y lo reconocían en cambio a los pueblos,
villas y ciudades. Algo muy parecido a esto sucedió en España, donde ya por
esta lucha incesante entre la monarquía y la nobleza, ya por la guerra de siete
siglos sostenida contra los árabes, tantas y tantas veces hubo menester la
autoridad real de aliados entre los humildes, que, ya por unas, ya por otras
razones, rara es la villa, ciudad y aún aldea que no haya tenido en época más o
menos remota sus fueros, sus preeminencias y sus privilegios, todo ello, como
es natural, con perjuicio del absolutismo, de la monarquía. Sin recurrir a las
monarquías de los visigodos, cuya historia puede decirse que, con muy
contadas excepciones, es una serie de asesinatos y cuyo carácter electivo,
aunque bastardeado por último, las privan de toda semejanza con las
establecidas al comenzarse la lucha de la reconquista, vemos que desde muy
antiguo fue costumbre de los monarcas castellanos reunir Cortes.
Éstas, según el señor Colmeiro, se manifiestan en toda su grandeza y en todo
su esplendor en los siglos XII, XIII y XIV. Don Enrique III pesó con mano dura
sobre ellas; Don Juan II las estimó en poco, y Don Enrique IV en menos. Los
reyes Católicos las levantaron muy alto al principio de su reinado; pero después
dejaron con frecuencia de reunirlas. Carlos I las dio la batalla y las venció. Aun
vencidas, las toleró y solía convocarlas a fin de que le otorgasen servicios y
recursos: Felipe II siguió la misma política. En el siglo XVII y cuando los abusos
de los procuradores, las corruptelas introducidas en las elecciones y la
venalidad de la mayor parte de los representados habían llevado a situación
deplorable esa representación de las ciudades y de los pueblos, vino a darlas
el golpe de gracia la regia disposición en virtud de la cual se trasladó a las
ciudades mismas el derecho de prorrogar los servicios con lo cual la corona se
excusaba el llamamiento de Procuradores. En el siglo XVIII ya se reunieron las
Cortes en muy contadas ocasiones y sólo con el fin de ofrecer humildemente
su voto al Rey cuando éste quería tomar algún acuerdo grave que si acaso
importaba a la nación, más aun interesaba a la dinastía. El absolutismo nacido
entonces de hecho, ni tuvo ocasión de definirse, ni motivo para ser formulado.
Sin adversarios ni contradictores, aceptóse por unos y por otros en autoridad
de cosa juzgada y no se controvertía por nadie. Los monarcas, absorbentes e
insaciables, como son insaciables y absorbentes cuantos ejercen poder, no
habían de poner en tela de juicio su soberanía absoluta e ilimitada; los pueblos,
escarmentados por numerosas defecciones y desengaños continuos,
mostraban muy poco interés, o no mostraban ninguno, por reconquistar unos
derechos en cuyo ejercicio tan pocas ventajas habían hallado. Los poetas más
celebrados, los escritores más populares, los pensadores y los filósofos, el
clero y la nobleza, cuanto en el país podía y valía, entonaban las alabanzas del
Rey.
Todos, en fin, contribuyeron a difundir y arraigar la idea del absolutismo sin
definirle, ni determinarle. La idea era inconscientemente profesada, como
sucede con todos los principios que se admiten sin luchas y que no han sido
sometidos a la piedra de toque de la controversia y del libre examen. En
España existía de hecho el absolutismo sin que así se hubiese dicho en
ninguna ley ; los españoles, en su inmensa mayoría, eran absolutistas sin que
ellos se llamasen así, ni se diesen cuenta de que lo eran. Los trabajos de los
enciclopedistas franceses, la propaganda volteriana y sobre todo el
acontecimiento de la revolución francesa, que tanta influencia ejerció en los
destinos de Europa, trajeron a España su inevitable influencia: las nuevas
ideas, al encontrarse con las antiguas, quisieron disputarle el terreno; el choque
se produjo, y entonces puede decirse que el absolutismo nació en nuestra
patria como partido político; pues la necesidad de luchar trajo consigo el
estudio de las cuestiones de derecho que la polémica entrañaba. El partido
absolutista nació, pues, potente y avasallador, a lo que contribuían varias
causas a cual más eficaces, siendo la principal el ingénito apego que el hombre
tiene a lo que por costumbre hace y piensa.
El absolutismo venía a ser, era en realidad, la continuación de lo anterior; las
ideas de libertad eran lo nuevo, lo que chocaba de frente con creencias
arraigadas, con inveteradas costumbres, con preocupaciones realizadas, lo que
destruía intereses creados a la sombra de las antiguas instituciones. Tenían
además en contra el pecado original de su procedencia. España, en guerra con
Francia, había cobrado odio inextinguible al invasor, y las innovaciones tenían
para las muchedumbres cierto sabor de extranjería y de afrancesamiento que
las hacía inadmisibles; y he aquí cómo estas repugnancias accidentales
vinieron a unirse a las generales con que toda idea nueva y todo nuevo
procedimiento tropiezan para difundirse y arraigar. De aquí, por consiguiente,
las guerras civiles, cuya historia de sangre es, en España, la de todo nuestro
siglo.
También podría gustarte
- Tema 34 - Junio2016-Documentacion, ArchivoDocumento30 páginasTema 34 - Junio2016-Documentacion, ArchivoMARTA100% (1)
- Plan La JugueteriaDocumento48 páginasPlan La JugueteriaMICKY MARTINEZ100% (2)
- Cargador FrontalDocumento13 páginasCargador FrontalJiner Gonzales100% (2)
- Problemas Resueltos 04 Fisica II. MECÁNICA DE FLUIDOS.Documento23 páginasProblemas Resueltos 04 Fisica II. MECÁNICA DE FLUIDOS.Aldair Zeña Samamé88% (25)
- Problemario 3er Parcial 2012Documento4 páginasProblemario 3er Parcial 2012Capacitacion Topografica0% (1)
- Calculo de Pilotes FinalDocumento17 páginasCalculo de Pilotes FinalCésar Alvarado0% (1)
- Yo Quiero SerDocumento1 páginaYo Quiero SerYerri Cenepo UchihaAún no hay calificaciones
- Semana 15 1Documento11 páginasSemana 15 1Yerri Cenepo UchihaAún no hay calificaciones
- Formas de FusiónDocumento1 páginaFormas de FusiónYerri Cenepo UchihaAún no hay calificaciones
- La Composición Simétrica y AsimétricaDocumento2 páginasLa Composición Simétrica y AsimétricaYerri Cenepo Uchiha100% (1)
- Le Pongo GanasDocumento3 páginasLe Pongo GanasYerri Cenepo UchihaAún no hay calificaciones
- Actividades de Recuperacion Bloque IDocumento32 páginasActividades de Recuperacion Bloque ILaura JuarezAún no hay calificaciones
- Diapositivas AntenasDocumento56 páginasDiapositivas AntenasSAN BENITO LABORATORIOAún no hay calificaciones
- Semana 6 FraccionesDocumento4 páginasSemana 6 FraccionesOHA CUTIMBO FREDYAún no hay calificaciones
- Eneagrama - Cuestionario - Ejercicio en ClaseDocumento10 páginasEneagrama - Cuestionario - Ejercicio en ClaseCATALAN62Aún no hay calificaciones
- Qué Es CiudadaníaDocumento24 páginasQué Es CiudadaníaJose CarrilloAún no hay calificaciones
- Sistemas TermicosDocumento6 páginasSistemas TermicosCristian SerranoAún no hay calificaciones
- Instructivo de Envio de Nomina Por Clavenet Empresarial Nva. 2Documento21 páginasInstructivo de Envio de Nomina Por Clavenet Empresarial Nva. 2jsssica40% (5)
- Fichas Sobre ArticulosDocumento2 páginasFichas Sobre ArticulosBere MendozaAún no hay calificaciones
- CeramicosDocumento22 páginasCeramicosketaCRUZAún no hay calificaciones
- Plan de Estudios Niños 3-5 AñosDocumento38 páginasPlan de Estudios Niños 3-5 AñosAndres SanchezAún no hay calificaciones
- Jon Elster - El Mercado y El Foro PDFDocumento24 páginasJon Elster - El Mercado y El Foro PDFLuz AscárateAún no hay calificaciones
- Perfil de Un Proyecto SocialDocumento4 páginasPerfil de Un Proyecto SocialMARLENE2974100% (3)
- Programacion BasicaDocumento24 páginasProgramacion Basicacampos0791Aún no hay calificaciones
- Tema 2 Epidemio FINALDocumento7 páginasTema 2 Epidemio FINALIvonne Carrión GutierrezAún no hay calificaciones
- Alcances de La Teoría de La Aguja HipodérmicaDocumento8 páginasAlcances de La Teoría de La Aguja HipodérmicaMiriam CoronaAún no hay calificaciones
- Fanzine Sobre La Okupación Bosque de HambachDocumento49 páginasFanzine Sobre La Okupación Bosque de HambachxAún no hay calificaciones
- Discurso de DespedidaDocumento2 páginasDiscurso de DespedidaItzel An T TAún no hay calificaciones
- P - S MisakDocumento128 páginasP - S MisakAlejandra VelascoAún no hay calificaciones
- Práctica Final 011 (01-23)Documento10 páginasPráctica Final 011 (01-23)Guillen PapeleriaAún no hay calificaciones
- Válvulas de Interrupción de Esfera M40 ISO-Hoja TécnicaDocumento2 páginasVálvulas de Interrupción de Esfera M40 ISO-Hoja TécnicafredyAún no hay calificaciones
- Ejercicios de Preparación Examen Física 1Documento5 páginasEjercicios de Preparación Examen Física 1amaro.av19Aún no hay calificaciones
- Ef - A - Final 1703-17508 Simulación de Sistemas Tipo 2018 2junioDocumento3 páginasEf - A - Final 1703-17508 Simulación de Sistemas Tipo 2018 2junioYakelin Mayra ChambiAún no hay calificaciones
- Tiro Parabolico InformeDocumento5 páginasTiro Parabolico Informeluisa niñoAún no hay calificaciones
- EURAMET - cg-11 - V - 2 0 - Temperature - Indicators - ESPDocumento21 páginasEURAMET - cg-11 - V - 2 0 - Temperature - Indicators - ESPJose AparcanaAún no hay calificaciones