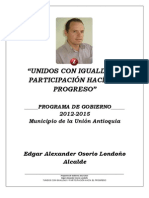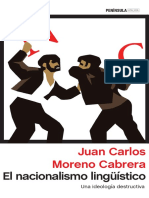Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Literatura Distopica e Incertidumbre Del
Literatura Distopica e Incertidumbre Del
Cargado por
Yarledy Olarte AlzateDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Literatura Distopica e Incertidumbre Del
Literatura Distopica e Incertidumbre Del
Cargado por
Yarledy Olarte AlzateCopyright:
Formatos disponibles
Literatura distópica e incertidumbres
del porvenir. Bogotá en dos novelas
de ciencia ficción
Leopoldo Prieto Páez1
Introducción
Este trabajo se centra en el análisis de dos novelas escritas a finales del siglo
XX y comienzos del siglo XXI, en las cuales se construye una imagen sobre la
Bogotá del futuro: El cerco de Bogotá de Santiago Gamboa e Iménez de Luis No-
riega. Ambos autores presentan una narración literaria sobre la ciudad capital
colombiana y muestran futuros definidos por la ruina y la desesperanza; en los
dos textos el papel político y el poder tienen un rol fundamental. El objetivo
central de este ensayo es realizar un examen de las imágenes allí construidas y
la manera en que el hecho urbano se concibe tanto como posibilidad del futuro,
crítica del presente e indicador de proceso de cambio.
Desde hace tiempo las manifestaciones artísticas —literatura, cine, música,
artes plásticas— han ganado un lugar en el marco de los estudios sociales sobre
la ciudad. El argumento de rigor para la crítica de estos abordajes es que son
meras creaciones subjetivas, realidades presentes solo en la mente del escritor
y por lo tanto legitimas como posibilidad creativa, pero limitadas como ejerci-
cio de análisis; la consideración es más implacable cuando se trata de novelas
de ciencia ficción o utópicas, las cuales hacen referencia a espacios, tiempos y
1 Sociólogo con Maestría en Urbanismo. Candidato a Doctor en Arte y Arquitectura. Entre 2012 y 2015
fue coordinador de la línea de investigación en territorio y desarraigo del Instituto para la Pedagogía,
la Paz y el Conflicto Urbano (IPAZUD) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
297
Paginas_Internas_Visiones alternativas a la ciudad de hoy 09-11-2017.indd 297 09/11/2017 06:42:25 p.m.
Leopoldo Prieto Páez
culturas que no existen, ni existirán. No obstante, desde hace ya muchos años,
académicos e investigadores han salido al paso de estas críticas y en cierto modo
han reivindicado el valor de este tipo de obras para entender el espacio urbano.
Al respecto, el geógrafo francés George Musset (2009), afirma:
no importa que la ciudad sea real o imaginaria, siempre y cuando la investi-
gación permita poner en tela de juicio nuestras herramientas de análisis (…)
aunque no existan la Metrópolis de Fritz Lang, ni la Coruscant de George Lu-
cas o la Angosta de Héctor Abad Faciolince, son laboratorios perfectos para
estudiar y entender los procesos socioeconómicos y políticos que afectan hoy
en día nuestras ciudades globales. (p.XXIII)
Estos “laboratorios” se justifican además porque no están construidos en un
mundo abstracto, pues tal como señala Norbert Elías y tantos otros, quizá el
aspecto más sobresaliente de las utopías es que si bien son la descripción de
futuros posibles, más significativo es que “ellas son expresiones de los sueños,
deseos y temores de los hombres en un determinado periodo” (Elías, 1998, p.16);
una fantasía puede recrearse en todo caso únicamente porque “está sintonizada
con los futuros posibles propios de la estructura y el impulso inercial de la socie-
dad en esa etapa particular de su desarrollo” (Elías, 1998, p.16). Son documentos
que reflejan los temores, anhelos, y en cierto modo apuestas, de una sociedad en
un momento determinado de su desarrollo histórico, y como tal se convierten en
textos ideales para entender los proyectos y visiones construidos colectivamente
por un grupo social, aunque sean expuestos por un solo escritor.
Quizá por ello los límites, alguna vez asumidos como insoslayables, se des-
vanecen. Por esa razón la literatura de ciencia ficción se convierte en un objeto
tan pertinente para el análisis de ciudades y sociedad. Desde el punto de vista
de filósofos como Braudillard, la ficción y la realidad son dos dimensiones del
mundo social que contemporáneamente son difíciles de discernir. “When the
facts is fiction and TV is reallity”, reza un estribillo de una canción del grupo
musical irlandés U2, que advierte el modo en que lo ficticio se impone sobre lo
real, lo cuestiona y en ocasiones lo sublima. Un fenómeno similar ocurre en las
ciudades del siglo XX, porque en ellas los relatos y las imágenes se tornan más
verdaderas que la ciudad real (el ejemplo clásico es New York en el cine). “El
límite entre realidad e imágenes hoy se torna débil (…) ciudad vivida, ciudad
imaginada y ciudad deseada tienden a fundirse. Se va hacía la desaparición de
los límites entre realidad e imaginación, y a la prevalencia de la segunda sobre
la primera en nombre de un mayor realismo” (Améndola, 2000, p.59); una suer-
te de revancha del subjetivismo que desafía las reglas objetivistas que durante
mucho tiempo definieron los análisis espaciales y sociales de la ciudad.
Así ha sido para autores como Almandoz (1993), Bourdieu (1995), Lehan (1998),
Harvey (2008), Moretti (2001), Jaramillo (1998), Amendola (2000), Giraldo (2004),
298
Paginas_Internas_Visiones alternativas a la ciudad de hoy 09-11-2017.indd 298 09/11/2017 06:42:25 p.m.
Literatura distópica e incertidumbres del porvenir. Bogotá en dos novelas de ciencia ficción
Abbot (2007), y tantos otros que desde distintas posiciones disciplinares reconocen
el papel fundamental de las manifestaciones culturales, las narrativas, los símbolos
y la literatura como parte necesaria de un buen análisis urbano. Porque al decir de
estos, y quizá resumidos en la propuesta del arquitecto venezolano, Arturo Alman-
doz, las estructuras literarias sustentadas en imágenes, escenarios, deseos, personajes
y tramas son tan importantes para el análisis urbano como la propia dimensión física.
Este artículo tiene como objetivo contribuir a este debate desde la perspec-
tiva del análisis de la capital colombiana; la expectativa es que a partir del exa-
men de las novelas se pueda brindar algunos elementos de juicio que contribu-
yan a entender, desde una perspectiva cultural, los retos y desafíos a los que se
enfrentan los entornos urbanos locales.
De utopía a distopía: exégesis de un desencantamiento
Interpretaciones sobre la manera como los hombres han construido imágenes del de-
venir y de mundos posibles o de futuros anhelados existen por miles (quizá cientos
de miles). Los estudios sobre la utopía, distopía —o utopía negativa—, ciencia fic-
ción y demás géneros enfocados hacia una imagen del porvenir, han ocupado desde
hace tiempo el interés de investigadores y analistas. La creación artística en sí misma
ha promovido esta disposición, pues desde la utopía de Tomás Moro hasta las más
grandes producciones de ciencia ficción contemporáneas, han ido incluyendo nue-
vos elementos que no solo deslumbran a los lectores, sino que activan la imaginación
de investigadores y estudiosos del tema.
De manera esquemática se pueden identificar tres grandes momentos en la
producción de utopías, cuyo indicador es justamente el tipo de literatura que
producen. El primero es el que está relacionado con las utopías que aquí llamare-
mos “clásicas”; son las que fundaron el género y cuyos máximos representantes
son Tomas Moro, Francis Bacon y Tomaso Campanella. En cada uno de ellos se
insinúa un tipo de programa social, que ciertamente contiene una crítica que se
expresa a partir de la proyección de un “no-lugar”, presentado como el punto de
partida de un objetivo de más largo aliento, un “itinerario que si bien comienza
en Utopìa aspira a concluir en Eutopía (del griego u-topos, no-lugar, y eu-topos,
lugar feliz, respectivamente)” (Heffes, 2013, p.17).
Como fundantes del género, algunos aspectos de esas obras se convirtieron
en parámetro para otros textos escritos siglos después. Entre los elementos que
se han conservado a lo largo del tiempo se destaca, por ejemplo
su medio natural es la ciudad, consiguen una fuerte cohesión social a través de la
identidad entre individuo y sociedad, excluyen toda manifestación de individuali-
dad, uniforman los modos de vida, observan una estricta simetría y regularidad en
los espacios urbanos, reglamentan y distribuyen todas las actividades humanas, re-
crean mundos aislados que no admiten comparaciones con otros. (Peña, 2002, p.87)
299
Paginas_Internas_Visiones alternativas a la ciudad de hoy 09-11-2017.indd 299 09/11/2017 06:42:25 p.m.
Leopoldo Prieto Páez
Todos estos rasgos se acompañaban además de la característica más significati-
va de este tipo de creaciones; a pesar de las esperanzas generadas, sus autores
estaban seguros de que eran un lugar imaginario, lejano e inalcanzable, literal-
mente se conformaba un no-lugar y se construía como un tipo ideal, deseable,
perfecto, pero por lo mismo inexistente.
A este modelo se contrapone una segunda generación de utopías escritas
y publicadas a finales del siglo XIX, que aquí llamaremos “progresista”. La
presunción de un nuevo tipo de enfoque en el tipo de literatura utópica comen-
zó a presentirse desde el siglo XVIII. Margarita Gutman, afirma que el punto
de quiebre que permitió este giro fue la novela L’An 2440, del francés Louis-
Sebatien Mercier, la cual “sigue en casi todos sus aspectos el modelo clásico de
utopía renacentista al estilo de Moro y Bacon. Pero, Mercier incluye un nuevo y
radical elemento: el tiempo. Su utopía ya no se coloca en otro lugar, en algún tiempo
remoto o ficticio, sino en otro tiempo: en el futuro” (Gutman, 2011, p.532) (el desta-
cado es mío). Esta simple modificación es fundamental, pues implicaba que la
visión era factible de ser alcanzada; ya no era un asunto de trascendencia espi-
ritual, sino una certeza de alcance material, condicionada al avance del tiempo;
una idea sustentada por supuesto en la idea de progreso.
Este tipo de utopías representaban la esperanza incondicional que muchos
hombres decimonónicos habían puesto en la ciencia positiva, pero sobre todo
en el avance incontrolable del mundo industrial; este fenómeno supuso la rea-
lización de un oxímoron, es decir, la utopía que podía ser alcanzada. Esa cer-
teza se presiente en los postulados de Robert Owen, Charles Fourier, Victor
Considérant o Jean-Baptiste André Godin; proyectos como el Falasnterio, New
Lanark, el Familisterio o los espacios de Icara son todos lugares susceptibles de
ser alcanzados, de hecho muchos de ellos tuvieron planos o comenzaron a ser
construidos, convirtiéndose en materializaciones fácticas de visiones futuras.
A tenor de estos impulsos reformistas, a fines del siglo XIX hubo una pro-
liferación que consolidó la producción de este tipo de utopías literarias, un
momento culmen. Tanto las innovaciones tecnológicas, como la efervescencia
de las ideologías políticas, se convirtieron en motivadores que radicalizaron
el proceso de creación de literatos y artistas. El Canal del Suez, los cables sub-
marinos interoceánicos, la fotografía, el cine, el primer ferrocarril que cruzó
Estados Unidos, así como las ideas socialistas que tomaban forma y conseguían
adeptos, eran indicadores del dinámico escenario en el cual comenzaban a sur-
gir este tipo de manifestaciones artísticas. Varios de los mejores exponentes del
género escribieron sus obras entre 1890 y 1940, pero ¿Qué hacía que las utopías
literarias tuvieran tanto éxito y fuera tan cara a los ojos de los reformadores
sociales y los entusiastas de la sociedad industrial? Según Gutman —basán-
dose en Krishan Kurman— “a medida que el socialismo se iba transformando
durante el siglo XIX en una especie de religión, necesitaba de ‘libros sagrados’
300
Paginas_Internas_Visiones alternativas a la ciudad de hoy 09-11-2017.indd 300 09/11/2017 06:42:25 p.m.
Literatura distópica e incertidumbres del porvenir. Bogotá en dos novelas de ciencia ficción
para repartir y leer entre sus adeptos, y estas utopías socialistas y científicas
funcionaron como sus biblias. (…) Las utopías literarias, explicaban con todo
detalle y con formas literarias seductoras cómo sería la vida en la sociedad so-
cialista del futuro” (Gutman, 2011, p.537).
Ejemplos notables de este tipo de creaciones son Looking Backwards, de Edwar
Bellamy, News from Nowhere, de William Morris; Freeland. A Social Anticipation,
de Theodore Herzka y A Modern Utopia, de H. G. Wells. Todas ellas presentadas
como anticipaciones, cuadros más o menos cercanos de los escenarios de llegada
a continuar por la segura y celebrada senda del progreso. Pero esta suerte de
axioma social se agotó, fue cuestionado y dio paso a visiones menos halagüeñas
sobre el futuro: el porvenir se enfrentó a una profunda crisis de sentido y las anti-
cipaciones que antes prometían un escenario de bienestar y fortuna, ahora enten-
dían que las grandes esperanzas pueden ser portadoras de magnas decepciones.
Aparece entonces el tercer grupo de obras literarias que aquí denomina-
mos “Distopías”. El término lo acuñó en el siglo XIX, John Stuart Mill, en una
intervención parlamentaria en 1868. Pero de hecho sus orígenes pueden estar
presentes desde hace mucho tiempo, según Jordi Acosta:
La utopía tiene el desagradable hábito de transformarse en distopía. Incluso
la obra de Tomás Moro, que bautizó el género literario de la utopía, tenía una
doble cara. Es un cliché afirmar que describe una sociedad mejor, pero, de
hecho, había algunos aspectos de esa sociedad imaginada que Moro contem-
plaba probablemente con horror. (Costa, 2014, s. p.)
Este mismo autor —parafraseando al escritor español, Ricardo Ruíz Garzón—
menciona que “la literatura distópica ha vivido siempre sus momentos de ma-
yor creatividad después de grandes crisis colectivas que han puesto grandes
interrogantes sobre el futuro” (Costa, 2014, s. p.). Es el caso de 1984, de George
Orwell o Un mundo feliz de Aldous Huxley; la primera obra fue publicada tres
décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la otra cuatros años
después de la crisis de 1929. Y es que las grandes crisis —y los conatos de ca-
tástrofe— fueron una constante durante la segunda mitad del siglo XX, ejem-
plo de ello fue el accidente nuclear en Chernobyl, la inverosímil muralla que
dividió una ciudad —y en último término un país y un continente entero—, el
genocidio en Ruanda, el genocidio contra los Bosnios, las dictaduras militares
latinoamericanas o la temible amenaza de una guerra nuclear con capacidad
para borrar el planeta entero.
La distopía por lo tanto fue el indicador de que algo no andaba bien, era la
manifestación artística de un presentimiento colectivo, aquel que indicaba que
el alcance de los ideales de progreso tenía consecuencias, no solo no deseables,
sino ciertamente aterradoras. Al decir de Norbert Elías, muchos de los europeos
—y seguramente de los habitantes del mundo occidental—, habían tenido la
301
Paginas_Internas_Visiones alternativas a la ciudad de hoy 09-11-2017.indd 301 09/11/2017 06:42:25 p.m.
Leopoldo Prieto Páez
opinión de que las conductas civilizadas hacían parte de una condición innata
que ellos poseían, frente a un amplio grupo de “no-civilizados”, que no habían
tenido la suerte de contar con esta afortunada virtud. Para Elías, lo ocurrido en
la Alemania Nazi y especialmente la llamada “Solución final”, que se masificó
como testimonio de lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, puntual-
mente en el juicio contra Eichmann en los años sesenta, significó una suerte de
trauma colectivo, pues, ¿cómo fue posible que eso hubiese ocurrido en Europa?
El sociólogo alemán lo expresa en los siguientes términos:
La experiencia pareció dar la razón a las muchas voces que habían murmu-
rado acerca del inevitable ocaso de la sociedad occidental, las mismas que
ahora se hicieron más fuertes y amenazaron con imponerse por completo a la
fe cada vez más incierta en el progreso eterno y la superioridad duradera de
esta civilización. En efecto, quien había crecido con la idea de que su propia
civilización superior era parte de su naturaleza o raza muy bien podía caer en la
desesperación y pasar al otro extremo al comprender, ya de adulto que los sucesos
desmentían esta convicción halagüeña. (Elias, 2009, p.314)
Esta reflexión no solo contribuye a precisar algunos aspectos de la llamada Teo-
ría de la civilización2, sino que es útil en este análisis porque permite entender
cómo el proceso civilizatorio avanza a pesar de los momentos de desciviliza-
ción —o incluso a propósito de ello— que resulten en el marco de la dinámica
de cambio social; en ese marco es que se puede entender cómo la distopía se
vale de una serie de características típicas de la utopía, pero pervirtiéndolas,
una suerte de modernidad radicalizada pero perturbada. La ciencia, la raciona-
lidad, el mundo industrializado, pero sobre todo el hiper-desarrollo tecnológi-
co, son aspectos que hacen parte de este nuevo escenario, que como la utopía es
magnífico y exuberante, pero como el mundo real es también cruel y corrupto.
La distopía pervierte los ideales utópicos así como el ideal de progreso es
pervertido por los nazis. La ciudad distópica bien puede parecerse al mode-
lo denominado Tecnotopía —descrito por Francoise Choay—, que por ejemplo
muestra imágenes en las que el problema de las enormes concentraciones de
seres humanos son resueltas a través de “la liberación de la superficie terrestre
mediante la utilización del subsuelo, del mar y de la atmósfera” (Choay, 1970,
p.71), todo ello en función de “las nuevas técnicas de construcción y del estilo
de vida o de las necesidades propias del hombre de este siglo”. (Choay, 1970,
p.70). Pero esta ciudad hiperdesarrollada, completamente dependiente de la
2 Al respecto, parece pertinente anotar que el llamado proceso civilizatorio “puede sufrir oscilacio-
nes, regresiones, progresiones o rupturas. (…) Para ello entra en juego el concepto de desciviliza-
ción que se identificara con esas alteraciones en la marcha de la civilización pero al que no se le
asigna un estatuto de parada o detención. De hacerse no cabe duda de que terminaría por apun-
talar el carácter evolucionista del proceso civilizatorio y, por extensión, su indudable parentesco
con una sociología de tufo decimonónico hoy claramente obsoleta” (Ampudia, 2008, p. 185).
302
Paginas_Internas_Visiones alternativas a la ciudad de hoy 09-11-2017.indd 302 09/11/2017 06:42:25 p.m.
Literatura distópica e incertidumbres del porvenir. Bogotá en dos novelas de ciencia ficción
tecnología, es también el escenario de los contrastes más brutales, de la opre-
sión más ignominiosa y de los fracasos más abrumadores. La distopía, pues,
transforma estas imágenes de avances tecnológicos y progreso humano en es-
cenas de perversión y desesperanza. Un tipo de narración que, valga decirlo,
permanece hasta hoy. Estos aspectos son el punto de partida de la reflexión
alrededor de las obras que aquí se abordan.
Para finalizar este apartado, es preciso advertir que no es común encontrar
en la producción literaria colombiana textos dedicados a la utopía o a esce-
narios distópicos; este tipo de manifestaciones son escasas en el ámbito de la
creación artística del país, y por lo mismo aparecen como rarezas en el mar de
producción cultural. Sin embargo, a pesar de lo escaso, durante la última dé-
cada del siglo XX y los años corridos del presente siglo, se ha presenciado un
interés creciente no solo por la escritura de este tipo de narraciones, sino por la
“recuperación” de los anaqueles del olvido de las pocas obras de este género
literario escritas en el país.
Las dos novelas objeto de análisis tienen en común la construcción de una
imagen futura de la ciudad colombiana, aunque con orientaciones distintas.
La narración de Gamboa, apunta al tratamiento de asuntos del pasado y te-
midos en el presente, mientras que la de Noriega, se centra en la construcción
de un perfil crítico del presente a partir de los anhelos de futuro, proyectados
socialmente en un momento determinado. Teniendo como base esta distinción
básica, es posible construir un marco analítico para cada una de las obras (un
apartado por cada novela), buscando hacer explícitos los elementos sobre la
ciudad allí presentes, con la expectativa de establecer un cierre que proyecte
posibles elementos de transición en relación con problemas urbanos.
Los avatares de la postmodernidad en la Ciudad Andina de
Iménez
“Si las cosas fueran fáciles,
Ciudad Andina no existiría”
Iménez es el nombre del protagonista de la novela de Noriega. Es un empleado
poco entusiasta de una división del Ministerio de Inteligencia denominada Deter-
minación de Vacantes. Su trabajo es tan simple como macabro, debe encargarse
de los habitantes de Ciudad Andina que viven en La Cúpula —una especie de
oasis tecnológico, de seguridad y bienestar erigido en medio de un mar de mi-
seria, pobreza y catástrofes químicas— cuando se les acaba “el tiempo”. “Los
afiliados” han firmado un contrato cuyos términos son sencillos, las personas
vivirán allí hasta cumplir 45 años —o antes, si ellos mismos deciden hacer “la
llamada”—. Iménez se encarga de la muerte de cada uno, ofreciéndoles una
303
Paginas_Internas_Visiones alternativas a la ciudad de hoy 09-11-2017.indd 303 09/11/2017 06:42:25 p.m.
Leopoldo Prieto Páez
pastilla y luego “cocinándolos” en un horno. Es un verdugo, o como lo llaman
formalmente en la ciudad, “un ejecutor”.
La ciudad fuera de La Cúpula, en apariencia, es el opuesto exacto. Se en-
cuentra separada por límites infranqueables y excluida de cualquier contacto
con quienes habitan el particular oasis. Nadie puede escapar de La Cúpula y
nadie sin autorización entra allí. El lugar se presenta como una gran extensión
de miseria y enfermedad, donde las personas sobreviven en constante vigilia
debido a los diversos peligros que los acechan; entre lo que se cuenta, desde los
criminales de ocasión hasta las ratas mutadas, las cuales han extinguido a otros
animales como perros, gatos y reses, de suerte que el consumo de carne es una
anécdota de viejos tiempos.
El escenario es más lúgubre en tanto el gas utilizado para controlar la plaga
de roedores gigantes obliga a los ciudadanos a viajar en el metro con máscaras.
En estos barrios fuera de La Cúpula (Garcés Navas, Chicó Oriental, Santafé) no
hay límite de edad para vivir, pero una conversación entre Iménez y un escritor
consagrado que vive en la Cúpula da señales de las dificultades que enfrentan
quienes viven fuera del sector de “los elegidos”:
—Escribir para quien ha aceptado morir antes de los cuarenta y cinco, no es lo
mismo que escribir para quienes viven fuera de La Cúpula.
—Que probablemente morirán antes. Y que en su mayoría no suelen leer.
Respondió Iménez. (Noriega, 2011, p.40)
El argumento que aquí presento es que Noriega cimenta no solo una visión
apocalíptica de procesos típicos de la ciudad postmoderna, sino que además
orienta el argumento para construir en ella misma una crítica a ese tipo de
ciudad, recurriendo a varios guiños argumentativos. A riesgo de caer en esque-
matismos se mencionarán algunas de las características de lo postmoderno en
el ambiente urbano, definidas por Amendola (2000) o Musset (2009), contras-
tándolas con la visión negativa que Noriega tiene al respecto.
Como la mayor parte de las visiones futuras de ciudad a fines del siglo XX,
la de Noriega es una construcción pesimista derivada de la frustración de la
promesa moderna del progreso. Aquí, como en tantas obras que escenifican
una visión distópica, los avances tecnológicos y el conocimiento científico han
devenido en la construcción de un escenario pesadilla en el que muchos sufren
y muy pocos han logrado bienestar; el sueño desarrollista ha perecido, y como
menciona Hernán Neira “la urbe contemporánea, especialmente la latinoameri-
cana, en la medida en que ha perdido su dimensión comunitaria de polis, se ha
convertido en un ‘espacio infeliz’ donde se han eliminado los vínculos morales
y la vecindad es pura contigüidad” (citado en Aínsa, 2009, p.74).
304
Paginas_Internas_Visiones alternativas a la ciudad de hoy 09-11-2017.indd 304 09/11/2017 06:42:25 p.m.
Literatura distópica e incertidumbres del porvenir. Bogotá en dos novelas de ciencia ficción
La ciudad postmoderna de la que habla Amendola, es el lugar del deseo y la
experiencia, estos valores la determinan, pues hay una intención manifiesta de re-
encantamiento de lo urbano. Es el caso de Orange County, la ciudad cultural y ur-
banística modelo del futuro, que se configura como una realidad urbana seductora,
manipulada e ilusoria. Si en el siglo XIX, la ciudad imaginada era en realidad una
válvula de escape a la ciudad real, en la era postmoderna la fantasía triunfa sobre la
real, porque deviene en lo real mismo (o según Braudillard, en lo hiperreal). Como
el Bervely Hills de El Cairo o el Orange County asiático “a gated estate of sprawling
million-dollar California-style homes, designed by a Newport Beach architect and
with Martha Stewart decor, on the northern out skirts of Beijing” (Davis, 2006). El
promotor de tan fantástica obra postmodernista, explicaba a un periodista que si
bien para los norteamericanos el condado Orange era un lugar, para los chinos era
una marca, un logo equivalente a Giorgio Armani (Davis, 2006).
Y como marca y mercancía de lujo era objeto de deseo, y obtenerla representa-
ba un fin último, porque todos la apetecen y quien la obtiene alcanza distinción.
La Cúpula en la novela de Noriega, no es solo un mecanismo para mejorar la con-
dición de vida, es también un objeto de deseo. En un monólogo en el que se en-
frasca el profesor Groot (un viejo vecino de Iménez en la ciudad de los desahucia-
dos), antes de huir a una isla lejana reconocía sus sentimientos hacia La Cúpula:
“había crecido deseándola, imaginando que un día viviría dentro, soñando con
la vida en ese mundo sin ratas ni enfermedades, que desconocía la escases. (…)
recordaba cuando el último de sus amigos se acogió [al sistema de privilegios]
y demasiado bien cuando Estér decidió hacer lo mismo” (Noriega, 2011, p.186).
Ese mundo de privilegios generaba consecuencias en Ciudad Andina; los
efectos no son muy diferentes a los que experimenta la ciudad postmoderna.
Según Carlos García, uno de los fenómenos característicos en las ciudades del
siglo XXI es el crecimiento de la clase alta, una espectacular estrechez de la clase
media —sustento y motor de la ciudad moderna— y un crecimiento inimagi-
nado de la clase baja y de la nueva pobreza urbana —compuesta fundamen-
talmente por migrantes— (García, 2008). Este ejército de desposeídos generó
temores, y la experiencia fundamentada en el deseo y el goce dio paso al miedo
y a la necesidad de separación, en este caso, de autosegregación.
De acuerdo con los argumentos de Low (2003), los barrios cerrados (Gated
communities) generalmente están rodeados de una muralla, una cerca, un banco
de tierra o accidentes naturales, como lagos o precipicios; la entrada está res-
tringida y vigilada. El acceso a residentes se controla a través de un guardia o
de una llave electrónica, y el interior se encuentra patrullado por hombres de
seguridad. Una de las características distintivas de estos espacios es que las
vías y espacios públicos han sido privatizados y en general tienden a la homo-
genización de sus habitantes, creando normas y estatutos que por momentos
parecen remplazar al Estado.
305
Paginas_Internas_Visiones alternativas a la ciudad de hoy 09-11-2017.indd 305 09/11/2017 06:42:25 p.m.
Leopoldo Prieto Páez
Tanto García (2008) como Amendola (2000), reconocen que la arquitectura
de este tipo de ciudad actúa como un envoltorio que protege del exterior y
vuelca toda su actividad y derroche hacia el interior, pues este se presupone
“como un ambiente fantástico y alucinatorio” (García, 2008, p.79). Por supues-
to, no es para todos, pues “solo una parte de los habitantes puede colocarse es-
tablemente en la ciudad, aquella con C mayúscula del encantamiento y del ima-
ginario, para los otros, para los más todo está negado: tienen la posibilidad de
vivirla sólo por un tiempo limitado” (Amendola, 2000, p.312). Esta es a la postre
una de las diferencias más connotadas con la ciudad moderna, pues en ella la
relación era más fluida, aunque fugaz existía, como aquella construida a través
de la Familia de los ojos de Baudelaire, en cuya escenificación de los bulevares
del París Haussmanniano se constata la manera en que los diferentes grupos
sociales coinciden en el mismo espacio, aunque cumpliendo roles diferentes.
En ese orden de ideas, Iménez representa el primer modelo, una ciudad de-
venida en dicotómica, en la cual no hay posibilidad —por mínima que sea— de
encuentro; los espacios se especializan tanto y el auto-encierro de los dirigentes
es tan efectivo que la visión que tiene uno de otro se construye a partir de ima-
ginaciones o de meros indicios. “Los ejecutores” son parte de estos, pues actúan
como seres liminales que habitan en Chicó oriental, pero trabajan y pasan la
mayor parte del día en La Cúpula. Pero el encuentro efectivo entre habitantes de
ambos sectores es imposible, incluso así se quisiera, pues las vallas son lo sufi-
cientemente seguras para evitar la entrada, y “por lo general, un intento de fuga
[de La Cúpula] finalizaba mucho antes de los controles” (Noriega, 2011, p.45).
Así como en muchas otras representaciones del futuro, los marginados de la no-
vela están enterrados, viven en un submundo (es el caso de la novela Abducción de
Robin Cook, La ciudad y la ciudad, de China Miéville, la película Demolition Man, pro-
tagonizada por Silvester Stallone y Wesley Snipes, o el filme Metropolis, de Fritz Lang,
y un largo etc.). Se construye la imagen de la clase baja, no como una metáfora social,
sino en una literalidad geográfica; los marginados viven bajo tierra y en Iménez se
percibe a partir del medio de transporte: “una virtud del subterraneo, tal vez la úni-
ca, es la que mantiene a raya a “los residentes”. Ellos no se creen que las máscaras
sean tan efectivas como dice el ministerio de salud” (Noriega, 2011). El subterráneo
es el único medio de transporte “seguro” entre uno y otro sector, y por supuesto el
medio que utilizan todos aquellos que están fuera de La Cúpula.
Los recursos lingüísticos radicalizan esta imagen, así por ejemplo, como lo
indica Musset, “la palabra inglesa suburb (suburbio) que expresa la oposición
social y espacial entre el centro (downtown) y la periferia, no es sino la metáfo-
ra de una ciudad (urbs) que se encuentra debajo (sub) de otra” (2009, p.146). En
el caso de Iménez, la imagen se construye a partir de La Cúpula, un lugar alto
pero a pesar de todo visible, inaccesible aunque reconocido por todos, al que se
puede mirar, desear a lo lejos.
306
Paginas_Internas_Visiones alternativas a la ciudad de hoy 09-11-2017.indd 306 09/11/2017 06:42:25 p.m.
Literatura distópica e incertidumbres del porvenir. Bogotá en dos novelas de ciencia ficción
Con todo y ello, no resulta raro que en ocasiones un inoportuno logre tras-
pasar los límites de La Cúpula, de hecho por momentos se sugiere que esta ac-
ción es promovida por el Ministerio de Inteligencia, pues el intruso se convierte
en un pharmakon —en el sentido antropológico del término—, es decir, una víc-
tima propiciatoria que permite purificar el cuerpo y fortalecer la comunidad.
Una perorata de Iménez, tratando de construir un discurso para presentar un
error cometido con su insignia, permitió la entrada de un foráneo. Este un buen
indicador de este aspecto:
…y que si participé en la distribución de sus mentiras en Ciudad Andina fue
para identificar a los simpatizantes de la banda dentro de La Cúpula, que en el
exterior su centro de operaciones era el bar de Chang, porque el mal y el vicio
saben hacerse compañía, y que gracias a la colaboración de Inteligencia hemos
conseguido preservar la estabilidad de nuestras instituciones, que Ciudad An-
dina pueda respirar tranquila porque las fuerzas del lado oscuro han sido de-
rrotadas de nuevo y que viva el sistema de privilegios. (Noriega, 2011, p.146)
Por otra parte, vale la pena señalar algunos elementos que matizan la división ta-
jante entre un escenario rico, lleno de lujos, comodidades, privilegios y diversión,
frente al otro sector, pauperizado, al borde de la muerte y viviendo en medio de
la inmundicia. Así por ejemplo la configuración espacial pareciera cargar con una
contradicción, pues mientras los pobres son más libres —en términos espaciales—
y pueden ir virtualmente a cualquier lado, los “residentes” y “afiliados”3 de la
Cúpula se entregan a un encierro del que son conscientes y además aprueban. El
profesor Groot (vecino de Iménez, ya mencionado) logra salir del país gracias a la
libertad que le da moverse por toda la ciudad, hallar un falsificador de pasaportes
e ir hasta una terminal para emprender un viaje a Galápagos. De la misma manera
se percibe un gesto romántico en el autor, al presentar Chicó oriental como un lu-
gar inmundo pero en el cual se pueden hacer amigos y existe vida pública. El Bar
de Chang es uno de esos espacios donde existe camaradería después del trabajo,
diversión e incluso la posibilidad de encontrar un amor ilícito.
En contraste, un aspecto continuamente insinuado y al final claramente re-
calcado es la inestabilidad de quienes habitan en La Cúpula. A pesar de sus ca-
sas grandes, cómodas, bien equipadas y sin carencia material alguna, la certeza
de tener fecha de caducidad convertía el lugar en un campamento de enfermos
mentales. La publicación del texto titulado “Patologías de la abundancia” demos-
traba que “la condición del afiliado era incompatible con una salud optima”
(Noriega, 2011, p.38). Los debates en el Senado, que abrían la posibilidad de
3 Los dos tipos de habitantes de La Cúpula se distinguen entre “afiliados” y “residentes”. Los pri-
meros son personas de fuera que han decidido aceptar la muerte voluntaria para ingresar a todo
el sistema de privilegios. Los segundos son naturales de La Cúpula y tienen el derecho de morir
naturalmente en ella.
307
Paginas_Internas_Visiones alternativas a la ciudad de hoy 09-11-2017.indd 307 09/11/2017 06:42:25 p.m.
Leopoldo Prieto Páez
extender el tiempo de “los residentes” y las continuas negativas a estas propues-
tas eran tan lacerantes como la posibilidad de la muerte misma, en palabras del
profesor Groot, “era la tortura por la esperanza”.
La imagen decadente del interior de La Cúpula se presenta a través de sui-
cidios; bombas que “los afiliados” disponen estratégicamente cuando “el ejecu-
tor” se dispone a cocinarlos en la capsula y de esa manera acabar con el edificio
entero; histéricos que rechazan una prorroga; desilusionados que llaman antes
del vencimiento de su término; impacientes que prefieren suicidarse antes que
esperar “al ejecutor” y su actuación de pastillas y cremación; grupos armados
que asesinan a “residentes”; “residentes” que en reacción utilizan todo el apa-
rato institucional para acabar con “los afiliados”. Cada uno de estos aspectos
va siendo presentado paulatinamente y develando el horror que implica vivir
con la élite establecida. Un diálogo al final de la novela es diciente sobre la frus-
tración que implica vivir en La Cúpula y el profundo nivel de decepción que
sufre quienes han firmado el contrato. En él interactúan Iménez y la hija de su
jefe, quien es una afiliada e intenta salvar a su pequeño hijo enviándolo con el
abuelo a Chicó oriental, un barrio fuera de La Cúpula:
— ¿Por qué no vino él?
— Según entiendo, porque usted le había pedido que no lo hiciera. Temía que
si venía usted cambiara de idea.
— Sí, tal vez.
— Puedo decirle que lo haga…
— No, es mejor así.
Y entonces dije algo que no sé de dónde salió, porque el curso de psicología apli-
cada que constituye nuestra “preparación idónea” a duras penas es una colec-
ción de recetas ineficaces para que los afiliados traguen las pastillas sin demora:
— Él no la culpa.
Me miró a los ojos como si no supiera de qué le estaba hablando.
Yo sí —dijo por fin—. Nunca me dijo como eran de verdad las cosas aquí den-
tro. Me mintió.
— Intentaba protegerla.
— No sirvió de nada.
308
Paginas_Internas_Visiones alternativas a la ciudad de hoy 09-11-2017.indd 308 09/11/2017 06:42:25 p.m.
Literatura distópica e incertidumbres del porvenir. Bogotá en dos novelas de ciencia ficción
— ¿Hubiera servido de algo saber la verdad?
— Al menos hubiera sido la verdad. Maldita sea tenía diecinueve años. Tam-
poco le hubiera creído. Pero al menos hubiera sido la verdad. Mierda las cosas
no son fáciles.
No, no lo eran. Porque si las cosas fueran fáciles Ciudad Andina no existiría.
(Noriega, 2011, p.165).
Iménez se constituye en una crítica moderna al ideal postmoderno de perfec-
ción. Si como afirma Amendola, al menos una parte de la ciudad postmoderna
es una apuesta por una suerte de reencantamiento del mundo urbano, la cons-
trucción de Noriega busca desencantar. La ciudad toda es un desastre, no hay
probabilidades de finales felices, ni de nuevos comienzos; hay posibilidades
de vivir y eso es suficiente para “el ejecutor”. En ese sentido el texto es hijo de
su tiempo y de su espacio, las ciudades latinoamericanas en general y Bogotá
en particular, deambulan en varias dimensiones; el autor parece proponer una
narrativa de la más radical posmodernidad y al tiempo permanecer anclado en
los más clásicos problemas modernos. Se desarrolla, entonces, un eterno dilema
de las sociedades urbanas de esta parte del continente que permiten construir
un marco de sentido a esta narración.
El cerco de Bogotá: el centro convertido en periferia
Más atrás se mencionó que así como ocurre con los análisis del desarrollo his-
tórico y las dinámicas sociales, las utopías son hijas de su tiempo, hacen parte
del aquí y del ahora, aunque hablen del allá y del tal vez. Para la generación de
colombianos cuya existencia ha estado signada por los avances y retrocesos del
conflicto armado, pareciera que esta aclaración no resultara tan necesaria, pues
la narración corta de Santiago Gamboa sobre un caso hipotético de la caída de
Bogotá a manos de los actores de la guerra que azotaba al país a finales del siglo
XX, fue de hecho una posibilidad plausible que se experimentó como uno de los
mayores miedos durante este periodo.
Varios elementos ayudan a explicar que una idea de este talante pudiera haber
servido al novelista para recrear su fantasiosa fatalidad y para entender las razones
por las que pudo causar tanto escozor en un lector desprevenido del relato; estas
eran: 1. La idea largamente extendida en la sociedad colombiana de entender el con-
flicto como un problema eminentemente rural. 2. La creencia largamente extendida
de que la ciudad actuaba como un refugio civilizado en el que era posible conservar
la vida o por lo menos no perderla a causa del fuego cruzado de los ejércitos en dis-
puta. 3. Un temor creciente fundado en la idea de que la ciudad era el objetivo último
en la conquista final en la búsqueda de poder de los alzados en armas.
309
Paginas_Internas_Visiones alternativas a la ciudad de hoy 09-11-2017.indd 309 09/11/2017 06:42:25 p.m.
Leopoldo Prieto Páez
Cada uno de estos elementos está presente en el relato corto de Santiago
Gamboa, El cerco de Bogotá. Los protagonistas, un par de periodistas extranje-
ros, atrincherados en un semidestruido y baleado Hotel Tequendama, esperan
en la impasibilidad exasperante de una guerra que parecía haber llegado a un
punto muerto, una noticia que despierte el interés de su público lejano e indife-
rente. El escenario se muestra en los siguientes términos:
La ciudad estaba sitiada hacía siete meses. Las fuerzas de la guerrilla habrían lo-
grado tomarse la zona sur de la ciudad, establecido un frente en la avenida de los
Comuneros, lo que les daba el control de un tercio de Bogotá, y, sobre todo, de la
Autopista Sur; por el occidente habían entrado hasta la Avenida Boyacá y una parte
de los cerros de Suba, y por el oriente, hasta los cerros de Guadalupe, Monserrate
y el Cable. Por el norte las primeras trincheras estaban en el Tercer Puente. Bogotá
estaba cercada. Al menos tres millones de capitalinos habían huido hacia las regio-
nes gubernamentales, es decir las zonas costeras del Caribe. (Gamboa, 2003, p.14)
Además del cerco guerrillero, una parte de la zona occidental se encuentra en
manos de los paramilitares, quienes se han apoderado del aeropuerto y expi-
den salvoconductos para el ingreso y salida de la ciudad por esa vía. El sector
gubernamental es controlado con mucho esfuerzo por los militares, y está con-
finado a la parte central y oriental de la ciudad, pero solo llega hasta la calle 100
al norte y hasta la calle 24 al sur. La imagen, por supuesto, es la de una ciudad
desolada y destruida por efecto de la contienda bélica, cuyo peor panorama
está recreado en el centro del poder tradicional, allí:
La Plaza de Bolívar era un terreno baldío repleto de cráteres y escombros, pues
ahí la lucha había sido fuerte. El Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia y la
Casa de Nariño mostraban sus vientres reventados (…) Llovieron bombas des-
de las montañas, hubo atentados ciegos, se ametralló sin piedad el centro de la
ciudad hasta que no quedó un alma. El ejército logró repeler los ataques, pero
la antigua zona del poder quedó reducida a escombros. (Gamboa, 2003, p.15)
Los periodistas se van inmiscuyendo en las entrañas mismas de la guerra en
busca del hecho noticioso y a partir de estas andanzas se va mostrando una
realidad que resulta pasmosa y contradictoria. La población termina presa en
medio de las acciones bélicas, cerca de tres millones alcanzan a huir, pero el
resto queda constreñido bajo las órdenes del grupo armado que controlara de-
terminado territorio. El miedo, la desesperanza y el despotismo se apoderan
de la ciudad, los ataques y enfrentamientos son constantes y las fronteras in-
franqueables. Aunque a medida que el relato avanza se descubre que el confi-
namiento puede ser burlado —con dinero y un contacto es posible moverse de
una zona a otra—, la investigación de un cargamento de armas robado por mi-
litares corruptos para venderlo a la guerrilla e intercambiarlo por droga, lleva
a los periodistas a las zonas controladas por los rebeldes. El barrio Restrepo, en
manos del bando guerrillero, se presenta de la siguiente manera:
310
Paginas_Internas_Visiones alternativas a la ciudad de hoy 09-11-2017.indd 310 09/11/2017 06:42:25 p.m.
Literatura distópica e incertidumbres del porvenir. Bogotá en dos novelas de ciencia ficción
En ese lugar la destrucción parecía menor. Tanto que había algunos comercios
abiertos, cafeterías, venta de licor y de calzado. Todo era muy extraño. (…)
Bajaron del carro y entraron, en una ambiente de seguridad que, del otro lado,
del gubernamental, jamás habían sentido. (Gamboa, 2003, p.68)
Uno de los aspectos que más sobresale en este relato es justamente una suer-
te de realidad invertida. Aquí, la ciudad ya no es refugio; la provincia se ha
convertido en el centro y el centro en provincia. La seguridad y el sentido de
bienestar es provisto por unos rebeldes, la urbe es ahora un campo de lucha a
muerte que se vuelve más encarnizada cuanto más próximos están los comba-
tientes unos de otros. Esto es lo que sorprende, pues como se sabe muchos años
atrás el connotado desarrollo urbano del país pareció estar sustentado en la
idea de que una cosa era la ciudad y otra el campo y por tanto que la suerte de
unos era más bien distante de la de otros.
Herbert Braun menciona la manera como esta fractura tuvo profundas impli-
caciones en el desarrollo de la vida política colombiana, pues a partir de los años
cincuenta una escisión entre los jefes políticos urbanos y los líderes partidistas
campesinos, signó un camino de enfrentamientos que tuvo como telón de fondo
la construcción de un antagonismo entre lo rural y urbano. Hubo un esfuerzo
por desembarazarse, olvidar los lazos que durante mucho tiempo mantuvieron
juntos a unos y a otros; “en los años sesenta las élites culturales y muchos de
los que vivían en los centros urbanos —ricos y pobres— pudieron rechazar el
pasado gracias a los gobiernos del Frente Nacional”, un pasado que estuvo pro-
fundamente ligado a los entornos rurales, y peor aún, se construyó una barrera
simbólica para excluir a quienes habitaban en estos ámbitos. Como consecuencia,
“la violencia se entendió en estos círculos cultos y urbanos como algo predecible.
Era la expresión del lado oscuro de la nación colombiana la que se sentía en las
vidas limitadas y encerradas de los campesinos provincianos, ignorantes y su-
persticiosos, se rumoraba de ellos a veces en voz alta” (Braun, 2006, s. p.).
Es muy probable que la construcción de esta suerte de diferenciación dico-
tómica entre un ámbito de la civilización y otro de la barbarie —fundada a par-
tir de la negación de conflictos que ocurrían en el campo—, permitió difundir
una muy sentida sensación de seguridad que con frecuencia hizo que muchos
colombianos olvidaran que en el país existía un conflicto armado, o que se asu-
miera, como menciona Braun, que era un hecho ineluctable, un mal necesario
que ocurría en lugares lejanos. Esto en parte estuvo alimentado por el papel de
los medios de comunicación —y no queremos aquí condenar a la televisión, la
prensa y la radio como la raíz de todos los males—, es justo reconocer que “ese
carácter extraordinario y dramático, tan presente en las mini-crónicas televisi-
vas se convierte, al repetirse, en una constante que transforma en cotidiano y
común lo dramático, trágico y extraordinario” (Muñoz y Esguerra, 2002, p.177),
y con frecuencia llega al extremo de la banalización.
311
Paginas_Internas_Visiones alternativas a la ciudad de hoy 09-11-2017.indd 311 09/11/2017 06:42:25 p.m.
Leopoldo Prieto Páez
La imagen que Gamboa presenta para muchos es apocalíptica, angustiante e
incluso improbable. Para los habitantes de las ciudades la escalada guerrerista
de la década del noventa, acompañada de la entrada en escena del accionar de
narcotraficantes cuyo reino del terror fue básicamente urbano, minó la fe en la
seguridad de estos entornos, y aunque no trajo consigo necesariamente un cues-
tionamiento profundo sobre la fortuna de residir en la ciudad, sí generó cuestio-
namientos sobre un fenómeno que había sido invisible e improbable, pero ahora
presentido como inminente y manifiesto.
Aun así, no hubo una necesaria trasformación radical, la mentalidad del ha-
bitante urbano (seguramente no toda) buscó seguir creyendo en una confortable
seguridad, aunque esto era reprochado por quienes habitaban en las regiones.
Tal como lo presenta Alonso Sánchez Baute, en Líbranos del bien, a propósito de
los secuestros realizados por la guerrilla en Valledupar y en general en todo el
departamento de Cesar: “Y en el interior del país nadie lo sabía. Me decía Elisa
Castro que no había visto en la prensa bogotana ninguna noticia sobre mi secuestro y
estuvimos de acuerdo en que ese es el tratamiento que la gente de la capital da a todos los
acontecimientos de provincia” (Sánchez, 2011, p.293).
Los valores invertidos que se mencionaron atrás como parte de la estrategia na-
rrativa de Gamboa son palpables en la confrontación con el apartado de la novela
de Sánchez Baute. En El cerco de Bogotá, la provincia es el centro del poder y se res-
pira una relativa calma, en contraste, la gran ciudad ha sido olvidada y dejada a su
suerte, en manos de las guerrillas, grupos paramilitares y una presencia del Estado
que se antoja como nominal pero no efectiva. En consecuencia la gran ciudad, la
ciudad capital, ya no actúa como refugio para poder conservar la vida o disfrutar
de una aparente seguridad; el futuro es una pesadilla, y como de hecho se tituló en
algunos periódicos en aquellos años: la guerra se había trasladado a la ciudad.
El escenario apocalíptico de la utopía se sustentaba al mismo tiempo en otro
aspecto fundamental: el evidente interés estratégico que las grandes ciudades
tenían para los grupos armados y para el Estado. Durante finales de la década
de los noventa y conforme corrían los primeros años del siglo XXI, este movi-
miento de guerra era evidente, la búsqueda de la consolidación de la influencia
territorial que además llevara a la conquista del poder estaba determinada por la
derrota del contrincante en los centros urbanos (Rangel, 2003) (Valencia, 2003);
por esa razón, tal vez de un modo poco reflexivo, se pregonaba que la guerra se
había trasladado a las ciudades, que el conflicto “se había urbanizado”.
El relato de Gamboa se sustenta en esta premisa, pero además recoge un miedo
patente. “El cerco de Bogotá” fue de hecho una expresión que alcanzó a tener alguna
notoriedad, particularmente desde que en 1982, durante la Séptima Conferencia de
la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), se propuso
acercar 16 mil hombres por la cordillera oriental para presionar la capital colombiana:
Paginas_Internas_Visiones alternativas a la ciudad de hoy 09-11-2017.indd 312 09/11/2017 06:42:25 p.m.
Literatura distópica e incertidumbres del porvenir. Bogotá en dos novelas de ciencia ficción
El plan consistía en ubicarse de manera gradual en las diez subregiones de
Cundinamarca y en la periferia de la capital, con el objetivo de reclutar com-
batientes y ganar el mayor apoyo social para abrir corredores por donde pasar
a sus grupos de guerrilleros sin ser detectados. Las Farc aspiraban a bloquear
la entrada de víveres a Bogotá con el fin de provocar una insurrección popular
contra el Estado (León, 2004).
Tal vez más importante que todos los argumentos anteriores, es que la novela
de Gamboa muestra una población inerme, débil, profundamente golpeada por
las vicisitudes de la guerra y que se encuentra en una enorme fragilidad. Esa,
valga decirlo, es una característica que comparte con otras obras escritas en ese
periodo, como la ya mencionada de Alonso Sánchez Baute, Libranos del bien,
y la muy elogiada Los ejércitos, de Evelio José Rosero, todas en sintonía con la
vieja tesis del historiador francés, Daniel Pecaut, quien afirmó que en Colombia
había una “guerra contra la sociedad” en la que era evidente que “mientras
más crecen los enfrentamientos, más se afectan los más vulnerables y, como
siempre ocurre, más se acentúa su miseria y se agudizan sus desigualdades”
(Pecaut, 2001, p.15). Lo anterior nos hace recordar la respuesta de la periodista
extranjera de El cerco de Bogotá, cuando uno de los jefes guerrilleros le pregunta:
¿Quién cree que va ganando la guerra?, a lo que ella responde: “Yo creo que la
perderá el primero que se canse —dijo Bryndis—. Pero el país de todos modos
ya la perdió hace tiempo” (Gamboa, 2003, p.72).
A modo de cierre
En el enfoque construido y la orientación que cada uno de los autores le da a la
narración, no parece haber cruces en argumento conjuntos. Una apuesta centra-
da en visiones pasadas sobre el futuro y otra en visiones presentes sobre el ma-
ñana, definen anticipaciones distintas, distopias disímiles, una más coyuntural,
la otra más proyectiva. No obstante, un elemento marginal en ambas historias
resulta interesante a la luz del análisis que aquí se presenta. Este tiene que ver
con la manera en que se construyen algunos escenarios, que sin ser abiertamen-
te subversivos, sí subvierten el sentido global de la narración: el espacio público
de los desposeídos.
Tanto en el bar de Chang en Iménez, como en el barrio Restrepo en El cerco
de Bogotá, existen espacios en el que aún la sociabilidad y la camaradería es
posible; de modo contradictorio los lugares de los desposeídos, de los catalo-
gados como “malos” —Chicó oriental o el sector que controla la guerrilla—, se
convierten en territorios en que los anhelos del encuentro con el otro y el reco-
nocimiento de su valía es operable. Quizá el tránsito hacia la destrucción que
presentan los autores es demasiada responsabilidad sin permitirse un espacio
para la construcción de un nuevo orden.
Paginas_Internas_Visiones alternativas a la ciudad de hoy 09-11-2017.indd 313 09/11/2017 06:42:25 p.m.
Leopoldo Prieto Páez
Referencias bibliográficas
Aínsa, F. (2013). La ciudad entre la nostalgia del pasado y la visión apocalíptica.
En Heffes, G. (Ed.), Utopías urbanas, geopolíticas del deseo en América Latina
(pp. 49-86). Madrid: Editorial Iberoamericana.
Amendola, G. (2000). La ciudad postmoderna. Madrid: Celeste ediciones.
Braun, H. (2006). Colombia entre el recuerdo y el olvido. Aves de corral, toallas,
whisky y… algo más. Revista Número, 40.
Davis, M. (2006). Planet of Slums. New York: Editorial Verso.
Elias, N. (1998). ¿Cómo pueden las utopías científicas y literarias influir sobre
el futuro? En Weiler, V. (Comp.). Figuraciones en proceso. Bogotá: Editorial
Fundación Social.
Gamboa, S. (2003). El cerco de Bogotá. Barcelona: Ediciones B.
García, C. (2008). Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo XXI. Barcelona: GG.
León, J. (2004). El cerco de Bogotá. Revista El Malpensante. Recuperado de http://
elmalpensante.com/articulo/1045/el_cerco_de_bogota
Low, S. (2003). Behind the gates. Life, security and the pursuit of happiness. New
York: Routledge.
Noriega, L. (2011). Iménez. Bogotá: Taller de Edición Roca.
Muñoz, C. y Esguerra, L. (2002). Algarabías de paz y guerra. Bogotá: CEREC-
Ministerio de Comunicaciones.
Musset, A. (2009). ¿Geohistoria o geoficción? Ciudades vulnerables y justicia
espacial. Medellín: Universidad de Antioquía.
Pecaut, D. (2001). Guerra contra la sociedad. Bogotá: Planeta.
Sánchez, A. (2011). Líbranos del bien. Bogotá: Aguilar-Taurus-Alfaguara.
314
Paginas_Internas_Visiones alternativas a la ciudad de hoy 09-11-2017.indd 314 09/11/2017 06:42:25 p.m.
También podría gustarte
- Hostos y MeriñoDocumento7 páginasHostos y MeriñoFrank Felix Gonzalez ParedesAún no hay calificaciones
- Dessauer DiscusionTecnica PDFDocumento490 páginasDessauer DiscusionTecnica PDFGustavo Colina100% (2)
- Ideal Andaluz. Varios Estudios Acerca Del Renacimiento de Andalucía.Documento387 páginasIdeal Andaluz. Varios Estudios Acerca Del Renacimiento de Andalucía.Georgeos Díaz-MontexanoAún no hay calificaciones
- Terminos EspiritualesDocumento537 páginasTerminos EspiritualesVíctor F.P.100% (1)
- Dialnet LaIdeologiaDelDarwinismoSocial 3425719Documento47 páginasDialnet LaIdeologiaDelDarwinismoSocial 3425719Javier Falero ÁlvarezAún no hay calificaciones
- CONTABILIDADDocumento52 páginasCONTABILIDADXimena RoseroAún no hay calificaciones
- Crisis Del Siglo Xvii Cuadro ComparativoDocumento3 páginasCrisis Del Siglo Xvii Cuadro ComparativoDenis RudyAún no hay calificaciones
- Guía de Lectura I. Kant.Documento5 páginasGuía de Lectura I. Kant.María Sofía AyalaAún no hay calificaciones
- 2 - Arostegui - Mundo Contemporaneo ResumenDocumento11 páginas2 - Arostegui - Mundo Contemporaneo ResumenMartín González100% (1)
- ANTOLOGIA DE DERECHO CONSTITUCIONAL I Version 2020Documento73 páginasANTOLOGIA DE DERECHO CONSTITUCIONAL I Version 2020Martha Leticia Juárez QuiñonezAún no hay calificaciones
- Edgar Alexander Osorio LondoñoDocumento17 páginasEdgar Alexander Osorio LondoñoCatalina PérezAún no hay calificaciones
- Bioética de Potter A PotterDocumento8 páginasBioética de Potter A Pottercampeon10Aún no hay calificaciones
- El Nacionalismo LinguisticoDocumento20 páginasEl Nacionalismo LinguisticoMarthaAún no hay calificaciones
- Bloor-El Programa Fuerte en Sociología Del Conocimiento (Capítulo Primero)Documento15 páginasBloor-El Programa Fuerte en Sociología Del Conocimiento (Capítulo Primero)César Guzmán Tovar Aún no hay calificaciones
- La Filosofía en La Europa de La Ilustración (Thémata) - Cirilo Flórez MiguelDocumento227 páginasLa Filosofía en La Europa de La Ilustración (Thémata) - Cirilo Flórez MiguelMontillajsAún no hay calificaciones
- RUSIADocumento97 páginasRUSIAJosé De Miguel Pueyo100% (1)
- Tarea 3Documento6 páginasTarea 3Ariadna Rt100% (1)
- Pobreza y Desigualdades GlobalesDocumento13 páginasPobreza y Desigualdades GlobalesJuan A. Marquez OrtizAún no hay calificaciones
- Humanismo de Las Humanidades Humanismo de Las CienciasDocumento4 páginasHumanismo de Las Humanidades Humanismo de Las CienciascarAún no hay calificaciones
- CPT FebreroDocumento46 páginasCPT FebreroDe La Riva Alex XanderAún no hay calificaciones
- MITRE (Discurso Completo)Documento16 páginasMITRE (Discurso Completo)MicaAún no hay calificaciones
- Posbilidades Económicas para Nuestros NietosDocumento7 páginasPosbilidades Económicas para Nuestros NietosDavid ZabalaAún no hay calificaciones
- Ensayo FinalDocumento10 páginasEnsayo FinalJesús Magaña100% (1)
- Los Desafíos Del Siglo XXIDocumento9 páginasLos Desafíos Del Siglo XXICinthia UribeAún no hay calificaciones
- Documento Completo - PDF PDFADocumento236 páginasDocumento Completo - PDF PDFANadia PietrobelliAún no hay calificaciones
- Conocimiento Bc3a1sico EspDocumento117 páginasConocimiento Bc3a1sico EspMarta LuciaAún no hay calificaciones
- Sarmiento - Educación PopularDocumento11 páginasSarmiento - Educación PopularJesus MancinelliAún no hay calificaciones
- Historia Mapa 2Documento1 páginaHistoria Mapa 2Jeffer100% (1)
- Art. Manifiesto Gaston SoubletteDocumento8 páginasArt. Manifiesto Gaston SoubletteJulius JulsAún no hay calificaciones
- Filosofia tp1Documento3 páginasFilosofia tp1Alejandro MontielAún no hay calificaciones