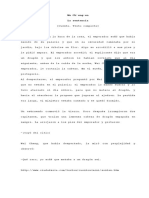Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Allen, Woody, Por Encima de La Ley, Debajo de Los Sommiers
Cargado por
Silvana Mariel Arena0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas4 páginasTítulo original
Allen, Woody, Por encima de la ley, debajo de los sommiers
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas4 páginasAllen, Woody, Por Encima de La Ley, Debajo de Los Sommiers
Cargado por
Silvana Mariel ArenaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
Por encima de la ley, debajo de los sommiers
Woody Allen
Un ama de llaves que trabaja gratis descubre que alguien
violó la ley al arrancar las etiquetas de los colchones de
sus patrones. El humor y la crítica social desbordan en esta
historia que el gran guionista y director de cine publicó
originalmente en el semanario The New Yorker.
Wilton Creek se localiza en el centro de las Grandes
Planicies, al norte de Shepherd’s Grove, a la izquierda de
Dobb’s Point y justo encima de los acantilados que forman la
constante de Planck. La tierra es cultivable y se encuentra
sobre todo en el suelo.
Una vez al año, los vientos huracanados provenientes del
Kinnah Hurrah cortan veloces los campos abiertos, llevándose
consigo a los granjeros que realizan su faena y
depositándolos cientos de millas más al Sur, donde con
frecuencia deciden reestablecerse y abren boutiques.
En la mañana gris de un martes de junio, Comfort Tobias, el
ama de llaves de los Washburn, entró en la casa de sus
patrones tal y como lo había hecho cada día de los últimos
diecisiete años. El hecho de que la hubieran despedido nueve
años antes no impedía que Comfort fuera a limpiar, y desde
que los Washburn dejaron de pagarle por sus servicios, la
valoran más que nunca –antes de trabajar para los Washburn,
Tobias era una susurradora de caballos en un rancho en Texas,
hasta que padeció una crisis nerviosa cuando un caballo le
contestó en un susurro–.
–Lo que más me sorprendió –recuerda– es que el caballo sabía
mi número del seguro social.
Cuando aquel martes Comfort Tobias entró en la casa de los
Washburn, la familia se encontraba fuera, de vacaciones. (Se
habían embarcado como polizones en un crucero que iba a las
islas griegas, y a pesar de que se escondían en toneles y
soportaron tres semanas sin comida ni agua, los Washburn se
las arreglaban todos los días para colarse hasta cubierta a
las tres de la madrugada y jugar golfito). Tobias subió las
escaleras para cambiar un foco.
–A Mrs. Washburn le gusta que cambien sus focos cada martes y
viernes, sea o no necesario –explicó–. Le encantan los focos
frescos. Las sábanas las cambiamos una vez al año.
En el instante en que el ama de llaves entró en la recámara
principal, supo que algo andaba mal. Fue entonces que lo vio.
¡No podía creer lo que tenía ante sus ojos! Alguien había
estado en el colchón y arrancado la etiqueta que decía: “Está
prohibido por la ley quitar esta etiqueta si Ud. no es el
consumidor”. Tobias se estremeció. Se le doblaron las piernas
y sintió náuseas. Algo le dijo que fuera a ver las recámaras
de los niños y, cómo no, allí también habían arrancado las
etiquetas de los colchones.
La sangre se le heló al descubrir una anchísima sombra
deslizarse ominosa sobre la pared. El corazón se le salía por
la boca y estuvo a punto de gritar hasta que reconoció su
propia sombra, y luego de hacerse el firme propósito de
ponerse a dieta, le telefoneó a la policía.
–Jamás había visto nada parecido –dijo el jefe Homer Pugh–.
Cosas como ésta no suceden en Wilton Creek. Bueno, una vez
alguien se metió a la pastelería del pueblo y se chupó la
mermelada de las donas, pero la tercera vez que ocurrió
colocamos francotiradores en el techo y lo matamos en el
acto.
–¿Por qué, por qué? –sollozaba Bonnie Beale, una vecina de
los Washburn–. Tan absurdo, tan cruel. ¿En qué clase de mundo
vivimos para que alguien que no es el consumidor arranque las
etiquetas de los colchones?
–Antes de esto –declaró Maude Figgins, la maestra del
pueblo–, cuando salía siempre podía dejar mis colchones en la
casa. Pero ahora cada vez que salgo, lo mismo de compras que
para cenar, me llevo conmigo todos los colchones de la casa.
Poco después, a la medianoche, dos personas iban a toda
velocidad por la carretera que va a Amarillo, Texas, en un
Ford rojo con placas falsas que de lejos parecían verdaderas,
pero luego de observarlas con mayor detenimiento uno
descubría que estaban hechas de mazapán. El conductor tenía
un tatuaje en el antebrazo derecho que decía: “Paz, Amor,
Decencia”. Cuando se levantaba la manga izquierda, sin
embargo, mostraba otro tatuaje con la leyenda: “Error de
impresión. No le hagan caso a mi antebrazo derecho”.
A su lado se encontraba una joven mujer rubia que podría
haberse considerado hermosa si no hubiera sido la viva imagen
del Maestro Yoda. El conductor, Beau Stubbs, acababa de
fugarse de la prisión de San Quintín, adonde lo habían
encerrado por conducta desordenada. A Stubbs lo declararon
culpable de tirar una envoltura de TinLarín en la calle y el
juez, aduciendo que Stubbs no había mostrado el mínimo
arrepentimiento, lo sentenció a dos cadenas perpetuas
consecutivas.
La mujer, Doxy Nash, se había casado con un empresario de
pompas fúnebres y trabajaba con él. Stubbs entró a su agencia
funeraria un día, sólo para ver. Fascinado, trató de entablar
conversación con Doxy, pero ella estaba muy atareada cremando
a alguien. No pasó mucho tiempo antes de que Stubbs y Doxy
Nash comenzaran a tener una relación secreta, a pesar de que
ella lo descubrió casi de inmediato.
A su marido empresario de pompas fúnebres, Wilbur, le cayó
bien Stubbs y le ofreció enterrarlo gratis si aceptaba
hacerlo ese mismo día. Como única respuesta, Stubbs lo noqueó
y huyó con su esposa, no sin antes sustituirla por una muñeca
inflable. Una noche, luego de los tres años más felices de su
vida, Wilbur Nash se quedó intrigado cuando le pidió a su
mujer más pollo y ella de pronto reventó y revoloteó por todo
el cuarto en círculos cada vez más pequeños hasta quedarse
quieta en la alfombra.
De la cabeza hasta los pies con calcetines, que mantenía en
un amplio saco de excursionista junto con sus pies
verdaderos, Homer Pugh alzaba un metro con setenta y dos
centímetros. Pugh ha sido policía desde que guarda memoria.
Su padre fue un célebre asaltabancos y la única forma en que
Pugh pudo pasar algún tiempo de calidad con él fueron las
conversaciones que había sostenido con él en cada una de
ellas, a pesar de que no pocas se desarrollaron siguiendo la
cadencia de los disparos.
Le pregunté a Pugh qué pensaba del caso.
–¿Mi teoría? –me respondió Pugh–. Dos vagabundos que quieren
ver el mundo –y comenzó a cantar “Moon River” mientras su
mujer, Anne, nos servía unos tragos y yo recibía una cuenta
por 56 dólares. Justo en ese momento el teléfono sonó y Pugh
lo levantó. La voz del otro lado inundó la habitación con
fuerza.
–¿Homer?
–Willard –dijo Pugh. Era Willard Boggs, el Motociclista Boggs
de la Policía Estatal de Amarillo. La Policía Estatal en
Amarillo es un grupo de excelencia y sus elementos no sólo
deben ser físicamente notables, sino que deben pasar un
riguroso examen escrito. Boggs reprobó este examen en dos
ocasiones: la primera al no poder explicar satisfactoriamente
ante el sargento encargado la filosofía de Wittgenstein, y la
segunda al cometer un error en su traducción de Ovidio. Pero,
como ejemplo de su tesón, Boggs tomó clases especiales y su
tesis sobre Jane Austen permanece como un clásico entre el
batallón de motociclistas que patrullan las autopistas de
Amarillo.
–Le tenemos echado el ojo a una pareja –le dijo al jefe
Pugh–. De conducta muy sospechosa.
–¿Cómo qué? –preguntó Pugh mientras encendía el enésimo
cigarrillo. Pugh está consciente de los peligros para la
salud que causa el tabaquismo, por lo que sólo utiliza
cigarrillos de chocolate. Cuando los prende, el chocolate se
derrite sobre sus pantalones, origen de cuentas gigantescas
de lavandería para el salario de un policía.
–La pareja entró en un restorán elegante de aquí –prosiguió
Boggs–. Ordenó una cena completa con barbacoa, vino y todas
las guarniciones posibles. Se gastó una cantidad enorme y
después trató de pagar con etiquetas de colchón.
–Detenlos –dijo Pugh–. Mándalos aquí, pero sin decirle a
nadie cuáles son los cargos. Tan sólo di que concuerdan con
la descripción de dos individuos a los que queremos
interrogar por acariciar a una gallina.
La ley estatal sobre la alteración de etiquetas de un colchón
a manos de alguien que no es su propietario se remonta a
principios del siglo XIX, cuando Asa Chones tuvo una disputa
con su vecino a propósito de un marrano de su propiedad que
se había metido al patio de al lado. Los dos hombres
disputaron la posesión del cerdo por varias horas hasta que
Chones cayó en la cuenta de que no se trataba de un puerco
sino de su esposa.
La cuestión fue sometida al juicio del consejo de ancianos
del pueblo, los cuales dictaminaron que las características
de la esposa de Chones eran tan porcinas como para justificar
la confusión. En un acceso de rabia, Chones irrumpió en la
casa del vecino esa misma noche y arrancó todas las etiquetas
de los colchones del hombre. Asa Chones fue aprehendido y
sometido a juicio. El colchón sin la etiqueta, razonó el
veredicto de la corte, “demerita la integridad del relleno”.
Al principio, Nash y Stubbs mantuvieron su inocencia,
aduciendo que eran un ventrílocuo y su muñeca. Para las dos
de la madrugada, ambos sospechosos comenzaron a flaquear bajo
el implacable interrogatorio de Pugh, quien de forma genial
había decidido interrogarlos en francés, un lenguaje
desconocido para los sospechosos y en el que por lo tanto les
resultaba difícil mentir. Al final, Stubbs confesó.
–Nos paramos frente a la casa de los Washburn a la luz de la
luna –dijo–. Sabíamos que la puerta principal estaba siempre
abierta, pero forzamos la entrada sólo para mantenernos en
forma. Doxy volteó todas las fotos familiares de los Washburn
hacia la pared para que no hubiera testigos. Supe de los
Washburn en la prisión, por Wade Mullaway, un asesino en
serie que desmembraba a sus víctimas y se las comía. Trabajó
como chef para los Washburn, pero ellos prescindieron de sus
servicios el día en que se encontraron una nariz desconocida
en el suflé. Yo sabía que no sólo era ilegal sino un crimen
contra Dios quitar las etiquetas de los colchones que no son
propiedad de uno, pero yo seguí escuchando esta vocecita que
me insistía en que lo hiciera. Si no me equivoco era la voz
de Walter Cronkite. Yo arranqué la etiqueta del colchón de
los padres Washburn, Doxy hizo lo propio con los colchones de
los hijos. Estaba empapado en sudor, el cuarto se me hacía
borroso, toda mi infancia pasó ante mis ojos, luego la
infancia de otro chico y finalmente la infancia del Nizam de
Hyderabad.
En el juicio, Stubbs eligió actuar como su propio abogado,
pero un conflicto sobre sus honorarios produjo aún más
enconos. Visité a Beau Stubbs en el Pabellón de la Muerte,
donde numerosas apelaciones lo mantuvieron con vida por una
década, tiempo que aprovechó para aprender un oficio y
convertirse en un piloto comercial muy calificado. Estuve
presente cuando se ejecutó la sentencia.
A Stubbs, Nike le pagó una jugosa cantidad por los derechos
para televisión, además de permitir que la compañía de
artículos deportivos imprimiera su logo en la capucha que
utilizó en el momento decisivo. A pesar de que la pena de
muerte en tanto factor disuasorio aún se debate, los estudios
más recientes muestran que el promedio de los criminales
reincidentes cae casi 50% después de su ejecución.
El autor
Woody Allen nació en 1935 en New York. Su verdadero nombre es
Allen Stewart Konigsberg. Inició su carrera a los 15 años,
como humorista y monologuista. Escribió relatos, novelas y
obras de teatro. Pero la faceta más popular de su arte son
sus guiones y trabajo como director y actor de cine. Filmó,
entre otros grandes trabajos multipremiados, Zelig, Annie
Hall, Hannah y sus hermanas, Manhattan y Crímenes y pecados.
Sus temas centrales son la muerte, la religión (el judaísmo)
y la sexualidad.
Fuente:www.criticadigital.com
También podría gustarte
- Caso CitibankDocumento4 páginasCaso CitibankMelina Cornejo Catacora100% (5)
- Vocabulario 100 Años de SoledadDocumento14 páginasVocabulario 100 Años de SoledadFranciscoCaviedesFlores100% (1)
- Anderson Imbert, E. Mapas y Otros MicrorelatosDocumento2 páginasAnderson Imbert, E. Mapas y Otros MicrorelatosSilvana Mariel ArenaAún no hay calificaciones
- Informe Ejemplo RorschachDocumento9 páginasInforme Ejemplo Rorschachinnova_humano100% (1)
- BLACKWOOD, Algernon, La Casa Del PasadoDocumento3 páginasBLACKWOOD, Algernon, La Casa Del PasadoSilvana Mariel ArenaAún no hay calificaciones
- Ocampo, Silvina, El Vestido de TerciopeloDocumento3 páginasOcampo, Silvina, El Vestido de TerciopeloSilvana Mariel ArenaAún no hay calificaciones
- Wu Ch'eng La SentenciaDocumento2 páginasWu Ch'eng La SentenciaSilvana Mariel Arena100% (1)
- Birmajer, Marcelo, La Piedra Negra.Documento2 páginasBirmajer, Marcelo, La Piedra Negra.Silvana Mariel ArenaAún no hay calificaciones
- Heker, Liliana, Los JuegosDocumento1 páginaHeker, Liliana, Los JuegosSilvana Mariel ArenaAún no hay calificaciones
- Lahiri, Jhumpa, El Interprete de EmocionesDocumento156 páginasLahiri, Jhumpa, El Interprete de EmocionesSilvana Mariel Arena0% (1)
- Anderson Imbert, E. El Ganador y Otros MicrorelatosDocumento2 páginasAnderson Imbert, E. El Ganador y Otros MicrorelatosSilvana Mariel ArenaAún no hay calificaciones
- Arlt, Roberto, Un Crimen Casi Perfecto, Cuento CompletoDocumento3 páginasArlt, Roberto, Un Crimen Casi Perfecto, Cuento CompletoSilvana Mariel ArenaAún no hay calificaciones
- Cortázar, Julio, Las Líneas de La Mano y Tema para Un TapizDocumento1 páginaCortázar, Julio, Las Líneas de La Mano y Tema para Un TapizSilvana Mariel ArenaAún no hay calificaciones
- Anderson Imbert, E. El Ganador y Otros MicrorelatosDocumento2 páginasAnderson Imbert, E. El Ganador y Otros MicrorelatosSilvana Mariel ArenaAún no hay calificaciones
- Accame, Jorge, Viscoso en La Oscuridad CuentoDocumento3 páginasAccame, Jorge, Viscoso en La Oscuridad CuentoSilvana Mariel Arena67% (3)
- Baricco, Alessandro, Tres Veces Al AmanecerDocumento61 páginasBaricco, Alessandro, Tres Veces Al AmanecerSilvana Mariel ArenaAún no hay calificaciones
- Donoso, José, ChinaDocumento3 páginasDonoso, José, ChinaSilvana Mariel ArenaAún no hay calificaciones
- Cálculo Integrodiferencial y Aplicaciones Albert Gras I Martí, Teresa Sancho VinuesaDocumento55 páginasCálculo Integrodiferencial y Aplicaciones Albert Gras I Martí, Teresa Sancho VinuesaRamón Flores RodríguezAún no hay calificaciones
- Observacion y EntrevistaDocumento43 páginasObservacion y EntrevistaDayana Analy Cango Tineo100% (1)
- Leyes de La CreatividadDocumento2 páginasLeyes de La CreatividadVicerrectorado UE. Hogar de Jesús100% (1)
- Puntaje y Preguntas de Ética InternacionalDocumento3 páginasPuntaje y Preguntas de Ética InternacionalRonald Aarón Sánchez43% (7)
- La Psicologia Historia - EtapasDocumento3 páginasLa Psicologia Historia - EtapasFranz Cueva0% (1)
- MaslowDocumento4 páginasMaslowBianca HernandezAún no hay calificaciones
- La Participación de Las Familias y de Otros Miembros de La Comunidad Como Estrategia de Éxito en Las Escuelas - Igone Arostegui, Nekane Beloki, Leire DarretxeDocumento14 páginasLa Participación de Las Familias y de Otros Miembros de La Comunidad Como Estrategia de Éxito en Las Escuelas - Igone Arostegui, Nekane Beloki, Leire DarretxeYasna Julieta Soto CastroAún no hay calificaciones
- Buda Blus de Mario MendozaDocumento3 páginasBuda Blus de Mario MendozaPaulaPuentesAún no hay calificaciones
- Miranda Caja de Herramienta PDFDocumento3 páginasMiranda Caja de Herramienta PDFRomina SivieroAún no hay calificaciones
- HerederoDocumento3 páginasHerederoJuana Maria MayorgaAún no hay calificaciones
- Términos de La Investigación Actividad #1 Adelfo MoralesDocumento3 páginasTérminos de La Investigación Actividad #1 Adelfo Moralesadelfo morales pabaAún no hay calificaciones
- Diapositivas Economia Semana 01 Idepunp Oct Dic 20201 BancayanDocumento82 páginasDiapositivas Economia Semana 01 Idepunp Oct Dic 20201 BancayanAnalucia RamirezAún no hay calificaciones
- Musica y Comic Melodia Narrada - Miguel Angel GinerDocumento10 páginasMusica y Comic Melodia Narrada - Miguel Angel GinerVerónicaMonyoAún no hay calificaciones
- Por Qué Leemos ICP1 NUEVO FORMATODocumento7 páginasPor Qué Leemos ICP1 NUEVO FORMATOFlavia NembriniAún no hay calificaciones
- Rosacruz Áurea - Jan Van RijckenborghDocumento5 páginasRosacruz Áurea - Jan Van RijckenborghJordi Pifarré100% (1)
- S2 Est1 Probab 06072020Documento64 páginasS2 Est1 Probab 06072020Jhonatan Alania EspirituAún no hay calificaciones
- Acompañamiento Espiritual - Guia Docente - Licenciatura en Teologia 5 - f03 - f031 - 2012!01!14455 - 0910885714 - T - 1Documento14 páginasAcompañamiento Espiritual - Guia Docente - Licenciatura en Teologia 5 - f03 - f031 - 2012!01!14455 - 0910885714 - T - 1Anonymous 0R9Bog87iAún no hay calificaciones
- Violencia FísicaDocumento5 páginasViolencia FísicamariAún no hay calificaciones
- No Te Olvides de Tu LechoDocumento4 páginasNo Te Olvides de Tu LechoAlfonsoVeraAún no hay calificaciones
- El Discurso Del Populismo PunitivoDocumento30 páginasEl Discurso Del Populismo PunitivoraulrieraunesAún no hay calificaciones
- Carlos Pellicer Correo FamiliarDocumento284 páginasCarlos Pellicer Correo FamiliarBelen Lezama100% (3)
- Tema 8. MotivaciónDocumento5 páginasTema 8. MotivaciónKelly Miriam VásquesAún no hay calificaciones
- Lectura - El Juego y Las MatemáticasDocumento2 páginasLectura - El Juego y Las MatemáticasRODRIGO MOSQUERAAún no hay calificaciones
- Ensayo: El Secreto de Los Zapatos ViejosDocumento14 páginasEnsayo: El Secreto de Los Zapatos ViejosGiovanna Ramírez CustodioAún no hay calificaciones
- La JusticiaDocumento7 páginasLa JusticiaFacundo Hernan De La TorreAún no hay calificaciones
- Contrato Con Prestaciones RecíprocasDocumento1 páginaContrato Con Prestaciones RecíprocasmocrizAún no hay calificaciones
- 20 Poemas de Amor Románticos para EnamorarDocumento29 páginas20 Poemas de Amor Románticos para EnamorarFrancisco Polo MariñosAún no hay calificaciones