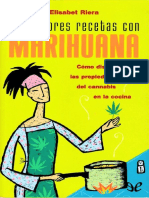Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Diluvio
Cargado por
Michael Benítez Ortiz0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas5 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas5 páginasDiluvio
Cargado por
Michael Benítez OrtizCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
Fue un largo verano, tanto que parecía un eterno sol de mediodía.
Las horas, los días los
lugares, las sensaciones ya habían sido vividas. Recuerdo los mangos pasados de sol que,
aunque verdes eran dulces, las chicharras y la tierra pastosa casi roja del llano, esos días
caminé sin mirarme, mi pensamiento era ruido blanco. Inés, del otro lado del pueblo
llegaba con patillas que luego comíamos en el zarzo de la casa rogando que no se nos
murieran las matas, el maíz se estaba secando, nos preocupaba la platanera y las matas de
enredadera ya habían dado fruto solo quedaba meterlas en la candela. -Julio ha venido hoy
y otra vez me ha mirado con odio- me decía. Cuando atardecía la planta de petróleo se veía
más negra y la llamarada más roja, daba la impresión de ser un animal solitario vagando
por la sabana. Las piedras de la cañada blanqueadas por el sol eran una señal de que el agua
no volvería pronto.
José, arrebatado como siempre llegó a la casa con material y dijo que la ampliaría para que
el sol de mediodía no mareara la ropa y para que los niños de los vecinos que venían a jugar
al fresco que daba la huerta no se quemaran la cara. La obra comenzó y los vecinos
llegaban de todas partes del pueblo, hubo quien me dijo que era necesario que aprendiera a
lavar mejor la ropa, que las manchas del plátano se podían quitar con cepillo. Inés me
ayudaba en la hoguera detrás de la casa, las vecinas llegaban con yuca, malanga, batata, y
plátano -no recuerdo ocasión en la que haya comido más plátano-. “comadre, aquí traje para
hacer un convite. Eso la casa está quedando bonitica, pero ¿para qué tanto vidrio,
comadre?” “Las mañas de José, sumercé ya las conoce”; “Ese José, que porque estudio por
allá lejos ya viene a dárselas de artista en el pueblo y como acá doctor es cualquier mico
todos vienen disque a ayudar, si tanto sabe que lo haga solo. Pero no, Abelardo tenía que
venir y aparte traerme” rezongó en el patio Eduvina. Escuchando sus reclamos maté unas
gallinas, unas mías y otras de Inés para el sancocho del almuerzo. Los niños bajaban
limones y naranjas e Inés y yo servíamos limonada.
Unas semanas antes de acabar el verano la obra de todo el pueblo estaba concluida. Mi casa
ahora una especie de torre, tenía en el parte de arriba 7 cuartos y tres baños, entre ellos el
mío y de José. La escalera de baldosa blanca conectaba un espacio que teníamos como sala
y que daba al pasillo de los cuartos con el primer piso de la casa, una cocina amplia con una
estufa de gas y una de leña, el comedor, un baño y el patio. La huerta se veía lejos, la
platanera parecía a punto de morir y el maíz del todo seco no dio mazorcas. -José, ¿para
qué tantos cuartos? – le pregunté cuando todos los vecinos se fueron. – Para cuando
tengamos hijos, Angélica-
La nueva casa era extraña e incómoda, José y yo, cada vez más separados apenas nos
veíamos en la cocina para el tinto de las 5. Yo me preguntaba constantemente porqué había
puesto un vidrio tan grueso de piso a techo en la sala de arriba sin posibilidad de abrir si el
calor que entraba nos cocinaría mientras durmiéramos.
De pronto llegó. El agua empezó por el sur del pueblo. Primero como lloviznas tímidas que
no alcanzaban a humedecer la ropa y luego como tormentas en las que se temía que
arrancara los árboles. Recuerdo que la primera lluvia llegó cuando yo volvía de la casa de
Inés, ella me había dicho que Julio se había marchado sin decir nada, con su mirada de
reproche. Estaba triste. Al llegar a casa cayeron los primeros goterones, se sentía la frescura
de la lluvia mojando la tierra.
Cuando llegó José me pidió que arreglara los otros 6 cuartos vacíos, que dispusiera las
camas y que no saliera de la casa.
Han pasado 411 días, no ha parado de llover.
Ahora solo cocino con gas, no hay leña y preparo comida de caja, Inés está aquí, también
Eduvina, Abelardo, y todos los que ayudaron a construir la casa. Los ventanales de la sala
del segundo piso están a la mitad, el agua inundó el pueblo, prohibimos a los niños
acercarse. Hemos visto a la hora del café, todos allí sentados pasar pedazos del piso de la
escuela, las gallinas desesperadas cacareando y una que otra vaca muerta. A veces pienso
que José sabía que iba a pasar.
Los primeros días todos eran muy laboriosos y acomedidos, una familia cocinaba una
comida para todos, otros limpiaban, y otros cuidaban de los niños, que no eran muchos.
Luego ya no cabíamos, éramos muchos. Las filas para el baño eran interminables hasta que
establecimos un horario de uso por cuarto, en la cocina nadie se hacía cargo de nada, las
ollas terminaban rotas y los platos y vasos desaparecían. Empecé a odiar a José. Los niños
daban la impresión de haber crecido y ahora entraban en cada cuarto usando lo que mejor
les parecía y nadie les podía decir nada, eran violentos. El pasillo se había cuarteado de los
rastros de bicarbonato, limón, cloro, lavanda, y mil artificios de quienes decían que el piso
se había manchado por la falta de atención de la dueña de la casa, y ellos como futuros
dueños estaban obligados a desmancharlo. Lo mismo pasó con el piso de la cocina. Los
trabajadores del taller discutían por el gasto de la pintura, hasta que ya no hubo. En cada
rincón de la casa había algo hecho en ese taller, y ya sin nada que hacer empezaron a
enloquecerse y fastidiarse mutuamente. La puerta del patio estaba cerrada y llena de trapos,
no se tocaba porque se podía meter el agua. Todas las ventanas cerradas y las paredes
húmedas, tal era la condición de esa inmunda casa.
Se imagina usted ¿un año y un poco más lloviendo?
Desde la ventana de la sala de arriba solo se veía en el agua los restos de las matas y del
pueblo, la única cosa viva que quedaba era la ceiba, y solo alcanzábamos a ver la copa
saliendo de esa agua sucia. Hacía mucho frío y José más esquivo que antes se paraba frente
al vidrio sin decir palabra, ponía sus manos en su cintura, me miraba amargado, gruñía y se
iba. Una noche con el agua negra enfrente, Inés se me acercó deshecha en lágrimas, yo
buscaba algo para destejer y volver a tejer. Entre sollozos me contó que había visto un
finado por la ventana de la casa, blanco e hinchado con ropas raídas, que ese finado era
Julio. Me reprochó no haberle dicho nada para arreglar su situación con él, de otro modo
estaría bajo techo con ella y no muerto. -Ojalá, José se le muera para que sepa lo que se
siente- me gritó y se fue.
Me quedé quieta, abrumada por la muerte de Julio, lo imaginaba lejos en donde hubiese sol
y de pronto me sentí desolada y perdida. ¿Ahora ya no te vas mover?, ¿no has tenido con
ser pusilánime y cobarde y condenarme a un silencio absoluto? – Escuché la voz de José,
me miraba con odio.
Lleva un año y 3 meses lloviendo, ninguna pausa del horroroso caerse del cielo ha durado
más de dos horas. Ya no hay comida, los niños se han contentado con agua y el último
pedazo de panela. Siento las miradas de todos, inquisitivas y burlonas. José está abajo
hablando en el taller con algunos de los hombres y proponiéndoles salir por el techo para
buscar algo de comida. Eduvina grito en el pasillo que por fin el “doctorcito” tuvo una
buena idea. Estoy encerrada en el cuarto con las cortinas cerradas, si veo el agua por la
diminuta ventana quebraré el vidrio y todos los esfuerzos de José por salvar a esta gente
desgraciada serán inútiles.
-Nunca hace nada, ¿viste como tenía los baños cuando llegamos? - empecé a escuchar un
murmullo detrás de la pared -ay sí, yo no sé como se la aguanta don José. Siempre
encerrada como si le diera asco salir, y quién sabe qué le haría a doña Inesita porque ya ni
ella le habla. -Esa mujer es tan difícil, ya no deja ni dormir porque ahí si le da por salir, y
parece que corriera en ese pasillo. -Hablando de pasillos, ese estaba tan percudido que
cuando lo limpiamos con Varsol apenas se curtió la baldosa. - ¿Qué le vería don José?
bonita no es, tampoco carismática, no habla mucho, no chista nada, no se ríe, no habla y
tras del hecho descuidada con la casa, es que no tiene determinación para nada. …para lo
que está buena es para un sancocho… comeríamos todos en esta casa, total ni don José la
echaría de menos...
Me alarmé, la puerta estaba cerrada con llave, y como pude corrí el closet hacia la puerta,
tenía una bacinica, entonces, el baño por ahora no sería un problema. Pero igual que todos
en la casa tenía hambre y empezaba a sentir cierto desespero. Si rompía la ventana moriría
ahogada, pero toda esa gente intrusa también se ahogaría. José estaría solo y por fin me
habría ganado su odio… pero estar solo era lo que quería, o, al menos lejos de mí. Romper
la ventana era muy tentador. Había llorado toda mi vida y en ese momento decisivo me
sorprendió no encontrar mis mejillas húmedas. Alcancé a sentirme un poco feliz,- que se
queden con la casa, que les alumbre las baldosas blancas de las escaleras, que se les parta el
pasillo, que les aprovechen las ollas rotas- me dije, nada de eso es importante. Busqué mis
tijeras de costura y pensé en mi madre, en cómo invirtió todos sus sueños y esperanzas en
mí, su única hija. Me sentí culpable, la única y real determinación que tuve en la vida era
para acabar con su esfuerzo de mantenerme viva y alimentada. Todo lo había hecho por
ella, hasta aprender a querer a José, ella allá arriba con Dios y los ángeles y yo acá abajo
deseando el olvido. No fue justo nunca nada. Corrí la cortina con las tijeras en la mano y de
pronto el closet cayó al piso y la puerta cerrada tenía un hueco enorme; los hombres del
taller habían arrancado un madero que sostenía la pulidora y con él abrieron la puerta.
Eduvina entró con un costal negro del hollín de la estufa de leña y caminaba hacia mí.
Rompí la ventana y el chorro disparado de agua tumbó a unos cuantos hombres. Lo último
que vi fue la mirada de odio de José en sus ojos negros de vaca y sus cejas pobladas, a lo
lejos Inés gritaba, te lo mereces por zorra, no te preocupes cuidaré a José como no cuidé a
Julio. Los niños saltaban en el corredor mientras sus madres los corrían, - ¿Mamá, que va a
pasar con la señora Angélica? ¿Nos la vamos a comer? ¿Me puedo quedar con su vestido
negro de flores rojas? - A mí me dejan hígado – gritó por allá otro niño... tras un dolor
agudo en la cabeza el ruido blanco de mis pensamientos no solo se quedó ahí, me
encegueció y ya no hubo más que un eterno negro y húmedo diluvio.
***
…habíamos olvidado por completo la planta de petróleo. Todo pasó muy rápido, un día
estaba sonriendo esperando llegar a casa y comer de los guisados de ahuyama de Angélica
y al siguiente estábamos huyéndonos en una casa grande, que sepa Dios, por qué se me dio
por construir. La imaginaba como una versión nueva del arca de Noé, aunque como él, debí
meter animales, no gente del pueblo…
Angélica no me habló mucho después de que la casa estuviera lista, aunque siempre estuvo
atenta a cada gesto y cosa que yo hacía… esa mujer menuda y callada era desesperante,
siempre atenta a juzgar mis movimientos, uno por uno, como pesándolos, siempre en contra
de ella, todo la enfermaba a tal nivel que optó por encerrarse en la casa y la huerta. Cuando
salía a ver a Inés llegaba con sus ojos lavados y grises como si no encontrara respuestas.
Creí que moriría de pena cuando al finalizar el verano el maizal terminó de morir y las
plataneras le siguieron. Ella se olvidó de las ahuyamas, sus maracuyás y lulos, hasta las
badeas que tanto le gustaban las dejó perder. Fue ahí que se me ocurrió hacer más grande la
casa, hacerle una torre para que se sintiera segura, para que los niños que dejaba pasar a
jugar al fresco de la huerta se quedaran en el patio. Parecían días felices, aunque el sol fuera
un infierno, todos nuestros conocidos y amigos ahí, trabajando cantando y comiendo, sus
gallinas, sí, pero creí que estaba bien.
Mi padre, don Esteban P, me decía que cuando los veranos eran muy largos y la tierra se
ponía tan seca que no daba nada, el invierno sería duro. Yo recordaba los días en la capital,
las casas de la 136 con 7 en donde las ventanas de las salas que daban al bosque del oriente
siempre iban de piso a techo, y uno veía los árboles y la gente que bajaba a trabajar, detrás
de esas casas se escuchaba el zumbido de los carros y el pitido interminable de los
trancones. Era mi casa, quería verla así, quería ver la llegada del agua como esos ricos
veían los bosques de la reserva.
Jamás entendí, Angelica me tachaba de exagerado y monstruo, pero le quería… quiero
pensar que también me quiso, pero hablar con ella era más difícil de lo que fue salir de esa
casa. Al maldito cielo no hubo quien lo controlara y el agua nos tapó la casa. Teníamos
hambre y Eduvina se aprovechó de la ira que me causaba la incomprensión del malestar de
Angelita, me parecía que se dejaba afectar mucho por lo que decían las doñas cuando
claramente le tenían aprecio. Eduvina influenciada por algún espíritu maligno tuvo la idea
de salir por la ventana de mi cuarto, que era la más alta para salir a buscar comida, eso me
dijo a mí. Y cuando trastornados por el hambre quisimos ejecutar ese plan, Angélica se
había encerrado, no tuvimos de otra. Los niños bromeaban con que comer carne humana no
sería mala idea y Eduvina quiso asustar a Angélica, por eso el dichoso costal de tizne negro.
Ángela me miró como deseándome el infierno y yo no entendía porqué se alborotaba tanto.
Cuando rompió el vidrio ninguno de nosotros estaba listo. El agua entró con tal fuerza que
cuando llegó al pasillo de tantas discordias este se quebró. Abajo, al lado del taller, Inés
lloraba a su difunto con tanto desespero que se le ocurrió ir a buscarle quitando los trapos y
abriendo como pudo la puerta del patio.
Solté nado, no me importó la gente del pueblo, después de todo, igual que Angélica
también los odiaba. Mi muerta con la fuerza del agua se estrelló en la pared de la escalera,
como pude la cargué y nadé hasta la ceiba, lo único que aún quedaba firme. Vi, cuando
llegaba, mis brazos negros y los pedazos de las baldosas blancas de las escaleras
manchados por un líquido negro aceitoso, ya no era solo agua, la planta había caído con la
lluvia y esa sangre negra y espesa de la tierra se había mezclado irremediablemente con el
agua. Estoy esperando en la última rama dura de esta ceiba que pase algo que me lleve a mi
y a mi muerta.
También podría gustarte
- Las+Mejores+Recetas+con+Marihuana Page1Documento10 páginasLas+Mejores+Recetas+con+Marihuana Page1denis hill100% (1)
- VeroDocumento8 páginasVeroAnonymous GAThr6vAún no hay calificaciones
- Material - Practitioner - Total PNL PDFDocumento34 páginasMaterial - Practitioner - Total PNL PDFMarcelo Vinicio RamírezAún no hay calificaciones
- Práctica #8 Lab. de FQ IIDocumento13 páginasPráctica #8 Lab. de FQ IIMaria Cruz BlassAún no hay calificaciones
- CULTISMOSDocumento2 páginasCULTISMOSDavid PalaciosAún no hay calificaciones
- Violeta Parra - FloDocumento4 páginasVioleta Parra - FloFlo Quiroga Jara-QuemadaAún no hay calificaciones
- Khora - Elementos de PrefiguraciónDocumento134 páginasKhora - Elementos de PrefiguraciónGonzalo PalaciosAún no hay calificaciones
- Trabajo FinalDocumento10 páginasTrabajo FinalItzel F OrozcoAún no hay calificaciones
- Folleto Melanie Smith 8 Compressed PDFDocumento28 páginasFolleto Melanie Smith 8 Compressed PDFrrespinosaAún no hay calificaciones
- Tarea 3 Fundamentos de MarketingDocumento5 páginasTarea 3 Fundamentos de MarketingKatherine BahamondeAún no hay calificaciones
- SPT y CPTDocumento11 páginasSPT y CPTandrea carrilloAún no hay calificaciones
- Ensayo Mujeres de Ojos GrandesDocumento2 páginasEnsayo Mujeres de Ojos GrandesAni.100% (1)
- Guia Identidad Chilena y GlobalizacionDocumento2 páginasGuia Identidad Chilena y GlobalizacionTiempo De CambioAún no hay calificaciones
- Mutaciones ConstitucionalesDocumento2 páginasMutaciones ConstitucionalesBrenn GarciaAún no hay calificaciones
- Centro No. 4 Numeración MisteriosaDocumento12 páginasCentro No. 4 Numeración Misteriosalilu belloguataAún no hay calificaciones
- La Geofísica y Las EvaporitasDocumento4 páginasLa Geofísica y Las EvaporitasErica MullinsAún no hay calificaciones
- Formas Imperfectas Del Ejecucion Del DelitoDocumento2 páginasFormas Imperfectas Del Ejecucion Del DelitoMarcos Gómez PérezAún no hay calificaciones
- Modulo RM Ciclo Ii 2013 Bloque I (1-8)Documento122 páginasModulo RM Ciclo Ii 2013 Bloque I (1-8)KatherimJulissaPachecoGradosAún no hay calificaciones
- Republica Bolivariana de Venezuela Medico QuirurgicoDocumento26 páginasRepublica Bolivariana de Venezuela Medico QuirurgicoBarbara DiazAún no hay calificaciones
- Fauna Flora TeoriaDocumento4 páginasFauna Flora TeoriasandinopicoAún no hay calificaciones
- Marx de Michel HenryDocumento13 páginasMarx de Michel HenryLucasFensterAún no hay calificaciones
- Plantilla Tesis de Grado - IsO 690 v4Documento26 páginasPlantilla Tesis de Grado - IsO 690 v4Leandro FelipeAún no hay calificaciones
- Habilidades Comunicativas 1Documento2 páginasHabilidades Comunicativas 1alejandra sarayAún no hay calificaciones
- Revista Filopóiesis. Año 1. Nº1. 2022Documento20 páginasRevista Filopóiesis. Año 1. Nº1. 2022Colectivo Filopóiesis100% (2)
- CAS 37 Propuesta PDFDocumento7 páginasCAS 37 Propuesta PDFkuntzeiAún no hay calificaciones
- Guia de Lectura El Imperio CarolingioDocumento8 páginasGuia de Lectura El Imperio CarolingioLorenzo MainardiAún no hay calificaciones
- El Pensamiento Cristiano MedievalDocumento2 páginasEl Pensamiento Cristiano MedievalJorge Henao pérezAún no hay calificaciones
- WWW - Cneq.unam - MX Cursos Diplomados Diplomados Medio Superior Ens 3 Portafolios Fisica Equipo6 PRAC GENERADOR ELECTRICODocumento4 páginasWWW - Cneq.unam - MX Cursos Diplomados Diplomados Medio Superior Ens 3 Portafolios Fisica Equipo6 PRAC GENERADOR ELECTRICORafael Vega Sámano100% (1)
- Acciones Estados y ProcesosDocumento16 páginasAcciones Estados y ProcesosOctavio AlonsoAún no hay calificaciones
- MINJUSTICIA-Guia Pedagogica Del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa Sep 2019 PDFDocumento178 páginasMINJUSTICIA-Guia Pedagogica Del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa Sep 2019 PDFcal897Aún no hay calificaciones