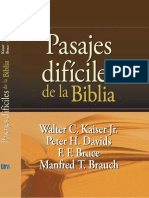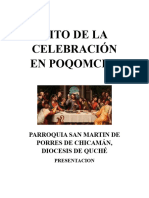Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Reseña Así Vivían...
Reseña Así Vivían...
Cargado por
CAASDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Reseña Así Vivían...
Reseña Así Vivían...
Cargado por
CAASCopyright:
Formatos disponibles
AGUIRRE, Rafael (ed.). Así vivían los primeros cristianos.
Evolución de las
prácticas y de las creencias en el cristianismo de los orígenes; (Estella
(Navarra): Editorial Verbo Divino, 2017), 414 pp.
La investigación de los orígenes del cristianismo requiere no sólo de un
profundo conocimiento de las fuentes bíblicas y patrísticas sino, también,
de un conocimiento del contexto histórico y de los principios teológicos
que inundan esos textos. Todo esto puede encontrarse en el libro que
aquí reseñamos, editado por el catedrático emérito de Teología de la
Universidad de Deusto, Rafael Aguirre Monasterio. Un estudio novedoso
que ofrece una visión diferente sobre el origen de las prácticas y de las
creencias de la nueva religión cristiana, así como de aquellos elementos
que la permitieron diferenciarse del resto de las religiones del ámbito
Mediterráneo con el consecuente protagonismo que ganará en los
siguientes siglos.
La propia estructura del libro pretende ofrecer un original enfoque al
presentarnos en primer lugar el estudio de las experiencias religiosas,
seguido del de los ritos, las prácticas de vida y, finalmente, las creencias
con la intención de poner de manifiesto que estas últimas son resultado
de un prolongado y plural proceso de evolución, desde mediados del siglo
I hasta el siglo II, de los elementos prácticos de las religiones como son las
experiencias, los ritos y las prácticas rituales.
La breve introducción de la obra pretende aclarar precisamente este
punto del que parte la investigación de sus autores, los cuales conforman
el grupo de investigación Orígenes del Cristianismo1. También se aclara que
el fundamento de la obra es eminentemente histórico pero que incorpora
una lectura teológica de los ritos, prácticas y creencias del primitivo
cristianismo, lo cual lo hace especialmente interesante.
El libro, entonces, se divide en un total de cuatro partes con dos
capítulos cada una. La primera parte, dedicada a las denominadas por sus
autores “experiencias extraordinarias”, recoge, en primer lugar, la
contribución de Esther Miquel Pericás que define este concepto de
“experiencias extraordinarias”, como puedan ser las visiones extáticas, a
partir de los estudios que la psicología y la neurobiología vienen
realizando en los últimos años y propone que estas experiencias,
1
Para más información sobre el grupo de investigación ver:
https://www.origenesdelcristianismo.com/index.php/es/
Collectanea Christiana Orientalia 17 (2020), pp. 315-318; ISSN-e 2386–7442
316 Reseñas
admitida su plausibilidad histórica, pudieron ser causa para que aquellos
discípulos de Jesús tratasen de buscar una explicación a estos fenómenos
que estaban sufriendo. Como ejemplo que verifique su hipótesis, se sirve
del estudio sobre la resurrección de Jesús, ofreciendo como esquema
comparativo el modelo griego de resurrección, y la actividad del
bautismo en las primeras comunidades como elemento que favorecía la
preparación ritual del iniciado.
Carlos Gil Arbiol presta atención al impacto que tuvo entre los
primeros cristianos la muerte de Jesús, que se revela como un asunto
persistente en los textos neotestamentarios con constantes referencias a
ello, hasta el punto de que, en los principales rituales del cristianismo,
como el bautismo y la eucaristía, estaba muy presente también el suceso
de la muerte de Jesús. Así pues, parece que los escritos posteriores a estos
ritos tratarían de explicar y, de alguna forma superar, el trauma de esa
muerte de Jesús vista en un principio como un auténtico fracaso. Es así
como, según Carlos Gil, aparecieron en los textos neotestamentarios las
referencias soteriológicas que traerán consigo novedades teológicas y
sociales en la interpretación de la muerte del considerado como Mesías.
La segunda parte de la obra se dedica a la consecuencia más inmediata
de estas experiencias, los ritos. David Álvarez Cineira orienta el estudio
del bautismo entendiéndolo como un rito de iniciación y a la vez de
transformación, para lo cual ofrece un pormenorizado estudio de las
fuentes eclesiásticas tratando, en primer término, la problemática
cuestión de la génesis del bautismo y, en segundo término, concluyendo
que fue una adopción cristiana de la forma ritual de Juan Bautista; en
consecuencia, un rito con una orientación eminentemente judía hasta
que el cristianismo se abrió a las comunidades gentiles. David Álvarez
llama la atención sobre las escasas referencias que el Nuevo Testamento
ofrece sobre las características del rito y resalta el papel de Pablo de
Tarso en la transformación del bautismo que dejaba de ser un ritual de
renovación, tal y como se entendía en el judaísmo, para ser un ritual de
incorporación de los no judíos bajo una dimensión cristológica. No es
hasta la literatura eclesiástica oficial donde, según el autor, encontramos
algunas narraciones más precisas sobre los pasos que conformaban el
ritual. A lo largo del capítulo, se pone de manifiesto el papel del bautismo
cristiano como rito de adquisición de una nueva identidad y como
elemento de ruptura con el orden social establecido, ya que al
Reseñas 317
incorporarse a la comunidad cristiana suponía la creación de nuevas
relaciones sociales y una ruptura parcial con los lazos familiares.
Finalmente, Rafael Aguirre aborda el estudio de las comidas
eucarísticas contextualizando, primeramente, el significado de los
banquetes y las comidas comunitarias en el mundo grecorromano y judío
y tratando, después, las referencias paulinas donde se pone de manifiesto
que la intención de estas comidas era crear lazos de fraternidad entre sus
miembros e incide en que no existe en los textos neotestamentarios una
explícita referencia al origen de la eucaristía como recuerdo de la Última
Cena. Tampoco en los escritos del siglo II, según Rafael Aguirre, aparece
tal institucionalización y significado teológico de las comidas eucarísticas.
Según el autor, por tanto, son los escritos del siglo III en adelante los que
así lo establecieron.
La tercera parte trata sobre las prácticas de vida. Carmen Bernabé
Ubieta incide sobre su papel como elemento conformante de la identidad
cristiana, estableciendo una útil diferenciación entre “modos de vida” y
“estilos de vida”. La autora centra este tema sobre el cuidado de los
sectores más vulnerables de la sociedad romana: las viudas, huérfanos,
extranjeros, prisioneros e infantes. Carmen Bernabé observa que las
viudas, huérfanos y esclavos una vez incluidos en la comunidad cristiana
pasaban a ser un sostén importante de la misma en su actividad
benefactora, lo que la autora denomina como proceso de
“resocialización”. El otro aspecto estudiado es el tratamiento del dinero y
su orientación hacia la limosna y un fondo común para atender a los
pobres y necesitados. Leif E. Vaage, por su parte, ofrece una novedosa
visión sobre el papel del ascetismo en los orígenes del cristianismo,
entendiéndolo como un aspecto constituyente más del mismo cuya
definición debe atenerse no tanto a una práctica social y de vida como a
una auténtica forma de educación del hombre, una disciplina, para
conseguir alcanzar una vida feliz y plena en este mundo, sin tener que
esperar a la segunda venida de Cristo. Por tanto, el fundamento del
ascetismo no sería tanto el estilo de vida como el “vivir al revés” de la
norma sociopolítica impuesta, buscando un goce más allá del disfrute
común y tratando de alcanzar una “experiencia extraordinaria” para
situarse en otra realidad.
La cuarta y última parte de la obra está dedicada a lo que los autores
consideran como el elemento final de esta evolución del cristianismo
318 Reseñas
primitivo: la constitución de las creencias elementales que conformaran
la teología necesaria para explicar y fundamentar esas experiencias y
prácticas previas. El capítulo de Santiago Guijarro Oporto se centra en las
creencias del siglo I señalando cómo éstas, todavía, se encontraban en
una fase embrionaria e indicando cuáles eran las principales que
compusieron la nueva fe cristiana como fue el elemento cristológico, la
redefinición de la esperanza escatológica y la redefinición de la imagen
de Dios, lo que suponía una modificación sustancial del monoteísmo
judío. El último capítulo corresponde a Fernando Rivas Rebaque que trata
de poner de manifiesto la pluralidad de las creencias cristianas en el siglo
II a través de diferentes corrientes interpretativas como las de influencia
judeocristiana, la representada por Ignacio de Antioquía o Justino, así
como las tendencias gnósticas y la cristología popular, evidenciada a
través de los textos apócrifos. El autor observa cómo las teologías de
todas estas corrientes pivotaban en torno a las relaciones entre el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo, aunque faltarían varios siglos hasta que se
formulara el principio trinitario por lo que para Fernando Rivas estos
modelos seguían esquemas esencialmente binarios de Padre-Hijo en
donde se trataba de acomodar el papel del Espíritu Santo.
Esta obra es, en consecuencia, un competente estudio que ofrece una
novedosa visión de conjunto sobre los dos primeros siglos del
cristianismo resaltando, especialmente, esa variedad de ritos, prácticas y
de creencias que lo caracterizaron, aportando no sólo una visión histórica
sino también teológica que ayuda a una mejor comprensión del
significado religioso de estos elementos. El libro ofrece, también en este
sentido, una interesante metodología para estudiar la formación de otras
religiones en sus prácticas y creencias.
FERNANDO BLANCO ROBLES
Universidad de Valladolid
También podría gustarte
- Pasajes Difíciles PDF's para Página WebDocumento40 páginasPasajes Difíciles PDF's para Página WebCAASAún no hay calificaciones
- IntegridadDocumento47 páginasIntegridadCAAS0% (1)
- Manual CF700Documento24 páginasManual CF700CAASAún no hay calificaciones
- DISEÑADOS PARA DIGNIDAD - Richard PrattDocumento123 páginasDISEÑADOS PARA DIGNIDAD - Richard PrattCAAS100% (1)
- Filipenses 8Documento4 páginasFilipenses 8CAASAún no hay calificaciones
- Comunicacion en El MatrimonioDocumento49 páginasComunicacion en El MatrimonioCAASAún no hay calificaciones
- El Pastor Segun 2 Timoteo 1Documento21 páginasEl Pastor Segun 2 Timoteo 1CAASAún no hay calificaciones
- Vaso FrágilDocumento14 páginasVaso FrágilCAASAún no hay calificaciones
- Entrenamiento de Evangelismo KIds - MSOPDocumento20 páginasEntrenamiento de Evangelismo KIds - MSOPVikel Esther Huamani PacoriAún no hay calificaciones
- Historia de La Iglesia, Cronología.Documento12 páginasHistoria de La Iglesia, Cronología.Keila AguirreAún no hay calificaciones
- Madre Encarnacion VidaDocumento13 páginasMadre Encarnacion VidamariabethlemAún no hay calificaciones
- La Ley de Dios Esta Vigente Tema 2Documento30 páginasLa Ley de Dios Esta Vigente Tema 2José Roberto Gutierrez ZavaletaAún no hay calificaciones
- Semana SantaDocumento8 páginasSemana SantaHaydee Morales JimenezAún no hay calificaciones
- La Circuncisión, AnónimoDocumento14 páginasLa Circuncisión, AnónimoMariangelAún no hay calificaciones
- El Ser de CatequistaDocumento13 páginasEl Ser de CatequistaDulce CoronadoAún no hay calificaciones
- Contexto Social y Religioso Del Tiempo de JesúsDocumento30 páginasContexto Social y Religioso Del Tiempo de JesúsAtsu Kplaku100% (1)
- Cosmovision Cristiana 4Documento4 páginasCosmovision Cristiana 4Tableta05745 UNAMAún no hay calificaciones
- Tarea IglesiaDocumento8 páginasTarea IglesiaYeferson Quintero GaitanAún no hay calificaciones
- No Hay Dios Como Mi DiosDocumento1 páginaNo Hay Dios Como Mi DiosAdolfo VargasAún no hay calificaciones
- Cuando La Sal Pierde Su SaborDocumento19 páginasCuando La Sal Pierde Su Saborvictor daniel torres bAún no hay calificaciones
- Por Sus Frutos Los ConoceréisDocumento4 páginasPor Sus Frutos Los ConoceréisBernardo MarmolejoAún no hay calificaciones
- La Santidad de Dios (Sproul)Documento41 páginasLa Santidad de Dios (Sproul)Anna Contreras Albornoz100% (1)
- Oración - ¡Levántate!Documento3 páginasOración - ¡Levántate!Alberto MurilloAún no hay calificaciones
- Carpeta IglesiaDocumento17 páginasCarpeta IglesiaPablo ZúñigaAún no hay calificaciones
- ROSARIO A LA VIRGEN DEL CARMEN Julio 13Documento8 páginasROSARIO A LA VIRGEN DEL CARMEN Julio 13JUANITAAún no hay calificaciones
- ENTRADADocumento1 páginaENTRADADumas Martinez SerranoAún no hay calificaciones
- ¿Qué Dice La Biblia Sobre El Fin Del MundoDocumento4 páginas¿Qué Dice La Biblia Sobre El Fin Del Mundojorgeduardo9219Aún no hay calificaciones
- Gálatas 2.14-20Documento9 páginasGálatas 2.14-20EliTelloAún no hay calificaciones
- Exposicion de Antiguo TestamentoDocumento16 páginasExposicion de Antiguo TestamentojorgeAún no hay calificaciones
- Fichas Patologia-Iglesia de PalermoDocumento11 páginasFichas Patologia-Iglesia de Palermoapi-539060242Aún no hay calificaciones
- Como Estudiar La BibliaDocumento11 páginasComo Estudiar La BiblialesterAún no hay calificaciones
- Rito de La Celebración en Poqomchi ActualizadaDocumento15 páginasRito de La Celebración en Poqomchi ActualizadaOswaldo Chen GualipAún no hay calificaciones
- Bosquejo 31 2022 La Importancia de CongregarnosDocumento1 páginaBosquejo 31 2022 La Importancia de CongregarnosEDGAR SALTO100% (1)
- Directorio Catequístico General 1971Documento2 páginasDirectorio Catequístico General 1971Claudia MinutoAún no hay calificaciones
- Transcripción Cap. 1º Cursillo Mariología de Mons. Munilla 1Documento14 páginasTranscripción Cap. 1º Cursillo Mariología de Mons. Munilla 1caraAún no hay calificaciones
- Cuestionario de Teoría de La Arquitectura Mexicana y TabasqueñaDocumento3 páginasCuestionario de Teoría de La Arquitectura Mexicana y TabasqueñaZhenia Pamela De La FuenteAún no hay calificaciones
- Asistencia IglesiaDocumento3 páginasAsistencia Iglesiadiego cornejoAún no hay calificaciones
- Análisis Literario de El Mercader de Venecia. 11° Periodo 2°Documento24 páginasAnálisis Literario de El Mercader de Venecia. 11° Periodo 2°valerie valerieAún no hay calificaciones