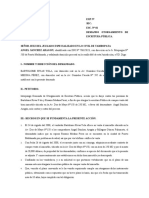Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Qué Es Una Sucesión Intestada y Cómo Tramitarla
Qué Es Una Sucesión Intestada y Cómo Tramitarla
Cargado por
Pab RobDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Qué Es Una Sucesión Intestada y Cómo Tramitarla
Qué Es Una Sucesión Intestada y Cómo Tramitarla
Cargado por
Pab RobCopyright:
Formatos disponibles
¿Qué es una sucesión intestada y
cómo tramitarla?
Sumario. 1. Introducción, 2. La sucesión intestada, 3. Casos de
sucesión intestada, 4. El parentesco, 4.1. Parentesco consanguíneo:
Parentesco en línea recta y parentesco en línea colateral, 5. Órdenes
sucesorios, 6. Trámite de la sucesión intestada, 6.1 ¿Cuáles son los
documentos que debemos presentar ante el notario o el juez, para
ser declarados herederos?, 6.2. Trámite judicial, 6.3. Trámite
notarial, 6.4. Consideraciones sobre el trámite de sucesión
intestada, 7. Conclusiones, 8. Bibliografía.
1. Introducción
Uno de los momentos más difíciles en nuestras vidas es cuando
acontece la pérdida de algún familiar. Unido al dolor que implica
esta situación, nos hemos de abocar también a la realización de
diversos trámites relacionados a su deceso. Teniendo en cuenta
que, el artículo 61 de nuestro Código Civil refiere que “la muerte
pone fin a la persona”, lo cual trae aparejado un hecho importante ya
que “desde el momento de la muerte de una persona, los bienes,
derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a
sus sucesores” (artículo 660 del Código Civil). (Zuta Vidal, 2020)
En consecuencia, se genera un cambio de titularidad en el
patrimonio del causante y son los sucesores los llamados a heredar,
debido a que tienen vocación hereditaria. Esta acción puede
provenir de dos fuentes: 1) son llamados a heredar porque el
causante realizó un testamento y esta declaración de última
voluntad sirve de sustento para reclamar una herencia o 2) a falta de
testamento o problemas con este, se recurre a la sucesión
intestada o sucesión legal. (Zuta Vidal 2020)
Podemos apreciar que la sucesión intestada o legal se aplica a falta
de la sucesión testamentaria, y que inevitablemente los bienes,
derechos y obligaciones del causante se transmitirán a sus
herederos haya dejado testamento o no.
La sucesión intestada es la aplicable en la inmensa mayoría de los
casos, resultando la testada una verdadera excepción. Josserand
citaba que en el año 1928, de las sucesiones declaradas en Francia,
las cuatro quintas partes eran intestadas, siendo solo una quinta
parte testada. Esa proporción, que al ilustre tratadista francés le
parecía apabullante a favor de la sucesión ab intestato, resulta
mucho mayor en nuestros países. Hay quienes justifican un especial
favor por la sucesión testamentaria y otros le dan mayor dignidad a
la sucesión intestada. En todo caso, como afirma Rescigno, resulta
estéril la disputa sobre la prioridad de cualquiera de las sucesiones.
(Ferrero Costa, 2012, p. 628)
A continuación pasaremos a definir a la sucesión intestada.
2. La sucesión intestada
Según Fernández Arce, la sucesión intestada es una clase de
sucesión hereditaria que tiene lugar cuando el causante carece de
testamento o este es declarado nulo o caduco. En tales casos es
menester recurrir de modo supletorio a esta forma legal (art. 815,
incisos 1, 3 y 4, del CC). Otras veces desempeña función
complementaria o mixta, como cuando el testamento no contiene
institución de herederos, no obstante existir hijos del testador, y el
testamento solo contiene institución de legatarios (art. 815, incisos
2 y 5, del CC). Es competente el juez de paz o el notario público para
hacer esta declaración de herederos. Los casos que prevé el artículo
815 tienen naturaleza tienen naturaleza procesal y por tanto es
norma de orden público. (2019, p. 26)
Es llamada también ab-intestato, legal o legítima y viene a ser la
sucesión que se defiere por disposición de la ley a falta, defecto o
insuficiencia de disposiciones testamentarias, lo que ocurre en
numerosos casos, que son la mayoría, en que la voluntad del
causante no llega a ser conocida por haber fallecido sin dejar
testamento o cuando habiéndolo hecho resulta incompleto, nulo o
ineficaz. (Zárate del Pino, 1999, p. 293)
Observamos que la sucesión intestada cumple dos funciones en el
derecho sucesorio: En primer lugar una función supletoria, pues
suple la ausencia de manifestación de voluntad del causante, siendo
este el rol principal, pues todo el desarrollo del proceso hereditario
se hace en estricta aplicación de las normas legales. Así tenemos
que los llamados a la sucesión, la participación, la concurrencia o
exclusión de los sucesores, la liquidación de la sucesión igualmente
los termina haciendo la ley. (Aguilar Llanos, 2011, p. 172)
Una segunda función importante que cumple la sucesión intestada
es la de servir de complemento a la sucesión testamentaria, cuando
esta es insuficiente para regular la sucesión del causante. En este
último caso, nos encontramos ante una sucesión mixta, hoy
perfectamente aplicable. A propósito de la concurrencia de la
sucesión mixta debemos señalar que esta era inconcebible en el
derecho romano, dónde tenía primacía la sucesión testamentaria y
en defecto de esta la sucesión legal, pero no podían coexistir
ambas. (Ídem)
En buena cuenta, podemos concebir a la sucesión
intestada o sucesión legal como aquella que opera o bien
en defecto o bien como complemento de la sucesión testamentaria.
En el primer caso, el causante carece de testamento o este es
declarado nulo o caduco (art. 815, incisos 1, 3 y 4 del CC), en el
segundo la sucesión testamentaria es insuficiente para regular la
sucesión del causante como cuando el testamento no contiene
institución de herederos, no obstante existir hijos del testador, y el
testamento solo contiene institución de legatarios (art. 815, incisos
2 y 5 del CC).
3. Casos de sucesión intestada
De acuerdo al artículo 815 del Código Civil peruano (en
adelante CC):
Artículo 815.- Casos de sucesión intestada
La herencia corresponde a los herederos legales cuando:
1. El causante muere sin dejar testamento; el que otorgó ha sido
declarado nulo total o parcialmente; ha caducado por falta de
comprobación judicial; o se declara inválida la desheredación.
2. El testamento no contiene institución de heredero, o se ha
declarado la caducidad o invalidez de la disposición que lo instituye.
3. El heredero forzoso muere antes que el testador, renuncia a la
herencia o la pierde por indignidad o desheredación y no tiene
descendientes.
4. El heredero voluntario o el legatario muere antes que el testador; o
por no haberse cumplido la condición establecida por éste; o por
renuncia, o por haberse declarado indignos a estos sucesores sin
sustitutos designados.
5. El testador que no tiene herederos forzosos o voluntarios
instituidos en testamento, no ha dispuesto de todos sus bienes en
legados, en cuyo caso la sucesión legal sólo funciona con respecto
a los bienes de que no dispuso.
La declaración judicial de herederos por sucesión total o
parcialmente intestada, no impide al preterido por la declaración
haga valer los derechos que le confiere el Artículo 664.
Bueno es precisar que la sucesión intestada no solo opera ante
ausencia total de testamento, que vendría a ser el caso típico, sino
que también se da cuando existiendo testamento el testador no ha
instituido herederos, o no existiendo herederos forzosos no ha
instituido herederos voluntarios, o no ha dispuesto de todos sus
bienes en legados, o cuando algunas disposiciones testamentarias
terminan siendo invalidadas. En estos supuestos nos encontramos
con sucesiones mixtas, y ello es posible en casos donde se aplica el
testamento, pero también se acude a las normas de sucesión legal.
(Aguilar Llanos, 2011, p. 171).
En los incisos 1, 3 y 4 del artículo 815 del CC la sucesión intestada
es aplicada de forma supletoria mientras que en los incisos 2 y 5,
del mismo artículo, opera de forma complementaria.
4. El parentesco
La palabra viene del verbo parere, pario, engendrer, produire.»El
parentesco es el cimiento de toda la doctrina de la sucesión ab
intestato«. En efecto, no puede hablarse de sucesión en esta si no se
establece el lazo de parentesco a excepción del vínculo uxorio y de
la sucesión por parte del Estado. (Ferrero Costa, 2012, p. 629)
El parentesco es el vínculo existente entre personas que pertenecen
a una misma familia. Es decir, aquel establecido entre todas
aquellas personas que comparten vínculos sanguíneos o de afinidad.
Como relación jurídica entre dos o más personas unidas por sangre
o por la ley, el parentesco impone a los relacionados entre sí
comportamientos recíprocos cuya trasgresión conlleva las
consecuencias que determina la ley. (Varsi Rospigliosi, 2011, p. 150)
Dicha institución produce efectos jurídicos imponiendo deberes,
concediendo derechos y fijando determinadas restricciones, así
como limitaciones. Los efectos no son iguales dado que dependen
de la clase de parentesco que se trate. El parentesco por
consanguinidad[1] crea efectos más intensos que el parentesco por
afinidad[2]. Incluso dentro de la consanguinidad depende si son en
línea recta o colateral. (Ídem)
Siguiendo a Bossert y Zannoni, la existencia de relaciones jurídicas
derivadas de la consanguinidad, la afinidad o la
adopción[3] determina el parentesco. (2004, p. 37)
En suma, podemos definir al parentesco como aquella relación
existente entre los miembros de una familia en razón de la
consanguinidad, de la afinidad (matrimonio) y de la adopción (civil).
Teniendo efectos más intensos los vínculos consanguíneos que
aquellos por afinidad.
Proseguimos con el desarrollo puntual del parentesco por
consanguinidad.
4.1 Parentesco consanguíneo: parentesco en línea recta y parentesco en
línea colateral
El parentesco consanguíneo se da en dos líneas: la recta y la
colateral. El parentesco en línea recta es ilimitado, teniendo como
única restricción la que impone la naturaleza. Así, resulta muy difícil
que aparezca en la herencia un pariente en la línea recta más allá del
cuarto grado. Tendría que ser el padre del tatarabuelo o hijo del
tataranieto del causante. El parentesco en línea recta puede
ser ascendente o descendente, excluyendo este último orden al
anterior para efectos sucesorios. Este principio está expresamente
establecido en el artículo 817[4]. (Ferrero Costa, 2012, p. 630)
Mientras los parientes en la línea recta son las personas que
descienden una de otra, los parientes en línea colateral son las
personas que provienen de un ascendente común, pero que no
descienden una de otra (art. 236). Por disposición de este último
artículo, este parentesco solo produce efectos civiles hasta el cuarto
grado, principio que es corroborado en el artículo 816 en relación al
derecho de sucesiones, al establecer el orden sucesorio. (Ibídem,
pp. 630-631)
Para Aguilar Llanos, en el parentesco se comprenden las líneas,
la rama y el grado. La línea es la sucesión ordenada y completa de
personas que proceden de un tronco ancestral común (tronco,
persona a quien reconocemos como ascendiente común, las
personas de cuyo parentesco se trata). La línea es recta y colateral o
transversal. La línea recta está formada por persona que descienden
unas de otras; y la colateral por personas que, sin descender unas
de otras, unen sus líneas rectas en un ascendiente común. (2011, p.
173)
Dentro de la línea recta se conoce a la rama que puede ser
ascendente (de donde procede la persona, esto es, sus ancestros) o
descendente (los posteros, o aquellos que descienden de la
persona). El grado es la distancia, tránsito o intermedio entre dos
parientes (Ídem)
En la línea recta, el grado de parentesco se determina por el número
de generaciones, y en la línea colateral, se calcula subiendo de uno
de los parientes al tronco común y bajando después hasta el otro
(artículo 236). De esa forma, un sujeto es pariente de primer grado
con su hijo, de segundo grado con su nieto, de tercer grado con su
bisnieto y de cuarto grado con su tataranieto. Esa misma persona
será pariente de primer grado con su padre, de segundo grado con
su abuelo, de tercer grado con su bisabuelo y de cuarto grado con
su tatarabuelo. (Ferrero Costa, 2012, pp. 631-632)
Por otro lado, una persona es pariente de segundo grado de su
hermano, de tercer grado de su tío y sobrino y de cuarto grado de su
primo hermano. (Ibídem, p. 632)
En conclusión, el parentesco consanguíneo se subdivide en
parentesco en línea recta y parentesco en línea colateral. En la
primera forma se admite a los ascendientes y a los descendientes,
excluyendo estos a aquellos. En la segunda forma el vínculo que une
a los miembros de una familia es una persona en común pero no
descienden el uno del otro como en el caso de la línea recta.
5. Órdenes sucesorios
De conformidad con artículo 816 del CC:
Artículo 816.- Órdenes sucesorios
Son herederos del primer orden, los hijos y demás
descendientes; del segundo orden, los padres y demás
ascendientes; del tercer orden, el cónyuge o, en su caso, el
integrante sobreviviente de la unión de hecho; del cuarto, quinto y
sexto órdenes, respectivamente, los parientes colaterales del
segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad.
El cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de
hecho también es heredero en concurrencia con los herederos de
los dos primeros órdenes indicados en este artículo.
Al fallecer el causante puede sobrevivirle una parentela numerosa;
sin embargo, teniendo todos ellos vocación sucesoria por el nexo
familiar que tienen con el causante no todos van a ser sucesores,
pues no sería justo que la ley designe conjuntamente a todos los
parientes sin hacer diferencias que naturalmente existen entre los
familiares del causante, por ello se hace una clasificación entre
todos los parientes otorgándoles un orden hereditario que viene a
ser una jerarquía preferencial, todo ello se hace de acuerdo con los
sentimientos del causante (al menos eso es lo que se presume).
(Aguilar Llanos, 2011, p. 173)
Diremos que los parientes en línea recta tienen un derecho
preferente y excluyente con respecto a los parientes colaterales, y
dentro de la línea recta los descendientes terminan excluyendo a
los ascendientes. (Ibídem, p. 174)
Respecto a los tres primeros órdenes sucesorios la profesora Zuta
Vidal nos dice que son reconocidos como herederos forzosos,
según lo estipulado por el artículo 724 del Código Civil. Lo cual
significa que ellos tienen derecho a una legítima, que es aquella
parte de la herencia que no puede ser dispuesta por el testador
cuando tiene herederos forzosos. (2020)
También se debe tomar en cuenta que existen otros parientes que
pueden heredar a falta de los anteriores, estos son los
llamados herederos legales, y así tenemos:
Herederos de cuarto orden: los parientes colaterales de segundo
grado de consanguinidad, es decir, los hermanos del causante.
Herederos de quinto orden: los parientes colaterales de tercer
grado de consanguinidad, es decir, sobrinos y tíos del causante.
Herederos de sexto orden: los parientes colaterales de cuarto
grado de consanguinidad, es decir, primos hermanos, sobrinos
nietos y tíos abuelos. (Zuta Vidal, 2020)
En conclusión, en la sucesión intestada, existe un orden hereditario
preestablecido por ley. En el caso de los tres primeros órdenes
sucesorios, estos son además herederos forzosos y en el caso de
los tres últimos órdenes, estos son los llamados herederos
legales quienes heredan a faltan de los herederos forzosos. La
razón de la preferencia de unos sobre otros radicaría en los
sentimientos del causante por sus herederos.
6. Trámite de la sucesión intestada
La sucesión intestada es el documento emitido por el juez o por el
notario en el que podemos ser declarados herederos cuando una
persona fallece sin dejar testamento. Este trámite también es
conocido como declaratoria de herederos.
La sucesión intestada puede ser tramitada por todas las personas
que consideren que tienen derecho a heredar. Esto es, por el
cónyuge, por la conviviente, por los hijos, por los padres. La solicitud
que se presente ante el notario o juez, debe contener a todos los
posibles herederos.
Esta solicitud, debe ser presentada ante el notario o el juez del lugar
del último domicilio del causante.
6.1. ¿Cuáles son los documentos que debemos presentar ante el notario o el
juez, para ser declarados herederos?
La solicitud de sucesión intestada, la que debe estar firmada por
el heredero y autorizada por un abogado.
La partida de defunción.
La partida de matrimonio.
Las partidas de nacimiento.
El certificado negativo de sucesión intestada expedida por
la Sunarp, con el cual acreditamos que no hay ninguna
inscripción o trámite en curso sobre una sucesión.
El certificado negativo de testamento, igualmente expedida por
la Sunarp, con el cual acreditamos que no hay ninguna
inscripción o trámite en curso de un testamento.
6.2. Trámite judicial
La sucesión intestada se tramita como proceso no contencioso en
virtud del artículo 749 inciso 10 del Código Procesal Civil (en
adelante CPC).
El resto de disposiciones relativas a la sucesión intestada (que va
desde quienes pueden solicitarla, los requisitos de admisibilidad, la
legitimación pasiva, la ejecución) están contempladas del artículo
830 al artículo 836 del CPC.
6.3. Trámite notarial
La Ley 26662, Ley de competencia notarial en asuntos no
contenciosos (en adelante LCNANC) prevé en su artículo 1, inciso 6
que los interesados pueden recurrir ante notario para tramitar el la
sucesión intestada.
El resto de disposiciones relacionadas a la sucesión intestada (que
van desde la procedencia, requisitos, inclusión de otros herederos,
protocolización e inscripción) están previstas del artículo 38 al
artículo 44 de la LCNANC.
6.4. Consideraciones sobre el trámite de sucesión intestada
Antes de la decisión definitiva que tome el notario o el juez sobre
nuestra condición de heredero, estos últimos mandan a publicar el
trámite de sucesión intestada en el diario oficial El Peruano y en otro
de mayor circulación; con el propósito de que las personas que
también se consideren con derecho a heredar, soliciten que se les
incluya en la sucesión.
Al obtener y recibir el acta notarial o la sentencia judicial consentida,
en virtud del cual se nos declara herederos debemos inscribir la
sucesión intestada en la Sunarp. Para ello, se deben presentar los
siguientes documentos:
Formato de solicitud de inscripción.
Acta notarial o sentencia judicial consentida de sucesión
intestada.
Presentados estos documentos, serán remitidos al registrador
público, para su evaluación. Y de cumplirse con los requisitos
legales correspondientes, se procederá a la inscripción.
La calificación de inscripción de una sucesión intestada en
los Registros Públicos tiene un costo de 20.00 soles y se efectúa en
un plazo de 48 horas. Los costos notariales son variables y
dependen de cada notaría.
7. Conclusiones
Podemos concebir a la sucesión intestada o sucesión legal como
aquella que opera o bien en defecto o bien como complemento de la
sucesión testamentaria. En el primer caso, el causante carece de
testamento o este es declarado nulo o caduco (art. 815, incisos 1, 3
y 4 del CC), en el segundo la sucesión testamentaria es insuficiente
para regular la sucesión del causante como cuando el testamento
no contiene institución de herederos, no obstante existir hijos del
testador, y el testamento solo contiene institución de legatarios (art.
815, incisos 2 y 5 del CC).
Podemos definir al parentesco como aquella relación existente entre
los miembros de una familia en razón de la consanguinidad, de la
afinidad (matrimonio) y de la adopción (civil). Teniendo efectos más
intensos los vínculos consanguíneos que aquellos por afinidad.
El parentesco consanguíneo se subdivide en parentesco en línea
recta y parentesco en línea colateral. En la primera forma se admite
a los ascendientes y a los descendientes, excluyendo estos a
aquellos. En la segunda forma el vínculo que une a los miembros de
una familia es una persona en común pero no descienden el uno del
otro como en el caso de la línea recta.
En la sucesión intestada, existe un orden hereditario preestablecido
por ley. En el caso de los tres primeros órdenes sucesorios, estos
son además herederos forzosos y en el caso de los tres últimos
órdenes, estos son los llamados herederos legales quienes heredan
a faltan de los herederos forzosos. La razón de la preferencia de
unos sobre otros radicaría en los sentimientos del causante por sus
herederos.
Existen dos formas de tramitar la sucesión intestada, una a través
del poder judicial (arts. 830 al 836 del CPC) y otra vía notarial (arts.
38 al 44 de la LCNANC)
8. Bibliografía
AGUILAR LLANOS, Benjamín (2011). Derecho de sucesiones. Lima:
Ediciones Legales.
BOSSERT, Gustavo y ZONNONI, Eduardo (2004). Manual de derecho
de familia. Buenos Aires: Editorial Astrea.
FERNÁNDEZ ARCE, César (2019). Derecho de sucesiones. Lo
esencial del derecho, n. 14. Lima: PUCP.
FERRERO COSTA, Augusto (2012). Tratado de derecho de
sucesiones. Lima: Gaceta Jurídica.
Sunarp (2017). “¿Qué es una sucesión intestada y cómo tramitarla?”.
Disponible aquí.
MENDOZA DEL MAESTRO, Gilberto (2017). “Sucesión intestada en
sede registral”. En:
https://www.enfoquederecho.com/2017/04/21/sucesion-intestada-
en-sede-registral/
VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (2011). Tratado de derecho de familia.
Tomo I. Lima: Gaceta Jurídica.
ZÁRATE DEL PINO, Juan (1999). Curso de derecho de sucesiones.
Lima: Palestra Editores.
ZUTA VIDAL, Erika (2020). “Sucesión intestada: trámites y
dificultades”. Disponible en: https://ius360.com/sucesion-intestada-
tramites-y-dificultades/
[1] Artículo 236.- Parentesco consanguíneo
El parentesco consanguíneo es la relación familiar existente entre
las personas que descienden una de otra o de un tronco común.
El grado de parentesco se determina por el número de
generaciones.
En la línea colateral, el grado se establece subiendo de uno de los
parientes al tronco común y bajando después hasta el otro. Este
parentesco produce efectos civiles sólo hasta el cuarto grado.
[2] Artículo 237.- Parentesco por afinidad
El matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de los
cónyuges con los parientes consanguíneos del otro. Cada cónyuge
se halla en igual línea y grado de parentesco por afinidad que el otro
por consanguinidad.
La afinidad en línea recta no acaba por la disolución del matrimonio
que la produce. Subsiste la afinidad en el segundo grado de la línea
colateral en caso de divorcio y mientras viva el ex-cónyuge.
[3] Artículo 238.- Parentesco por adopción
La adopción es fuente de parentesco dentro de los alcances de esta
institución.
[4] Artículo 817.- Exclusión sucesoria
Los parientes de la línea recta descendente excluyen a los de la
ascendente. Los parientes más próximos en grado excluyen a los
más remotos, salvo el derecho de representación.
Quiero retirar dinero de la cuenta
de mi menor hijo, ¿qué debo hacer?
Sumario: 1. Introducción, 2. Los representantes legales de menores
de edad, 3. De la limitación legal para disponer de los bienes o
derechos de los menores de edad sin autorización judicial, 4. Del
Juez encargado de observar el proceso de autorización judicial, 5.
La vía procedimental, 6. De la participación del Ministerio Público, 7.
Lo que debo acreditar para que se acceda la solicitud de
autorización, 8. Los medios probatorios de la solicitud de
autorización judicial, 9. Formalización de la autorización, 10. De la
posibilidad de demandar la nulidad de los actos jurídicos celebrados
por los padres sin la correspondiente autorización judicial, 11. A
manera de cierre, 12. Referencias bibliográficas.
1. Introducción
Las personas que tienen la calidad de representantes legales, si bien
tienen determinadas facultades para ejercer la función propia que
les corresponde, muchas de esas facultades están limitadas. Así,
muchos actos que puedan afectar a sus representados necesitan de
la respectiva autorización judicial.
El retiro de dinero de la cuenta que está a nombre de un menor de
edad es, precisamente, uno de esos actos que están limitados y que
requiere que se acuda a la vía judicial para lograr el retiro.
En este comentario analizamos aquello que necesitamos considerar
para lograr la autorización judicial. Esperamos les sea de utilidad
para ustedes.
2. Los representantes legales de menores de edad
En referencia a los menores edad debemos preguntarnos en
quiénes puede recaer la condición de representantes de estas
personas. Ellas pueden ser las siguientes:
a. Los padres que no hayan sido excluidos de la patria potestad
sobre ellos.
b. El tutor que haya sido nombrado.
c. El curador especial que haya sido nombrado para el cuidado de
sus bienes.
3. De la limitación legal para disponer de los bienes o derechos de los
menores de edad sin autorización judicial
Los representantes legales que hemos señalado poseen diversas
facultades para proteger los intereses de sus representados y, por
ello, gozan del derecho de administración sobre los bienes y
derechos de estos.
Ante lo mencionado, nos preguntamos: ¿esta facultad de
administrar los bienes y derechos, les permite también disponer
libremente de éstos? La respuesta negativa es la correcta.
Debe recordarse que los actos de administración son diferentes de
los actos de disposición sobre los bienes administrados. Por
ejemplo: actos de administración serán cuidar los bienes, arreglar
los desperfectos que estos tengan, entre otros actos similares. Por
su parte, un acto de disposición será, por ejemplo, vender los
citados bienes.
Precisamente, para estos actos de disposición, debe solicitarse la
correspondiente autorización judicial para que sean considerados
válidos y efectivos, conforme lo señala el artículo 786 del CPC y así
también el artículo 447 del Código Civil (CC).
Por otro lado, el artículo 448 del CC, en relación a los menores de
edad y sus representantes, señala una serie de actos para cuya
realización se necesita la autorización judicial:
a. Arrendar los bienes de los menores por más de tres años.
b. Hacer partición extrajudicial.
c. Transigir, estipular cláusulas compromisorias o sometimiento a
arbitraje.
d. Renunciar a herencias, legados o donaciones.
e. Celebrar contrato de sociedad o continuar en la establecida.
f. Liquidar la empresa que forme parte de su patrimonio.
g. Dar o tomar dinero en préstamo.
h. Edificar, excediéndose de las necesidades de la administración.
i. Aceptar donaciones, legados o herencias voluntarias con cargas.
j. Convenir en la demanda.
Conforme lo podemos apreciar, dependerá de los actos que se va a
realizar para determinar si es necesaria esta autorización judicial
previa o no. No olvidar y tener presente lo expresado.
4. Del juez encargado de observar el proceso de autorización judicial
Conforme lo establece el Código Procesal Civil (CPC) y la Ley
Orgánica del Poder Judicial, será el juez especializado el que tenga
el deber de observar los procesos judiciales donde se traten temas
de disposición de bienes de menores edad.
Debe tenerse en cuenta que el término juez especializado supone
que pueda recurrirse al juez de familia, al juez mixto o al juez civil.
Ante esta indicación surge la interrogante, ¿en qué orden debo
acudir a estos magistrados?
Si en un distrito judicial existen los tres tipos de jueces, debe
seguirse este orden:
a. Juez de familia y en caso no hubiera.
b. Juez mixto y en caso no hubiera.
c. Juez civil.
Por otro lado, respecto de la competencia territorial, el artículo 21
del CPC precisa que en todo lo que tenga que ver con el ejercicio de
la patria potestad, como lo es la administración y disposición de los
bienes, deberá apreciarse el domicilio del menor de edad.
Por favor, no omitir estas precisiones, caso contrario podrá
generarse dilaciones que perjudiquen el interés de las partes y la
necesidad de urgencia de atención de la disposición de bienes de
menor que sea necesaria.
5. La vía procedimental
Según lo establece el artículo 162 del Código de los Niños y
Adolescentes, la vía procedimental en estos casos es
el procedimiento no contencioso. Deben tener en cuenta lo
precisado, pues en ocasiones, de forma errónea, se consigna como
vía la del proceso único, dado que ambas vías se encuentran
reguladas en el Código de los Niños y Adolescentes.
6. De la participación del Ministerio Público
En muchas ocasiones, ambos padres están de acuerdo con
disponer el dinero de sus menores hijos. ¿El acuerdo entre ellos
hace ya innecesario esta autorización? No. Entonces, ¿contra quién
se hará la demanda de autorización analizada? El artículo 787
establece que el Ministerio Público es parte en los procesos
judiciales relativos a las autorizaciones de disposición de bienes de
menores de edad, solo en los casos en que se no haya constituido
previamente un consejo de familia.
El consejo de familia es una institución que forma parte del derecho
de familia que, si bien se encuentra regulado en el CC, no es una
institución a la que recurran mucho los interesados en la realidad,
debido a lo complicado que es hoy unir a toda la familia para la
toma de decisiones y porque no es solicitado por las personas
autorizadas para ello.
Por esta situación es que, en la gran mayoría de casos en que se
solicita la autorización judicial (para disponer de los bienes y
derechos de los menores de edad), no existe un consejo de familia
instituido antes de presentarse esta solicitud ante el juzgado. Por
ello, el Ministerio Público es considerado parte en el gran número de
casos.
La Fiscalía tiene una función muy especial en el cuidado de los
intereses de los menores de edad, incluso cuando tiene que velar
por ellos en contra de los intereses de los otros miembros de la
familia. Esto debido a que, como bien lo establece el artículo IX del
título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, se debe
destacar siempre el interés superior de los menores de edad.
Respecto del interés superior del niño, niña y adolescente, la
doctora Ana Cecilia Garay Molina señala:
Debe concebirse necesariamente como la búsqueda de la
satisfacción de los derechos fundamentales del niño o niña y nunca
se puede aducir un interés de otro tipo como superior a la vigencia
efectiva de estos derechos, evitando que criterios corporativistas o
de supervivencia institucional, sean situados por sobre el interés
superior del niño o niña (GARAY, 2009: p. 130).
Alex Plácido Vilcachagua, respecto del interés de los niños, niñas y
adolescentes, resalta:
El deber de considerar su interés superior se impone como el criterio
que deben seguir sus padres o responsables en el cuidado de su
persona y bienes y que ha de tener en cuenta el juez de familiar para
salvaguardar su integridad y tutelar in extenso de sus derechos
específicos (PLÁCIDO, 2002: p. 34).
Analizando el tema, Víctor Montoya señala:
El niño o el adolescente, por su especial situación y por encontrarse
en una posición de desventaja respecto de los llamados a velar por
su protección, debe contar con una legislación y una situación
acorde con sus necesidades que a su vez, requieren un ejercicio
pleno de los derechos que la constitución le ofrece (MONTOYA,
2007: p. 50)
7. Lo que debo acreditar para que se acceda la solicitud de autorización
Ante la necesidad de una autorización judicial para disponer de los
bienes y derechos de los representados, surge la interrogante, ¿qué
deben acreditar los representantes para que el juez les autorice a la
disposición?
Debe acreditarse que la disposición de bienes o derechos de los
representados se realiza por causas justificadas de necesidad o
utilidad en favor de los representados, conforme lo señala el artículo
447 del CC, que indica que «los padres no pueden enajenar ni gravar
los bienes de los hijos, ni contraer en nombre de ellos obligaciones
que excedan los límites de la administración, salvo por causas
justificadas de necesidad o utilidad y previa autorización judicial
(…)».
Esta «necesidad» debe ser entendida como la indicación de que no
existe otro bien que emplear para cubrir lo que requiere el menor hijo
para subsistir. Por ejemplo, los padres no tienen otros ingresos que
permita cubrir lo que requiere su menor hijo y por eso les es urgente
que se permita el retiro de los fondos de la cuenta bancaria de su
menor hijo.
La «utilidad» es entendida en el sentido de que el retiro del dinero
solicitado responde estrictamente a un beneficio para el menor hijo
y no a una decisión antojadiza de los padres.
A partir de lo señalado, el artículo que venimos comentando exige
que se acredite el acto que motive el pedido de la autorización
judicial, a efectos de comprobar si, efectivamente, se cumple lo
requerido por el artículo 447 del CC, caso contrario la autorización
judicial no será posible.
8. Los medios probatorios de la solicitud de autorización judicial
Los medios probatorios pueden ser diversos y se los admitirán
siempre y cuando cumplan con las finalidades del proceso judicial
donde sean ofrecidos.
Aquí podemos encontrar los siguientes:
8.1. De los testigos
El ordenamiento jurídico establece diferentes medios probatorios
que la ley permite sean empleados en los procesos judiciales a
efectos de que se logre el objetivo de resolver conflictos de
intereses o aclarar una incertidumbre jurídica, logrando acreditar los
hechos y otorgar certeza a las decisiones del juez, tal como lo
dispone el artículo 188 del CPC al señalar que «los medios
probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por
las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos
controvertidos y fundamentar sus decisiones».
Sin embargo, deben tenerse en cuenta que estos medios
probatorios deben ser los pertinentes para lograr la finalidad
precisada. En caso contrario, los medios probatorios que se
propongan serán declarados improcedentes como lo indica el
artículo 190 del CPC, al precisar que «los medios probatorios deben
referirse a los hechos y a la costumbre cuando ésta sustenta la
pretensión. Los que no tengan esa finalidad, serán declarados
improcedentes por el Juez (…)».
Estos testigos deberán acreditar que la disposición que se pretende
realizar responde a un criterio de necesidad o de utilidad en favor de
los incapaces y no a intereses de los representantes legales.
Recordemos que sobre esto se centrará el análisis judicial, por lo
que la declaración de los testigos deberá centrarse en el punto
controvertido que será observado al momento de resolver.
En caso de que los testigos no emitan declaración sobre estos
temas, su declaración será declarada impertinente para el proceso y
no se permitirá su actuación, conforme lo ofreció la parte solicitante
del proceso judicial durante la etapa postulatoria.
8.2. Acreditación mediante documentos del valor de los derechos a
disponerse
Para que puedan ser valorados por el juez deben ser presentados
los documentos donde conste los derechos y los valores
cuantificables de estos; caso contrario, podría generarse una
resolución que carezca de efectividad o no cumpla con los fines de
la persona que inició el proceso judicial.
De esta manera, deben presentarse:
a. Documentos que acrediten los derechos a disponerse, por
ejemplo, el número de la cuenta y la entidad bancaria donde se
encuentre la cuenta.
b. Certificación oficial que acredite el valor de estos derechos, por
ejemplo, se acredite el monto del dinero obrante en la cuenta y que
se desea disponer.
Estos documentos también son importantes. Caso contrario, el juez
no podrá delimitar los alcances de las facultades solicitadas al
momento de emitir decisión dentro de este proceso judicial.
9. Formalización de la autorización
La protección que se les otorga a los menores de edad, inclusive
sobre los actos de sus representantes, genera muchas veces
barreras complicadas de superar por los representantes. Sin
embargo, atendiendo a que los intereses de los incapaces siempre
estarán por encima de intereses alternos, la protección que nuestro
ordenamiento les brinda está plenamente justificada.
Precisamente, una de estas formas de protección se ve reflejada en
la labor especial del juez, quien en ocasiones va más de allá de la
etapa resolutiva del proceso, pasando ya a la etapa final de la
ejecución, donde existen omisiones que perjudican la finalidad que
se tenía al momento de interponer la solicitud de disposición de los
bienes o derechos de los menores de edad y que algunos jueces,
con sabio criterio, tratan de solucionar haciendo las precisiones
necesarias para el cobro del dinero que se necesita.
10. De la posibilidad de demandar la nulidad de los actos jurídicos
celebrados por los padres sin la correspondiente autorización judicial
Conforme lo señala el artículo 450 del CC, en el supuesto caso que
el representante legal (en este caso, los padres) celebre sin
autorización judicial actos jurídicos que involucren la disposición de
bienes o derechos de sus menores hijos, estos actos podrán ser
objeto de demandas judiciales dirigidas a declarar su nulidad.
Así, tenemos que podrán demandar la nulidad de los actos jurídicos
señalados las siguientes personas:
a. El hijo, dentro de los dos años siguientes a alcanzar la mayoría de
edad.
b. Los herederos del hijo, dentro de los dos años siguientes a su
muerte si ocurrió antes de llegar a la mayoridad.
c. El representante legal del hijo, si durante la minoría de edad, cesa
uno de los padres o los dos en la patria potestad. En este caso, el
plazo comienza a contarse desde que se produce el cese.
11. A manera de cierre
Debe tener en cuenta cada aspecto que hemos precisado para que
saber qué debe considerarse cuando se enfrente a la necesidad de
retirar dinero que está en la cuenta bancaria de sus menores hijos.
Esperamos que se pueda retransmitir lo indicado y se tenga en
consideración. La idea es que sirva de ayuda y apoyo para los
lectores.
También podría gustarte
- 12.4 Solicitud Regularizacion Ley 20.898 Vivienda Hasta 140 m2Documento3 páginas12.4 Solicitud Regularizacion Ley 20.898 Vivienda Hasta 140 m2Rodrigo Ignacio GuzmánAún no hay calificaciones
- La Sucesion Paso A Paso PDFDocumento22 páginasLa Sucesion Paso A Paso PDFDiegoQAC78% (9)
- Solicitud de Prescripción Adquisitiva (Notarial)Documento41 páginasSolicitud de Prescripción Adquisitiva (Notarial)Joel Herrera FloresAún no hay calificaciones
- Garcia Arevalo - Manuel Alfonso - A5Documento14 páginasGarcia Arevalo - Manuel Alfonso - A5Manuel Alfonso Garcia ArevaloAún no hay calificaciones
- T1 GdjeDocumento3 páginasT1 GdjeKAISER7Aún no hay calificaciones
- Minuta Posesion EfecitvaDocumento2 páginasMinuta Posesion EfecitvaJohan Fernandez100% (1)
- Derecho Civil Actividad 4Documento25 páginasDerecho Civil Actividad 4Christhoper Abimael Escalante OrdazAún no hay calificaciones
- Proiedad HorizontalDocumento3 páginasProiedad HorizontalAna Cristina Ariopajas SuquitanaAún no hay calificaciones
- Proceso SucesoralDocumento11 páginasProceso SucesoralFRIDA CARREROAún no hay calificaciones
- Modelo Contrato de UsufructoDocumento2 páginasModelo Contrato de UsufructoAlexander TafurAún no hay calificaciones
- Apeo y Deslinde 2Documento7 páginasApeo y Deslinde 2Lic. Magdalena Peña100% (2)
- Revocacion e Ineficacia Del Testamento o Sus DisposicionesDocumento3 páginasRevocacion e Ineficacia Del Testamento o Sus DisposicionesMadeleinGOllarvesAún no hay calificaciones
- Patrocinio PoderDocumento6 páginasPatrocinio PoderOrietta MolinaAún no hay calificaciones
- Demanda de Otorgamiento de Escritura PublicaDocumento3 páginasDemanda de Otorgamiento de Escritura PublicaStefany Aragon RuizAún no hay calificaciones
- Demanda de Nulidad de TestamentoDocumento4 páginasDemanda de Nulidad de TestamentoLuis RoldanAún no hay calificaciones
- Ampliacion de Poder Sandra 11.01.23Documento1 páginaAmpliacion de Poder Sandra 11.01.23shirley taipeAún no hay calificaciones
- Acta de NacimientoDocumento1 páginaActa de NacimientoTATIANA REYESAún no hay calificaciones
- Investidura de La Calidad de Heredero y Peticion de La HerenciaDocumento9 páginasInvestidura de La Calidad de Heredero y Peticion de La HerenciaFernanda GarciaAún no hay calificaciones
- Minuta Compraventa Patricia PobleteDocumento13 páginasMinuta Compraventa Patricia Pobletedalsotoro100% (1)
- Unidad #5Documento17 páginasUnidad #5Pamela TorresAún no hay calificaciones
- Acción Del Heredero Forzoso Por Reducción de Donaciones Inoficiosas de Inmuebles. La Prescripción Adquisitiva Del Artículo 2459 Del Código Civil y Comercial de La NaciónDocumento12 páginasAcción Del Heredero Forzoso Por Reducción de Donaciones Inoficiosas de Inmuebles. La Prescripción Adquisitiva Del Artículo 2459 Del Código Civil y Comercial de La NaciónGuido GSEAún no hay calificaciones
- La Cesión de DerechosDocumento29 páginasLa Cesión de DerechosEmilia GarciaAún no hay calificaciones
- ACEPTACION DE MANDATO GENERAL GRATUITO LUIS RANGELdocxDocumento3 páginasACEPTACION DE MANDATO GENERAL GRATUITO LUIS RANGELdocxhenrymadridramirezAún no hay calificaciones
- Bienes CuestionarioDocumento13 páginasBienes Cuestionarionecote666Aún no hay calificaciones
- Actas Notariales PDFDocumento79 páginasActas Notariales PDFSilvia GabrielaAún no hay calificaciones
- Trabajo Derecho Civil Iii Hugo Duque Iii ModuloDocumento56 páginasTrabajo Derecho Civil Iii Hugo Duque Iii Modulohugo duqueAún no hay calificaciones
- Examen PROFA Quince Preguntas Sobre Los Derechos Reales LPDocumento11 páginasExamen PROFA Quince Preguntas Sobre Los Derechos Reales LPRAFAEL DIAZ DANIELAún no hay calificaciones
- 02 Cuestionario Civil BienesDocumento16 páginas02 Cuestionario Civil Bienesestudio camilaAún no hay calificaciones
- Promesa de Compraventa de Inmbueble Al ContadoDocumento5 páginasPromesa de Compraventa de Inmbueble Al ContadoEduardo CardonaAún no hay calificaciones
- Guia de Estudio de Derecho SucesorioDocumento23 páginasGuia de Estudio de Derecho Sucesoriostiven100% (3)