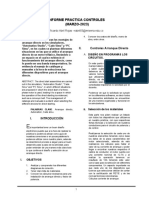Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
1844 Articulo
Cargado por
Jose Guadalupe Ramirez Treviño0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas3 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas3 páginas1844 Articulo
Cargado por
Jose Guadalupe Ramirez TreviñoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
EDITORIAL
La primera Encíclica del pontificado de Benedicto XVI tenía
como centro el amor de Dios o la verdad de Dios como amor. Con
ello, el Papa, que ya había venido preparando el tema de la Encí-
clica a través de diferentes mensajes previos, quería situarnos en el
corazón de la fe cristiana, que no consiste ante todo en el asenti-
miento de una serie de verdades, sino en una profesión de confianza
en un amor que nos ama primero: el amor de Dios manifestado en
Cristo.
El hecho de que la Encíclica fuera firmada el día de Navidad de
2005, nos revela la intención de Benedicto XVI de centrar su re-
flexión sobre el amor en la realidad de la presencia de Jesucristo
como don del Padre para el mundo, pues en él se desvelan defini-
tivamente la ternura y la misericordia de Dios. Creer en clave cris-
tiana no es creer en algo sino, como ya nos había indicado el Papa
Ratzinger en su Introducción al cristianismo: creo en ti; creo en un
Amor, en tu Amor. Ahí, como se afirma en el número primero de la
Encíclica, se halla el corazón de la fe cristiana.
El testimonio del Antiguo Testamento, que recoge la experiencia
del Pueblo de Israel, es firme ya en la afirmación de la ternura y
la misericordia de Dios. Por encima de otras imágenes de Yahveh
como Dios duro o castigador, se impone la de un Padre tierno, de
un Esposo enamorado que sufre por el desdén de su pueblo y se
vuelca lleno de gozo y de ternura sobre los suyos, atrayéndoles con
lazos humanos, alejando de ellos sus pecados como el Oriente dista
del Ocaso.
Con la revelación definitiva otorgada en Cristo, el Nuevo Tes-
tamento puede afirmar ya sin ningún género de dudas que «Dios es
amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en
él» (1 Jn 4,16). Esta verdad, enraizada en la fe cristiana, pues se
basa en el testimonio, en gestos y palabras del mismo Jesús, Hijo
de Dios, se ha visto muchas veces a lo largo del tiempo, es innega-
ble, relegada u olvidada. Como si la pátina de los años nos hiciese
REVISTA DE ESPIRITUALIDAD 67 (2008), 5-7
6
olvidar la auténtica naturaleza de Dios y la verdadera relación a la
que, en Cristo y por el Espíritu —que en la oración clama por
nosotros al Abbá, Padre—, nos llama.
Si los ojos del creyente se fijan en la vida de Cristo, parece
imposible que no sea capaz de descubrir el profundo gesto de amor
que en él nos regala Dios. Acoge a los pecadores, sale al encuentro
de las necesidades de los hombres y mujeres con los que topa, pero,
sobre todo, es en su entrega en la cruz, cuando contemplamos el
modo y la razón porque lo matan, nuestro corazón puede sentirse
aterrado, encogido; sin embargo, cuando somos capaces de fijar la
mirada en el modo y la razón por la que él muere y quién es el que
muere, la percepción de un amor insuperable se fija en lo más
profundo de nuestra alma y nos sentimos testigos de la contempla-
ción del mayor gesto de piedad que pudiera soñar cualquier cora-
zón humano.
Como ha dicho Florentino Muñoz, inspirándose en las palabras
del Papa Benedicto XVI, «contemplar a Jesucristo crucificado no es
algo puramente externo, pasajero. No podemos mirar al Crucificado
con la mirada de un espectador, ni con la de un transeúnte, sino con
la mirada creyente y amorosa, ya que esta es la única que nos ca-
pacita para asumir y compartir sus sufrimientos y ponernos entera-
mente en las manos de Dios».
Nadie, quizás como Bach, un músico, un místico, ha sabido
extraer —a través de la belleza musical de sus Pasiones— de la
tragedia del calvario, la hermosura de la entrega del crucificado,
reclamando al tiempo al alma cristiana un espíritu profundo de
contemplación de tan hondo misterio de amor.
Muchos hombres y mujeres creyentes nos han venido a recordar
este tesoro olvidado o recubierto por la pátina de nuestros escrúpu-
los, nuestros miedos e inseguridades… o el deseo de aferrarnos a
seguridades, incapaces de aventurar la vida, de arriesgar y, por
ello, de acoger el amor, porque el amor es siempre un riesgo.
Los místicos, como Teresa o Juan de la Cruz, a cuya experien-
cia de amor nos acercaremos a través de Olga de la Cruz, cd, y
José-Damián Gaitán, ocd, son testigos incomparables de esa verdad
que constituye el núcleo de la confesión de fe cristiana. En la Igle-
sia, ellos son el corazón, el amor, recordándonos constantemente
7
que en el interior de cada uno de nosotros hay una puerta abierta
que nos lleva al centro de cada uno, que es el Dios todo amor.
También muchos creyentes, anónimos o conocidos, desde la
sencillez de la vida de cada día en la que viven su amor conyugal
como una vocación a la que Dios les llama, viven profunda y seria-
mente este compromiso, mostrándose, como nos recuerda Carlos
Eymar, como auténticas parábolas vivientes del amor divino al
mundo.
Con la ayuda de estos testigos, la Iglesia y la humanidad entera
puede refrescar la memoria del amor que nos llama al compromiso,
del amor que exige una respuesta no como pago ni como moneda
que conquista lo que es un regalo inmerecido de Dios Padre, sino
como impulso casi espontáneo que brota del corazón agradecido de
quien, necesitado de amor, ve plenificada su indigencia con el amor
de todo un Dios que se abaja y, en expresión de Teresa de Lisieux,
se hace mendigo del amor humano, mostrando que si el ser humano
busca por amor a Dios, mucho más le busca Dios a él, como Amado
que no pudiera vivir sin la presencia de la amada (Juan de la Cruz).
La Iglesia, pues, llama a la humanidad —y esto es tarea de la
Encíclica—, a configurarse por amor y en amor, y ella misma ha
dado testimonio del amor mediante el ejercicio de la caridad a la
largo de la historia, como nos muestra el artículo de Daniel de
Pablo Maroto, ocd.
Completa este número de Revista de Espiritualidad una intere-
santísima nota del profesor de la Facultad de Teología de la Uni-
versidad Pontificia Comillas, Ángel Cordovilla, sobre el libro del
Papa Ratzinger Jesús de Nazaret.
También podría gustarte
- Didáctica Educación InicialDocumento39 páginasDidáctica Educación Inicialragde_serrot80% (10)
- Familia Funcional y DisfuncionalDocumento23 páginasFamilia Funcional y DisfuncionalYuri Ana Bhu88% (8)
- PA Config FxcoDocumento209 páginasPA Config FxcoDiana Carolina Martinez100% (1)
- Aashto T88Documento5 páginasAashto T88Henrry Josué Villanueva BazánAún no hay calificaciones
- AIGE600301N74 - Recibo de Honorarios - 4794Documento1 páginaAIGE600301N74 - Recibo de Honorarios - 4794Jose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- Informe de Practica PACE UCNDocumento36 páginasInforme de Practica PACE UCNAracelly Aravena FredesAún no hay calificaciones
- Leica CS20 GS Sensors UM v2-4-0 EsDocumento68 páginasLeica CS20 GS Sensors UM v2-4-0 Esdaniel de la cruzAún no hay calificaciones
- Formato Matriz de Riesgos SENADocumento32 páginasFormato Matriz de Riesgos SENAKevin Torres63% (8)
- Presupuesto de Vivienda TlacoapaDocumento7 páginasPresupuesto de Vivienda TlacoapaJose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- Formato Colocación de AceroDocumento2 páginasFormato Colocación de AceroJose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- Sesion 1Documento12 páginasSesion 1Jose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- Sesion 2Documento6 páginasSesion 2Jose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- Sesion 2Documento5 páginasSesion 2Jose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- Concreto 24 08 2022Documento2 páginasConcreto 24 08 2022Jose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- Instituto de La Seguidad de Las Construcciones CDMXDocumento7 páginasInstituto de La Seguidad de Las Construcciones CDMXJose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- Presupuesto CanceleriaDocumento1 páginaPresupuesto CanceleriaJose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- Sesion 1 Aristas de La ModernidadDocumento35 páginasSesion 1 Aristas de La ModernidadJose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- SinarquistasDocumento1 páginaSinarquistasJose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- PRESENTACION de Poder y ArteDocumento9 páginasPRESENTACION de Poder y ArteJose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- Celulas FagociticasDocumento1 páginaCelulas FagociticasJose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- Lectura 13 de Septiembre de 2022Documento18 páginasLectura 13 de Septiembre de 2022Jose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- Caratula de Estimacion 4260Documento1 páginaCaratula de Estimacion 4260Jose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- SINARQUISTASDocumento1 páginaSINARQUISTASJose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- Reporte Fotografico Las Puertas 25 08 2022Documento4 páginasReporte Fotografico Las Puertas 25 08 2022Jose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- Anexos 4260Documento2 páginasAnexos 4260Jose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- El Sueno Creador - Maria ZambranoDocumento76 páginasEl Sueno Creador - Maria ZambranoJose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- PRESUPUESTO DE C DE MEDICION Y COLUMNA BuenoDocumento4 páginasPRESUPUESTO DE C DE MEDICION Y COLUMNA BuenoJose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- Recibo AgoDocumento6 páginasRecibo AgoJose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- Como Formular Objetivos y Capítulos de La TesisDocumento6 páginasComo Formular Objetivos y Capítulos de La TesisArnold Mas VillanuevaAún no hay calificaciones
- Diseño BioclimaticoDocumento29 páginasDiseño BioclimaticoJose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- REVISIÓN DE PROYECTO TOLOTZIN TresDocumento4 páginasREVISIÓN DE PROYECTO TOLOTZIN TresJose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- Concreto Comparativa 05 06 2022Documento83 páginasConcreto Comparativa 05 06 2022Jose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- Sesion SELSO NUEVA ESPAÑA BIBLIOGRAFIADocumento23 páginasSesion SELSO NUEVA ESPAÑA BIBLIOGRAFIAJose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- Reporte de Acero Revision Proyecto EstructuralDocumento8 páginasReporte de Acero Revision Proyecto EstructuralJose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- Est-01 Cim A01demolicionesDocumento20 páginasEst-01 Cim A01demolicionesJose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- E1-Ns. Acero 4. ContratrabesDocumento7 páginasE1-Ns. Acero 4. ContratrabesJose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- Documentos DroDocumento4 páginasDocumentos DroJose Guadalupe Ramirez TreviñoAún no hay calificaciones
- Cambiar El Estado de La Solicitud de Transporte de Liberado A ModificableDocumento6 páginasCambiar El Estado de La Solicitud de Transporte de Liberado A ModificableMario CabezasAún no hay calificaciones
- Ensayo Industria 4.0Documento1 páginaEnsayo Industria 4.0Pagigi LoloAún no hay calificaciones
- Proyecto Final Tiempos y MovimientosDocumento20 páginasProyecto Final Tiempos y MovimientosDilan FelipeAún no hay calificaciones
- Clasificacion Del Gasto PublicoDocumento6 páginasClasificacion Del Gasto PublicoEyeline Aguilar100% (1)
- Sensores Act 1Documento7 páginasSensores Act 1carlos jose pachecoAún no hay calificaciones
- M13 U2 S2 WezlDocumento6 páginasM13 U2 S2 WezlAlondra ZetinaAún no hay calificaciones
- Desarrollo de Una Aplicación Móvil Multiplataforma de Mensajería Instantanea para Agentes EmpresarialesDocumento103 páginasDesarrollo de Una Aplicación Móvil Multiplataforma de Mensajería Instantanea para Agentes EmpresarialesJose FranciscoAún no hay calificaciones
- Cálculo Instalación Fotovotaica Aislada - ¿Cómo Se Calcula Paso A PasoDocumento26 páginasCálculo Instalación Fotovotaica Aislada - ¿Cómo Se Calcula Paso A PasoAnonymous GrG5zU8cAún no hay calificaciones
- Existencialismo y VideojuegosDocumento3 páginasExistencialismo y VideojuegosJuan DiazAún no hay calificaciones
- Resumen Mapa Conceptual Época PrerromanaDocumento2 páginasResumen Mapa Conceptual Época PrerromanaRaquel Lafarga UrgelésAún no hay calificaciones
- ASV Participacion JuvenilDocumento2 páginasASV Participacion JuvenilJose E. MartinezAún no hay calificaciones
- Actividad Epp (4) Equipos de Proteccion PersonalDocumento3 páginasActividad Epp (4) Equipos de Proteccion PersonalolgaAún no hay calificaciones
- SoyMomo Smartwatch para Niños 4G Con GPS Soy Momo Space Rosado - PC FactoryDocumento6 páginasSoyMomo Smartwatch para Niños 4G Con GPS Soy Momo Space Rosado - PC FactoryAntonio ArancibiaAún no hay calificaciones
- Administrativo PeruanoDocumento41 páginasAdministrativo PeruanoTatiana Cueto MirandaAún no hay calificaciones
- Informe Practica Banco de Condensadores DidacticoDocumento3 páginasInforme Practica Banco de Condensadores DidacticoRICARDO ABRIL ROJASAún no hay calificaciones
- Principios Del Derecho de Las FamiliasDocumento10 páginasPrincipios Del Derecho de Las FamiliasJeremiasMarcopulosAún no hay calificaciones
- Exp1 - Dilatación SólidosDocumento9 páginasExp1 - Dilatación Sólidosjorge enriqueAún no hay calificaciones
- Siete Pasos en La Vida ConsagradaDocumento2 páginasSiete Pasos en La Vida ConsagradaLUISAún no hay calificaciones
- Pedido SragisselayvariosDocumento6 páginasPedido SragisselayvariosDixy HerreraAún no hay calificaciones
- NanyangDocumento50 páginasNanyangMeyli ServànAún no hay calificaciones
- pdf24 - Converted - 2022-08-01T121510.955Documento15 páginaspdf24 - Converted - 2022-08-01T121510.955Manuel Lopera roldanAún no hay calificaciones
- Ejemplo Aplicación Del MGRSDDocumento38 páginasEjemplo Aplicación Del MGRSDYackeline Sales DavilaAún no hay calificaciones
- Manejo Basura en Ciudades PequeñasDocumento73 páginasManejo Basura en Ciudades PequeñasMario VenturaAún no hay calificaciones