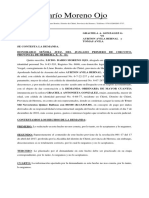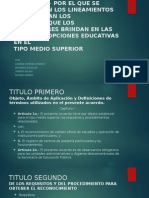Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Relacion Entre Derecho y Estado
Relacion Entre Derecho y Estado
Cargado por
brakiDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Relacion Entre Derecho y Estado
Relacion Entre Derecho y Estado
Cargado por
brakiCopyright:
Formatos disponibles
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
LA RELACION ENTRE DERECHO Y ESTADO,
Y LA IDEA DE SOBERANIA
(Notas y textos)
Por el Dr. Mautel PEDROSO. Director
del Seminario de Derecho Internacional.
There is a mystery whom relation
-with
Durst never maddle- in the soul of State;
Which hath an operation more divine
Than breath or pen can give expressure to
S¡¡axnsru,rnr, T r oilus ond C r e s sidra.
rrr, 3 (V. 106).
"My prerrogative or Mystery of State."
Jacobo I (1603-1625) en su controversia
con Los Jueces.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
l. Necesari.a referencia a la Soberonía.-E,l problema de Ia rela-
ción del Derecho y del Estado, se halla íntirnamente ligado al problema
de la soberanía y al fundamento de la misma.
Al abordar el problema no conviene perder de vista el carácter dia-
léctico de esa relación, ni la característica del pocler como forlxador del
Derecho. El problema se manifiesta en la polaridad entre la ética y las
relaciones vitales de un orden determinado, que el Estado funde en la
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
124 MANUEL PEDROSO
norrna jurídica al resolver dicha antinomia en virtud de una decisión
soberana.
2. Determi,nari.ón preuia del concepto d,e Soberanía.-I-a Soberanía no
consiste en un grado superior de Poder, ni siquiera en un monopolio
del Poder por el Estado. El Poder es sólo un medio para el cumplimiento
de la función soberana. Es esencia de la Soberanía no dejar sin resolver
ningún conflicto de los que pudieran presentarse en el área de su jurisdic-
ción. En la comunidad inte¡nacional, donde no existe un órgano soberano
y sólo un Derecho positivo internacional, cabe un artículo como el 38
clel Estatuto del Tribunal Supremo de Justicia Internacional, según eI
cual es posible la inhibición del Tribunal a f.alIa de norma aplicable al
caso. En el orden civil interno, aparte de la modalidad penal, no es
admisible esta solución. El juez que se negare a fallar a pretexto de
silencio, o bien de oscu¡idad de la ley, incurrirá en responsabilidad:
"Code Civil. Art. 4.-Le juge qui refusera de juger sous pretexte de
silence, de l'obscurité ou de f insufissance de la loi pourra étre porsuivi
comme coupable de deni dc justice."
¿Por qué? Porque el juez, en virtud de la soberanía del Estado en
cuyo nombre actúa, no puede negarse a cumplir el fin del orden estatal,
que es resolver cualquier conflicto que se le presente, conforme a Derecho.
Y así no se concibe que deje a las partes como única solución, el resolver
de por si su conflicto; acaso recurriendo a la violencia, como puede ocu-
rrir en el orden jurídico internacional. La Soberanía no puede denegar jus-
ticia.
II
EL PROBI-EMA DE ..LEGIBUS SOLUTUS"
l, Lo corustrucción
iuríd,ica de la Soberanía por Bodino.-La Sobe-
¡'anía es una característica esencial del Estado moderno. Si Juan Bodino
(Jean Bodin, 1530-1590) no inventa la palabra "Soberanía" que aparece
esporádica antes del siglo xvr, ¡evelando la gestación del nuevo Estado,
es quien construye sistemáticamente el concepto y lo asienta sobre fi¡me
base jurídica.
Citamos a continuación, y como ejemplo, unos cuantos textos en que,
mucho antes que Bodino, aparece usada la palabra "soberano".
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
RELACION ENTRE DERECHO Y ES'I'ADO t25
a) "... Non reconociente superior en lo temporai salvo a solo Dios "como
a Rey e soberano non reconocier-rte superior en 1o temporal, de su ciencia
e propio motll e podcrio real ¿rbsoluto."
(Cortes de Juan II sobre ci real de O1medo 1445.)
Y los procuradores de Cortes le dicen:
"la justa petición e decla¡ación de todo ello pertenece a vuestra alta sen-
noria como a Rey e soberano sennor non reconociente superior en lo tem-
pora1".
(Colec. de Cortes de los Antiguos Reinos de León y de Castilla, lrr,
p. 489.
b) "Los reyes de Castilla y de León son verdaderos Principes soberanos
universales señores."
(P. Las Casas, Tratado comprobatorio, Sevilla 1552.)
c) ". . .dont s'ensuit que 1a puissance souveraine monarchique des Roys
est reglé et moderé par honeste et raisonables mol'ens.. ."
(Claude de Seyssel, La Grande Monarchie d) France, 1519.)
Con plena conciencia de su innovación escribe Bodino:
"Il est ici besoin <le former la definition de souverainité, parce qu'il n'y
jurisconsulte, ny philosophe politique, l'ait definie: iagoit qrre c'est le
point principal, et le plus necesaire d'étre entendu au traité de la Repu-
biique."
(Bodino, Les si* lhtres de la RepubliEte, Paris, 1577, L1b. r, cap. 8,
p. 8e.)
Y también:
".. . la souverainité qui est le vrai fonden-rent, & le pivot, sur lequel
tourne l'estat d'une cité.. ."
(Ib. L, t, cap. 2, p. 10.)
Bodino define la soberanía como sigue, en su eclición francesa citada
y en la traducción la.tina, hecha por é1 mismo. (De Repwbli,ca li.bri ser,
Paris, 1584.)
"La souve¡ainité est la puissance absolue et perpetuelle d'une Republique,
que les latins appellent maiestatem. . ."
(1b., lib. r, cap. B, p. 99.)
"I{aiestas est summa in cives ac subditos legibusclue soluta potestas."
(Ib. Lib. r. cap. 8.)
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
126 MANUEL PEDROSO
2. Soberanía y Pod.er confundidos.-suelen lament¿r algunos tra-
tadistas que Bodino, con su definición de la Soberania, haya contribuído
desde el primer momento a confundir la Soberanía con el Poder, al in-
volucrar las palabras puissance y potestas en la definición citada.
Mencionaremos sólo a Jellinek, Allg. Staatslehre, pp. 464-65l.
"Es wird námlich Staatsgewalt mit Souveranitát identifiziert, Das zeigt
sich sofort schon bei Bodin, der die Souverane Staatsgewalt mit einen
Anzahl von einzelnen Rechte ausfüllt. . ."
Pero un examen cuidadoso de la clásica definición, nos permitirá dis-
tinguir en la misma el momento específico de la Soberanía del adyacente
de potesto,s. Ese momento aparece expresado en el término legibus solutus.
¿Qué significa legibus solutas en Bodino? ¿Significa arbitrariedad
absoluta del soberano en su actuar?
En modo alguno, pues:
"Car si nous dissons que celuy a la puissance absolue, qui n'est point suget
aux lois, il ne se trouverai Prince au monde souverain, w que tous les
princes de la terre sont sujets aux lois de Dieu, de la naturg et i plusiers
lois communes a tous les peuples."
(Bodino Rep. r, cap.6. p. 95.)
Bodino resuelve esta contradicción distinguiendo entre irc y ler,
entre Derecho y Ley, o sea entre "principio" y "precepto". Y en el con-
bepto de ley introduce un sentido ,r.r.uo, extraño al mundo medieval:
el valor de la voluntad del "soberano", que "manda", y quese vale de la
ley (acto de voluntad), para romper la antigua juridicidad, estática y
tradicional, y crear una nueva.
". . , mais il y a bien de difference entre le droit et la loy. L'un n'importe
rien que I'equité: la loy est commandament du souverain ussant de sa
puissance."
(Bodino, lib. r, cap. 8, p. 118.)
El mismo pensamiento se expresa con todo vigor en la versión latina
de 1584.
"Plurinrum distat lex a iure. Itls est quod Celsus eteganter definivit .,ars
boni et aequi." Lex, quod ad maiestatem imperandum pertinet."
(ft., lib. r, cap. 8.)
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
RELACION ENTRE DERECHO Y ESTADO t27
3. Autoridad del soberono para rnod,i,ficar el Derecho positizto.-Lae'
go: el término solutus se refiere a la ley positiva establecida por el sobe-
rano mismo quien está facultado para variar el Derecho preexistente.
"Vue que la puissance absolue n'est autre chose qu'une derogation aux lois
civiles . . ."
(Bodino, Rep. líb. t, cap. 8, p. 114.)
"Si le Prince souverain est maitre de la ioi, 1e peuple est maitre de la
coutume. . . La loi peut casscr la coutume et la coutume ne peut deroger
la loi."
(Bodino, Iib. r, cap. 10, p. ló2.)
"Car il faut que 1e Prince souverain ait les lois en sa pussance pour
lcs changer et corriger selon l'ocurrence des cas, comme disait le juris-
consulte Celsus, tout ainsi que le maitre pilote doit avoir en sa main le
gouvernail, pour le tourner a sa discretion; autrement le navire seroit
plutot peri, qu'on aurait pris avis de ceus qu'il porte."
Bodino, lib. r, cap. 8, p. 104.)
"Or il faut que ceus la qui soient souverains ne soyent aucunnement
sujets aux comrnandaments d'autrui et qrr'ils puissent donner la loi aux
sujets et casser et aneantir les lois inutiles pour en faire d'autres: ce
qui ne peut faire celui qui est sujet aux lois, ou a ceux qui ont comman-
darnent sur lui. C'EST POUR QUOi LA LOY DIT QUE LE PRIN-
CE EST ABSOULS DE LA PUISSANCE DES LOIS."
(/b. lib. v, cap. 8, p. 9ó.)
".. . qu'il n'y a aucunne obligation de garder les lois, sinon tant que le
DROIT et la justice le souf rira. . ."
(1b., líb. r, cap. B, p. 99.)
"... mais la plupart de tous assemblés en corps, ne sont point tenus a
leurs statuts beaucoup moins tout le college non plus que le Prince a sa
loi, ou le testateur a son testament."
(Lib. nr, cap. 7, p. 255.)
4. La ley corno acto de aoluntad, del soberano,
(Lib. rrr, cap.7, p.255.)
"La prémiére marque de souverainité est donner la loi aux subjets."
(10. lib. rr. cap. 1, p. 18ó.)
.le mot loi sans dire autre chose signifie le droit command,ament de
". .
celui ou dex ceux qui ont toute puissance par dessus les autres sans
exception de personne. . . Lo-v est le commandamcut du souverain tou-
chant tous 1es sujets en general."
(/b. lib. r, cap. 10, p. 158.)
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
I8 MANUEL PEDROSO
"Si donc le plus grand monarque de la terre ne pouvait casser les edits
par lui faits, nos resolutions touchant la puissance souveraine sont mal
fondés, ce qui n'a pas lieu seulement en la Monarchie ainsi aussi en l'Etat
populaire. . ,"
(fá. [b. r, cap. 8, p. 107.)
Insiste Bodino en la característica de la ley como acto de voluntad, que
deriva necesariamente del concepto de soberaníar / eue, como decíamos, era
extraña a la idea medieval.
"La puissance de la Loi git en celui qui a la souve¡ainité qui donne la
force a la loi par ces mots, Avont dit et ordonné ce que les Empreures
dissaient Sancimus."
(Lib. r, cap. 9, p. 159.)
"La loi sort en un moment et prend sa vigeur de celui qui a puissarrce de
commandir a tous. . . la loi est commandé et publié par Frissance. , ."
(Lib. r, cap. 10, p. 162.)
III
EL CONCEPTO MEDIEVAL DE LEY Y SU RIFERENCIA AL
PROBLEMA DE LA SOBERANIA
Ilemos acotado anteriormente el pasaje de Bodino (Lib. lr cap.
1,p. 186 de la Rep'ública) en que afirma que la primera "marca" de la
soberanía consiste en dar la ley a sus súbditos, y también el del Lib. r,
cap. 10, p. 163 (citas de la edición de L577), según el cual la primera
marca de soberanía, consiste en el poder de dar la ley a todos en general
y a cada uno ,en particular. Dare 7a ler, como el mismo Bodino traduce al
latín el referido pasaje, es el prhnum ac praecipuum caput de la sobe-
rania.
Ahora si comparamos la anterior afi¡mación de dar la ley, en virtud
dela potestas soberana, con la concepción medieval, veremos que en aque-
lla época esla potestas statuend,i, depend,ens a potestate iurisdiccione, según
sentencia de Nicolás de Cusa (1401-ru64), en De Con¿ordantia cathóli.ca,
libro que es ya anuncio del nuevo Estado.
Esta idea que la Potestas regia no alcanzaba para romper el Derecho
establecido, por un acto de voluntad soberana, como en Bodino, sino que
se limitaba a "declarar cual era el Derecho existente en la comunidad",
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
RELACION ¿NTRE DERECHO 7' ESTADO 1:q
¿parece muy precisa en la afirmación que, en los coinienzos del siglo xrv,
hace el portugués Alvaro Pelal'o (Pelagi,us) e¡ De Planctu Ecclesiae
{f332), "que el primero y más alto acto del poder real consiste en juagar.,'
Su función se circunscribe, a "declarar" lo que es lex (7zls dicere), a orde-
nar (componere) las leyes y hacerlas obse¡var, por todo 1o cual 1os prín-
cipes son llamados "legíslatores".
(De Planctu, L. r, art. 53.)
En la terminología jurídica medieval la lex, no tomacla en sentido de
derecho, sería un rnera ordenanza administrativa, pero la consuetudo, or
law in th,e trwe sense seria el "Derecho". (Mcllwain. The growth of poti-
ti,cal Thowght in the West, 1932, p. 192.)
El mismo autor precisa con mucha claridad, en distintos pasajes de su
citada obra, cuál era el concepto medieval de ley. Así escribe:
"Moreover 'leges' are institutions marle by the Prince and preserved
by the people in a provincc, by rvhich particular cases are decided, for
leges are, as it were instruments in law for the declaration of the truth of
the contentions."
(Ob. cit., p. 186.)
"Lex 'made' by the prince to detern-rine particular cases, it appears, is
not 'law' in the liighest sense the later can be found only in ancient cus-
tom..." (p. 188.) "Law, the only law in the highest sense is something
that none can 'nlake' not even a king." (1b.)
rv
LA ORGANIZACION JLTRIDICO-POLITICA I{EDIII\zAL
La organízación política medieval era extraña al concepto de Sobera-
nía. El Príncipe era ante todo un juez que atribuía el derecho a quien Ie
correspondiera, pero sin romperlo ni mudarlo. Ya en la afirmación
dela Plenittrdo potestatis pal>alis (Inocencio JII, carta al Rey de Dalmacia
de 1199), en ia qrle podríamos encontrar una iniciación del concepto de
Soberanía, aparece clestacada en prirner término la función de juzgar.
Si el Papa es f/erus Int,feratur 1o cs porque De onnia judicat et a neruine
judicatu,r (el rnismo Inocencio III en Scrtnott.es diocesanos, Migne, Patro-
logia latina, t. 28, col. 657-8).
El más insigne hisl.oriador de las ideas políticas de la Edad l\fedia
R. W. Carlyle, autor de A History of X[cd,iaeaal political Th,eor1, in, the
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
130 fi,TANÜEL PEDROSO
West (6 vol. Londres, 1930-36), define en forma insuperable la organiza-
ción político-jurídica medieval :
"The principal foundation upon which political theory was built was the
principle of the supremacy of law which is the expresion of that which
the community acknowledges as jus law, which is the expression of the
tife of the community, There is nothing more charasteristic of the lfiddle
Ages than the absence of any theory of Soaereignty... The king or ruler
of the Middle Ages was conceveid of, not as the master, bust as the serv-
ant of lalv,"
(Ob. cit., t. v, p. 457.)
"For the whole structure of the medieval world *'as founded upo¡r cus-
tom, and it was only very slowerly and imperfectly that the concqrtion
that law represents the d,eliberatiae will and' purpose eve of the whole
community developed."
(Ob. cit., t. v, p. 462.)
"It is here perhaps that we shall find the most significant eler¡rent of
feudalism as a system of governement for there was nothing more im-
portant that the fact, that the method even it was the king answer-
able to the jurisdiction of the feudal Lords."
(Ob. cit., t. v, p. 470.)
".. . that the proper character of the political civilization of the Middle
Age is to be found in the principle that all political authority, wheter
that of the law or of the ruler, is deril,ed from the whole community,
that there is no other source of political authority, and that the ruler,
whether Emperor or king, not only held an authority which was derived
from the community, but held this subject to his obedience to that law
which was the embodiment of the life and rvill of the community."
(Ob. cit., t. v, p. 474.)
v
.TLEGIBUS
LA FUNCION Y EL SENTIDO POLITICO DE SOLUTUS,, EN BODINO
Y EN LA TEORIA DE LA SOBERANIA
Es precisamente en virtud del concepto de "ley" como "acto de vo-
luntad" del soberano, que el Estado moderno puede constituirse, al apa-
recer como poder jurídico creador frente a la poliarquía medieval. El
Estado soberano rompe la juridicidad medieval, incompatible con las
necesidades vitales de la nueva realidad social del mundo nuevo del
siglo xl:, señalando esta fecha el punto de cristalización de una tendencia
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
RELACION ENTRE DERECHO 1' ESTADO l3I
que viene desarrollándose muy claramente a partir del siglo xrrr, y que
crea una nueva juridicidad.
Según la idea rnedieval del "Poder", el acto de autoridad (que no era
tal), había de fundarse en una "marca" o "derecho", qlle correspondiera al
preiendido titular de la autoridad, y al cual podría siempre oponer el par-
ticular ttn itts qtrce sitrt'ut., y ambas pretensiones tenían igual valor jurídico.
Pero con la aparició' de las ideas qne caracterízan el Estado moderno, 1a
situación carnbia. El r¡acstro de Derecho administrativo, Otto Meyer, ha
t'aracterizado esta primera fase del nuevo Estado con su acostumbrada
precisión dogmática;
"Dann kann das Eigentum entzogen, des Privilegium aufgehoben, der
Vertrag gebrochen werden. Diese ausserordentliche Gewalt ist selbst
wieder als ein eigenes Hohheitsrecht gestaltet, welches hiner allen anderen
ergánzend steht, gennant 'ius eminens', ausserstes Recht der Staatsgewalt;
I\f achtvollkommenheit. "
(Otto Mayer, (3a. edic. 1924, t. r, p. 33.)
Deu,tscl.tes Verwaltungsrecht.
Hay traduc. francesa de la la. edic. París V. Giard et E. Briére, 190ó,
4 vols.)
La ley, como acto de voluntad que rompe la juridicidad medieval,
constitul'e el profundo carácter histórico de la expresión legi,bus solutus,
contenida en la definición que da Bodino de la Soberanía, y que expresa
el carácter de la misma, muy claramente distinguida de la potestos, que es
otro miembro de dicha definición. Bodino, no construye su concepto de
legibus solutus como patente de arbitrariedad del soberano y medio para
excusarse de no curnplir las leyes vigentes a son bon plaisi,r. Toda la Re-
publica es un alegato en contra de esa concepción. En la frase legibus,
solutu,s se expresa la potestas del soberano; pero fundada en la esencia
de la Sobe¡anía, en la facultad de poder renovar un orden traclicional
incompatible con las nrlevas necesidades vitales y de justicia. La misma
justicia, a la par que es lír¡ite a la Soberanía, impone al soberano la
obligación de actuar ante la nueva realidad social. Y así, Boclino tiene plena
conciencia de la función histórica de Ia Soberanía y cle la necesidad de su
construcción sistemática. En este sentido ha de interpretarse su Princeps
legibus solu,tus.
Nótese cómo, en todas las épocas de crisis política, cuando la nueva
realidad social y el sen'rimiento de justicia pugnan con el orden político
y jurídico tradicional aparece, con vigorosa afi¡mación, una nueva teo-
ría de la Soberanía. Así, Bodino en el siglo xvr, Hobbes en el xv¡r y J. J-
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
L32 MANUEL PEDROSO
Itousseau en el xvrrr. Y es que la Soberanía realiza la función de poner
término a la antinomia entre una antigua concepción de justicia; como
por ejemplo la que tenía el barón medieval frente a la nueva de los hombres
del siglo xvr y las nucvas necesidades vitales, en virtud de un acto de de-
.cisión soberana que no puede apoyarse en la misma juridicidad que trata
de romper. Pero que no nace er nihil fuera clel mundo del izs. Cons-
truir jurídicamente esa actuación soberana, fundándola en principios supra-
positivos, es el problema fundamental de la Soberanía y que trasciende
de este trabajo.
VI
.,PRINCEPS
LACONTROVDRSIA SOBRE LEGIBUS SOLUTUS,,
l. La reacción feudal y la oposición d,ct "Co¡nmon'Loü'._-Como,
reacción contra el nuevo principio de legibus solutus se invoca, y aun du-
rante todo el siglo xvu, la opinión de Bracton, jurista inglés del siglo
xrrr, cuyo criterio era en absoluto feudal, y quien sustenta qu.e Princeps
legibus tenetur. En esta oposición, y con Ia opinión de Bracton, se con-
ciertan los jueces del Cornmon Law inglés, los partidarios del Parlamento
contra los E,stuardos, las antiguas clases y "órdenes" privilegiados y los
'"monarcomacos", católicos y protestantes, defensores de la antigua ju-
ridicidad medieval.
"Ipse autem rex non debet esse sub homine sed sub Deo et sub lege quia
lex fecit regem. Non est enim rex ubi dominantur voluntas et non lex.. ."
(Bracton. De legibus et cons,etud,inibus Angliae, 1250-58, r, 8 5. Extractos
en "Stubbs' Selected Charters", pp. 4ll y ss. 1929.)
Pero esa ley que hace el rey, en vez de hacer el rey la ley, era la
llamada ler terrae sean las costumbres de la sociedad feudal-,
-o
establecidas con el asentimiento de los magnates bajo la autoridad real.
En la Inglate¡ra de los Estuardos, se percibe claramente, por las nece-
sidades de los tiempos, el proceso de transformación de la "prerrogativa"
real, como un conjunto de derechos reconocidos por la ler al rey, en So-
beranía, como un concepto unitario y jurídico. Los jueces trataban de
mantener el equilibrio medieval que ya no era posible. "Al rey le daremos
1o que de derecho le corresponde, pero no más." El argumento alegado
en el debate sobre la imposición de tributos en 1610, era que el rey tenía
.dos poderes, uno solo y otro junto con el Parlamento. Y si el Soaereign
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
RELACION ENTRE DERECHO Y ESTADO 133
Po'aer is agrecd to be üt, King", el poder que tiene con el Parlamento es
suprema potestas, the soaereign pozuer y el otro, el que tiene solo, es
f,otestas .subordhmta. (llttr. Whiteloche's argument, en Const. Doc. of the
reign of James I, 7606-1625, p. 260, publicados por J. R. Tanner, 1930.)
La palabra y el concepto de Soberanía, aparecen en el argumento an-
terior (Bodino frré traducido al inglés en 1604), v aunque falte en é1 la
claridad conceptual, sí aparece la razón política. Con mucha claridad se
expresa cl gran jurista d.cl Con,tnron, Lazu,Lord Edrva¡cl Coke ( 1549-163+) ,
en la discusión prornovicla por la enmienda de un grupo de lores a la
Petition of Rights de 1628, que pretendía salvar en la "petición", sin
nrenoscabo, el que llamaban Soacrcigtt Pozv,er. En la discusión Coke
replica que "I know that prerrogative is part of the larv, but sovereiltg
power is not parlamentary word" (Hatschek Ettglísche Verfassunsges-
chichte pp. 372 y ss., y Gardiner Hist. of Enqland. VI, pp.258 y ss.)-
A este respecto es característica la invocación por Coke de Ia \,fagna
Charta de 1252: "Magna Charta is such fellow the will have no sover-
eignty", y también su frase "Let us hold our privileges according the
lalv". En la discusión de1 tema abundaron las citas de Bracton.
2. La necesidad, cle xtllt co,xcepto de Soberanía.-I.a enmienda de ios
Lores "que no se tocara 1a plena y total Soberanía que compete a Su
Majestad, para la seguridad y bien del pueblo", fundía las dos potesta-
des la "ordinar\" and "absolute" en la unidad de la potestad soberana,
y era uÍla clara rcpercusión c1e la teoría de Bodino.
El dualismo del poder real se expresa con toda claridad en el "Bate's
Case" ante el Tribunal del Exchequer, donde el "Chief" Barón Fleming,
sienta que:
"The Kings porver is double, ordinary and absolute, and they have several
laws and ends. That of the ordinary is for the profit of particular
subjects, for the execution of civil justice, the determinig of "rneum".. .
The absolute polver of the I(ing is not that lvhich is converted or
executed to private use.. . but is only that ¡¡,hich is applied to the general
benefit of the people, and is 'salus populi'; as the people is the body, and
the King the head, and this porver is not guided by the rules which direct
only at the common 1aw', and is most properly named policy and govern-
ment. . . so varieth this absolute law according to the wisdom of the
King for the common good; and these being general rules, and true as
they are, all things done within these rrrles are lawful."
(En Protero, Select Statutes and other Const. Doc. edic., 1944, p. 340.)
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
I34 MANUEL PEDROSO
Tanner, que se ha especializado en el estudio de aquel período de la
historia constitucional inglesa, afirma que la necesidad sentida de fijar un
concepto de Soberanía, que no podía agotarse, ni en la prerrogativa real,
ni en los privilegios del Pa¡lamento, y que ya no podía expresarse en un
haz de "filarcas" de origen feudal. Sobre ese momento, en el que el concep-
to del Estado medieval hacía crisis en Inglaterra, opina Tanner como
sigue:
"But all this does not exhaust the meaning of the prerrogative. In every
State there must be some ultimate polyer to deal with emergencies and
power which modem jurists speack'as 'so-
exceptional situations
- the
vereignty', tl¡is also was prerogative and in the seventeenth Century the
emergeocy power was inquestionably vested in the King."
(Tanner Ob. cit., p.5.)
VII
LA RECEPCION DEL NUEVO CONCEPTO POR LOS LEGISTAS
Es curioso observar, cómo los legistas de la época de Bodino reciben
la doctrina del legibus sol,wtus que se imponía, más o menos encubierta-
mente en todos los Estados. Debido a su educación jurídica hecha sobre
fuentes principalmente de Derecho privado, ya a las influencias de la
organización política medieval, aplicaban la doctrina como facultad de
rlispensa de leyes. No de otro modo se manifestó en la Iglesia la Plenitudo
f otestatis Papalis. Gregorio VII no pretendía, en su tiempo, pues no es igual
la posición de un Inocencio III, asumir una potestad soberana, sino pro
temporis necessitati.s noaas leges conclere (Dictatus Papae), pretensión
que ha de entenderse en el sentido general de leges como meras dispo-
siciones administrativas para acomodar el derecho a las necesidades ac-
tuales, pero sin tocar al Derecho que a todos ligaba, incluso al Papa y
al Rey.
Al afirmar Macllwain (Ob. cit. p.218), que el Papa no era más
que el juez de los cánones y no el "amo de la ley", como afirma Bodino
(Lib. r cap. 10, p, 162), marca la profunda diferencia entre el antiguo
concepto del legibus solutus y el moderno de soberanía, involucrado en la
expresióa de Bodino, como ineludible obligación de resolver conforme a
Derecho.
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
RELACION ENTRE DERECHO Y ESTADO .IJJ
LA ACEPCION DE ..PRINCEPS LEGIBUS SOLUTUS" EN EL DERECIIO
ROMANO
La razón primordial de la vacilación de los legistas en la interpreta-
ción de Princeps lcgibus solutus, aparte de las antes apuntadas, se debe al
origen mismo de la frase, tal cotro aparece en las fue,tes del derecho
romano, en las que tiene un sentido muy distinto del que le da Boclino.
Así, el fragmento del Digesto (1.3, 31), que se refiere expresamente
a la ler Julia et Papia Popeo se dice:
"Princeps legibus solutus est, Augusta autem licet legibus soluta non est.,,
En el código de Justiniano se encuentra una disposición de Alejandro
Severo (6.23.33), en la que a pesar de afirmarse que
"Nihil tamcn tom fropiurn hnperii est ut legibus z¡iaere.,,
se añade:
".. . enim lex imperio sollemnibus iuris imperatori solvere.,,
Y nada nuevo añade e1 pasaje de la "Lex de Imperio Vespasiani,,
". .. in legibus plebisque scitio Imp. Caesar Vespasiano solutus sit."
puesto que se refiere a dispensar, como fueron sus antecesores dispensa-
dos, de la observancia de ciertas leyes.
Y así Mommsem opina que los juristas romanos construyeron un
"d,erecho d,e d.i,spensai' de los En-rperadores en asuntos civiles. (Comp. de
Derecho pírblico romano, cap. rx, p. 324 de la edic. esp.) Gravina, en su
originiurn iuris civilis libri. tres (1752), da un sentido muy restringido
al legibus solutus, como referido sólo a la dispensa de ras leyes conyuga-
les, y en último caso a las leyes civiles, sin que nunca pudiera ser objeto
de dispensa el derecho natural. (Ob. cit. pp. 56-52.)
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
136 MANUEL PEDROSO
IX
DrcRESroN soBRE LA "porESTAS oRDTNATA" Y LA "PorEsrAs ABSoLUTA"
EN Los JURTSTAS DE BoLoNrA Y ALGUNoS LEGTSTAS BspeÑor-Bs
l. Et de ¡'psl¿s[ss".-1\{ucho antes de la publicación de
d,ualism,o
Les sir liares de la Republiqt¿e del francés Jean Bodin, (París, 1576 y
1577), afloraban ya, como hemos visto, en la teoría política medieval,
que aquí marca una abierta perspectiva hacia el Estado moderno, dos
conceptos, con los que ya nos hemos tropezado, pero sobre los cuales
insistiremos en esta "digresión", que son los del dualismo de la potestad
regia, considerada como "ordinata" y como "absoluta", y el de "dis-
pensa".
Es innegable que en los dos late la idea de Soberanía, que no había
de cuajar en construcción jurídica, tan sistemática, como la del agudo in-
novador francés. Pero los juristas medievales, desde aquel primer Renaci-
miento del siglo xrrr, y sobre todo en el x¡v y xv, que manejaban los con-
ceptos de "Potestas obsoluta" y de "Dispensatio",les daban un sentido nue-
vo para acoplar el Derecho a los hechos que ante sus ojos estaban suce-
diéndose. Esta labor señala el aparecer de una nueva rama jurídica, que
no se correspondía ni con la civil ni con la canónica, sino que desbrozaba
el nuevo y promisor cu*po'del De¡echo público.
El primero de los conceptos referidos es el de una potestad absoluta
y plena, es decir tegibus soluta que corresponde al rey, además de la
ardinata en cuyo ejercicio está ligado al Derecho existente. La primera
era una derivación, aunque con signo cambiado, de la Plenitudo potestatis
popatis, que Inocencio III asentó con tajante radicalismo. Pero los juristas
que la aplican al Estado, se esfuerzan en acentuar su contraposición con
respecto a la ler terroe, y en buscarla en otra fuente distinta. Era evi-
dente que ambas Potestas no tenían un mismo origen, y que el dualismo,
que sin embargo respondía a los hechog de perpetuarse hubiera hecho
imposible la construcción jurídica del Estado moderno. Los juristas se
refugiaban en el "misterio", o usaban las expresiones, d€ "sciencia cierta
y poderio real y absoluto" como justificación de un actuar, por razones de
utilidad pública, para el que era estorbo el derecho existente. I-a cláusula
"de sciencia cierta" solía oponerse a aquellos decretos quebrantadores del
orden jurídico normal.
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
RELACION ENTRE DERECHO Y ESTADO ti7
2. El Estad,o a incagen y setneianza de la lglesia.-Cabría distinguir
a este respecto dos influencias: una doctrinal, teológica, y otra de orga-
nizaciín, canónica. Ambas son innegables.
La doctrina de las dos Potestas, absoluta y ordinaria, que luego, como
veremos, se expresa por los legistas de Bolonia referida al Estado, parece
ser de origen teológico. Como fucnte más accesible puede citarse la
Sumrua Tológi,ca de Santo Tomás de Aquino (r q. xxv art. v) :
"Et ouia potentia intelligitur, ut exequens; voluntas autem, ut imperans;
et intellectus et sapientia, ut dirigens; quod attribuitur potentiae secundum
se consideratae, dicitur Deus posse secundtmt potentiam absolutam ..,
Quod autem attribuitur potentiae divinae, secundum quod exequitur irn-
perium voluntatis justae, hoc dicitur Derrs posse facere de !>otentia
ord,inata."
En una nota a este pasaje de Santo Tomás (Edit. Taurinensis de Ia
Summa de 1895, t. t, p. 187, 1), aunque en versión moderna. establece esta
distinción con mucha claridad, distinción que luego se aplica al poder de
los reyes.
"Potentia ab.roluta vocatur qua secrrndrrm se consíderata Deus potest
quidquid possibile est, au,t nullarn contradíctionem inaolait. Potentia autem
ordinata aut ord,inaría dicitur qua operatur secundum ordinem lege aii-
qua praefixum, suaeque voluntatis irr-rperio constitutum."
I;rancisco Suárez (1548-1617), De lcgibus ac Deo legi.slatore, al
considerar a Dios como supremo legislaclor, en su mundo teológico-jurí-
clico, cleclara, recogiendo la tradición teológica, en el xvlr a Dios legibu,s
solut\ts i
"Deus autem non manet illi suhjectus, sed semper manet solutus legibus ut
possit operari prout voluerit."
(u. cap. 2, 9.)
Ilste difícil tema, apeltas inicia<lo, y que tanto influye en la teoría
política de la época, está clar¡ando por un investigaclor, tan perito en teo-
iogía como en ciencia política, qrle aclare su valor en la formación de
la teoría de la soberanía.
E,n cuanto a la influencia dc 7a organización canónica en la forma-
ción del Estado moclerno, qrle se mnestra patente en la doctrina de Ia
Pleni,tudo potestatis papali,s, corresponde a O. Gierke el haberla primera-
mente señalado en su libro monumental Dos d.cutsche Gen,ossenscltaftsrecht,
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
138 MANUEL PEDROSO
t. rrr, p.556, (1881). "Modelo para construir el ideal de la plenitud del
poder hurnano, y con él la idea del absolutismo y del Estado moderno." Y
en ninguna parte puede "leerse" el Estado moderno con tanta claridad co-
mo en el radicalismo de un Aegidius Romanus, al exponer los derechos del
Papa y de la Iglesia en De Regimine Príncipuun, 1285, y De Ecclesinstica,
si,ae Sumrui Pontificis Potestate, 1303. Allí aparece el "Poder" del Papa
con toda la crudeza que luego asume el "Poder" del Estado moderno.
(Véase A. Dempf, Sacrum Imperium, Berlin t929, pp.450-453.)
Después de Gierke, A. Dopsch (Grund,lagen der europe,ischen Kultur-
entu.teicklu,ng (Viena, 1923), al exponer las funciones políticas y de ad-
ministración de la Iglesia en la Edad Media (tomo rr, pp. 228-29,256),
llega a la conclusión de que la Iglesia representaba "lo público", o sea el
Estado, mientras que el rey era tan sólo el representante de los intereses
de los terratenientes feudales. Y H. Kantorowicz (Koiser Friedrich d.er
Zweite, Berlin, 1936, t. t, p. 44),llama la atención sobre el hecho de asumir
el rey la omnipotencia sacerdotal, y tomar como modelo la exaltación apo-
teósica de la Potestos Popalis. Sin embargo en el caso anterior de
la influencia teológica-, advierte Kantorowicz,-como
que este problema de im-
portancia inmensa para la teoría política, no ha sido investigado a fondo
hasta ahora, y sólo ha sido abordado fragmentariamente. (Ob. cit. t. rr,
p.24.)
3. Los legistas Bolonia: Bartolo (1314-1357) y Boldo (1337-1400).
d,e
Lagarde, en su magistral obra La naissance d,e f esprít laique au declin d.u
Moyen-Age, t. r, "Le bilan du xr¡r siécle" (Edit. Béatrice, St. Paul-Trots-
Chateux Viena, 1934.), ha realzado la importancia de los juristas de Bo-
lonia, a partir de Ascursio, este uno de los primeros, para la construc-
ción del Est¿do moderno.
Los principios esenciales de la doctrina de los juristas de Bolonia
serian, según Lagarde, los siguientes:
1.EI Estado es el único titular del Poder pírblico.
2. Su autoridad se impone por la trascendencia misma de su ohjeto, y
no necesita, ni de asentimiento ni de confirmación. El bien público, el
interés general frente a los intereses privados patrimoniales lo justifican.
(Ob. cit., t. r, p. 1ó1.)
Pero los legistas no se elevaron, a pesar de estos principios que
Lagarde destila de su obra, a una noción del Estado moderno tal como Ia
formula Bodino. Claro que no tenían ante sí la realidad histórica y con-
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
RELACION ENTRE DERECHO Y ESTADO 139
creta de la Francia de Bodino. E,sto bastaría para explicar aquella "de-
ficiencia". Pero sí quedaron, y esto suponía ya un gran avance, limitados
en la distinción entre las dos "Potestas", "ordinaria" y "absoluta", que
son los primeros en aplicar concretamente al príncipe; esto se debe a una
razón que muy sagazmente apunta Lagarde, y es que esos legistas 'to-
maron la costumbre',
". .. d'analyser le pouvoir imperial sans Ie rapporter a une collectivité
sociale précise". "Ainsi ils decouvraient le pouvoir avant d'avoir un cons-
cience nette de ce qui pouvait etre l'Etat."
(Ob. cit., t. r, p. 153.)
Bartolo y Baldo son la fuente común de los juristas del siglo xv
al xvt, para establecer Ia doctrina de la doble Potestas.
Veamos los textos:
"Quod in Principe est plenitudo potestatis it postquan aliquid vult ex
certa scientia nemo potest ei dicere cum factus iste."
(Baldum, Praeludium feud,is, in vur.)
Carlyle (Ob. cit., t. vr, p. 149), aporta una cita de Janson de Magno,
(Conr. D. t,4, 1) que es la mejor caracterización de la idea latente de
Soberanía:
"Alibi dicit Baltus, quod Papa et Principis se de certa scientia SUPER
JUS et CONTRA JUS et EXTRA JUS, omnia possunt.,,
Y añade:
"quia cum Principis aliquid facit ex certa scientia tollit omnino obstacu-
lum iuris secundum Bartolum."
El misr¡o Baldo define con toda claridad la distinción entre una
potestad del príncipe, o sea la ordinaria, sometida a la ley, y la otra, o sea
la extraordinaria, o absoluta, que no 1o está:
"Princeps debet vivere secundum leges; quia ex lege ejusdem pendet
autoritas. Intellige quod istud verbum debet intelligi de debito honestitatis,
quae summa debet esse in principe non intelligetur precise, qu,ia .tuprenta
et absoluta fotestas ¡rincípio non est; unde ler ista ltabet resfectu,n.t od
p ot estat em ordiuariant. n on o.d p ot est at c nt, absolut ant."
(Baldus, Comm. Codex r, 14, 4.)
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
l,l0 MANUEL PEDROSO
La teoría de Bartolo de Sansoferrato coincide con la antedicha, y de
ella se prescinde aquí porque será objeto de una investigación ulterior.
4. La recepción de esta teorta Por algunos legistas españoles d,e los
sigtos XIV at XVII. (Eiernplos).-Así aparece ya apuntada la "doble
potestad", que integra el concepto no formulado hasta Bodino, de Sobera-
nía, síntesis de construcción jurídica. Bartolo y Baldo, que no podian
prescindir, al formular su teoría, de las realidades Presentes, aparte de
tas razones antedichas, no sentían la inaplazable urgencia de Bodino de
hacer girar todo el Estado "en el eje de la Soberanía". No llegaron, como
se ha dicho, a la síntesis de las dos ?otestas, que se integran en el concepto
moderno de la Soberanía.
Es curioso seguir en los legistas esjañoles, que tomamos como ejem-
plo de los de su época, del siglo x¡v hasta comienzos del xvrr, la evolución
de la doble "potestas". Los anteriores a Bodino, y es natural, reproducen la
doctrina de Bartolo y de Baldo; pero lo que pudiera extrañar es que los
autores que escriben después de 1576, sigan ignorando en España la pu-
blicación y doctrina de Les sir liztres ile la Republique. No faltan en Espa-
ña polémicas sobre la novedad, tal como entonces se presentaba, de la
Potestas absoluta, pero no superan la formulación de los legistas de
Bolonia.
Doctor Alonso Dtaz de Montalao,-Fj primer antecedente español,
que hemos logrado encontrar es el del doctor Alonso Diaz de Montalvo,
Consejero de los Reyes Católicos, (véase las notas sobre su vida y obras
en Nic. Antonio, Bíbl. Hispana Vetus, t. rr, pp. 334-335. Madrid, 1783),
quien en sus Glosos al Fuero Real de Castilla y a la ley 2? t. t de la Partida r
expone la doctrina de Bolonia. (Las Siete Partidas de Montalvo se impri-
mieron en Lyon, 1550.)
"Primo quomodo in eo est drrplex potestas, scilicet, rlna ordinaria, alia
absoluta,.. Princeps potest uti absoluta potestate, seu plenitudine po-
testatis. .. Circa primum est dicendum, quod Deus potest uti duplici
potestate, scilicet ordinaria et absoluta, sic est d:cendrtm in Papa, seu
Principe, quod in actibus suis potest uti isr.a drrplici potestate, una ordi-
naria et haec subjicitur juris dispositioni, quia tlicit seipsum velle jura ser-
vare. Secunda esl potestas sul'rerna ex parte, et ex plenitrrdine potesta-
tis, et haec non subjucitur, iuris dispositioni."
(El Fuero Real ile España, Glosado por el egregio Dr. Alonso Dias ile
Montaloo, escrito probablemente en l4&1, Nic. Antonio, loc. cit. considera
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
RELACION ENTRE DERECHO Y ESTADO 141
como primera impresión la de Salamanca de 1569' Citamos la de Madrid
de 1781 Oficina de Pantaleón Aznar. Lib. rr tit. vr "De las Herencias",
p. 130 folio 2.)
Gregorio L.ópez.-Casi un siglo después del doctor Morrt"lro, en 1555,
1'ecoge la misma teoría de la doble potestad el tan conocido comentarista
de Las Siete Partidos, Gregorio L6pez en su Glosa a la Part. rrr, tít. 1 ley
2, (Las Siete Partidds, nuevamente glosadas por el licenciado Gregorio Ló-
pez del Consejo Real de Indias de S. M. Salamanca, 1555 3 tomos folio) en
que al distinguir las dos potestades, dice que la ordinaria no bastaba para
expropiar, y la absoluta no bastaba para alterar los preceptos del Derecho
natural,
En la Glosa 4 alaley 2, part. rr, tít. 1, destaca el carácter de la ley,
carácter en que se apoya la potestas absoluta, pues la ley debe estar al
servicio de 1o "pro comunal": "Debet enim lex publicae deservare non
privatae" (p.360 de la edic. de 1789), y en la glosa a la misma ley y
título núm. 22 "Bue¡ cambio . , ," afirma en el caso concreto de la ex-
propiación,
"quae quando est favor commttnis bonis potest differi solutio... Idem
cogita an possit limitari ista lex quando procedet de iure, et ¡on de
plenitudine potestatis."
(1b. p. 361.)
Ped,ro N,úñez de Aaendaí\o.-En 1543 este ilustre jurista del empera-
dor Carlos V, en su obra De ereEcend,i, rnand,atis reguvn Hispaniae, quae
rectori.bus ci,aitatwn dantur et hodie continentuff in titulo 6 lib. 3 Recopi-
lationis; aulgo nuncupatur "Capítulo de Corregidores" (Madrid, "apud
Petrum Madrigal, 1593") capta bien, además del carácter jurídico, el polí-
tico y el histórico de legibus solutu.s al definir la plena potestas, como "un
procedimiento de ciencia cierta y d,erogando priailegios"
"Quae est 1.2 tit. 5 lib. 7 Recop .. . non licet uni tollere et alteri dare
nisi si ercausa publica. Si tamen ex certa scientia scribat, ut dentur
istae terrae, derogando legibus et privilegiis obtemperan<lum est, secundum
Baldum, . ."
(Ob. cit. p. 203, Pars. r. c. vrr.)
El mismo Núñez de Avendaño en sus Quad,riginta Responsa (Madrid,
1593), afirma el valor de una pragmática real contra toda costumbre;
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
I42 MANÜEL PEDROSO
porque non Potest aalere consuetud,o qutt eo ipso, quod est contro utilita-
tern lublicom est irrationaáilrs (Fo. 34 vuelto).
Gerónimo Salcedo.-(T. 1670.) I-a obra suya que lleva fecha de
1655, es casi un siglo posterior a la de Bodino, y sin embargo en sus
C om¡nentari et d,iss ertotione P hil o -T he o -H ist oric o P olitíc a¿ in O pusculum
D. Thomae De Regimine Principum, sigue la vieja doctrina: ".. . es cier-
to dice que el Rey,puede derogar las leyes, porque tiene absoluta lotestas,
y añade:
"Igitur et alii similes revera omini et reges erant licet a regio título
abstinuerant: Regem enim summa et absoluta facit potestas.'
(Ob. cit., p. 15, lib. r. Dissert. 3, núm. f).)
5. Un contradictor: Diego Coaarrubias y Leizta.-f-a, anterior rela-
ción de juristas españoles, hecha a tí,tulo de ejemplo, no pretende agotar
la materia. Del mismo modo, y aparte de otras razones, por no tener
concluída la investigación, sólo mencionaremos entre los impugnadores de
la doctrina de la Absoluta potestos, que no faltaron en España, como re-
presentativo, al ilustre Diego Covarrubias (1512-1577) (véase la nota bio-
bibliográfica muy completa en Nic. Antonio. Bibl. Hispano Noao. T. u,
pp. 27G79, 1783), quien en sus Variarum Resolutionum (1552), con mo-
tivo de si el príncipe, en virtud de su potestad extraordinaria y absoluta,
puede invalidar los testamentos, considera la distinción entre las dos
potestades como "falsa y absurda":
"Deinde haec ipsa distinctio potestatis ordinariae et absolutae in humanis
Principibus falsissima est ed adeo absurda."
"Jure siquidem concessa potestas, ordinaria dicitur, non absoluta, cum
nihil absolutum cuiquarr¡ etiam Principi, jure sit permissum, quod autem
Princeps agere nequit jure humano, divino, nec naturali, id rron ad potes-
. tatem Principis, quae ex iure deducatur, sed ad tyrannider¡ quae ex iniu-
ria oritur pertineL"
("Variarum Resolwtionenl'Lib. rrr, cap. w, núm, 8, t. rr, p. 307 de Opero
Omnia lS77 y Edit. de Genevae, 1762. Yéase también Pars Prima de .a
Relect. de Alma Mater, (1560), 6, 1 núm. 5, D. 412, t. u de la última eüc.
citada.)
No hemos hecho, en los ejemplos anteriores, más que plantear una
serie de temas de indispensable estudio para la génesis del Estado moderno,
que es ineludible abordar.
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
RELACION ENTRE DERECHO Y ESTADO t43
x
..DISPENSA,,
Y SoBERANIA
7, Disperusa y "legibus solwta potestal'.-La dispensa se aplica a1 pro-
pio soberano, y evoluciona en un carácter de ser el mismo legibus solutws,
pero ya no en el sentido estrecho romano de estar el emperador libre de
ciertas formalidades de Derecho, sino de la ley misma v de las leyes en ge-
neral. Pero, no arbitrariamente. Se exigía aducir la raz6n de ltro coutunal,
o de "utilidad pública". Y los decretos que quebrantaran el Derecho pre-
existente solían, en un primer tiempo, llevar, como hemos dicho, apuesta
la cláusula de Scientia cierta e pod,erio real absoluto. Esto 1o hemos visto
ya en el pasaje anteriormente citado de Pedro Núñez de Avendaño (p.
203); y el doctor Alonso Diaz de Montalvo en su glosa al Fuero Real, 1o
expresa como sigue:
". .. frequenter opponitur clausula illa suplentes defectum si quois est de
plenitudo potestatis... et secundum hanc clausulam potest de jure supra
jus dispensare et i1lud tollere."
(Ob. cit. p. 132, 2.)
Pero, más llama la atención que el gran jurista de Felipe II, un prác-
tico en las cuestiones de administración del nuevo Estado, y miembro rlel
Consejo Real de Castilla, l.uis de Molina, evocara en 1573, (flispanoruru
Primogeni,ís), la vieja cláusula:
"Quando autem Princeps facit actum ex certa scientia, vel de plenitu-
dine potestatis, contra illum nil-ril potest apponi quod habeat anullarem
concessionem." "Quod clausula 'ex certa scientia' habet eadem vim, quem
habet clausula "de plenitudine potestatis."
(Hisp. Prim. Lib. rr cap. vrr, p.316. Edic. de 1749).
La discusión sobre la dispensa, generaln-rente admitida, versaba sobre
la extensión de la misma, y, si podía o no dispensarse el Derecl-ro natural.
Ya hemos visto cómo el primer teórico de la soberanía, el constructor ju-
rídico de la misma, Juan Bodino, pore ala ler que considera pro rati,one
aoluntas, bajo el jus, que considera pro ratione tnateriae.
Este libre ejercicio dela scientia ci.erta para autorizar la dispensa, po-
día llevar al poderío real y, absoluto a la mayor arbitrariedad, y la invoca-
ción, no siempre justificada, de la p,ública utilitas, y a desvirtuar la sana
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
I& MANUEL PEDROSO
"raz6rt de Estado". Los reyes del siglo xvr no habían llegado todavía a
la concepción del Papado, de considerarse "vicarios de Dios" en la tierra.
Tenía que pasar mucho tiempo antes que Bossuet pudiera decir, ante Luis
XIY,"Vous étes des Dieu,i', pero cuando lo dijo fué con otro sentido y sin
que nadie lo creyera.
El paralelo de la obsoluta potestas regia, con la omnipotencia, que la
teología reconocía como atributo a Dios, al lado de su potestas ordina,ta,
podía inducir a los reyes a no considerarse jurídicamente ligados en su
actuar y a construir su acto soberano como fundado en la nada. Se ol-
vidaba que Dios estaba ligado a su propia Creación y que la potentia Dei;
non sit aliqid quam Dei sapientio (Sto. Tomás, Summ. Th. l, q. xxv,
art. 3). El paralelo no podía mantenerse, porque la sapientio Dei no podia
equipararse ala scientio cierta del príncipe, y el Estado no se había estructtr-
rado aún como creación independiente del príncipe. Y asi podía fácilmente
desbordarse una potestas del monarca que se daba en lo irracional de la
historia, y no bajo el signo de una ley eterna.
Frente al desbordamiento del Poder, dentro de los límites de los
Estados, y en las relaciones internacionales de esas grandes unidades de
fuerza, que se forman en los siglos xvr y xvrr, violento conflicto gue sufre
Europa, y que señala la gran crisis de gestación del Estado moderno,
Hugo Grocio proclama con patética exalt¿ción el Derecho natural, con
nuevo signo racionalista, que liga al mismo Dios: "Est autem jus naturale
adeo inmutabili, ut ne a Deo cuidem mutari queat" (De iure belli ac pacV'
Lib. I cap. 1, No. 10). Frente al Estado, falsamente concebido como el
poder del monarca, se alza el Derecho, concebido como Derecho natural,
como norma y no como principio. Estos dos conceptos, falsamente plan-
teados, habían de perturbar la exacta comprensión de la teoría de la
Soberanía. El problema de Derecho y de Estado,
se presenta entonces en
toda su amplitud, en oposición poco fávorable para el desarrollo de una
fructífera teoría del Estado.
2. La inlfuencia de los canonistas medieaales.-La concepción abso-
lutista de la dispensa en el nuevo Estado, tiene una fuerte raigambre ca-
nónica. La teoría de los canonistas del siglo xrrr, forjada en interés de
los Papas y perpetuada a través de glosas y ergotismos en un mundo
nuevo, es utilizada por los reyes para extender su legibus soluta potestas.
Los canonistas medievales se basan en el carácter divino que se asigna al
Papa y que exaltó Inocencio III, en 1198, con las palabras ". .. unter deum
et hominem medius constitutum. . ." (Migne, Patrologia latina, bol.
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
RELACION ENTRE DERECHO Y ESTADO r45
C. C. Bl1, col. 657, 8), para reconocerle un poder de dispensa que incluía
a la ley natural. Y así 1o expresa IJllmann, el diligente investigador de las
teorías de los canonistas de aquella época, con las siguientes palabras:
"And since the Pope was if no more the Vicar of Christ it was conse-
quently in his power to change this law natttral (divine law) . .. The Ro-
man idea that the Pope as Prince was not bound by the laws, was made
to apply not only to human but also to divine law."
(W. Ullmann, Meilieaal Papalism; The political Theories of the medieaal
canonists. London, 1947, p. 47.)
El mismo Ullmann cita a este propósito la Glosa Ord,inaria a las De-
cretales, t. Yrf, 2.
"Quod fit autoritate Papae dicitur fit autoritate Dei et est rerum si
justa causa hoc facit,"
(Ullmann. ob. cit., p. 55.)
Ya hemos indicado cómo los legistas aprendieron la lección de los
canonistas y la aplicaron al monarca, aunque la mayoría con más respeto
hacia el Derecho natural, pues el mismo Bodino no llegó nunca al atrevi-
miento de aquellos celosos canonistas. Los legistas acentúan aquella "justa
causa" de los canonistas, en el sentido de "utilidad pública", que construí-
da jurídicamente, es decir, basada en el jus, tendía a crear un nuevo pre-
cepto positivo, Pro ratione teru,porwn, infinita aarietate. Pero aquí nos
volvemos a tropezar con los canonistas: "In general the raison d'étre of
the dispensatory power of the pope was found in the necessitatis vel utili
tas" (U1lmann, ob cit., p. 54). Y según la Glosa Ordinaria (rtr.,5 33):
"Necessitas vel utilitas. ista duo inducumt dispensationem". Ahora, los
canonistas introducen una distinción muy importante para apreciar, en
una época posterior, la facultad derogativa del Derecho por el nuevo so-
berano, según sea en procedimiento ordinario o en función constituyente,
pues en las dispensas, {luae sN{nt contra jus positiautnlo era necesaria la
"justa causa", como lo era, por ejemplo para dispensar contra los Evan-
gelios o contra el Estatuto general de la Iglesia:
"... quia in his sufficit sola voluntas dispensationis, etiam sine causa, quae
de iure potest supra jus dispensare."
(Laurentius Hispanus, "Speculum" Lib. r, part. r, fo. 3d núm. 2. Cit.
por Ullmann Ob. cit., p. 52, nota,)
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
t6 MANUEL PEDROSO
3. Opinión d,el doctor Díaz de Montalao sobre lo dispe*sa.-En la
aplicación de la d.ispenso se muestra cauto el doctor Díaz de Montalvo,
que orientado hacia el nuevo Estado se hallaba aún muy impregnado de
medievalismo para reconocer al príncipe un carácter tan absoluto como
el que le reconocían al Papa los estrindentes c¿nonistas. Es curioso cómo
el comentarista del Fuero Real refleja a este propósito su espíritu rne-
dieval:
t'Si ea destruerem quae antecessoris nostri statuerunt,
non constructor, sed
eversor esse comprobarer, testante veritatis voce, quae ait onne reglum in
se divisum desolabitur. Matt. 72. et omnis scientia, et lex adversum se
divisa destrueretur. Non veni tollere legem, sed adimplere eam, et c.
Contra statuta ergo patrum concedere aliquid, vel mutare Sedis Apostolicae
autoritas non potest: ut est expraessum. Et potest horum esse ratio,
quia quae ad perpetuam generaliter ordinata sum, utilitatern, nulla com-
mutatione varianda sunt, nec ad probatum commodum sunt trahenda
quae ad bonum sunt co¡nmune praefixa."
(Ob. cit., p. l3l,2.)
"Ex quibus infertur, quod ordinaria Principis potestas est jura com-
munia observare, et contra est statuere, szu scribere non debet, sed quo
mihi videtur etiam contra ius commune Principes contra jus dispensat,
etiam sine causa, quia in tali dispensatione sufficit sola voluntas dispen-
sandi, quod probatur. Nam si sola voluntaria constitutio erat causa quare
aliquid prohibebatur, et sola voluntas erit causa quare prohibitio relaxetur,
quia illius est destruere ius qui illud condiüt."
(Ob. cit., p. 132, t, l,)
Prescindimos de varios de los autores que toman parte en esta con-
troversia, y nos limitamos a citar como eco y resumen de la misma el cap.
14,Lib. r¡ de la obra del padre Francisco Suárez De tegibus..., fácilmente
asequible en la excelente traducción castellana de Torrubiano y Ripoll,
11 tomos, (Madrid, l9l8-192L) y a reproducir el núm. l0 de dicho ca-
pírulo 14.
"Deus ipse non potest (saltem iure ordinario) dispensare in aliquo pre-
ceptis legis naturalis. Orod si interdum aliquam in his praeceptis muta-
tionem facit utitur absoluta potentia, immo et supremo dominio. . . ergo
non est verossimile, dedisse ominibus ordinariam potestatem dispensandi
in aliquo praecepti naturali. Eo vel maxime. , , non esse ominibus neces-
sariam talem potestatem ad convenientem gubernationem. . ."
4. Fernand,o Vázquez d,e Menchaca (1512-1569).-Como ejemplo tí-
pico de la evolución del concepto de legibus solutus puede citarse al gran
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
RELACION ENTRE DERECHO Y ESTADO I47
jurista español Fernando Yázquez de Menchaca, (controztersarium irlus-
lriunt, libri tres, 1564, que citamos en la edición de valladolid, texto bilin-
güe, de 7931, 4 vols. hasta ahora publicados). Menchaca, si bien parece
interpretar la potestad absoluta en el sentido de dispensa, se ve arrastrado
por el nuevo concepto. Y asi niega la distinción de potestas ord,inoria y d.e
plena potest¿r.r, porque el monarca ha de estar sornetido a las leyes, y desde
luego al !us. Ahora, al mudar o susl_render las leyes, habrá de hacerlo con-
forme al 7rs y atento a las circunstancias extraordinarias, que es evidente
que justifican como lícitos los actos de la pretendida plena potestas, y si
así no 1o hiciera su acto sería ilícito.
"Ut in principus sit duplex potestas, altera ordinaria, altera absoluta. Nam
(si recte inspexeris) absoluta potestas principes non est... principes
enim contra ius nihil possunt."
(Contr. L. r. cap. 26, 2 t. u, 9. 122.)
"...tamen eius potestas non ideo dicitur absoluta et legibus enodata et
effrena, quia quibus in casibus non reperitur a lege nominatim privilegia-
tus, non potest non uti iuri communi suae civitatis: cum eius potestas
sit no ad su¿m sed ad meram civium utilitatem."
(Ib. u, p. 12.5, No. 7.)
"Cum ergo plenitudinis potestatis appellatione de bona et laudabili, non de
vituperabile potestate intelligetur, et potestatis ordinaria in principe eadem
sit significatio apDaret inter utranque, nulla esse vera diferentia.',
(Ib. cap. 26, No. 18 p. 133.)
"Nam sive adsit iusta causa, id sibi fas est, tam de potestate ordinaria
quam de plenitudine potestatis (hoc est ei licet de potestate ordinaria,
non secus quam de plenitudine potestatis) sive non adsit ulla justa
causa, id intra terminos, rluod prae{inivimus illi regulae, quae habet,
principem legibus solutus esse, sibi licebit de potestate similiter ordinaria,
non secus quam de plenitudine potestatis. Caeterum extra illos terminos
(quales esset cum advcrsaretur iuri naturali divino vel gentium) id sibi
minime liceret de plenitudine potestatis non magis quam de potestate
ordinaria."
(Ib. cap. 2ó, No. 22 e. 136, l)
"Nam id facere nequit, nisi ob publicam utilitatem, quam ob causam, idem
cuique summo magistratui fas esset. Ideo supra diximus tempore
publicae necessitatis iudicibus licere ditiores compellere ad pecunias
mutandas."
(Ib. cap. 26, No. 22, p. 136, tr)
Con esto terminamos, por ahora, Ias presentes "notas',. Son más bien
un bosquejo, o índice de problemas a investigar. Con gusto ahondaríamos
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
148 MANUEL PEDROSO
en alguno de ellos, y la excusa de 1o que no desar¡ollamos en este epígrafe,
se aplica muy en primer té¡mino a Yázquez de Menchaca, de valor
incalculable para la comprensión de las teorías del nuevo Estado, y del
Estado concreto español del siglo xvr. Más de una vez oímos al gran
Otto Gierke, clamar porque se colmara esta laguna de la bibliografía ju-
rídica castellana. No la creemos colmada a pesar de ciertos intentos de
C. Barcia, Yázquez de Menchaca, Sru teorías internrciotntreq (Barcelona,
sin fecha), y de A. Miaja de la Muela, (Fernando Yázqaez de Menchaca,
Valladolid, 1932). Aquí me complazco en reconocer el esfuerzo gue
supone la tesis del licenciado J. F. Gómez López, (Fernatdo Vá,zquez d.e
Menchaca: sus id,eas iuríd,icur g pol,íticas, México, 1948) elaborada en
nuestro Seminario de Derecho internacional de la Facultad de México.
Como muestra de la curiosidad por la gran figura de Menchaca, en el ex'
tranjero, inspirador de Grocio, procede citar la reciente monografía de
E. Reibstein, Die Anfiinge d.es neueren Natur und Villkerrecht. Stu'dien zu-
den "Controversiae Illustres" d,es F. I/asquilts. Berna, 1949.*
* Con agrado hago constar que la mayoría de las obras de los legistas de Bo-
lonia y de tos españoles que cito en los capítulos x y xr de este trabajo he podido con-
sultarlas en la biblioteca de nuestra Facultad de Derecho.
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
RELAC]ON ENTRE DERECHO Y ESTADO
ADICIONES
Razón que los motizta
El anterior trabajo hubiera terminado con el punto final anterior, si
no estuviera primordialmente concebido como parte de unos Cuadernos pa-
ra el estudio d,e la Teoría del Estad,o, que publicarán en fecha próxima y
en dicha forma, la "Editorial Porrúa". Esto explica cómo é1 mismo se
halla necesariamente trabado con otro capítulo, ya expedito para salir a
las prensas, sobre "La organización del Estado por el Derecho como un
problema de técnica jurídica".
Pero, no sólo por esto, no es definitivo el punto final. La preocupa-
ción del autor es, en primer término, de carácter docente. Trata de que
los Cuad,ernos sirvan a la enseñanza.Es afán suyo el acercar a los estudio-
sos a los textos directos: de aquí la profusión de los misrnos, que pide Ie sea
perdonada. Y por si esas notas y textos, que anteceden, cayeran en manos
de estudiantes, ahitos de atiborramiento memorista, pero a \a yez acuciosos
de la novedad del texto directo, me creo en el deber, para facilitar tan
buen propósito, de transcribir los pasajes de los idiomas extraños, al nues-
tro propio.
Esta razón explicaría ya las presentes "Adiciones"; que algunas son
de orientación y esclarecimiento, otras de mera traducción. Desde luego
ofrecen un margen de libertad para ampliar materias, que intercaladas en
el texto hubieran roto la unidad del mismo.
Nota bibliográfica sobre Bod,in,o
No se concibe enseñar una "Teoría del Estado", sin acercar al alum-
no al conocimiento directo de algunas obras fundamentales: a \a Política
de Aristóteles, como primero y buen ejemplo. Y luego, en la evolución del
pensamiento político hay obras que expresan el clamor de una época, y
que no pueden ignorarse, o reducir, a los ojos del alumno su existencia,
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
150 MANUEL PEDROSO
tan llena de sentido y realidad, a una mera referencia expositiva. Entre
éstas, lo República de Juan Bodino.
La primera edición, publicada en francés, tiene la siguiente carátula:
"Les Sir Liares d,e lo Republiqwe de I. Bodin Angeuin. A Monseugneur
Dv Favr Seigneur de Pibrac, Conseiller du Roy en son priué Conseil. A
Paris, Chez Jacques du Puys, Libraire luré a la Samarit¿ine. 1576. Auec
priuilege du Roy."
Las cartas patentes, autorizando la impresión, son de 12 de agosto de
1576. Esta inserta un importante prólogo, que aparece suprimido en los
ejemplares que llevan la fecha d,e 1577; idénticos a los anteriores, menos
dicha supresión. Ambos grupos se citan como la primera edición. Acaso se
trate, en el de la nueva fecha, de una consecuencia tipográfica de la su-
presión del prólogo. ¿Porqué razones...?
El mismo Bodino tradujo al latín su obra con ef título: De Repu,blica,
libri ser con idéntica presentación tipográfica, y es publicada por el mis-
mo Jacques du Puys, en Paris, 1584. El estudio de la versión latina es de
indispensable necesidad. Presenta un prólogo nuevo, que refleja polémicas
habidas a propósito de la edición francesa. Contiene adiciones y precisio-
nes importantes: entre ellas, y como ejemplo evidente, la nueva definición
de la "soberanía" (Lib. r, cap. 8) sobre la que se construye nuestro traba-
jo. Es la edición que estudió la Europa culta, y que citan los autores.
Los Seis Libros de Ia Rep'ública d,e luan Bodino, corrieron pronto en
castellano. Fueron traducidos del francés por el español don Gaspar de
Añastro Ysunza, y se publicaron en Turín en 1590. I-a portada añade:
"... corregidos y enmendados católicamente." "Y por dejarla más limpia,
y enteramente católica, he reformado ciertos pasos del original y quitado
otros del todo por ser escritos con libertad." (Prólogo y Dedicatoria a
Felipe III.) Pero las enmiendas no se reducen a lo "católico", que las más
veces se aplican a defender la supremacía del Papa. Don Gaspar de Añas-
tro, español y secretario de la princesa Margarita de Parma, hace decir a
Bodino lo que conviene a los intereses de España y a los de la princesa.
No repara en intercalar nuevas páginas, y aunque diga: "También he aña-
dido algunas cláusulas en los lugares que parecía el autor estar mal infor-
mado de las cosas de España, pero van de letra diferente" (Prólogo cit.),
rro siempre es cierto. En una edición crítica de la Rep,ública, que empeza-
Íos a preparar, la cual por dificultades editoriales quedó en suspenso, tra-
tamos de desentrañar esas astutas "interpolaciones" y "adiciones" de
Añastro. Son de tal naturaleza, que Nicolás Antonio (Bibliotheca Hispana
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
RELACION ENTRE DERECHO Y ESTADO 15i
Nova, t' r, p. 518) al referirse
a la obra de Añastro dice .,cum ex Gallica
in nostram linguam trasfonnwit,,, y Menéndez y pelayo (La Ciencia Es-
pañola, t' ru, p. 225), que no parece haber visto el
libro, llama a don
Gaspar de Añastro "traductor o refundidor de la política de
Juan Bodino,,.
La obra de Añastro existe en la Biblioteca Nacional de México. .rambién
existe en ella alguna de las ediciones latinas de Bodino.
como se comprende, sobre Ia traducción de Añastro no puede basarse
un estudio de Bodino, acaso sí podría servir para el estudio de las ideas
políticas españolas. Que corriera rnucho en España el libro
de Bodino en
castellano es dudoso. Nada sabemos de ello ni tampoco de Ia difusión
de
la edición latina de 1590. Pero pronto se manifiesta la reacción hostil:
en
1595 publica el P. Rivadeneyra, S.
J. su Tratad,o d,e ta Reri.gi.ón y virtud.es
que d.ebe tener el Príncilte Cristi,ano, para goberna, y ,orirr*i,
szs Es_
tad,os, contra lo que Ni,cotás Machiaaelo y tos políticis
deste ti.empo ense-
ñan (EnJ,e esos "Políticos" se halra Bodino). (Et príncipe cri,stiano
ha
sido reimpreso en el tomo 60 de la Bibrioteca d.e Autorei Españores, pp,
44e-487).
El ataque es claro. Empieza en el prólogo:
"Qué de las obras de Juan Bodino, que andan en manos de los hombres
de Estado y son leídas con mucha curiosidad, y alabadas como
escritas
de un varon docto, experimentado y prudente, y gran maestro
de toda
buena razón de estado, no mirando que estan sembradas de tantas
opinio-
nes falsas y erróneas, que por mucho que los que la han traducido
de
la lengua francesa, en la itariana y en ra casterana las han procurado
purgar y enmendar, no 1o han podido hacer tan enteramente que
no
queden muchas más cosas que purgar y enmendar?
E,stas son las fuentes
en que beben los políticos de nuestro tiempo. . .,, y añade: ,,Bodino
(por
hablar de él con modestia) ni enseñado en teorogía ni ejercitado
pi.-
dad." ".,
No creemos después de esta opinión que tendría entonces bastante
peso, que "corriera" mucho Bodino por España. Desde
luego, Ios autores,
en su construcción del absolutismo, siguen aferrados a la ple,ritudo potes-
tati's, y no encnentran para Ia misma, la construcción sistemática
v de
freno del poder, que ofrece er concepto jurídico de soberanía
en Bodino.
En 1606 aparece en r-ondres ra trarlucción ingresa : The si* boohs
of
tt Contmonwealth translateC i,nto Engtish b¡t Riihard Knolles, London.
1'I. Bishop. Desde 1580, Bodino era comcntado en las universidades
in_
glesas y, tanto Allen (obra que se cita en esta bibriografía
Hist. of pot.
Th,owgh in XVI ten. Centwry, p. ZSO) y Hatschek (Ob.
cit. pp. 370 y 374),
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
152 MANUEL PEDROSO
reconocen la influencia de Bodino en la teoría inglesa del poder absoluto,
y en la construcción, en la época de Jacobo I, de la nueva teoría de la
prerrogativa real.
De la bibliografía sobre Bodino seleccionamos las siguientes obras más
importantes:
Buuo¡r-rAnr, Henri. Bodin et son tem?s. Tableau iles théories foli'
tiques et des id,ées economiques ou seizi¿m,e siécle. Paris, 1583'
Obra anticuada, pero indispensable. Buen cuadro de las teorías de la
época.
Cn¡uv¡nÉ. Ieon Bod,in, Auteur de lo "Republique". Paris, 1914.
Mounseu-RETBEL, Jean. .I. Bodin et le ilroit public co¡nlarée dans ses
tapports aaec la philosophie ile fhistoire. Paris, 1933.
MrsN¡no, Pierre. L'Essor de la Philosophie politique au XVIeme
siécle. Paris, 1936.
Esta obra notable para el estudio de la época, contiene una muy buena
exposición de la doctrina de Bodino. (pp. aft-5a6.)
"La Province d'Anjou". Nov. de 1929'
Contiene una bibliografía muy completa, e imp'ortantes trabajos sobre
Bodino. (Cit. por Mesnard, p.473, nota.)
Atr-eN, l.W. Iean Bod,in.
En la obra Social and politicat ideqs of some Great thinkers of the
sirtenth and seuenteenth Century. Edit. by Hearnshaw, London, 1926,
pp.42-61.
Au,nN, J.W. A History of Political Though itthe si*teenth Century,
London, 1928.
El capítulo vrr¡ dedicado a Bodino, Pp. 393-444.
RrvNr¡or»s , B. Proponents of lirñted Monarchy in XVIthen. Century
France: Francis Hotm,ann and. tean Bodin. New York, 1931.
FIeNxB. Bodin, Studien über dern Begriff der Souaeranitiit, L891.
Fprsr, Elisabeth. IYettbitd und, Staatsbild, bei lean Bod,in. Halle, 1930.
Crrv,utrn, J. !. Les Grandes Oeuares Politíques, Paris, 19{9, pp. 37-51.
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
RELACION ENTRE DERECHO Y ESTADC 153
Sobre la historia de las ideas políticas en España
La historia de las ideas políticas en España es, más bien escasa que
abundante, más fragmentaria que sistemática, y se quiebra por falta de
un riguroso método de exploración y de una correcta teoría de los pro-
blemas a investigar. Los trabajos consagrados a los teólogos de los siglos
xvr y xvrr, tan abundantes en estos últimos años, no pueden colmar las
grandes lagunas que nos impiden el avance. No es aquí nuestro propósito
enumerar dichos trabajos, y nos limitamos, de pasada, a decir que su
valor es muy variado, y gue la interpretación que clan a las doctrinas no
corresponde a la realidad viva. Es curioso que no exista una obra funda-
mental sobre la gran figura de don Martín de Azpilcueta, qtle tantas
perspectivas abrió al Derecho público de su época (1492-15%). Só1o po-
dría citarse el libro de Arigita, El Doctor NaTtarro, Don Martin d,e Azpil-
c eta,Parnplona, 1895, libro hoy casi desaparecido; y la interesante Mis-
celánea de noticias rolllanÍts acerca de Don Martín d,e Azpilcweta, Doctor
Nwarro (Madrid, 1943), de M? L4 Larramendi y J. Olarra.
Faltan descle luego, y ésta es grave deficiencia, los indispensables estu-
dios dedicados a un gran núcleo de juristas, de los cuales, algunos son de
primer plano como el insigne don Diego de Covarrubias y Leyva, y los
más de segundo plano, pero sin cuyo conocimiento no puede completarse
el cuadro. Son esforzados campeones del nuevo or<len de cosas que irrttmpe
en el siglo xvr, y su teoría, en los libros para la práctica y su práctica en
los Consejos Reales, contribuyen a 1a estructu¡ación del nuevo Estado.
El estudioso que trate de bosquejar, como primer paso, el cuadro bio-
bibliográf ico, habrá de recurrir a la erudita Bibliotheca Hispana del ilus-
tre sevillano Don Nicolás Antonio, y habrá de orientarse en las dos partes
de la misma: "Bibliotheca Hispana Vetus" (2 tomos, Madrid 1788), que
se extiende hasta el 1500, y "Bibliotheca Hispana Nova" (2 tomos, Ma-
drid,1783-1788), que incluye a los escritores desde 1500 hasta 1684. Esta
guía ofrece, sin embargo, grandes lagunas, y nunca se extiende, conforme
a su limitación bio-bibliográfica, a consideraciones doctrinales. Don Mar-
celino Vlenéndez y Pelayo en el tomo rrr de la Ciencia Española (4+ edic.
Madrid 1918) y, para nuestra materia en las páginas 216 a 264, suple
bastantes omisiones del erudito sevillano, que es la fuente de su enume-
ración.
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
l54 MANUEL PEDROSO
La monografía más importante, y que señala una dirección, luego no
seguida, ni aún en nuestra época superada, es la de aquel gran maestro don
Eduardo de Hinojosa, titulada Influcncia que twieron en el Derecho P,ú-
blico de su patria y singularmente en el Derecho penal los fiJósofos y
teólogos españoles anteriores a nuestro siglo (Madrid, 1890). A este
trabajo conviene añadir, por no limitarse a la figura que le da el título, el
discurso de recepción en la Academia de la Historia, "Francisco Vitoria
y sus escritos jurídicos" de 1889, reimpreso en los Estudios sobre la His'
toría del Derecho espoñol (Madrid, 1903, p. 181 y ss.). En ambos traba-
jos se aprecia la clara visión, y la segura mano del maestro insigne.
Entre los varios trabajos posteriores, aParte de la obra del señor
Giraldez y Riazola, De los teorías del Derecho P,úblico en los escritore§ es-
fañoles de los siglos XVI y XI/II, Sevilla, 1918, que no tengo a la mano,
representa un buen intento el libro del Profesor Recaredo Fernández de
Velasco, Referenci.as y transcripciones para lo Historia de la Literatura
fotítica en España (Editorial Reus, Madrid, L925). Este trabajo, que se
preocupa especialmente del tema maquiavélico, en sus reperorsiones espa-
ñolas, y del "tiranicidio", ofrece, en sus páginas 182-199--aaa interesante
bibliografía. Procede cit¿r en este párrafo el capítulo adicional del profesor
Legaz Lacambra, a la traducción castellana de la "Historia de las doctri-
nas políticas" de Gaetano Mosca, (Madrid, 1941, Edit. Rat de Derecho
Prktdo, pp. 269-341). Legaz Lacambra ha realizado una labor útil; pero
a veces se pierde en una mera reseña de los autores, engmera sin penetrar
en la entraña de las doctrinas y sin aplicar a las mismas una valoración
sistemática. Esta sí aparece en otro intento del autor, aplicado ahora a los
autores de los siglos xvirr al xx, "Las tendencias dominantes en España
en la Filosofía jurídica, política y social", que llena las páginas 90 a 106 de
la traducción al castellano de la Filosofía iurídica y social de W. Sauer.
(Edit. "Labor", Barcelona, 1933.)
Valioqas son las aportaciones de Antonio Cánovas del Castillo en "De
las ideas políticas de los españoles durante la Casa de Amstria", Rwista de
España, Núms. vr y vrrr, (1868-69). Hemos de añadir; "El concepto de
Soberanía en la Escuela jurídico-española del siglo xvf', discurso acadé'
mico (1935), de Eloy Bullón, publicado en Madrid en 1936 (Edit. V'
Suárez). Es interesante el trabajo de Román Riaza, "Gregorio L6pez, pri-
mer impugnador de Vitoria", que apareció en los Anales de la Asoctación
de Francisco Vitoria, Salamanca, 1930-31, pp. 1905-1914. En los mismos
A¡nles publicó Manuel Torres López "La sumisión del soberano a la ley"
(Año 1931-32, pp. 129 y ss.) Merece muy especial mención el libro, bas-
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
RELACION ENTRE DERECHO Y ESTADO I55
tante bien construído, de José Antonio Maravalr, Teoría,
españora der
Estod,o, en el siglo XVII (Madrid, 1941).
En las obras de.Joaquín Costa, y especialmente en sus Estud,ios
rídicos y políticos: Apuntes para ra histiria de ras iu_
doctrinas poríticas en
España. . . (Madrid, 1884) y en La Teoría det hecho jurídico
ína;rauot y
social (2? edición, Madrid, l9L4), se encuentrar, ..rnido,
o disperdigados,
va¡ios datos importantes. Lo mismo puede decirse de la obra
dá Francisco
Cárdenas, Ensayo tolr:-lo d,e la propiedad territoriol en España
(2 tomos, Madrid, 1873). En listoria
la importante, y no reemplazada, Histori,a
de Ia Economía política en España, de Colmeiro, (2 tomos,
nfaaria taOS¡
puede hallarse buen materiar para la historia de ras
ideas políticas. El mis-
nro colmeiro es autor de una importante Bibrí,oteca d.e
roi Economtstas es-
pañoles en los siglos xvr, xvrr y xvr[, que ra
Escuera de Economía de Ia
U. N. A. ha tenido d
Márquez (México, r94z).ll:l acierto de reimprimir con un prólogo ae
En esta enunieración cabe .itar,"referida al
Javier
siglo xvrrr, e7 EnsaS,s de wta Bi.blioteca d.e los meiores ,rcrilárrs
del Rey_
nad'o_d,e carlos III (6 tomos, Madrid, r:6s), de que
es autor er erudito
don Juan Sempere y Guarinos.
No cabe omitir en esta reración ra obra, que tan claramente refreja
la decadencia en el siglo xvrrr de ros estudios jurídico-polí,ticos
en España,
del profesor granadino don Juan pérez valiente: "Apparatus pu-
blici Hispanici. opus poritico-Juridicum. . . simulqu" Ei.p"rri.iJuris Elemen-
ra exponens" (Madrid, 7zs1, z tomos). A pesar d"
un ciite.io anticua-
dísimo frente a su época, la obra, que tiene un carácter didáctico,
es fuen-
te de importantes referencias a varios escritores españores d" id.as
po-
Iíticas.
Esta nota no preterde ser exhaustiva, aunque si orientadora.
Desde
iuego no comprende ta bibliografía extranjer". Árrrqr"
el recogerra no ha
sido nuestro propósito, no podemos silenciar uru -ob.u,
tan ajustada a
nuestro afán, como es la de Roger Labrousse Essai sur philoiophie
ra po-
liti,Erc de I'ancíenne Espogne paris, 193g, que completa Ia
bibriografía de
autores españoles y que añade buenas indicacio,es sobre
la extranjera. va-
liosísimas son' a este respecto, ras notas de Gierke, referentes
ar sigro
xvr,' en especial, las que contiene el tomo rv de su Genossenscltaftsrecht
(1913), que ha sido traducida ar ingrés, muy fielmente, por
Ernest Bar-
ker bajo el títuro Naturar Law and. the Theory of socieig,
1s00 to 1g00
(2 tomos, cambridge rJniversity press, 1934t. É" u
inglesa las
notas que nos interesan aparecen en el volumen rr, "¿iá¿n
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
156 LTANUEL PEDROSO
es que sigue
Lo quc, como colofón¿ estas noticias, nos interesa señatat
que_ ¿ la investi-
faltando la obra que -ron clara noción de los problefnas
gaciórr plantea una moderna Teoría del Estado-, sepa
inquirir' en primer
españoles que asisten' con
i¿rrnirro, las soluciones que ofrecen los autores
su nacimiento' Se
su pensamiento y su piáctica, al Estado modeno en
trata de saber preguntar, y no tan sólo de enufrlerar
o expÓner' Esta es
unaempresaqr""ttaesperandoalesforzadoautorquelaacÓdetapara
premiade con ubérrimos frutos'
Troducción de los tertos oducidos
Pág.124.
Cóáigo Civil (de Napoleón) art' 4'-Al
juez que se negare a fallar
de la ley podrá exigír-
bajo pretJxto de silencio, i""ii"d, o insuficiencia
justicia"'
t.f" ü responsabilidad debida por denegación de
Pás. 125.
". .. de lo que se sigue que la potestad soberana de los
reyes está
reglada y moderada por medios honestos y razonables"'
(Claude de SgYssel.)
Pá9. r25.
..Es menester aquí establecer la definición de la soberanía, porque
que la haya definido' bien sé
no hay ni jurisconsuúo, ni filósofo político
que este es el punto principal, y el más necesario
de ser comprendido en
un tratado sobre la RePública"'
(Bodino.)
y eje alrededor
". . . la soberanía que es el 'verdadero fundamento' el
del cual gira el estado de una ciudad ' '
(Bodino.) "'
..I-a soberanía es la potestad absoluta y perpetua de una República, que
los latinos llaman r¡wiestatem ' ' '"
(Bodino.)
..LasoberaníaeslapotestadSuPremasobreciudada¡rosysúbditosno
sometida a leY."
(Bodino.)
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
RELACION ENTRE DERECHO Y ESTADO rs7
Pág.126.
"Se identifica. . . el Poder del Estado con la soberanía, lo que ya
desde el principio aparece en Bodino que considera el Poder del Estado,
como un contenido cle varios derechos."
(Jellinek.)
Págs. t26-128.
decimos que quien tiene la potestad absoluta, no está sometido a
"Si
las leyes no se encontraría en el mundo un príncipe soberano, porque
todos los príncipes de la tierra están sometidos a las leyes de Dios, de la
naturaleza y a varias leyes que son comunes a todos los pueblos."
(Bodino.)
". . . pero hay una gran diferencia entre el Derecho ¡* la ley' IJno se
refiere nada más que a la equidad, y la ley es el mandato del soberano
en uso de su poder."
(Bodino.)
"Mucho dista la ley del Derecho. Iil Derecho (izs), como Celso 1o
definió elegattemente, es el 'arte de 1o bueno y de la equidad'. La Ley es
aquel atributo del soberano que manda."
(Bodino.)
". . . Visto que la potestacl absoluta no es otra cosa qlle la derogación
cle las leyes civiles."
(Bodino.)
",Si el príncipe soberano es el dueño de la ley, el pueblo es dueño
cle ia costumbre. . . La ley puede clerogar la costumbre. pero la costumbre
no puede derogar la k'v."
(Bodino.)
"Porque es menester que el príucipe soberano tenga las leyes en
su poder para carnbiarlas y corregirlas según las circunstancias de los ca-
sos, como decía el jurisconsulto Celso, al modo como el piloto maneja el
timón para moverlo a discreción, de otro modo se perdería el navío, si
atendiera a la opinión de los tripulantes."
(Bodino.)
"Ahora bien, importa que aquéllos que son soberanos no estén
sometidos en modo alguno a los maudatos de otro, y que puedan dictar
la ley a sus súbditos, y derogar 1' abrogar las leyes inútiles para estable-
cer otras, y esto no io puede hacer quien esté sometido a las leyes o a las
órdenes de otro. Es por lo que la ley dice que el príncipe no está some-
tido al poder de las leyes."
(Bodino.)
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
158 MANUEL PEDROSO
". . .qu" no tie'ne obligación alguna de guardar las leyes, sino mien-
tras lo consienta el Derecho y la justicia."
(Bodino.)
". . . pero la mayoría de los reunidos en corporación no está sujeta a
sus estatutos, y mucho menos todo el colegio, del mismo modo que el prí,n-
cipe no lo está a su ley ni el testador a su testamento."
(Bodino.)
"La primera marca de soberanía consiste en dictar la ley a sus súb-
ditos."
lBodino.)
".. .la palabra le¡ sin más, significa el recto mandato de aquéI, o
de aquéllos, que tienen toda la potestad, superior a los'demás, sin excep-
tuar a nadie . . . Ley es el mandato del soberano que se refiere a todos los
súbditos en general."
"Si el más grande monarca de la tierra no pudiera derogar los edic-
tos dados por é1, todas nuestras resoluciones referentes a la potestad so-
berana carecerían de fundamento, lo que se aplica no sólo a la monarquía,
sino también al Estado popular."
"El poder de la ley descansa, en quien tiene la soberanía que da fuerza
a la ley con estas palabras: 'Decimos y ordenamos', que es lo que los
emperadores expresaban con'Sancimus'."
(Bodino.)
"f.a,ley mana súbita, y adquiere su vigor de aquél que tiene el poder
de mandar a todos . . .'la ley manda y es publicada por potestad, y toma
su vigor de aquél a quien corresponde el poder de mandar a todos."
(Bodino.)
Pág. lD.
Además "las leges" son instituciones hechas por el príncipe, y observa-
das por el pueblo en una provincia, conforme a las cuales se deciden
los casos particulares, por que las leges son como instrumentos del De-
recho que declaran la verdad de sus preceptos.
(Mcllwain.)
"I-a lex 'hecha' por el Príncipe para determinar casos particulares
no es el Derecho en su más elevado sentido que sólo puede ser hallado en
la antigua costumbre". .. (p. 188) 'El Derecho' el solo Derecho, en el
más elevado sentido, es algo que no puede ser 'hecho', ni siquiera por un
rey."
(Mcllwain.)
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
I
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
RELACION ENTRE DERECHO Y ESTADO 159
Pág. 130.
"El principal fundamento sobre el que se construía la teoría política
era el principio de la supremacía del Derecho, que es la expresión de aque-
1lo qu,e la comunidad reconoce como Derecho justo, la expresión de Ia
vida de la comunidad. Nada hay más característico de la Edad Media, que
la carencia de una teoría de la soberanía. El rey o el gobernante de Ia Edad
Media no era considerado como el dueño de la ley, sino como su servidor.,'
(Carlyle.)
"Pues toda la estructura del mundo n:edieval estaba fundada en Ia
costumbre y sólo mu1" lentamente y de una manera imperfecta se abre paso
la concepción de la ley como representante de la voluntad deliberaüva de
tocla la comunidad, que ella rnisma desarrolla."
(Carlyle.)
"Aquí encontramos el elemento más significativo del feudalismo como
un sistema de gobierno, para el cual lo más importante era el hecho que
el rey era responsable ante la jurisdicción de los señores feudales.,,
(Carlyle.)
". . . qo. el carácter peculiar de la civilización política de 1a Edad Media
se basa en el principio que toda autoridad política, bien sea la de Ia ley
o del gobernante, se deriva de la comunidad toda, que no hay otra fuente
de la autoridad política, I Que el gobernante, bien sea emperador o rey
no tiene más autoridad que la derivada de la comunidad, pero la tiene
sometido a la obediencia de aquella ley, a la que se incorpora la vida y la
voluntad de la comunidad."
Pág. i31.
"Ahora se puede privar a cualquiera de su propiedad, derogar el
privilegio, quebrantar el cont¡ato. Este poder extraordinario se construye
corno un derecho supremo de regalía, que es la suma y complemento de
todos los demás. Suele también llamársele, 'Derecho eminente', o el dere-
cho dcl Poder del Estaclo, como supremo, o plenitud de poder.,,
(Ma1,er.)
Pág.132.
"El mismo Rey no debe estar bajo el hombre, sino bajo Dios y la ley,
porque cs la ley la que hace al rey. Y alli donde domina una voluntad y
tro la ley, no hav Rey."
( Bracton. )
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
t
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM I
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx I
MANUEL PEDROSO
Pág. 133.
"El¡roder {el rey es doble: ordinario y absoluto.y arnbos tienen leyes
y
distintas fines distinüos. El, ordinario se refiere al beneficio de los súbditos
particulares,.a la ejecución de la justicia civil, a determinar ei meum. . . El
poder ¿bsoluto del rey no se refiere o aplica a los usss privados. .. sino que
sólo se aplica al beneficio general del pueblo, y es soÉrs ?o|uli, como si el
pueblo fuera el cuerpo el rey la cabeza; y este poder no se guia por las
/
reglas del comrnon lml, y se llama más propiamente policía y gobierno . . .
y así varía esta ley absoluta acorde con la sabiduría del rey, atenta al bien
comrln, y como son las suyas reglas generales y verdaderas, todas las cosas
hechas conforme a las mismas son legales.. ."
(Caso Bate.)
Pág.137.
"Y, como vemos en la potencia la facultad que ejecuta, enla voluntad
la que manda, y en la inteligencia y sabiduría la que dirige; se dice que
Dios puede con un poden absoluto todo lo que cae bajo el dominio de su
potencia considerada en sí misma; que abarca todos los posibles, es decir,
todo lo que tiene raz6n de ente, como se ha dicho. Y lo que se atribuye al
poder divino, en cuanto ejecuta el imperio de su justa voluntad, es lo que
se entiende puede hacer de potencia ordinaria."
(Swmo Teológica, traducción de don Hilario Abad de Aparicio, Ma-
drid, 1880, tomo r.)
"Se llama potencia absoluta aquélla, por la que considerada en sí,
Dios puede hacer todo aquello que es posible Y 9ue no enwelva contradic-
ción alguna. Potencia ordenada, o bien ordinaria, se dice la que opera según
el orden de una ley predeterminada, constituída Por su voluntad impe-
rante.l'
(Nota de la edición de Turín de la Sumo Teológica.)
". . . mas Dios no queda sujeto a ella, sino que siempre permanece libre
de leyes para que pueda operar como quisiere. . .*
(Suárez, en la traducción de Torrubiano, t.,tt, p.22.)
Pág. 139.
"Lo que el príncipe hace de potestad plena, de cierta ciencia, y si
lo hiciera, nadie lo podrá impugnar."
(Baldo.)
'lEn otro lugar dice Baldo, que el Papa y el príncipe lo pueden todo,
de cierta ciencia, sobre el Derecho, contra el Derecho y fuera del Derecho."
(Janson.)
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
REI,ACION ENTRE DERECHO Y ESTADO 1óI
,,Lo que el príncipe hace de cierta ciencia allana toclo obstáculo de
I)erecho, según Bartolo."
(Janson)
"El príncipe debe vivirsegún las leyes, porque en la ley se basa su
autoridad. Estas palabras se entienden, como obligación de honestidad, v
sólo refe¡ido a lo que no pertenece por principio a la potestad absoluta
y supfema, por lo cual esta ley atañe a la potestad ordina¡ia y no a la ab-
soluta."
(Baldo.)
Págs.140-141.
"Primero, de que rnanera hay en el príncipe una doble potestad, a
saber, una ordenada, la otra, absoluta. .. El príncipe puede actuar por ab-
soluta potestad, es decir, por plena potestad. . . Sobre 1o primero hay que
decir que Dios puede usar de su doble potestad, a saber, de la ordinaria
y de la absoluta. Lo mismo puecle decirse del Papa o del príncipe, que en
sus actos puBden usar de esa doble potestad: una, la ordinaria, sometida
a las prescripciones del Derecho, ett la cual é1 mismo se somete a este. La
segunda, o sea la suprema potestad, la emplea cuando obra por plenitud
de potestad, y esta última no está sometida a las disposiciones del Derecho."
(Montalvo.)
". . . cuando se trate del bien común puede diferirse el pago . . . Así
entendido esta ley se limita a los casos en que se proceda de derecho y no
es aplicable cuando se proceda de plenitud de potestad."
(Gregorio López.)
Pág. r4L.
"La ley 2, lit. v. lib. 7, Recopilación no permite despojar a alguien
de lo suyo para dárselo a otro a no ser por causa pública. Si se prescribiera
ex cie¡ta ciencia que se dé a alguien tal tierra, derogando leyes y privi-
legios, habría que observar 1o mandado según Baldo."
(Pedro Núñez de Avendaño.)
Creo procedente, para mejor diligencia del texto de Avendaño, re-
producir la ley de la Recopilación a qu,e el comentario se refiere. Dice así:
"De los propios y arbitrios de los pueblos. Nulidad de las mercedes
que hiciere el rey de los propios de los pueblos." (Don Juan II, 1419.)
"Nuest¡a merced y voluntad es de guardar sus derechos, rentas y pro-
pios a las nuestras ciudades, villas y lugares, y de no hacer mercecl de
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
162 MANUEL PEDROSO
cosa de ellos: por ende mandamos, que no valgan la merced o mercedes,
que de ellos o parte de ellos hiciéramos a persona alguna.,,
"En consecuencia, esos y otros atributos semejantes, eran propios de
los señores y de los reyes, aunque se abstuvieran de usar el título regio,
porque en verdad lo que hace al rey es la potestad suma y suprema.,,
Es curioso, y acaso reflejo de la lectura de Bodino, cómo Salcedo dis-
tingue de la dictadura comisoria la dictadura soberana. En la pág. 14 No.
18 dice:
"Por lo cual aquellos prí,ncipes y emperadores se abstuvieron de usar
el nombre de reyes o de señores i y así césar quiso ser namado Dictador."
(Jerónimo Salcedo.)
Pág.142.
"Por lo tarito esa misma distinción entre potestad ordinaria y abso-
luta del príncipe humano es falsísima y absurda en extremo,,. . .
"I-a potestad concedida por derecho es llamada ordinaria, no abso-
luta, porqure nada absoluto es permitido por derecho a ningún príncipe,
pues todo aquello que el príncipe no puede hacer por derecho humano,
divino o natura, no es propio de su potestad, que viene del derecho, sino
de la tiranía que procede del desafuero."
(Diego Covarrubias.)
PáS... . (27 del original.)
"Para s4plir el defecto suele insertarse aquella cláusula en los casos
de potestad plena... y según dicha cláusula se puede, por derecho, dis-
pensar del derecho y aún derogarlo."
(Díaz de Montalvo.)
"Cuando el príncipe actúa de cierta ciencia y de potestad plena, nadie
puede añadir cualquier cosa que tienda a anular la concesión."
"Porque la cláusula de cierta ciencia tiene la misma faerza que la
de plenitud de potestad."
(Molina.)
Pág. 145.
"Lo hecho por la autoridad del Papa se considera como hecho por la
autoridad de Dios, si se hace con justa causa."
(Glosa ordinaria.)
"Y desde que el Papa era el vicario de Cristo, y acaso más, tenía
en consecuencia poder para cambiar esta ley como cualquier otra. La
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
RELACION ENTRE DERECHO Y ESTADO 163
idea romana que el Papa y el príncipe no estaban sometidos a las leyes,
se aplicaba, entendido no sólo de la ley humana sino también de la divina."
(Ullmann.)
"Porque para ello basta sólo con la voluntad de dispensar, sin nece-
sidad de causa, porque por derecho se puede dispensar del derecho."
(Lorenzo Hispano.)
Pág.146.
"Si destruyera aquellas cosas que nuestros antepasados estatuyeron,
no podría ser considerado como constructor sino perturbaclor, como 1o
atestigua aquella voz que dice:
Todo reino contra sí mismo dividido será desolado, Matteh. 12 y toda
ciencia y ley divididas así mismas serán destruídas no he venido a quitar
la ley, sino a cumplirla, etc. Luego contra los estatutos de los padres no
puede la autoridad de la Sede apostólica r¡udar nada. Y esto cs expreso.
Y ésta es 7a razón por que las cosas que están ordenadas a la perpetua
utilidad general no pueden ser mudadas 1'variadas, ni aplicarse a uso pri-
vado aqu,ellas cosas destinadas al bien común."
(Díaz de Montalvo.)
"De 1o cual se infiere que por potestad ordinaria del príncipe hay que
observar los Jura Communia, y luego contra ellos no debe el príncipe
estatuir ni proscribirlos, pero a mí me parece que el príncipe también
puede dispensar contra el derecho común, contra derecho, y también si
causa, porque en tal dispensa basta sólo con 1¿ voluntad del que dispensa,
lo que está probado. Pues si la sola causa de que se prohibiera algo fué
una constitución voluntaria sólo la sola voluntad puede ser causa que se re-
laja esta prohibición, porque deroga el derecho aquel mismo que lo es-
1'ableció."
(Díaz de Montalvo.)
"Dios mismo no puede (al menos de derecho ordinario), dispensar en
algunos preceptos de la ley natural. Y si a vcces hace alguna mudanza en
estos preceptos usa de su potencia absoluta y del supremo dorninio . . .;
luego no es verosimil que haya dado a los hombres potestad ordinaria de
dispensar en algún precepto natural. Principalmente en que no es necesaria
a los hombres tal potestad para el conveniente gobierno."
(Suárez, en la traduc. de Torrubiano, t. rr pp. 187-88.)
Pág. r47.
"..
. que en los príncipes se da doble potestad, ordinaria una y abso-
Iuta la otra. Porque si con recta atención examinamos la cuestión, verás
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx
I& MANUEL PEDROSO
gue la potestad absoluta no se da en los príncipes, con ¡n¿Jrpr motivo qre
en los particulares, porque ninglún poder tienen los príacipes cor¡tra la
ley."
(Yánqaez de Menchaca, m h traduc. cast. rr, p. 123.)
"... no por eso se dice absoluto su poder, ai libre del freno de
las leyes; porque en todos aquellos casos en los que no, aPaúEzca exBresa-
mente privilegiado por la ley, tiene necesariamente que acogerse al Dere-
cho común de sq tración; puesto que su poder no se ordeB¿ a su propio
provecho, sino exclusivamente al de los ciudadanos..."
(Yázquez de Menchaca, Ib. rr, p. 126')
"Si pues, con el nombre de plenitud de potestad se designa sola¡mente
un poder bueno y digno de alabanza, no el rnerecedor de vituperio, y siendo
csta misma en el príncipe la significación de la potestad ordinari4 coligese
que entre ambas no existe en realidad diferencia alguna. . ."
(Yázquez de Menchaca, Ib. rt, p. 133.)
"Porque o bien existe justa causa y en ese caso tiele facultad para
dicha derogación tanto en uso de su potestad ordinaria, cuanto en virtgd
de la plenitqd de poder (es decir que le es lícito en uso de la potestad
ordinaria, no menos que en el de la absoluta), o bien no existe causa alguna
justa, y entonces le será lícito lo mismo en uso de la potestad ordinaria,
que en el de la plenitud de poder, sólo aquello que caiga dentro de los
límites que prefijamos a la ley que dice, que el príncipe está libre de leyes.
Por lo demás, fuera de esos lí,r.nites (si por ejemplo se oPusiera la deroga-
ción a algún derecho natural, divino o de gentes) de ningún modo le sería
lícito al príncipe en virtud de la plenitud de poder, ni con mayor'tazfin
que en el uso cle la potestad ordinaria. . .7
(Yázquez de Menchaca, Ib. l, pp. 137-138.)
"Porque esto sólo puede ejecutarlo en razón del bien público, por
cuyo motivo le sería lícito a todo supremo magistrado. Por este motivo he-
mos dicho, anteriormente, que en tiempo de pública necesidad tienen fa-
cultad los jueces para obligar a los más ricos a d¿r a rédito su dinero . . ."
(Yázquez de Menchaca,Ib.t. P. 136.)
DR © 1950. Escuela Nacional de Jurisprudencia
También podría gustarte
- Derecho Procesal PanameñoDocumento56 páginasDerecho Procesal Panameñobraki82% (17)
- Contestacion Defensor de AusenteDocumento2 páginasContestacion Defensor de Ausentebraki100% (7)
- Contrato de DonacionDocumento4 páginasContrato de Donacioneddy100% (1)
- Patrimonio Documental de MexicoDocumento202 páginasPatrimonio Documental de MexicoOlaya Pamela ParceroAún no hay calificaciones
- Uniformidad Del Derecho InternacionalDocumento19 páginasUniformidad Del Derecho InternacionalbrakiAún no hay calificaciones
- VOCABULARIODocumento2 páginasVOCABULARIObrakiAún no hay calificaciones
- Mision EstrategicaDocumento3 páginasMision EstrategicabrakiAún no hay calificaciones
- Articulos de AdministrativoDocumento5 páginasArticulos de AdministrativobrakiAún no hay calificaciones
- Solicitud D Audiencias Mas Comnunes en El SPADocumento2 páginasSolicitud D Audiencias Mas Comnunes en El SPAbrakiAún no hay calificaciones
- Tasa de Interés Preferencial para Hipotecas de Viviendas en Panamá.Documento1 páginaTasa de Interés Preferencial para Hipotecas de Viviendas en Panamá.brakiAún no hay calificaciones
- Tarjeta TestamentariaDocumento1 páginaTarjeta TestamentariabrakiAún no hay calificaciones
- Interpretación de La Ley PanameñaDocumento15 páginasInterpretación de La Ley PanameñabrakiAún no hay calificaciones
- 92-Texto Do Artigo-733-1-10-20190125Documento38 páginas92-Texto Do Artigo-733-1-10-20190125brakiAún no hay calificaciones
- Antonio Poze CalidoniaDocumento1 páginaAntonio Poze CalidoniabrakiAún no hay calificaciones
- AnexoDocumento1 páginaAnexobrakiAún no hay calificaciones
- Modulo de Polìtica CriminalDocumento95 páginasModulo de Polìtica CriminalbrakiAún no hay calificaciones
- LEY Que Regula El Ejercicio de La AbogaciaDocumento10 páginasLEY Que Regula El Ejercicio de La AbogaciabrakiAún no hay calificaciones
- Requisito 12 - Cotización Equipos de ComunicaciónDocumento5 páginasRequisito 12 - Cotización Equipos de ComunicaciónbrakiAún no hay calificaciones
- Dignidad Abogados FranciaDocumento11 páginasDignidad Abogados FranciabrakiAún no hay calificaciones
- SOLICITAR - CARNE ABOGADO en PanamáDocumento2 páginasSOLICITAR - CARNE ABOGADO en PanamábrakiAún no hay calificaciones
- Glosario SPADocumento4 páginasGlosario SPAbrakiAún no hay calificaciones
- Pruebas en El Proceso LaboralDocumento68 páginasPruebas en El Proceso LaboralbrakiAún no hay calificaciones
- Ley 16 de 2016Documento34 páginasLey 16 de 2016brakiAún no hay calificaciones
- Decreto 203.Documento45 páginasDecreto 203.braki100% (4)
- Rousseau y La DesigualdadDocumento18 páginasRousseau y La DesigualdadGestiónLiceoBrasilAún no hay calificaciones
- Demanda LaboralDocumento9 páginasDemanda Laboraljose luis Orozco mendozaAún no hay calificaciones
- Trabajo Terminado CivilDocumento55 páginasTrabajo Terminado CivilGian Marco Ordoñez ChuquimiaAún no hay calificaciones
- Revista ZM No23Documento38 páginasRevista ZM No23Daniel MansillaAún no hay calificaciones
- Oposicion en Las Medidas Cautelares II J VicunaDocumento3 páginasOposicion en Las Medidas Cautelares II J Vicunaangel1957Aún no hay calificaciones
- Proyecto de Sustitución de ImportacionesDocumento23 páginasProyecto de Sustitución de ImportacionesCarmen Báez100% (1)
- Entrega Previa 1 Escenario 3Documento3 páginasEntrega Previa 1 Escenario 3Alexis Perez Carrascal0% (1)
- TEMA 2. LaboratorioDocumento18 páginasTEMA 2. Laboratoriog764pdqxd7Aún no hay calificaciones
- Valparaiso ChileDocumento26 páginasValparaiso ChileWinderAún no hay calificaciones
- DEFINITIVASABADO9NOVIEMBREMARACAYDocumento25 páginasDEFINITIVASABADO9NOVIEMBREMARACAYPagina web Diario elsigloAún no hay calificaciones
- Prueba de Diagnostico Historia 6°ADocumento6 páginasPrueba de Diagnostico Historia 6°ACarolinaAún no hay calificaciones
- Carta Retiro de CesantiasDocumento7 páginasCarta Retiro de CesantiasDavid Gutierrez50% (2)
- Tratado de Escazú - PerúDocumento20 páginasTratado de Escazú - PerúHector JOAún no hay calificaciones
- Estructura Organica de La F E-1Documento1 páginaEstructura Organica de La F E-1andando123Aún no hay calificaciones
- Historia de Los Impuestos en El MundoDocumento3 páginasHistoria de Los Impuestos en El MundoERWIN ORTEGAAún no hay calificaciones
- Anamaría Ashwell - El Retrato de TrotskyDocumento10 páginasAnamaría Ashwell - El Retrato de TrotskyEduardo ManciniAún no hay calificaciones
- Acta y Estatutos Básicos Asociaciones Mutuales Ultima VersionDocumento19 páginasActa y Estatutos Básicos Asociaciones Mutuales Ultima Versionsilvia2821Aún no hay calificaciones
- Problemas de Ecuaciones ResueltosDocumento11 páginasProblemas de Ecuaciones ResueltosAinhoaStardollAún no hay calificaciones
- El Principio de Inmediatez en El Derecho LaboralDocumento5 páginasEl Principio de Inmediatez en El Derecho Laboralkarwink15Aún no hay calificaciones
- Cenepa 1995Documento201 páginasCenepa 1995Sebastian MoralesAún no hay calificaciones
- Cuadro SinopticoDocumento1 páginaCuadro SinopticoBonillaAndradeLilianita0% (1)
- L5 - Vizcarrete - Modelos y Métodos de Intervencion en Trabajo Social (Cap 2-3)Documento57 páginasL5 - Vizcarrete - Modelos y Métodos de Intervencion en Trabajo Social (Cap 2-3)Jorge Wveimar Palacios DuqueAún no hay calificaciones
- Acuerdo 450 - Por El Que Se EstablecenDocumento9 páginasAcuerdo 450 - Por El Que Se EstablecenkylomexAún no hay calificaciones
- Jornadas ODS Folleto ProgramaDocumento2 páginasJornadas ODS Folleto ProgramaDelegación CADUSAún no hay calificaciones
- Código de Etica Del AbogadoDocumento30 páginasCódigo de Etica Del AbogadoCristel HuamanAún no hay calificaciones
- Teoria Del ProcesoDocumento4 páginasTeoria Del ProcesoNiKo SalasAún no hay calificaciones
- Ley #6395Documento2 páginasLey #6395Ibañez MarcelaAún no hay calificaciones
- Recurso Del Doble Conforme 0512 (Recuperado Automáticamente)Documento9 páginasRecurso Del Doble Conforme 0512 (Recuperado Automáticamente)Gian ValleAún no hay calificaciones