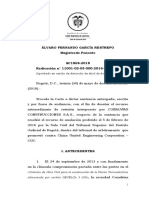Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cap. IV - La Eficacia Del Contrato y Del Negocio Jurídico
Cap. IV - La Eficacia Del Contrato y Del Negocio Jurídico
Cargado por
Juli te informa0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas39 páginasTítulo original
Cap. IV- La eficacia del contrato y del negocio jurídico
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
19 vistas39 páginasCap. IV - La Eficacia Del Contrato y Del Negocio Jurídico
Cap. IV - La Eficacia Del Contrato y Del Negocio Jurídico
Cargado por
Juli te informaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 39
CAPITULO IV
La eficacia del contrato y del negocio juridico
Sumario
1. La eficacia contractual. 2. Modulacién de los efectos contractuales.
2.1. La condici6n. 2.1.1, Concepto y requisitos. 2.1.2. Clases de condicio-
nes. 2.1.2.1. Condiciones suspensivas y resolutorias. 2.1.2.1.1. Concepto de
condiciones suspensivas y resolutorias. 2.1.2.1.2. Efectos de las condicio-
nes suspensivas y resolutorias. 2.1.2.2. Condiciones potestativas, casuales y
mixtas. 2.1.2.3. Condiciones positivas y negativas. 2.1.3. Decadencia de la
condicién. 2.2. El plazo. 3. El contrato simulado. 4. Interpretacién del con-
trato. 4.1. Primera regla: prevalencia del espititu del contrato. 4.2. Segunda
regla: autointegracién del contrato. 4.3. Tercera regla: heterointegracién del
contrato. 4.4. Cuarta regla: principio contra profeterem. 5. La ineficacia del
contrato y del negocio juridico. 5.1. La nulidad del contrato y del negocio
juridico. 5.2. Anulabilidad del contrato y del negocio juridico. 5.3. Inexis-
tencia del contrato y de! negocio jurfdico. 6. La llamada nulidad parcial del
contrato y del negocio juridico. 7. Consecuencias de la declaratoria de ine-
ficacia del contrato 0 del negocio juridico: las restituciones mutuas. 8. La
ineficacia de las cléusulas abusivas en la contratacién.
1. LAEFICACIA CONTRACTUAL
Un contrato o negocio juridico es eficaz cuando siendo valido es capaz de desplegar to-
dos sus efectos en el derecho. Si el contrato es un instrumento para la creacién de obliga
Clones, sus efectos juridicos deben ser la realizacidn y ejecucién de sus obligaciones. Por el
Contrario, se reputard un contrato ineficaz cuando adoleciendo de algtin defecto en su confor-
macién (ausencia de algtin requisito de existencia o presencia de algin vicio del consentimien-
0) se reputa inexistente o nulo y por lo tanto no puede producir ningtin efecto en derecho.
El articulo 1602 del Cédigo Civil establece que todo contrato legalmente celebrado es
Una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo 0 +
Por causas legales.
___baregla mencionada permite derivar dos principios fundamentales en materia de efica-
a Contractual. El primero de ellos hace referencia a la irrevocabilidad; el segundo, a la rela-
Vidad del contrato o negocio juridico.
Escaneado con CamScanner
{68 FRNANDOUINENEZ VALDIRRAMA
id bligaciones
Hemos afirmado que el efecto juridico de los contratos es en os —
ene las parts, con la virtualidad de ser ejecutables incluso coactvanet
norma codiiaa qu el conrato es ey para las partes (ex contracts) st 0 A
vinculatorio en cuanto a que los acuerdos realizados no son suscep!
que las partes, voluntariamente, lo hagan o la ley aso imponga-
La lex contractus implica que las partes deben cumplir lo pactado 2 ls condiciones 7
tablecids, orl tant, esirevocable. Sin embargo, como lo heros aftmad, HS Soe.
partes han creado en uso de su autonomia privada el contrato, también fo p
‘extinguir en la medida que acepten voluntariamente nuevas condiciones.
‘No menos importante es la aplicacién de la regla de relatividad de los contratos y es ne-
gocis udicos. Este principio inca que los contrat y los negocios juridicos son obigato-
Fios para quienes los han pactado, no asf respecto a terceros!”. Este principio es fundamen-
(1) “12. {4} Als tercerosentonces ls actos urticos e son inoponibles mis pudiendo aprovecharse
en cuanto le sean favorables. Enel criterio, pues, de la inoponibilidad, normas expresas de derecho
Sustancal egitiman al tercero para impugna las relaciones jurdicas que puedan afctaro, Tales las
hipétess verbigracia de los artculos 2489 y 2491 del Cédigo Civil, eferido el primero alas lamadas
acciones subrogatoria y el segundo a la accién pauliana o fraude pauliano. La jurisprudencia, es
Cieto, ha encontrado fandamentos razonables para reconocerfcultad a quien no fue parte en el
negocio, para poder atacarlo en orden a tutelar los derechos que el negocio le vulneran, como en
la hipétesis de los negocios simulados del deudor que perjudican al acreedor. Esa extensién de la
facultad a supuestos semejantes a los expresamente establecids por el legislador, encuentran por
supueso una base normatva que permite extender ls consecuentia [urdica a hipotesis similares
Gon otras palabras, a extension que pueda dase tiene que basarse necesariamente en hipstess 0
supuestos fctcosindeterminadamente imaginados por norma sustancal, no bastando el riterio de
proteccién a los derechos del acreedor y de sancidn a la mala fe o la desidia del deudor. Razona
Ia dctins, empera ques el acreedor que busca la sattacidn de us céditos sobre los bienes que
Conormanelpatvimnio genera del deur, esti dotado de medios tendientes a conservatos, meds
ue asumen la categoria de auxlaes dela aereencia,y que sin ellos podria esta hacersefysane,
Cabe precisat que cuando la prenda general del deudor se menoscaba en peruico del acreedon a
ley le otoga remedios para obtener su reconsitucin, haciendo que judicialmente, si es necesio,
‘elvan al patrimonio de aquel, adquirendo tales remedios iualmente el cadcter de sovisne del
crt ut ns exstenc arn rato el derecho credici. Doctrine, enone,
cho que derechos auxiiares del crédito son a ls medidas conservativas 6 de cin:
(b)la accion pauliana; (cla muldad absoluta; (la pretension d on; laaccibeaktena,
th) acc pain 3) la pretensién de simulacisn;() la accion oblicua ©
slacker fate de sean, accones pretensions ose qe inca legit
alaceedrp ns negocios de su deudor en cuanto conduzcan a lesonat
lerecho lesin que configura su interés para abrar. En ck it
los derechos auxiiaes una doble finaidad perfectamente bien dee il Besiguen
ausiliares tiene por objeto conservarintacto patina del dec es t08 derechos
Aue salgan de manos del deudor os bienes que lo compan e mantener en su ser, estar
Imevocahen en nna alguna y aos ene por abe hare eee ees 8 8 esta
eto hacer ingresar a ese patrimonio bienes que
eben formar parte de dy que el deudor no quiere hacer nna \creedor, 0
ly que el deudor no quier c
crate dates uiere hacer incorporar para perjudicar al acreedor
formen, puedan ir saliendlo y rec Patrimonio, evitar que los diversos elementos que lo
uci I
You ana ene oto caso tenden a aumenta el painoni
© com ls bienes que pertenecerom yong a cot" ELy que el deudor no quiere
UAlessand Rodriguez, rire, Derecho chil, Tears ue ls ool ue iz sali bl!
© as obligaciones, p. 142), ‘(J Pues bien,
del deudor, a acrecentarla:
hacer entra,
Escaneado con CamScanner
LALTICACIADiL CONTRATO Y DIL NEGOCIO IURIO:CO 69.
ale is ue circunscribe los efectos del contrato o negocio juridico a las partes que
Existe sin embargo, una excepcién a este Principio en nuestro ordenamiento juridico, en
laintitucién de los contratos favor de terceros, Decimos que constituye una excepcidn en la
medida que, a través de esta figura, podemos crear efectos juridicos respecto de personas que
no hubiesen intervenido en el contrato, pero que se viesen beneficiados por el mismo. Obvia-
mente, el derecho en esta materia insiste en otorgarle a quien no ha sido parte, pero es benefi-
ciado porel acuerdo, la posibilidad de no vincularse al cantrato y que sus efectos no le afecten.
De esta manera, el articulo 1506 del Cédigo Civil establece que:
Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga de~
recho a representarla; pero solo esta tercera persona podré demandar lo estipu-
lado; y mientras no intervenga su aceptacién expresa o técita, es revocable el con-
{rato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él.
Constituye aceptacién técita los actos que solo hubieran podido ejecutarse en
virtud del contrato.
Segin la norma mencionada, una persona puede vincular a otra en un contrato, atin en
eventos que no lo represente. Sin embargo, en estas situaciones se prevén dos reglas contem-
pladas expresamente: la facultad de revocar el contrato por las partes que concurrieron a él,
ue puede ser ejercida hasta el momento que el tercero beneficiado acepte expresa o tacita-
(Cont, nota 1)
los derechos auxiliares de los acreedores consisten precisamente ~comenta nuestro autor Ospina
Fernindez- en los medios que la ley les brinda para evita el deterioro del patrimonio del deudor y
para obtener su reconsttucién cuando ya se ha deteriorado por actuacionesfraudulentas o simuladas,
6 patticularmente prohibidas al deudor concursado o fallido, También debe considerarse como un
derecho auxiliar la subrogacién legal de los acreedores en ciertos derechos del deudor, con el in de
que estos no se extingan al ser dicho deudor privado de la administracién de sus bienes, como por
ejemplo, los emanados de un contato de arrendamiento en que el deudor figure como arrendador 0
atrendataro’ (Regimen general de la obigaciones, 1976, pp. 210 y 221). 13. Ahora bien. Como los
derechos auxliares tienen por finalidad protege los derechos del acteedor, la regla general aludida
de a efectividad de los negocios encuentra raz6n en hipdtesis como las que srven de fundamento a
Tas pretensiones de subrogacin a que se contre el aticulo 2469 del Cécigo Civil. La subrogacisn en
vintud dela cual el acreedor adquiié la facultad-legitimacién en causa activa para ejercerciertas
'u deudor y de esa manera injerir en negocios de este, tienen por
1 acreedor, como lo es el precitado artculo 2489 del Cédigo Civil
del crédito conforme con la doctrna aribacitada- es, pues, por
io general res inter alos acta-y por su propssito -proteger los
jn que no puede operat sino en aquellos supuestos previstos
como que llevar sus consecuencias, amparad la extension en
ue las sancione, implicaria crear figuras que
alribuciones que pertenecen a s
base una norma que ast legitima al
Esta subrogacién ~derecho auxili
su naturaleza ~excepcién al princip
derechos del acreedor- una instituci
Por el autor de las normas positivas, sa
inci enido, pero sin supues!
ene aie Geeareee cei competente,conduciria a inva el campo propio de otras
i enéuticajuridica”
« invasi cdo encontrar respaldo legitimo en la hermenéutica ju
ade de Estado, invasion queen omens dl? dello de 199, Gl, CCXXV,
(Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacior a
26). Ver tambien co sive ide Justicia, Sentencia del 9 de abril de 2014, '$C4468-2014.
Escaneado con CamScanner
70 FERNANDO IMINEZ VALOLRRAMA
mente el contrato y, en segundo lugar la facultad de exigr la prestacién acordada que se otor.
ga exclusivamente al tercero que resulta beneficiado.
En la estipulacién 0 contrato a favor de terceros podemos afirmar que el eee eo
desde el momento en que se pacta, desplegando plenamente sus efectos, respecto : lercero
beneficiado, solo cuando este lo acepta expresa 0 tdcitamente. En ese momento queda vincu-
lado contractualmente como parte y debe, por un lado, ejecutar sus prestaciones estando, por
otro lado, legitimado exclusivamente a exigir las prestaciones correlativas.
2, MODULACION DE LOS EFECTOS CONTRACTUALES
Es posible modular la eficacia de un contrato 0 de un negocio juridico utilizando instru-
mentos como las condiciones o los plazos. Los efectos de un contrato, es decir el cumplimien-
to de ls obligaciones que mediante él se generan, deben realizarse, en principio, de manera
inmediata (obligaciones puras y simples), a menos que las partes decidan de comin acuerdo
postergar la realizacién de los compromisos contractuales o su cese, sujetando su ejecucién
© claudicacién a un hecho futuro (condicién) o a una fecha determinada (plazo)..
Las partes pueden estar interesadas en que la obligacién que se crea no tenga efectos in-
mediatos, sino que estos se produzcan en el futuro. En este sentido, atendiendo la finalidad de
modular los efectos de las obligaciones, resultan de gran utilidad los dos instrumentos men-
ionados que permiten sujetar la realizacién de dichos efectos a un hecho futuro e incierto,
‘como seria el caso de las obligaciones condicionales, o bien a un hecho futuro y cierto, como
sucede en los plazos.
Igualmente, la intencionalidad de las partes puede orientarse hacia la cesacién de los
efectos que se vienen causando en vrtud del compromiso obligacional. En este caso, la oct
rrencia de un evento futuro determinaria que dicha obligacién ya no tenga efectos hacia de-
lante, como sucede en los casos de las llamadas condiciones resolutorias, también en los pla-
z0s finales.
Revisaremos a continuacién los distintos instrumentos regul
- lados en el ordenamiento ju-
"ico colombiano para modular la eficaca de las obligaciones, '
21. La condicion
241.1. Concepto y requisitos
vm / a
‘es Bee ee mediante la patel de una condicién en el contrato, las par-
mismo, Sujetando la eficacia de las oblicncy ,
i la eficacia de las obliga ak
Ocurrencia de un hecho futuro e incierto, es ais
AA igual de lo que sucede con los plazos,
Pacto realizado por las partes. A falta de dich
, las condiciones exigen, por regla general, un
disposicién legal, la existencia
10 Consentimiento, no podemos presumir, salvo
de una condicién,
Escaneado con CamScanner
ALTICACIA DEL CONTRATO Y DEL NEGOCIO WRIDICO 71
De esta manera se podria afirmar que para que una condici6n sea valida se exigen los si-
guientes requisitos”:
a) Voluntariedad.
b) Incertidumbre,
‘Analicemos a continuaciGn cada uno de estos requisitos.
La voluntariedad en las condiciones hace referencia, como antes se habia comentado,
la necesidad de un pacto para que result eficaz en el contrato. Las condiciones constituyen,
desde este punto de vista, un elemento accidental del contrato, no presumiéndose su existen-
cia sino hay pacto entre las partes.
Ello no significa que la vigencia de una condicién no pueda venir dada por la ley, impo-
nigndose por lo tanto al obligado, como sucede en las lamadas condiciones legales.
Respecto a la interpretacién de las condiciones voluntarias, esto es las pactadas conven-
cionalmente, el articulo 1540 del Cédigo Civil establece que deben ser cumplidas del modo
que las partes hayan probablemente entendido que lo fuesen, y se presumiré que el modo més
racional de cumplirlas es el que han entendido las partes. De igual manera, el articulo 1541 del
Cédigo Civil afirma que las condiciones deben cumplise literalmente en la forma convenida.
Las condiciones voluntarias, como expresin del consentimiento de las partes, tienen al-
gunos limites que coinciden, como es evidente dada su naturaleza convencional, por los mi
mos que vienen establecidos para la autonomia privada. En este sentido, podriamos afirmar
que el pacto que establece una condicién no puede realizarse sobre hechos imposibles, in-
morales o ilictos.
La sancidn que en este caso establece la ley para tales pactos es la ineficacia de la con-
dicién (se entiende por no pactada o fallida), convirtiéndose la obligacién en pura y simple, al
ro estar sujeta a condici6n alguna.
El cardcter de condicién fallida (que se entiende no escrita, puede igualmente devenir
cuando la condicién se ha redactado de tal manera que se torna ininteligible. En estos casos,
la ley le esta todo efecto jurico.
Asi, el articulo 1532 del Cédigo Civil establece que:
La condicién positiva debe ser fisica y moralmente posible.
Esfisicamente imposible la que es contraria alas leyes de la naturaleza fsica; y mo-
ralmente imposible, la que consiste en un hecho prohibido por las leyes u opues-
ta las buenas costumbres 0 al orden puiblico.
5 en términos init
Se mirard también como imposibles las que estén concebic
teligbles
() Ch, Lacruz Berdejo et ab, op. cit, vol. Il, p. 199.
Escaneado con CamScanner
7 FeRsANDO INENEZ VALOERRAMA
articulo 1537 del Cédigo Civil, estable-
‘Asi en los términos de la norma men-
lo, se tend por fallida. A la misma
le cumplirlas son enteramente ininte-
es 0 inmorales (contrarias ala ley,
imposible por su naturaleza, 0
Dela misma manera, normas posteriores, como el
‘cen los efectos anotados para este tipo de situaciones.
cionada, si la condicién suspensiva es 0 se hace imposil
regla se sujetan las condiciones cuyo sentido y el modo d
lgibles. También las condiciones inductivas a hechos iegal
ala moral ol orden pablico), La condicién resolutoria que es 0
inintligible o inductiva a un hecho ilegal o inmoral, se tendré por no escrita.
Por otro lado, como segundo requsito para la existencia de as condiciones, nuestro or-
dlenamientojuridicoexige que el hecho a cuya realzacion quedan sometidos los efectos con-
tractuales sea futuro e incierto, es decir, nos referimos a un hecho de realizacién futura no
segura Si por el contrari, se trata de un hecho cierto, no podemos afirmar que se trate de
una condicidn sino de un plazo, como ocurrrfa, por ejemplo, en el caso de la muerte de una
persona; en este evento, que necesariamente ocurrré en el futuro, asi no se sepa con certe-
za cuindo se verifcaré dicho suceso, debemos someternos a las reglas establecidas para los
plazos y no para las condiciones.
De la misma manera, a nivel doctrinal se entiende que si se somete la eficacia de una
obligacién a un hecho presente o pasado, desconocido por las partes, no podemos darle el
tratamiento de condiciones en la medida que no se trata de un hecho futuro.
2.1.2. Clases de condiciones
Las condiciones pueden clasificarse as: por sus efectos pueden ser suspensivas, resoluto-
rias 0 modificativas; por su causa pueden ser potestativas, casuales 0 mixtas, y por el modo,
pueden ser positvas o negativas.
2.1.2.1, Condiciones suspensivas, resolutorias y modificativas
21.2..1. Concepto de condiciones suspensivas, resolutorias y modificativas
des Son conto suspensivas aquellas que detienen los efectos juridicos del contrato y
dessa pions inpitend hasta que se realicen, el deber de cumplir la prestacién. Asi
la obligacién de pagar una suma de dinero h i cam
2 : iasta tanto tal equipo gane el cam
Pena orem una obligacin sometida a condicién suspensiva, Se dee i es a : i
porque la condicién tiene por efecto impedir que se produzca ei efecto dela bl aon
(esto es el pago de una si leberd re
‘ ima de dinero}, que fo si
rp rd realizarse solo si se produce el evento
Por otro lado, son condiciones resolutoria:
parecer los efectos contactuales, a partir de
's aquellas que tienen por finalidad hacer des
dicién, De esta manera, por ejemplo, seri conceal Sree coal de aco
, seri condiciénresolutora aquell e
in aquella que establece que s
deberd pagar un li
a sum:
debe page ae pera de dinero hasta tanto el acreedor contraiga matrimonio. £0
tose colicin dna deberé cumplise con a pero acta ast
eres oe el hecho constitutivo de la condicién se resue™
A a Continuar pagando nin i
7 yuna suma de dinero.
Escaneado con CamScanner
UAHTICACIA DIL ContRArOY OIL NtGOCIOURIOICO 73
Finalmente, en lo que respecta a esta primera clasiticacién de las condiciones, son mo-
aifcatvas aquellas condiciones que en caso de realizarse alteran o modifican el contenido
dela vinculacién contractual inicialmente prevista, Son ejemplos de este tipo de condiciones,
el pacto del pago de una suma de dinero de manera periddica, acordando que en el caso de
que un tercero contraiga matrimonio, dicha suma se reduc a la mitad,
Como puede observarse, en este tltimo evento, la realizacién de la condiciGn no impli-
cael cumplimiento de una prestacin que hasta el momento no se habia realizado (suspen-
siva};o bien la claudicacién de los efectos de obligaciones que no deben realizarse hacia fu-
turo (resolutorias), sino que implica la modificacién de la obligacién inicialmente establecida
que ve reducido su monto a la mitad de la suma de dinero que, hasta ese momento, debe pa-
gar el deudor.
EI Codigo Civil colombiano, en el aticulo 1536, establece que la condici6n se llama sus-
pensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisicién de un derecho y resolutoria, cuan-
do, por su cumplimiento, se extingue un derecho
2.2.1.2. Efectos de las condiciones suspensivas, resolutorias y modificativas,
La distincién entre condiciones suspensivas, resolutorias y modificativas tiene algunas,
consecuencias en derecho que pasamos a examinar a continuacién.
a)_Lacondicién resolutoria tdcita
En primer lugar, debemos mencionar que el articulo 1546 del Cédigo Civil establece en
los contratos conmutativos la llamada condicién resolutoria tdcita. Dicha norma afirma que
en los contratos bilaterales va envuelta la condicién resolutoria en caso de no poder cumplir-
se por uno de los contratantes lo pactado. Ast, el otro contratante podra pedir, a su arbitrio, la
resolucién o el cumplimiento del contrato con indemnizacién de perjuicios.
El recurso ala condicién resolutoria técita, por el incumplimiento de una de las partes en
el contrato, viene establecido desde antiguo como mecanismo para solventar situaciones en
les cuales una parte no ha cumplido o n0 va a cumplir el contrato. En estos casos se habilta
ala otra a desvincularse del contrato alegando la resolucién del mismo.
Hoy en dia, este mecanismo, en estricto sentido, no es necesario, puesto que en nuestro
derecho existen otras allernativas, como la doctrina de a causa, que explican suficientemen-
te que en casos de contralos sinalagmiticos la inexistencia 0 incumplimiento de las abligacio-
"es de una parte, afecta las prestaciones de la otra parte, cuya realizacién no esti obligada
Porque ha decaido la causa que justificaba su validez en derecho.
Licita oa través de la aplicacion de la doc-
Bien se eee
ea por la la condicidn resolutoria
cs de as ac oo unpimtngae ©
trina di e
le la causa de las obligaciones, lo cierto es que gra
“sencial del contrato por ua pt, Tota esti habilitada a pedi los remedios subsiiarios de
i xaminaremos Pos
‘eolucion del contrato 0 de rebaja de la prestacién correlativa, como lo examinaremos pos
Tlomente en el capitulo referente a los remedios contactuales.
Escaneado con CamScanner
74 FERNANDO MENEZ VALOERRAMA
by) Lapendencia de la condicién
fn segundo lugar, debemos hacer referencia alos efectos del contrato en el period que
va desde su celebracién hasta la realizacion de la condicién. Durante este perfodo se afirma
que estd pendiente larealizacién de la condicién.
(i) Lapendencia de la condicién suspensiva
Como podremos comprobar, os efectos que se producen durante la pendencia de la con-
dicién son diversos, atendiendo a los distintos tipos de condicién que se trate. Asi, en los ca-
sos de condiciones suspensivas, durante la pendencia de la condicién, podriamos afirmar que
para el acreedor no existe atin el derecho a exigir el cumplimiento de la obligacién, aunque
por ello no podemos negar la existencia de una expectativa de su derecho futuro.
La presencia de esta mera expectativa genera algtin tipo de facultades para el acreedor
de la obligacién sometida a condicién, quien, por ejemplo, puede solicitar judicialmente ac-
ciones conservativas de su derecho por parte del titular y también puede transmitir, bien sea
inter vivos 0 mortis causa, el crédito sometido a la condicién.
En este tltimo caso, serén los causahabientes quienes en el futuro, ante el acaecimien-
to del hecho consttutivo de la condicién, podran exigir el cumplimiento de la prestacién co-
trespondiente.
Igualmente, se entiende que ambas partes, acreedor y deudor, deberan atender a la bue-
na fe en no menoscabar las correspondientes expectativas de la contraparte en el vinculo obli-
gacional condicionado.
En lo que tiene que ver con el requisito de incertidumbre, propio de toda condicién, si
el deudor lega a cumplir la prestacién antes de que esta se haya realizado, hay lugar a soli-
citar la devolucién de la misma, es decir, puede repetirse lo pagado. En este caso, debe res-
ituirse lo pagado puesto que, durante a pendencia de la condicién, no se sabe sila obliga.
cién se ejecutard, en la medida que dicho cumplimiento dependers de la realizacidn de un
hecho futuro e incierto.
; a ty caso de obligaciones sometidas a plazo, la consecuencia es la contraria, Al haber |
certidumbre de la realizacién del plazo, en caso de pago anticipado de est tipo de obligacio-
nes, no hay lugar a repetir lo pagado,
f Jado, puesto que hay certeza de que en algcin m el fi-
jado por el plazo), debersrealizarse la prestacién, " inlet
fn este sentido, el articulo 1542 del Codigo Civil establece
Plimiento de la obligacién condicional sino verificad
se hubiere pagado antes de efectuarse :
se hubiera cumplido,
que no puede erigirse el cum-
; ficada la condicién totalmente, Todo lo que
la condicidn suspensiva, podra tepetirse mientras 10
Por thtimo, en refere
den tina. en ferencia a os efectos de la pendencia de la condicion suspensiva, po-
dros ie " Me aa vex tealizada la condicién, se consolida el derecho en cabeza del
creedor, quien puede exigir su cumplimiento e el cre i
eee plimiento entrando el crédito correspondiente en su pa-
Escaneado con CamScanner
LALTICACIA DEL CONTAATOY DLL NEGOCIO URIDICO 75
(iy Lapendencia de la condicién resolutoria
Los efectos juridicos que se generan durante la pendencia de una condicién resolutoria
son diversos a los de la condicién suspensiva. En este caso, la condicién tiene la virtualidad
de impedir que se sigan produciendo los efectos de las obligaciones, por lo tanto, hasta que
la condicién no se realice, el contrato y las obligaciones que se generan deben cumplirse, se~
gan lo pactado entre las partes. Existe, por esta razdn, un derecho, no una mera expectati-
va en cabeza del acreedor de la obligacién en cuestién, quien podrd exigitlo y transmitirlo.
Sin embargo, atendiendo a los efectos claudicantes que para las obligaciones implicarfa
la realizacién de la condicién resolutoria, se mantiene una obligacién de buena fe entre las
partes que les impide menoscabar las correspondientes expectativas.
___ Una vez realizado el hecho que constituye la condicién resolutoria, el contrato en cues-
tidn y las obligaciones que de él nacen, dejan de generar efectos en derecho, produciéndo-
se un efecto claudicante con la correspondiente pérdida de los derechos que hasta el mo-
mento tenia el acreedor, asi como la consecuente desaparicién de las situaciones producidas
por el contrato.
De esta manera, el articulo 1544 del Cédigo Civil establece que una vez cumplida la
condicién resolutoria, deberd restituirse lo que se hubiera recibido bajo tal condicién, a me-
nos que esta haya sido puesta a favor del acreedor exclusivamente, en cuyo caso podra este,
si quiere, renunciarla; pero seré obligado a declarar su determinacién, i el deudor lo exigiere.
Por otto lado, en referencia a los frutos generados por la cosa durante la pendencia de la
condicién resolutoria, el articulo 1545 del citado Cédigo afirma que no se deberdn los frutos
percibidos en el tiempo intermedlo, salvo que la ley el testador, ef donante 0 los contratanes,
segiin los varios casos, hayan dispuesto lo contraro.
La pendencia de la condicién modifcativa
En referencia a las condiciones modificativas, durante su pendencia, las obligaciones a
ellas sometidas producen los efectos acordados por las partes, aunque con un contenido que
estd sometido a variaci6n.
El acreedor de la obligaci6n sometida a una condicién mocificativa puede exgi el cum-
plimiento de la prestacién y puede transmitir su derecho, bien sea inter vivos 0 mortis causa.
nes sometidas a condiciones suspensivas y resolutorias,
Se mantiene, como en las obligacio
tun deber de buena fe por las partes en el contrato para no menoscabar las correspondientes
expectativas de las partes ante una ‘eventual realizacin de la condicién.
Cuando se verifique el acontecimi
de la modificacién o variacién del conten
tarén en su objeto a los criterios estableci
jento que constituye la condicién, se produce el efecto
‘enido contractual. En este caso, las obligaciones mu-
idos por las partes cuando se realice la condicién.
(i). Pérdida o deterioro de la cosa durante la penclencia de la concicion
En los casos en los que se produzca la pérdida o el deterioro de la cosa durante F pen-
dencia de la condicidn, la determinacién de quién debe asumir dicha pérdida va a depen-
Escaneado con CamScanner
76 ft8NAKDO JIMENEZ VALOIERAMA
der des la px 0 deterioo se produce por culpa del deudor o sin culpa alguna por su
parte.
En este caso, si existié culpa del deudor se mantiene la obligacién (erptatio oblig-
ris, solo que en este caso reemplazada por una obligacién indemnizatoria (id quod interest
Por l contraro, sila péxida 0 deteriora dela cosa se produjo por caso fortuito 0 fuerza
mayor (sn culpa del deudor, se produce la extincidn de la obligacién.
‘si el articulo 1543 del Cédigo Civil establece que, si antes del cumplimiento de la con-
dicién a cosa prometida perece sin culpa del deudor, se extingue la obligacién; y si por culpa
del deudor, el deudor es obligado al precio y a la indemnizacién de perjuicios.
Continda la norma afirmando que:
Sila cosa existe al tiempo de cumplirse la condicidn, se debe en el estado en que
‘se encuentre, aprovechindose el acreedor de los aumentos o mejaras que haya
recibido la cosa, sin estar obligado a dar mas por ella, y sufriendo su deterioro 0
disminucién, sin derecho alguno a que se rebaje el precio; salvo que el deterio-
10.0 disminucién proceda de culpa del deudor; en cuyo caso el acreedor podré
pedir 0 que se rescinda el contrato, o que se le entregue la cosa, y ademés de lo
uno 0 Io otro, tendré derecho a indemnizacién de perjuicios.
Todo lo que destruye la apttud de la cosa para el objeto que segtin su naturaleza
0 segiin la convencin se destina, se entiende destruir la cosa.
© Efectos frente a terceros
Los pactos realizados por las partes mediante los cuales se establecen condiciones no son
oponibles a terceros de buena fe. El artculo 1547 del Cédigo Civil establece que si alguien
debe una cosa mueble a pazo, o bajo condicion suspensva 0 resolutori, la enajena, no ha-
bd derecho de reivindicarla contra terceros poscedores de buena fe, :
‘gualmente, el articulo 1548 del Cédigo Civil afirma que si alguien debe un inmueble bajo
conn ¥ 10 enajena o lo grava con hipoteca o servidumbre, no podra resolverse la enaje-
‘naci6n o gravamen, sino cuando la condicién constaba en el ttul
ol tulo respectiv .
Pape eae *spectivo, inscrito u otor
2.1.2.2, Condiciones potestativas, casuales y mixtas
Se llama condiciones 25 a aqquellas en las cuales cl acontecimiento en que con
Potestativas a aquellas en las cuales
| aconteci
sisten depende de la voluntad de las partes, Son condiciones cas al
tienda : suales aquellas cuya realiza-
cn dpe ee rere jens volunad de ls parts Finalmente, se Tama cond
m iste en la conjuncién de ened
eee uncién de la voluntad de una parte y otro clemento
(3) Ch, Lacruz Berdejo eta, op. cit, vol. I, p. 204,
Escaneado con CamScanner
LA ErIcactA Dtt CONTRATO Y OEL NEGOCIOWWAIOICO 77
De esta manera, por ejemplo, la obligacién de pagar una suma de dinero condicionada
«la voluntad del acreedor, se entiende que es una condicién potestativa. Si, por ejemplo, se
ta la misma obligacién sometida a la condicién que la seleccidn nacional gane el mun-
Fial de ftbol, estamos frente a una condicién casual en cuanto depende de larealizacién de
tun acontecimiento ajeno a la voluntad de las partes. En el caso de que, por ejemplo, se pac-
te una obligacién sometida a la voluntad del acreedor, ademas del triunfo de la seleccién na-
ional en un torneo especifico, se considera una condicién mixta.
anilisis de las
En esta clasificacién de las condiciones, es de particular importancia el
tipo de condi-
condiciones potestativas. Hemos afirmado que el hecho en que consisten este
ciones es la voluntad de una de las partes. En este sentido, tradicionalmente, dentro de esta
clase de condiciones, se han diferenciado las condiciones simplemente potestativas de las pu-
ramente potestativas.
Son condiciones simplemente potestativas aquellas cuyo cumplimiento puede ser deci-
dido por una de las partes, solo si se encuentra en determinadas circunstancias, por ejemplo,
Ia obligacién que adquiere un padre respecto a su hija de entregar un inmueble si esta con-
trae matrimonio. En este caso la voluntad de la acreedora cle la obligacién se orienta a la rea-
lizacién de un hecho (e! matrimonio) que constituye la condicién,
Por el contrario, son condiciones puramente potestativas aquellas que dependen exclusi-
vamente de la voluntad de una de las partes. En este caso, cuando se trata exclusivamente de
Ia voluntad del deudor (condicién puramente potestativa del deudor), nuestro ordenamiento
juridico entiende que no es valida, puesto que deja a criterio inico del deudor cumplir 0 no
Ia prestacién (en el fondo no hay obligacién alguna).
Estos puntos vienen regulados en los articulos 1534 y 1535 del Cédigo Civil que estable-
cen que son condiciones potestaivas aquellas que dependen de la voluntad del acreedor 0
deudor, casual, la que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso; mixta, la que en
parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o de un
‘acaso (art. 1534 C.C). Son aulas fas obligaciones contraidas bajo una condicién potestativa
{que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga, Sila condicién consiste en un
hecho voluntario de cualquiera de las partes, valdrd (art. 1535 C.C.).
2.2.3. Condiciones positivas y negativas
Son condiciones positivas aquellas que consisten en la realizacién de un hecho que mo-
difica la situacién existente al momento de contratar. Por el contrario, son condiciones negati-
vvas aquellas en que se hubiese contemplado el mantenimiento de la situacién de hecho exis-
tente en el momento de crear la obligacién.
Segtin el articulo 1531 del Cédigo Civil, la condicién es positiva o negativa. La positiva
Consiste en acontecer una cosa; la negativa en que la cosa no acontezca.
Las condiciones negativas que consistan en no realizar hechos imposibles, inmorales 0
its, se consideran fallidas y, por fo tanto, no valen, considerdndose la obligacién pura y
Simple fart. 1533 C.C).
a
Escaneado con CamScanner
7B reRxANDO jENEZ VALDERRAMA
21.3. Decadencia de la condicién
Se dice que la condicién decae cuando no se verifica en el plazo establecido o, atin du-
rante su pendencia, se sabe que no se realizaré.
El articulo 1539 del Cédigo Civil establece que se reputa haber fallado la condicién posi-
tiva o haberse cumplido la negativa, cuando ha llegado a ser cierto que no sucederd el acon-
tecimiento contemplado en ella, o cuando ha expirado el tiempo dentro del cual el aconteci-
miento ha debido verifcarse y no se ha verificado.
En estos casos, atendiendo a la clasificacién antes mencionada (condiciones suspensivas,
resolutorias y modificativas, se pueden producir diversos efectos que procedemos a mencio-
nar a continuacion.
Sila condicién que decae es suspensiva, se produce una frustracién de las expectativas,
no llegando en ningin momento a dar eficacia a las obligaciones sometidas a esta condici
En el caso de condiciones resolutorias o modificativas, la decadencia de estas condi
‘nes consolida el contenido del contrato, como si se hubiese pactado puro y simple.
22. Elplazo
AA igual que la condicién, e! plazo constituye un instrumento stil para modular la efica-
cia de los contratos y, por ende, de las obligaciones que de él nacen. En este caso se subordi-
na la eficacia contractual a la llegada de un dia cierto, bien sea como inicio del cumplimiento
de las obligaciones respectivas (plazo inicial, o bien como momento a partir del cual ya no
se deben cumplir las obligaciones pactadas (plazo final)
‘Como podemos observar, la diferencia con la condicién radica en la certeza de la ocu-
rrencia del evento que constituye el plazo y la seguridad en su realizacién, aspecto que no
es propio de las condiciones caracterizadas por la incertidumbre en la realizacién del hecho
que las consttuye.
Elplazo inicial o de cumplimiento de la prestacién tiene efectos similares a la condicién
suspensiva, en la medida que, hasta que este no ocurra, no hay lugar a cumplir la obligacién
sometida a dicho plazo. En referencia al plazo final, el efecto es el contrario: las obligacio-
nes deben ejecutarse hasta que se cumpla el plazo, teniendo asi, efectos similares a los de las
condiciones resolutorias,
Ambos plazos (inicial y final) pueden pactarse de manera expresa o ticita, en este ilti-
‘mo caso, cuando de manera inequivoca, las partes han acordado el término que modula el
umplimiento de las obligaciones. Segin el articulo 1551 del Cédigo Civil el plazo es la 6p0-
ca que se fifa para el cumplimiento de la obligacién; puede ser expreso 0 tacito. Es tacit, el
indispensable para cumplirlo,
La libertad de las partes
la buena fe contractual. Ello e
de fijarto,
para fijar el plazo debe atender, como es natural, al criterio de
particularmente exigible para el acreedor, si él tiene la opcion
No puede dejarse la fijacién del plazo al arbitrio exclusivo del deudor, puesto que
Escaneado con CamScanner
LUEHICACIA DEL CONTRATO Y DEL NEGOCIOJURIDICO 79
ello impedirfa la existencia de cualquier obligacién. En este caso, como sucede en las condi-
ciones puramente potestativas, antes mencionadas, nuestro ordenamiento juridico impide de-
jar exclusivamente a criterio del deudor el cumplir 0 no con la prestacién.
En materia de plazos, nuestro Cédigo de Comercio establece una serie de reglas, cuya
revision debemos realizar. En este sentido, el articulo 829 del citado Cédigo establece que
en a aplicacién de plazos de horas, dias, meses y afios se seguirdn las siguientes reglas: si el
plazo es de horas, este comenzard a contarse desde el primer segundo de la hora siguiente
y se extenderd hasta el ultimo segundo de la tiltima hora inclusive; cuando el plazo inicial es
de dias, se excluird el dia en que el negocio juridico se haya celebrado, salvo que de la inten-
idn expresa de las partes se desprenda otra cosa. Si el plazo es de meses 0 de afios, se en-
tenderd vencido el término el mismo dia del correspondiente mes o afio (si este no tiene tal
fecha, expirard en el dltimo dia del respectivo mes o aiio). El dia de vencimiento sera habil
__ hasta las seis de la tarde.
Por ditimo, fos pardgrafos 1° y 2° del articulo mencionado establecen que los plazos
de dias sefialados en Ia ley se entenderan habiles y los convencionales comunes (par. 1°). Los
plazos de gracia concedidos mediante acuerdo de las partes se entenderén como prérroga
del mismo (par. 2°).
Antes hemos dicho que, hasta tanto no se produzca el momento establecido (decurso
del plazo), la obligacién sometida a un plazo inicial no puede ser exigida. Si se trata de un
plazo final de cumplimiento, las prestaciones deben realizarse durante el decurso del plazo.
Durante este perfodo, que hemos denominado decurso del plazo, ambas partes deben
observar, como es natural, una conducta acorde con la buena fe para evitar que la prestacién
se tome imposible y no se impida el cumplimiento de la prestaci6n.
Por regla general el plazo inicial establece el momento a partir del cual se puede hacer
exigible la prestacin. Antes de dicho moment las partes gozan del beneficio del plazo que
impide al acreedor exigir el cumplimiento dela prestacién por parte del deudor.
Si bien, tradicionalmente se reconocfa que e! mencionado beneficio se establecia a fa-
vor del deudor (favor debitoris), hoy en dia se entiende que dicho beneficio se estable-
cea favor de ambas partes, particularmente, sien el contrato aparece claramente el interés
de as partes en mantener el plazo. Pensemos, por ejemplo, en un contrato de un mutuo con
interés en el cual aparece claramente el beneicio que le otorga el plazo al acreedor, quien
en caso de pago anticipado veria frustradas sus expectativas a obtener el interés pactado en
el contrato.
Eneste sentido, atendiendo a las rflexiones expuestas, podriamos afar que hoy en dia
se presume juris tantum que el plazo se ha establecido en beneficio de ambas partes, aunque
Se puede probar que solamente interesa a una parte en el contrato.
El andlsis sobre a quién reporta beneficio el plazo tiene una especial trascendencia en
lo que respecta a la renuncia al mismo. Si el plazo representa un beneficio para ambas par-
tes, el deudor no puede unilateralmente renunciar al mismo. En caso de intentar un pago an-
'icipado, el acreedor puede validamente negarse a recibir el mismo.
Escaneado con CamScanner
{80 reRNANDOJIMINEZ VALDERRAMA
stablece que el deudor puede renunciar el plazo, a
fas parts estipulado To contaro, 0 que [a anticipa
por medio del pazo se propuso manifes.
El articulo 1554 del Cédigo Civil e
‘menos que e! testador haya dispuesto o
ién del pago acartee al acreedor un perjuicio que
tamente evitar.
cficio del plazo, exsten algunos eventos, esta
sibien el deudor puede contar con el ben
igo de manera anticipada. Asi,
blecidos por la ey, en los cuales el acreedor puede engi el pago do
el anticulo 1553 del Cédigo Civil establece que el pago de la obligacién no puede exigirse an-
fos de exptar el plzo, (1) salvo que se trate de un deudor qucbradoo en nok insolvencia;
te a emer cuando erat de un deudor cuyas caucones, por hecho o culpa suv 6 hae
yan extingudo o se han disminuido considrablemente de valor. En este 8 cl deudor cuyo
plazo se antcipa pode reclamar el mantenimiento de este beneficio, renovando o mejoran-
do las cauciones correspondiente.
Finalmente, conviene hacer mencién aun punto que resulta rlevante en materia de pl-
os: eh aticulo 1552 del Codigo Civil el cual afirma que fo que se paga antes de ‘cumplrse el
pazo no ests syeto a restitucién. Continda el aticulo diciendlo que esta regla no se aplica a
Jos plazos que tienen valor de condiciones.
[diferencia de las condiciones, en caso de pago anticipado por parte del deudor de una
oblgacinsueta a plazo, no hay lugar a rept o pagndo. Elloteniendo en cuenta la certidum-
bre del plazo. fn estos casos se considera un pago anticipado el cual no esté obligado el acree-
ddr a rettuirregla que, como veiamos cuando analizabamos los efectos de las conclciones,
no aplican a sos oto insrumentos modales, frente acuyo pago anticipado sf se puede exigit
Iredevolucign de lo entregado, atendiendo a la incertidumbre en la ocurrencia de la condicién,
Entendemos que cuando el articulo 1552 de! Cédigo Civil menciona “plazos con va-
lor de condiciones", se estérefiiendo a aquellos eventos en los cuales las partes sujetan los
efectos de un contrato a hechos {uturos, aunque ciertos en su realizacién (por ejemplo, la
muerte de una persona. En estos casos, la certidumbyre en la realizacién del hecho impide
que se les dé tratamiento de condiciones, debiendo aplicase los efectos propios del plazo,
impidiendo la repeticién de lo pagado.
3. EL CONTRATO SIMULADO
En ocasiones las partes en un contrato desean ocultar lo que realmente han pactado mos-
trando al exterior una apariencia que no corresponde a esa realidad. Pueden ser varios los
mote ue lleven a las partes a crear esta apariencia y diversas las consecuencias, sin em-
barge, en nuestro cas, antes que analizar las distintas implicaciones, que en el mundo del
cho tienen la conducta engaiosa, nos interesa conc ‘anal i
i , \centrarnos er ia del
contrato simulado y del pacto oculto. ® anal ics
tan Hay simulaci6n contractual cuando existe una divergencia entre lo que las partes conta
lanes deren exteamenie yn que quien se declan ent els. disparidad en
lo declarado y lo acordado pretende, como lo hemos dicho, producir un engafio hacia te
ceros, siendo las partes conscientes de lo que realmente se ha pactado. No puede, por t3n'©:
Escaneado con CamScanner
Lacticacia pet conrrato yor NecociouRioico BT
hablarse de una situacién de error en el contrato, en la medida que en este caso las partes co-
rnocen la realidad, pero lo que desean es ocultarla al piblic.
Tampoco se puede hablar de reserva mental en la medida que ambas partes han exte~
riorizado mutuamente su voluntad formando el consentimiento y, pot ende, el contrato. La
voluntad ha sido comunicada mutuamente y, por lo tanto, no se mantiene en el Ambito de la
mera reserva mental.
Igualmente, el fenémeno simulatorio debe distinguirse del mutuo consentimiento para la
modificacién del contrato. Tal como lo establece el articulo 1602 del Cédigo Civil, las partes
en un contrato pueden, por voluntad mutua, con posterioridad a su celebracién, modificar el
acuerdo realizado. En este caso, el momento de la modificacién del contrato, como es obvio,
¢s posterior al momento de la celebracién del contrato. En un contrato simulado, el acuerdo
coculto y la declaracién aparente coinciden temporalmente (esto es el momento de la celebra~
ién del contrato que se pretende disimular)".
(4) Sobre las diferencias con la nulidad, la Corte Suprema de Justicia ha dicho lo siguiente: “2. La simu-
lacin, en cambio, es fenémeno complejo que tiene caracteristicas enteramente distintas de la nulidad,
aunque con ellas tenga puntos tangenciales que requieren un deslinde ideolgico para evitar confu-
Siones de graves consecuencia.‘Simulacién, ha dicho Fetara es la decleracién de un contenido de
voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para (pa con fines de
engato la apatiencia de un negocio juridico que no existe oes cistnto de aquel que realmente se ha
Tlevado a cabo’. El profesor argentino Héctor Camara dice: 'l acto simulado consiste en el acuerdo
de las partes de dar una declaracién de voluntad o designiodivergente de sus pensamientosftimos,
i agrega con el fin de engafarinocuamente,oen peruicio dela ley o de terceros. El decano dela
Pere de Derecho de Pars, profesor Jlliot de [a Morandicre, la define asi: ‘Hay simulacién cuando
las parts, habiendo celebrado una convencin aparente, mdifcanosuprimen us efectos por medio
de otra convencién, contemporinea de la primera y destinada a permanecer secreta’, Y detalla asi
sus caraceristicas Primera caractritica: las partes estén plenamente de acuerdo sobre lo que en
realidad quieren hacer elas no se engaan muuament. Asi viene a dstingirse uidadosamente
Ie simuladién del dolo, Hay dolo cuando una de las partes ha disimulado algunos elementos del
Contato a ola, [a cual, 2 consecuencia de esas maniobrasfraudulentas, viene a ser inducida a
ror Por tanto, las dos partes no estén exactamente de acuerdo sobre lo que ells quieren hacer. En
Tasirulacidn, al contrat, las dos parts estin de acuerdo, volvamos 2 tomar mi ejemplo: estin de
acuerdo para hacer ura donacin en realidad y una venta en apariencia; es en vid de su voluntad
comin como su act real viene a quedar disimulado bajo oto acto aparente. Segunda caracteristca:
tt acto que modifica al primero, escontemporineo del primero Es preciso distngut a simulacion
dela revocacin y de la reslacin, Hay revocacién oresliaién cuando las partes que han hecho
Y quer hacer un acto que produzca cirts deerminados efectos, e entienden en seguida para
pone ina tales efectos o para moifcarls. Mas en el momento en que han ceebradoel primer acto
furdico,estaban de acuerdo para querer ese acto y sus efectos. Cambian en seguida de parecer. La
fimulacin supone al contario que el prime ato no tine, ene esprit de las partes, ningin valor
desde cl momento en que la verifican y que la segunda convencidn, que es la real, es contempors-
nea de la primera, Tercera caracteristica: el acto modiicadr es un acto secreto tal acto no debe
ser anunciado por el primera; el acto aparente no debe revelar que él disimula otro’. Dela doctina
txpuesta por esos autrizadostataisas se desprende, en primer tino, la diferencia espectica
{que hay entre la nulidad y la simulacién, pues en tanto que la primera es un vicio determinado por
Bley que destruye o puede destruir la elicacia de un verdadero negocio juridico,considerad en
si mismo. [ysiulacin consist, ya en el encubrimiento de una situacidn juriica existente, que en
¢l fondo no se quiere modilicar sino tan solo ocutar (simulacin absouta;o también es cl dsimu-
lo convenido del contrato realmente; que no se quiere publicar (simulacién relatival. En uno y otro
Escaneado con CamScanner
82 FERNANDO JIMENEZ VALOERRAMA
Los comentarios mencionados nos arrojan luces sobre los elementos que encontramos
en toda simulacién contractual;
a) Existencia de una intencién real que se pretende ocultar.
b) Presencia de una intencidn de simular o esconder el acuerdo real (acuerdo simu-
latorio).
©) Declaracién simulada de una voluntad contractual que no existe en realidad o que
existe con un alcance distinto,
Tradicionalmente la doctrina y la jurisprudencia han establecido dos clases de simulacién
contractual. Se habla de simulacidn absoluta cuando las partes pretenden disimular u ocultar
la existencia de un negocio cuando en la realidad no hay nada. Por otro lado, hay simulacién
relativa cuando se pretende ocultar un negocio que sf existe, como, por ejemplo, si se decla-
ra una donacién cuando se esta simulando una compraventa.
La simulacién relativa de un contrato puede recaer sobre todo el negocio o bien sobre
parte de él, por ejemplo, sobre el objeto, los sujetos o el contenido del mismo. Asi sucede, si
se pacta, por ejemplo, una compraventa sobre un bien, pero se exterioriza que se ha realiza-
do sobre otro; 0 aparece un sujeto como parte cuando en realidad es otra persona; o bien, se
exhibe un precio que es diferente al realmente pactado.
La problematica que ofrecen los diferentes supuestos de simulacién se concentra en la
contradiccién que se establece entre dos negocios el real y el simulado. Esta contradiccidn se
resuelve dando prevalencia, como no puede ser de otra forma, al negocio real u oculto, De-
cimos debemos solucionar este conflcto de esta manera porque el sistema contractual vigen-
te esti basado en la prevalencia de la voluntad sobre la declaracién como mecanismo crea.
dor del contrato.
fs la voluntad de ls partes en condiciones de libertad, antes que su declaracién, la que
sistemdticamente da origen al contrato. Este principio inspira la regulacién del contrato, entre
otras normas, la solucién que ofrece el articulo 1618 del Cédigo Civil que da prevalencia a la
intencién de las partes sobre las declaraciones que estas hagan
Aplicando esta regla, tanto en los eventos de simulacion absoluta como relativa, debe
darse prevalenca ala voluntad real de las partes sobre ls actos apaentes En oe wen
simulacin absolut, declarandolainefcacia del acto simulatoroy, por tanto In wexeten
Gia de cualquier acto oculto; en los casos de simulaciénrelativa’ dando vaicea ol sevendo
oculto, con las condiciones realmente i i
, Pactadas, en detrimento de la ineficaci ial
del contrato aparente o simulatorio, aa
(Cont. nota 4)
eae Simulates realizan el ocultamiento con el velo de un conta Kit, ‘que es merament®
Parente porque carece, cuando menos, por el querer verdadero y secreto de las partes, de algun?
0 algunos de los elementos sin los cuales no existe” i 6
Ci enn del eno de 3a, oe, eae Sem esta, Sala de Case
Escaneado con CamScanner
a |
UATICACIA DEL CoNTRATO Y DEL NEGOCIO URIOICO 83
__ Resulta claro que negocio aparente, tanto en la simulacién absoluta como relativa, es
inexistente por falta de voluntad, objeto y causa®, por lo cual no puede producir efectos en
derecho. Por lo tanto, las acciones reconacidas en nuestro ordenamiento juridico, en mate-
fia de simulaci6n, se orientarén a dejar en evidencia esta situacién, me refiero a la inexisten-
cia del pacto simulado (bien sea total o parcialmente),a la vez de rescatar(levantar el velo
en terminologia del derecho de sociedades) el neg Ito para que este tenga todos los
ee *gocio oculto par dos los
6) cites eau apruencia considera la eistencia de una causa simulandi: “Segin la doctrina
Y siempre se mantiene Went ea contaprestacén a que estin obligadas las partes,
1 i ismo tipo de contratos; al paso que en los contratos unilate-
‘ales ella puede consstr en la mera liberalidad y no es preciso en los contratossimulados fa causa
simulandi no es més que el motivo, licito o ilicito, y siempre variable en cada caso, que induce ala
ficcién del ‘contrato’ ostensible. Cuando se trata dela causa de los negocios juridicos, se esta ha-
blando de la razén de ser ellos existentes, pero este concepto no cuadra con los negocios aparentes
porque de la inexistencia (que a ello equivale la apariencia) no pueden decirse que tenga causa,
Entiéndase, en consecuencia, que la causa simulandi no es més que la causa subjetiva, el movil que
explica el porqué se ha tendido una cortina de humo, el porqué se ha fabricado una mascara con los
cuales se oculta y disimula una situacin juridica que antes existia, a un contrato verdadero que a
su amparo y simulténeamente se hace nacer para que produzca sus efectos indirectamente, De aqui
se derivan las siguientes consecuencias ataiiederas ala ilicitud de la causa: 1. Mientras que la causa
ilicta destruye o esté en aptitud de destrur el negocio juridico por razén del vicio congénito que
cen silleva, la causa simulandi no reduce semejante resultado respecto del convenio real disfrazado,
cl que, considerado aisladamente, debe tener su propia causa -licita ilicita, a vitud de la cual
genera, con independencia de la causa simulandi, efectos en derecho, 0 carece de ellos, segin sea
Fi calidad de su misma causa. En otros términos:apartado l velo simulatorio, ha de analizarse el
pact ecretoen su propia fomacin de acuerdo con hs nora comunes que ign las cana
De esta suerte, la causa simulandi, no sive sino para explicar el porqué del engafo, de la ficcién
ante terceros, sefalando ademés, el derrotero para inquitr ls pruebas con que se establezca que
el negocio declarado es nada més que aparente” (Corte Suprema de jusici, Sala de Casacién Civil,
Sentencia del 8 de junio de 1954, C., LXXVIL, 788)
(6 *2-Las acciones para demandar la nulidad y la smulacin tienen naturalezay contenido distint. La
de nulidad es constitutiva y de condena: lo primero, porque destruye una situacién jurdica creada;
fo sltimo porque segin la ley, lleva 2 revindcat la cose, aun contra terceros de buena fe. En cam
bio, lnaccidn de simulacin es declaraiva porque con lla tan solo se busca descubrit el verdadero
aco, ef ocuto,dindol la prevalencia que le corresponda sobre el ngido, per esto noes dice
para que a accién de simulacién se la considere como principal y puedanacumlisee otras,
ncartinadas a amparar derechos que fengan nexos con a situation juridca encubiera, ‘Quien la
promueve dice Ferrara, no necesita demostar qu a simulacin fue fraudulent, ya quel acciin
ters aml aunque aquela ubiers ido ct. Aunque el aude intervene con ecuecia nls
actos simuados, ello es inert dese el put de visa rc porque el creer no prtende
fundars en esa esponsablidad del obligad para rec sats pj, sin proba sl
mente ls reistenra dels actos realizado, ysntr que nha sufi por ellos peru algun
debe suit, Su accion se digearesablcer a vrda, a poet en claro lo dudes oequivoca, 2
destuir la apariencia y no tone por qué apoyarseen la culpablidad detictosa dt devel.
requis necesaio pra eerer fa accién de siulaci el exisenci de inert determin
veces por el elemento del dafo y cuya naturaleza y extensin son ae Oral pet ie de la
ma el pericio consist enlainsolvencia del deudo, el de simulaion result el peri de
incerldumbre ydificultad de hacer valer un derecho subjeivo y, por consguint, arenas
desu posible volacien. Adem, el elemento del dao en la accion de simula fone agar
mis amplio y multiforme, ya que no consiste solamente, en una Sistine g
acreedores, sino en cierto peligro de perder un derecho o de no poder a aa leat
(Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacién Civi 1.8 de junio de 1954, G.J, LXXVIL
il, Sentencia del
Escaneado con CamScanner
{84 reRNANDO JIMENEZ VALDERRAMA
yara alegar la simulaci6n en los contratos es bas.
antes invocarla mutuamente”, pero también a
into es relevante la buena o
Hl marco de legitimacién que se activa pi
imul
tante amplio. Se le permite a las partes sit n
los terceros que tengan algiin interés en su declaratoria. En este put
mala fe de los terceros, como pasamos a ver.
El tercero de buena fe, cuando le interesa el mantenimiento del negocio simulado, pue-
de atenerse a esa apariencia frente a las partes simulantes. Por el ona esos re
105 ls interesa la nulidad del negocio simulado, pueden cjercer la accién de Simulacton ale.
gando un interés legtimo. La simulacin tambien puede ser declarada por el juez de oficio.
en cualquier litgio.
En caso de conflicto entre terceros de buena fe (por ejemplo, entre los acreedores del
vendedor simulante y los acreedores del comprador simulante), el conflicto se resuelve dan-
do prevalencia al negocio oculto y sus efectos, restando toda eficacia al negocio simulado 0
aparente.
La accién de simulacidn no se extingue por prescripcidn, aunque en este punto debemos
distinguirla de la caducidad de las acciones derivadas del acto simulado y también de las que
pretenden solicitar la restitucién de lo que se hubiera dado en virtud del negocio simulado.
En punto de justifcar la acci6n, uno de los principales problemas que se presentan en pro-
esos judiciales sobre simulacién es el referente a la prueba, Sin duda alguna, en estos eventos
1no es posible acudir a una prueba directa puesto que esta reflejaria exclusivamente la aparien-
(7) “1. Lal Yes, justamente, una regla moral la que inspira elarticulo 1525 del Cédigo Civil, en cuanto
dispone que ‘no podré tepetise lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilcta a sa
biendas,consttuyendo ast la consagracidnlegisltiva del principio nemo auditur Sin embargo, o
prohibicidn de repett lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilicita a sabiendas, de un
lado, porque dado su cardcter sancionaorio, no puede aplicarse analdgicamentey, de otro modo,
porque, como lo ha sostenido la Corte, produciria consecuencias enojosas y conduciria a situaciones
injriicas, como lade afianzar ls negocios imulados, en lugar de destruitlos, amin de que apae
jaria.un enriquecimient injusto del simulante demandado quien, de todas formas, es coautot, 0 po!
lo menos cémplice, del acto ilcito. En efecto si bien es cierto que esta Corporacién hace mis de
{reinta afios admitié que la accidn de simulacién debia serle negada a ion lo hubiese propiciado
fat motos ins, es mens cero qu dicha psicin de de prevalece, al er modifica et
Be 1964 yaks uetodaia conserva vigenci, plasmada ena Setencia del 18 de dicen
i siones posteriores, mas recientemente en sentencia, ain no publicad
dictada el 24 de febrero de 1994, 5 i it
apc ampo de la simulacién, sobrevendria el caso de que ¢!
diane cor svi por tio del posible insuceso de su pretensin, racuraia oti w cst
Gia net supuesto cone ng uit alegra una causa simuland eta y también fit
ict. 3 fn de ead ee sPonded al simulate demandado descubrity probar el verdadero mou
da econ de los bienes recibidos en apariencia Esto seria escandalos
cto y que en cambios ca eo al demandante se le rechazara su accién por alega ua mot
4 Scmandado se le permitiese acudir a ese mismo movil para exon!
és ji et
como excepcién’™ (Corte 5 ‘Omo accién, pero que si se la pudiese invocar a hacer V2
abil de 1986, C, CCL. Boor Psi, Sala de Casacién Civil y Agraria, Sentenci dl
‘
Escaneado con CamScanner
LATIICACIA DIL CONTRATOYY DEL NEGOCIO URIDICO 85,
ca que las partes han creado. Por lo ta
co combinadas lleven a la conviccién
la parte interesada como el juez deb
de las partes para simular; la falta
sospechosa de todo el patrimonio;
las partes del contrato simulado; |
ta a precios excesivamente bajos
nto, deberd acudirse a indicios y presunciones que solas,
de la existencia de la simulacién. De esta ‘manera, tanto
era examinar y probar o encontrar probados los motivos
Por ejemplo, de necesidad para enajenar o gravar; la venta
las relaciones de parentesco, amistad o dependencia entre
ja ausencia de medios econémicos del adquirente; la ven-
© la continuacién de la posesién de quien enajena el bien.
Hechos y circunstancias como las anotadas son las que pueden llevar al juez al con-
vencimiento sobre la presencia de un acto simulado y motivan su declaratoria en derecho".
4. LA INTERPRETACION DEL CONTRATO.
Interpretar un contrato es entender lo que las partes han querido expresar en sus decla-
raciones; es discerir sobre el significado de las palabras através de las cuales se ha manifes-
tado la voluntad de las partes y, por ende, explicar de modo ordenado y exhaustivo los efec-
tos juridicos que producen dichas declaraciones de voluntad”. La labor interpretativa se hace
respecto de las declaraciones de las partes de un contrato que pueden obrar documentalmen-
te, pero también pueden derivarse de sus actitudes y comportamientos en la negociacién, ce-
lebracién y ejecucién del contrato. A dichas declaraciones, una vez entendidas, hay que dar-
le una virtualidad y un efecto juridico segn la normatividad y el derecho existente, tanto en
las reglas imperativas como en las supletivas que resultarian aplicables.
Con la finalidad de realizar la interpretacién de los contratos y los negocios juridicos,
nuestro ordenamiento civil"® ha establecido algunas reglas de interpretacién que pasamos
a examinar:
4.1, Primera regla: prevalencia del espiritu del contrato
Si el contrato es un acuerdo de voluntades cuya finalidad es la creacién de obligaciones,
el consentimiento, fruto de ese encuentro de voluntades, es la esencia del contrato. Ello nos
lleva al convencimiento de que, por encima de las declaraciones y exteriorizaciones de esa
—__
® Vv de Justicia, Sala de Casacién Civil, Sentencia del 10 de junio de 1992,
Ch CRTC Ce consi Sentencia C-071 del 3 de febrero de 2004, En materia de
simulacign guede verse también: Corte Suprema de Justicia, Sentencias de! 8 de noviembre de 2013;
8 de mayo de 2014, SC3631-2014, 9 de mayo de 2014, SCSB01-2014; 19 de mayo de 2014, SC6265-
2014; y del 30 de mayo de 2014, SC6866-2014, / oe
) Ci Bet, Emilio, imerpretacén dela ley yde los actos jridicos ra. José Lis de los Mozos), Madd,
Editorial Revista de Derecho Privado, 1975, pp. 95 55 seca tun
(10) Est é licables alos contratos comerciales en virtu
Ea end ay
Contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretacién, modo de: exinguse anu
O escinivse,serse aplicables alas obligaciones y negocios jurdicos mercantles, 3 menos q
ley establezca otra cosa".
Escaneado con CamScanner
86 FERNANDO JIMENEZ VALDERRAMA
voluntad por las partes, esta su real intencién y voluntad, esto es el espiritu del contrato. Si
existe un conflicto entre la voluntad declarada y la intencién de las partes, debe prevalecer,
en este sentido, la clara intencién de las partes en el contrato"”.
Elarticulo 1618 del Cédigo Civil expresa este principio cuando afirma que conocida clara-
mente la intencién de los contratantes, debe estarse a ella ms que a lo literal de las palabras.
El principio de prevalencia de la intencidn de las partes sobre sus declaraciones es apli
cable en materia contractual, aunque debemos mencionar que, cuando se trata de interpre
tar la ley, la solucién es contraria. El aticulo 27 del Cédigo Civil establece que cuando el sen-
tido de la ley sea claro, no se desatenderd su tenor literal a pretexto de consultar su espiritu.
En este sentido la regla del articulo 27 es contraria a la mencionada del articulo 1618, en
cuanto establece que cuando el sentido de la ley sea claro, se atenderd de preferencia a la li-
teralidad de la ley antes que a su espiritu. Sin embargo, a continuacién, la misma norma esta-
blece que en casos de oscuridad de la ley, si puede acudirse a su intencidn o espiritu, clara-
‘mente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento.
(11) *L.3. Del primero de fos anteriores pilares en que se sostiene la sentencia, rlativo a la interpre-
tacidn del contrato, cuya literalidad es para el Tribunal clara, debe sefialarse que el criterio basilar
en esa materia, es en términos generales, el que encabeza las reglas interpretativas del Cédigo Civil
asentado en su aticula 1618 segin el cual ‘conocida claramente la intencidn de los contratantes, debe
estarse a ella mas que a lo literal de las palabras’, cuya aplicacién no se supedita a aquellos casos
en que las palabras usadas por los contratantes no son absolutamente claras y por tanto exigen que
el intérprete ausculte la verdadera intencién de aquellas, pues va mas alli, como que muy a pesat
de la claridad del texto contractual, si la voluntad comin de las partes es diferente y se conace, a
ella hay que plegarse mis que al tenor literal. No es por consiguiente de recibo pleno el brocardo
‘in claris non fit interpretatio’, que sugiere que si el sentido de las palabras usadas en el contrato
es claro, no hay para qué mirar mis alli, pues se substituria la intencién cierta de los contratantes
por la incierta del intérprete; pero a no dudarlo es un presupuesto de secular aceptacién del cual
ha de partirse -y que como se vera lineas después es de particular aplicacién en el contrato de
seguro-, dado que ‘cuando el pensamiento y el querer de quienes concertaron un pacto juridico
‘quedan escritos en clsusulas claras, precsas y sin asomo de ambigiedad, tiene que presumirse que
estas estipulaciones asi concebidas son el iel reflejo dela voluntad interna de aquellos y que, pot
lo mismo, se torna inocuo cualquier intento de interpretacidn’ (Casacién Civil, Sentencia del 5 de
julio de 1983). ..1, pero si son varios los sentidos posibles de una cliusula contractual, y todos ellos
broducen una consecuencia que azonablemente puede ser atibuida como queda por las partes 3
Sli ue de uno dens sentido hace Tribunal no deviene absurd ha de ser manenda eo
tests: er Meda en qu no proveng de ex evident de hecho en a preci de
d on la intencién comin, sino de la aplicacidn dela dscreta autonomia
a sue cuenta al iuzgador de instancia para la interpretacién del contrato. Sobre el punto ha sido
pela Leas spies dela Cote, I cuales muesa la siguiente: a operacién
2s enon so aa ecesaamente de un principio bso a fidelad a a volun
det ato compe ls contatantes, Obrar de oro mado es traiciona a pesonaldad
plosmada en Por re 29 dco 0 en oto téminas, adler o desvinuar a vluntad
declaracionesvagas, confuses Y con el objeto de asegurar siempre el imperio de la voluntad, las
Gel querer persue ag rn a eeuas 9 consonanes deen Ser interretaas, yo que tadoproces?
6807, sn publi, Ver acing core Suprema le Justicia, Sentencia del 1° de agosto de 2002, Exp:
fe Suprem: el 5
Exp. 7504 y Sentence dl Tote ac ope He utc, Sentencia del 28 de febrero de 200:
Escaneado con CamScanner
LAETICACIA Ott CONTRATO Y O«L NEGOCIOIURIOICO 87
4.2. Segunda regla: autointegracién del contrato
Integrar un contrato es resolver las dificultades planteadas por falta de voluntad relativas
a un problema concreto utilizando el contenido del contrato. La autointegracién del contra-
to pretende Hlenar los vacios o solucionar las ambigtiedades u oscuridades del contrato utili-
zando la fuerza expansiva de las demés clausulas y contenidos contractuales y prescindien-
do de soluciones externas",
Asi, el articulo 1622 del Cédigo Civil establece que las cldusulas de un contrato se inter-
pretarén unas por otras, déndose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su
totalidad. Igualmente, la norma mencionada permite también interpretar un contrato utilizan-
do otros que hubieren celebrado las mismas partes y sobre las mismas materias 0 examinan-
do la ejecucién que las partes han hecho del contrato u otros contratos similares.
43. Tercera regla: heterointegracién del contrato
La heterointegracién del contrato pretende situarlo en todo el ordenamiento juridico y
suplir sus vacios o resolver sus ambigiiedades a partir de toda la normatividad que le es apli-
cable.
La regla dada en el Digesto por Sexto Pedio y Juliano segin la cual, en casos de discip
na legal insuficiente, deberia acudirse a las demas reglas existentes que regulasen casos sim
lares, en donde se dé la eadeam utiltas y también negando la aplicacién de un precepto juri-
dico cuando se establezca contra rationem iuri,sirvié de base para que los pretores romanos,
acudiendo a criterios de racionalidad y utilidad, creasen nuevas reglas a partir de las existen-
(12) °2, [a El mismo artiulo 1622 -yacitado~sienta otras reglas més de acentuada val, como aquella
que prevé que ‘las clausulas de un contrato se interpretarin unas por otras, déndosele a cada una
€F sentido que mejor convenga al contato en su totalidad en clara demostacin de a relevancia
{que tiene la interpretacin sistemstica y contextual, brijula sin par en estos menesteres.O, en fin, la
ontemplada en el aticulo 1621, que dspone que cuando no aparezca ‘voluntad conraria, deberé
estarse a la interpretacin que mejor cuadre con la naturaleza del contrato’, sin dejar de tener su
propia fuerza y dindmica, en veces definitva para casos especticos, la asentada en el articulo 1620,
segun la call sentido.en que una cldusula pueda producialgn efecto, debersprefertse a aquel
teneque no sea capaz de producir efecto alguno, lo que significa que sila interpretacin de una
cléusula puede apaejar dos sentidos diversos, uno de los cuales le restria~o cercenria~ efectos,
0 desnaturalizara el negocio juridico,dichainterpretacin debe desestimatse, por no consltar los
cinones que, de antiguo, estereotipan esta disciplna, Todas ests directrices, en Gimas, tienen el
confesado propésito de evidenciar la comdn voluntad de los extremos de la relacién negocial, lo
mismo que fijar unos derroteros enderezados aesclaecet la oscuridad o falta de precision que, in
asu, puede presentat el texto contractual, bien desestimando interpretaciones que, inopinada ©
incongultamente, conduzcan a privar de efectos a la cliusula objeto de auscultacin, ya sea ator
finde relvarcia aa nturaleza del conto, bie inerpretingolo de modo contextual, esto es,
uscando armonfa entre una cliusula y las dems, etc.” (Corte Suprema de Justicia, Sentencia del
28 de febrero de 2005, Exp. 7504). Ver ‘también anexo: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacién
Civil, Sentencia del 31 de mayo de 1938, G.J., XLVI, 566. Igualmente, Corte Suprema de Justicia,
Sentencia del 13 de mayo de 2014, $C5851-2014.
Escaneado con CamScanner
88 HERNANDO JIMENEZ VALDERRAMA
tes, en lo que actualmente entenderfamos como interpretaci6n analdgica, extensiva 0 restric-
tiva de las normas vigentes”.
principio ha resultado ct, en cuanto nos indica que
En materia contractual este mismo i
con la finalidad
para interpretar un contrat debemos acudir al ordenamiento juridico vigente,
Mf resolver dudas y llenar vacios que los contratantes no han previsto.
Eneste sentido, el aticulo 1621 del Cédigo Civil establece que en aquellos casos en que
ro apareciere voluntad contraria, deberd estarse ala interpretacidn que mejor cuadre con la
naturaleza del contrato. En este punto es relevante recordar la clasica division de los elemen-
tos del contrato, que realiza nuestro Codigo Civil en el articulo 1501, entre los lamados ele-
mentos esenciales, naturales y accidentales del contrato. Heterointegrar un contrato, bajo esta
perspectiva, es situarlo, segiin su naturaleza, en una categoria juridica y, por lo tanto, asignar-
Te todos los efectos que segtin la naturaleza del contrato le correspondan. Ello incluye, igual-
mente, utilizar los recursos de la analogia para llenar, cuando correspondan, los vacfos que
han dejado las partes".
Por otro lado, el articulo 1621, en su parte final, hace referencia a los usos y costumbres
como fuente de interpretacién juridica, afirmando que las cliusulas de uso comtin se presu-
men aunque no se expresen, La heterointegracién permite también tener en cuenta esta im-
portante fuente de regulacidn juridica, especialmente relevante en el derecho comercial.
La regla establecida en el articulo 1621 debe entenderse conjuntamente con el articulo
1620 que afirma que el sentido en que una clsusula puede producir algan efecto, deberd prefe-
tise a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. El criterio de uilidad que hemos
heredado, como vimos, del derecho romano, se manifiesta para indicar que, antes que desechar
co negar efectos a una cldusula, debemos dotar alas declaraciones de las partes de algtin efec-
to ily racional que puede derivarse del ordenamientojuridico que le resulta aplicable"™".
(13) Chr Bet, op. cit, pp. 95 y 58
(04) Ver anexo: Conte Suprema de Justicia, Sala de Casacin Civil y Agraria, Sentencia del 22 de octubre
de 2001, Exp. 5817 (sin publican.
(15) Debemos mencionar otras dos normas que complementan la labor heterointegradora del contato.
Nos elem a acu 1619 del Cig Cv queafma que “por generals que sean os téminos
de un conta slo se aplicarin al materia sobre la que se ha conratado” yo articulo 1623,
Lambie el odio Civil, que nos indica que “vando en un conto se ha expresado un cas pa
expla oligaién, no se entender por sol eso habersequerid resting la cmvencn 3
Gas, exctuyendo ls arosa que natralmente se entiend. La Corte Suprema de Justicia aime
do; 2: LE oa palabras, cuando el aticulo 1620 del Césigo Chil sienta fa regla segin a cal
dete desecharse [a terpretcién qu lve a pregonar que a clusla objeto de hermenéutca
ietear equ no produce efectos, en beef de aque otra qu sls reconce, no hace ot
thas Ba jorge lor normatv qu lato sensu tiene los contats, en el entenddo gue
ete gle ls Wace na fe por las partes, para que rijan su comportamiento negocial, de
deiner eee’, Captchosao generalizadamene, no pueden cercenar ess efectos 50 pend
ue conducen a predicar la invalidez de la estipulacién, laborio que, d&
suyo, tiene carécter absoluta clot
So 350g eae beluament resto" (Crt Suprema deus, Senencia del 28 de febrero
(16) Ve
eee a Suprema de Justicia, Sala de Casacién
|, Sentencia del 6 de marzo de 197%
Escaneado con CamScanner
TAGHICACIA DEL CONTRATO.Y OFL NEGOCIOWWRIDICO 89
44, Cuarta regla: principio contra Profeterem
La evolucién del contrato, desde esquemas iniciales de reconocimiento absoluto de la
autonomia privada, hacia los modelos actuales de reglamentaciGn y lmitacién de la volun-
tad particular, para ajustarlo a un esquema de Estado Social de Derecho, ha supuesto, en-
tre otros efectos, la necesidad de amparar a la parte que se considera débil en la negocia-
ci6n contractual.
La aparicién doctrinal y el reconocimiento jurisprudencial de los llamados contratos de
adhesin, supone también el deseo de la sociedad de restringir los efectos que productan este
tipo de contratacién en masa, en la medida que se consideraban abusivos y lesivos para una
parte que no podta, en términos legales, discutirlos y debfa en todo caso aceptarlos en las
condiciones preestablecidas
La posicién de la doctrina y la jurisprudencia no han ido en este punto a la negacién
completa de sus efectos, por la via de la nulidad, sino que propone la creacién de mecanis-
mos que, manteniendo el contrato, permitan cortegir de alguna medida ese desequilbrio en
el poder contractual.
En este sentido, el principio contra profeterem indica que, en este tipo de contratos, la
interpretacién que se haga de cldusulas ambiguas, o incluso de vacios, deberé realizarse en
contra de la parte que ha impuesto el contenido contractual. El articulo 1624 del Cédigo Civil
afirma, en este sentido, que /as cléusulas ambiguas que hayan sido extendidas 0 dictadas por
una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarén contra ella, siempre que la ambi-
sliedad provenga de la falta de explicacién que haya debido darse por ella.
Quiere esto decir que si una parte impone a la otra el contenido contractual (en términos
que la ley haya ‘extendido 0 dictado" su clausulado), en caso de ambigtiedad de dichas léu-
Sulas, debersn interpretarse en su contra, en la medida que tampoco se haya brindado una
explicacién sobre ella. Esta regla de favorabilidad hacia a parte débil en el contrato se aplica-
ra, sin embargo, cuando, como lo indica la primera parte del ariculo 1624 del Cédigo Civil,
no pueda aplicarse ninguna otra regla anterior de interpretaci6n'”,
(17) *Locual significa que cuando el pensamientoyel querer de quienes ajustan una convencién jurigica
quedan eseritos en clusuls clara, precisasy sn asomo de ambigiedad lene qu presumise que
teas exipulactones at concebidas son ell refjo dela vluntad interna de aquellos, y que, por
To risa, se trna inocuo cualquier intent de interpretaién Los jueces tienen la fcultad amplia
para interpretar lo cotratososcurs, pero no pueden olvidar que cha aibucén nos autorza,
vetprtento de interpretaldn, a distorsionar ni desnatualzarpactos cuy contenido sea claroy
determinant, i muehisimo menos para qutarleso reduces sus efectos legals, incuso cuando
algunas de sus cldusulas aparezcan ante ellos rigurosas © desfavorables para uno de los contratantes.
Los contatos debeninterpretarse cuando son oscuros es cierto, prota abr de hemengutica tiene
‘que encuadrarse dentro de oracional y lo just, conforme ala intencién presuna de as partes ysn
br cabida a resrcciones 0 ampliaciones que conduzcan a nega al contrat sus efectos propos: a
violacin de esta limitante implicarfa el claro quebranto del principio legal oy eee igatorio bs
Contato al actua ast el uez se rebelariadrectamente contra la yoluntad de as partes expresad
modificando a su talante los especificos efectos queridos por ellas al can, Se < aa
esticte que el contrato por adhesin, del cual es prototipo el de seguro, se dstingue del que
Escaneado con CamScanner
90 rrxAnoo pmésez VALDERRAMA
Criterio de interpretacin favorable que también se aplica a la parte débil en el contrac
to cuando se trata de relaciones de consumo. En este sentido, el articulo 34 del Estatuto del
Consumidor establece que as condiciones generales en los contratos serén interpretadas de
la manera més favorable al consumidor. En caso de duda, prevalecerin las cléusulas mas fae
vorables al consumidor.
Existe, como colofén, una dltima indicacién en el aticulo 1624 del Cédigo Civil que su.
giere que en los eventos en que no pueda resolverse la cuestin segan las reglas de interpre.
tacién mencionadas las céusulas ambiguas se interpretarin a favor del deudor,
5. LAINEFICACIA DEL CONTRATO Y DEL NEGOCIO JURIDICO
El contrato 0 negocio juridico es ineficaz cuando adolece de algin defecto, bien sea en
Su creacién 0 posteriormente sobrevenido, que justifica su no ejecucidn, esto es la no reali
zaciGn de las prestaciones pactadas por las partes. Ya desde antiguo, en derecho romano, se
planteaban las consecuencias juridicas que se producian por un contrato con defectos en su
Consttucién. Asi, os juristas romanos, a algunos de estos actos, por ejemplo, los que no cum
plian a cabatidad con los ritos solemnes, les daban la cate
*poria de negotia nulla, es decir, se
Consideraban nulos ipso ire. Se wataba de contratos que no podian proclcir ningin efecto
iuridico puesto que no habian sido formados sean derecho,
Una etapa posterior del derecho romano vio el nacimiento de otras formas de nulidad
de los contatos, esta vez através de la categoria de negotia rescind possunt, que a diferen-
cia de los anteriores, exigia la solicitud de p
parte de ciertos interesados con la finalidad de res-
tar fuerza al contrato.
Esta segunda categoria surgié, por ejemplo,
Para amparar la indefensién de una parte
ue era incapaz y habia realizado un contrato,
10 existiendo otra via juridica para restaref-
(Cont. nota 17)
celebra mediante libre y previa discusién de sus €stipulaciones més importantes, en que en aquel
bras partes ha preparado de antemano su oferta inmodificable, quel otra se limita 9 aceptato
O..2chazat sin posbiidad de hacer contapropuests.¥ es de verdad, como lo apunta la sented
{gcurrida, que la mayoria de las veces ocutre que tales coniatos se hacen const ¢h formats
Seb ash no eae gu7240 i squira se entera desu contenido anticipadamente, peo que ieee
I cliente cache ce econocetse a esa clase de convencisn su naturaleza contractual, pues miet le
Su conemende echaza la oferta su volunad acta, atl punto que al aogerlapresta lve
Sostenehy memo. ESigualmente cierto que, insiradasen ly equidad, urisprudenciay doctina ot
miento or adhesyy cas deben ser interpretados a favor dela parte que ha dado Su slut: es
comecto que se seg 2% €8® filer interpretativo no puede entratar un principio aed 58
cameo mado dao erretar clssuls que or su abides dP
ete si nficados diversos osentidos antagénicos, pero no, cuando las stp se
"al como aparecen, pugae Manes ¥ precisas. En tal supuesto esas clausulaslienen que or ello se
Loman tangles pata el uc ee leo dela vlunad de os conratantes Po" Co,
estpulaciones sin entero Pueden aparecer para este exageradss igurosos Yau” © tractual I
vedan al juzadon preter etidad ye espeto sl sutenoms de volun cre supret?
esc, Sentencta dl 29 soe *PFetAién, desconaceres sus eects propios (Co!
380st0 de 1980, NLP. Humberto Murcia Ballén
Escaneado con CamScanner
También podría gustarte
- Ficha Jurisprudencial - SU-149 - 21 (5 Años de Convivencia para Pensión de Sobrevivientes)Documento5 páginasFicha Jurisprudencial - SU-149 - 21 (5 Años de Convivencia para Pensión de Sobrevivientes)Juli te informaAún no hay calificaciones
- Ley 2213 de 2022Documento16 páginasLey 2213 de 2022Juli te informaAún no hay calificaciones
- SC1858 2018Documento24 páginasSC1858 2018Juli te informaAún no hay calificaciones
- Capítulo 1 y 2Documento34 páginasCapítulo 1 y 2Juli te informaAún no hay calificaciones
- Ficha Jurisprudencial - T-032 - 12Documento4 páginasFicha Jurisprudencial - T-032 - 12Juli te informaAún no hay calificaciones
- Ficha Jurisprudencial - SU-230 - 15Documento4 páginasFicha Jurisprudencial - SU-230 - 15Juli te informaAún no hay calificaciones
- 696 Resolución - SAI-AOI-DF-MGM-027-2019 - 09-Julio-2019Documento16 páginas696 Resolución - SAI-AOI-DF-MGM-027-2019 - 09-Julio-2019Juli te informaAún no hay calificaciones
- Leccion - Las Normas Como Razones para La AcciónDocumento11 páginasLeccion - Las Normas Como Razones para La AcciónJuli te informaAún no hay calificaciones