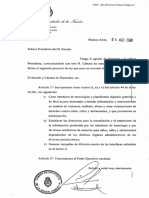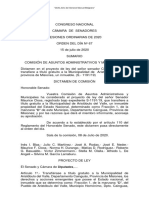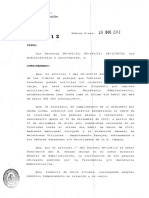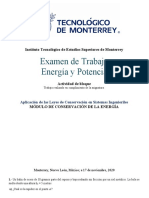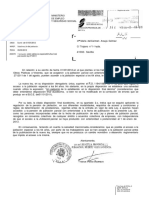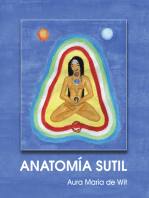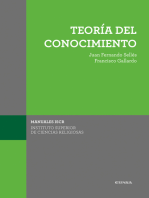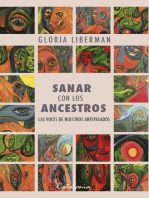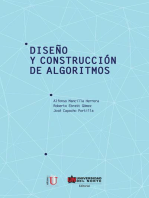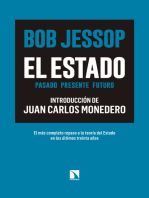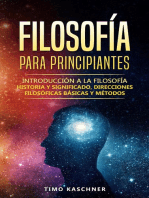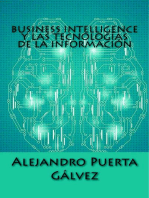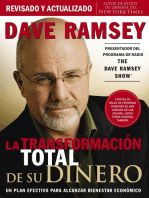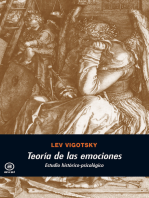Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Manifiesto Humanidades
Cargado por
Violeta Cedillo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas4 páginas.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documento.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas4 páginasManifiesto Humanidades
Cargado por
Violeta Cedillo.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
Manifiesto por el derecho a las humanidades
Cuando a comienzos de los años 80 el Ministerio de Educación francés dispuso
la supresión de la asignatura filosofía en las escuelas medias, el filósofo Jacques Derrida
acuñó la expresión “derecho a la filosofía”. En ese contexto, fundó el Collège
International de Philosophie en octubre de 1983 y tres meses más tarde dictó el curso Le
droit à la philosophie en la École Normal Supérieure.
En el mismo sentido, cuando hoy se sanciona la irrelevancia social de las
humanidades y se arguye su escaso “impacto” para el sistema productivo vigente como
fundamento de su desfinanciamiento público, la expresión “derecho a las humanidades”
aquí propuesta reviste un sentido primariamente político que las concibe como un bien
común y como un lugar común, aunque no exento de secretos. Pues además de una
dimensión colectiva y común, el conocimiento presenta una dimensión de secreto (cuya
aproximación deberá estar mediada por el ritual educativo). Georg Simmel escribió una
sociología del secreto en la que muestra el carácter ilusorio de toda pretensión que
procure abolirlo de los vínculos entre las personas y de la vida humana en general (el
mandato reaccionario según el que “todo debe ser comprendido por todos y por todos de
la misma manera” es en efecto represivo de la experimentación, de la invención, de las
aventuras incodificables del conocimiento). La conquista de las ideas presupone
siempre el reconocimiento de una opacidad, de una dificultad que las concierne –entre
otras cosas es por esto que no resulta fácil mercantilizarlas, es decir comprarlas y
venderlas en un mercado como cualquier mercancía. El descubrimiento de las ideas –de
las ideas comunes– requiere de una temporalidad y una paciencia diferentes a la
inmediatez del mercado, donde el acceso a las cosas se halla únicamente determinado
por la instantaneidad del dinero. Las ideas no pueden ser adquiridas. Acaso este motivo
no esté ausente en el “odio al pensamiento” manifiesto en el llamado “capitalismo
cognitivo”, ni en las violencias, sociales pero también culturales, de las derechas
latinoamericanas que advierten en las humanidades una resistencia que buscan suprimir
del sistema educativo.
Pero sobre todo, el gesto político de declarar un derecho a las humanidades
deberá afrontar una pregunta que le concierne en su esencia y extremar una
autoexigencia reflexiva respecto de sí: ¿qué tienen las humanidades por decir –en sus
lenguas muertas y en sus lenguas vivas– del exterminio de pueblos enteros en nombre
del humanismo –y actualmente de las limpiezas étnicas en nombre de los derechos
humanos– para despojarlos de sus territorios y de sus recursos (un despojo que continúa
sin interrupción hasta hoy)? ¿Qué dicen las humanidades de la precarización de tantas
vidas que produce el capitalismo en su inscripción neoliberal? ¿Para qué aún
humanidades?
El humanismo convivió y convive con el Terror. Una reflexión sobre las
humanidades y su vínculo problemático con las vidas despojadas deberá tomar la “y” de
Humanismo y terror como su punto de partida. La cuestión de la “y” ya no cuenta con la
guía comunista que orientaba el viejo ensayo de Merleau-Ponty en 1948 –seguramente
no cuenta con ninguna guía– y deberá platearse de otro modo. Pero quizá sea posible
pensar, en muchos sentidos, las humanidades como resistencia. ¿Resistencia a qué? Lo
primero: resistencia a una humanidad sin humanidades. Un mundo sin humanidades: es
decir sin custodia de lo amenazado en la humanidad, sin memoria, sin imaginación
narrativa –indispensable para una justicia que no confunda imparcialidad con
inhumanidad–, sin crítica, sin obstáculos a la “atrocidad que castiga con la
miseria planificada a millones de personas” y las destina a una vida dañada, sin
protección de lo raro en la cultura y de lo diverso en la sociedad… Un mundo sin
humanidades es también uno en el que las humanidades cumplen una “función
compensatoria” en el saqueo de las vidas: filósofos en empresas, complementación
cultural de las funciones productivas, coatching filosófico o literario...
Con la palabra humanidades evocamos aquí no solo el estudio público de lo que
los seres humanos han hecho y pensado, sino una protección del sentido que los seres
humanos fueron capaces de acuñar en su diálogo con la finitud y con la muerte. No sólo
-ni principalmente- lo que vuelve objetos de ciencia a los documentos, los monumentos
y los vestigios de la aventura humana en la historia, sino también objeto de pensamiento
a las acuñaciones de sentido obtenidas de la experiencia de la fragilidad del bien, de las
preguntas que aloja el ser en común y los derechos que consideramos humanos. Las
humanidades interpelan por tanto a las generaciones no solo como una “disciplina” sino
como un diálogo que renueva el “cuidado del mundo” y como katéchon que detiene,
retiene y posterga la imposición de su destrucción total.
La locución “cuidado del mundo” pone en obra un dislocamiento del “mundo”
en sentido fáctico-positivista, donde por tanto mundo no equivale al conjunto de todo lo
que hay sino más bien evoca una excedencia y la apertura que lo hace posible. Así,
mundo es también lo que no hay, lo ausente, lo que falta –por estar retraído, hallarse
escondido o no haber sido inventado aún–; lo posible, lo perdido, lo que se sustrae o no
deja verse (lo ex–óptico).
La expresión “cuidar el mundo” abre pues la tarea a una complejidad
irreductible a lo que ya está ahí, presente y a la mano, a lo que puede ser comprendido
sin un trabajo del pensamiento –lo que redundaría exactamente en una pérdida del
mundo. En efecto, mundo no es un concepto autoevidente ni un sistema de certezas
disponibles, sino una opacidad y una indeterminación que revelan su significado a la
experiencia solo merced a una mediación de las ideas y a resultas de una praxis. Sin esa
experiencia así constituida no habría mundo en sentido pleno. La política, el
conocimiento y la transmisión del conocimiento, el arte, el pensamiento, las
humanidades son formas de cuidado del mundo si atentos a lo que no está ahí, a lo que
no hay, a lo que hubo alguna vez y se perdió o a lo por venir: idiografía de lo que es
singular y de lo que es raro.
Cuidado del mundo alberga así una interrupción del circuito que establecen los
significados impuestos por lo que ha vencido –lo que normalmente llamamos
“realidad”. Mundo sería más bien lo que hace un hueco en la realidad, lo que permite
entrever detrás, lo que la destotaliza y la mantiene en el abismo. Cuidado, entonces,
como protección de lo que está bajo amenaza por fragilidad, también como memoria de
lo que efectivamente se perdió y como preservación de la pregunta por lo que difiere, o
llega de otra parte.
Si nos obcecamos en mantener la palabra “humanidades” y asignarle el estatuto de
un derecho social, es para introducir un litigio paradójicamente conservacionista en su
significado y llamar humanidades a ninguna abstracción sino a la protección de lo
singular sin equivalente. Concebir de este modo a las humanidades –recuperarlas de su
funcionalidad con el terror y de ser un simple “culto a varones, blancos, muertos”–
procura activar las preguntas que aloja la investigación sobre el sentido de estar juntos,
para inspirar con ellas nuevas resistencias frente a la violencia extractiva de los cuerpos
y a la reducción de la experiencia. En tanto avatares del pensamiento crítico, las
humanidades atesoran una renovada vitalidad democrática por cuanto permiten
trascender las identidades narcisistas, desarrollar la imaginación de otras maneras de
existir, sostener una curiosidad por las vidas ajenas y extender una deferencia ético-
política no exenta de conflictos hacia lo que antes simplemente desconocíamos y
temíamos por desconocimiento. Resignificar las humanidades desde la precariedad –a
distancia de cualquier tentación estetizante– permite considerarlas como inexplorado
lugar del otro, como invención y novedad, como conservación de lo que se halla
amenazado de pérdida y transformación de lo oprobioso en la existencia que nos toca
para dejar venir lo que no ha tenido lugar hasta ahora. Lo imprevisto es el ser humano
mismo, y los saberes por él concebidos el registro de las huellas dejadas por las
generaciones, la apertura de todo lo que se pretende clausurado y definitivo en la vida
que vivimos.
Más que una definición y una determinación de lo que el ser humano sea, el
trabajo de las humanidades –en las bibliotecas, en los archivos, en los barrios, en las
fallas de un sistema de muerte, en los resquicios de la lengua, en las emociones
desconocidas, en el riesgo del desvío hacia ninguna parte, en el sentimiento de
precariedad, en la crítica de la precarización…– pone en abismo el registro de la infinita
variedad y de las infinitas transformaciones que componen su aventura en el tiempo,
siempre interminada, indeterminada y en curso de algo nuevo.
Tal vez así –en su conexión con los derechos humanos y nunca por encima o más
allá de ellos; en su universalidad concreta; en el cuidado de lo que no sabemos– tenga
sentido establecer la expresión “derecho a las humanidades”.
También podría gustarte
- Version Preliminar Susceptible de Correccion Una Vez Confrontado Con El Expediente OriginalDocumento5 páginasVersion Preliminar Susceptible de Correccion Una Vez Confrontado Con El Expediente OriginalVioleta CedilloAún no hay calificaciones
- PortsaidDocumento1 páginaPortsaidVioleta CedilloAún no hay calificaciones
- Version Preliminar Susceptible de Correccion Una Vez Confrontado Con El Expediente OriginalDocumento3 páginasVersion Preliminar Susceptible de Correccion Una Vez Confrontado Con El Expediente OriginalVioleta CedilloAún no hay calificaciones
- Reestructuración de deuda soberana en una arquitectura financiera-legal con huecosDocumento17 páginasReestructuración de deuda soberana en una arquitectura financiera-legal con huecosFederico SequeyraAún no hay calificaciones
- Pe198 21PLDocumento7 páginasPe198 21PLVioleta CedilloAún no hay calificaciones
- Proyecto de Ley Impuesto A Las GananciasDocumento12 páginasProyecto de Ley Impuesto A Las GananciasUrgente24Aún no hay calificaciones
- Reglamento Concursos Docentes AuxiliaresDocumento13 páginasReglamento Concursos Docentes AuxiliaresGustavo Antonio AponteAún no hay calificaciones
- Version Preliminar Susceptible de Correccion Una Vez Confrontado Con El Expediente OriginalDocumento3 páginasVersion Preliminar Susceptible de Correccion Una Vez Confrontado Con El Expediente OriginalVioleta CedilloAún no hay calificaciones
- Plan Editorial 2021 (BN)Documento4 páginasPlan Editorial 2021 (BN)Violeta CedilloAún no hay calificaciones
- Version Preliminar Susceptible de Correccion Una Vez Confrontado Con El Expediente OriginalDocumento4 páginasVersion Preliminar Susceptible de Correccion Una Vez Confrontado Con El Expediente OriginalVioleta CedilloAún no hay calificaciones
- 7 Dossier No 23Documento19 páginas7 Dossier No 23Violeta CedilloAún no hay calificaciones
- 2020-Año Del General Manuel BelgranoDocumento4 páginas2020-Año Del General Manuel BelgranoVioleta CedilloAún no hay calificaciones
- 2020 - Año Del General Manuel BelgranoDocumento16 páginas2020 - Año Del General Manuel BelgranoVioleta CedilloAún no hay calificaciones
- MC Flex AreametropolitanaDocumento192 páginasMC Flex AreametropolitanaVioleta CedilloAún no hay calificaciones
- Cabure 1Documento3 páginasCabure 1Violeta CedilloAún no hay calificaciones
- Futuros y Opciones Noviembre 2020Documento1 páginaFuturos y Opciones Noviembre 2020Violeta CedilloAún no hay calificaciones
- Version Preliminar Susceptible de Correccion Una Vez Confrontado Con El Original ImpresoDocumento24 páginasVersion Preliminar Susceptible de Correccion Una Vez Confrontado Con El Original ImpresoVioleta CedilloAún no hay calificaciones
- S485 19PL PDFDocumento6 páginasS485 19PL PDFVioleta CedilloAún no hay calificaciones
- S1777 20PL PDFDocumento7 páginasS1777 20PL PDFVioleta CedilloAún no hay calificaciones
- DP 0008-2020Documento23 páginasDP 0008-2020ParlamentarioAún no hay calificaciones
- Declaración de CertezaDocumento30 páginasDeclaración de CertezaParlamentarioAún no hay calificaciones
- CD26 20PL PDFDocumento1 páginaCD26 20PL PDFVioleta CedilloAún no hay calificaciones
- S484 19PL PDFDocumento7 páginasS484 19PL PDFVioleta CedilloAún no hay calificaciones
- PP 8505Documento9 páginasPP 8505Violeta CedilloAún no hay calificaciones
- 2020-Año Del General Manuel BelgranoDocumento3 páginas2020-Año Del General Manuel BelgranoVioleta CedilloAún no hay calificaciones
- Rsa 440-12 PDFDocumento2 páginasRsa 440-12 PDFVioleta CedilloAún no hay calificaciones
- Rsa 218 2020Documento2 páginasRsa 218 2020Violeta CedilloAún no hay calificaciones
- Expte AdministrativosDocumento7 páginasExpte AdministrativosVioleta CedilloAún no hay calificaciones
- Rsa 476 2010Documento3 páginasRsa 476 2010Violeta CedilloAún no hay calificaciones
- Poder para vender inmuebleDocumento9 páginasPoder para vender inmuebleARMANDO FERNANDEZAún no hay calificaciones
- Briquetas una alternativa ecológica de combustiónDocumento20 páginasBriquetas una alternativa ecológica de combustiónRenzo AndersonAún no hay calificaciones
- Nuevo proceso divorcioDocumento19 páginasNuevo proceso divorcioDany DupleichAún no hay calificaciones
- T1 Tabla Comparativa Riesgo en La MineriaDocumento7 páginasT1 Tabla Comparativa Riesgo en La MineriaLaura FernandezAún no hay calificaciones
- DardeDocumento3 páginasDardeluz dary julio paterninaAún no hay calificaciones
- Automotores: Igarza Cristian DanielDocumento14 páginasAutomotores: Igarza Cristian Daniely.miglioli2Aún no hay calificaciones
- Manual de Uso CicDocumento4 páginasManual de Uso CicCesar Cano100% (1)
- Cuadro Sinoptico de SociologiaDocumento3 páginasCuadro Sinoptico de Sociologiabeatriz martinez arenasAún no hay calificaciones
- Gubianas, Alfonso - Nociones Elementales de LiturgiaDocumento441 páginasGubianas, Alfonso - Nociones Elementales de Liturgiazegla12Aún no hay calificaciones
- Drenaje SubterraneoDocumento100 páginasDrenaje SubterraneoAlex RegaladoAún no hay calificaciones
- PoderEspecialLitigioTerrenoDocumento2 páginasPoderEspecialLitigioTerrenoFrank CastilloAún no hay calificaciones
- FLAGELADOSDocumento5 páginasFLAGELADOSJose Félix AlarconAún no hay calificaciones
- Análisis de La Comunicación No VerbalDocumento7 páginasAnálisis de La Comunicación No VerbalMarceAún no hay calificaciones
- Cerebro EmocionalDocumento5 páginasCerebro EmocionalJackson BullaAún no hay calificaciones
- Guión e Informe SimulacroDocumento9 páginasGuión e Informe SimulacroLiseth BenitezAún no hay calificaciones
- s1 Ccss b4 Fs Comunidad Primitiva en Los AndesDocumento2 páginass1 Ccss b4 Fs Comunidad Primitiva en Los AndesMaría López CarpioAún no hay calificaciones
- Perforadora de Chimenea 3Documento4 páginasPerforadora de Chimenea 3Byron Giácomo Trigoso MarínAún no hay calificaciones
- RESOLUCIONExProbabilidad A17Documento2 páginasRESOLUCIONExProbabilidad A17Katherynne YedanniAún no hay calificaciones
- Examen de Trabajo Energía y PotenciaDocumento5 páginasExamen de Trabajo Energía y PotenciaMaria Fernanda Campos VillaseñorAún no hay calificaciones
- Respuesta Oci RupapDocumento3 páginasRespuesta Oci RupapKAROL ANDREA BOCANEGRA MENDOZAAún no hay calificaciones
- Set Tareas de ConsonantesDocumento94 páginasSet Tareas de ConsonantesgiselleAún no hay calificaciones
- Lube Trac.Documento1 páginaLube Trac.William VillalobosAún no hay calificaciones
- Reporte Fase EstrategicaDocumento7 páginasReporte Fase EstrategicaVerónicaAún no hay calificaciones
- ANEXO Contestacion Inss Consulta Jubilacion 19-3-12Documento1 páginaANEXO Contestacion Inss Consulta Jubilacion 19-3-12Gonzalo Patzi RodriguezAún no hay calificaciones
- Libro San Giuseppe Moscati y JoséGregorioHernández-AbedicionesDocumento335 páginasLibro San Giuseppe Moscati y JoséGregorioHernández-AbedicionesdisevicaAún no hay calificaciones
- Examen Latin Selectividad Junio 2019 Enunciado PDFDocumento3 páginasExamen Latin Selectividad Junio 2019 Enunciado PDFsoletebcAún no hay calificaciones
- Examen Segundo Parcial Derecho Romano 2017Documento1 páginaExamen Segundo Parcial Derecho Romano 2017Roos R-raAún no hay calificaciones
- Articulos 2021Documento667 páginasArticulos 2021contranotaAún no hay calificaciones
- HomiléticaDocumento33 páginasHomiléticaYaritza Cardenas100% (1)
- Bases Integradas Concurso-Oferta El ProvenirDocumento84 páginasBases Integradas Concurso-Oferta El ProvenirVlyn GallardoAún no hay calificaciones
- Juegos sensoriales y de conocimiento corporalDe EverandJuegos sensoriales y de conocimiento corporalCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Medicina para el Alma, Veneno para el Ego: Las respuestas que el alma busca, pero que el ego rehuyeDe EverandMedicina para el Alma, Veneno para el Ego: Las respuestas que el alma busca, pero que el ego rehuyeCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (5)
- El libro práctico del Ayurveda: Descubra el método terapéutico más antiguo del mundo que aborda la salud desde una perspectiva integralDe EverandEl libro práctico del Ayurveda: Descubra el método terapéutico más antiguo del mundo que aborda la salud desde una perspectiva integralCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (7)
- Maestro de la Autodisciplina: Descubre los secretos del estoicismo y la TCC para superar el miedo y la ansiedad, la depresión y los pensamientos negativos.De EverandMaestro de la Autodisciplina: Descubre los secretos del estoicismo y la TCC para superar el miedo y la ansiedad, la depresión y los pensamientos negativos.Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Escribir para objetivar el saber: Cómo producir artículos, libros, reseñas, textos y ensayosDe EverandEscribir para objetivar el saber: Cómo producir artículos, libros, reseñas, textos y ensayosAún no hay calificaciones
- Sanar con los ancestros: Las voces de nuestros antepasadosDe EverandSanar con los ancestros: Las voces de nuestros antepasadosCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (14)
- Diseño y construcción de algoritmosDe EverandDiseño y construcción de algoritmosCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (6)
- Los chakras: Centros energéticos de la transformaciónDe EverandLos chakras: Centros energéticos de la transformaciónCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (10)
- Estoicismo y dureza mental: Descubre los secretos psicológicos de la filosofía estoica en la vida moderna. Construir una autodisciplina inquebrantable y hábitos diarios que garanticen el éxitoDe EverandEstoicismo y dureza mental: Descubre los secretos psicológicos de la filosofía estoica en la vida moderna. Construir una autodisciplina inquebrantable y hábitos diarios que garanticen el éxitoCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (23)
- Medicina Del Trabajo: Un Recorrido HistóricoDe EverandMedicina Del Trabajo: Un Recorrido HistóricoAún no hay calificaciones
- Del cielo que enferma y la tierra que sana: Caminos de experiencia religiosaDe EverandDel cielo que enferma y la tierra que sana: Caminos de experiencia religiosaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (9)
- Las "mentiras" científicas sobre las mujeresDe EverandLas "mentiras" científicas sobre las mujeresCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (3)
- La mente bien ordenada: Repensar la reforma, reformar el pensamientoDe EverandLa mente bien ordenada: Repensar la reforma, reformar el pensamientoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Filosofía para principiantes: Introducción a la filosofía - historia y significado, direcciones filosóficas básicas y métodosDe EverandFilosofía para principiantes: Introducción a la filosofía - historia y significado, direcciones filosóficas básicas y métodosCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (29)
- Business Intelligence y las Tecnologías de la InformaciónDe EverandBusiness Intelligence y las Tecnologías de la InformaciónCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Teoría de las emociones: Estudio histórico-psicológicoDe EverandTeoría de las emociones: Estudio histórico-psicológicoAún no hay calificaciones