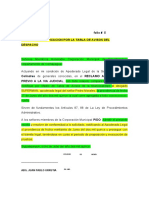Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dictadura Cívico
Dictadura Cívico
Cargado por
maria fernandaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Dictadura Cívico
Dictadura Cívico
Cargado por
maria fernandaCopyright:
Formatos disponibles
DICTADURA CÍVICO-MILITAR EN URUGUAY (1973-1985)
Nos acercamos a la manera en la que la sociedad uruguaya construye un concepto de
víctima y cuáles son sus consecuencias bajo una política de Estado del silencio.
Desde 1968 con el gobierno de Jorge Pacheco Areco, el uso constante de las Medidas
Prontas de Seguridad, la represión a manifestaciones estudiantiles y obreras, a conflictos
sindicales, el asesinato de luchadores sociales en la calle, la acción de escuadrones de la
muerte, las clausuras de periódicos, la ilegalización de organizaciones políticas y el
cercenamiento de las libertades fueron componentes de un despotismo creciente. Desde
los análisis de aquella época destacábamos que se estaba creando un régimen de nuevo
tipo, una dictadura constitucional, con parlamento abierto, elecciones y constitución
vigente en lo formal, pero con una enorme concentración de poder en el Ejecutivo y la
utilización de la represión como un instrumento central del gobierno. No una represión
episódica, en algunos casos muy dura, como ya habíamos tenido en la década del
sesenta, sino una pieza ordenadora del sistema político.
Por otro lado, buena parte de la dirección de los partidos tradicionales se integró con
armas y bagajes al elenco dictatorial No solo avaló la ruptura del orden constitucional y las
violaciones a los derechos humanos, sino que fue un promotor de la cruzada contra la
subversión que marcó el clima ideológico del régimen. En el Partido Nacional nada menos
que el presidente del Honorable Directorio Martín Echegoyen ocupó la presidencia del
Consejo de Estado dictatorial.
Fueron partícipes de un régimen que asesinó a un parlamentario blanco como Héctor
Gutiérrez Ruiz y persiguió con saña a Wilson Ferreira, principal caudillo nacionalista de
esa época. La complicidad de gran parte de los empresarios se tradujo en despidos de
sindicalistas, en persecuciones coordinadas con las fuerzas militares y en la imposición de
un clima represivo dentro de los lugares de trabajo.
La gran prensa y en particular el diario El País tienen una responsabilidad en el régimen
dictatorial. No logró impedir la resistencia, pero sí generó un clima de desconfianza y
aislamiento entre la gente. La huelga general contra el golpe es un hecho inédito en la
historia latinoamericana, que es prolífica en gestas heroicas, Cuando ya iban 11 días de
huelga se convocó por parte del Frente Amplio a la manifestación del 9 de
julio, duramente reprimida.
https://www.pvp.org.uy/2013/07/28/reflexion-a-40-anos-del-golpe-de-estado/
En conclusión, como ya sabemos La dictadura uruguaya forzó al exilio a cerca de 380.000
personas, casi el 14% de la población. El exilio empezó siendo algo temporal en los
países vecinos para poder continuar la militancia contra el régimen. La tortura, la prisión o
la muerte son solo consecuencias de esa lucha.
En los años más duros de la represión dictatorial, el exilio deja de ser algo temporal para
convertirse en un exilio en países más lejanos y de larga duración. Pronto se deja de ver
como algo normal las consecuencias humanas de la represión, hasta el día de hoy
muchos habitantes de Uruguay aun generan sus marchas para olvidar el dolor que se
vivió en aquel entonces y tratar de evitar que los actos anteriores no se repitan con las
nuevas generaciones.
También podría gustarte
- Trabajo FinanzasDocumento4 páginasTrabajo FinanzasSantiagoAún no hay calificaciones
- Taller Lenguaje 11°Documento5 páginasTaller Lenguaje 11°maria fernandaAún no hay calificaciones
- Taller - Mod 3 - Matemáticas - 11°Documento6 páginasTaller - Mod 3 - Matemáticas - 11°maria fernandaAún no hay calificaciones
- Taller Módulo 1 CienciasDocumento3 páginasTaller Módulo 1 Cienciasmaria fernandaAún no hay calificaciones
- Taller Módulo 1 MatematicasDocumento2 páginasTaller Módulo 1 Matematicasmaria fernandaAún no hay calificaciones
- Cuadernillo de Ciencias Naturales Saber-11Documento28 páginasCuadernillo de Ciencias Naturales Saber-11maria fernandaAún no hay calificaciones
- Curso Marketing GoogleDocumento12 páginasCurso Marketing Googlemaria fernandaAún no hay calificaciones
- Cuadernillo de Ciencias Naturales Saber-11Documento28 páginasCuadernillo de Ciencias Naturales Saber-11maria fernandaAún no hay calificaciones
- AutorizacionDocumento1 páginaAutorizacionmaria fernandaAún no hay calificaciones
- Infografia y RespuestasDocumento2 páginasInfografia y Respuestasmaria fernandaAún no hay calificaciones
- Análisis e Investigación de La Economía ActualDocumento2 páginasAnálisis e Investigación de La Economía Actualmaria fernandaAún no hay calificaciones
- 1er Informe Marzo 2021 Consultorio Juridico Popular El Alto Jose Luis FINALDocumento22 páginas1er Informe Marzo 2021 Consultorio Juridico Popular El Alto Jose Luis FINALHugoArroyoAún no hay calificaciones
- Cadete de 2do. Año Pérez Mancebo, Julián, P.NDocumento38 páginasCadete de 2do. Año Pérez Mancebo, Julián, P.NBrallan MateoAún no hay calificaciones
- Sevilla Lusa Libro Completo PDFDocumento502 páginasSevilla Lusa Libro Completo PDFjuanspico100% (1)
- CONTRATO DE ARBITRAJE Comentario CCCN - UMSA 2015 - TORALESDocumento30 páginasCONTRATO DE ARBITRAJE Comentario CCCN - UMSA 2015 - TORALESBarby KetoAún no hay calificaciones
- Tarea de Sistematización Acerca Del IessDocumento10 páginasTarea de Sistematización Acerca Del IessAngel Jose Villacresz SecairaAún no hay calificaciones
- +evaluacion David Serrano PDFDocumento7 páginas+evaluacion David Serrano PDFDAVID SERRANO SOLORZANOAún no hay calificaciones
- GAZMURI Cristian - El 48 Chileno Igualitarios, Radicales, Reformistas, Masones y Bo - Nodrm PDFDocumento278 páginasGAZMURI Cristian - El 48 Chileno Igualitarios, Radicales, Reformistas, Masones y Bo - Nodrm PDFAlonso EnriqueAún no hay calificaciones
- Inapa-Ccc-So-2020-0001 Pliego de CondicionesDocumento48 páginasInapa-Ccc-So-2020-0001 Pliego de CondicionesJosé Alberto Castro MoraAún no hay calificaciones
- Aumento de Capital 2017Documento47 páginasAumento de Capital 2017Soili GonzalezAún no hay calificaciones
- Varios PenalDocumento10 páginasVarios PenalJota luceroAún no hay calificaciones
- R Cuadrada - Aviso de Registro REPSEDocumento1 páginaR Cuadrada - Aviso de Registro REPSEMrl ArmandoAún no hay calificaciones
- 16 Encantaciones Relacionadas Con EgbeDocumento35 páginas16 Encantaciones Relacionadas Con EgbeLázaro Aneiro50% (2)
- II ParcialDocumento7 páginasII ParcialMaryory Suset CastroAún no hay calificaciones
- Razón Social de La OrganizaciónDocumento7 páginasRazón Social de La OrganizaciónSINDI CAROLINA CORONEL BASTIDASAún no hay calificaciones
- ContratoDocumento22 páginasContratoDerik CruzAún no hay calificaciones
- Marytere NarváezDocumento2 páginasMarytere NarváezEstefania SalazarAún no hay calificaciones
- Derecho Administrativo Sancionador en BoliviaDocumento75 páginasDerecho Administrativo Sancionador en BoliviaMario VillegasAún no hay calificaciones
- Ecrs Minan 2017 Final - TaboadaDocumento42 páginasEcrs Minan 2017 Final - TaboadaMiguel Huaman QuispeAún no hay calificaciones
- La Dignidad HumanaDocumento9 páginasLa Dignidad HumanaAridenny Lisbeth Fabian MendezAún no hay calificaciones
- Resolución Presidencial Que Titula Definitivamente y Precisa La Ubicación de Los Terrenos Que Se Restituyen A La Tribu YaquiDocumento32 páginasResolución Presidencial Que Titula Definitivamente y Precisa La Ubicación de Los Terrenos Que Se Restituyen A La Tribu YaquibochabetiaAún no hay calificaciones
- Relato Acto 25 D MayoDocumento2 páginasRelato Acto 25 D MayoLaura CrucianiAún no hay calificaciones
- El Patrullaje PolicialDocumento16 páginasEl Patrullaje PolicialVannia Alexandra Repoma ChaucaAún no hay calificaciones
- Matriz LLV Diciembre 2023Documento3 páginasMatriz LLV Diciembre 2023Yorka Toro ValdebenitoAún no hay calificaciones
- previsualizacion-DNU - Sustituye - Prorroga Plazos Del Decreto #311-20Documento4 páginasprevisualizacion-DNU - Sustituye - Prorroga Plazos Del Decreto #311-20Leonardo Román VillafañeAún no hay calificaciones
- Análisis Del Estado DocenteDocumento3 páginasAnálisis Del Estado DocenteGabriela MalpicaAún no hay calificaciones
- Declaración de Juventudes 2018 MIDISDocumento6 páginasDeclaración de Juventudes 2018 MIDISAnthony James Ramos VargasAún no hay calificaciones
- Organización y Métodos Tema 3Documento8 páginasOrganización y Métodos Tema 3roger cruzAún no hay calificaciones
- Anexo #05 Acta de Inspeccion No RealizadaDocumento1 páginaAnexo #05 Acta de Inspeccion No RealizadaJunior Adrian Carrasco MartinezAún no hay calificaciones
- Lengua ExtranjerasDocumento1 páginaLengua ExtranjerasRomi Von EckartsbergAún no hay calificaciones