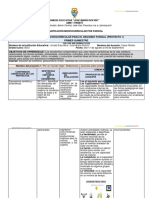Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Cristianizacion de Las Ciudades de Hi
La Cristianizacion de Las Ciudades de Hi
Cargado por
Julio CésarDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Cristianizacion de Las Ciudades de Hi
La Cristianizacion de Las Ciudades de Hi
Cargado por
Julio CésarCopyright:
Formatos disponibles
LA CRISTIANIZACIÓN DE LAS CIUDADES DE HISPANIA EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA
Las ciudades hispanas participan de los fenómenos de transformación urbana producidos entre el mundo clásico y el mundo medieval, que han sido bien definidos en otras ciudades romanas del Occidente mediterráneo.
En la Antigüedad tardía, los centros urbanos continúan siendo los principales asentamientos de administración y comercio. Pero, progresivamente, en Caesaraugusta, Carthago Nova, Complutum, Corduba, Emporiae, Segobriga, Tarraco y Valentia, entre otras, el
esquema urbano reticular propio del urbanismo clásico va a desaparecer, hasta llegar a definirse un nuevo concepto de espacio, donde se fundamentará la posterior ciudad medieval, según el cual, la ciudad gravitará en torno a unos nuevos referentes urbanos.
Todo ello se concreta, en primer lugar, a través de distintas fases de abandono, expolio, amortización, e incluso reocupación de los edificios públicos y privados de época altoimperial; y en segundo lugar, en la aparición de otras formas de hábitat, zonas de
producción y en la consolidación de los nuevos centros de poder religioso (grupo episcopal) y civil (palatium).
Como fenómeno de largo alcance, el cristianismo será también a partir del siglo IV uno de los elementos determinantes en la profunda transformación de las sociedades urbanas, y consecuentemente en la ordenación y estructuración del urbanismo.
La condición episcopal que adquieren numerosas ciudades permitirá el afianzamiento de la figura del obispo como máxima autoridad local. Barcino, Emerita, Tarraco y Valentia son algunos ejemplos hispanos donde se ha constatado que el evergetismo episcopal y
el desarrollo de una arquitectura sacra de carácter monumental configurarán una topografía distinta, articulada a partir de un itinerario estacional que conecta los nuevos hitos sacros donde se vertebra la liturgia de la ciudad.
En la ciudad cristiana tardoantigua, policéntrica, la constitución de los conjuntos eclesiásticos, como son el grupo episcopal y los centros martiriales, polarizarán toda la actividad urbana. También las necrópolis adquieren un cometido relevante en la
dinámica de la ciudad tardía y en la transformación global de la imagen urbana, especialmente cuando se trata de contextos funerarios establecidos intramuros.
El grupo episcopal
Es el referente urbano principal en las ciudades que son sede episcopal. Se caracteriza
por su complejidad monumental, y está constituido por un variado número de
construcciones que asumen funciones tanto litúrgicas como profanas: ecclesia,
baptisterio, lugares de conmemoración martirial, necrópolis episcopal, residencia del
obispo, salas de recepción, baños, almacenes, etc. Estos conjuntos cristianos son espacios
dinámicos, pues es habitual su continua transformación, llegando incluso a ocupar una
extensión considerable de la superficie total correspondiente a la ciudad tardoantigua,
como parece comprobarse en Valentia y en
Barcino.
En otras ciudades del Mediterráneo occidental, la inserción en la trama urbana clásica
de los grupos episcopales no responde a un esquema organizativo único. Sin embargo, se
observan ciertas frecuencias, entre las cuales, la más extendida consiste en la ubicación
del conjunto episcopal intramuros, pero habitualmente en una zona periférica con
respecto al foro de la ciudad altoimperial.
La evidencia material en Hispania permite actualmente conocer la situación del
episcopio intramuros en Barcino, Corduba, Tarraco y en Valentia. La Arqueología está
propiciando, además, la documentación de nuevas sedes episcopales, la mayoría son del
siglo VII, que se crearán en asentamientos menores o al margen de un contexto urbano.
En este sentido, junto al grupo episcopal probablemente identificado en el antiguo
municipium de Ilunum (El Tolmo de Minateda, Hellín, Albacete), debemos enmarcar el
grupo episcopal de Egara (Terrasa) que, fundado a mediados del siglo V posiblemente
con una vocación territorial, se asienta en un espacio donde con anterioridad había una
ocupación de carácter funerario.
Intramuros, además del grupo episcopal, aparecen otras construcciones eclesiásticas
(iglesias titulares, monasterios, xenodochia, etc.), así como pequeños grupos de Necrópolis y culto martirial
enterramientos vinculados a estos espacios sacros, que contribuyen igualmente a la Los antiguos suburbia participan de una transformación espacial y funcional paralela a la desestructuración del urbanismo romano. La
definición del proceso de sacralización de la topografía. La documentación literaria y la progresiva cristianización de las necrópolis es uno de los fenómenos más influyentes en los cambios que se producen en el mundo funerario que
epigrafía relativa a la fundación y consagración de iglesias constituye, en la actualidad, terminará consolidando un nuevo paisaje extramuros. En ciertas ocasiones existen dificultades para identificar los enterramientos cristianos adscritos
las principales fuentes disponibles para su conocimiento. a la Antigüedad tardía, debido a la escasa información que en general facilitan estos contextos en relación a los aspectos sociales y cultuales de la
población urbana. En otros casos, es posible documentar elementos funerarios identitarios, o al menos, se tiene la certeza de su utilización en las
necrópolis por parte de grupos cristianos. Se trata, por ejemplo, de la presencia de mensae en sigma empleadas para la celebración del banquete
funerario o refrigerium (Carthago Nova, Emerita, Hispalis, Tarraco); epitafios y laudas sepulcrales de mosaico que se disponen cubriendo la sepultura
(Barcino, Caesaraugusta, Emporiae, Tarraco); el uso de sarcófagos esculpidos con una iconografía cristiana (Tarraco, Corduba), y la propia posición
espacial de los enterramientos cuando se organizan ad sanctos, es decir, en torno a un lugar sacro (Emporiae, Tarraco, Valentia).
Los martyria y memoriae son algunos de las principales construcciones sacras derivadas del culto martirial que darán origen a las áreas cristianas
(basílica-memoria del anfiteatro de Tarraco) o bien a la cristianización de necrópolis ya existentes (Emerita, Hispalis). El fenómeno del culto a los
muertos dentro del cristianismo se generaliza con la búsqueda creciente por parte de los fieles de enterrarse ad sanctos, a la vez que su manifestación
se monumentaliza con la aparición de una arquitectura especializada relacionada con el mundo funerario. La veneración de los nuevos lugares santos
dedicados a los mártires o a figuras ilustres de la fe cristiana generará, con el tiempo y en determinados territorios, un autentico peregrinaje que,
además de la aparición de nuevos edificios e iglesias funerarias capaces de albergar un gran número de inhumaciones, beneficiará la construcción de
auténticos complejos asistenciales y de gestión en su entorno (xenodochium de Emerita), sin descartar la posibilidad de que el propio núcleo rector de
la ciudad cristiana, el grupo episcopal, se instalara próximo a estos nuevos espacios generadores de fe.
En el territorio peninsular hispano destacan varias ciudades por la constatación de necrópolis formadas en torno a un contexto martirial
o por la presencia de reliquias, y la existencia de algunos conjuntos monumentales en sus suburbia. Entre los casos más significativos se encuentran la
necrópolis paleocristiana de Tarraco en el suburbio suroccidental, junto a la que se establece un importante conjunto eclesiástico del siglo V, y varios
metros hacia el Norte, una gran iglesia funeraria; el monumento funerario con lauda sepulcral de mosaico de Barcino que reutiliza una antigua villa
suburbana; la necrópolis y la basílica martirial de Santa Eulalia de Emerita; la necrópolis de los Afligidos en Complutum; la necrópolis e iglesia de la
Neápolis de Emporiae, así como las sepulturas que rodean el baptisterio del siglo V de Santa Margarita de Ampurias, y la basílica de Myrtilis (Mértola)
que alberga bajo su pavimento numerosos enterramientos.
Bibliografía: Actes du XIe Congrès International d’Archèologie Chrétienne. Lyon, Vienne, Grenoble, Genève et Aoeste (2-28 settembre 1986), Studi di Antichità cristiana pubblicati a cura del P.I.A.C 41, Collection de l’École Française de Rome 123, vol. I, Città del Vaticano-Roma, 1989; Amo, Mª D., Estudio crítico de la necrópolis paleocristiana de Tarragona, Excma. Diputación Provincial de Tarragona, Tarragona, 1979; Bonnet, Ch.
y Beltrán de Heredia, J., “Nouveau regard sur le groupe épiscopal de Barcelone”, in: Rivista di Archelogia Cristiana LXXX, 2004, 137-158.; Caballero, L. y Mateos, P., (eds.), Visigodos y Omeyas. Un debate entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media. Anejos de AEspA XXIII, Madrid, 2000.; Cantino Wataghin, G., Gurt, J.M. y Guyon, J., “Topografia della civitas christiana tra IV e VI secolo”, in: G.P. Brogiolo (ed.), Early
medieval towns in the Wetern Mediterranean. Ravello, 22-24 September 1994, Documenti di Archeologia 10, Mantova, 1996, 17-41.; El cristianisme a Empúries: dels origens a l’església actual. [Exposició, amb motiu del 500 aniversari de l'inici de la construcció del temple actual de Sant Martíi d'Empúries (1507-2007), novembre de 2007-gener de 2008], Museu d'arqueologia de Catalunya-Empúries (Ampurias), Girona, 2007.; García,
Mª G., Moro, A. y Tuset, F., La seu episcopal d’Ègara. Arqueologia d’un conjunt cristià del segle IV al IX, Sèrie Documenta, 8, Tarragona, 2009; Godoy, C., Arqueología y liturgia. Iglesias hispánicas (siglos IV al VIII), Barcelona, 1995; Gurt, J.M. y Ribera, A.V. (eds.), Actas de la VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica. Les ciutats tardoantiques d’ Hispana: cristianització i topografia, Valencia, 8-10 de mayo 2003, Barcelona,
2005; López, J., Les basíliques paleocristianes del suburbi occidental de Tarraco. El templo septentrional i el complex martirial de Sant Fructuós. Tarragona, 2006.; Mateos, P., La basílica de Santa Eulalia de Mérida. Arqueología y urbanismo. Anejos de AEspA XIX, Madrid, 1999; Olmo, L., Recópolis y la ciudad en la época visigoda, Zona Arqueológica 9, Alcalá de Henares, 2008; Ribera, A.V., “Primera topografía cristiana de
Valencia (Hispania Carthaginensis)”, in: Rivita di Archeologia Cristiana LXXXIII, 2007, 377-434.; Ripoll, G. y Gurt, J.M. (eds.), Sedes regiae (ann. 400-800), Barcelona, 2000.
También podría gustarte
- Tarea 1 GeometriaDocumento8 páginasTarea 1 GeometriakathiannyAún no hay calificaciones
- Elementos Normativos Del Tipo PenalDocumento2 páginasElementos Normativos Del Tipo PenalNathalia Martínez Vargas82% (28)
- La Inteligencia Emocional y Su Importancia Como Competencia Psicológica en La Policía LocalDocumento3 páginasLa Inteligencia Emocional y Su Importancia Como Competencia Psicológica en La Policía LocalPaola GutierrezAún no hay calificaciones
- Letras PandaDocumento13 páginasLetras PandaIgnacio Quinchagual SeguraAún no hay calificaciones
- Cuadro ComparativoDocumento2 páginasCuadro Comparativoruben ray0% (1)
- Programacion de Octubre 2022 Filmoteca Espa OlaDocumento62 páginasProgramacion de Octubre 2022 Filmoteca Espa OlajorgecrapAún no hay calificaciones
- El Existencialismo A Partir de Sartre, Beckett y Tennessee WilliamsDocumento6 páginasEl Existencialismo A Partir de Sartre, Beckett y Tennessee WilliamsTamara IslasAún no hay calificaciones
- Los Corazones Que Dios Esta BuscandoDocumento1 páginaLos Corazones Que Dios Esta BuscandoAlberto GarciaAún no hay calificaciones
- Pud Bachillerato UnificadoDocumento38 páginasPud Bachillerato UnificadoDiana Paola Garcia FigueroaAún no hay calificaciones
- Principales Psicoterapias ContemporáneasDocumento9 páginasPrincipales Psicoterapias ContemporáneasLeonardo Moises Mayorga MartinezAún no hay calificaciones
- BenzodiazepinaDocumento4 páginasBenzodiazepinaElenitaRojas50% (6)
- Actividad EnsayoDocumento2 páginasActividad EnsayoClaudia CañamarAún no hay calificaciones
- GUIA 1 Algebra EstacionesDocumento5 páginasGUIA 1 Algebra EstacionesWoah NailsAún no hay calificaciones
- Planeador Grado Octavo Lenguaje 2023Documento38 páginasPlaneador Grado Octavo Lenguaje 2023Eliana LopezAún no hay calificaciones
- El Sistema para La Planificación y Gestión Del MantenimientoDocumento4 páginasEl Sistema para La Planificación y Gestión Del MantenimientoPeterSmithAún no hay calificaciones
- Taller de Lengua Castellana Semana Del 15 Al 26 de FebreroDocumento4 páginasTaller de Lengua Castellana Semana Del 15 Al 26 de FebreroFARLEY OSWALDO GUALDRON AGUIRREAún no hay calificaciones
- El Vacio Etico y La Corrupcion en Instituciones. Anlisis y SuperacionDocumento5 páginasEl Vacio Etico y La Corrupcion en Instituciones. Anlisis y SuperacionRodrigo Andres Ruiz MedinaAún no hay calificaciones
- TESIS Terminado YESI 2018Documento31 páginasTESIS Terminado YESI 2018yesseniaAún no hay calificaciones
- Que Hago Si Mi Media Naranja Es ToronjaDocumento11 páginasQue Hago Si Mi Media Naranja Es ToronjaClaudia Espinoza89% (63)
- Pared Celular Gram NegativasDocumento5 páginasPared Celular Gram NegativasWilliam SalasAún no hay calificaciones
- Tipos de MuestreoDocumento13 páginasTipos de MuestreoIngris Liseth BatresAún no hay calificaciones
- DEFINICION DE LA MEDICINA LEGAL - UPDS. Dra. CuellarDocumento4 páginasDEFINICION DE LA MEDICINA LEGAL - UPDS. Dra. CuellarKenny FerrufinoAún no hay calificaciones
- ACTIVIDADES BienaventuranzasDocumento2 páginasACTIVIDADES BienaventuranzasYudith Angelica BanegasAún no hay calificaciones
- Tipo de LiderazgoDocumento7 páginasTipo de Liderazgopaola castilloAún no hay calificaciones
- Examen 7 QuimicaDocumento4 páginasExamen 7 QuimicaDelgado H FabianAún no hay calificaciones
- Sonidos Expansivos y Explosivos Del AbecedarioDocumento11 páginasSonidos Expansivos y Explosivos Del Abecedariojanne1285Aún no hay calificaciones
- Informe de Lectura Derecho y MoralDocumento4 páginasInforme de Lectura Derecho y MoralFredy Moreno ZAún no hay calificaciones
- LMUCSantanderDocumento25 páginasLMUCSantanderkarawilly777Aún no hay calificaciones
- La Historia Del Diablo MateoDocumento7 páginasLa Historia Del Diablo MateoRuyer Espinoza YupanquiAún no hay calificaciones
- Discurso Militar en La Guerra de Los Supremos y La Insurreccic3b3n Artesanal Un Estudio de CasoDocumento12 páginasDiscurso Militar en La Guerra de Los Supremos y La Insurreccic3b3n Artesanal Un Estudio de CasoMR11Aún no hay calificaciones